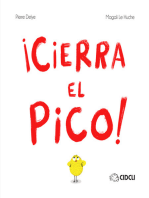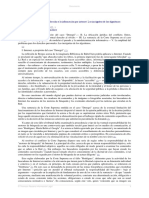Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Dos Nombres
Cargado por
iprezoDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Los Dos Nombres
Cargado por
iprezoCopyright:
Formatos disponibles
Etimología (origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su
forma).
Lito. Nombre masculino de origen hebreo. La explicación de este nombre aparece en el
Génesis del siguiente modo: <<Entonces se acordó Dios de Raquel. Dios la oyó y abrió
su seno, y ella concibió y dio a luz a su hijo. Y dijo: “Ha quitado Dios mi afrenta” y le
llamó Lito, como diciendo: “Añádeme Yahvé otro hijo”>>
Ignacio. Nombre masculino de origen indoeuropeo. La primera persona documentada
que usó ese nombre en el siglo I fue San Ignacio de Antioquía, discípulo de los
apóstoles Juan, Pedro y Pablo. Una hipótesis dice que es el nombre que se daba a los
habitantes originarios de la antigua Rhodas. Ignacio del griego Ignêtes que significa
“innato”. Ignacio del latín Ignatius es la unión de los términos “Ignis” (fuego) y
“natus” (nacer) por lo que tendría el significado de “nacido del fuego”.
Nombramorfosis (Cambio o transformación de un nombre en otro, especialmente el que
es sorprendente o extraordinario y afecta a la fortuna, el carácter o el estado de la
persona que lo posee).
Tener dos nombres es divertido cuando eres un niño ya que se utilizan uno u otro
dependiendo de la ocasión. Mi familia me llamaba “Lito”, relajando tanto el acento en
la “e” que se convertía en una palabra llana. Lito, lávate las manos que vamos a comer,
decía mi madre. Lito, ¿te vienes a casa de los abuelos?, me preguntaba mi padre. ¡Jooo,
el Lito me ha quitado la flauta y estaba yo tocando con ella! se quejaba mi hermana,
seguramente sin que le faltara razón.
¡Lito Ignacio!, cuando oía a mi madre gritar así mi nombre podía ser después de
descubrir que yo había vuelto a dejar el grifo del lavabo abierto y con el tapón del
desagüe puesto o cuando, después de jugar con la plastilina, esta había quedado toda
esparcida y pegada en la pequeña mesita de café que había en el centro del salón.
Lito Ignacio también podía sonar amable en el colegio, en boca de mi profesora Marita
al decir las notas de los exámenes en cuarto y quinto curso. Siempre sonaba alegre
cuando mis compañeros de clase me elegían en el sorteo de equipos durante los recreos,
mientras moldeábamos a toda prisa el papel de plata de los bocatas para hacer una bola
con la que jugar a futbol, o a hockey, incluso a baloncesto.
Para la gente del pueblo donde vive toda mi familia y al que íbamos cada fin de semana,
sigo siendo “el Innacio”. Allí aspiramos tanto algunas consonantes que las convertimos
en otras, con esa manera de utilizar el lenguaje creamos una identidad común. Si alguien
me preguntaba quién era, yo siempre contestaba -Soy el hijo del Innacio, el ferroviario-.
A mi padre le pasaba exactamente igual cuando era niño. Mi abuelo Ignacio trabajó en
la estación como visitador de material remolcado. Era el encargado de revisar que todos
los componentes de los vagones del tren estuvieran en perfecto estado para poder
continuar el trayecto. Mi padre entró a trabajar primero en los talleres de Renfe y
después se hizo interventor, aún recuerdo cuando me dejaba jugar con el troquel que
tenía para picar los billetes de los viajeros.
A mí me gustaba parar en el escaparate de una tienda de maquetas y modelismo que
tenía detrás del cristal un tren de juguete con estaciones, viajeros, cambios de agujas,
semáforos, montañas atravesadas por túneles, carreteras con cochecitos que cruzaban las
vías a través de pasos a nivel con barreras y que siempre estaba en funcionamiento. La
diferencia con el que yo tenía en casa era abismal. El mío estaba compuesto por una vía
con forma de elipse de un metro de recorrido, una locomotora, un vagón de carbón y
otro de madera. Aun así, gasté infinidad de pilas de petaca y pasé muchísimas horas
viendo como aquel trenecillo daba vueltas. Pero lo que más me gustaba jugar con el
tambor y con aquellos juguetes de plástico con forma de trompeta y de saxofón que
tenían un pito como boquilla y que sonaban siempre igual.
También podría gustarte
- Las Cartas Que No LlegaronDocumento57 páginasLas Cartas Que No Llegaroncyberbyb86% (7)
- La liebre con ojos de ámbar: Una herencia ocultaDe EverandLa liebre con ojos de ámbar: Una herencia ocultaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (771)
- Mauricio Rosencof Las Cartas Que No LlegaronDocumento57 páginasMauricio Rosencof Las Cartas Que No Llegaronanicf2100% (2)
- Olimpiada Del Conoc 6o. ADocumento28 páginasOlimpiada Del Conoc 6o. AVioleta FierroAún no hay calificaciones
- 03 - La Fantasía de Papá - Nicolás Hyde.Documento122 páginas03 - La Fantasía de Papá - Nicolás Hyde.Zayra AlvarezAún no hay calificaciones
- Rosencof, Mauricio - Las Cartas Que No LlegaronDocumento57 páginasRosencof, Mauricio - Las Cartas Que No LlegaronFlorencia ManriqueAún no hay calificaciones
- OCI 2011 InstrumentoDocumento24 páginasOCI 2011 Instrumentomariopoot86% (7)
- Resumen - Una Niña Llamada ErnestinaDocumento16 páginasResumen - Una Niña Llamada ErnestinaMarco Perez100% (1)
- Saccomanno, Guillermo - Un Maestro (PDF)Documento162 páginasSaccomanno, Guillermo - Un Maestro (PDF)Seminario Teoría Crítica Fpycs100% (5)
- Hablame de TiDocumento38 páginasHablame de TiMariela ParmaAún no hay calificaciones
- ?6°examen-Olimpiadas Del Conocimiento Mod-4Documento28 páginas?6°examen-Olimpiadas Del Conocimiento Mod-4eba beltranAún no hay calificaciones
- 108wa Ruteo Estatico Ejercicios. Mikrotik Routeros Academy Xperts LRDocumento17 páginas108wa Ruteo Estatico Ejercicios. Mikrotik Routeros Academy Xperts LRggonzalez1984Aún no hay calificaciones
- Juan Carreño - Bomba BencinaDocumento75 páginasJuan Carreño - Bomba BencinaJonnathan Opazo HernándezAún no hay calificaciones
- La Larga Huida Del Infierno Marilyn MansonDocumento151 páginasLa Larga Huida Del Infierno Marilyn Mansonjacquelinecamp2100% (1)
- Oci Estatal 2022 Venta 1 1Documento31 páginasOci Estatal 2022 Venta 1 1Jessica Isabel Toledo AlvaradoAún no hay calificaciones
- Prueba Libro Abuelita OpalinaDocumento3 páginasPrueba Libro Abuelita OpalinaAnis Jara Morales0% (1)
- El Abuelo Mas Loco Del MundoDocumento61 páginasEl Abuelo Mas Loco Del Mundopepita gutyAún no hay calificaciones
- El fabuloso desastre de Harold SnipperpotDe EverandEl fabuloso desastre de Harold SnipperpotCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)
- 7° - Vocabulario Los Ojos Del Perro Siberiano-2022Documento2 páginas7° - Vocabulario Los Ojos Del Perro Siberiano-2022Constanza AlvarezAún no hay calificaciones
- Resumen Una Niña Llamada ErnestinaDocumento15 páginasResumen Una Niña Llamada ErnestinaDaisyPardo0% (1)
- Margarita Eggers Lan PenélopeDocumento8 páginasMargarita Eggers Lan PenélopePaula ZorziniAún no hay calificaciones
- Actividad Verbos No Conjugados PDFDocumento2 páginasActividad Verbos No Conjugados PDFvaleria dahiana vega pazAún no hay calificaciones
- Mauricio Rosencof Las Cartas Que No LlegaronDocumento57 páginasMauricio Rosencof Las Cartas Que No LlegaronRossy JuarezAún no hay calificaciones
- Salvador Museo AntropologiaDocumento3 páginasSalvador Museo AntropologiajoabpavonrAún no hay calificaciones
- Autobiografias 5Documento341 páginasAutobiografias 5dagoldagolAún no hay calificaciones
- Entrevista Con Un Niño Del Siglo XIXDocumento2 páginasEntrevista Con Un Niño Del Siglo XIXLoami BastarracheaAún no hay calificaciones
- Entrevista A Idelfonso Goche Por José Luis MariscalDocumento15 páginasEntrevista A Idelfonso Goche Por José Luis MariscalArturo EspinozaAún no hay calificaciones
- Recopilación de Poesías y Adivinanzas en Educación Infantil Por Centros de Interés Ojo ImprimirDocumento59 páginasRecopilación de Poesías y Adivinanzas en Educación Infantil Por Centros de Interés Ojo ImprimirSilvia A Villanueva Villalobos100% (1)
- Los JuguetesDocumento1 páginaLos JuguetesVerónikäRodríguezAún no hay calificaciones
- Teodosia RobalinoDocumento14 páginasTeodosia RobalinoDorys Lascano100% (1)
- Sonrisas Completo Digital PDFDocumento144 páginasSonrisas Completo Digital PDFCuqui LinAún no hay calificaciones
- Las Cartas Que No Llegaron (Mauricio Rosencof)Documento98 páginasLas Cartas Que No Llegaron (Mauricio Rosencof)Luz RamirezAún no hay calificaciones
- Relatos de Nuestros AbuelosDocumento10 páginasRelatos de Nuestros AbuelosAnonymous xn4gjXAún no hay calificaciones
- Edgardo Civallero - El EkekoDocumento107 páginasEdgardo Civallero - El EkekoDudu GonzálezAún no hay calificaciones
- PorcarDocumento14 páginasPorcarDaniela De AvilaAún no hay calificaciones
- AutobiografiaDocumento3 páginasAutobiografiaReynaldo RivasAún no hay calificaciones
- Jugamos Como en 1810Documento2 páginasJugamos Como en 1810Fares Luciano ZaharaAún no hay calificaciones
- Los Ojos Del Perro Siberiano - Antonio Santa AnaDocumento73 páginasLos Ojos Del Perro Siberiano - Antonio Santa AnaHillary SanchezAún no hay calificaciones
- Proyecto PinochosDocumento11 páginasProyecto PinochosSayi CameloAún no hay calificaciones
- Dos Historias de Blanca Margarita y Maria CeciliaDocumento19 páginasDos Historias de Blanca Margarita y Maria CeciliaAmarilysSolerAún no hay calificaciones
- 100 Fichas de Comp.Documento100 páginas100 Fichas de Comp.Veronica Flores100% (3)
- Cuadernillo Periodo de Apoyo Lengua y LiteraturaDocumento6 páginasCuadernillo Periodo de Apoyo Lengua y LiteraturaAlejandro PuglieseAún no hay calificaciones
- Libro Completo El Barco y El FaroDocumento28 páginasLibro Completo El Barco y El FaroLaura ToresAún no hay calificaciones
- Poemas de Suzanne FosterDocumento26 páginasPoemas de Suzanne FosterFrancis S. FitzgeraldAún no hay calificaciones
- Control de Unidad 7Documento7 páginasControl de Unidad 7MARÍA TERESA GÓMEZ CASTILLOAún no hay calificaciones
- Mao y YoDocumento14 páginasMao y YoTaniaLoretoAndradeCórdovaAún no hay calificaciones
- Relatos, Mitos y Leyendas de Campana.6 A, B y C.Documento29 páginasRelatos, Mitos y Leyendas de Campana.6 A, B y C.Jimena Bravo100% (1)
- 3938 - Historias de Yacochi LibroDocumento80 páginas3938 - Historias de Yacochi LibroJuan Carlos100% (1)
- A Traves de Los Ojos de Un Niño - NarrativaDocumento5 páginasA Traves de Los Ojos de Un Niño - Narrativajorge100469Aún no hay calificaciones
- Cartas Que No Llegar 479359 Downloadable 4839519Documento58 páginasCartas Que No Llegar 479359 Downloadable 4839519degarcialAún no hay calificaciones
- El Chalet de Los Quintana - Beatriz PaganiniDocumento191 páginasEl Chalet de Los Quintana - Beatriz PaganiniJulius TortiAún no hay calificaciones
- (Template) 5to-ACTIVIDAD 7-LITERATURADocumento6 páginas(Template) 5to-ACTIVIDAD 7-LITERATURAVanina SaucedoAún no hay calificaciones
- Spanish TestDocumento3 páginasSpanish TestХристина ВінтонякAún no hay calificaciones
- A1-Matriz-Libro Memorias Doradas. XDocumento173 páginasA1-Matriz-Libro Memorias Doradas. XAlex AbregoAún no hay calificaciones
- k2-02 Jonathan Águila o Sol-AxDocumento42 páginask2-02 Jonathan Águila o Sol-AxDora Angelina Díaz HernándezAún no hay calificaciones
- Suciedad Del SueloDocumento1 páginaSuciedad Del SueloiprezoAún no hay calificaciones
- Arrepentimiento A Última HoraDocumento2 páginasArrepentimiento A Última HoraiprezoAún no hay calificaciones
- CoserDocumento2 páginasCoseriprezoAún no hay calificaciones
- Humo A TriscaDocumento1 páginaHumo A TriscaiprezoAún no hay calificaciones
- BarriendoDocumento1 páginaBarriendoiprezoAún no hay calificaciones
- De Citina A LitaDocumento1 páginaDe Citina A LitaiprezoAún no hay calificaciones
- El Nombre y La MuerteDocumento1 páginaEl Nombre y La MuerteiprezoAún no hay calificaciones
- A La Hora de DormirDocumento1 páginaA La Hora de DormiriprezoAún no hay calificaciones
- Columnas DestructorasDocumento2 páginasColumnas DestructorasiprezoAún no hay calificaciones
- Plath o ElvisDocumento1 páginaPlath o ElvisiprezoAún no hay calificaciones
- Los Balcones 21Documento1 páginaLos Balcones 21iprezoAún no hay calificaciones
- El Porqué de Un NombreDocumento2 páginasEl Porqué de Un NombreiprezoAún no hay calificaciones
- Qué Eres TúDocumento1 páginaQué Eres TúiprezoAún no hay calificaciones
- Aquel AñoDocumento2 páginasAquel AñoiprezoAún no hay calificaciones
- Las Esencias NeutrasDocumento2 páginasLas Esencias NeutrasiprezoAún no hay calificaciones
- Textos JunioDocumento1 páginaTextos JunioiprezoAún no hay calificaciones
- Cuestiones Con AlbaDocumento1 páginaCuestiones Con AlbaiprezoAún no hay calificaciones
- Encuentros Entre CipresesDocumento2 páginasEncuentros Entre CipresesiprezoAún no hay calificaciones
- Como Se Abre Una VentanaDocumento2 páginasComo Se Abre Una VentanaiprezoAún no hay calificaciones
- La ComidaDocumento1 páginaLa ComidaiprezoAún no hay calificaciones
- PatínDocumento1 páginaPatíniprezoAún no hay calificaciones
- Rich ShawDocumento1 páginaRich ShawiprezoAún no hay calificaciones
- Instrucciones para Abrir Una VentanaDocumento2 páginasInstrucciones para Abrir Una VentanaiprezoAún no hay calificaciones
- ParejaDocumento1 páginaParejaiprezoAún no hay calificaciones
- El ViajeDocumento2 páginasEl ViajeiprezoAún no hay calificaciones
- Modelo Ficha de LecturaDocumento2 páginasModelo Ficha de LecturaiprezoAún no hay calificaciones
- Actividades de NumeraciónDocumento2 páginasActividades de NumeracióniprezoAún no hay calificaciones
- OrdeñandoDocumento1 páginaOrdeñandoiprezoAún no hay calificaciones
- 1.5 Las Señales y Su Clasificación. 2020 I: IntroduccionDocumento8 páginas1.5 Las Señales y Su Clasificación. 2020 I: IntroduccionJonatan MartinezAún no hay calificaciones
- Cuestionario 4 de Fisiología CelularDocumento3 páginasCuestionario 4 de Fisiología CelularJafreisy Abigail Reynoso Moya100% (1)
- Palm Island Rules 1.4.5 EspanolDocumento9 páginasPalm Island Rules 1.4.5 EspanolMónicaAún no hay calificaciones
- Ead - Repertorio de Etiquetas PDFDocumento271 páginasEad - Repertorio de Etiquetas PDFromano68Aún no hay calificaciones
- Procedimiento Constructivo Empleando CalDocumento3 páginasProcedimiento Constructivo Empleando CalOmar Joel Purizaca CamachoAún no hay calificaciones
- Unidad 2 2.4 - 2.5-.2.6Documento12 páginasUnidad 2 2.4 - 2.5-.2.6Lud C.Aún no hay calificaciones
- Balance 2014Documento2 páginasBalance 2014andres gomezAún no hay calificaciones
- Bicicleta MantenimientoDocumento4 páginasBicicleta MantenimientoRicardo Hernandez LopezAún no hay calificaciones
- Juan Rafael Mora Porras. Entre Luces y Sombras (15!09!2022)Documento8 páginasJuan Rafael Mora Porras. Entre Luces y Sombras (15!09!2022)Orlando ChinchillaAún no hay calificaciones
- Pasado y Presente en El Derecho A La Información Por InternetDocumento10 páginasPasado y Presente en El Derecho A La Información Por InternetRocio GonzalezAún no hay calificaciones
- El Origen y Las Clases de FuegoDocumento1 páginaEl Origen y Las Clases de FuegoViviana HerreraAún no hay calificaciones
- Difraccion de Rayos XDocumento4 páginasDifraccion de Rayos XMagda MontielAún no hay calificaciones
- Actividad 1, ArteDocumento9 páginasActividad 1, ArteConii Styles JsAún no hay calificaciones
- Charles Dickens - Relato Del Pariente Pobre, ElDocumento7 páginasCharles Dickens - Relato Del Pariente Pobre, ElEl Rey de La AlegríaAún no hay calificaciones
- 106172-Text de L'article-149319-1-10-20080916Documento9 páginas106172-Text de L'article-149319-1-10-20080916yarineth valentinaAún no hay calificaciones
- Cartilla de Nutrición de FaunaDocumento134 páginasCartilla de Nutrición de FaunaAndrés Felipe Ariza ArizaAún no hay calificaciones
- Historia Del ArteDocumento5 páginasHistoria Del ArteCarlos TavarezAún no hay calificaciones
- Guia 02 Nm2 - CalorDocumento4 páginasGuia 02 Nm2 - CalorZulma Quispe VargasAún no hay calificaciones
- DT9 Nueva Años 2019 Taxi Amanecer LlaneroDocumento4 páginasDT9 Nueva Años 2019 Taxi Amanecer LlaneroAdriana SanchezAún no hay calificaciones
- 92-2008 Taludes de Corte Estabilizados en Venezuela Mediante Pantallas de Concreto Proyectado AncladasDocumento8 páginas92-2008 Taludes de Corte Estabilizados en Venezuela Mediante Pantallas de Concreto Proyectado AncladasOriana ContrerasAún no hay calificaciones
- 3 Unad Examenes MorfofisiologiaDocumento13 páginas3 Unad Examenes MorfofisiologiaHéctor Armando Valderrama Baquero67% (3)
- STR TextoDocumento46 páginasSTR TextoJUAN PEDRO LUGO LOPEZAún no hay calificaciones
- Ficha de Trabajo Seguridad VialDocumento4 páginasFicha de Trabajo Seguridad VialSusi LoriAún no hay calificaciones
- Adagio Confidencial (Finalista - Mercedes SalisachsDocumento170 páginasAdagio Confidencial (Finalista - Mercedes SalisachsLuisAún no hay calificaciones
- Test de AptitudesDocumento1 páginaTest de AptitudesSotelo FernandaAún no hay calificaciones
- Combinatoria UltimoDocumento23 páginasCombinatoria UltimoAlex Jhonny Crispin FernandezAún no hay calificaciones
- Principales Compuestos Orgánicos Presentes en Los AlimentosDocumento17 páginasPrincipales Compuestos Orgánicos Presentes en Los AlimentosTomas Manzo100% (1)
- Actividad 7 Cuadro SinopticoDocumento4 páginasActividad 7 Cuadro SinopticoErickBarreraAún no hay calificaciones