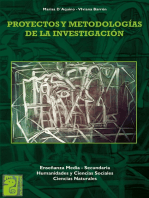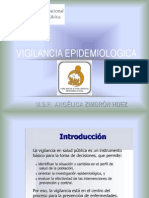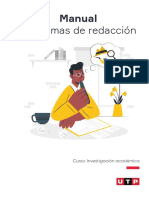Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Empirismo
El Empirismo
Cargado por
Meli Funes0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas6 páginasTítulo original
1. El empirismo.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas6 páginasEl Empirismo
El Empirismo
Cargado por
Meli FunesCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
EL EMPIRISMO Y LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO COMO PRODUCCIÓN.
Versión resumida
Más allá de la extraordinaria variedad de posiciones filosóficas se puede sostener que,
en el campo específico de lo que se ha llamado tradicionalmente “teoría del
conocimiento”, existen dos posiciones realmente distintas: las filosofías empiristas y
las filosofías a las que, provisoriamente, llamaremos no empiristas.
El objeto de este artículo es marcar la diferencia de tales filosofías en el terreno de los
problemas que se refieren a la singularidad del conocimiento.
1. La teoría empirista del conocimiento.
Empiria es un término que deriva del griego y significa experiencia. En general puede
decirse que toda aquella posición que reivindica a la experiencia como inicio y objeto
del conocimiento es una posición empirista.
Su método particular se revela como un camino que va de la experiencia, que siempre
es particular, hacia la razón, que es universal.
Aristóteles es quien plantea en su radicalidad el problema. Su pregunta fundamental
en este campo podría formularse de la siguiente manera: ¿cómo es posible el
conocimiento científico que siempre versa sobre lo universal si siempre nos
encontramos ante seres particulares?
La base del planteo es que los conceptos no son atribuciones del “sujeto” sino que
forman parte de lo real mismo y como lo real es sólo aprehensible a través de los
sentidos, la experiencia es el camino por donde necesariamente debe partir todo
conocimiento posible. Esta es la base de la posición empirista.
En resumen: el conocimiento se presenta como si fuese un camino de la experiencia al
logos a fin de depurar a las cosas de sus atribuciones accidentales para encontrar su
concepto. Como la esencia está inscripta en ellas su búsqueda consiste en despojarlas
de lo no esencial.
1.1 la generalización empírica y el objeto del conocimiento
Si la experiencia es el inicio del conocimiento científico es necesario admitir que el
camino es inductivo. Va de lo particular a lo general. La generalización empírica parte
de la pluralidad de experiencias individuales, la cual define si no acabadamente, por lo
menos, lo esencial de las cosas o los acontecimientos sociales. Aquí entra en juego el
concepto de evidencia.
La evidencia empírica como base de la generalización constituye todo aquello por lo
cual no tenemos duda razonable. Que sólo existen individuos. Que el hombre es un
centro de decisiones actuante e independiente. Que el sol gira alrededor de la Tierra.
Que la repetición de ciertas experiencias es la base de la formulación de leyes
científicas.
Lo importante de todo esto es mostrar que lo que vemos, tocamos o sentimos, es en
definitiva, esencialmente cierto. Casi toda la filosofía, el positivismo y el neo-
positivismo, con matices diferentes, fincan así su posición epistemológica.
Por ende, el objeto de conocimiento para todas esas teorizaciones no es otro que el
objeto real. Lo que se estudia ya sea en las Ciencias Físicas o en las Ciencias Sociales,
son objetos reales dados en su inmediatez.
Como la evidencia es la base de la generalización, y la experiencia particular la base de
ambas, las posiciones empiristas en filosofía se realizan en teorías sociales que parten
del concepto de individuo y sus atributos. Llámese sujeto, hombre, actor, etc.
2. La teoría del conocimiento como producción
Para la teoría del conocimiento como producción, la teoría es simplemente una
práctica más: la práctica teórica, según la idea desarrollada por el filósofo francés
(Althusser, L., 1977: 131-132; Althusser, L., 1985: 150-159).
¿Pero que es una práctica? Es la transformación a través de medios especiales, de
determinados objetos o materias primas en un producto nuevo. En realidad, la
sociedad para esta posición no empirista está construida por un conjunto de prácticas:
la práctica económica, la práctica política, la práctica ideológica (estética, moral,
religiosa, etc.) y la práctica teórica. El entramado de estas prácticas, su articulación, la
dominación de unas sobre otras y la determinación en última instancia de una de ellas,
es precisamente lo que constituye la sociedad.
La práctica económica es la transformación de un objeto natural a través de
instrumentos y fuerza de trabajo (medios de producción) en un producto socialmente
útil. La práctica política no es otra cosa que la transformación de las relaciones sociales
básicas (feudales, capitalistas, por ejemplo), relaciones de producción que enmarcan y
determinan toda actividad productiva, nuevas relaciones de producción (capitalistas,
socialistas, etc.) a través de medios de producción políticos (organizaciones políticas,
etc.).
La práctica ideológica es la transformación de un objeto, que es una “concepción del
mundo” particular, o sea, que define determinadas relaciones de producción, a través
de aparatos ideológicos determinados (radio, prensa, escuela, universidades, libros,
etc.) en una nueva concepción del mundo (teocentrismo, humanismo, etc.).
Se dijo que la teoría es una práctica más, esto quiere decir que todas las prácticas
guardan entre sí una relación formal y por esto es posible una definición general como
la dada. Pero esta práctica tiene objetos, medios de producción y productos que le son
específicos. El objeto de la práctica teórica no es la realidad empírica, puesto que
estos no son otra cosa que el reflejo de las relaciones de producción históricas. Los
hechos sociales están, para esta concepción, ligados entre sí e internamente, a las
normas de la ideología (morales, religiosas, políticas, etc.).
Por tanto, a fin de conocer científicamente es necesario desmontar las relaciones
ideológicas que son las que el empirismo toma como evidencias primeras. Pero si el
objeto del conocimiento no es el objeto inmediato o real, ¿dónde encontrar ese
objeto? Althusser, máximo exponente de esta posición, lo encuentra en las
generalizaciones complejas que estos hechos tienen en las ideologías teóricas, que son
las casamatas de las ideologías prácticas como la religión y la moral.
El objeto del conocimiento no es el objeto real, sino las ideologías. Para resumir
podríamos decir que la materia prima de la práctica teórica no es la misma que la de la
práctica económica, o sea, un objeto natural, sino un objeto ideal, ideológico. Se parte
entonces no de la realidad sino de la sistematización de la realidad de las relaciones de
producción en las ideologías teóricas que son su reflejo complejo.
O sea, la transformación de las representaciones ideológicas en conceptos científicos.
La práctica teórica consiste, se dijo, en la aplicación a un objeto teórico (ideología) de
instrumentos de producción a fin de producir un conocimiento científico.
La ideología burguesa como ideología de explotación de clase no puede hacer otra
cosa que enmascarar, disfrazar, ocultar las desigualdades reales tras la vestidura
aparente de la igualdad jurídica.
Por el contrario, el punto de vista social transformador ve la realidad como distinta a lo
que dice la ideología dominante.
Esta posición indica la inexistencia de espacios vacíos en el interior de una sociedad.
No existe un espacio o un lugar donde sea posible pensar objetivamente, sin
preconceptos ideológicos o políticos. En este sentido la neutralidad, para esta posición,
es sólo uno de los tantos mitos con que la ideología dominante enmascara la realidad
para reproducirla. Y si no hay neutralidad valorativa ni espacios neutros es necesario
reflexionar desde donde es posible pensar científicamente. Ese lugar se define
filosóficamente (definición que es una tesis y no una proposición científica) diciendo
que la constitución de la ciencia sólo es posible “transformando el mundo”. Es decir,
sólo es posible pensar científicamente desde el lugar en el que los intereses históricos
o de largo plazo son los de transformar el mundo o la sociedad y no los de
reproducirlos.
Para intentar ejemplificar la relación de la posición de clase y la teoría científica, se
podría plantear el caso de la Física. Es sabido que las bases ideológicas en que se
encontraba esta ciencia hasta su alumbramiento a través de Galileo y de Newton,
estaban en la teoría geocéntrica de Ptolomeo. Esta teoría reflejaba especulativamente
el ordenamiento político pre-capitalista. La tierra es el centro del universo y, la palabra
sagrada, el centro de la Tierra. Hizo falta la emergencia de la burguesía como clase
para que este planteo fuese roto y emergiera así la nueva ciencia. Sin el nuevo tipo de
igualdad impuesto por la nueva clase a fin de realizar sus intereses históricos, la física
no hubiese sido posible. Fue necesario que la lucha rompiese con las relaciones
feudales de producción para que pudiera pensarse (pue lo impedía la iglesia medieval
y el feudo) destronar a la Tierra como eje y establecer la teoría heliocéntrica, o sea,
con eje en el Sol. La burguesía destruyó a la iglesia feudal, expropiándola de sus
posesiones de tierra y de su lugar en el aparato educacional, así como a la nobleza
feudal. El nuevo Estado burgués se establece a través del concepto ideológico básico
de igualdad jurídica, la nueva Escuela Laica y estatal y el Imperio del “ciudadano libre”.
Es desde esa posición de clase desde dónde es pensable el movimiento astronómico y
físico. Fue necesario romper en la práctica con las jerarquizaciones impuestas por las
relaciones de producción feudal estableciendo un principio de igualdad que aunque
limitado al fenómeno jurídico (todos son iguales ante la ley) permitió la apertura de
ese nuevo continente científico.
III. Posición teórica.
A fin de hacer inteligible nuestra interpretación la vamos a realizar a través de un
ejemplo. Este sólo tiene como objetivo didáctico el señalar la esencia de lo que aquí
mencionamos como posición teórica o punto de vista. Si se extiende el ejemplo a
realidades más concretas pierde su eficacia y se transforma en un estorbo para la
comprensión científica.
Vamos a suponer una pequeña ciudad de fines del siglo pasado. Vamos a dejar lo que
consideramos imprescindible para nuestro objetivo. En ella hay algunas fábricas, una
escuela, y policía.
La plaza es el centro social y allí se reúnen los jóvenes estudiantes, los obreros, los
patrones. La policía cuida el orden. Los ciudadanos respetan ese orden y también
eligen a sus representantes en la Comuna. A pesar de ser todos buenos ciudadanos la
policía había arrestado a algunos malhechores. Los obreros a veces se quejaban de lo
mucho que trabajaban y de lo poco que ganaban. Siempre fue así -se escuchaba decir-
la fortuna no es pareja. Las fábricas funcionaban bien y eran fuente de progreso. La
moral se respetaba en términos generales. Hasta que un día sucedió algo grave.
Después de una serie de accidentes de trabajo los obreros habían interpretado que el
origen de sus males era la gran cantidad de horas que trabajaban. Después de muchas
idas y venidas con los patrones hicieron una huelga general donde pedían una
reducción de las 16 horas que trabajaban a 14. Los patrones no accedieron y, por lo
tanto, tomaron las fábricas. Allí se mantuvieron por 20 días. Al final consiguieron que
se redujese la jornada a 15 horas, aunque previamente la policía los había sacado por
la fuerza de las fábricas. Los obreros que salían de las fábricas no parecían los mismos
de antes.
Recordemos que intentamos definir el concepto de “punto de vista” o posición teórica
y que el conocimiento de la sociedad sólo es posible “desde el punto de vista del
proletariado” o desde una posición teórica de clase.
En la medida que la sociedad se desarrolla sin conflictos graves, o sea, “visibles”, los
obreros y los patrones están integrados en un “nosotros” configurado por la noción de
“ciudadanos” que no es otra cosa que la expresión central que cimenta
(ideología=cemento: Gramsci) prácticamente a los sujetos sociales bajo las normas
sociales. En las circunstancias narradas de “calma” social esta ideología es
masivamente “evidente”. Tanto los obreros y los patrones se ven a sí mismos como
“ciudadanos”, o sea, como sujetos libres y autónomos. Las desigualdades sociales se
explican porque “hay quienes saben aprovechar mejor las oportunidades” o porque
“hay quienes son más capaces”. La evidencia masiva es que “siempre fue así”. Las
relaciones sociales se eternizan. El pasado sólo existe como presente anterior. El
concepto de historia es insustancial.
Las relaciones sociales están “naturalizadas” al igual que la moral. El mal-hechor es
desagregado de este “nosotros” moral: es arrestado. En resumen, la experiencia
cotidiana confirma en esta sociedad que existen “individuos” libres e iguales aunque
realizados en una sociedad desigual, producto de la libertad. Todos comen, todos
trabajan, todos votan. La policía cuida el bien de todos: el bien común. Qué pasa
después. Sobreviene la huelga. Una serie de “accidentes” imprevistos conduce a la
ocupación de las fábricas. ¿Qué cambio?
Desde la plaza se ve que las fábricas han dejado de producir. También que se ha roto el
orden. Se ha invadido la propiedad de algunos. Hay violencia: no son métodos
correctos. La huelga es responsabilidad de algunos individuos que siempre fueron
agitadores e inconformistas. En una palabra, Lo que sucede es, para los que están
fuera de la fábrica, una desviación. Cuando la policía, que no puede hacer otra cosa,
los saca de las fábricas, se restituye el orden.
Desde dentro de las fábricas se ve otra cosa. Entre los obreros no se ven ya como
individuos de igual carácter que los que están afuera. Se comienza a configurar un
“nosotros” distinto. En primer lugar, los de afuera tienen para ellos otros “intereses”.
Entre ellos mismos se llaman como “compañeros” y con los mismos intereses se ven a
sí mismos como “iguales”. La policía, los patrones, los estudiantes, son lo “otro” de
este nosotros. La totalidad social se ha roto para los obreros. Han emergido dos
morales: las normas estratificadas que vinculan entre sí a los distintos individuos y las
normas que ligan entre sí a los “iguales” como masa. Se rompe prácticamente, para los
obreros, el concepto de ciudadano y emerge el concepto de clase. Los que están
dentro son una clase distinta de los que están fuera. Fuera se respeta la “propiedad
privada”, adentro se entiende que su vulneración (circunstancial) es la única
posibilidad de hacer justicia. La justicia se relativiza. Aparece una justicia social de
características diferenciales con la justicia común. También es posible advertir que las
“evidencias” sociales masivas que confirman a cada paso la naturalidad del orden son
fracturadas. Ahora aparecen dos “evidencias”: la de los patrones, estudiantes y policía,
y la “evidencia” de los obreros. Para éstos es “evidente” la existencia de las clases
sociales, de una justicia obrera distinta, etc. También de una evidencia política: la
policía (el Estado) no es neutral, es una organización que defiende otra justicia y otro
interés que el de los obreros.
En síntesis, la huelga general del ejemplo ha fracturado el espacio social homogéneo.
Ahora existen dos espacios, dos ideologías. En primer lugar, la ideología burguesa
confirmada en la práctica cotidiana de los individuos. En segundo lugar, la ideología
proletaria confirmada, asimismo, en la práctica de la protesta.
Las “evidencias” de ambos espacios ideológicos son contradictorias. Se podría decir
que la sociedad homogénea constituida por nómadas individuales (jurídicas: el
ciudadano) en su fractura produce la “visibilidad” de clases sociales en mascaradas
hasta ese momento en los pliegues de la sociedad inmóvil.
En base a todo esto podemos afirmar algunas cuestiones más abstractas. Desde el
punto de vista de los obreros la realidad se ve como determinada por lo económico.
Son sus intereses económicos los que producen su unidad como “compañeros”
(compartir el pan) y su propia idea de Justicia proviene evidentemente de allí. Para la
burguesía, al contrario, las ideas jurídicas son las que los unen de tal forma que la
policía restablece el orden gracias a ellas. Para la clase obrera son los hechos los que
provocan la nueva solidaridad social. Para la burguesía son los conceptos jurídicos,
entre ellos el de justicia y solidaridad, los que permiten, incluso, calificar la rebelión.
Como conclusión es necesario decir que todo esto implica que no existe discurso que
no tenga una determinación de clase y que, en última instancia, no sea expresión de
intereses de clase.
Mario Franco. Sociólogo mendocino.
Bibliografía
Althusser, Louis y Balibar, Étienne. Para leer el Capital, México, Editorial Siglo
XXI, 1985.
Aristóteles. Obras Completas, trad. de Francisco Samaranch, Madrid, 1964.
Durkheim, Emile. Las reglas del método sociológico, Buenos Aires, Editorial La
Pléyade, 1984.
Weber, Max. Ensayos sobre metodología sociológica, Buenos Aires, Editorial
Amorrortu, 1990.
También podría gustarte
- Castorina J.A. Psicología y Epistemología GenéticasDocumento11 páginasCastorina J.A. Psicología y Epistemología GenéticasVirginia MobyDick0% (1)
- Mapa ConceptualDocumento21 páginasMapa ConceptualMartín VázquezAún no hay calificaciones
- Guia Autoesquemas PDFDocumento6 páginasGuia Autoesquemas PDFCarlos Mario Moreno Rangel50% (2)
- Epistemología. ¿Cómo Se Justifica El Conocimiento?Documento10 páginasEpistemología. ¿Cómo Se Justifica El Conocimiento?MkyNxAún no hay calificaciones
- Ámbito de Acción de La EpistemologíaDocumento8 páginasÁmbito de Acción de La EpistemologíaSusmeli SaezAún no hay calificaciones
- Ejemplo de Ensayo Sobre EpistemologíaDocumento4 páginasEjemplo de Ensayo Sobre EpistemologíaErnesstoAún no hay calificaciones
- Tcc-Fundamentos de Investigacion CientificaDocumento9 páginasTcc-Fundamentos de Investigacion CientificaLuis UruetaAún no hay calificaciones
- Antropologia SocialDocumento13 páginasAntropologia SocialNancy AlmadAún no hay calificaciones
- La FilosofíaDocumento13 páginasLa FilosofíaEstefany LQAún no hay calificaciones
- Filosofía Luis Javier Alvarez Oviedo N Primer LugarDocumento3 páginasFilosofía Luis Javier Alvarez Oviedo N Primer LugarRichar S Leon RojasAún no hay calificaciones
- Crisis Del Positivismo EpistemoloDocumento10 páginasCrisis Del Positivismo EpistemolofernandaAún no hay calificaciones
- AntologíaDocumento23 páginasAntologíaValeria HernándezAún no hay calificaciones
- La Epistemología o Teoría de La CienciaDocumento4 páginasLa Epistemología o Teoría de La CienciaJulia Rosa Romero BAún no hay calificaciones
- Teoria Del ConocimientoDocumento7 páginasTeoria Del ConocimientoAngelica olayaAún no hay calificaciones
- Epistemología ResumenDocumento65 páginasEpistemología ResumenAbel MurciaAún no hay calificaciones
- El IdealismoDocumento11 páginasEl IdealismoTaide RebolledoAún no hay calificaciones
- La Escuelas Filosóficas. Idealismo Vs Positivismo.Documento4 páginasLa Escuelas Filosóficas. Idealismo Vs Positivismo.Anderson CeballosAún no hay calificaciones
- La Necesidad de La FilosofíaDocumento6 páginasLa Necesidad de La FilosofíaLourdes RuizAún no hay calificaciones
- Filosofía Como Amor A La SabiduríaDocumento17 páginasFilosofía Como Amor A La SabiduríaFannyluAún no hay calificaciones
- Análisis Del Campo de La Filosofía y Su Vinculación Con La PedagogíaDocumento3 páginasAnálisis Del Campo de La Filosofía y Su Vinculación Con La PedagogíaJenny Fajardo CedeñoAún no hay calificaciones
- Filosofia Gustavo EscobarDocumento55 páginasFilosofia Gustavo EscobarGraciela Talamantes Borboa100% (1)
- Postura Epistemologica DurkheimDocumento15 páginasPostura Epistemologica DurkheimFernando Meneses DíazAún no hay calificaciones
- ENFOQUESDocumento4 páginasENFOQUESGenesis MedinaAún no hay calificaciones
- Ensayo - Falta de Racionalismo Empirico en La Legislacion MexicanaDocumento11 páginasEnsayo - Falta de Racionalismo Empirico en La Legislacion MexicanaDespacho MoncovaAún no hay calificaciones
- Guia Unidad I Introduccion A La FilosofiaDocumento7 páginasGuia Unidad I Introduccion A La FilosofiaAlexandra Cárdenas GimenezAún no hay calificaciones
- Doctrinas FilosoficasDocumento14 páginasDoctrinas FilosoficasJessica TelloAún no hay calificaciones
- Corrientes Filosoficas de La EducacionDocumento27 páginasCorrientes Filosoficas de La EducacionNapoleon Net100% (1)
- FenomenologiaDocumento29 páginasFenomenologiaYhoniPorrasBarbozaAún no hay calificaciones
- La Ontología de Los Sistemas EducativosDocumento12 páginasLa Ontología de Los Sistemas EducativosLibia Mendivil100% (2)
- Coherencia Entre Los Principios Del ConocimientoDocumento23 páginasCoherencia Entre Los Principios Del ConocimientoCatherine LezamaAún no hay calificaciones
- Lectura #9Documento6 páginasLectura #9Milagros Boza RojasAún no hay calificaciones
- IntroducciónDocumento6 páginasIntroducciónAlejandra MartínezAún no hay calificaciones
- Examen Final FilosofiaDocumento7 páginasExamen Final FilosofiaMaquito VillegazoAún no hay calificaciones
- Articulo Qué Es EpistemologíaDocumento6 páginasArticulo Qué Es EpistemologíaSergio Alejandro FuentealbaAún no hay calificaciones
- Objeto y Método de La Ciencia Política, T1U1Documento4 páginasObjeto y Método de La Ciencia Política, T1U1Angelica AndaraAún no hay calificaciones
- Pensamiento FiloDocumento12 páginasPensamiento FiloAlberto SanRobAún no hay calificaciones
- Lectura 1 Eìstemologia.Documento5 páginasLectura 1 Eìstemologia.Rosa María JavierAún no hay calificaciones
- Paradigma PositivistaDocumento16 páginasParadigma PositivistaFá FátimaAún no hay calificaciones
- EpistemologíaDocumento6 páginasEpistemologíaOsmirian MonasterioAún no hay calificaciones
- Pensamiento Filosofico Trabajo 1Documento8 páginasPensamiento Filosofico Trabajo 1ibrahamAún no hay calificaciones
- Enfoques FilosóficosDocumento35 páginasEnfoques FilosóficosjeraldinAún no hay calificaciones
- Informe SeeeeeeDocumento4 páginasInforme SeeeeeeFrancisAún no hay calificaciones
- Consideraciones Del ConocimientoDocumento9 páginasConsideraciones Del ConocimientoJuan Antonio GuerreroAún no hay calificaciones
- Cuestionario, Filosofia 1er. ParcialDocumento5 páginasCuestionario, Filosofia 1er. ParcialDarolinAún no hay calificaciones
- RESUMEN INTRO ActualizadoDocumento57 páginasRESUMEN INTRO ActualizadoSarahaefele HaefeleAún no hay calificaciones
- Crisorio Lo Sensible y Lo InteligibleDocumento28 páginasCrisorio Lo Sensible y Lo InteligibleLiliAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigacion EpistemologiaDocumento14 páginasTrabajo de Investigacion EpistemologiaAnonymous GQhj1vAún no hay calificaciones
- Linea de Tiempo de La FilosofiaDocumento7 páginasLinea de Tiempo de La FilosofiaKaty Tumpi0% (1)
- Relacion Entre Las Ciencias Sociales y La FilosofiaDocumento6 páginasRelacion Entre Las Ciencias Sociales y La FilosofiaImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- LA EPISTEMOLOGIA EstudiantesDocumento3 páginasLA EPISTEMOLOGIA EstudiantesOmaira OrobioAún no hay calificaciones
- Resumen Teoria SociologicaDocumento64 páginasResumen Teoria SociologicaFernando Ullmann100% (2)
- MonografíaDocumento6 páginasMonografíaMathy TagarelliAún no hay calificaciones
- Usm - Adm II - Guia de TemasDocumento13 páginasUsm - Adm II - Guia de Temasjuan GedlerAún no hay calificaciones
- El ConocimientoDocumento8 páginasEl ConocimientoJehielAún no hay calificaciones
- Resumen CapellettiDocumento7 páginasResumen CapellettifacundocavinaAún no hay calificaciones
- Viii Modulo Epistemologia Racionalismo y EmpirismoDocumento32 páginasViii Modulo Epistemologia Racionalismo y EmpirismoFran SanchezAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de FilosofiaDocumento5 páginasTrabajo Final de FilosofiaJuan Carlos Mosquea MorelAún no hay calificaciones
- Moebius 18Documento11 páginasMoebius 18Jhon Silva AleAún no hay calificaciones
- Epistemologia e InvestigaciónDocumento18 páginasEpistemologia e InvestigaciónAlex CruzAún no hay calificaciones
- Resumen de Las Ciencias Sociales Entre la Armonía y el Conflicto: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Las Ciencias Sociales Entre la Armonía y el Conflicto: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- TP 1 de ContabilidadDocumento5 páginasTP 1 de ContabilidadMeli FunesAún no hay calificaciones
- Gestión de Las Emociones (Resumen)Documento6 páginasGestión de Las Emociones (Resumen)Meli FunesAún no hay calificaciones
- Planillas de Observ. InstitucionalDocumento1 páginaPlanillas de Observ. InstitucionalMeli FunesAún no hay calificaciones
- España en La Edad ModernaDocumento4 páginasEspaña en La Edad ModernaMeli FunesAún no hay calificaciones
- La Guerra de Malvinas o Guerra de Las MalvinasDocumento2 páginasLa Guerra de Malvinas o Guerra de Las MalvinasMeli FunesAún no hay calificaciones
- José de San MartínDocumento3 páginasJosé de San MartínMeli FunesAún no hay calificaciones
- Género FantásticoDocumento2 páginasGénero FantásticoMeli FunesAún no hay calificaciones
- Secuencia 3er Año TOTALITARISMODocumento7 páginasSecuencia 3er Año TOTALITARISMOMeli FunesAún no hay calificaciones
- Objeto y Campo Específico de La PsicologíaDocumento2 páginasObjeto y Campo Específico de La PsicologíaMeli FunesAún no hay calificaciones
- El Clima de MendozaDocumento2 páginasEl Clima de MendozaMeli Funes0% (1)
- Motivos Que Llevaron Al Gobierno de Los Estados Unidos A Oponerse A YrigoyenDocumento1 páginaMotivos Que Llevaron Al Gobierno de Los Estados Unidos A Oponerse A YrigoyenMeli FunesAún no hay calificaciones
- Desarrollo Histórico Del Concepto de GrupoDocumento3 páginasDesarrollo Histórico Del Concepto de GrupoMeli FunesAún no hay calificaciones
- La Deforestación en Chaco y Santa FeDocumento40 páginasLa Deforestación en Chaco y Santa FeMeli FunesAún no hay calificaciones
- Género RealistaDocumento2 páginasGénero RealistaMeli FunesAún no hay calificaciones
- Género de Ciencia FicciónDocumento2 páginasGénero de Ciencia FicciónMeli FunesAún no hay calificaciones
- Cronología de La Semana de MayoDocumento1 páginaCronología de La Semana de MayoMeli Funes0% (1)
- Cuadro Resumen de CampañasDocumento1 páginaCuadro Resumen de CampañasMeli FunesAún no hay calificaciones
- Historia Argentina 1810-1930 Cáp. 4 y 5 PDFDocumento23 páginasHistoria Argentina 1810-1930 Cáp. 4 y 5 PDFMeli FunesAún no hay calificaciones
- Dos Concepciones de Las NormasDocumento9 páginasDos Concepciones de Las NormasJussara NozariAún no hay calificaciones
- Documentos de Finalizacion Del Año Escolar 2016Documento14 páginasDocumentos de Finalizacion Del Año Escolar 2016Edwin Aragon OvalleAún no hay calificaciones
- Chaïm Perelman-Los Argumentos Cuasilógicos-En El Imperio RetóricoDocumento14 páginasChaïm Perelman-Los Argumentos Cuasilógicos-En El Imperio RetóricosaidermanAún no hay calificaciones
- MarzanoDocumento41 páginasMarzanoJose Octavio Velasco100% (1)
- Las Etapas de Nietzsche Crepúsculo ÍdolosDocumento6 páginasLas Etapas de Nietzsche Crepúsculo ÍdolosOlivares cristinaAún no hay calificaciones
- La Inteligencia EmocionalDocumento1 páginaLa Inteligencia EmocionalGiiberzon VargasAún no hay calificaciones
- Conceptualización de ParadigmaDocumento9 páginasConceptualización de ParadigmaDianaulax100% (1)
- MAXWELL Diseño CualitativoDocumento10 páginasMAXWELL Diseño CualitativoNatalia Guinsburg100% (1)
- Silabo de Filosofia de La Ciencia y Metodologia de La InvestigacionDocumento10 páginasSilabo de Filosofia de La Ciencia y Metodologia de La InvestigacionFernando Luis FerrerAún no hay calificaciones
- Resumen de Los Textos - Diccionario Akal de La Arquitectura - La Critica en La Produccion Arquitectonica - ResumenDocumento5 páginasResumen de Los Textos - Diccionario Akal de La Arquitectura - La Critica en La Produccion Arquitectonica - ResumenJuan david rodriguez leonAún no hay calificaciones
- Sistemas de Vigilancia Epidemiologica Y VARIABLESDocumento54 páginasSistemas de Vigilancia Epidemiologica Y VARIABLESRodolfoMilosevicAún no hay calificaciones
- Hexagram ADocumento1 páginaHexagram Aلويس أنتوني نونيزAún no hay calificaciones
- Racionalismo de DescartesDocumento4 páginasRacionalismo de DescartesAlan MatíasAún no hay calificaciones
- Axiología 1Documento14 páginasAxiología 1Ever LaraAún no hay calificaciones
- La Planeaci N Como Recurso Didáctico en El Proceso de Enseñanza en La Escuela PrimariaDocumento54 páginasLa Planeaci N Como Recurso Didáctico en El Proceso de Enseñanza en La Escuela PrimariaLuis CornelioAún no hay calificaciones
- Teatro MetafisicoDocumento122 páginasTeatro MetafisicoTlalli Magalita CruzAún no hay calificaciones
- S10 - Manual - Esquemas de RedacciónDocumento6 páginasS10 - Manual - Esquemas de RedacciónMattheos ArroyoAún no hay calificaciones
- Lectura Del Curso de Metodologia de La Investigacion CientificaDocumento6 páginasLectura Del Curso de Metodologia de La Investigacion CientificaGiovanaElizabethSotoRosarioAún no hay calificaciones
- Poetica Del Habla CotidianaDocumento364 páginasPoetica Del Habla CotidianaAlexandra Alvarez100% (1)
- ExistencialismoDocumento13 páginasExistencialismoAndrsAún no hay calificaciones
- Percepción SocialDocumento61 páginasPercepción SocialElisa Mendoza100% (1)
- Interpretación Finalista de La LeyDocumento29 páginasInterpretación Finalista de La LeyrcAún no hay calificaciones
- La Escision Entre La Estetica y La Filosofia Del ArteDocumento25 páginasLa Escision Entre La Estetica y La Filosofia Del ArteCarlosAún no hay calificaciones
- El Problema Del Hombre en El Pensamiento GriegoDocumento9 páginasEl Problema Del Hombre en El Pensamiento GriegoRonald CatinacAún no hay calificaciones
- El Emprendedor y La Innovacion Diapositivas.Documento17 páginasEl Emprendedor y La Innovacion Diapositivas.RHOG31280% (1)
- 03 - Clarck-Chalmers - Mente Extendida PDFDocumento14 páginas03 - Clarck-Chalmers - Mente Extendida PDFDanielaAún no hay calificaciones
- La Enseñanza y Los ProfesoresDocumento2 páginasLa Enseñanza y Los ProfesoresDaniel WellsAún no hay calificaciones
- Creatividad Táctica y Funciones Ejecutivas en Los Deportes de InteracciónDocumento6 páginasCreatividad Táctica y Funciones Ejecutivas en Los Deportes de InteracciónSilvio GuerreroAún no hay calificaciones