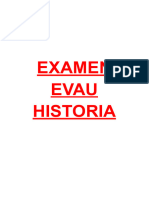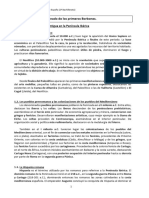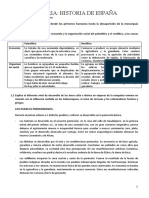Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Bloque 1-2-3-4
Bloque 1-2-3-4
Cargado por
wy76y5kq9h0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas6 páginasEl documento resume la historia de la Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía visigoda en 711. Detalla la sociedad y economía prehistórica, las culturas prerromanas como los iberos y celtas, la conquista romana y romanización, el reino visigoda y su organización política, la conquista musulmana y el Califato de Córdoba, y la fragmentación posterior de Al-Andalus en reinos de taifas. Cubre miles de años de historia con un enfoque en las cult
Descripción original:
Bloques cortos evau
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento resume la historia de la Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía visigoda en 711. Detalla la sociedad y economía prehistórica, las culturas prerromanas como los iberos y celtas, la conquista romana y romanización, el reino visigoda y su organización política, la conquista musulmana y el Califato de Córdoba, y la fragmentación posterior de Al-Andalus en reinos de taifas. Cubre miles de años de historia con un enfoque en las cult
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas6 páginasBloque 1-2-3-4
Bloque 1-2-3-4
Cargado por
wy76y5kq9hEl documento resume la historia de la Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía visigoda en 711. Detalla la sociedad y economía prehistórica, las culturas prerromanas como los iberos y celtas, la conquista romana y romanización, el reino visigoda y su organización política, la conquista musulmana y el Califato de Córdoba, y la fragmentación posterior de Al-Andalus en reinos de taifas. Cubre miles de años de historia con un enfoque en las cult
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
Bloque 1:
La Península Ibérica, desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía
visigoda (711)
1. 1. Sociedad y economía en el Paleolítico y el Neolítico. La pintura rupestre.
Durante el Paleolítico, hace unos 800.000 años, llegan los primeros pobladores a la Península Ibérica. En Atapuerca
han sido hallados los restos más antiguos (Homo Antecessor). La llegada del Homo Sapiens tuvo lugar hace unos
40.000 años. Los primeros pobladores peninsulares formaban colonias de recolectores y cazadores. Eran nómadas que
se desplazaban siguiendo a los animales o buscando climas más favorables, hasta que el frío de la última glaciación les
obligó a refugiarse en cuevas. Durante el Paleolítico, los humanos formaban pequeños grupos sin una organización
jerárquica clara. Enterramientos como el de Morín permiten pensar en creencias espirituales.
Hacia el 5.000 a.C. aparecieron en la península las primeras comunidades neolíticas. En ellas se inició la agricultura, la
ganadería y la elaboración de la cerámica. El progreso económico desembocó en un incremento demográ co y una
mayor especialización en el trabajo, por lo que las sociedades se hicieron complejas y surgieron los primeros rasgos de
jerarquía social. Aparecen la piedra pulimentada, la industria textil, la cerámica y la cestería.
En el arte rupestre las guras se hallan superpuestas sin formar escenas y destacan los animales pintados con una
técnica naturalista y efectos de volumen y movimiento. La mayoría de estas pinturas están concentradas en la zona
cantábrica donde destaca Altamira. En el litoral mediterráneo surgió un nuevo tipo de arte rupestre (escuela levantina)
cuyas escenas de caza y recolección, realizadas con un marcado monocromatismo, muestran rasgos de sociedades
más complejas.
1. 2. Pueblos prerromanos. Colonizaciones históricas: Fenicios y griegos. Tartessos.
Durante el primer milenio a.C. habitaban la península una serie de pueblos prerromanos: los iberos y los celtas o
celtiberos. Los primeros, asentados en ciudades en el levante y el sur peninsular, tenían claras in uencias de los
colonizadores, como la escritura o el uso de la moneda. En el resto de la península destacan los celtas, dedicados a
actividades agroganaderas que, a pesar de su gran desarrollo metalúrgico, no conocían la moneda ni la escritura.
Los tartessios fueron un pueblo prerromano asentado en las actuales Sevilla, Huelva y Cádiz durante la primera mitad
del primer milenio a.C. Destacaron por su actividad minera y unas técnicas agrícolas y de navegación muy
desarrolladas. Las colonizaciones transcurren durante el primer milenio a.C., cuando llegan a las Islas Baleares y a las
costas levantinas y andaluzas los fenicios, griegos y cartagineses debido a intereses económicos. Los fenicios
fundaron factorías como Malaka o Gades, los griegos colonias como Emporión y los Cartagineses, tras colonizar Ibiza,
fundaron colonias como Cartago Nova. El impacto en los nativos fue muy grande, pero apenas traspasó la costa
mediterránea y el Valle del Guadalquivir. A estos pueblos se les debe la introducción de los esclavos, el alfabeto, el
olivo, el lino, la moneda o el crecimiento urbano.
1. 3. Conquista y romanización de la Península Ibérica. Principales aportaciones romanas en los ámbitos social,
económico y cultural.
La conquista del territorio se llevó a cabo en tres etapas. La primera (218-201 a.C.) coincide con la segunda guerra
Púnica y en ella se ocuparon las costas de levante y Andalucía, zonas acostumbradas a la presencia de los
colonizadores, por lo que la ocupación se realizó sin demasiadas di cultades. En la segunda (193-133 a.C.) se
expandieron por el interior peninsular librando guerras contra los celtíberos y los lusitanos. Y en la tercera (129-119
a.C.) se dirigieron al norte, y tras ocupar Gallaecia, Octavio Agusto llevó a cabo las guerras contra cántabros y astures.
La victoria de Roma intensi có el proceso de romanización, es decir, la asimilación de la cultura y las formas de vida
romanas por parte de los pueblos conquistados. La presencia romana supuso la implantación de un sistema esclavista
y la conversión de Hispania en una región que abastecía de alimentos a Roma, gracias al cultivo de la trilogía
mediterránea, la ganadería ovina, la actividad pesquera y la industria de salazón. Roma obtuvo importantes bene cios
por la actividad minera.
La romanización dejó un importante legado cultural y artístico. El latín desplazó a las lenguas vernáculas y facilitó la
aportación literaria hispana a la cultura latina con autores como Séneca. Con el latín penetró el derecho romano y la
religión politeísta que incluía el culto al emperador, pero que poco a poco fue sustituida por el cristianismo. Uno de los
elementos más característicos fue el sistema urbano, en el que las ciudades quedaban unidas por calzadas. Desde el
punto de vista artístico, la conquista aporta una huella perdurable, sobre todo en la arquitectura y las obras públicas,
con ejemplos como el templo de Diana, la muralla de Lugo o el acueducto de Segovia.
1. 4. El reino visigodo. Origen y organización política. Los concilios.
En el año 409, diversos pueblos bárbaros (vándalos, suevos, y alanos) penetran en Hispania sin encontrar resistencia
debido al debilitamiento del Imperio romano. Para frenar este avance, Roma hizo un pacto con los visigodos por el que
les concedió tierras en el sur de la actual Francia y en Hispania a cambio de expulsar a los invasores (418). Cuando los
visigodos fueron derrotados por los francos en el 507 (Vouillé), se asentaron de nitivamente en la Península y
establecieron su capital en Toledo.
Los reyes electos se apoyaron en dos instituciones. El Aula Regia era un gabinete de carácter consultivo que
colaboraba con el rey en el gobierno, la promulgación de leyes y la administración de justicia. Los Concilios de Toledo
eran asambleas convocadas por el rey y presididas por el obispo de Toledo a las que acudían miembros de la nobleza
y la iglesia y en las que se trataban asuntos políticos y religiosos. A partir del III Concilio de Toledo (589) Recaredo se
convierte al catolicismo y la Iglesia pasa a ser un apoyo de la monarquía rati cando sus decisiones en los Concilios. La
uni cación política se llevó a cabo en varias etapas, Leovigildo acabó con el reino de los suevos y Suintila expulsó a los
bizantinos. Jurídicamente se aprobó un único código legal: el Fuero Juzgo (653). Una disputa sucesoria facilitó la
irrupción de los musulmanes en la península y el n de la monarquía visigoda.
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fl
fi
fi
Bloque 2:
La Edad Media. Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474)
2. 1. Al-Andalus. La conquista musulmana de la Península Ibérica. Emirato y Califato de Córdoba.
Aprovechando la debilidad de los visigodos, los musulmanes desembarcan en Gibraltar, al mando de Tariq y derrotan al
ejército de Don Rodrigo en la batalla del Guadalete (711). La llegada de un nuevo ejército encabezado por Muza, hace
que en cuatro años conquisten toda la península, excepto algunas zonas de la franja cantábrica y los Pirineos, pasando
a ser una provincia del Califato de Damasco. Al-Andalus, con capital en Córdoba, se convirtió en un Emirato
dependiente (711-756).
En el año 756, Abderramán I, un miembro superviviente de la familia Omeya, llegó a la península proclamando el
Emirato independiente y rompiendo la dependencia política. Fue una etapa de consolidación del poder musulmán, pero
los con ictos internos posibilitaron la expansión hacia el sur de los reinos cristianos.
En el año 929, Abderramán III se autoproclamó califa y jefe político y espiritual y estableció la capital en Córdoba. El
Califato representó la época de máximo esplendor cultural de Al- Andalus. Sin embargo, la estabilidad se acabará al
nombrar califa a un niño de 8 años (Hisham II) y el poder quedará en manos de Almanzor quien pone en marcha
importantes campañas militares. A su muerte comienza la desintegración del Califato que tocaría su n en el año 1031.
2.2. Al Andalus. Reinos de taifas. Reino Nazarí.
En el año 1031, Al-Ándalus se fragmentó en numerosos reinos de taifas cuya supervivencia solía depender del pago de
parias o tributos. A nales del siglo XI, ante el avance de los reinos cristianos que en el 1085 conquistan Toledo,
pidieron apoyo a los almorávides, musulmanes ultra ortodoxos que habían formado un gran imperio en el norte de
África. La dominación Almorávide de Al-Ándalus se hace efectiva de 1090 a 1145, con victorias tan importantes como
la de Sagrajas. Los Almorávides aprovechan el enfrentamiento de las taifas entre sí para unir Al-Ándalus bajo su
dominio, sin embargo, las revueltas antialmorávides (debido a su rigor religioso), un nuevo avance cristiano y la presión
de los Almohades en el norte de África, les hace desaparecer creándose unos nuevos reinos de taifas. Las segundas
taifas tienen que soportar otro gran avance cristiano por lo que pedirán ayuda de nuevo al exterior, en este caso, a los
Almohades. Los Almohades (1195-1224) logran importantes victorias como la de Alarcos y reuni can otra vez Al-
Ándalus bajo su dominio, pero tras la alianza de Castilla, Aragón y Navarra, son derrotados en la batalla de las Navas
de Tolosa (1212). De esta manera aparecen los terceros reinos de taifas que desaparecerán rápidamente a excepción
del reino Nazarí de Granada, que ante la expansión cristiana se convirtió en reino paria de Castilla, situación que se
mantuvo hasta la conquista, en 1492, por los Reyes Católicos.
2.3 Al Andalus. Economía, sociedad y cultura.
Al-Ándalus está asociado a importantes avances económicos. La agricultura tuvo un gran desarrollo gracias al regadío.
Los musulmanes difundieron nuevos cultivos como el arroz, el algodón o las plantas medicinales, cultivando también
cereales, olivo y viñedo. Retrocedió la ganadería porcina, desarrollándose la ovina y la equina. Se revitalizó la minería y
la artesanía propia de la sociedad urbana. El comercio tuvo una gran importancia tanto el interior (en el zoco de las
ciudades) como el exterior. En esta economía el Estado tenía el monopolio de la acuñación de moneda.
Con el paso del tiempo la sociedad se fue islamizando. En un primer momento el mundo musulmán lo componía una
minoría árabe, que ocupaba los puestos más destacados, y una mayoría bereber dedicada a la ganadería y al ejército.
Más tarde se unieron los muladíes, cristianos convertidos al islam. Debajo de ellos se situaban los mozárabes
(cristianos de Al- Ándalus) y los judíos que gozaban de libertad de culto a cambio de pagar un tributo. En esta sociedad
también existían los esclavos de palacio y del ejército.
En Al-Ándalus se desarrollaron grandes avances en astronomía, medicina, botánica y matemáticas. Destacan lósofos
como Maimónides y autores en árabe clásico como Ibn Hazam. En el campo artístico resaltan construcciones como la
mezquita de Córdoba y la Alhambra.
2.4. Los primeros núcleos de resistencia cristiana. Principales etapas de la reconquista. Modelos de
repoblación.
En las áreas cantábricas y pirenaicas surgieron entre los siglos VIII y X los primeros reinos cristianos. El reino Astur
surgió tras la victoria de Pelayo en Covadonga (722). Alfonso I lo extendió sobre el valle del Duero y Alfonso II hacia
Galicia y el este, donde surgió el condado de Castilla. Ordoño II cambió la capital a León y el reino pasó a denominarse
de igual manera. Castilla fue un territorio vasallo de León hasta que Fernán González logra una gran autonomía. Castilla
no se convertirá en reino hasta 1035, con Fernando I como su primer monarca. Navarra, parte de la Marca Hispánica,
surge como reino con Íñigo Arista en el 824, alcanzando su mayor expansión con Sancho el Mayor que, al morir en
1035, reparte su territorio entre sus hijos, surgiendo así el reino de Aragón bajo el poder de Ramiro I. Los condados
catalanes bajo dominio carolingio quedarán ligados a nales del siglo IX a Wilfredo el Velloso y a nales del siglo X se
volverán independientes.
Desde el siglo IX surge la reconquista y posteriormente la repoblación, es decir, la ocupación y colonización de las
tierras conquistadas. Durante la primera etapa (VIII-X) los cristianos avanzan hasta el Duero con un modelo de
repoblación por iniciativa de los campesinos (presura), dando lugar a pequeñas y medianas propiedades. En la
segunda (1085 - mediados del siglo XII) avanzan hasta Toledo hasta que son frenados por los almorávides. El modelo
de repoblación es concejil, mediante fueros, y da lugar a propiedades medianas. Durante la segunda mitad del siglo XII
se produce la tercera etapa de la reconquista que llegará hasta el Guadiana, hasta que los cristianos son frenados por
los Almohades. La repoblación en la última etapa dará lugar a latifundios mediante encomiendas de las órdenes
militares, pero partir de 1212 se avanza sobre los terceros taifas, con excepción de Granada, y se repuebla mediante
donadíos.
fl
fi
fi
fi
fi
fi
fi
2.5. Los reinos cristianos en la Edad Media. Organización política, régimen señorial y sociedad estamental.
Los reinos presentaban una estructura política parecida, aunque con diferencias basadas en la monarquía, las cortes y
los municipios. El origen de las cortes está en la Curia Regia donde los nobles y clérigos asesoraban al rey. El
crecimiento de las ciudades hizo ganar poder a los burgueses, naciendo las Cortes de tres brazos en 1188 en el reino
de León, y desde el siglo XIII en otros reinos. En Castilla las convoca el rey para aprobar subsidios o declaraciones de
guerra, mientras que las de Aragón eran órganos de carácter consultivo y votaban impuestos.
La sociedad medieval se organizaba en estamentos donde la cúspide estaba ocupada por la nobleza que gozaba de la
posesión de tierras y de poder jurisdiccional. Esas grandes posesiones eran los señoríos, que gracias a instituciones
como el mayorazgo, eran transmitidos íntegramente al heredero. Otro grupo privilegiado era el clero, con grandes
diferencias entre las altas jerarquías eclesiásticas, dueños de grandes señoríos, y el bajo clero, más próximo a los
grupos populares. Además, habría que diferenciar entre el clero secular (obispos y sacerdotes) y el regular formado por
frailes, monjes y monjas. Este último grupo tuvo gran poder, por la importancia de los monasterios durante la
repoblación. El pueblo llano era el grupo más numeroso, la mayoría eran campesinos que trabajaban tierras ajenas en
régimen de vasallaje, aunque también había pequeños propietarios. En el entorno de las ciudades surgió una pujante
burguesía dedicada a las tareas artesanas y comerciales.
2.6. Organización política de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón y del reino de Navarra al nal de la
Edad Media.
Los reinos presentan una estructura política parecida basada en tres instituciones: la monarquía, los Cortes y los
municipios, aunque cada reino posee sus propias características.
En el reino de Castilla la monarquía se fortaleció. Para gobernar se sirve de una administración central compuesta por
la Curia Regia, formada por el Consejo Real que asesora al rey, y las Cortes con poderes muy limitados. Nace la
Audiencia o Chancillería como órgano supremo de justicia, sólo supeditado al rey. En el ámbito local destaca la
intervención monárquica a través de la gura del regidor y del corregidor, representantes permanentes del rey en los
principales municipios.
La Corona de Aragón estaba constituida por una serie de reinos (Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares) con diferentes
leyes e instituciones. La debilidad del poder real se manifestó en el pactismo, por el que se respetaban los fueros y los
privilegios de esos reinos. Las Cortes eran independientes, surgieron las diputaciones y se creó el cargo del Justicia de
Aragón, cuya función primordial era la defensa de los fueros del reino. La autoridad real estaba representada en los
distintos territorios por virreyes o gobernadores que actuaban en su nombre. Los municipios fueron cayendo bajo el
control de oligarquías urbanas con distintos cargos donde destacan los consejos municipales como el Consejo de
Ciento en Barcelona.
La in uencia francesa y la amenaza aragonesa y castellana limitaron la capacidad de autogobierno de Navarra. Aún así
el reino gozaba de un fuero general y unas cortes que adquirieron importancia a lo largo del siglo XV.
Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700)
3.1. Los Reyes Católicos: la unión dinástica y las instituciones de gobierno
Con el matrimonio de Isabel y Fernando quedaron unidas las dos grandes coronas peninsulares. Fernando e Isabel
decidieron gobernar conjuntamente en todos sus territorios según lo establecido en la Concordia de Segovia (1475),
por lo tanto, la unión de Castilla y Aragón fue meramente dinástica y cada reino conservó sus propias leyes e
instituciones, sin que en ningún caso se pretendiera la integración política de los territorios. A la muerte de Enrique IV
se produce una guerra civil entre Juana (la Beltraneja) e Isabel, que acaba con el Tratado de Alcaçovas-Toledo (1479)
en el que, entre otros acuerdos, se reparten las zonas de expansión atlántica.
Con los Reyes Católicos se produce el paso a una monarquía autoritaria, sentando las bases del Estado moderno con
instrumentos de control como la Santa Hermandad, el tribunal de la Inquisición y la limitación del poder de las Cortes,
la nobleza y el clero. En Castilla las Cortes pierden poder en favor de los Consejos, divididos en territoriales y
sectoriales. En la administración territorial destacan los corregidores, máxima autoridad municipal, y la justicia recaía en
las Chancillerías (tribunales superiores) y Audiencias. En la corona de Aragón apareció la gura del virrey y se creó una
Audiencia para cada uno de los reinos.
3.2. El signi cado de 1492. La guerra de Granada y el descubrimiento de América
El año 1492 es clave para entender la historia peninsular por tres acontecimientos: la conquista de Granada, la
expulsión de los judíos y el descubrimiento de América
Los Reyes Católicos orientaron sus esfuerzos a la conquista de Granada con la intención de completar la unidad
peninsular. La guerra comenzó en 1482 y en 1492 Boabdil entregó la ciudad. Los Reyes Católicos tomaron posesión de
la Alhambra y culminaron el proceso de reconquista. Los musulmanes que optaron por no emigrar, fueron nalmente
obligados a convertirse al cristianismo, transformándose en moriscos.
El descubrimiento de América fue una misión castellana dirigida a la búsqueda de una ruta alternativa a las Indias
orientales. Cristóbal Colón pretendía llegar por el oeste, apoyándose en la idea de esfericidad de la tierra. El acuerdo se
materializó en las Capitulaciones de Santa Fe. Colón partió del Puerto de Palos y el 12 de octubre de 1492 llegó a las
Antillas. Tras el descubrimiento se reconocieron los derechos de la monarquía castellana sobre las tierras descubiertas
pero los portugueses, no estaban satisfechos ante los nuevos acontecimientos y los Reyes Católicos, interesados en
mantener buenas relaciones con el reino vecino, propiciaron un nuevo acuerdo mediante la rma del tratado de
Tordesillas (1494) que dejó Brasil bajo la soberanía portuguesa.
fl
fi
fi
fi
fi
fi
fi
3.3. El imperio de los Austrias. España bajo Carlos I. Política interior y con ictos europeos
Con Carlos I, nieto de los Reyes Católicos, la corona española quedó en manos de la dinastía de los Austrias. El rey
llegó a España en 1517. En política interior el nombramiento de nobles extranjeros para los altos cargos, los nuevos
impuestos para nanciar el proyecto imperial y su partida en 1520 para ser coronado emperador, provocaron la
sublevación de las principales ciudades castellanas con Toledo a la cabeza (las Comunidades). El levantamiento acabó
convirtiéndose en una rebelión anti-señorial, por lo que la nobleza unió sus fuerzas a las del rey, los comuneros fueron
derrotados en Villalar (1521) y sus líderes, Padilla, Bravo y Maldonado, ajusticiados. El movimiento de las Germanías
(1519-1522) se inició en Valencia y se extendió a Murcia y Mallorca. Desde el principio tuvo un carácter social. Las
Germanías se hicieron con el poder municipal pero, como en Castilla, la alianza entre monarquía y nobleza acabó con
el levantamiento.
En el exterior las relaciones estuvieron marcada fundamentalmente por la expansión de la reforma luterana. A pesar de
que se intentó acercar posturas a través del Concilio de Trento, las tensiones religiosas derivaron en un con icto que
terminó con la concesión de la libertad religiosa a algunos príncipes (paz de Augsburgo). Otros problemas fueron: la
ocupación francesa del Milanesado, que llevó a un enfrentamiento que acabó provocando el saqueo de Roma por los
ejércitos imperiales, y la presencia otomana en el Mediterráneo y los Balcanes
3.4. La Monarquía Hispánica de Felipe II. Gobierno y administración. Los problemas internos. Guerra y
sublevación en Europa
Tras la abdicación de su padre, Felipe II (1556-1598) asentó la Corte en Madrid, poniendo n a la tradicional Corte
itinerante. El rey encabezaba los Consejos sectoriales y territoriales, gobernaba apoyándose en secretarios y, en la
práctica, propició el inicio de la decadencia de las Cortes. El monarca gozó de gran tranquilidad interna, si bien hubo
de enfrentarse a algunos con ictos como la revuelta de las Alpujarras, sofocada por Juan de Austria, o las alteraciones
de Aragón que llevaron a que el rey se reservara el derecho de nombrar a un virrey y al Justicia Mayor. La política
exterior de Felipe II buscó defender la hegemonía hispana y el catolicismo. Las guerras contra Francia se cerraron con
la paz de Cateu-Cambresis (1559) que consolidó el norte de Italia, y el problema con los turcos comenzó a solucionarse
a partir de la batalla de Lepanto (1571). En 1580 Portugal se une a los territorios de la monarquía hispánica y en 1588
tiene lugar la gran derrota de la Armada Invencible al intentar invadir Inglaterra. Pero el gran problema fue Flandes,
donde el norte calvinista proclamó su independencia en la Unión de Utrecht y estuvo a punto de someter al sur católico
3.5. Exploración y colonización de América. Consecuencias de los descubrimientos en Europa, España y
América.
Durante el reinado de Carlos I se procedió a la exploración y colonización del continente americano. Durante los
primeros 20 años tras el descubrimiento, se conquistaron las islas Antillas. En una segunda fase Hernán Cortés
conquistó el imperio Azteca (1519-1521), se logra dar la primera vuelta al mundo en una expedición capitaneada por
Magallanes y Elcano, y Pizarro conquista el imperio Inca (1531-1533). En la tercera etapa se conquista Centroamérica
(cultura Maya) y zonas de América del norte y del sur. Filipinas se conquistó en 1571. Tras la conquista, el máximo
órgano de poder fue el Consejo de Indias. América se dividió en dos virreinatos (Nueva España y Perú) que a su vez se
dividieron en gobernaciones, y éstas, en municipios o cabildos. Para la justicia se crearon Audiencias. La agricultura se
trabajó mediante la encomienda o esclavos negros en grandes propiedades (haciendas o estancias) y la minería
(Zacateca y Potosí) funcionaban mediante la mita (repartimiento). El comercio fue monopolio de Castilla a través de la
Casa de Contratación. Las consecuencias para los nativos, más allá de los nuevos productos (caballos o vacas) fueron
negativas, ya que desaparecieron sus imperios, su cultura fue sustituida por la castellana y sufrieron un importante
descenso demográ co. Para Europa fueron positivas: llegaron nuevos productos (maíz, patata...) se impulsaron
determinadas ciencias y se crearon imperios comerciales. Para Castilla, América fue una vía de escape de población y
le ayudó a nanciar su hegemonía, aunque la abundancia de metales preciosos provocase una subida de precios.
3.6 Los Austrias del siglo XVII. Gobierno de validos. La crisis de 1640
Se conoce como Austrias menores a los reinados de Felipe III (1598-1621), Felipe IV (1621- 1665) y Carlos II (1665-
1700), ya que España pierde la hegemonía y conoce una grave crisis económica y demográ ca. Estos reyes
gobernaron mediante validos, personas de su mayor con anza. El principal valido de Felipe III fue el duque de Lerma.
El hecho más destacado en política interior fue la expulsión de los moriscos decretada en 1609 y en el exterior la
situación fue conocida como la Pax Hispánica (paz de Vervins, paz con Jacobo I o tregua de los 12 años). El Conde
Duque de Olivares, valido de Felipe IV, tenía una sincera voluntad de reforma. Intentó implantar como sistema de
organización política el modelo castellano (Gran Memorial 1624) y creó una contribución general al ejército (La Unión de
Armas 1626) que provocaron el rechazo general. Durante la primera parte del reinado de Carlos II ejerció la regencia su
madre, Mariana de Austria, quien con ó el gobierno a validos como el jesuita alemán Nithard o Fernando de
Valenzuela. Durante la mayoría de edad de Carlos II primero gobernó Juan José de Austria y posteriormente el duque
de Medinaceli y el conde de Oropesa, que llevaron a cabo una acertada política nanciera. La centralización provocó la
crisis de 1640. Cataluña se convirtió en república bajo la protección de Francia pero nalmente se rindieron en 1652
con la condición que se respetaran sus antiguos fueros. Las Cortes portuguesas, aprovechando la rebelión catalana,
proclamaron rey al duque de Braganza con el nombre de Juan IV. Todos los intentos de España por recuperar el
dominio de Portugal fracasaron.
3.7 La guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía española en Europa
Los objetivos exteriores de los Austrias menores fueron los mismos que los de sus predecesores, pero tienen que
hacer frente a naciones más poderosas que acabarán con su hegemonía. Aunque Felipe III (1598-1621) y su valido el
duque de Lerma, basaron su política internacional en la Pax Hispánica, se introdujo en la guerra de los 30 Años a favor
de Austria, guerra que continuó Felipe IV (1621-1665) ya que su valido Olivares, quiso hacer de la guerra la clave de la
política internacional. La guerra de los 30 Años (1618-1648) fue un con icto que hay que enmarcar en las guerras de
religión, pero que escondía una gran rivalidad política entre reinos, particularmente entre Francia y la Casa de
fi
fi
fi
fl
fi
fi
fl
fl
fi
fi
fi
fi
fl
Habsburgo; y una lucha por el comercio de la zona. El con icto inicial entre el emperador y los principados alemanes
pronto se internacionalizó cuando el emperador recibió el apoyo de Felipe III, y los principados, el de los enemigos de
España. La guerra se inicia con la victoria española (Breda) pero la entrada de Francia cambió el rumbo. La Paz de
Westfalia (1648) supuso el reconocimiento español de la independencia de las Provincias Unidas. Sin embargo, la
guerra entre España y Francia continuaría hasta la Paz de los Pirineos de 1659 en la que España pierde el Rosellón, la
Cerdaña y las plazas fuertes de Flandes y Luxemburgo (Metz, Toul y Verdún). Esta fue la con rmación de la caída de
España y el ascenso de Francia
3.8 Los principales factores de la crisis demográ ca y económica el siglo XVII y sus consecuencias
El siglo XVII fue una etapa de depresión económica en casi toda Europa. En España el esfuerzo bélico realizado
durante el siglo anterior y las guerras que se dieron durante el siglo XVII llevaron a la hacienda real a una situación de
endeudamiento constante, agravado por la disminución del volumen de metales preciosos procedentes de América. La
recesión económica se manifestó en la caída de la producción agraria, la disminución de la ganadería y de la industria
textil castellana. Además la crisis económica se agravó por el descenso demográ co causado por el aumento de la
mortalidad debido a la propagación de epidemias, las guerras constantes y las di cultades económicas que
provocaron la escasez de matrimonios, el incremento de la emigración y el número de clérigos. Esta situación se vio
acentuada por la expulsión de los moriscos, (1609), sobre todo en Valencia y Aragón. La crisis afectó a todas las capas
sociales. La nobleza, que aumentó a consecuencia de las ventas de títulos, vio disminuir sus rentas y tuvo que
endeudarse para mantener su nivel de vida. El número de religiosos creció, no por el aumento de vocaciones sino por
la necesidad buscarse un medio de vida, y el campesinado fue el sector más afectado, sobre todo en Castilla donde
muchos campesinos se vieron obligados a vender sus tierras y emigrar. La escasa burguesía abandonaba sus negocios
e invertía en tierras, señoríos y rentas jas, e incluso compraba títulos nobiliarios.
3.9. Crisis y decadencia de la Monarquía Hispánica. El reinado de Carlos II y el problema sucesorio
Cuando en 1665 murió Felipe IV, su sucesor Carlos II, tenía cuatro años y una salud muy débil. La regencia fue asumida
por Mariana de Austria, que designó válidos, sucesivamente, a Everardo Nithard y a Fernando de Valenzuela.
En 1675 se decretó la mayoría de edad de Carlos, cuyo reinado supuso el nal de la dinastía española de los
Habsburgo. Cuando Carlos II llegó al trono, España ya estaba en una situación de agotamiento, desgaste y ruina
económica, y Francia supo aprovechar la debilidad de la monarquía española para ir haciéndose con algunos territorios
como Luxemburgo o el Franco Condado. A pesar de sus dos matrimonios Carlos II no tuvo descendencia por lo que su
sucesión en el trono fue un foco importante de con ictos. Luis XIV de Francia reclamó el trono para su nieto, Felipe de
Anjou, basándose en los derechos de su mujer María Teresa, hija de Felipe IV. Leopoldo I de Austria lo reclama para el
archiduque Carlos quien tenía un parentesco más lejano. Finalmente Carlos II nombró heredero a Felipe de Anjou,
futuro Felipe V de España y esta decisión estuvo en el origen de la guerra de Sucesión española.
Bloque 4:
España en la órbita francesa. El reformismo de los primeros Borbones. (1700-1788)
4.1. La guerra de Sucesión y el sistema de Utrecht. Los pactos de familia.
La guerra de Sucesión se origina por la disputa por el trono de España entre Felipe de Anjou (Felipe V de la dinastía de
los Borbones) y Carlos de Austria. En 1700, Carlos II, rey de España, muere sin descendencia y en su testamento
nombra heredero al trono a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. Con ello, una España débil quedaba
vinculada a la primera potencia, Francia. Sin embargo, el archiduque Carlos de Austria reclama su derecho al trono de
España. En 1701, Felipe de Anjou es proclamado rey de España sin renunciar a sus derechos sobre el trono de Francia.
Esto suponía un peligro para los países europeos por que cabía la posibilidad de la unión de España y Francia bajo la
misma corona. Por ello, se formó en La Haya la Gran Alianza compuesta por Inglaterra, el Sacro Imperio Romano
Germánico y las Provincias Unidas. Posteriormente se unieron Saboya, Prusia y Portugal. Con ellos luchó Aragón,
temeroso de que el centralismo borbónico acabara con sus fueros. Francia y Castilla apoyaron a Felipe, por lo que
podemos hablar de un con icto civil y europeo. La guerra, que en principio favorecía al archiduque, dio un giro cuando
éste fue elegido emperador y, frente a la amenaza, Inglaterra empezó a presionar para que se rmara la paz. Con los
tratados de Utrecht (1713) y Rastadt (1714) se acordó que Inglaterra recibiera Gibraltar y Menorca y los privilegios
económicos del navío de permiso y el asiento de negros, Sicilia fue cedida a Saboya y Flandes y los territorios italianos
pasaron a Austria. España pasó a ser una potencia de segunda que quedaría unida a Francia por los Pactos de Familia,
alianzas militares que llegarían hasta el reinado de Carlos III.
4.2. La nueva monarquía borbónica. Los decretos de Nueva Planta. Modelo de Estado y alcance de la reformas.
Felipe V (1700-46) implantó el modelo francés de monarquía: absolutismo y centralismo.
Los Decretos de Nueva Planta impusieron el modelo organizativo e institucional castellano en la Corona de Aragón que
perdió sus Cortes y sus fueros. España constituía una estructura uniforme menos País Vasco y Navarra. Estableció
también en Aragón un nuevo sistema tributario mediante una cuota ja a repartir entre sus habitantes.
Siguiendo ese modelo de Estado implantó los Secretarios de Estado y de Despacho, precedentes de los ministerios,
quitando poder a los antiguos Consejos, salvo el de Castilla, y estableció unas Cortes únicas. Se crearon Capitanías
Generales e Intendencias y se generalizó la gura del Corregidor.
Tanto en su reinado como en el de Fernando VI (1746-1759) proliferaron las reformas. Se creó el servicio militar
obligatorio, se impulsó la educación y la economía con la creación de Reales Fábricas, se mejoró la marina y se rmó
un Concordato que aseguraba el patronato regio. Una de las medidas más importantes fue el intento de crear una
contribución única que fracasará por la oposición de la nobleza y el clero. Las reformas administrativas también
fl
fi
fi
fl
fi
fl
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
llegaron a América mediante las Capitanías Generales, nuevos Virreinatos (nueva Granada, Río de la Plata) y las
Intendencias, medidas que buscaron reforzar el poder español sobre los criollos.
4.3. La España del siglo XVIII. Expansión y transformaciones económicas. Agricultura, industria y comercio con
América. Causas del despegue económico de Cataluña.
El siglo XVIII en España fue un periodo de transformación económica, quizás más leve que en el resto de Europa por la
resistencia de los grupos privilegiados.
El sector agrario aumentó su producción, aunque su expansión se vio lastrada por la mala calidad de las tierras, unas
condiciones climáticas adversas y una estructura de la propiedad que dejaba gran cantidad de tierras en manos
muertas. A pesar de ello, se lograron algunas mejoras como la extensión de ciertos cultivos o del regadío. Aunque las
manufacturas siguieron dominadas por el modelo artesanal controlado por los gremios, la reducción de sus derechos
incentivó la aparición de los talleres de manufacturas privados.
El desarrollo industrial se vio favorecido por la creación de las Reales Fábricas y el decreto de digni cación de los
o cios de Carlos III.
Las reformas del comercio colonial comenzaron con la fundación de las compañías comerciales, pero lo más
importante fue la liberalización llevada a cabo por Carlos III, que comenzó autorizando el comercio en una serie de
puertos peninsulares para terminar aprobando el decreto de libertad absoluta en 1778.
En Cataluña, las mejoras agrícolas y el incremento del comercio con América generaron el excedente necesario para
poner en marcha un potente sector algodonero, que aprovechó la abolición de las aduanas interiores, la liberalización
del comercio americano y la existencia.
4.4. Ideas fundamentales de la Ilustración. El despotismo ilustrado. Carlos III.
La Ilustración fue un movimiento cultural francés del siglo XVIII que cuestionaba el Antiguo Régimen. Sus principios se
basaban en la razón, el progreso y el derecho a la felicidad. De enden la soberanía nacional, la división de poderes y la
libertad económica. En relación a estos surge el Despotismo Ilustrado, que es el intento del absolutismo por hacer
suyas parte de estas ideas, pero sin cambiar el sistema. Esta corriente del pensamiento llega a España de la mano de
Carlos III, que intenta introducir las nuevas ideas pero que se va a encontrar con la resistencia de buena parte de la
sociedad, como quedó evidenciado en el motín de Esquilache (1776).
Tanto Carlos III como Floridablanca, Campomanes y Aranda, fueron los mejores representantes del despotismo
ilustrado en España. Las medidas más destacadas fueron: la autorización del libre comercio directo con América, la
creación de compañías comerciales y la de las Reales Fábricas. Se encarga a Jovellanos “El Informe sobre la Ley
Agraria” sobre la situación de la agricultura, sus problemas y posibles soluciones en el que se hacía hincapié en la mala
distribución de la tierra y en el problema de la amortización o de las “manos muertas”. Se crean Sociedades
Económicas de Amigos del País para mejorar las prácticas agrícolas del campesinado. Se intentó aumentar el control
sobre la Iglesia que en la práctica se redujo a la expulsión de los Jesuitas, y se crean nuevos centros de estudios como
las Reales Academias, colegios, museos y centros de investigación. La Inquisición pierde in uencia, aunque no llegó a
desaparecer.
fi
fi
fl
fi
También podría gustarte
- Manual de Historia de España 3. Edad Moderna (1474-1808) by Pere Molas RibaltaDocumento583 páginasManual de Historia de España 3. Edad Moderna (1474-1808) by Pere Molas RibaltaPostmisfitAún no hay calificaciones
- Juan Rodes - Identidad LatinoamericanaDocumento2 páginasJuan Rodes - Identidad LatinoamericanaFran Cantillana100% (1)
- Tarea 1 de Derecho InmobiliarioDocumento7 páginasTarea 1 de Derecho InmobiliarioJairo Luis Meléndez OvallesAún no hay calificaciones
- 1.1 Nuevos Epígrafes Diciembre 2023 HISTORIA 1.1 A 3.8Documento8 páginas1.1 Nuevos Epígrafes Diciembre 2023 HISTORIA 1.1 A 3.8Peloteros EscarabajosAún no hay calificaciones
- Examen HISTORIA TérminosDocumento5 páginasExamen HISTORIA Términos6349Aún no hay calificaciones
- Resumen Bloques 1, 2, 3Documento9 páginasResumen Bloques 1, 2, 3marttagomezgAún no hay calificaciones
- Apuntes de Historia 23-24Documento10 páginasApuntes de Historia 23-24olivavargas06Aún no hay calificaciones
- Historia España 2º BachilleratoDocumento25 páginasHistoria España 2º BachilleratomilagabineteAún no hay calificaciones
- H Bloque 1Documento3 páginasH Bloque 1David San martinAún no hay calificaciones
- Preguntas EbauDocumento19 páginasPreguntas EbauAdriana SainzAún no hay calificaciones
- Bloque 1-4Documento6 páginasBloque 1-4RocioAún no hay calificaciones
- Epigrafes23 24Documento12 páginasEpigrafes23 24Aurora Jaen MontoyaAún no hay calificaciones
- Términos y Preguntas de HistorDocumento35 páginasTérminos y Preguntas de HistorAndrea SeguraAún no hay calificaciones
- Acfrogbw1nj6abwevo1wncghetknosbxhhpzg187rcdxp1z1dbzdtx t3w Zr2hvmjulyadaffmjtxwifrh59sxpan8pv7eva8ogoe 6qlimls Ku6gaohafx Mzssro Nk8ec5hefzqr39jlpoiDocumento4 páginasAcfrogbw1nj6abwevo1wncghetknosbxhhpzg187rcdxp1z1dbzdtx t3w Zr2hvmjulyadaffmjtxwifrh59sxpan8pv7eva8ogoe 6qlimls Ku6gaohafx Mzssro Nk8ec5hefzqr39jlpoiDaniela Sanz BravoAún no hay calificaciones
- Tema 1 H de EspañaDocumento11 páginasTema 1 H de EspañaRodrigo Cabero GonzálezAún no hay calificaciones
- Cuestiones Historia de EspañaDocumento11 páginasCuestiones Historia de Españaannbg1206Aún no hay calificaciones
- EpígrafesDocumento10 páginasEpígrafescasasebrubAún no hay calificaciones
- Apuntes de Historia Bloque IDocumento4 páginasApuntes de Historia Bloque I明明Aún no hay calificaciones
- Temas 1 A 4Documento14 páginasTemas 1 A 4Maria PerezAún no hay calificaciones
- Preguntas Cortas Historia de EspañaDocumento6 páginasPreguntas Cortas Historia de EspañabeatrizlechaegeaAún no hay calificaciones
- Epígrafes Bloque 1 y 2Documento5 páginasEpígrafes Bloque 1 y 2irenelabrousse.2Aún no hay calificaciones
- 1º Ev Historia, Hasta Bloque 3.9 (Final)Documento12 páginas1º Ev Historia, Hasta Bloque 3.9 (Final)Andres CrAún no hay calificaciones
- Bloque 1Documento5 páginasBloque 1carla arranz ceballosAún no hay calificaciones
- Historia de España. CuestionesDocumento12 páginasHistoria de España. CuestionesGisela ParedesAún no hay calificaciones
- Historia de España 2Documento25 páginasHistoria de España 2Alexia de la Parra 4CAún no hay calificaciones
- Bloque 1Documento3 páginasBloque 1aaaaAún no hay calificaciones
- Áreas Celta e IbéricaDocumento3 páginasÁreas Celta e IbéricaAngelAún no hay calificaciones
- Preguntas Largas Resumenes de Todos Los Bloques de Historia de Espana para EvauDocumento43 páginasPreguntas Largas Resumenes de Todos Los Bloques de Historia de Espana para Evauannbg1206Aún no hay calificaciones
- Historia B3Documento10 páginasHistoria B3lisbethpalllo96Aún no hay calificaciones
- Historia Epgrafes 2.2Documento3 páginasHistoria Epgrafes 2.2sanzdelaraluisAún no hay calificaciones
- Bloques EnterosDocumento25 páginasBloques EnterosSofía Loayza SkryguinaAún no hay calificaciones
- Informe1 (DEF)Documento7 páginasInforme1 (DEF)anaAún no hay calificaciones
- EpígrafeDocumento2 páginasEpígrafeLINGOWKS13Aún no hay calificaciones
- Apuntes - Cuestiones Bq-ADocumento15 páginasApuntes - Cuestiones Bq-AProfesor MCanoAún no hay calificaciones
- Evau Historia FinalDocumento17 páginasEvau Historia Finallop.gomez.2000Aún no hay calificaciones
- EBAU DefinicionesDocumento33 páginasEBAU DefinicionesAlicia Gutiérrez GarcíaAún no hay calificaciones
- Química InorgánicaDocumento94 páginasQuímica InorgánicaMario Madrid GonzálezAún no hay calificaciones
- HISTORIADocumento9 páginasHISTORIApmvm2004Aún no hay calificaciones
- Tema 1 La España de La Antiguedad 1Documento5 páginasTema 1 La España de La Antiguedad 1Lâ ŪnįČåAún no hay calificaciones
- Epigrafes Bloque 1Documento2 páginasEpigrafes Bloque 1Maria Peña MartínezAún no hay calificaciones
- Mis Epígrafes 1-4Documento10 páginasMis Epígrafes 1-4soyunmacarrónAún no hay calificaciones
- Cuestiones Historia de España - 2023-2024Documento8 páginasCuestiones Historia de España - 2023-2024gxkbh7j286Aún no hay calificaciones
- Bloques 1, 2 y 4 Historia 2º Bachillerato 2022Documento7 páginasBloques 1, 2 y 4 Historia 2º Bachillerato 2022Antón Díez-IriondoAún no hay calificaciones
- Historia (5) SelectividadDocumento39 páginasHistoria (5) SelectividadVicente Botella GonzálezAún no hay calificaciones
- Epígrafes CortosDocumento2 páginasEpígrafes Cortosruthstefania0408Aún no hay calificaciones
- Historia de EspañaDocumento77 páginasHistoria de EspañaMonica GrobaAún no hay calificaciones
- EPÍGRAFESDocumento18 páginasEPÍGRAFESJuliana GaleanoAún no hay calificaciones
- EPIGRAFES Bloque 1 A 4 PDFDocumento17 páginasEPIGRAFES Bloque 1 A 4 PDFElPedraxAún no hay calificaciones
- Historia 2bach V2Documento30 páginasHistoria 2bach V2rodriloritoAún no hay calificaciones
- Apuntes Historia Medieval de España.Documento53 páginasApuntes Historia Medieval de España.SamuelAún no hay calificaciones
- Cuestiones Historia BACHDocumento2 páginasCuestiones Historia BACHuser123Aún no hay calificaciones
- BLOQUE 1. Historia de EspañaDocumento5 páginasBLOQUE 1. Historia de EspañaMaría José Fernández DíazAún no hay calificaciones
- HISTORIADocumento16 páginasHISTORIAPaula GarcíaAún no hay calificaciones
- Wuolah Free BLOQUE 1Documento3 páginasWuolah Free BLOQUE 1Paula Algora TarragoAún no hay calificaciones
- Documento Sin TítuloDocumento5 páginasDocumento Sin Títulolisbethpalllo96Aún no hay calificaciones
- Bloque 1Documento2 páginasBloque 1jruiizzz19Aún no hay calificaciones
- 017-BLOQUES 1-4-HISTORIA DE ESPAÑA-EvAU-2021Documento13 páginas017-BLOQUES 1-4-HISTORIA DE ESPAÑA-EvAU-2021talAún no hay calificaciones
- Bloques CortosDocumento5 páginasBloques CortosfabianaavrzAún no hay calificaciones
- Bloque 1 Historia de Espaà ADocumento6 páginasBloque 1 Historia de Espaà AdavidbarbatpAún no hay calificaciones
- Wa0110.Documento53 páginasWa0110.rociolujanourenaAún no hay calificaciones
- CUESTIONES BREVES EVAU 1a14Documento8 páginasCUESTIONES BREVES EVAU 1a14jlavadoe01Aún no hay calificaciones
- Resumen Bloque 1 Historia PDFDocumento2 páginasResumen Bloque 1 Historia PDFDunia Arroyo FelipeAún no hay calificaciones
- Historia Guía FechasDocumento2 páginasHistoria Guía FechasCarlos MorenoAún no hay calificaciones
- La Seda Entre Génova, Valencia y Granada en Época de Los Reyes CatólicosDocumento7 páginasLa Seda Entre Génova, Valencia y Granada en Época de Los Reyes CatólicosGinés José Muñoz CánovasAún no hay calificaciones
- 3.1. Los Reyes Católicos: Unión Dinástica e Instituciones de GobiernoDocumento3 páginas3.1. Los Reyes Católicos: Unión Dinástica e Instituciones de Gobiernoiria hfAún no hay calificaciones
- Cronologia Historia EspañaDocumento7 páginasCronologia Historia EspañaCarlos Gaitan100% (2)
- Historia de La Lengua Española IDocumento21 páginasHistoria de La Lengua Española IRebecca AdamoAún no hay calificaciones
- Conceptos HistoriaDocumento20 páginasConceptos HistoriaLucía AckermanAún no hay calificaciones
- Captura 2023-05-25 A Las 12.03.46Documento40 páginasCaptura 2023-05-25 A Las 12.03.46BeatrisAún no hay calificaciones
- La Judería Murciana en La Época de Los Reyes Católicos. UNED. Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval. Torres Fontes, JuanDocumento52 páginasLa Judería Murciana en La Época de Los Reyes Católicos. UNED. Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval. Torres Fontes, JuanMaruja perez rodriguezAún no hay calificaciones
- Tema 7. El Inicio de La Edad Moderna en España y AméricaDocumento20 páginasTema 7. El Inicio de La Edad Moderna en España y Américagabriel.suarez.pascual.29Aún no hay calificaciones
- Biografía de Cristóbal ColónDocumento2 páginasBiografía de Cristóbal ColónJonnathan GuamanAún no hay calificaciones
- Bloque 3Documento6 páginasBloque 3Leya Danna Calatayud CáceresAún no hay calificaciones
- Ensayo Derecho Castellano Al Derecho IndianoDocumento8 páginasEnsayo Derecho Castellano Al Derecho IndianoPiero Angel Alarcon MoranAún no hay calificaciones
- Historia de Las Instituciones Jurídicas, Políticas y Sociales Chilenas - Javier InfanteDocumento101 páginasHistoria de Las Instituciones Jurídicas, Políticas y Sociales Chilenas - Javier InfanteDarla R.Aún no hay calificaciones
- F. G. - Resumen Historia Constitucional Argentina PDFDocumento60 páginasF. G. - Resumen Historia Constitucional Argentina PDFYamila OviedoAún no hay calificaciones
- Historia de España-Bloque 3Documento4 páginasHistoria de España-Bloque 3Estela Morales MeraAún no hay calificaciones
- Modelo Pregunta Bloque3Documento5 páginasModelo Pregunta Bloque3AleAún no hay calificaciones
- Capitulaciones de Santa FeDocumento1 páginaCapitulaciones de Santa FeAngelAún no hay calificaciones
- MinecraftDocumento6 páginasMinecraftelpandra1Aún no hay calificaciones
- Isabel I de CastillaDocumento2 páginasIsabel I de CastillaAye z.Aún no hay calificaciones
- Español Resuelto (1) 1Documento6 páginasEspañol Resuelto (1) 1Leonor Franco100% (1)
- ConceptosDocumento13 páginasConceptosDavid MonteroAún no hay calificaciones
- CUADERNILLO 2DO HSTORIA 1era. ParteDocumento24 páginasCUADERNILLO 2DO HSTORIA 1era. ParteSanti CarruegaAún no hay calificaciones
- Preguntas Cortas Resueltas 2016-2020 - 1-26Documento26 páginasPreguntas Cortas Resueltas 2016-2020 - 1-26Rhb hernandezAún no hay calificaciones
- Lazarillo de TormesDocumento9 páginasLazarillo de TormesMonica JiménezAún no hay calificaciones
- Trabajo Reyes CatólicosDocumento19 páginasTrabajo Reyes CatólicosIdaira AlbertosAún no hay calificaciones
- Historia de España Bloque 3.Documento10 páginasHistoria de España Bloque 3.Rocío Gil GonzálezAún no hay calificaciones
- Relación de "Preguntas Cortas" para SelectividadDocumento18 páginasRelación de "Preguntas Cortas" para SelectividadNerea Martinez MartinAún no hay calificaciones