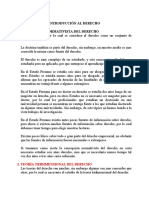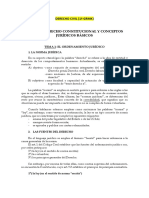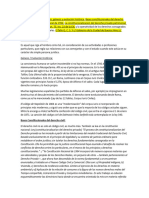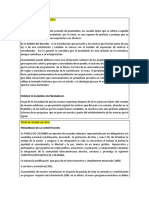Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
03 - Supletoriedad
03 - Supletoriedad
Cargado por
Zelaya Humberto Josue0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas12 páginasTítulo original
03 - SUPLETORIEDAD.ppt
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas12 páginas03 - Supletoriedad
03 - Supletoriedad
Cargado por
Zelaya Humberto JosueCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 12
LA CENTRALIDAD DEL
DERECHO CIVIL EN EL
DERECHO PRIVADO
(a propósito del principio de
supletoriedad)
Juan Espinoza Espinoza
Es forzoso, al referirse al
principio de supletoriedad del
Código Civil, evocar la metáfora
del «tronco común»
(ABELENDA) que fue el Ius
Civile en el antiguo derecho
romano (que, en su momento
histórico, abarcaba lo público y
lo privado).
Doctrina argentina afirma que «el
Derecho Civil es el derecho madre
del cual se han disgregado las
restantes ramas del derecho
privado» (BORDA) Sin embargo,
como advirtiera en otra sede, con el
fenómeno de la deregulation y el
proliferar de las leyes especiales,
este «derecho madre» ha perdido
su centralidad.
En efecto, el Código Civil está
pasando por una continua etapa
de redimensionamiento: ha
dejado de ser un monumento casi
sagrado e intocable para
convertirse, con otros cuerpos
normativos, en instrumento
integrante de un orden superior,
que ahora es la Constitución.
Por derecho común se entienden «las normas que,
siendo de derecho privado, se refieren a la
generalidad de las personas, de los bienes y, por
ende, de las relaciones jurídicas». Se agrega que
«el derecho común está contenido en el Código
Civil; pero nada excluye la posibilidad de que
alguna ley particular ⎯llamada a integrar el
Código Civil⎯ forme parte del derecho
común».(BARASSI) El derecho especial «se
refiere únicamente a determinada categoría de
personas o cosas. El “derecho especial” no se
contrapone al “derecho común”, sino que lo
completa». En cambio, «la norma de “derecho
singular” se separa del “derecho común”, porque
no sigue las directrices comunes a la mayoría de
las normas, sino que se contrapone a ellas».
Se puede emplear el principio de supletoriedad del
Código Civil en dos sentidos: hacia fuera y hacia
dentro; es decir, las disposiciones de este cuerpo
normativo se pueden aplicar en caso de
insuficiencia de las leyes especiales
(supletoriedad hacia fuera) o cuando, dentro de
una relación jurídica propia del derecho Civil,
exista una insuficiencia (o falta de regulación) y,
por consiguiente, se aplique lo dispuesto por el
Código Civil (supletoriedad hacia dentro) (art.
1364 c.c.). Un sector de la doctrina española
prefiere utilizar los términos de
«heterointegración» y de «autointegración».
• Asimismo, resulta importante tener en
cuenta que «la aplicación supletoria viene
en grado posterior a la aplicación
analógica» GARCÍA AMIGO y SANTOS
BRIZ
• También se afirma que no cabe aplicar el
principio de supletoriedad cuando se
verifique la «existencia de otra ley cuyo
vacío haya de suplirse conforme a esta
norma». (SANTOS BRIZ). Es el caso, por
ejemplo, de los artículos 6 y 18 Código
Civil, que remiten a «la ley de la materia».
• Opera un «criterio inverso al general de
suplencia del Código en defecto de norma
especial». (SANTOS BRIZ) Aquí el Código
aplica la técnica del reenvío a una norma
especial. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que, si existiese un vacío en dicha
norma especial y «siempre que no sean
incompatibles con su naturaleza», se
aplicarán las normas del Código Civil.
• Transformación, fusión y escisión de las
personas jurídicas (LGS)
Código Civil
Leyes especiales
Art. IX.-
Art. 2 y 5 del Código de
Comercio
Las disposiciones del Art. 4 de la Ley General del
Código Civil se aplican Sistema Financiero y del
supletoriamente a las Sistema de Seguros y Ley
relaciones y situaciones Orgánica de la SBS.
jurídicas reguladas por Art. 116 de la Ley General
otras leyes, siempre que de Cooperativas.
no sean incompatibles con Art. 9 de la Ley del
su naturaleza. Mercado de Valores.
Art. VII del Título
Preliminar del Código del
Niño y del Adolescente.
Otros cuerpos legislativos tienen su propia jerarquía de fuentes
(entendidas en sentido lato). A manera de ejemplo, el artículo
V del Título Preliminar de la Ley N.o 27444, del
Procedimiento Administrativo General, del 10 de abril de
2001, establece, en términos generales, a la ley, la
jurisprudencia que interprete disposiciones administrativas,
resoluciones administrativas, pronunciamientos vinculantes y
los principios generales del derecho administrativo. El artículo
III del Título Preliminar del Código Tributario, aprobado por
el Decreto Legislativo N.o 816, entiende como fuentes a las
leyes, la jurisprudencia, las resoluciones de la Administración
Tributaria y a la doctrina jurídica; en caso de vacíos, el
artículo 9 remite a los principios del derecho tributario o, en
su defecto, a los del derecho administrativo y a los principios
generales del derecho. El ya citado artículo VII del Título
Preliminar del Código del Niño y del Adolescente alude a los
principios y disposiciones legales (Constitución y
Convenciones), a los códigos y a la costumbre, solo por citar
algunos ejemplos.
El legislador procesal ha advertido la
posibilidad de la presencia de vacíos a escala
procesal y a escala sustancial, y eso ha sido
regulado por los artículos III del Título
Preliminar y 50.4, respectivamente.
La inclusión de la analogía, de la doctrina
tout court y de los principios del derecho
dentro de las fuentes, obedece a una
concepción errónea de las mismas, vale
decir, entendidas como un medio auxiliar o
complementario por el cual el operador del
derecho administra la justicia.
Fuentes del derecho:
1.- Ley.
2.- Costumbre (art. 139, inc. 8 Const.)
3.-Doctrina jurisprudencial (art. 400 c.p.c.).
4.- Jurisprudencia (art. VII T.P. c.c.).
Instrumentos de integración en la administración de justicia:
1.Analogía (interpretación
a sensu contrario del art. IV T.P. c.c.).
2.Principios generales del derecho (art. VIII T.P. c.c.).
3.Doctrina de los autores.
También podría gustarte
- Responsabilidad Civil de Los Jueces - InformeDocumento9 páginasResponsabilidad Civil de Los Jueces - InformeLyan Bacilio CubaAún no hay calificaciones
- UNIDAD I Derecho CivilDocumento32 páginasUNIDAD I Derecho CivilLorena EvelynAún no hay calificaciones
- Aplicación Supletoria Del Código CivilDocumento5 páginasAplicación Supletoria Del Código CivilAlexander CorteganaAún no hay calificaciones
- Fuentes Del Derecho MercantilDocumento4 páginasFuentes Del Derecho MercantilAfricaEden100% (2)
- Jurisdicción y Competencia - Flor SandovalDocumento8 páginasJurisdicción y Competencia - Flor SandovalFlorxita Deni Sandoval100% (1)
- Análisis Del Artículo X Del Título Preliminar Del Código CivilDocumento24 páginasAnálisis Del Artículo X Del Título Preliminar Del Código CivilMaira Mendoza ValdiviaAún no hay calificaciones
- Derecho PDF UnidoDocumento124 páginasDerecho PDF UnidoElena RonceroAún no hay calificaciones
- Dialnet LaDoctrinaDeLosPrincipiosGeneralesDelDerechoYLasLa 2111837 PDFDocumento54 páginasDialnet LaDoctrinaDeLosPrincipiosGeneralesDelDerechoYLasLa 2111837 PDFAlejandra ChavezAún no hay calificaciones
- Temas Examen Primer ParcialDocumento48 páginasTemas Examen Primer ParcialTopp GamerAún no hay calificaciones
- Apuntes Bloque 2Documento19 páginasApuntes Bloque 2Alicia CastroAún no hay calificaciones
- Introducción Al DerechoDocumento53 páginasIntroducción Al DerechoTheDiegoCrack03 JiménezAún no hay calificaciones
- Derecho PrivadoDocumento26 páginasDerecho Privadomilipalandri8Aún no hay calificaciones
- Tema 2Documento4 páginasTema 2charlinAún no hay calificaciones
- Derecho Constitucional CJS-207Documento115 páginasDerecho Constitucional CJS-207FIRE GAMERS SQUADAún no hay calificaciones
- 370 1389 1 PBDocumento18 páginas370 1389 1 PBGuillermo HernandezAún no hay calificaciones
- Resumen Textos de CivilDocumento6 páginasResumen Textos de CivilÁnyela LealAún no hay calificaciones
- Apuntes CivilDocumento24 páginasApuntes CivilCris CabrerAún no hay calificaciones
- Tema 3. ING. AUTOMÁTICA. Las Fuentes Del Derecho. MHPOLODocumento39 páginasTema 3. ING. AUTOMÁTICA. Las Fuentes Del Derecho. MHPOLORarco 365Aún no hay calificaciones
- Jerarquía NormativaDocumento10 páginasJerarquía Normativaguerrilla3216Aún no hay calificaciones
- 7thomson Reuters ProView - Lecciones de Derecho Constitucional. 1 Ed., Agosto 2023Documento30 páginas7thomson Reuters ProView - Lecciones de Derecho Constitucional. 1 Ed., Agosto 2023andreitaa14Aún no hay calificaciones
- Análisis Del Art X Del Título Preliminar Del Código CivilDocumento23 páginasAnálisis Del Art X Del Título Preliminar Del Código CivilMaira Mendoza Valdivia100% (1)
- Ley Penal y Sus FuentesDocumento19 páginasLey Penal y Sus Fuentescamila alejandraAún no hay calificaciones
- El Sistema Venezolano de Derecho Internacional PrivadoDocumento9 páginasEl Sistema Venezolano de Derecho Internacional Privadoabbondanza2810Aún no hay calificaciones
- Articulo Preliminar Codigo CivilDocumento9 páginasArticulo Preliminar Codigo CivilLizeth San MiguelAún no hay calificaciones
- 19-F - Lecturas Sobre La Integración en El DerechoDocumento8 páginas19-F - Lecturas Sobre La Integración en El DerechoJesus HernandezAún no hay calificaciones
- Fuentes Del Derecho Comercial-2016 - Dra Victoria Gallino Yanzi PDFDocumento12 páginasFuentes Del Derecho Comercial-2016 - Dra Victoria Gallino Yanzi PDFAraceli RojasAún no hay calificaciones
- El Fraude A La Ley - La Responsabilidad Social Empresaria - La ÉticaDocumento8 páginasEl Fraude A La Ley - La Responsabilidad Social Empresaria - La ÉticaEzequiel GualiniAún no hay calificaciones
- Acto Juridico 2019 GheDocumento413 páginasActo Juridico 2019 GheAlexis Marambio BrunaAún no hay calificaciones
- 5 Texto Fuentes Del Derecho Del TrabajoDocumento7 páginas5 Texto Fuentes Del Derecho Del TrabajoSebastián AmayaAún no hay calificaciones
- Derecho Civil Lectura 15Documento13 páginasDerecho Civil Lectura 15Soledad Egoavil huamancajaAún no hay calificaciones
- TituloDocumento15 páginasTituloDaysi Duran FloresAún no hay calificaciones
- Introduccion Al DerechoDocumento17 páginasIntroduccion Al DerechoLuis Alberto Palacios VeranAún no hay calificaciones
- Introduccion Al Derecho CivilDocumento99 páginasIntroduccion Al Derecho CivilconsuwAún no hay calificaciones
- Fuentes Del Derecho TributarioDocumento15 páginasFuentes Del Derecho TributarioLuis Max AlvaradoAún no hay calificaciones
- Derecho Civil - 1, 2, 3, 4 y 7Documento32 páginasDerecho Civil - 1, 2, 3, 4 y 7FLorencia CórdobaAún no hay calificaciones
- Tema 1Documento2 páginasTema 1Top SecretAún no hay calificaciones
- PUCV INTRO Propedeutico L 5 A 8Documento20 páginasPUCV INTRO Propedeutico L 5 A 8ignacia aguirreAún no hay calificaciones
- Derecho Civil PatrimonialDocumento12 páginasDerecho Civil PatrimonialMaria Hernandez MartinezAún no hay calificaciones
- El Derecho A La Tutela Sin Indefensión (Ignacio Borrajo)Documento18 páginasEl Derecho A La Tutela Sin Indefensión (Ignacio Borrajo)Jorge CarvajalAún no hay calificaciones
- Tema 1. El Derecho CivilDocumento10 páginasTema 1. El Derecho CivilJose Ignacio JiménezAún no hay calificaciones
- III BERRA. El Sistema de Fuentes y La Interpretación en El CCyCN, Desde Una Perspectiva ConstitucionalDocumento28 páginasIII BERRA. El Sistema de Fuentes y La Interpretación en El CCyCN, Desde Una Perspectiva ConstitucionalSofia Carla FigueroaAún no hay calificaciones
- Wuolah Free PRACTICA 2 TeoriaDocumento5 páginasWuolah Free PRACTICA 2 Teoriajuan navoAún no hay calificaciones
- Ensayo Articulo 10Documento3 páginasEnsayo Articulo 10ANTHONY MENESES MANIHUARIAún no hay calificaciones
- El Derecho Constitucional y La Ciencia Del Derecho ConstitucionalDocumento7 páginasEl Derecho Constitucional y La Ciencia Del Derecho ConstitucionalKevin Monrroy Huanca100% (1)
- Apuntes de La Asignatura 2Documento45 páginasApuntes de La Asignatura 2Inés O'Dare Andrada-VanderwildeAún no hay calificaciones
- Módulo 1. Derecho Privado, Nociones Introductorias. La Relación Jurídica PrivadaDocumento45 páginasMódulo 1. Derecho Privado, Nociones Introductorias. La Relación Jurídica PrivadaARMANDO BRAVO ZAVALETAAún no hay calificaciones
- Unidad 2 - Parte 2Documento13 páginasUnidad 2 - Parte 2Ulyses JoyceAún no hay calificaciones
- Fuentes Del Derecho AdministrativoDocumento18 páginasFuentes Del Derecho AdministrativoAxel RomanAún no hay calificaciones
- Apuntes Tema 1 de Derecho CivilDocumento6 páginasApuntes Tema 1 de Derecho CivilJavier Noriega MolinaAún no hay calificaciones
- Oposición Cuerpo de Gestión Junta Castilla y León Promoción Interna. Tema 7 Fuentes Del DerechoDocumento23 páginasOposición Cuerpo de Gestión Junta Castilla y León Promoción Interna. Tema 7 Fuentes Del DerechoRodrigo Rodríguez CastroAún no hay calificaciones
- Bolilla 1Documento11 páginasBolilla 1SilAún no hay calificaciones
- 2 Titulo Preliminar Generalidades.Documento11 páginas2 Titulo Preliminar Generalidades.GabyAún no hay calificaciones
- Algunas Consideraciones en Torno Al Principio de Legalidad TributariaDocumento28 páginasAlgunas Consideraciones en Torno Al Principio de Legalidad Tributariacharly garciaAún no hay calificaciones
- Las Fuentes Del Ordenamiento Jurídico Español en La Jurisprudencia ConstitucionalDocumento25 páginasLas Fuentes Del Ordenamiento Jurídico Español en La Jurisprudencia ConstitucionalElena A. Craciun LepaAún no hay calificaciones
- Derecho Civil Tema 6Documento13 páginasDerecho Civil Tema 6mbelenAún no hay calificaciones
- 1 - IntroducciónDocumento11 páginas1 - IntroducciónestefaniaconsueloaAún no hay calificaciones
- TEMA 2 DerechoDocumento10 páginasTEMA 2 Derecho28g8f9gzv6Aún no hay calificaciones
- De La Teoría General Del Acto Jurídico CONCEPTODocumento9 páginasDe La Teoría General Del Acto Jurídico CONCEPTOClaudia ArosAún no hay calificaciones
- Concepción Normativista Del DerechoDocumento13 páginasConcepción Normativista Del DerechoJoeZetaCallataAún no hay calificaciones
- Fuentes Históricas Del DerechoDocumento12 páginasFuentes Históricas Del DerechoVillegas Vj100% (1)
- Tema 3 D. ADMINDocumento32 páginasTema 3 D. ADMINAndrea Martínez HernándezAún no hay calificaciones
- Asfixia ResumenDocumento7 páginasAsfixia ResumenALEXANDRA TRUJILLO ZAMALLOA100% (1)
- Trans AcciónDocumento10 páginasTrans AcciónALEXANDRA TRUJILLO ZAMALLOAAún no hay calificaciones
- Análisis de Casación #1672-2017-Puno PDFDocumento7 páginasAnálisis de Casación #1672-2017-Puno PDFALEXANDRA TRUJILLO ZAMALLOA100% (1)
- Cheque IntransferibleDocumento9 páginasCheque IntransferibleALEXANDRA TRUJILLO ZAMALLOAAún no hay calificaciones
- Resultados Definitivos Con Respuesta A Reclamos A Corte 22-12-2022Documento28 páginasResultados Definitivos Con Respuesta A Reclamos A Corte 22-12-2022jose carlos andrade avilezAún no hay calificaciones
- Sociedad en Comandita Por AccionesDocumento6 páginasSociedad en Comandita Por Accionesluordz701Aún no hay calificaciones
- Condiciones para La Nulidad de La Partición.Documento10 páginasCondiciones para La Nulidad de La Partición.Daniel CoronadoAún no hay calificaciones
- Vasquez - Sociedades - Pp. - 15 - 31Documento10 páginasVasquez - Sociedades - Pp. - 15 - 31Almejo Tulipan GonzalesAún no hay calificaciones
- Parcial FinalDocumento13 páginasParcial FinalAlison Geral DineAún no hay calificaciones
- Ley - Municipal - 01 ColcapirhuaDocumento10 páginasLey - Municipal - 01 ColcapirhuaLuis VeizagaAún no hay calificaciones
- Modelo de Contrato Sujeto A Modalidad MypeDocumento5 páginasModelo de Contrato Sujeto A Modalidad MypeAxel Torres LlocllaAún no hay calificaciones
- Capacitación para Delegados de UDPMDocumento27 páginasCapacitación para Delegados de UDPMJessica ViverosAún no hay calificaciones
- Concluciones Sentencia T-048-2019Documento3 páginasConcluciones Sentencia T-048-2019Lucho PeradaAún no hay calificaciones
- Modelo Divorcio Con Bienes y Con Hijos MenoresDocumento9 páginasModelo Divorcio Con Bienes y Con Hijos Menoresyina zabalza vegaAún no hay calificaciones
- 71-G-Operativa-Formulacion POSPR Leer Desde Pág 8-30Documento60 páginas71-G-Operativa-Formulacion POSPR Leer Desde Pág 8-30juankortegaAún no hay calificaciones
- TDR Vigilancia La Puntilla FinalDocumento16 páginasTDR Vigilancia La Puntilla FinalValery SaldañaAún no hay calificaciones
- CC Articulo VIIDocumento39 páginasCC Articulo VIIKEVIN ARNOLD HUARCO CASTILLOAún no hay calificaciones
- Estados Financieros Grupo 49 - 2Documento23 páginasEstados Financieros Grupo 49 - 2jessica daniela sandoval bonillaAún no hay calificaciones
- TramitesDocumento5 páginasTramitesAmadeuz SAMPAún no hay calificaciones
- Diapositivas Articulos 408 - 411 Codigo PenalDocumento11 páginasDiapositivas Articulos 408 - 411 Codigo PenalIsa LopezAún no hay calificaciones
- Control EfectivoDocumento5 páginasControl EfectivoEliana Mendoza OrellanaAún no hay calificaciones
- Escritura PúblicaDocumento4 páginasEscritura PúblicaMaite GomezAún no hay calificaciones
- FORO - 3 Bases JuridicasDocumento5 páginasFORO - 3 Bases JuridicasMaria BernalAún no hay calificaciones
- Acceso A La Información PúblicaDocumento23 páginasAcceso A La Información PúblicaEmmanuel AndresAún no hay calificaciones
- Contrato de Servicio Asistencia TécnicaDocumento4 páginasContrato de Servicio Asistencia TécnicaAndrés PotesAún no hay calificaciones
- El Acta de Embargo JuanaDocumento2 páginasEl Acta de Embargo JuanaRaul GuzmanAún no hay calificaciones
- Estructuras Posicionales Policia NacionalDocumento116 páginasEstructuras Posicionales Policia NacionalDanny RomeroAún no hay calificaciones
- PREAMBULODocumento5 páginasPREAMBULOLuna MontoyaAún no hay calificaciones
- TAREA S3 Derecho TributarioDocumento3 páginasTAREA S3 Derecho TributarioPatricia Cossio MedinaAún no hay calificaciones
- 3 Auditoria ForenseDocumento14 páginas3 Auditoria ForenseKristl FernandzAún no hay calificaciones
- Registro Electronico de PoderesDocumento3 páginasRegistro Electronico de PoderesESTELITA MARIA JOSE GARCIA PEREZAún no hay calificaciones
- Causa Número v. Criminal. Contra Ramón Ríos (Alias Corro), Francisco Gomez y Saturnino RíosDocumento3 páginasCausa Número v. Criminal. Contra Ramón Ríos (Alias Corro), Francisco Gomez y Saturnino RíosCarlos CalváAún no hay calificaciones