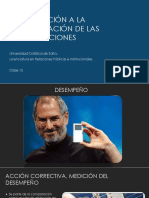Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Lechuga
Cargado por
Gonzalo RumiTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Lechuga
Cargado por
Gonzalo RumiCopyright:
Formatos disponibles
Me gusta saber que una lechuga puede destruir cualquier estándar de belleza.
Todo un
estereotipo conformado, perfectamente decorado o trajeado, el glamour del equilibrio y la
simetría, palidece ante este noble vegetal. Y si juega a tu favor, aún más. A quien piense
diferente le apuesto una crespa, de las buenas. No podía parar de recordar el momento en el
que pedíamos la cena. Ya habiendo visto la carta, y sin avocarnos por los mitos de los
esquemas y el deber ser, pedimos una milanesa para compartir. Obviamente, con papas y
ensalada mixta. Mira que fácil que es sentirse contento; y de berenjena para los vegetarianos.
Siempre es una aventura empezar a conocer, vivir nuevas historias de nuevas personas. Ella
bien vestida, yo hacía lo que podía. Tímidos, a full. No se escapaba un amague ni de
casualidad. Pero eso nunca a nadie le impidió charlar. Que este verano estuve en una playa de
Brasil, que pasé una linda semana en Buenos Aires, que a las papas les falta sal.
El restaurant, bien. Fresco, nocturno, a media capacidad. Una brisa que corría las cortinas
levemente de vez en cuando. Que yo trabajo en una empresa, que me está yendo bien como
maquilladora, que no quiero más de esa milanesa. Es normal sentir de golpe la satisfacción de
haber saciado con éxito el hambre, y más si todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Aún no
se puede dictaminar que esa milanesa siquiera haya existido efectivamente. La charla siempre
puede esperar. Lo que no podía esperar, claramente, era la lechuga saludando por el incisivo
izquierdo.
Era imposible no verla, era imposible no sentirse invadido por tamaña decoración, y vaya que
con esa capacidad de adhesión, esa lechuga se sentía como si estuviera en un trono. Muchos
pegamentos envidiarían esa fortaleza. Los ingenieros deberían estudiar la estructura molecular
y la porosidad para determinar con exactitud qué hace a la lechuga tan exitosa, tan vilmente
prepotente. La preocupación era evidente, empezó a hacerse notar: había un problema, un
problema grave. Había tensión, y no era precisamente por sus ojos azules. Estaba en juego el
orden magistral y absoluto del encanto, lo cuasi divino. Entre los murmullos, casi que se
escuchaba tenés una lechuga en el diente, sacatela YA mismo; pero no era audible, no había
forma de trasformar esa sentencia en realidad.
Y como todo en la vida es equilibrio, lo que por un lado escapa, por el otro vuelve. El efecto
mágico que llegaba a producir esa lámina de poder no lo logra nadie. Después de un chiste
vago, una anécdota insignificante, un mísero gesto con las cejas, eran más que suficiente para
desencadenar la furia graciosa. Sí; reía y se reía más, y volvía reír y así. Ad infinitum. Que difícil
que era salir, era una agonía saber que cualquier movimiento podía significar una cascada
interminable de carcajadas, y mirarlo al mozo era transmitirle esta dicha de reír bajo un
posible apercibimiento por descontrol, fruto de una copa que volara por los aires. Ya no
sabíamos ni por qué reíamos, si por la lechuga, si por la risa en sí misma, si por historias de la
vida, por la forma de luna que tenía una papa. La cuestión era reír, y sí que era importante,
pero aún más importante era la tensión. Nadie se refería a la lechuga. Se sentía invicta.
El poder de la lechuga, el mejor poder, es que destruye ilusiones, exhibe mortales,
desenmascara dioses. Basta un rectángulo milimétrico bidimensional para producir un cambio
rotundo en la fuente de las percepciones. Puede sacarle las alas a cualquier ángel, puede hacer
de un famoso un difamado en un instante. Te desinhibe al hacerte subir de categoría por su
propia ausencia: yo no tengo una lechuga de acompañante, vos sí. Y si estas en cero, pasas a
los negativos. Su efecto es destructor, demoledor, decorador, desilusionador. En esa noche lo
era todo, menos belleza y armonía. Al fin y al cabo, tanta risa jugaba a mi favor.
Hora de la retirada, había que parar de reír, ya no era sano el dolor de panza. Que la pasé bien,
que me reí mucho, que verde que está la cosa. Luego de la risa vino el desdén. Como no
sentirse mal cuando todos tus intentos por lograr algo en la otra persona fallan, algo bueno.
Caminábamos despacio por ambigua desilusión, no por intención. Tratar de entenderlo era
como tratar de olvidarlo, sin ningún poder de victoria. Nos avasallamos a una sensación
irreparable. Verdaderamente, no entendíamos, o eso suponía. Bajaron los decibeles, se tornó
todo un poco más lento, pero no por eso más romántico. Chau que estés bien, nos vemos la
próxima, fíjate por donde vas y a quién saludas, fíjate bien.
Esa noche descubrí que entender las indirectas es una disciplina que necesita práctica. Cuando
hacía esas muecas raras, que traiga más palillos, acá tenés otra servilleta. Manotazos de
ahogado cuando la solución está lejos de realizarse. Ojalá no me hubiera dado cuenta nunca.
Mira si no cambié de parecer, si no la he vuelto a ver. El de la lechuga que saludaba, el de la
maldita lechuga, era yo.
También podría gustarte
- Marketing en Los Servicios de SaludDocumento224 páginasMarketing en Los Servicios de SaludClau Gam100% (1)
- 01.bombas KSB Dimensiones+manual MontajeDocumento76 páginas01.bombas KSB Dimensiones+manual MontajeChristian Ve GaAún no hay calificaciones
- Taller 2B FCDocumento2 páginasTaller 2B FCLaura Camila Lopez Rozo0% (1)
- La Escuela Por Dentro - Woods PDFDocumento218 páginasLa Escuela Por Dentro - Woods PDFLeticia López100% (3)
- Tipologias de La OrganizacionDocumento25 páginasTipologias de La OrganizacionAlejandroAún no hay calificaciones
- Robot Seguidor Resuelve LaberintosDocumento9 páginasRobot Seguidor Resuelve LaberintosAlejandro RojasAún no hay calificaciones
- IAO - Relaciones Públicas - Clase 13Documento9 páginasIAO - Relaciones Públicas - Clase 13Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- Clase 6 - Ejecución Del Plan (Ploya)Documento4 páginasClase 6 - Ejecución Del Plan (Ploya)Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- IAO - Relaciones Públicas - Clase 14Documento6 páginasIAO - Relaciones Públicas - Clase 14Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- IAO - Relaciones Públicas - Clase 12Documento8 páginasIAO - Relaciones Públicas - Clase 12Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- IAO - Relaciones Públicas - Clase 11Documento4 páginasIAO - Relaciones Públicas - Clase 11Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- Clase 4 - Comprender El Problema (Ploya)Documento5 páginasClase 4 - Comprender El Problema (Ploya)Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- Clase 7 - Administración Estratégica - RRHH - PresencialDocumento8 páginasClase 7 - Administración Estratégica - RRHH - PresencialGonzalo RumiAún no hay calificaciones
- IAO - Relaciones Públicas - Clase 18Documento5 páginasIAO - Relaciones Públicas - Clase 18Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- Clase 18 - Administración Estratégica - RRHH - PresencialDocumento13 páginasClase 18 - Administración Estratégica - RRHH - PresencialGonzalo RumiAún no hay calificaciones
- Clase 19 - Administración Estratégica - RRHH - PresencialDocumento8 páginasClase 19 - Administración Estratégica - RRHH - PresencialGonzalo RumiAún no hay calificaciones
- IAO - Relaciones Públicas - Clase 15Documento6 páginasIAO - Relaciones Públicas - Clase 15Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- IAO - Relaciones Públicas - Clase 16Documento6 páginasIAO - Relaciones Públicas - Clase 16Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- IAO - Relaciones Públicas - Clase 19Documento8 páginasIAO - Relaciones Públicas - Clase 19Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- Dirección Estratégica - Presencial - Clase 4Documento8 páginasDirección Estratégica - Presencial - Clase 4Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- IAO - Relaciones Públicas - Clase 17Documento7 páginasIAO - Relaciones Públicas - Clase 17Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- Dirección Estratégica - Presencial - Clase 6Documento15 páginasDirección Estratégica - Presencial - Clase 6Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- Dirección Estratégica - Presencial - Clase 1Documento11 páginasDirección Estratégica - Presencial - Clase 1Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- IAO - Relaciones Públicas - Clase 5Documento7 páginasIAO - Relaciones Públicas - Clase 5Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- IAO - Relaciones Públicas - Clase 6Documento8 páginasIAO - Relaciones Públicas - Clase 6Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- IAO - Relaciones Públicas - Clase 3Documento7 páginasIAO - Relaciones Públicas - Clase 3Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- Dirección Estratégica - Presencial - Clase 5Documento10 páginasDirección Estratégica - Presencial - Clase 5Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- IAO - Relaciones Públicas - Clase 2Documento8 páginasIAO - Relaciones Públicas - Clase 2Gonzalo RumiAún no hay calificaciones
- Carta de San Agustín. 1Documento1 páginaCarta de San Agustín. 1Maria Teresa Rosero ArboledaAún no hay calificaciones
- ES - Modelo DPA Fuera de Grupo - Responsable Encargado - V.1.1adDocumento16 páginasES - Modelo DPA Fuera de Grupo - Responsable Encargado - V.1.1adAdrianKogutekAún no hay calificaciones
- ConstructivismoDocumento17 páginasConstructivismoChristian Noel ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Hu Preguntas San MarcosDocumento32 páginasHu Preguntas San MarcosAndy E0% (1)
- AlberichDocumento13 páginasAlberichAgustin papadopoulosAún no hay calificaciones
- Ejemplo Examen Derivadas ParcialesDocumento17 páginasEjemplo Examen Derivadas ParcialesEdwin Esteban CohetatoAún no hay calificaciones
- Jambo Lista de PreciosDocumento10 páginasJambo Lista de PreciosPedro SoriaAún no hay calificaciones
- Agenda de TrabajoDocumento3 páginasAgenda de TrabajoMaryori CamposAún no hay calificaciones
- Presentación Detallada de RoscaDocumento23 páginasPresentación Detallada de RoscaFamilia Morera ChavesAún no hay calificaciones
- Procesos Productivos y Siderúrgicos 2.0Documento9 páginasProcesos Productivos y Siderúrgicos 2.0anzaldoe923Aún no hay calificaciones
- Actividad 2 SexualDocumento2 páginasActividad 2 SexualOrlando RdlAún no hay calificaciones
- Portafolio AgropecuariaDocumento74 páginasPortafolio AgropecuariaRuth HerreraAún no hay calificaciones
- Informe 2 Electronica BasicaDocumento7 páginasInforme 2 Electronica BasicaManuAún no hay calificaciones
- DPCC Revisado 21 Agosto 2023Documento13 páginasDPCC Revisado 21 Agosto 2023estiven lopezAún no hay calificaciones
- Taller de Análisis Del Cuento de GaboDocumento5 páginasTaller de Análisis Del Cuento de GaboAdriana osorioAún no hay calificaciones
- g3 Derecho Constitucional InformeDocumento16 páginasg3 Derecho Constitucional InformeDANIEL ANGEL TIPULA MANSILLAAún no hay calificaciones
- 5° Grado Guía No. 1 2022 I Semestre MÚSICADocumento5 páginas5° Grado Guía No. 1 2022 I Semestre MÚSICAJose BarberAún no hay calificaciones
- Volumen IDocumento202 páginasVolumen IErnesto DarwinAún no hay calificaciones
- ProformaDocumento3 páginasProformaTONY SANDRO PAREDES MANSILLAAún no hay calificaciones
- Pia Economia1Documento22 páginasPia Economia1David Armando Torres GalarzaAún no hay calificaciones
- Libro Guía Oracion SanadoraDocumento103 páginasLibro Guía Oracion SanadoramzdarcangelisAún no hay calificaciones
- Corregdo Diapositovas Marketing La CaleraDocumento6 páginasCorregdo Diapositovas Marketing La CaleraJhonatan Chamorro CervantesAún no hay calificaciones
- Tema 1 Introduccion Arquitectura - UrbanismoDocumento11 páginasTema 1 Introduccion Arquitectura - UrbanismoYhamile MendozaAún no hay calificaciones
- Guia de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Tarea 5 - Medición y AnálisisDocumento8 páginasGuia de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Tarea 5 - Medición y AnálisisAdriana ValenzuelaAún no hay calificaciones