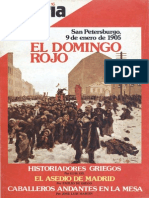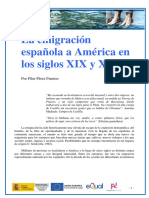Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Historia Contemporánea de España 1808-1923
Historia Contemporánea de España 1808-1923
Cargado por
RafaCepasPedragosaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Historia Contemporánea de España 1808-1923
Historia Contemporánea de España 1808-1923
Cargado por
RafaCepasPedragosaCopyright:
Formatos disponibles
EL REINADO DE FERNANDO VII, (1808-1833)
1.-- LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN, 1808-1814
2.-- EL REGRESO DE FERNANDO VII Y EL SEXENIO ABSOLUTISTA, 1814-1820
3.-- EL TRIENIO CONSTITUCIONAL, 1820-1823
4.-- LA DÉCADA FINAL DEL ABSOLUTISMO, 1823-1833
SEGUNDA PARTE
LA ESPAÑA DE ISABEL II, 1833-1868
5.-- -LA HERENCIA DEL CARLISMO
6.-- -EL PODER EN EL RÉGIMEN LIBERAL
7.-- -LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA, 1833-1840
8.-- -LOS INICIOS DEL RÉGIMEN DE LOS GENERALES, 1840-1844
9.-- -LA DÉCADA MODERADA, 1844-1854
10.-- LA REVOLUCIÓN DE 1854 Y EL BIENIO PROGRESISTA
11.-- LA HEGEMONÍA DE LA UNIÓN LIBERAL, 1856-1863
12.-- LIBERALISMO ANQUILOSADO Y REVOLUCIÓN, 1863-1868.1
13.-- COLONIAS ESPAÑOLAS Y ZONAS DE INFLUENCIA
14.-- POLÍTICA EXTERIOR, 1833-1868
TERCERA PARTE
EL SEXENIO DEMOCRÁTICO, 1868-1874
15.-- LA REGENERACIÓN NACIONAL COMO LEMA: PRECEDENTES Y DESPLIEGUE DE LA REVOLUCIÓN
16.-- LOS GOBIERNOS CONSTITUCIONALES: LA BÚSQUEDA DE UN REY Y LAS PRESIONES FEDERALES
17.-- EL REINADO DE AMADEO I, 1871-1873: LAS TENSIONES PARA CONSOLIDAR LA MONARQUÍA
18.-- LA REPÚBLICA: ENTRE LAS REFORMAS SOCIALES, LA IMPACIENCIA FEDERAL Y LAS
CONSPIRACIONES CONSERVADORAS.
CUARTA PARTE
LA RESTAURACIÓN, 1875-1902
19.-- EL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN
20.-- EL GOBIERNO CONSERVADOR, 1875-1880
21.-- LA IMPRONTA DEL GOBIERNO LIBERAL 1880-1890
22.-- LA VIDA POLÍTICA EN LOS AÑOS 90.
23.-- LA “CRISIS” DE FIN DE SIGLO, 1895-1902
QUINTA PARTE
EL REINADO DE ALFONSO XIII DE 1902 A 1923
24.--LOS DESAJUSTES DEL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN
25.-- EL PANORAMA POLÍTICO A COMIENZOS DE SIGLO, 1902-1909
26.-- LA CRISIS DEL SISTEMA, 1909-1914
27.-- LA DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA, 1914-1923
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 1
PRIMERA PARTE
EL REINADO DE FERNANDO VII, (1808-1833)
1. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN, 1808-1814
1.1. Antecedentes.
En 1808 con el inicio de la Guerra de la Independencia, las Cortes de Cádiz y el largo y
variado reinado de Fernando VII, se pusieron de manifiesta en la Península los mismos
conflictos que se estaban expresando en otras zonas de Europa, aunque los resultados no
fueron siempre idénticos.
Rasgos fundamentales del Antiguo Régimen: una demografía de “tipo antiguo” con
natalidad y mortalidad elevadas, un crecimiento vegetativo pequeño y muy vulnerable a las
crisis externas (malas cosechas, guerras, epidemias…); una sociedad estamental, cuyas
raíces se hundían en la Edad Media. La nobleza y el clero eran los estamentos privilegiados
coronados por el rey. La economía del Antiguo Régimen se basaba fundamentalmente en la
agricultura, con unos sistemas de explotación, propiedad de la tierra y derechos adquiridos,
que imponían graves frenos a su desarrollo y la abocaban a crisis de subsistencias de
terribles consecuencias. La industria era limitada y el comercio se veía lastrado por la
escasa integración de los mercados nacionales y los problemas de todo tipo que
acompañaron al desarrollo de los mercados coloniales. La población aumentó a lo largo de
la centuria, la agricultura tuvo que intentar responder a esta alza de la población, poniendo
de manifiesto sus limitaciones sin una reforma adecuada, lo mismo que la industria y el
comercio.
1.2. España y la revolución francesa.
La Revolución francesa fue el aldabonazo entre las filas de los ilustrados y reformistas
españoles. Las noticias de la revolución francesa de 1789 aunque fueron escasa se fueron
filtrando en las páginas de las prensa oficial española. Floridablanca, se ocupó de
establecer una férrea censura mientras que la inquisición y el gobierno trabajaban a destajo
intentado frenar la entrada de propaganda revolucionaria, llegando en 1791 a suspender
las publicaciones periódicas no oficiales, la monarquía se enfrentaba a grandes problemas.
En febrero de 1792 Floridablanca era apartado de su puesto siendo sustituido por el conde
de Aranda, quien se encargó de suavizar la política oficial hacia la revolución francesa.
Aunque tampoco él consiguió grandes cambios. Carlos IV, decidió poner en escena a Godoy
en vez de Aranda en noviembre, un joven inexperto cuyo mérito más conocido era el
cortejo a la reina.
La intercesión de Carlos IV, a comienzos de 1793, para salvar la vida de su primo
francés, sólo empeoró las relaciones con Francia, llevando a la declaración de guerra por
parte de Francia en marzo. Un conflicto bélico y las subsiguientes dificultades económicas y
financieras era lo que faltaba en este complicado escenario. La evolución de la contienda,
con importantes revese para España tras unos comienzos prometedores, unida a la difícil
relación con Gran Bretaña, aliada antifrancesa en el continente pero rival en América, llevó
a la firma de la paz en 1795. Las rivalidades comerciales y coloniales con los británicos
volvían a primer plano, estallando en 1796 la guerra y que para España tuvo consecuencias
más desastrosa que contra los franceses el año anterior. La búsqueda de ingresos en la
Península, al reducirse cada vez los americanos, unida a la resistencia a aumentar los
impuestos o la creación de nuevos, que solían traer aparejados el estallido de motines,
llevó a Carlos IV a autorizar diversas medidas que podrían considerarse un precedente de la
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 2
legislación liberal posterior, entre ellas y quizás siguiendo el modelo francés de confiscación
de tierras de la iglesia, en sept. De 1798, donde se desamortizaron propiedades
eclesiásticas de poca importancia. Godoy, designado general de los ejércitos, se siente
abandonado por los ilustrados y se aleja de los reformistas, cambiando su orientación y
reconsiderando su postura internacional. La victoria contra el aliado británico, Portugal, en
la breve Guerra de las naranjas y la firma de la Paz de Amiens en 1802 proporcionaron una
corta tregua en la que se intentó sin demasiada fortuna la recuperación de la economía
española. Mientras, en este escenario determinado siempre por la situación internacional,
Godoy se debatía entre las agresiones británicas al mermado poder colonial español, las
presiones de Napoleón deseoso de poder utilizar la flota española contra la Armada
británica, y la conveniencia de organizar un bloque neutral que le permitiese sustraerse a la
lucha que por la hegemonía mundial mantenían Francia e Inglaterra. La derrota de la flota
franco-española frente al cabo de Trafalgar en 1805 exacerbó al máximo el descontento
contra Godoy y sus valedores, Napoleón no podía menos que reelaborar sus planes
respecto a España, cada vez más débil.
1.3. El príncipe de Asturias.
El joven príncipe Fernando apareció como el mejor banderín de enganche para todos
aquellos que deseaban la caída de Godoy y un cambio de rumbo. Se convirtió en la cabeza
del “partido fernandino”, del entorno del príncipe salía una constante propaganda no sólo
en contra de Godoy sino también en contra del propio rey. La muerte de primera mujer de
Fernando, la derrota de Trafalgar y el viraje de Godoy, quien flaqueaba en su debilidad a
Napoleón tensaban el ambiente en la cabeza de España.
Las batallas de Jena, de Eylau y Friedland en 1807 dejaron bien sentada la superioridad
de los ejércitos franceses en el continente.
El proceso de El Escorial, el 29 de Oct. se secuestran los papeles de Fernando,
produciendo un proceso en El Escorial, donde se encontraba la Corte, en el que se
formularon acusaciones de conspiración difíciles de probar y que terminó con el perdón del
rey para su hijo. Fue un duro golpe para el prestigio de la corona, un fortalecimiento de la
figura pública de Fernando, al extenderse la hipótesis de un complot de Godoy contra el
heredero, y quizás lo más importante a largo plazo, fue una prueba más para Napoleón, si
es que la necesitaba, de la situación de profunda crisis en que se encontraba la monarquía.
No hay que olvidar, que mientras alentaba las divisiones entre padre e hijo y daba
esperanzas a las propuestas de alianza de Fernando, el emperador había firmado con
Godoy el Tratado de Fontainebleu (27 de Oct. de 1807) que abría las puertas a la
penetración francesa en España.
1.4. El motín de Aranjuez.
La ocupación francesa de Portugal prevista para privar a
Gran Bretaña de un aliado, y que llevó a la salida de la
familia real portuguesa a Brasil, no iba a revestir ningún
problema.
Soldados franceses fueron poco a poco tomando
posiciones en territorio español aprovechando una cierta
confusión entre los españoles.
Godoy, quizás más preocupado por su rivalidad con Fernando que por la suerte de la
monarquía, planteó la retirada de los reyes a Andalucía, para luego, al igual que los
portugueses, la familia real al completo fuese a América.
Un motín popular, orquestado por importantes personajes enemigos de Godoy y sobre
todo del partido fernandino, estalló la noche del 17 de marzo de 1808 y, aunque la chispa
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 3
que había prendido el motín había sido el anuncio de la partida de la familia real, una vez
convencidos los amotinados de que ésta seguía en Palacio, pronto se puso de manifiesto
que el objetivo primordial era el odiado valido. El 18 de marzo, no pudiendo permanecer
ajeno a la evolución de los acontecimientos, Carlos IV firmaba el cese de Godoy, que sería
descubierto la mañana del 19, volviendo a encrespar los ánimos populares y haciendo que
Carlos IV abdicase en la figura de su hijo Fernando.
1.5. La ocupación francesa.
La voluntad popular triunfante de Aranjuez, empieza suscitar reacciones contra los
franceses, sobre todo de Fernando VII que ver peligrar su reinado y que moverá los hilos
para crear un sentimiento nacional.
Murat, jefe de las tropas francesas en España, llega a Madrid el 23, un día antes que el
propio Fernando. Con ello consiguió que Carlos IV declarase nula su abdicación, dejando
nulas la débil relación padre e hijo. El 7 de abril, el general Savary llega a Madrid con la
misión de convencer a Fernando de la necesidad de una reunión entre ambos soberanos
para asegurar el apoyo francés a la causa fernandina. El joven rey entusiasmado decide ir a
Bayona a esa reunión. Se quedaba en Madrid el infante Antonio que carecía de
instrucciones precisas, salvo mantener buenas relaciones con los soldados ocupantes, cada
vez con más excesos, y el descontento popular ante el viaje de Fernando, el retorno de
Carlos IV y la entrega de Godoy a los franceses. Murat dirigía los hilos madrileños.
A finales de abril Napoleón tenía la batuta española en su mano. Carlos IV reafirma su
nulidad de su abdicación cediendo a continuación sus derechos al emperador a cambio de
asilo en Francia y unas rentas, con el argumento de que era el único capaz de restablecer el
orden en España. Un día después, el 6 de mayo, Fernando se somete a la voluntad imperial.
Con ambos documentos en sus manos, Napoleón se convierte oficialmente en el dueño y
señor de España.
1.6. El 2 de Mayo.
La junta solicita una reunión urgente a la que también fueron convocadas las
instituciones del Antiguo Régimen, Consejos de Castilla, Hacienda, Indias y Órdenes. Al día
siguiente, 2 de mayo, comenzó la agitación por las calles de Madrid entre los que asistieron
a la salida de Palacio de los últimos miembros de la familia real. El intento de evitar que
abandonasen la ciudad provocó el coque entre la población y un escuadrón francés que
tuvo que ser protegido por soldados españoles. La noticia de lo acontecido en la capital
corrió como un reguero de pólvora entre la población cansada y predispuesta a la revuelta.
La fragilidad de la unidad conseguida tras un siglo de centralismo borbónico, facilitó el
carácter local de la rebelión y posterior lucha, la tensión social existente en algunas zonas,
sobre todo en ciudades que, como Madrid, habían visto multiplicarse su población
aumentando los sectores marginales que vivían en condiciones difíciles.
Las abdicaciones de Bayona habían abierto aún más el camino al emperador quien
continuó jugando con la sumisión de la Junta y del Consejo de Castilla que le permitían
mantener la ficción de la legalidad en sus decisiones. El 10 de mayo este último organismo,
fundamental en el funcionamiento de la antigua monarquía, aceptó a Murat como teniente
general del reino, lo que ponía de hecho el ejército español bajo su mando. Las enormes
ambiciones del duque de Murat parecían quedarse así colmadas, pues veía más cerca el
momento de convertirse en el nuevo soberano español.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 4
1.7. El reformismo de Bayona.
La imagen que Napoleón buscaba era atraer las voluntades de los españoles más
conscientes presentándose como el libertador frente a la dinastía borbónica, responsable
con su desidia de la situación peninsular. Napoleón se presenta como “el regenerador” de
la patria.
José I y la constitución de Bayona habían de ser las armas que emplearía Napoleón para
terminar con el Antiguo Régimen en España sin necesidad de una Revolución como la que
había tenido lugar en el país vecino. Pero tanto el uno como la otra distaron mucho de ser
eficaces. La convocatoria para la reunión de la Asamblea nacional con la que lograr el
apoyo de los reformistas supuso un fracaso político de los Bonaparte. Ante la tesitura de
tomar postura en un escenario prebélico, las renuncias y excusas fueron numerosas,
aunque hubo también una respuesta positiva por parte de algún representante de las élites
reformistas. Fue el comienzo de la división entre los “afrancesados” y los “patriotas”,
división que supuso la escisión del grupo de ilustrados. Hubo personajes como Llorente,
Cabarrús o Urquijo que decidieron confiar en Napoleón para ver alcanzadas las tan
esperadas reformas y que pasaron a colaborar con el nuevo monarca, mientras otros como
Floridablanca o Jovellanos rechazaron la colaboración con el rey en el extranjero, a pesar de
que se contaba con ellos y de que a este último se le ofreció un puesto en el primer
gobierno de José Bonaparte.
La constitución de Bayona intentaba introducir en España algunos principios liberales,
establecía ciertos contrapesos a la autoridad del rey, garantizaba ciertas libertades
individuales pero que mantenía una monarquía de corte autoritario en la que el rey y sus
ministros seguían teniendo un peso decisivo que desequilibraba esa supuesta balanza de
poderes, de corete británico, que tantos autores ilustrados del continente habían
demandado para sus países.
El 8 de julio el nuevo rey de España juró la Constitución y recibió a su vez el juramento
de fidelidad de los componentes de la Asamblea. Pese a la cuidada elección de sus
colaboradores, todos ellos españoles conocidos por haber desempeñado ya puestos de
responsabilidad y en su mayoría de probado talante reformista como Mariano Luis de
Urquijo o Cabarrús, no se produjo en la Península la esperada reacción pacificadora ante
estos acontecimientos impuestos desde el exterior y que supuestamente restablecían el
orden. El alzamiento siguió generalizándose y además los sublevados se iban organizando.
La guerra sería el telón de fondo del breve y convulso reinado del reformista José I.
1.8. La guerra de la independencia.
El vacío de poder ocasionado por las abdicaciones de Bayona y la no aceptación por
parte de la mayoría de los españoles del nombramiento de José, contrastando con la
claudicación de las autoridades peninsulares, facilitó un transvase de poderes y la aparición
generalizada de Juntas Supremas Provinciales que terminaron constituyendo el 25 de Sept.,
en Aranjuez, un Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino. Las Juntas defendieron
desde sus inicios, como luego lo hizo Jovellanos en su conocido Memorial, su legitimidad
emanada del pueblo y presentaron como depositarias de la autoridad soberana, por lo que
se ha destacado su indudable carácter revolucionario. Sin embargo, en un ejemplo más de
esa dicotomía a que hacíamos referencia, la extracción social de sus componentes, su
fidelidad a la causa fernandina, incluso sus posteriores actuaciones, dejando quizás de lado
su enfrentamiento con el Consejo de Castilla, difícilmente son prueba de un talante
revolucionario anti Antiguo Régimen.
El levantamiento generalizado había desencadenado el empleo de la fuerza por parte
francesa, desplegándose las tropas de Napoleón, en torno a 150.000 hombres, por la
península en un intento de recuperar el control de la situación y asegurar la comunicación
entre la capital y la frontera. Los resultados fueron desiguales, El avance de los ejércitos
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 5
que cubrían los flancos del contingente que se dirigía a Madrid tuvo serias dificultades en
Aragón, Cataluña y Valencia. Por el contrario, en el flanco oeste se pusieron de manifiesto
los problemas que ocasionaba en el bando español la falta de una Junta Central que
coordinara las fuerzas, y las tropas francesas se hicieron con el control de la zona, tras
derrotar contundentemente en Medina de Rioseco a los ejércitos enviados por Galicia y
Castilla, mientras que los asturianos se mantenían en un segundo plano, vigilando su
territorio. Una victoria como la de Medina de Rioseco reafirmaba a Napoleón en su imagen
y reforzaba su superioridad. Sin embargo, la euforia imperial duró poco. Las tropas del
general Dupont, sufrieron en Bailén (19 de julio de 1808) un duro revés frente al ejército de
Castaños, que entregaron sus armas.
Los ejércitos franceses se replegaron hacia el Ebro, dejando aislados en Portugal a Junot
que sería derrotado por un ejército británico mandado por Arthur Wellesley, futuro duque
de Wellington. La llegada a Francia de las noticias causó una conmoción que tuvo que
modificar su actitud y anunciar una intervención directa en la contienda lo que hizo que los
ingleses, tradicionales enemigos, se uniesen abiertamente a la causa española.
La llegada de Napoleón con 300.000 hombres y la entrada del duque británico de
Portland, se produce una escala bélica que llevó la guerra a una segunda fase que sería
entre finales del verano de 1808 y 1812, donde los franceses consiguieron el predominio,
con un avance contundente contra unas tropas españolas mal repartidas y mal
abastecidas. En diciembre Madrid ya era recuperada por los franceses. A fines de 1808, la
Junta Central replegada en Sevilla y el ejército español sumido en el desorden, parecían dar
la victoria a Napoleón, sólo la amenaza de intervención de Moore en el norte le obligó a
desviar parte de sus efectivos a Galicia. Los británicos tuvieron que retirarse perdiendo a su
jefe, pero dos meses después una parte importante de las tropas francesas seguía en
Galicia y norte de Portugal, lejos de sus objetivos.
Napoleón abandonó España en enero convencido de la victoria. Sin embargo, la
persecución de los ingleses hasta La Coruña permitió la recuperación de las tropas
españolas que lanzaron varios contraataques en la Meseta Central, aunque con poco éxito.
La lucha en vez de concentrarse en Andalucía, continuó en frentes dispersos como
Zaragoza y Gerona. A Portugal llegaban nuevos contingentes británicos liderados por Arthur
Wellesley. La guerrilla se veía ahora reforzada por soldados maltrechos del ejército español.
La guerra se alargaba.
Aún así la superioridad francesa era innegable. Tropas portuguesas se unían a la lucha.
A comienzos de 1810 los ejércitos de Bonaparte ocupaban toda Andalucía salvo Cádiz que
resistía gracias a la llegada del duque de Alburquerque al frente del ejército de
Extremadura, y que resistiría hasta Agosto de 1812.
En la segunda fase de la guerra fue determinante la guerrilla, cuya función era “evitar
la llegada de subsistencias, hacerles difícil vivir en el país, destruir o apoderarse de su
ganado, interrumpir sus correos, observar el movimiento de sus ejércitos, destruir sus
depósitos, fatigarlos con alarmas continuas, sugerir toda clase de rumores contrarios; en
fin, hacerles todo el mal posible”.
Las quejas de Arthur Wellesley respecto a sus aliados fueron constantes, críticas
respecto a la proporción de alimentos y suministros de todo tipo, a las tropas regulares por
su incompetencia, a la guerrilla por su indisciplina y extrema violencia.
A lo largo de 1810-11-12, los españoles y sus aliados siguen viéndose forzados a pasar
a una situación meramente defensiva, con los británicos replegados en Portugal y la
guerrilla manteniendo la resistencia interior. Consciente de esto, Napoleón cree que el
hueso duro es Wellesley y sus hombres en Portugal y piensa que si apoyo exterior y
enfrentado a un ejército imperial superior la resistencia también caería. Pero el fracaso en
Masséna en la campaña contra Portugal restableció un cierto equilibrio entre los
contingentes.
La tercera y última fase de la contienda con la campaña napoleónica en Rusia. La
retirada de efectivos redujo las fuerzas del ejército francés en la península, disminuyendo
considerablemente su capacidad ofensiva. Los ataques de Wellesley, del reorganizado
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 6
ejército español y de la guerrilla obtuvieron importantes frutos en la meseta, obligando a
los franceses a replegarse en el Levante junto al rey José I. Aunque debilitado, el ejército
francés seguía formidable y consiguieron una contraofensiva que restableció de nuevo el
equilibrio e hizo retroceder a Arthur Wellesley hasta Portugal y volver a reponer en su trono
de Madrid a José a comienzos del mes de noviembre.
Convertido desde septiembre en generalísimo de todas las tropas aliadas, incluidas las
españolas el duque de Wellington (Arthur Wellesley) pasó gran parte del invierno
intentando reorganizar a las fuerzas. Las tropas francesas permanecían ajenas a la
hecatombe rusa. Con la llegada de la primavera Wellington planteó una nueva ofensiva.
Tropas británicas desembarcaron en Levante para asegurarse de que el ejército francés no
se replegaba allí. La guerrilla recrudeció sus acciones en la zona y las tropas del
generalísimo empujaban a los franceses desde Portugal hasta los Pirineos siguiendo la línea
del Duero. Vitoria fue la batalla definitiva, 21 de junio de 1813, los soldados de Napoleón
huían a Francia.
Hubo todavía episodios en esta larga guerra en la frontera norte, País Vasco y Navarra
(batalla de los Pirineos, a fines de julio y San Marcial el 31 de agosto de 1813)
reconquistándose las ciudades de San Sebastián y Pamplona. En octubre las tropas de
Wellington cruzaban el Bidasoa llevando la guerra a suelo francés. Pocas semanas después,
el 11 de diciembre en Valençay, residencia de Fernando VII, se firmaba el tratado del mismo
nombre, donde se acordaba el cese de las hostilidades. Napoleón reconocía Fernando VII
como rey de España y le reintegraba sus territorio tal y como existían antes del inicio de la
contienda. Las tropas de Suchet, gobernador de Barcelona se irían en abril de 1814, días
después de la destitución de Napoleón por el Senado y de su propia abdicación. Fernando
El Deseado, regresaba a España precisamente por Catalunya el 22 de marzo de 1814.
1.9. Reinado de José I.
Hermano mayor del emperador, estuvo siempre en la escena
política francesa y puso su grano de arena en el camino que le llevó al
trono imperial a su hermano, recibiendo las lógicas compensaciones en
forma de títulos y nombramientos.
Su breve estancia en el trono de Nápoles le había acreditado como
un buen monarca, preocupado por sus súbditos e impulsor de reformas y,
en general, había contado con el apoyo de la población.
Desde el mismo instante en que atravesó la frontera, el nuevo rey de los españoles
podía comprobar que, para sus súbditos, él no era una puerta abierta hacia la salida del
Antiguo Régimen, ni la promesa de futuros cambios, sino que se le identificaba con las
odiadas tropas extrajeras que había por toda la península.
Sólo algunos ilustrados se habían sentido atraídos por sus promesas y la falta de apoyo
popular llegó a convertirse en una obsesión para él. Un intento de recabar más partidarios,
aunque sólo fuese nominalmente, fue el decreto de octubre de 1808 por el que se obligaba
a todos los funcionarios a jurarle fidelidad a él, la constitución y a las leyes.
A los ocho días de haber llegado a la corte y como consecuencia de la derrota francesa
en Bailén, se vio obligado a abandonar Madrid e instalarse en Vitoria y ver que no sería un
camino de rosas su reinado. A comienzos de 1809, regresa a Madrid, al Palacio de Oriente.
Racionalizar, centralizar, liberalizar, educar, urbanizar… fueron los objetivos de las
medidas dictadas por el gobierno del rey intruso, acompañadas de una intensa labor de
propaganda para granjearse nuevas voluntades, lo que hasta cierto punto lograron en los
primeros meses cuando el contraste entre el gobierno josefino, la cara amable de la
dominación francesa y la reciente presencia de Napoleón al frente de sus tropas era aún
muy evidente. Sin embargo, las ventajas, el encumbramiento y el visible enriquecimiento
de los propagandistas de las reformas josefinas mermaron rápidamente su capacidad de
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 7
influencia, siendo el miedo o el afán de lucro y no el convencimiento los principales motores
que llevaron a algunos a colaborar con los auténticos afrancesados.
Napoleón le había dejado el mando supremo del ejército francés, pero en ningún
momento dio pruebas de ser capaz de imponer su voluntad entre sus mariscales y
generales. Meses después Napoleón desgajó de España los territorios fronterizos con
Francia, creando 4 gobiernos militares, Cataluña, Aragón, Navarra y Vizcaya, con lo que
privaba a José de importantes recursos y suscitaba recelos.
Tras su primer exilio en Valencia, en la primavera de 1813 llegaba su evacuación
definitiva, a fines de junio ya se encontraba en Francia siendo todavía rey de España.
1.10. Las Cortes de Cádiz.
Desde septiembre de 1808 la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino,
depositaria de la autoridad soberana, se encontraba presidida por Floridablanca. Con el
horizonte reformista establecido por la constitución de Bayona y los decretos de Chamartín
de fines de ese mismo año, que habían puesto sobre el tapete una serie de temas
ineludibles, incluso para los renovadores más tibios, la Suprema Junta Central, trasladada a
Sevilla por el empuje de las tropas francesas, tenía que dar alguna prueba de que era
merecedora de esa autoridad soberana que detentaba y que algunas Juntas provinciales le
discutían.
Una vez muerto Floridablanca, cabeza visible del sector más reacio a cualquier iniciativa
que pudiera romper de forma radical con el Antiguo Régimen, el 22 de mayo se anunció la
celebración de Cortes para el próximo año. En ella tendría un papel destacado Jovellanos, el
gran protagonista de este periodo preconstituyente. Su actuación nos permite tener una
idea clara de las divergencias existentes en el bando patriota entre los planteamientos
reformistas de los “viejos ilustrados” y las aspiraciones revolucionarias de los “jóvenes
liberales”.
Gran Bretaña influyó en el modelo de Jovellanos haciendo él patente su defensa del
legado constitucional español. Veía en las antiguas leyes y costumbres de los reinos la
“constitución” que había fijado y preservado los derechos de los soberanos y de los
súbditos. Este respeto a la continuidad le llevó a defender la convocatoria a la “antigua” de
unas Cortes de estamentos u órdenes que pondrían contener los abusos de la Corona y a la
vez evitar lo que él mismo denominó “el triste ejemplo de Francia”. El 3 de julio, la Junta
Central aprobó la reunión de las nuevas Cortes siguiendo las recomendaciones de
Jovellanos. Se acordó, y así constaba por escrito, consultar “ a los consejos, juntas
superiores de las provincias, tribunales, ayuntamientos, cabildos, obispos y universidades y
oír a los sabios y personas ilustradas”, aún podía rastrearse restos del pensamiento
absolutista. La postura liberal estaba representada por el ayuntamiento de Cádiz o la
universidad de Sevilla.
En enero de 1810, se convocaron las Cortes. Aunque ya se había decidido que la
convocatoria fuese por estamentos, todavía quedaba por dilucidar si se reunirían en dos o
en una sola Cámara y la importancia relativa de cada uno de los brazos. Finalmente se
aceptó la reunión en una sola Cámara y no por estamentos, sino a modo de Asamblea
Nacional. Tras la publicación de los decretos que permitían elegir a suplentes en
representación de los americanos y de las provincias ocupadas por los franceses, las Cortes
se reunieron en septiembre de 1810. Su composición fue con un predominio de diputados
pertenecientes a las clases profesionales, sobre todo en comparación con el reducido
número de miembros de la burguesía mercantil o financiera, incluso en representación de
ciudades eminentemente comerciales como Cádiz. Otra característica que tener en cuenta
es que algo más de una tercera parte de las Cortes eran miembros del clero, no regular
sino secular, cuyas inclinaciones reformistas ya se habían manifestado en el siglo anterior y
algunos de cuyos miembros compartían el recelo de los liberales hacia las órdenes
religiosas, la Inquisición y la intromisión de la Santa Sede en los asuntos de la iglesia
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 8
española. La nobleza se acercó también a un tercio de la representación. La ausencia de
artesanos, trabajadores manuales, y sobre todo campesinos fue palpable.
La labor realiza por las Cortes se puede dividir en 3 periodos: una primera etapa en la
que predominan las reformas políticas (1810-1812), una segunda más social (1812-1813) y
una final centrada en temas económicos (1813-1814). Los primeros decretos esbozaros el
programa político que se debía desarrollar y, ya desde estos primeros momentos, dejaron
claro el carácter liberal que marcaría sus decisiones futuras. El 24 de septiembre los
diputados declararon que la soberanía residía en la nación y se encarnaba en las Cortes y
decretaron la división de poderes reservándose el legislativo.
Hubo un aspecto en el que se mantuvo la fidelidad hacia el pasado, como también lo
había hecho el texto de Bayona; fue en la aprobación del artículo 12 que rezaba: “La
religión de la Nación española será el credo romano, apostólico y católico, la única fe
verdadera…prohibiendo las otras”. La ilustración en España fue cristiana. Se puede discutir
y es difícil calibrar hasta qué punto el artículo 12 fue una concesión a los más moderados
de entre los liberales o si, en realidad, había un cierto acuerdo en este grupo, heredero de
los planteamientos “jansenistas”. En su examen histórico de la reforma constitucional,
1810-1813, publicado en 1833-34, Argüelles calificó el artículo 12 de “error funesto”. Pero
hay que tener en cuenta que la furibunda reacción del sector clerical más intransigente,
que había sabido aprovechar la libertad de prensa que les garantizaron los liberales y que
campó a sus anchas durante el reinado de Fernando VII, contribuyó de forma notable a una
radicalización de las posturas liberales en materia religiosa.
El absolutismo monárquico y otros pilares del Antiguo Régimen no salieron tan bien
parados como la religión católica en la nueva constitución. Muchas de las ideas en que se
basaron los diputados de Cádiz ya se habían puesto sobre la mesa en los últimos años de la
Ilustración en España, pero la generación liberal dio ese paso adelante que permitió romper
con la maquinaria del Antiguo Régimen.
La soberanía nacional y la separación de poderes según la Constitución fueron que el
poder ejecutivo residía en el Rey, el legislativo en las Cortes con el Rey y el judicial en los
Tribunales establecidos por la ley.
El sufragio Universal, masculino, indirecto se regulo de forma detallada la elección de
diputados por sufragio universal masculino indirecto y se estipula que, para ser diputado
hay que tener una renta procedente de bienes propios.
El Rey se considera en la Const. como una “ figura sagrada, inviolable y no está sujeta a
responsabilidades”.
La reforma judicial: Luces y sombras. Los liberales exigieron reformas defendidas por los
ilustrados anteriormente pero que no había sido llevadas a cabo, como la sustitución de la
pena de muerte por “algún castigo duradero” o la prohibición de confiscar los bienes a los
reos.
El problema de la organización territorial de la monarquía también quedó recogido en la
Constitución como la reforma de la Administración y la unificación política. Una
centralización de razones prácticas y económicas.
La aprobación de la Constitución se hizo solemne el 19 de marzo de 1812.
La reacción de los absolutistas a las reformas de Cádiz fue contundente desde el
principio, expresándose ya con dureza en los debates en Cortes. Aprovechando la libertad
de prensa que tanto habían combatido, no dudaban en hacer su propia interpretación del
“patriotismo”, acusando a los liberales de traer a España los “horrores” que habían
caracterizado a la Revolución francesa y de difundir “ideas y doctrinas desconocidas por
nuestros antepasados”, La división en dos bandos irreconciliables, absolutistas y liberales,
era ya una realidad entre los españoles que celebraban la derrota de Napoleón y
aprestaban el retorno del Deseado.
La Revolución hecha por unos pocos buscaba la aceptación de unos españoles que se
habían convertido casi sin saberlo en ciudadanos. Sin embargo, en las elecciones de las
cortes ordinarias que debían reunirse el 1 de octubre de 1813, los liberales sólo
consiguieron una tercera parte de los escaños. La durísima campaña de la prensa
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 9
absolutista, la movilización del clero más reaccionario, la imposibilidad de reelección de los
diputados “sino mediando otra diputación” (art. 110) que impidió el concurso de los
liberales más conocidos podrían explicar estos resultados, que para otros autores son
simplemente la demostración de que, celebradas en circunstancias diferentes, las
elecciones de 1810 hubieron arrojado otros resultados. Los liberales, ya a la defensiva, se
vieron favorecidos por la epidemia de fiebre amarilla que impidió a muchos recién elegidos
diputados dirigirse a Cádiz.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 10
II
EL REGRESO DE FERNANDO VII Y EL SEXENIO ABSOLUTISTA,
1814-1820
2.1. El regreso de Fernando VII.
Las tensiones en la península entre liberales y serviles habían ido en
aumento. Los defensores del Antiguo Régimen intentaron volver a la
situación antes de la guerra. Los liberales, intentaban asegurar la
supervivencia de su obra atando en corto a Fernando VII para obtener
su respaldo en la Constitución.
Napoleón abandonaba su intento de sometimiento militar y se
centraba en la diplomacia para poder recuperar a la totalidad de sus
efectivos. Sus propósitos de romper el frente hispánico-británico se
veían reforzados por la creciente desconfianza mutua, que daba tonos
de un conflicto inevitable.
El 12 de marzo de 1814, Fernando VII salía de Valençay retorno a España. Pronto
mostraba su desprecio por la regencia de las Cortes, al aceptar cláusulas de un tratado no
ratificado y al pasar por alto los decretos de Cádiz que condenaban a los afrancesados. Para
los serviles y el monarca era la confirmación de que gozaban del respaldo necesario para
volver a la situación anterior a Cádiz.
El 24 de marzo Fernando cruzó la frontera en Cataluña y proliferaron los signos de
rechazo a cualquier tipo de imposición por parte de los nuevos titulares de una soberanía
que él consideraba le pertenecía, sus deseos de terminar con la obra liberal gozaba de
respaldos. A su llegada a Valencia recibieron dos pruebas definitivas: por un lado, el general
Elío, por otro, el diputado Mozo de Rosales, representante de la ciudad de Sevilla y conocido
conspirador absolutista, se presentó ante el monarca presentando el llamado manifiesto de
los Persas, el cual era una descalificación a los diputados de Cádiz y a su obra y un canto a
la monarquía absolutista, solicitando una convocatoria de Cortes de manera tradicional y
que declarase nulos la Constitución y los decretos de las Cortes.
El ejército jugó un papel decisivo en los días previos a la reimplantación del Antiguo
Régimen, posicionándose mejor los militares de corte absolutista como Elío.
Mientras en la capital se preparaban las celebraciones del 2 de mayo, en Valencia, el
monarca y sus ayudantes daban los últimos toques al golpe de Estado que se avecinaba.
Los británicos se mantenían a la expectativa, fieles a su idea de no intervenir y en Francia
el día anterior otro Borbón, Luis XVIII, hacía su entrada en la capital dispuesto a hacer
olvidar los recientes acontecimientos de la historia gala. Ningún poder externo parecía
estar dispuesto a peligrar los planes de Fernando VII.
El día 5 de mayo salía el rey de Valencia hacia la capital, le acompañaban los infantes
don Carlos y don Antonio, junto con las tropas de Elío. Su paso por las distintas poblaciones
fue triunfal y estuvo acompañado de manifestaciones populares de apoyo. Fernando se
negó a recibir a una delegación de las Cortes y marcaba el preludio de la noche del 10 al 11
de mayo donde un buen número de liberales fue arrestado, los días siguientes caerían más.
Con las Cortes disueltas y los regentes y diputados en la cárcel, Fernando hacía su entrada
triunfal en Madrid.
2.2. Primeras acciones de Gobierno.
El rey declaraba nulos “aquella constitución y sus decretos” el 11 de mayo.
En los meses siguientes se procedió a liquidar cargos e instituciones constitucionales y
al restablecimiento de todos los organismos políticos y administrativos que habían existido
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 11
antes de la Guerra de la Independencia. Se reinstauró el régimen de consejos que había
caracterizado a la monarquía, aumentando el papel del Consejo de Estado. Se construyeron
los primeros gabinetes entre las personas de confianza del rey. Se devolvió a cada
secretaría las atribuciones que tenían antes del 1808. Volvió a funcionar la Junta Suprema
de Estado creada en 1787. Se restablecieron los ayuntamientos corregimientos y alcaldes
mayores en la planta que tenía en 1808. Los capitanes generales recuperaron el poder
territorial de que habían gozado los jefes políticos. Se devolvió al clero regular sus
conventos y propiedades vendidos por el régimen anterior. Regresaron los jesuitas.
Volvieron los gremios.
2.3. Las colonias de América.
Las colonias americanas cada vez eran más autosuficientes. Durante los reinados de
Fernando VI y sobre todo de Carlos III, se iniciaron planes como el de Campillo (1743) de
reformas dirigidas a frenar la emancipación económica de las colonias. Supuso un mayor
control burocrático y un intento de aumentar el dominio económico para obtener mayores
beneficios y limitar la autonomía de los criollos.
En 1765, España tomó las primeras medidas del llamado “comercio libre”, para los
americanos no significó mayor libertad, más bien al contrario, al funcionar ahora de forma
más eficaz la presión fiscal, acrecentando las hostilidades criollas.
Los criollos envidiaban a los peninsulares su situación de privilegio, cuando no de
exclusividad, a la hora de acceder a los cargos públicos, dando lugar a la aparición de
rivalidades. Se iba observando cada vez un nacionalismo más incipiente y un regionalismo
ya bastante asentado.
La revolución francesa, y sobre todo la norteamericana iban calando en las colonias.
Ante lo acaecido en 1808 en la península, la administración colonial se puso en la tesitura
afrancesada, reconociendo la nueva autoridad bonapartista, aunque siéndoles todavía fiel a
Fernando VII. Se experimentó un vacío de poder que había que llenar con la constitución de
poderes del pueblo, pero al llevarse a cabo esta idea en las colonias surgieron los
problemas. La tensión aumentaba entre las autoridades reales y las élites americanas que
querían hacerse con el control. Al no haber “afrancesados”, ni levantamientos populares, ni
tropas invasoras, era difícil convencer a los antiguos representantes de la corona de la
necesidad de cambios y todo intento de conseguir más independencia era reprimido por los
peninsulares.
1810 y la constitución de juntas autónomas fue el primer paso hacia la desvinculación
definitiva con la península y, también, hacia la división entre las propias colonias, dando
lugar a 4 años de agitación social, cambios políticos y guerra civil.
Cuando Fernando VII llegó a la península en 1814, pareció que, a pesar de lo ocurrido,
aún sería posible restablecer el orden en América. Partiendo de las zonas que habían
permanecido fieles a la Península, el virrey de Perú, Abascal, había logrado restablecer su
autoridad al oeste. Mientras, en otras regiones, el cariz social y racial que estaban
adoptando los procesos independentistas facilitó una reacción
contrarrevolucionaria, lo que Fernando junto con unas tropas se puso con
firmeza a la cabeza de tropas realistas. En 1816 todas las provincias de
Ultramar estaban bajo su control excepto Río de la Plata. La
transformación de la guerra civil en una guerra contra la metrópoli
permitió moderar los extremismos de los “patriotas”, como empezaban a
denominarse los independentistas. Bajo la dirección de Bolívar y San
Martín, la guerra cobró nuevas fuerzas a partir de 1816-17. Mientras
tanto, España, recién salida de una guerra, con una situación financiera
catastrófica, sumida en una profunda crisis política e incapaz de obtener
apoyos internacionales, quedaba sola para combatir la rebelión. El problema de la
insurrección colonial pasaría intacto a los liberales durante el trienio.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 12
2.4. La situación internacional: El congreso de Viena.
El descenso de España a una situación secundaria en el marco internacional iniciado
con la firma de tratados que pusieron fin a la guerra de Sucesión, su dependencia con
respecto a Francia a lo largo de gran parte del XVIII y la nueva relación de “amistad y
alianza” respecto a Gran Bretaña, marcada por la firma de tratados bilaterales de 1809 y
1814, determinaron el papel que España desempeñaría en el diseño del nuevo orden. Pese
a ser uno de los artífices de la derrota napoleónica en el continente, España quedaría fuera
de la Gran Alianza (Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia).
España, junto con Portugal y Suecia, fue admitida en el Comité de los Ocho por las
cuatro grandes potencias y Francia. Pero la escasa capacidad del plenipotenciario español,
Pedro Gómez Labrador, a lo que habría que sumar el carácter errático de las instrucciones
recibidas desde Madrid. España obtuvo escasas satisfacciones en los asuntos italianos y no
fue escuchada en la única compensación territorial que demandaba, la devolución de la
Luisiana, en poder de los Estados Unidos desde 1803. En cuanto al espinoso tema del
comercio de esclavos, España, junto con Portugal y Francia, se opuso a la abolición
inmediata de la trata reclamada por Gran Bretaña, aunque tuvo que avenirse a la
declaración que condenaba el tráfico.
Después de los Cien Días, en el segundo tratado de París (20-11-1815) España obtuvo,
no sin dificultad, una indemnización económica y una ayuda para la reparación de
fortalezas dañadas por la última guerra, magro botín si tenemos en cuenta las
reclamaciones que, harán llegar las autoridades británicas a las españolas por los
suministros y dinero enviados desde la isla a la península durante la guerra de la
Independencia.
En 1815, los soberanos de Austria y Prusia firmaron con el zar Alejandro I en pacto de la
Santa Alianza. En este acuerdo entre monarcas se invocaban los principios cristianos de
“justicia, caridad y paz” y expresaban su voluntad de “ayudarse y socorrerse en cualquier
ocasión y lugar”. Fue respaldado por las firmas de todos los soberanos europeos, excepto
tres: El papa, que no quiso estampar su firma junto a la de heréticos, el sultán, por razones
obvias, y el regente británico, quien alegó motivos constitucionales pero que envió una
carta privada al zar expresando su simpatía con el tratado.
El 20 de noviembre de 1815 y de acuerdo con el proyecto británico se firmó la
Cuádruple Alianza, Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia, que se comprometían a mantener
los acuerdos de Chaumont, Viena y París, incluso por las armas, durante los próximos 20
años, y, lo más importante, acordaban celebrarse reuniones diplomáticas cada cierto
tiempo. España no formaría parte.
2.5. La política interior.
Tras seis largos años de guerra la situación de la economía era desesperada. Solucionar
incluso sólo los problemas básicos hubiese requerido una capacitación que los ministros y
asesores de Fernando VII estuvieron muy lejos de mostrar. Había una agricultura, una
ganadería y unas manufacturas gravemente afectadas por las destrucciones, los saqueos,
las confiscaciones y los impuestos extraordinarios; un comercio que se vio convulsionado
por la situación en las colonias; unas finanzas en profunda crisis, con una deuda pública
inmensa y una Hacienda en estado crítico. En los primeros seis años fernandinos se usaron
28 ministros para tan sólo 5 carteras. El monarca continuó su frenética búsqueda de
alguien capaz de llenar sus vacías arcas, mientras los gastos aumentaban y la llegada de
metales precios americanos disminuía hasta casi la nada. En 1816 se hizo cargo de la
cartera de Hacienda Martín de Garay. A partir de los datos sobre gastos de los ministerios,
establecidos por la Junta de Economía, y del conocimiento de los ingresos de la Hacienda,
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 13
Garay calculaba el déficit y proponía para cubrirlo el recurrir a una contribución
extraordinaria. Hasta aquí nada nuevo. La novedad relativa de su propuesta era la abolición
de las rentas provinciales que serían sustituidas por unas contribuciones directas y
universales sobre la riqueza. Cuando se hizo público en mayo de 1817 esta medida, la
población asimiló la “contribución general” de Garay con la “contribución directa” de las
Cortes, por lo que no fue bien recibida y suscitó muchos conflictos. Martín de Garay fracasó
como ministro, pero su obra fue el ejemplo de que la única solución posible residía en una
ampliación de la base tributaria, como ya había anticipado Cádiz, medida que supondría un
duro golpe para la estructura del Antiguo Régimen. Fue el último intento de cierta identidad
para solucionar la crisis del sexenio y que luego heredarían los liberales.
2.6. La oposición liberal: Los pronunciamientos.
Estos gobiernos, incapaces de hacer frente a la situación económica y financiera,
mostraron sin embargo una cierta capacidad a la hora de dirigir la represión que siguió a la
reimplantación del Antiguo Régimen.
El decreto de 30 de mayo de 1814 desterraba a todos que habían ocupado cargos en el
gobierno de José I. Unas 4000 personas vieron así cerrada la posibilidad de su retorno y
tuvieron que prepararse para una vida difícil en el exilio, a expensas de un presupuesto
francés cada vez más reacio a hacerse cargo de ellos, pues sus bienes en la Península
quedaban confiscados. Fue una de las medidas del nuevo monarca para “premiar a los
fieles, perdonar a los débiles y castigar a los malos”.
El procedimiento que siguió con los liberales detenidos recuerda los aspectos más
odiados de la Inquisición. Vulnerando la ley, no se formaban acusaciones en el momento del
arresto y los detenidos se enfrentaban a meses de reclusión sin que se les tomara siquiera
declaración. Sin embargo y pese a todo, resultaba difícil armar un proceso legal, Ante la
impaciencia del rey por la demora de unos pleitos cada vez más dificultosos, Benito arias
de Prada, presidente de la sala de alcaldes de casa y corte ante la que se habían
presentado los asuntos, aconsejó al monarca que separase lo judicial de lo político y
adoptara una solución política. Finalmente y después de unos meses el 15 de diciembre de
1815 Fernando escogió esta solución y pronunció él mismo las sentencias definitivas,
condenando a los procesados, al margen de cualquier procedimiento legal regular o
extraordinario y de manera totalmente arbitraria, a diversas penas de prisión y destierro.
Comienza ya en este periodo la que se convertirá en habitual política británica hacia
Fernando: una suave presión pro reformas y de dulcificación de las medidas hacia los
liberales pero que no haga peligrar el avance de los auténticos intereses británicos en sus
relaciones con España centrado en el fortalecimiento de su posición de supremacía
comercial en América. Las otras potencias mostraron aún menos preocupación por los
excesos de Fernando VII y, tras algunas manifestaciones de descontento por su política
interior, se asistió a un acercamiento en el marco de la Santa Alianza. Poco apoyo podían
esperar los liberales.
El descontento que siguió a las expresiones de alegría por el retorno de Fernando no se
hizo esperar, La imperiosa necesidad de una reforma en profundidad de las estructuras
agrarias no fue abordada, limitándose el gobierno fernandino a una reinstauración parcial
del régimen señorial.
En un primer momento, junto a intentos de diálogo fueron remitidas peticiones de
moderación en la represión y solicitando la convocatoria de las prometidas Cortes,
demanda que coincidían con algunos fernandinos, el descontento se canalizó sobre todo a
través de movimientos de fuerza que partieron de un sector que se revelaría como
fundamental en la vida política española a lo largo del siglo: el ejército. A lo largo del siglo
XVIII los ejércitos habían reforzado su carácter estamental, reservándose los puestos de
oficiales para los miembros de la pequeña nobleza y siendo ocupados los grados más altos
por la gran nobleza y los personajes más cercanos a los monarcas. En el caso de España,
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 14
para ser oficial de artillería, ingenieros o marina, era necesario acreditar la condición de
hidalgo. Durante la guerra de Independencia las juntas decretaron un reclutamiento general
sin exclusiones ocasionando conflictos dentro del ejército. La Constitución de 1812
profundizaron el cambio dentro del ejército estableciendo el servicio militar obligatorio,
aunque si se pagaba se podía evitar. Se limitaron los requisitos para ser oficiales, se
establecieron las Milicias Nacionales y se limitó el poder de los altos mandos en las
provincias.
La restauración absolutista supuso un cambio radical en esta situación. A la supresión
de la Constitución y demás decretos de las Cortes, se sumaron los errores de los ministros
de guerra fernandinos, cuya calidad y eficacia iba a juego con el resto del equipo
fernandino, tenía un ejército demasiado grande para la península, pero tampoco se podía
prescindir de él alegremente teniendo en cuenta la situación de las colonias. La reducción
de sueldos y la discriminación en destinos contribuyeron a crear un caldo de cultivo contra
el régimen, resultando el levantamiento de Francisco Espoz y Mina en Navarra el 25 de
septiembre de 1814, más tarde el de Porlier en Galicia.
Las intentonas que tuvieron lugar entre 1816-19 han sido agrupadas por Hamnett bajo
el calificativo “las conspiraciones masónicas”, ya que la masonería proporcionó la
organización de los nuevos rebeldes bajo la clandestinidad. Las logias masónicas surgieron
en la Península en el siglo XVIII. En 1717 se funda la Gran Logia de Inglaterra y una década
más tarde la organización se extendió fuera de sus fronteras, siendo España la primera
nación en acogerla, siendo creada por británicos residentes en España. Hay que esperar a
la guerra de la Independencia y a los contactos entre los afrancesados, y también los
patriotas prisioneros, y los franceses para asistir a un auténtico desarrollo de la masonería
en España. Napoleón también había revitalizado la masonería francesa. Fue tal su poder
que las Cortes de Cádiz en 1812 confirman un Real Decreto de 1751 prohibiendo la
masonería. Pero con la llegada de Fernando VII, su reacción absolutista y la vuelta a la
Península de unos 4000 oficiales españoles prisioneros en cárceles francesas supusieron un
fuerte refuerzo para la organización al producirse un acercamiento entre sus miembros y
los liberales, víctimas todos ellos de la represión fernandina. Entre las conspiraciones de
corte masónico ha y que destacar la Conspiración del Triángulo y el pronunciamiento de
Lacy. En 1816 fue descubierta una oscura conjura que pretendía, según las fuentes,
secuestrar o matar a Fernando VII. La mayoría de los implicados fueron finalmente
condenados por participar en reuniones clandestinas.
Un año después, en Cataluña, hubo un nuevo intento de restaurar la constitución. Lacy
en Barcelona y Milans del Bosch en Gerona eran los principales artífices del levantamiento.
Ambos habían desempeñado un papel importante contra Napoleón, sin embargo eso no fue
suficiente para hacer triunfar su conspiración, ni siquiera para salvarle la vida a Lacy. La
improvisación, precipitación y las denuncias previas hicieron que se produjese el arresto.
Milans pudo huir a Francia para luego ir a Gibraltar de donde zarpó a Buenos Aires.
Entre 1817 y 1819 hubo nuevas conspiraciones en ciudades del sur y levante en las que
algunas logias estuvieron implicadas, aunque sólo el pronunciamiento de Riego tuvo éxito.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 15
III
EL TRIENIO CONSTITUCIONAL, 1820-1823
3.1. El pronunciamiento de RIEGO.
El 8 de julio de 1819, el general Enrique O´Donnell, conde de Labisbal, detenía en el
Palmar del Puerto a varios oficiales acusados de estar relacionados con una conjura contra
el monarca, pero quedaron en libertad eslabones suficientes para reorganizar la cadena y
seguir adelante con la trama, pasando a un lugar destacado jóvenes hasta entonces en
segundo plano.
El ejército, en torno a 15000 hombres, estaba compuesto en su mayoría por veteranos
de la Guerra de la Independencia, reacios a embarcarse rumbo a América para luchar en
una nueva guerra sobre la que sabían poco, sólo que los buques estaban medio podridos,
los víveres corrompidos y que se encontraría con un clima desagradable
para ellos.
Rafael de Riego dirigió su proclama el 1 de enero de 1820 se levanta
en armas junto a esos hombres descontentos con el monarca y
persuadidos por éste. Se levantan en contra de la tiranía y con la
intención de crear un “gobierno moderado y paternal, amparado por la
Constitución que asegurase los derechos de los ciudadanos”. Las
circunstancias habían puesto en las manos de Riego unos soldados más
motivados que los que habían participado en intentonas anteriores, pero
eso por sí solo tampoco era definitivo para un triunfo.
Los planes de conquistar Cádiz fracasaron, quedando parte de las tropas sublevadas
bloqueadas entre la isla de León y los soldados enviados por el gobierno en auxilio de la
ciudad. Riego, acompañado por parte de sus hombres, inició un duro viaje por Andalucía,
sometidos a las inclemencias de un crudo invierno, intentando recabar apoyos para su
causa. De fines de enero a mediados de marzo, Vejer, Algeciras, Málaga, Antequera y otras
poblaciones vieron pasar a las tropas de Riego proclamando la Constitución. También se
unieron La Coruña, Ferrol, Vigo, Zaragoza, Barcelona… incluso el conde de Labisbal
proclamaba la Constitución en Ocaña olvidando su actuación en Palmar.
Las alarmantes noticias que llegaban a la corte movieron a Fernando VII y su entorno a
intentar frenar la avalancha con la promesa de una convocatoria de Cortes a la manera
tradicional. Sin embargo, no era una promesa nueva y llegaba demasiado tarde.
Finalmente, abandonado por la guardia real y presionado por algunos de sus consejeros,
Fernando cedió. Poco dado a correr riesgos en su Real Persona, como puso de manifiesto a
lo largo de su vida, el máximo defensor del absolutismo regio afirmaba el 7 de marzo que,
“siendo voluntad general del pueblo, me he decidido a jurar la Constitución promulgada por
las Cortes generales y extraordinarias de 1812”. En los días siguientes se puso libertad a
los detenidos políticos y se creó una Junta Provisional Consultiva, que equivalía a las Juntas
Provinciales que se habían ido estableciendo en las localidades en las que había triunfado
la Revolución. El 9 de marzo el rey juró la Constitución.
3.2. La Junta Provisional y el nuevo gobierno.
El golpe del 4 de mayo de 1814 por parte del monarca había supuesto, además de la
derogación de todas las reformas, la destitución de todos los que ocupaban algún cargo, la
persecución y encarcelamiento de los liberales y la destrucción de los símbolos que habían
acompañado la promulgación de la Constitución en todos los rincones de España. Ahora el
triunfo de la Revolución de 1820 fue acompañada de la reposición en sus puestos de los
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 16
destituidos de 1814, la puesta en libertad y el encumbramiento de los que habían sido
víctimas de la represión y la reposición de toda la simbología liberal en las calles y plazas.
La Junta Provisional fue el organismo que dirigió la transición hasta la reimplantación del
régimen constitucional y, entre sus primeras medidas en este sentido, hay que destacar su
participación en la designación de un nuevo gobierno, facultad que la Constitución
reservaba al monarca pero en la que hubo de tomar castas la Junta para conseguir
ministros aceptables para los liberales, y en la convocatoria de Cortes, que también desde
un punto de vista formal estuvo hecha por el Rey. La Junta fue elevando al rey propuestas
para ir restableciendo el régimen constitucional; Libertad de prensa, la abolición del Santo
Oficio, esta vez para siempre. La Junta en su función de reimplantar el nuevo régimen,
debía tener en cuenta ahora a las Juntas provinciales, el ejército que había iniciado la
sublevación, las Sociedades Patrióticas, la masonería y otras organizaciones secretas, como
autoproclamadas guardianes de la Revolución. En 1821, debido a desacuerdos, la salida de
los jóvenes más extremistas formaría otra sociedad secreta, los Comuneros.
El 9 de julio se reunieron formalmente las Cortes, con lo que se iniciaba el periodo de
monarquía constitucional propiamente dicho. Siguiendo en la línea de la Junta Provisional,
los diputados decretaron la supresión de los mayorazgos y cualquier otra especie de
vinculación. Implantaron el medio diezmo, reducción importante pero que no cerraba
totalmente este ingreso eclesiástico. Suprimieron la compañía de Jesús y también se
reorganizó la Milicia Nacional. Uno de los temas más espinosos fue la disolución del
“ejército de la isla” (el que empezó con Riego), y que al ser considerados héroes
nacionales, ocasionó graves tensiones.
El primer choque entre el rey y las Cortes fue la designación por parte del rey como
ministro al marqués de Amarillas y que las Cortes rechazaron, teniendo el rey que ceder
ante la dimisión de Amarillas, que no alivió la tensión como se pensaba. El rey por su parte
mandó como capitán del ejército a Riego a Galicia, lo que al ser considerado como héroe
produjo algaradas en las calles.
3.3. Los gobiernos moderados.
Los meses que mediaron entre la disolución de las Cortes, 9 de noviembre, y la reunión
de las nuevas, 1 de marzo de 1821, estuvieron plagados de incidentes. Hubo tiempo para
nuevos enfrentamientos entre el rey y los liberales y también entre los moderados
doceañistas y los exaltados veinteañistas.
El Gobierno tuvo que obligar al rey a regresar a Madrid y realizar ciertas cesiones a los
exaltados. Los jefes del “ejército de la isla” y algunos señalados simpatizantes fueron
ascendidos y se reabrieron las sociedades patrióticas.
Cuanto más se acercaba la fecha de reapertura de las Cortes, más temor había a una
intentona contrarrevolucionaria. En febrero se produjo un choque entre los Guardias de
Corps (casa real) y las Milicias Nacionales que finalmente obligó a la Guardia a retirarse.
La nueva legislatura se inauguraba el 1 de marzo y la debilidad del gobierno quedó de
manifiesto en lo que se ha denominado la “crisis de la coletilla”, donde Fernando VII criticó
con dureza al gobierno por no haberle defendido, forzando al gobierno a dimitir
encontrándose con que ya había sido cesado. Finalmente a Fernando, el consejo le pasó
una lista de personas de donde él tenía que elegir a los miembros gobierno, creando un
gobierno moderado que no agradaba a nadie.
El 20 de junio se disolvieron las Cortes Ordinarias para dar paso a unas extraordinarias,
con los mismos diputados elegidos para las de 1820 y 1821. La justificación fue la
necesidad de abordar reformas administrativas en profundidad y pacificar América. Las
Cortes extraordinarias dividieron el país en 52 provincias, también se dictó la Ley de
Beneficencia.
De marzo a junio la tensión irá en aumento: insurrecciones de los absolutistas en
Cataluña, Navarra y otras zonas de la Península; intentos fallidos de suavizar las tensiones
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 17
por parte de un ejecutivo débil presionado por un legislativo que los acusaba de no estar a
la altura. Todo ello en un escenario internacional cada vez más complicado con las colonias
americanas casi perdidas.
Las conspiraciones realistas cada vez se hacían más organizadas. Una de ellas la de Elío
en Valencia que fue sofocada y condenado a muerte. El rey se niega a condenar la rebelión
de Elío dando pie a más insurrecciones. El 30 de junio la Guardia Real cargó contra la
multitud dando pie a una sublevación palaciega. El 3 de julio el gobierno ordenó a la
Guardia que se retirase y no habría castigo por la sublevación, pero se negaron y la
situación se puso más tensa. El 7 de Julio los Guardias marchan sobre Madrid, donde los
milicianos y el Batallón Sagrado defendieron sus posiciones y obligaron a replegarse en
Palacio a la Guardia buscando la protección de Fernando pero acaban rindiéndose. Viendo
la mala gestión del moderado Martínez de la Rosa se designa un nuevo gobierno.
3.4. Los exaltados en el poder.
A comienzo de agosto de 1822 tomaba posesión el nuevo gobierno de los exaltados de
la mano de Evaristo San Miguel, y a mediados de ese mes, se establecía la llamada
Regencia de Urgel, originada en los círculos realistas exiliados en el sur de Francia. Estos
grupos venían combatiendo al gobierno constitucional. Aprovechando la ocupación de la
Seo de Urgel, se constituyó una regencia y entonces se produjo la tan temida unidad del
movimiento realista en el interior y en el exilio, aunque parece ser que nunca contaron con
el apoyo de Fernando y la regencia fue perseguida por el general Espoz y Mina que los
obligó a refugiarse en Francia.
Quedaban varios temas pendientes de la legislatura anterior y se convocaron Cortes
extraordinarias para tratar temas con el ejército, la ruptura de relaciones con el Vaticano,
posibles amenazas del exterior… tras largo debate el traslado de la Corte a Andalucía en
previsión del conflicto que anunciaba el intercambio de notas entre los embajadores de las
potencias de la Santa Alianza y el gobierno. El rey se niega a viajar a Andalucía y depone a
San Miguel, lo que produjo protestas en la calle por parte de los exaltados.
3.5. Las repercusiones internacionales y la caída del régimen constitucional.
En Aix-la Capelle (sep.-oct. 1818) los aliados habían dedicado su atención sobre todo a
los asuntos franceses, se realizaron pequeños ajustes en el pago de las indemnizaciones de
la guerra y se invitó a Francia a sumarse a las reuniones. El zar pretendió la aprobación de
un acuerdo por el que todos los firmantes garantizasen el mantenimiento de las
disposiciones territoriales adoptadas en Viena, así como la defensa de los gobernantes
legítimos frente a movimientos revolucionarios. Esto fue desestimado por Austria y Gran
Bretaña, pero cuando se unieron de nuevo en Troppau en diciembre de 1820 Austria (Gran
Bretaña y Francia, acudían como observadores) cambió de opinión y se acordó un Protocolo
Preliminar por el cual respaldarían intervenciones armadas para
aplastar las revueltas revolucionarias. En la reunión de Verona en
diciembre de 1822 España será la protagonista, la subida al poder en
agosto de San Miguel no gustaba en la Santa Alianza y comienza a
gestarse una intervención. El representante británico, Wellington, se
niega. El francés Montmorency, contradiciendo las instrucciones del
gobierno de Villéle, prefiere intervenir, al final se decide enviar notas
a España para que cambien su Constitución, pero la dura respuesta
española hace que los franceses, ahora sí, se preparen para ser los
protagonistas de Europa y atacar España.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 18
El 28 de enero de 1823 Luis XVIII anuncia que los 100.000 hijos de San Luis iban a
España para conservar el trono de Fernando, ante la neutralidad del británico Canning.
Los franceses tomaron medidas para amortiguar la reacción popular, escasa, como
evitar nombres de doloroso recuerdo de los oficiales al mando o pagar el aprovisionamiento
al contado. El rápido avance de las tropas del duque de Angulema (Luis Antonio de Borbón),
el 28 de Abril cruzan el Bidasoa, fue total, el ejército del gobierno constitucional no pudo
hacerles frente, salvo Espoz y Mina que les causó problemas hasta el final.
El 23 de mayo los franceses llegan a Madrid y se constituye una regencia, presidida por
el infantado, para sustituir a la Junta Provisional de Gobierno de España y las Indias. Ante el
cruce de Despeñaperros por los franceses, el gobierno tomó la decisión de abandonar
Sevilla para refugiarse en Cádiz. La negativa del monarca a desplazarse, sobre todo ahora
que sus “libertadores” están cerca, obligó a adoptar medidas extraordinarias, declarando
enajenación mental transitoria del monarca.
El 1 de octubre, en Cádiz, se firmó un decreto repleto de promesas de perdón y
ofrecimientos políticos, donde el monarca salió para reunirse con el duque de Angulema. En
cuanto se vio libre, revocó lo firmado y declaró “ nulos y sin valor todos los actos de
gobierno constitucional en los 3 años anteriores” . Era el final del trienio constitucional, se
volvía a una situación similar a la planteada por el golpe de 1814: restauración y
persecución estarían a la orden del día.
3.6. La crisis colonial durante el trienio.
La actitud de los liberales frente a las colonias no difería en lo sustancial de los
absolutistas. Consideran aquellos terrenos parte de la Corona. Los liberales peninsulares
estaban convencidos de que el restablecimiento de la Constitución gaditana sería suficiente
para que los sublevados americanos depusieran las armas. El 11 de Abril de 1820, la Junta
Provisional y el Consejo del Estado enviaron instrucciones a los representantes del Gobierno
en América para que publicasen el Real Decreto que restablecía la Constitución, poco
después se anunciaba un alto el fuego para iniciar negociaciones con los rebeldes. Todo ello
en el marco del espíritu conciliador que caracterizará al nuevo régimen. Pero para los
insurgentes la Constitución no era la respuesta a sus quejas, no veían atisbos de que se
acercara la libertad de comercio, y no se apreciaba cambios en el comportamiento o el
papel de los representantes de la metrópoli. Así, a mediados de abril, se redactaron las
instrucciones para unos comisarios que debían ir a América para tratar de convencer a los
rebeldes de las innumerables ventajas que la unión con una metrópoli que ahora gozaba de
un gobierno justo tendría en ellos, agitando el fantasma –muy real- de una invasión
extranjera que aprovecharía la debilidad de los nuevos gobiernos independientes. Al mismo
tiempo se hizo pública una Proclama del rey a los habitantes de Ultramar en que el
monarca se disculpaba por sus errores y les pedía depusieran su actitud. Pero nada que
fuese la independencia podía ya convencerles.
A comienzos de 1822, el gobierno presentó a las Cortes un informe sobre las relaciones
con las colonias en el que, tras reafirmarse en su negativa a reconocer a su independencia,
recomendaba entre otras medidas detener las hostilidades, recibir todas las quejas que las
provincias de ultramar quisiesen enviar y suspender o revisar las disposiciones
constitucionales, leyes o decretos que hubiesen suscitado protestas o malestar en las
colonias. Se llegaba incluso a proponer conceder el libre comercio con América durante seis
años a potencias amigas y negociar con alguna de ellas sus colaboración en el proceso de
pacificación a cambio del libre comercio y otras ventajas. El eco de las peticiones reiteradas
americanas parecía haber llegado, finalmente y con bastante retraso, a oídos del gobierno.
Pero la respuesta del comité de ultramar de las Cortes a estas propuestas resultó
decepcionante.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 19
Especial interés en la zona estaba mostrando Estados Unidos, joven república ansiosa
de aprovechar cualquier oportunidad de expansión. La crisis del imperio español ya le había
permitido hacerse con Florida. Adams y Monroe, al igual que Francia, tenían como fin
primordial impedir el control comercial de la zona por parte de Gran Bretaña, con lo que
entran en juego. España se quedaba sola ante los insurgentes y además tendría que
enfrentarse a maniobras diplomáticas. En el verano de 1822 cuando el gobierno español
estaba discutiendo sobre las instrucciones que debían llevar los comisarios, ya que había
sido informado por el secretario de Estado de que los americanos del norte reconocían los
nuevos Estados y establecerían relaciones diplomáticas con ellos. Era el final del
aislamiento político de los insurgentes y un paso para su independencia. El 2 de diciembre
de 1823, el presidente Monroe formuló la Doctrina Monroe, marcando el futuro de las
colonias americanas. Gran Bretaña se posiciona junto a España en esta cuestión viendo que
perderá el control comercial de la zona, pero en 1824 decide negociar directamente
tratados comerciales con Colombia, México y las Provincias Unidas del Río de la Plata.
En la península los éxitos del virrey José de la Serna, que había conseguido mantenerse
en Perú obteniendo incluso importantes triunfos, había permitido que persistiera la ficción
de que aún era posible hacer algo en América. Pero fue momentáneo, pasado el tiempo el
imperio aceptó la pérdida de las colonias que no serían reconocidas hasta después la
muerte de Fernando VII.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 20
IV
LA DÉCADA FINAL DEL ABSOLUTISMO, 1823-1833
4.1. La segunda restauración de la monarquía absoluta.
Antes incluso de la entrada de las tropas francesas en la Península, se habían tomado
las primeras medidas encaminadas a restablecer la situación anterior al triunfo de Riego.
Así en abril de 1823 se dio la orden de restablecer los ayuntamientos anteriores al Trienio,
se ordenó la retirada de lápidas y símbolos constitucionales, se creó los “voluntarios
reales”, siguiendo el ejemplo de la Milicia Nacional, intentando proporcionar al absolutismo
de una fuerza armada al margen del ejército que simpatizaba con los constitucionales.
La regencia aprobada por Angulema a su entrada en Madrid y que sustituyó a la Junta
desde fines de Mayo, siguió la misma política. A partir del 1 de octubre el rey designó como
regente de España a sí mismo, declarando nulos todos los actos del gobierno constitucional
y luego declaró regente a su confesor Sáez, como ministro de Estado. Sin embargo, aunque
restaurado como rey absoluto, el monarca no estaba en condiciones de ejercer plenamente
su soberanía. El triunfo sobre los constitucionales se había logrado gracias a una
intervención extranjera y, al no poder estar seguro de la fidelidad de su propio ejército,
Fernando se vio obligado a aceptar la presencia de las tropas francesas, por espacio de 5
meses y con 50.000 hombres, plazo que se prologó hasta 1828.
La represión política no se hizo esperar, el monarca se retractó del perdón concedido y
se cultivó un ambiente de guerra civil. Durante las primeras semanas del nuevo régimen se
produjeron ejecuciones como las de Riego, cárcel, presidio, destierro, expedientes de
“purificación”… lo que obligó a los aliados extranjeros a aumentar la presión contra
Fernando para frenar la brutal represión.
Se crea en noviembre de 1823 un Consejo de Ministros, compuesto por 5 miembros
(Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina y Hacienda), aunque su poder real fue nulo y
siempre estuvo bajo el rey.
4.2. El reformismo absolutista y la división de los realistas.
Con Sáez convertido en obispo de Tortosa, el moderado marqués de Casa Irujo pasó a
presidir el nuevo gabinete. Pero su labor no iba a ser fácil. A las evidentes divisiones entre
realistas y liberales se sumarían ahora las escisiones que no tardarían en producirse en el
bando absolutista, al perder el poder sus elementos más reaccionarios. Por otra parte,
tendría que hacer frente a las dificultades emanadas del talante del propio monarca.
El gabinete de Casa Irujo siguió las “Bases” de represión que el rey había encomendado,
intentado por otro lado la concesión del proyecto de amnistía de Ofalia, que llevaría las
divisiones realistas al seno del Gabinete. La propuesta era limitada y chocaba, por un lado,
con los embajadores de las potencias que defendían una más amplia o incluso un indulto y,
por otro, con los ultras opuestos a cualquier perdón, como se puso de manifiesto en las
reuniones con los representantes extranjeros y las mantenidas en el Consejo de Estado. Sin
embargo, y ante las presiones francesas en un momento en que se discutía la prolongación
de la permanencia de las tropas del país vecino en territorio español, el decreto de amnistía
fue aprobado en mayo de 1824. Decisión que no satisfizo a nadie.
Pero había otro problema, la situación económica, sumida en un auténtico caos.
Problema que recaería sobre el ministro López Ballesteros, que planteó una reforma
tributaria, que se aprobó en febrero del 24, pero que no trajo los beneficios esperados y
hubo que recurrir a préstamos que alargarían la agonía hasta 1831. Al contrario que
España, todas las potencias estaban aumentado sus presupuestos de forma considerable,
para entre otras cosas, sostener ejércitos permanentes y marinas que defendiesen sus
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 21
intereses políticos y económicos, dejando a España definitivamente en un papel secundario.
En octubre del 1832 se cesó a López Ballesteros.
En julio del 24, se ocupó de la secretaría de Estado Francisco de Cea Bermúdez, bien
visto por las grandes potencias y sobre todo por Gran Bretaña por su carácter “liberal”. El
seno absolutista se iba desquebrajando. Gracias al apoyo de sectores importantes del creo,
organizado en sociedades secretas o Juntas Apostólicas como “La Purísima” o el “Ángel
exterminador” se difundían proclamas para don Carlos y críticas al rey. Carlos V de España,
fue inclinado a Fernando a los sectores moderados del absolutismo, haciendo que el
general Bessiéres encabezase una sublevación ultra. También los liberales producirían sus
sublevaciones, como las de los Bazán en Guardamar o la denominada “conspiración de los
emigrados”.
4.2. La cuestión portuguesa.
Desde la salida de la familia real hacia Brasil, como consecuencia de la invasión de las
tropas napoleónicas, Portugal había estado dirigido por el mariscal británico Beresford.
La rebelión de la guarnición de Oporto el 24 de agosto de 1820, seguida por Lisboa,
supuso el nombramiento de una Junta Provisional, la convocatoria de Cortes y la
promulgación de una Constitución como la de Cádiz. Se estableció un Parlamento
unicameral, se garantizó la libertad de prensa, se abolió el feudalismo, se suprimieron la
Inquisición y algunas órdenes religiosas y se inició un proceso de desamortización. El rey
Juan VI jura la Carta Magna en octubre de 1822, pero pocos meses después, el movimiento
conocido como la Vilafrancada, respaldado por importantes personajes de la Corte entre los
que estaba la reina Carlota Joaquina –hermana de Fernando VII- y su segundo hijo don
Miguel ponían fin al experimento constitucional en el país vecino. La muerte en marzo de
1826 de Juan VI volvió a poner sobre el tapete el enfrentamiento entre absolutistas y
liberales. El monarca murió sin testamento, lo que planteó algunos problemas al estar su
hijo mayor en Brasil, don Pedro. Finalmente, la regencia dejada por el monarca difunto
reconoció a su hijo don Pedro como heredero, pero este renunció a la corona en favor de su
hija María de la Gloria, de 7 años, no sin antes otorgar una Carta Constitucional (abril del
26) que inauguraba una nueva etapa liberal.
Comenzaba el reinado de María II con el plan de que se casase con su tío Miguel a su
debido tiempo y siempre que el aceptase la Carta Magna, cosa que no era de su agrado.
Fernando VII temía un apoyo de los liberales portugueses a los españoles, temía que los
liberales usasen el suelo portugués para preparar una ofensiva contra él. Pero otro
problema para el gobierno fue la llegada masiva de absolutistas portugueses a España, que
fueron acogidos cordialmente. Fernando exigió al gobierno de Portugal que no acogiese a
los liberales españoles y los portugueses exigían a España que no acogiese a los
absolutistas portugueses. Fernando decide facilitar la acción y dotar de
armas a los absolutistas portugueses en España, que en noviembre
entran en Portugal y toman varias plazas, motivo que hace que Portugal
pida ayuda Gran Bretaña.
Canning envió a Lisboa a 5.000 hombres que hicieron que el
movimiento miguelista cesara. Pero la muerte de Canning y el ascenso
de Wellington, menos dado a apoyar a Portugal hicieron que en 1828
Miguel reinstaurara el régimen absolutista en Portugal. Pedro I volvió de
Brasil para ayudar a su hija, que en 1832, con 7.500 hombres y
conquistar Oporto, junto con la ayuda del almirante británico Napier
consigue tomar Lisboa en julio de 1833 y reponer a su hija María II en el
trono. En 1834 se firmaría, tras la muerte de Fernando VII la Cuádruple alianza entre G.B.,
Francia España y Portugal, para expulsar a Miguel.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 22
4.4. La revuelta ultra y la Oposición liberal.
En 1827, los ultras reclaman una vuelta al Antiguo Régimen que podría simbolizarse en
su solicitud de la reimplantación de la Inquisición, comenzaban a abandonar su idea del
monarca cautivo en manos de enemigos y personalizaban cada vez más en él sus críticas,
planteando como alternativa a su hermano Carlos. Fernando se resistía a aceptar la
realidad pero la conjunción de una serie de circunstancias en Cataluña, en la primavera-
verano del 27, hará estallar la “guerra de los agraviados”.
La presencia de tropas extranjeras, la caída de los precios agrícolas y el gran malestar
social existente entre un campesinado catalán que no pasaba su mejor momento, el
descontento entre sectores de oficiales del ejército, relegados y mal pagados como
consecuencia de la política de contención del gasto; estos y otros factores se sumaron a la
existencia de una corriente de opinión ultra, contraria a la evolución reformista que, en
algunos momentos, adoptaba el régimen y que ya se había manifestado en Cataluña con
motivo de los sucesos de 1825, ocasionando “la guerra de los agraviados”.
El gobierno era cada vez más consciente de la gravedad de la rebelión. La fidelidad de
su otro pilar, el clero, no tardaría en quedar en entredicho. Tras la toma de Manresa por un
grupo ultra, se constituye una junta de mayoría eclesiástica. En poco tiempo los
“agraviados” dominaban parte de Cataluña.
A mediados de agosto, el consejo de ministros decide enviar tropas para sofocar a los
agraviados. Fernando abandona Madrid y se dirige a Cataluña, donde hizo un llamamiento a
sus súbditos rebeldes para que dejasen la revuelta prometiendo limitar el castigo a los
cabecillas, el movimiento rebelde se desactivó, pero sus cabecillas fueron fusilados,
consiguiendo Fernando una relativa calma en Cataluña.
En Julio de ese año, en Francia se produjo la Revolución, donde Carlos X cayó del trono
en las “tres jornadas gloriosas”, y subió Luis Felipe, duque de Orleans, el cual no fue
reconocido como rey por Fernando y favoreció la causa de los emigrados en Francia.
Los exiliados en Francia fueron impulsando un levantamiento contra la tiranía en
España, así, a lo largo del verano se fueron reuniendo en Bayona, aunque moderados y
exaltados seguían chocando. Los preparativos progresaban con lentitud y Madrid ya
hablaban de 4.000 hombres, sin embargo al gabinete no le preocupaba mucho la
posibilidad de una invasión, en parte tolerada por Francia, ya que con la maniobra política
de reconocer el gobierno de Luis Felipe se quitó de encima ese problema. El gobierno
francés cambió de actitud y cursó órdenes de arresto contra los que conspiraban contra
Francia, obligando a los reunidos en Bayona a iniciar una invasión. Salvo Espoz y Mina que
consigue Bera de Bidasoa y de ahí controlar Gipuzkoa, todos los movimientos de invasión
fueron infructíferos o no se produjeron, con lo que la invasión al final fracasó. En el verano
de 1830, José María Torrijos, militar liberal, viaja a Gibraltar para preparar desde allí un
levantamiento liberal, que también fracasó y sus miembros fueron fusilados, gracias a una
trampa de Fernando y su servicio policial.
4.5. La cuestión sucesoria.
En mayo de 1829 muere la reina María Josefa Amalia de Sajonia. El rey Fernando VII de
45 años, a pesar de casarse 3 veces, sólo había tenido una hija, María Isabel Luisa, que no
llegó a cumplir 6 meses, con lo que se casa con María Cristina, una joven de 23 años hija
del rey de Nápoles y de una hermana de Fernando VII, con lo que seis meses después de
morirse María Josefa ya era reina. El infante don Carlos se verá ávido por buscar su
oportunidad al trono.
Ante el embarazo de María Cristina, por si las moscas, Fernando publica la Pragmática
Sanción por la que, “si el Rey no tuviera hijo varón, heredará el Reino la hija mayor”, con lo
que el infante don Carlos pierde su oportunidad de reinar.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 23
Pronto se iniciarían discusiones jurídicas por la validez de la derogación de la ley Sálica
y mientras vivió Fernando los carlistas se limitaron a discutir la legalidad del texto y
centraron su actividad en las intrigas cortesanas.
María Cristina, sabedora de que su rival era el infante don Carlos, se acercó a los
reformistas y a los liberales moderados.
En septiembre de 1832, en La Granja, Fernando sufrió un ataque de gota, en seguida el
Gabinete, presidido por el ultra conde de Alcudia, se reunió por si moría el monarca,
acordaron en principio respetar la legalidad respecto a la sucesión en la corona. La reina
María Cristina también quiso defender sus derechos de su hija Isabel pero sabía que podía
implicar un derramamiento de sangre, así que aconsejada por el embajador de Nápoles –
contrario a Pragmática-, obligó a Fernando a firmar una derogación de la Pragmática.
La noticia corrió como la pólvora, los liberales y realistas moderados se movilizaron para
evitar el ascenso de don Carlos y su continuidad del absolutismo. Pero el monarca se
recuperó y se mantuvo la Pragmática. El Gabinete fue remodelado y se puso de nuevo
como secretario de Estado a Cea Bermúdez.
Mientras continuó enfermo el rey, María Cristina tomó las riendas del país. Concedió una
amnistía, dirigida especialmente a los liberados exiliados, se reabrieron las universidad
cerradas des 1830, sustituyó los altos mandos en el ejército y llevó una reforma de carácter
moderado, creando un Ministerio de Fomento, un primer paso en el camino a la
construcción del Estado contemporáneo, la alianza entre la monarquía y las nuevas fuerzas
se reforzaría con la declaración pública del rey, el 31 de diciembre de 1832, de la nulidad
del decreto que había derogado la Pragmática, haciendo a Isabel, princesa de Asturias, la
sucesora del reino, y a su madre regenta, mientras la futura reina fuese menor de edad. En
septiembre moría el rey y los carlistas empezaron a organizarse.
La transición del Antiguo régimen al Nuevo régimen, o régimen liberal, fue un proceso
lento y difícil, producido por una serie de transformaciones en la vida política y en las
mentalidades de los grupos dirigentes.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 24
SEGUNDA PARTE
LA ESPAÑA DE ISABEL II, 1833-1868
5 LA HERENCIA DEL CARLISMO
5.1. LEGITIMISMO E IDEOLOGÍA
A la muerte de Fernando VII, su hija primogénita fue nombrada reina con el nombre de
Isabel II y su madre, gobernadora en funciones de regente, nombró gobierno. Don Carlos,
apoyado por un gran número de legitimistas, no aceptó la situación, lo que dio origen a un
largo proceso bélico: El Carlismo, que fue un movimiento político que tuvo su momento más
espectacular en estos años, pero hay que rebuscar sus orígenes en el siglo XVIII y sobre
todo a partir de 1820, con la Regencia deUrgel, y de la revuelta de los “agraviados” de
1827.
El partido “Apostólico”, como eran conocidos en su origen los carlistas, empezó una
guerra a la que se fueron sumando combatientes atraídos por causas distintas, como la
defensa de la religión, el foralismo, los hidalgos frente al común de los pecheros… su lema
“Dios, patria, Rey y jueces” resumido en el binomio trono y altar, articula toda la teoría
política oficial del carlismo. El matrimonio de Fernando VII con María Josefa de Sajonia no
había tenido descendientes, por lo que Carlos, el hermano del rey, pensaba heredar el trono
en su momento. La ley Sálica no permitía reinar a las mujeres como querían que hiciese
Isabel.
Los seguidores del carlismo eran sobre todo labradores, especialmente de la región
vasconavarra, de Cataluña, de la montaña levantina y del bajo Aragón, aunque también se
encontraban en menor proporción en Galicia, fachada del Cantábrico y Castilla.
5.2. LAS GUERRAS CARLISTAS
En la historia de las guerras carlistas se pueden distinguir varias etapas. Las cuatro
primeras corresponden a la denominada primera guerra carlista.
1º El 1 de octubre de 1833 el infante don Carlos tomó el título de rey de España y
comenzó el enfrentamiento. Al día siguiente de la muerte de Fernando VII, los primeros
chispazos en apoyo de su hermano tuvieron lugar en Talavera y Valencia, brotes que fueron
sofocados por un gobierno todavía realista. Siguieron otros en Castilla, Navarra, Guipúzcoa,
Vizcaya y Álava. En principio, eran partidas rebeldes, con escasa estructura militar que
Zumalacarregui organizó en pocos meses para poder enfrentarse al ejército regular cristino.
En noviembre se podía hablar ya de una guerra civil en algunas
provincias de España. Los carlistas, desde un rincón de Gipuzkoa, se
fueron expandiendo por esta provincia (salvo San Sebastián), Vizcaya
(salvo Bilbao), norte de Álava y Navarra (salvo Pamplona), bloque que
constituía la primera zona. Esta fase finaliza con la muerte del general
Zumalacarregui en el asedio de Bilbao el 23 de julio de 1835.
2º Desde el verano de 1835 hasta octubre de 1837, la guerra pasó
del ámbito regional al nacional. Inicialmente tomó el mando del ejército
cristino Luis Fernández de Córdova. Posteriormente lo haría Espartero,
quien logró romper el sitio de Bilbao, que se había iniciado en junio de
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 25
1835 y que se mantuvo mucho tiempo por el afán carlista de ocupar una ciudad para
adquirir el prestigio internacional que le era necesario por razones financieras.
Don Carlos dirigió un ejército de 14.000 hombres en la conocida como “expedición
real”, que llegó hasta las puertas de Madrid sin dar la orden de ataque. Por el contrario
decidió volver a Navarra perseguido, con un número de desertores de su ejército superior a
los que se quedaron y sin el apoyo popular que buscaba.
Salvo las zonas antes citadas, en ningún territorio hubo apoyo popular a los carlistas, lo
cual no significa que no tuvieran partidarios, sino que no los tenía en número ni con la
pasión necesaria para movilizar a los ciudadanos, como tampoco los tuvieron los liberales.
3º Desde octubre de 1837 al mes de agosto de 1839 la contienda se decidió a favor de
los gubernamentales. El 15 de octubre de 1837, don Carlos se replegó más allá del Ebro,
“frontera” del carlismo que se estabilizó territorialmente. Los generales que habían
protagonizado las campañas fuera de las zonas de dominio fueron procesados, caso de
Gómez, Zariátegui o Elío.
En estos meses es cuando se produce una disensión interna, una ideología más
templada deseaban restablecer la Inquisición frente a los “apostólicos” intransigentes. Los
moderados se impusieron para que don Carlos reemplazara al general Guergué por el más
“templado” general Maroto. Pero, en el “cuartel real”, los ministros apostólicos de don
Carlos querían indisponerle con este último. La reacción de Maroto, en febrero de de 1839,
fue el fusilamiento en Estella de quienes se le oponían (entre otros los generales Guergué y
Carmona). Don Carlos, desde su cuartel de Bergara, primero declaró traidor a Maroto, pero
tres días más tarde justificó su acción y destierro de España a los principales “apostólicos”
de su corte (el obispo de León, Arias Tejeiro, Lamas Pardo y otros):
Por otra parte, Muñagorri, un escribano vasco, organizó un partido político dispuesto a
negociar con el lema “Paz y Fueros”, solución que apoyaron en las cancillerías diplomáticas
los gobiernos de Londres y París. Si bien el éxito personal de Muñagorri fue escaso, su idea
es la que finalmente se impuso en parte del carlismo. El cansancio y el incierto final de la
guerra llevaron al sector pactista del carlismo a firmar el convenio de Bergara (29-8-1839)
sellado por Espartero y Maroto, en él se reconocieron los empleos y grados del ejército
carlista y se recomendó al gobierno que propusieron a las cortes la devolución de los fueros
de las tres provincias vascas y Navarra, armonizándolos con la Constitución.
4º Don Carlos no reconoció el acuerdo y la guerra continuó. Espartero, con una
abrumadora superioridad de fuerzas, liquidó rápidamente lo que quedaba del ejército
carlista en las provincias de Álava y Navarra y obligó a don Carlos a pasar la frontera el 14
de septiembre con unos 6.000 hombres. Don Carlos estuvo vigilado en Francia donde
permaneció hasta el final de la guerra.
5º La continuación de la guerra carlista se hizo esperar. Una de las soluciones podía ser
la matrimonial. Pero el enfrentamiento era ideológico. Algunas partidas carlistas volvieron a
levantarse en la conocida como segunda guerra carlista. Los primeros chispazos tuvieron
lugar en Cataluña, en mayo de 1846. Este segundo conflicto tuvo lugar entre mayo de 1846
y junio de 1849, de forma discontinua y en espacios distintos: Cataluña en 1846, Valencia y
Toledo en 1847; Cataluña y otras zonas en 1848 y principios de 1849.
6º Entre 1854 y 1856, como se analizará más detenidamente al estudiar ese periodo,
podríamos hablar de una Tercera Guerra Carlista, con una acción guerrillera sobre todo en
el norte. La guerra se inició con el Manifiesto de Montemolín y tuvo lugar el primer chispazo
en agosto de 1854 en Palencia. Se difundió en 1855 por Castilla, Santander y la zona este
de Aragón a Cataluña y Levante, con un importante foco en el Maestrazgo. La guerra no se
dio por concluida hasta 1856.
7º En abril de 1860, en La Rápita (desembocadura del Ebro), fueron apresados el conde
de Montemolín (Carlos VI) y su hermano Fernando cuando, con apoyo del capitán general
de Baleares, que fue fusilado, intentaban introducirse en España. Ambos renunciaron a sus
derechos de sucesión.
Carlos y Fernando, los dos primeros hijos de don Carlos María Isidro murieron de tifus en
1861. Don Juan, el tercero, asumió definitivamente la herencia dinástica hasta que su hijo
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 26
mayor, con el nombre de Carlos VII, tomó la dirección de la causa e inició en 1872 la Cuarta
Guerra Carlista.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 27
VI
EL PODER EN EL RÉGIMEN LIBERAL
La vida política del reinado de Isabel II. Las tres principales fuerzas internas de poder
liberal en la España de Isabel II, la corona, el ejército y los partidos, se mostraron unidas
frente a las amenazas externas: carlistas, republicanos y las nacientes asociaciones
obreras.
La “camarilla” o “camarillas” estaban permanentemente intrigando, pero su capacidad
de influir en la política era, cuando menos, complicada y limitada. Es ilustrativo lo ocurrido
con el gobierno del conde de Cleonard, en octubre de 1848, el marqués de Bedmar era el
favorito de la reina. Narváez lo expulsó de España. El personaje volvió a Madrid y se
escondió en una habitación del palacio en connivencia con la reina, que luego la reina para
complacer al marqués se desharía del propio Narváez, el día 19, la reacción de la opinión
pública madrileña, hizo que la reina se echase atrás.
6.1. LA POLÍTICA NACIONAL
El poder ejecutivo, eran seis, siete u ocho ministerios, formalmente nombrados por la
corona, con mayor o menor influencia de partidos o “espadones” militares, Todos los
ministros reunidos formaban el Consejo de Ministros cuyo presidente era también ministro
de Estado. El número de personas que realmente fueron ministros de Isabel II o sus
regentes fueron cerca de doscientos cincuenta, abogados, magistrados, profesores de
derecho. Los gobiernos se formaban por iniciativa de la corona, que tendía a orientarse
abiertamente por los moderados.
Además de los ministros y parlamentarios, había otra serie de ministerios que contaban
con una secretaría general y una serie de altos cargos, normalmente denominados
directores generales.
No hay que pensar en una Administración muy numerosa, ni excesivamente ágil.
El poder legislativo estaba compuesto por dos cámaras: Congreso y Senado, con función
y composición variable según el ordenamiento constitucional y correspondientes leyes y
reglamentos. Las principales divergencias se referían a la división de las circunscripciones
en distritos uninominales o plurinominales, a la adopción del sufragio indirecto (siguiendo
las normas de las Cortes de Cádiz) o directo y, sobre todo, a la mayor o menor dimensión
del censo electoral.
La mayor dificultad de control por parte del Ministerio de la Gobernación obligaba a un
sistema de pactos con familias o personajes poderosos en una comarca, iniciándose así los
primeros cacicazgos que se prolongarían durante décadas.
Todos los gobiernos, cuando presentaban una nueva legislación electoral, afirmaban que
pretendían transparencia y limpieza de la que carecían las demás. La realidad era que las
elecciones no se perdían nunca porque siempre se controlaban.
Los cambios de gobierno, cuando implicaban mudanzas de partido político, no se
llevaban a cabo a través de unas elecciones sino por la decisión de la corona, forzada en
bastantes ocasiones. Los grupos políticos, a veces con la presión de las armas o con la
algarada callejera en las ciudades, actuaban sobre la corona logrando muchas veces el
encargo de formar gobierno, lo que llevaba consigo la posibilidad de “manejar” la elección
“que siempre proporciona mayorías sumisas”. Como queda dicho, en el periodo de 1833 a
1868 que abarca el periodo de Isabel II, hubo 22 elecciones generales. En casi todos los
casos los presidentes del gobierno (designados por la reina) que convocaron elecciones
continuaron como tales con mayorías parlamentarias, hasta que la reina nombraba a otro
presidente que volvía a convocar elecciones. Sólo en cinco ocasiones los gobiernos
convocantes perdieron las elecciones. Incluso dos de ellas, el poder continuó en manos de
los perdedores del que tuvieron que ser expulsados por un pronunciamiento armado.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 28
Se puede afirmar que, como norma general, los políticos dinásticos isabelinos
manipularon la “máquina” parlamentaria desde su origen electoral.
6.2. EL SISTEMA JUDICIAL
Lo que, impropiamente, llamamos poder judicial, como algo diferenciado del poder real,
no existió en España hasta que la Constitución de 1812 introdujo el principio doctrinal de la
separación de poderes. Se pretendió la autonomía y responsabilidad de los jueves respecto
al poder ejecutivo. Al mismo tiempo, se trataba de instar el principio de “igualdad ante la
ley” vinculado al sistema liberal y basado en la soberanía popular. Para ello quedó
sancionada la unidad de los fueros, aunque tardaría décadas en llevarse a la práctica. La
Constitución de Cádiz, así como los decretos y reglamentos que la desarrollaban, estableció
una jerarquía de jueces que configuraban la organización judicial liberal:
-En cada municipio el alcalde intentaría resolver las diferencias por conciliación de las
partes, si no se lograba, se interpondría una demanda que iniciaba el juico.
-Se pasaba entonces a los jueces de Partido.
-Las audiencias se ocupaban de la segunda y tercera instancia de los juzgados inferiores
y los conflictos de competencia entre éstos.
-El Tribunal Supremo conocía los recursos contra las sentencias de las Audiencias y
juzgaba a los altos cargos políticos y judiciales.
Esta organización quedó sin efecto al ser anulada por Fernando VII en 1814. El gobierno
de Martínez de la Rosa en 1834-1835, a través de diversos decretos y reglamentos antes y
después de aprobarse el Estatuto Real, reprodujo en lo esencial la legislación gaditana.
Estableció jueces de paz, que intentarían llevar a cabo actos de conciliación. Subdividió las
provincias en partidos judiciales, cuyos juzgados estarían en manos de jueces ordinarios.
Asimismo, estableció las audiencias como Tribunales Superiores en sus respectivos
territorios y en armonía con la nueva división administrativa de España en provincias, y
restableció el Tribunal Supremo. El nombramiento de los jueces lo hacía una Junta del
Ministerio de Gracia y Justicia entre abogados, juristas, profesores de universidad, etc. Ni
por el órgano que los nombraba, ni por la forma de hacerlo, ni por o menor medida, los
magistrados tenían que ser fieles al gobierno que los nombraba. El juez “cesante”, que
esperaba volver a ser rehabilitado cuando cambiase el gobierno, fue demasiado frecuente.
La organización judicial no varió en lo esencial hasta la Ley Orgánica del poder judicial
de 1870, que establecía una serie de principios fundamentales:
-Consagración del principio de independencia: oposición para cubrir las vacantes y
ascensos de los magistrados, inamovilidad judicial, responsabilidad de los jueces con sus
actos, incompatibilidad con el ejercicio activo de la política.
-Colegialidad de los tribunales, con excepción de los jueves de instrucción y los
municipales.
La falta de un criterio claro que protegiese la independencia de los jueces con respecto
al poder político fue la norma general en el reinado de Isabel II y creó una situación difícil,
en contradicción con el principio de separación de poderes, que no se comenzó a resolver
hasta pasado ya este periodo.
6.3. EL PODER JUDICIAL
La vida política tenía mucha incidencia en el gobierno municipal o en el de la diputación
provincial. Sin embargo, había una desconexión casi total con el gobierno del país.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 29
Frente a la Administración local del Antiguo Régimen, caracterizada por su falta de
uniformidad y cierta confusión de poderes, el Estado liberal intentó la unidad administrativa
y la creación de poderes jerárquicos.
La nueva división provincial fue realizada en 1833 por Javier de Burgos. Los territorios
provinciales se basaron en unidades históricas, corregidas por circunstancias geográficas,
extensión, población y riqueza. España se organizó en 49 provincias con el nombre de sus
respectivas capitales con la excepción de los archipiélagos, Navarra, Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya, que conservaron su denominación y límites antiguos.
Al frente de cada provincia se colocó un subdelegado de Fomento (posteriormente
denominado jefe político y gobernador civil desde 1849), que representaba al gobierno de
la nación. La Diputación era el órgano de gobierno de la provincia. En 1834 las provincias se
dividieron en partidos judiciales.
Aunque éste fue el esquema general, en cada periodo político, según estuvieran en el
poder progresistas, moderados, Unión Liberal o federales, varió la interpretación sobre
quienes deberían elegir a los representantes de cada poder y las competencias de las
instituciones.
El modelo progresista de 1810-13 se reformó en 1843 y 1856, pero apenas estuvo en
vigor. Era partidario de una cierta descentralización provincial.
El jefe político presidía con voto la Diputación Provincial y ejercía tutela sobre los
ayuntamientos.
El moderantismo formuló de manera más clara sus propuestas en 1845. El gobernador,
Como en el caso anterior, era un delegado gubernamental. La Diputación tenía una función
más consultiva, aunque en el periodo progresista el jefe político se reservaba más
atribuciones que en el periodo progresista.
Los cuarteles y fuerzas militares dependientes de los Ministerios de Guerra y Marina se
organizaban en Capitanías Generales. El conjunto del ejército, desde principios del siglo XIX
hasta 1877, salvo los periodos de guerras como la de Independencia o la carlista o
momentos concretos, estaba compuesto por unas 150.000 personas, de las que
aproximadamente 10.000 eran de la Armada. De los 150.000 un tercio eran oficiales y
profesionales y en torno a 100.000 soldados reclutados habitualmente por el procedimiento
de quintas.
El modelo moderado se basaba en la Administración pública napoleónica donde la
figura clave era el alcalde. Los alcaldes tenientes delegados los nombraba la corona en las
capitales de provincias y municipios con más de 2.000 vecinos. En los demás pueblos, los
nombraba el jefe político por delegación real. La reelección podía ser indefinida.
El gobierno podía reforzar su poder nombrando a un alcalde corregidor para sustituir al
ordinario. Concebido como un cargo extraordinario, retribuido por el municipio, se hizo
bastante frecuente y al no ser un cargo electivo, tenía duración ilimitada. Pronto se
convirtió en un instrumento más de la política gubernamental con bastante poder en
muchos ayuntamientos.
Las autoridades locales se integraban en la burocracia estatal y quedaban sustraídos de
la justicia ordinaria en el ejercicio de sus funciones. El alcalde, concejales o todo el
ayuntamiento podía ser destituido por el gobierno sin dar explicaciones. Los progresistas
hicieron de la elección de alcaldes una de sus banderas en los procesos revolucionarios de
1840, 1856 y 1868. Coincidían con los moderados en la subordinación de las autoridades
locales al gobierno central. Las diferencias entre ambos partidos eran de grado,
especialmente a partir de 1856. El alcalde concentra la autoridad ejecutiva de cada
municipio, pero conserva su origen netamente electivo. Con relación a los moderados, los
ayuntamientos tenían más aspectos en los que eran autónomos respecto al gobernador. En
principio se prohibía la reelección, aunque la admiten a partir de 1856.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 30
6.4. LOS PARTIDOS POLÍTICOS HASTA 1856
Después de la muerte de Fernando VII, por efecto del inmediato levantamiento carlista,
los dos grupos herederos de la Constitución de 1812 que habían ocupado el gobierno entre
1820 y 1823, los exaltados y moderados, junto a los afrancesados, se aliaron en torno a la
reina gobernadora. Ésta concedió una amnistía casi total a los encausados y una ley que les
permitió volver del exilio en 1832.
Los liberales, aun con indudable y profundas diferencias entre ellos, mantenían una
ficción de unidad frente a los carlistas. Fue entre los años 1834-1837 cuando los liberales
españoles aceptaron, poco a poco, la división partidista entre ellos como algo saludable,
aunque siguieron considerando a otros como enemigos comunes.
Aunque podemos hablar de partidos, no hay que entender por ello que estamos ante
unas organizaciones semejantes a las que encontramos en la segunda mitad del siglo XIX y,
sobre todo, en el siglo XX. En los primeros años, hasta 1837, se fraguaron los dos
principales partidos del periodo isabelino que, de una u otra manera, tendrían el poder
gubernamental al menos hasta 1856. A partir del verano de 1834 se pueden observar dos
grupos, que algunos denominan “partidos”; exaltados y liberales que defendían a los que
entonces ocupaban los ministerios, a los “moderados”.
Entre los moderados, se mezclaban los que habían participado en el constitucionalismo
gaditano con personas procedentes de los afrancesados. Entre 1834 y 1836 el liderazgo lo
ostentó Martínez de la Rosa, que controlaba el principal periódico moderado (La Abeja) y
quien redactó el manifiesto electoral. Son años sin sedes, sin organización y con una escasa
disciplina. En 1836 ese liderazgo se comparte con Istúriz. Hacia verano del 37, se produce
una metamorfosis de los moderados, que cambia su nombre por “monárquicos
constitucionales”, crecen en número, en vigor y seguridad.
Además los moderados adquirieron una coherencia doctrinal, se impregnaron de un
nuevo pensamiento filosófico y político-jurídico de origen francés. Su cuerpo de ideas era
conocido como “la doctrina”, de ahí el nombre de “liberalismo doctrinario” con que se
adjetiva el moderantismo y conservadurismo español del siglo XIX. Sus principios están
basados en el liberalismo clásico, que parte de los derechos individuales de libertad, la
división del poder político y la administración de la justicia y, esencialmente, la negación de
la soberanía monárquica por la gracia de Dios, cuyo resultado será un sufragio restringido.
La riqueza, en ese contexto, era signo de inteligencia, de trabajo o de ambas cosas.
Al terminar la guerra carlista un nuevo grupo político, procedentes del carlismo, se unió
al Partido Moderado, engrosando sus filas al tiempo que distorsionaban su ideología
política.
Los moderados, cuando se afianzaron en el poder (desde 1844) se distinguieron en
corrientes o grupos con unas diferencias considerables. A la izquierda se situaban los de la
“Unión liberal” (desde 1845 “Partido moderado de la Oposición”), cuyas cabezas fueron
Pacheco, Pastor Díaz y Ríos Rosas, los cuales obtuvieron varios gobiernos en 1847. La
mayoría de ellos, desde 1856, derivaron en la Unión Liberal de O´Donnell. Aun con clara
idea de rivalidad (que no enemistad), casi siempre tuvieron un puente abierto con los
progresistas, a los que consideraron dentro de la familia “liberal”.
Los “centrales” tenían a Narváez como líder indiscutible y símbolo del conjunto del
partido durante veinticinco años (1844-1868).
A la derecha, los que se denominaban “Unión Nacional”, a comienzo de los años
cuarenta, fundamentados por Jaime Balmes y liderados por Manuel y Juan Pezuela,
continuados por los “ultramoderados” de los años cincuenta, entre los que destaca Bravo
Murillo. De éstos surgieron los neocatólicos, su idea de concordia se refería a los carlistas y
tradicionalistas, a los que intentaron integrar dentro del moderantismo. Dentro de los
“moderados” no adscritos siempre aparece la constante de conspiración de unos contra
otros.
La evolución de los “exaltados” o simplemente “liberales” ha sido menos estudiada
debido a su indisciplina. Se solía reunir en cafés casinos o incluso algún personaje como
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 31
Fermín Caballero ofreció su propia casa. Con la llegada de Mendizabal el partido se aglutina
entorno a él y el “partido liberal”, que por las connotaciones negativas cambiaron el
nombre a “progresistas”. Aun así no les libró de una profunda crisis entre 1844 y 1853, sin
líder carismático ni peso social, hasta la llegada de Espartero.
A la izquierda del Partido Progresista y a la derecha del Moderado surgen sendos
partidos, el partido “Demócrata”, surgido de un grupo que se había organizado en 1846
pero que se había fortalecido en 1849, cuyos puntos fuertes fueron los logros de la
república: el sufragio universal masculino y la soberanía popular, que mejoraría las clases
bajas.
A la derecha de los moderados estaban los “neocatólicos”, a los que encontramos en
algunos gobiernos a partir de 1852, si bien no se organizan hasta 1854. Estarán siempre en
los aledaños del Partido Moderado.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 32
VII
LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA, 1833-1840
7.1. LA TRANSICIÓN, 1833-1835
Después de la muerte de Fernando VII, María Cristina renovó la confianza al gabinete
desea Bermúdez, el cual ofrecía reformas administrativas. Para llevar a cabo los cambios,
se apoyó en el Ministerio de Fomento, ocupado por Francisco Javier de Burgos, reformista
ilustrado, jovellanista y afrancesado. Llevó a cabo en muy pocos meses la división
provincial y creación de los subdelegados de Fomento. El ministerio de la Guerra pasó a
manos de un general de pensamiento liberal, Antonio Zarco del Valle.
Ambos eran los hombres fuertes del gobierno.
Los inicios de la guerra carlista impusieron a la reina gobernadora un
cambio decisivo. María Cristina consultó a Javier de Burgos y Antonio
Zarco, y decidieron destituir a Cea Bermúdez y poner a Martínez de la
Rosa. En Enero de 1834 lo llamó, primero como ministro de Estado y poco
después como presidente del Consejo, para formar un nuevo gabinete y
poder elaborar un régimen constitucional aceptable para la corona, que
renunciaría al poder exclusivo.
Los ministros Burgos y Zarco, continuaron en el gabinete, pero los
demás fueron cambiados por personas vinculadas a Martínez de la Rosa. La situación de
transición era muy inestable, pues no se había organizado un sistema político coherente, al
cual se le añadía la guerra carlista y la desconfianza entre los cristinos. En el relativamente
corto periodo de un año y medio como presidente de gobierno (entre enero de 1834 y junio
de 1835) trató de organizar lo que en la época se denominaba un “artificio político”, por
otro nombre “Estatuto real”, y que María Cristina concedió en 1834. Con frecuencia, se ha
asimilado este documento a la correspondiente “carta otorgada” francesa de 1814, en la
que se inspira. El Estatuto Real elaborado por Martínez de la Rosa suponía que el rey cedía
parte de su poder a las Cortes. Ésas no podían legislar sino a propuesta del monarca, que
era quien las convocaba, excepto para el presupuesto, cada dos años. Las cortes eran
bicamerales. La nobleza estaba representaba en el Estamento de Próceres y el resto de la
población en el Estamento de Procuradores. Los procuradores eran elegidos por tres años a
través del sufragio en segundo grado y limitado (sólo tenían capacidad de voto algo más de
16.000 individuos).
El 24 de julio de 1834, pocos meses después de iniciado el proceso de reforma, se
constituyeron las primeras Cortes.
El ritmo de la transición satisfacía las aspiraciones del sector de liberales más
moderados, mientras que, para los liberales doceañistas, era el primer paso equivocado
(primero habría que reponer la Constitución de 1812) de un proceso que entendían urgente.
Todo esto produjo una oposición liberal y el avance carlista. En el norte, el general
Zumalacárregui hacía frente a las tropas gubernamentales.
La guerra no se ganaba, el crédito político y económico en el exterior del gobierno
flaqueaba y no se avanzaba en la organización del sistema liberal. Los liberales se
radicalizan y los “realistas” empiezan a creer en don Carlos.
En enero del 1835 se produce el pronunciamiento de Cayetano Cardero, que no
fructifica, pero que quedaba en evidencia la escasa fuerza del gobierno que no pudo ni
castigar a los responsables. Martínez de la Rosa decidió clausurar las Cortes a finales de
mayo y presentar la dimisión de su cargo. Cargo que recayó en Torno en junio de 1835 pero
que apenas duró cuatro meses.
María Cristina y sus consejeros intentaban dar continuidad a la política moderada, de la
que el Estatuto Real era un símbolo.
Sin embargo, se produjo un acercamiento a los progresistas al llamar a Mendizábal para
ocupar la cartera de Hacienda. Éste aceptó, pero no regresó de Londres hasta agosto. El
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 33
decreto de disolución de los conventos con menos de 12 religiosos marcó un hito en la
progresión de actitudes que se iban separando del moderantismo iniciado en 1834. Roma
rompió relaciones con el Estado español y el clero regular en su mayoría y parte del secular
apoyaron más decididamente el carlismo.
El principal problema que se arrastraba del gobierno anterior era la propia guerra civil,
que atravesaba un momento difícil.
Apenas pasados dos meses del nombramiento de Toreno, la oposición progresista, que
solicitaba la vuelta a la Constitución de 1812, se había lanzado de nuevo a la acción
revolucionaria, a cargo de la milicia urbana.
El gobierno Toreno trató de reducir el movimiento. Dispuso a principios de septiembre la
disolución de las Juntas, a las que declaró ilegales. En algunas provincias cedió la tensión,
pero, en otras el movimiento de las juntas adquirió más fuerza. La autoridad del ejecutivo
quedó reducida a poco más que la ciudad de Madrid. Mendizábal ya estaba en la capital y
María Cristina le llamó para formar gobierno y atraerse al progresismo revolucionario.
7.2. REVOLUCIÓN LIBERAL Y MODERANTISMO DE LA CORONA, 1835-1837
Entre agosto de 1835 y el mismo mes de 1837 se aceleró el final del Antiguo Régimen.
Ante la situación revolucionaria del verano de 1835, la corona confió el poder a un
liberal con un pasado radical, Mendizábal, quien anunció la necesidad de una declaración
de los derechos del ciudadano y de someter el gobierno al Parlamento.
El gobierno de Mendizábal concentró lo esencial del poder en su persona. El programa
de Mendizábal supeditaba todos los esfuerzos a terminar con la guerra en seis meses.
Martín de las Heros reorganizó la Milicia Nacional con el nombre de “Guardia Nacional” y el
propio Mendizábal volvió de nuevo a poner en marcha la desvinculación y la
desamortización, al tiempo que se reconocían las ventas realizadas durante el Trienio
liberal.
Entre las razones político-económicas cabe señalar la idea enraizada en el liberalismo
clásico, según la cual, para obtener los máximos rendimientos, había de entregar “al
interés individual la masa de bienes a fin de que la agricultura y el comercio saquen de
ellos las ventajas que no podrían conseguirse en su actual estado”. Por otra parte estaba el
deseo de crear una masa de propietarios que fuesen adeptos a las instituciones liberales y
mantuviesen el nuevo régimen.
A Mendizábal se debe también: la exclaustración, la extinción de las órdenes religiosas y
militares.
Para terminar la guerra, la principal preocupación de Mendizábal, éste solicitó a las
Cortes en un voto de confianza. Intentó solucionar un buen crédito con el que obtener
fondos rápidos y cuantiosos. Un crédito de 400 millones de reales, contraído en condiciones
nada favorables por el conde Toreno, permitió salir del atolladero, aunque esta solución
creaba nuevos y graves problemas, ya que era pan para hoy hambre para mañana.
Mendizábal llegaba en una difícil situación política de disputas internas entre los
liberales y con un enemigo común en la guerra: los carlistas; no podían defraudar tras las
grandes esperanzas –casi míticas- depositadas en él. Sin embargo, se encontraba con el
hecho de que no había dinero para pagar a los tenedores nacionales de la deuda del Estado
y a los extranjeros sólo les podía pagar un semestre; el interés sobre la deuda costaba 10
millones de reales al mes y la guerra (en el momento en que Mendizábal se incorpora al
gobierno), 30 millones mensuales. Por otra parte, la situación de la economía general era
grave: grandes cantidades en metálico habían salido de España y ello provocaba una gran
escasez de moneda, una nula inversión y un fenómeno deflacionario creciente, los negocios
se habían paralizado y los fabricantes estaban despidiendo a los obreros debido a la
insuficiente demanda.
Una pieza de este plan fracasó: la guerra no se ganó en seis meses. Aunque tampoco se
perdió, se trataba de un conflicto sostenido que no acababa de resolverse. Todas las demás
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 34
piezas se vinieron abajo. La deuda no disminuyó, todo lo contrario aumentó. Debido a esto,
en las Cortes se planteó contra Mendizábal una cuestión de confianza. La corona tuvo que
proceder a una nueva elección.
En las elecciones de febrero de 1836, los progresistas obtuvieron mayoría amplia. La
reina nombró presidente a Istúriz, un progresista que, como vimos, se había pasado al
moderantismo. Los progresistas intentaron de nuevo el cambio político a través del
pronunciamiento. Muchos militares se acercaron al progresismo convencidos de que el
gobierno Istúriz no actuaba con energía frente al carlismo. A fines de julio de 1836 se
pronunció la Guardia Nacional. El movimiento se extendió por varias ciudades. La corona no
cedió a estas presiones hasta que, en la madrugada del 12 de agosto de 1836, se produjo
la rebelión de un grupo de suboficiales de la guarnición del palacio de La Granja, conocida
como el “motín de los sargentos”, que obligó a María Cristina a jurar la Constitución de
Cádiz hasta que las Cortes decidiesen.
Al amanecer del día 14, el ministro Guerra, Méndez Vigo, llegaba a La Granja. Los
amotinados, dirigidos por el sargento García, de nuevo arreciaron en sus peticiones.
Además de la vigencia a la Constitución de 1812, exigieron un nuevo gobierno, lo que firmó
la reina gobernadora. El día 17 una mezcla extraña de sublevados y tropas leales llegó a
Madrid con la familia real.
María Cristina confió el poder a los progresistas en la persona de Calatrava, quien hizo
de Mendizábal su más estrecho colaborador al confiarle la cartera de Hacienda y más tarde
la de Marina. El triunfo del movimiento progresista se reflejó en una serie de leyes (que en
su mayor parte restablecieron las cortes de Cádiz y el Trieno) sobre la desvinculación
señorial, desamortización, propiedad agrícola, montes, señoríos, etc. Por otra parte, se
convocaron unas Cortes Constituyentes de acuerdo con las normas de la Constitución de
1837, más moderadas pero también más precisa que la de Cádiz y más progresista que el
Estatuto Real. Se buscaba un consenso entre los dos principales partidos, que permitiera la
estabilidad política.
La Constitución de 1837 mantuvo los principios de 1812 como eran la soberanía
nacional, la separación de poderes, el reconocimiento de ciertos derechos individuales y la
convocatoria de las Cortes por el monarca. Estableció un bicameralismo: Congreso de
Diputados y Senado. Permitía la disolución de las Cortes por el monarca (cosa que no
contemplaba en la de 1812), lo que, combinado con un sistemático falseamiento de las
elecciones, permitió constituir parlamentos casi siempre con mayoría gubernamental. No es
confesional por lo que la religión en España ya no “es y será perpetuamente la católica”,
sino sólo “la que profesan los españoles”.
El gabinete Calatrava se mantuvo desde agosto de 1836 hasta el mismo mes del año
1837. Después de la vuelta de los emigrados políticos liberales (Martínez de la Rosa, Alcalá
Galiano..), Calatrava dejó la presidencia del gobierno.
7.3. EL TRIENIO MODERADO, 1837-1840
La reina gobernadora, después de la negativa de Espartero, dio a Bardají la
responsabilidad de formar gobierno, lo que hizo con moderados poco destacados. Bardají,
tras un gobierno débil como lo demuestra la duración de apenas un mes y medio, en
diciembre de 1837 dejó paso al gabinete de Narciso Heredia (conde de Ofalia), un
caracterizado moderado, con quien se iniciaba una etapa de casi tres años de gobierno de
esa tendencia. Ambos gabinetes estuvieron dominados por los acontecimientos que se
producían en el norte de España como consecuencia de las guerras carlistas.
La Administración civil era incapaz de cumplir los plazos de los suministros que
demandaba el ejército y las pagas no llegaban puntualmente. Durante el verano de 1837 se
produjeron motines de soldados que asesinaron a los generales Escalera y Sarsfield.
Espartero hizo valer sus condiciones ante Madrid. Sólo restauraría la disciplina y alcanzaría
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 35
la victoria contra el carlismo si era bien pagado, abastecido y se atendía a sus propuestas
de ascensos por méritos. El gobierno no podía permitirse nuevas derrotas y cedió.
Parece que fueron las presiones de Espartero las que derribaron el gobierno, sustituido
por un gabinete de apenas tres meses presidido por Bernardino Fernández de Velasco
(duque de Frías). En tan corto periodo de tiempo tuvo lugar una guerra sorda dentro del
ejército español que supuso el primer enfrentamiento de los espadones militares del
progresismo, Espartero, y el moderantismo, Narváez. El primero, con un poder casi
omnímodo en el Ejército del Norte que luchaba contra los carlistas, vio con recelo el
ascenso de Narváez en un ejército de reserva en el centro, cuyo crecimiento era imparable.
Se trataba de tener una fuerza militar para evitar sorpresas del carlismo, pero Espartero
exigió la destitución de Narváez, quien, a su vez, parece que estaba involucrado en un
movimiento de sublevación popular que tuvo lugar en Sevilla, dirigido por Luis Fernández
de Córdova. El fracaso de la operación le costó el exilio en París durante unos cuantos años.
Con los acontecimientos que llevaron a Narváez al destierro, cayó el gobierno del duque
de Frías, que fue sustituido en la presidencia y el ministerio de Estado por Evaristo Pérez de
Castro, que presidió desde diciembre de 1838 hasta julio de 1840, periodo relativamente
largo para aquel periodo.
En junio de 1839, próximo a firmar el Convenio de Bergara, Espartero pidió a María
Cristina la disolución de las Cortes, a lo que ésta accedió, dando lugar a elecciones ese
mismo verano. Los progresistas obtuvieron mayoría, pero la cual le discutía el acuerdo con
el que había llegado con Maroto, y le achacaban que había seguido las tesis moderadas.
El Convenio de Bergara se aprobó con modificaciones que, si bien pequeñas, suponían
una humillación para Espartero, dueño del poder militar.
Pérez de Castro cambió la mayor parte de los miembros de su gobierno en noviembre
de 1839 y convocó elecciones para diciembre. El nuevo Congreso se reunió a mediados de
febrero de 1840 con holgada mayoría moderada.
La reina gobernadora era consciente de su debilidad, Sin apoyo militar, en manos de
Espartero, con la oposición de las ciudades y sin que observase una especial devoción por
ella de los moderados, deseó llegar a un acuerdo con la figura clave, Espartero, quien se
encontraba en Cataluña enfrentado al ejército carlista, cada vez más reducido a las zonas
montañosas. Puesto que sus hijas necesitaban tomar baños de mar, emprendió viaje a
Barcelona. A partir de ese momento se puede decir que perdió la autoridad y el poder.
Aunque hubo dos brevísimos gobiernos moderados, se puede dar por iniciado un nuevo
periodo en la historia de España dominado por Espartero.
7.4. EL PRONUNCIAMIENTO NEGATIVO DE 1840 Y EL EXILIO DE MARÍA
CRISTINA
Terminada la Guerra Carlista, el poder de María Cristina se tambaleó. La llegada al poder
de Espartero con la Ley de Ayuntamientos (el gobierno controlaría los ayuntamientos) hizo
que el régimen político, sustentado en buena parte por el liberalismo moderado con la
cabeza visible de María Cristina se desmoronara.
Espartero manifestó la necesidad de retirar la Ley de Ayuntamientos, disolver las Cortes
y sustituir el gobierno. María Cristina propuso a Espartero como presidente de gobierno,
una vez más. Éste se negó, otra vez, e hizo el comentario de que tal vez aceptaría una vez
se terminase la campaña de Cataluña.
María Cristina, al igual que Espartero, fue bien recibida por los barceloneses en 1840 y
termina rubricando la Ley de Ayuntamientos, cosa que hacer sentirse herido a Espartero y
presenta su dimisión, que no fue aceptada. La situación creada en Barcelona y la actitud
amenazante de Espartero llevaron a la regente a aceptar una de sus “recomendaciones”.
Destituyó al dimisionario gobierno de Pérez de Castro y el día 20 de julio nombró un
gobierno presidido por Antonio González y González.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 36
A pesar de las concesiones a los progresistas, María Cristina se negó a la anulación de la
Ley de Ayuntamientos, aunque aceptó la modificación de la forma de elección de alcaldes,
siempre que lo aprobasen las Cortes, a cuya disolución se opuso. Ante esta actitud, Antonio
González y González dimitió y fue sustituido por Modesto Cortázar.
En Valencia, María Cristina tiene noticias de que un motín había sucedido en Madrid el
día 1 de septiembre y que rápidamente se extendería a Zaragoza, Valladolid, Málaga…
María Cristina pidió a Espartero, que aún seguía en Barcelona, la represión de los
amotinados. Éste no sólo se negó, sino que publicó un documento el 7 de septiembre en el
que se quejaba de la inclinación de la reina gobernadora hacia los moderados, al tiempo
que pedía un nuevo gobierno progresista, la disolución de las Cortes y una nueva Ley de
Ayuntamientos. La reina cedió y nombró a Espartero presidente del consejo de Ministros,
ministros que él fue nombrando.
El 8 de octubre todos se encontraban en Valencia donde juraron sus cargos. La reina
gobernadora, en un gesto tan inusual como las mismas circunstancias, exigió al nuevo
gobierno un programa escrito, el cual recibió el 9 de octubre.
En el escrito ministerial, se le pedía que aceptase compartir la regencia durante la
minoría de edad de Isabel II. Su papel en la nueva situación le pareció humillante, por lo
que el 12 de octubre de 1840, renunció a la regencia. Su situación política y familiar (como
madre de la reina) iba a ser muy difícil a partir de ese momento. María Cristina dejó a sus
hijas en España y se embarcó hacia Marsella. Pocos días después se estableció en París.
Desde allí conspiró contra Espartero apoyada por el gobierno de Luis Felipe de Orleans y
con la ayuda de los moderados, militares y políticos civiles que se colocaron en la oposición
desde un principio.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 37
VIII
LOS INICIOS DEL RÉGIMEN DE LOS GENERALES, 1840-1844
Una vez terminada la Guerra Carlista, en la que los militares fueron protagonistas de la
vida nacional comenzó en la vida política el “régimen de los generales”. Este periodo
abarca el reinado efectivo de Isabel II en el que tres generales, Espartero, Narváez y O
´Donnell, alternativamente y en casi todos los gobiernos, continuaron ejerciendo el liderato
desde el poder político bien como presidentes, regente o sustentadores del mismo por la
fuerza militar. De los dos primeros se ha dicho que sus ideas progresistas o conservadoras
no dejaron de ser actitudes forzadas por los respectivos partidos en los que se apoyaron. En
todo caso, oportunistas o no en cuanto a la ideología, nunca cambiaron de partido aunque
tuvieron muchos enemigos internos. Ambos se sentían más caudillos que políticos y ambos
practicaron el autoritarismo más que el respeto constitucional. Respecto a O´Donnell, tuvo
más temple político y mayor capacidad para liderar la vida civil.
8.1. ESPARTERO, EL PRIMER “POPULISTA” ESPAÑOL
Según la Constitución, antes de que las Cortes designaran nuevo regente, el reino sería
gobernado por el Consejo de Ministros, en este caso presidido por Espartero (regente
provisional hasta mayo de 1841). No era la primera vez que en España un militar utilizaba
las armas contra el poder civil, pero sí era la primera vez que esa
acción llevaba a ocupar la máxima autoridad del Estado.
Después de una larga espera, el momento político del general
Espartero había llegado. La autoridad era tal que no podía
compartirla con la reina gobernadora y su relación con el Partido
Progresista, mientras duró, fue más bien instrumental.
Joaquín Baldomero Fernández Álvarez, como se llamaba, había
nacido en Granátula (Ciudad Real) en 1793. Se casó en 1827 con la
única hija de un rico propietario y comerciante de Logroño. Consiguió
varios títulos nobiliarios e hizo carrera militar donde comenzó en
América, en 1815 y volvió a España en 1825. Espartero y su esposa
llegaron a contar con una fortuna que, tasada después de su muerte;
ascendía a más de seis millones de reales. Fue político y militar
desde 1836 hasta 1856.
8.2. LA REGENCIA DE ESPARTERO, 1840-1843
Espartero en l poder suspendió las Cortes en octubre de 1840 y hasta no ver que puede
ser regente por votación no las volverá a reunir, entre tanto se formalizaban las nuevas
Cortes, Espartero se nombró presidente del gobierno y derogó la Ley de Ayuntamientos. En
las Cortes, reunidas en mayo de 1841, Espartero tuvo que apoyarse en los “ayacuchos”,
militares que estuvieron en América, y moderados, mientras que en la oposición contó con
sus seguidores, que eran los progresistas. Con apoyos tan poco naturales, Espartero se
convirtió en regente único el 8 de mayo de 141. Detrás de esta extraña relación está la
actitud de Espartero que no supo entenderse con algunos políticos de su partido.
El nuevo ejecutivo sería presidido por Antonio González González. Una de las principales
acciones del nuevo gobierno fue la venta de los bienes del clero secular, la cual no debía
iniciarse hasta 1840, y que desde 1837 estaban declarados como bienes nacionales,
aunque nunca se había procedido a ninguna subasta. Pero la “Ley Espartero” la promulgará
el 2 de septiembre de 1841, consiguiendo un ritmo de ventas muy rápido.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 38
Otro aspecto decisivo para la economía del país fue la orientación librecambista del
gobierno esparterista, todos los productos que se introdujesen legalmente por las fronteras
(sin contar con el contrabando, que fue muy grande) debían pagar un impuesto, un arancel.
Los derechos de aduanas se habían rebajado muchísimo, para evitar el contrabando, que
aun así seguía produciéndose. Las importaciones de Gran Bretaña y Francia de productos
españoles se incrementaron mucho, ya que ellos también eran librecambistas, y algunos
productos como el vino de Jerez se vendieron con mucha facilidad. Esta legislación
librecambista le valió a Espartero la fama de anglófilo, y le supuso a Espartero una
oposición creciente.
Los políticos moderados y muchos progresistas derrotaron al gobierno en las cortes, que
se cerraron en agosto de 1841. Durante ese verano se fraguó una conspiración de varios
generales con el apoyo de civiles y del gobierno francés. O´Donnell en 27 de septiembre
ocupó la ciudadela de Pamplona con la intención de iniciar un “pronunciamiento”, pero la
guarnición no le siguió. Por otra parte, en octubre, los carlistas, reconvertidos con el
nombre de “foralistas”, que se proponían para levantarse en Vascongadas al mando de
Montes de Oca, fracasaron igualmente porque la Milicia Nacional estaba con Espartero.
Piquero en Vitoria y La Rocha en Bilbao, Borso di Carminati se pronunció en Zaragoza.
Diego de León, Manuel de la Concha y Juan de la Pezuela intentaron, sin éxito, apoderarse
de la reina niña en el palacio. El fracaso del pronunciamiento se debió al relativamente
escaso apoyo con el que contaban los alzados. Todos los que pudieron huyeron al
extranjero salvo Diego de León y Montes de Oca que fueron ajusticiados.
La legislación “antiforalista” del gobierno de González, por la que los ayuntamientos y
diputaciones quedaban sometidos a la ley general, provocó una reacción en contra.
Espartero se vio abocado a establecer el “estado de sitio” en cuantas ciudades cundiera. El
congreso mediante la censura del 28 de marzo de 1842, declara anticonstitucional el
“estado de sitio”, con lo que provocó que González fuese sustituido con lo que Espartero,
en junio de 1842, y sin apoyos parlamentarios, nombró presidente al general Rodil. Aún así
Espartero sigue sin contar con el apoyo del Parlamento, aunque cuenta con el apoyo de
750.00 hombres a los que armó e integró en las Milicias Nacionales que se asentaba en las
ciudades y poblaciones semiurbanas.
El ministerio presidido por Rodil duró casi un año y tuvo que hacer frente al clima de
aislamiento político hacia Espartero que facilitó la conspiración moderada dirigida desde
Paris por Narváez, que había fundado en esa misma ciudad la Orden Militar Española, y que
implicaba la vuelta de María Cristina al poder. A partir de noviembre de 1842, Espartero
pierde el apoyo popular urbano, que incluso en Barcelona se tiene que enfrentar a los
milicianos.
El aumento de la oposición a Espartero fue creciendo. Los carlistas eran sus acérrimos
enemigos junto con los liberales moderados, los foralistas, los dueños de las fábricas y
comercios amenazados por las políticas librecambistas y los patronos y obreros que pedían
la “protección a la industria nacional”. En ese clima que vivía Barcelona, surgió una de las
muchas protestas conocidas como “motines de quintas”, que se oponían a la recluta anual
de soldados. El 13 de noviembre se produjo una pelea entre civiles y soldados. Van Halen,
entonces capitán general, decidió desplegar el ejército
en las Ramblas. Pero la Milicia Nacional, contraria al
despliegue militar, hizo al ejército refugiarse en
Montjuic. Esta situación duró poco, Espartero inició una
represión y ordenó el 3 de diciembre, el bombardeo de
Barcelona donde los muertos se contaron por
centenares.
En las cortes se produjo una energética protesta de
diputados catalanes, lo que le valió a Espartero para disolverlas.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 39
8.3. EL PRONUNCIAMIENTO DE 1843
Espartero volvió a perder las elecciones de abril de 1843, aunque no se dio por
enterado y sustituyo a Rodil y puso a Joaquín María López, el 9 de mayo de 1843, pero
apenas duró una semana que resultó no ser de su agrado y actuar como su oposición.
Uno de los políticos que permanecían fieles a Espartero, Álvaro Gómez Becerra, fue el
nuevo presidente además ocupó la cartera de Gracia y Justicia. Las cortes recibieron al
gobierno con todo tipo de muestras de desaprobación e insultos. Dos días más tarde, el 19
de mayo, antes de que llegara la orden de Espartero ya cursada de suspender la sesión de
las Cortes, Olózaga lanzó un discurso que proporcionó un lema para la revuelta: “¡Dios
salve al país y a la reina!”. La reacción de Espartero fue disolver las Cortes y suprimir lo que
quedaba de la libertad de prensa, uno de los puntos esenciales del programa de los
progresistas.
Desde las últimas semanas de mayo de 1843, los pronunciamientos se difundieron por
España. La oposición de moderados y progresistas, ya aliados desde hacía meses, pidió la
restauración de López y la normalidad constitucional al grito de “¡Dios salve al país y a la
reina!”. Los oficiales de la Orden Militar Española también se movilizaron. La rebelión
empezó en Málaga, siguieron Granada, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Alicante… La
revuelta de Sevilla el 17 de julio de 1843 fue especialmente grave porque se trató de una
auténtica guerra entre las tropas regulares fieles a Espartero (que bombardearon la ciudad)
y las milicias urbanas que ya se oponían a él.
Narváez, con otros jefes militares, llego por mar a Valencia y se unió a la guarnición de
esta ciudad previamente levantada. Espartero, más militar que político, se apostó en
Albacete, en espera de la situación de Andalucía, adonde se dirigió. Al mismo tiempo,
Narváez derrotó al ejército esparterista de Seoane, que se desplazó desde Zaragoza, en la
batalla que tuvo lugar en Torrejón de Ardoz los días 22 y 23 de julio de 1843. Ante esta
noticia, Espartero, que estaba a las puertas de Sevilla, decidió buscar refugio: renunció a la
regencia y embarcó el 30 de julio hacia el exilio en Londres, donde permanecería hasta su
regreso en 1848.
8.4. LOS GOBIERNOS INTERMEDIOS Y LA “MAYORIA” DE EDAD DE ISABEL II
En julio de 1843 volvió a la presidencia López, con un gabinete
prácticamente igual al que “dimitió” en el mes de mayo. A pesar de su
brevedad, sólo duró hasta noviembre, llevó a cabo una considerable
acción política, que allanó el camino a los moderados. López desmontó
todo el aparato esparterista con la disolución de la Milicia Nacional, al
tiempo que destituyó a los miembros del Tribunal Supremo que se
opusieron a reconocer legalmente la nueva situación. Uno de los
problemas posteriores de todos los pronunciamientos triunfales en el
siglo XIX era cómo controlar las Juntas revolucionarias que habían
asumido el poder provisionalmente y pedían garantías antes de
desaparecer. López aprovechó para cambiar a muchos de los concejales
y alcaldes cuyos cargos los ocuparon frecuentemente junteros. Casi todas las Juntas
quedaron así anuladas.
La posible vuelta de María Cristina como regente no fue admitida por el Partido
Progresista, del que López era miembro, ni por muchos moderados. Prim, a quien la junta
de Barcelona reconocía como máxima autoridad junto al general Serrano, propuso la
solución de adelantar la mayoría de edad de Isabel II. Narváez dio su visto bueno y el
gobierno la aceptó. El 10 de noviembre, con trece años, prestaba juramento como reina
constitucional, con lo que se iniciaba el reinado efectivo.
Joaquín María López dimitió y le sucedió Salustiano de Olózaga, progresista. Desde los
primeros días dejó clara su tónica de gobierno. Intentaría rehacer la fuerza progresista, y
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 40
para ello, modificó la Ley de Ayuntamientos y amnistió a los progresistas que hubieran sido
favorables a Espartero. Rehabilitó la Milicia Nacional e intentó disolver el congreso y
convocar nuevas elecciones. Pero fue acusado por los moderados de forzar a la reina niña
para firmar un decreto de disolución de las Corres que neutralizase el triunfo electoral
moderado, lo que terminó fulminantemente con su gobierno y casi con su carrera política,
lo que le hizo irse a Portugal.
Narváez no permitió ya más veleidades políticas progresistas. Siguió el gobierno de Luis
González Bravo, un joven periodista radical en los años treinta, convertido recientemente al
moderantismo y, desde entonces, uno de los políticos más fieles a Narváez hasta su
muerte. Continuó la labor de Joaquín María López en la supresión de la Milicia Nacional y
suspendió periódicos de carácter progresista. En los seis meses de gobierno, González
Bravo demostró su intención de reforzar la autoridad que había reclamado el periódico El
Gurigay, que dirigió en los últimos años. Aumentó los efectivos policíacos y creó la Guardia
Civil implantándola en la mayoría de los pueblos.
La vuelta de María Cristina a Madrid, en abril de 1844, supuso el final del gobierno de
González Bravo, que había criticado con dureza en 1840 a la regente desde su periódico.
Narváez decidió asumir personalmente el gobierno el 8 de mayo de 1844.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 41
IX.
LA DÉCADA MODERADA, 1844-1854
Aunque el Partido Moderado de estos años no era un partido homogéneo, esta década está
marcada por su hegemonía continuada. Entre otros motivos está el apoyo cada vez más
decidido de la corona.
Los aspectos comunes del periodo: la mejoría económica en todos los órdenes y las
reformas político-administrativas, encaminadas a conseguir una mayor eficacia y la integración
del conjunto de las regiones españolas (la igualdad legal y la centralización).
9.1. NARVÁEZ Y SUS PRIMEROS GOBIERNOS, 1844-1846.
El 3 de mayo de 1844 se abrió la « Década Moderada», al hacerse cargo del gobierno
Narváez, quien dominó la política en la mayor parte de este periodo, personalidad, excepcional.
Ramón María Narváez y Campos nació en Loja, en el seno de una familia noble y de buena
condición económica Comenzó su carrera militar en 1821, como alférez de la Guardia Real.
Partidario del constitucionalismo durante el Trienio, fue detenido en 1824 por su defensa de la
Constitución y expulsado del ejército, al que fue reintegrado en 1833. Participó en la Guerra
Carlista, donde consiguió ascensos por méritos de guerra. En 1836 comenzó su rivalidad con
Espartero. Entre 1840 y 1843 fue el hombre clave de la camarilla de María Cristina en París,
que preparó la oposición a Espartero y organizó la Orden Militar Española. Después d ella
victoria de 1843 en Torrejón de Ardoz se convirtió en el máximo dirigente del Partido Moderado.
Desde entonces, fue una de las figuras clave en la política española, hasta su muerte en 1868.
De Narváez destacan el talento, eficaz en una batalla y en los gobiernos que presidió, con
alternancia de estados de ánimo, eufóricos y depresivos. Otros rasgos eran el autoritarismo y la
disposición a interpretar la ley arbitrari.mente. Todo ello puede explicar parte de alguna de sus
actuaciones. Aunque no se destacó por un pensamiento político riguroso, hay un fondo liberal,
se puede decir que fue más liberal en sus años anteriores a 1848. Después, su liberalismo se
moderó por el miedo a la revolución. En estos años hubo dos gobiernos presididos por Narváez,
el primero, relativamente largo, terminó a principios de 1846, el segundo, sólo 19 días.
Los enemigos más poderosos de Narváez no fueron las ideologías progresista o demócrata,
las rebeliones militares o las algaradas callejeras, sino las intrigas palaciegas de otros políticos
o de sus más allegados, que le producían fatiga y que, en todo caso, no podía controlar. El
primer gobierno de Narváez terminó sorpresivamente. Aparentemente no había pasado nada,
pero Narváez dimitió y disolvió su gabinete. Las explicaciones no dejan de ser suposiciones,
quizás, simplemente, una depresión de las que frecuentemente sufría Narváez. La razón a este
estado de ánimo se debió a las disensiones entre sus ministros por el posible marido de la reina.
En el primer gobierno de Narváez, al poco tiempo de iniciado, se suscitó la posible reforma
de la Constitución. Se vislumbraron las tres principales tendencias del partido moderado: el
grupo a cuyo frente estaba el marqués de Viluma intentaba volver a un estatuto otorgado por la
corona, que sería la depositaria de la soberanía. La tendencia de los « puritanos», dirigida por
Pacheco, deseaba continuar con la de 1837. Narváez, que carecía de una formación política
profunda, parecía aceptar la tesis de Viluma. Mon y Pidal le convencieron de hacer una
verdadera constitución nueva y más moderada. La mayoría, la tendencia «central», liderada por
Narváez junto con Mon y Pidal, plantearon una nueva constitución que reflejase mejor su forma
de entender el liberalismo.
La cuestión relativa a la desamortización diferenció netamente la política de los moderados
respecto a los gobiernos anteriores desde 1840. En abril de 1845 se decretaba que los bienes
del clero secular aún no enajenados fuesen devueltos a sus antiguos propietarios. La mayoría
de las transformaciones moderadas se hicieron, o su rumbo quedó marcado, en el primer
gobierno de Narváez.
Después de abiertas las nuevas Cortes, de mayoría moderada, se iniciaron los debates
relativos a la Constitución. Los progresistas, en minoría, se retrajeron de los debates
parlamentarios. Triunfó el parecer de reformar la Constitución de 1837 que dio lugar a la más
moderada Constitución de 1845. Esta recogió las ideas del liberalismo «doctrinario», en el
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 42
sentido de que la soberanía residía en las Cortes con el monarca, frente a la soberanía nacional
de 1837. Los derechos del ciudadano se regulaban. Se proclamó la unidad católica de España.
La posibilidad de ser senador, directamente por nombramiento regio, se redujo a la aristocracia.
Se restringió el sufragio para elección de los diputados y aumentó el nivel de renta para
electores y elegibles. Desapareció la preeminencia del Congreso sobre el Senado en legislación
financiera y la convocatoria estaba, sin limitación, reservada al monarca. Por otra parte,
desaparecía la Milicia Nacional.
Quedó como política liberal moderada la tendencia de una organización jurídica, política,
docente y fiscal única para toda España. La puesta en marcha del plan de estudios, las leyes de
administración provincial y local o la concentración de la autoridad del jefe político. Igualmente,
el ministro de Hacienda, simplificó el sistema tributario, anuló las particularidades regionales e
intentó el «arreglo» de la Deuda rebajando los intereses de lo que el Estado tendría que pagar.
El ministro de Justicia, llevó a cabo la modificación de uno de los elementos típicos de la
ideología progresista que aún no se había consolidado como era el juicio por jurado que fue
modificado por un tribunal compuesto por magistrados profesionales.
Las modificaciones del gobierno dieron lugar a un sistema que generó una burocracia mayor
que en los gobiernos anteriores, se amplió el problema del funcionariado, aún muy poco
profesionalizado. Casi todos los que trabajaban al servicio de un ministerio se consideraban
disponibles.
El gobierno de transición, formado por un afamado diplomático, el marqués de Miraflores,
tenía como finalidad inmediata la negociación de las bodas de Isabel 11 y su hermana. Ante el
fracaso de las gestiones, se forzó su dimisión por parte de la corona, que volvió a nombrar a
Narváez como presidente del gobierno. Volvió al gobierno con el propósito de reanudar el
acuerdo con los Borbones napolitanos para casar a Isabel con su tío. Encontró muchos
problemas, sobre todo en España. Narváez se disponía a un gobierno largo y fuerte. Nombró
unos ministros de primera fila. Disolvió las Cortes. Restringió la libertad de imprenta. Sin
embargo esto no llegó a tres semanas. La solución para el matrimonio de la reina, había
adquirido un carácter internacional, no satisfizo a Inglaterra ni a buena parte de los políticos
españoles. En este caso, se repiten las razones de su caída, había que encontrar un detonante
para reactivar su depresión. Todo apunta a un posible fraude «legal», Narváez, según unas
versiones, fue obligado a exiliarse en Francia; según otras, lo hizo voluntariamente. Pero todas
coinciden en la decisión de Narváez de «abandonar para siempre» la política activa.
9.2. El predominio de los moderados puritanos 1846-1847
De las tres principales tendencias del Partido Moderado, la
puritana fue la más beneficiada por la corona en estos años. Llamó a
Istúriz, antiguo progresista, que fue líder del moderantismo, se
mostró partidario de la Constitución consensuada de 1837, frente a la
postura triunfante de Narváez de la Constitución de 1845.
Políticamente ahora basculaba hacía los puritanos. A pesar de su
relación con los puritanos, se apoyó en los centrales y a dicha
tendencia pertenecían los dos principales ministros, Pidal y Mon
Parece que la intención de la corona al llamarle era, sobre todo,
que intentase solucionar el problema de las bodas reales. Un
problema interior que alcanzó una considerable dimensión exterior.
Su experiencia humana y sus buenas relaciones en las cancillerías
europeas parecían aconsejar su nombramiento para formar
gobierno.
La resolución final del problema quizá fuera la peor de las
posibles. Isabel II se casó con su primo Francisco de Asís, que
durante años fue descartado por su condición de homosexual. Así
pues, la reina se casó muy joven, con quien no quería y en medio de la frustración general.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 43
El gobierno de Istúriz tuvo que hacer frente a varios pronunciamientos. A la violencia de los
pronunciamientos progresistas se sumó la de las partidas carlistas que comenzaron la
denominada «segunda guerra carlista».
En diciembre de 1846 hubo elecciones. Aunque fueron ganadas por los moderados, los
progresistas obtuvieron unos cuarenta puestos y, entre los moderados, los puritanos, que eran
un buen grupo, dieron muestras de desmarcarse del núcleo del partido moderado. Lo hicieron
votando a Castro Orozco frente a la candidatura que apoyaba Istúriz, la de Juan Bravo Murillo,
que fue derrotada. El presidente entendió que había sido derrotado en las elecciones y presentó
la dimisión. La reina tardó un tiempo en admitírsela porque había que buscar una nueva
mayoría. La suma de los moderados de todas las tendencias era más que suficiente para la
mayoría absoluta. El problema era que los puritanos y algunos moderados centrales habían
votado con los progresistas o al revés. Es decir, había faltado disciplina de voto. Los propios
moderados lograron ponerse de acuerdo pero con un matiz nuevo, los puritanos actuarían de
árbitros de la situación.
El nuevo presidente fue Carlos Martínez de Irujo y durante dos meses intentó un gobierno de
coalición entre puritanos y moderados. No fue posible, tuvo que hacer frente a la ofensiva
carlista y movilizó a 50.000 nuevos jóvenes.
Aunque con menos diputados de los necesarios para gobernar, pero con apoyo
parlamentario de los progresistas, Pacheco fue llamado para formar gobierno y lo hizo con
personas consideradas dentro del grupo «puritano». El mismo se reservó el Ministerio de
Estado. El hombre fuerte del gabinete, José Salamanca y Mayol (marqués de Salamanca).
Pacheco, líder de los moderados puritanos, se había rodeado de algunos influyentes diputados
que tenían buenas relaciones en el palacio real, donde, por cierto, se plantearon graves
problemas de convivencia entre la reina y el rey. Francisco de Asís se trasladó a vivir al Pardo. La
hermana de Isabel 11 y su madre se habían ido a vivir a París. Pacheco decidió prohibir toda
noticia o comentario en la prensa sobre la vida privada de los reyes. Sin embargo se difundió
como la pólvora.
Joaquín Francisco Pacheco, su pensamiento se resume en la defensa de la «democracia
legal, pacífica, progresiva y ordenada» apoyada en la las clases medias. El otro ideólogo del
moderantismo puritano, Nicomedes Pastor Díaz, era liberal moderado puritano y desde 1856
unionista. Como contrapeso de ambos dirigentes e ideólogos, José Salamanca y Mayol era
mucho más pragmático y destacó en el mundo de las finanzas. La labor del nuevo gobierno se
centró en intentar un juego político abierto que otros moderados no compartían. Amnistió a
todos los que estaban en el exilio o en la cárcel por motivos políticos o de pensamiento.
Desde el punto de vista hacendístico y financiero, intentó hacer cuadrar las cuentas y, sobre
todo, llevó a cabo la unificación de los Bancos de San Fernando e Isabel 11 en el « Banco
Español de San Fernando», antecedente del Banco de España. Procuró un sistema de
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 44
recaudación más abierto y favoreció el librecambismo. Puso también en venta los bienes de las
4 Órdenes Militares y de la Orden de Jerusalén.
La guerra carlista se desarrolló en chispazos en zonas dispersas y alejadas, como Valencia y
Toledo. El gobierno tuvo que hacer frente a otras violencias y motines., especialmente el de
mayo en Sevilla, cuyo origen fue la escasez y el aumento de los precios de los productos de
primera necesidad.
El gobierno fue breve pero intenso. Pacheco se encontró con que los progresistas dejaron de
apoyarlo en el Parlamento y muchos de los moderados le pasaban factura, por ello dimitió. El
gobierno que le siguió lo organizaron dos amigos personales de la reina, el general Serrano y un
ministro del anterior gabinete, Salamanca, que siguió siendo ministro de Hacienda. La
presidencia la ocupó un moderado, próximo a los puritanos, Florencio García Goyena. Se trataba
de un gobierno que intentó aglutinar a moderados centrales y puritanos con progresistas. A
pesar de que la coalición estaba pensada para equilibrar el sistema, el gobierno continuó el giro
hacia la izquierda, o al menos eso le pareció a los compañeros de Narváez, Pidal y Mon, porque,
en realidad, al gobierno no le había dado tiempo de nada en 15 días. El caso es que llamaron a
Narváez para que regresase urgentemente desde Francia. Así lo hizo para perpetrar un curioso
golpe de Estado. En una reunión del Consejo de Ministros, Narváez irrumpió en la sala y les echó
de allí. El gobierno y el periodo de predominio puritano se habían terminado y a Isabel II sólo le
quedó tomar nota.
9.3. LA DICTADURA «MODERADA» DE NARVÁEZ, 1847-1850.
El general Narváez, en una temporada eufórica, formó gobierno el mismo día en que había
mandado a su casa al gabinete anterior. El nuevo se puede decir que duró, con varias
remodelaciones, tres años.
En octubre, Narváez, que significativamente ocupó también los Ministerios de Estado y
Guerra, se hizo acompañar de un político relativamente joven, Luis Sartorius, ministro de
Gobernación hasta 1851. Sevillano de origen polaco, habilidad y rapidez mental pero escasa
formación. La universidad de Sartorius fue la calle, su principal trabajo fue el de periodista. Se
enriqueció a través de la vida política. Él mismo, mediante compra, se ennobleció con un título
de Castilla (conde de San Luis), lo que exasperó a la nobleza titulada. Su misión en el gobierno
fue organizar todo el entramado de las jefaturas políticas provinciales y ganar, sin discusión, las
elecciones. Este trabajo lo llevó a cabo aumentando la corrupción de dos formas: premiando a
los que se prestaban a sus intenciones y persiguiendo a quienes no le seguían su juego.
Además, introdujo reformas en Correos y en los aranceles.
Otro ministro que tuvo continuidad en el cargo de Gracia y Justicia, quizás como contrapeso
de Sartorius, fue Alejandro Arrazola, uno de los logros más importantes, de su ministerio fue el
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 45
impulso a la «Comisión General de Codificación», que publicó un código de derecho penal en
1848.
El resto de los ministros, otras nueve personas, se fueron turnando en los diversos
ministerios. Destacaban los dos escuderos de Narváez: los cuñados José Pidal y Alejandro Mon.
La revolución de 1848 tuvo su correlato en España con las jornadas de marzo y mayo, no
pasaron de algaradas. La crisis financiera y la bajada de la Bolsa en España durante la
primavera de 1848 fue una consecuencia directa de una situación semejante en las principales
economías europeas que a su vez se habían contagiado del pánico político.
En Madrid, un coronel próximo al grupo « demócrata» del Partido Progresista organizó un
pronunciamiento en marzo. El 26 de marzo, en coches distintos, la reina, Narváez y algunos de
sus ministros paseaban por el Prado. Al final de la mañana, se dirigía de vuelta al palacio
cuando comenzaron las algaradas callejeras que casi le cortan el paso. Narváez se puso al
frente de las fuerzas militares y, en unas horas, con la ayuda de la policía, redujo la
insurrección. La verdad es que ésta no recibió los refuerzos comprometidos, motivo por el que
los demócratas desconfiaron del resto del Partido Progresista que quizás, según algunas
versiones, habían negociado previamente con Narváez.
Los acontecimientos de Madrid, así como otros movimientos de menor intensidad en varias
localidades más, no cuajaron, en parte porque estuvieron mal organizados y en parte porque
Narváez terminó con ellos contundentemente. Estos alborotos se sumaron, en algunas zonas, a
las guerrillas carlistas.
Una consecuencia directa de la revolución en Europa fue la orientación de la política hacia la
derecha. Internamente, el Partido Moderado ya estaba mucho más unido, cuando
comprendieron que el Partido Progresista podría volver a gobernar, pero, ahora, después de lo
que estaba ocurriendo en Europa, hicieron una piña con Narváez, a quien se le dio fortaleza
para gobernar dictatoríamente varios meses y con medidas especiales dos años más. Se puede
hablar de una dictadura legal de Narváez durante nueve meses, apoyada en un voto de
confianza del Congreso. Hubo un estado de excepción. Los sospechosos fueron encarcelados o
deportados a las colonias.
Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, el apoyo de la embajada de Inglaterra a
los revolucionarios llevó a la ruptura diplomática entre ambos países. En Roma, las tropas
españolas, colaboraron a restaurar al papa en su Sede Pontificia. Los gobiernos conservadores
de Europa Central, Austria, Prusia, Piamonte y el propio Estado Pontificio, reconocieron el
régimen español.
En el Ministerio de Comercio, Industria e Instrucción Pública, Juan Bravo Murillo se estaba
mostrando como un gestor especialmente eficaz, se colocó frente a una campaña a favor del
control y reducción de los gastos públicos y en contra de la corrupción. Éste fue el aspecto
dominante del último año del gobierno de Narváez. La ausencia de control parlamentario y de
libertad de prensa se habían utilizado durante tanto tiempo, según parece, para robar desde los
cargos públicos o para obtener beneficios millonarios. El propio Narváez había recibido, sin
motivo aparente, un regalo de la Corona de ocho millones de reales en metálico. La misma
corona, incluidos María Cristina y Francisco de Asís, no estaba exentos de habladurías sobre su
chantaje al gobierno para obtener dinero a cambio de silencio sobre lo que ocurría en la alcoba
real. Los despilfarros y el lujo en lo personal y en lo institucional con dinero público eran
evidentes. En el contexto hay que entender las tensiones que generó la discusión del
presupuesto que llevó a González Bravo y a Ríos Rosas a tener un duelo con pistola. En
noviembre de 1850, Bravo Murillo dimitió.
Bravo Murillo quedó como cabeza del grupo de moderados que deseaba la limpieza en la
vida política y Narváez como el que se beneficiaba o amparaba la corrupción, tenía en sus
manos una buena parte del Ejército y Bravo Murillo apenas tenía seguidores. Pero Bravo Murillo
era superior en equilibrio emocional, que, una vez más traicionó a Narváez.
Un discurso demoledor de Donoso Cortés en las Cortes sobre la corrupción, tras el que
Martínez de la Rosa pidió pruebas concretas, Narváez se fue al palacio y presentó la dimisión
con la promesa, otra vez, de abandonar «para siempre la cochina política ». La reina tardó dos
semanas en responderle.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 46
9.4. LA TECNOCRACIA DE BRAVO MURILLO Y LOS GOBIERNOS DE SEGUNDA
FILA, 1851-1854.
Después de dos años desde los sucesos motivados por la revolución de 1848, otra vez
surgieron los problemas internos entre los moderados. La reina pidió al marqués de Pidal que
formase gobierno, fue imposible. Finalmente, se lo encomienda a Bravo Murillo. Durante dos
años, de 1851 a 1852, Juan Bravo Murillo fue presidente del gabinete y ministro de Hacienda.
Era un abogado, con un acreditado bufete y sólida formación humanística, actuaba siempre
conforme a unos principios claros: el pragmatismo y el orden, la mejor garantía de la libertad y
el exceso de libertad es el mejor aliado del despotismo.
La preocupación mayor de Bravo Murillo fue la de solucionar el problema de la Deuda. Las
diversas soluciones acordadas desde 1845 se habían complicado por unas u otras razones.
Como otras veces, se planteaba la alternativa de declararse en quiebra y no pagar a los
acreedores o pagar menos. Su decisión fue reducir los intereses de todos los títulos de la Deuda
a tiempo que rebajaba el capital adeudado. A cambio, el Estado, con toda clase de garantías, se
comprometía a pagar en diecinueve años. Técnicamente fueron también importantes la Ley de
Contabilidad del Estado, la publicación de las Cuentas Generales del Estado y los ajustes del
presupuesto para enjugar el déficit en una década.
El Real Decreto sobre funcionarios fue quizá la mejor aportación de Bravo Murillo, que
deseaba una burocracia moderna y eficiente al servicio del Estado. Concibió la administración
como una serie de «cuerpos» técnicos a los se accedería mediante oposiciones o concursos de
méritos. Dentro de cada cuerpo habría escalones. En los ascensos serían decisivos los servicios
reglamentados y la antigüedad. El cese sólo podría efectuarse por los
tribunales o mediante expediente donde se probase el manifiesto
incumplimiento del deber.
La «Comisión General de Codificación» presentó un proyecto del
Código de derecho civil. En cuanto a las relaciones con la Santa Sede, el
Concordato de 1851, era la culminación de unas negociaciones iniciadas
hacía varios años.
Las obras públicas fueron uno de los capítulos decisivos del gobierno
Bravo Murillo. El ministro de Fomento, presentó el Plan de Ferrocarriles
para corregir el desorden de las concesiones efectuadas hasta entonces.
La construcción de nuevas líneas seguiría siendo con capital privado, pero
el Estado se reservaba la planificación y fomento. Lo esencial de ese plan
radial se mantuvo durante más de un siglo. Algo semejante ocurrió con el
Plan de Carreteras, que marcaba las seis nacionales que, partiendo desde Madrid unían los
principales puntos de la periferia. El Plan de Puertos y Faros preveía el aumento del tonelaje con
los barcos de vapor lo que exigía, entre otras cosas, muelles con más calado. Se impulsaron los
canales, para riego y transporte y el de Isabel II, que permitió la traída de agua potable a
Madrid.
Se puede decir que el gobierno de Bravo Murillo era el primer gobierno civil fuerte desde
1840, ministerio tecnócrata, el propio Bravo Murillo y algunos ministros, también lo eran.
Contaba en su seno con los ministros militares precisos para los ministerios de Guerra y Marina.
Aun así, el ministro de Guerra, Luis Arístegui, dimitió en febrero. La creciente oposición a Bravo
Murillo, además de su denuncia de la corrupción que afectaba a muchos políticos de su partido,
fue la reacción dé los espadones militares que veían peligrar su hegemonía en el orden político.
Para reemplazar a Arístegui, Bravo Murillo eligió sin consultar a los espadones militares a un
joven mariscal de campo, Francisco Lersundi, esto aumentó el disgusto de aquéllos, la asunción
de la jefatura suprema del Ejército por Lersundi le enfrentó con el capitán general de Madrid y
con otros generales. Entre los enfrentamiento s con militares fue especialmente grave la que
tuvo el gobierno con el capitán general de Cuba.
Otra crisis parcial del gabinete estuvo forzada por la actitud del ministro de Instrucción y
Obras Públicas, que inexplicablemente votó en el Parlamento en contra de la propuesta del
gobierno sobre la Deuda. Bravo Murillo constató que había perdido la mayoría. En las Cortes,
contaba con la oposición de los progresistas y los moderados de Narváez, encabezados por
Sartorius, Isabel II sugirió lo que Bravo Murillo le aconsejaba: convocar elecciones. Ello llevaba
aparejada la expulsión del ministro del gabinete y la disolución del Congreso.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 47
Las elecciones de junio de 1851 dieron mayoría al Partido Moderado. La propuesta que había
sido derrotada sobre la Deuda en abril se volvió a plantear. Obtuvo una considerable mayoría.
Bravo Murillo no se oponía por sistema al Parlamento, pero sí a la práctica corriente en España.
En 1851 disolvió las Cortes por tres veces.
Es destacable el intento de reforma constitucional de Bravo Murillo en 1852. Se trataba de
una modificación de la Constitución de 1845, que alteraba sustancialmente lo que se había
conseguido en cuanto a la implantación del liberalismo. El hecho hay que incardinarlo en una
corriente autoritaria de época. El ejemplo que, muy posiblemente trataba de imitar Bravo
Murillo era el del régimen francés de Napoleón III que como casi toda Europa, experimentaba un
proceso de regresión política después de la revoluciones de 1848 y 1849.
La Constitución de 1852 era un retroceso que reforzaba al máximo el poder de la corona,
dejaba al mínimo el de las Cortes, prohibía las sesiones abiertas del Congreso y limitaba los
derechos y garantías individuales. Su interés por reforzar la autoridad del ejecutivo y eliminar
las críticas quedó patente al prohibir su discusión en la prensa.
Quizás el país “no político” como decía Manuel Pando, uno de los ministros de Bravo Murillo,
podría haber apoyado la reforma. La clase política, en una coalición casi unánime, se manifestó
contra el proyecto, coincidían en lo sustancial: pedían que se mantuviese la Constitución
vigente al tiempo que atacaban a Bravo Murillo.
La reina, que en principio no había tomado partido, recibió el consejo de su madre en el
sentido de forzar a presentar la dimisión al presidente del Consejo de Ministros. Bravo Murillo se
sintió abrumado por la actitud de Isabel II así como por la crítica tan generalizada, decidió
retirarse. Su carrera política terminaba así, próximo a cumplir cincuenta años.
Al dimitir Bravo Murillo, el Partido Moderado estaba fraccionado al menos en cinco grupos
que se manifestaban en el Parlamento cada uno por su lado. La reina, tal vez muy influida por
su madre, no se atrevió ni a llamar a gobernar a los progresistas ni a la personalidad aún más
fuerte del moderantismo, Narváez u otros hombres relevantes. Optó por personajes secundarios
que embarrancaron la vida política.
En el año y medio que siguió, desde la caída de Bravo Murillo hasta la revolución de 1854,
se sucedieron tres gobiernos. Fueron de segunda fila por su composición, con las escasas miras
de intentar mantener la situación, al tiempo que se obtenían algunos beneficios privados.
Breves en el tiempo, aunque suficientes para la desintegración progresiva de los moderados y
que permitió renacer al Partido Progresista.
El gobierno de Federico Roncali, un general conservador, con carrera militar pero no
política y unos ministros poco conocidos pero experimentados, parecía planteado como una
transición para un gobierno más estable. La mayoría de la coalición opositora que derrotó a
Bravo Murillo no sólo no se disolvió, sino que continuó contra este nuevo
gobierno. Por supuesto, se mostraron en contra los progresistas, pero
también los narvaístas, en el Congreso y en el Senado.
El nuevo gobierno, presidido por el también teniente general
Francisco Lersundi, duró algo más, seis meses. Su intención fue atraerse al
menos a parte de la oposición y no hostilizar al resto. En esto contaba con el
apoyo de la corona. El programa gubernamental, genérico y lleno de buenas
intenciones, no fue suficiente para calmar a la oposición narvaísta y menos
a la progresista. Ambas se concentraron en pedir, a través de la prensa y los
círculos de opinión, la apertura de las Cortes. El gabinete se vio envuelto en
un escándalo con motivo de una comisión económica para el transporte de carbón destinado a
la flota española en Filipinas. La reina aceptó la dimisión del gobierno y nombró presidente a
Luis Sartorius.
El nuevo gobierno rehabilitó a Narváez e hizo importantes cambios entre los mandos
militares. No obstante, Sartorius se encontró pronto frente a la misma coalición opositora.
Sartorius envió muchos proyectos de ley al Parlamento. Entre ellos, una rectificación de la Ley
de Ferrocarriles. El enfrentamiento mayor se dio en el Senado con motivo de las denuncias de
corrupción que llevaba implícita la Ley de Ferrocarriles, la acusación era precisamente que
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 48
varias personas (algunas muy importantes) se habían enriquecido con estas subvenciones.
Sartorius se había enriquecido tanto en la vida política y había sido tan corrupto y corruptor
(“polacada” quedó incorporado a la lengua española como un acto arbitrario o despótico) que
pocos políticos confiaban en él. La opinión pública manifestada en la prensa le consideró como
un enemigo público. Su proyecto perdió la votación parlamentaria y provocó un escándalo
popular. La reina madre, María Cristina, y su marido quedaron seriamente dañados por el
escándalo. La propia reina se vio afectada indirectamente.
Ante la derrota del gobierno en el Senado, la reacción del conde de San Luis fue suspender
las sesiones de las Cortes al tiempo que promulgaba los presupuestos por medio de un decreto
y destituía a todos los altos funcionarios que habían votado contra el gobierno.
En ese momento se difundieron en España noticias, procedentes de Londres, en las que se
implicaba a personajes de la denominada «coalición» (la oposición al gobierno surgida desde la
caída de Bravo Murillo) en una corriente del «iberismo» que pretendía unir España y Portugal
bajo la monarquía de la casa de Braganza, lo que implicaba destronar a Isabel II. Tanto el
gobierno de Madrid como el de Londres habían desaprobado tal iniciativa, que supuso un balón
para el gabinete, pues la reina y sus consejeros interpretaron que en este momento no podrían
reemplazarles sin ciertos riesgos.
A finales de diciembre de 1853 y principios de 1854 hubo dos manifiestos de los directores y
redactores de siete periódicos de Madrid y un buen número de políticos moderados y
progresistas contra el gobierno por secuestrar periódicos, abusar de la censura, impedir la
publicación de las actas de las sesiones del Senado, en las que se derrotó al ejecutivo o publicar
noticias sobre el iberismo, las contratas del puerto de Barcelona y otros temas. El ministro de
Gracia y Justicia dimitió. El resto del gabinete se mantuvo en una situación tensa en la que se
preparaba la revolución.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 49
X.
LA REVOLUCIÓN DE 1854 Y EL BIENIO PROGRESISTA
10.1. LA REVOLUCIÓN DE 1854.
Como acabamos de ver, revolución se inició con un conflicto entre el Senado y el gobierno
del conde de San Luis por la oposición de la mayoría de los moderados y progresistas. El Senado
venció al gabinete ministerial, pero éste respondió suspendiendo las sesiones y relevando a los
funcionarios y militares que habían votado en contra o se sospechaba que se oponían. El
general José Concha pidió la licencia absoluta y se fue a París, a esperar acontecimientos.
Otros, como Dulce o Infante, aceptaron sus destinos o ganaron la confianza como para ser
colocados en puestos clave. El general Blaser, ministro de la Guerra, acuarteló, dejó sin mando
o cambió de destino a militares como O'Donnell o Serrano.
La oposición se radicalizó y buscó el recurso a la fuerza. O'Donnell se ocultó y fue mandado
arrestar. Ante su ausencia, fue dado de baja en el ejército. Se mantuvo escondido dirigiendo
clandestinamente la sublevación.
A pesar de la debilidad del gobierno y la fuerza de los conspiradores, el Ejército había
adquirido cierto grado de disciplina desde el último pronunciamiento triunfante en 1843. La
Década Moderada había supuesto un modelo castrense más
jerárquico y no era tan fácil un pronunciamiento. De hecho, el
antecedente d ella Revolución tuvo lugar en un cuartel de Zaragoza,
a comienzos de dicho año, en el que el coronel Hore, al frente de los
pronunciados, perdió la vida a manos del resto de la guarnición.
Lo nuevo en este caso fue la obstinación de Sartorius por
mantenerse en el poder y el apoyo de la mayoría de la opinión
pública madrileña y de otras ciudades a un posible levantamiento
militar que terminase con el gobierno. El 28 de junio de 1854 tuvo
lugar un levantamiento, acaudillado por los generales Dulce,
O'Donnell, Ros de Olano y Mesina. Aunque se inició en la ciudad de
Madrid es conocido como la «Vicalvarada» por ser donde tuvo lugar la
principal batalla, que dejó la situación indecisa. Tras ella, O'Donnell y
los demás sublevados se retiraron a La Mancha.
Kiernan cree que, desde su origen, los sublevados perseguían sólo
un relevo del gobierno, tras el que ellos o sus designados ocuparían
los cargos, para terminar con el autoritarismo antiparlamentario y
volver al espíritu de la Constitución de 1845. Pero lo que se había iniciado como un
pronunciamiento clásico, llevado a cabo por militares con la colaboración de algunos civiles,
subió de tono por la intervención, por sugerencia de Serrano, de los progresistas, que se
movilizaron a través de un manifiesto de Cánovas del Castillo. El Manifiesto de Manzanares, un
texto muy breve y claro, reivindicaba una serie de principios para el cambio de la situación, con
vistas a una «regeneración liberal» en unas Cortes Constituyentes: «régimen representativo»,
«trono sin camarilla», mejora de la Ley de Imprenta y Ley Electoral, rebaja de los impuestos,
respeto al sistema de cubrir los puestos de funcionarios por méritos objetivos a través de una
oposición, descentralización municipal, nueva Milicia Nacional.
Los sublevados siguieron su retirada hacia Andalucía, sin aumentar mucho su apoyo militar.
Cánovas del Castillo, con el manifiesto redactado por él y firmado por O'Donnell, marchó hacia
la capital. El manifiesto se difundió al mismo tiempo en Sevilla y Madrid. Siguió una fase
popular, apoyada por el Partido Progresista, en la que proliferaron los levantamientos. Hubo
pronunciamientos triunfantes en las guarniciones de Valladolid y Barcelona. En Madrid tuvieron
lugar las “jornadas de julio”, en Barcelona un levantamiento con un fuerte cariz social, al
coincidir con escasez de trabajo y bajo nivel de salarios. Siguieron otros en Zaragoza y San
Sebastián.
El pronunciamiento y la sublevación urbana constituyen una revolución en dos tiempos, con
rebelión militar en un principio y algaradas urbanas posteriormente. El espíritu de los militares
de Vicálvaro había sido desplazado por los progresistas. La suma de las acciones populares
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 50
convirtió la situación en una revolución. Se suele decir que la revolución de 1854 en España es
una versión retrasada de la de 1848 en Europa. Cabe tal interpretación. Incluso la estética de
los grupos urbanos en las barricadas madrileñas le debe mucho a lo ocurrido en París.
El gobierno del conde de San Luis se sintió impotente y presentó su dimisión a la reina, que
aceptó ya con la amenaza, que acababa de recibir por escrito, con la firma de los generales
pronunciados. Durante los últimos días del proceso revolucionario se produjo el cenit de la
inestabilidad, con gobiernos que durarían un par de días, como el del Duque de Rivas, o el de
Fernández de Córdoba, de apenas unos minutos.
Se difundió por la capital la caída del gobierno. Una masa de gente se acercaba a la plaza
de toros a presenciar un espectáculo taurino. Después de la corrida, al anochecer, siguieron las
manifestaciones ya en la calle, con mueras a Sartorius, «los polacos» y la reina madre María
Cristina. Unos cuatrocientos hombres armados con fusiles almacenados en el Gobierno Civil,
tomaron la Casa de la Villa y se constituyeron en Junta, que redactó una exposición llevada a
palacio que fueron recibidos por Fernández de Córdoba y después por la reina.
La Junta de la Casa de la Villa se disolvió ante la llegada de soldados. De madrugada, grupos
armados produjeron desmanes e incendios y muertes de civiles y soldados.
Al mismo tiempo se reunieron los ministros para jurar sus cargos. Su primer acuerdo fue
considerar que el presidente no era la persona adecuada para esos momentos. Propusieron al
duque de Rivas, conservando Córdoba la cartera de Guerra. La violencia siguió y se extendió
toda la madrugada y los dos días siguientes, se desarrolló una verdadera batalla urbana con
cerca de un centenar de muertos y cientos de heridos. Un ya anciano general de fama
progresista, Evaristo San Miguel, se puso el uniforme y apareció como mediador entre la calle y
el palacio. Hacia las siete de la mañana se constituyó, con San Miguel como presidente y
compuesta por progresistas y moderados, la autodenominada, primero « Junta de Salvación» y,
poco después, «Junta Superior de Madrid».
El gobierno del duque de Rivas dimitió. Se decidió elegir para sustituirle a Espartero que se
había desplazado a Zaragoza para ponerse al frente de la revolución. La reina le telegrafió para
hacerle venir a Madrid. La Junta de Madrid envió un mensaje al palacio en el que se pedía que
nombrase a San Miguel ministro de la Guerra. Ante la acción revolucionaria, la reina nombró un
gobierno provisional en el que Evaristo San Miguel era ministro universal.
La violencia cesó, pero continuó el clima revolucionario en la capital y otras ciudades.
Además de la Junta de Madrid, surgió otra denominada « Junta del Cuartel del Sur », con un
carácter demócrata y republicano, que llevó a cabo algunas atrocidades. Las barricadas no sólo
no desaparecieron sino que aumentaban por horas. Miles de personas tomaron cada tramo de
calle esperando acontecimientos. Se colocaron retratos de Espartero, O'Donnell, Dulce y San
Miguel. Cuando la reina suscribió la proclama redactada por San Miguel, empezaron a
engalanarse las barricadas con retratos de la reina. Se reconstruyó la Milicia Nacional y uno de
sus primeros cometidos fue la custodia del palacio real. La Junta de Salvación negoció con la
Junta del Cuartel del Sur y ofreció varios puestos. Se formó así la Junta Superior de Madrid. Las
tropas estaban en los cuarteles. La Guardia Civil había sido llevada a Villaviciosa de Odón. El
duque de Ahumada fue destituido y en su lugar fue nombrado un progresista, Facundo Infante.
La revolución había terminado con un triunfo relativo de las intenciones de algunos de los
revolucionarios. Los escenarios se mantuvieron algunos días a la espera de que llegase
Espartero.
10.2. EL BIENIO PROGRESISTA.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 51
Espartero, desde Zaragoza, envió un mensaje a la reina, en términos
más claros que confusos, si bien jugando con la ambigüedad, quería
imponer a la reina que el poder emanado de la revolución era superior a la
monarquía. Que, en definitiva, él representaba a la soberanía nacional y la
reina debía someterse. De hecho, Isabel II estuvo cohibida durante los dos
años siguientes. Aceptadas sus propuestas por la corona, Espartero llegó a
Madrid.
En la revolución de 1854 salió triunfante el progresismo. Espartero, a su
vez, pactó con O'Donnell, que aceptó la cartera de Guerra. El denominado
«Bienio Progresista» fue un régimen regido por dos caudillos militares:
Espartero -al que seguían los progresistas puros- y O'Donnell, que
aglutinaba la «Unión Liberal», nacida de la Vicalvarada y formada por
moderados y progresistas transigentes de signo ecléctico. Se formó así una coalición de
progresistas y liberales unionistas, con preeminencia de los primeros hasta julio de 1856 y
viceversa desde ese mes hasta octubre de 1856.
El primer gobierno estaba formado en su mayoría por progresistas. Dos pesos pesados del
entonces naciente partido «Unión Liberal», eran miembros del gobierno, el propio O'Donnell
como ministro de la Guerra y Juan Francisco Pacheco, ministro de Estado. Ambos, procedentes
del moderantismo puritano, eran ya personajes conocidos en la vida pública española.
Este gobierno tomó algunas decisiones muy significativas, que marcaban la tendencia de los
próximos dos años. Además de ascender a todos los militares que habían participado en la
revolución y separar de sus cargos a quienes no lo hubieran hecho, reemplazaron las
diputaciones provinciales por aquellos que ejercían el poder en 1843. Fueron cambiados los
principales embajadores y muchos gobernadores civiles. Se convocaban elecciones (tan sólo
para el Congreso) a Cortes Constituyentes. El Ministerio de la Gobernación devolvió a los
periódicos las multas impuestas desde el gobierno de Bravo Murillo. Otra decisión fue la que
tomó el ministro de Gracia y Justicia, mandó una carta a cada uno de los obispos españoles, de
forma suave, les advertía que si ellos o cualquier sacerdote de su diócesis impedían « la libre
emisión del pensamiento» de algún español, actuaría judicialmente contra el clérigo.
Asimismo, el gobierno hizo frente a la situación de la reina madre María Cristina. Sin la firma
de Isabel II, que se negó, la hicieron salir de España. Al exilio se sumaba el embargo de sus
bienes y el anuncio de un juicio político de las Cortes que se preveía condenatorio. La respuesta
de algunos madrileños y parte de las milicias fue salir a la calle para protestar por esta medida,
que les parecía que había sido la de facilitar la huida de María Cristina. Espartero y O'Donnell,
actuaron con contundencia para disolverlos. Se puede decir que terminó la revolución. A partir
de ese momento, los demócratas que habían intervenido en ella se pasaron a la oposición.
El gobierno presidido por Espartero, entre 1854 y 1856, se reestructuró tres veces. Las
causas fueron diversas, pero con un denominador común: la inestabilidad política de los grupos
que apoyaban al ejecutivo.
La primera, provocada por una circunstancia política, en concreto los celos que sentían
Espartero y O´Donnell sobre el papel que pudiera tener Evaristo San Miguel si era nombrado
presidente del Congreso de Diputados. La cartera de Hacienda pasó de Collado (que se negaba
a poner en práctica la disposición parlamentaria de supresión de los impuestos de «consumos»
que suponían unos 150 millones de reales a la Hacienda) a Juan Sevillano, no la llevó ni un mes,
se la pasó a uno de los personajes más relevantes del Bienio, Pascual Madoz.
Los cambios de diciembre de 1854 y enero de 1855 inclinaban aún más el gobierno hacia el
liberalismo progresista. José Manuel Collado, que se inclinaba hacia O'Donnell, fue sustituido
consecutivamente por dos progresistas: Sevillano y Madoz. En otras palabras, O'Donnell se
quedaba bastante solo en el gabinete, eso sí, con buena parte de los jefes militares y los
regimientos detrás de él.
Los asuntos más importantes a que tuvo que hacer frente este gobierno fueron la oposición
a la ley desamortizadora y los levantamientos carlistas. Los problemas suscitados en la
tramitación de la Ley Madoz en el Congreso fueron de carácter ideológico-religioso. La mayoría
de la opinión pública del país, que entendía como un ataque a la propia religión cuando Madoz
declaró la legitimidad del Estado para nacionalizar y vender los bienes eclesiásticos sin acuerdo
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 52
con la Iglesia. Planteó serios problemas con los religiosos y con la propia Santa Sede, con la que
se había firmado un Concordato que regulaba esta materia. El Ministerio de Hacienda, a cuyo
frente estaba Pascual Madoz, entendía que el Estado tenía derecho sobre los bienes
eclesiásticos. Los obispos protestaron, el problema adquirió también carácter político y llegó a
afectar a la propia reina Isabel II. La ley fue votada en Cortes y aprobada. Faltaba la sanción
real, Isabel II se negó a firmarla, algunos ministros estuvieron intentando convencer a la reina.
La situación se estancó un tiempo hasta que Espartero y O'Donnell fueron al Palacio de
Aranjuez, donde la reina los recibió por separado. Después Isabel II sancionó la ley, pero
mostrando su desagrado al contenido.
A pesar de la oposición, la ley se puso enseguida en práctica. La Santa Sede rompió
relaciones diplomáticas y el nuncio abandonó España. Los levantamientos carlistas, en parte
organizados por eclesiásticos, recibieron un impulso tras su aprobación.
La Santa Sede denunció el Concordato y rompió relaciones. El levantamiento carlista fue
duramente respondido por el ejército a las órdenes de O'Donnell.
Se incorporan nuevos ministros a un gobierno algo más tecnócrata y ligeramente menos
progresista, si bien con semejante base política a los anteriores, debido a la presencia de
Espartero y O'Donnell. Lo más significativo, la ausencia de Madoz, aunque quedó vigente la ley
desamortizadora que llevaron a la práctica sus sucesores. El Ministerio de Hacienda arrastraba
un considerable déficit de caja, fundamentalmente por la ausencia de los ingresos de la antigua
contribución de consumos. Bruil intentó reestablecer este ingreso, de unos 150 millones de
reales, sin que lo aprobara el Congreso.
Un ataque parlamentario de los demócratas y parte de los progresistas, crítica que se
concentró en O'Donnell, contra quien se presentó un voto de censura que fue derrotado, sólo
ocho diputados votaron a favor de la destitución de O'Donnell, aunque con un gran número de
ausencias entre otras la del propio Espartero. Acusado de abandonar a O'Donnell, se presentó
en el Congreso e hizo una declaración de apoyo a su ministro de Guerra, de la que O'Donnell
salió fortalecido.
La tercera reestructuración del gobierno presidido por Espartero, en 1856, se debió a un
desgaste con dos frentes visibles, una ley que, si bien no introducía el matrimonio civil, restaba
competencias a la Santa Sede en ciertos aspectos como las dispensas. Discutido en el Consejo
de Ministro, en ausencia de O´Donnell, que se hallaba enfermo, fue remitido a la reina, quien
dijo que no lo firmará en ausencia de él. El ministro proponente, Fuente, así como sus apoyos
en el gobierno, Alonso Martínez y Huelves, se sintieron deslegitimados, al igual que el propio
Espartero. Por otra, se produjo un motín del destacamento de la Milicia Nacional en el edificio
del Congreso. Aunque fue duramente reprimido, la falta de decisión sobre el tribunal que
debería juzgar a los milicianos fue interpretado como debilidad. O'Donnell sustituyó varios
ministros.
Durante la primavera de 1856 el gobierno tenía un grave problema interior: Espartero y
O'Donnell se vigilaban mutuamente y sabían que no podían permanecer unidos por mucho más
tiempo. Uno de los dos tendría que salir del gobierno. Por otra parte, el proceso revolucionario
había generado situaciones que el ejecutivo era incapaz de controlar: la falta de medios
económicos para afrontar las obligaciones del Estado, por ejemplo, en los militares, funcionarios
civiles o pensionistas que no cobraban a su tiempo o que incluso recibían la paga con un
descuento. Otra, la acción de la Milicia Nacional que estaba apoyando motines provocados por
circunstancias diversas. El «motín del pan» 1856, en Valladolid, Medina de Rioseco y Palencia
fue la gota que colmó el vaso. El gobierno envió a su ministro de Gobernación, Patricio de la
Escosura, a Valladolid a que hiciese un análisis de los acontecimientos. A su vuelta, llevó un
proyecto de ley sobre libertad de imprenta en el que en el preámbulo aludía a dicho motín y
culpaba a los «retrógrados» y al «clero», como causas profundas. O'Donnell se enfadó y pidió
allí mismo el cese de Escosura amenazando con su dimisión. El presidente de gobierno,
Espartero pidió calma y propuso, o bien que continuasen los dos en el gobierno, o que saliesen
ambos. O'Donnell aceptó el órdago.
Se pasó a la reina Isabel II la aceptación de las dos dimisiones. Por primera vez desde la
revolución de julio de 1854, se opuso a los planes y criterio de Espartero. Utilizó su prerrogativa
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 53
y decidió aceptar la dimisión de Escosura pero no la de O'Donnell. Todo dentro de la más
estricta legalidad, pero Espartero entendió que se rompía aquel acuerdo por el que se aceptaba
implícitamente que él y no la reina representaba la «voluntad nacional». El que dimitió,
irrevocablemente, fue él, la reina solicitó a O'Donnell que formase un nuevo gobierno.
Espartero después de la revolución de 1868 volvió a tener cierta presencia pública y fue
diputado por Logroño y senador. Pero se puede decir que estuvo retirado de la vida pública.
Murió en su ciudad de adopción (Logroño) en 1879.
10.3. La acción parlamentaria y la Constitución de 1856.
En agosto de 1854, fueron convocadas elecciones para Cortes Constituyentes con una sola
Cámara. Se escondía la intención de llevar a cabo un profundo cambio de la política liberal, que
Espartero restauró provisionalmente. La obra constituyente fue tarea de todo el Bienio.
A lo largo del siglo XIX, salvo alguna rara excepción. La manipulación a la que se sometía el
proceso en un considerable número de colegios electorales suponía, finalmente, que quien tenía
el Ministerio de Gobernación y organizaba las elecciones era quien ganaba abrumadoramente
las mismas. La de 1854 fue una de ellas. Posiblemente hubiese manipulación de muchos
colegios, pero no hubo una dirección de voto. De hecho, la circular del ministro de Gobernación
a los gobernadores provinciales iba en sentido totalmente contrario: garantizar la absoluta
libertad de voto y la estricta legalidad. Los partidos anteriores, Conservador y Progresista,
estaban prácticamente desarticulados. Un conglomerado de periodistas madrileños (todas las
líneas liberales y demócratas) redactaron y repartieron profusamente un manifiesto electoral,
llamando al voto para quienes se integraban en lo que ellos llamaban «la Unión Liberal» que no
era lo que O'Donnell llamará más tarde el Partido de la Unión Liberal. Quería asegurar que
obtuvieran acta de diputados aquellos que defendían la mayoría de los principios de la
revolución de julio y el trono de Isabel II. El carlismo aún no se había
organizado como partido político pero el Partido Demócrata sí concurrió y
con relativo éxito. Se puede decir que, finalmente, la composición del
Congreso fue rara: una mayoría de liberales progresistas sin disciplina de
partido; otros, liberales moderados, que tampoco tenían cohesión ni
dirección; varios neocatólicos; algunos demócratas muy activos y unos
pocos carlistas. La situación socio-profesional de los diputados deja bien
clara que la mayoría eran de clases medias.
De presidente de las Cortes, salió elegido el propio Espartero para
evitar que lo fuera Evaristo San Miguel, y tras la renuncia de aquél, fue
elegido presidente Pascual Madoz, fue relevado por Facundo Infante, un
progresista, que manifestó su aprobación a la idea de la Unión Liberal de O´Donnell.
Los grupos políticos representados en el Congreso dejaron su impronta en los discursos
parlamentarios o en las propias leyes. Aunque se manifestaron con dureza y considerable
discrepancia, las diferencias entre demócratas y progresistas por un lado y unionistas y
conservadores por otro serán mucho mayores hasta julio de 1856, cuando las opiniones de
estos grupos se enconaron y distanciaron.
El liberalismo progresista, cuya cabeza era Espartero pero que tenía otros líderes
potenciales como Olózaga y el propio Evaristo San Miguel, se había escorado hacia la izquierda
después de la revolución de 1854. La supremacía de la soberanía popular, representada por el
Congreso, sobre la corona, era su dogma, sus consecuencias: la Constitución debía ser
coherente con esta idea y que, por tanto, no podían gobernar con la de 1845; y restablecer la
Milicia Nacional, brazo civil armado del progresismo para defender o imponer su doctrina.
La Unión Liberal nació al calor de la Revolución de 1854 pero, en realidad, no se fraguó
hasta la derrota de ésta a manos del propio O'Donnell en julio de 1856. El dar el triunfo a una
revolución progresista y gobernar con ella implicaba la posibilidad de ejercer un papel
moderador en asuntos como la defensa de la corona, pero exigía un esfuerzo a políticos activos
que quisieran colaborar desde el Parlamento, el gobierno, las diputaciones, los ayuntamientos,
la prensa y los demás foros de opinión y debate en una nueva política más liberal que la que
habían llevado a cabo los moderados y menos que la de los progresistas. Era ocupar un centro
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 54
político al que podían sumarse personas templadas procedentes de ambos partidos. Así lo
hicieron un grupo de personajes liderados por Leopoldo O'Donnell, destacaban los antiguos
moderados puritanos. Hubo parte de los progresistas que se unieron a esta idea. Los
conservadores y moderados que había en estas Cortes tendieron a integrarse con O'Donnell,
agruparse y, ya a finales de la legislatura, lo intentaron con el nombre de «Centro
Parlamentario» o «Unión Liberal».
La derecha estaba representada por los neocatólicos y algunos carlistas. A la izquierda del
gobierno se encontraban los demócratas, minoría que pedía el sufragio universal. A ella
pertenecían, entre otros, Cristino Martos y Castelar. Su primera intervención parlamentaria se
produjo el 30 de noviembre de 1854, cuando Orense defendió que la Revolución de 1854, en la
que habían participado, no se había llevado a cabo para defender a la reina Isabel II.
La aplicación del liberalismo se constató en las cerca de 200 leyes del Bienio. Entre las más
decisivas, la Ley General Desamortizadora, que incluyó los bienes de los eclesiásticos, los
pueblos, la beneficencia y la instrucción pública, lo que dio lugar a la oposición de colectivistas
y de eclesiásticos; las reformas legales de la administración local y provincial, asimismo, son
decisivas las leyes que consagraban la libertad de movimientos con la desaparición del
pasaporte interno y la permisividad de emigración.
La Comisión de Constitución presentó su primer proyecto en diciembre de 1854. La
Constitución de 1856 tuvo una discusión larga y densa, se plantearon posturas completamente
distintas en aspectos delicados como la monarquía, la dinastía borbónica, la libertad religiosa,
etc. Plasmó la ideología del progresismo, aunque nunca estuviese vigente, acepta la soberanía
popular, con restricciones a la autoridad real y la forma electiva del Senado, se recogen las
antiguas reivindicaciones progresistas (jurados para los delitos de opinión, Milicia Nacional,
elección directa de alcaldes por los vecinos de cada municipio, libertad de imprenta).
Indudablemente, es una Constitución con un mayor grado democrático que las anteriores, si
bien no constituye una norma de convivencia política, de consenso. La mejor prueba es su falta
de vigencia. Cuando, ya votada, se suscitó si la Constitución debía entrar inmediatamente en
vigor, un sector mantuvo que debía suspenderse su promulgación, otro defendía que el país
necesitaba con urgencia un marco legal claro y debía entrar cuanto antes en vigor. Si la
Constitución se hacía ley efectiva, habría que convocar elecciones. Además terminaría con el
mandato de muchos diputados. Estaba claro que antes había que elaborar y votar algunas leyes
decisivas, como la electoral.
El asunto de la contribución de consumos demostró que no había mayoría parlamentaria, ni
grupos políticos parlamentarios con dirección y que, desde luego, no existía una armonía entre
el legislativo y el ejecutivo, ni cohesión entre ambos. El motín para protestar por las quintas,
suscitado en Valencia, pareció aglutinar a los parlamentarios a favor del gobierno. El motín del
pan de julio del mismo año en Valladolid, Medina de Rioseco y Palencia y sus consecuencias
vinieron a disipar tal idea. Finalmente, el 18 de julio de 1856, O'Donnell rodeó militarmente el
Congreso y disolvió a los parlamentarios reunidos allí para informar negativamente sobre el
nuevo gobierno que él presidía.
10.4. La acción de la violencia: carlistas, milicianos y violentos.
Los restos carlistas, que tendían a ir desapareciendo en 1854, se recuperaron súbitamente y
con cierta fuerza ante la acción revolucionaria. El manifiesto del conde de Montemolín, sucesor
dinástico de don Carlos, llamaba, como pretendiente a la corona, a los carlistas y a quienes
quisieran seguirle. La defensa de aspectos relacionados con el poder de la corona y las ideas
«católicas» provocaron que se sacara la boina roja de los armarios de bastantes casas de la
franja noreste de España y, menos, en Castilla la Vieja. En el resto de España hubo grupos
diseminados o individualidades que, de una u-otra manera, apoyaron el levantamiento. Parte de
la sociedad, en un número menor que en la década de 1830, veía en el carlismo una solución.
En ocasiones fueron los sacerdotes, carlistas antiguos o nuevos, quienes organizaron grupos
guerrilleros.
En 1855 los carlistas levantaron partidas en Castilla, Santander, Aragón, el Maestrazgo y
Cataluña, reproduciendo parte de la geografía de su apoyo en los años treinta. Aunque
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 55
O'Donnell envió fuerzas para reprimirlos, lo que hicieron con dureza, los focos no fueron
sofocadas hasta 1856. Podríamos hablar de la tercera guerra carlista.
En agosto de 1854, el gobierno decidió facilitar la salida del palacio de la reina madre María
Cristina, a la que se le puso escolta hasta su llegada a Portugal, se le dio forma de
extrañamiento y exilio. Los demócratas y los grupos de Milicias controlados por ellos
entendieron que habían sido traicionados por Espartero y O'Donnell, que habían ayudado a huir
a María Cristina. Hubo manifestaciones callejeras, los gritos que se escuchaban no sólo eran
contra la reina madre sino contra Espartero y O'Donnell. Las fuerzas de seguridad terminaron
con esta manifestación. Los demócratas comenzaron una oposición al gobierno, tanto en el
frente parlamentario como en la calle y surgieron las primeras reuniones de los parlamentarios
demócratas fuera del Congreso.
Otro acto de insubordinación de la Milicia alentado por los demócratas tuvo lugar en enero
de 1856, con motivo de una petición a las Cortes del Ayuntamiento de Zaragoza a la que siguió
un motín de la Guardia Nacional encargada de custodiar el edificio del Congreso. Fue reprimido
con energía.
La Milicia Nacional, estuviese o no en el origen del motín de Valencia, apareció ante la
opinión pública como la gran derrotada. El motín parece que tuvo su causa inicial por la protesta
del sistema de quintas. A este motivo se fueron sumando otros y la violencia generó más
violencia. La imposibilidad de reprimir el motín con los propios medios de la Guardia Civil y el
Ejército en Valencia y alrededores impulsó al gobierno a mandar tropas que derrotaron a los
amotinados y desarmó a la Milicia Nacional.
La vinculación entre el naciente Partido Demócrata y el incipiente movimiento obrero ha
sido puesta de manifiesto muchas veces .Durante el Bienio, la más importante huelga, muy
violenta, tuvo lugar en Barcelona a comienzos del verano de 1855, en la que fueron asesinados
empresarios, un diputado y el propio capitán general tuvo que refugiarse en la Ciudadela.
Asimismo, los demócratas apoyaron alguno de los motines de «subsistencias». La
eufemísticamente denominada cuestión de las «subsistencias», escondía frecuentemente un
problema de hambre y miseria. Después de la revolución de 1854, se generó la ilusión de que la
mayoría de los hambrientos comerían y que la justicia, fiscal y penal, llegaría a todos por igual.
El comienzo del verano, es el peor momento en cuanto a la escasez de productos de primera
necesidad y al aumento de precios que esa escasez produce. En el caso español del Bienio,
además, se sumó que la guerra de Crimea provocó el aumento de las exportaciones a los países
contendientes y la correspondiente disminución de las reservas en los almacenes y la carestía
en España, se sumó la difusión de la primera oleada del cólera.
Estas causas, en grado diverso, provocaron ya desde 1854 acciones de grupos armados o
motines. Los motines se dieron desde 1854 en Badajoz, Burgos, Málaga o Madrid, entre otras
localidades. En 1855, en Zaragoza, cuyo motivo fue el encarecimiento del pan y los productos
de primera necesidad, al tiempo que se cargaban en el Ebro barcazas de trigo destinado a la
exportación.
El motín de Valladolid, Medina de Rioseco y Palencia de 1856 tuvo consecuencias mayores,
tanto por la tensión que creó dentro del gobierno, como por los que tuvieron lugar en el
Congreso, entre ambas instituciones, en la prensa y en la calle. No sólo fueron terribles los
acontecimientos sino los casi doscientos ajusticiados, la represión fue ejemplar. El
encarecimiento del precio del pan provocó una pelea entre varias amas de casa con la
vendedora de un puesto del mercado. Desde el mercado se formó un grupo de amotinados. La
existencia de grandes almacenes de trigo y harina, preparados para ser exportados a los países
combatientes en la guerra de Crimea, resultaba hiriente para los hambrientos, muy fáciles de
movilizar. Se quemaron los almacenes y otros grupos se dirigieron a las casas de algunos
políticos y los denominados harineros, los comerciantes de grano. Algunos especuladores se
habían enriquecido de manera llamativa, los líderes del motín fueron dirigiendo los incendios de
unos cuantos palacetes y fábricas de harinas de aquellos a quienes habían señalado como
causantes de todos los males. Los hechos se repitieron en Rioseco y Palencia. La guarnición de
Valladolid y el capitán general de Castilla terminaron con el motín. Además de los muertos, los
fusilamientos que le siguieron hicieron estremecer a la opinión pública española.
La consecuencia inmediata fue no sólo la caída del gobierno de Espartero, sino la marcha
atrás en el proceso revolucionario iniciado en julio de 1854.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 56
XI.
LA HEGEMONÍA DE LA UNIÓN LIBERAL, 1856-1863.
11.1. FUERZAS POLÍTICAS
El periodo comprendido entre 1856 y 1868 estuvo protagonizado por figuras políticas que
aglutinaron grupos de personas más que por partidos políticos, los principales líderes son más
militares que civiles: Narváez y O'Donnell. Espartero tuvo un papel declinante en el Partido
Progresista, cuyo mando efectivo se disputarían un civil, Olózaga, y un general, Prim.
El poder de O'Donnell y de la Unión Liberal atrajo a bastantes personajes que nunca llegaron
a cohesionarse en el partido: eran una clientela en el sentido clásico. Debilitaron y fraccionaron
a moderados y progresistas. O'Donnell atraía la simpatía de la mayoría de los jefes del ejército.
Este prestigio se reafirmó en las campañas de África. La opinión pública de la mayoría de las
ciudades y centros semiurbanos veía además en él la personificación del freno a la revolución,
la garantía de sus propiedades, la tranquilidad en la calle y en el campo.
Respecto a los que tuvieron el poder nacional hay un fondo común: su pertenencia al Partido
Moderado y a la Unión Liberal. La acción de los partidos fue relativamente escasa, desde la
derrota de la revolución de 1854, los progresistas no ocuparon ningún cargo ministerial. Sólo la
Unión Liberal y los moderados (apoyados por los neocatólicos), lograron el gobierno de la
nación, del que se sintieron excluidos los «progresistas puros» (aunque participaban del poder
local).
El gobierno estuvo solamente en manos de los liberales conservadores, fomentó entre ellos
la tensión propia del poder, porque sabían que una buena oposición podía hacer que la reina
removiera del gobierno. Dentro del sistema, los grupos o los políticos de carácter moderado,
neocatólico o unionista mantenía la esperanza de gobernar.
Los progresistas compartían muchos aspectos del sistema, en cuanto eran liberales y
tuvieron cierto poder en ayuntamientos, diputaciones y participaron el sistema. Confiaban en
que algún día podrían volver a gobernar, aunque difícilmente llegarían con el control del
sistema electoral por los liberales conservadores, y menos aún con el arbitraje de la reina Isabel
II.
El indiscutible líder del progresismo entre 1839 y 1856, el general Espartero, adoptó una
posición menos combativa. El liderazgo político lo asumió Olózaga. La imagen de fuerza militar,
el general Prim.
Los progresistas formaban parte del sistema, aunque no fueran llamados a formar gobierno.
Los demócratas y carlistas estaban en cambio fuera del sistema, dispuestos permanentemente
a utilizar las armas y la violencia para asaltar el poder.
Los demócratas formaban un partido de escasos militantes pero con mucho peso específico,
casi todos republicanos. Su pretensión era aglutinar todas las fuerzas antidinásticas y trataron
de atraerse a los progresistas. Los demócratas surgieron del ala izquierda del progresismo y
cristalizó en el Partido Demócrata en 1849, su base era doble:
1. Los dirigentes, casi en su totalidad clases medias, eran profesionales liberales. Movidos
muchas veces por ideas, adoptaban comportamientos poco eficaces.
2. Las clases populares en las que empieza a percibirse el problema social.
Los «demócratas» propugnaban el sufragio universal y los derechos del hombre, muchos de
ellos planteaban el federalismo, todos una república. Muchos tenían doctrinas próximas al
socialismo e intentaban atraerse al naciente movimiento obrero español.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 57
11.2. EL GOBIERNO DE O'DONNELL EN 1856: LA REVOLUCIÓN DE 1854 AL
REVÉS.
El gobierno y el Parlamento se escindieron con motivo del análisis de las causas del «motín
del pan» y la durísima represión. O'Donnell y la reina forzaron la dimisión de Espartero. La reina
encargó a O'Donnell formar un nuevo gobierno.
La reacción no se hizo esperar. Los progresistas, en parte, y los demócratas, se sintieron
traicionados. Ahora no contaban con las tropas militares, pero sí tenían un nuevo cuerpo
armado: la Milicia Nacional. Algunos ayuntamientos pidieron a la Milicia Nacional que ocupase
los lugares estratégicos. El Congreso estaba cerrado por vacaciones veraniegas. Sin embargo un
tercio de los parlamentarios, se reunieron de modo informal en el Palacio de las Cortes,
decidieron redactar un acuerdo en el que hacían constar que el nuevo gobierno presidido por
O'Donnell no contaba con la confianza de esa reunión parlamentaria.
Mientras, O'Donnell reunió un ejército que tomaron posiciones en diversos lugares de
Madrid. Empezaron las refriegas con la Milicia Nacional, fueron cuatro días de lucha.
Cuando la comisión de parlamentarios se disponía a ir al palacio real a entregar su acuerdo
a la reina, O'Donnell les dijo que no les reconocía legalmente y, por tanto, les impedía su
propósito con un destacamento.
El general O'Donnell, al frente del ejército regular, tanto en las Cortes, como en la calle, se
convertía en el restaurador del régimen que destruyera entonces: el moderado de la
Constitución de 1845, si bien mantuvo muchos de los avances de la revolución.
La primera disposición del nuevo gobierno fue reorganizar las diputaciones y ayuntamientos
conforme a la composición anterior a 1854, le siguió, la disolución de la Milicia Nacional. La
reina liquidó la existencia legal de las Constituyentes. Otro decreto restablecía la Constitución
de 1845, a la que acompañaba un acta adicional que incluía fórmulas transaccionales, como el
nombramiento de alcaldes por la corona sólo en las poblaciones de más de 40.000 habitantes,
al tiempo una cierta preocupación por
conservar los jurados para los delitos de
imprenta y la permanencia de las Cortes
durante un mínimo de cuatro meses.
El gobierno presidido por O'Donnell
paralizó la desamortización de bienes del
clero secular. Pero, eso no significaba terminar
con la desamortización,. Se produjo un parón
en la subasta hasta que se llegó a un
«convenio» con la Iglesia, otro real decreto
suspendió la ejecución del resto de la Ley
Madoz, que se reanudaría años más tarde con
modificaciones.
Completó el proceso restaurador del régimen creado en 1845 con algunas reformas que
limitaban el poder de las Cámaras. En el mismo mes de octubre derogó el acta adicional y
restableció la ley de Ayuntamientos; en noviembre la de Imprenta.
11. 3. LOS NUEVOS GOBIERNOS MODERADOS, 1856-1868.
En muchos aspectos fue una continuación de la Década Moderada. Completó el proceso
restaurador del régimen con algunas reformas que limitaban el poder de las cámaras, derogó el
acta adicional y restableció la Ley de Ayuntamientos, en noviembre la de Imprenta y se
convocaron elecciones.
A comienzos de octubre de 1856, O'Donnell y la reina se encontraban en una situación
difícil. El primero había terminado militarmente con unas Cortes Constituyentes. Decretó el
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 58
restablecimiento de la Constitución de 1845, y, además, modificó dicha Constitución sin esperar
a que unas nuevas Cortes decidieran.
Los demócratas y los progresistas se sentían traicionados y esperaban a mejor ocasión. Los
moderados se encontraban en oposición a O'Donnell, pero aceptaban su tutela militar.
La reina decidió cambiar de gobierno con personas que no hubieran intervenido en el Bienio.
Para ello llamó a Narváez, líder del moderantismo, que aún conservaba buena parte de su
prestigio, quien llamó a antiguos conocidos suyos, casi todos habían sido ministros en la Década
Moderada, concretamente seis de los ocho. Los otros dos, Cándido Nocedal, en Gobernación y
García Barzanallana, en Hacienda, habían sido altos cargos en la Década.
Un gobierno de apenas un año en las elecciones le dieron una mayoría moderada,. Fue un
periodo muy fecundo, que además de anular el acta adicional de la Constitución de 1845 creada
por O´Donnell, convocó elecciones en enero de 1857, ya referidas. El acuerdo entre fuerzas
políticas favoreció la aprobación de la Ley Moyano, ministro de Fomento, que duró más de un
siglo, algo insólito en el panorama político español. Una ley muy distinta fue la que propuso
Cándido de Nocedal como “Ley de Imprenta”, que fortalecía el principio de autoridad y
disminuía en de libertad de expresión.
Al gobierno Narváez siguieron dos cortos gabinetes también moderados.
El primero fue del de Armero, y formado mayoritariamente por políticos moderados. Fue
derrotado a los tres meses en una votación en las Cortes.
El segundo fue el de Istúriz, un veterano político, que duró otros cinco meses. Destaca
Posada Herrera, el conocido como “Gran Elector”, ministro de Gobernación, de orígenes
pr0gresistas
A finales de junio de 1858 la reina se decidió por llamar de nuevo a O'Donnell para presidir
un gobierno
11. 4. EL GOBIERNO LARGO DE LA UNIÓN LIBERAL, 1858-1863.
El gobierno más prolongado de todo el reinado de Isabel II, logró una duración récord de
cuatro años y ocho meses.
El gobierno fue estable hasta enero de 1863. Las
elecciones fueron convocadas por el propio O'Donnell
logró una mayoría absoluta que siempre le fue sumisa.
Eso y la habilidad de la Unión Liberal, explican la
estabilidad del gobierno. Su política se desenvolvió sin
excesivas dificultades, favorecida por el éxito de la
guerra en Marruecos, la expansión económica y una
relativa paz social. El desembarco del sucesor del
carlismo, Carlos de Borbón, y su posterior
apresamiento, supuso el adormecimiento del problema
carlista.
El objetivo político de este periodo fue el intento de conciliar libertad y orden. Sus años de
gobierno fueron de paz sólo alterada por escasos sucesos violentos y aislados.
Habitualmente se suele presentar el gobierno largo de la Unión Liberal como una sucesión
de guerras exteriores: Marruecos, Santo Domingo, Méjico, Perú y la Conchinchina, la
intervención española en la cuestión romana, el iberismo o intento de unidad con Portugal y la
colonización de las Islas de Fernando Poo.
La escasa participación española en el exterior de la Península, desde 1824 y después del
gobierno de O´Donnell hace que, efectivamente, esos acontecimientos sean excepcionales. La
proyección del país en el exterior y la imagen que creó de una nación capaz fueron muy bien
aprovechadas por O'Donnell y por la corona para mantenerse en el poder. La reina concedió a
O'Donnell el título de duque de Tetuán al conquistar dicha plaza. A su vuelta, entró victorioso.
Madrid le recibió con apoteosis. Fue una guerra de prestigio que tuvo éxito. Sin embargo, el
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 59
fracaso de la intervención en México o la difícil explicación de la situación de España en la
Conchinchina son algunas de las razones del desgaste gubernamental, que llevó a su dimisión
en 1863.
Respecto a la desamortización que fue suspendida por el propio O'Donnell. la volvió a poner
en vigencia pero excluyendo del ámbito de la misma los bienes de carácter eclesiástico. Los
bienes de origen civil, después de la primera oleada de ventas en 1855 y 1856, tuvieron una
segunda especialmente intensa entre 1858 y 1874.
Al tiempo, reconocía la capacidad que tenía la Iglesia de adquirir, retener y usufructuar
bienes. Se promulgó una ley por la que los bienes eclesiásticos adquiridos
antes de abril de 1860, que no estuvieran exceptuados, « continuarían
enajenándose de acuerdo con la ley de Madoz ». El Estado entregaría a la
Iglesia inscripciones intransferibles de la Deuda por valor de los bienes
enajenados. De hecho, los bienes de origen eclesiástico desamortizables se
habían vendido casi en su totalidad. Desde el punto de vista legal, el
gobierno largo procedió a completar la uniformidad jurídica.
En 1863, O'Donnell, remodeló el gabinete, aviso del cansancio de un
gobierno que durará muy poco. La política exterior ya empezaba a cansar,
era sumamente cara. Ese gasto indefinido no era fácil de soportar, con
políticas dudosamente eficaces como (Méjico, Conchinchina y Santo
Domingo). La oposición moderada presionó forzando la dimisión del
gobierno.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 60
XII.
LIBERALISMO ANQUILOSADO Y REVOLUCIÓN, 1863-1868.
12.1. FUERZAS POLÍTICAS
Los moderados y unionistas eran prácticamente las mismas personas del periodo anterior,
pero más ancianos, con menos ilusiones y menos dispuestos a poner en práctica el liberalismo.
Además había algunas figuras políticas, desgajadas del Partido Moderado, con un papel de
independientes en apariencia. A la derecha de los conservadores, pequeños grupos que se
relacionaban bien con los conservadores, bien con los carlistas. Los denominados
«neocatólicos» se alejaron de la reina, a la que acusaban de haber «vendido» al Papa de Roma
por el apoyo de los militares que seguían a O'Donnell. Estaba surgiendo un nuevo tipo
tradicionalista, que aceptaba el juego parlamentario, pero dispuesto a la acción armada cuando
conviniese. Su líder parlamentario fue Cándido Nocedal.
En los progresistas fue determinante el denominado retraimiento: no presentarse ni
participar en las elecciones, pero no desperdiciar todo lo que el sistema les pudiera dar. Los
demócratas y progresistas puros se retrajeron de la vida parlamentaria, volvían a optar por el
pronunciamiento y el motín como medio para obtener el poder. Prim sería el encargado de
ponerlo en práctica. El programa del partido progresista:
ejercer los derechos individuales con seguridad personal;
economía en el gasto público;
mejora del sistema tributario;
supresión de los impuestos de consumos;
reforma «liberal» de los aranceles,
descentralización que diera poder a los municipios y provincias; modificación de la ley de
reemplazos,
«revisión en sentido liberal de las ordenanzas militares»;
moralización de la administración; juicio por jurados;
aumento del número de votantes, incluyendo a todos los que pagaran impuestos;
libertad de prensa;
inviolabilidad de la conciencia;
secularización de la enseñanza pública; derecho de reunión y asociación,
y «una monarquía constitucional».
Programa que Prim planteó en los comienzos de la revolución, en enero de 1866.
Respecto al Partido Demócrata, su actuación creció en capacidad de penetración en los
medios periodísticos de Madrid y provincias y aun militares. Su presencia, minoritaria en
número, se hacía sentir por la influencia que representaba. Propugnaban el sufragio universal y
los derechos individuales; casi todos, la república; muchos de ellos, el federalismo; algunos, el
denominado genéricamente socialismo.
El contraste entre los viejos y anquilosados conservadores,, que tenían el poder pero ni
siquiera practicaban el liberalismo por el que una vez combatieron, y los demócratas y
progresistas (que se mantenían al margen del poder pero tenían ilusiones y capacidad para
luchar por un sistema amplio y sincero), es lo característico de estos años pre-
revolucionarios y del propio proceso de Revolución.
12.2. LOS ENSAYOS DE ISABEL PARA MANTENERSE, 1863-1865.
A partir de 1863, con la dimisión de O'Donnell, la situación se complicó. La reina no quería
nuevas elecciones y tampoco un gobierno de los unionistas, que habían conseguido mayoría
absoluta. Necesitaba un gobierno de transición, aceptó el gobierno constituido Manuel Pando,
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 61
marqués de Miraflores, de una cierta neutralidad y libertad de espíritu y criterio, a pesar de su
filiación moderada. El nuevo gobierno era un grupo de personas bastante cualificadas, de
carácter conservador pero sin una adscripción marcada, lo que les permitió una actitud
conciliadora.
Miraflores sólo contó con el apoyo relativo y durante un tiempo de los moderados, su
gobierno duró más de un año. En parte porque convocó elecciones. Es decir, evitó la oposición
primero con la disolución y luego intentando fabricarse una mayoría. Los progresistas decidían
abstenerse de presentarse a las elecciones, debido al veto a determinados candidatos y la
indicación de cómo se debería favorecer a los conservadores además la prohibición para
reunirse durante la campaña electoral a quienes no fuesen electores del distrito (enviadas estas
resoluciones en 2 circulares).
Las elecciones dieron puestos a algunos de los amigos de los ministros del marqués de
Miraflores. La mayoría, sin embargo, la formaban moderados y unionistas, seguidores de
Narváez y O'Donnell. Los moderados y unionistas presionaron para que Miraflores dejase el
poder y la reina llamara a Narváez u O'Donnell. No se dio ninguna de las dos opciones. Sin
embargo el marqués de Miraflores pudo comprobar que el nuevo Congreso de Diputados no le
apoyaba y presentó la dimisión.
La reina llamó al experimentado Arrazola a formar un breve gobierno, casi todos los
miembros del gobierno habían formado parte de antiguos gobiernos del partido moderado. Su
intención era disolver las Cortes para intentar una mayoría moderada, a lo que Isabel II no
accedió. En consecuencia, Arrazola perdió la confianza regia.
Posteriormente se ensayó un gobierno de coalición presidido por Alejandro Mon. La novedad
es que este gobierno fue negociado por dos jefes de partidos políticos con objeto de
beneficiarse de una mayoría parlamentaria común y ante la ausencia de una verdadera
oposición, al no haber concurrido a las elecciones ni progresistas ni demócratas.
Los dos grupos de este gobierno se vigilaron mutuamente, sin verdadera colaboración en el
Parlamento. O'Donnell dio orden a sus ministros de que dimitieran, comunicaba a la reina que
prefería un gobierno plenamente unionista o plenamente moderado. Explicó su programa y la
reina le planteó la decisión de la vuelta de María Cristina a Madrid. Isabel II pidió a Narváez que
formase gabinete. O'Donnell se sintió decepcionado.
Narváez tuvo unos primeros meses de considerable apertura. Concedió amnistía para todos
los delitos de opinión y prensa desde 1857 y los militares desterrados fueron perdonados. Su
intención era atraerse a los progresistas y conseguir que salieran de su retraimiento.
Su gobierno estaba compuesto por moderados veteranos. Disolvió las Cortes y convocó
elecciones. Los progresistas siguieron en su retraimiento y se acercaron al Partido Demócrata.
Espartero dimitió como presidente del partido, cargo meramente simbólico. Una parte de ellos,
entre otros Madoz y Pirala, protestaron porque esta postura les parecía peligrosa y no
compatible con la defensa del trono constitucional. Espartero dimitió en 1865 como presidente
del Partido Progresista, aunque este cargo era meramente simbólico.
A finales de 1864 el gobierno de Narváez tomó la decisión de que España se retirase de
Santo Domingo, sangría humana y económica, imposible de mantener. La reina Isabel II se
resistía y el gobierno dimitió. Aunque no llegó a tomar posesión, la reina pidió a Istúriz que
formase otro gobierno. La lista de ministros formada casi por completo de miembros de Unión
Liberal. La reina no aceptó este nuevo gobierno y decidió que continuase el anterior de Narváez,
aceptando la retirada de Santo Domingo.
La situación política se modificó con el comienzo del año 1865. El ministro de Hacienda,
propuso una contribución especial de 600 millones de reales. Se trataba de un empréstito que
debían suscribir quienes pagasen una contribución anual de cuarenta reales o más. La
resistencia fue generalizada y Narváez cesó al titular de Hacienda y nombró a Castro que
propuso una desamortización de propiedades del Estado, para conseguir el dinero en lugar del
«reparto forzoso». La reina cedió una cuarta parte del patrimonio de la corona con la misma
finalidad, el clima político de comienzos de 1865, se convirtió en una bomba. Narváez pidió la
expulsión de Castelar de su cátedra de Historia de la Universidad madrileña. Los hechos
provocaron el enfrentamiento armado de la noche de San Daniel en el que participaron
estudiantes y otros grupos ajenos a la universidad, murieron nueve personas y cerca de 200
fueron heridos.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 62
Como consecuencia dimitieron algunos ministros. Después de la noche de San Daniel, se
produjo un giro autoritario. La reina no sólo no hizo dimitir a Narváez sino que le agradeció su
defensa.
La preparación de un levantamiento abortado en Valencia, Aranjuez y Pamplona, dirigido
desde Madrid por el General Prim, se puede considerar un antecedente del proceso
revolucionario.
O'Donnell, que lo sabía, decidió ausentarse de España y comunicárselo a Isabel II. La reina
le pidió que se quedase en Madrid por si su actuación era necesaria y porque mientras él la
defendiese se sentía segura en el trono, temía que los generales unionistas interpretasen que
O'Donnell la abandonaba. La reina dejó claro que necesitaba a O'Donnell. Narváez y su gabinete
se sintieron ofendidos y las relaciones entre el gobierno y la reina se enrarecieron y el gobierno
dimitió.
O'Donnell volvió a ser presidente del Consejo y su gobierno duró algo más de un año y
tuvo dos fases muy diferentes. Una donde intentó un giro liberal y de atracción de las fuerzas a
su izquierda. En la segunda llevó a cabo una política defensiva y de reacción contra los
progresistas.
O'Donnell puso a la reina varias condiciones: la expulsión del palacio y de Madrid de su
confesor Antonio María Claret y de sor Patrocinio. Aceptar el reconocimiento del reino de Italia,
lo que implicaba la falta de apoyo a los Estados Pontificios. Todo ello lo aceptó.
Prueba del agotamiento del sistema era que los gobiernos se repetían casi en su totalidad.
La primera medida del gobierno de O'Donnell fue el intento de atraerse a los progresistas con
una nueva ley electoral, la ampliación de la libertad de imprenta y el reconocimiento del reino
de Italia. A los pocos días, se suspendieron las sesiones de las Cortes, disueltas y vueltas a
abrir, tras las elecciones.
Los progresistas se dividieron respecto al nuevo gobierno. Un sector se sintió traicionado por
O'Donnell. Los unionistas mantuvieron el papel de oposición a los moderados pero con lealtad a
la corona. Pero al tiempo O'Donnell había aceptado que ellos también se retraerían de las
elecciones si Narváez continuaba por el mismo camino. Otros, entre los que destacaban Prim y
Madoz, aprobaron el programa del gobierno y deseaban volver a presentarse a las elecciones.
De esa manera, también Prim, en vez de ser vigilado por su colaboración en los preparativos de
levantamiento en Valencia y otras plazas, fue protegido por O'Donnell. En noviembre, un
manifiesto del Comité Central Progresista afirmó no saldrían del retraimiento, aunque aceptó
que «la nueva ley electoral era un avance. El resultado final es que los progresistas no tomaron
parte en la campaña electoral, ni se presentaron como candidatos a las Cortes. Sin embargo, sí
participaron en las elecciones municipales.
12.3. GOBERNAR ES RESISTIR AL PROCESO REVOLUCIONARIO (1866-1868)
La evolución del régimen isabelino pone de manifiesto cómo el temor a perder el poder llevó
a la corona a reducir el número de apoyos, aumentando la oposición contra el régimen en
sectores cada vez más numerosos.
Las Cortes se abrieron en diciembre de 1865. O'Donnell tuvo que hacer frente al
pronunciamiento del general Prim (enero de 1866) que resultó una derrota política para
O'Donnell y rompía la creencia de que mientras O'Donnell fuera presidente, la monarquía
estaba libre de golpes de Estado. Por otra parte, los progresistas no se sumaban al nuevo
sistema electoral sino que se sumaban a la revolución armada. Pero la falta de preparación
militar y la precipitación del levantamiento lo hizo fracasar. O'Donnell sabía que en esas
condiciones no podría triunfar. Prim se refugió en Portugal desde donde publicó un manifiesto, la
revolución estaba lanzada.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 63
La política gubernamental siguiente se denominaba la «resistencia»: el
empleo de la fuerza frente a la revolución y el recorte de las «armas»
ideológicas de los progresistas y demócratas suspendiendo libertades
constitucionales. Exigencia de lealtades inquebrantables a todos los
funcionarios y políticos. Represalias o amenazas a quienes disintieran. El
mínimo de liberalismo, se trataba de frenar una revolución. El apoyo
parlamentario fue casi unánime. Se aprobó la autorización para procesar a
Prim (exiliado) y la declaración del estado de sitio. Se congelaban las
garantías de los ciudadanos, proyectos de ley para restringir los derechos de
asociación y libertad de expresión.
En los primeros meses de 1866, los juramentados intentaron crear un
clima revolucionario en las guarniciones, los demócratas organizaban juntas
revolucionarias y movilizaban a sus partidarios civiles. Las leyes represivas
ampliaron el número de los que se iban relacionando con los grupos revolucionarios, a través
las cenas políticas, donde apenas una decena de progresistas y demócratas era capaz de
formar un grupo revolucionario.
El levantamiento más importante de la revolución antes de su triunfo dos años más tarde
(1868) tuvo su centro en el cuartel de San Gil (junio de 1866). Los sublevados salieron por las
calles de Madrid e intentaron atraerse los restantes cuarteles, elementos populares levantaban
barricadas. La mayoría de los más importantes generales salieron en defensa de la reina. El
propio Narváez fue herido y trasladado al palacio real. Las operaciones de los sublevados en
Madrid estuvieron mal dirigidas y se unieron pocos regimientos, el golpe fracasó militarmente.
Políticamente fue un paso más del proceso revolucionario. La realidad es que a los pocos días,
los que apoyaban la revolución eran muchos más que antes a pesar de que O'Donnell ordenó
ejecuciones sumarísimas de los responsables.
O'Donnell pidió al Congreso y al Senado poderes muy amplios para combatir la revolución.
Se suspendieron todas las garantías constitucionales y se amplió la capacidad de decisión del
poder ejecutivo en todos los órdenes. El primero, la represión del golpe de Estado.
Hubo intentos para un nuevo gobierno de coalición entre unionistas y moderados, la reina
dejó de creer que O'Donnell daba seguridad. La desconfianza entre O'Donnell y la reina condujo
a la dimisión de éste y a la formación de un nuevo gobierno de Narváez.
El nuevo gobierno, no sólo no consiguió acercar a los progresistas, sino que llevó al
alejamiento de los unionistas. Pocos días antes, estas mismas Cortes habían aceptado el estado
de sitio en toda España, lo que implicaba la supresión de las libertades y garantías para los
ciudadanos.
En agosto de 1866 se reunieron demócratas y progresistas y llegaron al pacto de Ostende,
por el que se comprometían a derrocar a Isabel II, tras lo que se elegiría por sufragio universal
masculino una Asamblea constituyente que decidiría sobre la forma de gobierno monárquica o
republicana.
En diciembre de 1866, Narváez se decidió a disolver las Cortes. Al mismo tiempo llegó una
información reservada a los presidentes del Congreso y Senado de que una nueva camarilla de
la reina le aconsejaba terminar con el sistema liberal. Ambos presidentes expusieron a la reina
sus temores y pidieron que se reuniesen las Cortes. Pocos senadores y diputados pudieron
hacerlo porque Narváez, que calificó de revolucionario este procedimiento, mandó al ejército a
cerrar las puertas del Congreso. Serrano y Ríos Rosas fueron encarcelados y enviados a
Baleares y a Canarias. Fuera del Congreso 121 diputados elaboraron un nuevo documento a la
reina en el que protestaban y pedían la vuelta al liberalismo pleno. También fueron perseguidos
los parlamentarios que habían firmado el escrito.
Los sucesos provocados por la toma militar de las Cortes favorecieron la incorporación de
los unionistas a la coalición revolucionaria. O'Donnell, que se había exiliado, no autorizó el
trasvase, pero otros de sus seguidores, como el general Serrano, estaban decididos a
incorporarse a la conspiración, su encarcelamiento significaba la consideración de Serrano como
enemigo de Narváez y de la propia persona de la reina y él actuó como tal. Un férreo control de
la prensa y una persecución policial de sospechosos, muchos de ellos detenidos sin garantías u
obligados a vivir fuera de sus ciudades, incluida una leva de «vagos» que fueron enviados a
Fernando Poo y a las Filipinas.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 64
Se puede interpretar que la revolución de 1854 es una versión
diferida de la europea de 1848, pero el proceso revolucionario de 1866-
1868 en España es puramente de carácter endógeno y su respuesta
fuera de las corrientes de época.
En enero de 1867, la denominada Junta Revolucionaria de Madrid
lanzó una proclama en la que anuncia claramente su objetivo: « la
expulsión definitiva, completa y perpetua de la familia Borbón».
Después de las elecciones se constituyeron en marzo de 1867 las
nuevas Cortes. La oposición la constituía, por la derecha, un grupo de
neocatólicos-carlistas. Por la «izquierda», algunos miembros de la Unión
Liberal e incluso varios moderados. Los primeros, muy vinculados a
grupos clericales, seguían excitados por el reconocimiento del reino de
Italia. Los segundos representaban el mínimo de disidencia y el respeto
por el liberalismo.
El gobierno siguió su implacable persecución de todo lo que no fuera adhesión
inquebrantable. Pidió una ley que legalizara todas las disposiciones, decretos y actos
legislativos en asuntos normalmente vinculados con la represión o control de los
ayuntamientos. Se aprobó casi unánime.
A todos estos sucesos políticos se sumaron las acusaciones contra la reina por sus posibles
relaciones sentimentales con Carlos Marfori, resultaba muy irritante para la opinión pública.
La disidencia que el gobierno perseguía se daba en su propio seno. Se iban cerrando puertas
y la situación de Narváez y la reina cada día se hacía más asfixiante. Las fuerzas civiles y
militares que iniciaron la revolución en enero de 1866 seguían organizadas, tanto en Francia
como en el interior de muchos regimientos. Una reunión en Bruselas, julio de 1867, entre
representantes de los partidos antidinásticos (Progresista y Demócrata), acordó proseguir la
revolución con dos objetivos inmediatos: provocar la caída de los Borbones y que un gobierno
provisional convocase elecciones a Cortes constituyentes que decidiesen la forma de gobierno.
En agosto de 1867, hubo otra intentona pero falló la acción. Narváez organizó un cuerpo de
ejército para reprimir los incidentes, al tiempo que anunciaba el indulto para los revolucionarios
que se sometieran, lo que hicieron varios miles. A finales de mes el intento de revuelta había
terminado. Prim, que esperaba en la frontera francesa, no llegó a pasar y, finalmente, se retiró a
Ginebra y publicó un amargo manifiesto explicando su actitud.
Se produjo un proceso de reorganización de la conspiración. Parecía que perdía fuerza
cuando se vio favorecida por la muerte de O'Donnell, que había mantenido sustituir a Isabel por
su hijo Alfonso, siempre con el acuerdo de su madre. Los unionistas sufrieron un proceso de
desarticulación. Un sector de ellos aceptó la dirección del general Serrano, más cercano al
progresismo. Este grupo se adhirió al Pacto de Ostende, con la condición del respeto por la
forma monárquica, con otro monarca y otra dinastía.
La pérdida de prestigio de la monarquía se veía acentuada en la persona de Isabel II, su
apoyo quedó reducido a los moderados, muchos de los cuales se iban distanciando. La muerte
de su líder Narváez dejaron sin cohesión al propio Partido Moderado. El Congreso y el Senado se
abrieron sin apenas oposición, sin embargo, cada vez se detectaba un ambiente más tenso y
crispado, ante la persecución de cualquier opinión contraria a los proyectos del gobierno.
Muchos parlamentarios dejaron de asistir a las sesiones. En el propio gobierno hubo
discusiones, unidas a problemas financieros. Tuvo lugar en Granada un motín motivado por el
hambre, que derivó en una protesta política que fue rápida y duramente reprimida.
En abril de 1868, murió Narváez de una enfermedad fulminante, y dejó aún más aislada a
la reina, que nombró rápidamente presidente a González Bravo, que anunció una política como
la de Narváez. Su gobierno duró apenas cinco meses . El ministro de Ultramar, Marfori, dejó el
gobierno dos meses después. Su paso al servicio directo de la reina, como intendente del
palacio, aumentó el escándalo de la opinión pública española.
Los unionistas se unieron a los progresistas y demócratas para derribar al gobierno y a la
reina. El gobierno era muy débil y estaba dividido. González Bravo optó por llevar a cabo una
política aún más represiva, detuvo a militares considerados unionistas, expulsó del país a la
hermana de la reina y a su marido el duque de Montpensier, bajo la sospecha de conjura, y tuvo
enfrentamientos con capitanes generales afines al moderantismo. Ante la defensa que hizo la
reina de este último, el gobierno se sintió desautorizado y dimitió en pleno. La reina, de
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 65
momento, no aceptó la dimisión y se marchaba a Lekeitio y a su vuelta, ya decidiría. Todos
quedaron disgustados y desunidos. González Bravo siguió siendo jefe de gobierno hasta el
estallido final de la revolución.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 66
XIII.
COLONIAS ESPAÑOLAS Y ZONAS DE INFLUENCIA
13.1 .EL SISTEMA COLONIAL
España, después de la pérdida de la América continental, seguía siendo una potencia
colonial, más por la situación de sus territorios que por la extensión de los mismos. La lejanía
era máxima en sus posesiones asiáticas (Filipinas. Marianas, Palaos y Carolinas). En América
poseía dos islas clave del área antillana, Cuba y Puerto Rico. La propia posición de la P.I. y la
posesión de las plazas norteafricanas le daban a España una baza de potencia difícil de
mantener en el concierto europeo. Y poseía también algunos territorios en las costas africanas
(Río de Oro, Guinea, islas de Fernando Poo y Annobon).
La escasa capacidad financiera, diplomática y militar española para defender estos
territorios haría que España intentara mantener el statu quo por parte de las potencias
europeas frente a la presión de EEUU en América y el Pacífico y el equilibrio interno entre ellas
en lo que respecta a los territorios africanos (singularmente el Estrecho). Los problemas de
Ultramar primaron sobre los europeos en la política exterior isabelina, buscando una
neutralidad.
Para hacer frente a estos problemas, se creó en 1863 el ministerio de Ultramar, falto de
presupuesto, independencia y continuidad de sus titulares, lo que unido a la escasa atención
que se prestaron a estos asuntos por los partidos, más preocupados por los asuntos internos, y
que tenían en mente a las colonias la consideración de una herencia que había que conservar
por prestigio, pese a su lejanía. Salvo casos aislados, no se supo ver el peso y la importancia de
las colonias para abordar con fuerza el reparto del mundo que se estaba fraguando, cosa que sí
hizo, por ejemplo, Portugal, más pequeño y con menos potencial económico.
13.2. AMÉRICA Y LAS ANTILLAS
Durante el proceso de independencia de la América continental, ambas islas constituyeron
importantes guarniciones militares y apoyos logísticos, férreamente controladas por los
gobernadores militares. Su política tendió a favorecer a los intereses de las oligarquías cafeteras
y azucareras; la importación d emano de obra esclava para las haciendas aumentaría sin cesar.
La esclavitud, además de la vertiente moral, económica y social, fue un problema internacional
que complicó el panorama.
Hasta la aparición de la corriente independentista, España tuvo que hacer frente a la
presión de los EEUU. Durante años se salvó por el mantenimiento del equilibrio, ya que
Inglaterra y Francia sostuvieron su presencia para frenan a los EEUU (que a su vez no les
interesaba un dominio de Cuba por de esas potencias).
Con el auge del azúcar de remolacha, los mercados europeos se pierden para el azúcar
cubano, que se vuelve cada vez más dependiente de los EEUU (90 % de las exportaciones de
azúcar en 1894). Algunos criollos cubanos desarrollan una tendencia anexionista con los EEUU,
viendo el régimen esclavista que entonces se mantenía en los estados del sur. EEUU hizo
diversas propuestas de compra entre 1812 y 1897, que no se consideraron por parte de Madrid.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 67
El 19 de octubre de 1868 Carlos Manuel Céspedes se alzó cerca de
Yara. La población rural, blanca o de color, se levantó liderada por los
criollos blancos. La independencia llegará 30 años después.
En lo que respecta a Puerto Rico, hasta 1765 poseía una población
de 50.000 personas, un 10 % de esclavos, con una economía basada en
el café y en el contrabando. Buena parte de la población trabajaba para
el gobierno, y en la red de fortificaciones. Con la apertura del comercio
de las Antillas a 9 puertos españoles llegan muchos comerciantes
españoles (muchos catalanes).
Desde 1822 hasta 1837, bajo el mandato del omnímodo gobernador
general De la Torre, se da un gran avance económico y un aumento de
las exportaciones. En 1837 las Cortes Españolas deciden que Puerto
Rico se regirá por unas leyes especiales y no por la Constitución. El
Reglamento de Libretas acerca a los jornaleros agrícolas a la
servidumbre en algunos aspectos. El miedo a las insurrecciones provoca una restricción de las
libertades.
Una nueva élite isleña se divide entre los partidarios de la permanencia bajo bandera
española y entre los que quieren una República independiente, si bien coinciden en pedir la
abolición de la esclavitud. Una delegación acude a Madrid en relación al estudio de posibles
leyes para Cuba y Puerto Rico, con la reivindicación abolicionista bajo el brazo.
El Grito de Lares (septiembre de 1868) es acogido fríamente por la mayor parte de la élite
criolla y apenas duró un mes.
La intervención en las repúblicas americanas merece una especial atención. Una Ley de las
Cortes de 1836 reconocía la plena independencia de los 9 países hispanoamericanos. Sobre esa
base se fueron estableciendo relaciones diplomáticas en las décadas de 1830 y 1840. No
obstante, permanecieron los recelos. Por una parte los tenemos los nacionalismos emergentes y
por otra el miedo a la tutela española. Además en algunas constituciones, como la argentina o
Ecuador, se plantearon problemas en relación con la nacionalidad de los nacidos en el país de
padres españoles, que consideraba españoles, lo que obligó a nuevos acuerdos en los años 60.
La confusa intervención en México se gestó en las cancillerías de París y Londres, a las que
se unió el gobierno español para no dejar que estas dos potencias actuaran sin su concurso. El
pretexto franco-británico fue el de dotar a México de un gobierno fuerte y estable, después de
que en 1860 Benito Juárez derrotara a los moderados. La excusa final fue el no pago de las
deudas por parte de México. Así, se firmó en Londres en 1861 un Pacto por el que España
aportó 6.000 soldados, 3.000 Francia y 700 Gran Bretaña, que asimismo enviaría una flota.
Prim, cuando el cuerpo expedicionario dominaba buena parte de México, sospechando de las
verdaderas intenciones de Francia (poner al archiduque Maximiliano como emperador), firmó en
febrero de1862 la Convención de La Soledad y abandonó México.
Por otro lado, como aspecto curioso, tenemos la anexión temporal de México. Cedida por el
Tratado de Basilea (1795) a Francia, vivió en 1809-1809 su correlato con la Guerra de la
Independencia de la metrópoli, volviendo a sus dominios hasta 1822. Este año, después de una
invasión del país vecino, se incorporó a Haití hasta 1844, en el que se hizo independiente. Como
alguna vez habían solicitado su reincorporación a España, en 1861 el general Francisco Serrano
hizo planes para su ocupación (la veía conveniente para la seguridad de España en el Caribe). El
coste económico fue elevado y la población no quería la presencia
española. En 1863 hubo una sangrienta insurrección antiespañola que
culminó con su independencia en 1865.
Las intervenciones en Santo Domingo y México habían despertado
suspicacias en Perú, envuelto en la “Guerra del Pacífico” en la que
también estaban implicados Chile y Ecuador. Perú no tenía relaciones
con España y el asesinato de un ciudadano español motivó un
despliegue de fuerzas en el que participó una parte de la flota
española en el Pacífico. Tras un intento fallido de Tratado, la flota, al
mando del almirante Pareja ocupó violentamente las islas Chibcha y
desde allí exigió una reparación al gobierno de Chile por no haber
abastecido a los barcos españoles en su hostigamiento a Perú. El
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 68
conflicto se prolongó hasta 1871, con el armisticio entre Perú, Chile, Ecuador y España, pero
dejó latente por muchos años una desconfianza respecto a la actitud española.
13.3. LA PRESENCIA EN ÁSIA
La presencia española en Filipinas era débil y poco rentable desde el punto de vista
económico. Su interés estaba en el futuro, en cuanto a base para el mercado continental
asiático, interés que era compartido por EEU y Francia, Gran Bretaña, Holanda, Prusia. Carolinas
y Palaos no eran tan codiciadas por el momento, pero no carecían de importancia como bases
de aprovisionamiento para diversas rutas hacia Asia.
Uno de los principales problemas del archipiélago filipino era su dispersión, con más de
7.000 islas. Su historia está marcada por los acontecimientos en la Península. Tanto la Guerra de
la Independencia como la emancipación de las colonias americanas produjeron el relajamiento
de los lazos con la metrópoli. Para entonces pasan a depender directamente de la Península.
Las insurrecciones de los nativos fueron constantes desde 1812, siendo la principal la
protagonizada en los años 40 en la isla de Luzón. Promovida por una cofradía de indígenas
liderada por Apolinario de la Cruz, pese a su represión por el general Oraa, su espíritu rebelde
permaneció vivo. Otro problema fue el de la debilidad española, aprovechada por los piratas de
Borneo, Joló y Mindanao.
Los gobernadores españoles habían centrado hasta entonces su acción en Manila, pero la
actividad se amplió para implantar la soberanía española en casi todas las islas, para lo que se
sirvieron de las órdenes religiosas (especialmente dominicos, agustinos y jesuitas), que se
convirtieron en la principal (y a veces única), presencia española y tenían en sus manos los
medios de enseñanza y cultura.
En los años 60 empezó a despertarse un cierto interés por Filipinas. Uno de los mayores
empeños de los gobernadores españoles el de mejorar los servicios esenciales y los de
comunicación. Los correos mejoraron notablemente y se fomentaron las obras públicas,
especialmente caminos y puentes.
13.4. ÁFRICA
Salvo algunas plazas españolas (Ceuta, Melilla), los escasos territorios españoles en el
continente africano, pese a ser explorados desde antiguo y poseer unos ciertos derechos de
ocupación. No habían sido efectivamente ocupados hasta las décadas de 1860 en el caso de
Guinea y 1880 en el Sáhara. Estamos hablando de una
colonización tardía.
Por los Tratados de San Ildefonso en 177 y El Pardo en
1778, Portugal cedió a España las islas de Annobon, Fernando
Poo y otros territorios que habían sido embarcadero de
esclavos. Tras una expedición fallida durante esos años y una
serie de viajes exploratorios en 1831 y 1835, a partir de
mediados de los años 40 empieza la ocupación firme de esos
territorios, iniciada por Juan José de Lerena y Nicolás de
Manterola, fundándose Santa Isabel y comenzando la
presencia en el Golfo, más concretamente en Río Muni. En
1855 se envía el primer gobernador, Chacón, y en 1859 se
declara colonia.
En el norte de Marruecos, se inicia la penetración, desde
Melilla, y la ocupación de la costa entre Tetuán y Tánger, dando lugar a la denominada Guerra
de Marruecos. Al sur de Marruecos se encuentra Río de Oro, como se denominaba a la inmensa
costa despoblada explorada por los españoles desde el siglo XIV, especialmente desde
Canarias, si bien no fue hasta 1884 cuando España tomó posesión oficial del territorio y
comenzaron las exploraciones sistemáticas hasta el interior.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 69
XIV.
POLÍTICA EXTERIOR, 1833-1868
La política internacional española durante el periodo isabelino giró en torno a los problemas
derivados de la política interior, la relación con Portugal, la unidad ibérica y la unidad italiana.
Mención aparte merecen las bodas de Isabel II y su hermana, además de su singular interés
tanto para conocer la situación española como para calibrar el peso que España tenía en la
Europa de la época.
Resultado de todo ello será, desde 1834 hasta 1846, una política europea de España cuya
única conexión será a través de los otros países de la Cuádruple Alianza: Gran Bretaña, Francia
y Portugal, con mayores alternancias respecto a los dos primeros en función del partido
gobernante en Madrid.
Las bodas reales de 1846 y los acontecimientos derivados de la Revolución de 1848 llevaron
a la ruptura de relaciones con Inglaterra, la continuación de las que se mantenían con Francia y
Portugal, así como la apertura a otras potencias como Prusia, Austria, Nápoles, Roma, Piamonte
y en menor medida Rusia. Además tenemos los intentos de conservar las posesiones coloniales
en un difícil equilibrio entre las potencias europeas y EEUU y la política de prestigio llevada a
cabo por la Unión Liberal entre 1858 y 1863, con las expediciones a la Conchinchina y a México,
la vuelta temporal al dominio de Santo Domingo y sobre todo la Guerra en África. Todas estas
acciones tienen lugar en el área de influencia colonial española.
14.1. LA DIMENSIÓN EXTERIOR DE PROBLEMAS INTERNOS
Como norma general, podemos decir que, en los años de gobierno del Partido Moderado,
Francia ejerció una influencia dominante sobre España, y en los años del Partido Progresista lo
hizo Inglaterra.
La internacionalización de las guerras civiles de España y Portugal hay que explicarla en el
contexto de la oleada revolucionaria de 1830. La legitimidad de Isabel II fue reconocida por
Francia e Inglaterra, frente a la indefinición de Austria, Rusia y Prusia. Otras potencias menores,
como Nápoles o Piamonte, reconocieron a Don Carlos. Estos países proporcionaron a Don Carlos
una importante protección política y ayuda económica. España promovió una guerra para
expulsar a Don Carlos de Portugal, apoyado por Francia, Inglaterra y Portugal (Cuádruple
Alianza).
Otro aspecto importante fue la actitud eclesiástica frente al liberalismo isabelino y
viceversa. Aunque los obispos y el clero urbano aceptaron en su mayoría la convivencia con el
liberalismo, el clero rural y numerosos religiosos manifestaron su simpatía por el carlismo o
incluso se alinearon en sus filas.
La negativa en 1835 al plácet al nuevo nuncio fue el primer choque diplomático, seguido en
1835 por las nuevas leyes exclaustradoras. La Santa Sede pro entonces simpatizaba
abiertamente con el carlismo. El representante de la santa Sede en Madrid fue expulsado de
Madrid en 1840. La situación mejoró durante la Década Moderada, llegándose al Concordato de
1851.
Este Concordato puso fin al conflicto desatado por la Desamortización.
En él se reconoció a la religión católica como “ única de la nación española”,
se aceptó el derecho de la jerarquía con el objeto de adecuar la enseñanza al
dogma y moral católicos, se reguló el pleito de la desamortización con el
reconocimiento por parte de la Iglesia de los hechos consumados y la
admisión, por parte del Estado, del derecho de la Iglesia a adquirir y poseer
bienes. Las propiedades no desamortizadas serían devueltas a la Iglesia y
esta las vendería invirtiendo en títulos de Deuda su producto. Al mismo
tiempo se permitía la existencia limitada de órdenes religiosas masculinas,
las dos que no habían sido expulsadas y una tercera en cada diócesis. Este
Concordato estaría vigente hasta 1931, con la excepción de los periodos
1854-56 y 1868-74.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 70
Los problemas se volvieron a repetir entre los años 1854-56, dada las posiciones que
entonces se consideraban como radicales, por parte de algunos políticos progresistas, o por el
destierro de clérigos carlistas. Estos problemas se subsanaron en por el Convenio de 1859
durante el gobierno largo de O´Donnell, en el que buscaba volver a poner en vigor el
Concordato de 1851.
El matrimonio de la reina, una cuestión no sólo nacional, sino europea, se planteó desde la
más tierna infancia de Isabel. Si bien España era una potencia secundaria, ciertas
combinaciones con las casas reinantes podrían desequilibrar el statu quo existente. Además
había que tener presente la ideología del rey consorte. Los intereses teóricos de Isabel eran
defendidos por su madre, María Cristina. También intervenían los distintos gobiernos, los
principales gobiernos extranjeros y la familia de los posibles implicados.
- Desde la infancia de Isabel, Cea Bermúdez o Martínez de la Rosa apostaban por un príncipe
Habsburgo, a lo que se negó Metternich.
- Francia y Gran Bretaña apostaban por un Borbón, ya que dejarían las cosas tal y como estaban.
- También estaban interesados los Orleans, los Braganza y los hijos de D. Carlos, entre ellos
Carlos Luis, en quien abdicó su padre.
- La reina madre de Nápoles y abuela de Isabel II urdió un matrimonio con el conde de Trapani,
Francisco de Paula de las Dos Sicilias. Pero representaba al Antiguo Régimen y España corría el
peligro de implicarse en las guerras de Italia.
- María Cristina apostaba por Leopoldo de Sajonia-Coburgo, lo que disgustó a Narváez, que
negociaba con el pretendiente napolitano, lo que posible motivó su dimisión en 1846.
- La opción napolitana se deshizo bajo el mandato del marqués de Miraflores.
- Los progresistas apostaban por un Borbón, Enrique, primo de Isabel al ser hijo de su tío
Francisco de Paula, pero su implicación en un pronunciamiento militar progresista fallido en
1846, que se libró por su condición de ser fusilado, le eliminó como candidato.
- La solución con la Casa de Braganza (Pedro, hijo de Pedro IV, todavía menor de edad), se llegó a
plantear.
- Por otro lado Luis Felipe de Francia ofreció a sus dos hijos para el matrimonio con las dos
hermanas (el duque de Aumale y el duque de Montpensier). Inglaterra se opuso.
- Finalmente se realizó el matrimonio con Francisco de Asís, de Borbón, duque de Cádiz y
homosexual, con Isabel, y el de Antonio de Orleans, duque de Montpensier, con Luisa Fernanda,
siempre después de la descendencia de Isabel II. La boda tuvo lugar en otoño de 1846, en la
misma ceremonia, contra lo convenido con Inglaterra, cuyas relaciones se deterioraron. Isabel
se quejó amargamente durante varias noches.
14.2. EL IBERISMO
En las décadas centrales del siglo IXI se dio, con más fuerza en Portugal que en España, una
tendencia “iberista”, con la idea de logar una unión, más o menos estrecha, para constituir
“Iberia” o la Federación Ibérica”.
El liberalismo presentaba numerosas semejanzas en España y Portugal entre 1833 y 1868:
- Guerras civiles en Portugal (1832-1834) y España (1833-1839).
- Paralelismos entre la Reinas Isabel y María Gloria y sus tíos reaccionarios don Carlos y Don
Miguel.
- Inicios del régimen liberal mediantes “cartas otorgadas”; 1826 en Portugal y Estatuto Real de
1834 en España, basadas en la Carta francesa de 1814.
- Expulsiones de las órdenes religiosas, desamortizaciones, enfrentamientos con la Santa Sede,
revueltas de 1868.
Así, vistas como un todo, Iberia tenía una evolución coherente y diferenciada si la
comparamos con el resto de Europa. El sistema liberal provocó evoluciones semejantes.
Los iberistas pensaban que si se potenciaban las comunicaciones, se compartían elementos
económicos importantes como el ferrocarril, la red de telégrafos, navegación de los ríos,.
Conexión del Duero y el Ebro, unión del Mediterráneo, supresión de aduanas, moneda única, un
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 71
mismo sistema de pesos y medidas, unión de flotas, política colonial concertada… La unidad de
Portugal y España, pensaban los técnicos, facilitarían los progresos económicos y materiales de
ambos. Estos técnicos influyeron notablemente en los políticos.
Tanto en Portugal como en España el iberismo fue tomando cuerpo principalmente entre las
filas liberales (en España especialmente en los progresistas). La mayor difusión de estas ideas
se dan en la década de los 50. Se buscaba la unión de los reinos bajo una misma monarquía y
parlamento. Se concebía la unión ibérica dentro de la lógica geográfica que llevaba aun a
economía, (basada en el librecambio) y un sistema de comunicaciones comunes, lo que exigía
la unión política que haría surgir una nueva realidad nacional: Iberia.
Desde el punto de vista dinástico, hubo un intento en 1855, por parte de los progresistas, de
sustituir a Isabel II por Pedro V, todavía menor de edad, en 1854. En Portugal, a la altura de esos
años, en los círculos políticos e intelectuales de Lisboa y Oporto, la idea de unión ibérica gozaba
de muchas simpatías, si bien no había arraigado en la población.
La Revolución de 1868 estimuló en Portugal la idea de la unión ibérica entre los
progresistas. Pero en estos momentos es cuando surgen con fuerza las principales
manifestaciones escritas y populares contra el iberismo.
Fueron varias las causas por las que el iberismo no tuviera éxito. No llegó a ser popular. La
semejanza no significaba identidad. La lengua era un factor de separación, al igual que la
evolución histórica. A este respecto, en lo que se refería al siglo XVII, la “ opinión pública
portuguesa” o parte de ella transmitía la idea que se resumía en que una potencia extranjera
pretendía llevar a cabo la anexión. Los errores diplomáticos de España tampoco ayudaron. Su
disposición a intervenir en Portugal desde principios del siglo XIX, s bien (salvo en el caso de
Godoy) sin apetencias territoriales, daba argumentos para pensar en un vecino prepotente
dispuesto a una anexión que a una unión. Además, se reavivó una interpretación histórica; la
representación de la separación de 1640 de España y Portugal con una naturaleza nacionalista
y de soberanía popular, transmitiendo anacrónicamente las ideas colectivas del siglo XIX al siglo
XVIII. Tuvo éxito. Lo que no había conseguido el iberismo lo consiguió su contrario: difundirse
entre amplias capas de población.
14.3. LA UNIDAD ITALIANA Y LA CUESTIÓN ROMANA
Ambos procesos, en realidad uno sólo, pesó en la política exterior española a lo largo de
todo el reinado de Isabel II. Hubo un mayor o menor grado de simpatía por los distintos
soberanos de los estados italianos, incluido el papa, pero España, con un escaso peso en la
política europea de esos años, fue incapaz de frenar la ocupación de los diversos reinos por los
liberales, partidarios de la unidad.
La situación política en los estados pontificios afectó directamente a España, en cuanto que
se implicó en la defensa del Papado. Mazzini en 1848 proclamó una república italiana con
capital en Roma, lo que llevó al exilio al papa Pio IX a Gaeta, al abrigo del rey de Nápoles.
Los moderados se ven impotentes para frenar la ocupación de los Estados Pontificios por los
patriotas, y tiene que recurrir al no reconocimiento del nuevo Reino de Italia. Esto sucede hasta
1865, en el que Narváez, en un deseo de atraerse a los progresistas después de la Noche de
San Daniel, reconoce la unidad italiana, lo que provocó una reacción negativa en medios
confesionales españoles.
14.4. LAS GUERRAS DE “PRESTIGIO”
La llamada Guerra de África fue una expedición militar victoriosa. En realidad se trató de
una guerra “de prestigio” con la que O´Donnell buscaba unir a los partidos políticos en el
sentido patriótico, lo que consiguió. La conquista de Tetuán tuvo un componente de Cruzada
contra el infiel y de exaltación del ejército y de la monarquía. Así, se presentó al unionismo
como la culminación de un proceso histórico, no sólo de un proyecto político.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 72
Los problemas con Marruecos se sucedían desde 1843, a raíz de la ocupación de unos
territorios colindantes con la plaza de Ceuta que podían poner en peligro su defensa. El
gobierno de González Bravo provocó una intervención en Marruecos semejante a la que por
entonces provocó el gobierno francés en Argelia. Tras unos años de escaramuzas e incidentes
fronterizos, se desataron las hostilidades en torno a Ceuta. Militarmente, la guerra consistió en
el avance sobre Tetuán, con 45.000 soldados bajo el mando supremo de O´Donnell. La victoria
de Wad-Ras (23 de marzo de 1860), abrió en camino a Tánger. Esta derrota y la presión británica
(no les interesaba el avance español) motivaron que los marroquíes formaran el Tratado de Paz
de Tetuán en mayo de 1860. España consiguió la ampliación de Ceuta e Ifni, una compensación
económica de 400 millones de reales pero no cambió no la situación política del Imperio de
Marruecos ni el statu quo de una zona bajo la influencia de Inglaterra.
La expedición a la Conchinchina-costa asiática oriental- vino motivada por la matanza de
misioneros católicos, lo que indujo a los gobiernos francés y español a la intervención. Fue un
pequeño contingente de unos centenares de hombres apoyados posteriormente por varios
miles de combatientes tagalos. Francia obtendrá el dominio territorial en la península de
Indochina y España la libertad religiosa para los cristianos, una serie de ventajas comerciales y
una indemnización de guerra que se pagará tarde y mal, por el Tratado de Saigón de junio de
1862.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 73
TERCERA PARTE
EL SEXENIO DEMOCRÁTICO, 1868-1874
XV.
LA REGENERACIÓN NACIONAL COMO LEMA: PRECEDENTES Y
DESPLIEGUE DE LA REVOLUCIÓN
Los factores que desencadenaron la Revolución de
1868 fueron distintos y acumulativos. Algunos se
remontaban incluso al nacimiento de la Nación Liberal
en las Cortes de Cádiz (expectativas insatisfechas con
la cuestión de los señoríos o el reparto de tierras). Otros
se refieren a la igualdad no conseguida en la
Constitución de 1812 (quintas, impuestos, derecho al
voto). A estos se sumaron los derivados del monopolio
del poder por los moderados prácticamente desde
1843, la situación legal de las Antillas y Filipinas,
pendientes de resolver desde 1837. La espoleta de todo
fue la crisis económica con sus efectos sociales, que
aceleraron la descomposición del Partido Moderado y
dio soporte al Partido Progresista y a sus aspiraciones.
15.1. LA AGONÍA DEL PODER DE LAS CAMARILLAS: CONSPIRACIONES, CRISIS
ECONÓMICA Y ASCENSO DEL REPUBLICANISMO.
Para comprender el contexto histórico que vivimos es insuperable la novela La Corte de los
Milagros, de Valle Inclán. Desde 1863 había empezado el retraimiento de los progresistas
(ministerio del marqués de Miraflores). Ni siquiera las consideraciones de ciertos prohombres
del moderantismo, como Mon, Alonso Martínez, Cánovas o Pachecho, fueron tenidos en cuenta
por la Corona. La crisis económica hacía mella, los republicanos expandían su influencia, los
medios de comunicación denunciados eran absueltos por los tribunales.
La espoleta de la situación fue la enajenación del Patrimonio Real. La ley de 1865 consideró
lo que era propiedad de la nación española como patrimonio real. Si bien la reina “cedió” ese
patrimonio, la ley la compensaba con un 25 % de la eventual venta de esos bienes. Castelar,
que protestó en prensa (artículo “ El rasgo”) y denunciaba la usurpación de la reina, fue
destituido por Narváez de su cátedra, lo que motivó la protesta de la “ Noche de San Daniel”, el
10 de abril de 1865, con un amplio apoyo popular. La dureza de la represión provocó incluso la
muerte de un miembro del gabinete, Alcalá Galiano, por el acaloramiento del debate.
O´Donnell entró en el gobierno, pero ni Sagasta ni Fernández de los Ríos de apoyaron. Al
contrario, a primeros de 1866 comenzaron las conspiraciones para derrocar a la monarquía
borbónica, a la que se consideraba un impedimento para un proyecto liberal coherente. Tras el
ensañamiento en la represión del cuartel de San Gil, volvió al poder Narváez, en medio de una
crisis económica acentuada, que cerró comercios, talleres. A esta situación Narváez contestó
con el autoritarismo, cerrando las Escuelas Normales de formación de maestros, pro pensar que
eran foco de pensamiento libre y disolvió ayuntamientos y diputaciones.
Entre tanto se fue organizando lo que se conoció como el Pacto de Ostende, un acuerdo de
progresistas y demócratas contra la monarquía y a favor de unas cortes constituyentes. Había
tanto militares como civiles: Prim, Olózaga, Sagasta, Ruiz Zorrilla, Becerra, Martos, a los que se
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 74
sumaron los exiliados republicanos Pi, Castelar y Chao e incluso unionistas como Serrano y
Dulce, que a la muerte de O´Donnell fueron desterrados por González Bravo a Canarias.
Los hechos eran cada vez más desfavorables para la reina, a la muerte en un breve lapso de
tiempo de O´Donnell y Narváez, siguió el gobierno dictatorial de González Bravo. A la epidemia
de cólera en Madrid se sumaban numerosas rebeliones contra los consumos, en Zaragoza,
Lérida, Tarazona. Muchos militares del Partido Moderado eran enviados al exilio (Echagüe,
Caballero de Rodas, Zavala) e incluso los duques de Montpensier, provocando el retiro del
Conde de San Luis.
La personalidad de mayor capacidad conspirativa fue Juan Prim, líder a su vez de la cúpula
militar y de la burguesía progresista que exigían y necesitaban imbricar el desarrollo español
con el rumbo de los países capitalistas más avanzados. No sólo se trajo a destacadas
personalidades del Partido Demócrata-Republicano, sino a influyentes s generales como
Serrano, Dulce o Caballero de Rodas y al almirante Topete, próximo al duque de
Montepnsier. Todos ellos se juntaron en Cádiz y al grito de “ Viva España con
honra”, se desencadenaban una cascada de Juntas Locales y provinciales
impulsadas sobre todos por los demócratas y republicanos, que pedían como
medidas inexcusables el sufragio universal y la abolición de quintas y consumos.
15.2. ECLOSION JUNTERA: LA HEGEMONÍA DEMÓCRATA.
Fue el apoyo ciudadano organizado en Juntas fue el factor determinante para el triunfo del
pronunciamiento militar y sobre todo para el giro democrático del nuevo régimen político
establecido. El 17 de septiembre Prim, con Sagasta, Ruiz Zorrilla y el rico hacendado José Paúl y
Angula, procedentes de Inglaterra, llegaban a la bahía de Cádiz donde fondeaba la Armada, al
mando del almirante Topete.
Éste quería dar el trono a Luisa Fernanda, hermana de Isabel y esposa del duque de
Montpensier, financiador de las conspiraciones, y sólo reconocía como jefe del pronunciamiento
al general Serrano al que había que esperar pues estaba desterrado en Canarias. Sin embargo,
Sagasta y Ruiz Zorrilla decidieron iniciar el pronunciamiento con un manifiesto que anunciaba el
destronamiento de Isabel II, denunciaba los
abusos de poder y prometía unas Cortes
Constituyentes basadas en los derechos
ciudadanos, y un gobierno que impusiera la
moralidad y la eficacia en la hacienda pública,
para crear unas nueva expectativas
económicas y sociales. Al día siguiente Prim
dirigía una alocución a todos los españoles
para que tomasen las armas en defensa de la
revolución, bajo la misma bandera de « la
regeneración de la patria». Llegaban Serrano
y los demás generales unionistas, con quienes
se volvió a dar otro manifiesto en el que se
anunciaban un gobierno provisional que
asegurase el orden, el sufragio universal,
cimientos de regeneración social y política, y
para eso se contaba con el concurso de todos
los españoles. No eran rebeldes, por tanto,
sino que devolvían a las leyes el respeto
debido y con tales mensajes partían Serrano, con las tropas, hacia Sevilla, camino de Madrid, y
Prim, en tres fragatas, a recorrer las costas hacia Cataluña, aglutinando las ciudades
mediterráneas como apoyos imprescindibles.
El 19 de octubre, el gobierno provisional exponía a los estados de Europa la justificación de
la revolución. Se trataba de implantar el liberalismo moderno y había que desheredar también a
la descendencia de tan nefasta monarca. Por eso fue tan rápida y eficaz la revolución, estaba
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 75
arraigada en todos los entresijos de la sociedad. Empleados del servicio de telégrafos de Madrid
dieron la noticia del pronunciamiento de Cádiz no sólo al gobierno, sino a la vez a los miembros
del Comité Revolucionario. Llegaron noticias de idénticos pronunciamientos en otras ciudades,
González Bravo fue reemplazado por el marqués de la Habana al frente del gobierno, quien
convocó a los generales adictos.
Mientras, Prim llegaba a Málaga, se solidarizaban también Granada; Almería, Cartagena,
Alicante y Valencia, Sevilla, organizándose juntas. Las tropas realistas atravesaron
Despeñaperros, Serrano salió de Sevilla a su encuentro y en Alcolea tuvo lugar la única refriega
militar cuyo resultado fue la capitulación de Novaliches (jefe realista), la unión de las tropas de
ambos y el definitivo rumbo hacia Madrid. La reina estaba de veraneo en San Sebastián,
mientras en Madrid la junta revolucionaria declaraba la caída de los Borbones. Isabel II se
marchó a Pau y la ciudad de San Sebastián se pronunciaba también de inmediato. La Junta de
Madrid con Madoz al frente, asumió las riendas del poder. Sin violencia, aunque en el Ministerio
de Gobernación el demócrata Escalante constituía simultáneamente una Junta que armaba al
pueblo. Ambas se unieron para convocar elecciones para una nueva Junta que se constituyó
organizando juntas de distrito y dando trabajo en obras públicas a los miles de parados
existentes en la capital.
Los acontecimientos fueron similares en la mayoría de las ciudades. Los líderes progresistas
de la localidad, más una nueva hornada de líderes demócratas y republicanos se constituyeron
en Juntas revolucionarias soberanas, coalición de progresistas y demócratas que exigían el
sufragio universal y todas las posibles libertades: cultos, enseñanza, reunión y asociación, de
imprenta sin legislación especial, la inviolabilidad del domicilio y de correspondencia, la
seguridad individual, la abolición de la pena de muerte, el juicio por jurados y la inamovilidad
judicial, medidas todas ellas que asentaban el cumplimiento de los derechos humanos como
base del sistema político, y además planteaban la inmediata descentralización para devolver la
autonomía al municipio y a la provincia.
En todas las Juntas se introdujeron dos exigencias muy sentidas por todas las clases
populares: el servicio militar obligatorio, auténtico tributo de sangre para los pobres, y la
supresión de los tributos conocidos como «consumos» y de los impuestos sobre el tabaco y la
sal. Incluso hubo Juntas en que los republicanos incluyeron el derecho al trabajo como
reivindicación para el nuevo Estado. En septiembre de 1868, todos estaban unidos contra un
sistema inservible y nepotista.
Por encima de las diferentes coaliciones sociales, el movimiento juntero era la auténtica
expresión de un federalismo contenido. Sin embargo no fue capaz de articularse en Junta
central, paradójica calificación para lo que hubiera sido la culminación federal de la pluralidad
de juntas soberanas. De este modo, fue la Junta de Madrid en un gesto realmente centralista
(actuó en nombre de toda España) asumió las reivindicaciones de las demás Juntas y se arrogó
la facultad de encomendar la formación de gobierno al general Serrano, que con un
recibimiento multitudinario que compartió con el demócrata Nicolás María Rivero, nuevo líder
de la ciudad. Pero no se podía formar gobierno sin Prim que
estaba en Cataluña haciendo su recorrido triunfal, tras
pronunciarse Barcelona en una Junta que tuvo que ser
sustituida por otra votada por sufragio universal, como había
ocurrido en Madrid y que tomó medidas de gobierno de
rango estatal.; extinción de los jesuitas, del cuerpo de mozos de
escuadra y de la policía, además de nombrar nuevos
ayuntamientos democráticos
En definitiva, en las Juntas se había perfilado el núcleo
básico de los principios y de las aspiraciones depositadas en el
sistema democrático. Había práctica unanimidad en
implantar de inmediato las libertades y derechos de reunión,
asociación, enseñanza y prensa, la proclamación de la
libertad religiosa con rápidas medidas desamortizadoras, con urgentes demoliciones de
conventos que, junto a la demolición de las murallas, sirvieron para crear espacios públicos con
lo que dieron trabajo a esos miles de parados estaban armados como Voluntarios de la Libertad,
alternativa democrática y federal a un ejército controlado por militares moderados y
monárquicos en su mayoría. Todas las medidas vincularían al nuevo gobierno, sobre todo en los
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 76
aspectos más populares, como la abolición de los consumos y de los impuestos o en la abolición
de las quintas y de la matrícula de mar, cuestiones que se convirtieron en un verdadero
quebradero de cabeza para los sucesivos gobiernos.
15.3. EL GOBIERNO PROVISIONAL Y LA DECEPCIÓN DE LOS REPUBLICANOS
Serrano, dispuesto a formar gobierno de acuerdo con la Junta de Madrid, se puso a las
órdenes del general Espartero, retirado en Logroño, al que reconocían el liderazgo moral, pero
éste declinó. Al fin llegó a Madrid el artífice de la revolución, Prim, y, aunque las demás Juntas
no vieron con buenos ojos la decisión de la Junta madrileña de formar un gobierno provisional se
constituyó con cinco progresistas y cuatro unionistas. Las personas claves eran Prim en Guerra,
Sagasta en Gobernación, Figuerola en Hacienda, Ruiz Zorrilla en Fomento, Álvarez de Lorenzana
en Estado, y Romero y Ortiz en Gracia y Justicia. Contó con el apoyo del sector de demócratas,
conocidos como los «cimbrios». Nicolás María Rivero se aupaba a la alcaldía de Madrid y
aceleraba la escisión del Partido Demócrata, ante la ausencia de Castelar y de Pi, convencidos
republicanos, encabezó el sector de demócratas partidarios del plan monárquico del gobierno
que firmaba el manifiesto monárquico que hizo clara la fisura.
De hecho, en Revolución Gloriosa hubo dos proyectos de cambio, uno representado por
unionistas y progresistas, liberales acomodados, ricos hacendados, industriales, comerciantes y
profesionales que, liderados por Prim, planeaban una monarquía democrática en la Constitución
de 1869. El otro proyecto más radical, de capas medias, menestrales urbanos, pequeños
comerciantes y trabajadores de distintos sectores que, liderados sobre todo por Pi y Margall,
aspiraban a una república federal con un sólido programa de reformas sociales y económicas.
Para los primeros, para los que habían constituido el gobierno provisional, buscaban ante
todo, compatibilizar la libertad con el orden para justificar ante Europa la revolución, y como
medidas generales, las de purificar la administración pública, impulsar la enseñanza, desarrollar
el comercio y la industria, reforzar el crédito y el sistema bancario, como reformas
imprescindibles para adecuarse a los nuevos contextos del capitalismo europeo, además del
sufragio universal, demostración y todo las libertades constreñidas por los moderados desde
1843. Además, el gobierno se declaraba a favor de una monarquía constitucional, para no
despertar la desconfianza de Europa. Además anunciaba que había terminado la misión de las
Juntas. De hecho las Juntas habían formado los Voluntarios de la Libertad, pero el ministro de
Gobernación, Sagasta, decretaba que no se pagara por el servicio. Algunas Juntas habían
suprimido temporalmente los consumos y habían dado trabajo a los parados, ahora el gobierno
creaba en su lugar otro impuesto igual de impopular, la capitación, restableciendo los de la sal y
tabaco, también abolidos por las Juntas. No se quedaba en eso, el gobierno contuvo los planes
de demolición de murallas y de ampliación urbanística de muchos ayuntamientos. Sin embargo,
la realidad era la especulación en tomo a los nuevos terrenos privatizados, y en compensación
el gobierno autorizaba a los municipios a hacer obras de utilidad pública para seguir dando
trabajo. Si algunas Juntas pedían reformas agrarias, el gobierno lo reducía a la posibilidad de
que los municipios prestaran a los labradores necesitados. Se desviaba la revolución social para
someterla a los intereses de los sectores burgueses en ascenso.
Cuando se disuelven las Juntas, los unionistas y progresistas están integrados en las
instituciones gubernamentales y quedan sólo los republicanos como una fuerza popular
radicalmente democrática, federal y reformadora en sus planteamientos, pero que no desecha
el recurso a la insurrección armada para lograr sus aspiraciones. Aceptaron los federales la
disolución de las Juntas, pero se quedaron organizados en «comités de vigilancia». Mientras
tanto, Sagasta había impulsado que las Juntas eligiesen los correspondientes ayuntamientos y
diputaciones hasta nombrar las de sufragio universal masculino, y promulgó el decreto de
sufragio universal, convocando Cortes Constituyentes para e111 de febrero de 1869. Eso sí,
mantuvo como fuerza ciudadana a los Voluntarios de la Libertad, pero ya sin ventajas de salario
o trabajo en el municipio. El resultado era que Prim y Sagasta se habían convertido en las
personas decisivas en este gobierno, artífices de las medidas citadas, nombrando a los
capitanes generales y a los gobernadores civiles, elementos claves para controlar el poder en
cada territorio.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 77
Sin embargo, se estaban quedando fuera del programa del gobierno bastantes de las
aspiraciones y exigencias proclamadas en las Juntas. Los republicanos, federales se habían
quedado fuera del sistema habiendo sido decisivos en el movimiento juntero. Sin embargo, les
quedaban en sus manos los Voluntarios de la Libertad que, aunque sometidos a la autoridad
municipal y al gobernador civil, tenían una estructura democrática interna en la que los
federales tenían la mayoría de los oficiales. Además contaban con una prensa periódica bien
implantada y con unas redes asociativas amplias. Por eso, cuando en el otoño de 1869 cundió la
decepción ante las medidas de un gobierno que no sólo se declaraba monárquico, sino que se
limitaba a hacer aquellas reformas económicas que beneficiaban a las clases acomodadas, se
creyó llegado el momento de fundar el Partido Republicano Federal, independizándose de esos
demócratas que aceptaban la monarquía.
Así se llegó a la escisión. Por un lado, el demócrata Rivero, con Martos y Becerra, se
coaligaron para las elecciones con los unionistas y progresistas con un programa basado en la
monarquía y en los proyectos ya iniciados por el gobierno provisional. La respuesta fue
inmediata, los recién constituidos como federales exponían en un extenso manifiesto electoral
su idea de la república, con un amplio repertorio de medidas sociales y económicas.
Proclamaron que la forma de gobierno de la democracia española debía ser la república federal.
Se votó un comité republicano, a la cabeza del Partido Republicano Orense, seguido de
Figueras, Castelar (estrella de la manifestación) .... y una amplia nómina de líderes provinciales.
Los clubs federales y sus redes de propaganda y prensa fueron los soportes para iniciar de
inmediato una sólida campaña electoral, sin olvidar sus exigencias de abolición de quintas,
medida apoyada por la inmensa mayoría de una población que no podía pagar su exención,
como hacían las clases acomodadas. Además suponía replantearse el modo en que se repartía
la riqueza nacional, sobre todo la agraria, y por eso la Junta de Sevilla intentó repartir las
propiedades de la aristocracia y tomar posesión de los bienes comunales.
15.4. LOS RESULTADOS DEL SUFRAGIO UNIVERSAL MASCULINO Y LA
IMPACIENCIA FEDERAL.
El proceso electoral abierto con el Decreto de 9 de noviembre de 1868, estableciendo
el sufragio universal para los varones, mayores de 25 años, marcó las distancias entre los
dos grandes bloques;
la coalición de tres partidos, el unionista de Serrano, el progresista de Prim y Sagasta y el
democrático de Rivero y Martos, con el citado programa de sufragio universal, monarquía,
libertades y orden para la modernización nacional.
Y los republicanos que con un programa de organización republicana federal del Estado y
también decisivas reformas de distribución de la riqueza y de mejora de vida de las clases
populares.
Era una experiencia radicalmente nueva, con formas de expresión política inusitadas.
Así, en todas las ciudades se manifestaron ambos bandos, con incidentes en bastantes de
ellas porque a los federales les impulsaba la impaciencia de haber protagonizado, codo con
codo, una revolución de cuyos frutos sólo se beneficiaban los acomodados afiliados al
Partido Progresista o, incluso, los unionistas que antes habían colaborado con Isabel II.
En las elecciones municipales realizadas en diciembre, los resultados revelaron la
distribución geográfica de las respectivas fuerzas políticas. La elección fue por primera vez
con sufragio universal masculino directo para los ayuntamientos, las diputaciones
provinciales y también para jueces de paz. Paso previo a las elecciones generales fijadas
para enero de 1869. En las municipales los republicanos obtienen mayoría en 20 capitales:
Alicante, Barcelona, Cádiz, Castellón, Córdoba, Coruña, Huelva, Huesca, Jaén, Lérida,
Málaga, Murcia, Orense, Santander, Sevilla, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid y
Zaragoza. Era una clara derrota para el gobierno, por el peso y relevancia de tales
ciudades, por más que en los distritos rurales, la mayoría de España, ganara.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 78
Lo importante fueron los procesos colectivos desencadenados por la propia dinámica de
libertades (protestas obreras). Así empezaba 1869, en vísperas de las elecciones a
diputados para las Cortes Constituyentes, el clima era definitivamente de hostilidad entre el
gobierno y los federales.
Las elecciones a Cortes Constituyentes eran a partir del 15 de enero de 1869 y unos
días antes el gobierno del tándem Prim-Sagasta daba un bando claramente partidista.
Proclamaba que el campo estaba libre al haber «reprimido las audaces intimidaciones »,
además recurría al patriotismo para pedir el voto a esa unión electoral que salvaría « la
revolución al levantar un trono rodeado de prestigio». Además, el gobierno, en ese bando
arremetía directamente contra las mujeres por participar en la vida política exigiendo la
abolición de las quintas. El ambiente electoral era de excitación. Frente al gobierno, los
republicanos federales se proclamaban el partido de la juventud al pedir el voto a partir de
los veintiún años (en las elecciones municipales se habían quedado sin votar por la edad
unos 800.000 potenciales electores de las candidaturas republicanas). Por otra parte, la
reacción clerical enturbiaba el clima electoral y era asesinado el gobernador civil de Burgos
dentro de la catedral en protesta por el decreto de incautación de archivos y bibliotecas de
catedrales, cabildos, monasterios y órdenes militares. Por primera vez casi cinco millones
de varones mayores de veinticinco años eligieron a una cámara soberana y constituyente
con voto directo y secreto.
El triunfo fue para el gobierno, después de los meses tan intensos de cambios, y
estando los resortes de las mesas y padrones electorales en manos de unos partidos más
avezados en la práctica electoral. Así, la coalición gubernamental monárquica obtuvo 280
escaños. Igualmente importante fue el resultado de los federales que lograron 80 escaños,
a pesar de las trabas puestas desde las instituciones. Los republicanos unitarios obtuvieron
2 escaños, los carlistas, aparecían con un grupo significativo, con 30 escaños. De forma
aislada, a pesar del retraimiento de los borbónicos, aparecía Cánovas como representante
de tales monárquicos. Los republicanos federales eran el grupo más sólido de oposición,
por detrás quedaron los progresistas de Balaguer.
Aunque la ex reina Isabel II, desde París, declaraba nulo todo el proceso, proclamando la
ilegalidad de las Cortes, porque ella era la única con autoridad legítima, el 11 de febrero se
abrieron las Cortes Constituyentes. Rivero obtuvo la presidencia de la Cámara, a Serrano
se le dio un voto de confianza y el encargo de formar un gobierno que ya no sería
provisional. Se aprobó amnistía para delitos de imprenta, pidió el gobierno 25.000 hombres
para el ejército por lo que se le reprochó el incumplimiento de la promesa de abolir las
quintas, debido a las nuevas circunstancias internas (partidas carlistas y guerra en las
colonias).
15.5. LA LIBERTAD EN LAS COLONIAS: LAS ANTILLAS Y
FILIPINAS.
En las Antillas, muchos pensaron que la revolución les traería la
concesión de derechos ciudadanos, la lógica abolición de la esclavitud y
la concesión de una administración autonómica, porque así se lo habían
proclamado los demócratas y republicanos, tan activos en el movimiento
juntero. Simultáneamente, en las islas de Cuba y Puerto Rico ya existían
movimientos que, en sintonía con los Estados Unidos, preparaban la
independencia, y ya estaba funcionando un comité revolucionario que
desde Nueva York proclamó la doble consigna de «Puerto Rico y Cuba
libres, y muera España para siempre en América ». Había organizada una sublevación en Puerto
Rico, pero, al descubrirse por casualidad el plan, lo adelantaron. Se asaltaron las tiendas de lo s
españoles, y en la finca de Rojas se ostentó la bandera encarnada con el lema de «muerte o
libertad: viva Puerto Rico libre, año 1868». Guiados por Rojas se apoderaron del pueblo,
proclamaron la república, formaron un gobierno provisional bajo la presidencia de Francisco
Ramírez, de origen mulato.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 79
Mientras tanto, en Cuba, el 9 de octubre, se reunía Carlos Manuel de Céspedes con los
principales líderes del departamento oriental, quienes juraron vencer o morir por la patria
cubana. Realizando el Manifiesto de la Junta revolucionaria de la isla de Cuba. Se quejaban, de
la tiranía del gobierno español que ponía tributos a su antojo, que los privaba de todos los
derechos ciudadanos y de todas las libertades, política, civil y religiosa, sin darles más recurso
que el de obedecer y callar. Arremetían contra la « plaga de empleados que les devoran y
monopolizan todos los destinos», y contra un ejército y marina que agotaban las fuentes de
riqueza. Por eso anunciaban que su único y gran objetivo era ser «libres e iguales». Prometen
una gradual e indemnizada abolición de la esclavitud, constituirse en nación independiente, y
como medida urgente, la abolición de los derechos e impuestos cobrados en nombre de España,
pidiendo a cambio sólo un 5 por 100 como «ofrenda patriótica» para los gastos de una guerra a
cuyos combatientes se les prometía una remuneración por servicios a la patria cubana.
En las Cortes de Cádiz se definió constitucionalmente España como «el conjunto de
españoles de ambos hemisferios», y que, sin embargo, en la modificación constitucional de
1837 se aparcó indefinidamente la definición del status de los habitantes de las colonias,
quedando éstas como espacio privilegiado para la creación de fabulosas fortunas, con motivo
del ilegal tráfico esclavista, amparado nada menos que por la propia familia real y por los
sucesivos capitanes generales. Cuando en la década de 1860, los Estados Unidos abolían la
esclavitud, los sucesivos gobiernos españoles no sólo no escuchan las demandas de los
insulares, sino que además se embarcan en aventuras coloniales, mientras negreros hacían a su
antojo en Cuba. Así nació el Partido de la Libertad e Independencia en Cuba. Por eso, no se
vitoreó ni a Prim ni a la revolución de España. Al contrario, el capitán general Lersundi ahogó en
sangre las primeras revueltas de 1868, pero pronto Céspedes contaba con 5.000 hombres y se
apoderaba de Camagüey. Por su parte, Lersundi apenas contaba con 7.000 soldados.
Ayala, el nuevo ministro de Ultramar en el gobierno provisional de Serrano, prometió
reformas, pero no se le creyó. Lersundi, poco afecto al nuevo gobierno, pidió el relevo,
sustituyéndolo el general unionista Dulce, quien llegó a la Habana, con la promesa de que Cuba
elegiría diputados para las Cortes Constituyentes, porque Cuba era una provincia española (era
la primera vez que se le daba ese rango) y había que hermanar a insulares y peninsulares en el
mismo proyecto de reformas. Sin embargo, no contentó a nadie. Dulce intentó negociar con
Céspedes, mientras el conde de Balmaseda, segunda autoridad militar de la isla, iniciaba su
constante y feroz acoso a cuantos lugares o casas hacían ondear la bandera de «Cuba libre». No
dejaba lugar a la conciliación.
Se desencadenó así el furor destructor. El ejército independentista, por un lado, con actos de
pillaje contra «elementos españoles», contra las líneas de ferrocarril y del telégrafo, y con un
creciente entusiasmo separatista, cuando Céspedes proclamó libres a toda la gente de color
que cogiese el puñal por la independencia. Por otro lado, el partido calificado como español,
dirigido por negreros famosos, costeó con el Banco de la Habana, la creación de batallones de
Voluntarios del Orden, que llevaron a cabo actuaciones de carácter feroz, devastaron las
haciendas de los sospechosos y obligaron a emigrar a más de cien mil habitantes. Además, se
embargaron los bienes de los independentistas para financiar la guerra y el partido español.
Dulce, por su parte, desterró a 250 independentistas a Fernando Poo. La burguesía catalana
enviaba también voluntarios. Por otra parte, se produjeron las primeras disidencias en el campo
independentista antillano. El hecho es que de noviembre de 1868 hasta fines de abril de 1869
desembarcaron en las Antillas 18.000 soldados españoles, reclutados por el injusto sistema de
quintas. Cambiaron el rumbo de la guerra, pero no la acabaron, porque los independentistas
supieron evadir el encuentro directo. Además, contaban con el apoyo de los Estados Unidos.
Dulce renunció al cargo, considerando terminada la guerra y que sólo quedaban partidas
sueltas. Pero había sido el partido español y sus cuerpos de voluntarios los que habían echado a
Dulce por querer dar autogobiemo a la isla. Dimitido Dulce, el partido de los esclavistas creó el
Casino Español de la Habana, que fue un auténtico grupo de presión para organizar los negocios
y aumentar sus riquezas, incluso a expensas del tesoro público.
Caballero de Rodas desembarcó en La Habana en junio de 1869, tras haber doblegado a los
federales de Andalucía. También en las lejanas Filipinas, que desde Felipe II, está aún por
controlar en su totalidad y por dominar, no tenían los filipinos derechos políticos, y estaban
regidos por una mezcla de legislación de antiguo régimen señorial en el que se solapaba el
concepto de justicia real con los privilegios de las órdenes religiosas y de los empleados
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 80
españoles. Pero lo más decisivo era que el dominio español no era real, y sólo la explotación del
monopolio del tabaco hacía rentable tales posesiones. No se hicieron ni obras públicas ni se
pensó en un sistema de administración racional; en las islas de Mindanao y Joló no había ni
caminos, estaban todavía en exploración para los españoles, con una infinita piratería y
hostigamientos constantes de los igorrotes de Luzón o de los moros de Mindanao... Hubo
intentos de mejoras administrativas y un plan de reformas que incluía la secularización de la
universidad y de la segunda enseñanza, a la vez que se creaba en Madrid un Consejo para
Filipinas.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 81
XVI.
LOS GOBIERNOS CONSTITUCIONALES: LA BÚSQUEDA DE UN
REY Y LAS PRESIONES FEDERALES
El destronamiento de Isabel II conmocionó a la Europa del
momento. Por eso, el primer problema para los
revolucionarios de septiembre fue lograr el reconocimiento
internacional de un gobierno provisional, que manifestaba
estar dispuesto a establecer una monarquía sobre la base del
sufragio universal, aunque habrían de ser unas Cortes
Constituyentes las que tuviesen la última y definitiva
palabra. Así lo prometían Serrano y Prim
Fue una tarea nada fácil, plagada de incidentes,
maniobras y anécdotas con consecuencias importantes,
estaban en juego bastantes intereses políticos y
estratégicos dentro del continente europeo. Pero además,
tampoco había unanimidad interior. El primer
reconocimiento del nuevo régimen democrático fue de los
Estados Unidos, una joven república sin compromisos
monárquicos, y en seguida Italia y Francia. Al final, toda Europa reconoció al gobierno de
Serrano, salvo el Vaticano. Se firmó la paz con Perú y Chile. Pero mientras, la situación
interior se tensaba por las insurrecciones federales y también por el carlismo que se
organizaba militarmente. Además, la irrupción del internacionalismo obrero que marcaría el
rumbo de nuevos horizontes políticos, inauguraba una temprana polémica sobre su
ilegalidad.
16.1. LA CONSTITUCIÓN DE 1869: LOS DEBATES SOBRE LA FORMA DE
ORGANIZAR ESPAÑA.
Las primeras medidas que abordaron las Cortes Constituyentes, en febrero de 1869, no
fueron precisamente populares,
un nuevo alistamiento de 25.000 jóvenes, por el sistema de quintas tan aborrecido y
por cuya abolición tanta gente había luchado en el pasado septiembre.
La segunda medida era el empréstito de 100 millones de escudos efectivos.
Además se organizó la comisión constitucional que en veinticinco días redactaron un
texto.
El debate giró en tomo al concepto de España y de la organización que proyectaban los
distintos partidos e ideologías. Tras aprobarse los derechos humanos como imprescriptibles,
el primer artículo que desató la polémica fue el referido a la libertad de cultos (el maridaje
entre lo español y lo católico). Enfrente tuvieron a la mayoría progresista y a los
republicanos. Los republicanos los que con más ahínco debatieron tanto el artículo referido
al establecimiento de una monarquía democrática, como los artículos sobre la organización
de las fuerzas armadas de la nación.
Evidentemente defendieron la forma de gobierno republicana y unas fuerzas armadas
diferenciadas entre los voluntarios que servían a la patria, y los que se profesionalizaban,
en número reducido, en un ejército permanente para defensa de agresiones exteriores. Al
no lograrlo, centraron su programa directamente en la abolición de las quintas y en el
mantenimiento de los cuerpos de «Voluntarios de la Libertad». Se hizo famoso por su
elocuencia el catedrático Emilio Castelar que como cristiano coherente, defendió con
brillantez la idea de una Iglesia libre dentro de una sociedad libre, se separaba el Estado de
la tutela ideológica de la Iglesia católica.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 82
También destacó Francisco Salmerón defendiendo las posiciones progresistas y la
candidatura de Espartero al trono, como también brilló la ironía de otro catedrático de la
universidad madrileña, la de José Echegaray.
En el bando conservador, junto al canónigo Manterola, adalid de la unidad católica,
descolló Cánovas, ya suficientemente. No logró convencer con sus razonamientos contra el
sufragio universal, fue rotundamente clasista al respecto, sin escatimar las palabras
directas. Literalmente expuso que los ricos son las clases altas y « sólo están más altas
porque han trabajado más, porque han ahorrado más, porque han realizado mejor su
destino [divino] en la tierr a». En la votación de la Constitución, los tradicionalistas
rechazan el texto no tomando parte en la votación, sin embargo, la oposición republicana
acataba la constitución, aunque no la aceptaba. La coalición de unionistas, progresistas y
demócratas monárquicos la votaron, y ganaron promulgándose el 6 de junio de 1869.
El texto se puede considerar ante todo como el primer código democrático de la historia
de España, adelantándose en bastantes aspectos al resto de Europa. Junto al sufragio
universal masculino, secreto y directo, se establecía una detallada relación de derechos
ciudadanos, con carácter de «ilegislables e imprescriptibles», para garantizarlos por encima
de cualquier veleidad del poder ejecutivo e incluso del propio legislativo, para evitar las
tentaciones autoritarias o las pretensiones del Estado de doblegar las libertades
personales. Eran, desde luego, derechos que significaban en el impulso democratizador de
la sociedad española.
Así, junto a las clásicas libertades políticas de expresión, imprenta e ideas, se
recogían por escrito novedades tan significativas como el derecho de reunión y «asociación
pacífica», la inviolabilidad de la correspondencia, la ampliación de las libertades
individuales al pensamiento y enseñanza y al culto público de cualquier religión, o, por
ejemplo, la libertad de trabajo para los extranjeros.
Los derechos de reunión y asociación, puerta para el despegue del sindicalismo, y
las nuevas libertades permitieron el florecimiento educativo de unos años que marcaron el
rumbo del pensamiento y de la ciencia en España, con la expansión de nuevas teorías,
sobre todo del positivismo y de las ideologías anarquista y marxista.
Por otra parte, aunque los republicanos no lograron la explícita separación del Estado
y de la Iglesia católica, sin embargo por primera vez no se declaraba confesional, permitía
la libertad de cultos de cualquier creencia, y, en contrapartida, mantenía los gastos del
clero y del culto.
Además, se insistía en la soberanía popular como fundamento del Estado, en este
caso con una forma monárquica, pero sobre todo organizado a partir de dos principios, la
división de poderes y la descentralización. La soberanía residía en unas Cortes integradas
por el Congreso y el Senado, ambas votadas por sufragio universal masculino. No se pedían
requisitos para ser diputado, bastaba con ser ciudadano elector, esto es, varón mayor de
veinticinco años.
Los diputados del Congreso eran a razón de uno por cada 40.000 personas. Los
senadores eran elegidos por un sufragio universal indirecto, cuatro por provincia, pero se
introducían restricciones clasistas. Los candidatos debían tener más de cuarenta años,
tener un título universitario, ser de los grandes propietarios o patronos industriales, o haber
ocupado un alto puesto en el Estado. Así, en el Senado no sólo se representaban a las
provincias sino a las elites de estos territorios.
Obviamente las Cortes eran el poder legislativo cuya función se garantizaba
estableciendo plazos mínimos de reunión y tiempo máximo sin ser reunidas, para evitar
abusos del poder ejecutivo al no reunirlas. Además, eran las únicas capacitadas para
aprobar y decidir los presupuestos y los impuestos. Las Cortes, por otra parte, podían
ejercer la moción de censura, tener la iniciativa legislativa, e interpelar al gobierno,
adquiriendo una alta cota el concepto de control parlamentario del ejecutivo.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 83
En lo concerniente al poder ejecutivo, a su frente se situaba al rey que se define
constitucionalmente como un «monarca constitucional», sin poder tomar decisiones sino
sólo a través de los ministros, con lo que la responsabilidad definitiva está en manos del
gabinete ministerial. Para ser ministro había que ser diputado, y las Cortes podían exigir a
cada uno sus responsabilidades o reprobarlo.
El poder judicial, por su parte, recibió su definitiva organización como poder
independiente, y quedaría como gran aportación de estos años la independencia de los
jueces del poder ejecutivo, porque se implantó el sistema de oposición para el ingreso en la
carrera judicial, se creó el Consejo de Estado para los traslados y promociones de jueces, se
implantó el juicio por jurados populares y se reguló la acción pública contra aquellos jueces
que delinquieran en el ejercicio de su función. Es cierto que luego el caciquismo de la
Restauración distorsionó tales mecanismos, pero sin duda fue una aportación crucial a la
historia democrática española.
Por lo que atañe a la distribución territorial del poder, se recuperó el protagonismo
de ayuntamientos y diputaciones, con alcaldes elegidos por sufragio universal.
Sin embargo, quedaron asuntos importantes sin resolver o expuestos con
ambigüedad premeditada, como
◦ el estatuto de las colonias,
◦ la relación entre ejército permanente y milicias ciudadanas,
◦ el principio de contribución proporcional en la hacienda...
◦ que estarían en el centro de los principales y más violentos conflictos de esta
primera experiencia democrática (la guerra colonial, las sublevaciones contra las quintas y
el rechazo a los nuevos impuestos).
16.2. LA REGENCIA DE SERRANO. EL PACTO FEDERAL Y LAS SUBLEVACIONES
REPUBLICANAS.
Cuando se debatió el texto constitucional se planteó como aspiración bastante
extendida la hipótesis de la unión con Portugal, ya coronando a un miembro de la familia
portuguesa, ya por la vía republicana de la Federación Ibérica.
En lo que hubo práctica unanimidad fue en el propósito de excluir a los Borbones de la
corona española. No obstante, mientras se encontraba la persona que encarnase lo previsto
por la Constitución, al definirse España como monarquía, la máxima magistratura
correspondía ocuparla a un regente, puesto que logró el general Serrano. Con tal motivo,
Prim pasó al primer plano directamente como jefe del gobierno. El general Prim optaba
claramente por una alianza de progresistas y demócratas y así se mantuvo en las sucesivas
remodelaciones ministeriales que hizo, conservando siempre él mismo la cartera de Guerra.
Por lo demás, el verano y el otoño de 1869 tuvieron un carácter turbulentamente
federal. Ante todo, los federales, tras los buenos resultados de las elecciones municipales
de diciembre de 1868, se quedaron decepcionados con los menos de cien escaños logrados
en las Constituyentes de enero de 1869. Tal situación les obligó a organizarse como partido
de oposición, por un lado, pero de gobierno en el lado municipal. Además de una sólida
prensa como altavoz de sus propuestas. Por supuesto, las preocupaciones eran distintas a
los grandes parlamentarios, les preocupaban las libertades, derechos y formas de gobierno.
A los segundos les empujaban las demandas de esos republicanos que sufrían en sus
familias el tributo tan injusto de las quintas o el nuevo impuesto personal, o que
necesitaban, ante todo, trabajo, mejores salarios, y en el caso de los campesinos esas
tierras que se habían privatizado cuando se les venía prometiendo desde las Cortes de
Cádiz tanto el reparto de la «riqueza nacional» como la abolición de las rentas feudales. Por
eso, el gobierno de Prim acusaba a los republicanos federales de permitir una división
socialista en sus filas, de fomentar la deriva del sufragio universal hacia el socialismo.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 84
Los campesinos de Jerez, amotinados contra la quinta decretada por Prim, y pidiendo la
devolución de los bienes comunales, fueron el pretexto ideal para que el gobierno
propalase la idea del socialismo como corriente subterránea del federalismo. Al gobierno de
Prim, que había roto el compromiso de abolir el sistema de quintas, se le manifestaron en
contra miles de mujeres madrileñas ante la movilización de 25.000 jóvenes, se
desencadenaron motines en ciudades y tuvieron que ser los propios ayuntamientos,
gobernados por republicanos, los que acudieron a un préstamo para librar los quintos de su
respectiva ciudad.
En el republicanismo federal se plasmaron dos etiquetas, las de «benévolos» quienes
como Castelar optaban por el gradualismo y esperaban mejores circunstancias para cumplir
las promesas republicanas e «intransigentes», aquellos que, empujados por la presión
ciudadana, como los alcaldes, exigían el cumplimiento inmediato de las expectativas
populares.
Otra división de carácter igualmente social, pero concentradas geográficamente era la
referida al librecambismo, preferido por los republicanos andaluces, frente a los catalanes
que eran proteccionistas.
A pesar de los resultados electorales, el Partido Republicano Federal crecía sobre todo a
partir de la quinta decretada por Prim, y al no verse cumplidas otras expectativas de
mejoras sociales. Era la primera vez también en la historia de España en que se organizaba
un auténtico partido de masas. El sufragio universal obligó a organizar los partidos de otra
forma, pero el republicano había nacido con la vocación de afiliar a hombres y mujeres sin
discriminación, con carácter masivo, creando ateneos culturales y clubes políticos que se
convirtieron en alternativas populares a los ateneos elitistas y a los casinos de los ricos.
Los líderes republicanos de las provincias adquieren su definitivo protagonismo en la
primavera de 1869. La iniciativa fue catalana y fue Valentí Almirall su líder, que estaba
prefigurando el modelo de organización de una República federal, a nivel interno, dentro del
partido y la fórmula era articular una organización federal de las provincias unidas por
similitudes geográficas y pasado histórico común. Además, se rechazaba el uso de la fuerza
para desplegar tales objetivos. De inmediato se firmó un pacto federal en el que se
proclamaba que cualquier ataque contra los derechos individuales proclamados por la
revolución será motivo de legítima de insurrección, si no podía solucionarse por medios
legales.
En Madrid se firma un «pacto nacional o general» por el que se creaba un consejo
federal, y en un manifiesto Pi invitaba a todos los firmantes a establecer u n «lazo común»,
y determinar la estrategia del partido que no estaría por encima de la soberanía de cada
pacto regional. Además se establecía el derecho o deber a la sublevación armada. En este
pacto general se establecía una asamblea central, con tres representantes por cada uno de
los cinco pactos regionales, responsables ante sus comités, por lo que no existía una
soberanía central, compartida para tornar decisiones válidas para toda España. Se creaba
bastante confusión organizativa, el resultado fue que los diputados de las Cortes miraban
más a sus respectivos comités locales que a una dirección federal estatal que carecía de
atribuciones ejecutivas. Con tal panorama, en julio de 1869 se suspendían las sesiones de
las Cortes, después de haber acometido importantes decisiones legislativas en materia de
ferrocarriles y conservación del patrimonio histórico, una política activa de restauración y
rehabilitación de monumentos y de edificios valiosos, así corno de organización de un
panteón nacional con los restos de los personajes célebres de España. Los federales nunca
tuvieron propósitos ni separatistas ni segregacionistas. Por eso, las insurrecciones federales
tanto las del verano y otoño de 1869, como la sublevación cantonal de 1873, hay que
interpretarlas como expresiones de profunda protesta de las clases más desfavorecidas,
había cuestiones sin resolver tras varias décadas de liberalismo: el acceso a la propiedad
de la tierra, la implantación de una fiscalidad progresiva con la subsiguiente abolición de
los impuestos indirectos, la igualdad en el servicio militar y el control de las instituciones de
poder local.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 85
El republicanismo se impregnó de contenidos federales porque iban parejos tanto la
exigencia de un poder controlado directamente desde cada municipio, como el rechazo a
esas clases acomodadas. Además albergaba una cuestión social nueva, la cuestión obrera.
Las huelgas ya aparecen como instrumentos de reivindicación laboral.
Así se cierran las Cortes por el verano, pero a los seis días el gobierno restablece por
decreto una ley de 1821 que ponía bajo la autoridad y jurisdicción militares los delitos de
«conspiración o maquinación directas contra la observancia de la Constitución, o contra la
seguridad exterior e interior del Estado, o contra la sagrada e inviolable persona del rey
constitucional». Una auténtica ley marcial que suspendía las garantías constitucionales al
someter estos delitos a consejos de guerra. El pretexto eran las partidas carlistas, pero el
gobierno aplicaría la ley también contra los federales, que clamaron en contra, lo
consideraron una infracción contra la Constitución y una usurpación de las atribuciones
legislativas de las Cortes. De hecho, fueron los republicanos federales los primeros en
sufrirla, cuando sus diputados, al regresar a sus respectivos distritos, fueron recibidos con
manifestaciones populares, y esto sirvió de pretexto al ministro de Gobernación, Sagasta,
para prohibirlas por participar en tales manifestaciones los Voluntarios de la Libertad
(cuerpo armado y de orden que en las ciudades más importantes era de mayoría federal).
El propio Sagasta dio poderes excepcionales a los gobernadores civiles. Se produjeron
incidentes contra los impuestos, pidiendo tierras o trabajo, en otros casos con huelgas para
exigir mejores salarios... y siempre los Voluntarios de la Libertad o Milicias Nacionales en el
centro de las reivindicaciones. Sagasta anunció la disolución de las milicias o cuerpos de
Voluntarios de la Libertad. Fue la espoleta que desencadenó una revuelta en toda España.
Del 25 al 28 de septiembre se produjo la revuelta federal en Barcelona y otras
localidades de Cataluña, líderes sindicalistas obreros declararon la lucha contra los
«capitalistas» y pedían el fin de la «explotación del hombre por el hombre», quemaron
registros de la propiedad y archivos, cortaron vías de ferrocarril y telégrafos, exigieron
derechos como el de trabajo... Fracasaron las jornadas revolucionarias y el diputado Suñer i
Capdevila, radical hasta ese momento, cambió de táctica, pensando que era mejor la lucha
legal. Simultáneamente se sublevaba Andalucía, movilizándose los cuerpos de Voluntarios
de la Libertad de los ayuntamientos gobernados por los federales (más de 45.000 personas
armadas en Andalucía).
Mientras esto ocurría en Andalucía y se extendían los amotinamientos federales en
Cataluña, Prim resolvió, de acuerdo con el regente, poner en vigor la citada ley, mientras se
enviaba a las Cortes un proyecto de suspensión de las garantías constitucionales. Los
republicanos se opusieron y se retiraron de la cámara. Prim suspendió las garantías
constitucionales, y así gobernó hasta diciembre en que las Cortes derogaron el estado de
excepción. Mientras tanto sofocó y reprimió la rebelión federal, disolvió las compañías de
Voluntarios de la Libertad que resultaban sospechosas de republicanismo. En efecto, los
líderes federales andaluces habían llamado a las armas a sus militantes, pero, al estar
controladas las grandes ciudades por el ejército, el levantamiento sólo triunfó en algunas
poblaciones. Al grito de «¡Viva la República Federal !», los jornaleros ocuparon y exigieron
tierras, trabajo y la inmediata abolición de las quintas y de la matrícula de mar, el
desestanco de la sal y del tabaco, la disolución del Ejército, etc. Quemaron archivos y
registros de la propiedad, símbolos de esa estructura de poder que los excluía de la riqueza
nacional.
Sin embargo, bastó el anuncio de la llegada de tropas para que se disolviera la mayoría
y los más destacados huyeran.
En Alicante fracasó la rebelión, en Béjar no se pasó del intento, hubo resistencias
heroicas en Cádiz y Málaga, pero en los casos de Zaragoza y Valencia los acontecimientos
adquirieron el carácter de guerra, con auténticas batallas contra el ejército. Los propios
líderes que organizaron la insurrección la justificaban como medida de protesta contra las
arbitrariedades del gobierno, el incumplimiento de la Constitución, y en respuesta a la
represión sufrida en Barcelona. El resultado del fracaso de esta cadena de revoluciones
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 86
espontáneas y desorganizadas fue el afianzamiento del liderazgo de Pi y Margall, partidario
de los cauces legales para alcanzar la República federal.
Pi logró que los diputados federales volvieran a las Cortes, su autoridad creció y además
derrotó a Castelar, al propugnar el federalismo contra la concepción unitaria. Los
republicanos eligieron, a los pocos meses a Pi y Margall como su presidente, establecieron
un directorio federal, insistieron en el carácter pacífico del partido e intensificaron la
propaganda como cauce de expansión y convencimiento, si bien no censuraron las cartas
que los líderes federales enviaban desde el destierro.
16.3. LOS GOBIERNOS DE PRIM: LA ESCLAVITUD Y EL CONFLICTO CUBANO
Prim llevó las riendas del gobierno entre la promulgación de la Constitución, en junio de
1869, y la llegada del nuevo rey, el último día de 1870. Supo unir las distintas tendencias
de la coalición monárquica, formando gabinetes de mayoría progresista, sin olvidar a
relevantes unionistas o a demócratas reformistas destacados. Incluso les ofreció a los
republicanos participar en el gobierno. Sin embargo en el conflicto cubano fracasaron sus
conversaciones con los Estados Unidos y se desbarataron sus planes de Unión Ibérica.
También derrotaba a las partidas carlistas, pero no era capaz solucionar la paradoja de una
monarquía sin monarca. Junto a otros aspectos conflictivos, como el proyecto de ley sobre
matrimonio civil (el primero en la historia de España), o la Ley de Orden Público, la principal
fuente de problemas para el gobierno estuvo en las Antillas.
En Cuba había desembarcado a fines de junio de 1869 Caballero de Rodas, que llegaba
como nuevo capitán general con el mérito de haber sometido las revueltas federales de
Andalucía. Mientras Prim negociaba con los Estados Unidos, Caballero de Rodas y el
ministro Silvela proponían a los independentistas cubanos un plan de sumisión, como
requisito, luego la amnistía y después votar por la autonomía o la independencia. Los
Estados Unidos mantuvieron posiciones ambiguas. Las pretensiones de Prim complicaban el
panorama, porque provocaron la negativa de los liberales cubanos, para quienes la
esclavitud era innegociable, pues eran propietarios de mano de obra esclava y habían
descubierto que la autonomía de las islas podía ser el medio más eficaz para evitar que la
metrópoli legislara la abolición de la esclavitud. Simultáneamente las tropas de
«voluntarios» financiados por los esclavistas impedían la vía autonomista con su práctica
de «tierra quemada». La guerra no acababa, era sobre saqueos e incendios, más que de
batallas militares. La metrópoli no pudo enviar más hombres porque las insurrecciones
federales boicotearon las quintas y obligaron a concentrar al ejército en la Península.
La llegada del demócrata Manuel Becerra al ministerio de Ultramar desalentó al partido
español de las Antillas. La Constitución seguía sin aplicarse y no se definía el estatuto de
las islas, si eran provincias o colonias. Además, decretó la organización de ayuntamientos,
el establecimiento de una casa de moneda en la Habana y la aplicación de las leyes de
enjuiciamiento civil y de sociedades anónimas, para regularizar las relaciones ciudadanas,
al menos en los aspectos mercantiles, dictando órdenes sobre aduanas, contabilidad y
presupuestos, todo ello con un proyecto de ley para declarar de cabotaje la navegación con
la Península, suprimir el derecho diferencial de bandera, explotar los cables submarinos
telegráficos y racionalizar los presupuestos. Cuando ya tenía preparados dos proyectos de
ley, uno declarando libres a los hijos de esclavos nacidos en Cuba después de septiembre
de 1868 y a los esclavos que sirvieran en el Ejército español, y otro aboliendo la esclavitud
en Puerto Rico, Manuel Becerra salió del Ministerio por presiones de los unionistas sobre
Prim.
Sin embargo, Moret continuó con tales proyectos y los presentó a las Cortes. La
abolición respondía al resultado de varios factores,
desde principios de siglo era ilegal internacionalmente el tráfico de esclavos,
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 87
en el caso de las Antillas, junto a tal contexto internacional y a la cercana guerra de
Secesión en Norteamérica, estaba el hecho de los independentistas que ya prometían la
libertad a quienes tomaran las armas o a los esclavos que se sublevaran contra sus dueños
españolistas.
Ambos bandos se influyeron recíprocamente, porque cuando se aprobó la ley de Moret,
respondió Céspedes con la abolición completa de la esclavitud.
Y es que la ley Moret, aunque aceptaba el principio abolicionista, escalonaba su práctica
para no echarse en contra al partido esclavista de las Antillas, que era el que pagaba la
guerra contra Céspedes. Así, Cánovas presentó en las Cortes la petición, en representación
de la Unión Colonial, el partido de los esclavistas, exigiendo que no se aboliera la
esclavitud. Se aprobó en las Cortes la ley de Moret que penalizaba la esclavitud con un
impuesto especial, creaba a los «vientres libres» a partir de su promulgación y liberaba a
los ancianos y a los que eran del Estado, además de permitir comprar la libertad a los que
hubieran apoyado a las tropas españolas. Preveía la abolición progresiva con indemnización
cuando estuvieran los diputados cubanos en el Congreso, esto se postergaría sin
miramientos por las presiones de ese poderoso grupo de intereses entre la metrópoli y las
islas.
Por lo demás, la guerra no impidió que continuara el tráfico ilegal de africanos. Son
estos propietarios los que demandan más soldados para Cuba y presionan a Moret, por
medio de Caballero de Rodas, para que sólo
salga en la ley lo referido a los «vientres libres».
De hecho, Moret estaba preparando la abolición
total y en todo caso el establecimiento de un
«patronato» de transición hacia la
emancipación y libertad. Y es que la cuestión
abolicionista se solapaba con el mantenimiento
de la colonia. No obstante, Caballero de Rodas
aceptó a regañadientes la publicación de la ley,
mientras en el debate parlamentario de la
misma se habían destapado irritantes
obstruccionistas, como el propio Cánovas del
Castillo.
Los independentistas estaban en la dinámica de alcanzar sus objetivos, tratando de
forzar el apoyo de los Estados Unidos. Continuaron los enfrentamientos esporádicos,
acciones guerrilleras, siempre con la notoria inferioridad de las tropas españolas. Las tropas
independentistas, bien organizadas, conocedores del terreno, animados en su mayoría por
un sentimiento de libertad y patriótico encontraban en frente miles de reclutas españoles,
mal vestidos y mal alimentados, transportados obligatoriamente. Además, las
enfermedades tropicales producían bajas de hasta el cincuenta por ciento. La guerra,
además, era negocio para especuladores.
Por otra parte, en agosto de 1870 también se acordaba la autonomía para Puerto Rico,
como fórmula experimental previa para luego negociarla con Cuba. Pero no se empezó a
aplicar hasta 1872 y se abolió en 1874, bajo Serrano, la guerra continuará porque existía un
obstruccionismo a cualquier fórmula autonómica, sólo era posible la integración total bajo
la metrópoli o la independencia. A pesar de todo, la ley que otorgaba autonomía a Puerto
Rico se convirtió en un precedente importante para futuras negociaciones en ambas islas
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 88
16.4. LAS INSURRECCIONES CARLISTAS Y LA BÚSQUEDA DE UN REY.
Lo que se ha calificado como Segunda Guerra Carlista no comienza sino en abril de
1872, ya reinando Amadeo I. Sin embargo, a este levantamiento militar se llegó en parte
por las libertades que permitía el régimen democrático, hubo una auténtica tromba de
propaganda y de preparativos militares y conspiraciones políticas para asaltar el poder por
parte de una conjunción de tradicionalistas, neocatólicos y ultraconservadores. Nuevos
líderes procedentes del neocatolicismo se pusieron al servicio del aspirante carlista. La
unión de reaccionarios católicos y carlistas se fraguó en la campaña electoral de enero de
1869, bajo la exitosa fórmula de «Dios y fueros». Sus mejores resultados los tuvieron en
Navarra y País Vasco. El partido carlista consideró oportuno lanzar un manifiesto
programático en forma de carta del aspirante, el duque de Madrid, titulado a sí mismo
como Carlos VII. Simultáneamente se lanzaron a la búsqueda de financiación para comprar
armas y promover la rebelión por toda la geografía peninsular. Se organizaban juntas y
casinos carlistas en 37 provincias, lanzaban periódicos y folletos, y el partido, con el
aspirante al frente, pedía préstamos al banquero del papa. El levantamiento militar se
intentó en el verano de 1869, tratando de recoger el malestar de muchos decepcionados
con las promesas de la revolución de septiembre de 1868, y así en bastantes partidas de
Cataluña o Valencia se mezclaron carlistas con gentes sin medios de vida e incluso
republicanos, o en las dos Castillas se solaparon bandoleros y carlistas. Fracasaron debido a
que no había una dirección militar eficaz y por eso se recurrió al mítico Cabrera. Pero
también se exhibió el fuerte arraigo de la ideología absolutista y antiliberal en el clero, de
nuevo aparecieron los curas y canónigos no sólo como diputados o escritores
propagandistas de la causa, sino directamente al frente de importantes partidas.
La causa carlista hizo de catalizador de todos los sectores ultra, y la boina roja se
convirtió en un símbolo de ostentación y provocación en un sistema de libertades. Cabrera
asumió las riendas políticas, creó una junta central, organizó el periódico La Fidelidad, pero
vio que los carlistas no querían programas sino armas, pelea en lugar de discusión, a los
pocos meses, ante la urgencia de recabar recursos, dimitió y quedó directamente el
aspirante Carlos al frente. Decidió ir a ver personalmente a los soberanos de Alemania,
Austria y Rusia, mientras se repetían los conatos insurreccionales. Hasta agosto de 1871 no
hubo un nuevo jefe del partido, Nocedal. En todo este tiempo la agitación de la prensa
carlista fue extraordinaria cada vez más apocalíptica contra el sistema democrático y
contra los distintos ministros y decisiones de las Cortes. La demagogia encontraba caldo de
cultivo tanto en sectores acomodados, en pequeñas burguesías amedrentadas por el
impulso de los federales e internacionalistas, como en los sectores empobrecidos, de
hecho, de los seis periódicos más difundidos, tres fueron carlistas. Además contaron con
Francia como base de operaciones, no sólo con el apoyo de los legitimistas, sino con el de
los republicanos de Thiers.
Por lo demás, la búsqueda y elección de un rey para el trono vacante de España se
estaba demorando en exceso. Hubo muchas negociaciones durante casi dos años. Los
candidatos fueron de distinto calibre, el propio cuñado de Isabel II, el duque de
Montpensier, que había financiado en parte las conspiraciones militares contra Isabel II y
que contaba con avales de militares unionistas importantes. No tuvo los apoyos decisivos.
Bastantes más partidarios tuvo Fernando de Coburgo, viudo de María de la Gloria de
Portugal, porque suscitaba la posibilidad de la Unión Ibérica, apoyada por progresistas,
demócratas e incluso republicanos, y por proceder de una dinastía liberal. Sin embargo, su
matrimonio por amor con una artista le cortó el paso, y sobre el evitar el veto de las
potencias a una posible Unión Ibérica. Sus apoyos eran los mismos que también miraban
hacia el duque de Aosta, segundo hijo del rey de Italia, por garantizar el funcionamiento de
una monarquía democrática. Sin embargo, el candidato Leopoldo de Hohenzollern-
Sigmaringen contaba sobre todo con el apoyo de la potencia del momento, Prusia, pero
siempre se encontró con el veto de Napoleón III. Hubo hasta candidatos escandinavos. Prim
sondeó a Espartero, bastante mayor, que se negó. Se impusieron los adeptos a la dinastía
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 89
de los Saboya, por el prestigio del Risorgimento entre los liberales y demócratas. Unos
defendían a Tomás, duque de Génova, mientras que Prim prefería al duque de Aosta,
Amadeo.
Por otro lado, los monárquicos borbónicos nunca habían dejado de conspirar, primero
para restablecer a Isabel II y desde junio de 1870 a favor de su hijo Alfonso, porque la ex
reina abdicó en su primogénito y designó a Cánovas jefe del partido alfonsino. Pronto
empezaron los periódicos conservadores a defender la causa alfonsina y a injuriar a los
gobiernos democráticos por buscar otro rey. Los federales, por su parte, ante tan
prolongada interinidad, dieron un manifiesto exigiendo que las Cortes, en sesión
extraordinaria, proclamasen los Estados Unidos de Iberia. Llegados a este punto, y con el
impacto de la guerra entre Francia y Prusia, el 20 de agosto de 1870, Prim ofreció
oficialmente la corona a Amadeo de Saboya que aceptó y las Cortes le votaron como rey.
Mientras el malestar social era constante, porque los nuevos reclutamientos de quintos
para Cuba exasperaban a las clases populares. Los republicanos federales hicieron de este
asunto el tema preferente. Pero además, de sus filas comenzaron a surgir líderes obreros
adheridos al internacionalismo, solapando las demandas contra los impuestos y las quintas,
con exigencias de derechos laborales e incluso de lucha directa contra el capital. Cuando el
ministro de gobernación Rivero presenta la Ley de Orden Público y simultáneamente se
decreta un reemplazo de 40.000 quintos, la insurrección volvió a estallar, esta vez con más
virulencia en Barcelona, Madrid pero también había un malestar permanente en las
regiones agrarias, en Galicia los campesinos se negaban a pagar los impuestos y los
trabajadores, jornaleros y menestrales empobrecidos pedían trabajo en las ciudades.
En Andalucía, la miseria llevaba a echarse al monte como medio de vida. Existía un
extenso despliegue del bandolerismo. El gobernador civil de Córdoba, Zugasti organizó
«partidas de seguridad pública » e iniciar la práctica de lo que se conoce como «ley de
fugas», todo esto bajo el amparo del ministro Rivero.
Fueron el verano y otoño de 1870 de tensión y violencia social, con fuertes debates
políticos, porque además en el Partido Republicano Federal se propagó con insistencia la
doctrina del pacto sinalagmático (implicaba una visión de la sociedad cuyo poder soberano
radicaba en el pueblo y en la capacidad de todos los ciudadanos para tomar decisiones).
Por eso se escalonaba el pacto social desde abajo hacia arriba. Primero, los municipios,
asciende a las provincias, cantones y estados, para lograr en ese pacto progresivo
armonizar tanto la división sustancial de poderes entre gobierno federal y estados que lo
constituyen, por un lado, y también desplegar por otro lado el máximo de libertades y
capacidades ciudadanas en espacios de autogobierno. Lógicamente, tal doctrina implicaba
medidas de contenido social que chocaban con los intereses del Estado liberal central. Por
eso el conflicto ya no era sólo territorial sino social. En contra el federalismo se conciliaban
unionistas, progresistas y demócratas para aprobar una ley en la que bastaba la mitad más
uno de los diputados para elegir monarca.
El radicalismo social contenido en el federalismo también provocó la escisión en el seno
de los republicanos, entre un sector, en su mayoría de madrileños, opuestos al
confederacionismo de los pactos, y la dirección de Pi y Margall que de momento lograba el
apoyo de Castelar y Figueras. Habían vuelto los federales desterrados, entre ellos el
activista Paúl y Angulo, quien organizó «El Tiro Nacional», una sociedad secreta y violenta
para emancipar al «cuarto estado». La proclamación de la república en septiembre de 1870
en Francia provocó el entusiasmo entre los federales. Se manifestaron en su apoyo incluso
se ofrecieron voluntarios para ir a defenderla, y llegaron a creer que tendrían apoyo francés
para una sublevación. Sin embargo, Prim había sido el primero en reconocer la República en
Francia y fue entonces cuando aceleró las gestiones para coronar a Amadeo de Saboya.
Paúl y Angulo, ahora federal radical, financiaba el periódico El Combate, que predicaba
la revolución armada, con gran eco en los clubs republicanos, y retando al directorio
federal. Pi y Margall logró que no se apoyara la propuesta de insurrección armada, pero el
hecho es que, justo los últimos días de diciembre de 1870, El Combate, temiendo la
disolución de los Voluntarios de la Libertad, atacó a Prim por dictador anunciándole que
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 90
«moriría como un perro». El 27 de diciembre precisamente, tras salir del Congreso Prim, fue
herido mortalmente y falleció el 30. Se culpó del crimen a Paúl y Angulo, el gobierno lo
insinuó, y tuvo que huir. La prensa federal deploró el atentado y lo condenó. La justicia
quedó impotente, porque también se lanzó la
acusación de ser un crimen organizado por
los esclavistas. Quedaron demasiados
interrogantes y el propio Paúl y Angulo, en
un escrito exculpatorio, planteaba que el
crimen había perjudicado a los
republicanos federales, mientras que había
beneficiado a los unionistas, en concreto a
Serrano, interesados en que no se
consolidara la nueva monarquía y en que
no se aboliera la esclavitud.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 91
XVII.
EL REINADO DE AMADEO I, 1871-1873: LAS TENSIONES PARA
CONSOLIDAR LA MONARQUÍA
Se ha repetido numerosas veces que de la figura de Prim fue decisiva para la debilidad
del reinado de Amadeo I. Nunca se sabrá, lo que sí es cierto es el hecho de que Prim supo
sentar a unionistas, progresistas y demócratas en un mismo gabinete, mientras que a partir
de ahora las rivalidades de fracciones entre ellos no permitieron consolidar gobiernos
estables. Tampoco era esto una anomalía propia de los tiempos, ya que Isabel II y luego
Alfonso XIII conocieron gobiernos muy inestables. Quizás habría que
analizar los mecanismos constitucionales que facilitaban el rápido recurso a
la consulta electoral.
Estas tensiones, unidas a la sangría de Cuba, la presión del tradicionalismo
carlista, con sus lobbies negreros y tradicionalista, aglutinados pronto por
Cánovas y los alfonsinos, el despliegue de los federales con un mayor número
de internacionalistas en sus filas…En los dos años de Amadeo I se exhibieron
tales tensiones. Los partidos gobernantes estuvieron zarandeados por esas
fracciones que obedecían a presiones de intereses, unos coyunturales y otros
de más calado, como dos guerras, la carlista y la cubana, más las presiones de
los esclavistas y las conspiraciones de los alfonsinos, con Cánovas al frente,
junto al creciente despliegue de las expectativas de unos federales con cada
vez mayor número de internacionalistas en sus filas, fueron factores que
lógicamente no podían solucionarse con facilidad, cuando ni siquiera había
consenso sobre los procedimientos entre los partidos gobernantes. No obstante, salieron a la
palestra como líderes Sagasta y Ruiz Zorrilla en sustitución de Prim, y sobre todo sobresalieron
las maniobras del general Serrano. Ruiz Zorrilla desaparecería prácticamente de la escena
política tras la abdicación de Amadeo I, pero Sagasta se hizo incombustible hasta su muerte.
Entre ambos, quedaba la figura de un joven Amadeo, convencido demócrata. Sin duda, el
monarca que hasta 1978 cumplió más escrupulosamente los mecanismos constitucionales.
17.1. CONSTITUCIONALES Y RADICALES: EL PERFIL DE LOS NUEVOS PARTIDOS
El sufragio universal obligaba a reorganizar el funcionamiento de los partidos políticos.
Los viejos partidos liberales que venían funcionando con sufragio censitario desde 1837
estaban estructurados como partidos de notables con redes provinciales sólidas, pero ahora
las condiciones habían cambiado, había que ganar la voluntad de casi cinco millones de
varones mayores de veinticinco años, y en eso les llevaba ventaja el Partido Federal
Republicano que nació con propósitos de partido de masas. Además, el Partido Conservador
se encontraba en fase de reorganización bajo el liderazgo de Cánovas, pero con un fuerte
empuje del neocatolicismo y del carlismo entre su potencial clientela social. Por eso, el
espacio político de los progresistas y de los demócratas se encuentra en un terreno bien
delimitado en los principios de un liberalismo democrático. En ese espacio se movieron
Sagasta y Ruiz Zorrilla, pero con notables diferencias.
- mientras Sagasta era proclive a pactar con los unionistas de Serrano,
- Ruiz Zorrilla lo era con los republicanos.
Ambos quedaron como líderes de ese espacio político que hasta entonces había estado
dirigido por Prim. Cada cual formó su grupo político sobre todo a partir de los diputados en
las Cortes, más que como redes asentadas en toda la geografía española.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 92
El de Sagasta se conoció como partido constitucionalista, y como radicales los
diputados de Ruiz Zorrilla. Incluso en bastantes ocasiones ambos partidos tuvieron que
recurrir a la fuerte oposición republicana, o a la minoría de carlistas o a los votos de los
conspiradores alfonsinos, para ganar ciertas votaciones en las Cortes. Por eso, tampoco
faltó el recurso a la manipulación electoral, en lo que Sagasta se reveló muy pronto como
un maestro, con acusaciones de haber utilizado la caja colonial para comprar votos.
No obstante, constitucionalistas y radicales fueron el primer intento de adaptación del
liberalismo a los principios del sufragio universal, a las normas democráticas y por la pugna
electoral con sólidos contrincantes. Gobernaron los dos años del reinado de Amadeo I , pero
con diferencias tan notables que no lograron consolidar unos engranajes estables.
Posteriormente, de ambos partidos surgió aquella fusión que lideró Sagasta durante las
décadas de la Restauración.
El rey Amadeo, con apenas veintiséis años, el día que moría Prim, era aclamado en su
trayecto y en su entrada en Madrid. En el Congreso juró la Constitución. Su primer
gobierno fue de continuidad, presidido por el omnipresente Serrano. Las primeras
elecciones celebradas fueron favorables al gabinete ministerial, con maniobras de control
por parte de Sagasta, al frente de Gobernación. Mientras los carlistas y los republicanos se
convirtieron en poderosas minorías. Por primera vez los carlistas eran el
primer partido de la oposición.
Se abrieron las Cortes en abril de 1871, con un acto donde Amadeo I
exhibió austeridad y proclamó que actuaría siempre con el concurso de
las Cortes. Presidió el Congreso Salustiano Olózaga, y el Senado,
Francisco Santa Cruz. El rey, como impulsor constitucional, alentó la
decisión de convocar elecciones en Puerto Rico, primer paso para
solventar el conflicto antillano, aunque la nueva recluta de 35.000
quintos fue nuevo motivo de malestar y protesta popular.
Sin embargo, los planes quedaban desbaratados en las Cortes por
los vaivenes de alianzas. En unos casos era oposición al gobierno, en
bastantes era obstrucción al despegue de la nueva dinastía democrática, el grupo carlista
tenía enormes capacidades de maniobra, en cuyo objetivo convergía con los alfonsinos, y
paradójicamente con los republicanos federales, opuestos a cualquier monarquía. En la
prensa oficial del momento se criticó lo que calificaban como « demagogia blanca, roja y
negra». Todos juntos cambiaron el reglamento de las Cámaras de las Cortes, que reforzó
más el predominio del poder legislativo y aumentó los mecanismos de control del ejecutivo,
que en realidad obedecía en gran parte al interés de quienes ni defendían la soberanía
popular ni pensaban implantar la democracia.
El recién constituido gobierno de progresistas y demócratas, renunció para dar paso a
un nuevo gobierno de Serrano quien, al no lograr la coalición con Sagasta, declinó, Y
entonces aceptó el encargo Ruiz Zorrilla. Este integró en su gabinete a unionistas,
progresistas y demócratas, sin lograr la aceptación de Sagasta. El gobierno de Ruiz Zorrilla
daba pasos importantes como la confección del censo de propiedades rústicas y urbanas
para lograr los ingresos correspondientes a la contribución territorial, base para un sistema
proporcional de impuestos directos, elemental principio de justicia distributiva. Cubrió un
empréstito de deuda consolidada de 150 millones y dio la amnistía a los presos políticos,
sobre todo de las insurrecciones federales. La vertiente democrática de este gobierno
destapó el malestar de los generales unionistas, que dimitieron en bloque, aunque el rey no
aceptó sus renuncias. En septiembre de este año de 1871, el gobierno organizó un viaje del
rey por toda España para popularizar su imagen, con notable éxito, porque había sido
previa la amnistía por delitos políticos. Sin embargo, en octubre tenía que dimitir Ruiz
Zorrilla por maniobras de sus correligionarios en el Congreso porque la agitación obrera y
campesina era constante.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 93
17.2. EL DEBATE SOBRE LA INTERNACIONAL: SU ILEGALIZACIÓN
Sagasta al frente del gobierno, planteó como objetivo prioritario la disolución por ilegal
de la Internacional. La creía culpable de la agitación, el fantasma del comunismo, después
de la Comuna de París, catalizó todos los miedos de las clases propietarias. Se dedicó a
buscar los argumentos para declarar ilegal una asociación que en teoría no era «pacífica»,
porque la Constitución reconocía el derecho de «asociación pacífica». Sin embargo, las
propuestas revolucionarias de la Internacional no eran más incompatibles con la
Constitución que las de los carlistas o las de los federales.
Sagasta planteó la Internacional como enemiga del Estado, de la religión, de la familia y
sobre todo de la propiedad, reconocida como derecho en la Constitución. La respuesta de
los republicanos fue rotunda. Castelar planteó que si el gobierno consideraba inmoral la
propiedad colectiva, entonces habría que condenar a la Iglesia católica, y añadía, que eran
más peligrosos los carlistas y los alfonsinos para la seguridad del Estado por su
conspiración abierta para destruirlo. Salmerón, por su parte, expuso que la propiedad sólo
era un derecho y que si la propiedad era injusta debía desparecer, lo mismo que habían
desaparecido los bienes de manos muertas. Para Salmerón, el Partido Republicano debía
patrocinar el reformismo social tan propio de la ideología republicana y que en décadas
posteriores sería el impulsor de importantes instituciones reformistas.
Los republicanos echaron mano del propio pasado liberal, tan desamortizador y
expropiador, para justificar que « la propiedad es justa y es legítima en tanto que viene a
servir los fines racionales de la vida humana; y cuando esto no sucede, la propiedad es
ilegítima, la propiedad es injusta, la propiedad debe desaparecer », eran los mismos
argumentos de Pi y Margall.
Las respuestas de los diputados cercanos a la Internacional se orientaron en otra
dirección, defendiendo el cuarto estado, el de los trabajadores.
Apoyando al gobierno de Sagasta estuvieron los conservadores y los unionistas. Se votó
y ganó el gobierno. Pero el fiscal del Tribunal Supremo, exponía que el derecho de
asociación y de huelga no podía anularse, fue cesado y Sagasta reforzó su gobierno con los
unionistas e incluso llegó a plantear a los gobiernos europeos una acción conjunta contra la
Internacional y una convención para poder extraditar a sus miembros.
La Internacional (1864) organizada en Londres por un puñado de revolucionarios
europeos, con el propósito de encauzar las esperanzas de justicia en una organización
obrera que superara las fronteras nacionales de las burguesías y estableciera
conjuntamente la estrategia para alcanzar una sociedad igualitaria, comunista. Creció sobre
todo con las crisis económicas. Pronto surgieron en su seno dos fracciones, encabezadas
por Marx y Bakunin respectivamente. El despegue social e ideológico de la Internacional en
España se hizo desde las bases del republicanismo federal y aprovechando sus estructuras
organizativas. Así, Fanelli, enviado por Bakunin contactó con
dirigentes republicanos de Barcelona y Valencia, para llegar
a Madrid y constituir el primer núcleo de la AIT. A
continuación se formó el sector de Barcelona. La tradición
asociativa de los trabajadores de las industrias catalanas dio
un mayor soporte al ideario internacionalista, que además
recogió a estudiantes. Farga y Sentiñón representaron a
España en el congreso de la AIT de Basilea. Contaban con
más de ocho mil afiliados en Barcelona, y la sección de
Madrid crecía hasta lograr editar su propio periódico La
Solidaridad.
La influencia de los internacionalistas se desplegaba, por
tanto, a partir de las redes asociativas que los republicanos
federales habían montado como las sociedades de socorros
y los ateneos obreros. Compartieron ideario en asuntos
como el republicanismo federal y en reivindicaciones
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 94
concretas como la exigencia de jurados mixtos o la abolición de las quintas, en pedir
aumentos salariales y reparto de tierras y en reclamar el derecho al trabajo. Eran, no
obstante, sectores de escasa capacidad de influencia, aunque el eco de sus proclamas era
desmesurado en relación a su implantación real. Sus llamamientos contra la explotación
capitalista y las proclamas de luchas de clases fueron acogidas con indiferencia, pero
encontraron adeptos cuando iban junto a reclamaciones contra las quintas, por ejemplo, y
así los internacionalistas se hicieron activos líderes en los motines que en la nueva recluta
militar hizo el gobierno a principios de 1870. En Barcelona celebraron su primer congreso,
con unos cien delegados de más de 15.000 afiliados, y debatieron la organización de
sociedades y cajas de resistencia, la cooperación como vía para la emancipación, la
organización sindical de los trabajadores y la posición a tomar en política, punto en el que
se hicieron dominantes las tesis bakuninistas sobre el Estado y los partidos políticos.
Además de rechazar el Estado, la ley y cualquier autoridad y negarle efectividad a los
partidos, proponía el comunitarismo del trabajo y de la producción, poniendo en común
todo, aunque dejando a cada uno el gobierno individual de los resultados del trabajo
personal. Se debía vivir sin Estado y se podía vivir sin gobierno, tal eran el resumen de sus
objetivos. Para alcanzar tales objetivos era imprescindible un proceso revolucionario
antiautoritario que se articulaba espontáneamente.
Antes de que se ilegalizara la Internacional, había experimentado serios impedimentos
gubernamentales en su actividad. Se cerraban periódicos o se detenían a
internacionalistas. Así les llegó la orden de disolverse por ilegales y la necesidad de pasarse
a la clandestinidad. Siguieron reuniéndose y continuaron su desarrollo dentro de las bases
republicanas de donde reclutaban nuevos líderes. Su fuerza en Cataluña era notoria, le
seguían Valencia, Málaga y Cádiz, por encima de Madrid.
17.3. EL FRACCIONAMIENTO POLÍTICO: LA SUBLEVACIÓN CARLISTA Y EL
PROGRAMA REFORMISTA DE RUIZ ZORRILLA.
Simultáneamente al debate sobre la Internacional, Sagasta trataba de hacerse con las
riendas del liberalismo progresista en el poder, pero el tema de la Internacional lo
enfrentaba a un Ruiz Zorrilla comprometido con los principios democráticos. Sagasta lanzó
un manifiesto del que llamaba Partido Progresista, a la par se publicaba otro firmado por
Ruiz Zorrilla y sus correligionarios con el mismo nombre y casi idénticos contenidos.
Fernández de los Ríos propuso la unidad en un solo partido progresista, organizó una
comisión de entendimiento y fusión de ambas tendencias, pero Zorrilla estuvo firme en no
reprimir la Internacional y en defender el respeto a todas las opiniones de los ciudadanos,
dos puntos en los que Sagasta se acercaba a los unionistas partidarios de la primacía del
Estado sobre los derechos de los individuos. Para Zorrilla los derechos individuales eran
ilegislables e irrenunciables. Pero había otro conflicto, el de las Antillas. Sagasta era
partidario de la «integridad nacional», opuesto a cualquier fórmula que pudiera suponer el
inicio de la pérdida de las colonias. Sin embargo, Ruiz Zorrilla propugnaba la autonomía no
sólo para Puerto Rico sino también para Cuba. Así la división de progresistas y demócratas
quedó marcada por una lucha de funestos resultados políticos.
Sagasta se encontró, por tanto, en las Cortes frente al partido de Ruiz Zorrilla, además
de los carlistas, republicanos y conservadores alfonsinos. Se alió con los unionistas, formó
un gobierno para provocar el fin de la legislatura y convocó nuevas Cortes confiando en
ganar una cómoda mayoría. A la vista de los resultados, tampoco Sagasta pudo gobernar,
ya organizado como partido constitucional, y tuvo que disolver aquellas Cortes convocando
otras en el mismo 1872.
Los resultados fueron imprevistos, el balance era claro: ganaban los unionistas seguidos
por el Partido Constitucional de Sagasta y el Partido Radical de Ruiz Zorrilla. Es cierto que
estos dos juntos podían gobernar, pero además de estar enfrentados, había que contar con
otros diputados, federales y carlistas. No era fácil, por tanto, el equilibrio de alianzas. El
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 95
Congreso lo presidió Ríos Rosas, el incombustible unionista, y al mes, dimitía Sagasta para
dar paso a un gabinete de nuevo presidido por el general Serrano, con una sólida nómina
de liberales conservadores, los unionistas, se hicieron con las riendas de la política. La
figura del diputado fronterizo era normal por la novedad del sistema democrático que
permitía una cámara plural y porque los propios partidos estaban en sus primeras
andaduras organizativas como tales instituciones de un Estado democrático.
Hasta tal punto llegó el temor de las fuerzas democráticas y republicanas ante la
inclinación conservadora del gabinete de Serrano, que hubo un intento de insurrección,
pero Ruiz Zorrilla se negó a abanderarla, renunció al escaño y se retiró de la vida política de
momento. Después de las elecciones, la asamblea del Partido Federal daba poderes totales
a Pi, éste se opuso a la rebelión armada y buscó la conciliación. El pretexto era la invasión
armada carlista con el pretendiente Carlos al frente. Se acababa de controlar la insurrección
filipina de Cavite, y empezaba un levantamiento carlista cuya mayor fuerza se
concentró en Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya. A los tres días de lucha, eran
derrotados y el pretendiente volvía a salir de España, pero inexplicablemente
el general Serrano, firmaba con los carlistas el convenio de Amorebieta por el
que se les reconocía a sus jefes militares el grado que tenían en el Ejército
antes de pasarse al bando carlista y se organizaba el intercambio de
prisioneros. Simultáneamente, el gobierno proponía suspender las garantías
constitucionales, el rey Amadeo I, usando sus competencias constitucionales,
se resistió, invitó a Espartero a tomar las riendas del gobierno, éste se negó y
entonces recurrió al general Córdoba para formar un gobierno en el que se
incorporase Ruiz Zorrilla para salvar la legalidad democrática.
Zorrilla se resistió, le insistieron, hubo comisiones de las milicias
ciudadanas y de los ayuntamientos para pedirle que tomara las riendas del
gobierno. Cedió y entró en Madrid aclamado y formó gobierno en junio de 1872 con
progresistas y demócratas. Sin embargo, al no contar con mayoría en las Cortes, el
gobierno suspendió las sesiones, prerrogativa legal que no obedecieron los partidos de la
oposición que boicotearon al gobierno por temor a las medidas previstas sobre la
autonomía de Puerto Rico y la puesta en marcha de la ley Moret para la gradual extinción
de la esclavitud. El gobierno tuvo que dirigirse al país en una circular a los gobernadores
prometiendo poner fin a la violencia carlista y, en cualquier caso, proponiendo arreglar la
libertad con la libertad misma sin medidas extraordinarias, respetando la Constitución, que
establecería el jurado y organizaría el Ejército sobre una base nacional con la inmediata
abolición de las quintas y de la matrícula de mar, y prometía regenerar las provincias de
Ultramar con las reformas que se negociaran con sus habitantes. Era justo el programa al
que se negaban los diputados de la oposición en ambas cámaras, y por eso no quedaba
otra salida que la disolución de las Cortes, convocando elecciones con el fin de empezar el
nuevo legislativo en septiembre. Amadeo I y su esposa sufrieron un atentado. Como los
realizados contra Prim y Ruiz Zorrilla, dejaba el interrogante de si procedían de quienes se
oponían a las reformas antiesclavistas.
En ese mes de agosto Ruiz Zorrilla llevó a la firma del rey el cumplimiento de la ley
Moret antiesclavista y designó al general Moriones al frente de las tropas del Norte,
mientras que se levantaban partidas carlistas en Cataluña. Factor de inestabilidad
importante, porque hicieron incursiones por las comarcas industriales y tanto patronos
como obreros les hicieron frente en milicias ciudadanas, puesto que la táctica carlista era
de sabotaje a las industrias y de saqueo. Por otra parte, un sector de conservadores
propuso el retraimiento en las elecciones. El gobierno publicó una circular electoral sobre
las reformas que se proponía realizar, destacando de nuevo la abolición total de la
esclavitud y la autonomía para las Antillas, así como la supresión del sistema de quintas y
de matrícula de mar, junto con el establecimiento del sistema de jurado popular previsto en
la Constitución.
Los resultados fueron apabullantes a favor de los radicales de Ruiz Zorrilla, aunque hubo
una alta abstención, además del retraimiento y boicot carlista y de sectores conservadores
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 96
que no obedecieron a sus jefes nacionales. No obstante, los radicales pronto aparecieron
divididos entre un ala derecha y un ala de la izquierda de los demócratas. Se abrían las
nuevas Cortes y el rey Amadeo I se comprometía a cumplir todas las promesas antes
citadas del gobierno, y además deploraba no poder restablecer relaciones con la Santa
Sede.
17.4 EL OBSTRUCCIONISMO A LA MONARQUÍA DEMOCRÁTICA: LA ESCLAVITUD
COMO TRANSFONDO.
Desde que el gobierno de Ruiz Zorrilla hiciera de la abolición de la esclavitud y de las
reformas en las Antillas una cuestión de Estado, todo valía para boicotear sus proyectos.
Además había una fuerte presión norteamericana que se planteaba en la imposición de una
tarifa arancelaria especial sobre el azúcar producido con mano de obra esclava.. Los
diputados radicales plantearon como primera medida la abolición de la esclavitud en Puerto
Rico, donde sólo había poca mano de obra esclava, y postergar hasta que acabase la
guerra la solución definitiva de Cuba (80 por ciento de la fuerza de trabajo). Pero cuanto se
hiciera para Puerto Rico, sin duda abriría el camino para Cuba. Además, los radicales de
Ruiz Zorrilla y Martos planteaban reformas tan elementales que hubieran supuesto la
abolición de la esclavitud en ambas islas y la modificación del sistema de dominio y poder
de las oligarquías tanto antillanas como peninsulares. Además, las campañas de la
Asociación Abolicionista, arreciaban, exigiendo cumplir sus promesas a Ruiz Zorrilla. Por
otra parte, la guerra daba ya un trágico saldo, el de 25.000 bajas, con más de 74.000
soldados o quintos destinados en Cuba. El precio humano, social y económico era
demasiado elevado. Por eso, si se quería salvar el sistema democrático, había que dar
soluciones a las Antillas y a las quintas, las cuales no se podían abolir sin antes solucionar
tanto la guerra cubana como la persistente insurrección carlista. Además al poco de abrirse
las Cortes, Ruiz Zorrilla tuvo que reclutar 40.000 quintos más para hacer frente a los
carlistas. El gobierno nombró al general Hidalgo, antiguo artillero pasado a la infantería,
como jefe de las operaciones contra los carlistas en el norte, lo que desencadenó la
dimisión en bloque de los oficiales de artillería. El gobierno los sustituyó pero se encontró
enfrente a los conservadores y alfonsinos que aprovecharon para minar el prestigio de la
monarquía democrática entre ese sector militar.
Ruiz Zorrilla comienza con urgencia las reformas en ultramar para lograr la paz y poder
así cumplir el objetivo de abolir las quintas. Tramita el proyecto de ley de ayuntamientos
para las Antillas y el de abolición de la esclavitud, ambos complementarios y ambos con el
inmediato rechazo del Centro Hispano-Ultramarino de Madrid, desde donde se orquesta una
fabulosa campaña antigubernamental. En tales centros, que controlaban periódicos
influyentes en cada provincia, se concentraban esos indianos enriquecidos o los industriales
con clientela antillana, o los harineros y trigueros, o los vinateros, o los arroceros, o los que
tenían concesiones de servicios como el tráfico naval o el abastecimiento a las tropas... una
sólida nómina de intereses solapados con la de poseedores de plantaciones y esclavos en
Cuba.
No existían precedentes para tan extraordinario grupo de presión en la vida de un
sistema democrático tan joven. Los integrantes del Centro Hispano-Ultramarino de
Valencia, que se ponían a la cabeza del movimiento antirreformista, y rechazaban por
impolíticas y antipatrióticas las reformas anunciadas. El recurso haría fortuna: rechazar
como antipatriótico cuanto se opusiera a los intereses oligárquicos. Así se lo hicieron llegar
a Ruiz Zorrilla, además se le unen los demás centros en cuyo nombre el marqués de
Manzanedo pedía al rey directamente las exigencias de los centros hispano-ultramarinos
que reciben el apoyo de los conservadores y unionistas del prestigio de Cánovas, Caballero
de Rodas, etc. En la asamblea celebrada en Madrid en diciembre deciden utilizar todos los
medios posibles para impedir la reforma e incluso hacer saber al rey Amadeo que estaba
comprometiendo la monarquía, al comprometer la integridad territorial.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 97
A esto se añadían situaciones de confusión como la insurrección republicana de La
Coruña. Costó grandes esfuerzos mantener la unión, porque Pi y Margall, Castelar y Roque
Barcia condenaron las actitudes insurgentes, pero de nuevo la recluta de quintos fue la
espoleta para recurrir a las armas y formar partidas. A los republicanos se les aplicaba la
Ley de Orden Público y más de mil fueron condenados en consejo de guerra, aunque los
dirigentes nacionales anteriores pidieron el indulto. Los republicanos ya estaban escindidos
en dos grupos, los intransigentes habían dimitido en noviembre del directorio y habían
montado un consejo provisional y exigían la revolución social, organizando comités secretos
dentro del propio partido contra la dirección de Pi que se oponía a la insurrección armada.
Los intransigentes trazaron un programa de insurrección: abolición de quintas, creación de
un ejército de voluntarios, cese de empleados, revisión de contratos de ferrocarril,
nacionalización de bancos, regulación de precios, democracia directa, justicia libre y
reforma agraria.
También en diciembre de 1872 intentaban una nueva insurrección sincronizada en
núcleos obreros y ciudades que fracasó, pero que añadió más malestar. Porque, mientras
tanto, los carlistas, que, gracias al general Serrano, contaban con el estatuto de potencia
militar casi estatal, se reunían para lograr fondos, recaudaban en las zonas que controlaban
y elevaban a Dorregaray a la jefatura militar. No lograban extender su área de influencia,
aunque hizo su aparición la trágicamente famosa partida del cura Santa Cruz que logró
reclutar mozos hasta levantar la guerra en las comarcas vascas, y le dio a la guerra el
carácter de bandolerismo cruel, fusilando liberales y provocando la emulación de otros
curas. El impaciente aspirante Carlos emitía miles de cartas y órdenes expresando sus
esperanzas, recogía armamento pero sin lograr dar eficacia a sus filas. Pero el general
Primo de Rivera no lograba derrotar las partidas carlistas porque estaba más pendiente de
la política de Madrid que de los carlistas.
Las guerrillas carlistas constituían un factor permanente de acoso a la monarquía
democrática que entorpecía las previsiones del gobierno. Pero el problema más serio y
peligroso estaba en la Liga Nacional constituida contra las reformas en las Antillas, que
cercó al gobierno desde distintos frentes. La escalada contra Ruiz Zorrilla se graduó. El
partido de Sagasta se retiró de las Cortes por considerar que se estaba poniendo en peligro
la integridad nacional. Se anunciaba la abolición inmediata de la esclavitud en Puerto Rico,
y el Casino Español de La Habana y todos los esclavistas se dirigían al rey en contra de las
reformas exigiendo directamente a Amadeo I que no se presentasen en las Cortes los
proyectos. También se oponían a los proyectos de democracia municipal, porque la Ley de
Ayuntamientos hubiera supuesto en las islas el sufragio universal masculino por primera
vez. El objetivo era el mismo en la metrópoli y las colonias: detener al gobierno.
Cuando llega a las Cortes el proyecto de ley abolicionista, se reúne la diputación de la
nobleza española y se pronuncia en contra. Pero gracias a la ley Moret, al fin se liberaron
30.000 esclavos. Los primeros días de 1873 fueron de agitación constante de estos círculos,
que se organizaban en Liga Nacional por todas las ciudades para frenar las reformas. En la
Liga estaban los alfonsinos dirigiendo los movimientos abiertamente, aglutinan a los más
influyentes propietarios agrarios, comerciantes e industriales, además reclutan y pagan
voluntarios para Cuba e inundan las Cortes de escritos.
Pero el gobierno no cedía. Y se reanudaban las sesiones de las Cortes con medidas
como la secularización de los cementerios, la reforma de impuestos sobre títulos y cruces
de la aristocracia y sobre todo el proyecto de abolición de quintas y matrícula de mar y los
presupuestos. Siguen los proyectos con las previstas cesiones de atribuciones a los
municipios de Puerto Rico, la separación del mando civil y militar y la abolición de la
esclavitud. La Liga Nacional arrecia en sus movimientos.
No había respiro en el gobierno, cuando resucita de nuevo el conflicto de los artilleros.
Los cargos dados al general Hidalgo soliviantaron los ánimos de aquellos oficiales antiguos
compañeros de artillería que no querían ser mandados por él. Córdoba buscó el acuerdo,
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 98
relevó a Hidalgo y dimitió él mismo, pero no se aceptó el sacrificio de Córdoba; entonces los
artilleros pidieron su licencia y el gobierno se la dio, lo que era de hecho la disolución del
cuerpo. El rey lo respaldó lógicamente y el gobierno reorganizó la artillería con otros
suboficiales y ascendiendo a los sargentos. Los radicales de Ruiz Zorrilla prevén el debate
parlamentario de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, cuentan además con el apoyo
de los federales. Sin embargo, el rey ya no encontró más fuerzas personalmente para hacer
frente a tanta presión.
El rey vive en una auténtica pesadilla, su mujer se quiere ir. Comunica a Zorrilla, el jefe
del gobierno, su decisión pero no logra convencerle de que rechace la idea. Siempre había
tenido en contra a la casi totalidad de la aristocracia, borbónica, también había visto
normal tener en frente a los carlistas y a los republicanos federales, además ahora se le
levantaban los sectores autocalificados como patrióticos.
Rivero reunió ambas cámaras constituyéndolas en convención, que contravenía a la
Constitución. No había unidad en el gabinete, la abdicación desencadenaba una tormenta y
la Liga Nacional había logrado sus objetivos, paralizar las reformas en las Antillas. Los
ataques contra Ruiz Zorrilla se cobraban la caída de la propia monarquía democrática. Al
publicarse la noticia de la abdicación, el público rodeó el palacio de las Cortes y se
proclamó la República por primera vez en España. Era el 11 de febrero, el día 12 salía la
familia de Amadeo hacia Portugal.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 99
XVIII.
LA REPÚBLICA: ENTRE LAS REFORMAS SOCIALES, LA IMPACIENCIA
FEDERAL Y LAS CONSPIRACIONES CONSERVADORAS.
Por 258 votos a favor y 32 en contra se declaró la República y se eligió un ejecutivo con
Figueras de presidente, Castelar en Estado, Pi en Gobernación, Nicolás Salmerón en Gracia
y Justicia, Echegaray en Hacienda, Córdoba en Guerra, Beranger en Marina, Becerra en
Fomento y Francisco Salmerón en Ultramar. Figueras pidió confianza para la República, y
para asegurar la libertad, el orden y la integridad del territorio español. Martos logró la
presidencia de la Asamblea. La mayoría de la cámara pertenecía a los progresistas
radicales, quienes con demócratas y federales optaron por una solución republicana ante el
vacío de poder y antes que volver a la fórmula constitucional de la regencia, preferida por
los unionistas. A tal coalición respondía ese primer gobierno, pero el grupo de los
republicanos federales estaba sin un liderazgo oficial, porque el consejo de los
intransigentes no se había disuelto. Pi y Margall, Castelar, Salmerón y Figueras creían que la
legalidad debía afirmarse, sin violencia. Todos habían votado una República sin definir hasta
elegir una asamblea constituyente. Incluso dentro del Partido Republicano Federal, no había
un solo proyecto.
Para amplios sectores campesinos la República significaba el reparto de la propiedad, o al
menos replantearse la estructura de la riqueza agrícola;
para un amplio abanico de clases populares suponía el derecho al trabajo y menores cargas
contributivas;
para otros grupos más reducidos, como los internacionalistas, o los intelectuales del
federalismo, era la ocasión para implantar las utopías sociales
por las que luchaban.
Catalizó, por tanto, expectativas tan diversas y tan anheladas
durante décadas que la impaciencia provocó la desunión entre
sus defensores. Sin embargo, sus enemigos, las clases
propietarias bien articuladas en tomo a los partidos liberales de
moderados y progresistas, no dejó de conspirar para destruir
todo el programa político, social y económico de la República. Lo
lograron en dos fases y una vez más fue el Ejército su brazo
ejecutor; primero con Pavía disolviendo las Cortes y dando el
poder de nuevo al infatigable Serrano, y luego con Martínez
Campos para ya entregar las riendas definitivamente a Cánovas,
restaurador de la monarquía conservadora de Alfonso XII.
Y siempre, tras esas conspiraciones se encontró el fuerte
grupo de hacendados esclavistas que no cesó de entorpecer el
desarrollo de los gobiernos republicanos, dando dinero al
pretendiente carlista para armamento y soldados. Además, tanto Serrano como Cánovas
estaban políticamente unidos a ese grupo de presión. El negrero Zulueta fue la figura
prominente de la vida política del momento con los antes citados, y movió con el marqués
de Manzanedo, los hilos de la gran aristocracia y de las clases propietarias. Su análisis es
imprescindible para comprender los vaivenes de las élites políticas durante estos dos años.
La República llegaba en medio de una desconfianza internacional. De hecho, sólo en el
otoño de 1874, cuando la República entraba en unos derroteros de orden empezó a recibir
el reconocimiento internacional.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 100
18.1 LA PRESIDENCIA DE FIGUERAS: REFORMAS, CONTEXTO INTERNACIONAL
Y ELECCIONES.
El primer gobierno fue de coalición de radicales con republicanos y fueron los líderes
más prestigiosos los que asumieron las principales tareas, era un gabinete de alta talla
política y sólida experiencia, sin embargo pronto los acontecimientos desbordaron sus
planteamientos.
La respuesta a la abdicación de Amadeo I era previsible en ciertos sectores sociales y
políticos, y apareció de nuevo el recurso de constituirse las provincias en juntas
revolucionarias, destituyendo a los ayuntamientos donde no gobernaban los republicanos y
lanzándose ciertos sectores sociales a la ocupación de las tierras, la abolición de quintas o
de impuestos... sucesos que dieron motivo para que la prensa monárquica propagase la
sensación de que «república» era sinónimo de caos. A los diez días de proclamarse la
República, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona los ciudadanos se manifestaban para
pedir el Estado catalán. Las diputaciones catalanas acordaron constituirse en Estado
federal, quitaron a los militares el mando y los convirtieron en un ejército de voluntarios.
Con eso se las tenía que ver Pi y Margall, partidario de las reformas sociales y coherente
defensor del federalismo de los pueblos españoles. Era el nuevo ministro de la Gobernación
y había que canalizar, por tanto, esas aspiraciones plurales, incluso opuestas, todas con el
común denominador de la impaciencia. Además, se echaron los del Partido Federal a la
caza de puestos públicos, discriminando a los radicales, con cuyos votos precisamente se
había proclamado la República, o despreciando a los nuevos republicanos, tan necesarios
para consolidar el nuevo régimen. Se destrozaba la ampliación de las bases sociológicas del
sistema republicano. Eso pasó con los nombramientos en el Ejército, los federales del
gobierno tenían que cuadrar el mando militar con los escasos generales adeptos, la
Asamblea parlamentaria se declaró en sesión permanente, abolió las quintas como medida
para contentar la impaciencia popular y asumió el poder el presidente de la Asamblea,
Martos, quien no fue capaz de formar un gabinete. Así Figueras volvió a formar gobierno
con mayoría republicana. Se nombraron de inmediato 38 gobernadores civiles para
reemplazar a los radicales, pero el gobierno necesitaba la Asamblea, que era de mayoría
radical, para hacer una República estable.
Pi, al frente de Gobernación, ordenó de inmediato la disolución de las juntas
revolucionarias formadas y la reposición de los ayuntamientos cesados, lo que ya provocó
la primera desilusión, que fue capitalizada por los federales intransigentes. Así, aunque, se
lograba la tan ansiada abolición de las quintas, los intransigentes animaban a sublevarse a
los que no se licenciaran de inmediato. Pi estableció la milicia republicana, restableciendo
los cuerpos de Voluntarios. Serían el contrapeso al Ejército, porque era una milicia de
partido, y fue la que salvó al gobierno de la intentona golpista de Serrano y otros. La
abolición de las quintas se pensaba suplir con la afluencia de voluntarios contra la reacción
carlista y antirrepublicana, pero faltaron fondos para armar a los Voluntarios de la
República, y ni siquiera bastó la venta de las minas de Riotinto, además de que al ser
mayor la paga a los voluntarios que al Ejército, se creaba descontento
entre la tropa permanente. De este modo se formaron dos fuerzas
armadas, la una de jornaleros y parados, Voluntarios de la República, en
compañías cuya oficialidad era electa por ellos mismos, y otra esa tropa
permanente, sometida a una jerarquía de militares en su mayoría
partidarios de la monarquía y del candidato Alfonso de Borbón.
Tal situación ya amagó en los sucesos de Cataluña, sometida a la
presión de las partidas carlistas, y donde se solaparon además la
influencia internacionalista obrera, las aspiraciones federales con claro
contenido catalanista y las disputas entre federales intransigentes y el
gobierno de la República. Así, la diputación de Barcelona, al haber
proclamado el Estado catalán, se erigió en máxima autoridad militar pero
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 101
de momento se encauzaron las exigencias federales catalanas y de las Baleares dentro de
las previsiones gubernamentales.
Cabe subrayar la definitiva participación de los trabajadores en estos acontecimientos,
organizados como tales. Veían en la República federal, la « encarnación de su ideal político
y social», este protagonismo era nuevo en la vida política y los federales lo trataban de
encauzar doctrinalmente no como lucha de clases al modo internacionalista, sino con la
propuesta utópica porque pensaban que se podía alcanzar, organizando el poder desde
abajo, la fraternidad ciudadana de personas y pueblos. Sin embargo, mientras amplios
sectores populares desplegaban y apoyaban semejante programa, los carlistas hicieron de
su guerra una cruzada nacional, y el catolicismo una bandera contra una República atea y
anticlerical.
El gobierno tomó medidas rápidas para hacer efectivo su programa. Ante todo,
proclamar la legalidad y vigencia de la Constitución de 1869, salvo en los artículos
concernientes a la monarquía, hasta que se promulgase una Constitución republicana, y
como tareas urgentes, la abolición definitiva de la esclavitud, la organización de los
Voluntarios de la República como fuerza militar ciudadana, sin por eso disolver el Ejército y
además la abolición de los títulos aristocráticos, para establecer la igualdad ciudadana y
como paso previo a la reforma agraria y al replanteamiento de la forma en que se
resolvieron los pleitos sobre las tierras señoriales. Medidas cautas, que no bastaban para
tantas expectativas como extensos sectores esperaban. Así, los Voluntarios de la República
se convirtieron en plataformas armadas para exigir reformas sociales, apremiantes para
amplios sectores de unas clases populares al borde de la subsistencia. En estas cuestiones
se produjo la convergencia de federales e internacionalistas.
Por otra parte, el conflicto campesino se extendía y se intensificaba. Se ocupaban las
tierras de los terratenientes o las comunales para repartírselas. Por otra parte, en Puerto
Rico al fin se abolía por ley la esclavitud. También se aprobaba al fin la supresión de la
matrícula de mar, o sistema de reclutamiento entre la población marinera, que la tenía
injustamente cautiva en su edad productiva, al servicio de la Armada estatal.
El pánico entre las clases propietarias les hacia exiliar capitales y exiliarse ellos mismos
a Biarritz, a conspirar para derribar la República. Pero antes lo intentaron desde dentro, las
conspiraciones se aceleraron y el general Serrano de acuerdo con el alcalde radical de
Madrid preparó la convocatoria de la Asamblea para quitar el gobierno a los federales y
entregarlo al mismo Serrano. Sin embargo, el gobierno, con las milicias de voluntarios a sus
órdenes, tuvo preparado un dispositivo que desbaratase tales planes sin derramar una gota
de sangre. Al día siguiente se disolvió la Asamblea por decreto, y quedó todo el poder en
manos del ejecutivo. Pi y Margall pudo haber proclamado la República federal pero siempre
cumplió la legalidad y decidió que había que esperar a la Asamblea Constituyente. La
alianza con los radicales se había roto y algunos de sus líderes se fueron al destierro
voluntariamente. La situación internacional no era favorable a la República.
Se celebraron las elecciones con una limpieza ejemplar aunque con una extraordinaria
abstención. El ministro Pi y Margall pudo contener las impaciencias federales de momento,
manteniendo los ayuntamientos hasta las elecciones y enviando circulares a los
gobernadores exigiendo neutralidad total para garantizar la libertad en la campaña y
ordenando a los jueces que se asegurasen contra posibles irregularidades. Fueron unas
elecciones limpias en medio de una intensa campaña de las fuerzas conservadoras que
proclamaron el retraimiento y la abstención. Unido a la situación de guerra abierta del
bando carlista, resultaba previsible la abstención rebasara el 60 por ciento. La prensa
conservadora exageraba el desorden, mientras que los carlistas reactivaron sus partidas.
Los resultados fueron rotundos a favor de los federales pero quedaron sombras y apatía en
estas primeras elecciones republicanas., los intransigentes quedaron como minoría lo que
agudizo su impaciencia y sus ataques al gobierno desde la prensa.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 102
18.2 LA PRESIDENCIA DE PI I MARGALL: PROGRAMA SOCIAL Y PROYECTO
CONSTITUCIONAL.
El 1 de junio se abrió la Asamblea Constituyente y de inmediato surgieron las divisiones,
Castelar y Salmerón encabezaron un federalismo sin contenidos sociales, mientras que el
ala izquierda, con Barcia y Contreras al frente, se decantaba por lo que
entonces se calificaba como «revolución social», quedándose en el centro
un amplio grupo de diputados fluctuantes entre ambas tendencias que
fueron el apoyo a los gobiernos de Pi y Margall. La Asamblea había votado
a los ministros uno por uno, y cuando a los ocho días Pi solicitó permiso
para cambiarlos sin consentimiento de aquella, ya se advirtieron las
divisiones en una cámara.
Se votó por unanimidad la República federal como forma de gobierno
pero la unanimidad no iba más allá. A Pi y Margall le temían los moderados de Castelar y
Salmerón por sus ideas sociales, mientras que los intransigentes federalistas, en algunos
casos aliados con los internacionalistas, lo hacían el blanco de sus críticas de modo
constante. Pi y Margall nombraba a los 49 gobernadores civiles de los cuales 32 eran
catalanes, pero no catalanistas. Las ciudades andaluzas estaban controladas por los
intransigentes. La capital se convirtió en un hervidero de rumores golpistas. Al fin llegó la
Asamblea Constituyente en la que Pi y Margall pidió a la cámara elaborar con rapidez la
Constitución y anunciaba una serie de reformas inmediatas:
el reparto de la propiedad agraria,
los jurados mixtos de obreros y fabricantes en el ámbito laboral,
el control del trabajo de los niños,
la efectiva implantación de la enseñanza pública, gratuita y obligatoria,
la separación de la Iglesia y Estado
y la abolición, al fin, de la esclavitud en Cuba, implantando todas las libertades en aquellas
provincias.
Además, pedía unión entre todos los federales para salvar la República,
prometía la ley pendiente de suspensión de garantías constitucionales
y garantizaba que se revisarían las hojas del servicio militar para establecer un sistema de
ascenso profesional.
Recogía en su programa viejas aspiraciones y reformas que aunque tuviesen ciertos
ribetes radicales en 1873 sonaban a socialismo revolucionario. Pero la principal reforma
estaba obviamente en el propio texto previsto como Constitución, fue presentado a las
Cortes Constituyentes, y, aunque no llegara a promulgarse, para « asegurar la libertad,
cumplir la justicia y realizar el fin humano a que está llamada en la civilización », son metas
que marcan el rumbo de esa colectividad que sin ambigüedades se define rotundamente
como «Nación Española».
Hay una novedad radical, el título preliminar que es el soporte del resto de los títulos
constitucionales: «Toda persona encuentra asegurados en la República, sin que ningún
poder tenga facultades para cohibirlos, ni ley ninguna autoridad para mermarlos, todos los
derechos naturales». Ya continuación se hacía una declaración de derechos humanos,
derechos a la vida, a la seguridad y la dignidad humana, y al libre ejercicio de todos los
derechos individuales subrayando de modo especial la igualdad ante la ley, sin olvidar las
libertades de industria, comercio y crédito, a partir de tales principios, el constituyente
procedía ya a organizar el código fundamental en 17 títulos con 117 artículos.
Totalmente nuevo era el título primero dedicado a la «Nación Española». Constaba sólo
de dos artículos, en el primero se definía España como una nación compuesta por Estados.
El título II versaba sobre los españoles y sus derechos, se determinaba la obligación de
defender a la patria con las armas. También se separaba expresamente la Iglesia del Estado
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 103
y se prohibía a « la Nación o Estado federal, a los Estados regionales y a los Municipios
subvencionar directa o indirectamente ningún culto ».
Los títulos III al XIV se destinaban a la regulación de tanto de la separación de poderes,
como de las relaciones entre los nuevos niveles de soberanía compartida entre el
municipio, el Estado regional y el Estado federal o Nación. Se trataba de una organización
constitucional plenamente moderna, modernizadora y radicalmente democrática. El texto
muy escrupuloso en el respeto a la igualdad ciudadana, se estipulaba de modo rotundo la
independencia del poder judicial.
18.3 EL LEVANTAMIENTO CANTONAL: CONTENIDOS SOCIALES Y ALTERNATIVA
FEDERAL.
Pese a que el texto constitucional se redactó con rapidez para evitar nuevas
insurrecciones federales, los acontecimientos se precipitaron. Pi y Margall formó un
gobierno con los correligionarios más moderados para poder arreglar la deuda y acometer
las reformas sin levantar recelos. Pero todo parecía insuficiente a los intransigentes,
mientras que los carlistas arreciaban en sus acciones militares y se hacían públicas las
conspiraciones de los alfonsinos, quienes reavivaron la influencia de Serrano entre los
militares. Por esa razón, Pi y Margall consideró necesario pedir poderes extraordinarios para
controlarlos.
Sin embargo, los sucesos desbordaron al gobierno precisamente desde las posiciones
federales intransigentes y desde los núcleos internacionalistas. La última semana de junio
fue tensa en Cataluña, con un ejército incapaz de acabar con los carlistas y un
enfrentamiento en Barcelona entre federales e internacionalistas, por un lado, y por otro la
milicia ciudadana controlada por las instituciones.
Pero por otro lado, las mayores tensiones se produjeron desde finales de junio a
mediados de julio en comarcas andaluzas, murcianas y valencianas. Los motines sociales
pidiendo tierras y la reformas sociales empezaron en Andalucía, se organizó un Comité de
seguridad pública y proclamaron el cantón, redujeron la jornada laboral a 8 horas y los
alquileres en un 50 por ciento, confiscaron los bienes de la Iglesia y las tierras sin cultivar
para repartidas entre jornaleros. Sin embargo, el gobernador La Rosa, nombrado por Pi,
restableció el orden y pudo evitar que el ejemplo se propagase.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 104
Los carlistas amenazaban las ciudades de Irún y Bilbao, y chantajeaban a la Compañía
Ferroviaria del Norte. Además ejecutaban en masa a los carabineros del Estado. Sin olvidar
apoyos significativos internacionales. En tal situación se discute en la Asamblea
Constituyente la suspensión de las garantías constitucionales, se rechaza que sólo sea en
las provincias vascas. La notoria falta de coordinación entre los republicanos facilitó a los
carlistas algunos éxitos militares que la prensa conservadora jaleó. El 15 de julio ya estaba
media España levantada cantonalmente.
El manifiesto del madrileño Comité de Salvación Pública, presidido por Roque Barcia,
pidió que se formaran comités análogos en provincias. Ese comité había programado el
levantamiento general de los federales, sin esperar a la Constitución. El gobierno de Pi
estaba entre tanto preocupado por los sucesos desencadenados en la industrial Alcoy, a
partir de la huelga iniciada en la papelera, ocasión que los internacionalistas aprovecharon
para proclamar la huelga general, adueñarse del ayuntamiento y constituirse en comuna
colectivista. Arrasaron fábricas y casas, mataron a los agentes de la Guardia Civil, y
también al alcalde republicano. Excesos de los que toda la prensa dio cumplida
información, como también informaron de los sucesos similares ocurridos en Toro. Pi y
Margall ordenó al general Velarde que restableciera el orden, pero fueron necesarios más
de 6.000 soldados para derrotar a los obreros que se habían hecho fuertes en la ciudad de
Alcoy. También el general Ripoll tenía órdenes de Pi de controlar Andalucía desde Córdoba,
nudo ferroviario.
Una vez más los sucesos desbordaron al gobierno. En un mitin celebrado el 11 de julio
en Cartagena, agentes del comité de Madrid, aprovechan el malestar por los marinos sin
licenciar todavía cuando estaba abolida la matrícula de mar. Por las circunstancias de la
plaza, con base naval y un cinturón de fuertes que la hacían inexpugnable, los
intransigentes decidieron hacer de esta ciudad el centro de la revolución federal cantonal.
El general Contreras desde Madrid; se hizo con el mando. Pi aceleró la redacción de la
Constitución pensando que eso contentaría a los intransigentes, pero la dinámica de la
insurrección era imparable. Al día siguiente de presentarse el texto constitucional, Pi y
Margall dimitió porque no quería el uso de la fuerza para levantar la España federal. Trató
de formar gobierno con todas las tendencias pero se le opusieron los republicanos
moderados, ahora más temerosos al programa social federal por lo ocurrido en Alcoy sobre
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 105
todo. La Asamblea Constituyente votó entonces para presidir el gobierno de la República a
Salmerón. Roque Barcia, desde el comité de Madrid, reactivó la sublevación cantonal contra
el nuevo gobierno de Salmerón, y a los pocos días había un rosario de cantones desde
Castellón hasta Cádiz, en Sevilla, Valencia, Almansa, Torrevieja, Castellón, Granada, Ávila,
Salamanca, Jaén, Andújar, Tarifa y Algeciras. En definitiva, había terminado la fórmula
conciliadora del convencimiento de Pi y Margall.
El levantamiento cantonal no se puede reducir ni a la simple maquinación de una
minoría exaltada, ni mucho menos a propósitos separatistas. Así, es muy revelador que
desde Cartagena se gobernase para toda España, porque se proclamaba el verdadero
gobierno de la federación española, con base en el pueblo, frente al gobierno de Madrid
que había traicionado las reformas previstas. Formaron, por tanto, un directorio provisional
de la federación española, para constituirse en gobierno provisional de la Federación
Española, con Contreras como presidente, luego sustituido por Roque Barcia.
Proclaman las reformas de urgente realización,
la redención de las rentas forales en Galicia y Asturias,
la supresión de una serie de rentas feudales vigentes en las poblaciones más dispares de
España.
Además replanteaban el modo en que se abolieron los señoríos en contra de las
aspiraciones campesinas.
Y a continuación enumeraban, con detalle, cuantos privilegios feudales seguían vigentes
para declararlos abolidos.
Todo ello para concluir aboliendo el registro de la propiedad, sustituyéndolo por uno
municipal gratuito, con la consiguiente supresión de lo que calificaban como «absurdo
derecho de hipoteca».
Además declaraban que todo español tenía derecho a pedir los títulos necesarios para
averiguar el valor o precio de las tierras vendidas por reyes o señores feudales.
Había una auténtica preocupación por resarcir tantas expectativas frustradas desde que
las Cortes de Cádiz empezaron a reorganizar la riqueza nacional, y esto ocurría sobre todo
en tomo a la propiedad de la tierra, el mayor conflicto de todo el siglo XIX, los cantonales
declaraban que las fincas sin cultivar por sus dueños durante cinco años pasarían a
propiedad del municipio, y con éstas y con las comunales el Estado haría lotes para darlas a
los colonos y acabar con la servidumbre. Pero no era sólo un problema de reparto, también
se abolían los gravámenes perpetuos, y se establecía la redención de cualquier censo.
En las reformas económicas, los cantonales reorganizaban los ministerios en función de
las competencias previstas para los municipios y cantones, pero las novedades eran
reveladoras del espíritu que los animaba. Se establecían los sueldos públicos, se suprimían
los coches concedidos a los funcionarios y sobre todo se abolían los gastos imprevistos y
gastos secretos en los presupuestos de la República federal española. Más decisiva era la
medida de establecer una contribución sobre el capital, como también la creación de
bancos agrícolas, industriales y mercantiles para favorecer el « desarrollo de la riqueza
desamortizada, de matar la usura y crear familias laboriosas y honradas », siempre a un
bajo interés en estos bancos. Todo un programa que expresaba la mentalidad y proyectos
sociales que estaban tras del cantonalismo, del carácter profundamente reformista y
modernizador en el empeño de suprimir todos los vestigios del antiguo régimen feudal para
organizar una sociedad de ciudadanos trabajadores que viviesen de su trabajo, con medios
de vida propios para preservar su independencia..
Lo mismo ocurría en Granada, o en Sevilla, en Valencia y Cádiz. El análisis de los
decretos de los distintos cantones refleja las motivaciones de tan extraordinaria rebelión
colectiva, así como las largas frustraciones acumuladas tras las sucesivas promesas de los
gobiernos liberales. Además, los cantonales reconocieron el derecho al trabajo y en algunos
establecieron la jornada de 8 horas. Cuando decidían gravar a los ricos, más que por
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 106
influencias internacionalistas, era por impulso de una ética universal, tales medidas y el
alzamiento contra un gobierno legalmente constituido, responsable ante el Parlamento, no
fueron precisamente fórmulas idóneas para consolidar la primera experiencia democrática
republicana en España.
Por lo demás, los tres focos donde con mayor fuerza actuó el cantonalismo el verano de
1873 estuvieron en el País Valenciano, en Andalucía y en Murcia, sin olvidar ciudades
castellanas importantes como Salamanca o Toledo. En Cataluña el carlismo dificultó los
movimientos de los federales, y éstos además ya habían experimentado la división interna
cuando los internacionalistas los arrastraron a la insurrección, mientras otros sindicalistas
lograban con los empresarios la reducción a once horas de jornada y un aumento salarial
del 7.5 %, a cambio de defender al unísono los intereses proteccionistas del sector
industrial. Por eso, cuando las partidas carlistas quemaron el ateneo obrero de Igualada, los
trabajadores apoyaron al Gobierno de la República y no siguieron a los federales
intransigentes. Tenían muy cerca el enemigo absolutista y clerical. Sin embargo, en Alcoy,
núcleo igualmente industrial, fueron los obreros los protagonistas del cantón. También
tuvieron un papel destacado los internacionalistas en las poblaciones de Jerez. La Igualdad,
periódico federal cercano a Pi y Margall, llegaba a culpar del desencanto y del fracaso
federal a los internacionalistas. No era así, los internacionalistas tuvieron peso en contados
cantones, pero lo cierto es que sus proclamas reactivaron y reagruparon a los
conservadores, retraídos oficialmente, aunque conspirando siempre.
18.4 LAS PRESIDENCIAS DE SALMERÓN Y CASTELAR: EL ORDEN COMO
OBJETIVO
Los federales seguidores de Castelar y de Salmerón temían que los intransigentes
llevarían al caos internacionalista, y que esto facilitaría el triunfo de la reacción carlista. Por
eso se declararon unitarios frente a los federales de Pi y Margall. Eran mayoría en la
Asamblea Constituyente, derrotaban a Pi, encargando a Salmerón formar gobierno.
Salmerón organizó tres expediciones militares para someter a los federales cantonalista.
Para satisfacer al estamento militar reorganizó el cuerpo de artillería reponiendo a los
cesados, disolvió los regimientos que habían confraternizado con los cantonales, declaró
piratas a los buques sublevados en Cartagena e invitó a las escuadras inglesa y alemana a
intervenir.
Autorizaban a procesar a los diputados insurgentes, tildados de separatistas y además
abrió la persecución contra la Internacional.
El impacto de la entrada de Pavía, fue enorme en Andalucía y creó temor en el resto de
los cantones. Por eso fue más fácil su marcha de control y disolución de los cantones de
Cádiz, Algeciras, San Roque, Granada y Málaga... También Valencia resistió durante cinco
días a las tropas de Martínez Campos sin embargo, Cartagena supo resistir al cerco y su
defensa duró hasta enero de 1874. El final fue de dura represión, entre tanto, Salmerón
decretó la militarización de los Voluntarios de la República; los sometió a la autoridad
militar y nombró a generales alfonsinos para derrotar a los carlistas. Los alfonsinos, por su
parte, al verse imprescindibles desde sus responsabilidades militares, conspiraron
abiertamente. La ex reina Isabel II había nombrado a Cánovas como jefe oficial de los
alfonsinos, y todo el mundo conocía las reuniones celebradas con los militares.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 107
El principal problema para la República desde agosto de 1873
estuvo no sólo en el recrudecimiento de la guerra carlista, sino en
haber perdido el control de las bases federales y haber tenido que
recurrir a la jerarquía militar alfonsina para derrotar a unos y otros.
El ejército carlista llegó a contar desde ahora con casi 70.000
hombres distribuidos por el País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y
comarcas del País Valenciano. Se habían organizado como tropas
disciplinadas, trataron de controlar el terrorismo y se pertrecharon
con cañones ingleses y fusiles franceses. Hubo combates
sangrientos, el pretendiente estableció su cuartel y su corte en
Estella, tratando de articular un embrión de estado carlista. Serrano
fue sustituido por Moriones y éste logró limpiar Aragón y derrotar a
los carlistas, mientras en Cataluña seguían las tácticas de
movimientos permanentes de los carlistas.
Los acontecimientos políticos en Madrid tomaron otro rumbo imprevisto. Salmerón,
paradójicamente impasible ante las ejecuciones sumarias ordenadas por Pavía al disolver el
cantón de Sevilla, sin embargo dimitía de la presidencia del gobierno porque la Asamblea
no votaba en contra de la pena de muerte, algo que él había combatido toda la vida.
Votaron a Castelar como presidente de la República. Salmerón pasó a presidir las Cortes
que dieron plenos poderes a Castelar para acabar con la guerra carlista. Castelar
gobernaría mediante decretos, con lo que resultó investido de una dictadura amplia y
absoluta, de la que no abusó. Inspiró confianza y hasta los conservadores dejaron de
conspirar. Castelar movilizó a los reservistas, encomendó la dirección de la artillería al
general Zavala, acentuó la persecución de los internacionalistas, y contó con el apoyo de
los conservadores y de los radicales.
En una serie de decretos, suspendió las garantías constitucionales y establecía la
censura de prensa. Buscaba el apoyo de los radicales y conservadores que decidieron
volver, entre ellos Cánovas que llegó para dar nuevo impulso a la propaganda alfonsina.
Los radicales de Martos, que se pronunciaban a favor de la República unitaria, como
también lo hacía García Ruiz, con manifestaciones rotundamente antisocialistas o contra
cualquier reforma que sonara a internacionalismo. Repitieron los radicales su apoyo a
Castelar en un manifiesto en el que proclamaban su vuelta a la política, pretendiendo
negociar con Castelar los puestos de diputados para la convocatoria de elecciones después
del 2 de enero.
Por lo demás, al conflicto carlista se añadió el recrudecimiento de la guerra en Cuba. La
República había suscitado nuevas esperanzas en los cubanos y también duros presagios en
los esclavistas. De hecho, nada más comenzar la República, se legislaba al fin la abolición
de la esclavitud en Puerto Rico, y se declaraba vigente en la isla el primer título de la
Constitución de 1869, auténtica declaración de derechos humanos. Sin embargo, cuando
cayó la República a manos de Martínez Campos, el gobernador recobró las anteriores
facultades omnímodas y disolvió la diputación provincial. En Cuba no había decisiones
democráticas al respecto, porque el federal Soler Capdevila presentó a la Asamblea el
proyecto de extender a los cubanos libres todos los derechos de la Constitución de 1869,
sin atender a los esclavos siquiera, pero se opuso la mayoría de la cámara, porque, según
razonó la comisión de Ultramar, la distancia y sus diferencias geográficas no permitían la
igualdad con los ciudadanos españoles. A lo más que se llegó bajo Figueras es a dejar sin
efecto los embargos de los sublevados, y luego más tarde Castelar, suprimió los poderes
todavía omnímodos del capitán general. Castelar trató de racionalizar la justicia y que la
provisión de cargos de carrera judicial en las Antillas dependiera, como en España, del
Tribunal Supremo. Sin embargo, la presión de la Liga Nacional de hacendados y propietarios
seguía siendo tan fuerte como antes, y enviaban una nueva exposición avalada por más de
12.000 firmas pidiendo el aplazamiento de las reformas. Era su táctica permanente, el
aplazamiento.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 108
Los republicanos no tuvieron ni fuerza ni recursos para tomar decisiones más
coherentes, mientras seguían elevando el número de tropas que defendían los intereses de
esas oligarquías metropolitanas e insulares, en su mayoría financiadas por esos propietarios
y hacendados. La guerra seguía desarrollándose con ferocidad, los «voluntarios españoles»
practicaban la política de tierra quemada. Por otra parte, aprovechando la situación interna
de los gobiernos federales, los independentistas cubanos desplegaron un contrabando
activo para abastecerse de armas. Mientras tanto, la esclavitud en Cuba seguía sin
resolverse y la organización constitucional de la isla tampoco avanzaba. El grupo de los
hacendados se había hecho imprescindible para conservar el control peninsular de las
Antillas.
En el otoño de 1873, la atención estaba puesta en dos asuntos prioritarios, acabar con
el ejército carlista y establecer el mecanismo político para cuando terminara el periodo de
excepcionalidad de Castelar. Los carlistas estaban enseñoreados de Guipúzcoa y tenían
financiación que se sospechaba proceder de los esclavistas cubanos. En Cataluña, al no
tener unidad de mando, sólo fueron capaces de ocupar poblaciones por sorpresa. La táctica
de las partidas también funcionó en el Maestrazgo. Hubo un momento en que también
resurgieron las partidas en la Mancha. En tierras del Duero también hubo un intento que
fracasó.
Conforme se avecinaba la fecha con las Cortes en pleno, las maniobras y las tensiones
contra la República se acrecentaban, mientras no cejaban las divisiones entre los
republicanos. Los alfonsinos no se recataban en lanzar la amenaza de sublevarse caso de
abolirse la esclavitud también en Cuba y de ampliar las reformas. Castelar estaba dispuesto
a aplazar tales cuestiones con tal de ganar la guerra a los carlistas y ahí es donde no contó
con sus correligionarios. Salmerón se erigió en su rival y se opuso a los manejos electorales
previstos por Castelar para repartirse los escaños con los radicales y conservadores, y
criticó que la República dependiera cada vez más de generales claramente monárquicos
alfonsinos como Martínez Campos y Jovellar, o el conservador López Domínguez, y el
radical Pavía. Salmerón se aproximó a Pi y a Figueras, mientras que Castelar se
entrevistaba con Pavía y éste sugería posponer la apertura de las Cortes previendo que
censuraría a Castelar la mayoría federal. Castelar había confesado que estaba resuelto a
fundar la República en el orden, a aumentar el Ejército, a salvar la disciplina, pero siempre
«dentro de la legalidad», sin golpismo contra las Cortes soberanas. Sin embargo, López
Domínguez, le respondía dando un aviso rotundo de que estaba ya preparado el golpe de
Estado. De hecho, de las soluciones que se barajaron, concluyeron que no estaba madura la
restauración de la monarquía con el príncipe Alfonso, ni tampoco se podía justificar la
dictadura, por eso optaron por la República unitaria como fórmula sin definir en su
legalidad.
18.5 ENTRE DOS PRONUNCIAMIENTOS: LA REPÚBLICA AUTORITARIA DE
SERRANO
El dos de enero Castelar defendió ante las Cortes su uso de los plenos poderes
entregados por la cámara soberana y pidió un voto de confianza para continuar. Pretendía
formar dos partidos dentro de los republicanos, el conservador y el progresista, pero
Salmerón, presidente de la Asamblea, lideró la oposición, y la votación se hizo, derrotando
a Castelar. Se negociaba un gobierno con Eduardo Palanca al frente, un federal de centro, y
decidido partidario de la abolición de la esclavitud en Cuba. Por eso había urgencia en
cerrarle el paso porque los integrantes de la Liga Nacional negrera conocían bien sus
intenciones. Además hubiera estado detrás suyo el propio Pi y Margall. Por eso, al saberse
el rumbo de los propósitos de las Cortes, el capitán general de Madrid, Pavía, ocupaba las
calles con las tropas y él mismo entraba en las Cortes mientras se realizaba el escrutinio
para el nuevo presidente del ejecutivo. Castelar, por tanto, era todavía presidente del
gobierno, como tal destituyó a Pavía y recibió por unanimidad el voto de confianza que
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 109
antes se le había negado, pero ya era tarde: los soldados ocuparon el salón de plenos,
dispararon para amedrentar a los diputados y éstos se disolvieron.
La milicia ciudadana de Madrid estaba disuelta. Pavía había disuelto por la fuerza el
poder legal de las Cortes y trató de unir a Castelar, Cánovas y Martos en un mismo
gobierno. Ni los representantes de los partidos ni los generales
se pusieron de acuerdo, y entonces Pavía amenazó con la
dictadura puramente militar, con la ordenanza como código
constitucional. Entonces, los radicales, los conservadores y los
republicanos unitarios acordaron recurrir de nuevo al general
Serrano, porque detrás del golpe estaban tanto los esclavistas,
ahora ardientemente arropados por el republicanismo unitario,
como las clases propietarias peninsulares nerviosas por las
intenciones reformistas de los federales. El gabinete formado
por Serrano era un gobierno parecido a lo que se pretendió
cuando la intentona golpista del 1873.
La primera acción del gobierno fue suspender de nuevo las garantías constitucionales y
declarar vigente la Ley de Orden Público de 1870. De inmediato recibió el reconocimiento
de Alemania y de las repúblicas americanas. Se volvió a decretar la disolución de la
Internacional, el gobierno deportó a más de 5.000 destacados militantes internacionalistas
y cantonalistas que nunca volverían, descabezando por un tiempo el activismo político de
ambas tendencias. Fueron los líderes anónimos de Andalucía, Murcia y País Valenciano los
que sufrieron los rigores de la represión, porque algunos salvaron la situación de distinto
modo. Pero estos casos no mataron el republicanismo, que se mantuvo en otros muchos
personajes, como los que luego crearían la Institución Libre de Enseñanza.
Quedaba acabar con el ejército carlista para estabilizar el nuevo régimen, o crear otra
nueva legalidad republicana. Los radicales de Martos y Echegaray empujaban en esta
segunda dirección, incluso querían arreglar el asunto de la esclavitud en Cuba, y por eso el
ministro de Ultramar avaló un plan de supresión gradual, siguiendo las directrices del
negrero Zulueta. Pero cuando ese proyecto se presentó sucedió la primera crisis ministerial
del gobierno de Serrano. Salían los radicales y quedaba todo el poder en manos de los
constitucionalistas de Sagasta. De nuevo el conflicto provocado por los antiabolicionistas
desencadenaba la crisis de un gobierno.
Por lo demás, los carlistas concentraron sus energías en asediar Bilbao, ciudad bastión
del liberalismo desde 1833, y que además podía avalar el rango estatal de la estructura
carlista y obtener más créditos internacionales para abastecer las tropas. Cartagena ya
estaba rendida y entonces Serrano tomó el mando directo de las operaciones contra los
carlistas y logró levantar el asedio. Tuvo que marcharse de inmediato a Madrid, porque
justo tuvo lugar la citada crisis ministerial, provocada por el plan de abolición gradual de la
esclavitud en Cuba. Los carlistas se repusieron y trajeron de cabeza a los sucesivos
mandos, en Cataluña, controlaron toda la provincia de Girona y operaban por las provincias
de Barcelona y Lleida.
Pero tampoco estaba exento el bando carlista de rivalidades y tensiones. Las hubo entre
las diputaciones constituidas por los carlistas en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, o con el
obispo de Urgell, o enfrentamientos entre los líderes porque los triunfos aumentaban las
aspiraciones políticas de los carlistas creyéndose ya ministros bastantes de ellos. Las
intrigas se multiplicaban en el entorno del pretendiente Carlos, quien se veía obligado a
ratificar sus sentimientos católicos y monárquicos, pero tranquilizando que no permitiría ni
el «espionaje religioso ni el despotismo», que no molestaría a los compradores de la
desamortización, que quería una legítima representación del país en Cortes y además tenía
que proclamar que no estaba dispuesto a reimplantar el tribunal de la inquisición porque
tales métodos ya no eran propios de las sociedades modernas. Estos términos les
parecieron demasiado liberales a bastantes de sus seguidores, y fueron las diputaciones
vascas las que llevaron las riendas del conflicto, al organizarse como verdadero poder,
implantaron servicios administrativos, compraron cañones y municiones, firmaron
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 110
empréstitos y anticipos, y desplegaron una activa recluta de hombres y recursos para la
guerra.
Desde mayo de 1874 Serrano había encomendado el gobierno al general Zavala quien
formó gabinete, sin los radicales. El gobierno afirmaba que, aunque todos procedían de un
mismo sector político, querían gobernar sin banderías políticas, porque representaban la
regeneración nacional, y preveían consultar al país, para que decidiera sobre su destino. La
realidad es que Sagasta se hizo con las riendas del poder y estuvo más atento a reprimir a
los sectores situados a su izquierda política que a controlar a los alfonsinos. Mientras
suspendía los periódicos de la oposición, dejaba que los alfonsinos promovieran
abiertamente la vuelta de su candidato Alfonso, recogiendo incluso a carlistas
desengañados y a los decepcionados o amedrentados por la revolución federal, sin olvidar
la propaganda en el Ejército como soporte de fuerza para la restauración.
La guerra contra los carlistas se prolongaba con altibajos. Pero sus incursiones eran
cada vez más atrevidas, se vengaban a su paso de los liberales fusilando
indiscriminadamente. Eran expediciones de castigo y recaudación. Sin embargo el general
Jovellar controlaba el Maestrazgo en parte, y en el norte los liberales se estaban
imponiendo al ejército carlista. Por eso, las conspiraciones de los generales alfonsinos
arreciaron, cabía la posibilidad de que se estabilizara la República de Serrano y de que se
instaurase una legalidad nueva tal y como prometía Sagasta.
Tan notorias eran las conspiraciones que el gobierno dispuso el destierro a otras
provincias de los alfonsinos más notorios, pero no impidió en nada la conspiración, que
seguía firme bajo las riendas de Cánovas. Con motivo del cumpleaños de Alfonso de
Borbón, éste publicó una carta-manifiesto en el que concluía con su definición: buen
español, buen católico y verdaderamente liberal. Usaba la forma de una carta dirigida a los
compatriotas y proponía el «restablecimiento de la monarquía constitucional ». Quedaba por
precisar el tipo de Constitución con que se dotaría la monarquía. Tras el pronunciamiento de
Martínez Campos en Sagunto, el 29 de diciembre de 1874, que restaura la monarquía, el
nuevo gobierno de Cánovas actuó sin cortapisas tratando de contrarrestar las medidas
tomadas en el Sexenio Democrático. Y una vez más aparecían los intereses esclavistas,
porque no les convenía el proyecto de Sagasta que podía legitimar la República o hacer
reaparecer el abolicionismo, o volvieran a replantear tantas cuestiones pendientes sobre las
tierras desamortizadas. Además, la creación del Banco de España había quitado al Banco
Español de La Habana el monopolio de contratar empréstitos con el Tesoro cubano, y no era
casualidad que el hombre fuerte del banco cubano fuese el mismo hermano de Antonio
Cánovas del Castillo, que recibía el título de conde del Castillo de Cuba y que había
movilizado los recursos necesarios para la causa alfonsina en 1874.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 111
CUARTA PARTE
LA RESTAURACIÓN, 1875-1902
XIX. EL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN
19.1. ¿PORQUÉ UNA RESTAURACIÓN?
Los fundamentos del régimen de la Restauración no se entienden sin conocer los del
periodo anterior, el Sexenio Democrático, caracterizado por el estallido de ilusionantes
proyectos políticos, por experimentos nacidos de la ilusión, pero que fueron completamente
fallido y el vaivén de sistemas políticos unido a la situación de Guerra Carlista en el Norte, el
levantamiento cantonal en el Levante y Sur y la insurrección en las colonias, a los problemas sin
solucionar que traían de administración, ejército Iglesia, el campo y las ciudades. En ese
ambiente inestable se comenzó, por parte de ciertos grupos sociales, a añorar seguridad. Se
ceñía en torno a una mentalidad conservadora que prefería el orden, el crecimiento económico
y la gobernabilidad. Un régimen donde fuera posible la convivencia pacífica, el desarrollo
fructífero y la prosperidad.
Las élites dirigentes desconfiaban de la revolución popular. El ejército sentía que la vía de
la experimentación política había ido más allá de lo permisible y era necesario intervenir para
restaurar el orden. El mundo de los negocios deseaba seguridad y estabilidad. Los capitalistas
sentían amenazados sus intereses en las colonias, unido al surgimiento de la Comuna, la
Internacional y el socialismo. Frente a ellos, los políticos progresistas reconocieron como fallidos
sus sueños revolucionarios. El clima era favorable a una alternativa política que defendía el
orden, la estabilidad, la seguridad.
19.2. LOS APOYOS DEL NUEVO RÉGIMEN POLÍTICO.
Tres sectores fueron los que propulsaron, fundamentalmente, el cambio político: el partido
alfonsino, los círculos coloniales y determinados grupos militares.
El partido alfonsino se había formado para apoyar la restauración
monárquica, pero con presupuestos diferentes a los del reinado de Isabel
II. Se pretendía dar paso a una nueva generación política, lejana a las
fórmulas de los anteriores moderados. Debía, el régimen, apoyarse en una
formación liberal conservadora, capaz de convivir con las tendencias
progresistas y republicanas, si aceptaban las normas del juego. Se
pretendía un sistema parlamentario basado en la alternancia de partidos.
Antonio Cánovas del Castillo era el líder del partido. Quería volver a
instaurar a los Borbones, terminar con las intromisiones del ejército en la
vida política y un modelo de sociedad que defendiera el orden, la
seguridad y la propiedad. El programa político alfonsino se reflejó en el Manifiesto de Sandhurst,
dado el 1 de diciembre de 1874, por el príncipe, desde la Academia Militar próxima a Londres
donde completaba su formación. Había sido redactado por Cánovas con el propósito de crear un
estado de opinión favorable. Subrayaba que era una propuesta integradora, en la que tendrían
cabida todas las opciones, fueran cuales fueran sus antecedentes, siempre que aceptaran las
normas del régimen político. Buscaba el consenso para alcanzar la ansiada estabilidad política y
acabar con los pronunciamientos militares. Basado en la soberanía compartida por el rey y las
Cortes, amparado en un texto constitucional. Una opción política inspirada en el liberalismo y el
catolicismo. De acuerdo con la tradición del pueblo español, el rey protegería la religión
católica, pero sería tolerante en la cuestión religiosa. El documento, según Villares, defendía
tres principios:
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 112
◦ La defensa de la continuidad dinástica, mediante el retorno de una monarquía
hereditaria y representativa.
◦ El segundo principio es el de la apuesta por el restablecimiento de la monarquía
constitucional. Aunque el principio de la monarquía es prioritario, se recoge de algún modo el d
poder de la nación, que se adelanta a través de una de las claves de la Constitución de 1876, el
principio de la soberanía compartida entre el monarca y las cortes.
◦ El tercero, la proclamación por parte del príncipe de un sentimiento patriótico, liberal
y católico.
Los círculos coloniales son el segundo grupo de apoyo. Los grupos de la burguesía que
tenían importantes intereses ultramarinos se inquietaron ante los proyectos antiesclavistas y las
políticas reformistas iniciadas por los gobiernos del Sexenio. Así, Cánovas, cuando asumió la
jefatura del alfonsismo, se encontró con una red de círculos ultramarinos dispuesta a apoyar la
nueva opción política siempre que ésta defendiera sus intereses en las colonias. Los miembros
de ese grupo representaban a la burguesía más asentada económicamente, que quedó
desplazada de la dirección política del país tras 1868. Hubo un “trasfondo cubano” en la
Restauración:
◦ la alta burguesía catalana (Foxá, Ferré i Vidal, Güell),
◦ la burguesía valenciana agrupada en torno a la Liga de Propietarios (Cáceres,
Montortal),
◦ militares descontentos de la política que se llevaba en Cuba (Valmaseda, Caballero de
Rodas, Martínez campos)
El tercer sector de apoyo fue el ejército. En especial, fueron decisivos los oficiales a los
cuales Serrano había dado el mando militar en la lucha contra el carlismo, a los que se sumaron
otros sectores con una posición privilegiada. Estaban, además, vinculados en grado notable con
los círculos coloniales, pudiendo identificarse los intereses de ambos grupos en torno a varios
puntos: oposición a las reformas democráticas, mantenimiento de la esclavitud, integridad
nacional, defensa del orden social. Poder contar con la colaboración de militares destacados,
muchos de ellos al mando de tropas, facilitó en grado sumo la restauración de la monarquía.
Pero el deseo de cambio no era exclusivo de estos tres círculos sociales. Después del
Sexenio, por el que se había pasado por una monarquía democrática, dos tipos de república,
dos constituciones y dos guerras afrontadas sin resolver ninguna, había un cierto cansancio de
tanto experimento y un ambiente generalizado proclive al orden y a un cambio que pudiera
llevar a la tan anhelada estabilidad.
19.3. EL CAMINO HACIA LA RESTAURACIÓN. EL GOLPE DE SAGUNTO.
Se ha discutido mucho sobre la implicación militar en los orígenes de la Restauración. El
camino hacia la Restauración tuvo a Cánovas como protagonista. No descartaba la
posibilidad de una proclamación de Alfonso XII por una representación del Ejército, e incluso
hizo planes en dicho sentido, pero prefería que la Restauración se produjera por un
procedimiento civil, por la proclamación por las Cortes. Era lógico que quisiera que una
monarquía que pretendía acabar con los pronunciamientos militares no naciera con uno.
Pero los hechos transcurrieron de forma diferente, sin que Cánovas pudiera controlarlos.
Aunque pensara que el pronunciamiento militar no era la forma ideal de iniciar el régimen,
deseaba asegurarse el apoyo del ejército para su proyecto político. Temía que los militares
más reaccionarios se hicieran con el control de la situación y que alteraran el curso de los
acontecimientos o apoyaran a un grupo político diferente al suyo. Creía que debía evitar
cualquier posibilidad de que se produjera una vuelta a los tiempos, usos y familias políticas
del periodo isabelino. Lo cierto es que, desde el momento en que, en agosto de 1873,
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 113
recibió el encargo de Isabel II de dirigir el partido alfonsino, sopesó la posibilidad de
alcanzar la Restauración a través del pronunciamiento militar. Había planteado el tema al
general Manuel de la Concha, pero esa posible colaboración se frustró al morir el general en
el frente del norte. Deseaba contar con militares fieles a la causa y por
ello intensificó relaciones con generales destacados, como Jovellar y
Primo de Rivera. A primeros de noviembre de 1874, Cánovas se reunió
con los principales militares alfonsinos en casa del conde de Cheste. Su
objetivo no era tanto el impedir la acción militar como controlarla.
Recabó apoyos en los ejércitos del Centro1, Norte y Cataluña. Se creía
que Jovellar dirigiría las operaciones, si se producían. Faltaba que
Cánovas dictase el procedimiento más adecuado, la manera y el
momento. En esa espera los acontecimientos se aceleraron, de forma
ajena a Cánovas. La abundancia de organizaciones burguesas
dispuestas al cambio y el papel de los dominadores de las colonias tienen mucho que ver
con ello. Pero solo podía operarse el cambio en Valencia. Los alfonsinos valencianos
supieron pronto que contaban con el apoyo del ejército, que Martínez Campos estaba
dispuesto a tomar el mando; un capital al servicio, proporcionado por José Campo; dos
brigadas distraídas de la guerra y concentradas cerca de la ciudad. Llegó un momento que
no se podía mantener la situación sin llamar la atención, por lo que se decidió precipitar los
acontecimientos. El 26 de diciembre partía en tren Martínez Campos con dos ayudantes,
hacia Valencia. El 28 marchó sobre Sagunto y el 29 proclamó a Alfonso de Borbón rey de
España. A continuación, envió un telegrama al gobierno informando y reclamó el apoyo de
Jovellar, que decidió asumir el mando. En Madrid, Primo de Rivera apoyó el movimiento,
tomando el mando de la capital y poniéndose a disposición de Cánovas para que formara
gobierno. El ejército del Norte y las principales guarniciones de provincias también lo
respaldaron. Cánovas veía como se le escapaba el control, tal como temía. El moderantismo
estaba muy cerca del movimiento. Por ello se distanció y condenó la iniciativa. Restó méritos al
papel del ejército en la restauración del rey. Así, reafirmaba su imagen contraria a los
pronunciamientos, para beneficio de su proyecto. Pero nada tenía que temer. Los mandos
pusieron bajo control de Cánovas el futuro político. No divergieron en lo fundamental: el
levantamiento se produjo para restaurar la monarquía en el mismo rey. Serrano decidió no
ofrecer resistencia. Cánovas quedó al frente de la tarea de formar gobierno y dar forma al
régimen.
19.4. ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO Y EL PROYECTO POLÍTICO DE LA
RESTAURACIÓN.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 114
A Antonio Cánovas del Castillo se le ha atribuido el mérito de ser el
artífice del régimen político de la Restauración. Aunque es necesario
subrayar que el proyecto no fue exclusivamente suyo, muchas de las bases
estuvieron directamente inspiradas por él. Había nacido en Málaga en el
seno de una familia de clase media y desde el principio tuvo una clara
vocación humanística. En su primera juventud se trasladó a Madrid,
apoyado por un familiar, militar togado, que le consiguió un empleo en la
Compañía del Ferrocarril. A partir de esa plataforma fue ascendiendo por
méritos propios. Se implicó en la vida intelectual y política de la capital, y se
afilió al Partido Moderado y posteriormente a la Unión Liberal. Participó en
la revolución de 1854 acaudillada por O´Donnell. Durante el gobierno de
este llegó a ser ministro de Gobernación, Ultramar y Hacienda. Al estallar la revolución de 1868
se apartó de la vida pública, reapareciendo años más tarde. Fue la propia Isabel II quien, ya
exiliada, le llamó para que encabezara la causa alfonsina y preparara la restauración.
Cánovas era un hombre con ideas firmemente arraigadas sobre lo que debía ser España.
Estaba influido por dos de las grandes corrientes del conservadurismo europeo: el doctrinarismo
francés y las ideas del británico Edmund Burke. Su biografía política es inseparable de su labor
como periodista y escritor, como orador y conferenciante, como historiador. Fue un brillante
especialista en el periodo de los Austrias. Al hilo de estos estudios nacieron sus ideas respecto a
la grandeza y posterior decadencia de España. De esas investigaciones le vino también la
preocupación por los problemas que acarreaba, en la política exterior de una potencia, la falta
de equilibrio entre fines y medios. Existió en Cánovas un constante intento por conjugar historia
y política.
Era un político nacido del liberalismo del siglo XIX. Creía en la fuerza de la ley, en la
separación de poderes, en la garantía de los derechos individuales y en el Estado liberal.
Aunque era conservador en su forma de ver la vida, en su concepción del orden social, en la
prudencia de los métodos y en su espíritu religioso, esos rasgos estuvieron matizados por su
racionalismo, su fe en el progreso y su independencia de criterio respecto a la Iglesia. Era, por
tanto, de espíritu liberal e integrador, defensor de las fórmulas de acuerdo y compromiso, de las
negociaciones pacíficas y las posiciones moderadas. Partidario de la continuidad histórica en
cuanto a orden social y valores tradicionales, como la familia, la religión y la propiedad. Trató de
compatibilizarlo con un cierto intervencionismo del Estado a favor de las clases necesitadas.
Su proyecto político promulgaba la construcción de un régimen liberal, estable y conciliador,
resolviendo los problemas pendientes, impulsando el crecimiento sostenido para situar a
España en el lugar que le correspondía. El régimen debía asentarse sobre una serie de
principios esenciales:
Una monarquía constitucional y parlamentaria, con el rey como eje. Era consustancial
con España.
una Constitución abierta y tolerante.
un Parlamento representativo, en el cual tuvieran cabida las distintas fuerzas políticas
que aceptasen las reglas; son los partidos dinásticos.
soberanía compartida entre el rey y las Cortes.
un poder civil prestigioso, basado en la solidez y alternancia de los partidos.
el fin de los pronunciamientos militares como instrumento de cambio de gobierno. Para
ello colocó al rey como jefe supremo del ejército.
Con todo esto, los principales objetivos debían ser la consolidación del régimen y de sus
instituciones, la construcción de un Estado centralizado y bien estructurado, la pacificación de
España, el mantenimiento del orden social, la defensa de la propiedad, el pacto consensuado,
la convivencia y la concordia.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 115
19.5. EL FUNCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN.
Cuatro aspectos destacan en el funcionamiento:
la creación intencionada de dos grandes partidos capaces de alternarse en el poder,
una élite dirigente más allá de posturas partidistas se unía mediante una red de intereses,
el pacto entre las fuerzas políticas
y la utilización de la estructura caciquil para lograr, a nivel local, el resultado electoral deseado.
Para que el sistema político de la Restauración funcionase era necesaria la existencia de, al
menos, dos formaciones políticas capaces de alternarse en el poder. Los dos grandes partidos
de la Restauración fueron el Conservador de Cánovas del Castillo y el Liberal de Práxedes Mateo
Sagasta. Ambos tenían como objetivo crear un sistema político estable, que impulsara a la
Nación hacia el progreso en todos los órdenes. Los Conservadores provenían de la Unión Liberal
y los liberales, del Partido Demócrata.
Las dos formaciones respondían al modelo de partidos de sufragio restringido, compuestos y
controlados por notables surgidos de la revolución liberal del siglo XIX, así como por elementos
de clases medias que veían una posibilidad de ascensión social. No eran partidos de masas. Su
base electoral era estable e incluía solo una pequeña parte de la población, con un
comportamiento electoral en consonancia con sus intereses personales.
Es un periodo de élites gobernantes y élites de poder, con fuerte vínculo entre la clase
política y los grupos social y económicamente más poderosos. Es de interés el libro “ Los amigos
políticos”, de José Varela Ortega. Los dirigentes de los partidos ocupaban esa clase política,
fuesen senadores, ministros, diputados, gobernadores, presidentes de diputación, alcaldes o
notables locales. Muchos eran miembros de las clases medias que se habían implicado en la
política. Tras su figura estaban otras élites con fuertes parcelas de poder, como los presidentes
de las grandes instituciones del Estado o los directores de periódicos o los potentes del ejército
y la Iglesia. Otro grupo de fuerza decisiva lo formaban terratenientes, industriales catalanes,
importadores valencianos, ferreteros vascos, bodegueros andaluces, plantadores ultramarinos y
burgueses financieros.
La vinculación entre las decisiones de los gobernantes y la defensa de los intereses de la
oligarquía social, económica y financiera ha originado un importante debate histórico.
Tuñón de Lara habla de un “bloque de poder”;, con una coincidencia entre gobernantes,
amplios sectores de alta burguesía y agricultores latifundistas. La función primaria de ese poder
político, Según Tuñón de Lara, sería la defensa de unas estructuras socieconómicas centradas
en la intangibilidad de la propiedad agraria, la libertad industrial y el mantenimiento del
régimen de explotación colonial.
interpretaciones posteriores como la de José Varela Ortega señalan divergencias en el
comportamiento entre la clase política y los intereses de los círculos económicos, resaltando el
contraste entre la política librecambista adoptada por gran parte de los gobernantes durante la
Restauración y las ambiciones de grupos proteccionistas como los agricultores castellanos.
José María Jover incluye en sus posturas la importancia del contexto internacional y la
red de tratados de comercio firmados con los países de los cuales dependía la red de comercio
exterior.
Cuando se inicia la Restauración, se cree unánimemente que no existe un electorado
independiente en España y en ello se basan las élites gobernantes para conformar las
elecciones según consideraran. “El cuerpo electoral falta por completo en España ”, decía Alonso
Martínez. La sociedad civil no alcanzó el peso político que le correspondía, pues no elegían ellos
el rumbo. El gobierno, en consonancia con los notables rurales, locales o provinciales y según
considerara más conveniente eran quien lo hacía.
El rey no nombraba jefe de gobierno al representante del partido más votado, sino que
designaba al próximo jefe de gobierno ateniéndose al consenso de las fuerzas políticas. Ese
político que recibía el encargo disolvía las cortes, convocaba elecciones y ajustaba los
resultados para gobernar sin problemas: dependía así del pacto, del respaldo de su partido y de
la estructura caciquil. Pese a la irregularidad, nunca el rey Alfonso XII ni la regente María
Cristina nombraron al jefe de gobierno arbitrariamente. Y los pactos de los partidos
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 116
respondieron al bien de la nación y no a intereses personales o partidistas. Era una democracia
ficticia pero aceptada por las principales fuerzas, siempre en pro del progreso, y desde el prisma
de unas élites determinadas.
Una figura fundamental en el funcionamiento era el cacique local o regional, que controlaba
el comportamiento electoral en su circunscripción y aseguraba los votos necesarios.
Historiadores como Joaquín Costa, José Varela Ortega o Javier Tusell han analizado el proceso.
Comenzaba a funcionar desde arriba, pues el Ministerio de la Gobernación o la presidencia del
Gobierno era quien definía los resultados electorales. A tal fin, el ministro de la Gobernación
designaba unas casillas, correspondientes a cada distrito, en las que colocaba los nombres de
los candidatos locales que debían ser elegidos, tanto para el gobierno como para la oposición.
Era el “encasillado”, resultado de la negociación de los partidos. Diseñados los resultados, se
entraba en contacto con los caciques locales, para que ajustaran lo más posible el resultado
marcado.
La existencia de ese poder a de entenderse desde el contexto de España a fines del s. XIX,
en gran medida rural, poco preparada para la vida política, ajena a lo que ocurría en el resto del
país debido a las deficientes comunicaciones. Eran la élite local, comarcal o provincial:
terratenientes, médicos, abogados, comerciantes, funcionarios municipales, que conocían a la
gente del lugar y tenían un gran ascendiente sobre ellos, fundado en su superioridad social,
cultural y económica. Se convertían en intermediarios entre la comunidad local y el Estado. El
Estado podía prestar unos servicios comunes y ejecutar unas obras públicas inalcanzables para
las arcas locales, por lo que el Estado pedía a cambio de ellas unos votos concretos. A cambio
de esos votos, el notable local distribuía favores, se comprometía con su comunidad a conseguir
unos intereses concretos, procuraba unos intereses colectivos, como la construcción de
carreteras o escuelas. Eso lo conseguía con el apoyo de la administración central.
Los políticos nacionales no sólo debían asegurar una mayoría suficiente para el gobierno,
sino también satisfacer las apetencias de los partidos de la oposición, permitiendo un
protagonismo suficiente. A lo largo de la Restauración se fue modificando el proceso; la
evolución económica, social y cultural conllevó una mayor participación de un cuerpo electoral
cada vez más preparado e informado. Los ciudadanos fueron tomando conciencia de su
importancia en las elecciones y en este campo destacan las grandes ciudades y los núcleos
industriales, desde donde los activistas políticos proclamaron el voto independiente. Así los
partidos tuvieron que buscar otros medios para conseguir los votos y el sistema parlamentario
dejó de ser una estructura ficticia.
19.6. BALANCE DEL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN
Las características de Cánovas, moderado y conciliador, pero autoritario en su concepción
del régimen, llevan a concluir que creó un régimen estable y liberal, aunque no democrático.
Resolvió el problema de la gobernabilidad del país, arrastrado todo el s. XIX, propició una
Constitución abierta y de larga duración, pacificó el país tanto del Carlismo (1876) como de la
guerra colonial (1878). Por el contrario, permitió el caciquismo y la desvirtualización electoral,
dotó de excesivo poder al ejecutivo, apoyó el régimen en unos sectores excesivamente
restringidos, careció de verdadero espíritu reformista y de integrar las aspiraciones de las
grandes masas, faltó visión en la política internacional y colonial. Todo ello pasaría factura.
Pero también hubo importantes ventajas, pues se incorporó la nación a la normalidad de las
potencias del entorno, evolucionó como otros países europeos, se sentaron las bases del Estado
liberal, se instrumentalizó el diálogo, el consenso, entre partidos, se relegó, temporalmente, la
solución armada como única vía de resolución de problemas, resolvió el problema de la
gobernabilidad, aprobó grandes leyes que consolidaron el Estado de derecho, reestructuró la
administración y reorganizó la justicia, incorporó el sufragio universal masculino. España creció,
de forma sostenida, desde 1870, se forjó una nueva sociedad civil y profesional, crecieron las
ciudades y los servicios, la cultura se equiparó a Europa. Todo ello en medio de problemas
internos no diferentes de los que tenían los demás países.
La conclusión es que fue una etapa de normalización y de modernización que favoreció su
incorporación al normal desarrollo de los países europeos a fines del s. XIX.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 117
Quizá su drama fue el que no supo evolucionar gradualmente hacia un sistema
constitucional y parlamentario verdaderamente democrático en el cual hubieran tenido cabida
las aspiraciones de la sociedad, y no sólo los intereses de los grupos restringidos. El programa
regeneracionista del 98 no pudo llevarse a cabo en toda su profundidad y la oligarquía no quiso
o pudo abrir un profeso aperturista y social suficientemente amplio. La plenitud de las reformas
políticas, económicas y administrativas no llegó a hacerse realidad, lo que condujo años más
tarde a la crisis del sistema.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 118
XX.
EL GOBIERNO CONSERVADOR, 1875-1880.
El primer periodo de la Restauración, 1875-1880, estuvo definido por el gobierno del Partido
Conservador. Cánovas no se mantuvo en el poder todo ese tiempo, reconociéndose varias
etapas:
1.- Enero-septiembre de 1875, primer gobierno de Cánovas,
2.- Septiembre-diciembre de 1875, gobierno de Jovellar. Cánovas quería las elecciones
respetasen el sufragio universal, pero se oponía a ello en lo personal, por lo que la convocatoria
recayó sobre otra persona, Jovellar.
3.- Diciembre del 75 a marzo del 79, segundo gobierno de Cánovas.
4.- Marzo-diciembre de 1879, con Martínez Campos como presidente. Las razones fueron
que Cánovas no quería dirigir dos veces consecutivas unas elecciones generales y que Martínez
Campos había firmado la Paz de Zanjón y parecía lógico que dirigiese el ejecutivo que la pusiese
en práctica. Pero tuvo que dimitir por no contar con el apoyo de la mayoría conservadora.
5.- Diciembre del 79, febrero del 81, tercer gobierno de Cánovas.
Desde el punto de vista de la política interna, el periodo 1875-1880 fue el tiempo de la
conformación del régimen, en el cual se crearon las estructuras básicas para el funcionamiento
del sistema. Se aprobó una nueva Constitución y se regularon los mecanismos del bipartidismo;
se formó el Partido Liberal-Conservador. Los grupos a la izquierda del canovismo se
manifestaron reacios a la nueva constitución defendiendo la del 69. Hasta los 80 no se crearía
un Partido Liberal unificado.
20.1. LA FORMACIÓN DEL PARTIDO LIBERAL-CONSERVADOR Y EL PROCESO
CONSTITUYENTE.
El Partido Liberal-Conservador estuvo liderado, desde sus orígenes, por Antonio Cánovas del
Castillo. Se forma del entendimiento de varios partidos de la era isabelina, sobre todo del
Partido Moderado y la Unión Liberal. Los antiguos moderados manifestaron su deseo de
restablecer la Constitución de 1845, situándose en el ala más derechista de los conservadores.
Frente a ellos, el número más consistente y numeroso procedía de los unionistas y del pequeño
grupo de oposición liberal-conservadora que destacó en las Cortes Constituyentes de 1869 a 71,
sobresaliendo Francisco Silvela. El tercer sector se nutría de revolucionarios reconvertidos,
como Romero Robledo.
Marcaron los objetivos en el “Manifiesto de los Notables”, difundido el 9 de enero de 1876.
se expresa en él el deseo de afianzar las conquistas del espíritu moderno, conseguir la
estabilidad política, defender el orden público y social, y asegurar la convivencia en paz de
todos los españoles. Su intención era lograr incorporarse al grupo de naciones parlamentarias y
prósperas de la Europa occidental, apartando a la monarquía española de “peligrosas
contingencias”.
En los primeros meses de gobierno, Cánovas tuvo que enfrentarse al sector más
conservador de su partido y resistirse a las tres demandas de los moderados: restablecer la
Constitución de 1845, prohibir todo culto no católico y la vuelta a España de Isabel II. A cambio,
hizo unas concesiones iniciales, como la abolición del matrimonio civil o el cierre de algunos
templos y escuelas protestantes. Pero estaba decidido a dar un carácter liberal e integrador al
régimen. Logró el apoyo de Manuel Alonso Martínez, escindido del partido de Sagasta y
constituido como Centro Parlamentario. Cánovas conseguía así formar un partido liberal-
conservador cohesionado. Los antiguos moderados quedaron a la derecha del régimen, muchos
de ellos se integraron en el canovismo, quedando marginados los que no lo hicieron. Aislados
del poder, se disolvieron siete años después. Mientras, se ibas definiendo a la izquierda la otra
gran formación política de la Restauración, los liberales liderados por Sagasta.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 119
PROCESO CONSTITUYENTE
En los primeros momentos del régimen cabe destacar que el 31 de diciembre de 1874 se
constituyó un Ministerio-Regencia presidido por Cánovas. Trató de incluir en él, dentro de su
afán reconciliatorio, a representantes de distintas tendencias políticas a Martínez Campos,
protagonista del pronunciamiento militar, se le nombró capitán general de Cataluña, pero no se
le incorporó al ejecutivo. El gobierno quedará legalmente constituido con la sanción, por Real
Decreto del rey al poco de desembarcar en Barcelona el 9 de Enero de 1875. Comenzaba un
periodo constituyente para definir las estructuras del nuevo régimen.
Primero, afianzar la figura del monarca, convirtiendo al rey en pieza clave del sistema, en
jefe supremo del ejército;
después crear un marco constitucional que aunara los principios de la Carta Legal de
1845 con las libertades recogidas en la Constitución de 1869;
restaurar el orden social y político,
elegir, entre los leales, representantes del sistema en todo el país;
conceder el mando del ejército a generales afectos a la causa alfonsina;
pacificar la Península y las colonias.
Se desarrolló por fases.
Primero se creó una comisión para crear la constitución, basada en una Asamblea con
mayoría moderada, siendo el presidente Alonso Martínez y repartidos sus miembros entre
canovistas, moderados y constitucionales, que delegaron a su vez en nueve personas. Lo
elaboraron siguiendo las ideas políticas de Cánovas buscaba el consenso y
fijaba un marco legal lo suficientemente flexible para ser aceptada por todos.
La segunda fase fue la convocatoria de elecciones generales a Cortes
Constituyentes, que aprobaría la Constitución. La fórmula era el sufragio
universal, en vigor desde 1870. Cánovas no quiso implicarse en la decisión de
mantenerlo, por ser contrario a sus ideas y por poner en peligro su liderazgo
en el partido. Así, dimitió y Jovellar fue nombrado por el rey nuevo jefe de
gobierno. Fueron tres meses en los que se organizó el proceso electoral. El 31
de diciembre de 1875 se convocaban las elecciones, especificando en la
convocatoria el carácter excepcional del sistema. Tras ello Cánovas recuperó
el poder para realizar las elecciones. “ En aras de la mejor gobernabilidad ” se
procedió a reconducir los resultados, siendo básico Romero Robledo, ministro
de Gobernación.
Se proporcionó una amplia mayoría al Partido Conservador, una minoría significativa al
partido opositor y una pequeña representación a los disidentes: 333, 40, 6. La abstención
alcanzó el 50%, y apareció la manipulación, que con el tiempo y su costumbre se convertiría en
un elemento de crítica a la monarquía.
Entre marzo y mayo se discutió el proyecto constitucional en ambas cámaras, con especial
debate del artículo 11, de cuestión religiosa. Fue aprobada, sancionada por el rey y publicada en
la Gaceta de Madrid, entrando en vigor el 2 de julio de 1876.
20.2. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1876 Y EL DESARROLLO DE LA
LEGISLACIÓN BAJO INSPIRACIÓN CONSERVADORA.
La constitución española de 1876 se caracterizó por ser un texto flexible, que daba la
posibilidad de realizar diferentes lecturas en puntos conflictivos y permitía modificaciones
mediante leyes complementarias. Pretendía convertirse en un marco legal estable y duradero,
capaz de integrar las distintas fuerzas sociales y de impulsar el consenso. Numerosos aspectos
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 120
del ordenamiento jurídico quedaron abiertos a la negociación y pendientes “ de lo
que determinen las leyes”.
Manuel Alonso Martínez fue quien la escribió, con las ideas de Cánovas.
Recoge la tradición constitucional española del XIX, apareciendo la influencia de
distintas Constituciones:
del 37 en la organización y funcionamiento de las cámaras, Fuerzas
Armadas y Ultramar,
del 45 en la soberanía compartida,
del 56 en la tolerancia religiosa
y del 69 en el reconocimiento de los derechos individuales.
Era corta, con 13 títulos y 89 artículos. Destaca:
la defensa de un estado unitario y centralista, con división de poderes;
la soberanía compartida por “las Cortes con el Rey”;
el refuerzo de la figura del monarca, “médula del Estado”, como legislador junto a las
Cortes, responsable de nombrar al jefe del gobierno, ministros y funcionarios públicos, por la
capacidad para disolver las Cortes antes de expirar su mandato, si bien debía, en tres meses,
volver a convocarlas;
mando supremo de las Fuerzas Armadas;
la composición bicameral de las cortes, siendo el Senado representación de las
principales fuerzas sociales (50% de derecho propio o designado por el rey, 50% elegido por
sufragio universal restringido e indirecto por las corporaciones del Estado y los mayores
contribuyentes) y el Congreso de orden más popular, aunque se dejaba al criterio del partido
gobernante la forma de elegir a sus miembros;
el respaldo necesario, al jefe del ejecutivo, del rey, las Cortes y su partido, así como de
una mayoría parlamentaria; sitúa fuera del marco legal a los partidos o asociaciones que no
respetan los principios del sistema;
declaraba que el Estado era de religión católica como oficial, permitiendo, en el ámbito
privado, la libertad de culto.
Establecido el marco jurídico, los gobiernos conservadores tuvieron por principales
objetivos consolidar el régimen, controlar el orden social y recuperar la paz civil. Se supeditaron
las libertades a esos fines, controlando el orden público, la prensa y la libertad de expresión, así
como a reconciliarse con la Iglesia. Cánovas derogaría por decreto algunos derechos políticos,
así como anuló el juicio por jurado y relegó el matrimonio civil en beneficio del canónico.
Una de las medidas más significativas de este periodo fue la aprobación, en 1878, de una
ley electoral para Cortes que suprimía el sufragio universal masculino y restringía el derecho al
voto, pudiendo votar sólo los mayores de 25 años que contribuyeran con una renta determinada
al Tesoro Público y tuvieran un nivel mínimo de estudios. Eran 85.000 votantes, de
determinadas élites. Responsabilizaba al ayuntamiento de la elaboración del censo electoral,
daba la presidencia de las mesas electorales a los alcaldes, y la potestad de revisión y
aprobación definitiva a las Cortes. Era un paso en pos del control de los resultados. Sirva la
opinión de Silvela, que siempre se caracterizó por una gran ética de trabajo: “ ese mecanismo
(...) para la falsificación y para el fraude”.
Otras resoluciones importantes fueron la distinción entre partidos legales e ilegales, según
su aceptación del régimen y la dinastía, la reordenación de provincias y municipios, y la Ley de
Imprenta, en el 79, que controlaba los contenidos de las publicaciones; la prensa sufrió en estos
primeros años numerosas presiones, censuras, multas y suspensiones.
La cuestión educativa fue una de las que sufrió más restricciones, en base a considerar que
las enseñanzas de los profesores del Estado eran poco adecuadas a la moral católica. Anularía
la libertad de cátedra y suspendería de su cargo a varios profesores de secundaria y
universidad, llegando a la dimisión o expulsión de académicos como Salmerón o Giner. Cánovas
consideró la medida como una barbaridad y medio, aunque sin éxito, para lograr frenar la fuga
de los reacios a ello. Cánovas lo hubo de aprobar, para no romper con los moderados, pero se
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 121
alejó del progresismo en este punto, pero llegó a acuerdos para no aplicar las penas e incluso
no puso pegas a la creación de la Institución Libre de Enseñanza ni a sus actividades.
20.3. LA PACIFICACIÓN INTERNA. EL FIN DE LAS GUERRAS CARLISTAS.
La pacificación interna fue probablemente el éxito más destacado de este perido d ella
Restauración La Guerra Carlista era uno de los escollos principales, con diferentes zonas s y
diferentes características en cada una. En La Mancha y Aragón eran partidas de guerrilleros en
zonas determinadas; en Cataluña y Levante era de mayor extensión e importancia; en el norte
estaba perfectamente organizada y contaba con el apoyo del ejército regular. Requirió la
liquidación un notable esfuerzo material y financiero, con importantes costes humanos, pero el
gobierno era consciente de la importancia del problema y no reparó en costes.
La victoria llevó varias etapas:
En la primera se pacificó el centro, obligando a los carlistas a cruzar el Ebro.
Al fin del verano del 75 se terminó en Cataluña, en acción conjunta de Martínez Campos y
Jovellar, conquistando Olot y Seo de Urgel.
Finalmente, el escenario carlista por excelencia, Navarra y el País Vasco. Fue lo más costoso,
comenzando el ataque final en invierno de 1875 y culminando en febrero del 76. La operación
sobre Vizcaya y Guipúzcoa vio dos grandes batallones enfrentados a las tropas carlistas. La
abrumadora mayoría estatal (160.000 hombres contra 3.000) fue decisiva. Es el triunfo del
ejército regular sobre la guerrilla
popular. Primo de Rivera marchó sobre
Estella, capital del carlismo, el 19 de
febrero de 1876. En la última fase
Alfonso XII tomó el mando, entrando
victorioso en San Sebastián y
Pamplona, abandonando don Carlos
España. Reafirmaba al rey-soldado y
su carácter pacificador.
Favorecían varios factores a la
acción estatal: las diferencias dentro
del movimiento, que dejaron
deserciones como la del carismático
general Cabrera; el cambio de
contexto, pues no era ya tan
contrarrevolucionario; pero, sobre
todo, la acción decidida del gobierno.
El fin oficial lo puso la Proclama de Somorrostro, el 3 de marzo de 1876, que quiso ser
conciliador con ambas partes. Combatientes carlistas marcharon al exilio, esperando la
oportunidad de reanudar la guerra, pero el sistema político se asentó y comprendieron, muchos,
que el objetivo era lejano, aceptando el nuevo régimen, acogiéndose a un indulto decretado por
el gobierno.
Pero el carlismo no moría con el fin de la guerra. Grupos como el liderado por Cándido
Nocedal, director de El Siglo Futuro, querían el retraimiento de la vida política, otros la
integración en el sistema para defender la postura legalmente, otros seguían promoviendo el
levantamiento armado. Don Carlos decidió entregar a Nocedal la dirección única del partido.
De importancia en el resultado de la guerra es la abolición de los fueros de las Provincias
Vascongadas, suprimido el 21 de julio de 1876. En compensación se establecieron, dos años
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 122
después, unos conciertos económicos que daba una cierta autonomía fiscal a la zona,
recaudando una cantidad, mediante sus diputaciones, que entregarían al Estado.
20.4. LA CUESTIÓN RELIGIOSA.
En los primeros años de gobierno, Cánovas se encontró la frontal oposición de los católicos
integristas, grupo profundamente antiliberal. La aprobación del artículo 11 de la Constitución,
en el que a pesar de que se reconocía al catolicismo como religión oficial del estado, se
establecía una tolerancia de cultos, provocó numerosas manifestaciones. Los integristas
defendían que la unidad católica de España debía ser la base de todo ordenamiento
constitucional, invocando el Concordato de 1851 y la identificación histórica de España con el
catolicismo. Al principio, pensaron que su postura sería apoyada por los carlistas, pero una vez
que el carlismo perdió la guerra y, sobre todo, después de que don Carlos rechazara entrar en la
legalidad del sistema político para defender las ideas integristas, comprendieron que tendrían
que organizarse por sí mismos. La jerarquía eclesiástica española alentó la iniciativa de los
católicos integristas para crear una formación que actuara como grupo de presión. Sin embargo,
tal opción no tuvo éxito por varias razones: primero, porque no alcanzó la fuerza suficiente;
segundo, porque el Vaticano no aprobó la implicación de la Iglesia en la lucha política
organizada; tercero, porque Cánovas buscó el entendimiento.
El objetivo del gobierno conservador fue conseguir el respaldo de la Iglesia al régimen
político de la Restauración para contrarrestar la intransigencia y la hostilidad de los católicos
integristas. Cánovas solicitó al ministro plenipotenciario ante la Santa Sede que obtuviera de
ésta una aclaración sobre el liberalismo, para que así los católicos españoles ultramontanos
pudieran aceptarlo. Conseguir esa función legitimadora y lograr además que los eclesiásticos
españoles la respaldaran no fue tarea fácil. La mayor parte de la jerarquía compartía y
fomentaba los criterios tradicionalistas. La intransigencia de estos sectores quedó manifiesta; la
falta de entendimiento entre ambos grupos se reveló con especial crudeza en los casos en los
que los integristas se enfrentaron con los obispos que optaron por la conciliación con el régimen
político. La situación llegó a tal punto que la Santa Sede se creyó en la obligación de intervenir.
El nuevo pontífice, León XIII, elaboró en 1883 un documento específicamente dirigido a los
católicos españoles, la encíclica Cum Multa, en la cual indicó que la Iglesia no debía implicarse
directamente en la lucha política a través de un partido. Tenía que mantenerse por encima de
opciones partidistas. Además, la Iglesia no podía excluir a aquellos católicos pertenecientes a
partidos liberales. Era una seria llamada a la reconciliación, lo que facilitó un cambio en la
actitud.
Cristóbal Robles ha estudiado la transformación que se produjo, señalando cómo de 1876 a
1885 se pasó del recelo y el rechazo a la colaboración con el régimen de la Restauración. Ha
resaltado que las directrices posibilistas que marcó para la Iglesia el nuevo pontificado de León
XIII hay que entenderlas en el contexto de la “cuestión romana”. Ante la situación internacional
los objetivos del papa fueron desbloquear el aislamiento exterior y recuperar el prestigio y la
función de su institución en las relaciones internacionales. Las Iglesias nacionales debían
coayudar a esos objetivos.
A la posición de la Santa Sede, se le sumó una creciente convergencia de objetivos entre el
régimen de Cánovas y la Iglesia. Hay que pensar que Cánovas era un hombre de ideas
conservadoras, defensor de valores tradicionales muy arraigados en las sociedad española y,
desde luego, respetuoso con la religión católica. Muchos de los militantes de los partidos
dinásticos eran católicos practicantes. En el fondo, ambos grupos defendían una serie de
principios comunes frente a las fuerzas revolucionarias. Si se coaligaban, la Iglesia podía hacer
una defensa moral de esos valores, y el Estado, a cambio, ofrecer protección y garantía a la
labor eclesiástica. Además, para Cánovas era importante conseguir la función legitimadora que
supondría el reconocimiento del régimen por parte de una fuerza social con tal calado en la
sociedad de la época. Por ello, Cánovas mostró una actitud conciliadora, lo cual, unido al
progresivo afianzamiento del nuevo sistema político, provocó que aquellos comenzaran a variar
sus posiciones en aras de un entendimiento. Aun así no fueron aceptadas fácilmente por todos
los integristas españoles.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 123
20.5 EVOLUCIÓN DE LOS PARTIDOS EN LA OPOSICIÓN: LOS LIBERALES.
En el periodo inicial de la Restauración no existió ningún partido fuerte y conexionado,
capaz de hacer oposición. El bipartidismo no se consolidó hasta mayo de 1880 para formar el
Partido Fusionista, de inspiración liberal. Las fuerzas divergentes del proyecto de Cánovas
estuvieron desunidas en propósitos, tácticas y dirigentes, aglutinadas sólo por el deseo de
mantener la Constitución de 1869 y por la defensa de los principios fundamentales que ésta
representaba: la soberanía nacional y la garantía de los derechos individuales. Sin
embargo, una serie de grupos de la oposición se mostraron dispuestos a aceptar
la restauración de la monarquía y las bases del nuevo régimen político.
En 1871 el antiguo Partido Progresista se había escindido. El ala derechista y
un buen número de militantes de la Unión Liberal formaron el Partido
Constitucional, bajo la dirección de Serrano y de Sagasta. El ala más izquierdista
de los progresistas, junto con numerosos demócratas, formaron el Partido Radical,
liderado por Ruiz Zorrilla, que siguió defendiendo la opción republicana.
Los constitucionales, al iniciarse la Restauración, manifestaron su intención de
integrarse en el sistema y de participar en la lucha parlamentaria. En ese camino
sufrieron importantes escisiones y transformaciones. En mayo de 1875, el Partido
Constitucional se dividió. Una minoría dirigida por Manuel Alonso Martínez se ofreció a colaborar
con Cánovas en la elaboración de un nuevo texto constitucional. Mientras, la mayoría de los
constitucionales, liderados por Sagasta, siguió defendiendo la Constitución de 1869.
Su líder, Práxedes Mateo Sagasta, había nacido en La Rioja; tuvo una educación sólida,
ejerció como periodista y militó siempre en partidos progresistas. Inició su vida política como
presidente de la Junta Revolucionaria de Zamora. Apoyó la revolución de 1868, fue ministro de
la Gobernación en el primer gobierno de Prim, y ocupó varias carteras en el reinado de Amadeo
de Saboya. Era presidente de gobierno con Serrano cuando se produjo el pronunciamiento de
Sagunto. Como político era un hombre tolerante y pragmático, con la virtud de caer bien y de
aglutinar tendencias en aras de unos objetivos comunes, lo cual le llevó al liderazgo de los
liberales en la Restauración.
Los constitucionales en un principio se opusieron a un nuevo texto legal. Pero una vez
aprobada la Constitución de 1876, se manifestaron dispuestos a aceptarla, lo cual posibilitó su
integración en el sistema político. El objetivo de este grupo era convertirse en la principal
alternativa política frente a los conservadores. Los primeros años de su andadura política fueron
problemáticos. En 1877 se retiraron de las Cortes en señal de protesta porque, de los 110
senadores vitalicios nombrados por el rey, sólo ocho pertenecían a su partido. En 1878
aceptaron volver al Parlamento, y se produjo un nuevo acercamiento entre los constitucionales
y los centristas. Ambos gestos se entendieron como un signo de moderación y una muestra del
talante posibilista de este partido. No obstante, en las elecciones de 1879, Cánovas no aconsejó
al monarca que llamara al poder a Sagasta. Todavía desconfiaba de la lealtad a la corona. En
1880, los constitucionales dieron un paso importante en su evolución como partido liberal.
Formaron el Partido Fusionista, al cual se sumaron destacadas personalidades, como Martínez
Campos, así como grandes de España como los duques de Alba o Medinaceli. Desde la fuerza
que les daba su nueva posición, los liberales iniciaron una política de presión, reclamando una
participación más activa y subrayando su preparación. Reivindicaron que había llegado la hora
de la alternancia en el poder que promulgaba el régimen. Apelaron al rey y emitieron veladas
amenazas de rebelión. Cánovas sabía bien que para que todo el sistema funcionara era
necesario tener contentos a los adversarios políticos. Por ello, recomendó al rey un cambio en el
Ejecutivo. Finalmente, en febrero de 1881, Alfonso XII decidió llamar a Sagasta para que
convocara elecciones y formara gobierno.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 124
20.6. EVOLUCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA OPOSICIÓN: LOS
REPUBLICANOS (se funde un poco con un epígrafe del capítulo 22)
Debilidad de los partidos republicanos al comienzo de la Restauración
El fracaso de los proyectos del Sexenio Democrático había dejado bajo mínimos la
credibilidad de los republicanos, cuyo principal partido, el Federal, se hallaba en 1875 en
proceso de descomposición, con procesos divergentes encabezados por los 4 ex-
presidentes de la República y con los radicales de Ruiz Zorrilla sin fuerzas suficientes.
◦ La marginación del régimen
El nuevo gobierno promulgó una serie de leyes restrictivas sobre las libertades de
reunión y asociación y de expresión, lo que dejó a los republicanos fuera de la ley durante
los primeros años, lo que acentuó su debilidad. Los líderes se alejaron de la vida pública
(sólo 7 republicanos, a título personal- entre ellos Castelar-, fueron elegidos diputados en
1876), y en muchos casos se prosiguió la lucha en la clandestinidad.
◦ El exilio
Debido a lo anterior, muchos líderes republicanos hubieron de
exiliarse. Ruiz Zorrilla (tras la reunión con 25 generales republicanos) y
Salmerón (despojado de su cátedra) fueron expulsados y se instalaron
en París, desde donde siguieron en su oposición al régimen, aunque sin
resultados, tanto por la falta de apoyos en el ejército y entre los
republicanos franceses.
Integración en el sistema (1879)
El retraimiento y decadencia de los republicanos movió a estos a
aceptar las bases del régimen e integrarse, con reticencias, en el
sistema. Así, en 1879 (segundas elecciones generales), Castelar y
Martos se presentaron en coalición con el partido de Sagasta y
obtuvieron así 16 diputados. Cristino Martos promovió la unidad
republicana creando el Partido Progresista Demócrata (1880), que
significó la vuelta al marco legal de las fuerzas republicanas.
Sublevaciones aisladas a favor de la república en 1883 y 1886
Pese a la debilidad y a la parcial aceptación por parte de los republicanos del cauce
legal, se producirían esos mismos años dos sublevaciones republicanas importantes. En la
primera (1883), se sublevaron parte de las guarniciones de Badajoz, Santo Domingo de la
Calzada y La Seo de Urgel, y en la segunda el brigadier Villacampa, en Madrid. Ambas
fracasaron y sus consecuencias últimas fueron la relegación a la legalidad del
republicanismo y el acercamiento de muchos de los militantes del partido radical a las
organizaciones obreras tras el traslado de Ruiz Zorrilla a Londres y el debilitamiento
consiguiente de su facción.
División:
Las organizaciones republicanas eran interclasistas por principio y su implantación se
dio sobre todo en núcleos urbanos. Jugaron un importante papel en su fomento los círculos
culturales (casinos, ateneos, etc.) y la prensa ( El Globo, El País, La Publicidad, etc.).
Defendieron la injerencia del Estado para mejorar el nivel de vida del grueso la población,
resolver los conflictos sociales, etc., y la integridad moral en la vida y en la política, el
progreso, la justicia social, la democracia, etc. Sin embargo, su mayor debilidad estribaba
en su atomización, ya que generalmente cada líder tenía su propia facción y marcaba
ideología:
◦ Los progresistas de Ruiz Zorrilla
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 125
Eran partidarios de las acciones de fuerza para acceder al poder, entre ellas el golpe
militar.
◦ Los federales de Pi y Margall
De carácter popular. Defendían una organización federal para el Estado.
◦ Los centralistas de Salmerón
Destacaban entre sus militantes importantes intelectuales y miembros de la Institución
Libre de Enseñanza.
Los posibilistas de Castelar
Era la tendencia más elitista. Su base la formaba miembros de la burguesía media-alta.
A comienzos de los 90 se incorporan al partido liberal, tras la aprobación del sufragio
universal, en aras del mantenimiento del orden social.
20.7. LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y EL MOVIMIENTO OBRERO.
Pese a la progresiva incorporación de, progresistas y republicanos a la vida pública, en este
t periodo de la Restauración no se consiguió diseñar una política que fomentara la pacificación
social. El régimen de Cánovas mostro una limitada capacidad para integrar las nuevas fuerzas
sociales y políticas, que según fueron alcanzando una mayor madurez tuvieron que buscar
métodos de expresión fuera de la legalidad vigente, bien a través de formaciones políticas no
reconocidas, bien a través de la violencia subversiva.
La Federación Regional Española de la Internacional, de inspiración anarquista, aprobó en
1875 unos nuevos estatutos que regularon su organización, y estuvieron
condicionados en gran medida por la clandestinidad a la que se había visto
obligada, con clausura de sus sedes y cierre de sus periódicos, además de la
prohibición de celebrar congresos públicos. Esto hizo que se dividieran en
comisiones comarcales, intermedias entre la comisión federal y las comisiones
locales. El papel de la comisión federal fue reforzado, al ser el único órgano
que disponía de información relativa al conjunto del país, paliando así al
desconexión existente. Sus objetivos continuaron siendo revolucionarios y
oscilaron entre la preparación de un movimiento armado y la convocatoria de
una huelga general, aunque se fue imponiendo la “ propaganda por el hecho”
como tendencia dominante del movimiento anarquista durante esos años. Sin
embargo, sus acciones durante estos años apenas tuvieron influencia en la vida política de la
nación. La clandestinidad y la crisis ideológica y organizativa que vivieron se tradujeron en un
importante descenso de las federaciones y militantes anarquistas.
Existieron además otras organizaciones, como el Centro Federativo de Sociedades Obreras,
con sede en Barcelona, con un desarrollo muy limitado, o al Asociación del Arte de Imprimir
madrileña, nacida en 1871, como agrupación profesional para resolver la crisis de trabajo del
momento. Después de la huelga de tipógrafos, ingresaron en ella Pablo Iglesias, Calderón,
Gómez Latorre, y se articuló como movimiento socialista organizado. El 2 de mayo de 1879 se
fundó el Partido Socialista Obrero Español. El propósito erra crear un partido que se aparatara
de los movimientos burgueses. Los objetivos eran la abolición de las clases sociales, la
emancipación de los trabajadores, la transformación de la propiedad privada en propiedad de la
sociedad entera y conseguir el poder político para la clase trabajadora. Pablo Iglesias salió
elegido secretario de la comisión ejecutiva. La constitución del PSOE fue la manifestación
española de un fenómeno histórico que se propagaba por Europa en el último tercio del siglo
XIX, el surgimiento de partidos obreros con vocación de clase.
Aunque la fundación del partido tuvo lugar en la década de los 70, los socialistas españoles
sólo pudieron trabajar en el asentamiento y expansión de la organización, que no se consolidó
hasta que en 1888 se reunión en Barcelona un congreso obrero en el que se definió el programa
de un nuevo partido y se le dotó ya de una estructura más organizada. Sería ya en la segunda
década del siglo XX en la que el partido adquirió importancia política.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 126
A la par de esas formaciones, las reclamaciones sociales y políticas se encauzaron también
a través de otros movimientos, Eduardo González Calleja ha resaltado que durante los primeros
10 años, frente a la visión de la historiografía tradicional, fueron años de un constante
sobresalto de sus dirigentes, con formas de protesta popular numerosas, que pretendían influir
en las estructuras políticas. Las Juntas Republicanas y la pequeña burguesía progresista o
republicana, que habían luchado por las conquistas democráticas en los primeros tercios del
siglo XX cedieron el papel rector e estos movimientos a los comités de huelga o comités
revolucionarios, con un importante peso del movimiento obrero. El proletariado adquirió un
nuevo protagonismo en la lucha social y política. Todos estos movimientos, cualesquiera que
fuera su inspiración, fueron reprimidos por el régimen canovista, que antepuso la defensa del
orden a toda consideración aperturista en materia económica o social.
20.8. LOS PROYECTOS DE CÁNOVAS EN POLÍTICA INTERNACIONAL
En política exterior, es preciso comenzar por tener en cuenta una serie de nociones muy
arraigadas en el ideario de Cánovas, en torno a las cuales definió la posición y proyección
internacional. El primer concepto gira en torno a la decadencia de España, adoptando la
prudencia como norma de actuación. Sumó las derrotas de Francia ante Alemania en Sedán y la
decadencia italiana en una idea de decadencia respecto a las naciones latinas, que era la de
una raza y una cultura.
Otro objetivo, dada la consideración de pequeña potencia, era mantener su territorio, no
extenderlo. No cabían riesgos innecesarios. Así, propugnó el mantenimiento del statu quo; ello
llevó a que España estuviera siempre lejos de los principales problemas y negociaciones
diplomáticas. Es la política de recogimiento. Mejorar las relaciones con las potencias y dar
buena imagen era prioritario. Buscó el apoyo de las potencias para defender la monarquía, la
integridad territorial y evitar males mayores, estando siempre poco dispuesto a apoyar. Los
conflictos le vendrían, pues, no de Europa sino de Ultramar.
Cánovas no era amigo de las alianzas; además, España era poco apetecible para establecer
alianzas, pues era un país con escaso potencial bélico y muchos intereses territoriales que
defender. Ello no implica que no se firmasen tratados cuando se creía necesario. Pero, eso sí,
fueron puntuales, para problemas concretos, no alianzas amplias.
Hay que añadir, que a partir de los años de 1880 se inició un cambio de posición de las
potencias latinas, que se expandieron por el norte de África, llevando al propio Cánovas a
considerar esa posibilidad, al tiempo que reforzaba la presencia en el Pacífico; un cambio de
actitud y mentalidad.
20.9. LA ACCIÓN EXTERIOR EN LOS AÑOS 70.
La acción exterior española durante estos años se movió en cuatro coordenadas
Europa continental
El eje mediterráneo, definido por Baleares, Gibraltar y el Norte de África
Las Antillas
El Pacífico.
Respecto a la Europa continental, Cánovas entendió los cambios respecto a la situación
antes de la Restauración, cuando lo prioritario eran las relaciones con Inglaterra y Francia.
Alemania se había convertido en la potencia rectora, con un conjunto de alianzas tendente a
aislar a Francia y a evitar la confrontación entre los dos grandes imperios, Austria-Hungría y
Rusia Cánovas entendía que en ese contexto había que implicarse lo menos posible. El objetivo
fundamental al que habría que subordinarse cualquier otro en la política exterior era consolidar
y defender el régimen de la monarquía restaurada.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 127
Buscó así tener buenas relaciones con Alemania, ya que tenían un adversario común,
Francia. Además Bismarck estaba interesado en la consolidación de la monarquía de los
Borbones. Con Francia creyó conveniente mantener unas relaciones preferentes o de alianza
pero tampoco suscitar ningún conflicto pese a las amenazas económicas o el eventual apoyo a
carlistas o republicanos que le podía prestar el gobierno republicano francés. En cuanto a
Inglaterra, cuyo sistema de gobierno Cánovas admiraba, era consciente del s desinterés
británico por los asuntos españoles, además de la cuestión de Gibraltar.
Así, los asuntos que Cánovas afrontó en su política internacional fueron:
- El reconocimiento y consolidación de la nueva monarquía.
- Un entendimiento hispano-alemán a la par que suavizar las tensiones con Francia.
- En las Antillas, la presión de los EEUU sobre Cuba.
- En el Pacífico, los conflictos planteados por Gran Bretaña y Alemania en Joló y en Carolinas.
En general el nuevo régimen fue bien acogido, a las grandes potencias les interesaba
acabar con la inestabilidad en España. En Francia, los sectores legitimistas continuaron
apoyando la opción carlista. Inglaterra temió que la Restauración fuera demasiado ultramontana
en la cuestión religiosa. Alemana estaba interesada en una España estabilizada y aliada frente a
España e Inglaterra. Con EEUU, su reconocimiento se condicionó al pago de unas
indemnizaciones por el bombardeo de un buque norteamericano.
Además de un acercamiento a Alemania (acuerdo hispano-alemán de 1877), muy limitado y
vago, se intento una mejora de relaciones con Portugal, patente en el encuentro en Elvas entre
Luis I y Alfonso XII en 1879. Además se firmaron acuerdos comerciales con Francia, Austria,
Bélgica e Italia, con el objetivo de incrementar los ingresos aduaneros a fin de conseguir una
balanza comercial favorable,, ya que tendían a favorecer la exportación del producto español
más demandado: el vino. Finalmente, se procuró estrechar lazos con las repúblicas
hispanoamericanas, con tratados de paz y amistad con Perú, Bolivia, Chile y Colombia.
Respecto al ámbito antillano, continuaron las presiones norteamericanas, que en 1875, con el
mandato de Grant, amenazaron con intervenir ya que el estado de guerra estaba causando
graves perjuicios a los bienes y ciudadanos norteamericanos residentes en la zona. Afirmaban
que si España no podía controlar la situación, debía de vender las colonias a los EEUU, que en
caso contrario intervendría militarmente. La amenaza no prosperó debido a la prudente
respuesta del gobierno español y a que las grandes potencias, especialmente Gran Bretaña, no
apoyaron la política de Grant.
Una vez firmada la Paz de Zanjón hubo una nota del Parlamento español en la que se
comprometer a abolir la esclavitud, permitir una autonomía política o la presencia de diputados
cubanos en las Cortes de Madrid y a remover cuantas trabas entorpecieran en comercio
norteamericano con Cuba. Pese a la actitud conciliadora y tranquilizadora del gobierno español
se reconocía de facto la influencia del gobierno norteamericano en los asuntos cubanos y
facilitarían las injerencias estadounidenses más adelante.
Finalmente se procuró afianzar la presencia española en las Filipinas y el Pacífico, amenazada
por Francia, Holanda, EEUU y sobre todo por Gran Bretaña en el Joló y por Alemania en las
Carolinas. Durante los años 30, 40 y 50 España, bien mediante actos de fuerza, bien mediante
acuerdos con las autoridades locales, intensificaron la ocupación efectiva de los territorios que
se consideraban integrantes de las Filipinas. Más adelante Cánovas proclamaba la soberanía
española sobre la Micronesia, algo que las grandes potencias entendieron como contrarias a la
libertad de comercio y navegación y que darían lugar a una serie de incidentes diplomáticos
que se desarrollan mejor en el siguiente capítulo
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 128
20.10. LA POLÍTICA COLONIAL DE CÁNOVAS. DE LA PAZ DE ZANJÓN A LA CRISIS
DE FILIPINAS.
Cánovas no contempló las cuestiones coloniales como problemas internacionales en la
época del imperialismo. No estimó que la política colonial y la política exterior estaban
estrechamente ligadas. Los conflictos en las colonias, para él, eran asunto de política interior. La
aplicación de reformas políticas, administrativas o legales, los cambios en tributación u
organización de la hacienda, la perduración, o no de las esclavitud, la cuestión de la autonomía,
la represión de las insurrecciones, todos ellos eran en conjunto p por separado, problemas de
estricta política interna, que España habría de resolver sin la injerencia de las potencias
extranjeras. No había nada que negociar con las potencias extranjeras.
No obstante, Cánovas tuvo que hacer frente, durante la Restauración, a la frecuente
intervención e injerencia de otros países en las colonias españolas. La más conocida era la de
los EEUU en Cuba, pero también existían complicaciones con alemanes, británicos, y
norteamericanos de Filipinas o las carolinas, la ocupación alemana de la isla de Yap. Los
problemas con los metodistas norteamericanos en Ponapé…. Problemas que no pudieron ser
soslayados. Progresivamente el asunto colonial dejó de ser un problema interno y se convirtió
en política exterior, buscando frenar injerencias y establecer alianzas.
El segundo problema que se encontró Cánovas en política internacional es que no apoyó con
la energía que hubiera debido las reformas en Ultramar. Había sido ministro de ultramar en
1865, durante el gobierno de O´Donnell y conocía profundamente los problemas de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas. No consiguió llevar adelante sus proyectos por la oposición de los
muchos intereses coloniales. Además, su estrecha relación con círculos que tenían fuertes
intereses en los territorios ultramarinos y de los que ya hemos hablado (Ferré i Vidal, Güell,
Foxá, Circulo Hispano-Ultramarino, Banco Hispano-Colonial), la alta burguesía valenciana y
militares descontentos con la supuesta debilidad que con la que se afrontaba la situación en
Cuba (Caballero de Rodas, Martínez Campos, Gutiérrez de la Concha), o miembros de su propio
gabinete, como Romero Robledo (casado con un miembro de una familia con fuertes intereses
económicos en Cuba) fue un lastre. Su hermano, José Cánovas del castillo, fue ordenador de
pagos y Director General de Hacienda en Cuba, y casado con un miembro de las principales
familias esclavistas. Según esos planteamientos, oponerse a las reformas y a la abolición de la
esclavitud equivalía a servir a la integridad de la causa colonial. Cánovas no pudo o quiso
comprender la necesidad de profundas reformas en las colonias, conceder mayores derechos
políticos, sociales y económicos a los habitantes. Su política de reforzamiento del Estado
unitario resultó suicida no sólo a medio, sino a corto plazo.
Los principios de Cánovas respecto los territorios de Ultramar eran muy claros
- Se trataban de territorios, de suelo patrio. Sin embargo, no concedió igualdad legal respecto a
la los territorios peninsulares.
- Los asuntos que se originaran en ella eran asuntos de estricta política interna.
- Ante la difícil situación de estos territorios se requería extrema prudencia.
- Aunque estaba dispuesto a introducir, y de hecho hizo importantes reformas, no estaba
dispuestos a negociar con separatistas. El reconocimiento de la soberanía de España era una
cuestión imprescindible para sentarse a dialogar.
- Aunque los fines economicistas no eran los criterios principales en la gestión de las colonias
para Cánovas, estivo atento a los intereses de los principales grupos económicos de las
posesiones de Ultramar y buscó rentabilizar los territorios.
Los primeros problemas que hubo de afrontar Cánovas fueron los derivados de la
pacificación y en fin de la Guerra de 1874 y la Paz de Zanjón de 1878. Cánovas consiguió
préstamos en 1875 con el que dotar tropas y envió a Jovellar primero y luego a Martínez
Campos, en 1876. Éste último, con una hábil combinación de presión militar y ofertas de
reformas administrativas y económicas, así como la promesa de concesión de una limitada
autonomía, logró que se firmara la Paz de Zanjón de 12 de febrero de 1878.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 129
El planteamiento de la Paz de Zanjón respondía a varios motivos:
- Fortalecer el régimen mediante la pacificación de los territorios coloniales
- Acabar con un conflicto costoso
- La necesidad de la propia Cuba de acabar con un conflicto que estaba destrozando la isla.
- La presión que en tal sentido ejercieron las oligarquías internas.
- La actitud de los EEUU, interesados también en acabar con una situación que perjudicaba sus
intereses económicos.
Las estipulaciones del acuerdo prometían una amplia amnistía, la concesión a Cuba de las
mismas condiciones políticas existentes en Puerto Rico y el la libertad de los esclavos
insurrectos. Martínez campos, durante su breve mandato, defendió estas estipulaciones,
aunque encontró una fuerte resistencia en el parlamento por parte de los intereses oligárquicos
de la península y acabo presentado la dimisión a los pocos meses de ser elegido presidente de
Gobierno.
Lo más importante de Zanjón fue el que establecía un marco que permitiría el desarrollo de
las libertades propias de un Estado Liberal en Cuba: derechos de expresión, manifestación,
creación de partidos políticos, limitación de las facultades de los capitanes generales. Pero
Cánovas no supo interpretar con generosidad los acuerdos, sino que optó por una interpretación
restrictiva respecto a lo que se había hecho en Puerto Rico. Así, nuevos focos de insurrección
estallaron en Cuba en 1889, 1883 y 1885.
Respecto a Filipinas, fue una época de crisis y transición a distintos niveles.
En el plano político, hubo una tensión existente entre las necesidades de introducir reformas en
la administración, los planes en ese sentido de los gobiernos liberales durante el Sexenio y la
reacción conservadora de la Restauración. Todo ello contribuyó al descontento de numerosos
círculos filipinos. Al comenzar la década, persistían en Filipinas unas estructuras fuertemente
ligadas al ejército y a la Iglesia. La militarización de la administración era muy importante, y la
Iglesia, además de su labor evangelizadora y mediadora entre los indígenas y la administración,
controlaba la enseñanza, era propietaria de grandes propiedades rurales y urbanas. Por el
contrario, la población civil española no era tan importante y tan numerosa como en otros sitios.
En ese contexto, los filipinos tenían escasa participación en el gobierno político de las islas. Se
rechazaba reiteradamente su derecho a tener representantes en las cortes, aludiendo a su
escasa cultura política y alfabetización. Su participación se restringió a la administración local,
en manos de los tradicionales datos filipinos, que a cambio estaban exentos de impuestos y se
venían legitimados ante sus súbditos.
Si bien en la Constitución de 1869 no se reconoció a los filipinos el derecho a elegir
diputados, Becerra y Moret, durante el Sexenio, habían intentado introducir reformas
económicas y políticas y sobre todo el segundo, sanear la administración financiera, reorganizar
la administración de justicia y crear un cuerpo de profesionales especialistas en la
Administración civil para filipinas.. Impulsó una reforma educativa para acabar con el monopolio
de los dominicos en la educación secundaria y universitaria. Estas
medidas fueron impulsadas por los gobernadores generales José de la
Gándara y Carlos María de la Torre.
Sin embargo su aplicación encontró una fuerte oposición, tanto en
Filipinas como en la Península. Los sectores más integristas de las
órdenes religiosas y los militares implicados en el gobierno colonial se
opusieron a unas medidas que consideraron antiespañolas. Estas
reformas se pararon en 1871 y con la Restauración, la Constitución de
1876 consideró a las Filipinas como una provincia ultramarina gobernado
por unas leyes especiales, que podrían aprobarse por decreto, sin pasar
por las Cortes y se declaró que los filipinos aún no estaban preparados
para tener diputados en el Parlamento. Se frenó la reforma de la
enseñanza impulsada por Moret y se devolvió a las OO.RR. su
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 130
preponderancia en ese sector. Se reforzaron tanto las atribuciones del capitán general como de
la Administración española.
Sin embargo el movimiento en pro de reformas en Filipinas era ya imparable. Las élites
intelectuales filipinas e cursaban su formación universitaria en Europa y los EEUU, entrando en
contacto con las ideas liberales. Un grupo de hacendados y exportadores empezó a comerciar
directamente con las potencias extranjeras. El clero indígena muy limitado en sus funciones por
las OORR, manifestó su malestar. El objetivo del movimiento era la igualdad legal entre
españoles y filipinos, el derecho a en tener representación parlamentaria y a participar en la
vida pública. Todo ello dentro del marco colonial y sin cuestionar la ligazón con España. Hubo un
motín en Cavite, el 20 de enero de 1872, en el se mezclaron elementos religiosos y militares
(suboficiales filipinos), que fue duramente reprimido. Esto impulso el desarrollo de medidas más
conservadoras. Lo que influiría en el deterioro de las relaciones entre españoles y filipinos.
En lo económico, la década de 1870 fue una época de transición en Filipinas. El fin del
Galeón de Manila con la independencias de las colonias americanas hizo reemplazar dicho
modelo por otro basado en los estancos al tabaco y alcoholes indígenas de nipa y coco que se
convirtieron (un 70 %) en la base económica de la colonia. Los monopolios de los recursos
estancados, mediantes rentas de aduanas y los tributos sobre la población. Así, la evolución
para la hacienda del Estado fue positiva durante ese siglo, peor entró en crisis en los 70, ya que
el funcionamiento de los monopolios exigía a su vez un exhaustivo control de la población y del
cobro de impuesto, muy costoso. Las deudas del estado se fueron incrementando Y Cánovas
empezó a plantearse un cambio de modelo de régimen económico, que se implantaría en los
80.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 131
XXI.
LA IMPRONTA DEL GOBIERNO LIBERAL 1880-1890
La década ve alcanzar una cierta madurez política al sistema, con el asentamiento de la
monarquía (pese al contratiempo de la temprana muerte de Alfonso XII).
La década de 1880-1890 se caracterizó por la alternancia de los partidos en el poder. En
1881 los liberales llegaron al gobierno. Con ello se consolidaba la idea del nuevo régimen de
formar una alternativa de gobierno. Desde aquí se sucederán liberales y conservadores en el
Ejecutivo. Pero en esta década el color será liberal, gracias a la serie de leyes aprobadas por
este partido, consolidando el Estado liberal.
También hay que mencionar que se amplió la base política, pues, a derecha e izquierda
aparecieron otras corrientes políticas, amén de unirse a Sagasta una serie de demócratas y a
los conservadores una buena parte del sector católico que hasta entonces se había mostrado
reticente.
El turnismo permitió alcanzar sus aspiraciones a los liberales, al tiempo que los electores
adquirían mayor protagonismo, junto al ascenso del asociacionismo obrero. Nació un sindicato
al calor del partido socialista, que también se fue consolidando. En el exterior se procedió a una
mayor integración en la realidad europea, así como a dar una mayor atención a los territorios
coloniales.
21.1. EL PRIMER GOBIERNO DE SAGASTA. LA CRISIS DE 1883 Y EL GOBIERNO
DE POSADA HERRERA.
En el primer gobierno de Sagasta estuvieron presentes todas las fuerzas políticas que en
mayo de 1880 habían compuesto el Partido Fusionista: constitucionales (Albareda, Camacho),
centristas (Alonso Martínez) y conservadores disidentes (Martínez Campos). Sagasta impregnó
un ritmo de prudencia y moderación a la política de reformas que pretendía llevar a cabo.
Trabajar despacio y no alarmar eran sus objetivos. Quizá por ello favoreció a la derecha del
partido. Sus primeros actos revivieron prácticas democráticas suprimidas por el gobierno
canovista; se reconoció el derecho de reunión y opinión, se aprobó un Real Decreto sobre la
libertad de prensa y se retomó una política educativa aperturista. Se apuntaba hacia libertades
prácticas y tangibles.
El Real Decreto de Alonso Martínez sobre prensa, se suprimían las suspensiones a periódicos
y se anulaban las penas impuestas en el periodo anterior a periodistas. Se delimitaron los
delitos de injuria y calumnia y se afirmó el derecho a criticar a los poderes responsables.
La circular de Albareda a los rectores de universidad derogó el decreto Orovio sobre la
libertad de cátedra. Los profesores destituidos se reintegraron a la universidad y se recuperó la
libertad de enseñanza.
Se relevó a más de la mitad de los componentes de ayuntamientos, en beneficio de afines a
los liberales; el nuevo partido debía asegurarse apoyos y pagar favores pendientes.
Las medidas reflejaban el programa liberal.
Destacó la Ley Provincial de 1882, que fijaba el concepto de provincia como ente
administrativo, dirigido por un gobernador y regido por una Diputación Provincial;
la Ley de Imprenta, que reafirmaba la libertad de expresión y publicación.
Además se tocaron otros puntos como la administración local, el derecho de asociación, o el
juicio por jurados.
En economía se reformó la Hacienda y se llevaron a cabo dos actuaciones de carácter
librecambista: el levantamiento de la suspensión de la base quinta de la reforma arancelaria y
el tratado de comercio con Francia.
Se dejó para tiempos mejores el sufragio universal.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 132
Sagasta remodeló su gobierno en enero de 1883 y terminó presentando su dimisión en
octubre; aludió a varios sucesos: la sublevación republicana de Barcelona, Santo Domingo de la
Calzada y la Seo de Urgel en agosto, y las tensiones con Francia a raíz de las manifestaciones
progermanas de Alfonso XII en un viaje a Alemania. La verdadera causa fue la división en el
campo liberal, desde la escisión de parte de su partido y la formación de un nuevo partido:
Izquierda Dinástica, surgido de la unión de los constitucionales, descontentos de la política
derechista, por los antiguos radicales y el grueso de seguidores de Cristino Martos. Serrano y
Posada Herrera se pusieron al mando del partido. De esta forma, Sagasta se vio incapaz de
controlar todas las fracciones de su partido y se produjo una crisis de gobierno. La Corona temió
que alguno de los grupos disidentes tratara de alcanzar el poder por medio de un
pronunciamiento.
Sagasta cedió el poder a Posada Herrera, que formó un nuevo gobierno sin elecciones, pero
Sagasta puso todo su énfasis en obstaculizar su labor. La primera ocasión fue con los
presupuestos y el sufragio universal, que, aunque apoyaba, votó en contra. Posada Herrera,
falto de apoyos, dimitió, lo que reforzaba el papel de Sagasta.
Sin embargo, Posada Herrera consiguió algo importante, una Comisión de Reformas
Sociales, impulsada por Moret, ministro de Gobernación. La función era mejorar el bienestar de
las clases obreras, fueran agrícolas o industriales. Era una muestra de nueva conciencia social.
21.2. EL BIENIO CONSERVADOR Y LA INTEGRACIÓN DE LA UNIÓN CATÓLICA.
En enero de 1884 el rey decidía encargar el gobierno a los conservadores. Cánovas intentó
ceder el mando a Romero Robledo, pero el partido no aceptó. La presencia
más significativa en el gobierno fue la de Alejandro Pidal y Mon, líder de la
Unión Católica, como ministro de Fomento, que le permitía controlar la
enseñanza y la universidad. Era un destacado integrista, que se opuso a la
Constitución de 1876, defendiendo la confesionalidad del Estado y
criticando la tolerancia religiosa. El tiempo le fue moderando, lo que hizo
que en 1881 aceptase las reglas del juego y formase la Unión Católica. Su
participación en el gobierno hacía que se acercasen los católicos integristas
y los católicos liberales. Desde entonces hubo numerosos católicos
ultraconservadores en el partido canovista, participando activamente en
temas de enseñanza. Cánovas pretendía alejar, con ello, definitivamente, a
los católicos de la estela carlista. Pero la alianza fue muy conflictiva, con reticencias ante
cualquier tema que pudiera ofender, aunque fuera mínimamente, a la Iglesia o a la Santa Sede.
Romero Robledo fue la mayor fuente de la mayoría de los problemas, desde su puesto de
ministro de la Gobernación. Manejó los resultados electorales con tanta arbitrariedad que hasta
Cánovas le llamó la atención. Sólo los robledistas quedaron satisfechos con los resultados, lo
que llevó a la unión de liberales y republicanos en las municipales, ganando en Madrid y 27
capitales de provincia. Romero Robledo dimitió y comenzó su alejamiento del partido, que
terminaría con ruptura.
21.3. LA MUERTE DEL REY, EL PACTO DEL PARDO Y LA REGENCIA DE MARÍA
CRISTINA
La Constitución preveía que debía ser su viuda, Mª Cristina de Habsburgo-Lorena, quien
se hiciera cargo de la Regencia durante la minoría de edad del futuro heredero, que aún no se
sabía quién sería. La reina estaba embarazada. El matrimonio había tenido a 2 hijas, pero si la
reina tenía un varón, en virtud de la Ley Sálica vigente en España, éste sería el nuevo heredero
de la corona. Mientras tanto, María Cristina debía ser quien se ocupara de la regencia. Mª
Cristina de Habsburgo era seria y reservada y no se sabía cómo se adaptaría al papel que el
destino le había deparado. Los medios políticos contemplaron con enorme preocupación la
delicada situación que se había planteado.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 133
En esa situación, Cánovas decidió dimitir y recomendar a la Regente que
encargara el gobierno a los liberales. Consideró que todos los partidos
dinásticos debían unirse alrededor de la monarquía. Consideró que para
proponer una tregua y pedir una política de concordia entre todos los
partidos que apoyaban al régimen, debía estar fuera del gobierno.
Cánovas comunicó sus opiniones a Sagasta en una reunión que
mantuvieron en la sede de la presidencia del Consejo, y que ha recibido el
nombre del Pacto del Pardo. Fue una muestra de generosidad por parte de
Cánovas, que puso los intereses generales del régimen por encima de los
suyos propios como partido. La sorpresa que tenía reservada la situación
planteada fue que Mª Cristina pronto se reveló como una excelente
regente, muy trabajadora y entregada a su causa, enterada, prudente,
discreta, objetiva, escrupulosa en el respeto a la Constitución. Se produjo
un buen entendimiento entre ella y Sagasta, lo que facilitó la relación entre ella y entre
monarquía y liberales.
21.4. EL GOBIERNO LARGO DE SAGASTA Y LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA
LIBERAL
Los liberales volvieron al poder en un momento espléndido para su partido. En junio de 1885
se había llegado a un acuerdo entre las distintas facciones y se habían consolidado como
formación fuerte y cohesionada. Adoptaron el nombre de Partido Liberal y reconocieron la
jefatura de Sagasta. Redactaron un programa de gobierno conjunto, la llamada Ley de
Garantías, elaborada por Martínez Campos en nombre de los fusionistas y por Montero Ríos en
representación de los izquierdistas. En ella acataron la Constitución de 1876, aunque declararon
que defenderían los derechos individuales y lucharían en pro del sufragio universal masculino,
del juicio por jurados y de la reforma constitucional. Aceptaron la soberanía del rey con las
Cortes, renunciando a la soberanía nacional reivindicada hasta entonces. Con ello reconocieron
el peso último del monarca frente a la posición del electorado. Desde esa posición reforzada, los
liberales llegaron de nuevo al poder. Quedaba todavía al margen del acuerdo una fracción
izquierdista que formaba una muy disminuida Izquierda Dinástica, presidida entonces por el
general López Domínguez, sobrino de Serrano. En enero de 1886, Sagasta, ya en el gobierno,
trató de acercarlos al partido, pero finalmente la unión no se produjo.
El 1er. gobierno de Sagasta durante la regencia integraba a representantes de las distintas
tendencias que habían conformado a los liberales: Moret, Montero Ríos, Venancio González,
Alonso Martínez, Camacho, Gamazo, Jovellar y Berenger. Cristino Martos presidía el Congreso.
En esa larga legislatura, Sagasta remodeló el gobierno en 3 ocasiones: octubre de 1886, junio y
diciembre de 1888. A lo largo de 5 años, las Cortes de 1886 fuero la más largas de la
Restauración, las únicas que casi agotaron su legislatura-, fueron convirtiendo en realidad el
programa liberal.
A pesar del éxito de su programa como partido gobernante, no era fácil mantener unidas
fuerzas tan heterogéneas, y a partir de fines de 1886 comenzaron a aparecer disensiones entre
los liberales. A fines de 1886, Romero Robledo y López Domínguez decidieron formar el Partido
Reformista. La experiencia fue efímera y no consiguió erosionar la dinámica del bipartidismo.
Cristino Martos se alejó de Sagasta por razones personalistas. El general Cassola dimitió del
gobierno por coherencia política, al no verse apoyado en su programa de reformas, en el que
destacaba la reorganización interna del ejército y el establecimiento del servicio militar
obligatorio, en un intento de democratizar y racionalizar este cuerpo.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 134
También se
produjo un
e nfrentamiento
entre Gamazo y
Moret,
representantes
máximos dentro
del partido de los
intereses
proteccionistas y
librecambistas.
Las diferencias
respecto a la
política
económica que
se debía adoptar
se convirtieron
en una de las
cuestiones
centrales del
debate liberal de
esos años. En
líneas generales, la política liberal había sido librecambista desde 1881. El conflicto surgió
cuando Gamazo, al frente de un importante grupo de diputados y senadores, trató de variar la
tradicional conducta del partido. Germán Gamazo, vallisoletano de nacimiento, era portavoz de
la Liga Agraria, uno de los escasos movimientos de opinión organizados. Propuso abaratar la
producción mediante la rebaja de los impuestos que gravaban la propiedad y el cultivo de la
tierra y reclamó una protección arancelaria para los productos españoles. Gamazo defendió con
firmeza las propuestas de este grupo, y aunque con ello no pretendía aumentar las disidencias,
se enfrentó a su partido tantas veces como fue necesario. Su actitud fue creando cada vez
mayores problemas a Sagasta, especialmente desde que Martínez Campos decidió apoyar su
postura proteccionista.
El final de los 80 significó el fin del optimismo librecambista. Tanto entre los
liberales como entre los conservadores se cuestiona el librecambio, con lo que
el pensamiento económico español, por otra parte muy pobre, acogía las
nuevas tendencias en Europa. Este giro coincidía con el cambio de coyuntura
económica, la crisis agropecuaria y los problemas económicos subsiguientes.
En un contexto internacional de revisión del liberalismo doctrinal clásico, en
toda Europa triunfa la tendencia prointervencionista en la economía y en lo
social. En suma, la subida de aranceles se generaliza en toda Europa en los
años 80. A partir de 1890 España se incorporaba, pues, a una corriente
internacional.
En 1ª instancia los liberales evitan responder a la crisis con medidas arancelarias. Por el
contrario ensayan medidas alternativas de apoyo a la producción. Pero la ineficacia de estas
medidas alientan el afianzamiento, dentro del mismo grupo liberal, de las tesis proteccionistas
(revisión de los aranceles): es lo que expresa el grupo de Germán Gamazo en 1890. Los
liberales mediante algunas medidas significativas ponen las bases de la nueva política
proteccionista de los conservadores: la creación de una comisión arancelaria (Real Decreto de
10-10-1889) encargada de informar sobre la conveniencia de aplicar la rebaja de aranceles. En
esta comisión, presidida por Moret, triunfan, sin embargo, de manera clara las tesis
proteccionistas. Mediante la autorización para modificar el arancel, contenida en el art. 38 de la
ley de Presupuestos de 1890-91. Autorización amplia que dejaba las manos libres a futuros
Gobiernos.
Con todo esto, Sagasta busca un proyecto que aúnes a las distintas corrientes del Partido
Liberal, e impulsa el Decreto de Sufragio Universal (masculino)
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 135
21.5. LAS GRANDES LEYES DE LOS 80. EL SUFRAGIO UNIVERSAL MASCULINO.
La extensa duración del gobierno liberal permitió llevar a cabo una importante labor
legislativa, que consagró las aspiraciones liberales presentes desde la época del Sexenio. Fue
entonces cuando se consolidó en España de forma definitiva el Estado liberal.
Entre las principales leyes aprobadas pueden destacarse la Ley
de Asociaciones de junio de 1887, que consagró la libertad de
asociación. 2 eran principalmente los tipos de asociaciones a los que la
ley iba a afectar: las asociaciones obreras y las congregaciones
religiosas que en el marco de una interpretación ambigua del
concordato estaban asentándose en la Península. Desde el debate
parlamentario sobre la Internacional en 1871, y por el control impuesto
en 1874, las Asociaciones obreras estaban en la clandestinidad. Por 1ª
vez iban a ser legalizadas, apareciendo el PSOE y la UGT en 1888. En
cuanto a las congregaciones religiosas, de momento quedaron fuera
del control gubernamental, previsto en la ley, hasta que en el fin de
siglo los liberales apelen a la ley de 1887 para regularizar la situación
de las múltiples funciones religiosas creadas durante la Restauración
en contra de las previsiones concordatarias.
La Ley de lo Contencioso-Administrativo de julio de 1888, regulaba el Proceso
contencioso, otorgando la última instancia de los recursos al Tribunal Supremo de Justicia, en
vez de al Consejo de Estado o a la voluntad del rey. La Ley del Jurado aprobada en abril de
1888, acordaba el juicio por Jurados para determinados delitos.
El Código Civil de 1889 consagraba la defensa del orden social y de la propiedad privada.
Culminaba una red de códigos y leyes encaminados a la conservación del orden social
establecido. El Código Civil había tenido una larga gestación especialmente por la dificultad de
encauzar 2 cuestiones conflictivas: la compatibilidad de un Código general con los regímenes
particulares, forales, y por otro lado, el difícil acuerdo con la Iglesia sobre la validez civil del
matrimonio canónico. En ambos se llegó a un compromiso: las provincias de Derecho Foral lo
conservarían, según la ley de Bases, en toda su integridad, y el Gobierno presentaría varios
apéndices del Código Civil que contuviesen las instituciones forales que conviniera conservar en
cada una de las provincias o territorios respectivos. Con la Iglesia se llegó al compromiso que
consistía en la coexistencia de 2 tipos de matrimonio, igualmente válidos desde el punto de
vista civil: el matrimonio civil y el matrimonio canónico para los católicos.
Mención aparte merece la Ley Electoral de junio de 1890 que aprobó el sufragio universal
masculino. Fue un proceso complicado porque, aunque el Senado respaldó fácilmente el
proyecto de ley, en el Congreso se originaron encendidos debates en torno a la cuestión. La
aprobación del sufragio fue contemplada como la culminación del proceso constituyente en
España. Con ello Sagasta consiguió, además, reforzar el partido y asegurar su liderazgo en el
mismo; eliminó posibles competidores por la izquierda que abanderaran tal medida
democrática; y sumó un nº imp. de republicanos a su proyecto político. Sin embargo, el sistema
electoral continuó estando viciado por el caciquismo, por lo que la aplicación del sufragio
universal masculino no aseguró el reflejo en las urnas de la voluntad popular, ni implicó la
incorporación de amplios sectores de la sociedad a la participación ciudadana. Además,
siguiendo las mismas pautas que en otros países, pese a llamarse sufragio universal masculino,
estaba sujeto a una serie de restricciones: era sólo para varones mayores de 25 años, vecinos
de un municipio con 2 años al menos de residencia, y se establecían 6 motivos que limitaban el
ejercicio del derecho al voto, entre ellos la exclusión de las clases e individuos de tropa.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 136
21.6. SOCIALISMO Y ANARQUISMO
Durante la etapa liberal, el inconformismo y las reivindicaciones de los obreros fueron
defendidos por socialistas y anarquistas.
Los anarquistas habían pasado a la clandestinidad durante la Restauración. Sin embargo, la
popularidad de esa ideología entre los trabajadores y la llegada del partido liberal supuso que el
anarquismo tomara fuerza en los años 80. En 1881 se fundó en Barcelona la Federación de
Trabajadores de las Región Española (FETRE), que venía a sustituir a la anterior Federación
Internacional Española. De acurdo con los tiempos, tenía vocación sindicalista, extendiéndose
por Andalucía, Cataluña y Valencia, fundamentalmente entre los campesinos y el sector textil.
Su diferenciación geográfica y sociológica-jornaleros del campo, artesanos y obreros de la
ciudad-, les hizo decantarse por aspiraciones diferentes. Las aspiraciones radicales e
insurreccionales eran más comunes en el campesinado, (un ejemplo fue la Mano Negra)
mientras que el proletariado urbano, menos numerosos pero mejor organizado, se declaró
partidario de la lucha sindical.
La represión sufrida con motivo de la actividad de la Mano Negra, una organización
clandestina, no ligada a la FTRE, las luchas internas entre facciones y las diferencias en la
política a seguir-dentro o fuera de la legalidad- determinaron que, al final de los años 80, los
anarquista se replegaran de nuevo de la vida pública y la FTRE se disolviera.
Por su parte, el socialismo tomó nuevo impulso desde 1879, con la fundación del Partidop
Socialista Obrero Español el 2 de mayo de 1879, con un programa que reivindicaba la
emancipación y la toma del poder por la clase trabajadora y la colectivización de los medios de
producción. En 1882 tanto el PSOE como la UGT (Unión General de Trabajadores, sindicato de
carácter marxista) celebraron en Barcelona sus congresos pre-fundacionales, en los que se
hicieron patentes las tendencias marxista de los afiliados madrileños y las más posibilistas y
reformitas de los procedentes de las asociaciones obreras catalanas.
El grupo de Madrid, con Pablo Iglesias y Jaime Vera, fue el que desempeñó un papel más
importante en la consolidación propagandística y organizativa del PSOE, como la creación de
una Comisión de Reformas Sociales con los citados Vera e Iglesias. También fue significativa la
fundación en 1886 del Órgano de expresión El Socialista o el primer Congreso celebrado en
Barcelona, en 18880, en el que se profundizó en una mayor dimensión ética y social. Se señalan
entre los ideales la abolición de las clases sociales, la conversión de los trabajadores en una
sola clase dueños del fruto de su trabajo, libres, honrados, iguales e inteligentes. Se subrayó la
necesidad de una participación activa en la vida pública, la voluntad transformadora, la creación
de agrupaciones locales, sobre lasque estaría un Comité Nacional radicado en Madrid.
Los socialistas tuvieron una implantación importante en las grandes ciudades y entre los
obreros de Madrid, Cataluña, País Vasco y Asturias. En la década de los 90 participaron en
numerosas huelgas en Vizcaya y lograron participación en el ayuntamiento de Bilbao y otros
municipios de esa provincia, aunque hasta 1910 no empezaría su verdadera proyección pública
a nivel nacional.
La crisis industrial de 1887, con despidos y cierres de fábricas. Dio un nuevo impulso al
movimiento obrero, que intentó aglutinar en un sólo movimiento a todos los trabajadores por
encima de las ideologías. Se formó una agrupación anarquista, la Federación de Resistencia al
Capital, que no duró mucho, y la Unión General de Trabajadores, de inspiración socialista, con
un cierto peso específico en la sociedad, contando con 9.000 afiliados a finales de la década.
Por encima de las formaciones sindicales de los partidos, al amparo de la leu y de Asociaciones,
hubo numerosas agrupaciones de obreros, muchas de ellas de carácter reformista y no
significadas políticamente. De carácter mutualista, no han sido demasiado estudiadas. Destaca
la textil catalana Las Tres Clases de Vapor.
21.7. LA POLÍTICA EXTERIOR EN LOS AÑOS 80.
En el exterior, los años 80 fueron un período marcado por la expansión colonial de las
grandes potencias. En Europa, Bismarck continuó siendo el árbitro de las relaciones
internacionales a través de un sólido sistema de alianzas tejido bajo su hegemonía. Su sist.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 137
diplomático se basó en la Doble Alianza de 1879 (Alemania y Austria-Hungría), en la Alianza de
los Tres Emperadores de 1881 (Alemania, Austria-Hungría y Rusia), en la Triple Alianza de 1882
(Alemania, Austria-Hungría e Italia) y en el Tratado Secreto de Reaseguro firmado entre
Alemania y Rusia en 1887.
En España, la política internacional de esos años quedó caracterizada por los liberales, que
reaccionaron contra el recogimiento canovista impulsando una acción exterior más activa y el
librecambio en el intercambio comercial. La orientación de su política internacional siguió
marcada por la hegemonía de Alemania, aunque mejoraron las relaciones con Francia y G.
Bretaña. Fue también una época de intensa negociación de tratados comerciales.
El momento de plenitud en la política exterior de los liberales lo significó el paso de Moret
por el Ministerio de Estado. Mientras que Cánovas mantuvo siempre un férreo control a la hora
de diseñar y ejecutar la política exterior, Sagasta fue mucho menos personalista en este campo
y dejó hacer a sus ministros. La concepción de Moret respecto a lo que debía ser la actuación
española quedó reflejada en la Memoria sobre política internacional dirigida a la regente en
1888. En ella Moret subrayaba la importancia del desarrollo de una política de prestigio en el
exterior. Moret propuso una acción diplomática más constante y activa que denominó «política
de ejecución». Pero, al tiempo, quedó patente que las demás potencias no estaban dispuestas a
ofrecer a España una garantía del statu quo territorial ni a asegurar las posesiones españolas en
Ultramar.
El 1er. episodio destacado en la política internacional de los 80 se produjo durante la
Conferencia de Madrid sobre Marruecos, celebrada en 1880, todavía durante el gobierno de
Cánovas. Desde mediados del S. XIX, distintas naciones europeas habían obtenido facilidades
para desarrollar el comercio con Marruecos, explotar sus riquezas y colaborar con el gobierno
del sultán en temas de defensa militar, enseñanza y obras públicas. Amparadas por esos
privilegios, y con la excusa de cooperar en la modernización marroquí, las potencias rivalizaron
por aumentar la influencia de sus países respectivos frente a la de los demás. La creciente
injerencia extranjera llevó al sultán a considerar que se estaba vulnerando la soberanía
nacional.
En 1880 se convocó una conferencia internacional con objeto de regular el grado de
intervención de cada una de las potencias y de fijar los límites a la actuación de los países
europeos en Marruecos. La reunión se celebró en Madrid a propuesta británica, y Cánovas fue
nombrado presidente de la misma. El resultado fundamental de la conferencia fue un acuerdo
que garantizaba el mantenimiento del statu quo y la integridad de Marruecos, reglamentando
minuciosamente la actuación de las potencias. Cánovas apostó por evitar una mayor
implicación internacional en Marruecos. Conseguía así un aplazamiento de la cuestión, esto es,
postergar la intervención decisiva de las potencias en Marruecos, en el convencimiento de que
España no estaba en condiciones de competir en igualdad de condiciones con las demás
naciones.
La Conferencia de Madrid reveló también que en España habían aumentado las tendencias
africanistas desde los inicios de la Restauración. Los partidarios de esa orientación exterior se
mostraban interesados en una política de acercamiento y de penetración cultural. En 1884 la
Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas patrocinó las expediciones a Guinea y Río de
Oro. Como consecuencia de esas acciones, el 26-12-1884, Alfonso XII declaró el protectorado
sobre el espacio comprendido entre Cabo Bojador y Cabo Blanco, que constituiría el Sáhara
español, en la costa africana frente a Canarias. Las iniciativas de los africanistas españoles
propiciaron también expediciones a Guinea Ecuatorial y a Costa de Oro.
Otro elemento destacado en la política exterior de esta etapa fue la adopción de una política
económica librecambista. En 1881, hubo una denuncia general de tratados de comercio, con
objeto de entablar negociaciones para establecer nuevos acuerdos que rebajaran las tarifas
arancelarias vigentes entre España y cada uno de los demás países, modelo de los cuales fue el
Tratado de Comercio suscrito por España y Francia en febrero de 1882. La reorientación de la
política económica exterior se manifestó también en la aprobación de los aranceles de 1886, en
los que se ponía en práctica una reducción de derechos, lo cual favoreció la salida de productos
españoles, aunque a cambio obligó a la compra exterior de maquinaria. A la larga esa medida
favoreció a la industria textil catalana porque modernizó sus aparatos, lo cual se tradujo en una
mejora de la calidad y en un abaratamiento de la producción. Por el contrario, la política libre-
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 138
cambista produjo la reacción adversa de los productores de trigo castellanos que vieron en ella
una amenaza a sus intereses.
Un 3er. aspecto destacado en la política internacional de esta década fue la directa
implicación del rey en la acción exterior. En la década de 1880, y durante los años de gobierno
de Sagasta, con el cual mantenía un buen entendimiento, el rey comenzó a influir en el
desarrollo de la política exterior. Fruto de esa mayor participación fueron los viajes que Alfonso
XII realizó por Europa en el verano de 1883. Visitó 1º Austria, donde fue recibido con afecto y
simpatía por Francisco José. A continuación, recaló en Alemania, donde tuvo un cordial
encuentro con Guillermo I, y donde Alfonso XII mostró un entusiasmo poco prudente hacia el
militarismo prusiano. La 3ª etapa de su viaje fue Francia y, los franceses, que habían
contemplado con recelo las demostraciones públicas de las simpatías regias hacia Alemania, a
su llegada a París le recibieron con frialdad oficial y grandes muestras de disgusto popular.
El 4º aspecto que vamos a destacar es la crisis que se suscitó en 1885 con Alemania por la
soberanía sobre las islas Carolinas y Palaos. Ésta tuvo lugar durante el bienio conservador en el
que Cánovas volvió a ocupar el poder, y se desarrolló en el marco de la expansión colonial de
las grandes potencias. En 1884-1885 había tenido lugar la Conferencia de Berlín en la cual se
habían dictado unas nuevas premisas para regular la expansión colonial; premisas que exigían
la ocupación efectiva de un territorio para defender su posesión. Las grandes potencias
comenzaban el definitivo reparto del mundo y definían sus áreas de influencia. En el Pacífico, G.
Bretaña, Alemania, Francia, Rusia, e incluso un incipiente Japón, se distribuían islas, mer cados y
colonias. Además, las rivalidades entre compañías y comerciantes de diferentes países y las
difíciles relaciones que mantenían los distintos grupos de población, habían provocado en las
islas del Pacífico una situación de inestabilidad y desorden interno. En ese contexto, Cánovas
temió que si no ocupaba las islas de la Micronesia, otra potencia lo haría en su lugar. Por ello
decidió crear una nueva división naval en las islas Carolinas y Palaos. El problema fue que
Bismarck, alertado por los comerciantes de su país de la próxima ocupación española de unos
territorios donde los alemanes tenían ya el predominio económico, decidió adelantarse a los
planes españoles. La llegada de los barcos españoles y alemanes a la isla de Yap se produjo con
2 días de diferencia. En pleno proceso formal de toma de posesión de los españoles, los
alemanes, enterados de que la ceremonia definitiva aún no había tenido lugar, izaron su
bandera y reclamaron el protectorado sobre las islas. Ello dio lugar a una agria controversia
entre España y Alemania. Bismarck había calculado que no encontraría una resistencia
importante a su iniciativa y que el gobierno español se limitaría a aceptar una política de
hechos consumados. Sin embargo, se encontró con que Cánovas se reveló dispuesto a defender
con toda energía los derechos españoles sobre las islas y que, además, en España se produjo
una violenta y patriótica reacción popular. Las Carolinas se convirtieron en territorio
indispensable de la nación, y en la causa a través de la cual España iba a demostrar que seguía
siendo un país fuerte y vigoroso.
El asunto provocó una intensa negociación diplomática entre los 2 gobiernos, que
finalmente se resolvió por vía amistosa gracias a
la mediación del papa León XIII. En el Protocolo
de Roma, firmado en diciembre de 1885 se
reconocían los derechos de soberanía
reclamados por España, pero se concedía las
ventajas económicas pretendidas por Alemania.
Quizá lo más destacado fue que el carácter de
los términos acordados determinó totalmente la
colonización española de las Carolinas, el
asentamiento de los extranjeros y las relaciones
entre la colonia y los residentes. Y es que en el Protocolo se establecía que los comerciantes de
otros países podrían ejercer libremente sus actividades, siempre que se asentaran en puntos del
archipiélago no ocupados por los españoles. En este caso, además, no se verían obligados a
pagar ningún tipo de impuesto. Esto favoreció que los comerciantes interesados en explotar las
islas se establecieran lo más lejos posible de la colonia, y que se mantuvieran alejados de ella,
excepto en los casos en los que se vieron obligados a pedir la mediación o protección de los
españoles ante algún conflicto.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 139
Finalmente, el asunto más destacado en la política exterior española de la época fue la
indirecta adhesión española a la Triple Alianza mediante un acuerdo secreto firmado con Italia
en 1887. El pacto aportó poco a la posición española porque no ofrecía garantía territorial ni
defensiva alguna. Era una vaga declaración en la que ambos signatarios se comprometían a
fortalecer el principio monárquico y a contribuir a la consolidación de la paz; España contraía el
compromiso de no llegar a acuerdo alguno con Francia que pudiera dirigirse contra cualquiera
de las potencias signatarias de la Triple; se afirmaba el acuerdo recíproco, por parte italiana y
española, de abstenerse de todo ataque provocado; y se fijaba un entendimiento para el
mantenimiento del statu quo en el Mediterráneo. El pacto contó con el respaldo de Alemania,
Austria-Hungría y G. Bretaña a los términos del acuerdo, pero no implicó ningún compromiso
activo por su parte. Estuvo referido, además, al Mediterráneo y el norte de África, sin afectar en
absoluto a las Antillas ni al Pacífico.
21.8. LA CRISIS DE GOBIERNO. JULIO DE 1890.
A partir de 1890 comenzó una etapa de versatilidad política y de rápidos cambios de
gobierno. Cada 2 años los 2 partidos más importantes se fueron sucediendo en el ejercicio del
gobierno. Ese ritmo bienal no respondió a ningún acuerdo previo entre partidos. Ello nos
conduce a constatar que la aplicación del sufragio universal no supuso una mayor transparencia
ni un respeto a la legalidad en las elecciones. Siguió existiendo un manejo práctico de la volun-
tad popular para adecuarla a los resultados deseados por los líderes de las formaciones
políticas. Según se decidiera quién iba a desempeñar las funciones de gobierno, el partido
turnante conseguía una mayoría electoral lo suficientemente notable como para garantizar la
gobernabilidad. La aplicación del sufragio tampoco conllevó un cambio en las formaciones
políticas más votadas ni una renovación en los grupos sociales elegidos. Este inmovilismo fue
debido a que la población que adquirió el derecho al voto gracias al sufragio universal
masculino no era la más capacitada para protagonizar una revolución política. Por el contrario,
era un grupo de población poco preparado y escasamente enterado de la vida pública, y muy
vulnerable a la manipulación, lo cual permitió el mantenimiento del sistema.
Sólo en las principales ciudades -Madrid, Barcelona, Valencia- se produjeron diferencias
importantes en los resultados electorales. A partir de la aplicación del sufragio universal mascu-
lino la representación republicana fue elevada y constante, se consiguió una presencia socialista
destacada, y se eligieron diputados que representaban nuevas aspiraciones nacionalistas. Los
resultados diferenciadores que se alcanzaron en esas circunscripciones se perdieron en los
obtenidos por el conjunto del país. La mayor parte de los electores que habían adquirido la
capacidad de votar no eran clases medias urbanas, trabajadores especializados, ni campesinos
prósperos e independientes, concienciados de sus derechos. Los votantes noveles eran
campesinos que vivían en núcleos rurales, mucho más aislados y sin organización ni contacto
entre ellos, con una importante tasa de analfabetismo, y por tanto fácilmente manipulables.
Como consecuencia de ello, en las elecciones de 1891, los resultados obtenidos no difirieron de
ediciones anteriores y el fraude continuó estando a la orden del día.
Fue, por otra parte, una época de confrontación entre las reformas que la realidad social y
política del país evidenciaba como necesarias e inevitables, y la tremenda resistencia que las
viejas estructuras de poder oponían a todo intento de cambio en profundidad. Ello provocó
inestabilidad, enfrentamientos, aparición de nuevas voces en la escena política, frecuentes
crisis de partidos. Se afirmaron opciones divergentes del sistema establecido, aparecieron
nuevas fuerzas sociales, se intensificó la cuestión social y se vivió un período de rápido
crecimiento económico aún con sus momentos de crisis. Los años 90 significaron, en suma, una
etapa de cambio y efervescencia, pero en la que no acabó de cuajar la transformación y la
renovación nacional, lo cual provocó un crescendo de las tensiones sociales y políticas.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 140
XXII.
LA VIDA POLÍTICA EN LOS AÑOS 90.
22.1. LA ALTERNANCIA EN EL PODER
A partir de 1890 comenzó una etapa de versatilidad política y de rápidos cambios de
gobierno. Cada 2 años los 2 partidos más importantes se fueron sucediendo en el ejercicio del
gobierno. Ese ritmo bienal no respondió a ningún acuerdo previo entre partidos. Ello nos
conduce a constatar que la aplicación del sufragio universal no supuso una mayor transparencia
ni un respeto a la legalidad en las elecciones. Siguió existiendo un manejo práctico de la volun-
tad popular para adecuarla a los resultados deseados por los líderes de las formaciones
políticas. Según se decidiera quién iba a desempeñar las funciones de gobierno, el partido
turnante conseguía una mayoría electoral lo suficientemente notable como para garantizar la
gobernabilidad. La aplicación del sufragio tampoco conllevó un cambio en las formaciones
políticas más votadas ni una renovación en los grupos sociales elegidos. Este inmovilismo fue
debido a que la población que adquirió el derecho al voto gracias al sufragio universal
masculino no era la más capacitada para protagonizar una revolución política. Por el contrario,
era un grupo de población poco preparado y escasamente enterado de la vida pública, y muy
vulnerable a la manipulación, lo cual permitió el mantenimiento del sistema.
Sólo en las principales ciudades -Madrid, Barcelona, Valencia- se produjeron diferencias
importantes en los resultados electorales. A partir de la aplicación del sufragio universal mascu-
lino la representación republicana fue elevada y constante, se consiguió una presencia socialista
destacada, y se eligieron diputados que representaban nuevas aspiraciones nacionalistas. Los
resultados diferenciadores que se alcanzaron en esas circunscripciones se perdieron en los
obtenidos por el conjunto del país. La mayor parte de los electores que habían adquirido la
capacidad de votar no eran clases medias urbanas, trabajadores especializados, ni campesinos
prósperos e independientes, concienciados de sus derechos. Los votantes noveles eran
campesinos que vivían en núcleos rurales, mucho más aislados y sin organización ni contacto
entre ellos, con una importante tasa de analfabetismo, y por tanto fácilmente manipulables.
Como consecuencia de ello, en las elecciones de 1891, los resultados obtenidos no difirieron de
ediciones anteriores y el fraude continuó estando a la orden del día.
Fue, por otra parte, una época de confrontación entre las reformas que la realidad social y
política del país evidenciaba como necesarias e inevitables, y la tremenda resistencia que las
viejas estructuras de poder oponían a todo intento de cambio en profundidad. Ello provocó
inestabilidad, enfrentamientos, aparición de nuevas voces en la escena política, frecuentes
crisis de partidos. Se afirmaron opciones divergentes del sistema establecido, aparecieron
nuevas fuerzas sociales, se intensificó la cuestión social y se vivió un período de rápido
crecimiento económico aún con sus momentos de crisis. Los años 90 significaron, en suma, una
etapa de cambio y efervescencia, pero en la que no acabó de cuajar la transformación y la
renovación nacional, lo cual provocó un crescendo de las tensiones sociales y políticas.
22.2. EL GOBIERNO CONSERVADOR 1890-1892
Uno de los grandes aciertos de la Restauración fue que, cuando el gobierno conservador
llegó nuevamente al poder en 1890, Cánovas y su equipo decidieron respetar las medidas
adoptadas en la etapa liberal anterior. Ello supuso la consolidación de los cimientos que
permitirían la modernización de la nación.
Cánovas inició en los años 90 una nueva política. Defendió que era necesaria la intervención
del Estado para resolver los problemas sociales y económicos planteados en la sociedad de fin
de siglo. Comenzó, por tanto, a proteger los derechos de los trabajadores desde el gobierno,
tratando de regular las condiciones de trabajo existentes y de mejorar sus condiciones de vida.
Adoptó también una nueva orientación económica de carácter proteccionista. En 1891
aprobó un arancel que primaba la producción nacional y suprimía las franquicias de la ley de
1882. Recordemos además que esas medidas se adecuaban a un contexto internacional
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 141
determinado, en el cual, a fines de la década de los 80, había comenzado en toda Europa un
viraje proteccionista como consecuencia de la crisis de 1887-1888.
En esos primeros años de la década de los 90, tuvo lugar una importante crisis interna en el
Partido Conservador. Francisco Silvela abandonó la formación política al apoyar Cánovas la rein-
tegración en la misma de Romero Robledo. Silvela y Romero tenían formas opuestas de concebir
la ética y la práctica política, incompatibles en el desempeño de un mismo Ejecutivo. Defensor
Silvela de la legalidad, de la moralidad más estricta, de la reforma del Estado y la educación del
ciudadano como vías para el desarrollo. Partidario Romero de solventar día a día la práctica polí-
tica, ajustando las medidas a las necesidades del momento, adecuando los resultados
electorales a los objetivos propuestos, fiel siempre a sus amigos y partidarios, a los que debía
favorecer para mantener sus apoyos. Ambas actitudes no podían adaptarse de manera
simultánea en un mismo gabinete, y por ello, al entrar Romero en el gobierno como ministro de
Ultramar en noviembre de 1891, Silvela abandonó la cartera de Gobernación. Meses más tarde,
tras una discusión parlamentaria con Cánovas, en diciembre de 1892, Silvela decidió romper
con el partido. A corto plazo, este asunto, debilitaría la posición gobernante de Cánovas,
provocando la crisis total y el acceso de Sagasta en diciembre de 1892.
22.3. EL GOBIERNO LIBERAL 1892-1895.
El Partido Liberal volvió al poder en 1892 con la firme voluntad de cohesionar a las
distintas fuerzas que componían esa formación política. Sagasta quiso formar gobiernos de
integración, en los cuales estuvieran representadas diferentes tendencias y personalidades,
que de nuevo manifestaron una decidida intención reformista.
En esos años Gamazo ocupó la cartera de Hacienda, y desde ella inspiró una nueva
política económica y arancelaria encaminada a sanear la economía y a conseguir una
mayor transparencia en la distribución de la riqueza.
Maura fue nombrado ministro de Ultramar e impulsó importantes reformas en las
colonias, con objeto de mejorar su administración.
Montero Ríos introdujo cambios en Gracia y Justicia.
Moret se hizo cargo de Fomento y apoyó una serie de reformas sociales.
El general López Domínguez se encargó de la cartera de Guerra y desde ella trató de
reorganizar este sector para adecuarlo a las nuevas necesidades tácticas y defensivas.
Los apoyos de los liberales en esta legislatura se completaron con la adhesión de nume-
rosos republicanos que, inspirados por Castelar, renunciaron a su adscripción republicana
con el fin de afirmar de manera fehaciente su compromiso con el régimen.
Además durante el año 1893 el gobierno de Sagasta tuvo que afrontar algunos
problemas nuevos y graves: los atentados anarquistas de Barcelona, la movilización
prenacionalista en San. Sebastián y, sobre todo, el conflicto militar de Melilla, con el
consiguiente desgaste y desprestigio internacional. La atención del Gobierno se vio
condicionada por estos acontecimientos, que obligaron a respuestas excepcionales:
una 1ª ley de represión del anarquismo,
reclutamientos y envío de refuerzos a Melilla,
y negociaciones con el sultán de Marruecos para obtener las correspondientes
compensaciones.
Sin embargo, las reformas que trataron de llevar a cabo los liberales en esta etapa, se
encontraron con una decidida resistencia por parte de las viejas fuerzas de poder. Eso hizo
que las reformas emprendidas no acabaran de cuajar y dejaran un cierto sentimiento de
fracaso. El problema fue que la modernización era necesaria, y que si las tensiones
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 142
sociales, económicas y políticas no encontraban el cauce adecuado para expresarse y para
conseguir sus aspiraciones, antes o después acabarían por estallar de una forma más
dramática, como de hecho ocurrió.
Además, de alguna forma el fracaso propició también el fin de esa etapa liberal y la
aparición de voces disidentes de distinto signo. Por un lado, Antonio Maura que, tras la
desilusión originada por no poder llevar a cabo su proyecto reformista en Ultramar, inició su
acercamiento a los conservadores. Por otro lado, José Canalejas, apareció en el horizonte
como un posible relevo en el liderazgo y en la orientación del partido.
En 1894 y 1895, las diferencias entre las distintas corrientes liberales, forzadas a una
difícil convivencia y afectadas por los fracasos de su proyecto político, provocaron varias
crisis de gobierno, que finalmente condujeron a la caída del Ejecutivo en marzo de 1895. El
motivo que lo originó era fútil en comparación con los temas de la gran política: un grupo
de oficiales del ejército asaltó la redacción de varios periódicos de Madrid considerando que
habían publicado noticias injuriosas sobre ellos. Martínez Campos trató de forzar que el
asunto fuera resuelto por tribunales militares. Sagasta no quiso aceptar ninguna presión en
tal sentido y presentó su dimisión.
22.4. LAS FUERZAS DE LA OPOSICIÓN
Durante los años 90, las fuerzas opositoras del régimen estaban compuestas por
republicanos, carlistas, anarquistas, socialista y asociaciones obreras, cuya escasa vitalidad y
raigambre favoreció la estabilidad del sistema político de la Restauración. Esto se debió tanto a
la división en facciones como a la dificultad que mostraron para enraizarse en la vida política
española a fin de siglo. Pese a que crecieron, no dejaron de ser fuerzas minoritarias.
Republicanos.
Una vez visto lo comentado en capítulos anteriores en lo que respecta a los republicanos, en
su implantación jugaron un papel importante la existencia de casinos, ateneos populares y
cooperativas, así como los medios de comunicación, como El Globo, El País o El Nuevo Régimen.
Propusieron una serie de medidas para resolver los problemas del país, como una mayor
intervención del estado en cuestiones laborales, la mejora de las condiciones de vida de toda la
población, la creación de cooperativas de explotación, el reparto de tierras o la concesión de
créditos baratos que impulsaran la producción. Su implantación fue mayor en la ciudad que en
el campo, aunque no estaban ausentes en los entornos rurales de Cataluña y Andalucía. Los
republicanos siempre fueron un referente importante en las fuerzas opositoras y en especial en
las asociaciones obreras.
Los discursos de los líderes republicanos estaban influidos por ideas moralizantes,
transmitiendo la necesidad de una mayor integridad moral. Pero al entrar en el juego político
tuvieron que aceptar las normas al uso, así como los avisos y corruptelas. En 1893 los
republicanos, unidos para las elecciones, consiguieron 43 diputados. A partir de entonces,
los partidos turnistas los consideraron como una seria alternativa a tener en cuenta y
dejaron de ser perseguidos. Pese al triunfo electoral, los republicanos perdieron en
reputación, ya que adoptaron algunos vicios del adversario, dándose casos de corruptelas,
escándalos, etc.
El movimiento obrero creció, no sólo en el seno de los partidos políticos. Creció también a
través de asociaciones que defendía los derechos de los trabajadores y luchaban por mejorar
sus condiciones de vida. Esa defensa se hacía bajo signos muy distintos, a menudo sin una
carga ideológica detrás o vinculación a un partido político determinado o sin que hubiera
necesariamente una orientación obrera-. Además de las influencias anarquistas, c socialistas o
republicanas, las hubo también católicas, como el Consejo Nacional de Corporaciones Católicas
Obreras, de adscripción inequívocamente conservadora.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 143
Carlistas
A partir de 1888, acogiéndose a la Ley de Asociaciones, los carlistas tratan de incorporarse
al sistema. Don Carlos y el marqués de Cerralbo crean una nueva estructura de partido basada
en la integración social a partir de los círculos tradicionalistas y una gran labor de propaganda,
aunque fueron perdiendo brío.
Su programa se basó en la defensa de la monarquía tradicional y del catolicismo
integrista, y quedaron circunscritos a las 4 provincias forales vascas2, identificadas con el
foralismo católico, aunque pronto el nacionalismo vasco les fue restando apoyos, al tener la
misma base social.
El partido declinó con la solución de los problemas dinásticos y religiosos, sobre todo a partir
de la muerte del pretendiente, Carlos VII (1909), y la escisión del partido (1919).
Socialistas.
El Partido Socialista, por su parte, continuó su expansión por la sociedad durante los años
90, pero a un ritmo muy lento. Hasta que Pablo Iglesias no llegó al Parlamento en 1910, se
considera que no llegó la verdadera proyección de movimiento socialista. Durante los años, el
auge del socialismo fue mayor en los sectores mineros, metalúrgicos e industriales, y muy
escasa en el campesinado. Respecto al movimiento intelectual, el socialismo se movió entre la
intención de incorporarlos para prestigiar al partido y el temor a su excesivo protagonismo. En
las elecciones de 1891 el PSOE sólo sacó 5.000 votos y hasta 1910 nunca pasó de 30.000, casi
todos ellos en grandes núcleos urbanos. Dada su ausencia del Parlamento su presencia política
se centró en los discursos de sus líderes, la defensa de sus ideas en la prensa y su acción en los
círculos obreros.
El órgano de expresión fue El Socialista, fundado en 1886 y convertido en diario en 1913.
Funcionaba por la colaboración entusiasta y muchas veces gratuita de sus colaboradores. Fue el
único órgano estable del partido en mucho tiempo y por tanto un elemento fundamental del
mismo. Durante los diversos congresos de la década de los 890 (Barcelona, Bilbao, Valencia,
Madrid, se acuerda la participación en las elecciones generales y en las municipales con una
candidatura estrictamente de clase, lo que reafirma su voluntad de diferenciarse de las
opciones republicanas. Fue en las elecciones municipales de fin de siglo en donde el socialismo
tuvo su mayor éxito y donde pudo plasmar su programa político.
Anarquistas ( ligera ampliación)
Los anarquistas estuvieron ausentes de las formaciones políticas imperantes en los
noventa, y las actuaciones se sus líderes fueron de carácter personalista. Aunque el
anarquismo ibérico era en esencia pacifista y de carácter individualista, defendiendo
valores culturales (el naturismo, el esperantismo, la educación integral, la búsqueda de una
sociedad nueva, solidaria e igualitaria, internacionalismo, etc.), la clandestinidad llevó a
una parte de las élites más ideologizadas, herederas directas de las tesis aliancistas3
(bakunistas), a propugnar la violencia directa. Además, durante los noventa se vieron
arrastrados al clima de violencia generalizado en toda Europa, de modo que se defendió
abiertamente la revolución social y la confrontación de clase, con lo que de manera
espontánea y a título individual se produjeron una serie de atentados contra empresarios y
grandes funcionarios, a veces a tribuidos a supuestas organizaciones secretas como La
2La actual Euskadi y Navarra
3Bakunin había fundado con anterioridad a su ingreso en la AIT la clandestina Alianza de la Democracia
Socialista, cuyos postulados constituyeron para muchos anarquistas una especie de programa libertario.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 144
Mano Negra4, que actuaría en el campo andaluz en los 80. La represión subsiguiente, que
fue brutal, afectó a todos los grupos libertarios, incluso a los círculos culturales y pacifistas.
La depauperación de la clase trabajadora iba en aumento, por lo que el clima social
estaba cada vez más enrarecido, produciéndose espontáneos estallidos de violencia
popular, alcanzando su máximo exponente en los sucesos de Jerez de 1892, donde una
masa de campesinos asaltó la ciudad para liberar a tres compañeros presos. La represión
llegó a límites brutales (3 asesinados, 4 penas de muerte y 16 cadenas perpetuas) y se
extendió a todo el movimiento obrero andaluz, produciendo
una espiral de violencia en la que los libertarios opusieron a la
violencia del Estado la violencia de clase: se produjeron
atentados con bomba en la sede del Fomento del Trabajo
(1891), contra Martínez Campos y en el Liceo de Barcelona
(1893).
Como repuesta, el Gobierno promulgó la primera Ley
Antiterrorista (1894), que se usó de manera muy arbitraria
para reprimir tanto a los autores de los atentados como a las
asociaciones que supuestamente los apoyaban, iniciándose
una auténtica caza de brujas contra todos los elementos
libertarios, una feroz represión y una serie de macroprocesos
(como el de Montjuich, con 5 condenados a muerte, 20 cadenas perpetuas y deportaciones
a Río de Oro) sin apenas garantías para los acusados.
La espiral de violencia no hizo sino extremar las posiciones y generar más inestabilidad
y atentados por parte de los anarquistas, cada vez más hostigados. Así, en 1896 se produjo
en Barcelona un atentado contra la procesión del Corpus, muy sangriento, e incluso un
anarquista italiano asesinó a Cánovas en 1897, con lo que el ambiente social se quebró
definitivamente actuando los elementos policiales con total impunidad contra cualquier
elemento sospechoso. Cabe recordar, no obstante, que este fenómeno del terrorismo
anarquista no es exclusivamente español, sino que los atentados terroristas fueron
relativamente frecuentes a lo largo de la década en una Europa teñida por el irracionalismo
y la primacía de la fuerza sobre la razón.
22.5. EL EJÉRCITO Y LA MARINA EN EL FIN DE SIGLO.
A lo largo de la Restauración se fue incrementando el civilismo de la política española. Los
militares dejaron de estar abrumadoramente presentes en el acontecer de la nación y el ruido
de sables cesó, salvo alguna intentona golpista como la de Villacampa en 1886. El Parlamento
emergió como cauce de diálogo y de resolución de problemas, y la figura del monarca-soldado,
a la cabeza de las fuerzas armadas, se mostró acertada para reforzar la legalidad del régimen.
Diversos autores coinciden en afirmar que hubo un alejamiento del estamento militar de la
acción política, y como consecuencia se produjo un ensimismamiento corporativista del ejército,
con un pacto tácito de cierta autonomía. Otros autores a han apuntado que, los militares, a
cambio de no incidir en la vida política, adquirieron el derecho de gestión de los asuntos
militares.
Pero las fuerzas armadas no desaparecieron del todo de la política, siendo uno de los pilares
de la sociedad decimonónica. Militares destacados intervenía activamente en el Congreso y en
el Senado, desempeñando cargos importantes en el entramado de la época. Su voz estuvo
presente en publicaciones como La Gaceta de la Marina, la Correspondencia Militar , el Ejército
Español, etc., si en cada vez intervenían menos en políticas y se ajustaban más a temas
estrictamente militares.
Las FFAA intervinieron no sólo en asuntos bélicos, sino también en conflictos sociales como
huelgas, motines, manifestaciones o situaciones que el gobierno consideraba como de
4Los historiadores no se ponen de acuerdo en su existencia real.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 145
excepcionalidad. Finalmente, de acuerdo con las doctrinas imperantes, se intento transformar al
ejército y a la marina en cuerpos preparados para garantizar la defensa de la Nación.
A fin de poder responder a ese modelo, las FFA, especialmente durante las últimas décadas
del XIX, trataron de emprender una serie de reformas para una serie de cuerpos que se habían
quedado desfasados. Se insistía en la necesidad de una mayor profesionalidad de los mandos,
en una dotación del material adecuado, una mejor organización, el exceso de oficiales de alta
graduación y la carencia de suboficiales, la antigüedad y el mal estado del material. Esto se
plasmó en numerosos planes reformistas, como el del general Cassola en 1888 para el ejército
de tierra y el de 1887 el de Rodríguez Arias para la Armada. Estos planes no llegaron a cuajar,
bien por los numerosos cambios políticos, bien pro el problema d establecer un servicio militar
obligatorio, tendencia que se había ido acentuando en la Europa occidental. Pero el sistema de
redención para eximir del servicio militar a los mozos por 1.500 o 2.000 pesetas permitió a las
clases pudientes eludir el servicio, así que las clases menos favorecidas se vieron obligadas a
marchar a servir al ejército, a la marina y a la guerra si fuera necesario. Esta situación, además
de mermar a una población joven y trabajadora muy numerosa, despertó los lógicos recelos y
protestas.
Por todo ello, durante los últimos años del siglo XIX, el ejército y la marina se vieron lastrado
por el fracaso en su modernización muy por la existencia de unos medios obsoletos, escasos y
mal dotados. La improvisación, la falta de perspectiva y la ausencia de planes y estrategias con
que hacer frente a cualquier contingencia tendrían un alto precio cuando, a partir de 1895, se
plantearon serios conflictos en Cuba, en Filipinas y frente a los EEUU:
22.6. LA EVOLUCIÓN DE LA IGLESIA DURANTE LA RESTAURACIÓN.
En un clima de profunda división de los católicos en 1883 llegó a España el nuevo nuncio, el
cardenal Rampolla. Su labor fue decisiva para la consolidación de las posturas posibilistas en el
seno del catolicismo español y para la relegación de los círculos intransigentes. Su gestión se
encaminó a subrayar la obediencia debida a los contenidos de la encíclica Cum multa y a
impulsar el respeto a la legalidad vigente. Los integristas trataron de cuestionar la autoridad del
nuncio, destacando por encima de él la superioridad de los obispos fundamentalistas. Rechaza-
ron también la participación del líder de la Unión Católica, Alejandro Pidal y Mon, en el gobierno
de Cánovas, que había vuelto al poder en 1884.
La presencia de Pidal y Mon en el Gobierno, parece que por expreso deseo del rey, llenaba
uno de los objetivo más deseados por Cánovas: integrar a los católicos en el régimen,
apartándolos del carlismo y del abstencionismo político. Objetivo, por otras razones, compartido
e impulsado por la Santa Sede.
Estas actitudes suponían un desafío a la política conciliadora entablada entre la Santa Sede
y el régimen de Cánovas. Ante tal ofensiva el Vaticano decidió intervenir desacreditando
públicamente en 1885 varias actuaciones de los integristas españoles.
La gestión de Rampolla culminó en 1885 con la adhesión de buena parte de la jerarquía
católica española a la Regencia. Tras varias reuniones con obispos, el nuncio consiguió que en
diciembre de 1885 se elaborara una declaración en la que se reconocía la conveniencia de un
cierto pluralismo político, se establecía una limitada libertad de opinión y se subrayaba la
autoridad del nuncio sobre los obispos, en tanto que representante del pontífice. A cambio de
este apoyo explícito al régimen, los liberales entonces en el poder, ofrecieron a la Iglesia un
pacto basado en el respeto y la colaboración recíprocos, y mostraron su disposición a negociar
con la jerarquía posibilista las cuestiones que todavía los separaban.
Ese enfrentamiento se articulaba en torno a una serie de cuestiones. En 1er. lugar, respecto
a la enseñanza. Desde el principio de la Restauración se hizo patente la dificultad de aprobar
una Ley de Instrucción Pública. Se presentó por 1ª vez en el Congreso en diciembre de 1876,
fue objeto de numerosos debates e intervenciones de la jerarquía eclesiástica, que consiguió
paralizar el proyecto hasta 1884. Los temas en confrontación se referían al control de la
instrucción primaria y secundaria por parte del Estado en detrimento de las órdenes religiosas,
al contenido de los planes de estudio, y a la ortodoxia doctrinal de la educación, que desde la
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 146
óptica de la Iglesia no quedaba suficientemente garantizada, pues el derecho de los obispos a
inspeccionar y censurar los contenidos de la enseñanza -reconocido por el Concordato con la
Santa Sede de 1851 que seguía vigente- quedaba dependiente de la principal función
inspectora, que correspondía al Estado.
Otra cuestión que los separaba se refería a la formulación de los matrimonios. En relación
con este tema los debates se centraron en la legalidad de las uniones civiles. Tras años de
negociaciones, en 1887 se llegó a un acuerdo con la Santa Sede por el que ésta reconocía al
Estado la potestad de regular los efectos civiles del matrimonio.
También existieron desacuerdos en temas concretos como la defensa del fuero eclesiástico,
el cumplimiento de las obligaciones del Estado res pecto a la dotación de culto y clero, el
estatuto jurídico de los bienes de la Iglesia, la presentación de cargos eclesiásticos, etc. Durante
los años en que estas cuestiones enfrentaron a la Iglesia y al Estado se puso de manifiesto una
evolución en ambos bandos.
A la larga, durante los años de la Restauración, la Iglesia reforzó su posición dentro de la
sociedad española. Desde distintas perspectivas, varios autores han señalado cómo, pasados
los primeros tiempos en que buena parte de la jerarquía eclesiástica y los católicos integristas
rechazaron el sistema político por considerarlo el símbolo del liberalismo, la incorporación de la
Iglesia y de los católicos antiliberales en la vida política y social de la época fue cada día mayor.
Una vez resueltos con diplomacia los asuntos que los distanciaban, la Iglesia se vio respaldada
por la confesionalidad del Estado y por el apoyo ofrecido por el régimen. El incremento de su
influencia en la sociedad española se evidenció en la expansión de las órdenes religiosas, en su
control de la educación, en el fomento de la instrucción religiosa en las escuelas, en el aumento
de las vocaciones, y en una mayor manifestación de la devoción popular.
Entre 1889 y 1902 se celebraron 6 congresos católicos que supusieron un intento de
respuesta católica organizada frente al avance y consolidación de una sociedad liberal. Sus
objetivos eran defender los intereses de la religión, los derechos de la Iglesia de la Santa Sed e,
difundir la educación cristiana, promover y obras de caridad y acordar los medios para la
restauración moral de la sociedad. Estos congresos pretendieran convertirse en una estructura
permanente de apoyo a todas las acciones católicas.
Junto a ello, en esos años finales de siglo, se produjo una apertura del catolicismo hacia los
trabajadores. En 1891 León XIII publicó la encíclica Rerum novarum, en la cual llamaba la aten-
ción sobre la situación de las clases más desfavorecidas y planteaba la obligación social de
intervenir para resolver los problemas planteados. Bajo esa advocación nació un sindicalismo
católico preocupado por la cuestión social y un asociacionismo obrero de carácter religioso, que
tuvo un éxito muy relativo (Círculos Católicos Obreros, entre otros). También las congregaciones
religiosas femeninas desarrollaron una encomiable labor en hospitales, orfelinatos, asilos y
centros asistenciales. Pero en general, la Iglesia pareció más ocupada por la educación de las
clases medias y acomodadas, imprimiéndole una orientación extremadamente conservadora.
Frente a ese fortalecimiento de la Iglesia y de los católicos integristas dentro del régimen,
surgió la reacción de sectores anticlericales. Determinados grupos liberales, republicanos, socia-
listas y anarquistas, se opusieron a la creciente influencia del clero y, muy especialmente, de las
órdenes religiosas en la vida política, en la educación, y en la lucha obrera. Las manifestaciones
en su contra tuvieron lugar en la calle y en el Parlamento, y en ellas se denunciaron los
privilegios que había disfrutado la Iglesia durante los gobiernos conservadores, los intentos de
manipulación de la sociedad y la acumulación de riqueza y de tierras. También se trataron de
definir los límites y funciones de las órdenes religiosas a la luz de la Ley de Asociaciones de
1887, dando lugar a grandes debates en torno a la cuestión.
22.7. LA IRRUPCIÓN DE LOS NACIONALISMOS EN LA VIDA PÚBLICA ESPAÑOLA.
De la conciencia regionalista a la nacionalista
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 147
En los 90, los regionalismos periféricos, tradicionalmente
defensores de la peculiaridad y teñidos de cierto folklorismo, se
fueron transformando gradualmente en movimientos nacionalistas
con vocación de gobierno y defensores de la diferenciación de las
distintas nacionalidades dentro de España en oposición al Estado
liberal centralista y uniformador, impulsados por la reacción en
defensa de sus instituciones privativas o del esplendor de
movimientos culturales regionales, así como por el desfase entre la
evolución de las élites dirigentes en Cataluña o el País Vasco y el desarrollo del resto de
España.
Orígenes del catalanismo
◦ Los movimientos culturales y las publicaciones regionalistas.
Desde los círculos culturales se promovió una cultura propia a través del movimiento
intelectual y literario de la Renaixença, los artistas del noucentisme y el modernismo o
instituciones como el Ateneo de Barcelona o la Academia de Jurisprudencia. Además, ya
desde los años setenta aumentan las publicaciones regionalistas, afirmándose la idea de
nación catalana. Así, Juan Mañé, director del Diario de Barcelona, o el obispo de Vic, José
Torras, alcanzaron cierta ascendencia sobre los círculos burgueses o la Cataluña rural,
tradicionalista y confesional, respectivamente. En 1877 aparecería el Diari Català, decano
de la prensa en catalán.
◦ Celebración del Primer Congreso Catalanista, 1880.
En 1880 se celebra el Primer Congreso Catalanista, y en 1882 se crea el Centre
Català. Al mismo tiempo, se producen las primeras protestas contra los tratados de
comercio de 1885, y la publicación de Lo catalanisme (1886), de Valentí Almirall, que había
evolucionado del federalismo hasta el catalanismo, prepararon el camino para la
concienciación nacionalista.
◦ El Memorial de Greuges, 1885.
En 1885, una coalición de instituciones catalanas presentaron al rey el Memorial de
Greuges, en el que se defendían intereses morales, políticos, legales y económicos
privativos para Cataluña, considerando que el Código Civil (centralista y uniformista) y los
tratados comerciales5 perjudicaban a Cataluña.
◦ Fundación de la Lliga de Catalunya, 1887.
El nacionalismo no paró de crecer, materializándose en la fundación de la Lliga de
Catalunya por Prat de la Riba y Lluis Domenech y Montaner, en 1887. De carácter católico y
conservador, defendían una patria catalana definida por una lengua, historia y derecho
propios, y exigían unas cortes y un derecho civil catalanes.
◦ La Unió Catalanista y las Bases per la Constitució Regional Catalana.
En 1891, por fusión de la Lliga y el Centre Escolar Catalanista, se creó la Unió
Catalanista, que en su primera asamblea (Manresa, 1892) aprobó las Bases per la
Constitució Regional Catalana, que defendían la restauración de las viejas instituciones
5En especial el suscrito con Gran Bretaña, que dañaba los intereses de los empresarios textiles catalanes.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 148
catalanas y el traspaso de una serie de competencias, pero sin cuestionar la integración en
el Estado español.
◦ La Lliga Regionalista de Catalunya, 1901.
En 1901 se crea el primer partido político catalanista, la Lliga
Regionalista de Catalunya, que desde mediados de los 90 conseguirán
controlar las instituciones catalanas. De carácter conservador, defendió
en esencia los valores de Unió Catalanista, pero reclamando una mayor
participación en la política española en razón del peso de Cataluña en el
Estado. Desde principios de siglo, a raíz de la crisis colonial y el
descontento social, aparecerá un nacionalismo de nueva impronta, de
carácter más radical y liberal en sus planteamientos.
El nacionalismo vasco
◦ La supresión de los fueros vascos en 1876.
En 1876 se suprimieron los fueros vascos, aunque se dotó a las provincias forales de
cierta autonomía financiera merced a los Conciertos Económicos (1878), que consagraban
la función fiscal de las diputaciones forales. Dicha supresión provocó un
movimiento en defensa de los derechos históricos que conllevó la afirmación
del euskara y las particularidades regionales.
◦ Sabino Arana y el nacionalismo vasco
▪ Principios doctrinales
Sabino Arana convirtió los fueros en el símbolo de la soberanía vasca,
afirmando que los vascos constituían una nación particular en virtud de su
raza, religión, lengua y costumbres, idealizando el mundo rural y las tradiciones
ancestrales, en contraposición con el mundo industrial que se abría paso, por lo que se
implantó sobre todo en el campo, e incidió en la necesidad de la euskaldunización
(implantación del euskara).
▪ Evolución política
En 1893, funda el periódico Bizkaitarra y publica Bizcaya por su independencia. En
1895, constituye el primer Bizkai Buru Batzar, que dará lugar al PNV. En los últimos años
del siglo, sufrió una evolución hacia posturas más moderadas, con el ingreso al PNV de la
Sociedad Euskalerría de Bilbaonda, colaborando con grupos católicos locales y
capitalizando el miedo hacia el radicalismo de los obreros socialistas. En noviembre de
1898 es elegido diputado provincial por Bilbao, defendiendo desde la legalidad una amplia
autonomía dentro del Estado español.
▪ Los dos caminos para el nacionalismo vasco.
El nacionalismo vasco se definió en contraposición a España. No buscaba, como el
catalán, un mayor peso en la política española, sino que reclamaba la autonomía y
autogestión como primer paso de un proceso sin límites demasiados definidos. Además,
tampoco supo ganarse el apoyo de la oligarquía vasca, firmemente aposentada en el
sistema de la Restauración y apoyada en una sólida estructura clientelar. Así, el
nacionalismo vasco siguió dos caminos divergentes: uno posibilista y autonomista y otro
independentista y antiespañolista.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 149
Galicia
Desde los 80 aparecen publicaciones de afirmación del pueblo gallego y la necesidad
de su desarrollo, desde distintas perspectivas: Alfredo Brañas, conservadora; Manuel
Murguía, liberal; Aurelio Pereira, federal. Como respuesta al clima creado, aparecieron los
primeros proyectos políticos, como la aprobación, en 1887, del Proyecto de Constitución
para el Estado Galaico por la Asamblea Federal de la Región Gallega o la creación de la
Asociación Regionalista Gallega, presidida por Murguía, que se escindiría en la Liga Galega
de La Coruña (liberal) y la Liga Galega de Santiago (conservadora). Hasta la segunda
década del siglo XX no surgirá una formación verdaderamente nacionalista, Irmandades da
Fala.
Valencia
De carácter más tardío, el nacionalismo valenciano se afirmó a través de los escritos
de autores como Faustino Barberá (De regionalisme i valentinicultura) o Blasco Ibáñez,
donde se resaltaban las especificidades de su cultura, lengua o tradiciones o reivindicaban
las viejas instituciones del Reino de Valencia. Pero este incipiente nacionalismo se debatía
aún entre los que reclamaban un mayor peso en la política nacional, la integración en los
paissos catalans o la afirmación de Valencia como nación diferenciada y autónoma.
22.8. LA POLÍTICA EXTERIOR EN LOS PRIMEROS AÑOS 90.
En el exterior, los 90 fueron unos años cambiantes y turbulentos, con el cénit de la
expansión imperialista y el reparto de las áreas de influencia en el mundo por las distintas
potencias. Fue la década irracionalista y vitalista aplicados a la política internacional, con el
auge del poderío económico y la fuerza militar. Fue el tiempo del darwinismo político, que
defendía la desigualdad de las naciones. Y fue también la época de la aparición de nuevas
potencias externas a Europa, como los EEUU y Japón. En Europa la caída de Bismarck supuso un
viraje en las relaciones políticas. Alemania no renovó sus lazos con Rusia, que se acercó a
Francia, que a su vez salía del aislamiento. Todavía existía el contrapunto de la Triple Alianza
Alemania-Austria.-Hungría e Italia, pero las condiciones ya no parecían tan determinadas. Gran
Bretaña vio aumentar su aislamiento y se acercó a los EEUU. Además, las rivalidades
ultramarinas comenzaron a determinar las relaciones entre las potencias tanto o en mayor
grado que la situación en Europa. Todos estos factores hicieron que la situación internacional
cambiase muy rápidamente en todo el mundo.
En este contexto, la política exterior española estuvo condicionada por los conflictos en las
colonias y por la inseguridad ante el futuro de las posesiones ultramarinas. España, sin haberlo
buscado, se encontraba en el vértice del proceso imperialista en razón de su exiguo pero
disperso imperio colonial. Hubo que afrontar guerras no deseadas en Cuba, Puerto Rico y
Filipinas y enfrentamientos menores en otros territorios
- En 1890 hubo un incidente en Melilla con Marruecos
- Una rebelión en Ponapé y revueltas en Mindanao
- En 1893, un nuevo conflicto en Melilla
- En 1895. Estalló la Guerra de Cuba y creció la tensión con Japón en el Pacífico
- En 1896, la insurrección de Filipinas
- En 1898, la guerra con Estados Unidos y la consecuente pérdida de las colonias...
A fin de tratar de resolver esos conflictos, los gobernantes españoles buscaron la
complicidad europea, pro no lograron encontrar ningún a apoyo efectivo más allá de la simpatía
y comprensión internacional. Nadie tenía demasiados intereses en respaldar a España frente a
países más poderosos y con mucho más peso en la escena internacional.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 150
Esas circunstancias marcaron la polót8ca exterior de ese periodo. En este capítulo nos
centraremos en lo que fueron los hitos de la política exterior en los primeros 90:
- La renovación de los acuerdos mediterráneos
- La firma de nuevos tratados comerciales con los países europeos en el marco proteccionismo
- Los problemas suscitados en torno al eje Mediterráneo- norte de África.
- Y las tensiones originadas en el Pacífico en los albores del auge de la expansión colonial.
Respecto a la renovación de los acuerdos mediterráneos, en mayo de 1887 el gobierno de
Sagasta había firmado con Italia un pacto secreto, respaldado por Alemania, Austria-Hungría y
Gran Bretaña, relativo al Mediterráneo. Se trataba de mantener el statu quo en el norte de
África y frenar cualquier avance francés en ese ámbito. El acuerdo venció en 1891, con Cánovas
en el poder, que consideró conveniente renovar el pacto, aunque con alguna variación. España
trató de preservar su libertad de acción en el norte de África, lo que inicialmente despertó los
recelos de Inglaterra. Pero el acurdo fue finalmente respaldado por Alemania, Austria-Hungría y
Gran Bretaña. Cuando volvió a vencer, en 1895, Cánovas se planteó de nuevo la renovación del
pacto con Italia. Este país planteó unas exigencias a costa de que sabia no podrían ser
aceptadas por España (que Francia conociera públicamente el acuerdo). Además, Cánovas no
deseaba nada que pudiera afectar al acercamiento hispano-francés y los problemas en las
colonias eran en aquellos momentos prioritarios. Para suavizar tensiones, se llegó a un mero
acuerdo verbal con Italia.
Respecto al segundo aspecto, a pos nuevos acuerdos comerciales proteccionistas, Cánovas,
como declaró Serrano Sanz, se convirtió en aquellos años a las tesis del intervencionismo
estatal, lo que le llevó a adoptar una política proteccionista, aunque abierta a la regulación. No
identificaba necesariamente ser liberal con librecambista. Conocidas las tendencias del país y la
evolución internacional, adoptó una política proteccionista. Durante la década de los 90. Las
negociaciones con Francia respecto a los tratados comerciales se prolongaron dos años, pero en
1894, cuando se culminaron las negociaciones, se firmaron además acuerdos con Suecia,
Noruega, Países Bajos y Suiza, y provisionales con Austria-Hungría, Italia y Alemania. La política
proteccionista española de primero de los 90 tuvo también importantes repercusiones en las
colonias. Primó la entrada de productos en las colonias, pero no existió reciprocidad en el trato.
España era la principal compradora- que no exportadora, de los productos cubanos-
puertorriqueños y filipinos. El mercado de producciones coloniales se orientó hacia EEUU, Gran
Bretaña los países del norte de Europa. Esta situación abrió una brecha insalvable en los
intereses de las islas y los intereses de la metrópoli.
Respecto al tercer punto, los problemas originados en eje-Mediterráneo-norte de África, a
ambos lados hubieron de solventarse problemas de distinta dimensión:
- Por un lado en 1893 tuvo lugar la Guerra de Melilla, motivada por el levantamiento de unas
fortalezas en Sidi Guariach, lo que fue considerado como una provocación por los rifeños. Hubo
un enfrentamiento en Cabrerizas Altas, entre 1.000 soldados
españoles y las cabilas rifeñas, con un saldo de 40 muertos y
120 heridos. El conflicto se resolvió a través del Tratado de
Marrakech, negociado por Martínez Campos. Pese a ello, el
territorio fue un permanente foco de tensión.
- También hubo tensión en torno a Gibraltar, ya que el
gobierno reforzó algunas posiciones en la Bahía de Cádiz y
Sierra Carbonera, lo que llevó al gobierno británico a
considerar la posibilidad de ocupar esos lugares. El asunto no
pasó más allá de una viva correspondencia.
Respecto al Pacífico, Cánovas tuvo que hacer frente a
nuevos problemas. Si bien inicialmente, en los años ochenta,
se había iniciado y un acercamiento diplomático a Japón, para desarrollar el comercio entre los
dos países, regular la emigración de japoneses a las colonias y definir mejor sus relaciones,
durante los 90 existe un giro radical en la política española, debido al poder militar y económico
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 151
que iba adquiriendo Japón y el inicio de su política expansionista. Por ello decidió frenar
radicalmente la emigración japonesa a las islas, no permitir colonias de explotación, controlar a
los japoneses ya asentados e iniciar una política defensiva. Además firmó en 1895 y 1897
sendos acuerdo que delimitaban las respectivas áreas de influencia en el Pacífico.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 152
XXIII.
LA “CRISIS” DE FIN DE SIGLO, 1895-1902
23.1. PLANTEAMIENTO Y ALCANCE DE LA CRISIS FINISECULAR
La llamada “crisis” de fin de siglo, con un claro epicentro en 1898 fue en la que España
perdió los últimos restos de su Imperio en el Caribe y en el Pacífico. Esa honda crisis
colonial estuvo determinada por dos circunstancias: primero, unas graves insurrecciones en
gran parte de sus territorios ultramarino –Cuba, Filipinas, Micronesia-, que hay que
entender, por una parte, como el fruto de una política errada que había sido incapaz de
encauzar y aunar los intereses de los diferentes grupos en pugna en aquellos archipiélagos
y, por otra, como la manifestación de las luchas nacionales por la independencia de
aquellos pueblos que buscaban la recuperación de sus soberanía nacional y la libertad a la
hora de elegir sus gobiernos y su destino. La inestabilidad en las colonias fue aprovechada
por los Estados Unidos para intervenir en Cuba y para hacerse con bases navales en
Filipinas y en la micronesia.
El gobierno de Sagasta buscó la negociación hasta el último momento. Sin embargo,
llegó un momento en que las posturas de ambos países se demostraron irreconciliables.
Quedó claro que la única salida que aceptaría el gobierno norteamericano sería la retirada
española de Cuba, bien fuera por vía pacífica, mediante compra o abandono, bien por la
fuerza de las armas.
Ante la imposibilidad de un acuerdo, Estados Unidos inició las hostilidades en abril de
1898.
La derrota sufrida tuvo repercusiones importantes en diferentes campos de la vida
española, pero no implicó una crisis del sistema político y mucho menos el
desmantelamiento del régimen o el comienzo de una revolución social. Frente a todos los
movimientos que indicaban la necesidad de un cambio y una profunda renovación, los
mecanismos políticos existentes demostraron su solidez: se perdieron la guerra y las
colonias, y se inició una etapa de cuestionamiento de la situación, pero se mantuvieron la
Constitución, la monarquía, el parlamentarismo, los partidos políticos en el poder e incluso
los mismos gobernantes –Sagasta volvía al gobierno dos años después de la derrota-. El 98
tampoco conllevó a una crisis en la economía, un antes ni un después que variara
abruptamente la evolución económica del país y la sumiera en una en depresión.
23.2. CRISIS EN LAS COLONIAS
La isla de Cuba tenía una economía de plantación, basada en el cultivo del azúcar y, en
menor medida, del café, del tabaco y de los bananos. Este tipo de explotación se realizaba
sobre mano de obra esclava. En torno a 1880 culminó la Revolución industrial azucarera
que se modernizó junto con el cambio de legislación y que provocaron que se pasara de un
sistema esclavista a uno asalariado, en el que fue aumentando la contratación de
trabajadores venidos de la Península. Junto a ello, las exportaciones incrementaron su
orientación hacia el mercado internacional, y en especial hacia Estados Unidos, Gran
Bretaña y los países del norte de Europa, lo cual hizo que se perdieran muchos de los lazos
económicos que unían la isla con la Península. La dependencia del mercado norteamericano
creció hasta el punto de que, en 1890, se vendía más del 90 por 100 de la cosecha del
azúcar al trust azucarero de refinadores de Nueva York.
En el plano político, la falta de perspectiva y de generosidad política a la hora de aplicar
reformas, la incapacidad para dar cauce a las aspiraciones cubanas y la divergencia de
intereses entre cubanos y peninsulares llevaron a la ruptura entre las dos sociedades.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 153
En esos años, se crearon en Cuba varias formaciones importantes: el Partido de la Unión
Constitucional, integrado mayoritariamente por peninsulares que se oponían a cualquier
solución autonomista, por criollos notables y por comerciantes exportadores-importadores
de ideología conservadora, y el Partido Liberal Autonomista, creado por la burguesía
cubana con el apoyo de numerosos intelectuales y profesionales, de formación defendía los
derechos individuales, la libertad religiosa y de conciencia, el reforzamiento de los poderes
locales y la descentralización. Ambos partidos apoyaban la continuidad de España como
metrópoli, aunque cada uno de ellos representaba distintos sectores de la sociedad cubana.
Posteriormente, su fundó el Partido Reformista, a instancias de peninsulares que habían
invertido sus capitales en Cuba, cuyos intereses chocaron con la política proteccionista
española. Esa formación englobó a los sectores ligados al azúcar, industrializados e
interesados en el mercado norteamericano, y estuvo en la génesis del Movimiento
Económico que luego veremos.
La administración española mantuvo unos planteamientos excesivamente inmovilistas,
no aceptó la creación de una Cámara insular y procuró que la representación cubana en
Cortes estuviera dominada por los hombres de la Unión Constitucional. Desde la “guerra
chiquita” en 1879 bajo la inspiración de José Maceo y Calixto García la agitación en la isla
no había cedido. Los separatistas encontraron su cauce de expresión en el Partido
Revolucionario Cubano, creado por José Martí en 1892, una formación de amplia base social
a la que se incorporaron sectores muy diferentes pero con un mismo objetivo: la liberación
de Cuba.
En los años noventa, al malestar político se le sumó el rechazo que provocaba un
régimen arancelario que respondía más a los intereses fiscales y proteccionistas de la
metrópoli que a las necesidades de los sectores productivos cubanos. Esta situación se
agravó en 1890, cuando la administración McKinley aprobó un arancel que
restringió la entrada de azúcar y del tabaco cubano en el mercado
norteamericano, en respuesta a los altísimos derechos que los productos
americanos tenían que pagar por entrar a Cuba. La adopción de esa medida
provocó que se creara una organización en defensa de los productores
cubanos y en contra de la metrópoli. El llamado Movimiento Económico,
reclamó una reforma arancelaria que permitiera la entrada de los productos
extranjeros en el mercado cubano, así como la modificación de las leyes que desde 1882
regulaban las relaciones mercantiles entre colonia y metrópoli, y que había impuesto un
desarme arancelario gradual y completo para los productos peninsulares en Cuba, sin
decretar una reciprocidad para los productos cubanos en España.
En esa tesitura el ministro de Ultramar, aprobó las peticiones de los grupos económicos
cubanos, y no aplicó el arancel que gravaba las importaciones extranjeras. Además en el
verano del 91, firmó con Estados Unidos un nuevo tratado de reciprocidad, en el que, a fin
de mantener abierto el mercado americano a los azúcares cubanos, se concedían ventajas
arancelarias a los productos de la Unión, y se imponían, en consecuencia, sacrificios a los
exportadores y productores peninsulares, que veían tambalearse su mercado reservado.
Tales medidas suponían la adopción de una política arancelaria que favorecía a los
productores cubanos en contra de los peninsulares, que presionaron para que Cánovas
cambiara esto, y que, emprendió una reforma de la administración colonial pretendiendo
aumentar el control sobre la colonia, reducir los poderes del gobernador general de Cuba e
impedir la autonomía administrativa de la isla. Al tiempo, restringió la participación de los
cubanos en los órganos de gobierno y en la preparación de los presupuestos. También se
reducían el número de institutos de segunda enseñanza, se suprimían organismos de
beneficencia, se anulaban las audiencias de lo criminal y acababan con el doctorado de la
Universidad de La Habana. Un nuevo arancel aumentaba la protección a los productos
peninsulares y gravaba la entrada de productos procedentes de países no convenidos. La
oposición contra estas medidas fue unánime en Cuba y colocó a los productores cubanos al
borde de la rebelión en el verano del 92. Meses después caía el gobierno de Cánovas.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 154
Cuando los liberales volvieron al poder, trataron de paliar la situación impulsando una
política reformista. Pero el fracaso en la introducción de reformas aceleró la insurrección de
Cuba. A fin de evitar el conflicto, en otoño de 1894 Sagasta nombró a Abárzuza ministro de
Ultramar, el cual presentó una nueva reforma en las Cortes, pero el proceso de lucha por la
independencia era ya imparable. Ni siquiera la concesión de autonomía decidida por
Sagasta tras la muerte de Cánovas, en el otoño de 1897, y puesta en práctica en los
primeros meses de 1898 consiguió frenar el proceso.
La injerencia norteamericana en este proceso introdujo una nueva variable que
determinó que el desarrollo de los acontecimientos se produjera de otra manera, y precipitó
el fin de la relación colonial entre España y Cuba. Pero el desenlace no fue muy diferente
del esperado. En cualquier caso, el proceso hacia la independencia era imparable.
En Puerto Rico, la política aplicada fue diferente. En la isla estaba instaurado el sistema
económico basado en el cultivo y exportación del café. España compraba una tercera parte
de la cosecha, otra tercera parte se exportaba a Cuba y el resto se enviaba a diversos
puertos europeos y caribeños. Gracias al buen funcionamiento de este sistema, los grupos
agroexportadores puertorriqueños apoyaron, en líneas generales, el mantenimiento de los
vínculos con la Península.
Sin embargo, en el plano político las cosas no fueron tan sencillas. Los puertorriqueños
reclamaron una participación más representativa en el sistema político español y unas
relaciones comerciales más comprometidas e igualitarias para los dos ámbitos. Los
enfrentamientos entre metrópoli y colonia se suscitaron para la limitada ley electoral, que
contemplaba un derecho al voto muy restringido, y también por el hecho de que no se
reconocieran en la isla los derechos individuales recogidos en la Constitución española. Los
deseos de modernización legal e institucional y de mayor participación en la vida política
condujeron a la creación del Partido Autonomista Puertorriqueño en 1887. Esta formación
defendía ya el autonomismo, y en ella figuraban azucareros descontentos con la situación
del sector dentro de la estructura económica de la isla, mayoritariamente orientada al café,
pero el grupo más importante fueron grupos urbanos sin acceso a la tierra, comerciantes
importadores y grupos partidarios de la autonomía. A pesar de la crisis que se vivió en el
mundo del café en 1896 y el cauce político implantado, Puerto Rico tenía posibilidades de
futuro y renovación por sí mismos, por ello el escenario no se acercó a la guerra.
En Filipinas, tras la crisis política y económica vivida en los años setenta, se evidenció
que era necesario acometer una profunda reforma en la administración y potencia un
nuevo modelo económico. Se plasmó la transformación en una economía agroexportadora
de productos tropicales, se impulsó el comercio internacional y la captación de mayores
recursos a través de las aduanas, se adoptó una política crecientemente librecambista y se
abrieron los puertos marítimos, lo cual incentivó la presencia de comerciantes e inversores
extranjeros en el archipiélago. Filipinas importaba mucho de la Península, pero apenas
exportaba allí nada, sí a otros lugares, haciendo que la hacienda filipina remontara la crisis
de los setenta.
La reafirmación del interés económico por Filipinas estuvo acompañada por una
reactivación del interés gubernamental que se tradujo en nuevos esfuerzos encaminados a
mejorar la Administración de la isla, la cual En ese proceso de mejora se agilizó y mejoró.
El reforzamiento del poder centralizado del gobernador general, la afirmación de los
mecanismo de gobierno de la población y la pretensión de una más completa recaudación
de impuestos exigieron un control más efectivo del territorio. Esa reorganización del poder
colonial provocó grandes resistencias, tanto en el mundo colonial, donde las instituciones y
las personas que antes detentaban el poder se revolvieron contra las nuevas directrices y
las nuevas instituciones, como en el mundo filipino, que no aceptaban el status quo de
España, la cual no supo adaptar la política colonial a los nuevos tiempos, justo en el
momento preciso, cuando en Filipinas se estaban afirmando nuevos sectores que todavía
no reclamaban la independencia, sólo una reforma.
Se había consolidado una élite de hacendados y comerciantes que se dedicaban
fundamentalmente a una agricultura orientada a la exportación directamente con las
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 155
empresas británicas, alemanas y norteamericanas, o con comerciantes chinos. Su mercado
no era, pues, España, no tenía nada que ver con España. Se había formado también una
clase ilustrada que paulatinamente fue llevando a la reclamación del autogobierno y la
independencia. También fue cobrando importancia una clase de filipinos que reivindicaba
sus derechos frente a la Administración colonial y frente a la posición que ocupaban las
órdenes religiosas en la isla como propietarias y arrendatarias de tierras. Otro sector
fundamental en la formación de una identidad filipina y en la lucha por la igualdad de
derechos lo constituyó el clero nativo, defensores de la especificidad de la cultura,
creencias y costumbres filipinas.
La intransigencia de las autoridades españolas a la hora de negociar provocó que el
movimiento de afirmación nacional filipino fuera radicalizando sus posiciones hasta
comprender que la única fórmula posible para conseguir sus aspiraciones sería la lucha por
la independencia, lo cual conduciría a la Revolución filipina, iniciada en 1896.
23.3. GUERRA EN CUBA
En 1895, estalló en Cuba una guerra que era expresión de todos los descontentos
acumulados en los últimos años. El 24 de febrero de ese año el Grito del Baire inició la
última epata de la lucha contra España. La postura de Cánovas frente a la insurrección fue
clara. Inicialmente, no quiso negociar. Consideraba que primero debía restablecerse la paz.
Para lo cual, Cánovas nombró general a Arsenio Martínez Campos, que desarrolló una
política negociadora, pero que no consiguió el entendimiento y reclamó nuevas tropas,
reuniendo a 100.000 hombres. Martínez Campos logró atravesar toda la isla, pero las
fuerzas cubanas contraatacaron y recuperaron posiciones. Martínez Campos era consciente
de que, por edad y talante, no era la persona más adecuada para ello y pidió el relevo de
su cargo. Cánovas aceptó y designó a Valeriano Weyler que reagrupó las tropas españolas y
decidió combatir los apoyos que pudiera recibir la guerrilla. Concentró a la población civil
en zonas controladas y dividió la isla en compartimentos estancos mediantes trochas o
líneas fortificadas que iban de costa a costa de la isla y que estaban estrechamente
vigiladas para evitar movimientos de la población. Desde esas posiciones, la guerra fue
larga y dura. El gobierno llegó a enviar 300.000 hombres a la isla, pero hubo numerosas
bajas por enfermedad y las fuerzas españolas actuaron con poca efectividad.
A pesar de los esfuerzos de Weyler, los insurrectos consiguieron aumentar sus efectivos
y fortalecer sus posiciones. Controlaban la selva y actuaban por sorpresa en emboscadas
que conseguían sorprender a las tropas españolas. Los Estados Unidos les proporcionaban
las armas, municiones e incluso voluntarios.
En la primavera de 1897, Sagasta declaró que el triunfo militar en Cuba
sería imposible. Debía optarse por una política autonomista para acabar con
la guerra. Cánovas no era partidario de la autonomía, pero, al ver que la
opinión pública dudaba entre la conveniencia de una solución política
o una acción militar. La reina regente –a pesar de sus simpatías y
mejor entendimiento con Sagasta- decidió mantener su confianza en
Cánovas. Cánovas ordenó a Weyler intensificar los esfuerzos bélicos. Se dio
de plazo para ello hasta finales de año. A partir de esa fecha, si la vía militar no lograba
acabar con la insurrección, tendría que buscar otro camino. En agosto de 1897 fue
asesinado Cánovas, que coincidió con la intensificación de la presión norteamericana sobre
Cuba.
La llegada de Sagasta al poder supuso la adopción de la política autonomista. Weyler
fue sustituido por el general Blanco que propició una línea de acción mucho más
conciliadora. En noviembre de 1898, el gobierno español aprobó una ley concediendo la
autonomía a Cuba, y por extensión a Puerto Rico. Estableció también la igualdad de
derechos políticos entre los peninsulares y los residentes en las Antillas, extendió a ambas
islas el sufragio universal y reguló las nuevas instituciones del régimen autonómico. La
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 156
pacificación, decía el nuevo ejecutivo, debía venir por la acción política. Pero esas medidas
llegaban demasiado tarde. Para los cubanos en armas la autonomía ya no era suficiente. Y
tampoco lo era para los norteamericanos que, a esas alturas del conflicto, estaban ya
fuertemente implicados en la isla y dispuestos a decidir su futuro. Desde entonces se fue
incrementando la presión de los Estados Unidos por hacerse con el control de Cuba, hasta
que la situación se hizo insostenible y estallo la guerra hispano-norteamericana.
23.4. GUERRA EN FILIPINAS
Mientras tanto, en Filipinas, en 1896, también había estallado la guerra contra el
gobierno colonial. La insurrección filipina tuvo un triple origen: en primer lugar, la lucha por
la mayor igualdad, libertades y derechos políticos, sociales y económicos; En segundo
lugar, el malestar ante las órdenes religiosas; Y tercero, la disconformidad con el sistema de
propiedad de la tierra, controlada en gran medida por las órdenes religiosas, lo cual
dificultaba el despegue económico –agrario e industrial-, de una nueva clase filipina cada
día más implicada en la transformación económica de su nación.
El primer líder del movimiento nacionalista filipino fue José Rizal. Sus reivindicaciones
eran moderadas, no buscaba una independencia, sólo quería reformas tras sufrir las
injusticias en sus propias carnes. Fundó la Liga Filipina y el gobernador general y lo exilió a
Dapitán. Sus seguidores prosiguieron la defensa de sus ideales siempre por métodos
pacíficos.
Por el contrario Andrés Bonifacio fundó el Katipunán, de ideas más radicales y
reivindicaban el uso de la violencia para lograr los cambios deseados. Tenían el apoyo de la
pequeña burguesía y de la población urbana y rural. El movimiento se fue extendiendo
gracias a una gran labor de propaganda a través del periódico Kalaayan, en el que se
llamaba ya a los filipinos a la lucha armada contra los españoles. Paulatinamente, fueron
organizando una lucha de guerrillas, con gran éxito popular. Finalmente, el 26 de agosto de
1896, Bonifacio, en una reunión conocida como el Grito de Balintawak, y en un gesto
simbólico contra las autoridades coloniales, rompió su cédula personal, y manifestó su
decisión de levantarse en armas contra el gobierno español. Cuatro días más tarde la
rebelión había estallado en las islas. Comenzó en Manila y se extendió rápidamente por sus
alrededores.
El gobernador Ramón Blanco telegrafió a España pidiendo refuerzos y el 30 de agosto
declaró el estado de emergencia en ocho provincias. Estableció un periodo de gracia de 48
horas, declarando que, si en ese tiempo los insurrectos se rendían, no sufrirían represalias.
Su propuesta no tuvo éxito, y la insurrección se extendió por la isla. En el enfrentamiento
entre españoles y filipinos fueron arrestados muchos ilustrados que se habían destacado en
la lucha por el desarrollo y la independencia de su nación; entre ellos José Rizal, que fue
fusilado el 30 de diciembre de 1896. Fue un tremendo error a nivel humano y a nivel
político. Rizal era el símbolo de la lucha por la independencia, y como fue castigado, a
pesar de no tener nada que ver con los últimos acontecimientos acaecidos. Su fusilamiento
le convirtió en un héroe de la Revolución.
Durante los meses siguientes, al hilo de las batallas, se originó un problema de
liderazgo en el movimiento independentista, entre dirigentes que encarnaban distintos
grupos sociales. Bonifacio, que no era un militar ni un gran estratega, comenzó a perder
posiciones. Frente a él emergió la figura de Emilio Aguinaldo, un terrateniente mestizo,
oficial de del ejército, y victorioso en sus maniobras en torno a Cavite. En 1897, se creó un
gobierno revolucionario, en el cual Aguinaldo fue elegido presidente. Más tarde un pistolero
asesinó a Bonifacio quedando como líder indiscutible del movimiento Katipunán Aguinaldo.
En mayo, Manila y Cavite habían vuelto a manos españolas y Aguinaldo tuvo que refugiarse
en las montañas. En noviembre de 1897, promulgó la primera Constitución filipina,
entonces España se decidió nombrar gobernador general a Fernando Primo de Rivera, quien
intentó un nuevo método para acabar con las hostilidades. Invitó a Aguinaldo a negociar
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 157
una paz justa. Las negociaciones fueron largas y hubo al menos dos pactos preliminares.
Finalmente, el 14 de diciembre de 1897, se llegó a un acuerdo definitivo, el Pacto de Biac-
Na-Bató. En él se establecía que en España pagaría 800.000 pesos a los rebeldes a cambio
de que se entregasen las armas y reconocieran la soberanía de España. Se decidió también
que Aguinaldo y otros 27 líderes revolucionarios fueran conducidos a Hong-Kong, a fin de
evitar que la insurrección pudiera reavivarse. El acuerdo acabó con la Revolución, aunque
sus cláusulas no fueron totalmente cumplidas por ninguna de las dos partes. A pesar de
ello, el gobierno español pudo decir que empezaba en 1898 con las islas prácticamente
pacificadas y con un renovado interés por su futuro. Empezó entonces a preparar reformas
tan reclamadas, como una Asamblea Consultiva, la formación de milicias de voluntarios, se
estudió la posibilidad de crear un gobierno autónomo y conceder representación en Cortes
a los filipinos. El problema es que todos estos proyectos llegaron tarde, demasiado tarde, y
no fueron capaces de detener las dinámicas iniciadas por la Revolución. Además, en
aquellas fechas, el gobierno de McKinley estaba ya decidido a intervenir en Filipinas, lo cual
tendría un efecto decisivo sobre el futuro de las islas.
De hecho, tras Biac-Na-Bató, la paz no llegó a restablecerse por completo, y la lucha por
la independencia continuó en determinados escenarios. No todos los rebeldes aceptaron las
cláusulas del tratado, por lo que continuó habiendo luchas esporádicas. Esos focos
revolucionarios se incrementaron durante la guerra hispano-norteamericana, cuando
pensaron que, luchando junto a Estados Unidos contra España, alcanzarían la liberación y
prosiguieron luego, cuando, al ver que, tras la injerencia estadounidense en las islas, no
llegaba la ansiada emancipación, comenzó una nueva lucha entre filipinos y
norteamericanos, en febrero de 1899. Sólo después de una encarnizada batalla, en abril de
1901, Emilio Aguinaldo rindió sus tropas. Pese a ello, todavía continuó habiendo puntos de
resistencia. El último de los rebeldes, Miguel Malvar, se rindió finalmente en Batangas en
1907, acabando así el proceso revolucionario por la independencia.
23.5. EL PLANTEAMIENTO DE LA GUERRA HISPANO-NORTEAMERICANA
En 1898 Estados Unidos decidió intervenir en el conflicto que asolaba Cuba y declaró la
guerra a España. Pero el enfrentamiento hispano-norteamericano no afectó sólo a esa isla,
sino que puso en cuestión el futuro de todas las posesiones españolas en el Caribe y en el
Pacífico.
La intervención de Estados Unidos en Cuba puede explicarse por motivos económicos,
políticos y estratégicos. A fines del siglo XIX, los Estados Unidos habían consolidado sus
sistema político, sus sectores expansionistas norteamericanos mostraron sus deseos de
operar en Cuba desde un punto de vista estratégico y comercial, a los que consideraban
sus áreas naturales de influencia: el Caribe y Latinoamérica y el Pacífico y Asia.
Desde el momento que empezó la insurrección de la isla, la opinión pública
norteamericana se inclinó a favor de la causa cubana. Por un lado, creyeron legítima una
lucha que reivindicaba el derecho de los pueblos a ejercer su propia soberanía. Por otro,
consideraron que España estaba gobernando Cuba de manera autoritaria e intolerante,
cometiendo abusos y cayendo en arbitrariedades y corruptelas. Por ello apoyaron la batalla
de los cubanos para librarse del “yugo” colonial.
No obstante, la guerra de Cuba acabó por afectar a toda la economía norteamericana.
Por ello, a comienzos de 1898, lo que verdaderamente deseaba el mundo económico era
que el problema cubano se resolviera de una vez por todas. Era preferible una guerra corta
que una larga incertidumbre.
Al llegar McKinley a la presidencia de los Estados Unidos en 1896 trató de negociar con
España para que acabara con la resolución cubana y modificara su política en la isla. Su
postura se radicalizó a lo largo de 1897, al aumentar los círculos que señalaban que España
estaba perdiendo el control de la situación en Cuba, que los sectores cubanos más
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 158
revolucionarios podían hacerse con el gobierno de la isla y que las pérdidas económicas
norteamericanas seguían aumentando.
Si se declaraba una guerra hispano-norteamericana y los americanos intervenían a un
tiempo en sus colonias occidentales y orientales, acabarían con la insurrección en Cuba, y
alguna de las islas españolas en el Pacífico podría convertirse en una base militar desde la
que proteger los intereses norteamericanos en Asia. De esta forma, resolverían la crisis
cubana y la crisis oriental.
El 11 de abril, Mckinley envió un mensaje al Congreso en el que solicitaba permiso para
comenzar una guerra que acabara con la lucha que en los últimos tres años había destruido
las vidas y las propiedades de los americanos en Cuba. Estados Unidos debía pedir al
gobierno español que renunciara a su autoridad sobre la isla y retirara sus fuerzas
terrestres y navales. El 21 de abril los Estados Unidos declaraban la guerra a España.
23.6. LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO
El conflicto hispano-norteamericano se internacionalizó porque la guerra puso en
cuestión el futuro de Cuba, Puerto Rico, de Filipinas y de las islas españolas de Micronesia.
Para entender tal circunstancia, hay que recordar los condicionantes del sistema
internacional en el que se insertaron los hechos.
El primero de ellos fue el imperialismo. Era la época en la que las relaciones entre las
naciones se basaban fundamentalmente en la fuerza, el potencial económico, la capacidad
militar. Era también el momento de la máxima expansión colonial, en el que las potencias
se estaban repartiendo los últimos territorios libres. En ese contexto, además de una fuente
de beneficios económicos, las colonias se consideraban como un atributo de la fuerza
estatal, la demostración de la vitalidad nacional. Para ser gran potencia, había que tener
colonias: eran muestra de grandeza y daban idea del prestigio internacional de una nación.
Estados Unidos y Japón, irrumpieron con fuerza en la escena internacional. Europa dejaba
de ser el centro, eje y árbitro de las políticas, negociaciones y ambiciones de las potencias,
y el mundo se globalizaba.
La rígida política proteccionista seguía en Cuba por España, que potenciaba únicamente
la entrada en la isla de productos españoles a precios más altos de los que hubieran podido
adquirir de otros países; las equivocadas medidas españolas facilitaron que la salida más
favorable para los productos cubanos fuera el mercado norteamericano y para el filipino el
británico.
La guerra hispano-norteamericana tuvo dos escenarios, y en cada uno de ellos la
reacción de los países fue diferente. En el Caribe se aceptó la aplicación de la Doctrina
Monroe, en razón de la cual aquél era un área de influencia norteamericana, por lo que las
potencias europeas no quisieron implicarse en lo que ocurriera en la zona. Sin embargo, el
caso de Asia y del Pacífico era muy distinto. Se estaba produciendo una creciente rivalidad
por hacerse con áreas de influencia, la mayoría de las grandes potencias se mostraron
interesadas en participar en un eventual reparto de territorios. Unas apoyaron la
adquisición norteamericana de Filipinas (Gran Bretaña), otras intentaron hacerse con una
parte del botín o, en su defecto, quedarse con los archipiélagos de la Micronesia (Alemania
y Japón), las que tenían menores opciones de hacerse con algún triunfo respaldaron la
creación de una compañía internacional que administrara las islas (Francia). Además, Gran
Bretaña y Japón declararon explícitamente su frontal oposición a una presencia alemana en
Filipinas y su intención de intervenir si se daba esa eventualidad. En ningún caso se
contempló el autogobierno de los filipinos o de los pueblos de la Micronesia. Estaba en
juego la lucha por áreas de influencia en el Pacífico, y nadie olvidaba la posición de esos
archipiélagos frente al mercado chino.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 159
23.7. LA INTERVENCIÓN DE LAS POTENCIAS
España solicitó la colaboración de otros países en tres momentos: primero, para frenar
la intervención norteamericana en Cuba; segundo, para evitar la guerra hispano-
norteamericana y, luego, para minimizar sus consecuencias.
Cánovas quiso obtener una garantía internacional para Cuba ya en 1895, y para ello
buscó la ayuda de Gran Bretaña, pero esta se negó tajantemente, necesitaba el apoyo
norteamericano en contra de los rusos. En Junio de 1896, Cánovas volvió a intentar
alcanzar un acuerdo con las naciones europeas. Preparó un memorándum dirigido a las
potencias solicitando su apoyo frente a los EEUU, pero el gobierno de Cleveland manifestó
que vería con hostilidad tanto la presentación del memorándum español como una
respuesta europea positiva a ese documento. Ante tal actitud, ni Cánovas presentó el
memorándum, ni los países europeos iniciaron ninguna acción a favor de las tesis
españolas.
El gobierno de Sagasta reclamó de nuevo la colaboración de las potencias, pero no hubo
respuesta.
Dada la creciente tensión, en el mes de abril el gobierno español consiguió al fin la
esperada respuesta internacional. Por una parte, un representante del Papa, resaltó en
Washington los esfuerzos que España estaba realizando para alcanzar la suspensión de las
hostilidades en Cuba. Por otra, las potencias europeas decidieron redactar una nota
conjunta apelando a la humanidad y moderación del pueblo norteamericano con el fin de
evitar una guerra con España.
La política exterior seguida por Espala en los últimos años la había dejado ajena a los
acuerdos continentales. Ninguna potencia estuvo dispuesta a enfrentarse con los EEUU
para defender la causa española.
En los últimos años del siglo las potencias europeas estaan alineadas en diferentes
coaliciones: la Triple Alianz, que unía a Alemania, a Austria-Hungría y a Italia, y la Dúplice,
que ligaba a Francia y a Rusia. En ese contexto, Gran Bretaña se encontraba aislada, fuera
de cualquier combinación. Aunque el gobierno de Salisbury intentó en 1898 un
acercamiento hacia Francia y Alemania, fracasó en ambas maniobras. Ese estado de
aislamiento se agravado, además por el deseo de una alianza anglosajona, con lo que la
ayuda a España no era posible. Alemania mantenía buenas relaciones con Estados Unidos,
y era el segundo socio comercial de los norteamericanos. Austria-Hungría fue la nación que
se mostró más dispuesta a apoyar a España. Sin embargo, no tenía excesiva fuerza en
Europa, y además su preocupación fundamental eran los problemas de los Balcanes para
los cuales necesitaba contar con el apoyo de Alemania frente a Rusia. Por ello, manifestó
que no iniciaría en solitario una acción a favor de España. Rusia se movía en un área de
acción hacia el control del Mediterráneo oriental y hacía el Extremo Oriente con lo que una
intervención a favor de España no le convenía. Francia se encontraba inmersa en pleno
proceso de expansión colonial, lo cual la enfrentaba a Gran Bretaña en varios escenarios, y
además seguía preocupada por la defensa frente a Alemania en el continente. Por ello el
gobierno francés no apoyó a España.
Por todas estas razones, ninguna potencia europea quiso destacarse a favor de España
y en contra de los EEUU, los cuales eran una potencia demasiado rica y poderosa, les
interesaba a todas las potencias más el entendimiento que el enfrentamiento.
23.8. LA CONSUMACIÓN DEL “DESASTRE”
La guerra fue corta y contundente. La primera acción bélica fue un ataque contra
Filipinas. En la batalla naval del 1 de mayo de 1898 se destruyeron los barcos que protegían
las islas, y esa acción –largamente planeada por los norteamericanos- llevó a estos
territorios una guerra que hasta entonces les era ajena. Tras varios meses de combates por
tierra, el 13 de agosto capituló Manila, y su caída arrastró la de todo el archipiélago.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 160
Mientras, el gobierno español había enviado al almirante Cervera, a defender las islas
españolas del Caribe, pero el 3 de julio perdió todos sus barcos en un combate desigual.
Las batallas terrestres en Cuba continuaron hasta que el 12 de julio cayó Santiago. El
gobierno podía decir, entonces, que había hecho todo lo posible por defender sus colonias.
Inmolada la Escuadra, sin fuerzas que oponer al enemigo, era la hora de pedir la paz. El 12
de agosto se firmaba el Protocolo de Washington que significaba el fin de las hostilidades y
el comienzo de las negociaciones diplomáticas que fijarían el precio de la paz.
La comisión de Paz se reunió en París el 1 de octubre de 1898. Estados Unidos negó
hacerse cargo de los gastos y obligaciones de la deuda cubana,
cercana a los 456 millones de dólares, más intereses que España
trataba de traspasar junto con la isla. Respecto a Filipinas, las
exigencias fueron aumentando con el paso del tiempo. De
reclamar una base naval en Manila, McKinley pasó a exigir la
cesión de la isla de Luzón, y finalmente la anexión de la totalidad
del archipiélago. España recibiría a cambio 20$. Respecto a la
Micronesia EEUU consiguió la isla de Guam. Además trató de
obtener una de las Carolinas, Kusaie, donde había una importante presencia
norteamericana. Pero no pudo alcanzar su objetivo. Desde el mes de agosto los gobiernos
de Sagasta y de Bismarck habían iniciado una negociación secreta, paralela a la Paz de
París, en la cual España había aceptado vender a Alemania las islas Carolinas, Marianas y
Palaos a cambio de 25 millones de pesetas. Por tanto, al reclamar la comisión
norteamericana alguna de las islas Carolinas, el gobierno alemán se aprestó a recordar los
términos pactados en el mes de septiembre, por lo cual Sagasta no accedió a los
requerimientos americanos.
En los últimos meses del 98, España había fortificado la bahía de Algeciras para
neutralizar un posible ataque anglosajón. El gobierno de Salisbury temió que se produjera
una ofensiva franco-rusa-española en el área del Estrecho, por lo que presionó sobre el
gobierno de Sagasta para que retirara las fortificaciones erigidas. Finalmente, una vez
firmados los términos de la paz de París, y perdidos todos los territorios en las Antillas y en
el Pacífico, el nuevo gobierno de Silvela ordenó desmontar las fortificaciones en torno a
Gibraltar y se puso fin al contencioso hispano-británico en el Estrecho.
La pérdida de los territorios coloniales supuso para España una quiebra en la posición
que hasta ese momento había ocupado en la escena mundial. Ello redujo obligatoriamente
el área de influencia y el peso específico de España en las cuestiones internacionales. A
partir de 1898 el objetivo sería la búsqueda de una garantía exterior que asegurara la
inviolabilidad del territorio, afianzar los límites y las posesiones extrapeninsulares,
potenciar la capacidad defensiva, mejorar el ejército y la marina y, en última instancia, la
consecución de unos acuerdos internacionales y el comienzo de una tímida participación en
la política internacional. Todo ello implicó una inclinación hacia Francia y Gran Bretaña, que
culminaría con los acuerdos de 1904-1907.
23.9. EL IMPACTO DE LA GUERRA EN LA SOCIEDAD Y EN LA POLÍTICA
ESPAÑOLA
En marzo de 1895, se inició el último gobierno de Cánovas, que duraría hasta su
asesinato en agosto de 1897. Tras un breve paréntesis presidido por Azcárraga, Sagasta
volvería al poder en octubre de 1897, y en él se mantendría hasta el final del conflicto
hispano-norteamericano. Durante ese tiempo, y para ambos gobiernos, conservador y
liberal, la principal preocupación residió en lograr un consenso nacional para las acciones
bélicas, y encontrar los recursos necesarios con que hacer frente a los requerimientos de la
guerra. La vida parlamentaria se desarrolló sin grandes discrepancias y los presupuestos
fueron aprobados sin disidencias. La consigna de las fuerzas del régimen fue unirse en un
esfuerzo común. Sin embargo, el poco éxito en la marcha de los acontecimientos hizo que
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 161
se empezaran a revelar las diferencias entre grupos y partidos. La sociedad española se
dividió entre aquellos que apoyaban la opción bélica, fundamentalmente los partidos
dinásticos, gran parte de los republicanos y los carlistas, y los partidos de una solución
pacífica, defendida esencialmente por los federalistas, los socialistas, los anarquistas y
algunos sectores nacionalistas.
Los textiles catalanes, los cerealistas castellanos, la siderurgia vasca, conscientes de
que el proceso independentista en las colonias era imparable y de que la situación de
guerra sólo perjudicaba sus intereses, apoyaron una salida rápida al conflicto. Lo
importante era mantener la posibilidad de obtener beneficios fuera quien fuera el
administrador político.
Por su parte, la prensa y la Iglesia actuaron como elementos legitimadores de la guerra.
La mayor parte de las publicaciones periódicas se volcaron a favor del conflicto,
despertando falsas expectativas, difundiendo estereotipos sobre el enemigo y creando un
clima patriótico. La Iglesia, más allá de las diferencias en temas como la enseñanza o las
libertades civiles, apoyó el esfuerzo bélico del régimen y celebró manifestaciones religiosas
a favor de los combatientes. Una vez que la guerra se extendió por Filipinas y se puso en
peligro el futuro de las órdenes religiosas en aquellas islas, el respaldo eclesiástico, incluido
el Vaticano, fue aún más evidente.
Los carlistas apoyaron la guerra desde sus comienzos, pero no tenían arraigo suficiente
en la sociedad.
Los republicanos apoyaron las medidas autonomistas y las reformas en las colonias y, al
tiempo, adoptaron una actitud patriotera frente a la guerra, subrayando la necesidad de la
victoria.
Los socialistas evolucionaron desde una postura inicial de rechazo general a la guerra
en sí, hasta llegar a centrarse, sobre todo, en el descontento popular ante el conflicto.
Los anarquistas afirmaron sus tesis internacionales. Defendieron que los pueblos, en vez
de enfrentarse en guerras, debían unirse por encima de las fronteras, a fin de superar
conjuntamente problemas comunes, como eran las desigualdades políticas y legales o las
injusticias sociales de las clases más desfavorables.
Algunos intelectuales destacados, como Costa o Unamuno, se manifestaron claramente
en contra de la guerra. También destacados nacionalistas se sumaron a este bloque. Sin
embargo, los resultados de la contienda no provocaron grandes variaciones en el mapa
político español y, sobre todo, no supusieron
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 162
QUINTA PARTE
EL REINADO DE ALFONSO XIII DE 1902 A 1923
XIV.
LOS DESAJUSTES DEL SISTEMA POLÍTICO DE LA
RESTAURACIÓN
A lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX, el sistema político de la
Restauración implantado en 1876 permaneció en lo esencial inalterable. Sí se produjeron
algunos importantes cambios, que explican la crisis en la que entró el sistema y la solución
autoritaria que se adoptó en 1923.
Durante años, el sistema canovista había funcionado bien gracias al pacto para
alternarse pacíficamente en el gobierno de los dos grandes partidos dinásticos, el Liberal y
el Conservador, cuyas bases sociales oligárquicas eran idénticas, y cuyos factores de
cohesión eran en ambos casos la dependencia clientelar y las relaciones privadas de
amistad y familia. Cada partido ocupaba periódicamente el poder sin estar nunca
totalmente marginado de él. Uno y otro pactaban previamente el resultado de las
elecciones. Sin duda, lo que caracterizaba al sistema liberal español era la enorme
concentración de poder en el gobierno, en el poder ejecutivo, un ejecutivo que, desde el
Ministerio de Gobernación, dirigía la elección del poder legislativo, enviando por telégrafo
circulares a los gobernadores civiles en las que se señalaba el nombre del candidato que
debía resultar elegido.
En una sociedad como la española, mayoritariamente rural, con un bajo nivel de renta
por habitante y una elevadísima tasa de analfabetismo, los electores votaban de acuerdo
con la voluntad de sus señores por respeto a una autoridad tenida por natural, porque crían
que debían obediencia a las clases superiores. Los electores a cambio obtenían algún
beneficio o favor.
Lo cierto es que los nombramientos para cubrir puestos en la Administración, desde el
subsecretario hasta el portero de cualquier institución pública, se hacían con criterios
personales, de recomendación, para atender a los requerimientos de los “amigos políticos”.
El favoritismo, el nepotismo, era una “obligación moral” de cualquier patrón político con su
clientela. Así pues el gobierno, en los primeros tiempos del régimen, no tuvo mayores
problemas para imponer su candidato, los caciques de uno y otro partido se garantizaban el
disfrute periódico del poder sin tener que “luchar” por él.
24.1. DEBILITAMIENTO DEL PODER CENTRAL
Desde los primeros años del siglo XX, sin embargo, se redujo la capacidad del gobierno
de imponer su voluntad. Muchos distritos se convirtieron en cacicatos “estables” o
“sólidos”, que permanecían invariablemente bajo el control político de un mismo cacique, lo
que le permitía renovar su acta en cada elección independientemente del partido que
estuviera en el poder. Frente a la práctica de imponer diputados “cuneros”, cada vez más
rechazada, con el paso del tiempo se reforzó la tendencia del electorado a votar a sus
naturales, más proclives a defender los intereses del distrito o pueblo.
La creación de redes clientelares, de fuertes lazos de dependencia, era un muy estable
y duradero instrumento de dominio. En el caso de los grandes caciques, llegó un momento
en que era muy probable que, si el gobernador civil se oponía a sus deseos o se atrevía a
enfrentarse con ellos, fuese despedido o trasladado. La biografía del conde de Romanones
es un claro ejemplo de los muchos casos.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 163
Don Álvaro de Figueroa (Romanones) entró por primera vez en el Parlamento
para cubrir un distrito “ministerial” en Guadalajara, el cual no le era ajeno ya
que su familia tenía influencia y propiedades en él, pero fue elegido, con el
apoyo del gobierno, y en concreto del ministro de Gracia y Justicia, padre de su
novia, que fue quien arregló “la habilitación”. Una vez elegido, Romanones se
dedicó a labrarse amistades. Llegó a controlar por completo las elecciones en
aquel distrito erosionando de esa forma el poder de las autoridades
gubernativas. Se había convertido en un gran cacique con independencia del partido que
ocupase el poder.
A medida que creció el número de notables con arraigo y verdadera fuerza electoral en
los distritos, al poder central le resultó cada más difícil imponer a sus candidatos “cuneros”.
24.2. FRAGMENTACIÓN DE LOS PARTIDOS DINÁSTICOS
Al aumentar la influencia y autonomía de los notables locales y provinciales, su poder
de negociación con la jefatura central de sus respectivos partidos también se acrecentó.
Los notables aportaban al partido respectivas clientelas, en las que primaban las relaciones
personales y de clientelismo. Más que al partido, los adeptos se consideraban vinculados a
sus jefe local.
Tras la desaparición de los dos grandes líderes del turno, Cánovas (1897) y Sagasta
(1903), se produjo en el seno de ambos partidos una creciente fragmentación por ausencia
de un liderazgo fuerte e incuestionable. Los jefes de las distintas facciones del partido que
estaba en el poder se acostumbraron a renegociar continuamente su apoyo al gobierno a
cambio de contrapartidas para sus nutridas clientelas. Algunos de ellos, en un momento de
de desencuentro, o si se sentían menospreciados o preterido en su acceso a mayores
cuotas de poder, podía “hacer una disidencia”, o incluso trasvasar su clientela a otro
partido o formación rival. De hecho, la permanente amenaza de disidencias se convirtió en
un elemento de inestabilidad política que afectó gravemente a la gobernabilidad del país.
24.3. PROTAGONISMO DEL REY
Conforme aumentó la fragmentación de los partidos del turno en distintas facciones
rivales, la labor del gobierno se vio dificultada, y el rey fue adquiriendo creciente
protagonismo político. En España, a diferencia de Inglaterra o de Bélgica, la evolución fue la
opuesta: el poder del rey fue en aumento frente al del Parlamento, que no era en absoluto
el verdadero centro del sistema político, puesto que el Parlamento no era representativo,
desde el momento en que las elecciones se falseaban sistemáticamente, la voluntad del
rey adquiría una importancia fundamental. Lo que solía suceder era que el monarca
retiraba su confianza a un jefe de gobierno y encargaba a otra figura política la formación
de un nuevo gabinete, concediéndole normalmente a continuación el decreto de disolución
de Cortes, de tal forma que el nuevo presidente del Consejo, a través de su ministro de
Gobernación, se encargaba de “organizar” las elecciones y obtener una holgada mayoría en
las mismas.
El deseo de Alfonso XIII de imponer sus propios criterios ocasionó múltiples crisis de
gobierno. Sin duda su forma de actuar contribuyó a la inestabilidad política. La
sobrevaloración de la figura del rey emanaba fundamentalmente la creciente debilidad y
división de los partidos políticos españoles, el deficiente funcionamiento de las instituciones
y la escasa vertebración social de la España de aquel momento. Los líderes de las diversas
facciones políticas aspiraban a ser el candidato elegido. Al hacer su elección encargando a
un líder de facción y no a otro la formación de gobierno, el rey aupaba a ese líder y
desplazaba a los demás, lo que a su vez fomentaba aún más el fraccionamiento.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 164
24.4. LUCHA Y MOVILIZACIÓN ELECTORAL
La disgregación de los partidos dinásticos y la aparición de nuevas fuerzas, o la
consolidación de otras, complicaron considerablemente la política española a partir de la
segunda década del siglo y contribuyeron a dificultar el consenso entre las élites políticas.
Cada vez fueron más los grupos y facciones políticas que conseguían representación
parlamentaria y que dificultaban el juego turnista clásico, añadiendo tensiones y elementos
desestabilizadores a la vida política.
El encasillado requirió cada vez más arduas y laboriosas negociaciones, que en
ocasiones fracasaban. Las elecciones tendieron a ser más reñidas y disputadas que durante
la primera fase del régimen, u los distritos fueron, cada vez con, más frecuencia, escenario
auténtica lucha entre varios candidatos. Desde luego, donde el Ministerio podía imponer sin
dificultades el encasillado, no hacía falta la utilización de métodos como la compra de votos
y otras tropelías del “arte electorero” como la alteración de las votaciones mediante el robo
de actas, la masiva introducción de papeletas falsas en las urnas o la organización de
cuadrillas de suplantadores que votaban en lugar de otros electores, esto último posible
porque, en el momento de depositar el voto, no se contrastaba la identidad del ciudadano.
Otro factor que también contribuyó al incremento de la lucha electoral fue el avance de
la movilización política de un electorado urbano cada vez más independiente. Las ciudades
constituían una especie de islotes de modernización, donde se produjo un paulatino
aumento del voto libre, un proceso, en definitiva, de democratización política, aunque no
tuvo excesivo impacto por cuanto respecta a la política nacional, y quedó prácticamente
restringido al ámbito de la política municipal, ya que las Cortes dependían del voto de la
mayoría rural española. Allí los caciques tenían gran poder, y la indiferencia y la
desmovilización se mantenían y el sistema electoral y geográfico otorgaba un peso muy
superior a la España rural frente a la urbana, con lo que hacía que el sistema político de la
Restauración siguiese siendo un sistema oligárquico.
Durante el reinado de Alfonso XIII, los resultados electorales siguieron arrojando, por lo
general, pocas sorpresas. La victoria electoral siguió obteniéndola sistemáticamente el
partido en el poder. La intervención gubernamental en las elecciones fue constante a lo
largo de todo el periodo. El proceso de progresiva pérdida de poder por parte del gobierno,
aunque indudable, no deja de ser relativo. En todas las elecciones venció el partido
gobernante que las convocaba, excepto en 1919 en que Maura fue derrotado, lo que no es
sino la excepción que confirma la regla, consecuencia sobre todo de la división en el Partido
Conservador y no tanto de cambios sustanciales en el sistema.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 165
XXV
EL PANORAMA POLÍTICO A COMIENZOS DE SIGLO, 1902-1909
Intelectuales y políticos tomaron progresivamente conciencia del cada vez más
generalizado desprestigio de las instituciones políticas y de la necesidad de introducir
reformas para modernizar y legitimar el sistema canovista, básicamente a través de una
integración y participación de la sociedad en la vida política. Este sentimiento
regeneracionista se extendió y agudizó extraordinariamente tras la derrota del 98.
25.1. ANTONIO MAURA, LÍDER AGLUTINADOR DEL PARTIDO CONSERVADOR
El partido Conservador logró unirse en torno al proyecto regeneracionista de Antonio
Maura que, procedente de las filas liberales, se incorporó al partido Conservador en 1902.
En pocos meses consiguió consolidar su autoridad sobre un partido que se hallaba dividido
en múltiples facciones y superar la crisis abierta a la muerte de su fundador. En 1903 era ya
jefe del Partido Conservador, como sucesor de Silvela.
Fue una figura siempre respetada. Se valoraba su dignidad política. Maura se presentó a
sí mismo como la solución que el país necesitaba. Su programa reformista –su famosa
“revolución desde arriba”- fue probablemente el más global, elaborado y ambicioso. Creía
en el sistema canovista, en las instituciones que sancionaba la Constitución
de 1876, pero estaba radicalmente insatisfecho con su funcionamiento. El
principal mal radicaba en la desmovilización social. Al igual que Costa,
denunciaba el caciquismo, pero, al contrario que aquél, no apelaba a ningún
“cirujano de hierro”, consideraba que lo que había que hacer era cumplir
estrictamente las leyes vigentes, revaitalizar el Parlamento para que
cumpliera plenamente sus funciones y, de esa forma, dignificando las leyes e
instituciones, el sistema se ganaría el respeto de la opinión.
La reforma del Estado en las elecciones de 1903, debía pasar por depurar
los mecanismos electorales según Maura, que no quiso utilizar los
instrumentos del Ministerio de Gobernación para apañar los resultados.
Aquellas elecciones al faltar el habitual apoyo oficial, los caciques locales hicieron uso
de todos los recursos del “arte electorero” a su alcance pero aún así los republicanos
ganaron en ciudades como Madrid y Barcelona. Parecía, pues, que democratización era
sinónimo de apoyo a las opciones antisistema. Maura estaba firmemente convencido de
que sí era posible, sin acometer reformas, evolucionar hacia la democracia desde el
liberalismo oligárquico.
En su proyecto Maura pretendía dar preponderancia a las Cortes y reducir el poder del
monarca convirtiéndole en un rey parlamentario, pero en diciembre de 1904 dimitió como
jefe del gobierno, cuando Alfonso XIII se empeño en imponer su propio candidato para el
cargo de jefe del Estado Mayor Central del Ejército, en vez de elegir al candidato propuesto
por el ministro de la Guerra.
25.2. EL PARTIDO LIBERAL Y SUS FACCIONES PERSONALISTAS. EL PROYECTO
LIBERAL DEOMCRÁTICO DE JOSÉ CANALEJAS.
Si Maura consiguió aglutinar al Partido Conservador en torno a su programa
regenerador, el Partido Liberal, por el contrario, se sumió en una profunda crisis y división
interna cuando, a comienzos de 1903, murió Sagasta.
Cuando en 1905 le tocó al Partido Liberal el turno de gobernar, demostró una auténtica
esterilidad política y una enorme inestabilidad, como prueban los múltiples cambios de
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 166
gobierno que se sucedieron, nada menos que seis diferentes gabinetes en el bienio liberal
de 1905 a 1907.
En la izquierda del Partido Liberal, José Canalejas consiguió un espacio político propio
creando un grupo afín, una red de influencia política y personal desde su cacicazgo en
tierras alicantinas.
Canalejas y la facción política que acaudillaba fueron quienes se mostraron más
precoces y entusiastas en la recepción del nuevo liberalismo social que se había impuesto
en Europa a principios del silgo XX, un liberalismo renovado que quedaba muy lejos ya de
aquel liberalismo tradicional que juzgaba que el Estado no debía inmiscuirse en el conflicto
de los intereses económicos y sociales.
Tras producirse la disidencia canalejista, el líder de la nueva formación asumió el
objetivo de atraerse a republicanos y otros sectores antidinásticos de izquierda, pero
enseguida tuvo ocasión de comprobar lo difícil que era conseguir el apoyo de unas masas
urbanas que eran más proclives a la república y cosechó un fracaso en las elecciones de
1903 con lo que decidió volver a los mecanismos clásicos del régimen. Optó por adaptarse
al funcionamiento político electoral predominante en España en aquel momento que, como
sabemos, consistía en tratar de ampliar su red de amigos políticos y participar con la mayor
cuota de poder posible en el encasillado.
Al contrario que Maura, la regeneración política no ocupó en el programa de Canalejas
un lugar principal porque la juzgaba impracticable sin una previa regeneración social. El
Estado debía ante todo emprender una decidida acción social y cultural para elevar el nivel
de desarrollo de dicha sociedad. Canalejas a diferencia de Maura, tenía plena confianza en
la corona como cabeza visible de ese Estado que debía aumentar el poder e influencia de
Alfonso XIII, con quien personalmente mantuvo una estrecha relación de amistad.
Ya hemos señalado que, en política social, liberales y conservadores no tenían entre sí
sustanciales diferencias. Tampoco en política económica había por entonces una clara
divergencia entre unos y otros, desde el momento en que los primeros abandonaron su
tradicional librecambismo a ultranza, como puso de manifiesto la aprobación en 1906, por
un gobierno liberal (de Moret) del nuevo arancel proteccionista que tanto ansiaba la
burguesía industrial catalana.
Los liberales, necesitados de renovar su programa utilizaron la “cuestión clerical” como
propaganda política, tratando de conseguir adhesiones en los medios republicanos y entre
los intelectuales de izquierdas. Los partidos de la izquierda revolucionaria profesaban en
España un anticlericalismo radical y antirreligioso. Sin embargo, la política del Partido
Liberal, aunque se denominara anticlerical, poco tenía que ver en el estereotipo de sectario.
Los políticos liberales no pretendían la separación de la iglesia y el Estado, sino tan sólo
controlar e inspeccionar las actividades, negocios y propiedades de las congregaciones,
acaba con sus privilegios tributarios y afianzar el poder del Estado promoviendo la
enseñanza laica, interviniendo en el acto matrimonial y protegiendo a los no católicos. En el
campo de la enseñanza, donde la iglesia tenía el monopolio, sobre todo en la enseñanza
secundaria, lo que pretendían era reforzar la influencia y control estatal para tratar de
mejorar la lamentable situación educativa española.
Canalejas quiso introducir una nueva ley de Asociaciones Religiosas que sustituyese a la
de 1887, pero no salió adelante a causa de la inestabilidad gubernamental y el
fraccionamiento en las filas liberales.
Además de la fracción canalejista, escindida en 1902, el Partido Liberal se había
desgajado en noviembre de 1903 en dos fracciones lideradas por Segismundo Moret y
Eugenio Montero. Este último se situaba a la derecha y Moret al ala izquierda. A diferencia
de Canalejas, Moret era favorable a una reforma de la Constitución centrada básicamente
en el establecimiento expreso de la libertad de cultos. Canalejas, consideraba, igual que
Maura, que la Constitución era lo suficientemente flexible y elástica como para permitir
interpretaciones políticas de distinto signo. En concreto, el reconocimiento en la
Constitución de la religión católica como religión del Estado en absoluto se contradecía,
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 167
según Canalejas, con la necesidad de afirmar la supremacía del poder civil y garantizar la
libertad de cultos y de conciencia.
Moret controlaba, en mucha mayor medida que Montero, los cacicatos provinciales del
partido, de modo que, para Canalejas, era el más directo rival para acceder a medio plazo a
la jefatura del gobierno y del partido. Ello, unido a las deterioradas relaciones entre ambos
políticos, hizo que, a pesar de que ideológicamente Canalejas estaba más distante de
Montero, diera no obstante su apoyo a la fracción “monterista”. En estas condiciones de
permanente lucha entre fracciones, el Partido Liberal se mostró totalmente incapaz de
desafiar el poder de la Iglesia y, menos aún, el del ejército. Que para dar un ejemplo de su
situación podemos centrarnos en la anécdota ¡Cu-Cut!; donde el ejército, humillado en el
98, decide salvaguardad el honor militar y de España frente al creciente antimilitarismo y
entra en el semanario La Veu y el ¡Cu-Cut! Por haber publicado viñetas catalanistas, donde
queman sus muebles, hieren a los trabajadores y les obligan a gritar “Viva España”. Tras
estos hechos, el Partido Liberal que gobernaba con Moret fue incapaz de hacer nada,
incluso justificó las acciones del ejército y aprobó una ley de Jurisdicciones según la cual las
ofensas contra las fuerzas armadas serían juzgadas por la jurisdicción militar.
Frente al autoritarismo del Estado español, frente a la utilización de la jurisdicción
militar para reprimir el catalanismo, se produjo una amplia reacción ciudadana de
indignación, una impresionante movilización popular que cristalizó en un nuevo partido
político llamado Solidaridad Catalana, surgido en 1906 y que enseguida adquirió una
enorme vitalidad. El catalanismo prendía en Cataluña por el desprestigio y deslegitimación
del sistema de turno pero, sobre todo, como reacción ante una actuación de los militares,
de las élites políticas y del propio rey, que la sociedad catalana sintió como una afrenta y
una humillación.
25.3. CATALUÑA, PARADIGMA DE LA CRISIS DE LA POLÍTICA DINÁSTICA.
Solidaridad Catalana supuso la culminación de un proceso de movilización política de la
sociedad civil que configuró en Cataluña un sistema de partidos propio. En agudo contraste
con otras regiones españolas, en Barcelona primero, luego en buena parte de Cataluña, se
produjo una clara ruptura con el sistema de la Restauración.
Cataluña se había convertido en una región parecida a otras áreas desarrolladas de
Europa Occidental y diferente de la mayor parte de España, más agraria. Nuevas fuerzas
políticas, convocaban a la ciudadanía catalana, eran La Lliga Regionalista y el
republicanismo lerrouxista. Ambas supusieron el advenimiento en Cataluña de la política de
masas. El catalanismo representado por la Lliga Regionalista, surgida a comienzo de 1901
era la burguesía catalana convencida de que desde Madrid no era posible crear una
economía y un Estado modernos, se incorpora al catalanismo político sirviéndole de soporte
social.
Aunque, como todo movimiento nacionalista, se presentaba como interclasista, lo cierto
es que no contó con ninguna simpatía en los medios obreros. Para las masas
trabajadoras, la Lliga no sólo era un partido burgués, sino también clerical y
reaccionario. Las clases populares se encuadraron en el republicanismo
lerrouxista, dirigido por Alejandro Lerroux, que demostró enseguida su
enérgica personalidad y sus excelentes dotes como organizador,
propagandista y orador de masas, encandilando con sus discursos a los
obreros. Lerroux aprovechó y fomentó la agitación y la protesta popular, tratando de unir
las reivindicaciones obreras y republicanas en un mismo grito.
El lerrouxismo fue un movimiento populista, democrático, anticlerical pero
anticatalanista. Pero tras el incidente del Cu-Cut el catalanismo iba a extenderse a toda
Cataluña a través de Solidaridad Catalana que iba a ampliar así sus bases.
En oposición al movimiento de Solidaridad Catalana, los lerrouxistas recurrieron a la
violencia callejera irrumpiendo en los mítines solidarios que produjeron enfrentamientos
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 168
entre ambos sectores. Al tiempo que desunía tremendamente a los republicanos y
postergaba a Lerroux a un espacio político marginal, Solidaridad Catalna arrastraba a las
masas catalanas con su enorme poder unificador, presentándose como un movimiento
cívico y modernizador.
En las elecciones de 1907, con una participación del 60 por 100, los solidarios
obtuvieron un éxito aplastante, sacaron 41 de los 44 escaños catalanes. La irrupción de
Francesc Cambó en el Congreso de los Diputados causó un impacto considerable. Lejos de
ser un político “provinciano” estrecho de miras, Cambó demostró enseguida ser un
estadista de altura.
En Cataluña había ocurrido un fenómeno, nuevo e inesperado: el electorado se había
hecho independiente de la influencia gubernamental. No obstante, había en España
bastantes ciudades donde ese movimiento anti sistema, ese independentismo
gubernamental se hizo manifiesto. Valencia por ejemplo, con la figura de Blasco Ibañez, y
su periódico El Pueblo, implanta una hegemonía republicana. Blasco adpotó una estrategia
municipalista, centrándose en ganar las elecciones municipales, algo que consiguió
plenamente, ejerciendo el monopolio político desde 1901. La época de máximo apogeo del
blasquismo fue entre 1902 y 1910. El blasquismo, al igual que el lerrouxismo, conformaba
ese nuevo republicanismo radical y populista, que recurría a manifestaciones, mítines y
fiestas.
En otros lugares, en cambio, las clases medias urbanas, que podían haber sido el motor
esencial de una ciudadanía política, no se movilizaron porque el sistema, a través de las
estructuras clientelares, satisfacía suficientemente sus aspiraciones. Prefirieron conservar
todo aquello que les garantizaba su pertenencia a redes clientelares en lugar de arriesgarse
a movilizarse políticamente. A través del clientelismo político, el sistema turnista ideado por
Cánovas contó con una base social, si no entusiasta, al menos sí conforme, y de esta forma
consiguió un funcionamiento suficiente armónico hasta 1913.
25.4. EL “GOBIERNO LARGO” DE MAURA (1907-1909)
El partido conservador era hacia 1906 un partido unido y disciplinado como no lo había
estado desde Cánovas. Maura había conseguido aglutinarlo en torno a sí y a su programa
regenerador.
En enero de 1907, recibió del rey el encargo de formar gobierno. Comenzaba el
“gobierno largo” de Maura, excepcional en el reinado de Alfonso XIII por su duración de casi
tres años, y que no se repetiría hasta la dictadura.
Al volver al poder, Maura quiso ante todo asegurarse un amplio apoyo parlamentario
par asacar adelante su programa de renovación política, de modo que sacrificó sus
escrúpulos legalistas y encomendó la dirección del proceso electoral al cacique murciano
Juan de la Cierva que, desde el Ministerio de Gobernación, utilizó métodos contundentes de
falseamiento electoral.
Así que la relativa limpieza de la que Maura había hecho gala en las elecciones de 1903
no tuvo continuidad. Maura trató de llevar a cabo una política de atracción de Cambó y del
movimiento que acaudillaba hacia la monarquía, consciente de que Cataluña era un factor
clave en cualquier proyecto regeneracionista de la nación. El proyecto de Ley de
Descentralización Administrativa de 1907 fue el punto de encuentro y entendimiento entre
los líderes conservador y nacionalista.
La reforma de Maura tuvo artículos polémicos como el famoso artículo 29 que tuvo un
abusivo uso no previsto por sus promotores, y es que pretendía evitar la simulación de una
contienda electoral cuando no había tal, porque no había oponentes; según el polémico
artículo, si el número de candidatos no excedía al de los escaños que había que cubrir,
estos serían adjudicados automáticamente sin necesidad de celebrar elecciones. En la
práctica, el efecto que tuvo la aplicación de este artículo fue agravar las prácticas
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 169
caciquiles. A modo de ejemplo, en las elecciones generales de 1910, las primeras desde la
aprobación de la ley, nada menos que 119 diputados fueron elegidos por el artículo 29.
La Ley de 1907 no tuvo, desde luego, el efecto sanador deseado. Maura con su miedo a
los revolucionarios trató de limitar los efectos del sufragio universal. Así, se mantuvieron los
distritos uninominales que sobrevaloraban el voto rural en detrimento del urbano (que era
más republicano y socialista) y una demarcación de circunscripciones urbanas que incluían
amplios cinturones de municipios rurales, donde, por lo general, los votos libres de la
ciudad quedaban “ahogados”, ya que en ellos predominaba el control caciquil o
gubernamental y, por consiguiente, el voto no era libre. Maura dio muestras también de
cierta preocupación social con diversas medidas reformistas. Eduardo Dato, que durante el
gobierno regeneracionista de Silvela, tomó la delatera a los liberales con unas leyes
laborales que regulaba el trabajo de mujeres y niños en las fábricas, tuvo su continuación
cuando el gobierno conservador de Maura aprobó en 1904 la Ley de Descanso Dominical, la
cual, a pesar de sus múltiples defectos, supuso un hito. Este intervencionismo estatal tenía
como objetivo una pacificación social, una integración de los sectores obreros que diese
estabilidad al sistema y neutralizara la vía revolucionaria.
Durante el “gobierno largo”, Maura gobernó con energía llevando al Parlamento
multitud de leyes y reformas, pero se encontró con enormes obstáculos para cumplir su
proyecto. Su decisión de limitar las subvenciones a los órganos de prensa, le valió la
hostilidad del periodismo. Pero Maura chocó también con una oposición proveniente de las
propias filas del Partido Conservador, donde cada vez eran más perceptibles las fuerzas de
discrepancia internas que acabarían desgarrándolo.
Maura quiso introducir en 1908 una ley de represión del terrorismo que facultase a las
autoridades a cerrar centros y periódicos anarquistas sin autorización judicial. Toda la
izquierda se sintió amenazada por esta ley, por lo que suponía de censura de prensa y
recorte sustancial de la libertad de expresión. Al final esta ley no prosperó.
No obstante, a pesar de las dificultades de Maura, su gobierno parecía sólidamente
implantado, y eran muchos los que creían que estaba consiguiendo al fin la estabilización
de la monarquía. Por eso su caída fue inesperada.
25.5. LOS REPUBLICANOS Y EL “BLOQUE DE IZQUIERDAS”
Durante el gobierno de maura, en el seno del Partido Liberal se reforzó la tendencia a
buscar un entendimiento con la izquierda republicana.
El republicanismo era la fe en el progreso, el racionalismo filosófico ilustrado, el intento
de superar la dependencia de la religión para hallar explicaciones al mundo. La razón
acabaría por triunfar sobre la ignorancia, la superstición y los prejuicios. Si el “pueblo”, al
que constantemente apelaban, aún no se había emancipado, era por el oscurantismo en
que vivía debido al pernicioso influjo clerical. Además de laicistas y anticlericales, los
republicanos eran, claro está, contrario al régimen monárquico existente, a cuya
inmoralidad, corrupción y envilecimiento culpaban de los males de la sociedad. La ideología
del republicanismo había calado inicialmente en sectores sociales de carácter burgués, o
pequeñoburgués.
El 25 de marzo de aquel año se creó en el Teatro Lírico de Madrid, bajo los auspicios de
Lerroux y la dirección de Nicolás Salmerón, la Unión Republicana, que tan sólo un mes
después obtuvo un resonante éxito electoral aprovechando la relativa limpieza de las
elecciones a Cortes gestionadas por Maura. El nuevo partido republicano salió triunfador en
bastantes grandes ciudades, como Madrid o Barcelona. En total obtuvo 36 diputados, 13 de
ellos Cataluña. En el ámbito rural, por supuesto, la cosa era distinta. Allí estaban muy
arraigadas las prácticas caciquiles y los republicanos tenían escasa implantación.
Pero Unión Republicana estaba lejos de ser una fuerza homogénea, en parte por
ambiciones y rivalidades personales pero también por diferencias doctrinales y táctica.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 170
Había hombres como Melquíades Álvarez o Gumersindo de Azcárate, democráticos en lo
político, conservadores en lo social, que se situaban en la derecha republicana y que
capitanearon el llamado sector “gubernamental”. Pero frente a estos había también
republicanos radicales, dispuestos a salirse de la legalidad para dedicarse a la conspiración
y la acción clandestina. Entre ellos sobresalía Alejandro Lerroux, deseoso de lanzar un
movimiento insurreccional popular y proclamar la república, para la lo cual pretendía
aprovechar cualquier acción revolucionaria de los anarquistas, incluidos algunos intentos de
magnicidio. Lerrouxistas y anarquistas mantuvieron una ambigua relación de rivalidad y
afinidad conspirativa. A pesar de sus diferencias, había un sustrato ideológico común. El
sector liderado por Lerroux terminó escindiéndose en 1908 para constituir su propia
formación política, el Partido Republicano, pero poco después Lerroux, condenado a prisión
por un artículo de prensa, tuvo que exiliarse.
En el Partido Liberal, al producirse la vuelta al poder de los conservadores se aliaron con
los republicanos moderados de Melquíades Álvarez y nacía así el Bloque Liberal o Bloque de
izquierdas.
Este panorama de disensiones se modificó súbitamente cuando, en junio de 1909, los
liberales parecieron haber encontrado su gran oportunidad para volver al poder a
consecuencia del resurgimiento de la cuestión marroquí y los subsiguientes sangrientos
sucesos de Barcelona, que supusieron uno de los momentos de mayor crispación social y
política del reinado de Alfonso XIII.
25.6. LA SEMANA TRÁGICA
Lo cierto es que Francia, alentada por un gran ímpetu colonialista, adquirió en
Marruecos desde principio de siglo una posición preponderante, y en España muchos
comenzaron a enfocar la cuestión marroquí, no ya
sólo como una cuestión de prestigio, sino como una
auténtica necesidad de defensa nacional, ante el
temor de que España pudiese quedar emparedad por
Francia, tanto por el norte como por el sur, si la
expansiva nación vecina triunfaba en su designio de
adueñarse de todo Marruecos.
Maura estaba decidido en tal caso a intervenir
militarmente en Marruecos. En el verano de 1909 hubo graves enfrentamientos entre
cabileños y tropas españolas. Fue entonces cuando el gobierno decidió enviar refuerzos
peninsulares a Marruecos.
El reclutamiento de reservistas en Cataluña originó manifestaciones de protesta contra
la guerra de Melilla, muy impopular tras los recientes recuerdos de Cuba. La prensa de
izquierdas supo explotar la idea de que el gobierno sacrificaba la vida de los obreros
españoles para proteger los negocios mineros de unos cuantos ricos o “plutócratas”, como
el conde de Romanones o los magnates católicos Güell y el marqués de Comillas. Los que
iban a Marruecos a morir eran sólo los pobres, los que no tenían 1.500 pesetas para eludir
el servicio militar mediante la llamada “redención en metálico”. Además, los hombres
movilizados eran en su mayoría casados y con hijos.
El 26 de julio comenzó una huelga general contra la política del gobierno de Marruecos,
que enseguida se convirtió en Barcelona en una auténtica insurrección. Para complicar más
las cosas, en Marruecos se produjeron numerosas bajas entre los soldados.
Los insurgentes catalanes, armados con fusiles y pistolas gracias al pillaje de armerías,
se dedicaron a incendiar conventos, iglesias escuelas religiosas sobre todo, estallaron los
rencores acumulados contra la iglesia.
El gobierno sofocó con dureza la insurrección. La represión de los disturbios se cobró
más de un centenar de muertos y hubo cerca de dos mil detenidos. Se suspendieron los
derechos de reunión y asociación. Hubo juicios militares sumarísimos y fueron condenadas
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 171
a muerte y ejecutadas cuatro personas. A rodo esto los liberales sólo se limitaron a
protestar por la censura de prensa. El anarquista Ferrer, que no fue autor ni jefe de la
insurrección fue uno de los ejecutados. Su fusilamiento fue una revancha de las
autoridades. La reacción popular fuera de España fue impresionante: muchedumbres
enardecidas agredieron las sedes de las embajadas españolas en las ciudades europeas
para protestar por el renacimiento de la Inquisición y del clericalismo asesino.
Los liberales, que consideraban que los conservadores llevaban ya demasiado tiempo
en el poder, aprovecharon la coyuntura para derribar al gobierno. Sin duda los errores de
Maura facilitaron las cosas. Uno de esos errores fue reabrir las Cortes sólo dos días después
de la ejecución de Ferrer y en plena campaña internacional contra su gobierno, lo que
facilitó gritos en su contra. Parece innegable la falta de oportunismo de Maura, que uso el
poder político para su usufructo. El rey dio la espalda a Maura, se abría a su vez una
enorme brecha entre en la Cámara entre los liberales y conservadores y que acabaría el
gobierno acusando prácticamente a los liberales de cómplices en la subversión de
Barcelona.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 172
XXVI
LA CRISIS DEL SISTEMA, 1909-1914
26.1. LA CAIDA DE MAURA
El rey retiró la confianza en Maura. La imagen del político conservador como
reaccionario, represor y clerical fue nefasta para él. Su obligada salida del gobierno le causó
hondo dolor y despecho.
Cuando el partido Liberal llegó de nuevo al poder tras la Semana Trágica de Barcelona,
las disensiones entre los distintos “primates”, como se decía, se recrudecieron. Desde el
gobierno, Moret practicó el exclusivismo de facción, no dando a las otras clientelas liberales
su cuota en el reparto del poder, y pactando en cambio con los republicanos de Melquíades
Álvarez. Romanones tramó una conspiración –la crisis de febrero de 1910- que consiguió su
objetivo, derribar a Moret. El elegido por el rey fue entonces Canalejas, a sugerencia de
Romanones, que le reconocía superioridad intelectual y política. Canalejas puso todo su
empeño en recomponer la unidad en las filas liberales y lograr un equitativo reparto de
cargos entre las distintas facciones. Los moretistas, alejados del gobierno por despecho con
sus desleales correligionarios, acabaron reconciliándose y aceptando la jefatura de
Canalejas. En las elecciones de mayo de 1910, las primeras con la ley electoral de Maura,
los liberales no quisieron forzar la maquinaria electoral. Por supuesto, obtuvieron la victoria,
pero, contra todo pronóstico, la Conjunción Republicano-Socialista, que a finales de 1909
había sustituido al Bloque de Izquierdas, venció en Madrid.
26.2. EL AVANCE DE LA IZQUIERDA EXTRADINÁSTICA. LA CONJUNCIÓN
REPUBLICANO-SOCIALISTA.
Los socialistas llegaron a la conclusión que merecía la pena luchar en coalición con los
republicanos.
Los militantes socialistas españoles eran hombres austeros, disciplinados, obedientes al
líder. Se reunían en las Casas del Pueblo, tenían un fuerte sentimiento de identidad
socialista. Desde su surgimiento. El socialismo español había adoptado un programa de
rechazo de toda colaboración o alianza con los partidos burgueses, incluidos los
republicanos, a quienes de hecho consideró sus enemigos principales ya que, siendo parte
de la “burguesía”, pretendían seducir y “extraviar” a los obreros.
Para los socialistas, el objetivo no era cambiar una forma de gobierno por otra, sino
llevar a cabo la Revolución social, para ellos la organización era siempre antes que la
revolución, por ello, lo primero era educar a los obreros, mediante un largo esfuerzo de
propaganda y afiliación.
La militancia socialista hacia 1905 se había estancado, el número total de votantes no
conseguía romper el techo de los 20.000 y no tenían ningún diputado en las Cortes. Por su
parte UGT, tras un rápido crecimiento había perdido militantes. El contraste con otros
países europeos era evidente. El socialismo no calaba en España. Las emociones populares
se decantaban por republicanos o anarquistas.
El cambio radical de estrategia se producirá a raíz de la Semana Trágica y la
subsiguiente represión. Aquellos sucesos precipitaron la formación de la Conjunción
republicano-socialista en un mitin de Pablo Iglesias y los líderes republicanos en el frontón
Jai-Alai de Madrid.
La alianza de socialistas y republicanos revitalizó a ambas formaciones, y en las
elecciones de mayo de 1910 la Conjunción obtuvo un gran triunfo, tras una activa campaña
electoral y grandes esfuerzos para movilizar a los electores. Era un triunfo limitado a
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 173
Madrid pero resonante por lo inesperado. Por primera vez un socialista, Pablo Iglesias
ocupaba un escaño en el Parlamento.
26.3. EL GOBIERNO CANALEJAS (1910-1912)
Durante el gobierno de Canalejas, este, logró integrar tanto a moretistas como a
monteristas en el propio gobierno y protagonizó la etapa más prolongada y fecunda del
gobierno liberal desde que Alfonso XIII accediera al trono y, de hecho, el suyo fue el último
gobierno reformista importante del régimen.
Entre sus proyectos destacaban la Ley de Asociaciones Religiosas, la supresión del
impuesto de consumos, la reforma fiscal, la abolición del servicio militar obligatorio…
También pretendía llevar a cabo una reforma agraria que implicaba la extensión de la
expropiación forzosa con vistas a convertir al proletariado agrícola a una nueva capa de
pequeños propietarios. Además, aspiraba a introducir nuevas medidas de política social.
Algunos autores sostienen que el asesinato de Canalejas por parte de un anarquista, el
12 de noviembre de 1912, supuso una verdadera oportunidad perdida para la renovación
del sistema al quedar interrumpido el desarrollo de su proyecto teórico.
No cabe duda de que su prematura muerte privó al partido Liberal y a la monarquía
constitucional de una figura enormemente valiosa, pero es improbable que, de haber
podido continuar desarrollando su actividad, hubiese logrado que el régimen
restauracioncita evolucionase hacia un mayor consenso social.
Su gobierno fue un fecundo periodo en la legislación social y laboral, ejemplo de la cual
fue la reducción de la jornada de trabajo a nueve horas.
Por otro lado, la Ley de Reclutamiento quedaba limitada por el establecimiento de los
llamados “soldados de cuota” que, tras el pago de una cantidad, eran licenciados al cabo
de un periodo de instrucción y se libraban de soportar las terribles condiciones de la vida
en los cuarteles, que siguieron reservadas a las clases bajas, pero no se libraban de ser
llamados a la guerra, marcando una diferencia fundamental con respecto al mucho más
injusto sistema anterior de “redención en metálico”, que excluía totalmente a las clases
privilegiadas tanto del servicio militar como de la movilización en caso de guerra.
La verdad es que los éxitos de la política anticlerical de los liberales fueron limitados: se
restauró la libertad de matrimonio civil, se liberalizó algo la atmósfera del sistema
educativo reduciéndose en alguna medida el monopolio de la Iglesia sobre la enseñanza, se
reconoció el derecho de los templos protestantes a exhibir signos y emblemas externos, y
poco más. Los esfuerzos por fiscalizar a las órdenes religiosas fueron prácticamente
baldíos.
Canalejas cumplió también una de las más viejas promesas del liberalismo progresista
al abolir en 1911 el odiado impuesto de consumos, que gravaba muchos artículos de
primera necesidad y que había sido la causa de la mayor parte de
las revueltas sociales del siglo XIX.
La actitud expansionista de Francia en Marruecos se puso
claramente de manifiesto en mayo de 1911 con la ocupación
militar de Fez. Canalejas decidió reaccionar para evitar que el
predominio francés desembocara en la exclusión de España de la
costa norte marroquí provocando revueltas sociales.
El bienio de 1911-1912 fue tremendamente conflictivo y supuso un
hito en el número de huelgas. Desde la oleada reivindicativa de los
primeros años de siglo, que había decaído hacia 1905, no se había producido una situación
de tanta agitación social. Cataluña era la zona con más incidencia del movimiento
huelguístico y allí, a partir de 1907, tras años de dominio del lerrouxismo, el anarquismo
logró reorganizarse y obtener un gran protagonismo. Por entonces el anarquismo contaba
ya en España con una accidentada historia de más de cuarenta años.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 174
26.4. EL GRAN EMPUJE DEL ANARQUISMO
El mundo anarquista negaba al Estado y la civilización burguesa, que se rebelaba contra
la despersonalización y la alienación de la sociedad industrial. Desde el principio se
caracterizó por su abstención electoral, su negativa a cualquier alianza o coalición con
partidos políticos, incluidos republicanos y socialistas; su oposición, en suma, a toda
participación en las instituciones del Estado. Contrarios a la acción política, los anarquistas
apelaban en cambio a la “acción directa”, a la confrontación directa de los trabajadores
contra los capitalistas, una lucha que debía realizarse exclusivamente en el campo de la
producción, mediante una amplia gama de acciones de masas; agitación propagandística,
huelgas, boicot e incluso sabotaje y terrorismo.
El anarquismo había calado con fuerza en Cataluña pero también en el campo andaluz y
extremeño. En todo caso su éxito fue fluctuante, con altos y bajos muy acusados, con
desafíos al poder espectaculares pero intermitentes y de corta duración.
En la oleada de principios de siglo, el gran hito fue la huelga general de Barcelona de
1902, inducida y protagonizada por los anarquistas. Los anarquistas esperaban una huelga
general revolucionaria, pero obtuvieron una huelga general pacífica. No hubo insurrección
popular. El ejército y la Guardia Civil no tuvieron demasiada dificultad en asaltar las pocas
barricadas que se levantaron y neutralizar a unos cuantos francotiradores. Bastantes
heridos y pocos muertos, la huelga se saldó con un fracaso enorme.
Comenzó entonces un largo periodo de desorientación y descomposición del
movimiento anarquista que fue llenado por el republicanismo.
Algunos anarquistas recuperaron por entonces la estrategia terrorista. Los actos
individuales de terrorismo anarquista sirvieron a la élite dirigente para criminalizar a todo el
movimiento. La represión gubernamental, lejos de reducir la conflictividad, la extremó e
incrementó las acciones violentas, que los anarquistas justificaban como “contraviolencia”,
como una respuesta a la violencia institucional de las autoridades.
Ante la desorganización anarquista, un grupo de militantes acordó crear una federación
de organizaciones de la clase trabajadora. Se constituyó en 1907 Solidaridad Obrera, en la
que, aparte de anarquistas, participaron socialistas y, en menor medida, republicanos. Tras
la formación formación de la Conjunción Republicano-Socialista, el movimiento obrero
catalán quedó en manos de los anarcosindicalistas, que reorganizaron Solidaridad Obrera
fundando en otoño de 1910 la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, en la que
confluyeron las tradiciones anarquistas y sindicalista revolucionaria, y que sería a partir de
entonces la principal rival de la UGT. Cuando, al cabo de menos de un año, la CNT convocó
su primer Congreso ordinario, en septiembre de 1911, contaba ya con casi 300.000
afiliados y agrupaba a 140 sindicatos, pero, tras la huelga general de aquel mes, la nueva
organización sindical fue declarada ilegal y, aunque al cado de dos años fue de nuevo
legalizada, no se reorganizaría hasta 1915.
26.5. LA ESCISIÓN DE LOS PARTIDOS DINÁSTICOS
Entre noviembre de 1912 y octubre de 1913 los dos partidos dinásticos experimentaron
una profunda crisis. Uno y otro se escindieron en formaciones autónomas que competían
dentro de un espacio ideológico común y aspiraban a acceder al gobierno. Era la muestra
más evidente de la crisis política que aquejaba a todo el sistema restauracionista.
En el Partido Liberal, la muerte de Canalejas consumó la división. Romanones,
favorecido por el rey aspiraba a la jefatura del partido, pero, frente a los romanonistas, se
situaron los “demócratas” o garciaprietistas, que pretendían por su parte colocar a Manuel
García Prieto. El grupo romanonista, era el más heterogéneo, fieles al moretismo. El grupo
de los demócratas, esto es, el antiguo sector monterista, era bastante más homogéneo y
moderado en sus planteamientos. A pesar de su denominación, estaban a la derecha del
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 175
partido Liberal. La descentralización regional fue lo que precipitó la escisión que se
materializó en el otoño de 1913, cuando los demócratas decidieron formar su propio grupo
parlamentario bajo la dirección de García Prieto.
Para el partido Conservador, 1913 fue también el año de la escisión. El reajuste interno
en el partido, en el que Maura fue perdiendo terreno, acabaría por estallar.
Tras la caída del gobierno Romanones, Alfonso XIII consultó entonces a Maura que había
advertido a al monarca que, debía buscar a un candidato “idóneo”. El rey encargaría
finalmente a Dato la formación de gobierno y Maura, tremendamente dolido, renunció a la
jefatura del partido. Desde entonces, en el seno del conservadurismo se diferenciarían
claramente dos facciones políticas: una acaudillada por Dato y otra por Maura; datistas,
“idóneos” o “ministeriales”, frente a mauristas. Con Dato estaba la mayoría del
conservadurismo. Por su parte, en 1914, Juan de La Cierva formó su propio grupo,
situándose en la extrema derecha del Partido Conservador.
26.6. LA QUIEBRA DEL REPUBLICANISMO
La crisis no afectó sólo a los partidos dinásticos sino también a los
partidos de la izquierda. El republicanismo siguió su trayectoria
descendente debido sobre todo a las disputas, con frecuencia meramente
personalistas.
Mientras los conjuncionistas y los radicales se enzarzaban en continuos
ataques, una nueva disgregación se produjo en el republicanismo cuando los
“gubernamentales” lanzaron, en abril de 1912, un nuevo partido republicano, el Reformista,
liderado por Melquíades Álvarez, acompañado por Gumersindo de Azcárate.
El nuevo partido, que consiguió cierto apoyo social en los sectores de las clases medias
y de la intelectualidad, se pasó al poco tiempo al campo de la monarquía dejando aún más
mermados los efectivos republicanos. Al apostar a favor de la monarquía, ocupando el
espacio político más a la izquierda del sistema, Álvarez y su correligionarios se presentaban
como una auténtica alternativa de gobierno, tenían una afinidad con los liberales, de los
que trataban de distinguirse insistiendo en que ellos representaban la política “nueva”
frente al viejo espíritu de la Restauración.
Las defecciones del Lerrouxismo y, sobre todo, del reformismo debilitaron
considerablemente a la Conjunción Republicano-Socialista, e hicieron definitivamente
inviable la unidad del republicanismo. Acabaron por convencerse de que, mientras los
republicanos estuviesen tan dispersos, divididos, debilitados e impotentes, era mejor
romper la Conjunción y aliarse sólo circunstancialmente para conseguir objetivos concretos.
26.7. LA CRECIENTE COMPLEJIDAD DEL PANORAMA POLÍTICO
Los seguidores de Maura y no Maura quienes se ocuparon de la organización del
llamado “maurismo”, que se presentó como “la nueva derecha” regeneracionista, un
partido moderno y de renovación, cuyo objetivo era incorporar a la masa neutra católica a
la política, sacándola de su tradicional retraimiento.
Pero, junto a este maurismo que podemos denominar “oficial” o de “élite”, y en muchas
ocasiones enfrentado a él, había otro maurismo, activo y entusiasta, el de las Juventudes
Mauristas, que introdujeron elementos de cambio en la vida política española, inaugurando
un tipo de movilización nueva entre las derechas, el llamado propaganda política, sin
desdeñar el enfrentamiento físico. Eran grupos de jóvenes, a los que se unieron también
obreros y gentes de extracción popular, imbuidos de nuevos métodos de actuación, que
hablaban de democracia, pero salían a la calle con garrotes para pegarse con los
republicanos.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 176
Junto a los mauristas, y a menudo asociando a ellos sus fuerzas, confirman su presencia
en la arena política los grupos confesionales católicos, que ya desde principios de silgo
habían aparecido en muchas localidades agrupados en Ligas Católicas, que concurrían a las
elecciones con un llamamiento en defensa de la religión. Grandes divergencias doctrinales
separaban a la derecha tradicionalista de la derecha conservadora, a pesar de que ambas
compartían un fuerte sentimiento católico, además de un común afán de orden. Mientras
carlistas e integristas eran antiliberales y reivindicaban una supuesta edad de oro, perdida
precisamente a raíz de la Revolución Liberal, por el contrario, los conservadores asumían el
liberalismo decimonónico como parte de esa tradición que pretendían conservar.
A comienzos del reinado de Alfonso XIII, el tradicionalismo seguía teniendo una fuerza
relativamente importante en algunas áreas geográficas donde siempre se había
concentrado –Navarra, País Vasco y Cataluña-, pero, en general, era ya un movimiento
pequeño, debido a la evidente estabilidad del sistema canovista y a la aceptación del
sistema liberal por el Vaticano como mal menor, y seguiría perdiendo apoyos
paulatinamente; en concreto, muchos católicos vascos y catalanes, incluido el propio clero
de estas zonas, abandonaron el carlismo para abrazar opciones nacionalistas como el PNV
o la Lliga.
Los carlistas, por su parte, adoptaron en 1909 el nombre de jaimistas al morir Carlos VII,
el último pretendiente absolutista al trono que rivalizó en serio con la rama reinante, y ser
sustituido por Jaime III. Juan Vázquez Mella sería su líder indiscutible.
Frente a la intransigencia del tradicionalismo, muchos católicos se dejaron atraer por el
conservadurismo de Maura al tiempo que, poco a poco, se configuró un nuevo militantismo
católico, que se erigió en defensa de los intereses de la iglesia desde una posición
posibilista y modernizadora, aceptando como hecho consumado el régimen monárquico
constitucional. Católicos y mauristas eran fuerzas que se autodenominaban “nuevas
derechas”. Ni mauristas, ni católicos, ni carlistas cuajaron como opciones políticas de
importancia.
Otras nuevas fuerzas que a partir de la segunda década del siglo vienen a complicar el
panorama político son las regionalistas y nacionalistas, que dejarán sentir cada vez más su
influencia en la política nacional, a medida que se ahonda la crisis del sistema
restauracionista.
La Lliga había conseguido expulsar prácticamente de la política catalana a los partidos
dinásticos, y se había convertido en la principal fuerza política de una región muy
importante en España por su extensión territorial, su densidad demográfica, su riqueza
económica y su intensa vida cultural. El movimiento de Solidaridad Catalana, demasiado
heterogéneo para perdurar, se deshizo en 1909 a raíz de la Semana Trágica. La Lliga volvió
a mostrar su filiación derechista empezando a ser rechazado por ello. En 1910, la Liga se
centró de lleno en la “cuestión catalana”, planteándose como objetivo la constitución de la
Mancomunitat de Catalunya como primer paso a la obtención de poder regional. El 6 de
abril de 1914, se constituyó la Mancomunitat que gestionaba las cuatro Diputaciones
Provinciales catalanas y desde la cual su presidente, Prat de La Riba, desarrolló una política
nacionalista, de impulso del sentimiento de identidad catalanista. Desde 1914 la Lliga pasó
a ser la primera fuerza catalana aunque nunca tendría la mayoría absoluta.
El nacionalismo vasco se basaba también en la fuerza de la movilización popular y el
voto libre. Ideológicamente tradicionalista y estrechamente vinculado al carlismo. Todas las
fuerzas políticas vascas reivindicaban los fueros vascongados. Pero Arana fue más allá, al
reivindicar la existencia de una nación vasca, “Euzkadi”, cuya raza, lengua, costumbres y
religión la separaban de la nación española, de la que debía independizarse.
Aunque hasta los años finales de la Restauración fue una opción política muy reducida
espacialmente, y socialmente minoritaria, tuvo más repercusión que arraigo debido a lo
radical y agresivo de sus tesis independentistas y se convirtió, de hecho, en un factor
nuevo que alteró las pautas por las que tradicionalmente discurría la vida política del País
Vasco.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 177
Muerto Arana en 1903, se ventiló en el seno del PNV un duro enfrentamiento entre una
línea radical y otra más moderada y pragmática, y fue esta última, la vía posibilista que con
vistas a conseguir un estatus autonómico acabó prevaleciendo. Con la nueva estrategia, el
PNV reforzó su presencia en Vizcaya, que continuó siendo su principal bastión, y se
extendió a las otras provincias vascas, sobre todo a Guipúzcoa. No obstante, hasta el
periodo de 1917-1919 no se consolidó como fuerza con verdadero tirón electoral y, en
cualquier caso, en contraste con el catalanismo, no consiguió a lo largo del reinado de
Alfonso XIII convertirse en la fuerza mayoritaria del País Vasco.
Muchos menos influyentes serían los demás movimientos regionalistas. Aunque en 1897
apareció la primera organización galleguista, la Liga Galega, lo cierto es que el galleguismo
no tendría una proyección política destacable hasta la Segunda República. En otras
regiones no puede decirse que llegaran a desarrollarse movimientos propiamente dichos. El
andalucismo animado por Blas Infante desde 1914, pero apenas tuvo repercusión en la vida
social y política de la región.
No cabe duda de que, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, el funcionamiento del
sistema restauracionista se resentía por la proliferación de fuerzas políticas. La progresiva
complejidad de la vida política se manifestó con toda claridad en un Parlamento
crecientemente agitado, donde se enfrentaban y aliaban mútliples grupos y facciones con
capacidad para bloquear las iniciativas gubernamentales. A partir de entonces y hasta el
final de la Restauración, el Parlamento no sería ya en absoluto una Cámara dócil ni una
institución segura y manejable para los gobiernos.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 178
XXVII.
LA DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA, 1914-1923
27.1. EL IMPACTO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
La primera guerra mundial marca una clara divisoria en la historia del régimen de la
Restauración. A pesar de la posición de neutralidad de España, su impacto en el país fue
enorme. Como acabamos de ver, ya antes del estallido de la guerra eran claramente
perceptibles los desajustes del sistema canovista, pero, a grandes rasgos, se puede afirmar
que, hasta 1914, hubo una estabilidad básica del mismo. Los años bélicos, y más aún los de
posguerra, fueron un periodo de tremendos cambios sociales. Fue entonces, en esos años
en que tan necesario hubiera sido tomar decisiones rápidas y eficaces, cuando se hizo
palmaria la crisis de eficacia del sistema y las fracturas insuperables en el seno de las élites
gobernantes (L. Arranz, 1996; M. Martorell, 1996).
En el ámbito dinástico, si las jefaturas de Maura y Canalejas habían frenado
temporalmente la descomposición de los partidos Conservador y Liberal, ésta prosiguió,
cada vez más acelerada, tras la muerte del segundo y el desplazamiento político del
primero, hasta llegar a configurarse, tanto dentro del conservadurismo como en las filas
liberales, diversos grupos parlamentarios que actuaban autónomamente y con frecuencia
competían descarnadamente entre sí. Todos estos grupos, así como las otras minorías
parlamentarias –tradicionalistas, regionalistas, reformistas, Conjunción Republicano-
Socialista- tenían capacidad para obstruir la tarea legislativa del gobierno. Los gobiernos
tenían grandes dificultades, y a veces eran simplemente incapaces, de hacer aprobar los
proyectos que remitían a las Cortes. Un ejemplo claro fue la incapacidad gubernamental,
entre 1915 y 1920, de sacar adelante los presupuestos, de modo que durante todos esos
años tuvieron que prorrogarse los de 1914.
Al estallar la guerra, el gobierno de Dato (1913-1915) declaró a España neutral y esta
postura se mantuvo a lo largo de toda la contienda. España se había integrado en el juego
internacional del lado de la entente franco-británica pero con un compromiso limitado
estrictamente a su zona de interés, el Mediterráneo occidental y, en concreto, la región del
Estrecho, y no fue allí donde se produjo el choque, sino en el interior del continente. En
cualquier caso, los aliados no reclamaron beligerancia alguna a España, cuyo concurso,
dada su incapacidad militar, podía suponer una carga más que una ayuda.
A pesar de la neutralidad oficial, los españoles se dividieron enconadamente en sus
simpatías hacia los dos bandos beligerantes.
La divergencia entre los aliadófilos y germanófilos separaban básicamente a la izquierda
de la derecha. En general, la nobleza, la Iglesia y el ejército deseaban el triunfo de las
potencias centrales, en muchas ocasiones no tanto por germanófilos como por francófilos.
Francia, para los sectores clericales, era la nación impía, enemiga de Dios, que había
impuesto una política anticlerical que incluía la disolución de las órdenes religiosas. Por su
parte, los militares admiraban al ejército prusiano, pero, sobre todo, detestaban a las
potencias aliadas, a las que hacían responsables del insignificante papel exterior de
España. Inglaterra era la usurpadora del Gibraltar; Francia, la usurpadora de la mayor y
mejor parte de Marruecos, y de Tánger.
La izquierda (a excepción de los anarcosindicalistas y un sector minoritario de los
socialistas, que abogaban por una neutralidad proletaria) era, en cambio, aliadófila. Francia
e Inglaterra representaban el ideal democrático y existía la creencia de que una victoria
aliada podía ser el desencadenante de la anhelada Revolución democrática en España. En
las filas liberales, por ejemplo, frente a la postura de los demócratas de García Prieto, que
eran rigurosamente neutralistas, Romanones manifestó una postura mucho más
beligerante contra Alemania y a favor de los aliados. Maura, por su parte, tuvo una postura
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 179
de neutralidad más bien aliadófila, mientras que el movimiento y la prensa mauristas eran
germanófilos.
La guerra europea cambió enormemente el panorama económico y social del país.
España aprovechó su neutralidad para abastecer a las potencias beligerantes, lo que
produjo una rápida y espectacular expansión industrial, sobre todo en las regiones del norte
–Cataluña, Asturias y País Vasco- y generó inmensos beneficios para la élite financiera y
empresarial.
Pero la mayoría de la población, y sobre todo la masa obrera, vio descender gravemente
su nivel de vida debido a la escalada vertiginosa e imparable de los precios, que subieron
mucho más deprisa que los salarios. El precio de muchos productos básicos se elevó entre
un 70 y un 90 por ciento entre 1914 y 1918.
Para que el Estado pudiera hacer frente a esta grave situación, se hacía necesario
recaudar fondos mediante una reforma fiscal; se impuso un gravamen especial a quienes
se estaban enriqueciendo con la guerra. Los impuestos chocaron con la total oposición de
los sectores empresariales españoles, sobre todo vascos y catalanes.
Los fuertes y poderosos intereses creados iban a impedir, ahora y en el futuro, que
prosperase todo intento de reforma fiscal, a pesar de que resultaba absolutamente
imprescindible para avanzar hacia la modernización del Estado.
El gobierno de Romanones, dic. 1915-1917, debido a las múltiples tensiones sociales y
políticas causadas por la guerra, y fue sustituido por García Prieto en abril de 1917, máximo
rival de Romanones en la lucha por el liderazgo liberal.
La galopante inflación, que redujo en picado la capacidad de consumo de las clases
trabajadoras, provocó una gran agitación social. El número de huelgas ascendió un 70 por
ciento relacionadas con demandas económicas.
Aquellos años fueron de gran crecimiento de las organizaciones obreras que
aprovecharon el clima creado por la guerra. En 1916 los dos sindicatos obreros, UGT y CNT,
adoptaron una estrategia unitaria.
La guerra europea precipitó otro problema al que los gobiernos se vieron obligados a
prestar atención: el descontento de los militares y la necesidad de acometer importantes
reformas en el seno de un ejército que adolecía de múltiples defectos. El principal era el
gran exceso de oficiales. Una parte muy importante del presupuesto militar se gastaba en
pagar esa numerosísima oficialidad, lo que impedía invertir en formación y equipamiento.
Las reformas de 1916, chocaron con la rotunda oposición de los oficiales de menor
graduación, que eran los principales afectados por estas medidas.
27.2. LA CRISIS DE 1917
En Barcelona, esta burocracia militar pasó de las quejas a la acción. En el otoño de
1916, los oficiales jóvenes de infantería de la capital catalana crearon una Junta de Defensa
con clara orientación sindical. Fueron tomados por el Gobierno como una muestra de
insubordinación y la Junta fue disuelta, pero volvió a reorganizarse de inmediato. Este
movimiento juntero se evidenció, aunque el ejército hacía gala de un fuerte sentimiento
corporativo, existían en su seno fuertes divisiones y rivalidades profesionales entre las
distintas armas y cuerpos y, sobre todo, entre los militares africanistas y peninsulares.
El ejemplo de las Juntas Militares fue pronto seguido (1917) por los funcionarios de
distintos cuerpos de la Administración estatal, que quiso ser aprovechado por la Lliga
Regionalista.
La política de Cambó y de la Lliga venía oscilando entre la intervención en la política
estatal y el proyecto catalanista, dando prioridad a uno o a otro, según el momento. Ante la
insistencia de Eduardo Dato, de nuevo en la presidencia del gobierno, de mantener
cerradas las Cortes, Cambó tomó la iniciativa de convocar en Barcelona una Asamblea de
Parlamentarios para exigir una reforma de la Constitución que incluyese la limitación de las
prerrogativas regias, poniendo fin al carácter doctrinario de la Constitución; la
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 180
democratización del Senado, haciendo electivos a todos sus miembros, y la
descentralización del Estado, incorporando la región, como unidad administrativa, al texto
constitucional. Frente al sistema de turno dirigido por una oligarquía terrateniente asentada
en Madrid, Cambó aspiraba a un cambio político que permitiera defender los intereses del
capitalismo catalán. En modo alguno tenía intención de capitanear un derrocamiento
revolucionario del régimen.
En nombre de la Asamblea, Cambó invitó a participar en ella a los líderes de los partidos
dinásticos, incluido Maura. Ninguno de ellos asistió, aunque sí algunos conocidos diputados
y senadores liberales. La iniciativa, desde luego, era abiertamente inconstitucional porque,
según la Constitución, sólo el rey, o el gobierno en su nombre, podía reunir las Cortes. Lo
cierto es que, cuando la Asamblea por fin se reunió, el 19 de julio, a ella sólo se sumaron,
además de los regionalistas, socialistas, republicanos y reformistas, que habían pactado
previamente con la Lliga la incorporación de la izquierda al futuro gobierno mediante la
presencia en él del reformista Melquíades Álvarez.
El desafío simultáneo en tres frentes –movimiento obrero, Juntas de Defensa y
Asamblea de Parlamentarios- que, además, parecían poder llegar a entenderse suponía una
grave amenaza para la estabilidad y supervivencia de la monarquía. El presidente del
Consejo, Eduardo Dato, cuya intervención en la crisis social y política de aquel verano fue
decisiva, actuó con sagacidad sembrando la división entre las diversas fuerzas
antigubernamentales. Lo primero que hizo fue ceder ante las Juntas, que ya habían
conseguido del anterior gobierno la liberación de los junteros detenidos, y satisfacer sus
más apremiantes demandas. El poder civil, una vez más, permitía el chantaje del poder
militar.
La huelga de agosto de 1917 fue mal desde el principio, tuvo una intensidad desigual
de unas regiones a otras y se derrumbó antes de cumplir una semana. Los obreros, que
siguieron la consigna de vitorear a los soldados enviados por el gobierno para reprimir la
huelga, no encontraron en éstos reciprocidad alguna. Por el contrario, las tropas cumplieron
las órdenes recibidas de disparar contra los obreros indiscriminadamente. El ejército no sólo
se mantuvo leal al gobierno sino que extremó su celo represivo frente al cual la huelga no
tenía ninguna posibilidad de éxito. El comité de huelga fue detenido y condenado a cadena
perpetua. La tenaz negativa del gobierno de escuchar las demandas del movimiento
asambleísta de Cambó, le decidió a abandonar finalmente sus compromisos reformistas. La
cerrazón de Dato colocó al líder catalanista en una peligrosa situación que en absoluto
había deseado, de ruptura del régimen. A la hora de la verdad, en un momento decisivo de
la vida política española como aquél 1917, Cambó, asustado ente la perspectiva de
convertirse en un Kerensky hispánico, optó por la estabilidad y la conservación del sistema
imperante; optó por la “seguridad conservadora” frente a la posibilidad de un cambio que
sin duda entrañaba riesgos.
Llamado por el rey, el líder de Lliga aceptó apoyar un gobierno multipartidista, en el que
se ofrecía a los catalanistas dos carteras. La burguesía industrial catalana se incorporaba
así a las élites gobernantes. El gobierno que se formó, presidido por García Prieto (nov.
1917), integrado por demócratas, romanonistas, mauristas, ciervistas y catalanistas, tenía
un carácter netamente derechista. El nombramiento de La Cierva, un hombre enérgico y
autoritario, como ministro de la Guerra, era un regalo a los militares, cuyo poder salió muy
reforzado de la crisis. Las Juntas y la Lliga eran los dos claros vencedores de 1917.
27.3. LA CRECIENTE DEBILIDAD E INESTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Culminada la quiebra del turno de partidos, aquel gobierno inauguraba la etapa de los
llamados gobiernos de concentración monárquica, que se sucederían tras la crisis de 1917.
Eran gobiernos de coalición, con la participación de distintas fuerzas políticas del dividido
espectro dinástico, con el refuerzo en ocasiones de los regionalistas de la Lliga, presentes
en varios gabinetes entre octubre de 1917 y 1922. Siempre en alianza con Maura, cuyos
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 181
proyectos de modernización de la Administración en sentido descentralizador y, sobre todo,
de protección de industria nacional, apoyaban decididamente.
Por primera vez desde 1903, en las elecciones de febrero de 1918 no hubo encasillado
oficial, o sea, lista pactada previamente desde el gobierno, ni se recurrió a la tradicional
injerencia gubernativa en forma de presiones por parte de los gobernadores civiles. El
resultado fue una extrema fragmentación de las Cortes en las que, además de los
diferentes grupos dinásticos, obtuvieron muy buenos resultados los socialistas, los
catalanistas y los nacionalistas vascos. En cambio, republicanos y reformistas se quedaron
sin escaños. Las posibilidades de gobernar con aquellas Cortes eran reducidas, lo que,
unido a la heterogeneidad del gabinete, provocó la crisis tan sólo un mes después de las
elecciones.
Entonces, en una situación política caótica, desesperada, Alfonso XIII, bajo amenaza de
abdicación, consiguió que se constituyese, en marzo de 1918, un “gobierno nacional”
presidido por Maura, el político con más prestigio del momento. Al cabo de ocho meses, el
gobierno sucumbió.
Los gobiernos de coalición, demasiado heterogéneos para resultar duraderos, no
parecían capaces de renovar el sistema político, ni tan siquiera de dar mayor estabilidad al
régimen. Tras el fracaso del gobierno nacional, el rey se inclinó por un intento de
reconstrucción del sistema de turno.
Puesto que el último gobierno de partido había sido conservador (el de Dato, en 1917),
el que se formó, en nov. de 1918, fue un gobierno liberal, presidido por García Prieto, y
dominado por demócratas y albistas. Apenas si duró un mes, resquebrajado por
desavenencias, en esta ocasión respecto a la cuestión catalanista, que estalló cuando los
parlamentarios catalanes de muy distintas significaciones políticas, exigieron un gobierno
regional autónomo para Cataluña. La Lliga, desde una posición de creciente poder, y
alentada por las tesis de autodeterminación proclamadas por el presidente americano
Wilson al finalizar la guerra mundial, reavivó de forma energética la campaña catalanista,
poniéndose al frente de un masivo movimiento popular a favor de la autonomía. La petición
de autonomía catalana no sólo dividió en dos bandos al gobierno, sino también al país.
El gobierno formado a continuación, en diciembre de 1918, presidido por el conde
Romanones, era un gobierno de “facción” compuesto exclusivamente por romanistas. Si los
gobiernos de coalición eran inestables debido a la heterogeneidad de su composición, los
de “facción” lo eran por su carecer de apoyo parlamentario suficiente. Una crisis social de
gran magnitud, iba a dar al traste con el gobierno, echando también por tierra el único
intento serio hecho por el régimen monárquico para dar solución a “la cuestión catalana”.
Fue la huelga general de Barcelona conocida como “huelga de la Canadiense”. Desde ese
momento y durante la siguiente década, el movimiento autonomista catalán (y, por
supuesto, el resto de los impulsos autonómicos, como el vasco o el valenciano) quedó
relegado y eclipsado por el problema social. La cuestión nacionalista no reaparecería hasta
1931.
Tras la dimisión de Romanones, a raíz de la huelga de Barcelona, fue Maura en abril de
1919 quien formó un gabinete de facción, pero puesto que su grupo era minoritario en el
Parlamento Maura tuvo que obtener del rey el decreto de abolir las Cortes y convocar
nuevas elecciones. Por primera vez en la historia el gobierno de la Restauración perdía unas
elecciones, saliendo vencedor en julio de 1919 el conservador Joaquín Sánchez Toca, y
apartando del gobierno a Dato, jefe oficial del partido. El PSOE también, conseguía por fin
tener una presencia política nacional.
Pero tan sólo duró cuatro meses porque, en la España de 1919, en un clima de creciente
crispación, era muy difícil el éxito de una política de negociación, ya que las fuerzas
sociales estaban muy enfrentadas, y los elementos extremistas de ambos bandos,
envalentonados.
El gobierno de Sánchez Toca acabó sucumbiendo por un problema con las Juntas
Militares y le sustituyó, en diciembre de 1919, un gabinete de coalición de mauristas,
conservadores y liberales presidido por Manuel Allendesalazar, que dimitió tras lograr su
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 182
principal misión, la aprobación de un nuevo presupuesto, algo que no se había podido
conseguir desde hacía nada menos que cinco años.
Eduardo Dato accedió a presidir el nuevo gobierno conservador, que fue el más
duradero de aquel periodo (mayo de 1920-marzo de 1921), y un claro exponente de la
política de acción social. Los políticos dinásticos –ya lo hemos visto- respondían a los
conflictos obreros con intentos negociadores que se alternaban con medidas represivas
como detenciones, envío de tropas para sofocar los disturbios, suspensión de garantías
constitucionales y proclamación del estado de guerra. Los gobiernos no aplicaron una
política coherente ni consistente hacia el movimiento sindicalista sino, por el contrario, una
política vacilante, de bandazos, alternando fases de dura represión con otras de
conciliación que nunca duraron lo suficiente para demostrar su eficacia.
El gobierno de Dato volvió durante un tiempo a la política de conciliación y creó el
Ministerio de Trabajo, dando así categoría ministerial a la llamada “cuestión social”, pero
finalmente acabó optando por la línea dura e intransigente, personificada en el
nombramiento del general Severiano Martínez Anido como gobernador civil de Barcelona
que aplicó métodos que pueden ser calificados como terrorismo de Estado. Aunque
Martínez Anido actuó con gran autonomía, no cabe duda de que el gobierno tenía la
responsabilidad de permitir los abusos.
27.4. LA EXPANSIÓN Y RADICALIZACIÓN DEL MILITANTISMO OBRERO Y LA
EXACERBACIÓN DE LA LUCHA DE CLASES
La profunda crisis de los años de la guerra y la posguerra favorecieron el aumento de la
militancia obrera.
Tras el fracaso de la huelga de 1917 Pablo Iglesias afirmó que era necesario profundizar
en la vía parlamentaria y continuar la alianza con los demás partidos de izquierda con el
objetivo de abolir la monarquía e implantar una república. En las elecciones de 1918 el
PSOE conseguía por fin tener una presencia en la política nacional, algo que los otros
partidos socialistas europeos hacía tiempo que ya habían conseguido.
El éxito de la Revolución rusa hizo cambiar la actitud del obrerismo revolucionario
español. Muchos creyeron que la era del dominio burgués concluía y comenzaba un tiempo
nuevo en que los beneficiados serían los obreros y este aumento de las expectativas
revolucionarias contribuyó a extremar las posturas del proletariado.
Esta tendencia se agudizó aún más a raíz de la gran recesión económica que siguió la
Primera Guerra Mundial. La crisis afectó a toda Europa. La crisis industrial se hizo
inevitable, el descenso de las exportaciones; la mano de obra sobreexplotada… A partir de
1918 la conflictividad fue muy intensa y no hizo más que ir en aumento. La UGT vio como
sus bases se radicalizaban. La CNT se alejó cada vez más de los socialistas, que al contrario
de los anarcosocialistas defendieron con entusiasmo la Revolución rusa, condenaron la paz
burguesa con que había concluido la guerra y siguieron manifestándose a favor de la
estrategia revolucionaria. La postura de la CNT seguía siendo antipolítica, de la lucha
exclusivamente sindicalista, y su estrategia, la acción directa, y, muy en concreto, la huelga
general.
El año de 1919 fue crucial para la CNT. Se puso entonces en marcha una nueva
estructura organizativa. Los obreros se agruparon ahora por ramos industriales,
multiplicando así la capacidad de movilización en caso de huelga. Salvador Seguí fue
nombrado secretario general del Comité Nacional y, hasta su asesinato en 1923, sería el
dirigente más importante de la Confederación.
A partir de este importante cambio de la organización sindical, la CNT experimentó un
acelerado y espectacular crecimiento de la afiliación. Entre 1918 y 1920, de 80.000 se pasó
a 800.000 afiliados. La CNT, asumía, pues, el liderazgo de la lucha obrera, haciendo
enormes avances con sus promesas de acción inmediata y radical.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 183
La fuerza del anarquismo, unida a la gran recesión posbélica, dio lugar a una oleada de
intensa conflictividad.
La movilización obrera propició la movilización patronal, que formó una organización
paralela a un único sindicato patronal. Por su intensidad y su amplitud, la huelga de la
Canadiense fue la que más contribuyó a acelerar el proceso de cohesión patronal. El origen
de la huelga fue, en feb. de 1919, la reducción de los jornales de algunos empleados de la
compañía de Riesgos y Fuerzas del Ebro, que suministraban electricidad a Barcelona. Este
conflicto generó una huelga de solidaridad sin precedentes y acabó desembocando en una
huelga general de enormes proporciones.
El gobierno comenzó haciendo frente a este grave conflicto con una actitud de diálogo y
negociación. Se acordó, de hecho, el fin de la huelga a cambio de la readmisión de los
despedidos. Salvador Seguí consiguió ante 20.000 personas, en un mitin, convencerlos de
que volviesen a sus puestos de trabajo. Terminaba así, el 19 de marzo la huelga de la
Canadiense, con la aceptación de todas las condiciones de los huelguistas y sin represalias.
Además, se aprobó por ley la jornada de ocho horas. El saldo era favorable a los obreros.
Pero Milans del Bosch, la autoridad militar de Barcelona, en un auténtico desafío al
gobierno, boicoteó el pacto y se negó a liberar a los presos. Esta coyuntura fue
aprovechada por los grupos de acción anarquistas para lanzar un movimiento
revolucionario, animados por el éxito obtenido hasta la fecha. El sector radical se impuso al
moderado en la CNT, que no iba a someterse en adelante a las consignas de moderación de
Salvador Seguí, y lanzó una nueva huelga general, a los tres días justos del arreglo de la
huelga de la Canadiense, reclamando la liberación de todos los obreros aún encarcelados.
La violencia anarquista afloró con fuerza. Se declaró el estado de guerra y Milans obtuvo
plenos poderes para actuar con contundencia. La CNT salió de aquella segunda huelga
profundamente desgastada por las querellas internas. La generalización de la represión
gubernamental, unida a la dura ofensiva patronal y la escalada de terrorismo anarquista sin
precedentes, acabarían por agotar la oleada reivindicativa dando paso, desde 1920 y hasta
el final del régimen de la Restauración, a una etapa de desmovilización y crisis del
obrerismo organizado.
Por su parte, con el apoyo del ejército, los empresarios, a través de la Federación
Patronal, optaron por una línea dura, de no mediación, dispuestos a eliminar el movimiento
obrero. La Federación Patronal recurrió al drástico procedimiento del lock-out o cierre
empresarial de las fábricas, talleres y comercios por tiempo indefinido, que dejó en la calles
y sin saber cómo alimentarse a miles de obreros y sus familias.
El choque frontal entre organizaciones radicalmente opuestas de patronos y obreros
revistió en aquellos años altas cotas de violencia. En las calles de Barcelona comenzó a
librarse una sangrienta lucha de pistoleros de uno y otro bando, una auténtica “guerra
social” de exterminio que llegaría a su apogeo en 1921.
El fenómeno terrorista dejó de ser esporádico para convertirse en una táctica
sistemática. Los que disparaban eran, cada vez más, pistoleros profesionales. No era fácil
distinguir entre el atentado social y el delito común. Lo llamativo de este periodo fueron los
tiroteos, a la salida de una fábrica o de un mitin sindical, o en enfrentamientos cara a cara
en las calles. Fue la época de la pistola Star para los anarcosindicalistas y de la Browning
para sus adversarios, llamado “terrorismo blanco”.
Si en los primeros años de la posguerra, la violencia, los crímenes, eran a cargo de la
CNT, a partir de 1920 las víctimas eran los de la CNT, siendo apoyados los asesinos por
Milans y la patronal. La “banda negra” dirigida por un ex policía, Manuel Bravo Portillo, fue
la la mayor organización de entonces.
En otoño de 1919 se constituyó en Barcelona un nuevo sindicato, era el Sindicato Libre,
cuyos dirigentes, en su mayoría, procedían de las filas tradicionalistas o carlistas. En
contraste con lo ocurrido en los países europeos del entorno, como Italia o Francia, en
España el sindicalismo católico no tuvo éxito. La Iglesia no tuvo la capacidad de movilizar a
las masas en ese sentido.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 184
La CNT y el Sindicato Libre se enfrentaron a muerte, sin
piedad. El Libre, derechistas, se convirtió en el segundo sindicato
más grande de España. Entre 1920 y 1922, años de brutal
represión, el Sindicato Libre gozó de una protección oficial, con lo
que mucha gente se adhirió al Libre y no a la CNT.
El 8 de marzo de 1921, Eduardo Dato era asesinado por 3
anarquistas catalanes cuando iba en su coche. El único detenido
aseguró haber disparado no contra Dato, sino contra quien había
autorizado la cruel y sanguinaria Ley de Fugas. Este asesinato
hizo que la represión de Martínez Anido en Barcelona fuera implacable contra la CNT.
27.5. LOS PROBLEMAS Y DIVISIONES DE LOS PARTIDOS NO DINÁSTICOS
La crisis ideológica y los procesos de fragmentación interna distaban de ser exclusivo
patrimonio de los partidos dinásticos.
El movimiento socialista español experimentó en esos años una aguda crisis que
acrecentó su debilidad. En 1918, cuando el PSOE celebró su XI congreso, era ya un hecho la
escisión en las filas socialistas, pero ésta se agudizó mucho más aún por la cuestión de la
Tercera Internacional, en enero de 1919, cuando Lenin anunció la creación de una
Internacional Comunista. Se formaron dos bandos irreconciliables: los pablistas, que eran
reformistas y contrarios a la integración en el Comintern; y los “terceristas”, que eran
partidarios de romper la alianza con los republicanos y adoptar una política de unidad
obrera junto con la CNT. El ala izquierda del Partido consiguió, aunque por escaso margen,
que se aprobara la disolución de la Conjunción Republicano-Socialista, y que se volviera a la
tradicional posición de no colaboración con ningún partido burgués, pero aún así el PSOE
siguió bajando en el número de militantes y de apoyos. Escisiones del PSOE, los terceristas,
juventudes socialistas… acabarían uniéndose junto con el partido comunista y formarían el
Partido Comunista de España.
El republicanismo se encontraba en una situación agónica. Entre las causas se aludía a
su impotencia para movilizar las masas y su evolución hacia el conservadurismo social. Ni
siquiera tenían un portavoz único que los representase. Las dos corrientes del
republicanismo, radicales y reformistas, parecían destinadas a la marginación. Los tiempos
de los radicales habían pasado para siempre. Ya no representaban en absoluto las
aspiraciones de la clase obrera catalana mayoritaria hacia el anarcosindicalismo. Lerroux y
la plana mayor del radicalismo habían derivado hacia posiciones antirrevolucionarias. En la
fase final de la Restauración, el dirigente radical era considerado como un conservador por
parte de los propios republicanos.
En cuanto al Partido Reformista, seguía siendo un partido de intelectuales alejado de las
masas, que tan sólo contaba con un grupo parlamentario minoritario. Los reformistas no
habían logrado el protagonismo al que aspiraban en la renovación democrática del sistema.
La crisis del año 17 no había supuesto, en contra de sus pronósticos, la desintegración
definitiva del sistema restauracionista que, aunque maltrecho, seguía en pie. En esta
situación, decidieron dar un nuevo giro hacia posiciones monárquicas. En 1918 renunciaron
de forma definitiva a todo recurso a la fuerza para democratizar el régimen y se declararon
dispuestos a gobernar negociando con los liberales su incorporación a un futuro gobierno
de concentración liberal.
Por lo que respecta a los partidos de la derecha, estuvieron marcados también por las
divisiones internas y las rivalidades personales entre sus líderes. El carlismo se fraccionó en
1919 en dos ramas, jaimistas y mellistas. El pretendiente don Jaime siguió al frente del
Partido Carlista mientras que el jefe de la disidencia, Vázquez de Mella, fundaba la
Comunión o Partido Tradicionalista, ideológicamente indistinguible del carlismo si bien
abandonaba toda pretensión dinástica. Por su parte, el maurismo, dividido también en dos
sectores irreconciliables liderados por Goicochea y Osorio, se vio desde 1919 inmerso en un
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 185
imparable declive electoral. El gobierno maurista de aquel año, que sólo consiguió durar
tres meses, contribuyó en gran medida a su desprestigio.
A los partidos nacionalistas catalán y vasco no les fue mucho mejor. La Lliga jugaba a
una doble condición de partido de gobierno en Madrid y partido nacionalista en Barcelona,
con lo que su imagen política acabó deteriorándose. Los nacionalistas vascos habían
conseguido la cima de su éxito entre 1917-1918, pero 1919 sería distinto. Comenzó su
paulatino declive y entre en una profunda crisis, a la que contribuyó en gran medida la
reacción unitaria de los grupos dinásticos, que en 1919 fundaron la Liga Monárquica, la cual
estableció además pactos con los socialistas. Esta frustración distanció a muchos militantes
y tras un duro conflicto, estos sectores se escindieron en 1921 dando lugar a un nuevo
partido nacionalista que recuperaba la vieja denominación del PNV. A pesar de las
apariencias, no hubo grandes diferencias ideológicas entre ambos partidos. Los dos
mantenían el viejo catolicismo a ultranza, no cuestionaban el sistema capitalista, y
políticamente sólo los separaba una cuestión de estrategia en su objetivo común de
conseguir la independencia. La escisión, en cualquier caso, contribuyó aún más al descenso
del nacionalismo vasco, que en las elecciones de 1923 sólo obtuvo un escaño.
27.6. EL DESASTRE DE ANNUAL
Tras la muerte de Dato se constituyó finalmente un gobierno conservador presidio por
Allendesalazar que afrontó un nuevo y angustioso conflicto: el de Marruecos.
La política exterior española, en el primer tercio del siglo XX había quedado adherida al
ente franco-británico, lo que le permitió participar en los tratados internacionales para el
reparto de Marruecos y convertirse de nuevo en potencia colonial. Pero Marruecos iba
convertirse en una agobiante carga con unos gastos en vidas humanas y dinero muy
superiores a los beneficios económicos. La zona adjudicada a España había quedado
finalmente reducida a unos 20.000 kilómetros cuadrados de territorio básicamente pobre y
montañoso, habitado por tribus indómitas. El tratado hispano-francés de 1912 había
establecido el protectorado de ambas potencias sobre Marruecos, confirmando la
supremacía Francesa.
Durante la guerra mundial, la tranquilidad en la zona española se mantuvo mediante
pactos con los jefes indígenas, como el Raisuni en el sector occidental, que incluían el pago
de importantes sumas de dinero a cambio del compromiso de no atacar. Pero, concluida la
contienda, Francia y el mariscal Lyautey pidieron que se anularan los derechos de España y
que Francia se hiciera cargo de todo el imperio jerifiano. Los políticos españoles, y en
concreto el entonces jefe de gobierno Romanones, que era un africanista convencido y no
estaba dispuesto a dejar la zona española en manos de los franceses, reaccionaron
reanudando las operaciones militares. La campaña se inició con victorias y avances
espectaculares –como la toma de la ciudad santa de Xauen, en octubre de 1920-, pero trajo
consigo el enconamiento entre dos facciones rivales en el seno del ejército; los junteros y
los africanistas.
Las Juntas, a pesar de su ilegalidad, siguieron funcionando como un poderoso grupo de
presión. Los gobiernos, siempre débiles, no se atrevieron a enfrentarse a un poder militar
del que dependían totalmente para defender el sistema frente a los problemas de orden
público, las huelgas y las revueltas obreras. Los militares africanistas, por su parte, se
sintieron preteridos y mostraron su resentimiento y desmoralización por la falta de
incentivos del servicio en África, incomparablemente más penoso y arriesgado que la vida,
en muchos casos indolente, de los junteros peninsulares.
Desde 1919, la máxima autoridad en Marruecos fue el general Dámaso Berenguer, gran
admirador de Lyautey y de su método de la “mancha de aceite”, de avance paulatino, con
vistas a una ocupación efectiva del territorio mediante una combinación de acción militar y
de “acción política”, esto es, política de alianzas y de obras –escuelas, carreteras, etc.- para
ganarse a la población nativa. Frente a la prudencia que caracterizaba a Berenguer, que
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 186
estaba dando buenos resultados en el sector occidental (la región de Yebala), muy distinta
era la situación en el sector oriental, donde el general de Melilla, Manuel Fernández
Silvestre, realizó un avance sin consentimiento de Berenguer, precipitado y mal preparado
hacia el corazón del Rif, donde en julio de 1921, los cientos de muertos en las posiciones de
Abarrán y Sidi-Dris fueron sólo un aviso de la rebelión generalizada de las cabilas rifeñas
que, unidas bajo las órdenes de Abd-el-Krim, iban a sembrar el pánico y la muerte en todo
el sector de Melilla, poniendo de manifiesto la ineficacia, la desorganización y la corrupción
que caracterizaban al ejército español.
La retirada de las tropas se hizo de forma absolutamente caótica, a la desbandada,
abandonando en manos de los cabileños abundante material y pertrechos militares. Annual,
donde Silvestre murió, fue sólo un destacado episodio del desastre. Todas las posiciones
cayeron una tras otra, como un castillo de naipes.
Desde entonces, y hasta el final del régimen de la Restauración, la cuestión de
Marruecos fue objeto incesante de debate público. Si el gobierno nacional no había
prosperado tras la muerte de Dato, se hizo en cambio ineludible como solución de
emergencia ante los trágicos sucesos de Marruecos la figura de Maura, que fue llamado una
vez más a presidir el nuevo gabinete, en el que participaban todos los grupos dinásticos a
excepción de la Izquierda Liberal de Alba. El consenso duró hasta que la situación en
Marruecos quedó restablecida. Cuando el peligro marroquí se alejó, surgieron de nuevo en
el gabinete nuevas discrepancias en torno a la política que, en adelante habría que seguir
en el protectorado. Los políticos españoles no se atrevían al abandono de la penosa
empresa marroquí, pero tampoco a una decidida política de conquista. La cuestión
marroquí, que había dado origen a aquel gobierno, sería también la causa de su
hundimiento tan sólo cinco meses después de su formación.
Al gobierno de Maura le sucedió, en marzo de 1922, un gobierno conservador presidido
por José Sánchez Guerra que había heredado la jefatura de los “idóneos” tras el asesinato
de Dato, y cuyos cuatro meses de duración estuvieron dominados por la cuestión de las
responsabilidades del Desastre.
Las conclusiones que se derivaban del expediente Picasso –que no fue dado a conocer
(sería publicado en los años de la República)- dieron pie para que el máximo tribunal
militar, el Consejo Supremo de Guerra y Marina, acordase procesar a un buen número de
militares, incluido el general Berenguer. Sánchez Guerra, cuya política de talante liberal
(restablecimiento de las garantías constitucionales, disolución de las Juntas de Defensa,
relevo de Martínez Anido…) le valió el apoyo de los principales jefes liberales, dio luz verde
al debate del informe Picasso en el Congreso, lo que precipitó la caída del gabinete, preso
de los violentos enfrentamientos entre los “impunistas”, que creían que las
responsabilidades que debían exigirse eran exclusivamente militares, y los
“responsabilistas”, que reclamaban también responsabilidades políticas.
27.7. EL ÚLTIMO GOBIERNO CONSTITUCIONAL: LA CONCENTRACIÓN LIBERAL
Los liberales se agruparon en torno a un programa común de reformas en diciembre de
1922, donde se constituyó un gobierno liberal en el que estaban representadas las
principales facciones liberales y que, por primera vez, incluía a un representante del partido
Reformista. García Prieto presidía aquel gabinete, pero sus riendas estaban en manos de su
principal inspirador, Santiago Alba.
En las elecciones generales de abril de 1923 las distintas facciones políticas negociaron
previamente el reparto de escaños. Aquellas elecciones no fueron más limpias que un
cuarto de siglo antes. Hubo, de hecho, un récord de parlamentarios elegidos por el artículo
29, esto es, proclamados sin elección por falta de contrincantes.
Las fracturas, las quiebras del sistema de la Restauración a la altura de 1923 eran
muchas y profundas. Es verdad que algunos problemas habían mejorado. La economía, por
ejemplo, perfilaba su recuperación tras la depresión por reajuste a las condiciones de paz
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 187
en Europa. El terrorismo y el pistolerismo no alcanzaban las cotas de años anteriores, y la
amenaza de la Revolución social parecía menor que en otros momentos críticos del
régimen. Aun así, la agitación y la violencia social seguían siendo muy elevadas.
La deteriorada situación de orden público en Barcelona fue sin duda un factor
importante en la gestación y realización del golpe. Al conflicto social se venía a sumar,
además, la radicalización de la cuestión nacionalista con la aparición de un catalanismo
abiertamente independentista que creó aún más indignación en el ejército.
Estos y otros factores –agitación social, radicalización de los nacionalismos periféricos,
desprestigio y fragmentación de los partidos de turno…- hacían que muchos acusasen a los
políticos de incompetentes, pero el factor con mayor carga desestabilizadora fue la política
marroquí del gobierno, y su compromiso de depurar las responsabilidades de Annual, lo que
colocaba al ejército e incluso a la corona en el punto de mira.
La nueva “política civilista” se plasmó en Marruecos en el nombramiento del primer alto
comisario de la historia del protectorado. Además, se culminó la operación de rescate, en
pésimo estado, de los 326 prisioneros en poder de Abd el-Krim que aún seguían con vida,
previo pago de 4.270.000 pesetas.
Los militares, que venían exigiendo un ataque contra Abd el-Krim, consideraron el pago
del rescate una afrenta a su honor, lo que, unido a la política de fortalecimiento del poder
civil frente al militar emprendida por el gobierno, agudizó su resentimiento con las
autoridades civiles y acabó por enajenarlos definitivamente de un régimen hacia el que
venían mostrando una creciente inquina.
El cambio de orientación de la política marroquí obedecía en parte a la presión del
ejército, cuya influencia sobre el poder civil era indiscutible y no podía barrerse de un
plumazo. A pesar de la política pacifista, los ataques rifeños seguían produciéndose, lo que
obligó al ejército a acciones armadas y que acabaron por imponer la victoria española.
El partido Reformista había exigido como condición para entrar en el gobierno la
modificación del artículo 11 de la Constitución, con el que se podría dar vía libre a
manifestaciones y actos públicos de otras religiones que no fuera la católica, pero ante la
movilización de la Iglesia el gobierno no se atrevió a dar el paso de suprimir el artículo y el
ministro reformista dimitió.
Obligada por las circunstancias y presionada por sectores del ejército y de la Iglesia, la
concentración liberal cedió pronto a sus originales designios, dando una imagen negativa.
Otra vez otro gobierno era incapaz de introducir las reformas necesarias para modernizar el
país.
Resumen Libro Blanca Buldaín Historia Contemporánea de España 1808-1923Página 188
También podría gustarte
- Pedro Sánchez Ferrer - Anselmo Lorenzo, Anarquista y MasónDocumento10 páginasPedro Sánchez Ferrer - Anselmo Lorenzo, Anarquista y MasónPrimero La LibertadAún no hay calificaciones
- 18 Meses de CautiverioDocumento23 páginas18 Meses de Cautiveriomeliyameliya100% (1)
- El Reinado de Carlos IvDocumento11 páginasEl Reinado de Carlos IvMaria Benítez RomeroAún no hay calificaciones
- Apuntes Contemporánea de España IIDocumento254 páginasApuntes Contemporánea de España IIJosep Carbonell VidalletAún no hay calificaciones
- Pueblos Primitivos de La Península IbéricaDocumento56 páginasPueblos Primitivos de La Península IbéricaMaria Daniela Farias80% (5)
- GodoyDocumento7 páginasGodoyxiztoria100% (2)
- Fundación de La Ciudad de MontevideoDocumento18 páginasFundación de La Ciudad de MontevideoJulio Ilha López100% (1)
- Spania Bizantina PDFDocumento36 páginasSpania Bizantina PDFJosep Carbonell VidalletAún no hay calificaciones
- Catalogo Documental Los Testamentos Del Obispado de Michoacan 1775-1779Documento470 páginasCatalogo Documental Los Testamentos Del Obispado de Michoacan 1775-1779Jesus Alvarez100% (2)
- Revista de Ciencias Sociales, 27Documento229 páginasRevista de Ciencias Sociales, 27RominaAún no hay calificaciones
- Francisco Ayala. Exilio Español en Argentina y Renovación de La Sociología LatinoamericanaDocumento22 páginasFrancisco Ayala. Exilio Español en Argentina y Renovación de La Sociología Latinoamericanaluis4a.4escobarAún no hay calificaciones
- Aquila Legions IDocumento150 páginasAquila Legions IKisuke UraharaAún no hay calificaciones
- Genaro Estrada.Documento20 páginasGenaro Estrada.Ale SanAún no hay calificaciones
- Historia ContemporaneaDocumento160 páginasHistoria ContemporaneaAlma C. Mínguez HerreraAún no hay calificaciones
- Apuntes Buenos para Estudiar Yo Comtemporánea España IDocumento238 páginasApuntes Buenos para Estudiar Yo Comtemporánea España IdagalitoAún no hay calificaciones
- Todos Los Capítulos Juntos en PDFDocumento269 páginasTodos Los Capítulos Juntos en PDFdagalitoAún no hay calificaciones
- Unidad 9. La Guerra de La Independencia y Los Comienzos de La Revolución Liberal. La Constitución de 1812.Documento15 páginasUnidad 9. La Guerra de La Independencia y Los Comienzos de La Revolución Liberal. La Constitución de 1812.Bernardo SilvaAún no hay calificaciones
- Bloque 5 La Crisis Del Antiguo Regimen 1788 1833 Liberalismo Frente A AbsolutismoDocumento10 páginasBloque 5 La Crisis Del Antiguo Regimen 1788 1833 Liberalismo Frente A AbsolutismoSamuel Migueles SegundoAún no hay calificaciones
- T4. España Siglo XIXDocumento10 páginasT4. España Siglo XIXjulia molina ramirezAún no hay calificaciones
- Tema 6 EspañaDocumento13 páginasTema 6 EspañaaseguralopezAún no hay calificaciones
- Apuntes Historia de España Contemporánea IDocumento246 páginasApuntes Historia de España Contemporánea IdagalitoAún no hay calificaciones
- 01 Tema 5.1-HISTORIA DE ESPAÑA EVAUDocumento10 páginas01 Tema 5.1-HISTORIA DE ESPAÑA EVAUNayeli Suriano OrtíAún no hay calificaciones
- BLOQUE 5. La Crisis Del Antiguo Régimen (1788-1833) Liberalismo Frente A Absolutismo.Documento12 páginasBLOQUE 5. La Crisis Del Antiguo Régimen (1788-1833) Liberalismo Frente A Absolutismo.gdanamariAún no hay calificaciones
- Todos Los Resúmenes JuntosDocumento221 páginasTodos Los Resúmenes JuntosdagalitoAún no hay calificaciones
- Tema 1 Sxix HdeDocumento5 páginasTema 1 Sxix HdeMissticGirl14Aún no hay calificaciones
- Tema 5Documento10 páginasTema 5luciaorpe24Aún no hay calificaciones
- 05 - BLOQUE 5 - Crisis Del Antiguo RégimenDocumento7 páginas05 - BLOQUE 5 - Crisis Del Antiguo Régimenclara clarividenteAún no hay calificaciones
- Tema 3. Crisis Del Antiguo Regimen en Espa A 1808 1833.Documento10 páginasTema 3. Crisis Del Antiguo Regimen en Espa A 1808 1833.Sandra Jimenez GutierrezAún no hay calificaciones
- Tema 1 2023-24Documento9 páginasTema 1 2023-24gnmct84mbfAún no hay calificaciones
- Guerra de La Independencia y Cortes de CádizDocumento4 páginasGuerra de La Independencia y Cortes de CádiztxutxiamorosoAún no hay calificaciones
- Bloque 5 La Crisis Del Antiguo Régimen (1788-1833) Liberalismo Frente A AbsolutismoDocumento14 páginasBloque 5 La Crisis Del Antiguo Régimen (1788-1833) Liberalismo Frente A AbsolutismoAlfonso BeltranAún no hay calificaciones
- 2 Guerra de Independencia y ConstitucionDocumento6 páginas2 Guerra de Independencia y ConstitucionbelenAún no hay calificaciones
- Guerra de La Independencia y Cortes de CádizDocumento4 páginasGuerra de La Independencia y Cortes de CádizJorge SaenzAún no hay calificaciones
- Trabajo Historia FinalDocumento18 páginasTrabajo Historia FinalAngie leonAún no hay calificaciones
- Goya. Visiones y FacetasDocumento95 páginasGoya. Visiones y FacetasFco Borja Estela Prieto0% (1)
- España XIXDocumento121 páginasEspaña XIXdiego martinez salcedoAún no hay calificaciones
- BLOQUE 5 (Tema)Documento11 páginasBLOQUE 5 (Tema)Nicolas Bofarull EstebanAún no hay calificaciones
- Tema 5. La Crisis Del Antiguo RégimenDocumento15 páginasTema 5. La Crisis Del Antiguo RégimenAdrián4535Aún no hay calificaciones
- Bloque 4Documento7 páginasBloque 4Aitana Ramos HumanesAún no hay calificaciones
- TEMA 4: Cortes de Cádiz y Guerra de IndependenciaDocumento13 páginasTEMA 4: Cortes de Cádiz y Guerra de Independenciaangelina.1bachilleratoAún no hay calificaciones
- La Crisis Del Antiguo RégimenDocumento10 páginasLa Crisis Del Antiguo Régimendania talibAún no hay calificaciones
- Bloque 3 Historia de EspanaDocumento42 páginasBloque 3 Historia de Espanalua0909Aún no hay calificaciones
- Bloques 5 y 6 ApuntesDocumento11 páginasBloques 5 y 6 ApuntesAldara carrascoAún no hay calificaciones
- Tema 2. La Guerra de La Independncia. La Constitución de 1812Documento12 páginasTema 2. La Guerra de La Independncia. La Constitución de 1812Manuel Gómez PerezAún no hay calificaciones
- Tema 5Documento15 páginasTema 5Francisco ChernicheroAún no hay calificaciones
- Wuolah Free Epigrafe 5 6 Temas 5Documento25 páginasWuolah Free Epigrafe 5 6 Temas 5LucíaAún no hay calificaciones
- EXTtema - 5 La Crisis Del ARDocumento22 páginasEXTtema - 5 La Crisis Del ARElyce CattleAún no hay calificaciones
- Historia Constitucional de La República Argentina - Petrocelli 5 Cap 2Documento14 páginasHistoria Constitucional de La República Argentina - Petrocelli 5 Cap 2Elian MorantAún no hay calificaciones
- Historia de España - 2º BachilleratoDocumento6 páginasHistoria de España - 2º BachilleratosalmacrestAún no hay calificaciones
- Tema 1la Guerra de La Independencia y Los Comienzos de La Revolución Liberal. La Constitución de 1812.Documento15 páginasTema 1la Guerra de La Independencia y Los Comienzos de La Revolución Liberal. La Constitución de 1812.juanjoseromero100% (1)
- Tema 3 Historia SelectividadDocumento5 páginasTema 3 Historia SelectividadJesús Jimena NúñezAún no hay calificaciones
- Tema 10 - CON IMAGENES - Crisis Del Antiguo Régimen (1808-1833)Documento18 páginasTema 10 - CON IMAGENES - Crisis Del Antiguo Régimen (1808-1833)yahiaelhaidadi06Aún no hay calificaciones
- Crisis de La Monarquía Borbónica. La Guerra de La Independencia y Los Comienzos de La Revolución Liberal. La Constitución de 1812.Documento9 páginasCrisis de La Monarquía Borbónica. La Guerra de La Independencia y Los Comienzos de La Revolución Liberal. La Constitución de 1812.Abel García PérezAún no hay calificaciones
- Edubook ViewerDocumento6 páginasEdubook ViewerikercasbenAún no hay calificaciones
- Bloque V - La Crisis Del Antiguo RégimenDocumento5 páginasBloque V - La Crisis Del Antiguo Régimenyasax41897Aún no hay calificaciones
- Bloque V Crisis Del A. Régimen.Documento9 páginasBloque V Crisis Del A. Régimen.estherenriquet03Aún no hay calificaciones
- Crisis Política en México de 1808Documento9 páginasCrisis Política en México de 1808Luis Alberto Marín AguilarAún no hay calificaciones
- Historia 2 BACH 4.1Documento3 páginasHistoria 2 BACH 4.1mikelare007Aún no hay calificaciones
- Tema 5Documento13 páginasTema 5Juan joseAún no hay calificaciones
- Bloque V Historia de España (2º Bchto)Documento17 páginasBloque V Historia de España (2º Bchto)Andrea LorenzoAún no hay calificaciones
- Estándares Preferentes Bloque 5Documento6 páginasEstándares Preferentes Bloque 5Taoufikben04 BenAún no hay calificaciones
- Preguntas y Respuestas Definitivas Tema 5Documento3 páginasPreguntas y Respuestas Definitivas Tema 5Fernando PerezAún no hay calificaciones
- La Crisis Del Antiguo Régimen en EspañaDocumento4 páginasLa Crisis Del Antiguo Régimen en EspañaMariano100% (1)
- BLOQUE 5-La Crisis Del ARDocumento11 páginasBLOQUE 5-La Crisis Del ARBlairAún no hay calificaciones
- Historia de España Bloque 5Documento11 páginasHistoria de España Bloque 5English ActivityAún no hay calificaciones
- TEMA 6. - La Crisis Del Antiguo Régimen y La Revolución Liberal (1788-1833)Documento8 páginasTEMA 6. - La Crisis Del Antiguo Régimen y La Revolución Liberal (1788-1833)sergioAún no hay calificaciones
- Composición 2 Guerra de Independencia, Cortes de Cádiz y Constitución 1812Documento5 páginasComposición 2 Guerra de Independencia, Cortes de Cádiz y Constitución 1812PAFAún no hay calificaciones
- Historia - 6. La Crisis Del Antiguo Régimen (1788-1833)Documento10 páginasHistoria - 6. La Crisis Del Antiguo Régimen (1788-1833)lucasarandaherasAún no hay calificaciones
- HE-2. Crisis Antiguo RégimenDocumento22 páginasHE-2. Crisis Antiguo RégimenAdriana UrraAún no hay calificaciones
- Tema 8 La Religión RomanaDocumento5 páginasTema 8 La Religión RomanaJosep Carbonell VidalletAún no hay calificaciones
- 1203 2903 1 PB PDFDocumento14 páginas1203 2903 1 PB PDFJosep Carbonell VidalletAún no hay calificaciones
- Pautas para PECDocumento3 páginasPautas para PECJosep Carbonell VidalletAún no hay calificaciones
- Tema 3 GGR-ivanDocumento11 páginasTema 3 GGR-ivanJosep Carbonell VidalletAún no hay calificaciones
- EpigrafiaDocumento5 páginasEpigrafiaJosep Carbonell VidalletAún no hay calificaciones
- NumismaticaDocumento20 páginasNumismaticaJosep Carbonell VidalletAún no hay calificaciones
- Listado Hesperia NumismaticaDocumento2 páginasListado Hesperia NumismaticaJosep Carbonell VidalletAún no hay calificaciones
- El Paradigma Difusionista y La Neolitizaci N PDFDocumento50 páginasEl Paradigma Difusionista y La Neolitizaci N PDFJosep Carbonell VidalletAún no hay calificaciones
- Bolskan Revista La CoderaDocumento406 páginasBolskan Revista La CoderaJosep Carbonell VidalletAún no hay calificaciones
- Cortes Españolas 1810-1822. Ocho Ensayos, México, Instituto de Investigaciones LegislatiDocumento15 páginasCortes Españolas 1810-1822. Ocho Ensayos, México, Instituto de Investigaciones Legislatiemmanuel santoyo rioAún no hay calificaciones
- Ana Ruiz - Memoria Literaria de La EmigraciónDocumento13 páginasAna Ruiz - Memoria Literaria de La EmigraciónsimonceteAún no hay calificaciones
- Los Angeles de HuesoDocumento3 páginasLos Angeles de HuesoNathalie Duarte67% (3)
- Barok 1Documento50 páginasBarok 1Jelena MatićAún no hay calificaciones
- Bop101 19 11 41Documento31 páginasBop101 19 11 41Sergio Marrero MeliánAún no hay calificaciones
- Los Orígenes de La Nacionalidad HispanoamericanaDocumento25 páginasLos Orígenes de La Nacionalidad HispanoamericanaSofía CastilloAún no hay calificaciones
- SD 2 Conquista de America 4Documento2 páginasSD 2 Conquista de America 4anon_424163859Aún no hay calificaciones
- Pérez Reverte. Una Historia de España LXXIXDocumento2 páginasPérez Reverte. Una Historia de España LXXIXcidlobusAún no hay calificaciones
- Cónicas de La Conquista de MéxicoDocumento1 páginaCónicas de La Conquista de MéxicoÁmbar RozeAún no hay calificaciones
- Urbanismo y Arquitectura Popular en CadizDocumento8 páginasUrbanismo y Arquitectura Popular en CadizAna SaezAún no hay calificaciones
- Masonería en NeuquenDocumento27 páginasMasonería en NeuquenGaston MendezAún no hay calificaciones
- Migracion AmericaDocumento40 páginasMigracion AmericaGisela GrossenbacherAún no hay calificaciones
- FRANCO, HITLER y G.C. ANGEL VIÑASDocumento4 páginasFRANCO, HITLER y G.C. ANGEL VIÑASgarciadeniajoseAún no hay calificaciones
- Francisco Gonzales GuinanDocumento624 páginasFrancisco Gonzales GuinanRaúl García Castillo100% (1)
- Municipio de SabanalargaDocumento20 páginasMunicipio de SabanalargaJoaquin BaenaAún no hay calificaciones
- ACLCL 1 Bloque 01 Tema 4 ImprimibleDocumento4 páginasACLCL 1 Bloque 01 Tema 4 ImprimibleLaura VillarAún no hay calificaciones
- Baal Babilonia - Fernando ArrabalDocumento119 páginasBaal Babilonia - Fernando ArrabalDaciano 12Aún no hay calificaciones
- Vida de Agustín de Iturbide (1919)Documento378 páginasVida de Agustín de Iturbide (1919)Mario Jesús Gaspar Cobarruvias IIIAún no hay calificaciones
- GLOSARIODocumento3 páginasGLOSARIOMariana GordilloAún no hay calificaciones
- Wuolah-Free-Lección 5 - Los Sectores ProductivosDocumento6 páginasWuolah-Free-Lección 5 - Los Sectores ProductivosopanfacoAún no hay calificaciones
- El Trabajo Pasado, Presente y Futuro.Documento35 páginasEl Trabajo Pasado, Presente y Futuro.honeymoonAún no hay calificaciones
- BL - 07 - 07 - Especifica Las Consecuencias para España de La Crisis Del 98Documento2 páginasBL - 07 - 07 - Especifica Las Consecuencias para España de La Crisis Del 98PatriciaAún no hay calificaciones