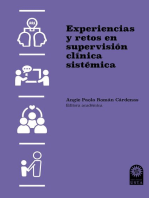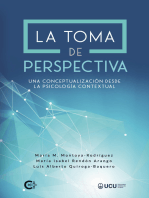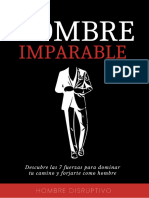Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Texto para Acompañar La Lectura Del Texto de Pérez Lalli
Texto para Acompañar La Lectura Del Texto de Pérez Lalli
Cargado por
Rocío BelloniDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Texto para Acompañar La Lectura Del Texto de Pérez Lalli
Texto para Acompañar La Lectura Del Texto de Pérez Lalli
Cargado por
Rocío BelloniCopyright:
Formatos disponibles
1
Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico Psicológico,
módulo II, cátedra II
Titular: Prof. Dra. Teresa Veccia.
Clase sobre el abordaje epitemo-metodológico de las técnicas proyectivas y el proceso
psicodiagnóstico
Lic. Andrea Vinué (JTP)
Introducción
La presente clase tiene como objetivo acompañar la lectura del texto de la Lic. Mariela
Pérez Lalli llamado “Las técnicas proyectivas: un abordaje epistemo-metodológico”. El
mismo está incluido en las unidades I y II del programa de la materia. Dicho texto nos
permite mostrar la complejidad del trabajo que asume el evaluador quien partiendo de
entrevistas en la que incluye técnicas de exploración de la personalidad debe elaborar
conclusiones diagnósticas. El mencionado proceso lejos de ser una “traducción” de lo
que se observa al estilo de “una característica de un dibujo tiene una determinada y
única significación”, supone un complejo proceso inferencial en donde los significados
son co-construidos entre el evaluador y el sujeto evaluado.
Paralelamente dicha construcción de conocimiento acerca del funcionamiento psíquico
del evaluado, supone implicancias epistemológicas, lógicas y metodológicas. Queremos
acompañar a los estudiantes en el recorrido, advirtiendo la complejidad del mismo, pero
también animándolos a enfrentar el apasionante desafío que ello conlleva. Esperamos
que el presente escrito los guie en el camino.
El punto de partida: consideraciones epistemológicas
Partiendo de las ideas que hemos desarrollado en clases anteriores, la práctica del
proceso psicodiagnóstico (en adelante PD) generalmente comienza con una demanda
de un sujeto que necesita de la intervención técnica del profesional. Dicha demanda que
puede ser espontánea, situación poco frecuente, o realizada por un derivante supone
objetivos a cumplir durante y una vez finalizado el proceso.
El PD se sostiene en un encuadre, posee fases, pasos y objetivos. El profesional en las
sucesivas entrevistas puede apelar a la utilización de auxiliares como son las técnicas
psicométricas y proyectivas combinadas en una estrategia que le facilite llegar a los
objetivos específicos planteados. Los mismos siempre se enmarcan dentro de uno más
general que es la descripción, comprensión y explicación del funcionamiento psicológico
de una unidad de análisis constituida por de un sujeto o una pareja, familia, etc.
Relacionado con los objetivos, en el PD por la responsabilidad que rige para los
profesionales de la salud, “se le puede exigir al profesional: diligencia, medios
adecuados, pericia suficiente y conocimiento de la norma. No se le puede exigir: que el
resultado sea bueno y satisfactorio siempre. El contrato del psicólogo es un contrato de
medios, pero no de resultados garantizados.” (Hermosilla, 2001, citado por Pérez Lalli,
2014).
Teoría y Técnica de Exploración
y Diagnóstico, módulo II, cátedra II Clases teóricas Material de circulación interna
2
¿Qué significa que no se nos puede exigir que el resultado sea bueno y satisfactorio
siempre? ¿Qué implica que el contrato sea de medios pero no de resultados
garantizados? Estas preguntas llaman a la reflexión sobre la praxis, y son un punto de
partida del texto de Mariela Pérez Lalli “Las técnicas proyectivas: un abordaje epistemo-
metodológico” (2014). También abren interrogantes sobre las tres condiciones
principales de la epistemología: verdad, creencia y justificación.
Para comprender esto, retomamos algunas nociones sobre las que gira el debate en las
disciplinas científicas. Podemos reconocer dos relatos contrapuestos acerca de la
ciencia. Para la posición positivista, los únicos enunciados que tienen sentido son
aquellos que pueden contrastarse con los hechos. Para dicha postura los enunciados
de las ciencias son verdaderos o falsos y han de ser filtrados por el método científico.
Por su parte, para la posición hermenéutica no hay hechos sino que sólo hay
interpretaciones. Así los enunciados de la ciencia son textos que hablan sobre otros
textos y la verdad o falsedad se reduce también a un problema de interpretación
(Calabrese, 2004). Frente a dicha postura, existe una tercera posición que es la
compleja, en ella hay hechos y hay interpretaciones y entre una u otras hay
interacciones complejas.
Volviendo al PD, respecto del tema de la verdad nos encontramos en un terreno en el
que este concepto no podría aplicarse de manera fehaciente. Pérez Lalli nos recuerda
que hablar de verdad por mucho tiempo implicó la existencia de una idea en
correspondencia con un objeto de la realidad. Ello llevó a la creencia de que es posible
dictaminar una conclusión como verdadera independientemente del modo por medio del
cual se haya arribado a la misma, suponiendo entonces una realidad externa e
independiente de la mirada que las personas hagan de ella y de los modos en los que
llega a la conclusión determinada como verdadera.
Esta sería una visión positivista, que trata de liberar a la ciencia del “sujeto” concebida
como una gran edificio basado en la razón, que debe sustentarse en la observación y la
experimentación, las cuales permitirían arbitrar entre la verdad o la falsedad de las
teorías que ese sujeto construye (Calabrese, 2004, p.2).
Contrariamente a lo expresado, la cosmovisión sostenida por Pérez Lalli postula que lo
verdadero sería un enunciado que se corresponde con la realidad en términos de
construcción intersubjetiva entrelazada y regulada por ciertas reglas instituidas por la
comunidad disciplinaria. Así, continúa la autora, la verdad siempre estará en función al
modo en el que se ha producido el conocimiento y el dominio de validez normativo en
el cual se haya enunciado. En el caso del PD, el conocimiento está sujeto a la co-
construcción de significados que se da en el diálogo intersubjetivo entre el entrevistado
y el entrevistador, personajes que comparten un mismo código. A su vez, esos
significados se construyen en una determinada época, en la cual los psicólogos
establecen condiciones bajo las cuales un conocimiento pueda sea considerado válido.
Reconocemos en esta postura una visión hermenéutica del método científico que de
acuerdo con Váttimo puede definirse así “un enunciado es verdadero cuando resulta
conforme con una interpretación establecida, aceptada e instituida dentro de una
comunidad de pertenencia” (Citado en Calabrese, 2004, p. 3).
Teoría y Técnica de Exploración
y Diagnóstico, módulo II, cátedra II Clases teóricas Material de circulación interna
3
Vale retomar aquí las palabras de Hermosilla acerca de que podemos garantizar medios
pero no resultados y así postular que las conclusiones en PD podrían ser verosímiles y
válidas, pero no verdaderas. Serán verosímiles en la medida que haya “credibilidad en
relación a la red de relaciones en la que estamos insertos, tanto la persona a la que
pretendemos conocer como a nosotros mismos” (Kacero, E., 2000, citada por Pérez
Lalli, 2008).
La posición epistemológica que sostiene Pérez Lalli está en marcada en la Tesis
Ternarista del Dr. Juan Samaja, postura que supera el empirismo (el conocimiento se
genera en base a la experiencia) y el apriorismo (el conocimiento como independiente
de la experiencia). El modelo deja atrás la versión binaria teoría-empiria que sostenía
que el trabajo de investigación comenzaría con formulaciones teóricas para dar cuenta
de la realidad y con la observación para formular teorías. Desde esta perspectiva
conocer implica la modelización de la experiencia y la operacionalización del concepto,
en tanto acciones de un sujeto que intenta comprender su mundo (Pérez Lalli, 2014).
La postura de Samaja supone que cuando se conoce se da una interacción dialéctica
entre la teoría y la empiria, resultando así el sujeto cognoscente el protagonista de este
proceso. Nos recuerda Pérez Lalli (2014) que no podría haber conocimiento que no se
nutra de lo captable por los sentidos y lo elaborado por el pensamiento de manera
entrelazada, como dos caras de una praxis y no como simples componentes de la
misma.
Una vez definida en esta postura epistemológica, la autora enuncia las implicancias que
promueve en los niveles lógicos y metodológicos. Define al PD como un proceso de
investigación que tiene como objetivo la construcción de conocimientos acerca de
la persona evaluada. En esta línea, ubica a las Técnicas Proyectivas (en adelante TP)
como mediatizadoras entre el caudal experiencial y teórico que tenga el evaluador que
le permitirá operacionalizar la evidencia empírica; y a su vez lo que producirá que lo
captado por los sentidos atraiga los constructos teóricos necesarios para dar cuenta del
funcionamiento psíquico de la persona evaluada. Es decir, define a las TP como
catalizadores de la articulación empírico-teórica, permitiendo acciones de parte del
profesional psicólogo, en función de los objetivos diagnósticos.
Eje lógico
Cuando Pérez Lalli aborda este eje destaca que históricamente hubo una supremacía
de la utilización del método hipotético-deductivo en la comunidad científica. Recordemos
que este método supone que una hipótesis debe ser contrastada a través de la
derivación de consecuencias observacionales que serían esperables en el material
empírico (siempre que la hipótesis sea acertada). La hipótesis debe cotejarse, lo que
permitirá su ratificación, rectificación y hasta su rechazo. Cuanto más resista la
contrastación empírica, más fortaleza tendrá esa hipótesis.
Es en este punto que Pérez Lalli nos advierte de los problemas y limitaciones del método
hipotético deductivo (HD) utilizado con exclusividad en el PD.
Teoría y Técnica de Exploración
y Diagnóstico, módulo II, cátedra II Clases teóricas Material de circulación interna
4
Por un lado en nuestra disciplina, la Psicología, las afirmaciones teóricas son
multivariadas, complejas, admiten el conflicto y la contradicción. Vale recordar que una
misma tendencia psicológica puede expresarse en observables diferentes y hasta
opuestos. Tomemos como ejemplo el mecanismo de formación reactiva que según el
diccionario de Laplanche y Pontalis (2004) rebela una actitud o hábito psicológico de
sentido opuesto a un deseo reprimido y que se ha constituido como reacción contra éste
(por ejemplo, pudor que se opone a tendencias exhibicionistas). En términos
económicos, la formación reactiva es una contracatexis de un elemento consciente, de
fuerza igual y dirección opuesta a la catexis inconsciente. Las formaciones reactivas
pueden ser muy localizadas y manifestarse por un comportamiento particular, o
generalizadas hasta constituir rasgos de carácter más o menos integrados en el
conjunto de la personalidad (p. 162).
Así, como respuesta a una técnica gráfica podemos encontrar dibujos ordenados,
prolijos y completos, con bastante detallismo. También conservación de la simetría,
buenas delimitaciones de las partes internas y externas del concepto gráfico. Como
indicadores del temor a la pérdida del control sobre el deseo reprimido el sujeto puede
repasar sus trazos, lo que en ocasiones puede dar lugar a “suciedad” en su dibujo
(evidenciando el fracaso del control). Si lo que se reprimen son los deseos agresivos,
pueden aparecer personajes amables, o con características bondadosas en los que se
descarten componentes ligados a la agresividad. Cuando el mecanismo es utilizado de
manera rígida, las características señaladas tienden a incrementarse denotando exceso
de control, orden y meticulosidad.
Además, Pérez Lalli nos recuerda que idénticos observables remiten a diferentes
variables psicológicas, porque no existe una relación de representación directa entre los
observables y los indicadores con las variables a las cuales pueden remitir. Un ejemplo
de ello puedo darse en un gráfico ya que si tomamos el observable “tamaño grande”,
recurriendo a las hipótesis genérico/teóricas (inferencias iniciales que se realizan de
acuerdo a los aportes de los autores en la sistematización del análisis de las técnicas)
puede ser un indicador de diferentes variables:
agresividad y tendencias al acting,
tendencias expansivas y eufóricas,
sentimientos de constricción ambiental,
organicidad
alto grado de confianza en sí mismo, con un autoconcepto elevado
narcisismo
vitalidad y energía
necesidad de reconocimiento por parte de los demás
fantasías autocompensatorias debido a la frustraciones
¿Cómo decide el profesional cuál significado atribuirle a la producción que realizó el
sujeto evaluado? Es aquí que necesita la referencia a otros indicadores, para que alguna
de las significaciones tome sentido. Esto tiene implicancias metodológicas, porque el
evaluador deberá relacionar los indicadores confeccionando una constelación que, al
igual que las estrellas en el cielo, asumen una conformación particular que los organiza
y les da efecto de sentido.
Teoría y Técnica de Exploración
y Diagnóstico, módulo II, cátedra II Clases teóricas Material de circulación interna
5
Por otro lado, se abre el interrogante sobre cómo se formulan las hipótesis en el método
hipotético-deductivo, porque las mismas forman parte de las premisas, de la que luego
se deducirá la conclusión que será la consecuencia observacional. En este sentido, el
conocimiento al que se arriba no es ampliativo, porque lo que se dice en la conclusión
ya estaba contenido en las premisas.
Tomemos un ejemplo sobre la inferencia deductiva. Existe una afirmación teórica
respeto de que en las neurosis obsesivas predominan los mecanismos de aislamiento,
anulación y formación reactiva. La hipótesis es que el sujeto que estoy evaluando
presenta funcionamiento de tipo obsesivo, entonces (si ambas premisas son
verdaderas) tenderé a buscar en sus producciones indicadores de las defensas
mencionadas. Sobre la teoría ya elaborada, el evaluador parte de allí porque así sabe
que observables deber ir a buscar en las producciones del sujeto. Así, la conclusión no
agrega nada que no haya sido enunciado en las premisas.
Esta es la razón por la cual la autora plantea la necesidad de construir las hipótesis que
sean propias para cada evaluado. Nos aclara que el profesional debería adoptar una
posición de construcción de conocimiento, en el sentido que por más que las técnicas
hayan arrojado atributos que establecen que se corresponden con determinado cuadro
diagnóstico que satisface al profesional (como se haría utilizando la deducción), éste
debe preguntarse si no hay algo más, algo diferente que convoque a construir una
hipótesis. Propone para ello el método abductivo porque es aquel que cuenta de la
lógica del proceso de construcción de conocimientos, inherente a la instancia de
descubrimiento que complementa, articula y da sentido a la mecánica deductiva
argumentativa.
El método abductivo supone una relación dialéctica entre la teoría y los observables
para a partir de allí enunciar una hipótesis novedosa. Dicha interacción dialéctica es la
que permite la construcción cognoscitiva original porque lo que allí se enuncia no estaba
contenido en ninguna premisa. Por eso es un conocimiento ampliativo.
Para Pérez Lalli antes de poner a prueba una hipótesis mediante el método hipotético-
deductivo, hay que enunciarla, crearla a partir de una postura activa que llama a salir de
recurrir a nuestras reglas teóricas para ver si encontramos indicios en las producciones
del sujeto evaluado, para buscar algo más, algo diferente que permita construir la
hipótesis antes de ponerla a prueba mediante la lógica deductiva. Cabe aclarar que si
bien la abducción pertenecería al contexto de descubrimiento y la deducción al de
justificación, de ninguna manera se postula una diferenciación cronológica entre ambos
contextos. Son varios los procesos inferenciales que actúan como sistema en la
generación de conocimiento.
Ahora bien, la posición planteada trae consigo una limitación, las conclusiones no serán
verdaderas, sino verosímiles. Garantizaremos un correcto medio para arribar a ellas,
pero nunca un resultado verdadero. Ello conlleva a definir el eje metodológico.
Teoría y Técnica de Exploración
y Diagnóstico, módulo II, cátedra II Clases teóricas Material de circulación interna
6
Eje metodológico
En íntima relación con el eje lógico, debemos demarcar el camino por el cual queremos
llegar al objetivo de describir, comprender y explicar el funcionamiento psicológico del
sujeto evaluado. Este eje traza el recorrido del proceso que supone construir las
hipótesis desde los observables y los pasos a seguir hasta arribar a las conclusiones
diagnósticas, siempre probables, nunca verdaderas.
El profesional comienza relevando observables, es decir toda manifestación de un
sujeto que, para su descripción, no requiere lenguaje técnico específico. Es accesible a
cualquier observador que tenga conocimiento de la lengua. De las manifestaciones que
realiza un sujeto, el profesional toma aquellas que supone significativas. Pérez Lalli
(2014) propone ciertas características que deben tener los observables para tornarse
significativos e indicar su camino en transformarse en indicadores:
Relevantes en función a otros sujetos de la misma población
Relevantes en función del propio despliegue del sujeto
Relevantes en función de los objetivos del PD
Relevantes en función de lo contextual y epocal
Relevantes en función de la edad cronológica del sujeto
Relevantes en función de las características del estímulo
Veamos el siguiente ejemplo: varios observadores estamos de acuerdo que el tamaño
de un dibujo es grande (ocupa más de 2/3 de la hoja). Ese observable significativo por
el propio despliegue del sujeto se articula con las hipótesis genérico –teóricas
(relacionan indicadores con variables) ya mencionadas (ver página 4). Para que una de
ellas se ilumine y comience un camino de construcción de conocimiento sobre el sujeto
evaluado, el profesional debe buscar algo diferente, otros observables que entren en
relación con el ya relevado y así se configure una constelación particular de
indicadores, generando un efecto se sentido que abre el camino a interpretaciones
posibles. Además del tamaño grande, el dibujo de la persona es acompañado con la
siguiente verbalización “es el protagonista de una película de cine arte en la cual este
personaje era un asesino serial, en este preciso momento se escapó de la policía y está
mirando como lo buscan y él siempre sale airoso porque es inteligente, disfruta su
triunfo”. Esta constelación de indicadores, ilumina la hipótesis de un alto grado de
confianza en sí mismo, con un autoconcepto elevado (ver página 4). Aunque también el
tamaño grande relacionado con otros indicadores que se mencionarán a continuación,
iluminan otra de la hipótesis genérico/teóricas relacionada a las tendencias agresivas.
Dejamos de hablar de observables para utilizar el concepto indicador. Los mismos son
definidos como toda manifestación del sujeto que “hable” de alguna función,
característica o capacidad psicológica (variable). Siguiendo el ejemplo, el “tamaño” es
un indicador, da cuenta de la variable autoconcepto. El autoconcepto no es observable
directamente, es una característica atribuible a todo sujeto, pero que debe ser evaluada
a la luz de indicadores a los que se encuentra relacionada por reglas teóricas.
Relevemos las características de los indicadores:
Teoría y Técnica de Exploración
y Diagnóstico, módulo II, cátedra II Clases teóricas Material de circulación interna
7
Operacionalización de un concepto teórico
Tiene un componente empírico, otro procedimental y una relación de
representatividad no exclusiva con el concepto teórico
Extrae de la categoría abstracta un aspecto esencial de ella y la trasforma en
susceptible de captación sensorial
Nunca es unívoco, porque no hay relación de identidad entre él y el concepto
teórico, hay representatividad parcial
No dice nada por sí mismo, requiere del ejercicio inferencial del psicólogo para
hacerlo hablar y de otros indicadores para tomar sentido.
Siguiendo el camino, el profesional releva los indicadores diferentes, los articula y así
va comenzado a darles sentido a las manifestaciones del sujeto. Retomando el ejemplo,
el tamaño grande del dibujo también se articula con una presión fuerte, un trazo recto
en punta, remarcado, anguloso, en un dibujo centrado. Los elementos de contenido en
el gráfico de la persona como ser cuello grande y marcado, énfasis en los ojos, nariz
puntiaguda y angulosa, boca remarcada con presencia de dientes, torso amplio y
desnudo. Relevando y articulando estos indicadores diferentes, construyendo una
particular constelación de indicadores, se ilumina la hipótesis de tendencias agresivas
en el sujeto. Dicha hipótesis también es presuntiva, simple conjetura, producto de la
constelación de indicadores y puede enunciarse así “el sujeto presenta impulsos
agresivos”. Es novedosa, específica para el sujeto evaluado y se suma a la ya construida
respecto “el sujeto presenta un autoconcepto elevado”. En tanto hipótesis como un
proceso inherente a toda investigación, son un fenómeno dinámico, siempre se
encuentran en movimiento, nunca son una afirmación definitiva.
El proceso continúa construyendo constelaciones de hipótesis presuntivas hacia las
hipótesis diagnósticas (HD). Las mismas son hipótesis presuntivas que han sido
sometidas a la evidencia empírica [recurrencias y convergencias (contrastación)], a la
argumentación racional (justificación) y a la articulación teórica (explicación y
comprensión). Retomando el ejemplo, en la resolución de las técnicas narrativas, como
respuesta a la lámina C3 del TRO el sujeto arma una historia en la que se encuentran
amigos a conversar, pero lo que empieza como un diálogo amistoso se torna una
discusión porque uno de ellos siempre quiere imponer sus ideas de manera inflexible.
Los amigos ya lo conocen, son más tranquilos y saben que el otro no cambia de parecer,
se enoja y lo que era una charla amistosa derivaría en una discusión. En el test de
Rorschach, las respuestas de color puro están aumentadas, se relacionan con otros
indicadores (porcentajes de formas, respuestas de movimiento animal, etc.) que por
constelación dan cuenta de una labilidad en el control de los impulsos. Por lo tanto otra
hipótesis presuntiva que se construye es “el sujeto presenta tendencia a manifestar
impulsos en su conducta”. Si relacionamos esta característica con las hipótesis
mencionadas anteriormente, se va construyendo la hipótesis diagnóstica relacionada a
que “el evaluado muestra una marcada tendencia a la irrupción de impulsos agresivos
en su conducta”. Podemos además relacionar con características particulares del
vínculo con el entrevistador, quien durante la evaluación ha sido tratado de manera
formal, cordial y respetuosa, pero observó que cuando el evaluado realizaba las tareas
propuestas de manera muy colaborativa frente a dificultades murmuraba, cambiaba su
postura y sus gestos, lo que daba cuenta un intento de control impulsivo y el fracaso del
mismo. Entonces va ganando fuerza la hipótesis “el sujeto presenta labilidad en el
Teoría y Técnica de Exploración
y Diagnóstico, módulo II, cátedra II Clases teóricas Material de circulación interna
8
control de impulsos, por lo que muestra una macada tendencia a la irrupción de
conductas agresivas”.
Cuando estas hipótesis diagnósticas, potentes y fortalecidas por las exigencias tanto
empíricas como teóricas a las que se las ha sometido, puedan ser articuladas con los
objetivos del psicodiagnóstico que originaron el proceso y permitir la elaboración de un
pronóstico, alcanzarán el estatuto de conclusiones diagnósticas. Cabe recordar que
en función del proceso realizado, las conclusiones serán probables, verosímiles pero no
verdaderas. Recordemos, el profesional garantiza medios, pero no fines. Siguiendo
nuestro ejemplo, si la evaluación se da en el marco de un psicotécnico, el profesional
informará que el sujeto presenta un elevado autoconcepto y tendencia a las conductas
agresivas. Sugerirá que dichos impulsos podrían manifestarse frente a obstáculos en la
persecución de objetivos, tendiendo a responsabilizar a sus pares o subordinados por
las causas de dicho fracaso. Así arribamos a formular conclusiones diagnósticas, porque
las HD fueron relacionadas con los objetivos del PD, en este caso una evaluación
psicotécnica y permitieron la elaboración de un pronóstico altamente probable acerca
de la conducta del sujeto en el ámbito laboral.
Retomando la teoría, Pérez Lalli afirma:
Será válida una hipótesis que remita a un comportamiento en tanto indicador,
siempre que la misma haya sido valorada también desde el significado que tal
conducta posee para el propio sujeto que lo protagoniza. Una hipótesis sobre el
psiquismo de un sujeto adquirirá su valor específico en función del resto de las
afirmaciones a las que se vincule. La singular integración entre las conclusiones
diagnósticas dará lugar a una constelación de datos como totalidad. En tanto tal,
cada uno de los enunciados respecto a las cualidades y modalidades de
funcionamiento psíquico se verán dotadas de un sentido único, en función del
resto de las afirmaciones a partir de las cuales quedan resignificadas. Insistimos:
las partes (hipótesis particulares) conforman el todo (integración diagnóstica),
pero el todo regula las partes. (2014, p. 22).
Esta posición lógica y metodológica lleva a la autora a revisar las concepciones clásicas
de los conceptos recurrencias y convergencias.
Sobre las recurrencias y convergencias
Tomando la definición clásica de recurrencias, Pérez Lalli retoma la conceptualización
de Duarte (1980) quien las define como “la reiteración de un mismo indicador en varias
zonas de un mismo gráfico o en gráficos diversos”. Es decir, la búsqueda de indicadores
formales o de contenido que se reiteran en las diferentes producciones gráficas de un
sujeto. Por ejemplo: un sujeto dibuja todas sus producciones con tamaño grande,
recurriendo así dicha pauta formal, y de allí se infiere cierta tendencia al autoconcepto
elevado y alto grado de confianza en sí mismo. En relación a las pautas de contenido,
en los dibujos en los que representa personas, omite los ojos en todas ellas, lo que
puede interpretarse como tendencias a no querer interactuar o mirar su entorno.
Teoría y Técnica de Exploración
y Diagnóstico, módulo II, cátedra II Clases teóricas Material de circulación interna
9
Siguiendo esta metodología, el profesional debería buscar la insistencia de lo idéntico,
y a partir de allí puede caer en la tentación de realizar una generalización empírica. Este
tipo de conocimiento puede dejar de lado aquel aspecto de una producción que es
diferente, que no sigue la línea de lo que se reitera pero que sin embargo puede ser
revelador de características de funcionamiento psicológico del sujeto. En nuestro
ejemplo el evaluador podía seguir relevando el tamaño grande de todos los dibujos
(reiteración de un mismo indicador en gráficos diversos), y a partir de allí realizar una
generalización.
En este punto es que Pérez Lalli nos advierte la necesidad de hacer distinciones
metodológicas. Es importante distinguir la recurrencia de observable (insistencia de
un mismo tema, conducta, pauta formal en gráficos, etc.) sostenida en la definición
tradicional del concepto, de la recurrencia de hipótesis (la misma tendencia psíquica
expresada en distintos indicadores). En esta última postura, la articulación de las
diversas expresiones del sujeto recurriendo en un mismo sentido es indispensable para
la producción diagnóstica. En nuestro ejemplo, una recurrencia de hipótesis estaría
determinada porque el evaluador no sólo releva el tamaño grande, sino también
características del trazo, de la presión, de la particular manera de realizar el dibujo de la
persona, las verbalizaciones, la relación que establece en la entrevista, etc. para
determinar la tendencia psíquica “el sujeto presenta impulsos agresivos en su conducta
debido al fracaso en el control de los mismos”.
Por otro lado, para Renata Frank las convergencias son “la reiteración de una secuencia
dinámica que se expresa a través de indicadores disímiles y en algunos casos hasta
opuestos” (citada por Pérez Lalli, 2014, p.38). Se sostenía que podían representar los
términos de un conflicto y la defensa.
Esto supone 4 posibilidades de hallar convergencias:
Al menos 2 pautas formales disímiles
Al menos 2 pautas de contenido disímiles
Al menos una pauta formal y una de contenido
Al menos una misma pauta que aparece de manera opuesta.
Como ejemplos podemos retomar los trabajados por Veccia y Calzada (2002) quienes
relevan que el gráfico de una casa en la parte superior de la hoja (pauta formal), como
volando puede demostrar cierta tendencia al fantaseo, y un árbol emplazado en la zona
inferior (pauta formal que se expresa de manera opuesta) con grandes raíces (pauta de
contenido) demostrando control y ligazón exacerbada a la realidad; pueden ser
interpretadas cono necesidad de controlar las fantasías por temor a la desorganización,
lo que lo llevan a aferrarse a la realidad, comportándose de manera formal o
sobreadaptada (p.54).
Recordemos la postura epistemológica de Pérez Lalli, en la cual es necesario primero
construir la hipótesis buscando lo novedoso, lo diferente, utilizando la abducción. De
este modo la articulación de las diferentes expresiones del sujeto recurriendo en un
mismo sentido (recurrencia de significados) es indispensable para la construcción
diagnóstica. Por lo tanto define a la convergencia como
Teoría y Técnica de Exploración
y Diagnóstico, módulo II, cátedra II Clases teóricas Material de circulación interna
10
Un tipo especial de constelación de hipótesis, caso en el cual las mismas afirman
tendencias opuestas del psiquismo evidenciado los términos del conflicto.
Precisemos el asunto: los observables contradictorios simplemente marcarían
una particularidad en el despliegue del sujeto, que permitirá el recorte
significativo (criterio de significación de los datos basados en el propio
despliegue del sujeto), pero en sí mismos requieren atravesar el trabajo
interpretativo para dar cuenta de una dinámica psíquica. (2014, p. 39)
Aclara también que la “convergencia debe ser recurrente, debe insistir la oposición y
contradicción en las distintas técnicas. Son las hipótesis respecto a tendencias opuestas
las que se potencias mutuamente por la misma dinámica que expresan” (p.40).
Retomando el ejemplo de la evaluación psicotécnica, mencionamos las características
del dibujo en las cuales se construía la hipótesis de las tendencias agresivas, sin
embargo relevamos que durante la entrevista el sujeto se mostraba respetuoso, cordial,
colaborador y formal en su trato. Estas tendencias opuestas dan cuenta de un intento
de mostrarse amable y cordial pero eso fracasa debido a la labilidad en el control de
impulsos lo que lleva a que se manifiesten las tendencias agresivas en el sujeto.
Cabe subrayar que Pérez Lalli señala que una mera modalidad opuesta en el despliegue
de conductas de un sujeto, no debe necesariamente ser relevada como una
convergencia, ya que puede tratarse de una manera flexible de expresarse del sujeto,
en función del contexto. Para que sea relevado como una convergencia deben insistir
las tendencias opuestas de funcionamiento psicológico.
Para finalizar, queremos destacar que el empleo adecuado de la metodología de las
recurrencias y convergencias, es la que permite la integración de datos recogidos
durante el PD. Como señalaba Hermosilla, si ese trabajo se realiza demostrando
experticia, asegurando diligencia, medios propicios, pericia suficiente y conocimientos
llegaremos a conclusiones verosímiles.
Referencias
Calabrese, J. L. “Permanencias y cambios en el relato de la ciencia. Hermenéutica,
positivismo y complejidad. Viejas oposiciones y nuevas convergencias”. Presentado
y publicado en el Congreso de FEPAL, Montevideo, 2002 y reelaborado en 2004.
Frank de Verthelyi, R. (1987) “Gráficos en niños”. Ficha del Departamento de
Publicaciones, Facultad de Psicología, UBA
Laplanche, J. y Pontalis, J. B. (2004) Diccionario de Psicoanálisis. Paidós
Pérez Lalli, M. (2014) Las técnicas proyectivas: un abordaje epistemo-metodológico. En
Veccia, T (Comp.) Técnicas y métodos cualitativos en evaluación psicológica (pp.
17-42) Buenos Aires, Argentina, Ed Lugar.
Pérez Lalli, M. S. (2008). Reflexiones lógicas, metodológicas y epistemológicas para
una buena praxis del psicodiagnóstico. En Demanda, Ética y Límites (pp.158-162).
Buenos Aires, Argentina, Akadia Ed.
Teoría y Técnica de Exploración
y Diagnóstico, módulo II, cátedra II Clases teóricas Material de circulación interna
11
Veccia, T. y Calzada, J (2002). Alcances y Limitaciones del Dibujo Proyectivo. Método
de recurrencias y convergencias para su interpretación. En Veccia, T. Diagnóstico
de la Personalidad. Desarrollos Actuales y estrategias combinadas (pp. 41-84).
Buenos Aires, Argentina, Editorial Lugar.
Teoría y Técnica de Exploración
y Diagnóstico, módulo II, cátedra II Clases teóricas Material de circulación interna
También podría gustarte
- Ensayo Impacto de Las Nuevas Tecnologías en El AulaDocumento4 páginasEnsayo Impacto de Las Nuevas Tecnologías en El AulaDelia Barrientos Luna100% (4)
- Final ProyectivasDocumento43 páginasFinal ProyectivasCamila IsmanAún no hay calificaciones
- PEREZ LALLI, M. S.(2008) "Reflexiones lógicas, metodológicas y epistemológicas para una buena praxis del psicodiagnóstico", en "Demanda, Etica y Límites. ADEIP", Buenos Aires, AKADIA Ed., pp.158-162Documento9 páginasPEREZ LALLI, M. S.(2008) "Reflexiones lógicas, metodológicas y epistemológicas para una buena praxis del psicodiagnóstico", en "Demanda, Etica y Límites. ADEIP", Buenos Aires, AKADIA Ed., pp.158-162Mariela Pérez LalliAún no hay calificaciones
- Reflexiones - Logicas, Metodologicas y Epistemologicas para Una Buena Praxis en PsicodiagnosticoDocumento9 páginasReflexiones - Logicas, Metodologicas y Epistemologicas para Una Buena Praxis en PsicodiagnosticoJhncamilafrancoAún no hay calificaciones
- Resumen Clínica Psicológica y PsicoterapiaDocumento67 páginasResumen Clínica Psicológica y PsicoterapiaFlor CarnevaleAún no hay calificaciones
- Epistemología de La Naturaleza Del ConocimientoDocumento4 páginasEpistemología de La Naturaleza Del ConocimientojuanAún no hay calificaciones
- Ensayo Filo ArgumentaciónDocumento8 páginasEnsayo Filo ArgumentaciónHairo David Venegas TangAún no hay calificaciones
- Gálvez Córdova - Jorquera VillagraDocumento6 páginasGálvez Córdova - Jorquera VillagraMatias JorqueraAún no hay calificaciones
- Monografía - CorrienteDocumento19 páginasMonografía - CorrienteJuan Llerena LópezAún no hay calificaciones
- Pragmatismo MonografiaDocumento27 páginasPragmatismo MonografiaJuan Llerena LópezAún no hay calificaciones
- Paradigmatica Vs PragmaticaDocumento4 páginasParadigmatica Vs PragmaticaEric ValenciaAún no hay calificaciones
- Leibovitz de Duarte - Juicio ClinicoDocumento4 páginasLeibovitz de Duarte - Juicio ClinicoWillie PattersonAún no hay calificaciones
- Teorías y Paradigmas. Ensayo de Ligia AvendañoDocumento8 páginasTeorías y Paradigmas. Ensayo de Ligia AvendañoLigia AvendañoAún no hay calificaciones
- Portafolio N°3Documento7 páginasPortafolio N°3Jose Jair Rodriguez AmayaAún no hay calificaciones
- Tema I PROYECTO 1Documento21 páginasTema I PROYECTO 1alfredoAún no hay calificaciones
- Metateoría Constructivista Cognitiva 18556-55798-1-PBDocumento14 páginasMetateoría Constructivista Cognitiva 18556-55798-1-PBfergusmcroigAún no hay calificaciones
- Validez y Confiabilidad SneidermanDocumento18 páginasValidez y Confiabilidad SneidermanFC Angel LuisAún no hay calificaciones
- Los Conceptos de Conocimiento, Epistemologia y Paradigma (Resumen)Documento2 páginasLos Conceptos de Conocimiento, Epistemologia y Paradigma (Resumen)Janella AmasifuenAún no hay calificaciones
- El Papael de La Teoria en La Investigacion SocialDocumento3 páginasEl Papael de La Teoria en La Investigacion SocialRoberto LopezAún no hay calificaciones
- Resumen Clínica y Psicoterapia 2021 PRIMER PARCIALDocumento90 páginasResumen Clínica y Psicoterapia 2021 PRIMER PARCIALRocío YllanesAún no hay calificaciones
- METOLOGIA JURÍDICA, Muñoz Rocha, Segundo Reporte.Documento4 páginasMETOLOGIA JURÍDICA, Muñoz Rocha, Segundo Reporte.Hugo PerezAún no hay calificaciones
- Elementos Del Metodo CientificoDocumento5 páginasElementos Del Metodo CientificoRosario Camila FLORES MAQUERAAún no hay calificaciones
- Comportamiento HumanoDocumento3 páginasComportamiento HumanoDel Real Zavala Perla SusanaAún no hay calificaciones
- Importancia de Hipótesis en Una InvestigaciónDocumento8 páginasImportancia de Hipótesis en Una InvestigaciónJoseph ValeroAún no hay calificaciones
- Resumen, Jonathan Bañares y Franco MartinezDocumento5 páginasResumen, Jonathan Bañares y Franco MartinezTania MartínezAún no hay calificaciones
- Modelos y Teorias Psicologicas-TrabajoDocumento12 páginasModelos y Teorias Psicologicas-TrabajoMICHELLE NATHALIA DURAN ALFONSOAún no hay calificaciones
- ACT 1 - Postura Epistemológica Personal - ECADocumento6 páginasACT 1 - Postura Epistemológica Personal - ECAEnrique CosmeAún no hay calificaciones
- Complemento EpistemológicoSobre El Debate Del Psicoanálisis Con Las TCCDocumento15 páginasComplemento EpistemológicoSobre El Debate Del Psicoanálisis Con Las TCCfunkakazi100% (1)
- Actividad 2. Ejemplos de Paradigmas Científicos en La Vida CotidianaDocumento6 páginasActividad 2. Ejemplos de Paradigmas Científicos en La Vida CotidianaAlejandra LeónAún no hay calificaciones
- Tecnicas Proyectivas IntroDocumento6 páginasTecnicas Proyectivas Intromaria_del_carmen_eAún no hay calificaciones
- Tipos de Conocimiento-SistemasDocumento8 páginasTipos de Conocimiento-SistemasTrigo NuevoAún no hay calificaciones
- Las Llamadas Técnicas ProyectivasDocumento9 páginasLas Llamadas Técnicas ProyectivasMontserrat Lopez CastroAún no hay calificaciones
- Examen FiloDocumento7 páginasExamen FiloFanny Martinez QuinteroAún no hay calificaciones
- Teóricos Clínica de Niños 2020Documento119 páginasTeóricos Clínica de Niños 2020Ana AlvaroAún no hay calificaciones
- Unidad 1 - Cognitivo ConductualDocumento13 páginasUnidad 1 - Cognitivo ConductualPayunia empresaAún no hay calificaciones
- Conceptos OrdenadoresDocumento5 páginasConceptos Ordenadoresoscar1085gmailcomAún no hay calificaciones
- Tema I Proyecto 1Documento21 páginasTema I Proyecto 1alfredoAún no hay calificaciones
- Clinica Psicopedagogica IDocumento2 páginasClinica Psicopedagogica ILorena ZiniAún no hay calificaciones
- Tarea AnnreryDocumento16 páginasTarea AnnreryCarlos VasquezAún no hay calificaciones
- Teoria de La Admon Un Enfoque AdvoDocumento28 páginasTeoria de La Admon Un Enfoque Advohisaga_xuleymAún no hay calificaciones
- Maldonado, H. (2017) - La Cuestión de La Neutralidad en La Relación Docente-AlumnoDocumento15 páginasMaldonado, H. (2017) - La Cuestión de La Neutralidad en La Relación Docente-AlumnoAilin BandoniAún no hay calificaciones
- El Objeto de Estudio de La Teoria Del Estado PDFDocumento23 páginasEl Objeto de Estudio de La Teoria Del Estado PDFBruno DominguezAún no hay calificaciones
- Actividad 1 FILOSOFÍA Y EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓNDocumento6 páginasActividad 1 FILOSOFÍA Y EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓNHector VillalbaAún no hay calificaciones
- Archivo 7 CV - Marco Teórico, Teoria y MétodoDocumento5 páginasArchivo 7 CV - Marco Teórico, Teoria y MétodoCarlosAún no hay calificaciones
- Ensayo EpistemologiaDocumento4 páginasEnsayo EpistemologiaRoberto QuintanillaAún no hay calificaciones
- Actividad 2. Ejemplos de Paradigmas Científicos en La Vida Cotidiana.Documento8 páginasActividad 2. Ejemplos de Paradigmas Científicos en La Vida Cotidiana.FerAún no hay calificaciones
- 1 La Formación y El Estilo Del TerapeutaDocumento17 páginas1 La Formación y El Estilo Del TerapeutaXquizofrenia Metal BandAún no hay calificaciones
- Razonamiento CL Nico en Terapia OcupacionalDocumento37 páginasRazonamiento CL Nico en Terapia OcupacionalMacarena PazAún no hay calificaciones
- Celener Tomo I Parte 1 Cap 1Documento36 páginasCelener Tomo I Parte 1 Cap 1Canela Guido VaitelisAún no hay calificaciones
- Bases Filosoficas y Epistemiologicas de La Psicologia y La PsicoterapiaaaDocumento11 páginasBases Filosoficas y Epistemiologicas de La Psicologia y La PsicoterapiaaaDiana VelazcoAún no hay calificaciones
- Tarea 2. ANALISIS Y REFLEXION Tema 2Documento5 páginasTarea 2. ANALISIS Y REFLEXION Tema 2Daniel TafoyaAún no hay calificaciones
- Razonamiento jurídico y ciencias cognitivasDe EverandRazonamiento jurídico y ciencias cognitivasAún no hay calificaciones
- Fenomenología y psicología del desarrollo: La búsqueda de una articulaciónDe EverandFenomenología y psicología del desarrollo: La búsqueda de una articulaciónAún no hay calificaciones
- ¿Qué clínica de lo psíquico es posible en un contexto institucional educativo?De Everand¿Qué clínica de lo psíquico es posible en un contexto institucional educativo?Aún no hay calificaciones
- TÉCNICAS PARA PSICOTERAPIA SISTÉMICA CONSTRUCTIVISTADe EverandTÉCNICAS PARA PSICOTERAPIA SISTÉMICA CONSTRUCTIVISTAAún no hay calificaciones
- Una nueva visión metodológica: retórica, normativa y crítica para las ciencias sociales y la administraciónDe EverandUna nueva visión metodológica: retórica, normativa y crítica para las ciencias sociales y la administraciónAún no hay calificaciones
- Experiencias y retos en supervisión clínica sistémicaDe EverandExperiencias y retos en supervisión clínica sistémicaAún no hay calificaciones
- Razonar y Conocer: Aportes a la comprensión de la racionalidad matemática de los alumnosDe EverandRazonar y Conocer: Aportes a la comprensión de la racionalidad matemática de los alumnosAún no hay calificaciones
- Compendio de técnica psicoanalítica: Con su aplicación a la psicoterapiaDe EverandCompendio de técnica psicoanalítica: Con su aplicación a la psicoterapiaAún no hay calificaciones
- Cognición humana, razonamiento y racionalidad: Los retos de la investigación empírica a la visión estándar de la racionalidadDe EverandCognición humana, razonamiento y racionalidad: Los retos de la investigación empírica a la visión estándar de la racionalidadAún no hay calificaciones
- La toma de perspectiva: Una conceptualización desde la psicología contextualDe EverandLa toma de perspectiva: Una conceptualización desde la psicología contextualAún no hay calificaciones
- EmanuelDocumento3 páginasEmanuelJhon Erick Rios CorteganaAún no hay calificaciones
- Ciencias 3 QUIMICA - TelesecundariaDocumento320 páginasCiencias 3 QUIMICA - Telesecundariachampi ñon100% (6)
- CONDICIONAMIENTO OPERANTE Actividad 5 Escuelas ExperimentalesDocumento4 páginasCONDICIONAMIENTO OPERANTE Actividad 5 Escuelas ExperimentalesXiomara HenaoAún no hay calificaciones
- Tematica en Educacion InclusivaDocumento14 páginasTematica en Educacion InclusivaWendii Aragon EscobarAún no hay calificaciones
- Orígenes Del Lenguaje - Nuevos Asaltos A Una Vieja FortalezaDocumento14 páginasOrígenes Del Lenguaje - Nuevos Asaltos A Una Vieja FortalezaPriscila PaterninaAún no hay calificaciones
- Trabajo-Final-Del-Diplomado NatyDocumento40 páginasTrabajo-Final-Del-Diplomado NatyFrancis Nathanael Polanco PimentelAún no hay calificaciones
- DescripciónDocumento32 páginasDescripciónLeandro Pereyra CenturionAún no hay calificaciones
- Sesion 28 de MayoDocumento7 páginasSesion 28 de MayoLILIAN ROSARIO CAMAC OJEDAAún no hay calificaciones
- Albert BanduraDocumento13 páginasAlbert BanduraLeticia Lemus LeonAún no hay calificaciones
- Aplicaciones de Las Teorias MotivacionalesDocumento3 páginasAplicaciones de Las Teorias MotivacionalesCamilo Oswaldo Adame PeraltaAún no hay calificaciones
- Sesión 1Documento3 páginasSesión 1Fabiano QuispeAún no hay calificaciones
- Siglo 21Documento1 páginaSiglo 21Trabajos Practicos100% (1)
- Silabo - Las Adolescencias Desarrollo, Cambios e IdentidadDocumento16 páginasSilabo - Las Adolescencias Desarrollo, Cambios e IdentidadJuan Luis Panduro NavarroAún no hay calificaciones
- Proyecto Integrador FinalDocumento26 páginasProyecto Integrador FinalJesus SolorzanoAún no hay calificaciones
- Actividad 5 CAPACIDAD PULMONARDocumento4 páginasActividad 5 CAPACIDAD PULMONARmary salisAún no hay calificaciones
- Rúbrica para Evaluar La Producción Final Del Artículo ExpositivoDocumento1 páginaRúbrica para Evaluar La Producción Final Del Artículo ExpositivoJoellennerAún no hay calificaciones
- El Medio RadiofónicoDocumento2 páginasEl Medio RadiofónicoHarry Alvarenga100% (1)
- La Memoria y La PercepciónDocumento20 páginasLa Memoria y La PercepciónMaryuris PerezAún no hay calificaciones
- Plan Anual Arte y Cultura 2020 M.A. 5ºDocumento6 páginasPlan Anual Arte y Cultura 2020 M.A. 5ºWilfredo Ccahuana Valenza100% (1)
- Hombre ImparableDocumento194 páginasHombre ImparableJosé Maldonado100% (2)
- Planeaciones de Historia 3er GradoDocumento6 páginasPlaneaciones de Historia 3er GradoJuan Venegas100% (1)
- Evaluacion Final DuaDocumento17 páginasEvaluacion Final DuaNadia PonceAún no hay calificaciones
- Guia I Psicología Del LenguajeDocumento8 páginasGuia I Psicología Del Lenguajejdurcas1Aún no hay calificaciones
- Actividad Evaluativa - Línea Del TiempoDocumento9 páginasActividad Evaluativa - Línea Del TiempoMailyn Vidales CastroAún no hay calificaciones
- Matriz de Proyecto de TesisDocumento1 páginaMatriz de Proyecto de TesisCesar Vicente Mozombite JuzgaAún no hay calificaciones
- Unidad 1 1 Técnicas de Trozado 1 El Trozado 1 Actividad N 1 Trozado Libre Con Papel Periódico 2Documento96 páginasUnidad 1 1 Técnicas de Trozado 1 El Trozado 1 Actividad N 1 Trozado Libre Con Papel Periódico 2Cristina TaimalAún no hay calificaciones
- Elementos para Diseñar Un Manual Del CapacitadorDocumento2 páginasElementos para Diseñar Un Manual Del CapacitadorGabriel MendozaAún no hay calificaciones
- Neuromitología NLZDocumento16 páginasNeuromitología NLZMyriam JuarezAún no hay calificaciones
- Pensamiento Critico - Alexander Abarca BonillaDocumento4 páginasPensamiento Critico - Alexander Abarca BonillaAlexanderAún no hay calificaciones