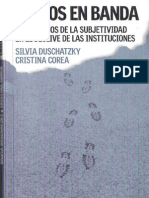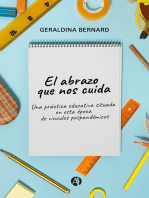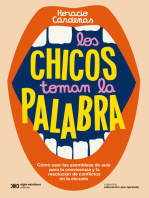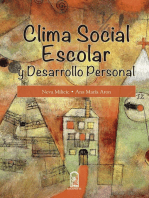Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Hopspitalidad Galli-Resumen
Cargado por
Bruno0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas3 páginasTítulo original
hopspitalidad.galli-resumen
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas3 páginasHopspitalidad Galli-Resumen
Cargado por
BrunoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Hacer de la escuela un lugar para el encuentro, hacer de la
escuela un lugar para todos y todas-Gustavo Galli
Esta última década ha sido un tiempo de ampliación de derechos. Quienes trabajamos en escuelas, sabemos que esta
ampliación de derechos ha tocado la fibra de la escuela. Y esto nos provoca múltiples preguntas, con y sin respuestas a
mano. La Ley de Educación Nacional propone la obligatoriedad de la escuela secundaria. Esto significa que, entre otras
cosas, nos invita a los educadores a un cambio de paradigmas, revisar nuestros supuestos y nuestra historia (como
educadores y también como estudiantes). Nos propone (en tiempos de TICs) que nos podamos “reformatear”. Esto es,
mirar la escuela con otros lentes, pensar otros “formatos” no sólo de la institución escuela, sino también del aula, de las
clases, de la evaluación, de los tiempos de recreos, de lo que tenemos para ofrecerles. Ningún cambio de paradigmas, se
transita sin conflictos, sin contradicciones, sin discusión, pero tampoco sin decisión política, sin construcción colectiva.
Allí donde surgen conflictos proponemos construir respuestas poniéndoles palabras, entre los estudiantes, los
educadores y entre las generaciones que compartimos la vida cotidiana de la escuela. Cierto es que muchos
adolescentes que hoy están en las escuelas secundarias en otros tiempos podían no estar, o quizás podían salirse de la
estructura escolar porque no se “adaptaban” a lo que la escuela “pedía”. Hoy sabemos que ellos y ellas están en la
escuela porque son sujetos de derecho. Y la educación es un derecho. Y es la escuela la que debe “adaptarse” a esta
nueva realidad. Todos los que alguna vez estuvimos en un aula como docentes, sabemos de esas frases hechas que
estigmatizan, expulsan, excluyen, que circulan en las veredas de las escuelas, en la esquina o en la plaza, tales como “si
no lo sacan a X va a pudrir el cajón”, “no quiero que agarre la mala junta”, “es el hijo de X, qué querés con ese padre”,
“desde que llegó X, ya no se puede dar clase” o “si no quiere estudiar que no venga más”. Sin minimizar los problemas
de convivencia que pueden acontecer en las aulas, queremos, en esta oportunidad, poner el foco en aquellas
concepciones que se construyen como fronteras que nos alejan de la posibilidad de construir una escuela para todos. En
estas frases se juegan historias, biografías, concepciones acerca de la escuela y de los sujetos que de ella participaron y
que en ella hoy participan. La escuela para no todos, no sólo nos posibilitaba evitar la problematización de nuestras
prácticas, sino que a la vez justificaba e invisibilizaba la “selección natural” que se ponía en juego; la escuela
meritocrática donde el que quedaba afuera seguramente no era “apto” por variadas y políticamente correctas razones.
Hoy queremos una escuela para todos y todas, y esto supone estar dispuestos/as a convivir con muchos/as otros/as.
Sabemos que no es tarea sencilla educar para una convivencia democrática, que no siempre es posible ponernos de
acuerdo, que la diversidad que es riqueza de miradas y de formas de leer el mundo, en otras ocasiones puede ser una
frontera, que en lugar de ser pasaje y lugar de encuentro es muro y distanciamiento. Los educadores sabemos que
nuestro trabajo radica en la construcción de la esperanza, de un mejor porvenir, de nuevos horizontes colectivos y
personales, sobre todo allí donde los discursos construyen el desánimo, donde los rostros de los jóvenes son utilizados
como sinónimo de desgano, apatía o de peligro. Desde nuestro lugar de educadores, nos corresponde “abrir puertas”,
“hacer pasar”, a tantos y tantas otros y otras. No de cualquier manera, no sólo a quiénes siempre estuvieron. “Hacer
pasar” implica la convicción personal y colectiva de que participar de la escuela es un derecho social. Hacer pasar es
poner en acto la hospitalidad de quien aloja, hace un lugar, hace sentir al otro no ya como extranjero sino como “parte
de”. La hospitalidad, comienza por la acogida sin pregunta. La hospitalidad se ofrece, se da al otro antes de que se
identifique, antes de incluso que sea sujeto, sujeto de derecho y sujeto nombrable por su apellido. Pueden y deben
pasar y sentirse parte de la escuela, sentir que es para ellos, de ellos, que allí queremos que estén y aprendan, que es el
mejor lugar que como sociedad y como país tenemos para ofrecerles, no importa quiénes son ni de dónde vienen.
Abrirles la puerta significa no sólo abrir el espacio físico de la escuela, implica necesariamente abrir nuevas posibilidades,
pensar nuevas respuestas, abrirnos a que otros mundos –distintos- para que al menos ingresen a la escuela y sean parte
de ella, la conmuevan, nos conmuevan; esto es nos muevan con ellos a buscar propuestas que hagan de la escuela un
lugar para el encuentro. Quizás en el término “encuentro” pueda residir una de las claves de la escuela secundaria que
buscamos: el estar con otros para encontrarnos a esos otros y a nosotros. En ocasiones en las escuelas algunas
conversaciones giran en torno a una supuesta “disputa” entre un ellos y un nosotros, que nombrado así divide a
docentes de estudiantes. “Ellos no estudian”, “si ellos no quieren”, “¿a qué vienen?” “nosotros no podemos”, “nosotros
no estamos para esto”. Discursos que trazan líneas, que establecen fronteras, disputas. Difícilmente un aprendizaje
significativo acontezca en este tipo de relación, donde las relaciones de poder tienen que ver más con el dominio del
otro que con que el otro pueda más. La intención no es borrar la frontera. Quizás la propuesta es transformar esa línea
divisoria, que debe estar trazada, sin lugar a dudas, en el lugar del encuentro. Una frontera a la vez que divide acerca, a
la vez que diferencia es lugar de encuentro, ninguna frontera es impermeable. La historia lo demostró y lo demuestra
cada día. El adulto y los jóvenes se diferencian a la vez que se encuentran, y es ahí, en ese juego, donde el hecho
pedagógico acontece, se revela para ambos. Es el otro el que nos constituye en docente o en estudiante. No hay uno sin
el encuentro con el otro. Y ese otro, que nos constituye en educadores, es como es, no como el educador necesita que
sea para el ser. Y el educador es aquel que es reconocido por el estudiante, porque su presencia es significativa, se le
revela, y sobre todo porque el propio estudiante se siente reconocido en su ser. La escuela, las aulas, los patios, son
espacios desde donde poner en juego una explícita política de reconocimiento. Sabemos, que la invisibilización del otro
es una forma de violencia presente en las escuelas. No todos son visibles, y esta invisibilidad no es una característica
propia del sujeto invisible, sino más bien es producto de una miopía social, que no ve a ciertos sujetos o ciertos
colectivos. Reconocer al otro es el primer paso del encuentro, no puedo encontrarme con aquel del que desconozco su
existencia. Además, en ciertos casos, el invisibilizado pelea por hacerse visible, quizás también devolviendo la violencia
recibida por aquellos que no lo ven. ¿Cómo puede sentirse un pibe, una piba en un aula, con docentes y compañeros
que le demuestran subliminalmente que ése no es su lugar, que no es para la escuela o para esa escuela? Seguramente
será un niño o un adolescente violento, vago, que no quiere. Hacer visible al otro es otorgarle un lugar, reconocerlo es el
comienzo de hacer de la escuela un lugar de encuentro donde se superan las miradas de lo bueno y lo malo, como si el
mundo fueran esos dos polos. Contradicción enorme en relación a nuestra tarea, que no es otra cosa que una pedagogía
de la esperanza, una pedagogía de un porvenir siempre mejor. Ser reconocidos implica la existencia de al menos dos
sujetos. Puede decirse, en general, que implica alguien que reconoce (que está) y alguien a reconocer (que llega). A
veces se está en un mismo lugar con otros muchos y eso no implica reconocimiento. Decimos entonces que hay
reconocimiento cuando el que está intencionadamente lo otorga y cuando el que llega lo recibe también
intencionadamente. En la escuela, estamos con otros; pero, quizás, no nos reconocemos. El muro, la pared, divide a la
escuela del barrio, o del pueblo; los de adentro y los de afuera. Los incluidos y los excluidos. Los que son y los que
podrían ser. En un estudio, Elías, sociólogo alemán, describe cómo los de afuera, los que recién llegan, son la amenaza,
aquellos que traen el caos, los inferiores. Nosotros los establecidos, “los de acá” somos superiores, sólo por el hecho de
haber llegado antes, de haber sido parte antes que ustedes. Reconocer al otro nos puede poner en riesgo frente a la
mirada de nuestra propia comunidad.: él o ella es sospechoso de quebrar las normas y tabúes de su propio grupo. De
hecho, él o ella romperían dichas normas por el simple hecho de relacionarse con miembros de un grupo forastero. De
ahí que el contacto con forasteros amenace a un «miembro del grupo» con la degradación de su reputación en el seno
del grupo establecido. Corre el riesgo de perder el aprecio de sus miembros, es decir, que puede dejar de compartir los
valores humanos superiores que los establecidos se atribuyen a sí mismos.” En el reconocimiento se da una tensión:
aceptar la presión que implica reconocer al no reconocido o asegurarse el lugar que uno tiene y siente amenazado. El
sostenimiento de la exclusión no sólo afecta a las poblaciones rechazadas, también nos amenaza a nosotros, mayorías
de poder, en cuanto dejamos de comprender una parcela de los que nos rodea. Comprender la parcela que nos rodea,
hacerle lugar en nuestra parcela, reconocer al otro es el comienzo del encuentro. La confianza y el riesgo van de la
mano. Que ingrese el desconocido, lo desconocido, es una apuesta, es un riesgo. La confianza es ilógica, se encuentra
posicionada en un círculo vicioso: uno es 'confiante' porque uno tiene confianza. No tiene razón la confianza. Ella puede
ser absoluta, imprudente y muy curiosamente las pruebas de la confianza vienen después. Si uno busca las pruebas para
tener confianza es justamente porque no se tiene. El hecho de que uno tenga razón de tener confianza viene siempre
luego.” Si la razón deviene con posterioridad, la confianza implica correr riesgos. Pero este riesgo aumenta cuando la
confianza se pone en juego con el desconocido. Podemos confiar en lo que nos dice nuestro padre, nuestra maestra, los
conocemos, quizás en otras situaciones hemos comprobado que valió la pena confiar en su palabra. Con quienes no
tenemos una relación de familiaridad quizás se nos hace más difícil. Pero la profundidad de la confianza reside allí, en la
incerteza, en la apuesta, en jugar la palabra. En otros términos Freire plantea: “no hay diálogo si no existe una intensa fe
en los hombres. Fe en su poder de hacer y rehacer de crear y recrear.” La confianza no se exige, se da, se tiene, se
recibe, se juega. La confianza, por la incertidumbre que conlleva, nos arriesga, y aquí hay otra palabra clave que se
comprende mejor cuando se la sitúa, justamente, en torno a la confianza. Arriesgar es ir hacia lo incierto, es poner algo
en juego para que algo mejor acontezca. Sin embargo, en las escuelas, en las clases, como directivos, como docentes, se
nos invita a correr la menor cantidad de riesgos posibles. Y esto no tiene que ver sólo con los riesgos que ponen en juego
la integridad física, la seguridad; tiene que ver con asumir riesgos didácticos, poner en riesgo seguridades
epistemológicas. Propongo pensar nuestro trabajo, nuestra tarea, nuestras relaciones, desde dos responsabilidades:
nuestra responsabilidad social y nuestra responsabilidad política como educadores. Desde la responsabilidad social de
acercar a quienes se enfrentan, de proponer una sociedad para todos y todas, de hacer de la palabra el centro de las
relaciones sociales, de confiar y apostar en que el porvenir siempre es mejor. Desde la responsabilidad política: de
asumir los riesgos de nuestras decisiones, de confiar en el otro, en los otros. De tomar posición, de asumir posturas en
función de la inclusión de todos, de que haya lugar para todos y todas. Tomar posición implica asumir una determinada
concepción de autoridad. La nostalgia, que casi por definición nunca es esperanzadora, dicta que la autoridad, en
“aquellos tiempos”, la otorgaba el cargo. La institución investía de autoridad a la persona. No hay que aclarar demasiado
para darnos cuenta de que, felizmente, esto hoy no ocurre. La autoridad se construye en situación. La palabra puesta en
juego y empeñada, escuchada y enunciada es constructora de autoridad. La autoridad pedagógica democrática se
construye en tanto haya posibilidades de construir relaciones dialógicas. Es ahí cuando la autoridad es autorizada por el
otro. Es ahí cuando la autoridad se legitima, cuando la palabra es valorada. Porque cuando doy la palabra, doy poder y el
poder es que el otro “pueda” algo más. Toda palabra de autoridad puede ser legalmente avalada a la vez que inhibida
por la ilegitimidad de quien la enuncia. ¿Cómo intervienen las concepciones de autoridad a la hora de construir acuerdos
en la escuela? Y no hablamos aquí de grandes acuerdos, ni siquiera de los acuerdos de convivencia que enmarcan las
relaciones hacia el interior de la escuela; simplemente de aquellos acuerdos mínimos, cotidianos, sencillos que se
establecen día a día con los jóvenes. Para acordar tenemos que revisar nuestras formas de construir autoridad y evaluar
si son realmente democráticas. Si confiar es condición para el encuentro, es porque acordar implica prometer. Y la
educación es promesa. Es promesa de que algo mejor está por venir, es promesa de que conocer nos permite ser más
felices, es promesa de que en la escuela vamos a aprender a vivir con otros, siendo reconocidos individualmente en
tanto somos junto con otros. La escuela debe prometer nuevos posibles, debe mostrar otros mundos que sean
habitables para todos, debe recuperar la capacidad de prometer. La escuela, aún hoy, sigue siendo un lugar de
convivencia entre las personas, donde la individualización debe necesariamente dejar su paso a la apertura al otro,
donde esta convivencia, se da porque es intrínseca al hecho educativo. Las promesas establecen ciertas seguridad sobre
el futuro, sólo los hombres reunidos para consensuar decisiones y efectuar acciones generan poder, es la facultad de
cumplir promesas, es compromiso público en la acción. Hoy lo que la escuela debe prometer es que quien transite sus
años por ella encontrará un lugar para la esperanza. Un lugar para la construcción colectiva y para circulación de la
palabra entre generaciones y culturas distintas. Para que el encuentro acontezca , es preciso reconocer, confiar,
arriesgar y prometer. Nuestro rol como adultos es hacer que la escuela aloje la palabra y la ponga en el centro de los
vínculos, de las relaciones, con todo lo que esto implica. Y si el resultado final de la confianza no fue el esperado, nuestra
tarea, siempre, es comenzar algo nuevo. La inclusión nos acerca, nos pone de cara al “otro”, nos invita a comprenderlo
como semejante, nuestro trabajo en las escuelas, nuestro gran desafío es que ese acercamiento se convierta en
“encuentro”. Las políticas públicas de los últimos años siempre intentaron promover este encuentro, entre pares y entre
generaciones. Pensar en la escuela como lugar de “encuentro ” es hacer de la escuela un lugar que promueve la
participación y donde se ejerce una autoridad democrática que posibilita el diálogo y la circulación de la palabra. Hacia
ahí estamos caminando.
También podría gustarte
- Hacia una escuela de encuentro e inclusiónDocumento4 páginasHacia una escuela de encuentro e inclusiónNaty CominoAún no hay calificaciones
- Ahi Donde La Inclusion Nos AcercaDocumento2 páginasAhi Donde La Inclusion Nos AcercaRoberto RoldánAún no hay calificaciones
- Proyecto FinalDocumento9 páginasProyecto FinalNadia MalletteAún no hay calificaciones
- Guia Clase 2Documento19 páginasGuia Clase 2AldoMatiasCordaAún no hay calificaciones
- Carlos Skliar Hacer Educación en Comunidad y en Conversación: ¿Qué Significa Estar Juntos en Las Escuelas?Documento4 páginasCarlos Skliar Hacer Educación en Comunidad y en Conversación: ¿Qué Significa Estar Juntos en Las Escuelas?Fernanda GarciaAún no hay calificaciones
- Intervención socioeducativa con adolescentes en conflicto: Educar desde el encuentroDe EverandIntervención socioeducativa con adolescentes en conflicto: Educar desde el encuentroAún no hay calificaciones
- GrecoDocumento4 páginasGrecoMilagros CuartaraAún no hay calificaciones
- El Otro Como SemejanteDocumento4 páginasEl Otro Como SemejanteVentasLibresAún no hay calificaciones
- Entornos que capacitan: Intervención con adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusiónDe EverandEntornos que capacitan: Intervención con adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusiónAún no hay calificaciones
- Trayectorias escolares integrales flexiblesDocumento9 páginasTrayectorias escolares integrales flexiblesBetina D'AngeloAún no hay calificaciones
- Tarea Marzo 28 2020Documento3 páginasTarea Marzo 28 2020mary raquel enriquez lenisAún no hay calificaciones
- Convivencia - Nosotros y Los Otros PDFDocumento15 páginasConvivencia - Nosotros y Los Otros PDFMarianela CotignolaAún no hay calificaciones
- SUBIRDocumento4 páginasSUBIRjulieta ferruzolaAún no hay calificaciones
- La Escuela Como Espacio de Convivencia - DR Carina Kaplan - Rosario Octubre 2017Documento3 páginasLa Escuela Como Espacio de Convivencia - DR Carina Kaplan - Rosario Octubre 2017Atahualpa DazaAún no hay calificaciones
- Documento 2Documento4 páginasDocumento 2Juan MarroquínAún no hay calificaciones
- Los Sentidos de EducarDocumento9 páginasLos Sentidos de EducarLuis F. AguirreAún no hay calificaciones
- RamajoDocumento5 páginasRamajoMaria Constanza RamajoAún no hay calificaciones
- La Secundaria en La Encrucijada - El Desafío de La IncomodidadDocumento13 páginasLa Secundaria en La Encrucijada - El Desafío de La IncomodidadFedericoAún no hay calificaciones
- 8 Octava CartaDocumento4 páginas8 Octava CartaRaúl AragónAún no hay calificaciones
- La Inclusión Es Fruto de Un Profundo Respeto Al Ser HumanoDocumento4 páginasLa Inclusión Es Fruto de Un Profundo Respeto Al Ser HumanoIgnacio Calderón AlmendrosAún no hay calificaciones
- Educar en La AlteridadDocumento2 páginasEducar en La AlteridadRogMan FS SánChá HMAún no hay calificaciones
- Educación invisible: Reflexion y accion para educar a la educaciónDe EverandEducación invisible: Reflexion y accion para educar a la educaciónAún no hay calificaciones
- Cultura JuvenilesDocumento6 páginasCultura JuvenilesclatobAún no hay calificaciones
- ARTÍCULO ENSAYOS Sobre La Violencia y El FracasoDocumento12 páginasARTÍCULO ENSAYOS Sobre La Violencia y El FracasoMario Carlos ZerbinoAún no hay calificaciones
- Identidad cultural y educaciónDocumento5 páginasIdentidad cultural y educaciónPaoAún no hay calificaciones
- Alteridad Camino Aceptacion Echeverry 2014Documento70 páginasAlteridad Camino Aceptacion Echeverry 2014Eliana CotjiriAún no hay calificaciones
- Cartas A Quien Pretende Enseñar - Octava CartaDocumento6 páginasCartas A Quien Pretende Enseñar - Octava CartaTomás Tedeschini0% (1)
- Campelo et al. El otro como semejante, normas y resolusión no violentaDocumento16 páginasCampelo et al. El otro como semejante, normas y resolusión no violentaJimena OrtizAún no hay calificaciones
- Graciela Szyber Caminando Por Las Escuelas en Estos TiemposDocumento2 páginasGraciela Szyber Caminando Por Las Escuelas en Estos TiemposDanielarocio GonzalezAún no hay calificaciones
- Sentidos de La EscuelaDocumento3 páginasSentidos de La EscuelaPaola MarchiAún no hay calificaciones
- Entrevista a Carlos Skliar sobre la tensión del estar juntos en la escuela actualDocumento8 páginasEntrevista a Carlos Skliar sobre la tensión del estar juntos en la escuela actualrequiem1987Aún no hay calificaciones
- Re-Pensar Al Adolescente de Hoy y Re-Crear La Escuela Gavilan y D'onofrioDocumento17 páginasRe-Pensar Al Adolescente de Hoy y Re-Crear La Escuela Gavilan y D'onofrioSilvina TeglioAún no hay calificaciones
- Entramando Escuelas - FORUM INFANCIASDocumento34 páginasEntramando Escuelas - FORUM INFANCIASBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Entramando Escuelas - Forum InfanciasDocumento34 páginasEntramando Escuelas - Forum InfanciasmayjaksaAún no hay calificaciones
- Ambitos de Intervención en Pedagogía SocialDocumento13 páginasAmbitos de Intervención en Pedagogía SocialpabloAún no hay calificaciones
- MODULO 2 Clase 7 - Los Conceptos de Infancia y Juventud Como Construcción Social y Cultural - Perla ZelmanovichDocumento24 páginasMODULO 2 Clase 7 - Los Conceptos de Infancia y Juventud Como Construcción Social y Cultural - Perla ZelmanovichAle Britto100% (2)
- Conferencia Sandra Nicastro PDFDocumento14 páginasConferencia Sandra Nicastro PDFKristen Stephenson100% (1)
- Infancia intercultural jardín escuelaDocumento11 páginasInfancia intercultural jardín escuelaGastón Gabriel RodríguezAún no hay calificaciones
- Clase 4. Aut PedDocumento6 páginasClase 4. Aut PedgisecappeAún no hay calificaciones
- El Espejo EscolarDocumento4 páginasEl Espejo EscolarMarcela100% (1)
- Educación de adultos: Restitución de un derecho vulneradoDocumento19 páginasEducación de adultos: Restitución de un derecho vulneradoMarina Quintana100% (1)
- Carpeta Virtual - SeminarioDocumento27 páginasCarpeta Virtual - SeminarioHector SantanaAún no hay calificaciones
- Escuelas y PandemiaDocumento7 páginasEscuelas y PandemiaValeria Arancibia100% (1)
- Chicos en Banda Duschatzky Silvia y Corea CristinaDocumento207 páginasChicos en Banda Duschatzky Silvia y Corea Cristinaems2710100% (5)
- Convivencia EscolarDocumento3 páginasConvivencia Escolarmax albert suni venturaAún no hay calificaciones
- Derecho A La Educación-Carlos SkliarDocumento24 páginasDerecho A La Educación-Carlos SkliarJulieta LogrippoAún no hay calificaciones
- Aprender A ElegirDocumento4 páginasAprender A ElegirBRENDA GONZALEZAún no hay calificaciones
- CongresogalliDocumento7 páginasCongresogalliAna LusAún no hay calificaciones
- Clase - 02 - 2 - Convivencia - Nosotros y Los Otros-. Violencia y EscuelaDocumento13 páginasClase - 02 - 2 - Convivencia - Nosotros y Los Otros-. Violencia y EscuelaCachela CaironiAún no hay calificaciones
- Tendencia Hacia La Violencia y El Mobbing y La Superación de La MismaDocumento12 páginasTendencia Hacia La Violencia y El Mobbing y La Superación de La MismaGabriela Alvial G.Aún no hay calificaciones
- Freire Carta Número 8Documento6 páginasFreire Carta Número 8vagesaAún no hay calificaciones
- Iaies y Ruibal - La Renuncia de Los AdultosDocumento4 páginasIaies y Ruibal - La Renuncia de Los AdultosCeleste GervasoniAún no hay calificaciones
- Pedagogías de Las Diferencias - Resumen de Textos para FinalDocumento13 páginasPedagogías de Las Diferencias - Resumen de Textos para Finalfranca67% (3)
- Profesores, alumnos, familias: 7 Pasos para un nuevo modelo de escuelaDe EverandProfesores, alumnos, familias: 7 Pasos para un nuevo modelo de escuelaCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- ¿Qué haremos cuando seamos pequeños?: Hacia una intercultura entre los adultos y los niñosDe Everand¿Qué haremos cuando seamos pequeños?: Hacia una intercultura entre los adultos y los niñosAún no hay calificaciones
- Padres conscientes, niños felices: Manual de primeros auxiliosDe EverandPadres conscientes, niños felices: Manual de primeros auxiliosCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5)
- El abrazo que nos cuida: Una práctica educativa situada en esta época de vínculos pospandémicosDe EverandEl abrazo que nos cuida: Una práctica educativa situada en esta época de vínculos pospandémicosAún no hay calificaciones
- Los chicos toman la palabra: Cómo usar las asambleas de aula para la convivencia y la resolución de conflictos en la escuelaDe EverandLos chicos toman la palabra: Cómo usar las asambleas de aula para la convivencia y la resolución de conflictos en la escuelaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Ficha de Cátedra N°6 EyDPDocumento23 páginasFicha de Cátedra N°6 EyDPBelu BeilmanAún no hay calificaciones
- Programa Deontología y Ética Profesional. Docente Gerk, Anabel. - 2020Documento8 páginasPrograma Deontología y Ética Profesional. Docente Gerk, Anabel. - 2020BrunoAún no hay calificaciones
- Ficha de Cátedra N°5 EyDPDocumento17 páginasFicha de Cátedra N°5 EyDPBelu BeilmanAún no hay calificaciones
- Programa Deontología y Ética Profesional. Docente Gerk, Anabel. - 2020Documento8 páginasPrograma Deontología y Ética Profesional. Docente Gerk, Anabel. - 2020BrunoAún no hay calificaciones
- Ficha de Cátedra N°2 EydpDocumento7 páginasFicha de Cátedra N°2 EydpBelu BeilmanAún no hay calificaciones
- La Didactica de Las Ciencias SocialesDocumento3 páginasLa Didactica de Las Ciencias SocialesBrunoAún no hay calificaciones
- Porque y para Que Sirve La Didactica, A.CAMILLIONIDocumento3 páginasPorque y para Que Sirve La Didactica, A.CAMILLIONIBrunoAún no hay calificaciones
- Fenstermacher Soltis1DIDEEDUDocumento9 páginasFenstermacher Soltis1DIDEEDUshonlineAún no hay calificaciones
- 2022 Especial 1ero Pedagogía (Programa)Documento5 páginas2022 Especial 1ero Pedagogía (Programa)BrunoAún no hay calificaciones
- El Proceso de SocializaciónDocumento12 páginasEl Proceso de SocializaciónBrunoAún no hay calificaciones
- Enfoque de La Enseñanza DesarrolladoDocumento3 páginasEnfoque de La Enseñanza DesarrolladoBrunoAún no hay calificaciones
- DC-el Ambiente Social y NaturalDocumento1 páginaDC-el Ambiente Social y NaturalBrunoAún no hay calificaciones
- NEE ResumenDocumento2 páginasNEE ResumenBrunoAún no hay calificaciones
- 2 Parcial Psicologia Del DesarrolloDocumento9 páginas2 Parcial Psicologia Del DesarrolloBrunoAún no hay calificaciones
- Unidad 2 - Constitucion SubjetivaDocumento4 páginasUnidad 2 - Constitucion SubjetivaBrunoAún no hay calificaciones
- Las Funciones EjecutivasDocumento12 páginasLas Funciones EjecutivasBrunoAún no hay calificaciones
- 2 Parcial Psicologia Del DesarrolloDocumento9 páginas2 Parcial Psicologia Del DesarrolloBrunoAún no hay calificaciones
- Trabajos DiscapacidaddDocumento42 páginasTrabajos DiscapacidaddBrunoAún no hay calificaciones
- Síndrome de AngelmanDocumento5 páginasSíndrome de AngelmanBrunoAún no hay calificaciones
- Síndrome de AngelmanDocumento5 páginasSíndrome de AngelmanBrunoAún no hay calificaciones
- Sindrome de Prader WilliDocumento13 páginasSindrome de Prader WilliBrunoAún no hay calificaciones
- TPDocumento3 páginasTPBrunoAún no hay calificaciones
- TP Resolución 1664Documento13 páginasTP Resolución 1664BrunoAún no hay calificaciones
- TP Resolución 1664Documento13 páginasTP Resolución 1664BrunoAún no hay calificaciones
- Cálculo Cimentaciones POSTES (OK Tipo I) (Ok)Documento14 páginasCálculo Cimentaciones POSTES (OK Tipo I) (Ok)Herbert Enrique Pomaccosi BenaventeAún no hay calificaciones
- Teorema Ii - GalileoDocumento16 páginasTeorema Ii - GalileoJuan Andrés Rodríguez RuizAún no hay calificaciones
- Parte 02 Lecturas de ReflexionDocumento31 páginasParte 02 Lecturas de ReflexionJeanine Cárdenas LaosAún no hay calificaciones
- Plan de Mejora Coca ColaDocumento3 páginasPlan de Mejora Coca Colaana jenci restrepoAún no hay calificaciones
- Análisis de aniones en laboratorio de químicaDocumento6 páginasAnálisis de aniones en laboratorio de químicaCarlos AlfaroAún no hay calificaciones
- Utilización de Los Grillos Como Fuente de Proteina en La Alimentación HumanaDocumento36 páginasUtilización de Los Grillos Como Fuente de Proteina en La Alimentación HumanaIvanTutor100% (1)
- Manual de Identidad Visual 3xe 1Documento58 páginasManual de Identidad Visual 3xe 1Paul WatsonAún no hay calificaciones
- Formato Guión Tarea 4 Planteamiento VideoDocumento5 páginasFormato Guión Tarea 4 Planteamiento VideoDANIELA CARRILLOAún no hay calificaciones
- Instructivo PPEDocumento56 páginasInstructivo PPEVielka JulissaAún no hay calificaciones
- Ejemplo de Examen de Maestría en Ingeniería 2019Documento7 páginasEjemplo de Examen de Maestría en Ingeniería 2019jhoanaveAún no hay calificaciones
- 3.1.1 PrácticaDocumento6 páginas3.1.1 PrácticaJose MejicanoAún no hay calificaciones
- Fase 2 - Plan de Evaluación PsicológicaDocumento23 páginasFase 2 - Plan de Evaluación PsicológicafotosAún no hay calificaciones
- Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Fase 1 - Reconociendo El Camino A RecorrerDocumento6 páginasGuía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Fase 1 - Reconociendo El Camino A RecorrerCarlos GuerreroAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo de Los MicroorganismosDocumento5 páginasCuadro Comparativo de Los MicroorganismosPaola Guillén Morales86% (7)
- MayordomíaDocumento8 páginasMayordomíacartaAún no hay calificaciones
- Qué Frases Utilizar para Atender A Los ClientesDocumento2 páginasQué Frases Utilizar para Atender A Los ClientesSir SotomayorAún no hay calificaciones
- EjerciciosDocumento2 páginasEjerciciosCamilo BritoAún no hay calificaciones
- E404 Normativo de Practica AdministrativaDocumento21 páginasE404 Normativo de Practica AdministrativaEnrique VelásquezAún no hay calificaciones
- Independencia de Panamá de España MMDocumento6 páginasIndependencia de Panamá de España MMDanalis Paola Perez OrtizAún no hay calificaciones
- Modulo Extracción PDFDocumento106 páginasModulo Extracción PDFMige Angel CastroAún no hay calificaciones
- Preview: TesisDocumento24 páginasPreview: TesisCristhian ivan Bermeo zambranoAún no hay calificaciones
- Nfjxjxjxj7 Manual de Construccion y Mantenimiento de SenderosDocumento113 páginasNfjxjxjxj7 Manual de Construccion y Mantenimiento de Senderosalejandros3331Aún no hay calificaciones
- 0.1 Tarea 1 Elaborando Mapa ConceptualDocumento3 páginas0.1 Tarea 1 Elaborando Mapa ConceptualsergioAún no hay calificaciones
- Proyecto de InvestigacionDocumento48 páginasProyecto de InvestigacionRogerio Arévalo MejíaAún no hay calificaciones
- Medicion de La Resistencia de Puesta A TierraDocumento10 páginasMedicion de La Resistencia de Puesta A Tierrawilver condori chambiAún no hay calificaciones
- Guía Práctica RHB Vestibular 2018Documento43 páginasGuía Práctica RHB Vestibular 2018Andrés Navarro100% (3)
- Control Digital - Diseño de Controladores por Localización de Polos en Tiempo DiscretoDocumento16 páginasControl Digital - Diseño de Controladores por Localización de Polos en Tiempo DiscretoMiguel RaymeAún no hay calificaciones
- Universidad Nacional de Trujillo: Nombres: EscuelaDocumento2 páginasUniversidad Nacional de Trujillo: Nombres: Escuelafisher angelAún no hay calificaciones
- Marketing y modelos de negocio online para artesanías de la GuajiraDocumento19 páginasMarketing y modelos de negocio online para artesanías de la GuajiraChristian Molina B50% (4)
- Corrosion de Planchas AceroDocumento62 páginasCorrosion de Planchas AceroDavid Gustavo Montalvo Serrano100% (1)