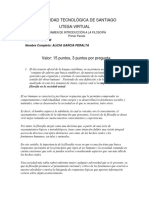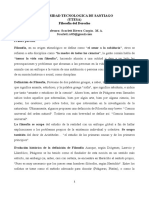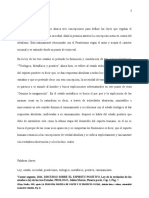Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Relacion Entre Las Ciencias Sociales y La Filosofia
Relacion Entre Las Ciencias Sociales y La Filosofia
Cargado por
Yonathan Astacio0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas6 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
ODT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como ODT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas6 páginasRelacion Entre Las Ciencias Sociales y La Filosofia
Relacion Entre Las Ciencias Sociales y La Filosofia
Cargado por
Yonathan AstacioCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como ODT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
INTRODUCCIÓN
La filosofía de las ciencias sociales es una rama de la filosofía que estudia la
lógica y el método de las ciencias sociales, mientras que las ciencias
sociales describen principalmente los fenómenos asociados a la interacción
entre individuo y sociedad en efecto, la filosofía ha dado a la ciencia aún más
de lo que ésta le ha dado a aquella. Evidentemente, todos sabemos lo que la
palabra filosofía en su estructura verbal significa, “amor a la sabiduría”. Esta
definición primitiva tuvo en los presocráticos Filosofía expone: cuando no
sabemos nada, o lo que sabemos lo sabemos sin haberlo buscado, como la
opinión o sea un saber que no vale nada, cuando nada sabemos y queremos
saber; cuando queremos acceder o llegar a esa “episteme”, a ese saber racional
y reflexivo, tenemos que aplicar un método para encontrarlo como llama
Platón, la ciencia. Como vemos, la filosofía adquiere en Platón el sentido de
saber racional, saber reflexivo, saber científico. Todas las cosas que el hombre
conoce y los conocimientos de esas cosas; todo ese conjunto del saber
humano, lo designa Aristóteles con la palabra filosofía: es decir, totalidad del
conocimiento humano. Filosofía significa, entonces, la doctrina de los
primeros principios y causas científico de lo social ha sido un tanto arrogante.
En la actualidad, los filósofos parecieran haber aprendido que una actitud más
modesta es más fructífera al estudiar el fenómeno de lo social y al examinar,
sobre todo, algunos de los problemas que la acción humana suscita. Ya que los
hombres y la filosofía pertenecen a épocas históricas determinadas, si se
quiere comprenderlas hay que vincularlas a la época en que viven, sus ideas
expresan a la época
RELACION ENTRE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA
FILOSOFIA
La filosofía de las ciencias sociales es una rama de la filosofía que estudia la
lógica y el método de las ciencias sociales, mientras que las ciencias
sociales describen principalmente los fenómenos asociados a la interacción
entre individuo y sociedad.
La Ciencia y la Filosofía, considerada una en tiempo de los griegos, se
separaron luego en el Renacimiento. No obstante, nunca han perdido contacto,
siempre se han influido recíprocamente; en efecto, la filosofía ha dado a la
ciencia aún más de lo que ésta le ha dado a aquella. Evidentemente, todos
sabemos lo que la palabra filosofía en su estructura verbal significa, “amor a la
sabiduría”. Esta definición primitiva tuvo en los presocráticos, durante mucho
tiempo, significado de amor a la sabiduría. Poco después, en la misma cultura
griega, filosofía connotaba, no el afán o el amor por la sabiduría, sino la
sabiduría misma, el principio, la identidad física, de este modo, si el
presocrático se pregunta cuál es el principio, se habrá planteado el problema
de cuál es la naturaleza de las cosas. Pero la naturaleza de las cosas abarca
tanto el ser como el devenir de las mismas, y la solución presocrática al
problema se bifurcará, según sean idénticos el principio del ser y del devenir,
sensible (Jónico) o inteligible (Pitagórico); o que el ser y el devenir se
contrapongan y anulen entre sí, de modo que todo sea ser (eléatas) o todo
devenir (Heráclito). La oposición tajante del ser y el devenir hará que los
presocráticos posteriores separen los principios de ambos (Empédocles,
Anaxágoras, Atomistas). Ahora bien, con Platón se inicia la filosofía
distinguiendo lo que él llama “doxa” u opinión, que es el saber que tenemos
sin haberlo buscado y, frente a la opinión, pone Platón la “episteme”, la
ciencia, que es saber que tenemos porque lo hemos buscado. Podemos
observar, cómo filosofía significa, ahora, ese saber en especial que tenemos,
que adquirimos después
de haberlo buscado por medio de un método. Para Platón ese método es la
dialéctica. Manuel García Morente, en su libro Lecciones Preliminares de
Filosofía expone: cuando no sabemos nada, o lo que sabemos lo sabemos sin
haberlo buscado, como la opinión o sea un saber que no vale nada, cuando
nada sabemos y queremos saber; cuando queremos acceder o llegar a esa
“episteme”, a ese saber racional y reflexivo, tenemos que aplicar un método
para encontrarlo (García M. M. 1968:6). De la cita anterior podemos inferir
que cuando llegamos a un conocimiento que resiste las discusiones
dialogadas, o dialéctica, entonces tenemos el saber filosófico, la sabiduría
auténtica, la “episteme”, como llama Platón, la ciencia. Como vemos, la
filosofía adquiere en Platón el sentido de saber racional, saber reflexivo, saber
científico. Todas las cosas que el hombre conoce y los conocimientos de esas
cosas; todo ese conjunto del saber humano, lo designa Aristóteles con la
palabra filosofía: es decir, totalidad del conocimiento humano. Filosofía
significa, entonces, la doctrina de los primeros principios y causas. La
filosofía es investigación de unos principios porque son precisamente
fundamentos. La filosofía es, para Aristóteles, la doctrina de los primeros
fundamentos de explicación de lo que es. En la Edad Media el saber humano
se divide en: Teología y Filosofía. La Teología se encarga de los
pensamientos, conocimientos y origen acerca de Dios y Filosofía se encargará
de los conocimientos humanos acerca de las cosas de la
naturaleza, es decir, es el mundo y todo lo que en él existe. Es entonces,
cuando se le niega a la Teología sus dotes de Ciencia ya que su saber está por
encima de las cosas y la Ciencia sólo la podemos tener de las realidades
concretas. Pero es en realidad a partir del siglo XVII, por esta razón, que el
campo de dominio de la filosofía empieza a ramificarse. Se van desprendiendo
de la filosofía las Ciencias Particulares, con su objeto, sus métodos y
progresos propios. Y su lema es según García Bacca: “La ciencia no tiene
secretos y se trata con una realidad que tampoco los tiene. De ahí que la
sensación de seguridad que da la ciencia al científico sea el gran sustituto de fe
y de confianza.” (García B. 1985:6). Pero es en el siglo XVIII donde podemos
afirmar la ausencia definitiva de algún espíritu humano capaz de contener en
una sola unidad la totalidad del saber humano, y entonces la palabra filosofía
no designa ya la enciclopedia del saber, sino que de esa totalidad han ido
desprendiéndose las ciencias particulares. Como vemos, la filosofía ha dejado
ramas enteras del saber en manos del método científico, es decir, del
conocimiento de las cosas por sus causas y principios. Este parece ser el caso
de la mayoría de las llamadas Ciencias Sociales. A pesar de tal abandono la
investigación científica de lo social sigue soportándose en supuestos
filosóficos, gnoseológicos y ontológicos, muchas veces asumidos, pero no
explicados científicamente por el investigador social. Hemos visto cómo la
filosofía empieza designando la totalidad del saber humano y
cómo de ella se desprenden ciencias particulares que aspiran la especialidad,
quedando en la filosofía esa disciplina del ser en general (ontología) y la del
conocimiento en general (gnoseología). La filosofía ha ejercido una fuerte
influencia sobre la ciencia, sea social o físico-natural; vemos que, desde la
elección de modelos teóricos de formulación hasta la formulación de hipótesis
y leyes, tanto como su evaluación, la filosofía ha cumplido una función tan
valiosa como complementaria para la ciencia propiamente dicha. La actitud
del filósofo para con el estudio científico de lo social ha sido un tanto
arrogante. En la actualidad, los filósofos parecieran haber aprendido que una
actitud más modesta es más fructífera al estudiar el fenómeno de lo social y al
examinar, sobre todo, algunos de los problemas que la acción humana suscita.
Ya que los hombres y la filosofía pertenecen a épocas históricas determinadas,
si se quiere comprenderlas hay que vincularlas a la época en que viven, sus
ideas expresan a la época. Desgraciadamente se ha presentado a la filosofía
desvinculada de la época, convirtiéndola en este sentido, en nada. Urge la
necesidad de un enfoque filosófico donde el hombre se vaya haciendo a sí
mismo a través del tiempo, conocer la historia es conocer cómo el hombre se
ha hecho a sí mismo. Necesitamos tomar a los hombres como formadores de
sus procesos anteriores y así poderlos comprender. Entendiendo que el
presente humano es una concentración de todo el pasado. El presente es el
pasado que ha llegado a ser, que se ha cosificado (Vásquez, E. 1995).
CONCLUSIÓN
con la economía y con la ecología, por citar ejemplos perfectamente conocidos
por todos? ¿Acaso éstas y otras ciencias no son el punto de partida necesario
para describir lo que sucede en el mundo y en la sociedad y para pensar
filosóficamente sobre la realidad? Pero a su vez, podemos preguntarnos ¿Es
que las ciencias aportan al ser humano el único punto de vista posible y
legítimo para el conocimiento de la realidad? Sin embargo, toda esta
argumentación sobre nuevos pasos en la construcción de un paradigma
filosófico-pedagógico se vendría abajo si la sociedad y sus representantes, las
escuelas, liceos, universidades, no vieran en absoluto la utilidad o la necesidad
del pensamiento filosófico. Todas las defensas al respecto se verían en peligro,
si se apostara que hoy día “la filosofía ni es del pueblo, ni es para el pueblo, ni
la hace el pueblo” y que, por tanto, no interesa a casi nadie debido a su escasa
utilidad social. O bien se hace un tipo de filosofía pedagógica con proyección
social y útil para el ser humano, o bien se corre el riesgo de que siga
arrinconada en el cielo platónico, en la torre de marfil universitaria o
preuniversitaria, que suscite reacciones populares antifilosóficas y por tanto
decisiones políticas contrarias a la filosofía. Y deberíamos entonces, proponer
nuevos caminos a los que corresponde una ética que se sustenta en una
reflexión sobre la condición humana, o sobre lo que podemos saber acerca de
ese perpetuo enigma que constituye lo que somos. Pudiera ser ésta, una
reflexión básica para interpretar los problemas educativos. La aplicación a la
enseñanza de esta nueva manera de concebir la ciencia y su relación con la
filosofía conduce a un replanteamiento de los conocimientos y valores que
constituyen su esencia, y estaría basada en razones intrínsecas a la misma
noción de educación. La paideia, la educación en su sentido más genuino, más
profundamente humano, consiste ante todo en potenciar las capacidades
reflexivas e intelectuales que tiene todo ser humano mediante el ejercicio del
discurso racional y emocional: saber hablar correctamente, saber leer con
sentido, saber entender un texto, saber comentarlo, saber argumentar sobre los
supuestos conceptuales, tesis, contradicciones, saber escribir una composición
filosófica, pero también, saber recorrer el camino de las personas comunes.
conceptuales e ideológicos de la ciencia y la técnica en cuanto son actividades
humanas, contextualizadas en un tiempo histórico y situadas en un marco
intelectual y axiológico muy determinado.
También podría gustarte
- Libro Filosofia Victor BurgosDocumento115 páginasLibro Filosofia Victor BurgosYahaira Peña Encarnacion100% (2)
- La Filosofía y Su VivenciaDocumento8 páginasLa Filosofía y Su VivenciaEdwin Ventura100% (1)
- Resumen de Las Características de La FilosofíaDocumento7 páginasResumen de Las Características de La FilosofíaFrancisco AlvaradoAún no hay calificaciones
- Informe EntrevistaDocumento12 páginasInforme EntrevistaLisset Rivera0% (1)
- Modulo de FilosofiaDocumento9 páginasModulo de FilosofiaomarAún no hay calificaciones
- Concepto de FilosofiaDocumento9 páginasConcepto de FilosofiaAmilcar FerminAún no hay calificaciones
- Filosofía, Métodos y RamasDocumento4 páginasFilosofía, Métodos y RamasMichellAún no hay calificaciones
- METODOS PARA HACER FILOSOFIA - Docx Preparador de Filosofia Grado 11 2020Documento13 páginasMETODOS PARA HACER FILOSOFIA - Docx Preparador de Filosofia Grado 11 2020Fanny Esther Contreras AriasAún no hay calificaciones
- Las Funciones de La Filosofia en La Cultura OccidentalDocumento15 páginasLas Funciones de La Filosofia en La Cultura OccidentalAnonymous 9uemg6JAún no hay calificaciones
- Tema 1 FilosofiaDocumento29 páginasTema 1 FilosofiaPatricia AbreuAún no hay calificaciones
- Naturaleza Del Conocimiento FilosóficoDocumento20 páginasNaturaleza Del Conocimiento FilosóficoJen Stephanie Basha Lar FernándezAún no hay calificaciones
- Material de Estudio Mesas de ExámenDocumento10 páginasMaterial de Estudio Mesas de ExámenJuan manuel MirraAún no hay calificaciones
- Aspectos Conceptuales y Filosóficos de EpistemologíaDocumento14 páginasAspectos Conceptuales y Filosóficos de EpistemologíavaleriaAún no hay calificaciones
- Filosofia - Lic. Robert Salazar M.Documento4 páginasFilosofia - Lic. Robert Salazar M.Robert Tito Salazar Meza100% (1)
- Filosofi Del Derecho - ResumenDocumento15 páginasFilosofi Del Derecho - ResumenSMITH JOSE SOLIS BERMUDEZAún no hay calificaciones
- Concepto de Filosofía PDFDocumento52 páginasConcepto de Filosofía PDFolguita87100% (5)
- 01 El Saber Filosófico y Sus CaracterísticasDocumento4 páginas01 El Saber Filosófico y Sus CaracterísticassocuteAún no hay calificaciones
- Material de Estudio Del Cuatrimestre CompletoDocumento26 páginasMaterial de Estudio Del Cuatrimestre Completoarianna trinidadAún no hay calificaciones
- Sentido de La Voz FilosofíaDocumento5 páginasSentido de La Voz FilosofíaJuan Carlos100% (3)
- Tema 1.1 Introduccion A La FilosofiaDocumento7 páginasTema 1.1 Introduccion A La FilosofiaHelenita GuervaraAún no hay calificaciones
- La Filosofía Es Una de Las Dos Formas Especializadas o Elaboradas de Pensamiento RacionalDocumento6 páginasLa Filosofía Es Una de Las Dos Formas Especializadas o Elaboradas de Pensamiento RacionalSunesys SerranoAún no hay calificaciones
- La Actitud Racional Frente A La Realidad Aristóteles (384-322 A.c.) Afirma en Una de Sus Obras, "La Metafisica", QueDocumento6 páginasLa Actitud Racional Frente A La Realidad Aristóteles (384-322 A.c.) Afirma en Una de Sus Obras, "La Metafisica", Quealfonso bartolome mazzinoAún no hay calificaciones
- Repaso de FilosofiaDocumento7 páginasRepaso de FilosofiaAnonymus23Aún no hay calificaciones
- FILOSOFIAAAADocumento16 páginasFILOSOFIAAAAEdi MantillaAún no hay calificaciones
- 01 FilosofiaDocumento42 páginas01 FilosofiaCesar Augusto Martinez CarrilloAún no hay calificaciones
- Lecciones Preeliminares de FilosofíaDocumento39 páginasLecciones Preeliminares de FilosofíaVirgilio HRAún no hay calificaciones
- Filosofía de La Historia de La FilosofiaDocumento5 páginasFilosofía de La Historia de La FilosofiaMiguel Ángel ToscanoAún no hay calificaciones
- El ConocimientoDocumento38 páginasEl ConocimientoRonald Raúl Tarrillo FuentesAún no hay calificaciones
- La Necesidad de La FilosofíaDocumento6 páginasLa Necesidad de La FilosofíaLourdes RuizAún no hay calificaciones
- 03 GUÍA No. 1 DE FILOSOFIA 10°Documento7 páginas03 GUÍA No. 1 DE FILOSOFIA 10°melicarderonAún no hay calificaciones
- Tema 2 DISCIPLINAS DE LA FILOSOFIA Y LA FILOSOFIA DEL DERECHODocumento10 páginasTema 2 DISCIPLINAS DE LA FILOSOFIA Y LA FILOSOFIA DEL DERECHOJOSG GARCIA BLANCOAún no hay calificaciones
- Historia de La Filosofía (Introducción)Documento5 páginasHistoria de La Filosofía (Introducción)Jesús Eduardo Fonseca NavarroAún no hay calificaciones
- Folleto #1Documento9 páginasFolleto #1Steven RojasAún no hay calificaciones
- Áreas y Disciplinas FilosóficasDocumento30 páginasÁreas y Disciplinas FilosóficasSinh Nguyễn DuyAún no hay calificaciones
- Filósofo Es El Amante de La SabiduríaDocumento4 páginasFilósofo Es El Amante de La SabiduríaCiprianoJativaVilloldo100% (1)
- La Filosofia Y Otros SaberesDocumento8 páginasLa Filosofia Y Otros SaberesJoel AracheAún no hay calificaciones
- 15 Evaluacion FinalDocumento6 páginas15 Evaluacion Finalmanuel padillaAún no hay calificaciones
- Primer Parcial Filosofia VirtualDocumento5 páginasPrimer Parcial Filosofia VirtualAlicia GarciaAún no hay calificaciones
- Libro Filo ModifDocumento58 páginasLibro Filo ModifManuel Martinez BuenoAún no hay calificaciones
- Clase de Filosofía Del DerechoDocumento27 páginasClase de Filosofía Del DerechoAdriana MejiaAún no hay calificaciones
- Antologia FilosofiaDocumento2 páginasAntologia FilosofiaTeodoro GuerreroAún no hay calificaciones
- FilosofíaDocumento13 páginasFilosofíaJosé Javier MarcanoAún no hay calificaciones
- Fase 4 EpistemologiaDocumento8 páginasFase 4 EpistemologiaLaurita Garcia UribeAún no hay calificaciones
- Lectura 2. Naturaleza de La FilosofíaDocumento13 páginasLectura 2. Naturaleza de La FilosofíatatianaMontalvo27Aún no hay calificaciones
- Ideas PrincipalesDocumento18 páginasIdeas PrincipalesAdrian CamachoAún no hay calificaciones
- Epistemologia de Las Ciencias Naturales Clase 2Documento19 páginasEpistemologia de Las Ciencias Naturales Clase 2Lore AguirreAún no hay calificaciones
- La Importancia de La Filosofía en La SociedadDocumento3 páginasLa Importancia de La Filosofía en La SociedadMaria BentancorAún no hay calificaciones
- El Final de HistoriaDocumento30 páginasEl Final de HistoriaOdaliza LeonAún no hay calificaciones
- Las Ciencias Humanas y La FilosofíaDocumento5 páginasLas Ciencias Humanas y La FilosofíaCamilo Perez MartinezAún no hay calificaciones
- Guia de Filosofia Decimo 2020 PDFDocumento13 páginasGuia de Filosofia Decimo 2020 PDFSebastian Baron0% (1)
- Lecciones PreliminaresDocumento8 páginasLecciones PreliminaresStephanny AnguloAún no hay calificaciones
- Objeto y Naturaleza de La Filosofia 2Documento6 páginasObjeto y Naturaleza de La Filosofia 2Joselito ReyesAún no hay calificaciones
- Tema 1Documento18 páginasTema 1Sara Ruiz BarreraAún no hay calificaciones
- Filosofia de 6to Año ArgentinaDocumento31 páginasFilosofia de 6to Año ArgentinaJuan Ercoli0% (2)
- CAP.I. INTRODUCCIÓN - Word.pie Pag.Documento10 páginasCAP.I. INTRODUCCIÓN - Word.pie Pag.Eduardo VazquezAún no hay calificaciones
- Origen de La FilosofiaDocumento16 páginasOrigen de La FilosofiaHéctor Alejandro Grau Díaz de BedoyaAún no hay calificaciones
- Trabajo de YuleikiDocumento20 páginasTrabajo de YuleikiMiichæl MatëǿAún no hay calificaciones
- La Transformación de La Filosofía - Louis AlthusserDocumento18 páginasLa Transformación de La Filosofía - Louis AlthusserDan ScatmanAún no hay calificaciones
- Lectura 1 - Módulo 2 - Nociones de EpistemologíaDocumento3 páginasLectura 1 - Módulo 2 - Nociones de EpistemologíaMartin QuevedoAún no hay calificaciones
- Creacion de Plan de Social MediaDocumento2 páginasCreacion de Plan de Social MediaImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- LA BATALLA DEL 19 y 30 DE MARZODocumento8 páginasLA BATALLA DEL 19 y 30 DE MARZOImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- La Relacion Entre Psicologos Comunitarios y Otros Actores SocialesDocumento12 páginasLa Relacion Entre Psicologos Comunitarios y Otros Actores SocialesImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- El LenguajeDocumento15 páginasEl LenguajeImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- Ensayos ArgumetativosDocumento15 páginasEnsayos ArgumetativosImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- Sistema PenitenciarioDocumento5 páginasSistema PenitenciarioImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- Anexion de La RepublicaDocumento1 páginaAnexion de La RepublicaImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- Los Valores HumanosDocumento10 páginasLos Valores HumanosImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- Colonizacion de La Isla EspañolaDocumento4 páginasColonizacion de La Isla EspañolaImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- Instrumentos Utilizados para El Acompañamiento Al Aula 1 (Reparado)Documento4 páginasInstrumentos Utilizados para El Acompañamiento Al Aula 1 (Reparado)Impresos YonathanAún no hay calificaciones
- Los RiñonesDocumento9 páginasLos RiñonesImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- Los Contratos de Licencia de Derecho de Autor.Documento13 páginasLos Contratos de Licencia de Derecho de Autor.Impresos YonathanAún no hay calificaciones
- Catalogo de CuentasDocumento8 páginasCatalogo de CuentasImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- El Control Del Proceso AdministrativoDocumento2 páginasEl Control Del Proceso AdministrativoImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- Cuadro ComparativoDocumento2 páginasCuadro ComparativoImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- Lionel Messi - Deporte - DestacadosDocumento6 páginasLionel Messi - Deporte - DestacadosImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- Campos de Aplicación de La OrientaciónDocumento1 páginaCampos de Aplicación de La OrientaciónImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- El Alma de La Toga ResumenDocumento13 páginasEl Alma de La Toga ResumenImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- La MotivacionDocumento16 páginasLa MotivacionImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- Cuestionario Preguntas y Respuestas - Docx JesusDocumento3 páginasCuestionario Preguntas y Respuestas - Docx JesusImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- Proyecto de Centrio AlsenioDocumento61 páginasProyecto de Centrio AlsenioImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- Matías Ramon MellaDocumento2 páginasMatías Ramon MellaImpresos Yonathan100% (1)
- Introduccion - Argumentacion JuridicaDocumento5 páginasIntroduccion - Argumentacion JuridicaImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- La FamiliaDocumento13 páginasLa FamiliaImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- La Ortanasia o Muerte DignaDocumento1 páginaLa Ortanasia o Muerte DignaImpresos YonathanAún no hay calificaciones
- Power Indefensión Aprendida - Psicología Educación. Tema 3Documento12 páginasPower Indefensión Aprendida - Psicología Educación. Tema 3MaenaraAún no hay calificaciones
- Tabla 1. Competencias Docentes para El Perfil Del Docente Del SNESTDocumento9 páginasTabla 1. Competencias Docentes para El Perfil Del Docente Del SNESTLuis Benjamin Mendoza BallinesAún no hay calificaciones
- Logical Fallacies PosterDocumento1 páginaLogical Fallacies PosterDani pepito0% (1)
- Clase de Presentacion de La Catedra PSICOLOGIA SISTEMICADocumento33 páginasClase de Presentacion de La Catedra PSICOLOGIA SISTEMICAJuan Carlos Melzner100% (1)
- 8 Metodologías Que Todo Profesor Del Siglo XXI Debería ConocerDocumento6 páginas8 Metodologías Que Todo Profesor Del Siglo XXI Debería ConocerMario GimenezAún no hay calificaciones
- Diseño de Red Capitulo1Documento32 páginasDiseño de Red Capitulo1York HernandezAún no hay calificaciones
- AguilarDocumento511 páginasAguilarClaudio GalvánAún no hay calificaciones
- 2012 Proyecto Nombre PropioDocumento2 páginas2012 Proyecto Nombre PropioMaira AcostaAún no hay calificaciones
- 07 Agenda Didáctica CNBDocumento26 páginas07 Agenda Didáctica CNBLuis LopezAún no hay calificaciones
- Geometría en La Educación Infantil EspacioDocumento6 páginasGeometría en La Educación Infantil EspaciololAún no hay calificaciones
- La Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños Revisada (WISC-R) .Documento19 páginasLa Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños Revisada (WISC-R) .Verónica BurgosAún no hay calificaciones
- La PachamancaDocumento4 páginasLa PachamancaLucia CuyaAún no hay calificaciones
- 02Documento5 páginas02Diego Andrés Colorado SánchezAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico n3 de Introduccion A La FilosofiaDocumento6 páginasTrabajo Practico n3 de Introduccion A La Filosofiamasanaguasanchez100% (7)
- Mímesis de Eric AuerbachDocumento14 páginasMímesis de Eric AuerbachDiogoReisssAún no hay calificaciones
- Actividad Acerca de Las Investigaciones Cualitativas y CuantitativasDocumento5 páginasActividad Acerca de Las Investigaciones Cualitativas y CuantitativasJavier Esteban ArgotyAún no hay calificaciones
- Captulo7 Perpectivas Cognoscitivas Del AprendizajeDocumento28 páginasCaptulo7 Perpectivas Cognoscitivas Del AprendizajeSaturnina MercedesAún no hay calificaciones
- Manual de Teorías PedagógicasDocumento23 páginasManual de Teorías PedagógicasSusanAún no hay calificaciones
- Filosofia de La Alteridad - LevinasDocumento8 páginasFilosofia de La Alteridad - LevinasDavid RomeroAún no hay calificaciones
- Ensayo Ley de Los Tres EstadosDocumento5 páginasEnsayo Ley de Los Tres EstadosJulián VelascoAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de Preguntas KantDocumento9 páginasCuadernillo de Preguntas KantPedro Consuegra CañareteAún no hay calificaciones
- Intr. Al Conoc. de Las Cs Soc. Cat ADocumento421 páginasIntr. Al Conoc. de Las Cs Soc. Cat AEsteban CruzAún no hay calificaciones
- Guia GappisaDocumento4 páginasGuia GappisaJoni Witzi100% (1)
- Guía para Observar Estilos y Ritmos de AprendizajeDocumento43 páginasGuía para Observar Estilos y Ritmos de AprendizajeYessi Sanz BishemayaAún no hay calificaciones
- Artículo Redalyc 32530724012Documento17 páginasArtículo Redalyc 32530724012gabriela villarreal vazquezAún no hay calificaciones
- Currículo, Fundamentos Teóricos y PrácticosDocumento136 páginasCurrículo, Fundamentos Teóricos y PrácticosRuben Villamil ZamoraAún no hay calificaciones
- Matriz de Consistencia FinalDocumento4 páginasMatriz de Consistencia FinalYenifer Seminario Ramos100% (1)
- Ronald FeoDocumento1 páginaRonald FeoLuz Maria GomezAún no hay calificaciones
- Pedagogia AfectivaDocumento10 páginasPedagogia AfectivaYoonmin ChimmyAún no hay calificaciones