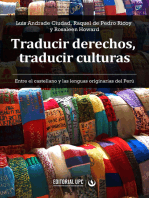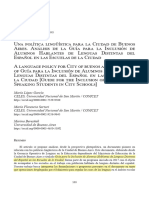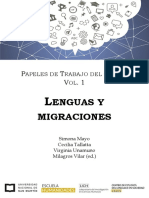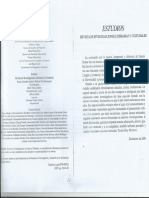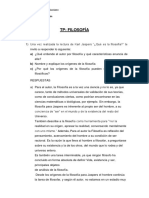Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Bengochea Sartori Zamborain Corrientes
Bengochea Sartori Zamborain Corrientes
Cargado por
Graciela Riscino0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas6 páginasarticulo
Título original
127d6e4a82ce58389a4648773d6c6405BengocheaSartoriZamborainCorrientes
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoarticulo
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas6 páginasBengochea Sartori Zamborain Corrientes
Bengochea Sartori Zamborain Corrientes
Cargado por
Graciela Riscinoarticulo
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
Una aproximación a la política lingüística en la provincia de Corrientes en torno al
caso del guaraní y el portugués
Zamborain R., Bengochea N., Sartori F.
Universidad de Buenos Aires
rominazamborain@yahoo.com.ar
nibengochea@yahoo.com.ar
sartori.florencia@gmail.com
Área temática: Políticas lingüísticas. Derechos lingüísticos
La provincia argentina de Corrientes presenta una realidad plurilingüe que
comprende el castellano, el portugués y el guaraní. En 2004 se sanciona la Ley
provincial nº 5598 que declara el guaraní como lengua oficial alternativa de la
provincia. Ese mismo año comienza a organizarse el Proyecto escuelas de
frontera bilingües portugués-español que promueve la EIB entre escuelas de la
frontera argentino-brasileña.
En el marco del proyecto UBACyT Políticas lingüísticas e integración
regional, en diciembre de 2007 realizamos un viaje a la provincia de Corrientes
para entrevistar a docentes, investigadores y funcionarios. Esta tarea es la
continuación de las investigaciones realizadas por miembros del equipo en el año
2001. Nuestro objetivo es comprobar si las acciones llevadas a cabo en la política
lingüística repercutieron en la situación sociolingüística de la provincia y analizar
la concepción de lengua y de hablante que se desprende de estas acciones.
En relación con la política lingüística de Corrientes sobre el guaraní y el
portugués encontramos dos posturas diferentes: por un lado, la sostenida por los
funcionarios y, por otro, la de los investigadores.
Carolina Gandulfo (2007), en su libro Entiendo pero no hablo, explica que
en la región actúa el discurso de la prohibición que invisibiliza a los guaraní
parlantes, quienes entonces, esconden o niegan su dominio de la lengua. En este
mismo sentido, el investigador Fabián Yausaz destaca, en la entrevista realizada,
cómo la ideología dominante funciona como pantalla que no permite percibir la
presencia del guaraní.
Leonardo Cerno (2003:25) sostiene que hay un patrón de zonas
concéntricas alejadas de la ciudad en las que se habla predominantemente
guaraní. Registra regularidades que ocurren en el norte de la provincia, cuánto
más alejada es una zona, hay mayor presencia de guaraní. En cambio, en áreas
de mayor densidad de población existe mayor presencia de formaciones sociales
que requieren el uso de castellano.
Los entrevistados reflexionan acerca de la validez del uso de la encuesta
como herramienta estadística ya que, al estar tan estigmatizado el uso del
guaraní, es difícil que los hablantes reconozcan que lo hablan. Sin embargo,
coinciden en señalar que es necesaria la realización de un mapa lingüístico de la
provincia.
Tampoco se registran datos sociolingüísticos oficiales sobre la presencia
del portugués y portuñol en la frontera de la provincia con Brasil. En las escuelas,
docentes y directivos también niegan su uso por parte de los alumnos porque el
bilingüismo es concebido como un fenómeno negativo de interferencia. Los
especialistas sostienen que esta situación comienza a revertirse a partir del
Proyecto Escuelas de Frontera Bilingües Portugués-Español, para cuya
implementación se realizó un diagnóstico en tres escuelas limítrofes y en ellas se
detectó la presencia del portugués.
Por su parte, los funcionarios provinciales destacan que las encuestas
sociolingüísticas realizadas en escuelas son el primer paso tendiente a obtener un
diagnóstico de la región. Hasta el momento no se han procesado los datos
obtenidos, pero los funcionarios extraen de ellas el dato de que un 95% de los
encuestados tiene interés en que se enseñe la lengua guaraní.
Los investigadores entrevistados señalan que la Ley provincial de
cooficialización del guaraní nº 5598 logró una notoria repercusión entre la
población. También destacan que las políticas del Estado representan al guaraní
como símbolo de la identidad correntina. Sostienen que el discurso de los medios
de comunicación coincide con esta representación, un ejemplo es el hecho de que
se hayan publicado fotos de indígenas ilustrando los artículos periodísticos sobre
la ley que declara el guaraní como lengua alternativa. A nuestro juicio, estas
ilustraciones ponen en circulación una representación ambigua en cuanto a la
identidad porque, al reforzar el carácter indígena del guaraní, se está negando su
uso por parte de sectores mestizos y no indígenas, además de que puede
provocar rechazo a la lengua por parte de quienes no se sientan identificados con
el origen indígena.
Desde el Estado se apela a un imaginario sobre la correntinidad, el honor y
la unión con los antepasados, puesto que la lengua se considera un tesoro que
hay que preservar y no se menciona en ningún momento a la comunidad
hablante. Una de las acciones que llevaron a cabo los funcionarios fue la de
formar grupos de “guaranólogos”, con una visión purista de la lengua, que
plantearon enseñar guaraní como segunda lengua y que tampoco se centraron
en las problemáticas de los guaraní parlantes. La única consideración de los
hablantes fue al referirse a que “hablan mal” el guaraní.
Los funcionarios provinciales reconocen tres dificultades en relación con la
ley del año 2004. La primera es que se define al guaraní como lengua oficial
alternativa pero en ningún lugar se establece cuál es la lengua oficial; además, no
hay formación docente suficiente para enseñar la lengua en toda la provincia; el
guaraní correntino es una variedad no estandarizada.
Declaran que actualmente se está realizando en la provincia es lo que se
denomina “sensibilización”. El objetivo de este proceso es rescatar la cultura
guaranítica para luego revalorizar la lengua. Este proyecto incluye traducir al
guaraní la señalética en las calles y los hospitales públicos de la provincia, así
como también traducir el himno y la Constitución Nacional. Se está realizando un
trabajo importante con los medios de comunicación, sobre todo en prensa escrita
y en radio, y que hay planes de trabajar también con la televisión.
Cuando se haya terminado esta primera etapa y procesado los datos
provenientes de las encuestas llevadas a cabo en algunas escuelas, se daría
paso a la estandarización de la variedad correntina del guaraní y la creación del
profesorado de guaraní para poder enseñar en las escuelas de la provincia.
Según los testimonios de los investigadores y las maestras, la sanción de
la Ley logra que las maestras se animen a hablar guaraní en las escuelas y que
los niños no sean más silenciados.
A su vez, se produce un debate respecto de cuál es la variedad de guaraní
a enseñar. Dado que en la actualidad no existen institutos de formación docente
de guaraní en la provincia, se contrata a profesores de Paraguay con formación
normativista que postulan que el guaraní hablado en Corrientes es incorrecto.
De acuerdo con Marisa Censabella (1999), se denomina guaraní
paraguayo o guaraní yopará a la lengua que es hablada por criollos en Paraguay.
Por su parte, a partir de estudios de algunos idiolectos dentro de la Provincia de
Corrientes se concluye que la variedad hablada en esta provincia es diferente de
la de Paraguay. El denominado guaraní goyano posee un alto grado de términos
del español que no se integran a la estructura morfofonológica de la lengua sino
que son transferidos sin modificaciones como préstamos.
Estos fenómenos demuestran que las dos variedades siguieron un
desarrollo diferente, lo cual constituye un argumento en contra de la utilización en
Corrientes de material didáctico traído desde Paraguay o que sean los docentes
de guaraní paraguayos los que enseñen en la provincia.
Los investigadores señalan que el guaraní es mayoritariamente hablado
por personas de bajos recursos y que por este motivo hay sectores que se
resisten a asociar el guaraní a lo correntino.
Al consultar sobre las políticas educativas los funcionarios declaran que se
busca lograr una provincia plurilingüe. Dado que el guaraní es lengua oficial
alternativa y no obligatoria, tampoco será obligatoria su enseñanza en los
colegios. La escuela tendría la libertad de elegir si enseña guaraní u otra lengua.
Los funcionarios destacan que, como primera medida, se está llevando a
cabo un proceso en el cual la discusión y la sensibilización son lo más importante
porque durante años se pensó que el bilingüismo era incorrecto y eso hizo que
mucha gente no transmitiera la lengua a sus hijos.
En el marco del Proyecto Escuelas de Frontera Bilingües Portugués –
Español, se realizan investigaciones en las que a través de la interacción con los
niños se demuestra que entienden y pueden utilizar el portugués
En las experiencias desarrolladas en las instituciones seleccionadas se
releva que las familias tienen exposición al portugués porque miran la televisión
de aire, que es brasileña, y no pueden acceder a la televisión por cable argentina,
ni a la señal local de la provincia. Además, tanto docentes como alumnos utilizan
el portugués y hay cierta conciencia de las características de la frontera. Sin
embargo, en los diagnósticos realizados, se observa que la primera tendencia es
negar la presencia del portuñol o portugués.
Como producto de estas investigaciones, se aplica la EIB en la frontera
argentino brasileña en tres escuelas. Docentes argentinas y brasileñas cruzan las
fronteras para enseñar su lengua una vez por semana, durante tres horas en la
contra jornada de la tarde. En consecuencia, uno de los problemas en torno a
este sistema es la poca cantidad de horas semanales que se dedican a la
enseñanza de la lengua extranjera.
Los funcionarios provinciales prometen extenderlo en los próximos años.
Sin embargo, a partir de sus testimonios, es posible observar que se pone mayor
énfasis en la enseñanza de la cultura que de la lengua, ejemplo de esto son
algunas de las actividades que se realizan tales como: averiguar los hábitos
alimenticios o las costumbres del país vecino. Una problemática importante al
respecto se relaciona con la variedad de portugués hablada y conocida dado que
las docentes brasileñas tienden a corregir la variedad de portugués o portuñol que
hablan los chicos en las escuelas, al ser reconocida como lengua distinta al
portugués estándar.
Nuevamente, es posible observar cómo una realidad lingüística que en
cierta medida ha sido ocultada, es ahora reconocida pero con el fin de subrayar
una falta, un uso incorrecto de la lengua. Vimos que esto sucede tanto en el caso
del guaraní como del portugués
Si bien la ley sobre el guaraní y el proyecto sobre el portugués tienen
distinto alcance y actúan sobre distintas realidades sociolingüísticas, en ambos
casos la aplicación y el desarrollo terminan concibiendo un constructo de lengua
que responde a modelos lingüísticos que no focalizan en el hablante.
Referencias bibliográficas
Calvet, Louis-Jean (1997). Las políticas lingüísticas. Buenos Aires: Edicial.
Censabella, Marisa (1999). Las lenguas indígenas en Argentina. Buenos Aires:
Eudeba.
Cerno, Leonardo (2005). "Géneros, significados sociales y prácticas discursivas
del guaraní de Corrientes. " (mimeo)
Cerno, Leonardo (2003). "El guaraní correntino: una aproximación a la
problemática de su inclusión en el sistema educativo formal. ", en Actas
del III congreso de lenguas del MERCOSUR.
Gandulfo, Carolina (2007). Entiendo pero no hablo. Buenos Aires: Antropofagia
También podría gustarte
- Guia de Comunicacion y Lenguaje 4to Grado DocenteDocumento258 páginasGuia de Comunicacion y Lenguaje 4to Grado DocenteAmhurcito Hairam Muñiz86% (37)
- Traducir derechos, traducir culturas: Entre el castellano y las lenguas originarias del PerúDe EverandTraducir derechos, traducir culturas: Entre el castellano y las lenguas originarias del PerúAún no hay calificaciones
- Benziger, K. (2000) - Cap. 3 Dos Manos, Cuatro Cerebros. en Maximizando La Efectividad Del Potencial HumanoDocumento46 páginasBenziger, K. (2000) - Cap. 3 Dos Manos, Cuatro Cerebros. en Maximizando La Efectividad Del Potencial HumanoNatalia Franco100% (1)
- La Educación Bilingue en Educacion ParaguayaDocumento50 páginasLa Educación Bilingue en Educacion ParaguayaCynthia MarecoAún no hay calificaciones
- Hablar lenguas indígenas hoy: nuevos usos, nuevas formas de transmisión: Experiencias colaborativas en Corrientes, Chaco y Santiago del EsteroDe EverandHablar lenguas indígenas hoy: nuevos usos, nuevas formas de transmisión: Experiencias colaborativas en Corrientes, Chaco y Santiago del EsteroAún no hay calificaciones
- PortuñolDocumento11 páginasPortuñolJoselo TecheiraAún no hay calificaciones
- MorfemasDocumento18 páginasMorfemasjapylrh100% (1)
- La Construción Del Lenguaje en El ParaguayDocumento26 páginasLa Construción Del Lenguaje en El ParaguayCristian AndinoAún no hay calificaciones
- Villalba Rolon Rut Bilinguismo JovenesDocumento142 páginasVillalba Rolon Rut Bilinguismo JovenesLisandro CenturiónAún no hay calificaciones
- Práctica Docente II. "Entiendo, Pero No Hablo"Documento22 páginasPráctica Docente II. "Entiendo, Pero No Hablo"Mariana Fioravanti GuillarAún no hay calificaciones
- Spanish in Context - Gandulfo 2012 PDFDocumento24 páginasSpanish in Context - Gandulfo 2012 PDFcarogandulfoAún no hay calificaciones
- Tembiapo - Guaraní - ATY 3ºDocumento25 páginasTembiapo - Guaraní - ATY 3ºGladys Esmilce Rojas ValdezAún no hay calificaciones
- Vitalidad de La Lengua GuaraniDocumento17 páginasVitalidad de La Lengua GuaraniCatalinoAún no hay calificaciones
- Bilinguismo y CulturaDocumento3 páginasBilinguismo y CulturaSilvia InsaAún no hay calificaciones
- García, Sartori, Beresnak Una Política Lingüística para CABADocumento17 páginasGarcía, Sartori, Beresnak Una Política Lingüística para CABAguadalupeAún no hay calificaciones
- Comunicación Oral y Escrita GuaraníDocumento18 páginasComunicación Oral y Escrita GuaraníSara Fleitas100% (1)
- Anteproyecto Hna LuzDocumento34 páginasAnteproyecto Hna LuzBLANCA ROSA OSORIO BARRERAAún no hay calificaciones
- GuaraniDocumento9 páginasGuaraninancycardozopy057Aún no hay calificaciones
- Itinerario de Una Investigacion Sociolinguistica eDocumento34 páginasItinerario de Una Investigacion Sociolinguistica eDante ManciniAún no hay calificaciones
- Poster 14inv222Documento1 páginaPoster 14inv222saucedocesar455Aún no hay calificaciones
- El Bilinguismo en La Educacion en El Paraguay Es Creativo U OpresivoDocumento18 páginasEl Bilinguismo en La Educacion en El Paraguay Es Creativo U OpresivoRomina Galeano BrunoAún no hay calificaciones
- La Configuracion de La Cultura EscolarDocumento26 páginasLa Configuracion de La Cultura EscolarJuan HernandezAún no hay calificaciones
- 98-Texto Del Artículo-119-1-10-20210922Documento22 páginas98-Texto Del Artículo-119-1-10-20210922Patricia PedrozoAún no hay calificaciones
- Adquisición de Segundas Lenguas en Contextos No Formales en Argentina: El Español Como L2 de Hablantes de L1 Guaraní y TobaDocumento28 páginasAdquisición de Segundas Lenguas en Contextos No Formales en Argentina: El Español Como L2 de Hablantes de L1 Guaraní y TobaCarolina CattaneoAún no hay calificaciones
- 8-Gandulfo-Alegre - La Transmisión Intergeneracional Del Guaraní en Una Familia CorrentinaDocumento16 páginas8-Gandulfo-Alegre - La Transmisión Intergeneracional Del Guaraní en Una Familia CorrentinaLaura AlperinAún no hay calificaciones
- Corrientes Es GuaraniDocumento26 páginasCorrientes Es GuaraniSilvana RomeroAún no hay calificaciones
- P.P Ley de Lenguas - Politicas LinguisticasDocumento24 páginasP.P Ley de Lenguas - Politicas LinguisticasudfgthdfjgAún no hay calificaciones
- Educación Bilingüe Como Proyecto EducativoDocumento7 páginasEducación Bilingüe Como Proyecto EducativoEdgar Agustin Ortellado RamírezAún no hay calificaciones
- Introduccion Al Idioma Gurani UNIDAD IDocumento11 páginasIntroduccion Al Idioma Gurani UNIDAD IPxndxpyAún no hay calificaciones
- ARTIC. CIENT - Roberto Benitez-2021Documento10 páginasARTIC. CIENT - Roberto Benitez-2021roberto benitezAún no hay calificaciones
- Protocolo AmarillaDocumento4 páginasProtocolo AmarillaPascual AmarillaAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento2 páginasUntitledLateStudentAún no hay calificaciones
- Guarani - Contexto HistóricoDocumento18 páginasGuarani - Contexto HistóricoDiana Fernandez BobadillaAún no hay calificaciones
- Curso: Habilitación Pedagógica. "Sección B": Guaraní y Castellano y El 26,5% Lo Hace Solamente EspañolDocumento2 páginasCurso: Habilitación Pedagógica. "Sección B": Guaraní y Castellano y El 26,5% Lo Hace Solamente EspañolFabio MezaAún no hay calificaciones
- Educacion Bilingue Frontera BrovettoDocumento19 páginasEducacion Bilingue Frontera BrovettoPedro Peña GuelbenzuAún no hay calificaciones
- Ensayo - Norma AguileraDocumento6 páginasEnsayo - Norma AguileraNorma Beatriz AguileraAún no hay calificaciones
- Informe EIBDocumento3 páginasInforme EIBSebastian ArevaloAún no hay calificaciones
- 1 .Guaraní - Introducción - Clase 1Documento3 páginas1 .Guaraní - Introducción - Clase 1Neuma Lima0% (1)
- LenguajeDocumento24 páginasLenguajeMelina GimenezAún no hay calificaciones
- Power PointDocumento18 páginasPower PointGladys Esmilce Rojas ValdezAún no hay calificaciones
- Hoja de Ruta 4Documento5 páginasHoja de Ruta 4Carolina CattaneoAún no hay calificaciones
- Papeles de Trabajo Del CELES Vol 1 2019Documento28 páginasPapeles de Trabajo Del CELES Vol 1 2019Maria Rufina Cabañas BarriosAún no hay calificaciones
- María Soledad Pérez LópezDocumento4 páginasMaría Soledad Pérez LópezjulioceronAún no hay calificaciones
- (Optativo) AVELLANA, Alicia y BRANDANI, Lucía (2020) PDFDocumento26 páginas(Optativo) AVELLANA, Alicia y BRANDANI, Lucía (2020) PDFPazGCAún no hay calificaciones
- 8658351-Texto Do Artigo-64969-1-10-20200207Documento22 páginas8658351-Texto Do Artigo-64969-1-10-20200207Gustavo Cândido PinheiroAún no hay calificaciones
- El Uso Del Quechua y Castellano en El Sur Andino: Hallazgos de Un Estudio SociolingüísticoDocumento21 páginasEl Uso Del Quechua y Castellano en El Sur Andino: Hallazgos de Un Estudio SociolingüísticoAlonso IntzinAún no hay calificaciones
- Identidad Lingüística Libros de Texto PDFDocumento28 páginasIdentidad Lingüística Libros de Texto PDFsilvias.Aún no hay calificaciones
- DescargaDocumento12 páginasDescargaAldo Antonio Mena ChowAún no hay calificaciones
- El Guarani Contemporaneo y El Guarani HiDocumento14 páginasEl Guarani Contemporaneo y El Guarani HiALEJANDRA VIDALAún no hay calificaciones
- Hexagrama 43-Kuai (El Desbordamiento)Documento4 páginasHexagrama 43-Kuai (El Desbordamiento)NozhatuzamanAún no hay calificaciones
- Estudios Evaluativos de La Eib en La Educacion Formal Proyecto PDFDocumento12 páginasEstudios Evaluativos de La Eib en La Educacion Formal Proyecto PDFFabianAún no hay calificaciones
- Las Actitudes Lingüísticas en NicaraguaDocumento6 páginasLas Actitudes Lingüísticas en NicaraguaKarla AlvarezAún no hay calificaciones
- Legislación Sobre Lenguas en ArgentinaDocumento36 páginasLegislación Sobre Lenguas en ArgentinaanaAún no hay calificaciones
- Bein - 2002 - Los Idiomas Del MercosurDocumento5 páginasBein - 2002 - Los Idiomas Del MercosurAshlar TrystanAún no hay calificaciones
- GrandaDocumento21 páginasGrandaNombreAún no hay calificaciones
- Informe Sobre La EibDocumento8 páginasInforme Sobre La EibLitzhy VallejosAún no hay calificaciones
- Delimitación Del TemaDocumento3 páginasDelimitación Del TemaTrentAún no hay calificaciones
- 2015-1 Entrevista A Luis Andrade Sobre Lenguas Marcadoras de IdentidadDocumento3 páginas2015-1 Entrevista A Luis Andrade Sobre Lenguas Marcadoras de IdentidadPaola Medina GarnicaAún no hay calificaciones
- Lectura Obliga.1.1docxDocumento5 páginasLectura Obliga.1.1docxMili Domiciana CovisAún no hay calificaciones
- EnsayoDocumento4 páginasEnsayoEdgar EspinolaAún no hay calificaciones
- Influencia Del Aimara Como Lengua de Herencia en eDocumento22 páginasInfluencia Del Aimara Como Lengua de Herencia en eYasmin Lisbeth Garay MorónAún no hay calificaciones
- VAMOSNESSA DocenteDocumento52 páginasVAMOSNESSA DocentePatricia CatalfamoAún no hay calificaciones
- Lo propio y lo ajeno en las lenguas austronésicas y amerindias: Procesos interculturales en el contacto de lenguas indígenas con el español en el Pacífico e HispanoaméricaDe EverandLo propio y lo ajeno en las lenguas austronésicas y amerindias: Procesos interculturales en el contacto de lenguas indígenas con el español en el Pacífico e HispanoaméricaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- TP Lenguaje Musical IDocumento2 páginasTP Lenguaje Musical IGraciela RiscinoAún no hay calificaciones
- Propuestas de Lectura y Escritura - SarchioneDocumento2 páginasPropuestas de Lectura y Escritura - SarchioneGraciela RiscinoAún no hay calificaciones
- QuispeDocumento1 páginaQuispeGraciela RiscinoAún no hay calificaciones
- Práctica de Lectura y Escritura 24 de Mayo 2023 (Sumillera) .Documento1 páginaPráctica de Lectura y Escritura 24 de Mayo 2023 (Sumillera) .Graciela RiscinoAún no hay calificaciones
- Ees 84 TP Integrador Mesas Previas Ciclo Lectivo 2023Documento2 páginasEes 84 TP Integrador Mesas Previas Ciclo Lectivo 2023Graciela RiscinoAún no hay calificaciones
- Propuestas de Lectura y Escritura - Blanchot y SteinerDocumento1 páginaPropuestas de Lectura y Escritura - Blanchot y SteinerGraciela RiscinoAún no hay calificaciones
- Planificación Anual. 2° Año. Segunda Versión.Documento6 páginasPlanificación Anual. 2° Año. Segunda Versión.Graciela RiscinoAún no hay calificaciones
- Clase N° 8 - Estética de La Recepción (Parte 1)Documento18 páginasClase N° 8 - Estética de La Recepción (Parte 1)Graciela RiscinoAún no hay calificaciones
- En Defensa de La Teoría KauffmannDocumento12 páginasEn Defensa de La Teoría KauffmannGraciela RiscinoAún no hay calificaciones
- Clase N° 10 - Revisión de ConceptosDocumento2 páginasClase N° 10 - Revisión de ConceptosGraciela RiscinoAún no hay calificaciones
- Clase N° 3 - Guía-Resumen-FormalismoDocumento7 páginasClase N° 3 - Guía-Resumen-FormalismoGraciela RiscinoAún no hay calificaciones
- TP FilosofíaDocumento4 páginasTP FilosofíaGraciela RiscinoAún no hay calificaciones
- Examen Final Semiótica y ComunicaciónDocumento1 páginaExamen Final Semiótica y ComunicaciónGraciela RiscinoAún no hay calificaciones
- Repaso SubordinadasDocumento3 páginasRepaso SubordinadasGraciela RiscinoAún no hay calificaciones
- La EpicaDocumento8 páginasLa EpicaGraciela RiscinoAún no hay calificaciones
- TP INTEGRADOR PLG 3ro 2daDocumento3 páginasTP INTEGRADOR PLG 3ro 2daGraciela RiscinoAún no hay calificaciones
- Los Narradores de OnettiDocumento4 páginasLos Narradores de OnettiGraciela RiscinoAún no hay calificaciones
- El Hombre Como Animal RacionalDocumento9 páginasEl Hombre Como Animal RacionalNaty GómezAún no hay calificaciones
- OrAcion Compuesta JosyDocumento7 páginasOrAcion Compuesta JosyEdwin FarfánAún no hay calificaciones
- Traducción y Aprendizaje Del Inglés: by BritannicaDocumento6 páginasTraducción y Aprendizaje Del Inglés: by BritannicagaAún no hay calificaciones
- Terry Eagleton - Adaptación IntroducciónDocumento4 páginasTerry Eagleton - Adaptación IntroduccióncandelablAún no hay calificaciones
- Lengua y DialectoDocumento21 páginasLengua y DialectoJames Hudson100% (1)
- Articulacion Lengua SextoDocumento37 páginasArticulacion Lengua Sextomarybai100% (1)
- Elementos para Una Pragmática IntegralDocumento90 páginasElementos para Una Pragmática IntegralDiego JoaquínAún no hay calificaciones
- Entrevista Con Programación Neolingüística PNLDocumento18 páginasEntrevista Con Programación Neolingüística PNLSkylar HdzAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de SintaxisDocumento5 páginasCuadernillo de SintaxisJavier Vidal VegaAún no hay calificaciones
- APUNTES 1ER PARCIAL. ARGUMENTACION MañanaDocumento5 páginasAPUNTES 1ER PARCIAL. ARGUMENTACION MañanaEmiliano RGAún no hay calificaciones
- Guía N 1 5TO AÑODocumento5 páginasGuía N 1 5TO AÑOLuis GuerreroAún no hay calificaciones
- Textos Literarios y No LiterariosDocumento3 páginasTextos Literarios y No LiterariosLillian Soto BarrientosAún no hay calificaciones
- 3 Sintaxis Basica - 3 Proposiciones Sujetivas y Objetivas PDFDocumento19 páginas3 Sintaxis Basica - 3 Proposiciones Sujetivas y Objetivas PDFNico PernigottiAún no hay calificaciones
- 7.1 Quechua EjercicioDocumento2 páginas7.1 Quechua EjercicioDeimus Mendoza100% (1)
- La Conjuncion e InterjeccionDocumento4 páginasLa Conjuncion e InterjeccionMarivel Cardenas SierraAún no hay calificaciones
- Tarea Ensayo Final L.PDocumento6 páginasTarea Ensayo Final L.PJOSE MANUEL ABAD MINAAún no hay calificaciones
- Examen LinguisticaDocumento5 páginasExamen LinguisticaestefaniaAún no hay calificaciones
- Lengua Castellana y LiteraturaDocumento4 páginasLengua Castellana y LiteraturaMonica Martínez de diosAún no hay calificaciones
- Lengua y Literatura Cartilla IngresoDocumento90 páginasLengua y Literatura Cartilla IngresoAgustina GAún no hay calificaciones
- Recurso Cuaderno de Trabajo 4° BásicoDocumento48 páginasRecurso Cuaderno de Trabajo 4° BásicoAndrea Belén Rodríguez100% (1)
- La Evolucion Del LenguajeDocumento3 páginasLa Evolucion Del LenguajeJuan Carlos QuispeAún no hay calificaciones
- Ortografía AcentualDocumento28 páginasOrtografía AcentualarnoldobomberoAún no hay calificaciones
- FioriniDocumento205 páginasFioriniMarina EscamillaAún no hay calificaciones
- Programa Artes Visuales - 1° BásicoDocumento125 páginasPrograma Artes Visuales - 1° BásicoKaty Álvarez ArayaAún no hay calificaciones
- Rúbricas de Expresión OralDocumento4 páginasRúbricas de Expresión OralJavier Vidal VegaAún no hay calificaciones
- Entrega 1 Rúbricas - Lenguaje - 2do GradoDocumento7 páginasEntrega 1 Rúbricas - Lenguaje - 2do GradoEdma Ariana Vite CastilloAún no hay calificaciones
- Datos Clase Evaluación MorfosintaxisDocumento5 páginasDatos Clase Evaluación MorfosintaxisfranmartinezaAún no hay calificaciones