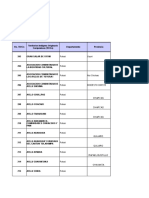Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Apunte Fuentes de Las Obligaciones
Cargado por
Sebastian Mauricio Orellana BecerraDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Apunte Fuentes de Las Obligaciones
Cargado por
Sebastian Mauricio Orellana BecerraCopyright:
Formatos disponibles
I.
LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
1º FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: SISTEMAS SUBJETIVO Y
OBJETIVO.
Existen dos grandes teorías: La teoría de responsabilidad subjetiva o teoría clásica y
la teoría de la responsabilidad objetiva o estricta.
1.- Teoría de la responsabilidad subjetiva o clásica.
Para esta una persona sólo debe responder de los perjuicios causados a otra, cuando
el hecho que causa daño le es imputable a título de culpa o dolo o, como dice el profesor
Ramos Pazos, “sólo cabe la indemnización si se actúa con dolo o culpa, lo que debe ser
probado por la víctima”. En consecuencia, si hay un hecho que causa daño, pero no es
imputable a título de culpa o dolo no se es responsable.
En este sentido, el profesor Ruz sostiene que esta teoría “supone que sin culpa o dolo
no puede haber ni exigirse responsabilidad, pues el fundamento de la obligación que la ley
impone de indemnizar es la culpabilidad del agente, esto es, la actitud reprochable del autor
del delito o cuasidelito”.
Así, el profesor Alessandri señala que, de acuerdo a esta teoría, “como los hombres
pueden actuar libre e independientemente, cada uno debe recoger los beneficios que le
proporcionen la suerte o su actividad y soportar los daños causados por la naturaleza o el
hecho ajeno. No basta que un individuo sufra un daño en su persona o bienes para que su
autor deba repararlo, es menester que provenga de un hecho doloso o culpable; sin dolo o
culpa no hay responsabilidad. (…).
Esta teoría, denominada también de la responsabilidad subjetiva, porque en ella es
determinante la actividad o conducta del sujeto, es la consagración de los principios
liberales e individualistas que tan en boga estuvieron durante el siglo XIX”.
En el mismo sentido, el profesor Barros sostiene que, “bajo un régimen de
responsabilidad por culpa, la atribución de responsabilidad se funda en que el daño ha sido
causado por un hecho negligente, esto es, realizado con infracción a un deber de cuidado.
En este régimen de responsabilidad, la culpa no sólo sirve de fundamento, sino también de
límite de la responsabilidad, porque la obligación reparatoria sólo nace a condición de que
se haya incurrido en infracción a un deber de cuidado”.
Así también lo expresa el profesor Orlando Tapia, al señalar que “la sola comisión de
un hecho ilícito no compromete la responsabilidad de su autor, aunque cause un perjuicio;
para que se produzca este efecto, es necesario que esa clase de actos sean ejecutados sin la
diligencia o cuidado a que se estaba obligado, o con la intención positiva de inferir injuria o
daño a otra persona. En otros términos, se requiere para que exista responsabilidad
delictual, que el hecho ilícito haya sido cometido con culpa o dolo y que ocasione un daño a
otro”.
De acuerdo a esto, “el juez debe, en efecto, para determinarla, analizar la conducta
del autor del acto; si el que incurra en culpa será condenado a la reparación”.
De esta manera, el fundamento de la obligación de indemnizar se encuentra en la
culpabilidad del agente, esto es, “la actitud reprochable del autor del delito o cuasidelito”;
1 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
luego, para que proceda la indemnización, es necesario que pueda formularse un juicio de
reproche al autor del hecho dañoso.
Comentarios.
A.- Este sistema subjetivo ha sido objeto de diversas críticas:
i.- En este sistema, la víctima debe probar la culpa o el dolo del hechor y esta prueba no
es simple, ya que en numerosos casos, a diferencia de lo que ocurre en sede contractual, no
existe la posibilidad de preconstituirse de prueba.
Como señala el profesor Alessandri, “en este sistema, la víctima sólo puede obtener
la reparación del daño sufrido a condición de probar el dolo o la culpa de su autor. En
defecto de esta prueba, la demanda será rechazada y aquélla deberá soportar el daño en su
totalidad.
Esta prueba es difícil y, a veces, imposible”.
Por otro lado, como sostiene el profesor Rodríguez, “en el fondo, se trata de
demostrar una actitud interior que se exterioriza en el comportamiento social”.
ii.- Lo anterior se ve agravado, ya que, en numerosos casos, quien pretende obtener una
indemnización de perjuicios no tiene conocimiento de los hechos y, por lo tanto, resulta
difícil probar la culpa. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la responsabilidad civil médica
y la responsabilidad por accidentes del trabajo.
iii.- Otro aspecto desfavorable es que en numerosas oportunidades se advierte un
desequilibrio especialmente económico entre la víctima y el autor del hecho ilícito, lo que
dificulta la prueba y en general el ejercicio de la acción.
En este sentido, como señala el profesor Meza Barros, “a menudo la víctima es
persona de escasos recursos y el causante del daño una gran empresa industrial. La lucha es
desigual entre la víctima y su poderoso contrincante, que dispone de medios económicos y
técnicos para su defensa” o, como lo señalan los profesores Alessandri y Somarriva,
“generalmente, el autor del daño es una persona poderosa, que dispone de medios para
defenderse ante los tribunales, como sucede con una sociedad o una empresa, en tanto que
el que solicita la indemnización es una persona que las más de las veces carece de recursos
y que no está en condiciones de acreditar la culpa en el primero. En todo caso, en el campo
judicial sería una lucha muy desigual entre estas partes”.
Así también lo entiende el profesor Ruz, al sostener que “el problema se agudiza, por
la injusticia social que trae la aplicación de esas reglas, lo que se hizo patente en los
accidentes del trabajo, en que los obreros quedaban prácticamente desamparados para
luchar en pleitos largos y engorrosos con las empresas. Generalmente, la víctima era de
menos recursos que el autor del daño, y al legislador se le exigía por eso protegerla”.
A mayor abundamiento, como señala el profesor Ramos Pazos, “la mayoría de las
veces estos accidentes se producen por culpa de la propia víctima, por lo que de seguirse la
tesis de la responsabilidad subjetiva, se dejaría al trabajador privado de toda posibilidad de
indemnización”.
2 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
iv.- En consecuencia los autores comentan que en este sistema subjetivo no se está
cumpliendo con el mandato del legislador de que todo daño debe ser reparado. Como
señala el profesor Abeliuk, “se comenzó a advertir que raramente la víctima obtenía
reparación, y sin mucho estudio fue fácil concluir que la razón principal estribaba en sus
dificultades para probar la culpa”.
B.- Frente a todas estas desventajas del sistema subjetivo se han creado diversos
paliativos:
i.- La creación de presunciones legales de culpa, las cuales “alteran la carga probatoria,
permitiéndole a la víctima concentrarse en la determinación del victimario y la prueba del
daño”. En diversas hipótesis el legislador ha establecido casos en que se presume la culpa;
“en ciertos casos, el legislador, a fin de facilitar la prueba de la culpa que pesa sobre la
víctima, presume su existencia (…). En ellos, el que ha sufrido el daño sólo deberá probar
los hechos de los cuales la ley deduce la culpa: establecidos éstos, se presumirá la
culpabilidad de la persona civilmente responsable y será ésta quien deberá probar, para
exonerarse de responsabilidad, que no hubo culpa”. Esas presunciones son, por regla
general, presunciones simplemente legales y, excepcionalmente, encontramos casos de
presunciones de derecho.
ii.- El gran desarrollo del negocio del seguro.
2.- La teoría de la responsabilidad objetiva o estricta.
Ésta se fundamenta esencialmente en el nexo o relación de causalidad sin importar,
si de parte del autor del daño ha habido o no culpa; como señala el profesor Corral, “la
obligación de reparar debe ser configurada al margen de consideraciones culpabilísticas” o,
como expresa el profesor Barros, “no exige negligencia del autor del daño”. En consecuencia
basta con que una persona cause un daño a otra para que contraiga la obligación de
indemnizar; o bien, como sostienen los profesores Alessandri y Somarriva, “todo el que
lesiona a otro en su persona o patrimonio, debe indemnizarle, haya o no culpa o dolo de su
parte; o bien: quien crea un riesgo, debe soportar sus consecuencias si llega a realizarse” o,
en palabras del profesor Meza Barros, “el autor del daños es responsable por el solo hecho
de haberse causado”.
La teoría de la responsabilidad objetiva ha experimentado una larga evolución:
A.- En un comienzo se dijo que el autor del hecho ilícito solo debía responder por
aquellos daños que fuesen consecuencia de un acto anormal; algunos autores “distinguen
entre los actos normales y anormales, siendo estos últimos los que obligan a indemnizar”, el
problema era precisar esta noción de acto anormal, porque en definitiva se llegaba a las
nociones clásicas de culpa y dolo; así, el profesor Figueroa sostiene que “el problema que
presenta este criterio es saber qué se entiende por acto normal y anormal. Además, que lo
más probable es que el acto que hoy es anormal, mañana no lo sea. Este es el punto central
de las críticas a esta tesis. Se sostiene incluso que el acto anormal constituye
necesariamente una culpa por imprudencia”. Como bien señala el profesor Rodríguez, “el
riesgo anormal está bien cerca de la culpa”.
3 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Agrega este profesor, que “es evidente que no todos los riesgos creados tienen la
misma naturaleza ni permiten anticipar, con el mismo grado de certeza, un daño probable.
Hay lo que los autores llaman un riesgo anormal, esto es, evidente y manifiesto, en
oposición a un riesgo normal, vale decir, relativo, encubierto, interno. No puede darse a
ambos tipos de riesgos el mismo tratamiento, puesto que ellos no estarán en idéntica
relación con el prejuicio que se produzca.
¿Cuándo el riesgo es manifiesto? La respuesta no puede ser otra que cuando,
razonable y previsiblemente, empleado los estándares ordinarios de cultura, el riesgo
conduce naturalmente al daño. A la inversa, el riesgo será normal, cuando razonable y
previsiblemente, empleando los mismos estándares culturales, se facilita la consumación de
un daño. Una misma actividad puede generar tipos diversos de riesgos. Así, un empresario
de entretenimientos mecánicos crea un riesgo normal, en la medida que sus maquinarias
cumplan con las exigencias de mantención y control debidas; pero un empresario de
turismo aventura crea un riesgo anormal (puesto que el peligro inminente que representa
la actividad es el atractivo que motiva su contratación). ¿Responden ambos de la misma
manera? Nos parece obvio, ello no puede tener las mismas implicancias jurídicas. Surgen
aquí, a juicio nuestro, diversas situaciones que intentaremos sistematizar.
En primer lugar, algunos autores piensan que la responsabilidad objetiva tiene lugar
sólo cuando una disposición expresa de la ley se encarga de definir una hipótesis de la cual
emana la responsabilidad al cumplirse dichas condiciones. Se ha observado que no existe
una estricta relación entre la creación del riesgo y la responsabilidad objetiva. Esta última
sólo habría sido el antecedentes histórico que llevó al legislador a consagrar la hipótesis
que determina este tipo especial de responsabilidad. Lo anterior es efectivo, razón por la
cual es perfectamente posible aceptar casos de responsabilidad objetiva fundados en
antecedentes que no corresponden a la creación de un riesgo. Es el legislador el que debe
definir estos casos excepcionales.
En segundo lugar, la creación de un riesgo anormal hace pensar, necesariamente, en
una especie de culpa moderna. El solo hecho de generar actividades que aproximan
razonablemente a la producción del daño, representa un acto antisocial, que podría
perfectamente equipararse a la culpa. La atribución de responsabilidad, en este caso,
derivaría exclusivamente de la reacción del riesgo. Como es lógico, la aceptación de estas
premisas importaría la extensión de la responsabilidad sobre la base de descubrir una
cadena causal a partir de la creación del riesgo, que culminaría con la producción del daño.
Esta cuestión cobra mayor importancia si el creador del riesgo no es la misma persona que
causa directamente el daño. ¿Es esto posible o estaríamos reclamando la reparación de
perjuicios indirectos? Aquí, creemos nosotros, se halla el obstáculo para fundar, en
cualquier evento no previsto en la ley, la responsabilidad por la creación del riesgo. Dicho
de otra manera, la creación del riesgo no es un antecedente inmediato del perjuicio que se
reclama, sino lo que hace posible que una determinada actividad dañosa pueda
desencadenarse, lo mismo que en otro escenario no podría ocurrir. No está de más
recordar, sobre este punto, el artículo 2333 de nuestro Código Civil. Esta norma regula lo
que llama daño contingente, vale decir, aquel que puede o no producirse. Se trata, sin duda,
de riesgos para persona determinada o indeterminada. Cabe observar que en la última
hipótesis el Código concede acción popular, cuyos efectos patrimoniales están
reglamentados en el artículo 2334 del indicado cuerpo legal. De lo dicho se sigue que
4 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
nuestra ley ha considerado la existencia de situaciones de riesgo, promoviendo y
estimulando el ejercicio de acciones civiles para hacerlos cesar”.
Agrega que “creemos necesario destacar que el riesgo anormal está representado
por la alteración de las condiciones naturales en que se desarrolla la vida humana. Existen
áreas naturalmente riesgosas que, como hemos señalado, no pueden imputarse a la acción
del hombre. Ellas quedan fuera de la teoría jurídica del riesgo, que tiene por objeto fundar
un nuevo tipo de responsabilidad civil.
En quinto lugar, finalmente, es útil señalar que pueden ciertos riesgos transferirse
del creador al que voluntaria y conscientemente los asume. ¿Cuándo es ello posible?
Creemos nosotros que esta materia debe ser resuelta atendiendo a consideraciones de
orden social y siempre que el riesgo tenga dicho carácter y no conduzca necesariamente a
un daño inevitable y fatal. La transferencia del riesgo importa una decisión libre de asumir
el peligro de experimentar un daño determinado, en el entendido de que quien lo asume
ejerce un derecho con pleno conocimiento del daño al cual se expone y exento de toda
presión. Los riesgos de actividad, inútiles y lucrativos no pueden ser transferidos sin
lesionar con ello valores sociales fundamentales. Así, por ejemplo, el empresario de turismo
aventura que organiza excursiones por lugares desprotegidos en que viven animales
feroces, o caídas en saltos de ríos caudalosos, o vuelos aprovechando corrientes
ascendentes de aires, etc., no puede excusar la responsabilidad sobre la base de la
transferencia del riesgo. Pero sí que puede hacerlo el fabricante de un producto capaz de
causar daño a una persona con predisposición a sufrirlo. Un ejemplo clásico, a juicio
nuestro, es la posición del fumador. Tanto el cultivo como la elaboración del tabaco están
rigurosamente reglamentados en la legislación chilena. En consecuencia, se trata de una
actividad lícita que hace desaparecer el elemento antijuridicidad, indispensable para que
pueda configurarse un delito o cuasidelito, como se analizará más adelante. Por otra parte,
conforme a la aludida regulación jurídica, tanto la propaganda como los envases de
cigarrillos deben contener una advertencia en el sentido de que su consumo ‘puede
producir cáncer’. Asimismo, estas medidas de prevención están contempladas en los
programas de enseñanza básica y media con idéntico fin, esto es, prevenir a los
consumidores sobre los peligros que asumen por el hecho de decidirse a consumir tabaco.
Se ha pensado que la responsabilidad del fabricante y del Estado (que percibe un porcentaje
superior al 70% por concepto de impuestos al consumo de cigarrillos), derivaría del
carácter adictivo del tabaco. Sin embargo, en nuestra legislación existe una clara definición
que excluye al cigarrillo de la adicción y lo trata como un hábito. Conviene precisar que
entre adicción y hábito hay una diferencia fundamental: la primera anula la capacidad de la
persona para evitar el consumo, el segundo permite autodeterminarse sin mayores
dificultades. Por lo anterior, las leyes sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas
exoneran de sanción penal a los consumidores y centran el castigo en los traficantes. Por
último, científicamente, hasta el momento, no ha sido posible establecer con precisión y sin
margen de duda que el tabaco sea dañino para la salud cuando se consume moderadamente
(cualquier producto o substancia que se consume a niveles inmoderados provoca
consecuencias negativas), ni que su elaboración contenga elementos que causen adicción.
En este escenario, no cabe duda de que el riesgo de fumar creado por quien cultiva y
elabora el tabaco, puede transferirse a quien libre y conscientemente asume el peligro de
contraer una enfermedad grave si sobrepasa un nivel adecuado de consumo. Al parecer, los
efectos dañinos del tabaco están en estrecha relación con una predisposición de la persona
5 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
afectada. Si así fuere, el problema cae de lleno en lo concerniente a la relación causal, ya que
la eventual responsabilidad del fabricante y del Estado dependerá de si aquella
predisposición excluye la causalidad necesaria para imputar responsabilidad a uno y otro.
Esta materia será tratada a propósito de las teorías que resuelven los problemas derivados
de la causalidad. Pero así como juzgamos posible la transferencia del riesgo en actividades
dudosas o peligros eventuales, no dudamos de que éste no puede transferirse en los casos
antes mencionados en que el peligro que se crea es objetivo, deriva de una actividad inútil
(no inserta en el proceso productivo), y del cual se obtiene un provecho o lucro patrimonial.
Si se aceptara la transferencia del riesgo en estos casos, se estarían lesionando valores
sociales del más alto significado para la vida en comunidad.
Los efectos prácticos de lo que hemos llamado la transferencia del riesgo están
recogidos en el artículo 2330 del Código Civil que dispone: ‘La apreciación del daño está
sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente’. Esta norma
supone la producción del daño y está referida única y exclusivamente, a la tasación o
evaluación del mismo. Por consiguiente, no autoriza la transferencia del riesgo, aun cuando
las consecuencias pecuniarias del riesgo transformado en daño sean menores, por efecto de
la aceptación que deriva de haberse expuesto imprudentemente al daño. Creemos,
igualmente, que esta norma consagra un derecho renunciable, ya que nada impide en
ciertos casos, que analizaremos a propósito de las cláusulas de irresponsabilidad, que quien
asume el riesgo creado por otra persona convenga en que esta última responderá por todos
los daños que puedan sobrevenir como consecuencia de la actividad riesgosa. No puede
preterirse el hecho de que entre las tendencias modernas sobre la responsabilidad
sobresale la que tiende a favorecer a la víctima, mucho más cuando ha estado expuesta a un
peligro creado por otro.
La naturaleza, gravedad, objetividad, certidumbre, seriedad y alcance posible de un
riesgo deberán analizarse en cada caso, atendiendo a los patrones antes mencionados, y
privilegiando los derechos de la víctima, sin perjuicio de las decisiones que aquélla adopte
en ejercicio de sus libertades básicas”.
B.- Con posterioridad se habló del riesgo, dando origen a la teoría del riesgo; la cual
presenta dos variantes:
i.- Teoría del riesgo creado.
Para esta basta con que una persona cree una situación de riesgo para que este
obligada a indemnizar los daños que ocasione; “el que dirige una actividad que crea riesgos
en su propio interés, sea o no pecuniario, debe responder de los daños causados”. Como
señala el profesor Abeliuk, “la obligación de indemnizar se funda en la idea de que toda
persona que desarrolla una actividad, crea un riesgo de daño a los demás. Si ese riesgo se
concreta perjudicando a otro, resulta lógico que quien lo creó deba indemnizar a la persona
dañada, sea o no culpable del accidente. Éste se ha originado por el riesgo creado y no por el
acto específico que lo provoca” o, como señala el profesor Meza Barros, “quien desarrolla
una actividad peligrosa y crea un riesgo, debe soportar las consecuencias, justa
contrapartida del beneficio o del agrado que dicha actividad le reporta”.
Para el profesor Barros, “en su versión más pura, la responsabilidad estricta queda
configurada por la mera relación causal entre el hecho del demandado y el daño sufrido por
6 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
el demandante. Desde el punto de vista funcional, tiene como fundamento el riesgo creado
por quien desarrolla la actividad respectiva y no la omisión de deberes de cuidado, de modo
que es innecesario, a efectos de dar por establecida la responsabilidad, hacer un juicio de
valor respecto de la conducta del demandado. Basta que el daño se produzca a consecuencia
de una actividad cuyo riesgo la ley ha sometido a un estatuto de responsabilidad sin
negligencia”.
Así también lo entiende el profesor Figueroa, al señalar que “funda la
responsabilidad ya no en la culpa probada o presunta, sino en los riesgos que la actividad o
las cosas de cada persona o institución crean para los demás. Cada individuo debe soportar
los riesgos que puedan producir sus actos, exista no culpa de su parte, y por este motivo se
le llama teoría del riesgo creado”.
En el mismo sentido, el profesor Orlando Tapia señala que, para esta teoría, “el
individuo es siempre responsable de los efectos dañosos que traigan como consecuencia los
hechos por él ejecutados, aun cuando en ellos no haya mediado culpabilidad de su parte.
Como puede apreciarse, esta teoría funda la responsabilidad delictual no ya en la
idea de culpa probada o presunta, sino sobre la base de los riesgos que la actividad de cada
individuo crea para los demás.
A la teoría del riesgo no le interesa para nada la conducta del sujeto ejecutor del
hecho dañoso, frente a este mismo hecho; a ella le basta solamente con que se haya
ocasionado un daño en la persona o patrimonio de un individuo, para que el que realizó el
hecho que lo produjo sea considerado responsable, y ello aunque no haya mediado culpa o
dolo de su parte”.
Agrega que, “de acuerdo con la teoría de que en estos momentos nos ocupamos, cada
individuo debe soportar los riesgos que puedan acarrearle sus actos, exista o no culpa de su
parte. Es por esta razón, por lo que se ha dado en llamarla ‘teoría del riesgo creado’,
Dijimos ya, en otra ocasión, que esta teoría fue enunciada por primera vez con
caracteres de generalidad, por los tratadistas Saleilles y Josserand, en sendos escritos que
éstos publicaron, pudiéndose formularla de la siguiente manera: ‘Todo acto que crea un
riesgo para otra persona, convierte a su autor en responsable del daño que dicho acto
pueda causar a aquélla, sin que sea de necesidad establecer si ha habido o no culpa de su
parte’.
De lo dicho se desprende, entonces, que la doctrina del riesgo creado prescinde por
completo de la idea de culpa para el establecimiento de la responsabilidad, y que atiende
solamente al acto mismo productor del daño, a lo que se debe el nombre de ‘teoría de la
responsabilidad objetiva’ que suele dársele por los autores. En esta teoría, el riesgo
reemplaza a la culpa como fuente generadora de la responsabilidad delictual.
En realidad, la idea fundamental que informa a la teoría del riesgo creado es la
existencia de una relación de causalidad entre el hecho del cual deriva el daño y este último.
Ante un caso dado, de acuerdo con la opinión de los partidarios de esta teoría, los tribunales
deberían solamente constatar dicha relación de causalidad para dar por establecida la
responsabilidad, sin tener que realizar un análisis de la licitud o ilicitud de la conducta de la
persona a cuyo hecho o actividad se ha debido la producción del daño”.
En el mismo sentido, el profesor Alessandri sostiene que “quien crea un riesgo debe
sufrir sus consecuencias si el riesgo llega a realizarse; quien con su actividad irroga un daño
debe, por tanto, repararlo, haya o no habido dolo o culpa de su parte. El autor del daño no es
responsable porque lo haya causado con culpa o dolo, sino porque lo causó. Es el hecho
7 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
perjudicial liso y llano, y no el hecho doloso o culpable, el que engendra la responsabilidad;
el que causa un daño no responde de él en cuanto culpable, sino en cuanto autor del mismo.
La teoría del riesgo prescinde en absoluto de la noción de dolo o culpa, atiende
únicamente al daño. El problema de la responsabilidad es en ella un problema de causalidad
y no de imputabilidad: basta que se haya causado un daño en la persona o bienes ajenos por
hecho u omisión de otra, para que ésta deba repararlo, cualquiera que haya sido su
conducta y aunque ese hecho u omisión no pueda imputarse a dolo o culpa suya, salvo,
naturalmente, que pruebe que el daño provino de un caso fortuito o de fuerza mayor, el
hecho exclusivo de la víctima o de un tercero, casos en los cuales cesaría toda
responsabilidad de su parte”.
ii.- Teoría del riesgo provecho.
Esta surge como reacción a la teoría del riesgo creado, pues se consideró excesivo
que una persona tenga que responder por el riesgo creado, de manera que sostiene que sólo
se responde de aquellas actividades riesgosas de las cuales se obtiene algún provecho; “el
que realiza una actividad riesgosa de la cual obtiene beneficios económicos debe responder
por los perjuicios que se causen en ella”, o bien, “el autor que explota una actividad
económica en su propia utilidad, responde como contrapartida al beneficio que de ella
obtiene de los daños que a los demás causa”; por ejemplo, los accidentes que pueden
ocasionarse en la construcción.
De esta manera, explica el profesor Figueroa, “la mayoría de la doctrina adhiere a la
distinción entre los hechos dañosos que son o no fuente de provecho para su autor. Sólo los
que son fuente de provecho para su autor comprometen su responsabilidad”.
Agrega que esta teoría “se justificaría por una idea de justicia, equidad y solidaridad.
Por su actividad, el hombre puede procurarse un provecho; es justo que por reciprocidad él
repare los daños que ocasiona a los demás”.
Para el profesor Orlando Tapia, “basta, entonces, que exista un daño, para que se
contraiga la obligación de indemnizar, aunque aquél constituya el resultado de un caso
fortuito o fuerza mayor. No importa cuál sea la causa del daño, ni la capacidad o incapacidad
de su causante, siendo responsables aun los dementes y los infantes, siempre,
naturalmente, que se trate de un acto del que el autor del daño pretenda reportar un
beneficio”.
Agrega que, “en lo que se refiere a la razón de ser de la teoría en estudio, hemos
manifestado ya, que reside en los principios de justicia social y solidaridad humana. Si el
hombre, por medio de sus actos, puede procurarse un beneficio, provecho o utilidad, justo
es también, se dice, que recíprocamente esté obligado a reparar los daños que con aquéllos
se ocasionen a los demás”.
Además señala que, “a juicio de sus autores, esta teoría realiza plenamente la
separación entre la responsabilidad penal y civil: al prescindir de la conducta del agente,
elimina de esta última responsabilidad toda idea de pena o castigo para no ver en la
reparación sino el medio de restablecer el equilibrio económico destruido por el hecho
ilícito”.
Cabe tener presente que, según el profesor Figueroa, “el problema que se presenta es
qué debemos entender por provecho. ¿En qué casos puede decirse que una persona obtiene
provecho de su actividad? A este respecto, la doctrina nos ha dado dos respuestas: la
8 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
expresión provecho puede ser entendida tanto en un sentido amplio como en uno
restringido. En un sentido amplio, el provecho comprende todo interés (cualquiera que
sea), el que puede ser tanto moral como pecuniario, incluso placer. Todos obtenemos
provecho de los progresos técnicos modernos, pero lo que la teoría del riesgo quiere indicar
es que el que obtiene de una cosa mayor provecho debe soportar los riesgos. Esta
concepción, que entiende el provecho en su sentido amplio, es llamada ‘teoría del riesgo
creado’, ella se opone a la ‘teoría del riesgo provecho’.
Pero la mayoría de los autores sostiene que la expresión provecho debe entenderse
en su sentido más restringido. Se dice, en este sentido, que el que aprovecha es el que
especula económicamente. Al crear el riesgo para los demás, crea para sí una fuente de
riqueza”.
Alcance y sentido del riesgo.
El profesor Rodríguez señala que “el riesgo consiste en la creación de una situación
de peligro en cuanto de ella puede derivarse racionalmente un perjuicio. Por lo mismo, esta
situación derivará de la naturaleza o del hecho del hombre. En el primer caso, salvo que la
alteración natural haya sido provocada por el hombre, el riesgo no será un elemento que
sirva para establecer responsabilidad. Por consiguiente, el riesgo que interesa es el creado
por el acto humano y que importa una alteración de la situación natural que hasta entonces
prevalecía. ¿No hay en la creación del riesgo un principio de culpa? En otros términos, si
bien es cierto que la creación del riesgo no es causalmente la razón del perjuicio, está
estrechamente encadenado a él y aparece en la cadena causal que conduce a ese resultado.
El problema consiste, entonces, en que retrocedemos en la cadena de causa – efecto, de
suerte que el riesgo será, si no la causa inmediata y directa, al menos una concausa más
remota. Lo que hacemos, entonces, al establecer la responsabilidad objetiva o por creación
del riesgo, es extender lo que hemos llamado cadena causal, a la generación de una
situación que racionalmente propicia o inductiva a la ocurrencia de un perjuicio. La sanción
sobreviene no por el hecho que causa el daño, sino por la creación del escenario en que ello
ocurre y que lo hace posible. Se podría decir, entonces, que esta teoría importa la
imposición de responsabilidad por un daño indirecto… De aquí que no veamos nosotros una
diferencia conceptual absoluta entre la responsabilidad subjetiva, fundada en el dolo o la
culpa, y la responsabilidad objetiva, fundada en la creación del riesgo. En un caso se
sanciona al que causa el daño por un hecho doloso o culposo; en el otro se sanciona al que
causa el daño por la creación de un escenario de peligro que lo hace posible y lo justifica”.
Clasificaciones del riesgo.
El profesor Pablo Rodríguez distingue diversas categorías de riesgos:
i.- Riesgo cosa y riesgo actividad.
Según el profesor Pablo Rodríguez, “el primer corresponde al peligro que representa
la sola existencia de la especie. Sobre la base de este riesgo, propio de la era industrial, se
fundó la responsabilidad objetiva. La máquina, sin duda, introdujo un peligro para los
trabajadores que debían manipularla, lo cual abrió campo a una normativa especial sobre
9 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
infortunios laborales. El segundo – riesgo de actividad – corresponde a los peligros que
nacen de la empresa moderna y fue bien recogido por el Código Civil italiano que introdujo,
precisamente, el riesgo de empresa. Es indudable que en la era de la tecnología los riesgos
ambientales, biotecnológicos, nucleares, etc., corresponden al desarrollo de una actividad
peligrosa de la cual debe responder quien la genera”.
ii.- Riesgo útil y riesgo inútil.
Para el profesor Rodríguez, “el primero es propio de actividades productivas que
redundan en beneficio de toda la comunidad y que, por lo mismo, junto al peligro,
determinan la existencia de beneficios colectivos. Toda empresa productiva riesgosa
introduce un peligro del cual salen beneficiados todos los habitantes de la nación. No
sucede lo mismo cuando el riesgo sólo representa un beneficio patrimonial para el que lo
crea, como sucede, por ejemplo, con el empresario de turismo aventura, que no ofrece a la
comunidad un producto que redunde en beneficio colectivo, sino, a lo sumo, del que lo
genera y del que lo corre”.
iii.- Riesgo lucrativo y riesgo no lucrativo.
Según el profesor Rodríguez, “el primero impone un provecho económico para su
autor, como ocurre con el empresario de actividades peligrosas. El segundo no representa
un provecho económico para su creador. Tal sucederá respecto de quien organiza una
actividad deportiva peligrosa, pero sin otro estímulo que su afición por ella”.
Observación.
El profesor Pablo Rodríguez sostiene que “para determinar la responsabilidad por
riesgo, partiendo del supuesto de que no todos ellos revisten la misma importancia y
entidad, podemos concluir que el riesgo que atribuye mayor responsabilidad es aquel
‘anormal, de actividad, inútil y lucrativo’, ya que éste importa la creación de un peligro que
altera las condiciones naturales en que se despliega la conducta humana (anormal),
corresponde a una actividad o conducta humana (de actividad), es productivamente
innecesario (inútil) y quien lo genera obtiene un provecho económico (lucrativo). De la
manera indicada, combinando los diversos riesgos posibles, pueden elaborarse criterios
objetivos para establecer la idoneidad de los riesgos para fundar en ellos la obligación
reparatoria”.
Comentarios.
A.- La teoría de la responsabilidad objetiva suprime toda consideración de carácter
moral de la responsabilidad extracontractual, lo que es criticado por algunos autores, por
cuanto elimina los incentivos para actuar de un modo moralmente correcto; en efecto, el
profesor Corral señala que “suprime el elemento moral, que es esencial en toda
responsabilidad”. En el mismo sentido, el profesor Abeliuk sostiene que “si de todos modos
habrá que reparar, puede introducirse en la conciencia general la idea de que ante el
Derecho da igual actuar con diligencia o sin ella, ya que siempre se responderá del daño que
10 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
pueda llegarse a ocasionar. Para defenderse de esta posibilidad se contratarán seguros de
riesgos a terceros, todo lo cual puede conducir a un aumento de los hechos ilícitos”.
Para el profesor Rodríguez sostiene que “la responsabilidad debe estar fundada en
un principio moral que la haga aceptable para quien debe reparar un perjuicio. En otros
términos, debe existir un principio de culpabilidad que justifique la obligación de
indemnizar. De otra manera, el derecho pierde su mayor virtud y se desvincula
peligrosamente del sentimiento de justicia que, en cierta medida, lo legitima”.
Así también lo entiende el profesor Alessandri, al señalar que esta teoría “tiene el
grave inconveniente de suprimir de la responsabilidad civil el elemento moral, que, a la vez
que constituye su fundamento y determina su extensión, es el que crea en el hombre la
conciencia de su deber de reparar el daño causado: éste se siente responsable de los daños
que irroga por su dolo o culpa, pero no de los que provienen de un hecho lícito y correcto o
que no pudo prever o evitar.
La teoría del riesgo, al suprimir ese elemento moral y reducir la responsabilidad a un
mero problema de causalidad, introduce en ella un criterio materialista y hace revivir el
concepto primitivo de la responsabilidad, aquél en que la víctima, para exigir
indemnización, sólo considera el daño sufrido sin atender para nada a la conducta del
agente. La responsabilidad a base de culpa constituyó un evidente progreso en esta materia;
prescindir de esta noción, dice Planiol, es volver a los tiempos de los bárbaros”.
B.- Los detractores de esta teoría señalan que desincentiva la iniciativa empresarial,
porque el empresario sabe que, por más que actúe con la debida diligencia, va tener que
indemnizar lo que incrementaría los costos de producción. En este sentido, el profesor
Corral señala que “paraliza la iniciativa privada e inhibe la actuación particular” o, en
palabras de Alessandri, “paraliza la iniciativa y el espíritu de empresa: sabedor el hombre
de que debe responder de todo daño, aunque provenga de un hecho lícito e irreprochable,
se abstendrá de obrar o, en todo caso, lo hará con menor intensidad. Se castigaría así al que
actuó, al que ejercitó una actividad que seguramente es útil para la sociedad, y se protegería
a quien ha permanecido en la más completa pasividad”, debido “a la certidumbre de tener
que responder de todos los daños que se causen con prescindencia de la licitud del acto”.
C.- Desde un punto de vista del análisis económico del derecho puede producirse la
situación en que para un empresario sea más rentable pagar las indemnizaciones de
perjuicio que tomar medidas preventivas. Así, “tiende a convertirse en una responsabilidad
por seguro, lo que trae mayor descuido y mayores accidentes”.
En este sentido, el profesor Rodríguez dice que, “desde una perspectiva de política
legislativa, es el hecho que, enfrentado a este tipo tan riguroso de responsabilidad, se
busque el medio de asegurar todos los daños, lo cual incentivará las conductas indiferentes
ante él, con el menoscabo del interés social comprometido” o, como señala el profesor
Alessandri, “los hombres, sabiendo que todo hecho perjudicial que ejecuten les impone
responsabilidad, procurarán descargarse de ella asegurándose contra los riesgos de sus
actos. Sintiéndose entonces prácticamente irresponsables, ya que el asegurador se
encargará de reparar el daño causado, obrarán con menos prudencia, con lo cual
aumentarán los accidentes y se irá creando una peligrosa irresponsabilidad”.
11 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
D.- Algunos autores cuestionan el fundamento mismo de esta teoría por cuanto de
acuerdo a ella se debe responder cuando se genera algún riesgo, y resulta que la vida
moderna está llena de riesgos. En este sentido, “nadie podía quedar libre de ser
responsable, ya que la creación de un cierto nivel de riesgo es inseparable de toda actividad
humana”; por otra parte, “se ha advertido que ciertas actividades empresariales que, en sus
primeras etapas, son muy riesgosas, difícilmente podrían haberse desarrollado y
consolidado de aplicarse el modelo de la responsabilidad por riesgo”.
Así, el profesor Rodríguez explica que “el desarrollo prodigioso de la ciencia y de la
tecnología ha ido alterando el escenario social y plagándolo de situaciones de peligro, que
objetivamente han hecho que la vida cotidiana esté expuesta, cada día más, a sufrir
consecuencias perjudiciales. Piénsese, por ejemplo, en el cambio que en el último siglo han
experimentado los medios de transporte, de comunicación, los procesos industriales y
productivos en general”.
E.- El profesor Rodríguez agrega que “tampoco esta teoría facilita la imposición de la
responsabilidad, ya que un daño no es casi nunca consecuencia de una sola causa. De
ordinario concurren en él numerosas concausas que hacen difícil, si no imposible,
determinar la relación de causalidad que justifica la responsabilidad”. De esta manera, “no
habría medio de atribuirlo a su autor, sin cometer una injusticia, a menos que se acepte
recurrir a un sistema arbitrario que puede estar reñido con la realidad y la equidad”.
F.- El mismo profesor Rodríguez sostiene que “existen casos en que se responde sin
haberse generado un riesgo que justifique el daño, lo cual permite mantener en toda su
trascendencia los principios de responsabilidad subjetiva”.
G.- Por otro lado, el mismo profesor señala que, “entre la teoría del riesgo creado, como
conductora de la responsabilidad objetiva, y la teoría subjetiva surge, creemos nosotros,
una cuestión medular. La primera impone responsabilidad al margen de todo
enjuiciamiento al autor del daño, solo se requiere una relación causal material para atribuir
responsabilidad. La segunda importa un enjuiciamiento social y moral al autor del daño, el
cual sólo responde en la medida en que haya obrado descuidada, negligente o dolosamente.
Es indudable, como lo advierten todos los autores, que la responsabilidad subjetiva es más
justa en una perspectiva social, pero, de la misma manera, quedan muchos daños sin
reparación (aquellos causados materialmente por una persona sin culpa ni dolo), debiendo
la víctima soportar aquello que manda el azar o el ‘buen Dios’. Esto ha hecho nacer nuevas
concepciones que, como la fundada en el daño injusto, tienden a restablecer el equilibrio de
los patrimonios afectados. Tampoco pueden olvidarse las dificultades que el mundo
moderno ofrece para acreditar, en muchos casos, el elemento subjetivo de la
responsabilidad. Esta era la opinión de don Arturo Alessandri Rodríguez sobre el particular,
cuando destacaba que ambas responsabilidades podían complementarse, enriqueciendo la
responsabilidad subjetiva, que seguía siendo un principio general.
Para concluir estas reflexiones, digamos que hasta este momento la inmensa
mayoría de los autores concuerdan en que la responsabilidad subjetiva, no obstante todas
las insuficiencias que acusa, debe seguir siendo la regla general. La responsabilidad objetiva
está llamada a desempeñar un rol complementario con la primera, precisamente, para
corregir situaciones extremas en que la creación del riesgo altera ls condiciones naturales
12 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
en función de la obtención de un provecho económico, y en que es muy difícil comprobar
los presupuestos subjetivos de la responsabilidad.
En el mismo sentido, como lo recuerda el autor citado, se pronuncia Josserand,
cuando sostiene: ‘ambas teorías no son incompatibles y se complementan muy bien:
subjetiva u objetiva, toda teoría sobre responsabilidad tiende a ese fin, siempre perseguido,
jamás logrado plenamente: el equilibrio perfecto, aunque inestable, de los intereses y de los
derechos.
Como se analizará más adelante, las instituciones jurídicas, particularmente la
responsabilidad, están sujetas a cambios y transformaciones aceleradas, provenientes, en
este caso, de daños nuevos propios del desarrollo industrial, científico y tecnológico. Ellos
exigen una respuesta inmediata de parte del derecho, para evitar que queden al margen del
resarcimiento perjuicios que injustamente lesionan el patrimonio ajeno. La responsabilidad
subjetiva es propia de otro tiempo, ella no puede subsistir sin otras concepciones que la
complementen y enriquezcan en función de las necesidades actuales. Es aquí donde surge la
importancia de la responsabilidad objetiva y de otras concepciones que nacen al amparo de
un clamor social por evitar el injusto desequilibrio de los patrimonios afectados muchas
veces imposibles de identificar en sus causas reales. La responsabilidad objetiva fue la
respuesta a las nuevas fronteras que abrió la era industrial. Cabe preguntarse ¿cuál será la
respuesta que las ciencias jurídicas darán a las necesidades propias de la era tecnológica?
Mientras las leyes no se remocen – cuestión nada fácil ni mucho menos conveniente
atendida la escasa ilustración de los legisladores actuales – el peso de este desafío recaerá
inevitablemente en el juez. Y es éste, precisamente, quien debe ser auxiliado por la doctrina
jurídica, cada vez más importante en el momento en que vivimos. A este fenómeno político
social corresponde el desarrollo del derecho de daños, que, sin exagerar, es muy
probablemente la materia más sensible en el proceso de adaptación del derecho a la
siempre inestable realidad social”.
Así también lo señala el profesor Alessandri, al sostener que “esta teoría no es justa
ni equitativa, como pretenden sus partidarios. No es efectivo que todo el provecho o
beneficio de una empresa o actividad pertenezca íntegramente a su dueño o autor: parte de
él va a la colectividad, ya en forma de impuestos o lisa y llanamente porque se trata de un
servicio público de que todos benefician, y las más de las veces, parte va también a la
víctima, como en el caso de los obreros, que reciben un salario del empresario o dueño de la
faena en que se accidentan. No hay tampoco justicia en responsabilizar a quien nada ilícito o
incorrecto ha hecho por la sola circunstancia de que el azar quiso que interviniera en la
realización del daño. Si al autor de éste nada puede reprochársele, si su conducta ha sido
tan correcta como la de la víctima, ¿por qué alterar los designios del destino y obligarlo a
que lo soporte? Si la equidad aconseja que quien recibe el provecho soporte los riesgos,
también aconseja que quien obró en forma irreprochable no debe ser molestado”.
Principios de la responsabilidad objetiva.
El profesor Gonzalo Figueroa reconoce los siguientes principios motores o ideas
directrices de la responsabilidad sin culpa:
13 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
A.- Principio de la causalidad.
En virtud de este principio se entiende que es el hecho de haber ocasionado daño el
que constituye el fundamento de todas las obligaciones de reparación.
Esta posición es la que sirve de base a la teoría del riesgo en su forma más depurada
y primitiva.
B.- Principio del interés activo.
Conforme a este principio, las pérdidas que pueden provenir de una empresa son de
cargo de aquel que obtiene beneficios en la misma empresa y viceversa. Para un sector de la
doctrina este principio encuentra de una manera tan convincente su justificación que
parece inútil buscar otros argumentos en su favor. Las pérdidas y los daños provenientes de
los accidentes inevitables ligados a la explotación de una empresa cualquiera deben estar
considerados, según la justa apreciación social, entre los costos de explotación de la misma.
C.- Principio de la prevención.
De acuerdo a este principio, frente a la dificultad que enfrentaba la víctima para
probar la culpa del autor, el único medio que podía poner fin a la desventaja de la primera
era la introducción de un sistema de responsabilidad que no permitiera al demandado
liberarse de ésta mientras no probara que el accidente se debió a una causa extraña. La
responsabilidad objetiva, así concebida, puede estimular al autor del daño a desplegar todas
sus fuerzas y capacidades con el fin de evitar los daños que puedan surgir de su actividad.
Se ha dicho incluso por algunos autores que esta responsabilidad tiene un efecto educativo.
D.- El principio de la equidad, del interés preponderante.
Este principio también es llamado principio de preponderancia del mayor interés
social. Se apoya en la equidad, teniendo en consideración el estado de las fortunas de las
partes en juego. Sin embargo, este principio sólo puede jugar un rol secundario, regulador,
moderador y en ningún caso puede ser el fundamento de la responsabilidad. La equidad
sólo obliga a aquel que está ligado en la especie por una relación de causalidad, por haber
provocado el daño.
E.- Principio de la repartición del daño.
Este principio se inspira en la idea directriz de la economía política, según la cual,
para soportar con los menores sacrificios los daños que sobrevienen, conviene, sin tomar en
cuenta el origen de ese daño y las obligaciones de reparación eventuales, tomar la
precaución que estos daños sean metódicamente repartidos entre los directamente
interesados, y esto se logra a través de los contratos de seguro de responsabilidad. De este
modo, se garantiza a las víctimas que efectivamente recibirán su indemnización. Sin un
complemento de este tipo, ningún sistema de responsabilidad podría ser considerado como
satisfactorio. Hoy en muchos países, y cada día en mayor medida, el legislador tiende a
hacerlo obligatorio. Lo que sí debe tenerse presente es que tanto este principio como el de
14 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
la equidad se encuentran en contradicción con el de prevención. Pero éste es el precio que
debe pagar la sociedad por la garantía de una justa reparación para la víctima.
F.- El principio de la Gefährdung.
Este principio dice relación con los conceptos de “poner en riesgo”, “crear un riesgo”.
Esta concepción es fundamental en la consolidación técnica de la teoría del riesgo en
Alemania. El principio cree poder invocar, para justificar la responsabilidad objetiva, el
carácter riesgoso del acto, carácter que amenaza el ambiente con daños. Algunos autores,
como Lóning y Max Rümelin adoptaron esta concepción como auxiliar, al lado del principio
de la culpa. Otros, como Müller – Erzbach, la consideran como la base de toda
responsabilidad. Coincide esta posición con la elaboración de la doctrina francesa
denominada teoría del riesgo. Este principio no aporta ningún elemento nuevo para
justificar la teoría de la responsabilidad sin culpa.
Los patrocinadores de este principio, y en especial Max Rümelin, se han esforzado
por extender la noción del carácter riesgoso, con el fin de poder someter a este principio
varios actos no riesgosos. Es así como este autor hizo una lista de actos que para él eran
riesgosos y que son, entre otros, los siguientes: la guarda de animales domésticos, la
posesión de edificios, el empleo de personal por parte del patrón, la constitución de una
persona jurídica, el ejercicio de la jurisdicción por parte del Estado (por las posibilidades de
errores al hacer justicia). Serían todos casos en que el derecho positivo, no habiendo podido
mantener el principio de la culpa, se ha visto obligado a instituir, sea de buena o de mala
gana, la responsabilidad objetiva.
Es necesario reconocer que este principio logra acentuar el grado de diligencia
exigible. El riesgo mismo del acto no es estrictamente elemento de la responsabilidad. Por
ejemplo, en el caso de la responsabilidad de los ferrocarriles, estadísticamente el riesgo es
menor que el que sobrevenía con las antiguas diligencias y demás medios de transporte de
la época. Por eso, se ha agregado al riesgo mismo el factor del provecho obtenido por el
autor, puesto que realmente es este último, unido al riesgo, el que constituye la base de la
responsabilidad.
Situación en Chile.
1.- El Código Civil reglamenta a la responsabilidad extracontractual en el título XXXV,
Libro IV, arts. 2.314 a 2.334.
2.- El Código recogió el sistema de la responsabilidad subjetiva, es decir, sólo se
responde si hay culpa o dolo; “nuestro Código Civil, dada la época de su promulgación,
sigue, como lo hemos señalado, la teoría clásica o subjetiva fundada en la culpabilidad del
autor”. Como dice el profesor Alessandri, “nuestro Código Civil Consagra la teoría clásica de
la responsabilidad subjetiva en toda su amplitud”.
3.- Si hay culpa hablamos de cuasidelito civil; en cambio, si hay dolo hablamos de delito
civil. Como explican Alessandri y Somarriva, “el delito puede definirse como el acto doloso,
o cometido con la intención de dañar, que causa daño a otra persona. El cuasidelito, como el
acto culpable, pero no intencional, que causa daño a otra persona”.
15 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
4.- Sin perjuicio de lo señalado existen diversos regímenes especiales de
responsabilidad objetiva, por ejemplo:
i.- Responsabilidad del propietario por daños causados por vehículos motorizados. Art.
174 Ley 18.290.
ii.- Responsabilidad por daños causados por aeronaves. Arts. 142 y ss. CA.
iii.- Responsabilidad por daños nucleares: Arts.49 y ss. Ley Nº 18.302.
iv.- Responsabilidad por daños en la construcción. Art. 18 LGUC.
v.- Responsabilidad por derrames de hidrocarburos. Art. 144 DL 2.222.
vi.- Responsabilidad por daños causados por medios de comunicación social.
Responsabilidad solidaria de los propietarios, editores, directores y administradores del
medio de comunicación social a través del cual se comete un delito contra la honra o la vida
privada de la persona. Art. 19 Nº 4 inc. 2º CPR.
5.- Por otro lado, existen regímenes especiales de responsabilidad, como la
responsabilidad del Fisco por falta de servicio, la responsabilidad ambiental, la
responsabilidad por productos peligrosos, la responsabilidad en el Derecho Marítimo (que
se discute si es objetiva o subjetiva), etc.
2º EL PROBLEMA DEL MAL LLAMADO CÚMULO DE RESPONSABILIDADES O DERECHO DE OPCIÓN.
Planteamiento del problema.
Consiste en determinar si, existiendo una obligación preexistente, el deudor no
cumple, ¿puede el acreedor desentenderse del estatuto de la responsabilidad contractual y
hacer valer su acción indemnizatoria de conformidad a las reglas de la responsabilidad
extracontractual? En este sentido, el profesor Meza señala que “se traduce en averiguar si el
incumplimiento de la obligación emanada de un contrato da origen a una responsabilidad
exclusivamente contractual o si, originando igualmente una responsabilidad delictual o
cuasidelictual, puede el acreedor elegir una u otra para obtener la reparación del daño.
La opción permitiría al acreedor situar su cobro en el terreno más conveniente a sus
intereses”.
El profesor Abeliuk sostiene que este problema “tiene dos posibles enfrentamientos.
Por un lado, determinar si es posible que la víctima del incumplimiento pueda cobrar
a la vez indemnizaciones por las vías contractual y extracontractual; el hecho es en sí
mismo un incumplimiento, pero, a la vez, reúne los requisitos del hecho ilícito. En tal
sentido en que propiamente puede hablarse de acumulación, en forma casi unánime se
rechaza la posibilidad de unir las dos responsabilidades para el cobro de doble
indemnización, (…).
Más propiamente, el problema se concibe como una opción de la víctima; si el
incumplimiento inviste a la vez el carácter de un hecho ilícito por concurrir los requisitos
16 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
propios de éste, ¿podría la víctima, según le fuere más conveniente, cobrar los perjuicios
conforme a las reglas de la responsabilidad contractual o extracontractual a su elección?”1.
El profesor Tapia sostiene que “puede ocurrir perfectamente que, aun existiendo
entre la víctima y el autor del daño un contrato celebrado con anterioridad a su producción,
no se reúnan todos los requisitos necesarios para que el caso de que se trata pueda ser
encuadrado en el campo de la responsabilidad contractual.
En esta hipótesis, ¿podría la persona que ha experimentado el daño perseguir su
reparación, colocándose para tal objetivo en el terreno de la responsabilidad delictual? (…).
(…), ¿puede haber responsabilidad delictual entre los contratantes? ¿O es que las
reglas contenidas en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil chileno, sólo son
aplicables a aquellas personas que no se encuentran ligadas entre sí por un vínculo
contractual?
En esto radica, fundamentalmente, el problema del ‘cúmulo’ de responsabilidades;
en determinar si es o no posible la intervención de la responsabilidad delictual entre las
personas ligadas por un contrato”.
Para el profesor Alessandri “consiste simplemente en determinar si la infracción de
una obligación contractual, cuasicontractual o legal puede dar origen a una u otra
responsabilidad indistintamente o sólo a la contractual, es decir, si el daño que proviene de
esa infracción da al acreedor el derecho de elegir entre ambas responsabilidades y
demandar indemnización de acuerdo con la que más le convenga. De ahí que este problema
no es propiamente de cúmulo de ambas responsabilidades, como se le denomina de
ordinario, sino de opción entre una y otra”.
El profesor Enrique Barros señala que “la pregunta pertinente se refiere a si el actor
tiene la opción entre uno u otro régimen de responsabilidad, bajo el supuesto de que el
hecho pueda ser calificado tanto de incumplimiento contractual como de ilícito
extracontractual. Por eso, para evitar equívocos acerca del significado de la pregunta, es
preferible hablar de concurso y no de cúmulo de responsabilidades, como suele hacer la
doctrina.
En consecuencia, el concurso de responsabilidades se refiere a dos cuestiones bien
precisas. La primera tiene que ver con la calificación jurídica del hecho que da lugar a la
responsabilidad: ¿es posible que un mismo hecho sea constitutivo, a la vez, de un
incumplimiento de contrato y de un ilícito extracontractual? La segunda supone que la
anterior haya sido contestada positivamente y se interroga: ¿puede el actor, en tal caso,
optar por la acción que más le conviene, o debe entenderse, por el contrario, que existe un
conflicto de normas que debe resolverse excluyendo la aplicabilidad de uno de los
ordenamientos?”2.
Para explicar el concurso de responsabilidades, el profesor Barros señala varios
ejemplos: “si un médico incurre en negligencia en la atención de un paciente, habrá en su
contra una acción de responsabilidad civil extracontractual; si está vinculado por un
1 El profesor Abeliuk da como ejemplo el caso del pasajero conducido por una empresa que podrá cobrarle
conforme a la responsabilidad contractual por la obligación de seguridad y así se favorece con la presunción
de culpa del demandado, o demandarla conforme al estatuto de la responsabilidad extracontractual y así
poder cobrar daños imprevistos o sin discusión posible sobre los daños morales.
2 En el mismo sentido, el profesor Ramos Pazos agrega que “se presenta toda vez que la infracción de una
obligación preexistente entre las partes (incumplimiento del deudor que da origen a la responsabilidad
contractual) constituye – al mismo tiempo – un delito o cuasidelito civil”.
17 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
contrato, como es la regla general, la misma negligencia da lugar a una acción de
responsabilidad contractual; lo mismo puede ocurrir con el transporte de personas, con los
accidentes ocurridos en un establecimiento hotelero o deportivo, con las relaciones de
vecindad y en muchos otros tipos de relaciones. Hay un concurso de responsabilidades
precisamente cuando un hecho constitutivo de un incumplimiento de contrato, también es
un ilícito extracontractual, porque, prescindiendo del contrato, el hecho constituye una
infracción a los deberes generales de cuidado. En tales casos, la pretensión indemnizatoria
tiene por fundamento dos conjuntos de normas diferentes, de modo que, técnicamente, se
trata de un concurso de normas que son fundamento de la responsabilidad”.
Contra esta tesis, se plantea el profesor Tapia, quien señala que “se llama ‘cúmulo de
responsabilidades’ al problema que consiste en determinar si las reglas de la
responsabilidad delictual pueden o no recibir aplicación entre las personas ligadas por un
contrato. En otras palabras, esta denominación corresponde a la del problema de la
intervención de la responsabilidad delictual entre los contratantes.
En cambio, el problema de la ‘opción de responsabilidades’ es aquel que, suponiendo
la admisibilidad de la intervención de la responsabilidad delictual entre los contratantes,
tiene por objeto determinar si el acreedor está o no facultado para ‘optar’, ‘escoger’, o
‘elegir’, a su arbitrio, entre las reglas contractuales y las reglas delictuales, con el objeto de
perseguir el resarcimiento del daño que le ha sido ocasionado por su deudor”.
En el mismo sentido, el profesor Abeliuk entiende que el problema sólo se reduce a
la “posibilidad de abandonar la responsabilidad contractual para asilarse en la delictual”.
Fundamento de esta figura.
¿Qué interés puede tener el acreedor para desentenderse del estatuto de la
responsabilidad contractual y optar por el de la responsabilidad extracontractual?
1.- En sede extracontractual no se discute la procedencia de la indemnización del daño
moral, en cambio en sede contractual hay discusión.
El profesor Barros precisa que “la reparación de daños morales suele ser más amplia
en materia extracontractual, porque no está sujeta, en la misma forma que en sede
contractual, al requisito de la previsibilidad; y, en general, el requisito de previsibilidad
opera de modo más estricto en materia contractual”.
2.- Habiendo pluralidad de hechores en sede contractual la responsabilidad es
simplemente conjunta y la solidaridad es excepcional. En cambio en sede extracontractual
la regla general viene dada por la solidaridad y solo excepcionalmente es simplemente
conjunta.
3.- El profesor Alessandri agrega que, “si en el terreno contractual el acreedor no
necesita probar la culpa del deudor, no puede, en cambio, responsabilizarlo por toda
especie de culpa, sino por la falta de la diligencia o cuidado a que el deudor se obligó, ni
demandarle perjuicios imprevistos, salvo que le pruebe dolo, y ni siquiera ellos, si se ha
estipulado su irresponsabilidad conforme al inciso final del art. 1558”.
18 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En el mismo sentido, el profesor Orlando Tapia agrega que “la intervención de la
responsabilidad delictual entre los contratantes tiene importancia, también, en lo relativo al
grado de culpabilidad que se requiere para incurrir en responsabilidad.
En efecto, de conformidad con las reglas contractuales para que el deudor sea
declarado responsable, es menester que haya mediado de su parte, en la infracción del
contrato, aquel grado de culpa que, según la naturaleza del contrato mismo o la voluntad de
las partes, se obligó, y que, por regla general, será la culpa leve.
Por el contrario, si se aplican las reglas delictuales el deudor será responsable aun
por la culpa levísima en que haya incurrido”.
Como consecuencia de lo anterior, si bien en principio “es el deudor infractor del
contrato el que resulta favorecido con la intervención de la responsabilidad delictual (…)
ello es sólo relativo, ya que, como hicimos notar anteriormente, al acreedor le bastará con
probar que ha mediado culpa levísima de parte del deudor para que se dé por establecida
su responsabilidad, prueba que, por lo general, resultará sencilla y expedita.
Por lo demás, el acreedor tendrá siempre interés en acreditar la culpabilidad del
deudor, ya que de esta manera se exonera del requisito de constituirlo previamente en
mora, exigido por regla general en materia contractual, para que surja la responsabilidad.
Hemos manifestado ya, que la opinión de los tratadistas es casi unánime, en el
sentido de que en materia delictual no es necesaria la constitución en mora, y que ésta
constituye un requisito propio de la responsabilidad contractual”.
4.- El autor Orlando Tapia agrega que, “si existiendo una obligación con cláusula penal,
en que el acreedor ha renunciado a pedir indemnización, ella es infringida por el deudor,
aquél no podrá exigir como reparación de los perjuicios, sino lo que por la referida cláusula
se estipuló para el caso de incumplimiento, y aun cuando los perjuicios realmente sufridos
sean superiores a la pena fijada; lo que es lógico, ya que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1545 del Código Civil, dicha estipulación tiene fuerza de ley entre los
contratantes y no puede ser invalidada sino por su consentimiento mutuo o por causas
legales. Esta es la situación bajo el régimen contractual.
En cambio, si el acreedor pudiera perseguir la responsabilidad derivada de la
infracción de dichas obligaciones, mediante el ejercicio de las reglas delictuales, no tendría
por qué atenerse a la cláusula penal estipulada.
Por lo tanto, si el monto de los perjuicios causados al acreedor por el incumplimiento
de una obligación de esta especie, fuera superior al fijado en la cláusula penal, podría aquél
desentenderse de dicha cláusula y exigir la reparación total de los perjuicios sufridos a
causa del incumplimiento”.
Observaciones.
1.- En doctrina tradicionalmente se ha hablado del cúmulo de responsabilidad, pero esta
expresión ha sido criticada por algunos autores, pues señalan que la expresión cúmulo da a
entender que se puede acumular o sea sumar ambos tipos de responsabilidad3, cuando en
3 En este sentido, el profesor Ramos Pazos sostiene que, “de ninguna manera puede entenderse que aceptar el
cúmulo signifique permitir la acumulación o superposición de responsabilidades, es decir, que pudieren
demandarse ambas. Ello importaría un enriquecimiento sin causa que nuestra legislación no admite”.
19 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
realidad de lo que se trata es de la posibilidad de elegir entre un estatuto y otro de ahí que
algunos autores4 prefieren hablar de la opción de responsabilidad. En la actualidad se habla
de la concurrencia o concurso de responsabilidades.
2.- El profesor Barros entiende que la pregunta acerca de la opción también aparece
para la víctima de un hecho ilícito que podría tener interés en demandar de conformidad al
estatuto de la responsabilidad contractual. En efecto, sostiene que, “para terceros que son
víctimas del daño, puede ser de interés que se extienda en su favor el manto del contrato,
especialmente en la forma de una estipulación por otro, en atención a las ventajas en
materias probatorias, de responsabilidad por el hecho de auxiliares e incluso por razones
de procedimiento y jurisdicción (como ocurre en materia de responsabilidad por accidentes
del trabajo)”.
3.- El profesor Tapia señala que, “para que pueda hablarse del problema del ‘cúmulo’ de
responsabilidades, es preciso que se hayan cumplido todas las condiciones de existencia de
la responsabilidad contractual.
Para que pueda discutirse si la víctima está en condiciones de prevalerse de las
reglas delictuales o no, haciendo abstracción del contrato celebrado, es menester que se
establezca, previamente, que ella está facultada para perseguir el resarcimiento del daño de
acuerdo con las reglas contractuales, en razón de provenir aquél del incumplimiento del
contrato, y de concurrir los demás requisitos de la responsabilidad contractual.
En todo otro caso el problema en estudio no se suscitará, pues la única
responsabilidad posible será la responsabilidad delictual”.
4.- El profesor Corral señala que “no hay propiamente cúmulo de responsabilidades si
un hecho reviste las características de incumplimiento contractual para una persona y al
mismo tiempo genera un daño para otra persona no vinculada por el contrato. Así, por
ejemplo, si por negligencia de un empleado bancario un banco protesta indebidamente
unos cheques de una sociedad, y ello causa un daño a la persona natural que es
representante de la persona jurídica, se acepta que se interpongan conjuntamente las
acciones de responsabilidad contractual (de la sociedad contra el banco) y de
responsabilidad extracontractual (de la persona natural afecta contra el mismo banco). Lo
mismo sucede si una negligencia médica afecta a la paciente (con la cual hay contrato de
prestación de servicios de salud) pero también, como víctimas indirectas o por repercusión,
a su marido y sus hijas (…). Las acciones diversas pueden acumularse en vía principal, ya
que pueden emanar de los mismos hechos (en la terminología procesal estaríamos frente a
un litisconsorcio voluntario simple)”.
4 En el mismo sentido, el profesor Tapia señala que “la denominación ‘cúmulo de responsabilidades’ que se da
a este problema, no implica, de manera alguna, que se discuta acerca de si debe o no facultarse al acreedor o
víctima para hacer una acumulación de ambas especies de responsabilidad, puesto que, como acabamos de
decir, existe consenso casi unánime en el sentido de que tal acumulación es inaceptable”.
20 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Situación en Chile.
Mayoritariamente, tanto la doctrina como la jurisprudencia, se han planteado en
contra de esta opción. “La infracción de una obligación contractual, cuasicontractual o legal
da origen a la responsabilidad contractual únicamente: el acreedor cuyo deudor viola su
obligación no podría demandarle perjuicios por esta violación con arreglo a los arts. 2314 y
siguientes C. C.”, pues señalan que estaría atentando en contra del principio de la fuerza
obligatoria del contrato, que supone que el contrato se sujeta a un estatuto especial que
obliga a las partes durante todo el iter contractual lo que supone incluir a la etapa de
ejecución del contrato, y la faz negativa de ésta que es el incumplimiento. Luego, celebrado
el contrato, el incumplimiento debe reclamarse dentro de la sede de responsabilidad
contractual.
El profesor Alessandri agrega que, de admitirse el cúmulo, se estaría negando “toda
eficacia a las cláusulas de exención o de limitación de responsabilidad expresamente
autorizadas por la ley (…), pues podría darse el caso de que se responsabilice al deudor no
obstante estar exento de responsabilidad o por haber omitido una diligencia o cuidado a
que el contrato no lo obligaba”.
En este sentido, el profesor Barros sostiene que “la primacía del contrato sobre la
responsabilidad extracontractual se muestra con toda evidencia si se considera que
contractualmente se pueden regular conductas que de lo contrario estarían sujetas a un
estatuto legal de responsabilidad. Por contrato se puede dispensar de responsabilidad por
ciertos hechos, ampliar o restringir los deberes de cuidado y definir los perjuicios por los
que se habrá de responder. En definitiva, dentro de los límites generales de licitud del
objeto y de la causa, mediante convenciones modificatorias de responsabilidad se pueden
alterar las condiciones o los efectos de la responsabilidad extracontractual.
El derecho general de los contratos establece resguardos y límites a la autonomía
privada (prohibición de condonar el dolo futuro, restricciones a la disponibilidad de
derechos por razones de orden público y de buenas costumbres); sin embargo, deja un
amplio ámbito para que el contrato regule eficazmente materias que, a falta de convención,
están cubiertas por el estatuto de la responsabilidad extracontractual (como puede ocurrir,
por ejemplo, con la regulación de los deberes de cuidado entre vecinos)”.
Agrega que, “bajo el supuesto anotado de que la convención sea válida, el principio
de primacía del contrato resulta determinante al momento de definir la procedencia de la
opción de acciones. En efecto, el contrato es un instrumento para que las partes ordenen
sus relaciones recíprocas, dejando sin efecto el derecho dispositivo vigente. Por eso, cuando
un hecho puede ser calificado, a la vez, de incumplimiento contractual y de ilícito
extracontractual, se debe asumir que las disposiciones contractuales expresas prevalecen
sobre el derecho general de la responsabilidad civil”.
Por su parte, el profesor Ramos Pazos agrega que “en diversos contratos el código da
reglas especiales, que dejarían de tener aplicación si se admitiera accionar por las reglas de
la responsabilidad delictual (arts. 1861, 1932, 1933, 2192, 2203, etc.)”. Agrega que “aceptar
el cúmulo significa aceptar que los perjuicios causados por el incumplimiento de una
obligación contractual puedan ser demandados indistintamente por las reglas de la
responsabilidad contractual o extracontractual”.
Sólo excepcionalmente se admite esta opción:
21 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
A.- Si las partes expresamente lo han estipulado. “Todo contrato legalmente celebrado
es ley para los contratantes (art. 1545) y ningún texto legal les prohíbe pactar que, en caso
de incumplimiento del contrato, la responsabilidad del deudor se rija por las reglas de la
responsabilidad delictual o cuasidelictual o que el acreedor pueda optar entre ésta o la
contractual”.
En este sentido, el profesor Barros agrega que, “si esta convención es válida, no
existe razón para invocar las reglas de derecho común que establecen las condiciones y
efectos de la responsabilidad civil. Donde las partes han convenido expresamente una regla
especial no cabe la opción, por simple aplicación del principio de autonomía privada
reconocido por el artículo 1545”.
A mayor abundamiento, el profesor Abeliuk sostiene que “las partes pueden
modificar las normas legales supletorias como estimen conveniente, y si están facultadas
para hacer aplicables una por una todas las soluciones de la extracontractual, con mayor
razón para hacerla aplicable integralmente o darle opción al acreedor”.
B.- Si el incumplimiento constituye un delito o cuasidelito penal, como ocurre en el caso
del mero tenedor que no restituye la cosa ajena y se la apropia configurándose el delito de
apropiación indebida.
El profesor Alessandri señala que, “cuando la inejecución de la obligación contractual
constituye, a la vez, un delito o un cuasidelito penal, (…); en tal caso, el acreedor podrá
invocar la responsabilidad contractual o la delictual o cuasidelictual, a su arbitrio, toda vez
que del delito o cuasidelito cometido por el deudor nace una acción civil para obtener la
restitución de la cosa o su valor y la indemnización establecida por la ley a favor del
perjudicado (…), y esta acción no es otra que la que reglamentan los arts. 2314 y siguientes
del C. C.”.
El profesor Corral plantea una solución distinta. Según él “procede el concurso de
responsabilidades cuando, prescindiendo del contrato, el daño causado sería igualmente
indemnizable por generar responsabilidad extracontractual. No vemos por qué esto sólo
podría ser aplicable, como sostiene la doctrina tradicional, únicamente cuando el hecho sea
sancionable penalmente. Lo mismo debiera aplicarse, por imperativos lógicos, cuando el
ilícito es sancionado por normas civiles o contravencionales o por violación del principio
general del neminem lædere. Ahora bien, si el comportamiento dañoso es ilícito con
prescindencia de la norma contractual, tendremos configurado el presupuesto normal de
procedencia de la acumulación de regímenes reparatorios. Pero es necesario avanzar un
poco más: pensamos que, no obstante lo anterior, el cúmulo no será admisible y deberá
aplicarse imperativamente el régimen contractual cuando las partes lo hayan establecido en
el contrato o cuando, a falta de estipulación expresa, el sometimiento a la distribución de los
riesgos previstos en el contrato es una cláusula que emana de la naturaleza de la relación
contractual o es impuesta por el principio de buena fe. En efecto, si existen cláusulas
contractuales que regulan la distribución de ciertos daños previsibles en ejecución del
contrato, sería contrario a la buena fe que se admitiera a una de las partes eludir esas
cláusulas invocando las normas de la responsabilidad extracontractual. Esta especie de
presunción de que las partes han valorado y asumido los riesgos propios de la ejecución del
contrato será aplicable para aquellos acuerdos en los que ambas partes han libremente
determinado su contenido. No puede decirse lo mismo respecto de los contratos de
22 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
adhesión o predispuestos, en los que sería irreal estimar que las personas o consumidores
han realizado una valoración de la carga de los riesgos al contratar”.
Agrega que “en los casos en los que procede, la opción de acciones corresponde, a
nuestro juicio, al demandante, y debe ejercerla al momento de interponer la demanda. No
procede que demande nuevamente por la otra responsabilidad; en tal caso podría ser
procedente la excepción de litispendencia para evitar el doble juicio. Si una de las demandas
ha sido fallada, no podría interponerse una nueva acción fundada en la otra forma de
responsabilidad (se ha fallado que si la responsabilidad contractual ha sido materia de un
contrato de transacción, procede la excepción de cosa juzga frente a la demanda que,
fundándose en los mismos hechos, pretende indemnización por la vía extracontractual.
Inter puesta la acción elegida, habrá de estarse plenamente a su régimen jurídico, sin
que le sea admitido al actor invocar beneficios jurídicos que correspondan al régimen de la
acción no deducida. La tesis del concurso normativo parece presentar demasiados frentes
abiertos a la discrecionalidad y conlleva una desnaturalización por conmixtión de los
regímenes de responsabilidad, que, siendo diferentes, deben mantener su regulación en
todos los supuestos regidos por ellos”.
Situación en la jurisprudencia.
El profesor Barros sostiene que, “cada vez que la jurisprudencia chilena ha definido
en abstracto el concurso de acciones, ha tendido a formular una regla general que excluye la
opción de responsabilidades y se inclina por la preeminencia de la responsabilidad
contractual. En la práctica, sin embargo, se han seguido líneas divergentes. Especialmente
en casos de responsabilidad médica, se ha aplicado el estatuto de responsabilidad
extracontractual, a pesar de que la responsabilidad podía ser calificada de contractual; en
algunos casos se ha señalado expresamente que una relación contractual entre la clínica y el
actor no obsta que se apliquen las normas de los artículos 2314 y siguientes; o simplemente
se han aplicado estas normas a pesar de que los hechos mostraban la existencia de un
contrato. La misma actitud tomó tempranamente la jurisprudencia respecto del contrato de
transporte. Por el contrario, en materia de responsabilidad civil por accidentes del trabajo
se ha estimado exclusivamente aplicable el estatuto contractual para la relación entre el
empleador y el trabajador y el extracontractual para la acción de quienes alegan haber
sufrido daño reflejo o por rebote; pero ello no en razón de un rechazo de la opción, sino
porque se ha negado la calificación contractual a la acción de las víctimas de daño reflejo.
Estas indefiniciones son explicables de acuerdo con lo señalado en esta sección: la
adopción de una regla estricta que rechace o acepte la opción tiene la ventaja de la
simplicidad, pero no necesariamente da cuenta de los institutos en juego. Por eso, resulta
preferible una regla que acepte, en principio, la opción de la víctima de entablar la acción de
responsabilidad extracontractual, con la reserva de que esa opción encuentra su límite en
las reglas contractuales que perderían sentido si se aceptaren sin reservas los requisitos y
efectos de la responsabilidad extracontractual. Con esta reserva, como se ha visto en esta
sección, la doctrina comparada tiende a estimar aceptable la opción”.
El profesor Ramos Pazos cita un fallo de la Corte de Concepción que señala “que ‘es
una realidad innegable que los daños causados a la paciente con ocasión de una
intervención quirúrgica pueden revestir simultáneamente características propias de una
infracción contractual (el contrato de prestación médica, de hospitalización y/o de
23 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
asistencia sanitaria) y, al mismo tiempo, de un delito o cuasidelito civil (la violación del
deber general de actuar con diligencia y no causar daño a otro). En otras palabras –
continúa el fallo – la negligencia médica y hospitalaria con daños al paciente puede incluirse
indistintamente en el supuesto de hecho de la normativa contractual (arts. 1547 y
siguientes del Código Civil) y de la extracontractual (arts. 2314 y siguientes del Código
Civil)’. ‘No cabe duda que en la actualidad existe una gran inseguridad conceptual en la
delimitación de los supuestos de hecho de una y otra responsabilidad, es decir, la línea
divisoria entre los deberes de cuidado emanados del contrato y aquellos que emanan del
deber general de no causar culpablemente daños a terceros, es muy borrosa en ciertos
ámbitos del quehacer humano y, sobre todo, en los servicios de atención médica
empresarialmente organizada. Por ello es preferible otorgar a la víctima la opción de elegir
la vía extracontractual, aunque el demandado pruebe que existía un vínculo contractual
previo al daño, hecho este último que, por lo demás, no se ha alegado ni establecido en
autos, esto es, no se encuentra acreditada la existencia de un vínculo contractual entre la
paciente fallecida y la parte demandada. Solamente aparece la existencia de dicho vínculo
entre el médico que la operó y ella”’.
3º REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.
Los autores no están contestes respecto a cuáles son los requisitos que se exigen
para que haya responsabilidad extracontractual.
Para el profesor Gonzalo Figueroa, los requisitos son una acción u omisión imputable
al agente; la imputabilidad (culpa o dolo); el daño; la relación de causalidad entre el hecho
imputable del agente y el daño, y la capacidad del autor del hecho ilícito.
Meza Barros sostiene que los requisitos son capacidad delictual; culpa o dolo; daño y
relación de causalidad.
El profesor Enrique Barros exige una acción libre de un sujeto capaz; realizada con
dolo o negligencia; que el demandante haya sufrido un daño, y que entre la acción culpable
y el daño exista una relación causal suficiente para que éste pueda ser objetivamente
atribuido al hecho culpable y el demandado.
El profesor Abeliuk exige una acción u omisión del agente; la culpa o dolo de su
parte; la concurrencia de una causal de exención de responsabilidad; la capacidad del autor
del hecho ilícito; el daño a la víctima y la relación de causalidad entre la acción u omisión
culpable o dolosa y el daño producido.
Por su parte, el profesor Orlando Tapia son la imputabilidad (capacidad); la
culpabilidad; el daño, y la relación de causalidad entre el hecho y el daño.
El profesor Pablo Rodríguez señala que los elementos comunes al ilícito civil son el
acto del hombre, la imputabilidad, la antijuridicidad, el daño y la relación causal.
En un sentido similar se plantea el profesor Corral, quien sostiene que los elementos
del hecho generador de responsabilidad son que el hecho o acto sea originado en la
voluntad del ser humano; que ese hecho o acto sea injusto o ilícito, desde un punto de vista
objetivo; daño; vínculo causal entre el hecho ilícito y el perjuicio, y que sea reprochable o
imputable a una persona (subjetivamente antijurídico).
Finalmente, el profesor Ruz sostiene que se requiere de los sujetos activo y pasivo y
la capacidad delictual o cuasidelictual; la culpa o el dolo; el daño o perjuicio, y la relación de
causalidad.
24 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
1.- Hecho o acto humano.
Éste es el elemento fundamental para que haya responsabilidad extracontractual,
porque las solas intenciones no generan consecuencias jurídicas.
En palabras del profesor Figueroa, “es la acción del hombre la que, si concurren los
demás requisitos, puede configurar la obligación de indemnizar a quien por esa acción
hubiere sufrido un daño”.
En el mismo sentido, el profesor Rodríguez sostiene que “la responsabilidad sólo
puede concebirse en la esfera de la conducta humana. Puede el ilícito presentarse como un
acto que entrelaza la conducta humana y un hecho de la naturaleza, pero jamás puede
desprenderse exclusivamente de este último”.
Agrega “que la responsabilidad, en definitiva, deba estar fundada en el hecho del
hombre no puede sorprender. El derecho regula la conducta humana y la responsabilidad,
como se dijo, no es más que una consecuencia del incumplimiento de una obligación
preexistente, así sea la general de actuar diligentemente y no causar daño a nadie. Un
derecho que regule el hecho de las cosas, sin relación al ser humano, resulta inconcebible e
impensable, porque todas ellas, sean animadas o inanimadas, son manejadas, usadas,
instrumentalizadas y dirigidas por el hombre. Al margen de esa voluntad, ciertamente, no
puede surgir una consecuencia jurídica.
El desarrollo tecnológico ha introducido lo que podríamos llamar cosas inanimadas
activas. Tal ocurre con una multitud de instrumentos, máquinas, mecanismos que, no
obstante su condición, despliegan una reacción y actividad interna, como la radiactividad,
los residuos contaminados, etc. En todas ellas la responsabilidad se funda en el deber de
cuidado o en el riesgo que ellas introducen. Nótese, entonces, que la responsabilidad tiene
dos vertientes diversas. De las cosas responde su dueño, poseedor o tenedor en cuanto ellas
requieren de un cuidado especial para evitar los daños que puedan provocar. Otras cosas,
por el riesgo que representan, pueden (y aun deben) imponer responsabilidad por el solo
hecho de su tenencia, más allá del deber de cuidado, justificándose plenamente la
imposición de responsabilidad objetiva a su respecto. El sofisticado adelanto tecnológico a
que asistimos y que, sin duda, se acentuará en el futuro, obliga, creemos nosotros, a
consagrar este tipo extremo de responsabilidad ante los peligros que envuelve la energía
nuclear, la biotecnología, la computación, los mecanismos más modernos de comunicación
y de transporte, etc.”.
Observaciones.
A.- Cabe tener presente que “para que el hecho del hombre configure la obligación de
indemnizar, debe ser voluntario. En consecuencia, los hechos realizados por un sonámbulo
no pueden configurar responsabilidad de este tipo”.
En este sentido, el profesor Barros sostiene que “el hecho voluntario puede ser
descompuesto en dos elementos: uno de carácter externo, consistente en la conducta del
sujeto, que expresa su dimensión material; y otro de carácter interno, que se refiere a la
voluntariedad y muestra su dimensión subjetiva.
En su dimensión material, el hecho voluntario se expresa en un comportamiento
positivo (la acción) o negativo (la omisión). Por regla general, los daños relevantes para el
derecho son los producidos a consecuencia de una acción, pues el comportamiento
25 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
puramente negativo, la pura omisión, está sujeto a requisitos particularmente exigentes
para dar a la responsabilidad: se requiere la existencia de un deber especial de actuar en
beneficio de otro.
En su dimensión subjetiva, el hecho que da lugar a responsabilidad supone la
libertad del sujeto para actuar. La conducta sólo es voluntaria en la medida en que pueda
ser imputada a una persona como su acción u omisión libre. En otras palabras, la conducta
debe ser atribuible al sujeto responsable como su hecho. El requisito de voluntariedad del
hecho muestra un sustrato retributivo de la responsabilidad civil: sólo se responde por
actos que puedan ser subjetivamente atribuidos al demandado.
La subjetividad de la acción rara vez forma parte explícita del juicio de
responsabilidad. En general, la atención se centra exclusivamente en la dimensión material
del hecho, porque, por un lado, las reglas sobre capacidad delictual son amplias, y, por otro,
porque sólo excepcionalmente puede ser excluida la responsabilidad en razón de que el
acto no es voluntario”.
Frente a esto, el profesor Rodríguez sostiene que, “a juicio nuestro, para la correcta
conceptualización del ilícito civil, la circunstancia de que deba tratarse de un hecho (acción
u omisión) del hombre es una cuestión objetiva que escapa al análisis de la voluntariedad –
en esta etapa del iter – y que se juzgará más adelante a propósito de la imputabilidad o del
elemento subjetivo del delito o cuasidelito. Por lo mismo, atribuimos a este elemento una
connotación objetiva, que debe ser materialmente establecido en el proceso, con
independencia de otros antecedentes”.
B.- El autor Carlos Alberto Gershi distingue entre situaciones puras e impuras. “Este
hecho humano aparece claramente en las situaciones que podemos denominar
apriorísticamente como puras, en donde el propio ser humano con su acción u omisión,
produce el daño (hecho propio).
Puede aparecer en forma impura o mediata, cuando el hombre actúa con cosas
(objetos, herramientas, máquinas, etc.), ya que la relación directa del resultado dañoso
aparece entablada con la cosa.
En este sentido, el ser humano puede accionar la cosa por sí mismo (el automotor, el
bisturí, el paraguas, etc.); o, más confusamente aún, cuando el daño acaece como resultado
de la cosa, sin el accionar del hombre (p. ej., un automotor estacionado, que por falla o vicio
en sus frenos se desplaza solo y lesiona a una persona), el dueño, o sea, quien introdujo la
cosa en la vida de relación social particularizada (ya que la fábrica lo introduce en la
sociedad, porque quienes dominan deciden hacerlo), será el autor mediato quien, en
definitiva, a través de una doble relación de causalidad, produce el daño. El hecho humano
primario está en la compra, alquiler, etc., del automotor y el estacionarlo, y si luego la cosa
lesiona con su desplazamiento, la conductividad de condicionalidad hace que al hecho
humano primario se le atribuya la producción del resultado (hecho humano secundario).
En el ámbito de la empresa (para el derecho comercial o el laboral) y en el del Estado
(para el derecho administrativo) aparece una situación similar.
La conductividad de la condicionalidad nos muestra que un director, un empleado,
un tercero contratado, etc., están en relación directa con el acaecimiento del daño y existe
así una autoría primaria, pero en el doble juego de relaciones, el resultado dañoso le será
causalmente atribuido a la empresa o Estado, esto es, lo que la teoría del contructivismo
denomina la autoría secundaria”.
26 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Frente a esto, el profesor Rodríguez sostiene que “para fundar la responsabilidad,
cuando se trata de ‘situaciones impuras o mediatas’ (en que se admite una ‘doble relación
de causalidad’), en verdad lo que ocurre es que la responsabilidad se funda en una relación
causal remota, que va más allá del acto que provoca directamente el daño, (…). De lo
anterior se sigue que, tratándose de situaciones ‘impuras o mediatas’, es posible vincular
causalmente el daño con un hecho humano remoto o, si se quiere, el primero de esta
naturaleza que aparece en la cadena causal que desemboca en el daño. (…)
En suma, podemos afirmar que todo ilícito civil debe estar fundado en un hecho del
hombre – sobre el cual recae la obligación de reparar los daños causados –, pero no es
necesario que este hecho sea la causa directa e inmediata del daño, pudiendo, en ciertos
casos, retrocederse en la cadena causal para fundar la responsabilidad que genera el ilícito
civil en un hecho del hombre. Cuando se alude a la responsabilidad por un hecho de las
cosas o de los animales, la ley permite retroceder en la cadena causal hasta entroncar la
responsabilidad por un hecho del hombre, que generalmente estará representado por la
infracción del deber de cuidado o la creación de una situación de riesgo, lo cual permite
imponer la obligación de reparar los perjuicios que se causan. Para retroceder en la cadena
causal hasta este momento, se ha exigido una autorización legal expresa. La doctrina no ha
conseguido aún configurar una teoría consistente y racional para lograrlo a través de la vía
interpretativa. (…)”.
C.- La expresión hecho está tomada en un sentido amplio, es decir, comprende acciones
y omisiones. Como señala el profesor Figueroa “se incluye dentro de este requisito la
omisión del hombre bajo ciertos presupuestos”.
En este sentido, “en todos aquellos casos en que la ley obliga una conducta activa o
una acción a las personas, se señala que la omisión voluntaria de ese deber de conducta
podría hacer surgir la obligación de indemnizar a quienes resulten dañadas por esa
conducta5.
Pero fuera de los casos de infracción de obligaciones legales de conducta, ¿podría
una persona responder por su inacción? (…)”.
El profesor Rodríguez señala que “se trata de especificar en qué casos es posible
exigir a una persona que rompa la inercia, sin que exista una norma jurídica que
concretamente le imponga una conducta activa. A nuestro juicio, este problema debe
resolverse sobre la base de dos elementos complementarios: la representación del daño y la
naturaleza de la actividad que debe desplegarse para evitarlo.
Lo primero consiste en que el sujeto a quien se atribuye responsabilidad pueda
representarse el daño, vale decir, deba estar razonablemente en situación de preverlo. Por
consiguiente, el sujeto responsable participa de una situación de la cual es posible deducir
la producción de un daño. Si tal no ocurre, es absurdo concebir una reacción encaminada a
evitar un efecto nocivo inesperado y causalmente imprevisible.
Lo segundo dice relación con la naturaleza de la actividad capaz de neutralizar el
daño. Si éste conforma una conducta que reviste un peligro cierto para quien la desarrolla,
así sea respecto de sus bienes o la integridad corporal propia o de otra persona, la conducta
capaz de evitar el daño resulta inexigible y no puede ser fuente de responsabilidad.
5 En este sentido, el profesor Alessandri señala que “si la abstención consiste en la no ejecución de un acto
expresamente ordenado por la ley o un reglamento, habrá culpa por el solo hecho de no haberlo ejecutado”.
27 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En suma, la responsabilidad por omisión sólo procede cuando la omisión de que
resulta el perjuicio es contra ley, o bien cuando, no obstante poder representarse el daño y
ser éste evitado sin asumir riesgos significativos, se mantiene la pasividad y el efecto nocivo
se consuma.
El fundamento de la responsabilidad en este último evento radica en el deber de
solidaridad que impone la vida en sociedad. No cabe duda, de que toda persona, por el solo
hecho de vivir en la comunidad civil, está obligada a adoptar las providencias de mínimo
riesgo para impedir que sus iguales experimenten perjuicios susceptibles de evitarse. Tan
evidente es lo que señalamos, que el Código Penal sanciona como falta, en el artículo 494 Nº
14, al ‘que no socorriere o auxiliare a una persona que encontrare en despoblado, herida,
maltratada o en peligro de perecer, cuando pudiere hacerlo sin detrimento propio’. Los dos
elementos referidos están contenidos en este tipo: la existencia de un daño que es fácil
prever y advertir, y la ausencia de peligro para la persona llamada a auxiliar. Podría
pensarse que el deber indicado sólo cabe en los casos descritos en la ley, sin embargo, para
despejar esta hipótesis basta con indicar que las figuras penales conforman casos extremos
en que no sólo se compromete la responsabilidad penal, sino también la responsabilidad
civil cuando existe un perjuicio material o moral. De aquí que una interpretación finalista
del derecho deberá llevarnos a la necesaria conclusión de que todos quienes viven en la
sociedad civil tienen el deber de auxiliarse recíprocamente, contribuyendo, en la medida en
que no se comprometan sus intereses, a evitar el daño ajeno. Lo contrario importaría
transformar la sociedad en una selva en la cual el perjuicio ajeno es indiferente para los
demás. Tampoco puede olvidarse que cuando aumenta el daño que sufren las personas se
afecta directamente el interés común. Nadie puede sentirse marginado del deber colectivo
de oponerse al menoscabo del interés individual. El empobrecimiento de la colectividad
conlleva, necesariamente, el empobrecimiento propio, en cuanto disminuye la riqueza y,
por consiguiente, la actividad.
De lo dicho se infiere que existe el deber de actuar en procura de evitar un daño
ajeno cada vez que el sujeto esté en situación de prever su existencia, quienquiera que sea
el que lo experimente, y su actuación no represente la asunción de un peligro que pueda
concretarse en un daño propio, de sus bienes o de otra persona. En el último supuesto
(daño a otra persona), el sujeto no está obligado a actuar, ya que, en principio, no le
corresponde a él definir quién debe experimentar el perjuicio que se causa. Nadie está
facultado para administrar y distribuir los perjuicios cuando éstos pueden afectar a
diversas personas. Pero esta regla tiene una calificada excepción: si entre los daños
probables existe un desequilibrio enorme y manifiesto, como si una persona, por ejemplo,
destruye una cuerda ajena para salvar la vida de otra persona. En este evento, quien arroja
la cuerda a la presunta víctima ha obrado correctamente al escoger el valor superior: la vida
humana. El caso señalado supone, ciertamente, que el salvador esté en situación de hacer
un análisis que le permita medir los valores involucrados, lo cual no siempre resulta posible
atendiendo la urgencia y sorpresa con que se desencadenan los hechos.
Se ha dicho repetidamente que el derecho no puede exigir un comportamiento
heroico a las personas. Ello es efectivo. Por lo mismo, hemos señalado que la culpa
extracontractual se mide sobre la base de los estándares ordinarios que prevalecen en la
sociedad en un momento histórico determinado. Pero tampoco puede decirse que el
derecho permanece indiferente frente a la pasividad de quien pudiendo evitar un daño sin
asumir riesgo alguno, no lo hace. Creemos nosotros que el que causa un daño porque no
28 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
actúa debiendo hacerlo, es responsable y debe repararlo, bajo la concurrencia de los
presupuestos mencionados. No cae en el ámbito puramente moral el juzgamiento de esta
conducta. Si se admite la obligación de evitar un daño, pudiendo hacerlo en las condiciones
referidas, deberá fundarse en el quebrantamiento de ella la responsabilidad civil
subsecuente.
No creemos que sea demasiado vago sostener que la obligación de evitar un daño
surja del deber de comportarse solidariamente. Esta expresión no es un tonel sin fondo que
sirve para justificar cualquier cosa. Se trata de un concepto perfectamente acotado, cuyo
fundamento se asienta, incluso, en normas jurídicas que tienen por objeto su plena
realización. Ningún daño puede ser ajeno a la sociedad si con él se destruye parte de los
bienes que al circular y satisfacer las necesidades, prestan un beneficio a todos los
integrantes de la comunidad. Esta es la filosofía que subyace nuestro planteamiento.
En suma, la responsabilidad puede tener como antecedente una acción que infringe
la obligación de no causar daño, o una omisión cuando debiendo el sujeto actuar deja de
hacerlo, así sea porque quebranta un mandato legal expreso o porque permite que se cause
un daño previsible que pudo evitarse sin asumir un riesgo inminente y grave”6.
Por otro lado, el profesor Corral sostiene que “la omisión se configura cuando el
deber general de cuidado prescribía al agente el asumir una determinada conducta y éste
no la realizó. Esta posición en la que el agente ‘debe’ actuar la conocen los penalistas como
‘posición de garante’, es decir, de protección de ciertos bienes jurídicos valiosos. No es
necesario que el acto omisivo se dé en el contexto de una conducta activa; por ejemplo,
conducir un vehículo o construir una casa. Es suficiente que el autor no haya actuado,
debiendo y pudiendo hacer sin grave menoscabo para su propia persona. La omisión de
socorro prevista como falta en el art. 494 Nº 14 CP (‘el que no socorriere o auxiliare a una
persona que encontrare en despoblado herida, maltratada o en peligro de perecer, cuando
pudiere hacerlo sin detrimento propio’), proporciona una buena herramienta conceptual
para construir el ilícito civil por omisión.
En la dogmática penal se habla de omisión pura (para designar los casos tipificados
expresamente como delitos omisivos, como la omisión de socorro) y de comisión por
omisión (para aludir a los tipos que parecen describir conductas activas y que se aplican
también en caso de omisión, por ejemplo, un homicidio por omisión). La posición de
garante se requiere para configurar estos últimos. La ciencia penal encuentra dificultades
para punir los delitos de comisión por omisión en razón de que, si los tipos penales
describen conductas activas, castigar la omisión vulnera el principio de legalidad. Por eso,
se abre paso una corriente que quiere ver en los tipos llamados ‘de acción’ no una
descripción de un resultado casual, sino más bien una atribución normativa de un
determinado resultado. De modo que cuando el agente vulnera un deber de evitación de un
resultado (posición de garante), éste le es imputable y su conducta satisface el tipo. En
derecho civil la cuestión es más simple porque no existe el principio de legalidad ligado a un
tipo como en el derecho penal. Los desarrollos de la posición de garante (por vínculo
6 En el mismo sentido, el profesor Alessandri sostiene que “la abstención pura y simple constituye culpa (…)
cuando, pudiendo o debiendo obrar sin detrimento propio, no lo hace, aunque la obligación de actuar no le sea
impuesta legal ni reglamentariamente. Si su acción le ha de irrogar un perjuicio o carece de los medios para
realizarla sin exponerse a un peligro, no comete culpa. La ley nos obliga a obrar con prudencia, pero no con
caridad, y a nadie puede exigírsele que sacrifique su persona o bienes en beneficio ajeno, a menos que por su
profesión u oficio esté obligado a auxiliar al prójimo”.
29 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
familiar, comunidad de peligro, asunción voluntaria, injerencia, control de peligros que se
encuentran en el propio ámbito de dominio y deberes de control para con la conducta de
terceros) pueden ser utilizables en sede civil. Pareciera, sin embargo, que la construcción de
estos deberes de actuación, si no están expresado en la ley o sancionados penalmente, debe
ser excepcional, pues de lo contrario podría llegar a ponerse en crisis la esfera de libertad
del individuo.
Es necesario no confundir la estructura del acto humano que está en la base de la
responsabilidad y la calificación de culpabilidad que se establece sobre ella. Aunque la culpa
emane de una omisión en haber adoptado medidas de cuidado en la realización de la
conducta, no por ello ésta debe calificarse de omisiva”.
Finalmente, el profesor Figueroa sostiene que “no difieren los autores en cuanto al
requisito que sostiene que el agente está obligado a actuar en aquellos casos en que pudo
evitar un daño de un tercero, sin que su acción lo colocara en el mismo riesgo. Pero esta
exigencia es más amplia para los profesores Rosende y Rodríguez que sólo la limitan a esta
exigencia. En cambio, el profesor Corral limita este deber de cuidado a determinadas
personas: a las que se encontraban en posición de garante respecto de la víctima.
Analicemos esto con un ejemplo. La pequeña Antonia comienza a ahogarse en una piscina.
Si una de las personas que se encontraba en el lugar pudo representarse el peligro que ello
generaba a la menor y estaba en condiciones de salvarla, porque por ejemplo sabía nadar,
está obligada a hacerlo; si nada hace, de acuerdo a la tesis de Rodríguez y Rosende, será
responsable de los daños que su inacción hubiese ocasionado a la menor. En la posición de
Corral, si esta persona no tiene la posición de garante respecto de la menor, no está
obligada a rescatarla. Para Corral esta obligación surgiría, por ejemplo, para sus padres,
para el salvavidas de la piscina, o bien para la persona a quien los padres confiaron el
cuidado de la menor”.
2.- Antijuridicidad.
Que el hecho sea antijurídico significa que debe ser contrario a derecho, es decir, no
debe estar amparado por el ordenamiento jurídico.
El profesor Meza Barros sostiene que “puede decirse dicho ilícito es el contrario a la
ley, no permitido por la ley, contrario a derecho.
Pero estos conceptos, extremadamente vagos, carecen de utilidad práctica. En
verdad, el hecho es ilícito por sus consecuencias, por la responsabilidad que genera,
especialmente como resultado del daño que causa”. En rigor, la antijuridicidad es un
requisito y no una consecuencia del hecho; si bien es cierto se determina – conforme se
examinará – por el daño (no es lícito dañar a otro), la responsabilidad es consecuencia de la
ilicitud y no como plantea este autor, al señalar que la ilicitud se deriva de la
responsabilidad que genera.
Por su parte, el profesor Rodríguez sostiene “que la antijuridicidad consiste en la
contradicción entre una determinada conducta y el ordenamiento normativo considerado
en su integridad. En otras palabras, la conducta de la cual se sigue la responsabilidad –
sanción civil que consiste en reparar los daños causados – es contraria a derecho. Esta
oposición puede revestir dos formas diversas: puede ella contradecir una norma expresa
del ordenamiento normativo, en cuyo caso hablamos de antijuridicidad formal, o bien,
contradecir virtualmente el ordenamiento, como cuando la antijuridicidad se extrae de la
30 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
violación del orden público, las buenas costumbres, el sistema económico y político, etc., en
cuyo caso hablaremos de antijuridicidad material.
La antijuridicidad formal se confunde con la ilegalidad o la ilicitud, ya que existe
entre la conducta y la norma una contradicción que no tiene otro antecedente que el
mandato legal.
El problema de la antijuridicidad sólo interesa para los efectos del ilícito civil (delito
o cuasidelito), no para determinar los efectos de otros institutos que tienen una sanción
diferente, especialmente considerada en el ordenamiento. (…)”.
En doctrina se discute si los daños causados por actos lícitos deben ser
indemnizados o no, pero ninguna duda cabe respecto a que los daños producidos por
hechos ilícitos deben ser indemnizados.
Este problema surge al tratar de dilucidar si la antijuridicidad es o no un requisito
para que surja responsabilidad civil. Si decimos que lo es, no cabría la responsabilidad por
los actos lícitos; en cambio, si sostenemos que no es un requisito, cabría la indemnización
de los perjuicios causados por actos lícitos.
Frente a este problema existen diversas opiniones:
A.- Corriente que no considera a la antijuridicidad como un requisito de la
responsabilidad civil.
Un sector de la doctrina sostiene que la antijuridicidad no es un requisito de la
responsabilidad, de manera que puede haber indemnización de perjuicios por actos lícitos y
– en consecuencia – debieran ser indemnizados los perjuicios causados tanto por el
adulterio como por el divorcio a que da lugar aquél. Así, el profesor Orlando Tapia señala
que “la ilicitud del acto, que se señala por ciertos autores como un elemento independiente,
nosotros lo estimamos comprendido, implícitamente, dentro de los cuatro que acabamos de
mencionar”. En este sentido, el profesor Corral señala que “en la doctrina nacional
generalmente se ha descuidado el estudio especial de esta faceta del ilícito civil, por cuanto
se le suele subsumir en la culpabilidad: si hay dolo o culpa, es porque hay ilicitud; o en el
daño: sólo se indemniza el daño injusto”.
Esta teoría entrega los siguientes fundamentos:
i.- La antijuridicidad quedaría subsumida en la imputabilidad.
El profesor Enrique Barros no contempla a la antijuridicidad como requisito de la
responsabilidad extracontractual, pues – en su concepto – los elementos del juicio de
responsabilidad por culpa o negligencia son: una acción libre de un sujeto capaz; que sea
realizada con dolo o negligencia; que el demandante haya sufrido un daño, y que entre la
acción culpable y el daño exista una relación causal. En efecto, a juicio de este autor la culpa
civil no se distingue de la antijuridicidad o, dicho de otro modo, la antijuridicidad se
identifica con la culpa, toda vez que la culpa importa la infracción de un deber de cuidado, y
así puede ser entendida su conocida definición como la infracción a un deber preexistente.
Como consecuencia de lo anterior, este profesor – si bien identifica causales de justificación
– en su concepto, el efecto de éstas es excluir la culpa.
Esta forma de argumentar no parece razonable, pues la distinción entre
antijuridicidad y culpabilidad en sentido amplio se advierte a partir de la definición de
31 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
ambas expresiones. En efecto la antijuridicidad supone una contradicción entre el hecho y
el ordenamiento jurídico, mientras que la culpabilidad corresponde al juicio de reproche
que se formula a una persona quien – pudiendo actuar conforme a Derecho – por dolo (es
decir, intencionalmente) o por culpa (es decir, negligentemente) no se comporta en la
forma prescrita por el ordenamiento jurídico. La diferencia se advierte por cuanto la
antijuridicidad es una cuestión estrictamente objetiva: basta la constatación de la
contradicción entre la conducta desplegada por el agente con la conducta prescrita por la
norma; en cambio, la culpabilidad corresponde a una cuestión subjetiva: es necesario que el
agente haya estado en condiciones de actuar conforme a Derecho, debe haber tenido de la
posibilidad de optar entre comportarse o no de acuerdo a lo prescrito por la norma, y haber
elegido infringirla, ya sea en forma intencional o por negligencia.
De esta manera es posible que una conducta sea culpable – en el sentido que puede
formularse un juicio de reproche a quien ejecutó la conducta, estando en condiciones de
haber actuado de un modo distinto – pero jurídica, en el sentido que esa forma de actuar –
aunque sea culpable – se encuentra amparada por el Derecho.
De no entenderse de este modo, se daría el absurdo que una persona resultaría
obligada a indemnizar los daños causados a otra, concurriendo solamente la capacidad, el
dolo o la culpa, el daño y la relación de causalidad, aunque se trate de un hecho amparado
por el Derecho; por ejemplo, si una persona causa daño a otra existiendo legítima defensa,
hay capacidad, probablemente habrá dolo, hay daño y relación de causalidad, pero
resultaría absurdo sostener que la víctima – amparada por la legítima defensa – se
encontrase obligada a indemnizar los daños causados a su agresor, como consecuencia del
hecho constitutivo de legítima defensa; lo mismo cabría concluir respecto de lo que ocurre
en ciertos deportes, como el boxeo y algunas artes marciales, en los que el objetivo del
juego es causar daño al contendor, se trata de hechos que causan daños, probablemente
cometidos con dolo (claramente hay una intención positiva de causar injuria o daño a la
persona del otro), pero si no generan la obligación de indemnizar – al menos mientras se
practiquen de conformidad a las reglas del juego – es porque falta el elemento
antijuridicidad, toda vez que se trata de hechos amparados por el Derecho.
ii.- La historia fidedigna del establecimiento de la ley.
Nuestro Código Civil es seguidor del sistema de responsabilidad civil del Code,
inspirado en las enseñanzas de Domat y Pothier, que establece una cláusula general de
responsabilidad basado en el criterio de la culpa. Estos ilustres juristas no conocieron el
concepto de antijuridicidad antes analizado, ya que la distinción de ésta como categoría
jurídica comienza con una discusión tenida a su respecto por Merkel e Jhering durante la
segunda mitad del siglo XIX.
Éste no es un buen argumento; no es posible sostener que – por el hecho que la
noción de antijuridicidad sea posterior a la dictación del Código Civil – deba prescindirse de
ella. En efecto, son innumerables las situaciones que nuestro legislador no contempló, pero
que – en la actualidad – indiscutiblemente forman parte de nuestro sistema jurídico;
piénsese, por ejemplo, lo que ocurre con la indemnización del daño moral, pese a que la
procedencia de su indemnización se discute (aunque cada vez menos) en sede contractual,
desde antiguo fue aceptada en sede extracontractual; en este sentido, es posible sostener
que la indemnización de daños extrapatrimoniales nunca estuvo en la mente de los
32 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
legisladores decimonónicos, pero – de todas formas – la evolución del Derecho ha acogido
su reparación por la vía jurisprudencial.
iii.- La importancia que se le da al elemento daño.
El epicentro de la responsabilidad civil extracontractual se encuentra
indiscutiblemente en el elemento daño. Bajo esta perspectiva, vemos como los
ordenamientos, no obstante su diversa conformación como sistemas típicos y atípicos, han
avanzado hacia un mismo norte: dar mayor protección al dañado, imponiéndole el peso de
cargar con el perjuicio sufrido sólo cuando el dañante esté amparado por una causal de
justificación del hecho lesivo.
Pese a la importancia que se le da en la actualidad al elemento daño, no puede
llegarse al extremo de sostener que absolutamente todo daño debe ser indemnizado, pues –
el solo hecho de reconocer la existencia de causales de justificación – implica reconocer que
hay daños que quedan sin indemnizar.
iv.- La supresión de la antijuridicidad como presupuesto de la responsabilidad
extracontractual de los Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil.
Se ha pretendido prescindir de una mención expresa de la noción de antijuridicidad,
porque en el ámbito comparado aporta más problemas que soluciones, toda vez que en
algunos ordenamientos se considera como desvalor del resultado, mientras que en otros se
entiende como desvalor de la conducta; por otra parte – en los ordenamientos que adoptan
un sistema subjetivo – culpa y antijuridicidad se distinguen o se confunden, dependiendo de
dónde se centre la noción de desvalor.
Si bien puede ser efectivo que se busque prescindir de mencionar expresamente a la
antijuridicidad, ello no implica que – efectivamente – se prescinda de ella, pues – como
reconoce el mismo autor – al permitir que se tengan en cuenta circunstancias subjetivas
que justifican la desviación del estándar de conducta exigible en un determinado grupo de
sujetos, ello implica reconocer que determinadas conductas – no obstante causar daño – no
darán lugar a la indemnización de perjuicios, pues se encuentran amparadas por el
ordenamiento jurídico, es decir, no son contrarias a Derecho.
B.- Corriente que considera tácitamente a la antijuridicidad como un requisito de la
responsabilidad civil.
Para el profesor René Abeliuk, los requisitos de la responsabilidad extracontractual
son una acción u omisión del agente; culpa o dolo de su parte; la no concurrencia de una
causal de exención de responsabilidad; capacidad del autor del hecho ilícito; daño a la
víctima, y relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño
producido.
Este autor no se refiere directamente a la antijuridicidad como requisito de la
responsabilidad extracontractual, pero indirectamente sí la contempla, al referirse a la
capacidad del autor del hecho ilícito, es decir, exige que se trate de un hecho ilícito y – por
tanto – contrario a Derecho; además, señala que no debe concurrir una causal de exención
de responsabilidad, lo que supone que no concurra alguna circunstancia que justifique la
33 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
acción u omisión del agente, es decir, que no concurra alguna circunstancia prevista por el
ordenamiento jurídico, que torne el hecho en una conducta amparada por el Derecho.
C.- Corriente que expresamente considera a la antijuridicidad como requisito de la
responsabilidad civil.
El profesor Hernán Corral expresamente exige la concurrencia de la antijuridicidad
como requisito de la responsabilidad aquiliana, señalando que se trata un requisito
autónomo e independiente de la culpabilidad y del daño. En efecto, sostiene que, “para que
haya responsabilidad es necesario que el daño provenga de un comportamiento
objetivamente ilícito, contrario al ordenamiento, contrario a lo justo. (…)
La valoración de la licitud de la conducta generadora de la responsabilidad puede
fundarse en una infracción a un deber legal expreso o en la transgresión del principio
general de que no es lícito dañar sin causa justificada a otro”.
El profesor Álvaro Quintanilla precisa que la antijuridicidad es un requisito de toda
responsabilidad civil, sea contractual o extracontractual, es decir, tanto en la
responsabilidad contractual como en la extracontractual existe un hecho antijurídico que
genera la responsabilidad; la diferencia es que en la responsabilidad contractual, se trata
del incumplimiento a un deber acotado: el deber de cumplir el contrato; en cambio, en la
responsabilidad extracontractual, se trata del incumplimiento a un deber genérico: el deber
de no causar daño a otro (Alterum non Lædere).
Por su parte, el profesor Rodríguez, al referirse a la forma como se construye la
antijuridicidad, señala que “existe un principio general enunciado, como ya se señaló en el
artículo 2329 inciso primero del Código Civil. Por lo tanto es antijurídico todo acto doloso o
culpable que cause daño. Lo prescrito en esta norma no significa que sólo tenga
responsabilidad el autor del daño que tiene como antecedente necesario el dolo o la culpa
del autor. Tampoco ello significa que siempre y en todo caso tenga responsabilidad el autor
de un daño doloso o culpable.
Existen numerosos casos en que la ley impone responsabilidad sin que sea necesaria
la concurrencia de dolo o de culpa (como sucede en los casos de responsabilidad objetiva),
pero para que tal ocurra, es menester la presencia de una antijuridicidad formal (una
disposición expresa que prohíba y sancione la conducta). Así mismo, hay numerosos casos
en que no obstante la existencia de un daño que tiene como antecedente necesario un hecho
doloso o culpable del autor, no existe responsabilidad y el autor del daño queda eximido de
ella (como sucede cuando se actúa en legítima defensa, estado de necesidad, obediencia
debida, y en las demás causales de justificación).
Por consiguiente, en la legislación chilena –que en materia civil no tiene norma
ninguna que regule este elemento del ilícito civil – el alterum non lædere no conforma más
que un principio general, como bien lo expresa la misma norma, que si bien determina la
antijuridicidad del ilícito civil en la mayor parte de los casos, no excluye otros en que la
antijuridicidad en la constitución del ilícito se funda en una norma especial. Si así no fuere,
carecería de toda explicación lo concerniente a los supuestos de responsabilidad objetiva,
las causas de justificación y otras disposiciones que limitan o eximen de la responsabilidad”.
Finaliza señalando que, “en síntesis, la antijuridicidad en el derecho chileno en
materia civil podría sistematizarse en la siguiente forma:
34 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
a) Por regla general – expresión empleada explícitamente por la misma ley – es
antijurídico todo daño que provenga de dolo o culpa de su autor, no en razón del dolo o la
culpa, sino de su contradicción con el ordenamiento jurídico.
b) Es igualmente antijurídico todo daño que sin provenir de un hecho doloso o culposo,
ha sido provocado por una conducta prohibida o sancionada de cualquier modo en la ley
(caso en el cual damos por establecido presuntivamente el elemento subjetivo del ilícito); y
c) La regla general contemplada en el artículo 2329 inciso primero del Código Civil
(alterum non lædere) no excluye, excepcionalmente, la responsabilidad sin dolo o sin culpa
(responsabilidad objetiva), e incluye, también excepcionalmente, la irresponsabilidad por
daños causados por dolo o por culpa en los casos en que, por disposición expresa de la ley,
desaparece la antijuridicidad, como sucede en las causas de justificación.
Por consiguiente, no puede confundirse en términos absolutos el dolo o la culpa con
la antijuridicidad. El elemento subjetivo del ilícito civil sirve, ciertamente, para construir la
antijuridicidad, pero no se identifica con ella, como pudiere aparecer a primera vista.
Refuerza esta posición la declaración inicial expresada en la norma citada: ‘por regla
general…’, lo que significa admitir que la reparación no siempre sobrevendrá como
consecuencia de un daño causado con dolo o culpa y que existen daños que deben repararse
sin que deba partirse de este mismo supuesto”.
Para defender la autonomía de la antijuridicidad como requisito de la
responsabilidad civil, el autor argentino Alberto Bueres comienza señalando que, en el
ámbito de la responsabilidad civil, la antijuridicidad está dada por la trasgresión al
Principio alterum non lædere de forma injustificada. El principio del alterum non lædere
estaría consagrado en el artículo 1.109 del Código Civil argentino7, recogiendo un sistema
de atipicidad o tipicidad en blanco, esto es, que los preceptos legales contienen una cláusula
general, la cual puede aplicarse a todos los supuestos de daños resarcibles.
Por su parte, cláusula general significa que es expresión de una técnica legislativa
incompleta, la cual, antes que preveer completamente una fattispecie abstracta, consagra
una directiva destinada a concretarse, mediante la formación de una regla por parte de la
jurisprudencia que se aplicará a los casos puntuales. En otras palabras, el no dañar a otro
que informa el artículo 1109 y concordantes del Código Civil argentino, en tanto norma
primaria que contiene una cláusula general, se va a particularizar o concretar por el análisis
judicial, a base del auxilio de una norma o normas, o de valores, o principios del
ordenamiento, sea que la actividad de mérito se refiera a intereses ya considerados como
idóneos para su protección, bien que se los descubra (ex novo) en las entrañas del
ordenamiento.
De lo anterior se deriva que la antijuridicidad es un elemento constitutivo de la
responsabilidad civil, porque si la antijuridicidad es un requisito obstativo o negativo
cuando hay causas de justificación, es lógico entender que si no las hay, tal antijuridicidad
es positiva o constitutiva; en otras palabras, si una conducta autorizada es justa, vale decir,
no injusta – no antijurídica –, resulta claro que si no está autorizada es injusta (antijurídica).
Es por esta razón que este autor define la responsabilidad civil como la obligación de
reparar un daño injusto causado a otro.
7 El artículo 1.109 inciso 1º del Código Civil argentino disponía “Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa
o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por
las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil”.
35 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Cabe tener presente que este autor argentino reconoce que hay casos de
responsabilidad civil por actos lícitos, pero éstos son excepcionales y – por ende –
requieren de un texto legal expreso.
De razonarse de otro modo, esto es, si negásemos la presencia del alterum non
lædere en el trasfondo del ordenamiento jurídico, como cláusula general, habría que
aceptar otra regla: es lícito dañar mientras una norma no prohíba un daño concreto.
Corrobora la exigencia de la antijuridicidad como requisito de la responsabilidad
civil, el hecho que la doctrina haya podido identificar diversas causales de justificación, las
cuales no hacen sino impedir que nazca este requisito, de manera que – como el hecho pasa
a estar amparado por el Derecho – hace improcedente una demanda de indemnización de
perjuicios.
En este orden de ideas, los autores coinciden en que son causales de justificación la
legítima defensa, el estado de necesidad y el ejercicio legítimo de un derecho, aunque para
algunos excluye la ilicitud, mientras que para otros excluye la culpabilidad. Por su parte, el
profesor Corral identifica otras circunstancias que excluyen la ilicitud, como son, la
ignorancia o error respecto del hecho dañoso si en las mismas circunstancias un hombre
prudente hubiere incurrido en ella o él, y la exceptio veritatis en los daños causados a la
honra; el profesor Enrique Barros identifica – por su parte – el consentimiento de la
víctima; mientras que el profesor Pablo Rodríguez Grez identifica como causales de
justificación la legítima defensa; el estado de necesidad; el hecho de haber obrado por una
fuerza irresistible o impulsado por un medio insuperable, y el actuar en ejercicio legítimo
de un derecho.
Pese a que el profesor Barros sostiene que estas causales excluyen la culpabilidad
(que, en su concepto, cubre los requisitos objetivos que debe cumplir el acto del demandado
para que haya lugar a responsabilidad), pareciera ser que ello no es así, porque la exclusión
de la culpabilidad se produce sólo por la ausencia de culpa o dolo; en otras palabras, siendo
la culpabilidad (en sentido amplio) un requisito para que surja la obligación de indemnizar,
basta con que no haya culpa (ausencia de culpa) para que dicha obligación no nazca, siendo
irrelevante establecer causales de exclusión de la culpabilidad, porque – de razonarse de
otro modo – frente a la ausencia de culpa por causales distintas a las señaladas, sólo cabría
dos situaciones, ambas absurdas: la primera es que las demás causales que excluyen la
culpa también impidan el nacimiento de la obligación de indemnizar, caso en el cual no
tendría ningún sentido establecer causales específicas de exclusión de la culpa; la segunda,
que las demás causales que excluyen la culpa no impidan el nacimiento de la obligación de
indemnizar, caso en el cual debiéramos concluir que la culpabilidad en sentido amplio no es
un requisito de la responsabilidad extracontractual.
3.- Imputabilidad.
Este requisito corresponde al juicio de reproche que se formula al autor del hecho
ilícito, nuestro sistema jurídico responde al sistema subjetivo de responsabilidad.
En este sentido, el profesor Gonzalo Figueroa sostiene que “clásicamente se ha
sostenido que para que surjan las obligaciones emanadas de un delito o cuasidelito civil, el
hecho del hombre debe ser imputable (o reprochable). La imputabilidad es un requisito de
la responsabilidad extracontractual en los sistemas de responsabilidad subjetiva, como el
nuestro.
36 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Este requisito significa que para que surja la responsabilidad delictual o
cuasidelictual, el hecho voluntario del hombre debe provenir de su culpa o dolo. Si el hecho
voluntario no proviene de la negligencia o del dolo del agente, no dará origen a la
responsabilidad que estudiamos”.
Así también lo entiende el profesor Corral, al sostener que “el hecho no sólo debe ser
ilícito, sino también culpable, en el sentido de que ha de poderse dirigir un juicio de
reproche personal al autor. Este juicio de reprochabilidad puede fundarse en la comisión
dolosa (con dolo) o culposa (con culpa)”.
En consecuencia, sólo hay responsabilidad extracontractual cuando ese hecho
antijurídico es reprochable a su autor, y para que le sea reprochable ese autor debe tener
conocimiento de las consecuencias dañosas de su actuar, ya sea porque tiene la intención de
producir esas circunstancias dañosas o bien porque tiene la aptitud de anticipar o prever el
resultado dañoso, y sin embargo confía en poder evitarlo. Para que exista imputabilidad se
requiere en consecuencia que la persona sea capaz. Así, el profesor Enrique Barros sostiene
que “la imputabilidad subjetiva del hecho supone que el autor tenga algún grado mínimo de
aptitud de deliberación para discernir lo que es correcto y lo que es riesgoso. Por eso, la
capacidad constituye la más básica condición subjetiva de imputabilidad en la
responsabilidad civil”8.
En el mismo sentido, el profesor Orlando Tapia sostiene que “la imputabilidad
consiste en saber si el autor del daño se encontraba, en el momento de causarlo, en un
estado mental que le permitiera discernir acerca de sus actos y de las consecuencias de
ellos; sólo en este caso hay responsabilidad delictual civil. En caso contrario, el agente es
considerado, no como autor del daño, sino como causa ocasional del mismo, y la víctima
debe soportar los efectos de aquél como si provinieran de un caso fortuito o fuerza mayor.
(…). Por tanto, podría decirse con mayor justeza, que para que un hecho sea culpable
o doloso es menester que sea imputable a su autor, esto es, que al ejecutarlo este último
haya obrado con la voluntad y el razonamiento necesarios, ya que, de acuerdo con la teoría
clásica, no puede aceptarse que incurra en dolo o culpa el individuo que no tiene
discernimiento suficiente para darse cuenta de las consecuencias de sus actos”.
De la misma manera se pronuncia el profesor Meza Barros, al señalar que, “como
consecuencia lógica del sistema subjetivo que el Código adopta, es condición esencial de la
responsabilidad que el autor del delito o cuasidelito tenga suficiente discernimiento.
Desde que el autor está en situación de discernir acerca del sentido de sus actos,
responde de sus consecuencias, aunque carezca de la capacidad necesaria para actuar por sí
solo en la vida jurídica”.
La capacidad extracontractual.
En sede extracontractual existen reglas especiales en materia de capacidad:
8 En el mismo sentido, el profesor Rodríguez sostiene que “la capacidad delictual y cuasidelictual es condición
esencia de imputabilidad”.
37 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
A.- La regla general es que las personas somos capaces9. “Al igual que en materia
contractual (artículo 1446), la capacidad es la regla general en materia de responsabilidad
por daños”.
B.- Sólo excepcionalmente la ley establece que determinadas personas no son capaces.
Así, el profesor Alessandri sostiene que “sólo son incapaces los que carecen del
discernimiento necesario para darse cuenta del acto que ejecutan. Es la consecuencia lógica
del sistema adoptado por nuestro Código, según el cual la responsabilidad delictual o
cuasidelictual no existe sino a condición de que el hecho u omisión perjudicial provenga de
culpa o dolo de su autor, y una y otro suponen voluntad”.
Art. 2.319 CC. En consecuencia, son incapaces de delitos o cuasidelitos:
i.- Los dementes.
ii.- Los infantes.
iii.- Los mayores de 7 años y menores de 16 que han actuado sin discernimiento.
A partir de esto, el profesor Jorge Larroucau señala que “las incapacidades en
materia de responsabilidad civil extracontractual pueden sintetizarse en dos causas: falta
de razón y minoría de edad”.
Observaciones.
A.- El profesor Orlando Tapia advierte que, en sede extracontractual, “la ley no ha
establecido distinción ninguna entre personas absoluta y relativamente incapaces; para ella
existen solamente capaces e incapaces de delito o cuasidelito”10.
Consecuente con lo anterior, el profesor Alessandri sostiene que “la capacidad
delictual o cuasidelictual civil es enteramente independiente de la contractual”.
B.- Según el profesor Meza Barros, tratándose de los infantes, “se presume de derecho
que tales personas carecen de suficiente discernimiento”.
C.- Tratándose del demente, el profesor Larroucau sostiene que, “aquel cuyas facultades
mentales están perturbadas no ha podido tener voluntad y, por lo tanto, no ha podido
obligarse; carece de facultad de previsión indispensable para la existencia de culpa”.
D.- El discernimiento significa que la persona ha podido conocer y apreciar el hecho y
sus consecuencias o, como señala el profesor Rodríguez, se refiere “a la capacidad de
comprender que acciones son buenas y legítimas y qué acciones no lo son”.
9 En este sentido, el profesor Alessandri sostiene que “por regla general, toda persona natural o jurídica es
capaz de delito o cuasidelito civil”.
10 En el mismo sentido, Alessandri señala que “la distinción entre absoluta y relativamente incapaces que hace
el art. 1447 es, pues inaplicable a los delitos y cuasidelitos. La capacidad delictual y cuasidelictual se rige por
reglas propias (art. 2319) y que, por ser especiales, prevalecen sobre las de aquel precepto”.
38 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
El profesor Larroucau entiende que, “al hablar de discernimiento el Código quiere
significar que el menor haya cometido el hecho dándose cuenta de sus acciones, de las
consecuencias dañinas o no del acto que ejecuta o de la omisión en que incurre”.
En este sentido, el profesor Barros sostiene que “el discernimiento supone la
capacidad para comprender que un acto es ilícito, así como una mínima aptitud de
apreciación del riesgo. La comprensión exigida puede presumirse respecto de acciones cuya
incorrección es intuitivamente conocida por niños de la misma edad. A la conclusión
contraria llegará razonablemente el juez si se trata de riesgos que el niño no está en
condiciones de valorar (como si un niño de ocho años que no ha estado sujeto a experiencia
tecnológica previa presiona por curiosidad una tecla cualquiera de un computador que está
a su alcance y borra información valiosa).
En definitiva, el discernimiento sólo puede juzgarse en concreto, atendiendo a las
particulares circunstancias del niño y del riesgo. Por el contrario, una vez despejada la
pregunta por la capacidad, el estándar de cuidado que debe observarse en la situación de
riesgo es una cuestión que pertenece al juicio de culpa y tiende a plantearse con
prescindencia de las peculiaridades subjetivas del autor del daño.
En verdad, el juicio de discernimiento es una facultad prudencial del juez de la causa,
que es expresiva de la liberalidad del derecho civil en materia de capacidad: en la duda, al
menor se le tiene por responsable, salvo que muestre su falta de discernimiento”11.
¿A quién corresponde la carga de la prueba?
i.- Algunos autores señalan que corresponde probar al menor demandado que ha
actuado sin discernimiento.
Así, el profesor Alessandri señal que “a quien alega la incapacidad del autor del
hecho incumbe probar, según el caso, la demencia o privación de razón de éste en el
momento mismo de ejecutarlo, que ha obrado bajo la influencia hipnótica, en estado de
sonambulismo o durante el delirio provocado por la fiebre, que es menor de siete años o
que, siendo mayor de esta edad, pero menor de dieciséis, obró sin discernimiento. La
capacidad es la regla y la incapacidad, la excepción”.
Sin embargo, su postura es contradictoria, toda vez que después sostiene que “la
prueba de que el menor de dieciséis años y mayor de siete obró con discernimiento, de que
el autor del hecho se dejó hipnotizar o poner en estado de sonambulismo voluntariamente,
o que el delito o cuasidelito se cometió en un intervalo lúcido, incumbe al que reclama la
indemnización; será éste quien alegue esas circunstancias”12.
11 En el mismo sentido, el profesor Rodríguez sostiene que “el juez, en cada caso, atendiendo a la complejidad
del hecho y sus consecuencias, deberá calificar la imputabilidad del menor”. Así también lo entiende el
profesor Alessandri, al señalar que, “en la duda, el juez deberá declarar la responsabilidad del menor, como
quiera que sólo es irresponsable si estima que obró sin discernimiento. La ley considera que el mayor de siete
años es capaz de delito o cuasidelito por regla general, puesto que declara incapaz al menor de esa edad
únicamente. Al mayor de siete años y menor de dieciséis lo declara incapaz sólo en caso de que el juez decida
que obró sin discernimiento”.
12 Esta forma de razonar del profesor Alessandri resulta contradictoria e incomprensible. En efecto,
inmediatamente antes, había señalado que la regla es la capacidad, de manera que quien alegaba la
incapacidad del menor de dieciséis años, pero mayor de dieciocho, debía probar la falta de discernimiento;
pero, inmediatamente después, señala que la prueba de que actuó con discernimiento corresponde al que lo
alega, lo que – definitivamente – no se entiende.
39 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Así también parece entenderlo el profesor Figueroa, quien señala que “la capacidad
para ser responsable de un delito o cuasidelito se adquiere a los siete años, pudiendo
prolongarse la incapacidad desde los siete hasta los dieciséis años en aquellos casos en que
el juez que conoce del juicio indemnizatorio estime que el menor de dieciséis y mayor de
siete ha obrado sin discernimiento”.
En el mismo sentido, el profesor Larroucau sostiene que “en la duda, el juez deberá
declarar la responsabilidad del menor”, lo que implica sostener que la regla general es que
la plena capacidad se alcanza a los siete años y que sólo excepcionalmente el mayor de siete
años y menor de dieciséis será considerado incapaz: ello sólo ocurrirá cuando se logre
probar que el menor actuó sin discernimiento. Fundamenta en base a la historia fidedigna
del establecimiento de la ley, pues “el artículo 2319 ordena al juez indagar si el menor obró
sin discernimiento, mientras que en el Proyecto de 1847 Bello, en el artículo 667, establecía
que el juez debía determinar si el menor obró con discernimiento. Esta modificación da
cuenta del hecho de entender al menor como capaz de delito o cuasidelito”.
Ésta también es la opinión del profesor Ruz, quien señala que “la regla que establece
el inciso segundo del Art. 2319 en relación al menor de 16 y mayor de 7, no era una regla de
capacidad, pues son absolutamente responsables, sino de responsabilidad, pues si la
prudencia del juez determinaba que el menor de la hipótesis ha actuado con discernimiento
será capaz y responsable de su hecho, mientras que si es declarado sin discernimiento,
seguirá siendo capaz, pero irresponsable, pues por él responderán las personas que lo
custodiaban, siempre que les prueba culpa”.
Agrega que “el inciso primero contiene dos reglas: la primera es una regla de
capacidad y la segunda una regla de responsabilidad. La regla de incapacidad excluye a los
dementes y los infantes. La regla de la responsabilidad hace responsable del daño que
causen estos incapaces a sus guardianes, si pudiere imputárseles negligencia.
El inciso segundo, cuando se refiere al menor de 16 que ha obrado sin
discernimiento lo remite a la regla del inciso anterior. ¿Cuál regla, la primera o la segunda?
Claramente no da lo mismo, como algunos autores sostienen.
Creemos que es a la segunda regla, a la regla de responsabilidad a la que se remite la
norma, es decir, si el menor de dieciséis años ha cometido el delito o cuasidelito sin
discernimiento, responderán por el daño por él causado, las personas a cuyo cargo estaba el
menor, si pudiere imputárseles negligencia.
Cuando el Código se refiere a la persona que los tenga a su cuidado, se estaría
refiriendo a cualquiera persona, no solamente a las previstas en el Art. 2320 ó 2322.
Si invocamos la primera regla y pasa a considerársele incapaz, excluimos la segunda
regla, con lo cual responderán por ellos sólo las personas a que se refiere el Art. 2320 ó
2322.
Con un ejemplo será más claro.
Juan es un menor de 14 años que se encuentra de visita en casa de su tío Pedro.
Comete un cuasidelito civil que genera daño en Rosa. El juez considera que ha obrado sin
discernimiento. Con la primera interpretación Rosa puede dirigirse en contra del tío de
Pedro, pues Juan estaba a su cargo en ese momento. Con la segunda interpretación, sólo
podrá dirigirse, por ejemplo, contra su padre, y a falta de éste contra su madre,
cumpliéndose las condiciones que señala el Art. 2320.
Ahora bien, la víctima deberá probar la culpa personal de la persona que tuviere a su
cuidado al incapaz, es decir, la infracción a su deber de cuidado, con lo cual para él no se
40 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
trata de responsabilidad por hecho ajeno, sino por su hecho propio. Como consecuencia de
ello, la persona que tuviere a su cuidado al incapaz queda obligada a indemnizar y no tiene
la acción de reembolso que, por ejemplo, se le confiere al principal o empleador en relación
con el hecho de su dependiente (Art. 2325)”.
ii.- Otros sostienen que la prueba corresponde a la víctima demandante, quien deberá
probar que el menor actuó con discernimiento.
Así, el profesor Orlando Tapia precisa que “será, por lo tanto, la víctima quien habrá
de probar dicho discernimiento, por lo que deberá esforzarse en acumular todos los
antecedentes necesarios para llevar al juez al convencimiento de que el mayor de siete años
y menor de dieciséis ha efectuado el hecho dañoso con perfecto juicio de lo que hacía, ya
que es el juez a quien la ley ha conferido, con el carácter de privativa, dicha facultad, sin que
tenga que sujetarse a norma alguna para estos efectos”.
Igual idea puede desprenderse del planteamiento del profesor Abeliuk, para quien
“la plena capacidad para los hechos ilícitos se adquiere a los 16 años, pero puede
extenderse en el caso señalado hasta los 7 años”; en consecuencia, de acuerdo a este
planteamiento, por regla general el menor de dieciséis años y mayor de siete es incapaz, a
menos que se pruebe que actuó con discernimiento.
E.- Esta declaración respecto al discernimiento la hace el juez civil encargado de
conocer del juicio indemnizatorio. “Toca al juez, que conoce del litigio en que se persigue la
responsabilidad civil, derivada del acto ejecutado por el menor, decidir si ha obrado o no
con discernimiento”13.
Cabe tener presente que, según el profesor Alessandri, para estos efectos, el juez
“tomará en cuenta las condiciones personales del menor, como su grado de educación, su
desarrollo físico e intelectual, las actividades a que se dedica, el medio en que ha vivido, etc.,
la naturaleza del acto ejecutado y las circunstancias en que se realizó”14.
Agrega este profesor que, “para que el tribunal haga esta determinación, no es
indispensable que en la demanda se pida en forma expresa la declaración de que el menor
obró con discernimiento, porque, al perseguirse la responsabilidad civil de éste o la de la
persona a cuyo cuidado está el menor precisamente por el cuasidelito que se imputa a este
último, el tribunal de la causa queda obligado a estudiar la cuestión bajo este aspecto,
máxime si la demanda se funda, entre otros preceptos, en el art. 2319, si fuere procedente”.
También este profesor sostiene que “la decisión de los jueces del fondo acerca de si
el menor de dieciséis años obró con o sin discernimiento es un hecho del pleito, que escapa
a la censura del tribunal de casación, a menos que aquéllos hayan violado las leyes
reguladoras de la prueba”.
13 El profesor Larroucau sostiene que “la declaración de discernimiento es competencia del mismo juez que
conoce del delito o cuasidelito”.
14 Agrega que “se ha fallado que el menor de doce años que ha recibido una educación correcta y procede
como un niño normal, está en situación de discernir, atendidas su edad y carencia de aptitudes, que es una
imprudencia de su parte tomar la dirección del automóvil de su padre para conducirlo por las calles de la
ciudad y hacerlo virar en una equina en que existe una dificultad particular, y que hay culpa de parte de un
menor de doce años que, utilizando un arma de fuego cargada, no evita la dirección del arma hacia el occiso en
el momento en que éste pasaba por su frente, fijándole, por el contrario, los puntos”.
41 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
F.- Por el hecho de estas personas responde su guardián, que es la persona que lo tenía
a su cuidado; “en materia de responsabilidades este término de ‘guardián’ se usa para
designar a la persona que tiene a su cargo a otra o a una cosa y debe vigilarla; si no cumple
este deber es responsable de los daños que ocasiones esa persona o cosa, y su culpa
consiste precisamente en haber faltado a dicha obligación”. Como señala el profesor Barros,
“suele ocurrir que el acto del incapaz se deba a la negligencia de quien lo tiene a su cargo”.
En este sentido, el profesor Meza Barros sostiene que “el guardián del incapaz,
quienquiera que sea, es responsable a condición de que pueda atribuírsele culpa, esto es,
falta de cuidado o vigilancia del incapaz que tiene a su cargo”.
El profesor Alessandri agrega que, “como el art. 2319 no distingue acerca de la
calidad, parentesco o título en virtud del cual el guardián tiene el cuidado del incapaz, pues
habla únicamente de las personas a cuyo cuidado esté, y es además especial, por cuyo
motivo prevalece sobre los arts. 2320 a 2322, se aplica a todo guardián, sea o no éste alguna
de las personas enumeradas en ellos”.
G.- El guardián responde por su propia culpa toda vez que se entiende que si el hecho
dañoso se produjo, ello se debió a que el guardián no empleó la debida diligencia en el
cuidado del incapaz. De esta manera, “quien tiene al incapaz bajo su cuidado puede ser
hecho responsable por su propia negligencia, consistente en haber faltado al cuidado
debido”.
De ahí que el profesor Ramos Pazos sostiene que “el guardián del incapaz va a
responder sólo si se pudiere imputárseles negligencia lo que nos lleva a concluir que, en
definitiva, está respondiendo de un hecho propio: no haber cumplido adecuadamente con el
deber de cuidado”.
En el mismo sentido, el profesor Alessandri sostiene que “la víctima no podrá exigir
que el guardián le repare el daño causado por el incapaz sino a condición de probar la culpa
personal de dicho guardián. En defecto de esta prueba, nada podrá demandarle, aunque el
guardián sea alguna de las personas mencionadas en los citados arts. 2320 a 2322”.
H.- La víctima del hecho ilícito deberá probar la culpa del guardián, “correspondiendo al
demandante probar esa imprudencia de acuerdo a las reglas generales de la
responsabilidad”.
I.- El guardián que paga la indemnización no tiene una acción de reembolso en contra
del incapaz; “el guardián no tiene derecho a repetir contra el incapaz. Esta facultad se
confiere a quien responde de un hecho ajeno, siempre que el autor del daño estuviere
dotado de capacidad (art. 2325)”.
Como explica el profesor Abeliuk, “tratándose de un incapaz, el guardián soporta
definitivamente la indemnización; no puede repetir contra aquél, pues éste no ha cometido
hecho ilícito”.
Esto puede llevar a situaciones injustas, porque puede ocurrir que el incapaz cuente
con importantes recursos económicos y que su guardián no15.
15 En este sentido, el profesor Alessandri sostiene que “el guardián que ha sido condenado a reparar el daño
causado por el incapaz, no tiene derecho para ser indemnizado sobre los bienes de éste, aunque los tenga. El
art. 2325 sólo confiere este derecho a la persona responsable del hecho ajeno cuando el autor del daño lo hizo
42 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
J.- Según el profesor Ramos Pazos, la prueba de la negligencia del guardián “de
ordinario va a ser fácil. Las mismas circunstancias en que ocurrió el hecho puede ser la
prueba más concluyente del incumplimiento de la obligación de cuidado”.
K.- Esta mayor capacidad en sede extracontractual se justifica señalando que en
definitiva la capacidad extracontractual no es otra cosa, si no que ser capaz de distinguir
entre el bien y el mal16 o, como señala el profesor Barros, “la responsabilidad civil sólo exige
un discernimiento de lo correcto y una aptitud para apreciar el riesgo”. En el mismo
sentido, el profesor Figueroa sostiene que “para discernir el bien del mal, el acto
injustamente dañoso del acto que no causa daño, no es necesario un desarrollo completo de
las facultades intelectuales”.
Así, el profesor Ramón Meza Barros sostiene que “diversas razones justifican
sobradamente la mayor latitud de la capacidad delictual.
a) La plena capacidad contractual supone una completa madurez intelectual, mientras
que la plena capacidad delictual requiere sólo tener conciencia del bien y del mal, el poder
de discernir entre el acto lícito y el acto ilegítimo y perjudicial.
b) El delito y el cuasidelito ponen a la víctima ante un inopinado o imprevisto deudor;
se elige a los deudores contractuales, pero no se tiene ocasión de elegir a los deudores cuya
obligación arranca de un delito o cuasidelito.
La incapacidad privaría de indemnización a la víctima y la colocaría en la necesidad
de soportar ella misma el daño”.
En este sentido, el profesor Orlando Tapia sostiene que “sería inconcebible
responsabilizar por delitos o cuasidelitos a aquellas personas que no se dan cuenta de lo
que hacen o de lo que sus actos implican”.
L.- El profesor Meza Barros señala “al influjo de la concepción objetiva de la
responsabilidad, la legislación contemporánea tiende a abolir, en mayor o menor grado, la
irresponsabilidad del incapaz.
En algunas legislaciones el incapaz debe reparar el daño cuando la reparación no ha
podido obtenerse de quien lo tiene a su cuidado; otras otorgan al juez la facultad de
condenar al incapaz, cuando la equidad lo exija; el incapaz, en fin, suele ser plenamente
responsable”.
En el mismo sentido, el profesor Larroucau señala que “la teoría de la
irresponsabilidad absoluta de la persona privada de discernimiento está en franca
decadencia, sustituida por el principio de la responsabilidad mitigada y subsidiaria.
Así, al influjo del principio pro damnato se busca abolir la irresponsabilidad del
incapaz, no obstante ser ésta una manifestación del fundamento moral de nuestro sistema
de responsabilidad en que el estándar de conducta no es jamás enteramente objetivo.
sin orden suya y era capaz de delito o cuasidelito, según el art. 2319. El guardián que es condenado a reparar
ese daño, está respondiendo de su propia culpa, consistente en la falta de vigilancia o cuidado del incapaz, y no
de la ajena; no sería justo hacer recaer sobre éste las consecuencias de esa culpa”. Agrega que “estos
inconvenientes, unidos a la influencia ejercida por la teoría de la responsabilidad objetiva, que sólo atiende la
daño causado sin considerar la culpabilidad de su autor, han producido un cambio de criterio en esta materia”.
16 Así, el profesor Alessandri sostiene que esta mayor amplitud de la capacidad extracontractual “se debe a
que el hombre adquiere la noción del bien y del mal mucho antes que la madurez y la experiencia necesarias
para actuar en la vida de los negocios”.
43 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Frente a esto hemos de convenir en que la irresponsabilidad de la persona
imposibilitada de prever los alcances de su actuar es un pilar inamovible y una
consecuencia lógica y necesaria de todo sistema subjetivo de responsabilidad. Lo contrario
conduce a una responsabilidad sin culpa que violenta y trasgrede el fundamento, tanto
moral como legal, del deber de indemnizar en todos aquellos ordenamientos jurídicos que,
como el nuestro, justifican su sistema de responsabilidad en el daño producido por la
negligencia de la persona en prever las consecuencias perjudiciales de su accionar”.
Problemas.
A.- ¿En qué sentido está tomada la palabra demente?
Esta expresión está tomada en un sentido amplio que solo comprende a las personas
privadas de razón; como señala el profesor Ramos Pazos, “es sabido que para nuestro
Código Civil son dementes aquellas personas que por cualquier motivo se hallan privadas
totalmente de razón”17, o sea, “el legislador toma la expresión demente en el sentido más
amplio: de enajenación mental, cualquiera que sea su variedad”; con todo, para el profesor
Figueroa, “se entiende por dementes los que al tiempo de ejecutar el hecho están privados
de la razón por causas patológicas. Es indiferente la denominación, naturaleza y origen de la
patología, la ley no distingue”.
Además, “la demencia debe ser contemporánea de la ejecución del hecho; la
demencia sobreviniente no exime de responsabilidad”18. En consecuencia no interesa si se
ha declarado o no la interdicción porque lo fundamental es que la persona esté totalmente
privada de razón; en este sentido, el profesor Meza Barros señala que “la privación de razón
ocasionada por la demencia debe ser total”19.
Así, el profesor Rodríguez señala que “se entiende por demente la persona privada
de razón, comprendiéndose todos aquellos que sufren una sicosis, tales como paranoia,
esquizofrenia, sicosis maníaco – depresiva u otras enfermedades o disfunciones similares,
como la oligofrenia, etc.”.
En el mismo sentido, el profesor Meza Barros sostiene que “la expresión demente
está tomada en el sentido amplísimo que le atribuye el Código Civil”.
El profesor Orlando Tapia sostiene que “quedan comprendidos (…) todos los
individuos que padecen una enajenación mental, cualquiera que ella sea, con tal que no
constituyan especies culpables de ‘locuras tóxicas’”. Contra esta opinión, el profesor
Alessandri afirma que “es indiferente la denominación, naturaleza u origen de la
enfermedad mental de que padece el autor del hecho, y aunque provenga de causas que le
sean imputables, como exceso de bebidas alcohólicas, abuso de estupefacientes, vida
17 En el mismo sentido, el profesor Alessandri sostiene que se entiende por dementes, “los que, al tiempo de
ejecutar el hecho, están privados de la razón por causas patológicas” y, en otra obra, señala que el legislador
entiende por demente como sinónimo de “enajenación mental, cualquiera que sea su variedad”.
18 En el mismo sentido, Ramos Pazos señala que “las únicas exigencias de la ley es que la demencia sea total y
exista al momento de la comisión del hecho ilícito”.
19 En el mismo sentido, Alessandri agrega que “el demente debe estar absolutamente impedido de darse
cuenta del acto que ejecuta y de sus consecuencias, en otros términos, carecer por completo de
discernimiento. El fundamento de la irresponsabilidad es su carencia de voluntad”.
44 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
licenciosa. La ley no distingue: basta que esté demente, cualquiera que haya sido la causa de
la demencia, para que sea irresponsable”.
Cabe tener presente que “no es necesario que la demencia sea permanente”20.
También cabe señalar que “la ebriedad debe ser ocasional, ya que el alcoholismo
puede ser considerado una enfermedad permanente que puede llegar a asimilarse a la
demencia si produce pérdida permanente de la capacidad de razonar”.
Por su parte, el profesor Enrique Barros sostiene que “debe asumirse que son
constitutivas de demencia las graves deficiencias en la capacidad intelectual o volitiva. Está
decisivamente afecta la capacidad intelectual si la persona carece de conciencia acerca de lo
correcto o discernimiento respecto de los riesgos de la acción; lo está la voluntad si no
puede ejercer un control racional sobre los propios actos. La expresión demente, en la
medida que médicamente traiga consigo estos efectos, comprende condiciones tan
diferentes como la imbecilidad, la esquizofrenia y los extremos estados maníaco –
depresivos”.
¿Qué rol juega el decreto de interdicción?
i.- Algunos autores dicen que es un mero indicio y que la demencia debe probarse en
cada juicio en que se alegue.
En este sentido, el profesor Enrique Barros sostiene que el decreto de interdicción
“es sólo un antecedente, que podrá servir de base para una declaración judicial específica
de demencia en el juicio de responsabilidad”. En el mismo sentido, el profesor Meza Barros
señala que “la regla del art. 465 no es aplicable; regula sólo la capacidad contractual del
demente y resuelve acerca de la validez o nulidad de los actos que celebre, en esta esfera de
actividad. No se concibe la nulidad de un delito o cuasidelito”21.
ii.- Otros autores dicen que es suficiente para probar la demencia.
Así, el profesor Pablo Rodríguez sostiene que, “tratándose de una disposición más
procesal que sustantiva, que tiene por objeto evitar que los interesados acrediten el estado
de demencia en cada caso, con el encarecimiento y las dificultades consiguientes, nos
parece perfectamente aplicable esta norma a la previsión del artículo 2319. No puede sino
reconocerse que esta regla está concebida tratándose de ‘actos y contratos’ y que ella alude
a una sanción civil diversa de la indemnización de perjuicios. Con todo, conforme al
principio de que ‘donde existe la misma razón debe existir la misma disposición’, a la
ausencia de perjuicio para quien pretenda perseguir la responsabilidad del demente, y la
economía que implica evitar a un litigante gastos innecesarios que se duplicarán
20 Así lo entiende también Alessandri, quien agrega que “una demencia, aunque sea transitoria o pasajera,
basta para producir la incapacidad delictual y cuasidelictual, a condición, naturalmente, de que exista en el
momento de cometerse el delito o cuasidelito”.
21 En el mismo sentido, el profesor Alessandri sostiene que “si el demente ha cometido el delito o cuasidelito
en un intervalo lúcido, admitiendo que tales intervalos sean posibles, también es responsable, aunque la
demencia sea habitual o esté bajo interdicción. El art. 465 no rige en este caso: regla la capacidad contractual
del demente, se refiere a sus actos y contratos y a la nulidad y validez de los mismos, expresiones que no
comprenden al delito y cuasidelito, que son hechos ilícitos y a los cuales no pueden, por tanto, aplicárseles”.
Así también lo entiende el profesor Abeliuk, quien señala que, respecto de los dementes, “se ha considerado
que es responsable si ha actuado en un intervalo lúcido, a diferencia de lo que ocurre en materia contractual,
en que si se ha declarado la interdicción no se acepta dicha excepción (Art. 465)”.
45 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
injustificadamente, nos parece evidente que debe aceptarse la aplicación, en este caso, del
artículo 465 del Código Civil, eximiendo al representante del demente de la prueba de la
incapacidad. A lo anterior habría que agregar, aún, otro antecedente importante. El derecho
repudia las decisiones contradictorias que, ciertamente, menoscaban el prestigio de la
justicia. Si tratándose de una persona declarada en interdicción por demencia, no se
requiere probar la privación de razón para anular sus actos y contratos, no se advierte por
qué razón habría de entenderse que es capaz de delito y cuasidelito mientras no se acredite
la demencia en relación a cada ilícito civil. (…). No parece lógico, en presencia de ello,
afirmar que puede generarse una contradicción de esta especie en el caso que analizamos”.
B.- ¿Qué ocurre si el demente ha actuado en un intervalo lúcido?
Según explica el profesor Orlando Tapia, “es la opinión de los tratadistas, y también
el criterio generalmente aceptado por la jurisprudencia de los tribunales, que para se dé
lugar a la irresponsabilidad del enajenado mental, es necesario que la enajenación haya
existido en el momento mismo de la realización del hecho ilícito.
Por lo tanto, si un enajenado mental tiene un ‘intervalo lúcido’, situación que, por lo
demás, es bastante discutida por los especialistas en la materia, y en el transcurso de aquél
comete un delito o cuasidelito civil, es responsable, puesto que ha recobrado sus facultades
mentales, aunque sea momentáneamente. Así lo sostienen los partidarios de la existencia
de los llamados ‘intervalos lúcidos’, en los que el enajenado recobraría, mientras duran, sus
facultades mentales”.
Así lo entiende también el profesor Meza Barros, al sostener que “será responsable el
demente que ejecuta el hecho en un intervalo lúcido, aunque se encuentre en interdicción”.
Para estos efectos, el profesor Alessandri da los siguientes argumentos:
i.- Para poder aplicar el artículo 465 del Código Civil al demente en materia delictual o
cuasidelictual, habría que admitir que los delitos o cuasidelitos son nulos. Y no cabe hablar
de delitos o cuasidelitos nulos.
ii.- El loco o demente que ha obrado en intervalo lúcido es responsable de su delito o
cuasidelito penal, (Código Penal, artículo 10, Nº1). Luego, negar la capacidad delictual o
cuasidelictual civil del demente en interdicción que ha obrado durante un intervalo lúcido,
sería llegar a este absurdo: que este individuo, que puede ser condenado a sufrir una pena,
siguiendo los preceptos del Código Penal, se halla exento de responsabilidad civil por ese
mismo delito o cuasidelito22.
El mismo profesor agrega que “la prueba corresponderá al que alegue el intervalo
lúcido del demente”.
En cambio, el profesor Rodríguez señala que “en la siquiatría moderna no se
admiten, en el día de hoy, los llamados intervalos lúcidos”, ya que ellos constituyen ausencia
de síntomas y no ausencia de enfermedad, de manera que la persona sigue estando
demente y, en consecuencia, sigue siendo incapaz.
22 Este argumento está lejos de ser concluyente. En la actual legislación, puede ocurrir que un menor de quince
años, plenamente capaz desde el punto de vista penal, sea sancionado a una pena, pero puede ser declarado
sin discernimiento y, por ende, irresponsable desde el punto de vista civil.
46 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
C.- ¿Qué ocurre con el hipnotizado?
Tratándose del hipnotizado se entiende que no es un demente, en el sentido que no
tiene una enfermedad mental, si no que se trata de una persona que por regla general es
capaz, pero si ha sido hipnotizado en principio estaría exento de responsabilidad23, por
cuanto estaría privado de razón de manera que de sus actos respondería el hipnotizador:
“la acción indemnizatoria, en este caso, debe ser dirigida en contra de la persona que colocó
al autor del daño en la situación de inconsciencia”24.
La doctrina ha señalado que el hipnotizado eventualmente podría responder en caso
de delito o cuasidelito, y ello ocurrirá cuando se haya dejado hipnotizar voluntariamente.
Así, el profesor Rodríguez señala que existe un principio básico: “quien cae en un estado de
inconsciencia voluntariamente debe asumir todas las consecuencias que se siguen de ello.
Esta premisa parte del hecho de que la culpa que implica caer en esta condición absorbe
todos los presupuestos subjetivos del ilícito civil. (…).
El problema, por lo tanto, surge cuando el autor del daño ha perdido la capacidad de
discernir por obra de un tercero y contra su voluntad. Creemos que en este caso opera una
causa de inimputabilidad, porque el autor del daño se encuentra en la misma situación que
un demente o un infante respecto del ilícito civil. Si aplicamos los elementos llamados a
integrar las lagunas legales – la analogía, los principios generales del derecho y la equidad
natural –, llegaremos inequívocamente a esta conclusión. En efecto, la situación del
demente, en cuanto carece de aptitud intelectual para distinguir el bien del mal, es
perfectamente paralela a la del hipnotizado, drogado, sonámbulo, etc. Por otra parte,
constituye un principio general de derecho que no hay responsabilidad sin culpa, salvo que
ella esté impuesta por la ley (responsabilidad objetiva). Finalmente, la equidad natural lleva
a excluir la aplicación de una sanción civil a una persona que ha obrado sin posibilidad
alguna de prever las consecuencias de sus actos y de evitar la conducta que se incrimina”.
En este sentido, el profesor Orlando Tapia sostiene que el hipnotizado no es
responsable por los daños que cause, “siempre que se produzca contra o sin la voluntad del
que lo experimenta.
Pero (…) [en] el caso de un individuo que se deja voluntariamente hipnotizar por
otro, existiendo o no de su parte el fin premeditado de causar daño, no puede constituir
causal de irresponsabilidad”25.
Sin embargo, en estricto rigor este es un tema que debe examinarse caso a caso,
porque puede ocurrir que una persona se deje hipnotizar por ejemplo en el contexto de una
terapia sicológica en donde no es posible anticipar que el hipnotizador dará la orden de
cometer un hecho ilícito, y en consecuencia el hipnotizado no podría ser responsable
aunque se haya dejado hipnotizar voluntariamente.
23 En este sentido, Alessandri sostiene que “el hipnotizado, el que causa un daño durante la influencia
hipnótica, está exento de responsabilidad – es cierto que no puede considerársele demente, pero no cabe
desconocer que cuando obró estaba privado de razón, – a menos que se haya dejado hipnotizar
voluntariamente; habría entonces culpa de su parte”.
24 En el mismo sentido, Alessandri señala que, “de los actos dañosos que cometa el hipnotizado responderá en
todo caso el hipnotizador, háyaselos ordenado o no. Hay imprudencia en hipnotizar a otro, pues si bien con
ello se priva al hipnotizado de su voluntad, se le deja sino embargo la facultad de obrar maquinalmente”.
25 Esta forma de razonar del profesor Tapia la hace extensiva al sonámbulo.
47 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Cabe tener presente que el profesor Alessandri hace aplicables las reglas
precedentes al sonámbulo.
También cabe tener presente que, según el profesor Alessandri, “los jueces del fondo
establecen privativamente si el autor del acto estaba o no demente o privado de razón al
tiempo de ejecutarlo, si esta privación era o no total, si obró o no durante un intervalo
lúcido. La conclusión a que lleguen sobre estos particulares escapa a la revisión del tribunal
de casación, a menos que hayan violado las leyes reguladoras de la prueba; son cuestiones
de hecho”.
D.- ¿Qué ocurre con los ebrios?
Art. 2.318 CC.
Según el profesor Tapia, esta regla “tiene su fundamento en el hecho de que, si bien
es cierto que al momento de cometer el hecho ilícito el ebrio se encuentra privado de razón,
careciendo de suficiente juicio y discernimiento para apreciar sus actos, no es menos cierto
que, de todos modos, ha mediado culpa inicial de su parte, de la que debe responder. Dicha
culpa consiste, precisamente, en haber llegado a colocarse en el estado de enajenación a que
la embriaguez lo conduce, por su propia voluntad”.
Agrega que “la culpa inicial implica, pues, responsabilidad del ebrio por los hechos
ilícitos que ejecute durante el estado de enajenación voluntaria, ya que las consecuencias
que ella es capaz de producir en un individuo, podían haber sido previstas y evitadas por el
ebrio antes de embriagarse.
Por su parte, el profesor Meza Barros señala que “la ley supone que el ebrio es
culpable de su estado de ebriedad.
La misma regla debe lógicamente aplicarse al morfinómano, cocainómano y a todo el
que delinque en un estado de intoxicación producido por estupefacientes”.
Como señala el profesor Rodríguez, “entendemos, junto a otros autores, que esta
norma parte del supuesto que se trata de una ebriedad voluntaria o consentida por el
agente. Si la ebriedad fuere involuntaria – como sucedería si el ebrio es forzado a
embriagarse bajo amenaza –, no le cabe responsabilidad alguna, siempre que aquélla prive
efectivamente de consciencia y capacidad de discernimiento al autor del daño”.
Contra esta opinión, se plantea el profesor Alessandri, al sostener que “el ebrio es
responsable del daño causado por su delito o cuasidelito, sea la ebriedad voluntaria o
involuntaria, es decir, provocada por él mismo o por un tercero; el art. 2318 no distingue. La
ley estima que hay culpa en embriagarse o dejarse embriagar”26.
Sin embargo, excepcionalmente los ebrios no serán responsables y esto es lo que
ocurre en los casos de embriaguez por engaño o embriaguez forzada porque en ambos
casos no concurre su voluntad; lo mismo ocurre con la embriaguez fortuita.
Así, “el ebrio no podría alegar que es irresponsable de un delito o cuasidelito, sino en
el caso que probara que no ha mediado culpa de su parte, como ocurriría, por ejemplo,
cuando hubiera sido embriagado por otra persona, sin su conocimiento, o, aún más, contra
26 En otra obra, agrega que “cabe advertir que nuestro Código no distingue acerca de la causa de la ebriedad,
cualquiera que sea el ebrio es responsable de su delito o cuasidelito. Tan responsable es el que comete el
delito o cuasidelito durante la embriaguez provocada voluntariamente, como el que lo comete durante la
embriaguez provocada por un exceso de bebidas suministradas por un tercero”.
48 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
su voluntad. Así se desprende de los principios generales que informan la responsabilidad
civil, ya que el artículo 2318 no hace ninguna alusión sobre el particular.
Creemos que, para los efectos de la responsabilidad delictual o cuasidelictual civil,
podría hacerse una distinción semejante a la que se hace en materia penal atendiendo a la
naturaleza de la embriaguez. Así tendríamos que la embriaguez sería: fortuita, culpable,
voluntaria y premeditada. Sólo cabría responsabilidad del ebrio en los tres últimos tipos de
ebriedad, la embriaguez fortuita debería asimilarse a las enajenaciones mentales y, por
consiguiente, el ebrio que en tal estado cometiera un delito o cuasidelito se encontraría
exento de responsabilidad, por estimársele en las mismas condiciones que el demente”27.
En cambio, el profesor Alessandri sostiene que sólo cabría exceptuar “a la persona a
quien otro ha embriagado contra su voluntad, – por fuerza, por engaño, – siempre,
naturalmente, que la embriaguez la privare totalmente de razón; no habría entonces culpa
de su parte. En tal caso, la responsabilidad recaería íntegramente sobre el autor de la
embriaguez”.
En el mismo sentido, el profesor Abeliuk señala que la responsabilidad del ebrio “se
funda en su culpabilidad por haberse colocado en tal estado; por ello, no obstante la
amplitud del precepto, la doctrina concluye que no estaría obligado por su hecho ilícito si ha
sido colocado en este estado por obra de un tercero y contra su voluntad, lo que se extiende
igualmente a cualquier otra intoxicación, como por estupefacientes. En tal caso, el
intoxicado o ebrio no tiene culpa, y ella correspondería a quien lo colocó en tal situación”.
E.- ¿Qué ocurre con las personas que han injerido drogas?
Tratándose de las personas que han injerido drogas se les aplica todo lo dicho del
ebrio.
En este sentido, el profesor Orlando Tapia sostiene que “los delitos o cuasidelitos
cometidos, encontrándose su autor afectado por alguna de estas especies de locuras tóxicas,
comprometen la responsabilidad civil de aquél, pues al igual de lo que ocurre en el caso del
ebrio, según vimos, se presume que ha mediado culpa inicial de su parte. Por consiguiente,
la perturbación de las facultades mentales o la privación total de razón, a consecuencias del
empleo de morfina, opio, cocaína y demás sustancias tóxicas conocidas con el nombre de
‘drogas heroicas’, no pueden ser esgrimidas como causales eximentes de responsabilidad, si
no se prueba la ausencia de culpa inicial de quien ha hecho uso de ellas y cometido un delito
o cuasidelito bajo su influencia”.
27 Cabe tener presente que el profesor Del Villar señala que la embriaguez “puede ser forzada, fortuita,
culpable, intencional y preordenada; la primera es la que se origina en la ingestión de bebidas alcohólicas que
hace un individuo en razón de ser obligado a ello mediante fuerza física o moral (vis absoluta o vis
compulsiva). Ebriedad fortuita es la que se produce en forma imprevisible para el sujeto y con motivo de
ingerir éste libremente una bebida alcohólica, por desconocer la naturaleza de la bebida o el efecto tóxico que
producirá en su persona o porque es engañado maliciosamente al respecto por un tercero. Es culpable la
ebriedad que se produce por excesiva y voluntaria ingestión de bebida alcohólica, conociendo su naturaleza,
pero sin buscar la embriaguez, sino que, por el contrario, suponiendo imprudentemente que ella no se
producirá. Hay ebriedad intencional cuando el individuo ingiere bebidas alcohólicas sabiendo su naturaleza o
buscando la ebriedad, o bien previéndola, pero sin que ello lo haga cesar en la ingestión. Ebriedad
preordenada es la que se provoca intencionalmente, con el propósito de cometer un delito o para adquirir
durante ella el ánimo necesario para cometer alguno”.
49 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Con todo, el profesor Rodríguez sostiene que tratándose de persona afectadas por
una adicción crónica a la droga, el alcohol, estupefacientes u otras sustancias que generan
dependencia, “es necesario admitir que una persona es víctima de este tipo de dependencia
como consecuencia de haberse iniciado voluntariamente el consumo de un producto que
provoca adicción. Es cierto que a medida que transcurre el tiempo él va perdiendo su
capacidad de resistirlo, pero el antecedente de todo ello es una decisión inicial voluntaria.
Por esta razón, creemos nosotros, que no podría juzgarse esta conducta aisladamente, sino
en función del proceso que generó la pérdida de la capacidad de resistencia a la adicción.
¿Qué ocurre como resultado de un tratamiento médico para mitigar el dolor? En este caso,
la solución debería ser otra. La decisión inicial no fue del todo voluntaria, ya que exigir a
quien sufre un dolor físico que se abstenga de consumir un sedante de esta especia, es
imponerle una conducta heroica, que el derecho no puede generalizar sin sobrepasar los
estándares llamados a fijar el deber de prudencia y cuidado en que se funda la culpa
cuasidelictual. Por otra parte, lo que interesa es basar la responsabilidad en la decisión
propia y consciente de quien cae en la situación de perder su capacidad de discernimiento”.
F.- ¿Qué ocurre con las personas jurídicas?
Art. 58 inc. 2º CPP.
El profesor Ramos Pazos señala que “el alcance de esta frase final no nos parece
claro, pues no sabemos si lo que quiere decir es si cuando un representante de ella ejecuta
un hecho ilícito deba responder la persona jurídica o si simplemente lo que quiso expresar
es que también tal hecho pudiere generar algún tipo de responsabilidad para la persona
jurídica”.
Para el profesor Larroucau “esta responsabilidad abarca a toda clase de personas
jurídicas, ya sea que persigan fines de lucro o no”.
De esta manera, el profesor Barros sostiene que “técnicamente, las personas
jurídicas tienen voluntad, la que se expresa por quienes forman parte de sus órganos o
actúan como sus representantes (artículos 550 y 551). De este modo, las personas jurídicas
pueden ejercer derechos y contraer obligaciones civiles. La capacidad de las personas
jurídicas para contraer obligaciones civiles no sólo comprende el ámbito contractual, sino
también el extracontractual”.
En el mismo sentido, el profesor Meza Barros señala que “responden las personas
jurídicas de los delitos cometidos por sus órganos, esto es, de las personas a través de
quienes se expresa su voluntad.
Será obviamente necesario que el órgano obre en el ejercicio de sus funciones.
Las personas jurídicas son igualmente responsables del hecho ajeno o de las cosas,
en los mismos términos que las personas naturales”.
Así también lo entiende el profesor Figueroa, al señalar que las personas jurídicas
“están obligadas a indemnizar los daños que causen con dolo o culpa de las personas
naturales que obren en su nombre o representación o que estén a su cuidado o servicio.
Esta responsabilidad civil de las personas jurídicas se justifica por razones de equidad y de
conveniencia general (…). Por lo mismo, es necesario que el hecho material constitutivo del
delito o cuasidelito sea ejecutado por una persona natural, autorizada para hacerlo por la
persona jurídica a través de los órganos con que ella toma sus decisiones”.
50 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Por otro lado, el profesor Ramos Pazos sostiene que “en el caso de las personas
jurídicas no siempre es posible conocer al dependiente que ejecutó el acto que produjo el
daño. La doctrina entiende que en tal caso la empresa debe responder si se acredita que la
causa de ese daño se encuentra en la organización humana que titulariza. Se trata de una
responsabilidad directa. (…). Lo que se viene diciendo es diferente a lo que ocurre en el caso
de la responsabilidad por hecho ajeno”.
Así también lo entiende el profesor Alessandri, al sostener que “si las personas
jurídicas son capaces de obligarse por sus actos y contratos, no se ve por qué no han de
poder serlo por los delitos y cuasidelitos de sus órganos y dependientes, cuanto más que el
art. 545 C. C. las declara capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, sin
distinguir acerca de su fuente”.
Con todo, cabe tener presente:
i.- Alessandri señala que, “para que una persona jurídica sea capaz de delito o
cuasidelito civil, es menester que exista legalmente, es decir, que se halle constituida con
arreglo a la ley y en las condiciones que ésta exige para que goce de personalidad”. De
contrario, “habría una responsabilidad personal del autor o solidaria de los autores (Art.
2317)”.
ii.- El mismo profesor advierte que “las personas jurídicas que tengan existencia legal,
pueden incurrir en responsabilidad simple y compleja, es decir, en responsabilidad
proveniente de su hecho personal y en responsabilidad proveniente del hecho ajeno, de una
cosa o de un animal. Con mayor razón incurren en responsabilidad legal o sin culpa, desde
que ésta no tiene otra fuente que la ley.
Pero en todo caso el hecho material constitutivo del delito o cuasidelito ha debido
ser ejecutado por una persona natural; la persona jurídica, como ser ficticio, no puede obrar
por sí misma”.
En consecuencia, hay que distinguir:
1) Responsabilidad por el hecho personal.
Según Alessandri, “las personas jurídicas son personal y directamente responsables
de un delito o cuasidelito, sea de acción u omisión, cuando éste ha sido cometido por sus
órganos, esto es, por las personas naturales o por los consejos o asambleas en quienes
reside la voluntad de la persona jurídica según la ley o los estatutos. (…) El órgano es la
encarnación de la persona jurídica: los actos del órgano son, por tanto, actos de la persona
jurídica.
Pero, para que así ocurra, es menester que el órgano obre en ejercicio de sus
funciones, es decir, dentro de las facultades que le competen o en virtud de acuerdos
celebrados en conformidad a los estatutos o a la ley; sólo entonces encarna la voluntad de la
persona jurídica. De lo contrario, ésta no contrae responsabilidad. En ella incurrirán
únicamente la persona o personas naturales que cometieron el delito o cuasidelito: (…).
Pero no es de rigor que el órgano haya sido debidamente nombrado o elegido”.
Lo anterior produce las siguientes consecuencias:
51 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
A) Si el órgano es incapaz de delito o cuasidelito según el art. 2319, la persona jurídica
también lo es; si el órgano no tiene discernimiento, aquélla no puede incurrir en culpa o
dolo, puesto que carecería de voluntad, toda vez que la del órgano es la suya propia.
B) La víctima debe probar la culpa o dolo del órgano o, mejor dicho, de la persona
jurídica, de acuerdo con las reglas generales, a menos que ésta se hallare en el caso del art.
2329, pues entonces esa culpa, según nosotros, se presumiría. La responsabilidad de la
persona jurídica está regida en este caso por el art. 2314. El art. 2320 es inaplicable, se
refiere a la responsabilidad por el hecho de un dependiente, y el órgano no lo es.
C) El órgano, en cuanto tal, no incurre en responsabilidad, porque no tiene existencia
propia, constituye un solo todo con la persona jurídica de que forma parte.
D) Las personas naturales que, como miembros del órgano, ejecutaron el hecho doloso
o culpable incurren en responsabilidad, personal, sin perjuicio de la que corresponde a la
persona jurídica.
E) Si el delito o cuasidelito consistió en una abstención, serán responsables los que
estaban encargados de obrar y no lo hicieron. Los que pretendieron ejecutar el acto
provocando, por ejemplo, una deliberación al respecto y votando en favor de su ejecución,
estarán exentos de responsabilidad. No ha habido culpa de su parte.
F) La responsabilidad civil de la persona jurídica y la del miembro o miembros del
órgano que ejecutaron el delito o cuasidelito es solidaria; una y otros la cometieron
conjuntamente.
2) Responsabilidad por el hecho ajeno o de las cosas.
Según el profesor Alessandri, las presunciones de culpa consagradas en los artículos
2.320, 2.322, 2.323 y 2.326 a 2.328 son aplicables a las personas jurídicas.
En este caso, “a las personas jurídicas les asiste el derecho de demandar el
reembolso de lo pagado a los autores del delito o cuasidelito civil en los términos
establecidos en el Art. 2325”.
3) Responsabilidad legal o sin culpa.
Alessandri dice que las personas jurídicas incurren en esta clase de responsabilidad,
“porque la ley no las ha exceptuado”.
Según Alessandri, en todos estos casos, la persona jurídica “tiene derecho para ser
indemnizada íntegramente por las personas naturales que lo ejecutaron: por los miembros
del órgano, en conformidad a las reglas generales, y por los dependientes, criados o
discípulos, en los términos del art. 2325”.
52 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Observación.
Tradicionalmente los autores habían sostenido que la capacidad es o era un
elemento distinto de la imputabilidad. Sin embargo, en la actualidad, algunos autores
consideran que la capacidad debe examinarse a propósito de la imputabilidad, porque la
persona que no es capaz no puede ser imputable, y en consecuencia no puede ser objeto de
juicio de reproche. En este sentido, el profesor Enrique Barros sostiene que, “para que el
hecho voluntario pueda ser imputado a su autor se requiere adicionalmente que éste tenga
una aptitud elemental para discernir lo que es correcto y lo que es riesgoso. Por eso, la
imputación subjetiva del hecho a su autor supone que éste tenga discernimiento suficiente,
lo que se expresa en el requisito de capacidad”.
Así también lo entiende el profesor Orlando Tapia, al señalar que “la imputabilidad
consistía en que el autor de un hecho lo ejecute voluntariamente, estando dotado del
discernimiento necesario para ello. Esto supone, en consecuencia, que el autor de un delito
o cuasidelito civil sea una persona capaz de cometerlo”.
Por su parte, el profesor Pablo Rodríguez trata la incapacidad a propósito de la
inimputabilidad subjetiva.
Factores de imputabilidad.
Dado que nuestro sistema responde a un sistema subjetivo, los factores de
imputabilidad, o sea, los factores de atribución de responsabilidad son la culpa y el dolo28.
A.- La culpa.
Concepto.
Es la falta de diligencia o cuidado en la ejecución de un hecho que no diga relación
con el cumplimiento de una obligación. Así, el profesor Ruz señala que la culpa es “la falta
de diligencia o cuidado en la ejecución de un hecho” o, como señala el profesor Figueroa, es
“la falta de diligencia o cuidado debidos para la realización de ciertos actos”.
A juicio del profesor Meza Barros, la culpa extracontractual “requiere que el autor
(…) no emplee el cuidado ordinario, la diligencia que los hombres emplean normalmente”.
En el mismo sentido, el profesor Alessandri señala que “es la falta de aquella diligencia o
cuidado que los hombres prudentes emplean ordinariamente en sus actos y negocios
propios”29; agregando que “hay culpa cuando no se obra como se debiere, cuando no se
hace lo que hubiera debido hacerse”.
Como expresa el profesor Corral, “cuando hablamos de culpa suponemos que el
sujeto no quiso causar el daño (‘el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar’,
dice el art. 2284), pero actuó ilícitamente al no observar en su comportamiento el cuidado
28 En este sentido, el profesor Ramos Pazos señala que “no basta con causar daño a otro para que se genere la
obligación de indemnizar. Es necesario que el acto o hecho que produce el daño sea el resultado de una
conducta dolosa o culpable del actor”. El profesor Figueroa agrega que “si el hecho voluntario no proviene de
la negligencia o del dolo del agente, no dará origen a la responsabilidad que estudiamos”.
29 Con Somarriva, la definen como “aquella falta de diligencia o cuidado que los hombres prudentes emplean
ordinariamente en sus actividades o negocios propios”.
53 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
debido que le hubiera permitido evitar la lesión: ‘le basta al derecho que el sujeto haya
‘querido’ el acto para atribuirle la consecuencia dañosa si su conducta se ha despreocupado
del deber social de ajustarla de modo de no dañar injustamente a los demás, a través de la
adopción de las diligencias necesarias en cada caso’”.
Por su parte, el profesor Rodríguez sostiene que la culpa cuasidelictual es “un
elemento de la responsabilidad derivado del deber social de comportarse conforme los
estándares sociales mínimos impuestos por la comunidad espontáneamente, sin provocar
un daño que sobrepase aquellos estándares”. Agrega que “nuestra concepción de la culpa,
por consiguiente, parte de un supuesto básico y fundamental: en todo acto de conducta del
sujeto que vive en sociedad subyace un deber, jurídicamente consagrado, de comportarse
con un cierto grado de diligencia y cuidado (evitando la negligencia, la imprudencia y la
impericia), que está dado ya sea por la norma o por un estándar general fijado por la
sociedad toda y que, en definitiva, lo extrae el juez en el ejercicio de la jurisdicción. Es ésa la
medida exacta de la responsabilidad de cada persona por el solo hecho de vivir en
sociedad”.
Para el profesor Barros, “puede ser concebida como la inobservancia del cuidado
debido en la conducta susceptible de causar daño a otros. La culpa civil es esencialmente un
juicio de ilicitud acerca de la conducta y no respecto de un estado de ánimo”.
Observaciones.
i.- El profesor Enrique Barros sostiene que “la culpa tiene una doble cara. Por un lado,
es un requisito que expresa el principio de responsabilidad personal, porque se responde
de los daños atribuibles a una conducta que contraviene un deber de cuidado, de modo que
la obligación indemnizatoria sólo nace si el demandado ha incurrido en un comportamiento
indebido. Por otro lado, sin embargo, la imputación de la negligencia es objetiva, con la
consecuencia de que el juicio de disvalor no recae en el sujeto, sino en su conducta, de modo
que son irrelevantes las peculiaridades subjetivas del agente.
En consecuencia, el juicio civil de culpa no es un reproche moral al autor del daño,
sino un criterio jurídico para hacerlo responsable de las consecuencias dañosas de su
acción”.
ii.- En sede extracontractual no tiene aplicación la gradación de culpa del art. 44 CC,
pero sí interesa saber qué grado de diligencia se exige en nuestro actuar cotidiano.
Opiniones.
1) Algunos autores establecen que se responde de toda clase de culpa, incluso la
levísima, lo que supone que hay que desplegar el máximo de diligencia en el quehacer
cotidiano para no incurrir en responsabilidad. Los partidarios de esta opinión sostienen que
ya que el legislador no ha distinguido entre las distintas clases de culpa, se responde de
toda culpa, ya que habiendo culpa levísima habría culpa y por lo tanto cuasidelito.
Así, el profesor Orlando Tapia sostiene que la culpa extracontractual o aquiliana “da
nacimiento a responsabilidad aun por la negligencia más ligera, siguiendo el adagio según el
cual ‘in lege Aquilia et culpa levissima venit’”.
54 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En este sentido, el profesor Corral señala que “la culpa como elemento de la
responsabilidad extracontractual se distingue de la contractual en que no admite
graduaciones: cualquier culpa, incluso la llamada levísima (la falta de esmerada diligencia
de un hombre juicioso), impone responsabilidad. En el fondo esto significa que el modelo de
comportamiento con el que se contrasta la conducta del agente es el de un hombre
promedio, pero esmeradamente diligente”30.
Por su parte, el profesor Alessandri, sostiene que “toda culpa, cualquiera que sea su
gravedad, aun la más leve o levísima, impone a su autor la obligación de reparar el daño
causado”31.
2) Otros, como el profesor Ruz, el profesor Meza Barros, el profesor Figueroa, el
profesor Larroucau y el profesor Barros, señalan que en sede extracontractual se responde
de culpa leve, y en consecuencia debemos desplegar una diligencia o cuidado ordinario.
Argumentos.
A) El artículo 44 CC señala que culpa o descuido sin otra clasificación significa de culpa
leve y este sería el caso de la responsabilidad extracontractual. Como señala el profesor
Figueroa, “si la regla general es la culpa leve, puesto que el legislador no ha calificado
expresamente otro grado de culpa, se entendería que es esa la culpa que se exige”.
En este sentido, el profesor Barros señala que “del concepto de culpa del artículo 44
se sigue que el estándar de conducta es la culpa leve, que resulta aplicable cuando la ley
habla de culpa o descuido sin otra calificación (artículo 44 III). El patrón de conducta
corresponde al que sigue una persona diligente, caracterizada por emplear un cuidado
ordinario o mediano. En circunstancias que la responsabilidad por culpa siempre tiene su
fundamento en el desprecio de las expectativas legítimas de la víctima del daño respecto de
la conducta ajena, el patrón de conducta invoca la prudencia de una persona razonable y
diligente: en nuestras relaciones recíprocas, podemos esperar de los demás que se
conduzcan como lo haría ‘un buen padre (o madre) de familia’”.
B) El art. 44 CC está ubicado en el título preliminar, Y por lo tanto sería perfectamente
aplicable a la responsabilidad extracontractual.
C) El art. 2.322 CC expresamente se refiere al cuidado ordinario como circunstancia que
exime de responsabilidad a los amos por los hechos de sus criados o sirvientes, luego si el
30 Esta forma de razonar resulta contradictoria: el profesor Corral sostiene que se responde de la culpa
levísima; sin embargo, antes, al examinar el tema de la forma de apreciar la culpa, señala que se debe
comparar el actuar del agente que causa el daño con el que habría observado un buen padre de familia, que es
el paradigma del hombre medio cuidadoso, y resulta que – según el art. 44 CC – quien debe actuar como un
buen padre de familia es responsable hasta de la culpa leve y no de la levísima.
31 Esta forma de razonar, también resulta criticable, pues no se comprende por qué – al definirse la culpa
extracontractual – se habla de la falta de aquella diligencia o cuidado que los hombres prudentes emplean
ordinariamente en sus actos y negocios propios, pero luego se les hace responsables de la culpa levísima.
Ello resulta incongruente con lo señalado en el artículo 44 CC que, dada su ubicación en el título preliminar,
también resulta aplicable a la responsabilidad extracontractual.
55 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
cuidado ordinario equivale al empleo de la debida diligencia significa que se responde hasta
de la culpa leve.
D) El art. 2.323 CC se refiere al cuidado de un buen padre de familia, y según el art. 44
CC quien debe actuar como un buen padre de familia responde hasta de la culpa leve.
E) El art. 2.326 CC hace alusión al mediano cuidado o prudencia, lo que también se
refiere a la culpa leve.
F) No resulta razonable en materia extracontractual que se nos exija desplegar el
máximo de diligencia o cuidado, sino que lo razonable es desplegar un cuidado ordinario.
En este sentido, el profesor Meza Barros sostiene que “a las personas no puede
exigírseles sino un celo, una diligencia, un cuidado medianos. No es razonable que el
ciudadano medio deba emplear en sus actos una actividad ejemplar, una diligencia
esmerada, como la que un hombre juicioso pone en sus negocios importantes”.
G) Agrega el mismo profesor que, “en nuestro Código si admitimos que toda culpa
engendra responsabilidad extracontractual, se establecería una clara e injustificada
diferencia para ambas responsabilidades.
El arrendatario debe cuidar de la cosa arrendada como un buen padre de familia y
responde de los estragos que cause por culpa leve. ¿Por qué el automovilista debería, por
ejemplo, manejar su vehículo con mayor celo y responder de los daños que cause por culpa
levísima?”.
iii.- Para el profesor Abeliuk “queda al criterio del juez determinar si en la actitud del
hechor ha existido descuido suficiente para constituir la culpa”.
iv.- El profesor Meza Barros sostiene que “toca a los jueces del fondo decidir
soberanamente acerca de los hechos o circunstancias materiales de que se hace derivar la
responsabilidad. A ellos corresponde decidir, por ejemplo, si el vehículo que causó el daño
marchaba a excesiva velocidad, si la ruina de un edificio se produjo por defecto de
construcción.
Tales hechos, a menos que en su establecimiento se violen las leyes reguladoras de la
prueba, son intocables por la Corte Suprema.
Pero la apreciación o calificación de estos hechos para decidir si son dolosos o
culpables, es una cuestión de derecho, que cae bajo el control de la Corte Suprema.
El dolo y la culpa son conceptos legales, definidos por la ley; se trata de determinar la
fisonomía jurídica de los hechos establecidos por los jueces del fondo para hacerlos calzar
con los conceptos de culpa o dolo. (…)
La culpa suele consistir en la infracción de leyes y reglamentos. El problema, en tal
caso, es típicamente una cuestión de derecho”32.
32 En el mismo sentido, Alessandri y Somarriva sostienen que “establecer los hechos es función privativa de
los jueces de fondo; pero calificarlos jurídicamente, es decir, determinar si constituyen o no culpa o dolo, es
cuestión de derecho, sometida al control de la Corte Suprema, porque inferir de los hechos establecidos los
conceptos jurídicos de dolo y culpa, es un problema de derecho. Sin embargo, nuestra Corte Suprema estima
que la apreciación de la culpa es una cuestión de hecho”.
56 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
v.- El profesor Larroucau sostiene que “el criterio básico y determinante de todo juicio
de atribución es la previsibilidad. La culpa consistirá siempre en falta de cuidado y
prudencia, es decir, justamente de previsibilidad. Por ende, existe culpa cuando habiendo
podido prever el daño el agente no desarrolla suficiente diligencia para evitarlo. (…).
Se indica por la doctrina que prever importa descubrir intelectualmente un
enlazamiento causal entre un hecho conocido y el que probablemente se seguirá de él.
La previsibilidad de la culpa dice relación con su dimensión normativa y resulta de la
existencia de un deber de cuidado, el cual puede proceder de una norma concreta o como
deducción del principio general de no dañar a otro.
Está siempre y en todo caso adscrita al ámbito de la reflexión, a la capacidad del
sujeto para analizar, bien o mal, la situación en la cual se encuentra, a la posibilidad de
considerar lo que habrá de seguirse de un hecho o de una omisión de su parte”.
Agrega que “la previsibilidad actúa de una doble manera: por una parte, para
determinar si la conducta observada por el demandado fue o no culpable y, por otra, para
fijar la extensión del daño reparable con el fin de no extender la responsabilidad a daños
remotos”.
La teoría del abuso del derecho.
El profesor Meza Barros señala que, además, aparece la culpa en el ejercicio de un
derecho, dando origen a la teoría del abuso del derecho.
En este sentido, plantea que, en principio, “el ejercicio de un derecho no puede
acarrear responsabilidad y que ésta sólo puede resultar de la ejecución de un acto sin
derecho.
La ejecución de un acto, lícito por excelencia, no puede constituir un delito o
cuasidelito, esto es, un acto ilícito: neminen loedit qui juie suo utitur.
Esta conclusión, de una lógica aparentemente irrefutable, es jurídicamente
inadmisible. Supone, implícitamente, el absolutismo de los derechos que el titular de los
mismos de los mismos los puede ejercer libremente, a su entero arbitrio.
Pero los derechos no son ni pueden ser facultades arbitrarias; son medios de lograr
determinados fines útiles. El titular debe conformarse en su ejercicio a tales fines que
justifican y legitiman su existencia.
De este modo, en suma, el ejercicio de un derecho, desviándolo de su natural destino,
importa un abuso, un acto culpable capaz de comprometer la responsabilidad del titular.
Históricamente esta concepción, opuesta al absolutismo de los derechos, es
antiquísima. Ya los romanos decían summun jus summa injuria.
Eclipsadas momentáneamente por el individualismo de la revolución francesa, estas
viejas ideas han recobrado su prestigio.
En lo que va corrido del siglo, la concepción de la relatividad de los derechos y del
abuso que es una de sus consecuencias, no ha cesado de ganar terreno.
Lo que ella tiene de moderno, como expresa Josserand, no es su existencia, que es de
todos los tiempos, sino los esfuerzos realizados para diagnosticar e identificar el acto
abusivo”.
En cuanto a los criterios para juzgar el abuso del derecho, señala que éste “es el
resultado de una combinación, en síntesis, de dos factores: un factor que podría llamarse
funcional y otro intencional.
57 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Debe atenderse a la función o finalidad del derecho. El derecho debe ejercitarse
conforme a su destino, al espíritu de la respectiva institución, al fin económico y social que
persigue.
Esta finalidad o función de los derechos es variable. Así, el derecho de propiedad
persigue primordialmente el interés del titular, la patria potestad, el interés de otra
persona, como es el hijo de familia. El propietario obrará en el sentido de su derecho
cuando actúa en forma egoísta, mientras que el padre o madre procederán en forma
abusiva cuando antepongan su interés al del hijo porque desvirtúan los fines de la patria
potestad.
Será preciso atender, igualmente, a los móviles que guían al titular del derecho, a los
fines que se propone conseguir ejercitándolo.
Si estos fines concuerda con la función del derecho, éste se habrá ejercitado
normalmente; si no existe tal concordancia, el ejercicio del derecho será abusivo y podrá
generar la consiguiente responsabilidad.
En el primer caso, el móvil era legítimo; en el segundo, ilegítimo.
Entre los móviles o motivos ilegítimos debe contarse, en primer término, con la
intención de dañar. Los romanos decían que el fraude todo lo corrompe, fraus omnia
corrumpit. Los derechos no se confieren para dañar a terceros y su ejercicio
intencionalmente dañino no puede constituir un fin lícito, un motivo legítimo.
Pero tampoco es legítimo el ejercicio culpable, esto es, negligente, descuidado, que se
traduce igualmente en una desviación del derecho de su destino natural”.
En cuanto al abuso del derecho en nuestra legislación, señala que nuestro Código “no
contiene ninguna disposición de carácter general que consagre la teoría del abuso del
derecho. Solamente se encuentran algunas pocas disposiciones aisladas, inspiradas en el
principio. Una de las normas es el art. 2110, que dispone que la sociedad expira por la
renuncia de los socios, pero no es válida aquella que se hace de mala fe o
intempestivamente. La renuncia es de mala fe cuando se hace para apropiarse el socio de
una ganancia que debe pertenecer a la sociedad. Es intempestiva si acarrea perjuicio a la
sociedad y resulta, por lo mismo, imprudente o culpable”.
Forma de apreciar la culpa.
Según el profesor Ruz, “esta culpa es apreciada en abstracto, es decir, comparando la
conducta del agente con la ordinaria esperable en tal caso por una persona razonable, es
decir, con un estándar normativo, que regularmente corresponde al buen pater familiæ”.
En el mismo sentido, el profesor Corral sostiene que “la culpa debe apreciarse en
abstracto, esto es, comparando la conducta del agente con la que habría observado un
hombre prudente, el ‘buen padre de familia’, que es el paradigma del hombre medio
cuidadoso que utiliza el art. 44. El análisis no se hace ‘en concreto’, o sea, según las
circunstancias exclusivamente personales del agente o sus disposiciones psicológicas o
anímicas. Pero este análisis en abstracto debe ser relativizado para ponerlo acorde con el
nivel de especialización de las actividades riesgosas que existen en las sociedades
modernas. Pensamos que el prototipo de hombre prudente con el que se debe contrastar el
actuar del agente debe ser el que corresponde al hombre prudente promedio de la actividad
en la que se desempeñó en actor para causar el daño. Así, por ejemplo, si el autor es un
médico, el hombre prudente medio deberá ser un médico de la misma especialidad. Si el
58 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
autor es un conductor de autobuses, su conducta deberá ser comparada con lo que se exige
a un conductor del mismo tipo de máquinas”.
Así lo entiende también el profesor Rodríguez sostiene que “la culpa cuasidelictual
debe apreciarse en abstracto, porque es un recurso o medio para imponer a todos los
miembros de la sociedad un deber determinado de conducta”. Agrega que esto significa
“comparando la conducta dañosa con la que habría desplegado un modelo ideal, pero con
las mismas características objetivas del autor de ese daño. Ello por varias razones. Ya
dijimos que el cuasidelito civil es un instrumento que, en medida nada despreciable, hace
posible la vida en sociedad, imponiendo a todos los sujetos un cierto grado de cuidado y
diligencia en su actuar. Si así no fuere, existirían tantos estándares de conducta como
personas en la sociedad. Pero sería igualmente injusto consagrar una sola medida en una
comunidad culturalmente tan heterogénea como la nuestra”.
Comparte esta idea el profesor Abeliuk, quien señala que “el juez, para determinar si
la hubo [la culpa], deberá comparar la actuación del hechor, tal como ha quedado
establecida en el pleito, con la forma normal de reaccionar de los seres humanos colocados
en la misma situación. Es, pues, en mucho sentido, una función de criterio, en la que
influyen poderosamente el sentir general y la propia opinión del sentenciador, quien debe
un poco ponerse en la situación del autor del hecho para determinar cómo habría actuado
él mismo en tales circunstancias”.
De la misma forma piensa el profesor Alessandri, al sostener que “la definición de
culpa que acabamos de dar supone necesariamente una comparación entre la conducta del
autor del daño y la que habría observado un tipo de hombre ideal, como quiera que consiste
en la falta de aquel cuidado o diligencia que los hombres prudentes emplean en sus
actividades. (…).
Síguese de aquí que la culpa debe apreciarse in abstracto, esto es, comparando la
conducta del agente con la de un hombre prudente colocado en su misma situación. Pero
como este tipo de hombre varía con el tiempo, el lugar, el medio social a que pertenece y la
profesión u oficio que ejerce, el juez deberá tomar en cuenta todas estas circunstancias, que
algunos autores denominan externas, en contraposición a las internas, que dicen relación
con las condiciones personales del agente, como su sexo, edad, carácter, estado de ánimo,
etc., y de las cuales hay que prescindir”.
Así también lo entiende el profesor Larroucau, al señalar que “en materia de
responsabilidad civil extracontractual culpa significa la desviación respecto de un modelo
de conducta uniforme para todos los obligados, pero las infinitas situaciones que pueden
darse hacen imposible fijar una regla abstracta y susceptible de aplicarse a todas ellas.
Este modelo lo constituye en nuestro derecho la figura del buen padre de familia, que
en palabras de Chironi, es el indicio mesurador de la culpa. Su apreciación es externa y
objetiva en cuanto no implica un examen introspectivo del autor del daño sino la simple
comparación entre dos conductas, una real y otra ideal.
De modo tal que, entre nosotros, la culpa se aprecia in abstracto.
Esto es, el juez civil no debe escudriñar el carácter individual y la conciencia
personal del agente dañador. En ningún caso atenderá al sexo, a la edad, el carácter o
temperamento, a las costumbres o hábitos, ni a las demás condiciones personales del
agente. Lo que el juez debe hacer es examinar el acto culposo en sí mismo, separado del
agente; proceder por comparación preguntándose por lo que habría hecho otro individuo,
un tipo abstracto”.
59 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Sin embargo, el profesor Barros señala que “el estándar abstracto de cuidado, que
remite a la persona diligente, prudente y razonable, aún nada dice en concreto respecto de
la conducta debida. El deber concreto de cuidado sólo puede ser determinado sobre la base
del contexto de la conducta (lugar, medios, riesgos, costos, naturaleza de la actividad
emprendida, derechos e intereses en juego); en general, de todas las circunstancias
externas que se puede esperar que sean tomadas en consideración por una persona
razonable y diligente. La diferencia entre una acción negligente (por la cual se responde) y
un mero riesgo de la vida (que debe ser soportado por aquél en quien recae el daño) reside
a menudo en esas circunstancias. Por eso, también, la manera como es entendida la culpa en
un determinado sistema jurídico sólo secundariamente se infiere de las justificaciones más
o menos generales que enuncian los jueces. Lo determinante es más bien la calificación
jurídica de los hechos. Si el juicio de culpabilidad es abstracto y normativo, se materializa en
una apreciación en concreto que atiende a la situación de hecho”33.
En el mismo sentido, el profesor Alessandri señala que “para apreciar si hay o no
culpa de parte de un médico obligado a hacer una operación urgente, se comparará su
conducta con la de un médico prudente que se hallare en idénticas circunstancias, y para
apreciar si la hay de parte de un albañil, no se la comparará con la de un ingeniero o
arquitecto sino con la de otro albañil colocado en las mismas condiciones que aquél. (…).
Pero, en ningún caso, el juez atenderá al sexo, a la edad, al grado de educación o
instrucción, al carácter o temperamento, al estado de ánimo, a las costumbres o hábitos, a
las taras de que pueda adolecer, ni a las demás condiciones personales del agente. (…); de lo
contrario, apreciaría la culpa in concreto, y a ello se opone el art. 44 C.C.”.
En concepto del profesor Larroucau, “este análisis en abstracto debe ser relativizado,
debe ser el que corresponde al hombre prudente promedio de la actividad en la que se
desempeñó el actor para causar el daño. Así, el juez deberá comparar la conducta del agente
con la que habría observado un hombre prudente de idéntica profesión u oficio colocado en
el mismo lugar, tiempo y demás circunstancias externas de aquél”.
El profesor Figueroa agrega que “esta consideración de factores más
individualizados no convierte la apreciación de la culpa in concreto, (…). El actuar del
agente y sus circunstancias personales debe compararse con un arquetipo (promedio o
modelo de conducta), sólo que con mayores rasgos especificadores que el de un hombre
medio cualquiera. Como ya sostenía Chironi, la apreciación de la culpa extracontractual
según un modelo de conducta (buen padre de familia) no excluye la posibilidad de incluir
en el análisis algunas circunstancias particulares del agente: ‘el tipo de comparación del
hombre diligente o diligentísimo deberá referirse a la figura abstracta de una persona en el
mismo estado o condición del agente, de su grado de cultura y educación civil’. Hemos de
precisar sin embargo que estas circunstancias singularizadas deben ser generalizables en
una cantidad indeterminada de personas (por ejemplo, una enfermera, un zapatero, etc.),
pues de lo contrario caeríamos en una determinación en concreto de la culpa”.
33 En el mismo sentido, el profesor Figueroa señala que “este análisis en abstracto debe ser relativizado para
ponerlo acorde con el nivel de especialización de las actividades riesgosas que existen en las sociedades
modernas. Pensemos que el prototipo de hombre prudente con el que se debe contrastar el actuar del agente
debe ser el que corresponde al hombre prudente promedio de la actividad en la que se desempeñó el actor
para causar el daño. Así, por ejemplo, si el autor es un médico, el hombre prudente medio deberá ser un
médico de la misma especialidad. Si el autor es un conductor de autobuses, su conducta deberá ser comparada
con lo que se exige a un conductor del mismo tipo de máquinas”.
60 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
La culpa por omisión.
Según el profesor Larroucau, se trata de la culpa por abstención, la cual puede ser de
dos clases:
i.- Abstención en la acción.
Se produce “cuando la causa del daño es una abstención que ha incidido en el
ejercicio de una actividad”.
ii.- Abstención pura y simple.
Se produce “cuando el agente, sin ejecutar acto alguno de su parte, se limita a
permanecer pasivo causando con ello un daño. En este caso habrá culpa si el agente estaba
obligado por ley a actuar, o bien, cuando pudiendo o debiendo obrar sin detrimento propio,
no lo hace”.
Prueba de la culpa.
A diferencia de lo que ocurre en sede contractual, en el ámbito extracontractual la
culpa debe ser probada. Ello es consecuencia de la regla sobre onus probandi establecida en
el artículo 1.698 CC, conforme a la cual, quien alegue que otro está obligado a indemnizarle
perjuicios por haber cometido un hecho ilícito, tiene que probar la existencia de la
obligación, lo que implica probar todos los requisitos de la responsabilidad
extracontractual34.
Así lo entiende el profesor Abeliuk, quien señala que, a diferencia de lo que ocurre en
sede contractual, “no existe norma semejante [al artículo 1.547 inc. 3º CC] en materia
extracontractual, por lo cual corresponde aplicar las reglas generales en materia de prueba;
de acuerdo al Art. 1698, toca acreditar la existencia de la obligación a quien la alega. La
víctima que cobra indemnización sostiene que ha existido de parte del demandado un acto
u omisión doloso o culpable que le causa daño, por lo cual está obligado a la reparación, o
sea, afirma la existencia de una obligación, para lo cual deberá acreditar que concurren los
requisitos legales para que ella tenga lugar, sus elementos constitutivos, uno de los cuales
es la culpa o el dolo”.
Para estos efectos, “son admisibles todos los medios de prueba. No se consideran las
normas que limitan la prueba testimonial, ya que los arts. 1707 y siguientes del Código Civil
se aplican a los ‘actos y contratos’ y no a los hechos jurídicos”.
Esta prueba no siempre es fácil, por cuanto se trata de acreditar una situación
subjetiva que ocurre en el fuero interno del autor y, en numerosas ocasiones, quien
demanda ni siquiera tiene conocimiento de cómo ocurrieron efectivamente los hechos
como para saber si hubo o no hubo culpa.
34 El profesor Corral sostiene que “la culpabilidad, en sus dos modalidades: dolosa y culposa, debe ser probada
por quien la alega. Esta es la regla general. Recuérdese que incumbe probar las obligaciones a quien alega su
existencia (art. 1698)”.
61 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
El problema se ve incrementado si se advierte que, en rigor, desde un punto de vista
práctico, la única prueba que permite acreditar la culpa o el dolo es la prueba de
presunciones.
Como una forma de paliativo a estas dificultades, la ley establece casos de
presunciones de culpa35, algunas de la cuales son simplemente legales y otras son de
derecho. Con todo, cabe tener presente que, según el profesor Corral, “son figuras en la que
la culpabilidad o la relación causal son presumidas para facilitar a la víctima el obtener la
reparación de los daños”.
En esta materia se suele distinguir entre responsabilidad simple y responsabilidad
compleja.
i.- Responsabilidad simple.
Corresponde a las “presunciones de culpabilidad por el hecho propio” y estarían
contenidas en el artículo 2.329 CC.
Problema.
¿Qué alcance tiene el inciso 2º del artículo 2.329?
1) El artículo 2.329 CC no contiene presunciones de culpa por el hecho propio, sino que
se trata de una mera reiteración de lo dispuesto en el artículo 2.314 CC.
Para justificar esta opinión, se han dado los siguientes argumentos:
A) La redacción del artículo 2.329 CC no contiene ningún elemento que permita
sostener que se trata de una presunción de culpa por el hecho propio.
B) Si se tratara de una presunción legal de culpa, el legislador lo habría dicho
expresamente, ya que las presunciones legales no se deducen.
C) El argumento exegético no prueba nada. El Derecho Civil no está llamado a
perfeccionar teóricamente los sistemas para satisfacer a los juristas, de manera que el
hecho que el artículo 2.329 CC esté repitiendo la regla del artículo 2.314 CC no sirve, como
argumento, para justificar la invención de una presunción de culpa, con el objeto que las
disposiciones legales obtengan coherencia.
D) La utilización de la forma subjuntiva (pueda) no prueba nada. La construcción de
una institución como una presunción de culpa no puede fundarse únicamente en la forma
verbal empleada.
35 En este sentido, el profesor Ruz sostiene que, “a fin de facilitar la posición procesal de la víctima de un delito
o cuasidelito civil, nuestro Código presume, en ciertos casos, la culpabilidad del autor del daño. En estos casos,
la víctima no necesita probar la culpa del victimario, le bastará acreditar los hechos de los cuales la ley deriva
la presunción. Establecidos esos hechos, queda establecida la culpa y habrá que acreditar la relación de
causalidad con el daño. La persona cuya culpabilidad se presume, para destruir la presunción debe probar que
empleó la debida diligencia o cuidado, sea que el hecho provino de un caso fortuito ajeno que no le es
imputable o que no existe relación de causalidad entre su falta y el daño”.
62 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
E) No es efectivo que los casos del inciso segundo se refieran, por sí solas, a la
ocurrencia de un hecho negligente, sino que a actividades o utilización de cosas peligrosas.
F) La justificación del res ipsa loquitur sólo se justifica en sistemas que trabajan sobre
la base de precedentes que dan estabilidad y seguridad acerca de qué se va a considerar
como razonable, según la experiencia; lo que no resulta aplicable a nuestro país.
G) No es efectivo que por razones de economía procesal se pueda justificar esta
presunción, pues no resulta lógico sostener que se busca evitar la “prueba diabólica” y
sostener, al mismo tiempo, que se trata de casos en los que, prima facie, a todas luces,
parece existir negligencia.
2) El artículo 2.329 CC contiene una presunción general de culpa por el hecho propio.
Para justificar esta opinión, se han dado los siguientes argumentos:
A) La ubicación del artículo 2.329 CC, después de haber señalado distintos casos de
presunciones de culpabilidad (artículos 2.320 a 2.328 CC), termina estableciendo una regla
general; de ahí el tenor literal del artículo 2.329 CC que señala “por regla general, todo daño
(…)”, con lo que se quiere significar que lo que ocurre en este artículo es lo mismo que
ocurre en los artículos anteriores, o sea, se presume la culpa.
B) El tenor literal del artículo 2.329 CC, al emplear las expresiones “todo daño que
pueda imputarse” y no “todo daño proveniente”, da a entender que el daño es susceptible
de imputarse a malicia o negligencia, o sea, basta con que pueda imputarse a esa causa para
que sea procedente la reparación.
C) Los ejemplos que contiene esta disposición suponen la ejecución de un hecho
demostrativo por sí solo, lo que se conoce como “res ipsa loquitur”36.
El autor Roberto Meza señala que “en el sistema anglosajón, una de las instituciones
que justamente se han perfilado para reducir los costos de probar es la llamada doctrina del
‘Res Ipsa Loquitur’, y que no es otra cosa que la creación de una ficción legal que permite
‘hablar a las cosas’, en el sentido de que permita deducir de los hechos y circunstancias, por
medio de ciertas presunciones que alivian los problemas de demostración de los hechos de
manera significativa, a través de un simple mecanismo inteligente de inversión de la carga
de la prueba. Ello permite superar los problemas de la prueba de la culpa sin apartarse de
su estricto modelo.
La doctrina del ‘Res ipsa loquitur’ o ‘la cosa habla por sí misma’ es utilizada para
aquellos casos en los cuales es muy difícil – o no se puede – probar cuál fue el hecho
generador del año, pero debido a las circunstancias en las cuales el mismo ha ocurrido, se
puede inferir que el mismo ha sido producto de la negligencia o acción de determinado
individuo. De alguna manera, el principio es un paso previo a la responsabilidad objetiva,
sólo que en lugar de animarse a señalar que el causante es siempre responsable, mantiene
36 En este sentido, el profesor Barros sostiene que, en estos casos, la experiencia y la razón indican que el daño
provocado en tales circunstancias se debe usualmente a culpa o dolo de quien lo causa.
63 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
el concepto de culpa, pero idea un mecanismo para presumir, ante ciertos hechos, que la
culpa de una persona fue la causa del accidente”.
Agrega que “la doctrina del ‘Res Ipsa Loquitur’ (traducida como: ‘la cosa habla por sí
misma’) es utilizada para aquellos casos en los cuales no se puede probar cuál fue el hecho
generador del daño, pero debido a las circunstancias en las cuales el mismo ocurrió, se
puede inferir que el mismo ha sido producto de la negligencia o acción de determinado
individuo. ‘De alguna manera, el principio es un paso previo a la responsabilidad objetiva,
solo que en lugar de animarse a señalar que el causante es siempre el responsable,
mantiene el concepto de culpa, pero idea un mecanismo para presumir, ante ciertos hechos,
que la culpa de un persona fue la causa del accidente.
El concepto central es que quien está en control de una actividad está en mejor
aptitud que quien no la controla para saber qué es lo que pasó. Si se obligara a la parte no
controladora a asumir al carga de la prueba, entonces quien más información tiene, tendría
el incentivo para no producir ninguna prueba sobre lo ocurrido’”.
Finalmente señala que “apostamos en nuestra tesis en que el arbitrio más cercano
estaría en el principio general contenido en el artículo 2329 de nuestro Código Civil y las
presunciones de culpa por el hecho propio existentes en nuestro ordenamiento jurídico. Y
reconociendo lo arriesgada que puede resultar nuestra tesis, extremamos nuestros
esfuerzos y creatividad en lograr una tesis jurídica sustentada en una interpretación
holística del tema, que no sólo se centre en las posibles cercanías a la norma mencionada”.
D) De razonarse de una manera distinta conduciría al absurdo de sostener que se trata
de una disposición inútil, pues estaría reiterando lo señalado en el artículo 2.314 CC.
E) Existen razones de justicia y economía procesal. Resulta preferible presumir la culpa
del demandado, si los indicios permiten inferir que lo más probable es que el año se deba a
su negligencia, evitándose así la denominada “prueba diabólica”.
3) El artículo 2.329 CC contiene dos reglas: en el inciso primero, está consagrada la
antijuridicidad como requisito de la responsabilidad extracontractual, mientras que el
inciso segundo contiene tres presunciones de culpa.
Esta opinión difiere de la anterior, por cuanto la señalada precedentemente entiende
que el artículo 2.329 CC contiene una presunción general de culpa por el hecho propio,
mientras que ésta sostiene que el artículo 2.329 CC contiene sólo tres casos específicos de
presunciones de culpa por el hecho propio.
Una variante de esta tercera opinión sostiene que el inciso primero demuestra que el
sistema de responsabilidad extracontractual es subjetivo, poniendo énfasis en sus
elementos culpa y dolo, mientras que el inciso segundo contiene tres presunciones de culpa
por el hecho propio.
4) El artículo 2.329 CC contiene una presunción de responsabilidad en el caso de las
actividades peligrosas; se trata de una presunción general de responsabilidad por el hecho
de las cosas cuando se trataba de actividades o actuaciones cuya peligrosidad implicaban
culpa por sí sola, ya que iba implícita en el daño.
El profesor Ruz sostiene que “la regla del Art. 2329, particularmente en su inciso
primero, a nuestro juicio, no ha sido estimada en su real contexto e importancia. Creemos
64 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
que es ésta, y no la del Art. 2314, la regla general en materia de responsabilidad civil
extracontractual, pues es más amplia que aquélla y contiene los presupuestos de ésta.
En efecto, al decir nuestro legislador que todo hecho que cause daño y que pueda
imputarse a malicia o negligencia de otra persona, deber ser reparado por ésta, está
comprendiendo a aquellos hechos perfectamente lícitos y a los ilícitos, en sí mismos, que
causen daño (delitos y cuasidelitos, en donde la malicia y la negligencia constituyen uno de
sus elementos, y que son, en definitiva, aquellos a los que se refiere el Art. 2314).
Además, esta regla, como regla general de responsabilidad, está – al mismo tiempo –
confirmando la regla del Art. 2320 (todos somos responsables de nuestro propio hecho y
del hecho de aquellas personas que tenemos a nuestro cuidado) y permitiendo llenar el
sensible vacío de la ausencia de una cláusula general de responsabilidad por el hecho de las
cosas, para otras situaciones fuera de las hipótesis casuísticas que abordó nuestro
legislador (hecho de los animales, ruina de un edificio y cosas que se caen o arrojan de un
edificio).
Los casos que abordó a título meramente ejemplar el Código en el Art. 2329,
permiten precisamente probar nuestra postura, pues, por ejemplo, ‘el que dispara
imprudentemente un arma de fuego’ se hace responsable no sólo de su hecho (el de
disparar imprudentemente), sino de la cosa que tiene a su cuidado (el arma de fuego); o en
los dos casos restantes del 2329 que se refieren al ‘que remueve las losas de una acequia o
cañería en calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí
transitan de día o de noche’ y al ‘que, obligado a la construcción o reparación de un
acueducto o puente que atraviesa un camino lo tiene en estado de causar daño a los que
transitan por él’, la norma le está recordando que se hace responsable no sólo de su propio
hecho (la mala ejecución del trabajo en el fondo), sino también de las cosas que tiene bajo
custodia con ocasión del trabajo que realiza (el puente o camino).
Desde otro punto de vista, al comenzar este artículo con la expresión ‘por regla
general’, nuestro codificador evidentemente que llamó la atención sobre el hecho que podía
haber hipótesis en las cuales a pesar de ser imputable a su autor el daño causado, no se
viera éste obligado a indemnizar. Por ejemplo, cuando interviene el hecho del tercero o el
de la propia víctima, rompiendo la relación causal directa e inmediata del hecho con el
daño.
Por eso se explicaría que, a continuación de la regla general, el inciso segundo señala
que son especialmente obligados a reparar, por ejemplo, el que dispara imprudentemente
un arma de fuego, pues a éste le está diciendo que aun cuando falle la relación causal,
deberá responder, siempre que se pruebe su imprudencia.
Imaginemos la siguiente situación: Juan advierte que hay intrusos en su casa. Se
levanta con su arma de fuego para su propia protección. Apunta a un individuo que no
conoce, pero su mano es desviada por otra persona cuya fuerza la dirige a otro individuo, a
quien hiere. Al volver la calma advierte que no son intrusos sino amigos e su hija que ésta
había invitado a pernoctar sin avisar a su padre. Uno de estos amigos ha sido el que ha
desviado su brazo y otro de ellos la víctima.
Bajo la regla del inciso 1º del Art. 2329, el que dispara un arma de fuego, con malicia
o negligencia, se hace responsable no sólo de su propia acción (disparar), sino del hecho de
tener un arma de fuego a su cuidado, pero como es una regla general, cabría como
excepción el hecho del tercero, que desvía su brazo, lo que no lo obligaría a reparar a la
víctima. Sin embargo, el Código señala que ‘es especialmente obligado a repararle’.
65 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Finalmente, no creemos que esta disposición contenga una presunción de
culpabilidad, las presunciones – por lo demás – no se deducen sino que la ley las señala
expresamente”.
5) El artículo 2.329 CC contiene una exigencia de relación de causalidad que debe
existir entre el hecho culpable y el daño producido, es decir, se debe indemnizar todo daño
que sea el resultado causal de una conducta dolosa o culposa.
El profesor Corral señala que “la regla del inciso primero del art. 2329 tiene un
cometido propio, y éste no es otro que el de manifestar la exigencia de la ‘relación de
causalidad’ que debe existir entre el hecho culpable y el daño producido. Así deben
entenderse las expresiones todo daño ‘que pueda imputarse’ a culpa; en suma, se está
diciendo que debe indemnizarse todo daño que sea el resultado causal de una conducta
dolosa o culposa”.
Agrega que, “a nuestro juicio, los números del art. 2329 tampoco contienen
presunciones de culpa, sino presunciones de causalidad: la culpa debe ser objeto de prueba,
pero la relación de causalidad entre la conducta negligente (disparar el arma, remover las
losas, tener en mal estado el acueducto o puente) se tienen por establecida (se presume
legalmente), mientras no se demuestre lo contrario.
De que la culpa no se presume en estas hipótesis, sino que hay que probarla, da
cuenta la misma dicción de la ley en el Nº 1 del art. 2329. Nótese que habla del que dispara
‘imprudentemente’ un arma de fuego, lo que obligará al que invoca esa regla a acreditar la
imprudencia (culpa) de la acción, como requisito para hacer aplicable el precepto”.
Observación.
Cabe tener presente que diversas leyes especiales hay casos de presunciones de
culpa como lo es en la ley de tránsito donde se presume la culpa de quien causa un
accidente y huye del lugar.
ii.- Responsabilidad compleja.
El profesor Abeliuk señala que “es frecuente oír hablar, sobre todo en textos
antiguos, de responsabilidad extracontractual compleja; la simple sería aquella en que se
responde por el hecho propio. La segunda, por el hecho ajeno o de las cosas, y se llama así
porque la causa del daño es directamente el hecho de otra persona o de una cosa (en que se
incluyen los animales), pero responde el que tiene a su cuidado la persona o cosa, por
presumir la ley que ha faltado a su deber de vigilancia.
Efectivamente, la diferencia fundamental entre una y otra responsabilidad es que
por regla general la llamada simple no se presume, y en cambio en la compleja hay
presunciones de responsabilidad en contra del que deberá reparar el daño ajeno o de las
cosas. De ahí que muchos autores llaman a este capítulo de las presunciones de
responsabilidad.
Otra denominación que ha hecho fortuna es de responsabilidad indirecta, porque no
se indemniza el daño ocasionado directamente, sino por otra persona o una cosa”.
El profesor Corral sostiene que “la responsabilidad por el hecho de terceros es un
régimen de atribución de responsabilidad que excede los límites de la mera presunción de
66 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
culpa, para incursionar en lo que en el ámbito del common law se prefiere denominar
responsabilidad vicaria. Lo mismo parece suceder en el ámbito de las cosas, en el que el
Código Civil, más que establecer presunciones, está distribuyendo los riesgos de los daños
entre los distintos posibles responsables.
Estas formas de responsabilidad refleja están, sin embargo, fundadas en último
término en la culpa. De allí que se permita la exoneración, por regla general, si se acredita
que el imputado ha actuado con el cuidado y la diligencia que se prescriben en atención a su
situación”.
Aquí encontramos dos supuestos:
1) Responsabilidad por el hecho ajeno.
Advertencias previas.
A) El profesor Ruz advierte que, “por regla general, respondemos sólo de nuestros
propios hechos dañosos37 y somos obligados a reparar a la víctima por ello. También
pueden ser obligados a reparar a la víctima de nuestro daño, nuestros herederos (Art.
2316), cuando hemos fallecido.
No es sino excepcionalmente que respondemos también de los hechos cometidos por
otras personas, y esto se produce cuando estas personas están bajo nuestra dependencia o
cuidado, tal como lo señala el Art. 2320 inc. 1º: ‘Toda persona es responsable no sólo de sus
propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado’”.
En consecuencia, la responsabilidad por el hecho ajeno surge cada vez que una
persona tiene a otra bajo su cuidado, control, dirección o dependencia38, la cual le debe
obediencia. Si este subordinado causa un daño, responderá quien lo tenía a cargo, quien
toma el nombre de tercero civilmente responsable.
El profesor Ruz agrega que “asumimos la obligación de custodiar o vigilar a otro
voluntariamente o porque la ley nos impone dicha obligación”.
Cabe tener presente que algunos autores, por ejemplo el profesor Meza Barros
señalan que, en rigor, “no es bien correcto hablar de responsabilidad por el hecho ajeno. La
responsabilidad proviene más bien de un hecho propio, como es la falta de cuidado o
vigilancia. En verdad, se funda en la propia culpa, que, en este caso, se presume”, y toma el
nombre de culpa in vigilando. En este sentido, el profesor Ruz plantea que, “en estricto
rigor, al asumir la obligación de cuidar o vigilar a otro, nos hacemos responsables de
nuestro propio hecho, que es desarrollar esa vigilancia y cuidado con la debida diligencia.
Por ello, si aquel que cuidamos o vigilamos comete un delito o cuasidelito no ha podido ser
sino porque hemos descuidado nuestra obligación de vigilarlo.
En definitiva, la responsabilidad por el hecho ajeno se impone cuando entre el autor
material del hecho y el responsable, hay una relación tal, que se puede presumir
fundadamente que si hubo daño, éste debe atribuirse, más que al autor material, al descuido
o defecto de vigilancia del responsable”.
37 El profesor Meza Barros sostiene que, por regla general, “se responde por el hecho propio y no por el hecho
ajeno”.
38 El profesor Meza Barros agrega que el fundamento se encuentra en que “la persona que tiene otra a su
cuidado, sujeta a su control o dirección, debe vigilarla para impedir que cause daños. El hecho de que ocasione
un daño es significativo de que no empleó la debida vigilancia”.
67 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En sentido contrario, el profesor Abeliuk sostiene que “se ha criticado, (…), la
denominación de responsabilidad por el hecho ajeno (…), porque se dice que no se está
respondiendo por el hecho de otro, sino por la propia culpa de haber descuidado el deber
de vigilancia. Pero la verdad es que el hecho ilícito es ajeno, y lo que ocurre es que en su
comisión hay culpa también de otra persona que tenía deber de cuidado respecto del
hechor”.
El profesor Barros agrega que “no es una responsabilidad estricta, por el mero hecho
de que este último esté al cuidado o bajo dependencia del tercero que responde
(responsabilidad vicaria)”.
B) El profesor Corral sostiene que, “en derecho comparado la responsabilidad de una
persona por el hecho de otras puede configurarse sobre la base de tres modelos: 1º) el de la
responsabilidad vicaria, refleja o sustituta, por el cual el empresario es objetivamente
responsable si se demuestra que sus dependientes causaron daño con dolo o culpa; 2º) el
de la responsabilidad por riesgo, por el cual se imputa objetivamente el daño al ‘operador’ o
explotador de la empresa, por estar en mejor posición para prevenir los accidentes y para
distribuir eficazmente su costo; y 3º) el de la responsabilidad por culpa presunta, en el cual
el empresario responde por una culpa propia en la vigilancia o en la elección del
dependiente, la cual resulta presumida por la ley, a falta de prueba en contrario. Nuestra
legislación parece haber seguido una mezcla entre el sistema de la responsabilidad vicaria y
el sistema de la responsabilidad por culpa”.
C) El profesor Corral agrega que “la atribución de responsabilidad se fundamenta en el
deber de vigilancia o en el deber de correcta selección que tienen ciertas personas respecto
de otras. Por tanto, no se responde sólo por la culpa ajena, sino también por la propia, que
consiste en la falta de esos deberes (culpa in vigilando y culpa in eligendo) y que permite el
desplazamiento de la culpa desde el agente directo al tercero responsable, pero que no
permitirían encausar directamente al principal ya que faltaría el nexo causal entre una
culpa in eligendo o in vigilando y el daño producido por el dependiente. De allí que se haya
sostenido que el principal es un deudor sin responsabilidad, ya que el único responsable es
el dependiente. Esto es equivocado, pues ambos son responsables, aunque por atribuciones
de responsabilidad diferentes: el dependiente por su culpa directa, y el principal por haber
posibilitado dentro de la esfera de sus atribuciones que por intermedio de un agente suyo
se cause un daño a la víctima.
La vulneración del deber de vigilancia o de selección que justifica este
desplazamiento se presume. Tal presunción se aplica a toda persona que, por cualquier
razón, tiene un deber de cuidar o vigilar los actos de otra”.
En el mismo sentido, el profesor Abeliuk sostiene que “la responsabilidad por el
hecho ajeno se funda en la culpa que la ley presume en la persona que tiene a otra a su
cuidado y abandona su vigilancia. No se trata de responsabilidad objetiva, sin culpa; ésta
existe y por ella se responde y la negligencia es haber faltado al deber de cuidado.
Tanto es así que, como veremos, el responsable del hecho ajeno puede destruir la
presunción, probando que por las circunstancias no le ha sido posible evitar el hecho.
Pero más allá de esto, la responsabilidad del hecho ajeno se funda en que
normalmente el autor del hecho ilícito, precisamente por depender de otro, será insolvente,
68 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
no tendrá con qué responder a la indemnización. Se procura, pues, asegurar la
indemnización de la víctima”.
D) El profesor Ramos Pazos señala que se habla de una presunción de responsabilidad
por el hecho ajeno, “porque acreditado que el hecho ilícito fue cometido por el
‘dependiente’, debe responder ‘el principal’ por cuanto no cumplió debidamente con su
obligación de cuidado. En esa forma la ley está presumiendo la culpabilidad del principal”.
En el mismo sentido, el profesor Barros agrega que “la ley presume la culpa de esta
último. En otras palabras, al demandante corresponde probar la culpa del agente, pero se
presume la culpa del guardián. Distinto es el caso de la responsabilidad por el hecho de
incapaces: en este caso hay sólo una culpa, la del guardián, que, por lo general, debe ser
probada por el demandante (artículo 1319 I), salvo que resulte aplicable la presunción
general de culpa de los padres (artículo 2321)”.
E) El profesor Abeliuk agrega “que esta responsabilidad es solamente civil y no penal,
aunque el hecho ilícito de que se trate constituya delito o cuasidelito sancionado por la ley
criminal. La responsabilidad penal es siempre personal. El que responde civilmente por el
hecho ajeno puede figurar en el proceso criminal, constituyendo la figura del tercero
civilmente responsable, pero que nada tiene que ver con la acción penal”. El profesor
Alessandri agrega que “no responde de las penas a que éste sea condenado, aunque
consistan en multas o comiso: las penas son, por lo general, personales. Por eso, se le llama
civilmente responsable. A menos que la multa tenga un carácter mixto de pena y de
reparación, como ocurre, de ordinario, con las establecidas por las leyes tributarias, o no
sea pena: tal es el caso que impone la autoridad administrativa en uso de sus atribuciones
gubernativas”.
F) El profesor Barros sostiene que “le régimen de responsabilidad por culpa presumida
del dependiente presenta una diferencia sustancial con la responsabilidad contractual. En
efecto, en materia contractual el deudor es responsable por el hecho del tercero que
participa en la ejecución de la obligación como si fuera un acto propio, sin que le resulta
admisible excusar su incumplimiento probando que personalmente actuó con diligencia.
Fundamento de esta responsabilidad estricta son dos normas que se refieren a la obligación
de dar un cuerpo cierto, cuya doctrina puede ser generalizada a todo tipo de obligaciones
contractuales (artículos 1590 I y 1679). Ocurre que al acreedor resulta usualmente
indiferente como cumple el deudor la obligación que emana del contrato, pero una vez
producido el incumplimiento, el deudor responde aunque éste se deba a la negligencia de
un dependiente o un contratista. En otras palabras la responsabilidad contractual se
extiende indistintamente a los hechos del propio deudor, los de sus dependientes y de sus
subcontratistas”.
G) El profesor Barros agrega que, “según las reglas generales, la responsabilidad vicaria
(esto es, la responsabilidad estricta por el hecho ajeno) es de derecho estricto; en
consecuencia, sólo resulta aplicable en virtud de un texto legal expreso”.
H) Según el profesor Barros, “la responsabilidad por el hecho ajeno, sea vicaria o por
culpa presumida, es una importante garantía para las víctimas de accidentes, en especial
69 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
cuando existe asimetría de solvencia entre el autor directo del daño y el tercero civilmente
responsable”.
Regla general.
Art. 2.320 inc. 1° CC.
A partir de ella, el profesor Abeliuk la define como aquella “que deriva de los delitos
y cuasidelitos de las personas capaces de cometerlos que se encuentran en la relación
expresamente prevista en la ley respecto del responsable”.
El profesor Meza señala que esta disposición “deja suficientemente en claro que, en
nuestra legislación, la responsabilidad por el hecho de las personas cuyo cuidado se tiene es
de carácter general”. El profesor Alessandri agrega que es “aplicable a todos los casos en
que una persona natural o jurídica tenga a otra bajo su cuidado o dependencia, aunque no
sea de los expresamente señalados en los arts. 2320 a 2322”.
El profesor Pablo Rodríguez sostiene que “esta responsabilidad tiene origen en una
obligación impuesta en la ley, cuestión perfectamente clara tratándose de padres e hijos,
guardadores y pupilos, educadores y discípulos, empresarios y dependientes. Los
hospitales, las cárceles, las casas de salud, las clínicas particulares, las empresas y fábricas,
etc., atendida su función y naturaleza, generan un vínculo disciplinario y consagran medidas
encaminadas a regular el comportamiento interno de quienes residen en ellos. La
contrapartida de esta facultad está representada, precisamente, por el deber de cuidado,
derivándose de éste la obligación de responder del hecho ajeno. Este es su fundamento. La
presunción de culpa contemplada en esta disposición no tiene relación alguna con la
imputabilidad de la persona que causa el perjuicio, pudiendo ella ser plenamente capaz de
delito o cuasidelito, o incapaz. Lo que interesa es el hecho de que esté sometida al cuidado
de otra persona. De lo contrario se desprende que siempre que cometa un delito o
cuasidelito civil una persona sometida al cuidado de otra en razón de un vínculo jurídico,
responderá el cuidador, a quien se presumirá culpable mientras no pruebe lo contrario”.
Por su parte, el profesor Barros señala que “el fundamento de la presunción es la
existencia de un vínculo de autoridad o cuidado entre el guardián y el autor del daño. Más
allá de los casos especialmente referidos por la ley, se ha entendido que esta relación de
cutoridad o cuidado es una cuestión de hecho. Por ello puede ocurrir que una relación
contractual que usualmente no constituye dependencia (como un contrato de mandato, por
ejemplo), dé lugar a la responsabilidad presumida del mandante si el mandatario actúa
siguiente sus instrucciones o de cualquier manera actúa permanentemente bajo su
dependencia. Por el contrario, el subcontratista independiente, que actúa sin estar sometido
a un régimen de subordinación, no obedece instrucciones continuas, difícilmente podrá ser
considerado un dependiente. Por no existir relación de dependencia, tampoco el
arrendador es responsable por los hechos de su arrendatario. A su vez, son imaginables
situaciones en que existe dependencia aunque no hay vínculo formal alguno (como sería el
caso de un aprendiz que realiza una práctica en una empresa)”.
70 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Requisitos para que surja la responsabilidad del tercero civilmente responsable.
A) Que exista una relación de dependencia.
La persona que causa el hecho ilícito debe estar bajo el cuidado o protección del
tercero civilmente responsable; “la persona responsable debe estar investida de cierta
autoridad y el autor material del daño, sujeto a su obediencia”, esto es, “existe un vínculo
entre el responsable y el hecho, que, en general, y desde luego en todas las del Código, es
uno de subordinación y dependencia”; “porque si el fundamento de ellas es una falta de
vigilancia, es necesario que se tenga autoridad respecto de la persona por quien se
responde. Esto es lo que la ley dice al hablar de aquellos que ‘estuvieren a su cuidado’”;
como señala el profesor Ramos Pazos, “justamente la responsabilidad del principal se funda
en la existencia de esta dependencia. No importa la razón, la naturaleza ni el origen de
ella”39. “En otras palabras, la responsabilidad se le impondrá si teniendo atribuciones
suficientes no las ejerció, a consecuencia de lo cual se ejecutó el hecho que provocó el daño”.
Como precisa el profesor Alessandri, si no existiese ese vínculo, “no hay lugar a esta
responsabilidad: el delito o cuasidelito no podría atribuirse a la falta de vigilancia que sobre
su autor debía ejercer otra persona, ya que ésta no se hallaba obligada a ejercer ninguna
vigilancia”40.
Cabe tener presente que el profesor Figueroa sostiene que, “en los casos
expresamente enumerados por la ley se presume la existencia del vínculo de subordinación
y así, por ejemplo, el padre para eximirse de responsabilidad deberá probar que no tenía al
hijo a su cuidado. En los demás, deberá probarse por el que invoca la responsabilidad del
hecho ajeno el mencionado vínculo”.
En este sentido, el profesor Ruz sostiene que “se señala que esta correlación de
autoridad – obediencia se manifestaría en los vínculos de subordinación y dependencia, lo
que aceptamos pero con cuidado, pues podría llevar a creer que debe haber una relación
laboral implícita.
En efecto, las personas entre las cuales debe existir esta relación de autoridad y
obediencia, no siempre estarán unidas por un vínculo de subordinación y dependencia. Si lo
están se da por supuesta la relación de autoridad – obediencia.
La regla general será que esta relación debe ser probada por la víctima, aunque hay
casos previstos por la ley como en los Arts. 2320 y 2322, en los que bastará con probarse la
situación prevista en la ley, pues precisamente la ley presume esa relación.
En el mandato, por ejemplo, no hay sino una relación de confianza que implica
colaboración recíproca, el mandatario no se halla ni bajo subordinación ni dependencia ni
bajo el cuidado del mandante”.
Por su parte, el profesor Corral sostiene que “el vínculo de dependencia no requiere
formalización jurídica, sobre todo cuando se trata de dependientes de un empresario; es
una situación fáctica caracterizada por la autorización expresa o tácita del principal para
que alguien gestión en interés del primero un determinado negocio siguiendo sus
39 En el mismo sentido, el profesor Alessandri señala que esa razón o causa de la subordinación o dependencia
puede ser la ley, un contrato o una mera situación de hecho.
40 En el mismo sentido, el profesor Rodríguez precisa que “si la calidad no confiere atribución, poder o
autoridad alguna, no tiene lugar esta presunción de culpa”.
71 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
instrucciones, órdenes u orientaciones. De este modo, cabe requerir ‘la subordinación
jurídica o posibilidad virtual de dirigir y controlar la tarea encomendada (incumbencia
subordinada) y que la actividad autorizada esté dirigida ab initio a satisfacer un interés,
servicio, utilidad o beneficio del principal’”.
El profesor Corral agrega que “se ha juzgado, además, que para que proceda la
responsabilidad basta que la subordinación sea coetánea al hecho que causó el daño, sin
que pueda modificarse por el hecho de que ella varíe o se extinga a posteriori”.
El profesor Corral también señala que “el vínculo de dependencia se ha ido abriendo
también para dar cabida al caso en que el empleador o tercero civilmente responsable es un
organismo público, (…). Pero se tiene en cuenta que para que se produzca la
responsabilidad es necesario que el hecho dañoso se haya producido dentro del ámbito de
funciones o servicios atribuidos al dependiente”.
El profesor Alessandri agrega que “aun cuando una persona no responda del hecho
de otra con arreglo a los arts. 2320 a 2322 por no existir entre ambos este vínculo de
subordinación o dependencia, puede, sin embargo, ser responsable, en razón de ese hecho,
si se le prueba dolo o culpa con arreglo al derecho común. (…). Pero esta responsabilidad es
por el hecho propio y no por el ajeno y está regida por el art. 2314 y no por el art. 2320”.
En cambio, “por el contrario, en otros casos la jurisprudencia ha descartado que se
presente el vínculo de subordinación exigido por esta forma de responsabilidad refleja,
como cuando la acción del dependiente no guarda relación con su actividad laboral o como
cuando un sacerdote incurre en delitos que pretenden ser imputados a su obispo en cuanto
superior”.
El profesor Rodríguez agrega que “no es suficiente el poder o autoridad que emana
de la calidad requerida (que puede ser cualquiera,…), debiendo agregarse a ella una
relación material o vínculo de hecho”.
Según el profesor Barros, “la relación de dependencia o cuidado puede estar dada
por un deber que tiene el tercero (como el que los padres tienen respecto de los hijos que la
ley confiere a su cuidado) o, como se ha visto, puede ser una cuestión de hecho, que se
presenta incluso en usencia de un vínculo formal. Lo que importa es que el principal haya
estado en una posición de autoridad (cualquiera sea la fuente) para impedir la ocurrencia
del ilícito. La relación de cuidado se muestra en la circunstancia de que esa autoridad pudo
ser usada como medio de prevención del daño”.
B) Que ambas personas sean capaces extracontractualmente.
Esto es fundamental, ya que si el autor del daño es incapaz no se aplica el art. 2.320
CC, sino que el art. 2.319 CC, en virtud del cual solo responde el guardián, siendo necesario
probar la culpa de éste. En cambio, en el art. 2.320 CC, ambos son capaces y se presume la
culpa del tercero civilmente responsable. Como señala el profesor Figueroa, “el art. 2319,
que establece el requisito de la capacidad en los hechos ilícitos, no distingue si se trata de
responsabilidad por el hecho propio o ajeno, y por lo tanto se aplica a ambos. En
consecuencia, tanto el que cometió el hecho ilícito como quien lo tenía a su cuidado no
deben estar comprometidos en las causales de incapacidad para que haya lugar a la
responsabilidad por el hecho ajeno”.
El profesor Ruz señala que “tanto el guardián como el subordinado o dependiente
tienen que ser capaces extracontractualmente. Si el subordinado era incapaz de cometer
72 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
delito o cuasidelito, no se presumirá la culpabilidad del guardián, y éste será responsable en
el contexto del Art. 2319, sólo si se le prueba culpa”. Consecuente con lo anterior, el
profesor Figueroa explica que ésta “es la gran diferencia que existe entre un caso y otro: la
responsabilidad por el hecho ajeno no excluya la del hecho y se presume. En cambio,
tratándose de un incapaz, debe acreditarse la culpa del guardián”.
El profesor Figueroa agrega que, “si el incapaz resulta ser la persona a quien se
pretende responsabilizar por el hecho ajeno, el mismo art. 2319 lo impedirá, ya que, como
decíamos, excluye de toda obligación de indemnizar tanto por el hecho propio como por el
ajeno o de las cosas. Y así, por ejemplo, el padre demente no responderá del hecho de sus
hijos menores que vivan con él, pues mal puede cuidar de otra persona quien no puede
atenderse a sí mismo”.
C) Que se pruebe la culpa del subordinado.
Esto responde a la regla general, cuál es, que la culpa debe probarse porque la culpa
que se presume es la culpa del tercero responsable o sea la culpa in vigilando; “no se
presume y debe consiguientemente probarse la culpa del subordinado”.
El profesor Ruz sostiene que “lo que se presume es la culpabilidad del guardián,
probada que sea la del dependiente, pues la de éste no se presume, hay que probarla.
Sostenemos que todas las condiciones de la responsabilidad civil extracontractual
deben ser acreditadas en relación al dependiente: capacidad, acto u omisión, la culpa y el
dolo, el daño causado y por supuesto, la relación de causalidad entre el acto u omisión y el
daño producido.
Hay autores que señalan que, acreditadas que sean la capacidad del dependiente, el
acto u omisión, la culpa o dolo y el daño causado, se presume no sólo la culpabilidad del
guardián, sino que la relación causal entre el hecho y el daño.
Sostenemos que hay que necesariamente probar la relación causal entre la acción u
omisión del dependiente y el daño producido y que probada ella y los demás presupuestos
o condiciones, se presumirá la culpabilidad del guardián y el vínculo causal entre esa culpa
y el daño”.
El profesor Corral agrega que “la culpa del subordinado debe ser comprobada en el
mismo juicio en el que se demanda al responsable reflejo. No es necesario que se le
demande, pero si no ha concurrido como parte en el proceso, la sentencia no le será
oponible. En cambio, entendemos que si primero se demanda únicamente al dependiente, la
sentencia que establezca su culpa tendrá efectos en el juicio posterior que se siga contra el
superior, aunque sólo en cuanto al establecimiento del hecho culposo”.
D) Naturaleza privada de la relación de autoridad – obediencia.
El profesor Ruz señala que “esta relación de autoridad y obediencia debe realizarse
en el ámbito privado, pues un funcionario público no está bajo dependencia o cuidado del
respectivo organismo público. En el caso del funcionario público se aplicarán las reglas de la
responsabilidad extracontractual del Estado”.
El profesor Ramos Pazos agrega que “no tiene mayor gravedad para la víctima que
no se apliquen las reglas del artículo 2320, ya que es indudable que le favorece demandar
indemnización de acuerdo a las normas del Derecho Público”.
73 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
E) Que el subordinado cometa personalmente un hecho que cause daño.
El profesor Barros precisa que, “ante todo, la presunción de culpabilidad por el
hecho ajeno tiene por antecedente un hecho culpable del autor del daño. (…), para que un
tercero pueda ser hecho responsable del acto del agente, este último debe ser responsable
de un delito o cuasidelito civil según las reglas generales. En consecuencia, la víctima debe
acreditar la concurrencia de todos los elementos de la responsabilidad civil (…). Desde
luego que nada impide, si se presentan las condiciones de aplicación, que respecto del
hecho del dependiente pueda operar la presunción general de culpabilidad por el hecho
propio del artículo 2329”.
Según el profesor Ruz “tiene que ser el hecho personal del subordinado o
dependiente, pues sólo él revelará de parte del guardián una falta a su deber de vigilancia”.
El profesor Alessandri señala que ese hecho ilícito debe ser “de acción u omisión” y
agrega que la obligación del tercero civilmente responsable “es impedir que el subordinado
o dependiente cometa delitos o cuasidelitos, pero no hechos lícitos”.
En el mismo sentido, el profesor Ramos Pazos agrega que “el principal sólo responde
de los hechos ilícitos de la persona que está bajo su cuidado. Así aparece del artículo 2321 al
responsabilizar a los padres por los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores”.
Así también lo entiende el profesor Figueroa, al señalar que, “en la responsabilidad
por el hecho ajeno hay obligación de indemnizar la comisión de un delito o cuasidelito civil
de otro; en consecuencia, el hecho cometido por la persona de quien se responde debe
reunir todos los requisitos de la responsabilidad extracontractual, (…).
Aún más, la víctima debe probarlo, a menos que a su respecto exista otro tipo de
presunción legal; a falta de ella deberá acreditar la acción u omisión culpable o dolosa, el
daño y la relación de causalidad, todo ello conforme a las reglas generales. La única
diferencia es que, establecido el hecho ilícito, esto es, probadas todas las circunstancias
señaladas, la víctima queda liberada de acreditar la culpa del tercero civilmente
responsable: ella es la que se presume. Por tal razón se ha fallado que no hay
responsabilidad de terceros si el hecho ha sido declarado absuelto por falta de culpa”.
El profesor Alessandri agrega que “la responsabilidad por el hecho ajeno desaparece
si en el proceso criminal se absuelve o sobresee definitivamente al subordinado o
dependiente por no existir el delito o cuasidelito que se investiga: la inexistencia de éste no
puede ponerse en duda en el proceso civil (…), demuestra que no hubo falta de vigilancia
por parte del civilmente responsable, que es la fuente de su responsabilidad (…).
Por lo mismo, las causas eximentes de responsabilidad, tales como la culpa exclusiva
de la víctima, el caso fortuito, el estado de necesidad, etc., que pueda invocar el subordinado
o dependiente, aprovechan igualmente a la persona a cuyo cuidado él se encuentra”.
Observaciones.
A) La presunción de culpa in vigilando es simplemente legal. “Probándose los requisitos
recién tratados, se presume la culpa del principal y la relación causal entre esta culpa y el
daño”. Art. 2.320 inc. 5° CC.
Frente a esto, el profesor Rodríguez advierte que “lo anterior revela que, si bien
existe una presunción de culpa, no se responde del hecho ajeno sino del hecho propio, esto
es, de la falta de cuidado en la custodia de la persona sometida a su control. La ausencia de
74 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
este cuidado es lo que la ley sanciona, pero remitiendo la responsabilidad al daño causado
por el tercero. Por consiguiente, para apreciar la culpa del presunto responsable deberá
atenderse a la calidad del cuidador, a las facultades y poderes que esta calidad le confiere, y
a la posibilidad de que en el ejercicio de dichos poderes y facultades haya podido impedir el
hecho dañoso. Lo que importa destacar es que tratándose de una presunción de culpa por el
hecho de un tercero, subsistirá la responsabilidad del encargado de su cuidado mientras
este último no pruebe que ha estado imposibilitado de impedir el hecho con la autoridad
que su calidad le confiere y prescribe”.
El profesor Abeliuk advierte que “la jurisprudencia ha sido estricta en este sentido,
porque exige una imposibilidad total de evitar el hecho para que el responsable pueda
eximirse. Se ha resuelto también que es cuestión de hecho determinar si con su autoridad
pudo evitarlo”41. En el mismo sentido, el profesor Alessandri agrega que “no les basta con
probar que les fue difícil impedir el daño; deben probar que les fue imposible moral y
materialmente. La ley no se contenta con que haya habido dificultad, exige una verdadera y
real responsabilidad. Por eso, el hecho de que el daño se haya realizado en ausencia del
padre o de la madre, según el caso, o mientras se hallaban enfermos, no es bastante para
eximirlos de responsabilidad, si no prueban además que siempre y en todo momento han
ejercido sobre el hijo una vigilancia acuciosa y constante, a menos que por la forma o
circunstancias en que el daño se produjo – excesiva rapidez – les haya sido imposible
impedirlo aún con ella. El padre ausente o enfermo debe adoptar las medidas necesarias
para que el hijo sea debidamente vigilado durante su ausencia o enfermedad; su omisión al
respecto demuestra por sí misma que no hizo todo lo necesario para impedir el daño. La
prueba de la desobediencia del hijo a las órdenes impartidas por el padre o madre no basta
tampoco para relevar a éstos de responsabilidad, si no acreditan además haber tomado
todas las medidas necesarias para evitar esa desobediencia”.
Frente a esto, el profesor Barros señala que, “sin embargo, en atención a que la
vigilancia empleada adquiere sentido práctico a la luz de un juicio normativo acerca de la
vigilancia debida, la pregunta tiene una connotación propiamente jurídica, como ocurre, en
general, con el juicio de culpabilidad”.
Por otro lado, “la sola prueba de que los hijos han recibido una buena educación
también es insuficiente al efecto. Una cosa es el deber de educación y otra muy diversa, el
de vigilancia, y como la presunción del art. 2320 se funda en la omisión de este último, sólo
desaparece probándose que se cumplió en la forma antedicha. Pero, acreditado su debido
cumplimiento, los padres no necesitan probar además la buena educación del hijo; el art.
2320 no lo exige”.
El profesor Ruz sostiene que “el guardián podrá eximirse de responsabilidad
acreditando haber actuado con la debida diligencia (Art. 2320 inciso final), con lo cual
destruirá la presunción de culpa; o probando la ausencia de relación directa e inmediata
entre su falta de vigilancia y el daño, con lo cual destruirá la presunción que cae para esa
relación causal”.
Cabe tener presente que, según el profesor Alessandri, “no es necesario que pruebe
un caso fortuito o de fuerza mayor; la ley no lo exige. Basta que acredite que gastó la debida
diligencia valiéndose de toda la autoridad que su situación le confería y empleando todo el
41 Alessandri advierte que “la ley no se contenta con que le haya sido difícil evitarlo, es menester que pruebe
que le fue imposible, a pesar de su autoridad y cuidado”.
75 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
cuidado que ella le prescribía, en otros términos, que hizo todo lo que normalmente le era
posible para evitar el daño. En defecto de esta prueba, su responsabilidad subsiste”.
Con todo, “en ciertos casos la ley niega toda prueba en contrario, convirtiendo la
presunción en presunción de derecho”. Así, no se admite exoneración “cuando el
subordinado obra por orden del civilmente responsable. (…). En este caso, el superior es
coautor del ilícito y responderá solidariamente junto con el hecho material (art. 2317)”.
En cambio, según el profesor Barros, la jurisprudencia “ha entendido que para
desvirtuar la presunción el tercero debe probar que aun actuando con la diligencia debida
le habría sido imposible impedir el hecho, lo que en la práctica puede exigirle probar la
intervención de un caso fortuito o fuerza mayor. Así, tratándose de la presunción de
culpabilidad de los padres y guardadores por el hecho de los menores que se encuentran
bajo su cuidado, se ha estimado que para desvirtuarla es necesario acreditar la existencia de
hechos que denoten un cuidado permanente de dichos menores, limitación que en la
práctica conduce a que la responsabilidad sea inexcusable, pues el accidente se produce
precisamente porque en el momento de su ejecución los padres no ejercen vigilancia”.
B) Para hacer efectiva la responsabilidad del tercero civilmente responsable, la víctima
del daño debe demandarlo invocando esa culpa in vigilando. “La responsabilidad por el
hecho ajeno no excluye la del autor directo del hecho nocivo. Ambas responsabilidades
coexisten y la víctima puede accionar contra ambos”.
Como apunta el profesor Abeliuk, “la responsabilidad del guardián sólo extingue la
del hecho cuando aquél paga la indemnización”.
En la práctica sólo se demanda al tercero civilmente responsable, y la razón de ello
radica en que lo habitual es que el autor del hecho ilícito sea una persona insolvente.
C) El tercero civilmente responsable que paga tiene una acción de reembolso en contra
del autor del hecho ilícito, es por esta razón que algunos autores sostienen que
efectivamente se está respondiendo por el hecho ajeno, porque una cosa es que frente a la
víctima el tercero civilmente responsable deba indemnizar, pero otra cosa es quien en
definitiva debe soportar el pago de la indemnización, y esto corresponde por regla general
al autor del hecho ilícito. Art. 2.325 CC.
Así, el profesor Ruz sostiene que “pagando el civilmente responsable de la
reparación, tendrá acción de reembolso en contra del subordinado, su fuera capaz y tuviere
bienes, en los términos del artículo 2325.
El mismo Art. 2325 establece que si el subordinado capaz, no teniendo bienes,
perpetró el daño sin orden de la persona a quien debía obediencia (el civilmente
responsable), entonces tendrá acción de reembolso contra éstos en los términos del Art.
2319”.
El profesor Figueroa señala que, para que proceda esta acción de reembolso, deben
concurrir cuatro requisitos: que el acto ilícito sea cometido por una persona capaz; que el
responsable haya pagado la indemnización; que el acto se haya ejecutado sin orden de la
persona que pretende repetir, y que el hecho tenga bienes.
El profesor Corral agrega que, “en realidad, el único requisito de la acción de
reembolso es la capacidad del subordinado. En efecto, si el subordinado actuó por orden,
habrá responsabilidad solidaria por coautoría, y el principal podrá pedir el reembolso de la
cuota de su coautor (a menos que éste sea exonerado en razón de la falta de voluntariedad
76 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
por imposibilidad de resistir la orden). El requisito de que el subordinado sea solvente no
es un requisito de procedencia de la acción, sino de su eficacia”.
Algunos autores señalan que en rigor el art. 2.325 CC no contempla una acción de
reembolso, sino que una acción indemnizatoria y este tema no es menor porque una acción
de reembolso solo permite cobrar lo efectivamente pagado. En cambio una acción
indemnizatoria permite cobrar todos los perjuicios efectivamente causados.
El profesor Alessandri advierte que “la persona responsable del hecho ajeno no
podría eximirse de responsabilidad con arreglo al inc. final del art. 2320, si el autor directo
del daño lo perpetró por su orden, en cumplimiento de sus instrucciones. Así se desprende
del art. 2325, que niega en tal caso al civilmente responsable el derecho de repetir en contra
de aquél por la indemnización a que haya sido condenado.
Esta solución es lógica: la responsabilidad por el hecho ajeno deriva de la falta de
vigilancia que la ley presume de parte de la persona civilmente responsable. Justo es que
quede exonerada si prueba que no la hubo. Pero aquí su responsabilidad no deriva de esa
falta de vigilancia, sino de su hecho personal, de la orden que dio; mal podría relevarse de
ella probando que empleó el debido cuidado”.
El profesor Alessandri agrega que “si los autores del daño son varios y están al
cuidado de una misma o de diversas personas, por ejemplo, dos hermanos que habitan la
misma casa del padre o dos dependientes de diversos empresarios, puesto que son
solidariamente responsables (art. 2317), la persona o personas a cuyo cuidado están
pueden exigir el reembolso de la totalidad de lo pagado de cualquiera de los autores. Pero el
coautor condenado a reparar el daño totalmente, no puede exigir de la persona o personas a
cuyo cuidado estén los demás coautores el reembolso de la parte que en la indemnización
corresponda a éstos; la responsabilidad del hecho ajeno está establecida en beneficio de la
víctima únicamente.
Prácticamente este recurso es ilusorio; de ordinario, el autor del daño es insolvente.
Por eso, el art. 2325 dice que las personas obligadas a la reparación de los daños causados
por las que ellas dependen tendrán derecho para ser indemnizadas sobre los bienes de
éstas, si los hubiere”.
D) El profesor Ruz señala que “la presunción de culpabilidad de los Arts. 2320 a 2322
sólo procede si el daño lo ha experimentado un tercero que no sea ni el propio subordinado
ni otro guardián que sea civilmente responsable.
Como se ve, puede que haya un guardián ocasional y otro ‘permanente’, que
‘transfiere’ la guarda al primero. Dicho de otro modo, la guarda efectiva puede ser ocasional
o puede coincidir con que la ejerza quien tiene la guarda legal o permanente.
En la responsabilidad por el hecho ajeno, la víctima sólo podrá hacer efectiva la
obligación de reparación de quien tenía la guarda efectiva del autor del acto u omisión en el
momento de producirse el hecho que causó el daño.
Por ejemplo, si el daño lo provocó un alumno estando en el colegio deberá demandar
al director del colegio, y no podrá demandar al empleador o al padre del estudiante. Luego
veremos que al padre o madre podrán siempre demandarlos la víctima en el caso del Art.
2321”42.
42 En este sentido, el profesor Ramos Pazos agrega que “esta regla tiene como excepción el artículo 2321:
cuando el delito o cuasidelito cometido por el hijo menor provengan de la mala educación o de los hábitos
77 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Quienes son terceros civilmente responsables.
Art. 2.320 incs. 2°, 3° y 4° CC.
A) El padre y a falta de este la madre por los hechos de sus hijos menores que habiten
es la misma casa.
Precisiones.
i) Esto es consecuencia de la autoridad paterna en virtud de la cual los padres tienen el
deber de educar a sus hijos y de “vigilarlos en forma constante y activa para evitar que
causen daño”, luego, “es natural presumir que si éste se ha producido, es porque han faltado
a sus deberes. Pero, entre ambos deberes, la ley ha considerado principalmente el de
vigilancia, porque mientras todo delito o cuasidelito del hijo hace presumir su omisión, la
del deber de educación sólo se presume cuando aparezca o se demuestre que el delito o
cuasidelito provino de mala educación del hijo o de los hábitos viciosos que se le dejó
adquirir”.
ii) Llama la atención que el art. 2.320 CC haga responsable al padre y a falta de este a la
madre por cuanto la autoridad paterna es ejercida simultáneamente por ambos padres.
Como explica el profesor Ramos Pazos, “desde que entró en vigencia la ley N° 19.585, no
vemos ninguna razón para que la responsabilidad de la madre lo sea sólo a falta del padre.
Antes de dicha reforma aquella discriminación tenía sentido, pues en conformidad al
antiguo artículo 219 (que en parte corresponde al actual artículo 222), los hijos legítimos
debía respeto y obediencia a su padre y a su madre, pero estaban especialmente sometidos
al padre. El actual artículo 222 expresa que ‘los hijos deben respeto y obediencia a sus
padres’, sin hacer ninguna distinción entre el padre y la madre”.
En este sentido, la profesora Marcela Acuña sostiene que, si los padres viven juntos,
“a ambos padres corresponde, por regla general, el cuidado personal de los hijos, la patria
potestad, el deber de criarlos, educarlos y contribuir en su establecimiento, entre otros”, es
decir, “el cuidado personal lo ejercerán de consuno”.
Por lo mismo, el profesor Abeliuk sostiene que esta disposición “ha quedado
obviamente descoordinada con las normas que ahora imperan en materia de cuidado
personal de los hijos”.
En cambio, el profesor Ruz explica que “la responsabilidad sería primordialmente
del padre, pues a él estaría particularmente subordinado el hijo. A nuestro entender, la
remisión primera que hace la ley a la persona del padre, no se encuentra en ese
fundamento, pues los hijos deben respeto y obediencia a ambos padres (Art. 222) y no al
padre y a falta de éste, a la madre.
La justificación no estaría solamente en la potestad paterna, también en las reglas de
la patria potestad (Arts. 243 y 244) que entregan, a falta de acuerdo entre los progenitores,
el ejercicio de ella al padre. Sabemos que dentro de los atributos de la patria potestad está
no sólo la administración y el goce de los bienes del hijo, sino también su representación,
judicial y extrajudicial.
viciosos que su padre le ha dejado adquirir, caso en que también se puede demandar al padre”.
78 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Ahora bien, ninguno de los dos fundamentos por separado ni en conjunto servirán,
en todo caso, para justificar el porqué será el padre el responsable, en el caso, por ejemplo,
de un menor que habite con ambos padres, que hayan acordado que el ejercicio de la patria
potestad lo tendrán ambos o le corresponda sólo a la madre. En ese caso, el menor debe
respeto y obediencia a ambos, a su vez, tendrán la administración de sus bienes y su
representación legal.
Pareciera que la norma, en realidad, no se justifica y establece una odiosa
discriminación de género”43.
iii) El hijo debe ser mayor de 16 años y menor de 18, o bien mayor de 7 años y menor de
16 que haya actuado con discernimiento; “los padres no responden de los hechos de los
hijos mayores”44.
iv) El hijo debe vivir en la misma casa del padre o de la madre en su caso. El fundamento
de esta exigencia se encuentra en que, “en tal caso podrán ejercer la vigilancia necesaria; de
ahí que en principio los padres no responden de los hechos de los hijos menores que no
conviven con ellos45, salvo el caso de excepción del art. 2321”.
El profesor Alessandri precisa que “no basta que tengan el mismo domicilio, es
menester que vivan o moren con ellos, que convivan bajo el mismo techo, si bien no es
necesario que la convivencia sea prolongada”. En el mismo sentido, el profesor Ruz señala
que el legislador “no consideró necesario exigir que éste tenga el mismo domicilio de sus
padres, porque entiende que el menor tiene su domicilio legal con ellos”.
El profesor Abeliuk agrega que, “por este requisito, si los padres viven separados y la
tuición del hijo menor corresponde a la madre, que es la regla general, a ella también se le
aplicará la responsabilidad que estamos estudiando”.
Con todo, el profesor Ruz señala que, “con este verbo ‘habitar’ quiso el Código
imponer la idea de permanencia del menor en el hogar de sus padres, única forma en que
éstos pueden cuidarlo y vigilarlo. Vale la pena preguntarse si puede la ley hacer responsable
al padre o, a falta de éste, a la madre, por el hecho del menor que sólo mora, pernocta o aloja
en la misma casa de sus padres. Pareciera que en este caso es escaso, sino nula, la
posibilidad que tendrían de vigilar y cuidar sus actos”.
Sin embargo, el profesor Barros sostiene que “el deber legal de cuidado es fuente
autónoma de responsabilidad, aunque el niño no habite la casa de sus padres, de modo que
quien tiene ese deber es responsable, de conformidad con la regla general del artículo 2320
I. Con fundamento en la misma norma general, si el menor está al cuidado de una persona o
institución distinta que los padres, se presumirá que ésta ha actuado negligentemente si el
menor provoca daño por su culpa; pero ello no obsta que los padres sean responsables del
mismo hecho si han abandonado al menor o de cualquier otro acto propio si no han ejercido
o no han estado en situación de ejercer su deber de cuidarlo. En consecuencia, el deber de
cuidado persona está sujeto a iguales reglas respecto de los menores capaces e incapaces”.
43 Esta forma de razonar funcionaba antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.680. Sin embargo, la
mencionada ley terminó con la regla supletoria que concedía la patria potestad al padre, estableciendo que, a
falta de acuerdo, el ejercicio de la patria potestad corresponde a ambos padres actuando de consuno.
44 En el mismo sentido, el profesor Ruz señala que “es necesario que se trate de un menor”.
45 El profesor Meza Barros da el ejemplo de los hijos que “se encuentran internos en un establecimiento de
educación o haciendo su servicio militar”.
79 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
v) El profesor Corral sostiene que, “para determinar cuándo se entiende faltar el padre,
pueden aplicarse los arts. 109 y 110 respecto del asenso matrimonial. Creemos que también
se entenderá faltar el padre si éste no habita de modo permanente con los hijos en el hogar
común”, y “en los casos en que de acuerdo a los artículos citados corresponde a la madre el
cuidado personal de sus hijos”.
vi) El profesor Ramos Pazos señala que, “si el hijo menor tiene un peculio profesional o
industrial y, dentro de él, comete un hecho ilícito, se afirma que el padre no tiene
responsabilidad por cuanto el hijo se mira como mayor de edad para la administración y
goce de este peculio (art. 251). Nos asisten dudas de que ello sea así, desde que el
fundamento de la responsabilidad de los padres no se basa en la patria potestad, sino en el
deber de cuidado y el peculio profesional no tiene relación con este deber de cuidado, sino
con la administración y goce de los bienes del hijo”.
vii) El profesor Figueroa agrega que la ley no distingue y en consecuencia puede tratarse
de padres matrimoniales o no matrimoniales, con tal que su filiación esté legalmente
determinada. En el mismo sentido, el profesor Ruz plantea que “poco importa que se trate
de hijos de filiación determinada matrimonial o no matrimonial o de filiación adoptiva, lo
determinante es que exista esta relación filiativa”.
viii) El profesor Figueroa agrega que “la emancipación pone término a la patria potestad
y no al cuidado de los hijos, y en consecuencia, no elimina la responsabilidad por los hechos
ilícitos de ellos, a menos que lleve consigo también la pérdida de su tuición”.
ix) El profesor Meza Barros agrega que es indiferente que los hechos ilícitos “se
cometan dentro o fuera de la casa paterna”.
x) El profesor Abeliuk sostiene que “el único conflicto se presenta cuando la filiación no
matrimonial del padre o madre ha sido establecida judicialmente contra su oposición,
porque en la actual legislación no está claro que queden privados del cuidado de sus hijos”.
xi) El profesor Alessandri sostiene que “la prueba de estos requisitos incumbe a la
víctima”.
xii) El profesor Alessandri agrega que “los jueces del fondo establecen en forma
soberana si el hijo, al cometer el delito o cuasidelito, habitaba o no en la misma casa que los
padres”. Por tanto, se trata de una cuestión de hecho que no puede ser revisada a través del
recurso de casación en el fondo.
Agrega que “la imposibilidad de los padres para impedir el hecho, que los jueces del
fondo establecen con facultades soberanas, es esencialmente relativa: dependerá de la edad,
carácter y estado de salud del hijo, del medio a que pertenece, de los hábitos y costumbres
sociales, etc. Debe, pues, apreciarse in concreto y en forma humana y razonable”.
xiii) El profesor Alessandri entiende que la responsabilidad comprende “todo delito o
cuasidelito cometido por el hijo, sea de acción o de omisión”.
80 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
xiv) El profesor Ruz agrega que “la edad no es determinante si es que no se encuentra
éste bajo el cuidado de su padre o madre. Por ejemplo, no se aplica al caso de un menor, de
16 años de edad, que ha contraído matrimonio y que sigue viviendo con sus padres en la
misma casa, pues éste ha salido de su cuidado”.
xv) Según el profesor Ruz, “si el menor es dependiente, aprendiz o criado, y comete el
ilícito estando bajo cuidado del empleador, artesano o amo, los padres no son responsables
aunque el hijo sea menor y viva en la misma casa que los padres, pues han ‘transferido’ la
guarda del menor al empleador (guarda efectiva), salvo el caso del Art. 2321”.
En el mismo sentido, el profesor Barros sostiene que “la presunción sólo comprende
los actos que están bajo el ámbito de cuidado de los padres, pero no aquellos que el menor
realiza bajo el control o cuidado de otras personas, como ocurre con el colegio respecto de
sus estudiantes o con el empresario respecto del menor que trabaja. Sin embargo, los
padres pueden ser hechos responsables de la conducta de los hijos menores de acuerdo con
la presunción especial que les afecta por hechos de sus hijos, que puedan ser atribuidos a la
mala educación o a los hábitos viciosos que les han dejado adquirir (artículo 2321); esta
regla se aplica respecto de todos los hijos menores, inclusos aquellos que son capaces a
efectos de la responsabilidad civil”.
B) El tutor o curador es responsable del cuidado del pupilo que vive bajo su
dependencia.
Precisiones.
i) El profesor Alessandri señala que el fundamento de este caso se encuentra en que
tutor y curador están obligados “a cuidar de la persona del pupilo”. Luego, “es natural
presumir que si éste ha causado un daño, es porque no emplearon la vigilancia debida. El
fundamento de esta responsabilidad es, pues, la culpa del guardador, la falta de vigilancia
en que se supone ha incurrido”.
En este sentido, el profesor Ruz sostiene que, “tal vez porque las guardas son
entendidas por el legislador como una extensión de las reglas de la familia, lo que probaría
su ubicación en el Código, lejos del tratamiento de la incapacidad, en donde ellas
constituyen medida de protección, le son aplicables al tutor o curador las mismas reglas que
al padre del menor.
Sin embargo, el campo de aplicación de la responsabilidad de los tutores o curadores
por los hechos de sus pupilos, que trata el Art. 2320 inc. 3°, sea mucho más amplia que al
solo menor y se funda en general en la obligación del guardador de cuidar de la persona del
pupilo (Art. 340), por lo que, en un primer momento, sería aplicable no sólo al menor sujeto
a guarda sino a todo pupilo, como sería el caso pródigo o disipador mayor de edad”.
ii) Tratándose de un curador debe ser un curador general porque es este quien tiene a
su cargo el cuidado personal del pupilo. Como explica el profesor Ramos Pazos, “en el caso
de los curadores, éstos van a responder únicamente cuando se trate de curadores generales
o interinos, pues son los únicos que pueden tener al pupilo bajo su dependencia y cuidado.
Por consiguiente, quedan excluidos de la regla los curadores adjuntos, de bienes y
especiales, pues todos estos tienen que ver con los bienes y no con la persona del pupilo”.
81 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
iii) En este caso la ley no exige que vivan en la misma casa. Como explica el profesor
Ramos Pazos, “el pupilo tiene que vivir bajo la dependencia o cuidado de su guardador, pero
no es necesario que vivan en la misma casa, pues la ley no lo exige”. En todo caso, “la prueba
de que el pupilo vive bajo la dependencia y cuidado del guardador incumbe a la víctima”.
De esta manera, “si el pupilo está al cuidado de otra persona, que bien puede ser
alguno de sus padres, no hay lugar a esta responsabilidad”.
En un sentido contrario, el profesor Ruz sostiene que “la expresión ‘que viva bajo su
dependencia y cuidado’ pareciera indicarnos la necesidad de que el pupilo habite la misma
casa del guardador, única forma en que éste podría realmente vigilarlo”, y agrega que “es
sólo aplicable al curador que tiene a su cargo la persona del pupilo que vive con él, por lo
que esta responsabilidad no existirá si el pupilo vive con otras personas o si se trata de un
curador adjunto, de bienes o especiales, o si se ha ‘transferido la guarda efectiva’, como
cuando estaba bajo cuidado o dependencia de su empleador o director del colegio”.
iv) El profesor Ramos Pazos agrega que “no se debe olvidar que si el pupilo es alguno de
los incapaces indicados en el art. 2319 (dementes, infantes o menor de 16 años que actuó
sin discernimiento), el tutor o curador no va a responder de sus hechos, salvo en cuanto se
les probare su propia negligencia (art. 2319 inc. 1°)”.
v) El profesor Alessandri advierte que “la prueba de que el pupilo vive bajo la
dependencia y cuidado del guardador incumbe a la víctima”.
vi) El profesor Alessandri agrega que “si el cuidado personal del pupilo se ha confiado a
uno de sus varios tutores o curadores, sólo éste será responsable del daño causado por el
pupilo”.
vii) El profesor Alessandri señala que, “si el pupilo es un dependiente, aprendiz o criado
al servicio de otra persona y comete el delito o cuasidelito mientras está al cuidado de su
empresario o de un artesano o en el ejercicio de sus respectivas funciones, la
responsabilidad recae sobre el empresario, el artesano o el amo y no sobre el guardador.
(…), el guardador tampoco es responsable de los delitos o cuasidelitos que el pupilo
cometa en el ejercicio de su respectiva profesión, empleo, industria, comercio u oficio o en
el ejercicio del empleo o cargo público que desempeña. Respecto de estas actividades, el
pupilo no se haya bajo la dependencia y cuidado de su guardador”.
C) Los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de sus discípulos mientras
están bajo su cuidado.
Precisiones.
i) Según el profesor Meza Barros, “la responsabilidad afecta a las personas que dirigen
un establecimiento educacional”.
ii) El profesor Alessandri señala que el fundamento de esta responsabilidad se
encuentra en que los jefes de colegios y escuelas están obligados “a vigilar a sus discípulos y
a mantener la debida disciplina en el respectivo establecimiento”; luego, “es natural
82 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
presumir que si los discípulos causan un daño, es porque aquéllos no los vigilaron
debidamente. El fundamento de esta responsabilidad es, pues, la culpa de esos jefes, la falta
de vigilancia en que seguramente incurrieron, lo que hizo posible el hecho ilícito del
discípulo”.
Dicho de otro modo, “el deber de vigilancia aquí se manifestaría en la función que
iría asociada al cargo de hacer respetar la disciplina y el orden al interior del
establecimiento. Esta obligación materialmente recae en profesores e inspectores. Le es
imposible realizarla materialmente al director. Por ello al director se le responsabiliza de no
vigilar que sus dependientes (profesores e inspectores) hagan impetrar dicha disciplina y
orden”.
iii) El profesor Ramos Pazos señala que “esta responsabilidad se produce únicamente
cuando el hecho ilícito ocurre mientras el discípulo está bajo el cuidado del colegio, lo que
normalmente va a ocurrir desde que el alumno ingresa hasta que sale del establecimiento, a
menos que el colegio haya asumido el deber de cuidado como podría ser el caso de los
paseos de curso, o cuando los alumnos son llevados a sus casas en vehículos del mismo
colegio”46. En estos casos, la responsabilidad subsiste hasta que el alumno quede sustraído
a la vigilancia del establecimiento o hasta que llegue a su casa.
Con todo, el profesor Barros advierte que “la presunción está limitada al tiempo en
que los alumnos están bajo el cuidado del colegio y escuela, pero se extiende a los daños
producidos cuando escapan al control del establecimiento mientras estaban sujetos a su
guarda”.
El profesor Alessandri agrega que “incumbe a la víctima acreditar que el discípulo
cometió el delito o cuasidelito mientras estaba al cuidado del jefe del respectivo
establecimiento”.
iv) Como consecuencia de lo anterior, “si el hijo menor es un dependiente, aprendiz o
criado al servicio de otra persona y comete el delito o cuasidelito mientras está al cuidado
de su empresario o de un artesano en el ejercicio de sus respectivas funciones, la
responsabilidad recae sobre el empresario, artesano o amo y no sobre los padres (…), a
menos que provenga de la mala educación del hijo o de los hábitos viciosos que aquéllos le
dejaron adquirir, en cuyo caso también responderían”.
v) El profesor Ramos Pazos agrega que “esta responsabilidad no tiene relación con la
edad del discípulo”, es decir, los discípulos pueden ser “mayores o menores de edad, ya que
el precepto no distingue como en otros casos”.
vi) Sin perjuicio de lo señalado, y como apunta el profesor Figueroa, “corresponde esta
responsabilidad al tutor por los hechos del impúber mayor de 7 años que ha obrado con
discernimiento y a los curadores generales del menor adulto, o sea menor de 18 años, pero
siempre que teniendo menos de 16 años haya obrado con discernimiento, del disipador y
del sordomudo que no puede darse a entender por escrito47; no del demente, dada la
46 En el mismo sentido, el profesor Figueroa sostiene que esta responsabilidad “sólo subsiste mientras los
tenga a su cuidado, o sea, mientras permanezcan en el establecimiento o bajo su control”.
47 En la actualidad debemos entender sordo o sordomudo que no se puede dar a entender claramente.
83 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
incapacidad extracontractual de éste. El guardador del incapaz sólo responderá si se le
prueba negligencia de acuerdo al art. 2319”.
vii) El profesor Ramos Pazos señala que “este caso no cubre los daños que el discípulo se
pueda causar a sí mismo, pues debe recordarse que se está tratando de los casos de
responsabilidad por hecho ajeno. De modo que si el alumno se accidenta en el colegio,
podrá existir responsabilidad contractual del establecimiento si se estima que el contrato
de educación engendra la obligación de seguridad; o, en caso contrario, responsabilidad
extracontractual directa – no compleja – del colegio si el hecho se debe a culpa o a
negligencia de éste”.
En consecuencia, “el daño debe sufrirlo otro alumno o un tercero”48.
Por otro lado, “si el daño causado por el discípulo lo sufre el propio jefe del
establecimiento, tampoco hay lugar a la responsabilidad por el hecho ajeno, sino a la
personal del propio discípulo, salvo que éste sea menor y el delito o cuasidelito provenga de
alguna de las causas señaladas en el art. 2321, en cuyo evento respondería su padre y, en su
defecto, la madre”.
viii) El profesor Ramos Pazos señala que “esta presunción tiene aplicación cualquiera sea
el colegio, esto es, cubre desde educación parvularia a universitaria, sin importar si se trata
de un establecimiento gratuito o pagado; y la responsabilidad corresponde a los jefes de los
colegios o escuelas, cualquiera sea su denominación (Directores, Rectores, etc.)”.
ix) El profesor Alessandri advierte que esta disposición “no se aplica, por tanto, a los
profesores, inspectores ni demás personal de un establecimiento de instrucción; a los
maestros que dan lecciones en su propio hogar o en el de los alumnos; al director de un
patronato que reúne un grupo de niños algunas horas por semana para hacerles ejercicios
gimnásticos o enseñarles el catecismo; a quien los reúne para ensayar una pieza de teatro o
preparar una fiesta y, en general, a quien se limita a enseñar a otro una ciencia o arte,
aunque sea con carácter permanente.
Tampoco se aplica al Rector de una Universidad, ni a los Decanos de las Facultades;
éstos no son jefes de un colegio o escuela. En las Universidades estos cargos los
desempeñan los directores de las escuelas o institutos universitarios.
Las personas mencionadas (…) sólo responderían del hecho de sus discípulos si se
les ha confiado su cuidado, (…). Pero entonces su responsabilidad no derivaría del inc. 5°
del art. 2320, sino de la regla general del inc. 1° del mismo artículo”.
Por su parte, el profesor Rodríguez señala que “los establecimientos universitarios
quedan comprendidos en la presunción de culpa consagrada en el artículo 2329 del Código
Civil. Recordemos que ella no tiene relación con la imputabilidad de la persona sometida al
cuidado de otra (capacidad para cometer delito o cuasidelito civil). Si bien es cierto las
expresiones ‘colegios y escuelas’ parecen excluir los establecimientos universitarios, no
existe razón alguna para estimarlo así. En efecto, en el caso indicado se dan todos los
presupuestos legales exigidos: calidad especial, autoridad, poder disciplinario, y relación
material al momento de perpetrarse el delito o cuasidelito. Es más, la autoridad de la
48 Es discutible que surja esta responsabilidad si el daño ha sido sufrido por otro alumno, pues, en tal caso,
existiría responsabilidad contractual del establecimiento educacional.
84 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
persona encargada del cuidado del estudiante está consagrada en reglamentos especiales
que se conocen y se aceptan al momento de ingresar al establecimiento universitario.
Incluso, recurriendo a los términos empleados en la ley, se llega a la misma conclusión,
puesto que ella habla de ‘escuelas’, que son precisamente las reparticiones o dependencias
en que se desarrolla la actividad académica. No existe, por lo tanto, razón alguna que
permita excluir la responsabilidad presunta de las universidades por los delitos y
cuasidelitos perpetrados por sus estudiantes mientras ellos están bajo el imperio de su
autoridad”.
Por su parte, el profesor Barros señala que “esta regla se refiere a los jefes de
colegios y escuelas y no a los profesores. Cuando corresponda, sin embargo, éstos pueden
quedar sujetos a la presunción general del inciso primero del artículo 2320”.
x) El profesor Ruz agrega que “debe tratarse de un ilícito realizado por éste [el
discípulo] mientras está bajo el cuidado del jefe del establecimiento, lo que ha de
entenderse que se produce cuando está dentro del establecimiento respectivo, aunque lo
sea fuera de la jornada de estudios o en una actividad educativa planificada, aunque se
realice fuera del establecimiento educacional, como lo sería un paseo de curso, una
actividad extraprogramática o incluso, una actividad de recibimiento de nuevos estudiantes
(mechoneo) autorizada por el establecimiento educacional”.
xi) El profesor Barros agrega que, “atendidas las restricciones que la Constitución, la ley
y las costumbres imponen a la potestad correccional de las escuelas y colegios, pareciera
que la autoridad de que están dotados para cuidar de sus alumnos debe ser medida en
atención a las circunstancias”.
D) Los empleadores son responsables del hecho de sus trabajadores.
Según Alessandri, en este caso “el fundamento de esta responsabilidad es (…) la falta
de vigilancia que la ley presume en el artesano bajo cuya dependencia se halla el
aprendiz”49. En cambio, otros autores señalan que no solo hay culpa in vigilando, sino que
además una culpa in eligendo, esta se configura cuando el empleador no selecciona a las
personas idóneas para desempeñar un determinado trabajo.
Como explica el profesor Figueroa, “mucho se ha discutido sobre el fundamento de la
responsabilidad del empleador; para algunos es motivada por la culpa in eligendo, o sea,
por la negligencia en la elección de su personal; para otros es la culpa in vigilando, porque
ha descuidado la vigilancia. Finalmente, para otros es netamente objetiva; el empresario
crea un riesgo con su actividad que realiza hoy más que nunca a través de sus trabajadores,
siendo lógico que responda por los hechos ilícitos cometidos por éstos en sus funciones.
En nuestra legislación hay que fundarla en alguno de los dos primeros principios,
pues el empresario, patrón, empleador, etc., puede eximirse de responsabilidad probando
su falta de culpa. Nuestro Código contiene tres disposiciones diferente en relación con la
materia, de redacción no muy afortunada, aunque justificable en la época de su dictación,
pero que afortunadamente no ha producido mayores tropiezos, porque la jurisprudencia
49 Aplica el mismo criterio para justificar la responsabilidad de los empresarios por el hecho de sus
dependientes.
85 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
fundada en una u otra ha hecho una aplicación amplísima de esta responsabilidad
indirecta”.
Precisiones.
i) El profesor Ramos Pazos señala que, “por ‘artesano’ según el diccionario, debemos
entender a la persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico; y por ‘empresario’,
según el mismo diccionario, la ‘persona que por concesión o por contrata ejecuta una obra o
explota un servicio público’ o ‘la persona que abre al público y explota un espectáculo o
diversión”.
En el mismo sentido, el profesor Figueroa señala que “son artesanos lo que ejercitan
algún arte u oficio mecánico, sin maquinarias complejas y en pequeña escala; el aprendiz es
el que está adquiriendo bajo su dirección el mismo arte u oficio. La responsabilidad del
primero por los hechos del segundo subsiste mientras el aprendiz esté bajo vigilancia del
artesano; puede suceder que viva con él, y en tal caso es permanente. Es indiferente que el
aprendiz sea mayor o menor de edad, y que esté unido al artesano por un contrato de
trabajo o no. (…).
En realidad, esta responsabilidad se funda más bien en la relación casi patriarcal
entre artesano y aprendiz que en el vínculo de trabajo que entre ellos existe”.
Por su parte, “cuando este artículo se refiere a aprendices y dependientes,
comprende en éstos a todos quienes tienen un vínculo de subordinación en razón de un
contrato de trabajo. De lo anterior se sigue que por este solo hecho el empleador se hace
responsable de los delitos o cuasidelitos que ellos puedan cometer ‘mientras estén bajo su
cuidado’, con independencia de las funciones que a aquéllos toca realizar conforme a su
contrato. La ley, tratándose de ‘aprendices y dependientes’, da por establecido que el
empleador o empresario está dotado de atribuciones suficientes para impedir que ellos
incurran en ilícitos civiles”.
ii) El profesor Ramos Pazos agrega que “esta responsabilidad sólo se produce si el
aprendiz o dependiente se encuentra bajo la dependencia o cuidado del artesano o
empresario”. En consecuencia, “es indiferente (…) que por el aprendiz se pague o no alguna
remuneración; que el aprendiz viva en la casa del artesano o fuera de ella; que reciba o no
un salario”.
En este mismo sentido, el profesor Ruz advierte “que no siempre será condición
necesaria la existencia de un contrato de trabajo o relación laboral, el mero prestador de
servicios puede comprometer la responsabilidad de quien se los encarga, como por
ejemplo, el médico que presta sus servicios en una clínica, aunque no tenga contrato de
trabajo con ella, es dependiente en la medida en que queda sometido a una reglamentación
que para él es vinculante”.
Como consecuencia de lo anterior, el profesor Barros sostiene que “el criterio de
dependencia que más frecuentemente acepta la jurisprudencia se refiere a la capacidad de
impartir órdenes o instrucciones a otro. Por eso, la situación típica de dependencia está
dada por el contrato de trabajo, que por su naturaleza supone dependencia y subordinación
(…). Sin embargo, basta una cierta relación de hecho que autorice a uno para controlar la
conducta de otro mediante instrucciones para que haya al menos un indicio de
dependencia”.
86 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
iii) El profesor Ramos Pazos señala que “no cubre los daños que el aprendiz o
dependiente se cause a sí mismo. Si estas personas se accidentan, se aplicarán reglas de la
responsabilidad contractual si había contrato de trabajo (por aplicación del 184 del Código
del Trabajo) o las de la responsabilidad extracontractual directa (no compleja)”.
En consecuencia, “el daño debe sufrirlo otro aprendiz o un tercero”.
iv) El profesor Ramos Pazos dice que “esta responsabilidad cesa si los empresarios o
artesanos prueban que no pudieron impedir el hecho ‘con la autoridad y cuidado que su
respectiva calidad les confiere’ (art. 2320 inc. Final)”.
v) El profesor Figueroa agrega que “debe entenderse por ‘empresario’, aunque en el
Código y en el idioma la expresión es más restringida, a todo patrón o empleador, y por
dependiente a todo trabajador suyo, cualesquiera sean las condiciones en que presten sus
servicios”. En el mismo sentido, el profesor Ruz agrega que “las expresiones artesano o
empresario se aplican hoy al empleador, persona natural o jurídica que realice una
actividad lucrativamente”.
vi) El profesor Figueroa señala que “la única condición señalada por la ley es que se
encuentren al cuidado del empresario, y se ha entendido que es así mientras presten sus
servicios o desempeñen las funciones encomendadas”.
Cabe tener presente que “la víctima deberá acreditar que el hecho acaeció mientras
el aprendiz estaba al cuidado del artesano”.
A juicio del profesor Ruz “es dable pensar que esta hipótesis de culpabilidad
presumida sólo puede aplicarse a la falta del aprendiz o dependiente no sólo durante la
jornada de trabajo, que es el único momento en que éstos están bajo el cuidado de su
empleador. Pareciera razonable, además, entender como requisito, que la falta se realice en
el ejercicio de la actividad u oficio que el dependiente o aprendiz, respectivamente, está
desarrollando. Sin embargo, concluiremos que poco importa si el acto se realiza con ocasión
de actividades que no sean las contratadas o supervisadas”50.
vii) El profesor Meza Barros agrega que “a la víctima incumbe probar que el delito o
cuasidelito se cometió mientras el hechor se encontraba al cuidado del empresario o
artesano”.
viii) El profesor Alessandri precisa que “incumbe a los jueces del fondo establecer
soberanamente si el autor del hecho ilícito era o no un aprendiz”. En consecuencia, se trata
de una cuestión de fondo que no es susceptible de ser revisada a través del recurso de
casación en el fondo.
ix) El profesor Alessandri señala que el empresario puede ser “toda persona natural o
jurídica”.
50 En este sentido, da el siguiente ejemplo: “imaginemos que Juan está aprendiendo el oficio de conductor de
máquinas retroexcavadoras. Juan hiere a otro dependiente, al maniobrar una sierra eléctrica de uso de
carpintería. El artesano deberá responder, pues el hecho de estar desarrollando otra actividad que la
contratada prueba que el empresario o artesano no ha cumplido con su deber de vigilancia”.
87 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
x) El profesor Alessandri señala que “esta responsabilidad afecta a todo empresario,
sea fiscal, municipal o particular. La ley no distingue y la responsabilidad del Estado y de las
Municipalidades, en cuanto administradores de su patrimonio privado o de una empresa
que les pertenece, queda regida por el derecho común”.
xi) El profesor Alessandri agrega que “no es necesario que el empresario mismo haya
elegido o designado al dependiente. Éste puede ser elegido por el propio empresario, por
sus empleados, agentes u otros dependientes, aunque no tengan autorización para ello, y
aún por un tercero sin vinculación alguna con el empresario. La calidad de dependiente no
proviene de la forma de su designación, sino del hecho de estar al servicio de otro. Basta
que así ocurra para que la persona que sirve a las órdenes del empresario sea su
dependiente, aun cuando esto se deba a circunstancias ocasionales o extraordinarias. El
empresario que se allanó a admitirlo a su servicio, lo hizo su dependiente por ese hecho”.
xii) El profesor Barros sostiene que “el empresario responde tanto por su hecho propio,
como por la culpa que le cabe por el hecho de sus dependientes. (…).
Esta división resulta esencial a efectos de una adecuada comprensión de la
responsabilidad del empresario en el derecho civil chileno. La responsabilidad por el hecho
propio se funda en las normas generales de los artículos 2314, que establece el principio
general de responsabilidad por culpa probada, y 2329, que establece una presunción
general de culpa por el hecho propio. La responsabilidad por el hecho ajeno se funda en el
artículo 2320, (…), y en el artículo 2322”.
xiii) El profesor Barros agrega que “la pregunta por los límites de la dependencia se
presenta con particular intensidad cuando interviene en la producción del daño un
contratista, que asume un grado significativo de autonomía en la ejecución de una obra. El
caso más sencillo se presenta en el ámbito doméstico: cuando se contrata a un prestador de
servicios independiente, que trabaja para muchos clientes, no existe relación de
dependencia. Así, si alguien contrata a un electricista para que haga una reparación en su
departamento, no puede darse por establecida una relación de dependencia. Lo mismo vale,
en principio, para la responsabilidad del empresario: si subcontrata con un tercero experto,
la regla general es que entre el empresario que hace el encargo y el que lo ejecuta no hay
una relación de dependencia, que haga al primero presuntivamente responsable de los
actos del segundo.
Con todo, nada obsta para dar por establecida la responsabilidad por el hecho ajeno
si el subcontratista es un encargado que actúa bajo las órdenes e instrucciones, directas y
permanentes, o, de algún modo análogo, no es un sujeto autónomo, sino está inserto en la
organización del empresario principal. Es también lo que ocurre con el mandatario y con los
profesionales: la aplicación de la dependencia cabe hacerla en concreto y es una cuestión de
hecho, de modo que puede darse por establecida aunque, por su naturaleza, el contrato dé
lugar a obligaciones que se ejecutan con independencia de quien hace el encargo.
Por lo demás, nada impide que el empresario pueda ser demandado por su culpa
personal por haber elegido un contratista independiente, o si el accidente es atribuible a la
negligencia personal del principal, aunque haya ocurrido con ocasión de una actividad
desarrollada por el subcontratista. En estos casos, existe una culpa por el hecho propio que
está sujeta a las reglas probatorias generales”.
88 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
xiv) El profesor Barros agrega que “la jurisprudencia nacional ha entendido esta
exigencia de conexión entre el hecho ilícito y la función en términos amplios y ha estimado
suficiente que el hecho se cometa con ocasión del desempeño de esas funciones. Así,
tempranamente, se falló que el empresario es responsable de los hurtos efectuados por el
dependiente a terceros visitantes del establecimiento, porque son hechos ocurridos con
ocasión de la prestación de su servicio. El límite negativo de la presunción está dado por los
daños ocasionados por el dependiente mientras se dirige a su trabajo, o cuando realiza
actividades inconexas respecto de su relación de trabajo o dependencia, de todos los cuales
no se presume culpa del empresario.
Descartadas estas situaciones, en que no existe conexión funcional, sino
simplemente circunstancias, el entre el ilícito realizado y la relación de dependencia, queda
abierto un amplio conjunto de preguntas relativas al ámbito de sus funciones. En efecto, si
no se le precisa, el concepto ‘con ocasión de las funciones’ puede conducir a resultados
absurdos, porque una cosa es desviarse de la función y otra distinta es que el dependiente
emprenda una acción por su cuenta, fuera del control posible y del encargo del empleador”.
xv) El profesor Barros señala que “el hecho del dependiente se juzga según las reglas
generales y, en consecuencia, la víctima deberá acreditar la existencia del hecho culpable,
del daño y de la relación causal.
Con todo, las exigencias probatorias típicas de la responsabilidad por culpa pueden
enfrentar a la víctima a la difícil tarea de individualizar al dependiente que ocasionó el
daño. La dificultad puede plantearse incluso para el propio empresario, en el marco de
sistemas productivos cada vez más complejos. Por esta razón, la doctrina y la
jurisprudencia han introducido los conceptos de culpa anónima y de culpa organizacional
que permiten evadir la extrema dificultad que puede significar la identificación del
dependiente o del hecho preciso que ocasionaron el daño”.
xvi) El profesor Barros señala que, “en virtud del concepto de culpa organizacional no es
necesario determinar al agente concreto que motivó el accidente, y el juicio de valor acerca
de la conducta que supone la culpa se realiza respecto de la manera como ha funcionado la
organización empresarial en su conjunto. Sin embargo, las hipótesis de culpa organizacional
son más bien un medio argumental para dar por establecida la responsabilidad por el hecho
propio de la entidad empresarial, usualmente estructurada como persona jurídica. Por el
contrario, la responsabilidad por el hecho ajeno supone la individualización del agente del
daño, porque la culpa difusa u organizacional expresa un defecto de conducta que es
atribuido directamente al empresario”.
Agrega que “distinta a la culpa organizacional, que pertenece al ámbito del hecho
propio del empresario, es la culpa anónima, caracterizada porque inequívocamente hubo un
dependiente que incurrió en negligencia, aunque al demandante resulte imposible
individualizarlo. En este caso, existe inequívocamente responsabilidad por el hecho ajeno y
la jurisprudencia, con razón, no exige que sea determinado el dependiente que ha causado
el daño”.
89 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Carácter del art. 2.320 CC.
Esta disposición no es taxativa, sino que es meramente ejemplar, y esto se desprende
no solo del tenor literal que señala “así”, sino que además el inciso primero consagra una
regla general, “para contemplar en los incisos siguiente ejemplos de tales situaciones de
dependencia”.
El profesor Ruz sostiene que “existe consenso en que estos casos son meramente
ejemplares, y que, por lo mismo, la regla sobre la responsabilidad por el hecho ajeno del
inciso 1º del Art. 2320, constituye un principio aplicable en todos los casos en que una
persona tiene a otra bajo su dependencia o cuidado”, “debiendo así probarlo la víctima”.
Además, “naturalmente que no se podrá asilar la víctima en la regla general para
eludir alguno de los requisitos del precepto en los casos específicos señalados, como por
ejemplo, si el hijo no vive con su padre y tampoco cabe aplicar el art. 2321”.
De esta manera, “existen otros casos de responsabilidad por el hecho ajeno
contenidos en disposiciones especiales. Así, el naviero responde por los hechos de sus
dependientes ocurridos durante la navegación, conforme al Código de Comercio (art. 885
CCom). El naviero, por ejemplo, responde por la culpa del capitán. El Código Aeronáutico
establece igualmente que ‘El transportador y el explotador serían responsables de sus
propios hechos como de los ejecutados por sus dependientes, durante el ejercicio de las
funciones de éstos’ Art. 171)”.
El profesor Figueroa agrega que “hay casos que alteran las reglas y fundamentos del
Código, como ocurre con el propietario del vehículo que causa accidente, (…), y en el art. 31
de la Ley N° 16.643, de 4 de septiembre de 1967, sobre Abusos de Publicidad, y que hace al
propietario o concesionario del medio de difusión por vía del cual se ha cometido el delito,
solidariamente responsable con el autor de las indemnización civiles que procedan”. El
profesor Abeliuk complementa diciendo que “hoy rige la Ley N° 19.733, de 4 de junio de
2001, sobre Libertad de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, modificada en
otros preceptos por leyes de los años 2009 y 2010, y como ya lo destacamos, su Art. 40
dispone que la acción civil de indemnización de perjuicios se rige por las reglas comunes.
Por ende, habrá solidaridad conforme a la regla general del Art. 2317 del C.C.”.
El profesor Abeliuk llama la atención sobre “un caso de gran interés de un sacerdote
condenado penalmente por delitos sexuales, y en que en primera y segunda instancia se
había condenado a la Iglesia Católica solidariamente, pero la C.S. lo revocó declarando que
no correspondía aplicar el Art. 2320.
El tema no abarca sólo a esa Iglesia, sino que en general a las personas que atienden
a los niños. En mi opinión tienen o no responsabilidad estas instituciones respecto de los
menores que les son entregados a su cuidado por el prestigio del cual ellos gozan según las
circunstancias. Es evidente que los sacerdotes no tienen exactamente una situación de
trabajadores de la Iglesia. Lo mismo ocurre con las otras instituciones que también quedan
a cargo de niños.
En el caso referido, y fallado por la C.S., la actitud de los superiores con relación a ese
sacerdote después de haberse sabido lo que se afirmaba a su respecto, constituía una culpa
propia que debió sancionarse, como ocurre en otros países”.
90 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Casos especiales.
A) Art. 2.321 CC.
Se ha entendido que esta es una presunción de derecho, porque señala que los
padres serán siempre responsables.
El profesor Ruz sostiene que los sujetos responsables son “los padres, sin orden
alguno, por lo que pueden ser ambos en conjunto o cada uno por separado”.
El mismo profesor agrega que “la ley exige que se trate de un ilícito en sí mismo, con
lo que creemos que se excluiría un hecho lícito cometido con intención de dañar o por mera
culpa. El delito o cuasidelito debió haber sido cometido personalmente por el menor”.
Ahora bien, “el delito o cuasidelito debe provenir ‘conocidamente’ de las causas
indicadas. Incumbe a la víctima la prueba de que el hijo recibió una mala educación o los
padres dejaron adquirir hábitos viciosos”. La expresión “conocidamente”, implica que “el
Código exige que sea pública la mala educación o los hábitos viciosos que los padres les han
dejado adquirir al menor”. Ello se justifica en “la falta inexcusable de los padres: en no
haber cumplido con su deber filiativo de educarlos, una de cuyas manifestaciones es la de
no haberles dejado adquirir malos hábitos”.
Por otro lado, “los padres son responsables aunque los hijos no habiten su misma
casa; basta que sean menores de edad”, y ello, aunque “el hecho se cometa fuera de la casa
paterna, lejos de su presencia, en el ejercicio del cargo o empleo que el hijo desempeña o de
la profesión, oficio, comercio o industria que ejerce, o mientras el hijo esté en la escuela, en
un internado, al servicio de un amo, empresario o artesano o al cuidado de un tercero y
aunque la víctima sea alguna de estas personas. La responsabilidad de los padres no cesa
entonces en ningún caso (…) porque esta responsabilidad no proviene en este caso de su
falta de vigilancia o cuidado, sino de no haber cumplido con el deber de educar
debidamente al hijo, y este incumplimiento queda demostrado con la sola realización del
daño”51.
Además, el profesor Rodríguez señala que “esta norma regla los delitos y
cuasidelitos cometidos por infantes y por los mayores de siete años y menores de dieciséis
años cuando ellos han obrado sin discernimiento. En estos casos la responsabilidad de los
padres es directa y nace del artículo 2319, (…). Nótese que la disposición del artículo 2319
es muchísimo más amplia que la contenida en el artículo 2320, que, tratando de la
responsabilidad de los padres por el hecho de sus hijos menores, exige que éstos vivan en la
misma casa.
El artículo 2321, (…), independiza esta responsabilidad de la situación que exista al
momento de perpetrarse el ilícito civil, vale decir, que la responsabilidad subsistirá así el
menor viva junto o separado de sus padres, o así el hecho haya podido o no evitarse
ejerciendo el cuidado y autoridad que les han sido conferidos, o así pueda o no imputárseles
negligencia en su custodia, etc. Lo que interesa es que, en cualquier tiempo, se haya
descuidado la educación del menor o se le haya dejado adquirir hábitos viciosos, aun
51 En el mismo sentido, el profesor Ruz sostiene que, “ni siquiera probando que el menor no vive en la casa con
sus padres o que otro ejercía la guarda efectiva, como por ejemplo cuando el menor estaba de visita en casa de
su tío, o que el hecho se produjo estando el menor bajo cuidado de su colegio o empleador, es posible destruir
la presunción. La razón estaría en la relación de causalidad directa entre el hecho y la mala educación o
hábitos viciosos generados por los padres, no en el hecho y la falta en el deber de vigilancia a la cual ella se
interpone”.
91 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
cuando con posterioridad los padres puedan haber sido privados del cuidado personal y
tuición de sus hijos. Esta conclusión tiene su fundamento en el texto del artículo 2321, que
recurre al adverbio siempre, que significa ‘en todo caso o cuando menos’. De lo anterior se
infiere que, dados los presupuestos de hecho de esta disposición, ‘conocida mala educación
y hábitos viciosos’, los padres responderán cualquiera que sea el régimen jurídico del
menor al momento de cometer el delito o cuasidelito civil.
Esta responsabilidad, como es obvio, cesa cuando el hijo llega a la mayor edad. Ello
porque sería demasiado gravoso y extremo hacerla subsistir después de que la ley atribuye
a la persona una madurez que le permite ejercer sus derechos por sí mismo sin el
ministerio o autorización de otro. Pero la regla referida está desvinculada de la subsistencia
del poder o autoridad que corresponde a los padres en el cuidado y educación del hijo.
La responsabilidad de los padres por los delitos y cuasidelitos cometidos por sus
hijos menores debe provenir de su mala educación o de los hábitos viciosos que se les han
dejado adquirir. Pero esta mala educación o conducta viciosa debe ser conocida, pública y
evidente. ¿Qué pretendió decir la ley con esta exigencia? Estimamos que la conducta del
menor debe explicarse por un comportamiento impropio tolerado públicamente por los
padres. No puede desconocerse que normalmente la inconducta de los hijos, en términos de
causar un daño ilícito, debe ser consecuencia de la mala educación dada por los padres.
Pero no es esto lo que sanciona la ley en este artículo. Sino una mala educación o vicios
manifiestos, que son conocidos por el vecindario y cuantos rodean al menor. En otros
términos, es una mala educación o un comportamiento extremo, manifiesto y grave.
De esta disposición se desprende, además, que la presunción de culpa analizada sólo
alcanza a los padres. Si la mala educación del hijo es atribuible a un guardador (el tutor), o
un tercero que asumió la tuición del menor, no tiene aplicación respecto de ellos el artículo
2321
En suma, esta norma presenta las siguientes características:
a) No se refiere ni está fundada en el deber de vigilancia y cuidado que los
padres ejercen sobre el autor del ilícito civil;
b) Sólo es aplicable al menor de dieciocho años;
c) Subsiste la responsabilidad de los padres si al tiempo de cometerse el delito o
cuasidelito, éstos no viven junto al hijo o han sido privados de su tuición y cuidado;
d) La responsabilidad está fundada en una conocida mala educación o hábitos
viciosos que se han dejado adquirir al menor, lo cual significa que estos factores son
públicos y evidentes, o que se trata de un comportamiento impropio que los padres han
tolerado a la vista de su vecindario;
e) La presunción de culpa consignada en esta norma constituye una sanción civil
a los padres que han incumplido el deber de educación de sus hijos, ejerciendo la autoridad
y las facultades que les acuerda la ley.
Una cuestión interesante es examinar si esta responsabilidad puede hacerse valer
contra ambos padres o sólo respecto de uno de ellos, y en el primer caso, qué características
tiene ella.
Digamos, desde ya, que el deber de educación y crianza de los hijos corresponde al
padre y la madre, desde la reforma de la Ley N° 18.802, de 1989. No ocurría así con
antelación, ya que el artículo 235 confiaba al ‘padre, y en su defecto la madre’ la educación
del hijo, y el artículo 233 daba al padre la facultad de corregir y castigar moderadamente a
sus hijos. Por consiguiente, la presunción sancionada en el artículo 2321 pesaba sobre el
92 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
padre, salvo que éste faltara, en cuyo caso recaía sobre la madre. Esta última circunstancia
debía ser ponderada por el juez para decidir si ella tenía una responsabilidad determinante
en la mala educación y hábitos viciosos de los hijos. Hoy esta cuestión carece de
importancia. La responsabilidad establecida en la ley pesa, por igual, tanto sobre el padre
como sobre la madre. De aquí la necesidad de precisar qué tipo de obligación se generará.
¿Puede uno de los padres excepcionarse aduciendo que la tolerancia del otro es lo que
determinó la mala conducta o los hábitos viciosos del hijo? La respuesta es negativa, ya que
ello importaría asilarse en el incumplimiento de las obligaciones que impone la ley tanto al
padre como a la madre, respecto de la educación del hijo. Esta obligación es personal e
intransferible; si ella es usurpada por uno de los padres, de este hecho no puede seguirse
una exoneración de responsabilidad en relación al otro. Diverso es el caso si uno de los
padres ha sido judicialmente privado del cuidado personal, crianza y educación del hijo, en
conformidad a las disposiciones contenidas en los artículos 223 y siguientes del Código
Civil. En esta hipótesis puede cualquiera de ellos probar que al momento de adquirirse por
el hijo la mala educación o los hábitos viciosos, no pesaban sobre él los deberes impuestos
en la ley. La solución no puede ser otra, ya que se construye esta presunción de culpa sobre
la base del incumplimiento de un deber perfectamente caracterizado que se ha dejado de
honrar, haciendo posible la consumación de un delito o cuasidelito que no tiene otro
antecedente que la mala educación y los hábitos viciosos del menor. Culpar de ello al padre
o madre excluida de la educación y corrección del hijo, sería un contrasentido y una
injusticia que no tiene asidero en la norma legal analizada.
En el supuesto de que sean demandados ambos padres, la obligación es solidaria. Lo
estimamos de esa manera, atendido el hecho de que se trata de un verdadero delito o
cuasidelito cometido por los padres, que tiene como antecedente la inconducta de sus hijos
(imputable a su mala educación y hábitos viciosos), y que se completa al momento de
consumarse el daño. También en esta hipótesis coexisten dos ilícitos civiles: el que perpetra
el menor, y el que perpetran los padres. Esto explica que los últimos asuman las
consecuencias de los delitos y cuasidelitos cometidos por los primeros. En el evento
indicado, siendo el hijo imputable (mayor de 7 y menor de 16 años que ha obrado con
discernimiento, y menor entre 16 y 18 años), la víctima puede accionar tanto contra los
padres – sobre la base de la responsabilidad establecida en el artículo 2321 –, como contra
el hijo. Si bien es cierto que coexisten dos ilícitos diversos, los efectos de estos ilícitos son
muy similares a la solidaridad, pero el actor debe optar por uno u otro responsable. Si se
dirige contra los padres, deberá acreditarse tanto el ilícito cometido por el hijo menor,
como la circunstancia de que éste tiene como antecedente – proviene – la conocida mala
educación o los hábitos viciosos que le han dejado adquirir sus padres. Si la acción sólo se
dirige contra el menor imputable le bastará acreditar los elementos del delito o cuasidelito
civil.
No es frecuente que la responsabilidad de que trata el artículo 2321 del Código Civil
sea invocada en nuestros días. Al parecer, existe una cierta relajación de las costumbres que
se expresa en un ambiente de permisividad, el cual, evidentemente, alcanza a los deberes
que la ley impone a los padres. Es difícil, en este momento, conceptualizar el contenido y
alcance de la mala educación o de los hábitos viciosos que los padres han dejado adquirir a
los hijos. Quizás a ello se deba que esta norma haya caído en desuso, o bien al hecho de que
estos conceptos son cada día más limitados, de suerte que resulta casi imposible construir
sobre estas bases la responsabilidad civil.
93 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Nuevamente salta a la vista el hecho de que, no obstante tratarse de una presunción
de responsabilidad por hecho ajeno, en realidad se trata de sancionar la culpa propia (de los
padres que han dejado adquirir a sus hijos mala conducta y hábitos viciosos que son la
causa última de la comisión de un ilícito civil). Sobre esta base – la culpa propia – se les hace
responsable de la culpa ajena. Comentando las normas del Código Civil francés, muy
similares a las nuestras en esta parte, los Mazeaud y Tunc dicen al respecto: ‘Si no se asigna
a la responsabilidad de los padres otro fundamento de la culpa, se advierte que la misma no
es, hablando con propiedad, una responsabilidad ‘por hecho ajeno’. Los padres no
responden del hecho de sus hijos, sino de su propia culpa. Incluso si se admite que cierta
obligación de garantía prolonga la responsabilidad por culpa, se precisa rechazar, al menos
en esta esfera, la teoría del riesgo. La Corte de Casación afirma claramente ‘que la
responsabilidad legal del padre y de la madre se basa sobre una presunta falta al deber de
educación y de vigilancia unido a la patria potestad. Cabe preguntarse, sencillamente, si en
esta esfera, como en muchas otras, la presunción no es llevada hasta la ficción; es decir,
hasta la regla de fondo’.
Es sentido contrario piensan Ripert y Boulanger: ‘Se supone en falta al padre y a la
madre cuando su hijo menor de edad ha causado un daño del cual debe responder, o
debería responder si tuviera conciencia de sus actos. Son responsables de las faltas del
menor. Se ha sostenido que no se trata en ese caso de una verdadera responsabilidad por el
hecho ajeno, pues los padres están en realidad obligados por su propia culpa consistente en
la falta de educación o falta de vigilancia. La culpa de los padres que es presumida por la ley
no es sino una causa lejana e indirecta del daño. La culpa o el simple hecho del menor sirve
para volver a encontrar aquella culpa lejana y hace presumir la causalidad. Es por esto que
la regla es excepcional (se refiere al artículo 1384 del Código Civil de Francia). El Código
Civil ha podido legítimamente, pues, fundar la responsabilidad del padre y de la madre en
una presunción de culpa’.
A juicio nuestro, lo que ocurre en esta materia es algo relativamente simple. Los
padres asumen los daños causados por sus hijos en razón de la culpa propia – de ello no
cabe duda alguna –, sea en razón de la falta del deber de vigilancia, educación, corrección y
cuidado. Pero los daños que deben repara son los causados por la comisión del delito o
cuasidelito civil cometido por sus hijos. No se presume, entonces, la culpa del autor del daño
– la cual deberá probarse –, pero sí la culpa de los padres, quienes deberán exonerarse de
ella probado que no han faltado a los deberes que les impone la ley. No es afortunado llamar
a esto ‘presunción de culpa por el hecho ajeno’, puesto que se trata de la presunción de
culpa por el hecho propio. Lo que decimos queda meridianamente claro en el contenido del
artículo 2320 del Código Civil, cuyo inciso final consagra la facultad de probar que ‘con la
autoridad y cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido
impedir el hecho’. Pero no queda tan claro en el artículo 2321, ya que para imputar
responsabilidad a los padres, en este caso, deberá acreditarse que el delito o cuasidelito
‘conocidamente’ proviene de la mala educación, o de los hábitos viciosos que los padres han
dejado adquirir a un menor. Si, siguiendo la interpretación propuesta por Alessandri al
analizar el artículo 2320, llegáramos a la conclusión de que esta última responsabilidad se
presume, incurriríamos en un exceso, puesto que todos los delitos y cuasidelitos cometidos
por los menores imputables serían achacados a los padres, debiendo éstos excepcionarse
destruyendo los presupuestos del artículo 2321”.
94 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
El profesor Alessandri agrega que “si falta ese antecedente [que conocidamente
provengan de la mala educación o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir], que
los jueces del fondo establecen en forma soberana, no cabe aplicar el art. 2321, aunque el
hijo haya sido condenado por el delito o cuasidelito”; en consecuencia, se trata de una
cuestión de hecho que no puede ser revisada por la vía de la casación en el fondo.
B) Art. 2.322 CC inc. 1° CC.
Precisiones.
i) El profesor Alessandri sostiene que “el fundamento de esta responsabilidad es la
culpa in eligendo y la culpa in vigilando que se atribuye al amo: la ley presume que si un
criado o sirviente como un delito o cuasidelito en el ejercicio de sus funciones, es porque
aquél no lo vigiló o dirigió debidamente o porque eligió como tal a un individuo
incompetente o sin las condiciones requeridas”.
Sin embargo, para el profesor Ruz, el fundamento está exclusivamente en la culpa in
eligendo, toda vez que, “generalmente, el trabajador de casa particular realiza sus funciones
en ausencia del empleador o dueño de casa, por lo que la vigilancia de sus actos resultaría
muy difícil sino imposible. La ley al tratar esta situación de responsabilidad de los amos por
el hecho de sus sirvientes está consciente de esta situación y la contempla expresamente, al
señalar que son responsables de las conductas de sus sirvientes en el ejercicio de sus
funciones ‘aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su vista’”.
Agrega que, “mientras el criado o dependiente desarrolla sus propias funciones, las
posibilidades del patrón de evitar el daño son mayores, por cuanto no sólo tiene un deber
de vigilancia genérica sino uno específico, que dice relación con el modo de ejercer, el
criado o dependiente, sus respectivas funciones”.
ii) El profesor Alessandri sostiene que “están afectos a esta responsabilidad los amos,
esto es, las personas que tienen a su servicio uno o más empleados domésticos, (…), sean
personas naturales o jurídicas; la ley no distingue”.
Sin embargo, el profesor Figueroa sostiene que “la expresión ‘amos’ y ‘criados’ tiene
significación bien precisa en el Código; éstos son los domésticos 52 . Sin embargo, la
jurisprudencia ha interpretado el precepto a veces en forma amplia, aplicándolo en forma
general a toda clase de obreros e incluso empleados”.
En el mismo sentido, el profesor Rodríguez señala que el Código “emplea una
terminología anticuada al hablar de ‘amos’ – para referirse a los empleadores – y ‘criados y
sirvientes’ – para referirse a los dependientes –. Pero el sentido de la ley no ofrece dudas”.
En un sentido diferente, el profesor Ruz señala que “la expresión amo, ha de
entenderse en el contexto actual como empleador y la de criado o sirviente, como
trabajador de casa particular”.
iii) El profesor Alessandri agrega que es indiferente la edad del criado o sirviente, la
remuneración que reciba, la forma en que ésta se pague, por tiempo o por obra, y aunque se
52 El profesor Meza Barros precisa que “se denomina amo a la persona que tiene a su servicio empleados
domésticos, y criados o sirvientes a las personas empleadas en tales menesteres”.
95 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
sirva gratuitamente, por hacer un favor, o no reciba otro salario que las propinas de los
clientes o una parte de las utilidades, cualesquiera que sean la duración o carácter del
empleo, permanente, transitorio o accidental o las relaciones de familia que medien entre
ellas y aun cuando no exista contrato, el celebrado sea nulo, o sirva a varios amos a la vez o
no habite en la misma casa que el amo; la ley no considera estas circunstancias sino
únicamente el hecho de ser criado o sirviente.
iv) El profesor Alessandri sostiene que “no es necesario que el amo mismo haya elegido
o designado al criado o sirviente. Este puede serlo por el propio amo, por sus empleados,
agentes u otros dependientes, aunque no tengan autorización para ello, por su mujer u
otros miembros de su familia, como acontece de ordinario, y aún por un tercero sin
vinculación alguna con él. La calidad de criado o sirviente no proviene de la forma de su
designación sino del hecho de prestar servicios de índole doméstica. Basta que así ocurra
para que la persona que presta tales servicios a otra sea su sirviente o criado, aun cuando
esto se debe a circunstancias ocasionales o extraordinarias. El amo que se allanó a admitirlo
a su servicio, lo hizo su criado o sirviente por ese solo hecho”.
v) El profesor Ruz exige la existencia de una relación de subordinación y dependencia
entre el amo y el sirviente. “Esto supone claramente la existencia de un contrato de
trabajador de casa particular. Las situaciones en las cuales un pariente o un amigo
benévolamente asumen, en forma temporal, las funciones propias de un trabajo de este
tipo, no los transformarían en un sirviente o doméstico y, por lo mismo, quedarían fuera de
esta hipótesis”.
vi) Esta disposición difiere del art. 2.320 CC, en cuanto exige que el hecho ilícito se haya
ejecutado en el ejercicio de sus respectivas funciones. Como precisa el profesor Meza
Barros, “no cabe al amo responsabilidad por los actos ajenos a las funciones del criado o
que importan un abuso de las mismas”53. “De consiguiente, si no hay nexo de causalidad
entre esas funciones y el daño, no hay responsabilidad compleja”.
En el mismo sentido, el profesor Rodríguez señala que “la regla general está dada en
el inciso primero, (…). En tanto el artículo 2320 se refiere a todos los ilícitos civiles en que
pueda incurrir un dependiente, mientras está bajo el cuidado de su empleador, el artículo
2322 regula las consecuencias jurídicas que se siguen del ejercicio de las funciones del
dependiente”.
También el profesor Rodríguez sostiene que “la ley se refiere a las ‘respectivas
funciones’, lo cual significa que esta responsabilidad queda delimitada a las tareas que son
propias del dependiente, no aquellas que asume por iniciativa propia y de las cuales no da
cuenta su contrato de trabajo. (…). Ello ocurre cuando el hecho se verifica mientras el criado
obra en interés del amo, en el desempeño de la tarea que le está encomendada, en ejecución
de las órdenes que ha recibido, aunque las ejecute mal o el hecho no se haya realizado a la
vista del amo… Si el criado o sirviente comete delito o cuasidelito con ocasión de sus
funciones, esto es, aprovechándose en beneficio propio o de un tercero de las circunstancias
53 En el mismo sentido, el profesor Ruz apunta que “el amo no sería responsable si el ilícito tiene lugar fuera
de lo que son las funciones propias del criado o dependiente, aun cuando lo ejecute estando bajo su cuidado o
a su servicio”.
96 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
o de la oportunidad que esas funciones le proporcionan… o abusando de las mismas, es
decir, ejerciéndolas en pugna con el interés del amo…, el acto no ha sido ejecutado en
ejercicio de las funciones que le están encomendadas’.
Los empleadores responden de los ilícitos civiles en que incurren sus dependientes
en el ejercicio de sus respectivas funciones, aun cuando el hecho no se haya ejecutado a su
vista. Esta disposición reviste una clara connotación, porque implica que la función para la
que fue contratado el dependiente revestía un riesgo y era capaz de provocar un daño, así
se ejerciera con todas las precauciones que ordinariamente debían adoptarse conforme a
los estándares generales de cuidado imperantes en la sociedad. Si, por ejemplo, se contrata
un chofer para que conduzca al persona de una empresa, pueden provocarse daños en el
ejercicio de esta función, aun cuando se hayan adoptado todos los resguardos que
normalmente proceden en situaciones como ésta”.
Con todo, el profesor Ruz señala que “esto nos lleva legítimamente a preguntarnos si
deben estas funciones estar definidas o determinadas expresamente por el empleador o
sería posible considerar que hay una ‘naturaleza’ propia e intrínseca a las labores de un
sirviente o trabajador de casa particular”.
vii) En este caso la responsabilidad del amo se estructura sobre la base de una
presunción simplemente legal. Art. 2.322 inc. 2° CC.
El profesor Alessandri señala que “esta prueba puede hacerse por todos los medios
legales, inclusive testigos.
Ejerce sus funciones de un modo impropio el criado que desobedece o contraviene
las órdenes del amo, el que obra sin la prudencia requerida por las circunstancias, (…), y,
(…), el que obra con el propósito de producir un daño.
El solo hecho de que el criado ejerza sus funciones de un modo impropio, no es
suficiente para relevar al amo de responsabilidad, ya que éste puede haber sido negligente.
(…).
Es menester, por eso, que el amo pruebe además que no hubo culpa de su parte, que
no le fue posible prever o impedir el ejercicio impropio de las funciones, no obstante haber
ejercido la debida vigilancia, valiéndose de su autoridad y empleando el cuidado de un
hombre prudente. (…).
Al amo no le basta probar que le fue difícil prever o impedir que el criado ejerciera
sus funciones de un modo impropio; debe establecer que le fue imposible moral y
materialmente. La ley no se contenta con que haya habido dificultad, exige una verdadera y
real imposibilidad. (…). Tampoco le basta probar que instruye y vigila a sus criados, porque
si a pesar de esta instrucción y vigilancia cometen hechos ilícitos, significa que aquéllas son
insuficientes o desobedecidas y no concurren, por tanto, al propósito de evitarlos que
indudablemente tiene el amo. (…).
Determinar si el amo pudo o no prever o impedir el ejercicio impropio de sus
funciones por el criado, empleando el cuidado ordinario y la autoridad competente, es una
cuestión de hecho, que los jueces del fondo establecen soberanamente”.
En un sentido similar, el profesor Ruz señala que “esto pareciera significar que hay
un modo propio de realizar las funciones del trabajador de casa particular y esta propiedad
debe estar dada por las instrucciones que el empleador le imparta, indicándole la forma
especial de cumplirlas. Óptimamente la forma de ejercer estas funciones debiera
consignarse por escrito, en el contrato respectivo, o por instrucciones igualmente escritas,
97 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
pero recurrentemente estas instrucciones son verbales o más generalmente aun, no existen.
En esta situación es dable preguntarse cuál es la forma propia de cumplir las funciones de
sirviente en ausencia de instrucciones del empleador”.
Por su parte el profesor Rodríguez sostiene que, “para que proceda esta exoneración
de responsabilidad deben concurrir los siguientes requisitos:
a) Ejercicio impropio de las respectivas funciones;
b) Imposibilidad de prever o impedir la comisión de un delito o cuasidelito;
c) Empleo por parte del empresario del cuidado ordinario y la autoridad
competente.
No es fácil definir cuándo una función se ejerce de manera impropia si ella
corresponde a la contratada y a la que se halla obligado el dependiente. Lo anterior está
necesariamente vinculado a la pericia o capacidad laboral que es razonable exigir a un
empleado que se coloca al frente de una determinada actividad productiva. Se ejerce de
manera impropia, en consecuencia, cuando no se emplea la pericia, capacidad, aptitud y
destreza mínima que es dable exigir razonablemente al dependiente en conformidad a los
estándares generales imperantes en el medio social. Si el daño se produce a pesar de que se
ha empleado toda la pericia exigible, hay responsabilidad del empleador, porque el daño
tiene como antecedente la peligrosidad de la respectiva función. Si el dependiente no ha
empleado la pericia y capacidad exigible, el daño no obedece causalmente a la respectiva
función, sino al incumplimiento de la obligación asumida por el autor del daño.
De lo señalado se desprende que para determinar si hay ejercicio propio o impropio
de la respectiva función (aquella que debe desarrollarse), es necesario, previamente,
establecer si el empleado ha desplegado la conducta que razonablemente era exigible. Este
es el deslinde entre el ejercicio propio o impropio de la respectiva función. Como es natural,
esa tarea corresponderá a los jueces del fondo. Asimismo, cabe recordar que el empleado, al
desarrollar su respectiva función, cumple una obligación, la cual no es más que un deber de
conducta típica que está descrito en el contrato de trabajo o en la ley.
La base de la responsabilidad, en este aspecto, es la culpa in eligendo. (…).
Para exonerarse de responsabilidad no es suficiente con probar que el dependiente
ha ejercido sus funciones de modo impropio. Se requiere probar, además, que ha sido
imposible prever (representarse) o impedir (evitar) que las funciones se ejercieran de esta
manera empleando el cuidado ordinario y la autoridad competente. La ley exige, entonces,
un deber de vigilancia y previsión al empleador – culpa in vigilando –, que se mide de
acuerdo al cuidado que impone la culpa leve y la autoridad que emana de la relación laboral
y que define el concreto de trabajo. La culpa del empleador se apreciará en abstracto,
debiendo el juez forjarse un modelo sobre la base de las características generales del
empresario o empleador, y de acuerdo a ello resolver si éste pudo prever o impedir el daño
causado. La aplicación del artículo 44 del Código Civil resulta del hecho de que la obligación
de prever e impedir que pesa sobre el empleador deriva de un contrato que define y califica
la relación laboral que liga al empresario y al trabajador.
La imposibilidad de prever e impedir el daño que se sigue del ejercicio impropio de
la respectiva función debe ser absoluta. (…).
De lo que llevamos dicho se desprende que el empleador sólo se exonera de
responsabilidad si no le fue posible prever el ejercicio impropio de la respectiva función, ni
impedir este hecho empleando la autoridad competente. Por consiguiente, si no pudo
preverlo, pero tuvo a su alcance los medios para evitar el daño, subsistirá la
98 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
responsabilidad. Las exigencias que impone la ley son dos: prever e impedir. Lo primero
puede acreditarse, por ejemplo, con la dictación de un reglamento o instrucciones
destinadas a asegurarse que las respectivas funciones se desarrollen de manera de no
causar daños. Lo segundo, demostrando que se han adoptado todas las medidas
razonablemente posibles, en ejercicio de la autoridad competente, para evitar que el daño,
en el caso específico de que se trata, llegara a consumarse. De allí que se haya fallado que el
hecho de que el criado cause el daño por violación de los reglamentos e instrucciones
dictados por el amo acerca de la manera de efectuar el trabajo, no exime a éste de
responsabilidad, porque así como tuvo autoridad y cuidado para dictar aquéllos, debió
gastar la misma autoridad para hacerlos cumplir por los medios que la prudencia
aconsejaba, evitando el daño.
Finalmente, debe atenderse al hecho de que la autoridad competente debe hallarse
definida y precisada en el contrato de trabajo que crea la relación de dependencia entre
empleador y empleado. Como es obvio, ella no puede ser la misma si se trata, por ejemplo,
de un profesional contratado para ejercer sus tareas especializadas, caso en el cual el
empleador carecerá, en general, de autoridad para dirigir sus funciones, que si se trata de
un empleado para todo servicio. En el primer caso, el empleador deberá respetar el
desempeño profesional – lo cual amplía la responsabilidad del empleado –; en el segundo,
estará obligado a instruir el dependiente – lo cual amplía su responsabilidad en el evento
del desempeño impropio de las funciones que se le encomienden.
Si el empleador, en uso del derecho que le confiere el artículo 2322 inciso final, se
exonera de toda responsabilidad, la ley agrega que ‘en este caso toda la responsabilidad
recaerá sobre dichos criados o sirvientes’. Esta regla es lógica, porque existirá un delito o
cuasidelito civil y el autor será persona imputable, toda vez que media entre ella y su
empleador un contrato de trabajo que supone capacidad para contratar.
Una vez más aludimos a la circunstancia de que en esta presunción de culpa, fundada
en un hecho ajeno, lo que se sanciona no es precisamente eso, sino una culpa propia, lo que
obliga a asumir los efectos de un ilícito civil cometido por un tercero, en este caso, por el
empleado o dependiente. La responsabilidad del empresario surge del hecho de que
debiendo prever e impedir el daño causado por su dependiente, no lo hizo de la manera que
la ley exige.
Así como las expresiones empleadas por el Código (amo y sirviente) se han
extendido mediante la interpretación jurisprudencial, no cabe duda de que la aplicación de
los presupuestos analizados tiende a favorecer a las víctimas de los daños que tienen origen
en el ejercicio de las tareas laborales de toda índole. Recordemos que el establecimiento de
la empresa envuelve la creación de riesgos, y que de ellos obtiene beneficios, a veces
cuantiosos, el empresario. El riesgo lucrativo conlleva una clara responsabilidad social que
se satisface, entre otras cosas, asumiendo responsabilidad por los daños en que éste se
concreta. Lo anterior ha dado lugar a varios recursos destinados a paliar esta
responsabilidad por medio de seguros que cubren los daños probables, trasladando los
costos del riesgo al producto final (bien o servicio), de lo que resulta una difusión del
mismo entre todos los consumidores. Lo que interesa es aumentar la eficiencia, por una
parte, evitando daños probables, y, por la otra, ampliar las expectativas de las víctimas y la
cobertura de los daños. Cuando se produce un daño y éste no tiene responsable alguno, el
perjuicio lo asume, generalmente, la parte más indefensa. Es lo que sucede, por ejemplo, con
los daños anónimos que, como la contaminación, no tienen un agente específico, sino
99 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
muchos genéricos, lo cual impide la reparación de los afectados. Atendido el desarrollo del
derecho de daños, las prescripciones contenidas en el artículo 2322 resultan insuficientes
para enfrentar los daños que provienen del funcionamiento de las empresas, todo lo cual ha
sido paliado mediante la dictación de leyes especiales que analizaremos más adelante”.
Por su parte, el profesor Barros sostiene que “la ley establece un requisito fuerte
para la descarga de la presunción de culpa: el empresario debe mostrar las precauciones
que habría emprendido un empresario diligente y de qué manera, aun emprendiéndolas, no
le habría sido posible evitar el accidente. La inevitabilidad del accidente, aun empleando el
cuidado debido, pasa a ser el elemento determinante de la excusa.
La descarga de la presunción supone hacerse cargo de todos los aspectos de la
diligencia. Ante todo, la presunción se refiere a la falta de una diligencia proporcional al
riesgo comprometido en la selección, entrenamiento y supervisión del personal. La prueba
tiene que estar dirigida a demostrar que la culpa del dependiente no resulta atribuible a la
culpa del empresario, quien le ha asignado una responsabilidad para la que estaba
preparado y lo ha sometido a la vigilancia debida. Además, se debe mostrar que los medios
técnicos que se han puesto a disposición de los dependientes, y que razonablemente
pueden evitar accidentes, son los adecuados a las tareas y riesgos asumidos. Finalmente, se
debe mostrar que la dirección de la operación donde se ha causado el accidente también
observa el estándar de cuidado debido”.
Agrega que, “en casos difíciles, donde todos estos factores presentan alguna
complejidad, la prueba de la diligencia puede ser en extremo difícil, porque debe mostrarse
el cumplimiento de cada uno de esos deberes de cuidado. A ello se agrega la tendencia
jurisprudencial a juzgar con rigor la procedencia de la excusa. En general se ha fallado que
es necesario acreditar que el empresario ha efectuado actos ‘positivos y concretos’ dirigidos
a impedir el hecho culpable del dependiente, y que dichos actos han debido estar
orientados a evitar errores en todos los ámbitos relevantes de la actividad empresarial.
Por otro lado, la descarga de la presunción exige que se muestre que aun
empleándose el cuidado debido no se habría podido impedir el accidente, esto es, que aún
con la diligencia el daño atribuible al hecho del dependiente se habría producido. En la
práctica, la jurisprudencia exige que se acredite que al empresario le ha sido imposible
evitar el hecho, lo que resulta análogo a exigir la prueba de un caso fortuito. Al llevar la
excusa de diligencia a extremos imposibles de satisfacer, la jurisprudencia chilena, sin
aceptarlo expresamente, ha optado en la práctica por una doctrina que asume que entre el
empresario y el dependiente se produce una especie de ‘representación en la acción’, que,
en verdad, transforma la responsabilidad por el hecho del dependiente en una especie de
responsabilidad vicaria”.
viii) El profesor Barros agrega que, “como se ha mostrado, la responsabilidad por el
hecho ajeno da lugar a dos responsabilidades, que tienen por antecedente la propia culpa: la
responsabilidad del dependiente que ha provocado el daño por su culpa y la del empresario
que responde por su culpa presumida. Lo expresado se aplica por extensión a la
responsabilidad del empresario, de modo que aquí sólo se analizan ciertas peculiaridades
de esta última”.
ix) El profesor Barros agrega que, “aunque, en principio, la víctima puede demandar al
empresario, al dependiente o a ambos, usualmente le será suficiente iniciar una acción
100 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
indemnizatoria contra el empresario. Pero también son imaginables situaciones en que sólo
tenga sentido práctico el ejercicio de la acción contra el dependiente que causó el daño
(como ocurrirá, por ejemplo, en caso de insolvencia sobreviniente del empresario). Sin
embargo, no siempre se dispondrá de esa acción, porque puede ocurrir que el accidente se
deba a que el dependiente, sin su propia culpa. Haya sido puesto por el empresario en una
posición que excedía sus capacidades (en cuyo caso existe, en verdad, sólo un hecho
culpable: el del empresario). Es cierto que en virtud del principio de la objetividad de la
culpa, podrá decirse que el dependiente infringió un deber de cuidado, pero si el
empresario no estableció los controles adecuados para evitar o impedir el error, ello es
imputable causalmente a la culpa del empresario y no a la del dependiente. En otras
palabras, la culpa del empresario suele ser causalmente excluyente de la culpa del
dependiente. En tal caso, la responsabilidad del empresario no es por el hecho ajeno, sino
por el propio, y ninguna acción puede haber contra el dependiente”.
Agrega que, “en estas circunstancias, tampoco puede tener aplicación la norma del
artículo 2325, que regula la contribución a la deuda, atribuyendo el costo final de la
reparación a la persona que está bajo el cuidado de otra. Esta norma parte del supuesto de
que la culpa radica en el dependiente y que el tercero civilmente responsable sólo es un
garante frente a la víctima. En verdad, eso puede ocurrir en la situación inversa a la
analizada, esto es, cuando la culpa del dependiente excluye causalmente la del empresario.
Ese será el caso, por ejemplo, si el dependiente defrauda a un tercero en ejercicio de una
función: el empresario, que debe responder frente a la víctima, tendrá en tal caso una acción
de restitución total de lo pagado en contra el autor del daño. Pero también puede ocurrir
que cada cual responda en parte proporcional a su participación, como cuando el accidente
se debe a la efectiva concurrencia de culpas. Para ello, basta aplicar extensivamente los
principios de la solidaridad, que dirimen la cuestión de la contribución a la deuda cuando
hay varios responsables”.
Problema.
La existencia de un tercero civilmente responsable no excluye la responsabilidad del
autor del hecho ilícito ¿Cómo se ejerce, en estos casos, la acción?
En este sentido, el profesor Ruz señala que “si el dependiente es capaz y
directamente responsable, la víctima podrá demandarlo a él y/o a su guardián, lo que
quiere decir que la responsabilidad por hecho ajeno no extingue la responsabilidad del
autor del hecho material. Ambas responsabilidades subsisten”, es decir, “el hecho de que la
víctima pueda accionar en contra del principal, no lo privan de su acción en contra del autor
del hecho ilícito. (…), por lo que la víctima puede demandar al primero, pero si quiere puede
demandar conjuntamente o separadamente a los dos. Lo único que le está vedado es
accionar en contra de ambos por el total, pues estaría pretendiendo una doble
indemnización. Cabe agregar que si viene puede demandar a ambos, no hay solidaridad”.
Como consecuencia de lo anterior, “se trata de dos responsabilidades autónomas, de
modo que no es necesario demandar al autor del daño en el juicio en que se persigue la
responsabilidad del guardián”.
101 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En la práctica la acción se dirige directamente contra el tercero civilmente
responsable54 o conjuntamente contra el tercero y el autor del hecho ilícito, pero esto
genera un problema a la hora de determinar si esa acción será solidaria o simplemente
conjunta.
A) Algunos autores señalan que es solidaria porque, según el art. 2.317 inciso 1º CC, la
regla general en sede extracontractual es que la responsabilidad sea solidaria y esta
hipótesis no se encuadra en ninguna de la hipótesis de excepción.
En este sentido, el profesor Rodríguez sostiene que, “aun cuando no existe
disposición alguna que establezca que se trata de una obligación solidaria, en la práctica así
ocurrirá, ya que quedará a merced del demandante determinar sobre qué patrimonio y
hasta qué monto exigirá la reparación, como si la obligación fuera una sola. Lo anterior no
tiene aplicación si el autor material del daño es una persona inimputable. En este evento, el
único responsable es el encargado de su cuidado y la falta de su deber de cuidado, lo cual,
por sí solo, constituirá un cuasidelito”.
B) Para otros esta responsabilidad es simplemente conjunta, porque, para que opere la
solidaridad, el art. 2.317 CC exige que el hecho ilícito haya sido perpetrado por dos o más
personas.
Así, el profesor Figueroa señala que la víctima “no puede, eso sí, demandar a ambos,
porque la ley no establece solidaridad, salvo el caso ya señalado del propietario que ha dado
el vehículo para que otro lo conduzca; podría sí hacerlo, pero en forma subsidiaria, porque
lo que no puede es pretender cobrar ambos.
Tampoco podrá acumular las responsabilidades por el hecho ajeno provenientes de
diferentes causales, como si, por ejemplo, el hijo menor que vive con su padre comete un
hecho ilícito mientras está en el colegio. La responsabilidad por el hecho ajeno corresponde
en tal caso al jefe del colegio, porque él tiene a su cuidado al menor, y no al padre, la
excepción es el caso ya citado de la responsabilidad del propietario de un vehículo, que es
sin perjuicio de otras conforme al derecho común.
Finalmente, no hay tampoco inconveniente para que la víctima demande al
responsable de acuerdo al derecho común, por ejemplo, por no reunirse los requisitos
legales, como si el hijo menor no vive con su padre y el hecho ilícito no deriva de su mala
educación o hábitos viciosos, pero en tal caso deberá probarle su culpa al padre, según las
reglas generales”.
En otro sentido, el profesor Corral sostiene que “no se trata propiamente de una
obligación solidaria (que no procede a falta de texto legal expreso). No hay una obligación
con pluralidad de sujetos, sino de dos obligaciones, si bien ambas tienen por objeto la
satisfacción del mismo interés (la reparación del daño). No es pues una obligación solidaria,
sino varias obligaciones concurrentes. Como las acciones para exigirlas emanan de los
mismos hechos, procede su acumulación y la sentencia podrá condenar al pago a ambos
demandados por el total de los perjuicios. El demandante al ejecutar la sentencia pedirá el
54 En este sentido, el profesor Alessandri advierte que, “en el hecho este concurso de responsabilidades es más
teórico que real. De ordinario, el autor del daño es insolvente, de suerte que la víctima sólo demandará al
civilmente responsable. Esto explica la existencia de la responsabilidad por el hecho ajeno: se impone a quien
puede dar satisfacción pecuniaria a la víctima”.
102 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
pago a uno de ellos y si éste satisface el total no podrá demandar al otro, ya que de lo
contrario obtendría una doble indemnización. Si quien paga es el autor directo nada podrá
reclamar al principal; al revés si paga el principal tiene acción para pedir el reembolso de
todo lo pagado al directamente responsable (art. 2325)”.
Con posterioridad, el profesor Rodríguez agrega que, “cuando concurre la
responsabilidad del encargado de cuidar a otra persona y la responsabilidad personal de
éste – como cuando el sujeto autor del daño es plenamente imputable – no puede
sostenerse que ambos son solidariamente responsables en virtud de lo previsto en el
artículo 2317, (…). Ello porque el tercero no es autor del mismo delito o cuasidelito, sino de
una falta de cuidado que trae aparejada la responsabilidad en función de su culpa y no de la
culpa o malicia del que está a su cuidado. Nos parece claro que el artículo 2317 se refiere a
los delitos y cuasidelitos ejecutados (cometidos dice la ley) por dos o más personas, no
infracciones diversas, aun cuando sean genéricamente de la misma índole”.
Por su parte, el profesor Barros sostiene que, “técnicamente, no existe solidaridad,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2317, porque si bien concurren dos
responsables, no se trata propiamente de un daño proveniente del mismo hecho. Sin
embargo, hay acuerdo en que tratándose de obligaciones independientes, la víctima puede
demandar la totalidad del daño respecto de cualquier responsable. En tales circunstancias,
parece conveniente una interpretación extensiva del artículo 2317, aceptando la
solidaridad. A lo menos, debiera reconocerse efectos análogos a la solidaridad, en la forma
que la doctrina francesa ha denominado obligaciones in solidum. Lo decisivo es que se
cautelen las ventajas de demandar en el mismo juicio por el total a ambos responsables, sin
perjuicio de luego dirimir la contribución a la deuda que cada cual debe soportar”.
En todo caso los autores están contestes en orden a que no pueden acumularse
ambas responsabilidades, porque ello implicaría un enriquecimiento sin causa, toda vez que
habría una doble reparación. “Tal sucedería, por ejemplo, con la responsabilidad
contemplada en el artículo 2321, la cual puede coexistir con la del jefe de un colegio o
escuela, o la de un tutor, o la de un aprendiz o dependiente menor de edad. La víctima
deberá optar, en este caso, por la responsabilidad de cualquiera de ellos sobre la base de los
antecedentes de que se disponga en cada caso”.
Observaciones.
A) Los autores comentan que no es posible acumular las responsabilidades de dos o
más terceros civilmente responsables, es decir, no se podría exigir indemnización, por
ejemplo al padre y al director del colegio cuando el hecho se ha producido mientras el hijo
estaba en el colegio. Como explica el profesor Alessandri, “la víctima del daño inferido por
quien está al cuidado de dos o más personas por causas diferentes, sólo puede invocar la
responsabilidad de que tratan los arts. 2320 a 2322 de aquella que lo tenía a su cuidado en
el momento de causar el daño, y no de las demás. Esta responsabilidad proviene de la falta
de vigilancia que ha debido ejercerse sobre el subordinado o dependiente. Es, pues, lógico
que no proceda sino respecto de quien estaba obligado a vigilarlo en ese momento”.
Con todo, “se exceptúa de lo dicho el caso en que el delito o cuasidelito cometido por
el hijo menor provenga conocidamente de mala educación o de los hábitos viciosos que los
padres le han dejado adquirir. En tal evento, la víctima también podría hacer efectiva la
103 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
responsabilidad del padre o madre; los padres son siempre responsables de los delitos o
cuasidelitos que sus hijos menores cometan por esas causas (art. 2321). Pero en ningún
caso podría pretender una doble indemnización: obtenida, pues, del padre o madre, no
podría demandarla de la persona a cuyo cuidado se hallaba el menor al tiempo de causar el
daño, ni vice – versa”.
B) El profesor Pedro Zelaya critica el sistema del Código, pues el legislador ha
confundido dos sistemas doctrinarios distintos de responsabilidad por el hecho ajeno. En
efecto:
i) La víctima puede demandar directamente al empresario (doctrina de la culpa in
eligendo).
ii) Se requiere culpa del autor del ilícito, el cual – por tanto – debe ser capaz; pues la
que se presume es la culpa del tercero civilmente responsable (responsabilidad vicaria).
iii) El tercero civilmente responsable puede eximirse de responsabilidad a través de la
denominada prueba liberatoria (culpa in eligendo).
iv) Hay acción de reembolso en contra del autor del ilícito (responsabilidad vicaria).
C) El profesor Corral advierte que la jurisprudencia, progresivamente, “parece haber
recorrido un camino en el que se reconoce una objetivación implícita y hasta cierto punto
disimulada, de la responsabilidad, cuando éste es invocada en contra de organizaciones
empresariales o productivas”.
Esta objetivación se ha construido a partir de diversos expedientes:
i) Restringir la prueba liberatoria que consiste en que el empresario no hubiere podido
impedir el hecho.
ii) Extensión con la que se ha interpretado el vínculo de subordinación.
iii) Interpretación restrictiva de la alegación del demandado de que el dependiente obró
fuera del ámbito de sus funciones.
iv) Atribuir una culpa contractual al empleador mediante el reconocimiento de una
obligación de seguridad envuelta en el contrato que lo liga con la víctima.
Cabe tener presente que el profesor Corral critica esta situación, señalando que “la
tendencia a transformar la responsabilidad del hecho ajeno en una responsabilidad objetiva
o por riesgo es criticable porque va más allá del sentido y el espíritu de los textos legales. La
responsabilidad objetiva requiere una disposición legal expresa y no puede construirse por
vía jurisprudencial”.
104 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
2) Responsabilidad por el hecho de las cosas.
Aspectos previos.
A) El profesor Barros señala que, “en materia de responsabilidad por el hecho de las
cosas la ley sólo contempla presunciones específicas, referidas a los daños causados por el
hecho de animales, por la ruina de edificios y por la caída de objetos desde la parte superior
de un edificio. A ello se agregan algunas hipótesis, también específicas, de responsabilidad
estricta”; se trata de “un tratamiento casuístico”. En consecuencia, estos casos “no pueden
extenderse a situaciones diversas a las descritas”, toda vez que “aquí los casos son
taxativos”.
B) El profesor Barros agrega que, “en el derecho chileno, como ocurre en general en el
derecho comparado, no se conoce una presunción genérica de culpa por el hecho de las
cosas. Por eso, sólo es posible acudir a la presunción general de culpabilidad por el hecho
propio del artículo 2329 del Código Civil, siempre que se trate de daños provocados por
cosas peligrosas o que razonablemente y de acuerdo a la experiencia puedan atribuirse a
negligencia. De hecho, los casos más notorios en que operará un indicio prima facie de culpa
tienen lugar precisamente cuando una cosa interviene causalmente en el accidentes (el
arma de fuego, la cañería descubierta y el camino en mal estado, en los ejemplos del artículo
2329)”.
C) El principio es que se responde del daño “que proviene de una cosa que nos
pertenece o está a nuestro servicio, es decir, del causado por la actividad o movimiento de
dicha cosa”.
D) El fundamento se encuentra en que “quien es propietario o se sirve de una cosa, debe
vigilarla y mantenerla en buen estado para que no cause daño; luego, si alguno se produce,
es porque seguramente no empleó el cuidado y vigilancia debida. Por eso, la ley presume su
culpabilidad. Se favorece a la víctima, que queda revelada de tener que probar esa falta de
cuidado o vigilancia, prueba que a menudo le será difícil”.
E) Se ha señalado que “esta enumeración es taxativa. Fuera de estos casos, no hay otros
en que la ley presuma la culpa del dueño o de quien se sirve de una cosa, por cuyo motivo la
víctima del daño ocasionado por ella deberá probar el dolo o la culpa de su propietario,
poseedor o tenedor, salvo que pueda alegar la presunción del art. 2329 C. C. o la del inciso
2° del art. 492 C. P.”.
F) A juicio del profesor Rodríguez, “nuestra ley civil contempla varios casos mal
llamados de presunción de culpa por el hecho de las cosas. Una vez más se trata de culpa
por el hecho propio que se expresa por la producción de situaciones de riesgo creadas por
una persona y por la falta de cuidado en relación a las cosas de las cuales se responde”.
En un sentido similar, el profesor Abeliuk señala que “en la mayoría de los hechos
ilícitos interviene una cosa u objeto que, o causa daño por sí mismo, si tiene independencia
total del hombre para accionar, como ocurre con animales, o funciona con la colaboración
105 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
de éste, como cualquier máquina, vehículo, etc., o, finalmente, sólo puede actuar si el ser
humano hace uso de ella, como un objeto contundente que se utilice como arma.
Respecto de este último caso, no hay duda alguna de que se trata del hecho del
hombre que hace uso de la cosa; el problema de la responsabilidad por el hecho de éstas
sólo puede presentarse cuando ellas actúan con independencia de la acción del hombre por
la sola fuerza de la naturaleza, o con la intervención de éste.
En ambos casos la responsabilidad se fundará en la falta de vigilancia del propietario
que tiene la cosa a su cuidado o se sirve de ella; en esto consiste su culpa, la que se presume,
facilitándose así la prueba del acto ilícito a la víctima. El guardián de la cosa, o quien la
utiliza, debe mantenerla en condiciones de no causar daño a terceros, o accionarla con la
prudencia necesaria a fin de obtener el mismo resultado; si la cosa ocasiona un daño, la ley
presume la culpa, o sea, que se ha faltado a dicha obligación”.
G) El profesor Figueroa precisa que “los casos de responsabilidad por el hecho de las
cosas son básicamente excepcionales en las cuales nuestro legislador se apartó de su noción
de responsabilidad subjetiva, y estableció que por el solo hecho de producirse un daño y
cumpliendo los requisitos establecidos por la ley, surge la obligación de reparar no obstante
no existir negligencia o culpa del agente. Es por ello que se sostiene que se trata de casos de
responsabilidad civil estricta u objetiva”.
Agrega que, “en la mayoría de los hechos ilícitos interviene una cosa u objeto que
causa el daño por sí mismo, si tiene independencia total del hombre para accionar, como
ocurre con los animales, o funciona con la colaboración de éste, como cualquier máquina,
vehículo, etc., o, finalmente, sólo puede actuar si el ser humano hace uso de ella, como un
objeto contundente que se utilice como arma.
Respecto de este último caso, no hay duda alguna de que se trata del hecho del
hombre que hace uso de la cosa; el problema de la responsabilidad por el hecho de éstas
sólo puede presentarse cuando ellas actúan con independencia de la acción del hombre por
la sola fuerza de la naturaleza, o con la intervención de éste.
En ambos casos la responsabilidad s fundará en la falta de vigilancia del propietario
que tiene la cosa a su cuidado o se sirve de ella; en esto consiste su culpa, la que se presume,
facilitándose así la prueba del acto ilícito a la víctima. El guardián de la cosa, o quien la
utiliza, debe mantenerla en condiciones de no causar daño a terceros, o accionarla con la
prudencia necesaria a fin de obtener el mismo resultado; si la cosa ocasiona un daño, la ley
presume la culpa, o sea, que se ha faltado a dicha obligación”.
Casos.
Distinguimos tres situaciones:
A) Daño causado por un animal.
Art. 2.326 CC.
106 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Observaciones.
i) Según el profesor Alessandri “el fundamento de esta responsabilidad es la culpa del
dueño o del que se sirve del animal, la imprudencia o la falta de vigilancia en que se
presume han incurrido. Obligados a vigilarlos y a tomar las medidas necesarias para que no
cause daño, es natural presumir que si alguno se produce, es porque esa vigilancia no se
ejerció en debida forma o esas medidas no se tomaron o fueron insuficientes”.
ii) El profesor Alessandri señala que lo normal será que el dueño será “quien se sirva
del animal; el dominio consiste precisamente en la faculta de gozar y usar de la cosa sobre
que se ejerce (art. 582). Pero el dueño no responde en cuanto tal, sino como obligado a
vigilar el animal que le pertenece. Por eso su responsabilidad subsiste mientras esté en su
poder, aunque no se sirva de él, y cesa cuando el animal pasa al servicio de otra persona”.
iii) El profesor Alessandri agrega que “si el daño ha sido causado a un mismo tiempo por
varios animales pertenecientes a diversos propietarios, éstos serán solidariamente
responsables (art. 2317). La misma solución debe admitirse si no es posible establecer cuál
o cuáles de los animales de un grupo fueron los causantes del daño; todos los animales
concurrieron a su realización directa o indirectamente”.
iv) El profesor Alessandri sostiene que “el dueño es responsable aunque la guarda o
cuidado efectivo del animal esté a cargo de uno de sus empleados, criados o dependientes,
(…). Estos no se sirven del animal, único caso en que un tercero responde del daño causado
por un animal ajeno; quien se sirve del animal es el dueño por intermedio de ellos. Esta
solución no admite dudas entre nosotros si se atiende a lo que dispone la segunda parte del
inc. 1° del art. 2326, (…).
Ello se entiende sin perjuicio del derecho del dueño para ser indemnizado sobre los
bienes del empleado, criado o dependiente en los términos del art. 2325”.
En el mismo sentido, el profesor Abeliuk sostiene que “dentro de la culpa del dueño
se incluye la del dependiente encargado de la custodia o servicio del animal, y en tal caso se
presenta una doble responsabilidad indirecta: por el hecho ajeno del dependiente, y de la
cosa, el animal. El dueño deberá eximirse de ambas, probando la falta de culpa del
dependiente”.
v) El profesor Alessandri dice que “con mayor razón responde del que cause el animal
que dejó abandonado en la vía pública sin ninguna vigilancia.
Esta responsabilidad subsiste, aunque otra persona tome el animal para ponerlo a
disposición del dueño o de la autoridad, o en espera de que el dueño aparezca o lo reclame,
y sólo cesaría si dicha persona se sirve de él, pues entonces, la obligación de vigilancia que
pesaba sobre el dueño pasó a ella (art. 2326, inc. 2°)”.
vi) El profesor Alessandri agrega que “se sirve de un animal quien lo tiene a su servicio,
quien lo utiliza en los fines a que el animal se destina, sea por un acto voluntario del dueño,
sin el consentimiento de éste y aun contra su voluntad; ajeno a cualquier título, y aunque
por pocos momentos, para que responde de los daños que cause; la obligación de vigilarlo
pesa entonces sobre él”. En consecuencia, “responde del hecho de un animal el arrendatario
107 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
o comodatario”. Según el profesor Ruz, “la regla (…) limita la responsabilidad de este último
(quien se sirve del animal), cuando el daño sobreviene por una ‘mala calidad o vicio del
animal’, y que el dueño actuando con un nivel de prudencia normal (culpa leve), no le hizo
saber”.
Por su parte, el profesor Rodríguez señala que “no se trata de atenuar la
responsabilidad del tenedor del animal, el cual quedará siempre obligado frente a la
víctima. Se trata de permitir que el tenedor material del animal – que lo ha recibido de
manos de su dueño – pueda accionar en contra de este último, cuando el daño obedece a la
existencia de un vicio o calidad del animal que es la causa inmediata del daño que debe
repararse. Nos parece obvio, por lo mismo, que este derecho no puede ejercerlo quien tiene
el animal ilegítimamente en su poder, como sucederá con quien lo haya obtenido por
medios ilegales o contra la voluntad del dueño. Asimismo, hay que aclarar, desde ya, que el
grado de culpa que se impone al dueño, para los efectos del conocimiento real o presuntivo
de la calidad o vicio del animal, no tiene relación con la responsabilidad extracontractual
delictual, sino con la responsabilidad contractual, ya que la ley presume que el tercero
detenta la tenencia del animal por voluntad del dueño (causa legítima). Habida
consideración de lo señalado, si el tercero que detenta la tenencia del animal conoció o
debió conocer, en razón de su profesión u oficio, la calidad o vicio del animal, no podrá
deducir acción contra el dueño para obtener la restitución de lo que debió pagar por los
daños provocados por el animal”.
Este profesor agrega que, “puede ocurrir que ello derive de la cesión o traspaso de su
tenencia o de un acto propio del tercero que, por cualquier medio, consiguió desplazar al
animal de manos de su dueño. En el primer caso puede operar el derecho del tenedor para
accionar contra el dueño invocando la calidad o vicio del animal; en el segundo, ello no
puede suceder y el único responsable será el que se hijo ilegítimamente del animal”.
vii) Según el profesor Alessandri “esta responsabilidad subsiste durante todo el tiempo
que el animal esté a su servicio y aunque durante él se haya soltado o extraviado. (…). La
responsabilidad comienza en el momento en que el tercero aprehende el animal real y
efectivamente y cesa cuando lo restituye al dueño o pasa al servicio de otra persona”.
En el mismo sentido, el profesor Rodríguez señala que “la responsabilidad
presuntiva del dueño se extiende más allá de la tenencia y control del animal”.
Por su parte, el profesor Abeliuk entiende que “se siguen en todo y por todo las
reglas anteriores: se presume la responsabilidad, y ella sólo se extingue probando el que se
servía del animal que la soltura, extravío o daño no se deben a su culpa ni a los
dependientes encargados de la guarda o servicio del animal”.
viii) Por otro lado, el profesor Alessandri sostiene que “determinar si el animal, al tiempo
del daño, estaba o no al servicio de otra persona que el dueño, es una cuestión de hecho, que
los jueces del fondo establecen soberanamente” y, por lo mismo, no puede revisarse a
través del recurso de casación en el fondo.
ix) El profesor Alessandri dice que, “respecto de los daños causados por los animales
que el empresario, el patrón o el amo pone a disposición de sus dependientes, empleados o
criados, hay que distinguir:
108 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
1° Si se los entrega para su uso y beneficio personal, (…), responde el dependiente,
empleado o criado que se sirve del animal.
2° Si se los entrega para el ejercicio de sus funciones, (…), la responsabilidad es del
empresario, amo o patrón; es éste quien se sirve del animal y no aquéllos. La
responsabilidad sería del dependiente o criado si éste se sirve del animal con entera
libertad y por su propia cuenta, como si un comerciante presta un caballo a su agente
viajero para los viajes a que lo obliga su oficio y quien se hace cargo exclusivo de su
manutención y cuidado.
Lo mismo cabe decir del daño causado por un caballo durante una carrera o
entrenamiento: si el jinete que lo montaba o el preparador que lo entrenaba era empleado o
dependiente del dueño, la responsabilidad es de éste. Si no lo es, y el jinete o preparador
corría o entrenaba el caballo por su exclusiva cuenta, porque el dueño se lo había prestado
o arrendado o en virtud de otro convenio con éste, la responsabilidad es del jinete o
preparador; es él quien se sirve del caballo”.
x) El profesor Alessandri agrega que, “quien se limita a cuidar o guardar el animal sin
servirse de él, sin poder utilizarlo en esos fines, no queda comprendido en sus
disposiciones: no responde, por tanto, de los daños que cause el animal, a menos de
probársele dolo o culpa con arreglo al derecho común. Pero entonces su responsabilidad se
fundaría en el art. 2314 y no en el art. 2326”.
xi) Para que proceda la acción de reembolso del que se sirve del animal en contra del
dueño, “es menester que el que se sirve del animal pruebe la concurrencia de estas tres
circunstancias: 1° que el daño provino de una calidad o vicio del animal; 2° que esta calidad
o vicio debió ser conocida o prevista por el dueño con mediano cuidado y prudencia; y 3°
que éste no se la dio a conocer.
La ausencia de cualquiera de ellas la hace improcedente. Por eso, el ladrón o el que
se sirve de un animal ajeno sin el conocimiento o contra la voluntad del dueño no puede
intentarla; no pesando sobre éste la obligación de dar a conocer los vicios del animal, no hay
culpa en silenciarlos”.
En el mismo sentido, el profesor Abeliuk señala que “tiene acción de repetición
contra el dueño, pero debe probarle su culpa en la forma señalada en el precepto”.
xii) Según el profesor Alessandri “la responsabilidad del dueño y la del que se sirve del
animal no son necesariamente excluyentes. De ordinario, lo serán, pues si el animal está al
servicio de otro que el dueño, es aquél y no éste quien responde de los daños que cause, ya
que entonces pesa sobre él la obligación de vigilarlo. Pero pueden coexistir: así ocurre si el
dueño y un tercero se sirven a la vez del animal, como si un jinete – caballero corre un
caballo para dividir el premio con su dueño o darse a conocer en el mundo hípico, y la
responsabilidad de ambos será solidaria (art. 2317).
La opinión contraria, unánimemente aceptada en Francia, no tiene asidero entre
nosotros”.
Por su parte, el profesor Barros señala que “la víctima del daño podrá dirigir su
acción de responsabilidad tanto contra el dueño como contra aquel que se sirve del animal,
pues ambos responden solidariamente a su respecto, sin perjuicio de la acción de
reembolso que pueda corresponder a quien solventa la indemnización”.
109 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En contra de esta opinión, el profesor Rodríguez sostiene que, “salvo que la tenencia
del animal la comparta el dueño y un tercero que obtiene beneficio de ello, la
responsabilidad consagrada en el artículo 2326 no puede coexistir regularmente entre el
dueño y un tercero. En la hipótesis del inciso segundo del artículo 2326, la responsabilidad
recae en el tercero que tiene en su poder al animal, no en el dueño que no ejerce sobre él el
deber de cuidado y vigilancia. La acción del perjudicado, cuando ha habido traspaso
legítimo de la tenencia y los daños se deben a la calidad o vicio del animal, se deduce contra
el tenedor del animal. No puede, por ende, la víctima de los daños dirigir su acción contra el
dueño, sin perjuicio de la hipótesis de que el animal se haya soltado o extraviado por culpa
del dueño o de sus dependientes encargados de su guarda o servicio, caso en el cual puede
coexistir la responsabilidad del dueño (basada en el extravío o soltura) y la responsabilidad
del tercero que se sirve de un animal ajeno. Otra hipótesis de coexistencia de
responsabilidades no parece posible”.
En el mismo sentido, el profesor Abeliuk sostiene que esta disposición “no establece
una doble responsabilidad ante la víctima; ésta sólo puede dirigirse contra el que usaba el
animal ajeno, y es éste quien, pagada la indemnización, podrá hacerlo contra el dueño por la
culpa por omisión del propietario hacia él, y que lo colocó en situación de causar daños a
terceros”.
xiii) El profesor Alessandri agrega que “el art. 2326 se aplica a todo animal, cualquiera
que sea la especie a que pertenezca, el uso que de él se haga y aunque viva en libertad
natural, como las abejas y las palomas, con tal que se halle bajo el dominio de alguien. La
responsabilidad que establece sobre ‘el dueño’ o sobre ‘toda persona que se sirve de un
animal ajeno’, lo que presupone necesariamente ese dominio. Se aplica, por tanto, a los
animales domésticos y domesticados, aunque sean fieros, siempre que reporten utilidad
para la guarda o servicio de un predio, como las fieras de un circo, y aún a los bacilos de un
laboratorio. (…).
Tratándose de un animal domesticado, el art. 2326 rige mientras sea objeto de
dominio: por consiguiente, aun después que el animal recobre su libertad natural si el daño
lo causa mientras el dueño va en su seguimiento teniéndolo a la vista (art. 619). En caso
contrario, no se le aplica; pero ello no obsta a que el dueño pueda ser responsable con
arreglo al derecho común si se le prueba dolo o culpa en la fuga del animal, por ejemplo, si
el dueño de un animal feroz lo deja en libertad par que dañe al vecino”.
xiv) El profesor Alessandri agrega que “el art. 2326 no se aplica a los animales salvajes o
bravíos, mientras sean res nullius, porque si se hallan en el caso del art. 619 C. C. también
los comprende; son entonces objeto de dominio.
De ahí que el propietario de un predio no es responsable de pleno derecho de los
daños que causen a las personas o a los predios vecinos los animales salvajes que vivan en
él, por dañinos que sean, (…); estos animales no le pertenecen ni se sirve de ellos. Sólo lo
sería si se le probare dolo o culpa con arreglo al derecho común, por ejemplo, que, con el
propósito de tener caza o por otra causa cualquiera, los introdujo en un predio donde no
existían o fomentó o facilitó su desarrollo, o lisa y llanamente que ha omitido lo necesario
para impedir este desarrollo o se ha negado a que otros lo hagan. Pero en tal caso su
responsabilidad no derivaría del art. 2326, sino del art. 2314.
110 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Lo dicho se aplica igualmente al usufructuario, al usuario, al arrendatario o al
comodatario de un predio, en su caso”.
xv) El profesor Alessandri agrega que “la naturaleza del daño y la forma como se ha
producido son indiferentes. El dueño de un animal, quien se sirve de un animal ajeno o
quien tiene uno fiero que no reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, es
responsable de todo el que cause a las personas o propiedad de otro, sea siguiendo su
instinto natural, como los animales que se introducen a pastar al predio vecino, o
apartándose de sus hábitos normales, como la patada de un caballo, el mordisco de un
perro o la cornada de un buey; aunque no haya habido contacto directo del animal con la
persona o cosa dañada, como si un animal propaga o comunica una enfermedad a otro o a
una persona, o un individuo, al pretender huir de un caballo desbocado o de un perro que le
ladra, se rompe una pierna, o por el susto que experimenta contrae una enfermedad
nerviosa, y aunque el animal haya causado el daño con ayuda de algún objeto, como si un
caballo vuelca el coche al cual está enganchado y arroja al suelo a la persona que está en él.
Basta que el daño hay sido causado por el animal, que éste sea su causa, y ello ocurre en
todos esos casos.
Si el animal ha desempeñado en el accidente un papel meramente pasivo, si es sólo
ocasión del daño, como si un perro dormido en una calle oscura provoca la caída de un
transeúnte, o una persona, al pretender subir en un caballo, cae sin que éste haya hecho el
menor movimiento, o si es mero intermediario del mismo, como si a consecuencia del
choque de otro vehículo un caballo es arrojado sobre la vereda y hiere a un peatón, su
dueño, quien se sirve de él, o quien lo tenga, en el caso del art. 2327, no es responsable,
salvo que se le pruebe culpa con arreglo al derecho común; el daño no ha sido causado por
el animal.
Si el daño es causado exclusivamente por una cosa, aunque esté ligada o atada a un
animal, como si a un coche tirado por caballos se le sale una rueda que va a herir a un
tercero, sin que a aquéllos haya cabido intervención alguna en el hecho, los arts. 2326 y
2327 no tienen aplicación y recobra su imperio el derecho común. Pero si la ruptura de la
rueda se debió al vuelco del carruaje a causa de que los caballos se desbocaron, hay lugar a
la responsabilidad presunta por el hecho de un animal; el daño fue producido por los
caballos”.
xvi) El profesor Alessandri agrega que “el art. 2326 se aplica al daño causado por un
animal a otro, (…), a menos que el damnificado sea el agresor. Ninguna responsabilidad
afecta entonces al dueño o a quien se sirve del animal causante del daño – dicho animal se
limitó a defenderse –; salvo que se le probare culpa o dolo en el encuentro de ellos. Pero el
dueño de un animal fiero de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un
predio es siempre responsable del daño que cause a otro animal, aunque éste haya sido el
agresor; su culpa consiste en tener tal animal y la ley no le admite prueba alguna en
contrario.
Si ambos animales resultan damnificados y no se puede determinar cuál fue el
agresor, cada propietario puede invocar el art. 2326 o el 2327, según el caso, respecto del
daño sufrido por su respectivo animal.
Las reglas antedichas se aplican aunque el daño que sufre uno de los animales haya
sido causado en circunstancias de haberse expuesto ambos a riesgos comunes, (…). La ley
111 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
no distingue y sólo atiende al hecho de que el daño sea causado por un animal. La
responsabilidad del dueño o de quien se sirve del animal cesaría si sus respectivos
propietarios estipulan su irresponsabilidad por los daños que los animales se causen
recíprocamente. Pero tal estipulación no puede inducirse del hecho de exponerlos a un
riesgo común; las renuncias no se presumen.
El propietario del macho no es responsable de la muerte de la hembra cubierta por el
macho y ocasionada por un error de conducto u otro hecho similar cometido por el mismo
macho durante la monta. A menos de probarse que su dueño incurrió en negligencia o
descuido durante la operación, el suceso no puede imputarse a culpa suya”.
xvii) El profesor Alessandri agrega que, “para que los arts. 2326 y 2327 reciban
aplicación, es indispensable que el daño provenga del hecho del animal, de un acto
espontáneo o propio de su parte. El animal debe ser la causa autónoma del daño; sólo
entonces cabe hablar del hecho de una cosa y puede decirse que el daño ha sido causado
por un animal.
De ahí que si el daño lo causa un animal guiado o conducido por el hombre, esos
artículos no rigen. El autor del daño es éste y no aquél. El animal ha sido un instrumento
suyo; hay hecho del hombre y no de las cosas. La víctima no podrá obtener reparación sino
probando el dolo o la culpa del guardián o conductor del animal, a no ser que pueda invocar
las presunciones (…)” legales.
xviii) El profesor Alessandri señala que “el daño causado por un animal muerto
(putrefacción, infección, etc.) no queda comprendido en los arts. 2326 y 2327; la causa del
daño no es el animal, que no existe, sino el hecho del hombre, que ha dejado sus restos en
condiciones de dañar. Para obtener reparación, será, pues, menester probar el dolo o la
culpa del dueño del animal, de quien se servía de él o de quien lo tenía, según el caso”.
xix) El profesor Alessandri sostiene que, “en principio, la responsabilidad presunta de los
arts. 2326 y 2327 puede invocarla todo el que sufra un daño por el hecho del animal,
inclusive su dueño, si quien se sirve de él, o quien lo tiene en el caso del art. 2327, es otra
persona; la ley no distingue. Pero la persona que se sirve de un animal ajeno no puede
invocarla contra el dueño. La obligación de vigilancia pesa entonces sobre ella y nadie
puede aprovecharse en su propia culpa.
Pueden invocarla, por tanto:
1° Un tercero, sea un transeúnte, quien penetra legítimamente a la casa o heredad en
donde se hallaba el animal, el posadero que lo recibe en sus caballerizas, el veterinario que
lo cura, el herrador, el vendedor del animal que ayuda al comprador a conducirlo a la
estación más próxima, etc.
2° Un empelado, criado o dependiente del dueño, del que se sirve del animal, o del que
lo tiene en el caso del art. 2327, esté o no encargado de su guarda o servicio; a menos que el
hecho constituya un accidente del trabajo (…), en cuyo caso sólo procedería la
responsabilidad allí establecida, o que el empleado, criado o dependiente se sirva del
animal en su propio interés, con o sin autorización y aun contra la voluntad de su
empleador o patrón. Ninguna responsabilidad afectaría entonces a este último, puesto que
era aquél el obligado a vigilar el animal por ser quien se servía del mismo.
112 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
3° La persona que, voluntariamente o a petición del dueño, del que se sirve del animal,
o del que lo tiene en el caso del art. 2327, o de alguno de sus empleados, criados o
dependientes, trata de detener un animal escapado o presta socorro al que sufre un
accidente, por ejemplo, ayudando a levantar un caballo del suelo, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 2330, si en la ejecución de tales hechos hubo imprudencia de su parte, y
ello aunque se trate de un funcionario público obligado a tal acción en razón de su oficio,
como un agente de policía”.
xx) El profesor Alessandri agrega que “si la persona que sufre el daño causado por el
animal es el comprador, arrendatario, depositario o comodatario del animal o quien lo
utiliza en virtud de un contrato de transporte o de otro cualquiera que imponga a la otra
parte la obligación de seguridad o la de responder de los vicios ocultos, los arts. 2326 y
2327 no tienen aplicación; éstos rigen la responsabilidad delictual o cuasidelictual. Aquélla
sólo podrá demandar indemnización – y con arreglo a los preceptos que reglan la
responsabilidad contractual – si el daño constituye la infracción de tales obligaciones (arts.
1861, 1932, 1933, 1934, 2015, 2192 y 2235 C. C. y 207 C. de C.). De lo contrario, nada puede
reclamar; la responsabilidad contractual y la aquiliana no se acumulan.
Los arts. 2326 y 2327 tampoco tienen aplicación si el animal se daña a sí mismo;
ambos suponen que la víctima del animal es otra que éste. El que se sirve del animal, o
quien lo tiene en el caso del art.2327, no son, por eso, responsables de este daño ante el
dueño del animal en los términos de esos artículos. Ello no obsta, naturalmente, a que
incurran en responsabilidad contractual si ese daño constituye la infracción de una
obligación emanada del contrato que liga al dueño con el que se sirve o tiene el animal”.
xxi) El profesor Alessandri sostiene que “la presunción de responsabilidad de que aquí
tratamos, tampoco se aplica en caso de transporte benévolo, (…). El art. 2326 tiende a
proteger a la víctima del daño causado por un animal que la víctima no utiliza, toda vez que
la responsabilidad recae precisamente sobre quien se sirve de él. La persona transportada
benévolamente se sirve en cierto modo del animal. No puede, por tanto, reclamar
reparación con arreglo a este precepto y como tampoco puede hacerlo según las reglas de la
responsabilidad contractual – el transporte benévolo no es un contrato – sólo podría
hacerlo probando el dolo o la culpa del demandado. No parece, por lo demás, muy correcto,
que quien recibe o solicita un favor se aproveche de él para invocar una responsabilidad
presunta en contra de la persona que se lo otorga”.
xxii) El profesor Alessandri señala que “la víctima no necesita probar la culpa del
demandado; le basta acreditar que el daño ha sido causado por un animal que pertenecía al
demandado o por un animal que, al tiempo de causarlo, se hallaba al servicio del
demandado y, en el caso del art. 2327, que estaba en poder de éste. Establecido este hecho,
esa culpa se presume. Pero la prueba de que el daño tuvo por causa al animal es
indispensable; la responsabilidad deriva de este hecho.
Al dueño del animal que pretende exonerarse de responsabilidad alegando que, al
tiempo del daño, aquél se hallaba al servicio de un tercero, incumbe probar esta
circunstancia; lo normal es que el dueño se sirva del animal.
Al dueño del animal o a quien se sirve de él incumbe asimismo probar que el daño
sufrido por su dependiente o criado se debió a culpa exclusiva de éste.
113 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
La prueba de que el animal causante del daño es fiero y no reporta utilidad para la
guarda o servicio del predio, es de cargo de la víctima (art. 1698).
Tales pruebas pueden hacerse por todos los medios legales, inclusive testigos;
versan sobre hechos”.
El profesor Ruz agrega que al dueño del animal o a quien se sirve de él “no le es
necesario probar caso fortuito o fuerza mayor. Le bastará acreditar que no pudo evitar el
hecho, pese a haber tomado las precauciones ordinarias para evitar el daño”.
xxiii) El profesor Alessandri agrega que “la responsabilidad establecida por el art. 2326
cesa si el dueño del animal o quien se sirve de él prueba que la soltura, extravío o daño no
se debió a culpa suya o del dependiente encargado de la guarda o servicio del animal. Basta
que pruebe que no hubo culpa de su parte, que en la vigilancia del animal empleó el cuidado
que los hombres prudentes emplean ordinariamente y que tomó las precauciones usuales
para evitar el daño; no es menester que pruebe un caso fortuito o fuerza mayor. La ley no
sólo no se lo exige, sino que expresamente dice que esta responsabilidad cesa si la soltura,
extravío o daño no es imputable a culpa del dueño o del dependiente encargado de la
guarda o servicio del animal. Se ha fallado que está exento de responsabilidad el dueño de
unos animales que se introdujeron en heredad ajena, en la cual causaron daños, si prueba
que esto ocurrió a pesar del cuidado y vigilancia que observaba, manteniendo cuidadores
de día y de noche y encerrando sus animales durante ésta.
Con mayor razón cesará esta responsabilidad si el dueño del animal o quien se sirve
de él prueba que el daño sobrevino por un caso fortuito o de fuerza mayor que no le es
imputable, como la caída de un rayo o de un árbol que asusta a un caballo, el cual se desboca
y causa un accidente, o por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero, de cuyo hecho
aquél no responde, como si la víctima penetra en un predio cerrado en donde hay un perro
bravo no obstante habérsele advertido que no lo hiciere, o el daño se produce porque ella o
un tercero, de quien no responde el dueño ni quien se sirve del animal, lo provoca o molesta
hasta irritarlo.
Si el daño se produce porque un tercero excita al animal o abre la puerta de la jaula o
corral en donde se encuentra, sin que haya habido culpa de su dueño o de quien se sirve de
él, la responsabilidad recaerá exclusivamente sobre ese tercero, a condición de probarse su
dolo o culpa. La presunción del art. 2326 no se le aplica: ni es dueño del animal ni se sirve
del mismo”.
xxiv) En estos casos la presunción es simplemente legal; “puesto que se reconoce al dueño
el derecho de probar que tanto la soltura, el extravío o los daños no son imputables al
dueño o sus dependientes (por quien el dueño responde conforme lo previsto en el artículo
2322)”; “se destruye si el dueño del animal o el tercero que se sirve de él prueba que el
daño no puede imputarse a su culpa o la de los dependientes encargados de la guarda o
servicio del animal (debiendo en este último evento aplicarse lo previsto en el artículo
2322). De suerte que, cualquiera que sea la negligencia, imprudencia o falta de cuidado del
dueño o de sus dependientes, subsistirá la responsabilidad. Si el dependiente, entonces,
ejerció de manera impropia sus funciones y el dueño no tenía medio para prever o impedir
este comportamiento empleando para ello el cuidado ordinario, puede eximirse de
responsabilidad, recayendo en el dependiente el deber de indemnizar”.
114 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Con todo, el profesor Corral advierte que “los tribunales son reacios a aceptar la
prueba de la falta de negligencia; se ha fallado que la culpa del demandado se encuentra
debidamente acreditada, al no haber aquél probado que la soltura del animal o su extravío
no era imputable a él o a sus dependientes y que resulta clara también la relación de
causalidad entre esta culpa y el daño, al haber el demandado descuidadamente que el
caballo de su propiedad deambulara por un camino público, ocasionando un accidente al
chocar éste con una camioneta y causando la muerte del acompañante del conductor”.
Situación de excepción.
Art. 2.327 CC.
Se trata de una presunción de derecho.
El profesor Alessandri sostiene que “la responsabilidad afecta al que lo tenga, es
decir, a la persona en cuyo poder está en el momento de causar el daño, sea el dueño, un
poseedor o un mero tenedor, aun gratuito o benévolo, (…). La ley no atiende a la causa o
título en virtud del cual se tiene el animal; basta el hecho material de que éste se encuentre
en poder de una persona para que la responsabilidad recaiga sobre ella. (…). No podía
fundar la responsabilidad que establece en el hecho de servirse del animal, como lo hizo en
el art. 2326.
Si quien tiene el animal causante del daño no es su dueño, no puede repetir en contra
de éste con arreglo al inc. 2° del art. 2326. El art. 2327 no concede esta acción; ninguna
culpa puede imputar al propietario. La sola calidad o naturaleza del animal bastaba para
que su poseedor o tenedor conociera los riegos a que se exponía”.
El profesor Ruz advierte que “el fundamento aparece claro para la mayoría de la
doctrina: la falta de vigilancia o imprudencia en que se presume ha incurrido el dueño o el
que se sirve del animal ajeno, se presume por el hecho de tener un animal peligroso e
inútil”.
El profesor Alessandri explica que “animal fiero no es sinónimo de salvaje o bravío.
Este es el que vive naturalmente libre e independiente del hombre (art. 608). Animal fiero,
en cambio, es el animal feroz o peligroso, como los leones, tigres, leopardos, etc. Un animal
salvaje puede no ser fiero: las liebres y conejos salvajes, los peces y aves inofensivas. A la
inversa, un animal fiero puede no ser salvaje: un león domesticado, y aun puede ser
doméstico: un perro bravo. Más aun, un animal fiero por naturaleza puede no serlo, si está
completamente domesticado y es, por lo mismo, inofensivo, como un león o un leopardo
que, a fuerza de domesticársele, no constituye ningún peligro.
Para que el animal fiero quede regido por el art. 2327, no basta que sea tal; es
menester que no reporte utilidad para la guarda o servicio de un predio, que sea inútil o
innecesario. Si es útil para esa guarda o servicio, como las fieras de u circo o un perro bravo
u otro animal feroz que se tiene como guardián de un predio, rige el art. 2326. El art. 2327
es un precepto de excepción, que no puede extenderse más allá del caso que contempla.
El animal fiero no sólo queda regido por el art. 2326 cuando es útil para la guarda de
un predio, sino también cuando lo es para el servicio del mismo. Tal es el caso de las fieras
de un circo o de un jardín zoológico; son útiles para su servicio.
Es cuestión de hecho, que los jueces del fondo establecen privativamente, si el
animal es fiero y si reporta o no utilidad para la guarda o servicio de un predio”. En
115 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
consecuencia, lo resuelto por los jueces de la instancia no puede ser impugnado a través del
recurso de casación en el fondo.
Por otro lado, el profesor Ruz sostiene que, “el que tiene un animal fiero del que no
se reporta utilidad para la guarda o servicio del predio en el que se encuentra, asume la
obligación de reparar el daño, sin acción e reembolso”.
Sin embargo, el profesor Barros considera que es “una regla de responsabilidad
estricta de la persona que lo tenga, por los daños que dicho animal ocasione. La
responsabilidad se funda en la tenencia y no en el dominio. Para que el demandado sea
obligado a indemnizar los daños que haya provocado, la víctima únicamente deberá probar
que se trata de un animal fiero que no presta utilidad para la guarda o servicio de un predio
y que el demandado lo tenía bajo su poder, resultando inadmisible la excusa de éste de
haber actuado diligentemente. Este es un caso típico de una responsabilidad agravada por
la conjunción de los factores de riesgo (representado por la naturaleza fiera del animal) y
de carencia de utilidad de esa fuente de riesgo”.
En el mismo sentido, el profesor Corral señala que “se trata claramente de un
presupuesto de responsabilidad objetiva o sin culpa, que a modo de sanción, la ley establece
en contra de quien, sin necesidad, mantiene un animal peligroso. Por ello, pensamos que no
se aplicará la norma si el animal presta algún servicio o utilidad, aunque no sea en beneficio
de un predio. Así, por ejemplo, si se trata de animales que usa un circo o un zoológico, para
necesidades de mantención y diversión del público infantil. En estos casos, se aplicará la
regla general y la presunción devendrá en simplemente legal”.
Por su parte, el profesor Rodríguez sostiene que “las disposiciones del artículo 2326
no tienen aplicación respecto del animal fiero que no reporta utilidad para la guarda o
servicio de un predio, ya que en este caso existe, como se analizó precedentemente, una
hipótesis de responsabilidad objetiva, fundada en el riesgo”; sin embargo, agrega que “no se
admite prueba alguna destinada a destruir la presunción de culpa. Se trata, por tanto, de
una presunción de derecho que no admite prueba en contrario”.
En el mismo sentido se plantea el profesor Ruz, para quien “resulta difícil considerar
que se trate de una presunción de derecho. En efecto, podría ocurrir que el dueño de un
animal fiero haya tomado todas las medidas tendientes a prevenir el daño, y por causas
ajenas a su voluntad, éste igualmente se haya producido.
Imaginemos el caso en que el dueño de un circo tenga a los leones muy bien
enjaulados, pero un día un antiguo trabajador de éste, le roba las llaves y suelta a los leones,
causando daños a terceros.
En este caso, aun cuando el dueño actuó con la máxima diligencia, la naturaleza iure
et de iure de la presunción no le permitiría acreditar que el daño se ha producido por el
hecho del tercero del que no debe responder, con lo cual necesariamente se va a ver en la
obligación de reparar el daño.
La existencia del hecho del tercero, así como del hecho de la víctima, como únicas
causas del daño (por ejemplo, cuando un niño traspasa todas las barreras de un zoológico
resultando gravemente herido por el animal que se encontraba dentro), van a cortar la
relación de causalidad entre el hecho y el daño, por lo que pareciera mejor asumir la regla
como un estatuto especial de responsabilidad objetiva”55.
55 Con todo, cabe tener presente que los ejemplos que da el profesor Ruz no son idóneos, toda vez que si el
animal fiero pertenece a un zoológico o a un circo, no se encuentra en la hipótesis del artículo 2.327 CC.
116 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En cambio, el profesor Abeliuk señala que, “si no se admite prueba de ausencia de
culpa, podría pensarse que se trata de un caso de aplicación de la teoría del riesgo, pero en
verdad lo que ocurre es que se niega toda posible exención al que tiene un animal fiero,
porque su imprudencia y negligencia son tan ostensibles que el legislador las considera
indiscutibles. Pero si el fundamento es la culpa, ya hemos dicho que las presunciones de
derecho producen efectos muy semejantes a la responsabilidad objetiva, porque no se
discute la culpa; en las primeras, ella se da por descontada; en la doctrina del riesgo no se
toma en cuenta”.
B) Daño causado por la ruina de un edificio.
Art. 2.323 CC.
Precisiones.
i) En estos casos responde el dueño. “En consecuencia, deberá acreditarse la posesión
del edificio, puesto que este hecho hace presumir el dominio, en conformidad al artículo
700 del Código Civil”.
El profesor Alessandri precisa que “de los daños causados por la ruina de un edificio
acaecida por haberse omitido las necesarias reparaciones o por haberse faltado de otra
manera al cuidado de un buen padre de familia, responde su actual dueño (art. 2323), es
decir, quien lo es en el momento de producirse el daño, sea persona natural o jurídica, tenga
un dominio absoluto o fiduciario, pleno o nudo, y aunque el obligado por la ley o el contrato
a efectuar esas reparaciones o a emplear ese cuidado sea otra persona, como el
usufructuario, el usuario, el habitador, el arrendatario, el comodatario o el acreedor
anticrético del edificio o un contratista, empresario o arquitecto que las tomó a su cargo,
salva naturalmente la acción del dueño contra dicho obligado, si fuere procedente según las
reglas generales. La ley no distingue: señala como único responsable al dueño del edificio.
La víctima no necesita, pues, averiguar sobre quién pesa la obligación de mantener el
edificio en buen estado.
Si el dueño del edificio y el del suelo son distintos, la responsabilidad recae sobre
aquél”.
ii) Para que el dueño sea responsable, es necesario que haya omitido las necesarias
reparaciones o que de otro modo haya faltado al cuidado de un buen padre de familia.
El profesor Alessandri agrega que, “para que proceda esta responsabilidad, es
menester que la ruina del edificio provenga de alguna de estas tres causas: a) haberse
omitido las necesarias reparaciones; b) haberse faltado de otra manera al cuidado de un
buen padre de familia (art. 2323) o c) un vicio de construcción 56 (art. 2324). Esta
enumeración es taxativa; toda otra causa queda excluida”.
De esta manera, “se omiten las necesarias reparaciones cuando no se han ejecutado
las que el mal estado o calidad del edificio requiere, como si una muralla agrietada o
56 El profesor Enrique Barros advierte que, “si el daño causado por la ruina proviene de un vicio o defecto de la
construcción, la responsabilidad es regulada por el artículo 2003 regla 3ª y la legislación sobre urbanismo y
construcciones”.
117 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
desplomada no es refaccionada oportunamente. En este caso queda comprendida la ruina
de un edificio por efecto de su propia vetustez”57.
Por otro lado, “se falta de otra manera al cuidado de un buen padre de familia,
cuando se procede sin aquella diligencia que habría empleado un hombre prudente, cuando
se incurre en culpa leve (art. 44), como si no se demuele un muro o chimenea que amenaza
caer de un momento a otro, se construye un piso sobre un edificio cuyos cimientos no
tienen la debida resistencia, se hacen transformaciones que ponen en peligro la solidez del
edificio, etc.
Hay vicio de construcción cuando el edificio ha sido construido en forma defectuosa,
sin sujeción a las reglas del arte, atendida su naturaleza y el objeto a que se le destina. Los
cimientos de un rascacielo no requieren la misma solidez que los de una casa de adobes”.
De esta manera, “al propietario le cabe la obligación de mantener el edificio en
buenas condiciones, y de ahí que se presuma su responsabilidad en los dos casos citados”.
De esta manera, “la ley estima que el dueño ha incumplido sus deberes de cuidado y
vigilancia si el edificio causa daño por su ruina”.
En un sentido distinto, el profesor Rodríguez sostiene que “lo más importante es el
alcance que se ha dado a esta disposición en orden a que el propietario de un edificio sólo
responde por los daños que causa su ruina cuando el antecedente del daño es la culpa leve.
Como es sabido, en materia extracontractual la ley no atiende a la graduación de la culpa,
como sucede en materia contractual. La triple clasificación de culpa grave, leve y levísima,
consagrada en el artículo 44 del Código Civil, no tiene significación en lo que dice relación
con el Título XXXV del Libro IV del Código Civil. Sin embargo, en algunas disposiciones – las
menos – se alude a estos grados de culpa (así sucede en los artículos 2323, 2326 y,
aparentemente, en el artículo 2322, que habla de ‘cuidado ordinario’). La interpretación que
comentamos plantea derechamente que el dueño de un edificio responde sólo de los daños
que causa su ruina cuando ha habido de su parte culpa leve, quedando exonerado de
responsabilidad si la falta de cuidado excede ese grado de diligencia.
No es ésta nuestra opinión. Creemos nosotros que el artículo 2323 no regula una
situación especial en lo tocante a la responsabilidad extracontractual, limitándose su
sentido a la construcción de una presunción simplemente legal, que libera a la víctima de
probar la culpa. Acreditado que el dueño ha empleado el cuidado del ‘buen padre de
familia’, no queda por ello liberado de responsabilidad, sino sólo de los efectos de la
presunción. Por lo mismo, el demandante deberá asumir la prueba, cualquiera que sea el
grado de culpa que imputa al dueño del edificio. Sobre esta base se construye el ilícito en
que se funda la responsabilidad reclamada. De lo que decimos se desprende, entonces, que
puede la víctima de los daños que provoca la ruina de una construcción, asilarse en esta
presunción – dando por establecida la culpa del dueño del edificio –, y colocar al
demandado en situación de probar que ha obrado con la diligencia del ‘buen padre de
57 El
profesor Alessandri agrega que “se ha fallado que no sólo pueden estimarse necesarias aquellas
reparaciones que tienden a dar solidez al edificio o que se hagan en beneficio e interés del dueño, sino que
también todas aquellas que, como las relativas a dar solidez a la ornamentación exterior del edificio, tengan
por objeto procurar a los terceros las seguridades convenientes, puesto que el interés de ellos, sobre todo el
de la seguridad de sus personas, es mucho más respetable que el del dueño del edificio. En consecuencia, se
omiten las necesarias reparaciones si el dueño no procede a efectuar las que corresponden para dar a esa
ornamentación las condiciones de solidez y adherimiento de que carecen, máxime si ellas le fueron prescritas
por la autoridad municipal correspondiente”.
118 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
familia’. De esta manera se destruye la presunción y se vuelve, como decíamos, a la regla
general, correspondiendo al demandante (la víctima) probar el elemento subjetivo del
ilícito. En otros términos, el artículo 2323 no establece más que una presunción destinada a
aliviar a la víctima del peso de la prueba, pero no consagra una excepción en materia de
responsabilidad extracontractual. Por lo tanto, quien sufre los daños puede reclamar
fundando sus pretensiones en las reglas generales, caso en el cual imputará al dueño del
edificio cualquier grado de culpa, o bien asilarse en el artículo 2323, permitiendo que el
dueño del edificio se excepcione probando que ha obrado con el cuidado del ‘buen padre de
familia’ en la mantención del edificio”.
A juicio del profesor Rodríguez, “esta culpa se presume y debe apreciarse en
abstracto”.
El profesor Barros precisa que “el propietario no carga en principio con los riesgos
por vicios o defectos de su construcción, sino sólo con los referidos a la ruina ocasionada
por su propia falta de cuidado en la conservación del edificio”.
iii) Si la víctima del daño es un vecino solo tendrá derecho a ser indemnizado si ha
interpuesto y notificado la correspondiente denuncia de obra ruinosa que es una querella
posesoria. Incluso en este caso el dueño del edificio puede eximirse de responsabilidad si el
daño se produce por un caso fortuito a menos que se pruebe que si el edificio hubiere
estado en buenas condiciones el caso fortuito no lo hubiere derribado.
En este sentido, el profesor Alessandri sostiene que, “para determinar quiénes
pueden invocar la responsabilidad de que trata el art. 2323, es menester distinguir si la
víctima es o no vecino del edificio causante del daño.
Si lo es, entendiéndose por tal todo el que posea, ocupe o habite un predio cercano,
próximo o inmediato al que causó el daño, sea que se halle contiguo, al frente o en
cualquiera otra dirección – tal es el sentido del vocablo vecino – sólo podrá invocarla si la
ruina acaece después que el dueño fue notificado legalmente de la querella de obra ruinosa.
En caso contrario, el vecino no tiene derecho a indemnización: hubo negligencia de su parte
en no ocurrir a la justicia para que hiciera desaparecer el peligro58. (…).
Si la víctima no es un vecino, puede invocarla en todo caso. La regla del inciso final
del art. 934 no tiene aplicación ni podía tenerla: la querella de obra ruinosa compete al que
tema la ruina de un edificio vecino y la víctima no se hallaba en este caso.
Por consiguiente, y salvo lo dispuesto en el inc. 2° del art. 934, la responsabilidad
establecida en el art. 2323 puede ser invocada por todo aquel a quien la ruina del edificio
cause perjuicio en su persona o bienes, aunque sea empleado, criado o dependiente del
dueño o un obrero que efectúa trabajos o reparaciones en el propio edificio – la ley no
distingue – a menos que el daño que éstos sufran constituya un accidente del trabajo,
porque entonces, y siempre que no se trate del caso de excepción del inc. 2° del art. 261 del
C. del T., regirá lo dispuesto en los arts. 254 y siguientes del mismo Código.
Pueden, pues, invocarla un transeúnte, el que ocupa o habita el edificio, siempre que
no lo haga en virtud de un contrato celebrado con su dueño, el que penetra a él como
visitante u otra causa y, en general, toda persona que no esté ligada con el dueño por un
58 Agrega que, “en su condición de vecino, debió interponer esta acción para que el edificio fuere demolido o
reparado. Si no lo hizo actuó negligentemente y, por ello, producido el daño, no tiene derecho a demandar la
indemnización”.
119 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
contrato concerniente al edificio y que imponga a éste la obligación de seguridad o de
responder de los vicios redhibitorios. En tal caso, como ocurre con el comprador, el
arrendatario, el comodatario, el pasajero de un hotel, etc., habría lugar a la responsabilidad
contractual, si procediere según las reglas que la rigen. (…)”.
En el mismo sentido, el profesor Abeliuk sostiene que “la referencia al Art. 934
significa que entre los terceros que sufren daño por la ruina del edificio es preciso
distinguir a los vecinos de los demás terceros. La diferencia entre los primeros y éstos es
que aquéllos han tenido los medios de advertir el posible daño, y el legislador los protege
únicamente si tomaron las medidas necesarias para defenderse.
El Art. 934 reglamenta la denuncia de obra ruinosa que puede efectuar quien teme
que la ruina de un edificio vecino le ocasione daño. De acuerdo a este precepto, es necesario
distinguir si el vecino ha notificado la querella al tiempo de producirse el daño o no.
Si no hubiere precedido notificación de la querella a la ruina del edificio, ‘no habrá
lugar a la indemnización’ (inc. 2° del Art. 934).
Si se ha notificado previamente la querella, es fuerza efectuar un subdistingo en caso
de daño al vecino:
Si el edificio cayere por efecto de su mala condición, se indemnizará de todo
perjuicio a los vecinos; pero si cayere por caso fortuito, como avenida, rayo o terremoto, no
habrá lugar a indemnización, a menos de probarse que el caso fortuito, sin el mal estado del
edificio, no lo hubiera derribado (inc. 1° del Art. 934)”59.
Por su parte, el profesor Corral agrega que, “en este caso, la culpa de la víctima libera
de responsabilidad al autor presunto del daño”.
En un sentido diverso, el profesor Rodríguez señala que “debe excluirse la aplicación
de esta presunción en caso de que los terceros afectados hayan ejercido la acción posesoria
de denuncia de obra ruinosa. En este caso, el artículo 934 del Código Civil contiene reglas
especiales. Deducida la acción posesoria y notificada la querella respectiva, si cayere el
edificio por efecto de su mala condición, ‘se indemnizará de todo perjuicio a los vecinos’,
salvo que el edificio cayere por caso fortuito, como una avenida, rayo o terremoto, a menos
de probarse que el caso fortuito, sin el mal estado del edificio, no lo hubiera derribado.
Como puede apreciarse, la regulación legal en este caso es diversa. Notificada que sea la
querella posesoria de obra ruinosa, se impone una responsabilidad amplísima – que
comprende a todos los vecinos, incluidos aquellos que no suscriben la demanda –, pudiendo
el dueño exonerarse de responsabilidad sólo acreditando caso fortuito o fuerza mayor como
causa de los daños. El inciso segundo del artículo 934 precitado dispone que ‘no habrá lugar
a indemnización, si no hubiere precedido notificación de la querella’. Creemos que en este
evento recupera su plena aplicación el artículo 2323, si se acreditan los supuestos que se
analizan en lo precedente, salvo respecto del que dedujo la querella posesoria y no le dio
curso. Otra interpretación llevaría al absurdo de privar de derechos a los afectados por una
mera formalidad imputable solamente a uno de ellos. En suma, digamos que en el evento de
que se haya entablado querella posesoria y notificado esta demanda, los efectos en favor de
los afectados son muchos más amplios y, como es obvio, primarán sobre lo previsto en el
artículo 2323”.
59 En el mismo sentido, Ramos Pazos agrega que, en tal caso, “no opera la regla del artículo 2323, pues tal
ruina no se debe al hecho de ‘haberse omitido las necesarias reparaciones o por haber faltado de otra manera
al cuidado de un buen padre de familia’”.
120 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Agrega que “el artículo 2323 no distingue entre vecinos y terceros, alude a todos
ellos genéricamente con la segunda expresión. La referencia al artículo 934 tiene otro
sentido. Si existe una querella posesoria por obra ruinosa, y el edificio se cae por efecto de
su mala condición, se presume la culpa del dueño respecto de todos quienes resulten
perjudicados, pudiendo el propietario eximirse de responsabilidad acreditando que
causalmente el perjuicio ha sobrevenido en razón de un caso fortuito o fuerza mayor que
habría provocado el daño aun en el supuesto de estar el edificio en buenas condiciones. El
problema que regulan los artículos 934 y 2323 del Código Civil sólo se refiere a las
presunciones que se consagran en favor de la víctima de los daños que provoca un edificio
ruinoso, sino que se limita a consagrar una presunción de responsabilidad que facilita el
ejercicio de los derechos por parte de todos quienes están expuestos a sufrir perjuicios
derivados de una obra que amenaza ruina.
Sin embargo, el inciso segundo del artículo 934 sanciona al que deduce la querella
posesoria y no la hace notificar. Esta regla tiene por objeto castigar a quien inició el recurso
procesal destinado a evitar los daños, dejando abandonado el procedimiento. Nos parece
explicable esta situación, si se tiene en consideración que la sola notificación de la querella
posesoria pondrá en aviso al dueño del inmueble de los peligros que encierra la mala
condición de la construcción. La circunstancia de privar de indemnización al que deja de
notificar la demanda respectiva es un acicate para que éste siga adelante un procedimiento
que, ciertamente, redundará en beneficio de todos los que pueden resultar damnificados
por la caída del edificio. El artículo 934 se pone en dos supuestos. El primero consiste en
que notificada la querella posesoria, ‘cayere el edificio por efecto de su mala construcción’,
caso en el cual se indemnizará de todo perjuicio a los vecinos. La segunda hipótesis consiste
en que deducida la querella, no se notifique. En este último evento ‘no habrá lugar a
indemnización’. Resulta claro para nosotros que se trata de una sanción bien especial,
mediante la cual se priva de un derecho a quien interpone una acción judicial y no la
prosigue, cuando ella, como sucede en este caso, redunda en beneficio de todos los vecinos
del inmueble. Se observará que el demandante, en este supuesto, queda en peores
condiciones que los otros vecinos que no recurrieron a los tribunales, no obstante el peligro
que enfrentaban. Lo cierto es que, como se dijo, la sanción referida no es más que un
recurso extremo del legislador para activar una acción que ataca un riesgo que
compromete, por lo general, a varias personas. Dicho más claramente, quien ataca el peligro
que deriva de una construcción que amenaza ruina no puede dejarse estar, y si lo hace, él, y
no otros, paga por su negligencia”.
Agrega que “si se aceptan las dos interpretaciones que rechazamos en lo precedente,
se llega al absurdo de que la responsabilidad que puede hacer valer el vecino comprende
todo grado de culpa (puesto que el artículo 934 no hace distingo alguno en lo relativo a la
graduación de la culpa), y la responsabilidad que puede hacer valer un tercero (al parecer
no necesariamente vecino inmediato) sólo alcanza a la culpa leve, por disposición del
artículo 2323. ¿Qué explicación podría existir para fundar esta odiosa distinción? Pero hay
más, el vecino estaría obligado a denunciar la obra ruinosa y notificar su querella, so pena
de no ser indemnizado. El tercero, en cambio, estaría en situación de cobrar los perjuicios
sin necesidad de accionar previamente. No se repara en el hecho de que la ruina puede no
revestir apariencias externas, como sucede, muy frecuentemente, con daños estructurales
que sólo es posible apreciar con un examen técnico que requiere la inspección de los
edificios, sus fundaciones, cimientos, soportes, vigas, cadenas, etc. ¿Podría aceptarse que
121 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
por el hecho de ser la víctima vecino, el derribamiento queda sin sanción porque no fue
posible constatar las deficiencias internas del inmueble? Esta sucesión de contrasentidos,
creemos nosotros, obliga a rechazar las interpretaciones que señalamos y restituir a esta
materia la naturaleza que le corresponde.
En suma, estimamos que el artículo 2323 no altera la naturaleza de la culpa de que se
responde en materia extracontractual, pero sí exige la prueba de la culpa leve para eximirse
de la presunción que se consagra en esta disposición; asimismo, que la situación descrita en
el artículo 934 no excluye la responsabilidad del dueño del inmueble que se derrumba, si
puede imputarse, por cualquier persona perjudicada, culpa al propietario; esta norma sólo
consagra otra presunción en favor de quienes accionan o se aprovechan de una acción
destinada a precaver un daño que se produce, sin perjuicio de imponer una sanción al
vecino que, deduciendo la respectiva querella posesoria, abandona el juicio sin practicar la
notificación de rigor”.
El profesor Ruz también está en contra de la posición mayoritaria, por las siguientes
razones: “por cuanto la supuesta ‘presunción’ de conocimiento del mal estado del edificio es
artificial, la ley en parte alguna la establece. Sería por lo demás ilógica, porque haría
presumir en todos nosotros conocimientos técnicos que son manejados sólo por algunos;
enseguida, de manera alguna esta ‘supuesta presunción’ le impone u obliga al vecino a
querellarse. Ni siquiera cuando éste tema la ruina del edificio del vecino la ley se lo impone.
En efecto, el Art. 932 le otorga el derecho de querellarse ante el juez (no lo obliga a hacerlo)
al que teme que la ruina de un edificio vecino le pare perjuicio; finalmente, de haber
exposición imprudente al daño del vecino, éste vería reducida su indemnización, pero no
privado del derecho a ser reparado”.
iv) Si el edificio pertenece a dos o más personas la obligación es simplemente conjunta,
responden a prorrata de sus derechos en la comunidad lo que es excepcional ya que la regla
general es que la responsabilidad sea solidaria.
En este sentido, el profesor Alessandri agrega que “la víctima, en consecuencia, sólo
podrá demandar su parte a cada una. Los condueños no son, pues, solidariamente
responsables. (…).
Esta regla se aplica aunque el dominio de los diversos pisos o departamentos
pertenezca a diferentes propietarios en conformidad a la ley N° 6071, de 16 de agosto de
1937; no por eso el edificio deja de ser objeto de una indivisión. Y la indemnización se
dividirá en proporción al valor asignado a cada piso o departamento según el art. 22 de esa
ley. Lo dicho rige si el daño es causado por la ruina de diversos pisos o departamentos o de
alguna parte del edificio que sea bien común, como los cimientos, muros exteriores y
soportantes, la techumbre y demás bienes a que se refiere el art. 3° de la ley 6071, porque si
el daño proviene de la ruina de un solo piso o departamento, la responsabilidad recaerá
íntegramente sobre su dueño”.
En el mismo sentido, el profesor Abeliuk agrega que “la ley se pone también en el
caso de que el edificio perteneciere a dos o más personas proindiviso: la indemnización se
divide entre ellas a prorrata de sus cuotas de dominio (inciso 2° del Art. 2323). La
disposición constituye una excepción a la norma general del Art. 2314, que establece la
responsabilidad solidaria entre los coautores de un mismo delito o cuasidelito civil. La
disposición tiene importancia, además, en los casos de copropiedad, en los edificios
acogidos a la Copropiedad Inmobiliaria, Ley N° 19.537, (…), en que cada propietario es
122 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
dueño exclusivo de su unidad, y copropietario con los demás en los bienes de dominio
común. De acuerdo al Art. 2° N° 1, se entiende por unidad los inmuebles que forman parte
de un condominio y sobre los cuales es posible constituir dominio exclusivo.
De acuerdo al Art. 2317, si el acto ilícito es cometido por 2 o más personas, cada una
de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o
cuasidelito. Se exceptúa el art. 2323 y también el art. 2328”.
Como consecuencia de lo anterior, el profesor Ruz entiende que si la víctima quiere
ser indemnizada en su totalidad, “se verá en la necesidad de demandar a todos los dueños
del edificio”.
Por su parte, el profesor Rodríguez agrega que “esta regla, a nuestro juicio, sólo tiene
aplicación si la responsabilidad se establece sobre la base de presumir la culpa del dueño en
razón de lo prescrito en el inciso primero. Pero no tiene aplicación si el demandante ha
acreditado la culpa de los propietarios del inmueble, conforme las reglas generales
aplicables a todo ilícito civil. En otros términos, es una manera de morigerar o atenuar la
responsabilidad de los propietarios, atendido el hecho de que se ha presumido la culpa y
que ellos (los propietarios) no han podido o no han querido excepcionarse acreditando los
presupuestos consignados en el inciso primero del artículo 2323 del Código Civil. Para
llegar a esta conclusión tenemos en consideración los siguientes argumentos:
a) Si dos o más personas construyen un edificio dolosamente, esto es, sabiendo o no
pudiendo menos que saber sus defectos e insuficiencias y el hecho de que no ofrece
seguridades de estabilidad, sería absurdo que pudieran ellos enfrentar una responsabilidad
simplemente conjunta, tanto más en presencia de una disposición expresa como es la
contenida en el artículo 2317 del Código Civil;
b) El artículo 2323 regula una cierta situación – presunción de culpa en el caso
específico del daño causado por un edificio ruinoso – y la forma en que pueden eludir esta
presunción el o los propietarios del inmueble. Por consiguiente, se trata de una norma
excepcional que no puede aplicarse por analogía ni extenderse su mandato a situaciones no
previstas;
c) Si el que sufrió los daños que provienen de un edifico ruinoso prueba culpa – en
cualquier grado – de su propietario, se sujetará a las reglas generales y el artículo 2323 no
tendrá aplicación.
En síntesis, concluimos que el artículo 2323 no conforma una norma sustantiva, sino
más bien procesal, que está destinada a aliviar a la víctima del peso de la prueba, pero, por
lo mismo, si no se hace uso de ella, el pretensor puede ceñirse a la normativa general
aplicable a todo delito o cuasidelito civil”.
v) Además si el mal estado procede de un defecto en la construcción del edificio será
responsable quien lo construyó. El profesor Corral precisa que “el responsable no será el
propietario, sino el constructor o arquitecto (art. 2324 en relación con los arts. 2003.3° y
2004)”60. En el mismo sentido, el profesor Rodríguez sostiene que “esta presunción no
60 El profesor Ruz sostiene estar en contra de esta opinión, por tres razones: “En primer lugar, por cuanto
escapa al dueño de un edificio, salvo que se trate del mismo profesional que lo construye, atribuirle al vicio de
la construcción un significado equivalente al cuidado que se espera tenga de un edificio un buen pater
familiae; en segundo lugar, por cuanto el propio Código coloca esta situación en un artículo distinto (Art.
2324); y, en tercer lugar, por cuanto existen reglas particulares de responsabilidad en la construcción, con
señalamiento de personas especialmente responsables de los daños, en el propio Código, Art. 2003 regla 3ª y
123 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
comprende los daños que tengan su origen en defectos de construcción, aun cuando de
estos defectos se siga la desintegración de los materiales que componen la obra. Lo anterior
porque el artículo 2003 del Código Civil trata este tipo de daños y los somete a una
regulación especial”.
vi) El profesor Alessandri sostiene que “esta responsabilidad se funda en la culpa del
dueño o constructor del edificio. Hay culpa en tener un edificio en estado de amenazar ruina
por haberse omitido las necesarias reparaciones o por haberse faltado de otra manera al
cuidado de un buen padre de familia o haberlo construido en forma defectuosa”61.
En el mismo sentido, el profesor Barros señala que, “aunque ello no se sigue
necesariamente del texto de la norma legal, se puede entender que el artículo 2323
establece una presunción de culpa del propietario que tiene por antecedente la ruina. Es el
propietario, en consecuencia, a quien corresponde probar que la ruina de igual modo
hubiera ocurrido si se hubiese empleado el cuidado debido. Entender la regla como una
presunción es coherente con su lugar sistemático entre las presunciones de culpa y de
responsabilidad de los artículos 2329 y siguientes. Además, la prueba de que se efectuaron
las reparaciones necesarias o que se actuó como un buen padre de familia sólo puede ser
provista por el demandado, de modo que todo indica que la diligencia es una excepción en
el juicio de responsabilidad contra el propietario”.
vii) El profesor Alessandri agrega que, “aunque la ley no ha definido esta expresión
[edificio], de su sentido natural y obvio y del art. 568 se desprende que es tal toda obra o
construcción ejecutada por el hombre mediante la unión de materiales y adherida al suelo
permanentemente”.
En un sentido similar, el profesor Meza Barros entiende por edificio “una obra
levantada por el hombre, destinada a la habitación o fines análogos, y que adhiere
permanentemente al suelo.
Tales son las casas, teatros, iglesias, puentes, etc.”.
viii) Según el profesor Alessandri, “es indiferente su naturaleza u objeto (casa, teatro,
iglesia, puente, túnel, bodega, establo, acueducto), los materiales de que se compone
(hierro, piedra, cemento, ladrillos, adobes, madera), su tamaño o importancia (rascacielo o
edificio de un piso), el tiempo que haya de durar (edificios construidos para una
exposición), que esté sobre o bajo la superficie (galería subterránea, alcantarillas, pozos).
Lo esencial es que se trate de una obra construida por el hombre mediante la unión de
materiales que adhieran al suelo de un modo permanente (art. 568). Una obra así
construida es edificio y cumple con este requisito toda aquella que permanece inmóvil en el
mismo sitio, aunque no esté destinada a durar a perpetuidad”62.
Añade que “no se aplican al suelo mismo, como en el caso de hundimiento de un
terreno no construido; a las minas; a los inmuebles por destinación, aunque adhieran al
en leyes propias de esta materia (LGUC y OGUC)”.
61 En el mismo sentido, el profesor Corral señala que “la ley estima que el dueño ha incumplido sus deberes de
cuidado y vigilancia si el edificio causa daño por su ruina”.
62 En el mismo sentido, el profesor Rodríguez sostiene que se entiende por edificio “cualquier construcción o
edificación destinada a habitación, empresa, instalación comercial, industrial, agrícola, de diversión o recreo, u
otras actividades de diversa índole”.
124 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
suelo, como las losas de un pavimento, los tubos de las cañerías, a menos que formen parte
de un edificio, las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas de un
establecimiento industrial; a los árboles; a las grutas naturales o talladas por el hombre; a
las galerías de una mina; a las piedras o rocas que se desprenden naturalmente de un cerro;
a los postes de alumbrado o de líneas telefónicas o telegráficas; a las carpas de un circo; a
las barracas, galpones y demás construcciones superpuestas en el suelo; ni mucho menos a
los muebles. Estos bienes no son edificios, porque o no son inmuebles por naturaleza o
adherencia, calidad que tienen los edificios según la ley (art. 568), o si lo son, no provienen
de la industria humana, y porque si provienen de ella, no han sido ejecutados mediante la
unión de materiales o no adhieren al suelo de un modo permanente. Los daños que causen
quedan sometidos al derecho común: el autor del daño no será responsable sino a condición
de probársele dolo o culpa en el hecho que lo generó, a no ser que la víctima pueda invocar
la presunción que en nuestro concepto establece el art. 2329”.
ix) El profesor Alessandri señala que “hay ruina cuando los materiales que forman el
edificio han desempeñado un papel activo en la producción del daño, cuando se han
desplazado de lugar: una casa o una muralla que se derrumba, un puente o una terraza que
se hunde, una represa que revienta, una cornisa, un motivo de ornamentación o un trozo de
mampostería que cae; etc. Sólo entonces puede hablarse de caída de los mismos, y sin ella
no hay ruina. Esta consiste precisamente en la acción de caer o destruirse una cosa. Tal es el
significado del vocablo ruina y lo confirman los arts. 934 y 2003, que, refiriéndose a esta
misma materia, aluden al edificio que cayere o se derribare y al edificio que perece o
amenaza ruina, respectivamente”.
Para el profesor Meza Barros, la ruina el edificio es “su caída o destrucción”.
El profesor Ruz entiende por ruina de un edificio “la caída del mismo. Esta ruina no
necesariamente va a deberse a la vetustez del edificio. Como veremos luego éste puede ser
nuevo o reciente e igualmente caer”.
A juicio del profesor Rodríguez, “los daños deben provenir de la ‘ruina’ del edificio, lo
cual implica que ellos derivan de la desintegración involuntaria de la construcción, por
causas ajenas al hombre. No se trata de daños que se producen sólo por la caída de los
elementos adheridos a la construcción. Pueden los daños tener origen en el desplazamiento
o reubicación material de los mismos. Lo que interesa es la desintegración de la obra
humana y la ninguna participación del hombre en ello”.
Por su parte, el profesor Corral agrega que “no es necesario que el edificio completo
se venga abajo, basta una ruina parcial (la jurisprudencia lo ha aplicado incluso a la caída de
un andamio en las obras de construcción:…). También es concebible una ruina funcional, si
el edificio provoca daño por no funcionar del modo como debiera”.
El profesor Figueroa agrega que “también es concebible una ruina funcional, si el
edificio provoca daño por no funcionar del modo como debiera”.
Con todo, el profesor Barros advierte que “la jurisprudencia ha entendido la regla de
la ruina en términos estrictos, esto es, referidos a la destrucción total o parcial del edificio.
En consecuencia, se rige por las reglas generales de la responsabilidad por culpa probada el
accidente que sufre una persona en el interior de un inmueble de propiedad de otro,
aunque sea atribuible a un defecto de mantención”.
125 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
x) Según el profesor Alessandri, “si el daño no proviene de la caída del edificio, sino del
mal estado o del mal funcionamiento de sus secciones, un ascensor, por ejemplo, o de otra
causa que no sea aquélla, estos artículos no rigen; la cosa ha quedado inmóvil, no se ha
desplazado de lugar. Por eso, los daños causados a terceros por el incendio del edificio
quedan excluidos; no provienen de su caída. Respecto de ellos rige el derecho común: la
víctima deberá probar el dolo o la culpa del autor del incendio. Estos artículos serían, sin
embargo, aplicables a tales daños si el incendio ha sobrevenido a consecuencia de la ruina
del edificio”.
xi) Según Alessandri, “la ruina puede ser total o parcial; la ley no distingue. Pero en todo
caso es esencial que el daño provenga de la caída de los materiales incorporados al edificio,
de los materiales que lo forman o constituyen; sólo entonces hay ruina. De ahí que la caída
de una teja, de una cornisa, de un balcón, de un trozo de mampostería, de una chimenea o
de cualquier otro material incorporado al edificio, por insignificante que sea, constituye
ruina que hace aplicable los arts. 2323 y 2324. De ahí también que estos artículos no tengan
aplicación tratándose de los daños que cause la caída de objetos que no estén incorporados
al edificio, que no formen parte de la construcción, como la caída de un macetero colocado
sobre un balcón; en tal caso no hay ruina. Rige entonces el art. 2328, y si éste no fuere
aplicable, el derecho común: la víctima deberá probar el dolo o la culpa de su autor”.
xii) El profesor Alessandri señala que “los jueces del fondo establecen soberanamente si
se omitieron las necesarias reparaciones o hubo vicio de construcción; pero la apreciación
de si se faltó de otra manera al cuidado de un buen padre de familia, puesto que implica la
apreciación de si hubo o no culpa, es una cuestión jurídica sometida al control de la Corte
Suprema”.
xiii) El profesor Alessandri agrega que “a la víctima incumbe acreditar que el daño fue
ocasionado por la ruina del edificio y que ésta provino de haberse omitido las necesarias
reparaciones o de haberse faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia.
Sirven al efecto todos los medios probatorios; la ley no ha excluido ninguno.
Pero la víctima no necesita probar además que el autor de esta omisión es el propio
dueño del edificio. Le basta acreditar que esas reparaciones o ese cuidado se omitieron para
que por este solo hecho se presuma la culpa del dueño, quien, por lo tanto, no puede
relevarse de ella probando que no hubo realmente culpa de su parte, que esa omisión no le
es imputable, por ejemplo, que acababa de adquirir el inmueble, que hacía examinar
periódicamente el edificio por un arquitecto, que encargó a otra persona repararlo y no lo
hizo, que ignoraba su mal estado y éste no era fácilmente perceptible, etc.
En esto consiste la presunción: la ley estima que hay culpa en ser dueño de un
edificio que no se halla en buenas condiciones de solidez por alguna de las causas señaladas
en el art. 2323, quien quiera que sea su autor y aunque en el hecho la conducta de aquél
haya sido irreprochable”.
En contra de esta opinión, el profesor Barros sostiene que “la prueba puede tener
por objeto el empleo del cuidado debido, como es, por ejemplo, la contratación de una
empresa especialista; o que no era exigible cuidado alguno, atendidas las circunstancias
(como la de ser el edificio nuevo); o que la ruina se debió a un caso fortuito (con la reserva
126 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
de que un temblor fuerte o incluso un terremoto de mediana intensidad no es un hecho
imprevisible)”.
Siguiendo la tesis del profesor Barros, el profesor Rodríguez señala que, “atendida la
circunstancia de que se trata de una presunción simplemente legal de culpa, la prueba
destinada a destruirla pesa sobre el dueño del edificio ruinoso. Para exonerarse de
responsabilidad, éste deberá acreditar que ha adoptado todos los resguardos y medidas que
un hombre dispondría ordinariamente en el cuidado de sus bienes. Por lo mismo, si el
perjuicio tuvo una causa extraordinaria que sobrepasó el deber de cuidado que una persona
debe colocar ordinariamente en el manejo de sus negocios propios, quedará liberado de
esta presunción, pero no de responsabilidad conforme las reglas generales que informan
esta materia.
Cabe destacar el hecho que la ley contiene una hipótesis muy amplia. Lo que interesa
es determinar que los daños causados no tienen como antecedente la falta de cuidado y
previsión de un hombre medio (‘buen padre de familia’), y que ellos u obedecen a causas
naturales, o a la ausencia de reparaciones o previsiones que sólo podría advertir una
persona empleando un celo extremo”.
Agrega que “los daños que ocasiona un edificio al desintegrarse total o parcialmente,
pueden tener varios antecedentes: un hecho de la naturaleza o de un tercero, que no es
imputable al dueño (caso fortuito para éste); un defecto de construcción (situación prevista
en el artículo 2324); falta del cuidado ordinario de su propietario (cuestión prevista en el
artículo 2323) y falta de cuidado extremo de su propietario (situación que queda regulada
por la responsabilidad extracontractual ordinaria). El artículo 2323 del Código Civil sale en
defensa de la víctima, cuando los daños provenientes de la ruina del edificio pueden
imputarse a la falta de cuidado ordinario que es dable exigir a su dueño. La víctima,
entonces, no necesita probar la culpa, ella se presume, invirtiendo el onus probando e
imponiendo el peso de la prueba al propietario. Si este último acredita que tomó las
medidas necesarias para evitar la ruina y los daños subsecuentes, o que dichos daños sólo
pudieron evitarse adoptando medidas que no caen en el marco exigible a un buen padre de
familia, desaparece la presunción y se vuelve a la regla general, que obliga al demandante a
probar que los daños obedecen causalmente a una acción u omisión del propietario, el cual
pudo evitarlos obrando con diligencia y cuidado (cualquiera que sea la diligencia que debía
emplearse). La interpretación mayoritaria persigue crear una presunción bien curiosa, ya
que no se exigiría la prueba total de la culpa, sino uno de sus presupuestos: que el daño
provino de haberse omitido las necesarias reparaciones o de haberse faltado de otra
manera al cuidado de un buen padre de familia. ¿Qué falta para acreditar la culpa como
antecedentes necesario e inmediato del daño que desencadena la responsabilidad?
Nosotros creemos que con la exigencia analizada e impuesta por la doctrina mayoritaria,
esta norma se transforma en un pleonasmo, ya que parece indicarse que se presume la
culpa cuando se prueba la culpa…”.
xiv) El profesor Alessandri señala que “el dueño sólo puede relevarse de responsabilidad,
aún en el caso del art. 934, si prueba que la ruina sobrevino por un caso fortuito o de fuerza
mayor, como derrumbe de un edificio vecino, bombardeo, avenida, rayo, terremoto,
imposibilidad absoluta de poder reparar el edificio a consecuencia de una invasión
extranjera, de una inundación o de una orden de la autoridad, etc., o por culpa exclusiva de
la víctima o de un tercero de cuyo hecho el dueño no responde, por ejemplo, si fue originada
127 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
por un petardo o bomba que la víctima o un tercero hizo explotar en el edificio. En tales
casos, en realidad, se está fuera del art. 2323 y como la ruina no habría sido ocasionada por
alguna de las causas señaladas en él, la víctima no habría producido la prueba de rigor para
poder invocar esta responsabilidad.
Pero, para que así ocurra, es menester que la causa exclusiva de la ruina sea el caso
fortuito o el hecho de la víctima o de un tercero, porque si se establece que a esa ruina ha
contribuido el mal estado del edificio por haberse omitido las necesarias reparaciones o por
haberse faltado de otra manera al cuidado de un buena padre de familia, en términos que
sin ese mal estado el edificio no habría caído, la responsabilidad del dueño subsistiría en
virtud del principio de la equivalencia de las condiciones (art. 934) (…), sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 2330. (…).
Al dueño del edificio incumbe probar la causal de irresponsabilidad que alega”.
xv) El profesor Barros agrega que, “a efectos de prevenir frente al riesgo de ruina, está
disponible contra el propietario la acción que otorga el artículo 2333 cuando un daño
contingente amenaza a personas determinadas o indeterminadas. Asimismo, conviene
recordar que la amenaza de ruina de edificios da lugar, además, a la acción posesoria de
denuncia de obra ruinosa, en los términos del artículo 932. Una vez notificada la querella, la
responsabilidad del propietario por la ruina sobreviviente es estricta, pues sólo admite la
excusa de que la ruina se ha producido por un caso fortuito que ha actuado con
independencia del derecho denunciado (artículo 934)”.
xvi) El profesor Rodríguez plantea que se trata de casos “de culpa por el hecho propio
que se expresa por la producción de situaciones de riesgo creadas por una persona y por la
falta de cuidado en relación a las cosas de las cuales se responde”.
C) Responsabilidad por la cosa que cae desde lo alto de un edificio.
Art. 2.328 CC.
Observaciones.
i) El código regula dos hipótesis:
1. Si la caída de la cosa puede imputarse a dolo o culpa de una persona determinada
solo ella será responsable. El profesor Abeliuk señala que “se hace responsables a todas las
personas que habitan la parte del edificio de donde provino el objeto, salvo que se pruebe la
culpa o dolo de una sola de ellas, quien deberá íntegra la indemnización”.
En este sentido, el profesor Rodríguez sostiene que “los que habitan la parte del
edificio desde la cual cayó o se arrojó la cosa que causó el daño pueden excepcionarse de
esta responsabilidad presuntiva, acreditando que ‘el hecho se debe a la culpa o mala
intención de alguna persona exclusivamente’. En este evento, la única responsable será
aquélla. La ley, por lo tanto, altera el peso de la prueba. La víctima no está obligada a probar
la negligencia o descuido de los que habitan la misma parte del edificio, son ellos los que
deberán acreditar quién es el responsable del delito o cuasidelito civil. Si tal no ocurre,
128 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
subsiste la responsabilidad colectiva. Como puede observarse, la norma invierte el onus
probandi a través de esta presunción simplemente legal”.
En un sentido similar, el profesor Ruz señala que “la responsabilidad presunta que
establece este artículo cesa si el demandado prueba que la cosa cayó por un caso fortuito o
fuerza mayor, que el hecho se debió a culpa exclusiva de la víctima o a culpa o dolo de un
tercero, sea o no habitante del edificio. En este último caso, la responsabilidad recaerá
sobre este tercero únicamente”.
2. Si la caída no puede imputarse a dolo o culpa de una persona determinada serán
responsables todas las personas que habiten la misma parte del edificio.
El profesor Figueroa señala que uno de los requisitos para que opere la presunción
de culpa es “que no se acredite culpa de una persona determinada”.
El profesor Alessandri precisa que esas personas “sean capaces de delito o
cuasidelito63. De las que se hallen al cuidado al cuidado o servicio de otra, responderá ésta,
sin perjuicio de su responsabilidad personal (arts. 2320 a 2322).
La responsabilidad no afecta a todos los habitantes del edificio, sino solamente a los
de la parte de donde cayó o se arrojó la cosa64. En consecuencia, si la cosa cae o es arrojada
de un determinado piso o departamento, (…), la responsabilidad recaerá únicamente sobre
las personas que habiten ese piso o departamento y no sobre las que habiten los demás
pisos o departamentos.
Es indiferente la causa o título en virtud del cual la habitan y el carácter permanente
o transitorio de la habitación. Basta con que una persona habite en esa parte del edificio, es
decir, viva o more en ella, sea como dueño, usufructuario, habitador, arrendatario,
comodatario, depositario o cuidador del edificio, empleado, criado o dependiente de alguno
de sus habitantes, pasajero, etc., para que incurra en esta responsabilidad. Pero el hecho de
morar o vivir allí es esencial: quien no mora o vive en esa parte del edificio no es
responsable, aunque sea dueño, arrendatario, usufructuario o habitador de esa parte o
tenga con respecto a ella cualquier título o derecho que lo autorice para habitarla o
utilizarla. Se ha fallado, por eso, que el arrendatario de los altos de una casa de donde cayó
agua al piso inferior no responde del daño causado si no se prueba que los habitaba al
tiempo de ocurrir el hecho”.
En un sentido similar, el profesor Rodríguez sostiene que “la presunción de culpa es
amplísima y compromete a todos los que habitan, residen o utilizan la misma parte del
edificio. Por lo mismo, responderán los que emplean el inmueble como vivienda, oficina,
centro de actividades, bodega, etc., y cualquiera que sea el título que se invoca para ello”.
Por su parte, el profesor Barros precisa que “sólo se pueden liberar los candidatos a
causantes del daño identificando el lugar preciso desde donde cayó o fue arrojado el objeto
(esto es, probando que ellos no intervinieron en el curso causal)”.
63 El profesor Rodríguez agrega que “la exigencia parece lógica tratándose de una presunción de culpabilidad
que libera a la víctima de probar el elemento subjetivo del ilícito civil. Sin embargo, no será usual que una
dependencia de esta especie sólo sea compartida por personas dementes o menores de dieciséis años que
carecen de discernimiento, pero puede aquello ser posible”.
64 Como explica el profesor Ruz, “afecta a quienes habitan la misma parte del edificio”.
129 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
ii) La responsabilidad es simplemente conjunta. “La obligación de responder no es
solidaria, ya que la indemnización se divide entre todos los presuntamente culpables”65.
El profesor Alessandri agrega que “la indemnización se divide entre todos ellos [los
habitantes de esa parte del edificio] por iguales partes. El art. 2328 constituye una
excepción al art. 2317, como éste mismo lo dice”.
El profesor Rodríguez señala que esto se establece “como una forma de atenuar la
responsabilidad, precisamente porque se presume la culpa”.
Además, sostiene que “será el juez, en cada caso, el llamado a establecer quiénes
deben entenderse comprendidos entre los que habitan la misma parte del edificio y la suma
que, dividida entre todos los presuntos responsables, deberá pagarse a la persona
perjudicada”.
iii) El fundamento se encuentra en la dificultad probatoria que implicaría demandar la
indemnización de perjuicios. En este sentido, el profesor Meza señala que “la ley difunde la
responsabilidad por lo difícil que resulta precisar quién es el culpable de la caída o de haber
arrojado la cosa. Pero, como es natural, esta presunción de responsabilidad cede ante la
evidencia de que el culpable es determinada persona”.
El profesor Alessandri sostiene que “el fundamento de esta responsabilidad es la
culpa o dolo en que se presumen han incurrido los habitantes de la parte del edificio de
donde cayó o se arrojó la cosa. Si ha caído, es porque seguramente no se tomaron las
medidas necesarias para que no cayere; si fue arrojada, es porque hubo intención de causar
un daño o, a lo menos, imprudencia – un hombre cuidadoso no arroja una cosa a la calle o a
otro sitio donde pueda dañar a alguien, – y si no se sabe quién fue el autor del hecho, es
lógico atribuirlo a todos los que habitan la parte del edificio de donde cayó o se arrojó la
cosa”66.
El profesor Ruz señala que “esa postura no nos explica por qué se presume la culpa.
Ciertamente, lo que la ley está incentivando es la conducta responsable de cada cual,
cuidando o vigilando que las cosas no se encuentren en situación de que caigan, (…)”.
En un sentido distinto, el profesor Rodríguez sostiene que “el fundamento de esta
presunción es el riesgo, aun cuando éste debe hallarse referido a la existencia de un edificio
en altura, y no a las cosas que están ubicadas en sus balcones, terrazas, ventanas, etc.”.
iv) Algunos autores estiman que este es un caso de responsabilidad objetiva por que
alguno de los responsables no ha incurrido en culpa o dolo y sin embargo van a responder.
En un sentido distinto, el profesor Meza Barros sostiene que, cuando las cosas se
arrojan, “como no sólo responde el autor del hecho sino todos los habitantes de la parte
correspondiente del edificio, respecto de los que no lo ejecutaron existe una
responsabilidad por el hecho ajeno”67.
65 El profesor Rodríguez sostiene que “deben concurrir a indemnizar en forma conjunta todas las personas
que habitan la parte del edificio del cual cayó o se arrojó la cosa que causó los daños”; el profesor Ruz agrega
que “deberán responder mancomunadamente”.
66 En el mismo sentido, el profesor Abeliuk señala que “esta responsabilidad se funda en la manifiesta
negligencia del que arroja un objeto a la calle, o coloca cosas, como maceteros, que pueden caerse lesionando a
un peatón”.
67 Esta solución no parece compatible con nuestro sistema jurídico, pues si hubiese responsabilidad por el
hecho ajeno, habría acción de reembolso, la que, claramente, no existe en este caso.
130 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
v) Para algunos autores la obligación de indemnizar que surge para quienes no han
actuado con culpa o dolo encontraría su origen en la ley y no en un hecho ilícito.
vi) El código consagra una acción popular preventiva, en el inciso 2º del art. 2.328.
En este sentido, el profesor Alessandri sostiene que “esta acción compete a
cualquiera del pueble, siendo capaz de parecer en juicio, y el demandante puede dirigirla, a
su arbitrio, contra el dueño del edificio o del sitio en donde se halle la cosa que amenace
caída y daño, contra el inquilino o arrendatario del mismo, contra el dueño de la cosa, si éste
no fuere el del edificio, o contra el que se sirve de ella; la ley es optativa.
El ejercicio de esta acción procede respecto de toda cosa que, de la parte superior de
un edificio o de otro paraje elevado, aunque no sea edificio, amenace caída y daño: el dueño
de un cerro puede ser obligado a remover las piedras o rocas sueltas que amenacen caer
sobre el predio inferior, y lo mismo puede hacerse con el dueño de un aviso luminoso
colocado sobre dos postes o que cuelga de un muro y que amenaza caer sobre la vía pública.
Lo único que exige la ley es que la cosa amenace caída y daño”.
Por su parte, el profesor Barros sostiene que “la acción es análoga a la querella
posesoria de denuncia de obra ruinosa, pero se dirige no sólo contra el dueño, sino,
indistintamente, contra éste, o el arrendatario o la persona a quien pertenezca la cosa o se
sirva de ella”.
Por otro lado, el profesor Ramos Pazos agrega que “este es un caso en que la ley
considera el daño eventual, para los efectos de precaverlo, no de indemnizarlo”.
En un sentido similar, el profesor Ruz señala que “la ley está incentivando es (…) la
conducta colectiva responsable, es decir, si un vecino teme que una cosa perteneciente a
otro puede caer, lo motiva a noticiárselo, pues de ese modo, además, está salvando su
responsabilidad. Si no lo hace, igualmente puede atribuirle ese hecho ex post, pero deberá
probar la culpa o dolo del vecino. Esta acción de denuncia es popular, por lo que está
abierto a cualquiera que tema que una cosa pueda caer de la parte superior de un edificio”.
vii) El profesor Corral advierte que la ley exige “que esa parte del edificio esté habitada”.
El profesor Ruz agrega que, “si no lo está, no habría sujeto pasivo de la acción”.
El profesor Rodríguez advierte que “esta exigencia debe interpretarse con cierta
amplitud. No se trata de ocupar permanentemente y por todo el día el inmueble, basta que
esté habitado (ocupado). Lo anterior se refuerza, ya que es perfectamente posible que caiga,
en ausencia del morador, una cosa que se ubica peligrosamente en sus balcones, ventanales,
balaustradas, etc.”.
Agrega que “se sostiene, además, que la exigencia de habitar implica morar o vivir
allí, y que ello es esencial. Creemos que esta interpretación es extremadamente literal. Lo
que la ley exige es la existencia de una persona responsable, que en forma permanente se
sirva de la dependencia, en términos de estar en situación de controlar lo que allí ocurre.
Por consiguiente, estará en esa situación todo aquel que emplee aquella parte del edificio,
así viva o no viva en el lugar, siempre que sea de modo permanente y de ello se siga la
posibilidad cierta de controlar su funcionamiento. Lo demás es literalidad pura”.
En el mismo sentido, el profesor Alessandri sostiene que “si el edificio está
deshabitado y el hecho no queda comprendido en los arts. 2323 o 2324, rige el derecho
131 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
común. La responsabilidad del autor del daño se fundará en el art. 2314 y de ningún modo
en el art. 2328: la víctima, por tanto, deberá probar el dolo o culpa de aquél”68.
viii) Para el profesor Corral, “se trata, en verdad, de una responsabilidad colectiva, en la
que la ley entiende legitimado al grupo dentro del cual se encuentra un responsable único
pero anónimo”.
ix) El profesor Alessandri señala que “sólo cuando la cosa cae hay responsabilidad por el
hecho de las cosas; sólo entonces el daño proviene de su movimiento o actividad.
Cuando la cosa es arrojada, hay responsabilidad por el hecho del hombre; la cosa es
un instrumento de éste. El daño ha sido provocado por la actividad del hombre sirviéndose
de la cosa.
Pero en ambos casos la responsabilidad es compleja, porque cuando la cosa es
arrojada de la parte superior de un edificio, la responsabilidad no sólo recae sobre el autor
del hecho, sino sobre todos los que habitan la misma parte del edificio; de modo que
quienes no ejecutaron el acto responde, en realidad, de un hecho ajeno, y tal
responsabilidad es compleja. Esto explica que el legislador las haya reglamentado
conjuntamente”.
x) El profesor Alessandri agrega que la ley “supone, en primer término, una cosa que
cae o se arroja, es decir, que viene al suelo por su propio peso o actividad o por impulsión
del hombre: un macetero colocado sobre un balcón que cae a la calle, agua que cae sobre el
piso inferior desde el superior, un jarro de agua arrojado desde un edificio. Es indiferente la
naturaleza de la cosa, el sitio o lugar donde ella caiga o que el daño lo sufra una persona o
una cosa; la ley no distingue 69 . Basta que el daño sea causado por lo que cae
espontáneamente o por lo que el hombre arroja.
Pero sí es indispensable que la cosa que cae por su propio peso o actividad no esté
adherida al edificio, que no forme parte de él, en otras palabras, que no sea uno de los
materiales empleados en la construcción. Habría entonces ruina del edificio y el daño así
causado quedaría regido por los arts. 2323 y 2324 y no por el art. 232870.
El criterio para determinar el campo de aplicación de unos y otro precepto es, pues,
muy simple: si la cosa que cae por su propio peso o actividad de la parte superior del
edificio está incorporada a él, si es uno de los materiales que lo forman, como una cornisa,
68 En el mismo sentido, Rodríguez Grez agrega que “sólo serán excluidos de esta presunción los dueños de la
parte del edificio que se halle deshabitada. En el evento de que caiga una cosa que cause daño desde un lugar
deshabitado, la responsabilidad que se haga valer deberá ceñirse a las normas generales sobre
responsabilidad delictual o cuasidelictual. Lo que señalamos es en razón de que, tratándose de una presunción
de culpa, la norma que la consigna es excepcional, y por los mismo debe ser ella interpretada en forma
restrictiva, ajustándose estrictamente a los elementos que señala esta regla para su establecimiento”.
69 En este sentido, se ha sostenido que “no ha señalado la ley, en relación con la cosa, especiales requisitos de
ella. Se entiende que se trata de una cosa mueble generalmente inanimada, aunque no se descarta que lo que
cae o se arroja pueda ser un animal”.
70 En un sentido, diferente, el profesor Rodríguez sostiene que, “si la cosa que cae es un material integrado a la
construcción de un edificio, se aplica el artículo 2323, y si lo que cae es un animal, el artículo 2326. Pero esta
conclusión carece de importancia si se trata de una cosa que se arroja desde la parte superior del edificio,
pues en tal caso puede ello ser un material que estaba adherido a la construcción o un animal que por el
impulso humano se lanzó al vacío”.
132 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
un motivo de ornamentación, una teja, etc., rigen los arts. 2323 y 2324; ha habido
desplazamiento de parte del edificio y, por tanto, ruina. Si la cosa no está adherida al
edificio, si no forma parte de la construcción, como si lo que cae es un macetero u otro tiesto
u objeto colocado sobre un balcón, se aplica el art. 2328.
Corrobora lo dicho el hecho de que la responsabilidad por el daño causado por una
cosa que cae de la parte superior de un edificio afecte a los que habiten esa misma parte del
edificio. No habría justicia en responsabilizar a los moradores de un edificio por el daño
causado por la caída de sus materiales, ya que no es obligación de ellos, sino del dueño,
ejecutar las reparaciones necesarias para evitar esa caída. En cambio, es justo
responsabilizarlos por la caída de objetos que, como los que no forman parte del edificio,
suponen la actividad de sus moradores, actividad que bien ha podido ser negligente o
descuidada.
Tratándose de una cosa que se arroja de la parte superior de un edificio, la distinción
antedicha carece de objeto. Siempre el caso quedará regido por el art. 2328, aunque la cosa
que se arroja sea un trozo de material desprendido de la construcción, porque entonces el
daño no proviene de la actividad de este material, lo que es indispensable para que haya
ruina del edificio y se apliquen los arts. 2323 y 2324, sino del hecho del hombre, que lo
arrojó al suelo después que ese material se hubo desprendido de la construcción”.
En un sentido similar, el profesor Ruz sostiene que “los verbos rectores de cada
figura son distintos y eso hace que la exigencia de la ley en relación al deber de vigilancia
impuesto cambie. En efecto, ‘una cosa que cae demuestra que no hay intervención del
hombre en la acción, por lo que la falta al deber de vigilancia está dada por no haber tomado
las medidas para impedir que la cosa cayera. Por otro lado, ‘una cosa que se arroja implica
necesariamente la intervención de una persona, sea el mismo habitante, en cuyo caso habrá
responsabilidad por su propio hecho o de un tercero que habite con él, en cuyo caso habrá
responsabilidad por el hecho ajeno.
En consecuencia, cuando la cosa cae, hay responsabilidad por el hecho de las cosas.
Si la cosa es arrojada, hay responsabilidad por el hecho propio o ajeno dependiendo de
quién la arrojó. En ambos casos, la responsabilidad es compleja, pues cuando la cosa es
arrojada de la parte superior de un edificio, la responsabilidad no sólo recae sobre el autor
del hecho, sino sobre todos los que habitan la misma parte del edificio; de modo que
quienes en el hecho no participaron del acto de arrojar la cosa, responden de un hecho
ajeno”.
xi) El profesor Alessandri agrega que “la cosa debe caer o ser arrojada de la parte
superior de un edificio, sea de cualquiera de sus pisos, el primero inclusive, o del techo o
tejado. Superior es lo que está más alto y en lugar preeminente respecto de otra cosa: las
ventanas y balcones del primer piso se hallan en este caso respecto del suelo. (…).
Si la cosa cae o se arroja de un sitio no edificado, de un cerro por ejemplo, o de otro
lugar que no sea un edificio, como un tren, un barco, un dirigible, un avión, etc., el inc. 1° del
art. 2328 no se aplica. La responsabilidad del autor del daño queda regida por el derecho
común: la víctima deberá probarle dolo o culpa”.
xii) El profesor Alessandri agrega que “esta responsabilidad puede ser invocada por todo
el que sufra el daño: un transeúnte, un vecino, un visitante del edificio, el que habita otra
133 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
parte del mismo y aun su dueño, siempre que no habite la parte de donde cayó o se arrojó la
cosa, ya que entonces la responsabilidad también recaería sobre él”.
xiii) Según el profesor Alessandri, “a la víctima incumbe probar que el daño fue causado
por una cosa que cayó o se arrojó de la parte superior del edificio y que el demandado
habitaba esa parte en el momento de producirse el daño. Establecidos estos hechos, se
presume la responsabilidad de este último. En esto consiste la presunción: la ley considera
autores del hecho a todas las personas que habitaban la parte del edificio de donde cayó o
se arrojó la cosa, aunque no lo sean realmente.
La víctima, por tanto, no necesita probar el daño o la culpa del demandado.
Esto no obsta, naturalmente, para que la víctima pueda probar que el autor del hecho
fue una persona determinada; pero entonces sólo a ella podría exigir reparación”.
xiv) El profesor Alessandri sostiene que “la responsabilidad presunta que establece el art.
2328 cesa si el demandado prueba que la cosa cayó por un caso fortuito o de fuerza mayor,
que el hecho se debió a culpa exclusiva de la víctima o a culpa o dolo de un tercero, sea o no
habitante del edificio. En este último caso, la responsabilidad recaerá sobre este tercero
únicamente”.
xv) El profesor Rodríguez señala que “la ley distingue dos situaciones diversas: las cosas
que ‘caen’ y las que ‘se arrojan’ desde la parte superior del edificio. Lo primero implica
claramente una situación de riesgo, ya que para que una cosa caiga es necesario que ella
contravenga la ley de la gravedad. Lo segundo supone una fuerza o actividad humana. Se
trata, por lo tanto, de dos hipótesis muy distintas”.
xvi) El profesor Rodríguez agrega que, “aun cuando la ley no lo dice, es necesario,
además, que exista físicamente la posibilidad de que una cosa caiga o se arroje desde la
altura, para lo cual deberá existir ventanas, troneras, huecos u orificios que permitan la
caída o lanzamiento de un objeto”.
xvii) El profesor Ruz señala que, “en la hipótesis de la cosa que cae, pareciera no excluirse
ninguna situación en especial, es decir, sólo se exceptuaría la de la cosa o parte del edificio
que cae por mala mantención del mismo, o la de una cosa que cae producto de la acción de
la naturaleza, como sería el caso de un fuerte viento que golpea una ventana cuyos vidrios
caen sobre alguien que va pasando, a menos que se pruebe que hubo culpa del habitante en
no cerrar las ventanas”.
xviii) El profesor Ruz agrega que “la situación de cosas que se instalan en la parte superior
de un edificio, como por ejemplo, antenas de telefonía u otras, quedan excluidas no por la
especial naturaleza de esas cosas, sino porque su caída puede imputársele a la empresa
determinada, por lo que ella se hace responsable”.
xix) El profesor Ruz sostiene que “una situación distinta y de ordinaria ocurrencia, para
lo cual basta mirar los noticieros televisivos cada cierto tiempo, se da cuando la cosa que
cae o es arrojada del edificio sea parte de la construcción del mismo, pues estando la obra
en construcción no está ni amenaza ruina. La ruina supone una acción pasiva en que
134 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
elementos de la construcción caen sin que intervenga de un modo inmediato la mano del
hombre”.
B.- El dolo.
Concepto.
Art. 44 inc. 6º CC.
De esta manera, “el autor causa un daño en forma deliberada”. En este sentido, como
plantea el profesor Figueroa, es “la intención de causar daño a un tercero”.
El profesor Ruz sostiene que “no se trata de una simple conciencia o representación
del resultado dañoso, sino que la ley exige intencionalidad de dañar”. En el mismo sentido,
el profesor Meza Barros señala que “el dolo supone, por tanto, un propósito preconcebido
de dañar, el deseo de ver realizado el daño que es consecuencia de una acción u omisión”.
Así también lo entiende el profesor Abeliuk, quien dice que es “la intención del agente de
causar daño a otro” o el profesor Orlando Tapia, al señalar que, “de la definición que del
dolo nos proporciona el artículo 44 del Código Civil, se desprende que, para que aquél exista
efectivamente, es necesario que medie la intención de causar un perjuicio a otro, sea en su
persona, sea en sus bienes.
De acuerdo con ello, nuestros tribunales han resuelto que para que haya dolo es
menester que medien actos o manifestaciones de voluntad formalmente determinados a
causar el daño, o una voluntad concreta y demostrada en hechos precisos que, sin lugar a
dudas, establezcan la intención dañada del sujeto en algún acto encaminado claramente a
perjudicar a otro, o actos ejecutados con el fin calculado de causar con ellos un perjuicio.
Por consiguiente, si una persona ha inferido a otra un daño sin intención, esto es, sin
determinación de su voluntad en el sentido de producirlo, no hay dolo, aunque dicha
persona hubiera podido prever las consecuencias del acto que ejecutaba, porque, como se
ha dicho, para que exista dolo no basta tener la conciencia de que las acciones pueden ser
perjudiciales, sino que es condición esencial que el acto se ejecute, precisamente, para
producir un daño”.
En el mismo sentido se plantea el profesor Alessandri, quien sostiene que “hay dolo
cuando el autor del hecho u omisión obra con el propósito deliberado de causar daño,
cuando el móvil de su acción o abstención, el fin que con ella persigue es precisamente
dañar a la persona o propiedad de otro.
Si el autor del hecho u omisión no quiso el daño, si el móvil de su conducta no fue
causarlo sino otro diverso, aunque haya podido preverlo haya obrado a sabiendas de que su
acción u omisión debía originar el daño, no hay dolo. No basta la conciencia de que se pueda
causar un daño, es menester la intención de dañar (art. 2284). La intención, según el
sentido natural y obvio de esta palabra, es la determinación de la voluntad hacia un fin, el
deseo de ver realizada una determinada consecuencia”.
Contra esta opinión, un sector de la doctrina señala que el dolo extracontractual no
se restringe al dolo directo, sino que también comprende al dolo eventual. Así, el profesor
Hernán Corral sostiene que “el concepto de dolo es uno solo: la conciencia de hacer lo
injusto. Injuria en el art. 44 debe tomarse en este sentido: de obrar contra derecho. Si existe
esta intención general, haya o no ánimo específico de causar daño, existirá dolo también en
materia civil. Basta, en consecuencia, que el sujeto se haya representado como posible el
135 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
resultado lesivo y lo haya querido, aunque a su pesar, como resultado directo de su acción
(es lo que los penalistas llaman dolo eventual para distinguirlo del dolo directo)”. Para el
profesor Pablo Rodríguez el dolo eventual supone “que el autor admite las consecuencias
necesarias que surgen como resultado inseparable de su proceder” y señala que “hemos
estimado que la necesidad de moralizar el derecho, con una visión moderna de su
aplicación, exige incorporar el dolo eventual en la definición del artículo 44 inciso final del
Código Civil”. La opinión del profesor Barros apunta en la misma dirección al señalar que “el
concepto civil de dolo no sólo comprende la intención de dañar en sentido estricto, sino la
aceptación voluntaria del ilícito con conciencia de la antijuridicidad de la acción, donde la
intención se puede referir tanto a los fines como a los medios. Sólo en forma excepcional lo
querido es el perjuicio ajeno, con exclusión de otro interés. Más generalmente, la intención
se reduce a aceptar el daño como una consecuencia colateral de la acción”.
En todo caso, estas diferentes concepciones en torno al dolo no tendrían mayor
aplicación práctica, toda vez que, si no hay dolo, hay culpa y de todas formas se debe
responder.
Observaciones.
i.- En este caso, a diferencia de lo que ocurre en los demás ámbitos del dolo (como vicio
de la voluntad o como elemento de la responsabilidad contractual), el dolo aparece como la
sola intención, mientras que, en los demás ámbitos, el dolo se define como una maquinación
fraudulenta, lo que supone un hecho (acción u omisión) y la intención.
¿A qué se debe esta diferencia?
Solamente a que desde un punto de vista del análisis el hecho se estudia como un
elemento distinto.
ii.- Según el profesor Ramos Pazos, “el dolo puede ser positivo o negativo. El primero
consiste en la ejecución de un hecho; el segundo en una omisión o abstención como, por
ejemplo, el que pudiendo salvar a alguien que se está ahogando nada hace justamente para
que se ahogue. Si no actúa por temor, evidentemente no hay dolo”.
En el mismo sentido, el profesor Orlando Tapia señala que dolo positivo es “el que
consiste en una acción o hecho”, mientras que dolo negativo es “el que consiste en una
omisión o abstención, cometidas con la intención de irrogar daño a la persona o al
patrimonio de otro individuo”. Agrega que, “en términos generales, puede decirse que para
que las omisiones o abstenciones sean constitutivas de dolo, es menester que el que las ha
cometido haya debido actuar, o haya estado en condiciones de hacerlo sin sufrir por su
parte ningún perjuicio, o sin encontrarse expuesto a él, y que si no ha obrado, ello se debe
única y exclusivamente a la intención de perjudicar a otro que lo guiaba al conducirse en
esa forma”.
Forma de apreciar el dolo.
El profesor Corral señala que se aprecia en concreto. En efecto, “para saber si el
agente ha actuado con dolo es necesario apreciar sus circunstancias personales, es decir, si
136 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
estaba en su intencionalidad actuar ilícitamente a sabiendas de que su conducta podía
causar daño”.
En el mismo sentido, el profesor Ramos Pazos sostiene que “el tribunal, en cada caso
particular, y atendiendo a los móviles del autor, deberá verificar si se cumplen los
requisitos que tipifican el dolo”.
Así también lo entiende el profesor Abeliuk, al señalar que debe considerarse “las
circunstancias del actor, ya que incluye un elemento psicológico: la intención, el deseo de
causar daño”.
De la misma manera piensa el profesor Alessandri, al sostener que “el dolo, sea de
acción o de omisión, se aprecia in concreto: el juez deberá examinar la conciencia de su
autor, su estado de ánimo, puesto que consiste en la intención de dañar y esta intención
sólo puede conocerse analizando los móviles que la guiaron”.
De la misma forma se plantea el profesor Larroucau, al sostener que “el juez debe
examinar la conciencia del autor, su estado de ánimo, sus circunstancias personales, en
busca de un elemento psicológico: la intención. Y, aceptando que la definición de dolo
comprende también el dolo eventual, se deberá indagar si el agente se representó como
cierto o, aun, como probable el resultado, en este último caso aceptándolo y ratificándolo”.
El profesor Pablo Rodríguez señala que lo que interesa en el dolo “es que el acto que
causa daño sea, a los ojos de su autor, idóneo para alcanzar este fin, así solo se trate de una
probabilidad”; es decir, el dolo “se satisface siempre que el autor del hecho (acción u
omisión) se encuentre en situación de: a) Prever racionalmente el resultado dañoso, por lo
menos como probable (lo cual supone descubrir la cadena causal que desemboca en la
consecuencia dañosa); b) Aceptar este resultado y, por lo mismo, asumir que el perjuicio
obedece a esa y no a otra acción complementaria o conjunta; y c) Estar en situación de optar
por una conducta opuesta que excluya el daño”.
Prueba del dolo.
Según el profesor Ramos Pazos, “el dolo, dice el artículo 1459, no se presume. Por
consiguiente, deberá probarlo quien lo alegue”71.
El profesor Rodríguez agrega que “sólo puede presumirse el dolo cuando existe un
precepto especial, que formal y expresamente consagre esta presunción”.
Observaciones.
i.- Los autores comentan que no tiene mayor importancia la distinción conceptual entre
delito y cuasidelito civil, es decir, desde un punto de vista práctico es indiferente si el autor
del hecho ilícito actuó con culpa o con dolo, por cuanto en ambos casos se genera la misma
obligación que es la obligación de indemnizar los daños causados y el monto de la
indemnización no depende de la intencionalidad o aspecto subjetivo del agente, si no que
depende de la extensión de los daños causados. Por otra parte habiendo culpa o dolo, en
ambos casos estos requisitos deben ser probados, es por estas razones que los códigos
71 En el mismo sentido, el profesor Abeliuk señala que la prueba del dolo “corresponderá siempre al
demandante, ya que el dolo no se presume”.
137 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
modernos no hacen la distinción entre delito y cuasidelito, sino que hablan de hechos
ilícitos art.1.558, 1.547 inciso 3 CC.
En este sentido, el profesor Larroucau señala que, “en lo concerniente a la
repercusión de la conducta negligente o dolosa del agente en la obligación de reparar,
nuestra doctrina es conteste en señalar que la gravedad del elemento subjetivo no debe
tener incidencia en la indemnización, puesto que el monto de la reparación depende de la
extensión del daño. Pero al mismo tiempo los autores se aprestan a reconocer que, en la
práctica, nuestros Tribunales consideran la mayor o menor gravedad del hecho ilícito a
efecto de cuantificar el deber de reparar”.
ii.- No obstante lo señalado, cabe tener presente que el legislador auxilia a la víctima del
hecho ilícito estableciendo casos de presunciones de culpa. Sin perjuicio de esto, la doctrina
y la jurisprudencia han señalado que también se presume la culpa cuando se ha infringido
una norma legal o reglamentaria. A esto se le llama culpa infraccional y se entiende que por
el solo hecho de infringir una norma legal o reglamentaría la persona actuó con culpa72.
En doctrina se sostiene que si una persona causa daño porque actuó en una forma
distinta a como lo señala la ley, un reglamento o en general una norma jurídica debiese
presumirse su culpa que sería una culpa infraccional, por cuanto el autor del hecho ilícito
sabía de ante mano cómo debía comportarse y sin embargo no lo hizo. Esto es lo que ocurre
por ejemplo en los casos de accidentes de tránsito y en los accidentes del trabajo cuando no
se ha observado el reglamento interno.
Así, el profesor Ruz habla “de ‘culpa contra la legalidad’, cuando la sola violación de
una norma legal genera culpabilidad en el infractor”.
En el mismo sentido, el profesor Corral señala que, “en ocasiones el deber de
cuidado, de actuar con diligencia o prudencia para evitar que los actos propios lesionen a
otros, no está constituido sólo por un principio general de actuación (neminen laedere),
sino que se ha explicitado en reglas, normas, reglamentos, que en forma expresa señalan
cuál es el comportamiento cuidadoso exigido. En estos casos, el solo hecho de que el agente
ha transgredido con su conducta la norma expresada da pie para considerar que ha existido
culpa en su actuación. Se habla en este caso de ‘culpa contra la legalidad’”.
Por su parte, el profesor Meza Barros sostiene que “la apreciación de la conducta del
autor del daño es indispensable para decidir si ha obrado con culpa.
Pero el examen de esta conducta resulta inoficioso cuando el daño proviene de actos
ejecutados en contravención a las leyes y reglamentos. Tal es la que suele llamarse culpa
contra la legalidad”.
Así también lo entiende el profesor Alessandri, al sostener que “la apreciación de la
conducta del autor del daño es innecesaria si éste proviene de la violación de una obligación
determinada impuesta por la ley o un reglamento, si hay lo que algunos denominan culpa
contra la legalidad. (…)
Cuando así ocurre, hay culpa por el solo hecho de que el agente haya ejecutado el
acto prohibido o no haya realizado el ordenado por la ley o el reglamento, pues ello significa
72 El profesor Ramos Pazos la define señalando que “es aquella que surge del solo incumplimiento de una
norma legal o reglamentaria, como es el caso de la persona que provoca un accidente por infringir las normas
del tránsito. En estos casos basta con probar la violación de la norma para tener por acreditada la culpa,
puesto que ésta consiste precisamente en no haber respetado la norma en cuestión”.
138 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
que omitió las medidas de prudencia o precaución que una u otro estimaron necesarias
para evitar un daño”.
De la misma manera, el profesor Barros señala que “la culpa infraccional supone una
contravención de los deberes de cuidado establecidos por el legislador u otra autoridad con
potestad normativa (en una ley, reglamento, ordenanza, resolución u otra regulación
semejante).
Es práctica común que por vía legislativa o administrativa sean reguladas
actividades que presentan riesgos. Las consideraciones que sigue el legislador son
esencialmente preventivas. Es el caso de materias tan diferentes como el tránsito de
vehículos motorizados (Ley de tránsito), la seguridad de las construcciones (Ley de
urbanismo y construcciones), la protección del medio ambiente (Ley del medio ambiente),
el funcionamiento justo y eficiente de los mercados, en materia de la libre competencia (DL
211/1973), de mercado de valores (Ley de valores) y de protección de consumidores (Ley
de consumidores). Estos y otros ordenamientos legales, que regulan ámbitos de actividad
muy diversos, son completados por regulaciones administrativas o municipales que
establecen deberes más precisos.
En principio, cuando el accidente se produce a consecuencia de la infracción de
alguna de estas reglas, el acto es tenido por ilícito, esto es, por culpable, sin que sea
necesario entrar en otras calificaciones. Este efecto es particularmente fuerte tratándose de
ilícitos penales, en virtud de la regla del Código de Procedimiento Civil que señala que ‘en
los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal
siempre que condenen al procesado’ (artículo 178).
La jurisprudencia da cuenta de numerosos casos en que se ha hecho aplicación de
este principio. Así, temporalmente se estimó que habría imprudencia por el mero hecho de
circular en contravención a un reglamento. Hoy puede entenderse como doctrina aceptada
que la declaración de ilegalidad de una conducta lleva implícita la declaración de que dicha
actuación ha sido culpable, porque lo ilegal siempre lleva el sello de la culpa. (…)
De acuerdo a principios generales del derecho privado, la infracción a un deber legal
también puede ser excusada alegando que al autor del daño le resultó física o moralmente
imposible cumplir la regla. A lo físicamente imposible nadie puede estar obligado, como
cuando se sufre una incapacidad temporal o un lugar peligroso queda a oscuras por la
acción del viento o de una acción vandálica. También puede ocurrir que la disposición legal
no pueda ser observada porque existe una razón más poderosa, como ocurre, en general,
con las causales de justificación.
Precisamente porque la infracción de disposiciones legales puede ser excusada en
atención a las circunstancias, la ley suele hablar, cuando se refiere a la culpa infraccional, de
una presunción de culpa o de responsabilidad, que puede ser desvanecida por los hechos
justificatorios referidos”.
Cabe tener presente que, en concepto del profesor Alessandri, “algo análogo ocurre
con la infracción de aquellas medidas de prudencia o precaución que, por ser generalmente
observadas, constituyen verdaderos usos o hábitos, por ejemplo, prevenir al público de un
determinado peligro”. Además, lo dicho “es especialmente aplicable a las reglas de orden
técnico o práctico que rigen el ejercicio de una determinada profesión u oficio: su sola
infracción constituye culpa; un profesional prudente las habría observado”, así como
“también a las reglas de los deportes o juegos de destreza corporal (…).
139 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
El hecho de que el jugador los observe estrictamente será, pues, de ordinario, motivo
para declararlo exento de culpa, aunque incurra en un defecto de habilidad o destreza; éste
no constituye culpa por sí solo. Pero tal observancia no lo exime de adoptar las demás
medidas de prudencia que las circunstancias requieran, y si el juez las conceptúa
necesarias, podrá declararlo culpable si prescindió de ellas, aunque haya observado las
prescripciones del reglamento respectivo. (…)”.
iii.- El profesor Corral advierte que “la falta del deber de cuidado incluye la
previsibilidad del daño. Es decir, para el autor, y de acuerdo al modelo objetivo del hombre
prudente medio, debe haber sido previsible el peligro de causar un daño derivado de ese
comportamiento. La previsibilidad constitutiva de la culpa se diferencia de la previsibilidad
de la relación de causalidad en que aquella se refiere en general al peligro o riesgo de algún
daño del tipo del que fue efectivamente causado, mientras que la segunda debe concernir al
resultado dañoso que efectivamente se produjo en razón del comportamiento descuidado.
La previsibilidad de la culpa dice relación con su dimensión normativa, y resulta de
la existencia de un deber de cuidado. Este deber de cuidado puede proceder de una norma
concreta aplicable a determinada situación, o puede provenir como deducción del principio
general de no dañar a otro, que nos obliga a observar un cuidado general que evite que
nuestras acciones lesionen a otros”.
En el mismo sentido, el profesor Barros señala que “el modelo del hombre prudente
y diligente nos remite a una persona que delibera y actúa razonablemente; y como lo
imprevisible no puede ser objeto de la deliberación, no hay diligencia que pueda
comprenderlo.
La previsibilidad, como condición de la culpa, permite distinguir la acción culpable
del caso fortuito, es decir, del hecho cuyas consecuencias dañosas son imprevisibles y que
es imposible de resistir (artículo 45); el caso fortuito alude a las circunstancias que no
pudieron ser objeto de deliberación al momento de actuar y que, por lo tanto, no pueden
atribuirse a una falta en la diligencia exigida. (…)
Estas consideraciones de los fallos asumen, como se puede comprobar, la posición
típica de la persona diligente. La previsibilidad no hace referencia a un fenómeno
psicológico, sino a aquello que debió ser previsto, atendidas las circunstancias. Como ocurre
en general con los elementos del juicio de negligencia, la previsibilidad se valora en
abstracto, considerando el discernimiento de una persona diligente. (…)
En todo caso, el requisito de la previsibilidad se plantea de manera diferente cuando
el deber de cuidado está establecido por la ley o la costumbre. Tratándose de la culpa
infraccional, usualmente basta acreditar la infracción a la norma para dar por establecida la
culpa. En estos casos es la autoridad pública quien sopesa ex ante los riesgos previsibles y
establece la regla de conducta (como cuando establece límites permitidos de emisiones o
fija la velocidad máxima de circulación), de modo que el discernimiento del cuidado debido
es efectuado por la autoridad pública. Algo semejante ocurre cuando el deber está
refrendado por un uso normativo establecido.
Por otra parte, que el riesgo sea previsible es una condición necesaria, pero no
suficiente de la negligencia. En efecto, es característico de la responsabilidad por culpa que
un riesgo pueda ser previsible y, sin embargo, el agente pueda haber observado el estándar
de cuidado debido, de modo que no resulte responsable de la realización del riesgo. Ello
expresa la naturaleza de la responsabilidad por negligencia: a diferencia de la
140 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
responsabilidad estricta, en que se responde de todo riesgo, la diligencia admite que el
agente asuma prudencialmente ciertos riesgos, aunque resulten previsibles. Pertenece a la
lógica de la responsabilidad por culpa que haya riesgos que razonablemente (y, por tanto,
lícitamente) pueden ser asumidos por quien emprende una actividad.
Lo previsible se refiere, ante todo, a las consecuencias inmediatas de la acción: quien
maneja a exceso de velocidad asume el riesgo de atropellar a un peatón; quien emprende
una tarea profesional para la cual no está preparado toma sobre sí el riesgo de provocar un
daño a la salud o a los bienes de otro. Una pregunta en un nivel diferente es la relativa a los
efectos dañinos subsecuentes, que se siguen de ese accidente: que el peatón tenga una
familia que vive de su trabajo y que tiene con él lazos afectivos; que la operación
emprendida negligentemente pueda derivar en una infección que causa la muerte del
paciente. Desde el punto de vista analítico, conviene separar las dos preguntas.
En este último orden de preguntas, asume relevancia la regla del artículo 1558 I, (…).
La doctrina entiende que esta norma se aplica sólo en materia contractual, de modo que en
materia extracontractual se respondería de los daños imprevisibles. Para ello se tiene en
cuenta que esa norma hacer referencia a los perjuicios que se previeron o pudieron
preverse al momento en que el contrato se celebra; y que sólo en las obligaciones
contractuales las partes estarían en condiciones de prever los daños que puede irrogar el
incumplimiento, lo que no sería posible en materia cuasidelictual, donde el daño es por
naturaleza imprevisto. Por otra parte, se puede argumentar que el ámbito de la
responsabilidad contractual está determinado por la convención, que fija el ámbito de los
riesgos por los cuales las partes responden, a diferencia de la responsabilidad
cuasidelictual, donde quien actúa negligentemente asume sin concurso de tercero los
riesgos de su acción. (…)”.
iv.- Según el profesor Corral, “no hay distinción en nuestro derecho entre los conceptos
de culpa, negligencia o imprudencia. En el plano terminológico a veces se concibe la
negligencia como una actitud omisiva en la que el sujeto se abstiene de actuar para evitar el
resultado dañoso, y la imprudencia como el comportamiento activo pero precipitado e
irreflexivo que provoca el daño. No obstante, entre nosotros los conceptos de negligencia e
imprudencia no son sino formas de referirse a la culpa”.
v.- En relación a la culpa profesional, el profesor Alessandri señala que es “aquella en
que pueden incurrir los profesionales (abogados, médicos, matronas, farmacéuticos,
ingenieros, etc.) y ciertos funcionarios (notarios, conservadores, archiveros, oficiales del
Registro Civil, receptores, secretarios de los tribunales, etc.) en el ejercicio de sus
respectivas profesiones o cargos, puede ser contractual y delictual o cuasidelictual.
Es contractual cuando incide en el incumplimiento de las obligaciones emanadas del
contrato de arrendamiento de servicios o de trabajo que liga al profesional con el cliente.
Ella se rige por las reglas propias de tal responsabilidad.
Es delictual o cuasidelictual cuando consiste en una omisión o en un hecho ejecutado
por el profesional o funcionario fuera de la órbita del contrato o dentro de ella si el hecho
constituye también un delito o un cuasidelito penal, (…).
La responsabilidad profesional delictual o cuasidelictual civil queda regida por el
derecho común: el profesional o funcionario es responsable del dolo y de toda especie de
culpa que cometa en el ejercicio de su respectiva profesión o cargo, de acuerdo con los
141 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
principios expuestos en los números anteriores, y no únicamente de la culpa lata o grave. La
ley no ha hecho distinciones”.
vi.- El profesor Alessandri señala que “los jueces del fondo establecen soberanamente
los hechos materiales de donde se pretende derivar la responsabilidad delictual o
cuasidelictual civil. La Corte Suprema no podría alterarlos o modificarlos, a menos que se
hubieran violado las leyes reguladoras de la prueba. Pero la apreciación de estos hechos,
determinar si constituyen o no dolo o culpa, si revisten o no los caracteres jurídicos de un
delito o cuasidelito y si engendran, por lo mismo, responsabilidad, es materia que cae de
lleno bajo la censura de la casación. (…)
Nuestra Corte Suprema estima, sin embargo, que la determinación de si los hechos
invocados constituyen o no dolo o culpa, si existe o no el delito o cuasidelito alegado, es una
cuestión de hecho que los jueces del fondo resuelven privativamente. (…)
Rechazamos este criterio por las razones anteriormente expuestas. Creemos que la
Corte Suprema haría bien en abandonarlo y reclamar para ella la facultad de revisar esa
apreciación: daría de este modo satisfacción a los verdaderos principios y tendría en su
mano el medio de reprimir la arbitrariedad de los jueces del fondo en tan importante
materia. (…)
Es también cuestión de derecho y sujeta, por lo mismo, a la censura del tribunal de
casación la concerniente a la gravedad de la culpa en aquellos casos en que la ley exige una
determinada especie de culpa para engendrar responsabilidad”.
En el mismo sentido, el profesor Larroucau sostiene que, “para nuestros Tribunales
la existencia o ausencia del elemento subjetivo es una cuestión de hecho que compete
exclusivamente a los jueces de la instancia”.
4.- Daño o perjuicio.
Concepto.
Es la pérdida, lesión o menoscabo que se causa en la persona o bienes de la víctima,
ya sea material o moral, como consecuencia de un delito o cuasidelito civil.
Para el profesor Tapia, daño es “todo detrimento o menoscabo que una persona
experimente por culpa de otra, sea en su persona, sea en sus bienes, o en cualquiera de sus
derechos extrapatrimoniales”.
Según el profesor Alessandri, “daño es todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor
o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor, crédito, afectos,
creencias, etc. El daño supone la destrucción o disminución, por insignificante que sea, de
las ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo”.
El profesor Meza Barros lo define señalando que “es todo menoscabo que
experimente un individuo en su persona y bienes, la pérdida de un beneficio de índole
material o moral, de orden patrimonial o extrapatrimonial”.
Según el profesor Abeliuk es “todo detrimento o menoscabo que sufra una persona
en su patrimonio o en su persona física o moral”.
En este sentido, el profesor Figueroa explica que, “en principio, todo menoscabo en
la persona o bienes de la víctima implica un daño. El daño no sólo significa una disminución
efectiva o potencial en el patrimonio de la víctima, implica además una afectación en el
142 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
ámbito extrapatrimonial de la misma, ya sea porque afecta sus derechos de la personalidad,
o bien porque le significa una afectación psicológica o moral”.
Para el profesor Rodríguez “consiste en la lesión, menoscabo, pérdida, perturbación
o molestia de un interés, así éste se halle o no constituido en derecho, siempre que el
mismo, en este último evento, esté legitimado por el ordenamiento jurídico”. De esta
manera, lo define señalando que es “la pérdida o menoscabo, perturbación o molestia de un
interés legítimo ante el ordenamiento normativo, así dicho interés, atendido su
reconocimiento y amparo jurídico, represente o no un derecho subjetivo”.
De manera similar, el profesor Díez lo define como “toda lesión, menoscabo o
detrimento a simples intereses de la víctima, entendiendo por interés ‘todo lo que es útil,
cualquier cosa, aunque no sea pecuniariamente valuable, con tal que sea un bien para el
sujeto, satisfaga una necesidad, cause una felicidad y rechace un dolor’”.
Con todo, explica el profesor Enrique Barros, “la definición del daño como lesión a un
interés tiende a acercar el concepto normativo de daño a las situaciones de hecho que
calificamos como molestia, menoscabo o turbación. Como se podrá comprender, el riesgo
correlativo de una definición amplia de daño es la expansión sin límites controlables de la
responsabilidad. De hecho, una de las tendencias del derecho civil contemporáneo
(especialmente en el derecho francés) ha sido la expansión desbocada de los intereses
protegidos por medio de acciones civiles”.
Y agrega que, “cualquiera sea la amplitud del concepto de daño, el ordenamiento de
la responsabilidad civil tiene que definir los límites entre turbaciones a intereses que son
daños en sentido jurídico y las que forman parte de los costos que debemos asumir por
vivir en sociedad. En nuestra tradición jurídica, se ha entendido que el interés debe ser
legítimo para que sea digno de reparación. La doctrina agrega el requisito de que el interés
lesionado sea significativo”.
Requisitos.
A.- Que el daño sea cierto.
El profesor Barros señala que este requisito “hace referencia a la materialidad del
daño, a su realidad”. Como explica el profesor Tapia, es necesario “que se conozca
positivamente su existencia, que se conozca el detrimento que la víctima del delito o
cuasidelito ha sufrido, que el daño haya realmente existido”73. Es decir, se excluye el daño
incierto, eventual o hipotético74. En consecuencia efectivamente debe haberse producido un
detrimento para que podamos hablar de daño o perjuicio; éste debe ser “real y efectivo”, o
sea, “tener existencia”.
Para el profesor Figueroa, debe tratarse de un daño que “realmente exista o llegue a
existir. En otras palabras, se exige que exista la certeza de que el daño se producirá”. En
palabras del profesor Díez, se exige “una ‘razonable certeza’ de su ocurrencia, sin la cual
estos perjuicios serían sólo eventuales”.
73 En el mismo sentido, el profesor Ruz señala que “tiene que existir, es decir, haberse producido”.
74 Díez Schwerter agrega que “la mera posibilidad o eventualidad de sufrir un perjuicio no es suficiente para
generar responsabilidad”.
143 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
De esta manera, “se rechaza la indemnización del daño eventual, meramente
hipotético, que no se sabe si existirá o no”75.
En el mismo sentido, el profesor Díez sostiene que, “para establecer en un caso
concreto si un daño es cierto, hay que determinar si, de no haberse producido el hecho
dañoso, la situación de la víctima sería mejor de lo que es a consecuencia de él”.
El profesor Alessandri señala que el daño debe ser “real, efectivo, tanto que, a no
mediar él, la víctima se habría hallado en mejor situación”.
Agrega que “un daño no deja de ser cierto porque su cuantía sea incierta o
indeterminada o de difícil apreciación. La certidumbre del daño dice relación con su
realización, con el hecho de que haya ocurrido realmente y no con su cuantía, ni con la
mayor o menor facilidad para determinarla o apreciarla. Un daño cierto en cuanto a su
existencia, pero incierto en cuanto a su monto, es indemnizable76. En tales casos, quedará a
la prudencia del juez fijar su cuantía tomando en cuenta su naturaleza, las circunstancias
del hecho y los demás antecedentes del proceso.
Tampoco deja de serlo por la mayor o menor dificultad para acreditarlo; la
certidumbre del daño dice relación con su existencia y no con su prueba. Claro está que si el
demandante no acredita la existencia del daño, la demanda será rechazada”.
Observaciones.
i.- No hay que confundir el requisito de la certidumbre del daño, con el requisito de la
actualidad del mismo77. Lo que se exige es que el daño sea cierto, pero no se exige que el
daño sea actual78, esto es importante porque existen numerosos casos en el hecho ilícito
produce daños que se manifestarán con posterioridad, es decir, aparentemente no hay
daños, porque estos se manifiestan después, por ejemplo, si como consecuencia de una
imprudente manipulación de sangre en un hospital durante una transfusión sanguínea se
hace la transfusión con sangre infectada con VIH la persona indiscutidamente se le produce
un daño, solo que este se le manifestara mucho tiempo después, pero ello no obsta a que ese
daño sea cierto.
En este sentido, el profesor Alessandri sostiene que “no sólo es cierto el daño actual
o presente, el ya realizado; puede serlo también el futuro, porque lo que constituye la
certidumbre del daño, más que su realización, es el hecho de haberse producido las
circunstancias que lo determinan.
75 En un sentido similar, el profesor Ruz plantea que “se ha discutido desde hace mucho si en materia
extracontractual el daño eventual es o no indemnizable. Este daño eventual, no es presente ni cierto, está
fundado en hipótesis, como la pérdida de una probabilidad de ganar, la pérdida de una expectativa. Ocurre
que en algunos casos la expectativa llegue a confundirse con el lucro cesante futuro”.
76 En el mismo sentido, el profesor Ruz sostiene que “no importa que el monto sea incierto, indeterminado o
de difícil avaluación, pero tiene que existir”.
77 En el mismo sentido, el profesor Meza Barros señala que “el daño puede ser futuro”.
78 En este sentido, el profesor Rodríguez sostiene que “el daño puede ser presente – actual – o futuro. Lo que
interesa es el hecho de que no exista duda alguna de que éste realmente existe o existirá en un tiempo
próximo”. También el profesor Ruz advierte que “no sólo es cierto el daño actual o presente. Puede ser cierto
un daño futuro, cuando se han producido las circunstancias que lo determinarán, esto es, cuando están
sentadas las bases para la determinación anticipada como consecuencia del desarrollo de una situación ya
existente”.
144 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
El daño futuro es cierto y, por lo mismo, indemnizable cuando necesariamente ha de
realizarse, sea porque consiste en la prolongación de un estado de cosas existente – (...) – o
porque se han realizado determinadas circunstancias que lo hacen inevitable, (…). Si en
tales casos puede ser incierta la cuantía del daño, no ocurre lo mismo con su existencia, ya
que dentro de las probabilidades humanas su realización aparece evidente; pero esta
incertidumbre no obsta a su reparación, tanto por las razones que vimos, cuanto porque es
preferible apreciarlo en forma aproximada que obligar a la víctima a renovar
periódicamente su acción a medida que el daño se vaya realizando.
Nuestros tribunales admiten la indemnización del daño futuro generalmente en que
toda indemnización comprende el daño emergente y el lucro cesante. (…)”79 - 80.
Así también lo entiende el profesor Tapia, quien sostiene que “es daño cierto aquel
cuya existencia se conoce positivamente, y que, según se haya producido o esté en vías de
producirse, recibe, respectivamente, el nombre de ‘actual’ o ‘futuro’. Por consiguiente, un
daño puede ser al mismo tiempo cierto y actual o cierto y futuro.
Ahora bien, ¿admite reparación el daño futuro? Es indudable que esta especie de
daño debe indemnizarse en todos aquellos casos en que tenga el carácter de cierto, o sea,
cuando se sepa que necesariamente ha de producirse.
Hay que tener presente, entonces, que el hecho de tener un daño el carácter de
futuro no implica, de manera alguna, que tenga también que revestir el carácter de
eventual. En efecto, el daño eventual es aquel acerca del cual existen probabilidades de que
se realice. En cambio, el daño futuro cierto es aquel que, no obstante no haberse originado
todavía, se sabe con certeza que se ha de producir.
Un daño que aún no se ha producido puede dar lugar a una indemnización actual, si
su realización es cierta, ora porque él será el desarrollo seguro de un perjuicio actual en
79 En este sentido, el profesor Rodríguez sostiene que “un ejemplo clásico de daño cierto futuro es el lucro
cesante. Lo que una persona deja de ganar u obtener hacia el futuro, como consecuencia de un hecho que
afecta la causa generadora de dicha utilidad, no es un daño actual, pero las condiciones que existen al
momento de consumarse el ilícito civil son las que se proyectan razonablemente en términos de estimar cierto
el efecto dañoso futuro. Es posible que por la interferencia de otros factores sobrevinientes (posteriores al
ilícito) haya podido perderse el beneficio, pero si dicha presencia no es razonablemente probable, ello no se
opone al lucro cesante que se reclama. Como puede observarse, lo que determina la existencia del daño futuro
es la causa generadora del mismo, su consecuencia probable y la razonable certeza de que no surgirán
elementos sobrevinientes que alteren el orden regular de las cosas permitiendo la consecución del beneficio”.
En el mismo sentido, el profesor Abeliuk señala “que el daño sea cierto no elimina la indemnización del daño
futuro, que no ha sucedido aún, con tal que sea cierto, esto es, que no quepa duda de que va a ocurrir. En el
fondo el lucro cesante es siempre un daño futuro. Por ello no se discute la indemnización del daño futuro
cierto”.
80 Como tuvimos la ocasión de examinar, este criterio no es correcto, pues, tanto el daño presente como el
daño futuro pueden estar constituidos por daño emergente y lucro cesante; ello va a depender de la
oportunidad en que se produzca el daño, a partir de la mirada de la fecha de la sentencia; pero es
perfectamente posible encontrar daño emergente presente, daño emergente futuro, lucro cesante presente y
lucro cesante futuro. En este sentido, el profesor Ruz plantea que “no debe confundirse daño emergente con
daño actual ni lucro cesante con daño futuro. En efecto, el daño emergente, nombre que le habrían dado los
escolásticos al daño directo que conocieron los romanos, consiste en la disminución efectiva que sufre el
patrimonio del deudor o la víctima como consecuencia de la lesión sufrida, mientras que el lucro cesante, o
daño negativo, constituye el no aumento que sufre el patrimonio del deudor [acreedor] o de la víctima por la
ganancia que ha dejado de realizar por causa de la lesión sufrida. El daño emergente entonces puede ser
futuro y el lucro cesante puede ser actual. (…). También puede haber un daño emergente futuro unido a un
lucro cesante actual”.
145 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
evolución o incierto sólo en cuanto a su monto, ora porque, no obstante tener el carácter de
eventual, el daño deberá ser la consecuencia o repetición de un perjuicio actual o presente.
Se ha dicho que daño futuro puede revestir el carácter de cierto en dos casos: a)
Cuando no es sino la prolongación de un estado de cosas existente, como ocurre en el
supuesto de un individuo que pierde un brazo o una pierna en un accidente; y b) cuando se
han producido tales circunstancias que el daño se hace inevitable, como sucede cuando una
cosecha en vías de madurar se incendia a causa de las chispas que lanza una locomotora
que pasa por las cercanías”.
Del mismo modo, el profesor Abeliuk sostiene que, “por la razón señalada el daño
futuro no es indemnizable, puesto que no se ha producido, si no es cierta su sobreviniencia”.
El profesor Corral matiza un poco este requisito, señalando que “es indemnizable el
daño futuro, pero sólo en la medida en que, al momento en que se dicta la sentencia, haya
certeza – siquiera moral – de que necesariamente sobrevendrá. Como señala un autor: ‘la
certiumbre del daño debe ser actual, pero el perjuicio puede ser futuro’”.
En un sentido similar, el profesor Rodríguez sostiene que “es cierto el daño que,
conforme a las leyes de la causalidad, sobrevendrá razonablemente en condiciones
normales, a partir de su antecedente causal. Por consiguiente, al ejecutarse el acto dañoso
puede preverse que éste producirá efectos en el tiempo si subsisten las condiciones
entonces imperantes. Resulta obvio que entre la realización del hecho que sirve de
antecedente al daño y su consumación pueden aparecer una multitud de factores
inesperados o imprevistos que hagan desaparecer os efectivos nocivos del acto. Pero estos
factores sólo pueden ser considerados en el evento de que ‘razonablemente’, al momento de
ejecutarse el hecho dañoso, ellos estén presentes. Los daños futuros, por lo mismo, son una
proyección razonable del hecho constitutivo del ilícito civil, que realiza el juez sobre las
bases indicadas. Para estos efectos deberán considerarse, muy especialmente, dos factores:
por una parte, la relación causal entre el hecho y sus consecuencias; y, por la otra, la
racionalidad de ocurrencia de estas últimas”.
Así lo entiende también el profesor Díez, para quien “la esencia misma del lucro
cesante, es decir lo que se ha dejado de ganar o percibir, ya genera problemas, por cuanto es
imposible afirmar con absoluta certeza que en lo sucesivo se producirán tales ganancias y,
en caso que así ocurra, a cuánto ascenderá su monto. Ello implicaría conocer el futuro, lo
que está fuera del alcance de todo ser humano. El lucro cesante, por ende, presentará
siempre gastos de eventualidad.
Lo anterior hace que sea imposible exigir una certeza absoluta en relación a su
existencia, pero ello no implica que tengamos que conformarnos con la mera posibilidad de
su ocurrencia. Se debe buscar, entonces, un criterio intermedio. En tal sentido Orgaz alude a
la ‘probabilidad objetiva, de acuerdo con las circunstancias del caso’, en tanto que el
profesor Domínguez Águila es partidario de requerir una ‘razonable certeza’, concordando
con lo dicho por Gatica Pacheco, autor para quien, respecto del lucro cesante, sólo es posible
exigir la probabilidad de su ocurrencia, esto es, que de acuerdo al curso normal de las cosas
el demandante habría obtenido la ganancia alegada de no intervenir el hecho del
demandado”.
Agrega que, “la prueba que se rinda en relación al lucro cesante irá destinada a
acreditar con razonable certeza que éste existe, lo que implica demostrar que se percibían
ingresos provenientes del ejercicio de alguna actividad y que ‘salvo hipótesis excepcional,
era racional entender que los seguiría percibiendo’ el demandante. Reunidos estos
146 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
antecedentes, la existencia de lucro cesante estará probada y deberá repararse, aun cuando
haya dificultades en cuanto al modo en que se hará su reparación o a la forma de calcular la
indemnización”.
Además señala que “el juez (…) deberá realizar un juicio de probabilidad que tratará
de establecer la certeza de un acontecimiento que aún no ha acaecido en función del evento
dañoso que es su causa”.
Cabe tener presente “que los daños son actuales o futuros en relación al momento en
que se presenta la demanda reparatoria, ya que si bien la sentencia estima en particular los
daños y condena a repararlos, no es menos cierto que esos perjuicios son los indicados en la
demanda, por la congruencia que debe existir entre dicha resolución y ese escrito.
Daño actual será entonces el detrimento o lesión operado y subsistente en el
patrimonio del damnificado al momento de ser presentada la demanda reparatoria. En
tanto que daño futuro es aquel que al tiempo de la presentación de la demanda reparatoria
ya se ha producido y existe, por estar reunidas las circunstancias que lo hacen inevitable,
pero cuyas consecuencias perniciosas se manifestarán en lo sucesivo”.
En cambio, “el daño eventual, o sea, aquel respecto del cual hay probabilidades que
se produzca, pero sin existir ninguna seguridad de su realización, el daño que puede o no
producirse, no admite indemnización.
La indemnización no puede extenderse a la pérdida de una ganancia eventual, que es
un perjuicio hipotético, sino al perjuicio realmente sufrido por la víctima del delito o
cuasidelito. (…)”.
En un sentido similar, el profesor Barros señala que “más difícil es mostrar que es
cierto el daño futuro, pues éste envuelve necesariamente una cierta contingencia
(especialmente el lucro cesante). A ese respecto, el derecho da por satisfecha la exigencia de
certidumbre si existe una probabilidad suficiente de que el daño se vaya a producir”.
Agrega que “si se trata de un daño futuro que con probabilidad cercana a la certeza
va a ocurrir, la víctima no necesita esperar que se materialice y puede demandar su
reparación anticipada, porque se trata de un daño suficientemente cierto. Lo que ocurrirá
en el futuro rara vez tiene una certidumbre matemática, por lo que el derecho se contenta
con un grado de certeza razonable: se exige que el daño futuro sea la prolongación natural
de un estado de cosas. Esto ocurre frecuentemente con los gastos futuros que provoca un
daño corporal (daño emergente por gastos de hospitalización o de renovación de una
próstesis, por ejemplo); pero, sobre todo, sucede con el lucro cesante, donde la pérdida de
beneficios futuros se calcula proyectando, sobre la base de una probabilidad razonable, la
situación que hubiere debido tener la víctima de no haber ocurrido el accidente. Es el caso
de los ingresos que la víctima no percibirá durante el tiempo en que no podrá ejercer la
actividad lucrativa que desempeñaba al momento de sufrir las lesiones. Una razón de
economía procesal justifica reparar desde luego estos daños futuros ciertos, evitando la
sucesión de juicios en el tiempo”.
De esta manera, “la reparación de daños futuros se hace a condición de que se trate
de daños inevitables, porque, de lo contrario, corresponde que la víctima los prevenga de
conformidad con la carga que ésta soporta, aun después del accidente, de no exponerse
imprudentemente al daño”.
El profesor Barros añade que “es posible que tratándose de daños futuros el tribunal
defina las condiciones para que lleguen a ser indemnizados. Si a consecuencia de un
accidente puede preverse como posible que se llegue a producir un daño corporal adicional
147 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
al actualmente manifestado, nada debiera impedir que la incertidumbre relativa sea
asumida por el fallo, de modo que la indemnización sea reconocida sólo para el evento que
el daño llegue a producirse (…). De no actuarse de ese modo, cada vez que se reconociera
una reparación por el daño futuro existiría la posibilidad de un nuevo juicio en el evento
que el daño volviera a producirse o si el daño para el cual se reconoció la indemnización no
se materializa”81.
El profesor Javier Tamayo distingue entre daño virtual y daño eventual. El daño
virtual es aquél que – en curso normal de los acontecimientos – el daño muy seguramente
se producirá; es decir, sólo eventos extraordinarios e inesperados harán variar la cadena
causal; en cambio, el daño meramente eventual82 es aquél en que el perjuicio sigue siendo
una posibilidad remota y lo lógico es que no se produzca, a pesar de que el mundo
fenoménico siga su curso normal.
En consecuencia, la diferencia entre daño virtual e hipotético es sólo de grado y todo
se reduce al mayor o menor número de probabilidades que tenga de producirse, siendo el
juez el encargado de decidir si es lo uno o lo otro. En este sentido, el profesor Barros agrega
que “el umbral entre el daño futuro cierto y el eventual es puramente prudencial. Un juicio
de probabilidad, más que de certeza, separa el lucro cesante reparable de, por ejemplo, los
sueños de riqueza de la lechera que espera construir una fortuna con el producto que lleva
al mercado”.
A partir de esto se ha señalado que, “de la circunstancia que el grado de certeza
requerido no pueda ser determinado con criterios puramente descriptivos, se sigue que la
cuestión es normativa y debe entenderse sujeta al control jurídico por vía de casación”.
En el mismo sentido, el profesor Alessandri agrega que “la privación de una simple
expectativa, de una contingencia incierta de ganancia o pérdida, de un álea, aun por culpa o
dolo de un tercero, no constituye, pues, un daño indemnizable por no ser cierto”.
ii.- En la actualidad se ha comentado que existiría una categoría de daños cierta
constituida por la pérdida de oportunidad o pérdida de una chance. En este caso se trata de
que la persona demanda que se le indemnice el daño que le ocasiona la pérdida de una
oportunidad que en principio no constituye, per se, un daño cierto, pero si existía la
probabilidad de obtener una ganancia y es por esa razón que se considera como un daño
indemnizable.
Según el profesor Díez, “se entiende por chance ‘una expectativa de ganancia o una
probabilidad más o menos cierta de pérdida’”.
Para el profesor Abeliuk, es “la pérdida de una probabilidad cierta (…), el daño es en
cierta forma hipotético.
Sería una pérdida de una posibilidad con un grado de certidumbre, o esta pérdida
con mucha posibilidad o ‘pérdida de una chance’, lo que ha aceptado en dos casos la C.S.
mediante la indemnización del daño moral”.
El profesor Ramos Pazos sostiene que en Francia se han dictado dos sentencias que
han sido comentadas en Chile. “En la primera de ellas se resolvió que debe repararse como
81 Este punto puede resultar discutible, toda vez que las sentencias judiciales buscan dar certeza y, una
situación como la descrita, genera incertidumbre.
82 En el mismo sentido, el profesor Alessandri señala que “un daño eventual, hipotético, fundado en
suposiciones o conjeturas, por fundadas que parezcan, sea presente o futuro, no da derecho a indemnización”.
148 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
pérdida de una chance el perjuicio sufrido por un estudiante que, a consecuencia de un
accidente de la circulación, no ha podido presentarse a un examen, en el que, vistos sus
antecedentes académicos, tenía grandes posibilidades de ser admitido (…); y en la segunda
se estableció que ‘debe repararse el daño consistente en la pérdida de una chance de evitar
el robo en una casa, debido al desperfecto de un sistema de alarma que, al no funcionar,
impidió la concurrencia oportuna de la policía’ (…). Explican los comentaristas que en los
casos recién indicados ‘se trata de situaciones muy claras en que no se ha reclamado por
meras posibilidades demasiado hipotéticas, sino por chances u oportunidades muy
evidentes de obtener un beneficio que, por el hecho culpable ajeno, se han perdido. Por lo
tanto – agregan – esas chances tenían un carácter de certeza, sino les constituían en daños
ciertos, tampoco eran puramente eventuales’”.
Para el profesor Díez, “la chance sí puede tener, y de hecho tiene, un valor económico
o apreciable en dinero, por lo que su pérdida a consecuencia de un hecho ilícito deberá ser
indemnizada. Aunque la circunstancia de que un interés sea aleatorio influirá en su
avaluación, desde que la posibilidad de ganancia o pérdida de un cierto valor no es igual al
valor en sí; pero algún valor tiene”.
De esta manera, el profesor Corral señala que, “en la doctrina francesa se ha acuñado
la expresión ‘perte d’une chance’ para aquellos casos en los que el demandante pide
indemnización porque la conducta culpable del demandado le impidió aprovechar una
oportunidad o ejercer un derecho del cual con mayor o menor probabilidad, pero no con
certeza, obtendría un beneficio. Son típicos los casos de negligencia profesional del abogado
por la cual el cliente no pudo ejercer una acción y, por lo tanto, pierde la oportunidad de
ganar el pleito. Los tribunales se ven así enfrentados a reconstruir ficticiamente qué habría
sucedido si se hubiera ejercido la chance (son los llamados casos de ‘juicio dentro del
juicio’). Nos parece que si bien la pérdida de una chance, siempre que se trate de una
facultad lícita, es un daño resarcible, éste no puede ser identificado con el valor total de la
pérdida del beneficio que se podría haber logrado de haberse aprovechado la oportunidad.
Este último caso es un daño hipotético, aunque la probabilidad de obtenerlo pueda
calificarse de muy alta. Lo que debe indemnizarse es sencillamente la frustración de la
oportunidad de postular a la obtención del beneficio; este es el daño cierto que se ocasiona
en estos casos.
La jurisprudencia chilena parece proclive a importar el concepto. En un caso de error
de diagnóstico de un cáncer que impidió a la víctima someterse a un tratamiento que le
podría haber alargado la vida, la Corte de Valparaíso accedió a la demanda calificando el
daño como pérdida de una oportunidad y sobre ese fundamento concedió indemnización a
sus familiares como víctimas indirectas ya que la enferma había fallecido”.
En el mismo sentido, el profesor Rodríguez señala que “la ‘chance’ es una expectativa
de ganancia, como la que tiene una persona llamada a participar en un concurso o
competencia. Si bien esta situación es aleatoria, su pérdida anticipada, antes de intervenir
en el evento, importa un daño que debe ser evaluado, no en función del éxito en el concurso
o competencia, sino de la sola privación de él. (…).
De lo dicho se sigue que la ‘chance’, aun cuando representa una situación aleatoria,
constituye un bien que está incorporado al patrimonio de una persona, y que debe
indemnizarse si éste se pierde anticipadamente por efecto de un hecho ilícito del
demandado”.
149 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En este sentido, como explica el profesor Barros, “conviene distinguir la pérdida de
oportunidades del daño eventual. En el caso del daño eventual, la incertidumbre afecta a la
materialización misma del daño; en la pérdida de oportunidades, se trata de daños ya
ocurridos (la muerte o enfermedad de una persona, por ejemplo), pero que no pueden ser
atribuidos causalmente con certeza al hecho del demandado, aunque sí con una conocida
probabilidad. El enfermo que ha fallecido habría tenido la oportunidad de sobrevivir si
hubiese recibido un diagnóstico oportuno (pérdida de una oportunidad de sanarse); o el
mandante habría podido ganar el pleito, si el abogado no lo hubiese dejado abandonado”.
iii.- El profesor Tapia también se refiere al daño contingente, señalando que es el “que
puede o no producirse, y que consiste en la amenaza de perjuicio que, para personas
determinadas o indeterminadas, entrañan ciertas situaciones especiales”83.
Agrega que “el daño contingente es, pues, una especie particular del daño eventual y
no del daño futuro, como erróneamente se ha dicho, puesto que, según hemos visto, lo que
caracteriza al daño contingente es la probabilidad de que el hecho que lo constituye se
traduzca posteriormente en un daño efectivo, y esta probabilidad es propia del daño
eventual y no del futuro, que es el que, no produciéndose totalmente al momento de
cometerse el delito o cuasidelito, deberá lógica y necesariamente realizarse después.
En cuanto a las posibilidades más o menos fundadas de que el daño tenga lugar,
constituye una cuestión de hecho que quedará entregada a los jueces del fondo en cada caso
particular que se presente, los que, para los efectos de su apreciación, tomarán en cuenta,
por lo general, los antecedentes que del proceso respectivo se desprenden, como asimismo
las pruebas que las partes hayan rendido en él”.
Para el profesor Abeliuk, se trata del daño que fundamentadamente se teme. “Ello
existe en situaciones puntuales. Por ejemplo, en la denuncia de obra ruinosa (…).
En todo caso, creemos que situaciones como éstas recogen un principio más general
del derecho. Si bien no será una acción indemnizatoria, creemos que cualquier persona
puede recurrir al juez solicitándole que tome medidas de prevención cuando exista un daño
que fundadamente se tema. Obviamente que no puede ser una mera especulación, sino que
un hecho tan evidente como el que contempla el Art. 932, (…).
En todo caso, una forma en que una persona puede protegerse del daño futuro es
mediante el recurso de protección, siempre que esté amenazado algún derecho de los que
autorizan a deducir este recurso, (…)”.
El profesor Corral señala que “se admite también la responsabilidad sobre un daño
contingente, que aún no ha ocurrido pero que puede producirse de no adoptarse medidas
preventivas. En tal caso, la certidumbre deberá recaer sobre la inminencia o amenaza de
producirse el daño”.
En el mismo sentido, el profesor Rodríguez sostiene que, “a juicio nuestro, el daño
eventual no comprende el daño contingente, que está constituido por un peligro que puede
llegar a provocar un daño real. En verdad, el llamado daño contingente no tiene el carácter
de tal ya que no ha generado una lesión, sino que representa una probabilidad razonable y
concreta de que ésta llegue a producirse. De aquí que la ley regule algunos casos destinados,
precisamente, a evitar que el daño pueda concretarse y llegar a consumarse”.
83 El profesor Díez sostiene que “es aquel que puede suceder o no”.
150 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
iv.- El profesor Rodríguez agrega que “se ha discutido en qué momento debe analizarse
esta situación para proyectar en el tiempo los daños futuros. Algunos afirman que la
futuridad debe considerarse al momento en que se dicta la sentencia que ordena la
reparación. Otros piensan que ello ocurre al momento de ejercerse la acción indemnizatoria
(presentación de la demanda). Por nuestra parte, estimamos que la cuestión se suscita al
momento de ejecutarse el hecho del cual deriva el daño. Dicho en otros términos, a partir de
ese instante deberán eliminarse los acontecimientos imprevisibles, aquellos que no
deberían racionalmente ocurrir y que eliminan el daño que se visualiza hacia el futuro.
Creemos nosotros que el ‘hecho dañoso’ es el que da inicio al examen que permite deducir
los perjuicios que pueden ocurrir en el porvenir. Si ellos – a partir de ese momento – han
podido producirse siguiendo una cadena causal razonable y normal, no deberán
considerarse los acontecimientos que imprevisiblemente puedan haber evitado el daño”.
B.- El daño no debe haber sido indemnizado.
Como explica el profesor Díez, “en esta materia rige como principio el que no es
posible exigir la reparación de un perjuicio ya reparado”.
Esto resulta vidente porque de contrario habría un enriquecimiento sin causa84.
Como explica el profesor Abeliuk, “en principio no puede exigirse la indemnización de un
perjuicio ya reparado”, de manera que “de volver a repararse implicaría una doble
indemnización para la víctima, con lo cual se violentaría el principio de que la
indemnización no puede ser fuente de lucro para la víctima”.
Como consecuencia de esto, si el daño estaba cubierto por algún seguro, y la
compañía de seguros paga la correspondiente indemnización, ya no hay nada que
indemnizar. Cabe tener presente que si la compañía paga sólo una parte de la
indemnización, la víctima tiene derecho que se le indemnice el saldo insoluto.
De esta manera, “no puede indemnizarse un mismo daño dos veces, pues habría un
enriquecimiento injusto. Por ello, si el victimario ya ha reparado espontáneamente el daño,
no procederá la indemnización. Ello no ocurre si el daño es reparado por la propia víctima o
por un tercero que no es el responsable, como sucede con el asegurador. En estos casos, el
daño es subsistente”.
En el mismo sentido, el profesor Rodríguez señala que “no es posible en materia
indemnizatoria aceptar una doble reparación. Creemos encontrar comprometido en esta
cuestión un principio de orden público. Para llegar a esta conclusión debe tenerse en cuenta
que el daño que proviene de un ilícito civil no puede ser objeto de un enriquecimiento por
parte de la víctima, ya que si tal sucediera, podría, en alguna medida, incitarse a personas
inescrupulosas a buscar situaciones y coyunturas que les permitieran lucrarse con este tipo
de responsabilidades”.
Desde otra perspectiva, “aparece desde todo punto de vista equitativo que si la
víctima del daño causado por un delito o cuasidelito ha obtenido su reparación total,
pudiera oponérsele la excepción de cosa juzgada cuando aquélla debe entenderse,
84 En este sentido, el profesor Ramos Pazos sostiene que “parece evidente que si el daño ha sido reparado, la
víctima no puede pretender que se le vuelva a indemnizar, pues importaría un enriquecimiento sin causa. Este
requisito cobra importancia en materia de seguros (arts. 517, 532, 534, 553 del Código de Comercio)”.
151 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
naturalmente, con la limitación de que, en cada caso, concurran los requisitos señalados por
el propio legislador para que dicha excepción pueda hacerse valer”.
A propósito de este tema, “surge el problema del llamado cúmulo de
indemnizaciones. Por regla general, se sostiene que no procede acumular dos
indemnizaciones por el mismo daño. Pero ¿qué pasa si existe seguro? Si la muerte de una
persona asegurada da derecho a cobrar un seguro de vida, ¿podrá además demandarse la
indemnización por responsabilidad extracontractual en contra del que causó
culpablemente la muerte?”.
El profesor Abeliuk señala que “se presenta en este punto el problema del llamado
cúmulo de indemnizaciones, esto es, que la víctima haya obtenido de un tercero ajeno a
(sic) hecho ilícito una reparación total o parcial del daño sufrido. Este tercero podrá ser una
compañía aseguradora o un organismo de la seguridad social, etc. La solución más aceptada,
aunque se ha discutido, pues el hechor se aprovecha para disminuir su responsabilidad
liberándose en todo o parte de la indemnización, de un acto jurídico que le es totalmente
ajeno, es que si tales beneficios tienden a reparar el daño, éste se extingue, ya no existe, y no
puede exigirse nuevamente su reparación.
El que ha pagado ésta, por regla general no podrá repetir contra el hechor, a menos
que se le cedan las acciones correspondientes, o la ley se las otorgue”.
El profesor Tapia señala que debe distinguirse entre seguro de cosas y seguro de
personas. “Nuestro legislador ha considerado expresamente el caso del seguro de cosas, al
tratar de las reglas generales del seguro, y ha rechazado el cúmulo de indemnizaciones, al
disponer que ‘el asegurador que pagare la cantidad asegurada podrá exigir del asegurado
cesión de los derecho que por razón del siniestro tenga contra terceros, y el asegurado será
responsable de todos los actos que puedan perjudicar al ejercicio de las acciones cedidas.
De acuerdo con la disposición recién transcrita, el asegurado no puede, después de
cobrado el seguro respectivo, intentar acción de resarcimiento en contra del causante del
daño, esto es, no puede acumular ambas prestaciones, debiendo ceder la acción contra el
tercero al asegurador, el que aun sin necesidad de esta cesión, y en su carácter de
interesado en la conservación de la cosa asegurada, tiene derecho para demandar daños y
perjuicios a los autores del siniestro que lo ha colocado en la obligación de pagar el seguro
estipulado.
Y esta es la regla general en materia de seguros, tanto terrestres como marítimos,
pues, como hicimos notar, ella se encuentra ubicada en el párrafo 2° del Título VIII del Libro
Segundo del Código de Comercio, bajo el epígrafe de ‘Disposiciones comunes a los seguros
terrestres y marítimos’.
Por lo demás, dicha regla no constituye sino una aplicación del principio
fundamental que informa el seguro de cosas, en virtud del cual éste no puede ser un motivo
de lucro para el asegurado, sino que debe tener como única finalidad el resarcimiento del
daño causado por el siniestro.
Así aparece clara y enérgicamente dispuesto, en el artículo 517 del Código de
Comercio, que expresa: ‘Respecto del asegurado, el seguro es un contrato de mera
indemnización, y jamás puede ser para él la ocasión de una ganancia’.
Para terminar lo relativo al seguro de cosas, debemos hacer presente que la gran
mayoría de los tratadistas son contrarios al criterio adoptado por nuestro Código de
Comercio, en razón de que paulatinamente se ha ido desplazando la concepción que
152 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
informó a aquél, en el sentido de que esta especie de seguro es un contrato de mera
indemnización.
De acuerdo con la opinión de los tratadistas, el seguro no es un contrato de mera
indemnización. Por esta causa, se sostiene que no teniendo aquél dicho carácter, nada se
opone a que pueda acumularse la prestación debida por el asegurador con la indemnización
a que está obligado el causante del daño. Esta tesis ha sido también consagrada en algunas
legislaciones.
Tratándose del seguro de personas, y especialmente del seguro de vida, ¿es
admisible o inadmisible el cúmulo de indemnizaciones?
En esta especie de seguro, en opinión de los tratadistas y de la jurisprudencia de los
tribunales, no encontramos un contrato de mera indemnización, cuya única finalidad sea la
reparación del daño causado al asegurado.
Por consiguiente, no le será aplicable la disposición ya citada del artículo 517 del
Código de Comercio, como tampoco la del artículo 553 del mismo cuerpo de leyes. Así se
desprende de la naturaleza misma de los seguros personales en general, y del seguro de
vida en especial.
Desde luego, es inconcebible hacer una asimilación de la vida humana con las demás
cosas objeto de seguro a que se refiere el artículo 522 del Código de Comercio. Por el
contrario, el seguro de vida constituye una excepción a ese artículo, ya que tiene por objeto
asegurar la vida de una persona, y éste no es una cosa que se encuentre en el comercio
humano, sino una cosas de ilícito comercio que quedaría, precisamente, incluida entre
aquellas que, de conformidad con el N° 2°, del inciso segundo del mismo artículo 522, no
pueden ser materia de seguro.
Por lo demás, idéntica conclusión se desprende, implícitamente, de otras
disposiciones legales. Así, de acuerdo con el artículo 577 del Código de Comercio, la fijación
de la cantidad asegurada queda al arbitrio de las partes, pudiendo exceder, entonces, del
monto del daño que la pérdida la vida significa, lo que no es permitido tratándose del
seguro de cosas, por disposición expresa del artículo 517, ya citado, y del artículo 532, que
establece que ‘no es eficaz el seguro sino hasta concurrencia del verdadero valor del objeto
asegurado, aun cuando el asegurador se haya constituido responsable de una suma que lo
exceda’.
En cambio, tratándose del seguro de vida el asegurador debe pagar el total de la
cantidad asegurada, sea cual fuere, aunque aparezca en clara desproporción con el daño
sufrido por la víctima, y, aún más, aunque no exista daño ninguno, por ser el asegurado un
inválido, un enfermo, un anciano, etc.
Vemos, pues, que no hay ninguna equivalencia o proporción entre el daño y el monto
del seguro, cuando lo que se asegura es la vida de una persona, requisito sine qua non del
seguro de cosas, cuyo monto no puede exceder del valor del objeto asegurado.
Por consiguiente, estimamos que es plenamente admisible el cúmulo de
indemnizaciones en el seguro de vida, y que no hay nada que se oponga a que la víctima,
además de la suma estipulada en aquél, reclame la correspondiente indemnización del
autor del hecho ilícito que ocasionó el daño experimentado por ella”.
En un sentido diferente, el profesor Corral sostiene que “la cuestión debiera
analizarse a la luz de la subrogación personal que se produce en el contrato de seguro (art.
522 CCom). De lo contrario, podría incurrirse en un enriquecimiento sin causa. Esto no es
exclusivo del seguro de cosas, sino que podría presentarse en el seguro de personas. En
153 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
efecto, si la muerte es causada por culpa de un tercero, la compañía se subrogará en los
derechos y repetirá contra el culpable. No puede aceptarse el cúmulo de indemnizaciones,
ya que si se acepta, el tercero culpable sería demandado tanto por la aseguradora como por
los deudos de la víctima y la indemnización adoptaría una finalidad más sancionatoria que
reparadora. Para determinar la solución aceptable, habrá que analizar la cobertura de la
póliza. El cúmulo será posible sólo si la indemnización pagada por la aseguradora resulta
inferior al perjuicio realmente causado”.
C.- Que el daño afecte a un interés legítimo.
Según el profesor Corral, debe tratarse de un interés “de alguna manera tutelado por
el derecho”.
El profesor Meza Barros habla “de una legítima ventaja” y el profesor Díez de “una
situación lícita” cuando “el interés invocado como lesionado ha de ser lícito”.
El profesor Barros sostiene que este requisito “supone un juicio de valor acerca del
interés invocado.
La legitimidad del interés no exige que éste responda a una situación legalmente
establecida. En otras palabras, para ser tenido por legítimo, un interés no requiere estar
reconocido por la ley, (…).
La exigencia de legitimidad es un criterio para definir los límites de los intereses
cautelados. Por eso, la legitimidad no está primariamente dada por criterios positivos: son
legítimos todos los intereses que no son contrario al derecho. En principio, todo perjuicio a
un interés valioso para la víctima es considerado daño reparable, si no resulta contrario a la
ley o a las buenas costumbres. En otras palabras, el ámbito de protección no está definido
de manera positiva, sino negativamente: en principio, cualquier interés es objeto de cautela,
a menos que resulte ilegítimo”.
El profesor Abeliuk señala que “lo normal es que resulte lesionado por el hecho
ilícito un derecho subjetivo, ya sea patrimonial como el de dominio, o extrapatrimonial,
como el honor de la persona”. Sin embargo agrega que “no sólo hay lugar a la indemnización
cuando se vulnera un derecho, sino también un interés legítimo”.
Éste requisito ha sido objeto de una importante revisión por la doctrina, ya que en
un comienzo se sostenía que debía haber un derecho comprometido85, pero hubo diversas
situaciones que llevaron a reformular este requisito por ejemplo, el tema se ha planteado
con ocasión de la muerte de un concubino, porque ahí no hay ningún derecho
comprometido86. Sin embargo, la jurisprudencia ha señalado que no se puede desconocer
85 Así, el profesor Tapia señala que “la jurisprudencia de nuestros tribunales, haciendo una errada
interpretación del artículo 2315 del Código Civil, que trata en particular de los daños inferidos a las cosas, ha
resuelto que, para que exista daño, es menester que el menoscabo o lesión que experimente la víctima se
refiera a un derecho que posee o del que es propietario”. Agrega que “la Corte Suprema, en sentencia dictada a
raíz de un recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de un fallo de la Corte de Apelaciones de
Santiago, dejó claramente establecido que para que existiera daño y, por consiguiente, derecho a
indemnización, no era necesario que el menoscabo consistiera en la lesión de un derecho, doctrina que
estimamos es la verdadera”.
86 En un sentido diferente, el profesor Alessandri sostiene que “la concubina no podría, en nuestro concepto,
demandar indemnización por el daño que pueda causarle la ruptura del concubinato, sea por obra de su
concubino o a causa de la muerte de éste por hecho de un tercero; su acción se fundaría en la ilicitud de la
situación lesionada, puesto que invocaría su propia inmoralidad, los beneficios que le reportaba su conducta
154 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
que si la relación concubinaria ha durado varios años, hay hijos comunes y un patrimonio
común indudablemente la muerte de un concubino produce daños tanto morales como
materiales al otro concubino, los cuales no pueden quedar sin indemnizar, de manera que
basta con que aparezca comprometido un interés digno de protección jurídica que es lo que
ocurre en este caso, por cuanto en diversas leyes se reconoce la existencia del concubinato,
y se protege a los concubinos87. “En tales circunstancias, no hay razón para estimar que los
convivientes no tienen un interés legítimo en la vida y salud del otro, a condición de que
concurran los requisitos de estabilidad en el tiempo, reciprocidad patrimonial y auxilio y, si
los hay, hijos criados en común, todo lo cual permite mostrar la seriedad de la relación”.
En este sentido, el profesor Alessandri señala que “no es necesario que el perjuicio,
detrimento o menoscabo consista en la lesión o pérdida de un derecho de que la víctima sea
irregular”. Así también lo entiende el profesor Abeliuk, al señalar que “la doctrina rechaza en general que los
concubinos puedan cobrar indemnización por los daños personales que les produzca el fallecimiento de su
conviviente a causa de un hecho ilícito”. En otro sentido, el profesor Barros sostiene que “la noción de buenas
costumbres, entendidas como límite a los intereses legítimos que reconoce el derecho civil, se ha desplazado
crecientemente desde los ámbitos de la organización de la familia y de la privacidad personal hacia la
conducta en los negocios. De hecho, parte importante de la sociedad chilena forma su vida familiar fuera del
matrimonio”. Por su parte, el profesor Corral distingue entre el término del concubinato por el rompimiento
de la relación concubinaria hecha por uno de los concubinos y el término por muerte de un concubino; en el
primer caso, señala que “no parece que pueda aceptarse la demanda del concubino que reclama
indemnización de los daños causados por la ruptura unilateral de la relación concubinaria, puesto que ésta se
fundamenta justamente en la libertad de las partes para poner fin en cualquier momento a la convivencia sin
incurrir en responsabilidades”; en cambio, “la legitimación del conviviente para demandar como víctima
indirecta contra el tercero que causa la muerte o incapacidad de su compañero puede fundarse en el afecto de
hecho más que en la juridicidad de un vínculo que no existe como tal. Pero será necesario acreditar la
existencia de esa afectividad, la pérdida producida por la falta del conviviente y la razonable probabilidad de
que ella no se hubiere producido por la decisión unilateral de éste de romper la relación de hecho. Se trata,
por tanto, de una situación muy diferente a la producida por el matrimonio”. En un sentido diferente, el
profesor Rodríguez sostiene que “el concubinato de personas no ligadas por vínculo matrimonial no merece
un reproche moral que llegue al extremo de privar de derecho a reclamar indemnización por ruptura de la
relación o por muerte de uno de los concubinos provocada por un tercero. Tratándose de personas ligadas por
el vínculo matrimonial, la cuestión es muchísimo más discutible, aun cuando yo me inclino por calificar la
relación extramatrimonial como ilícita, puesto que ella está sancionada en la ley”. El profesor Díez también
acepta que el daño es indemnizable en caso de muerte de un concubino, toda vez que “no es una situación de
por sí inmoral (…) o ilícita (…). Unido a que la estabilidad y continuidad que, (…) caracterizan a estas
relaciones, hacen lógico concluir que su término a consecuencia de un hecho ilícito ha de ocasionar daños que,
si se prueban, (…), deben ser indemnizados, desde que el principio de la ‘reparación plena’ impone,
precisamente, que todo daño imputable a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta”.
87 En este sentido, el profesor Barros sostiene que, “históricamente la exigencia de que el interés sea legítimo
fue introducida por la jurisprudencia francesa para excluir la indemnización de los daños patrimoniales
provocados por la muerte o incapacidad del conviviente que sostenía económicamente al demandante. El
requisito de la legitimidad del interés ha persistido, a pesar de que esa jurisprudencia concreta fue
abandonada, reconociéndose como legítima, bajo ciertas exigencias de seriedad, la pretensión del
conviviente”. Agrega que “no es extraño, entonces, que la jurisprudencia nacional reconozca expresamente la
convivencia como situación de hecho que produce efectos civiles patrimoniales. A su vez, la legislación, laboral
reconoce la calidad de beneficiaria del seguro social de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales a la conviviente que ha tenido hijos con el trabajador muerto (Ley de accidentes del trabajo,
artículos 43 y 45). Asimismo, el legislador ha declarado al conviviente beneficiario del seguro obligatorio de
accidentes de la circulación (ley N° 18.490, artículo 31); la tendencia ha sido completada por el Código
Procesal Penal, que incluye al conviviente entre las víctimas de un delito con resultado de muerte, lo que
puede darle una pretensión indemnizatoria (artículos 108 II y 59)”.
155 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
dueña o poseedora, como sostienen algunos. El Código no lo ha exigido. Se limita a decir que
el que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización (…) y daño, según su sentido
natural y obvio, es el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien.
(…).
No se ve, por lo demás, qué razón habría para negar la reparación a quien ha sido
privado injustamente de una ventaja de que gozaba, a pretexto de que no constituye un
derecho. (…).
Pero en todo caso es menester que la ventaja o beneficio de que el hecho doloso o
culpable prive a la víctima sea lícito, esto es, conforme con la moral y las buenas
costumbres, en otros términos, que aquélla pueda invocar un interés legítimo: la ley no
puede amparar situaciones ilícitas o inmorales. (…).
En resumen, hay daño cada vez que un individuo sufre una pérdida, disminución,
detrimento o menoscabo en su persona o bienes o en las ventajas o beneficios
patrimoniales lícitos, aunque esa pérdida, disminución, detrimento o menoscabo no recaiga
sobre un derecho de que la víctima sea dueña o poseedora y aunque su cuantía sea
insignificante o de difícil apreciación”.
El profesor Barros agrega que “la pregunta por los intereses que el derecho reconoce
como legítimos no sólo está determinada por las convenciones sociales acerca de lo que es
correcto, sino también por los derechos de la personalidad, cautelados por la Constitución,
que garantizan significativos grados de autonomía en la definición del curso que cada cual
puede dar a su propia vida en estas materias. Así y todo, la exigencia de legitimidad del
interés envuelve un juicio moral que exige algún grado de intersubjetividad, porque el
interés cautelado no es algo que sólo resulte atingente a la víctima, sino también al tercero.
En efecto, no se puede ignorar que la afirmación de que cierto interés es legítimo lo
transforma en un bien jurídico, cuya lesión está amparada por una acción de
responsabilidad en contra de ese tercero”.
Por otro lado, el profesor Barros plantea que “una hipótesis distinta a las referidas
plantea la víctima que se encuentra en una situación ilícita, pero cuyo interés lesionado es
lícito. Es el caso, por ejemplo, de quien viaja sin haber pagado el pasaje y reclama
indemnización por los daños corporales sufridos en el transporte; o del autor de un hurto
menor que demanda reparación por una reacción que sobrepasa los límites de
proporcionalidad de la legítima defensa. En estos casos, de indignidad de la víctima, el
interés legítimo (lesión de la integridad corporal) y, en consecuencia, no existe obstáculo
para el ejercicio de la acción; pero la responsabilidad del autor podrá ser disminuida con
fundamento en el instituto de la culpa de la víctima, que consagra el artículo 2330, si ésta ha
influido causalmente en el daño”.
El profesor Díez agrega que “se debe tener presente que en lo sucesivo ésta [la licitud
del interés] se puede extender a otros casos; así, por ejemplo, mencionaremos las
indemnizaciones que pueden solicitarse a raíz de la ruptura de relaciones homosexuales (ya
provenga del hecho de uno de ellos o de la muerte que un tercero le infiere a una de las
partes de esta relación) o las que podría impetrar quien recibe un cheque sin fondos a
sabiendas, entre otras”.
156 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
D.- El daño debe tener una cierta entidad o magnitud.
Los autores comentan que pese al tenor literal de los arts. 2.314 y 2.329 que señalan
que debe indemnizarse todo daño, la doctrina y la jurisprudencia han señalado que en la
práctica ello no es posible, ya que todos los días todas las personas sufrimos de
determinadas molestias, daños ínfimos, derivados de la propia relación de vecindad y
particularmente de las relaciones familiares. Así, se ha configurado el Principio de
Tolerancia al Daño Ínfimo. Esto se justifica, por cuanto si el daño es insignificante faltaría el
interés procesal para demandar, lo que está muy vinculado al Principio de economía
procesal. Este aspecto es una cuestión de hecho, y por lo tanto corresponderá al juez
determinar en qué casos el daño tendrá la magnitud suficiente, para que sea indemnizable.
En este sentido, el profesor Barros sostiene que “la noción de daño excluye aquellas
incomodidades o molestias que las personas se causan recíprocamente como consecuencia
normal de la vida en común. Los beneficios de la vida en sociedad exigen inevitablemente
ciertos grados recíprocos de tolerancia respecto de las turbaciones provocadas por los
demás. Por eso, no toda turbación da lugar a reparación. En definitiva, el daño sólo da lugar
a responsabilidad civil si es significativo o anormal”88.
En el mismo sentido, el profesor Corral sostiene que “la magnitud del daño puede ser
tomada en cuenta también para calificar sobre la justicia y conveniencia de su reparación.
Aunque en general se suele enfatizar el principio de la reparación integral que impone que
‘todo’ daño debe ser indemnizado, lo cierto es que si las personas reclamaran por todos los
daños que sufren en su diario relacionarse con los demás, el sistema judicial colapsaría.
Parece lógico en consecuencia que el ‘todo’ daño se refiere a un daño que tenga una entidad
mínima proporcionada a la actividad que deberá desplegarse para obtener su reparación.
Dicho de otra manera, la convivencia social y una cierta solidaridad comunitaria nos lleva
necesariamente a tolerarnos unos a otros perjuicios y molestias que no alcanzan a lesionar
nuestros intereses de un modo que merezca reclamar la reacción del derecho (esto es,
especialmente relevante en las relaciones de vecindad).
La tolerabilidad del daño ínfimo se exige especialmente en áreas en las que un cierto
menoscabo o perjuicio parecen inevitables por el solo hecho del actuar humano. (…).
También el principio de tolerancia del daño no significativo adquiere importancia en
ámbitos en los que la misma naturaleza de la relación existente entre las partes exige una
cierta comprensión para las actuaciones molestas o incómodas de los demás. En el plano de
la vida familiar, esto tiene particular aplicación (por ello, no sería admisible la pretensión
indemnizatoria de un hijo porque el padre prefería a un hermano o por una supuesta
carencia afectiva o falta de preocupación en su educación). Lo mismo sucederá en las
relaciones de vecindad”.
Así también lo entiende el profesor Díez, para quien “no toda perturbación o
molestia causada de esa forma es constitutiva de un daño reparable, por cuanto la vida en
sociedad implica ciertas limitaciones o molestias que es preciso soportar sin que se pueda
pretender obtener un resarcimiento por ellas”.
88 En el mismo sentido, el profesor Ramos Pazos plantea que el daño “debe ser anormal, de donde se sigue que
no dan derecho a indemnización aquellas molestias propias de la vida en sociedad, como serían, por ejemplo,
los ruidos molestos producidos con motivo de la construcción de un edificio”.
157 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En contra, el profesor Alessandri sostiene que basta con que se lesione un interés
legítimo para estar frente a un daño indemnizable, “aunque su cuantía sea insignificante o
de difícil apreciación”.
En un sentido diferente, el profesor Rodríguez sostiene que “no es requisito del daño
que él consista en una turbación o molestia anormal. Lo anterior se deduce de los límites de
tolerancia que imperan en cada sociedad, cuestión que no dice relación con un requisito del
daño, sino con su existencia, esto es, con la pérdida, menoscabo, perturbación o molestia
que lo constituye. Lo que se señala como requisito del daño resarcible es un elemento de
existencia del mismo y debería abordarse al definirlo o conceptualizarlo”.
Igual planteamiento es adoptado por el profesor Díez, quien agrega que se trata de
un “criterio que nuestro legislador recientemente siguió en la Ley 19.300 (de 9 de marzo de
1994), sobre bases generales del medio ambiente, al definir el daño ambiental (respecto del
cual consagra un particular sistema de responsabilidad civil) como ‘toda pérdida,
disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o
más de sus componentes’.
Determinar cuándo una ‘molestia’ pasa a ser un daño moral o de otra clase con
efectos jurídicos, es labor que incumbe a los tribunales en cada caso concreto.
Precisamos que tal calificación es de índole jurídica, porque incide en el
establecimiento de un elemento de la responsabilidad civil extracontractual (como es el
daño), lo cual implica que las decisiones que al respecto emitan los tribunales de la
instancia podrán ser dejadas sin efecto por la Corte Suprema al conocer de un recurso de
casación en el fondo.
El requisito en análisis ha tenido aplicación práctica, principalmente a raíz de las
relaciones de vecindad y del abuso del derecho”.
E.- El daño debe ser personal.
Según el profesor Barros, esto “significa que sólo quien lo ha sufrido puede
demandar su reparación (…); la responsabilidad civil sólo puede ser accionada por quien ha
sufrido el daño, porque sólo a él pertenece la pretensión. La reparación civil no es una
sanción que atienda a un fin represivo o disuasivo, sino a reparar el daño sufrido por el
demandante”.
Agrega que “no constituyen excepción a esta regla la transmisibilidad de la
pretensión a los herederos de la víctima, ni el daño reflejo o por repercusión”.
F.- El daño debe ser directo.
Como explica el profesor Corral, “la relación entre el daño indemnizable y la
actuación que genera responsabilidad debe ser directa, sin intermediarios. Los daños
secundarios o indirectos no pueden ser indemnizados, por cuanto fallará la relación de
causalidad, que es un elemento indispensable para configurar la responsabilidad civil”.
En el mismo sentido, el profesor Rodríguez señala que “la pérdida, menoscabo,
perturbación o molestia debe ser consecuencia inmediata y necesaria del hecho que lo
provoca. (…). La cuestión consiste en que el daño debe ser consecuencia inmediata de un
hecho, sin necesidad de que interfiera otro hecho para su ocurrencia. Por consiguiente, el
perjuicio resulta ser el que se sigue del hecho ilícito en forma espontánea y directa”.
158 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
El profesor Barros sostiene que “el requisito de que el daño sea directo ha sido
tradicionalmente tratado como una característica del daño indemnizable. En ello influye
que el artículo 1558 se refiera al daño directo en una disposición dedicada a los daños
reparables. Sin embargo, que el daño sea directo es una exigencia que típicamente
pertenece a la relación de causalidad.
El derecho exige que entre el hecho por el cual se responde y los daños cuya
reparación se pretende exista una relación causal en un doble sentido: ante todo, el hecho
del demandado debe ser causa necesaria, en su sentido natural, del daño que se alega; pero,
además, entre el hecho y el daño debe haber una relación suficientemente cercana, como
para que éste pueda ser objetivamente imputado al hecho del demandado.
Como se ha anticipado al tratar de los daños mediatos, bajo el concepto de daño
directo, que nuestro Código Civil ha tomado del francés y más remotamente de Pothier, se
hace referencia precisamente a la pregunta acerca de cuáles consecuencias de un hecho que
genera responsabilidad deben ser incluidas en la reparación”.
El profesor Rodríguez agrega que “sólo es indemnizable el daño que puede
imputarse a la acción del demandado, sin que sea condición de su existencia otro hecho
indispensable para la producción de ese resultado”.
Así también lo entiende el profesor Ruz, al sostener que “sólo se debe indemnizar el
daño directo, aquel que es una consecuencia cierta y necesaria del ilícito. No se indemniza el
daño indirecto, aquel que no deriva necesaria y forzosamente del hecho ilícito. Ello, por
cuanto faltaría la relación de causalidad”.
Contra esta opinión, el profesor Orlando Tapia plantea que “se sostiene que en
materia delictual o cuasidelictual no reviste ningún interés teórico ni práctico la
clasificación (…), pues, (…), tratándose de la indemnización derivada de un delito o
cuasidelito, ésta debe, en opinión de la mayoría de los tratadistas y la jurisprudencia de los
tribunales, comprender todos los daños causados por el hecho ilícito, sean directos o
indirectos, previstos o imprevistos, criterio que es bastante discutible en lo que dice
relación con los perjuicios indirectos”.
G.- El daño debe ser causado por un tercero distinto de la víctima.
El profesor Rodríguez sostiene que “el daño indemnizable debe ser provocado por la
acción de un tercero y no por la víctima misma. (…)89.
Sin embargo, existen casos excepcionales en que un tercero está obligado a reparar
los daños que una persona se autoinfringe. Tal ocurre, por ejemplo, en los casos de
accidentes del trabajo, ya que puede suceder que sea el mismo trabajador el que, por su
culpa se provoque el perjuicio indemnizable”.
89 A juicio del profesor Díez, este requisito es lógico, pues, en caso contrario, “se confundirían en una parte las
calidades de actor y demandado, lo que es inaceptable”. Agrega que “esa pretensión reparatoria iría en contra
de la noción misma de responsabilidad, entendida como ‘la obligación que pesa sobre una persona de
indemnizar el daño sufrido por otra’. La que claramente parte de la base que hay, a lo menos, dos sujetos
distintos: el causante del daño y el que lo sufre”.
159 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Observación.
El profesor Corral advierte que, “en general, nuestra doctrina afirma que en la
responsabilidad extracontractual deben indemnizarse tanto los perjuicios previsibles como
los imprevisibles, ya que el art. 2329 dispone la reparación de ‘todo daño’, y puesto que no
existe en materia de responsabilidad extracontractual una norma como la del art. 1558, que
excluye la indemnización de los perjuicios que no pudieron preverse cuando se actúa con
culpa90.
Pero estos argumentos, demasiados apegados a letra de los textos, pierden de vista
que la previsibilidad es esencial para que pueda haber un factor de conexión de causalidad:
el daño que, por un desenvolvimiento anormal y extraordinario de las circunstancias, no
sólo fue imposible de prever por el agente concreto que actuó en el caso, sino que era
imprevisible para cualquier hombre medio razonable, no pude considerarse un efecto
directo de la acción dañosa. El art. 1558 cuando atribuye al ejecutor doloso el deber de
reparar los perjuicios imprevistos es una norma especial que tiene una función
sancionatoria, más que reparatoria. Por otro lado, pensamos que se trata de perjuicios no
completamente imprevisibles, pues en tal caso fallaría la relación de causalidad que el
mismo precepto exige (daños directos), sino imprevisibles en atención al razonable
desenvolvimiento de la dinámica contractual”.
Daños que se indemnizan.
En sede extracontractual no existe ninguna discusión en torno a que se indemniza
tanto el daño patrimonial, como el daño extrapatrimonial, esto, por cuanto los arts. 2.314 y
2.329 CC hacen alusión a que se indemniza todo daño 91 . Además, existen otras
disposiciones que expresamente se refieren a la indemnización del daño moral, por
ejemplo, el art. 19 N° 7 letra i) CPR, a propósito del error judicial; la Ley Nº 16.643 sobre
abusos de publicidad contempla la indemnización del daño moral; la Ley Nº 16.744,
apropósito de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Con todo, como señala el profesor Díez, “hasta la segunda década de este siglo tuvo
gran importancia distinguir estas dos clases de daños, por cuanto en el ámbito
extracontractual de la responsabilidad civil se aceptaba únicamente la reparación de los
perjuicios materiales (…).
Pero desde los años veinte en adelante, la jurisprudencia nacional mayoritaria
comienza a aceptar la resarcibilidad del daño moral en el orden extracontractual de la
responsabilidad civil, perdiendo gran parte de su importancia el hacer esta distinción.
90 En este sentido, el profesor Ruz sostiene que, “desde el punto de la previsibilidad, se indemniza no sólo el
daño previsto o previsible, sino también el imprevisto o imprevisible. La reparación del daño en materia
extracontractual comprende tanto los perjuicios previstos como los imprevistos. Recordemos que el Art. 1558
que reduce la indemnización de los perjuicios imprevistos sólo al caso en que haya habido dolo no resulta
aplicable en materia extracontractual, lo que es lógico, pues en esta materia todo daño es por naturaleza
imprevisto”.
91 En este sentido, el profesor Barros sostiene que “en circunstancias que en el derecho chileno se acepta que
todo tipo de daño resulta reparable, basta que el hecho del tercero haya producido una alteración negativa en
cualquiera de los intereses legítimos y relevantes (bienes jurídicos) de otra persona para que haya un daño
susceptible de ser indemnizado o reparado en naturaleza. Proporcional a la extensión de los intereses
cautelados es la necesidad de introducir distinciones a efectos de definir las formas que asume su reparación”.
160 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Tanto es así que se ha fallado que si se solicita la indemnización del daño sufrido, sin hacer
distinciones respecto de si se cobra el daño material o moral, no falla ultra petita la
sentencia que ordena indemnizar este último”.
El profesor Tapia explica que “el daño, esto es, el perjuicio imputable a malicia o
negligencia de otra persona, puede consistir, sea en la disminución efectiva del patrimonio
de un individuo, sea en la limitación o restricción de las posibilidades y expectativas para su
desenvolvimiento normal y para el ejercicio de su actividad”.
Como explica el profesor Barros, a partir del artículo 2.329 CC se ha entendido que
esta disposición “expresa el principio de la reparación integral del daño: todo daño debe ser
reparado y en toda su extensión. (…).
De conformidad con este principio, la reparación tiene por objeto poner al
demandante en la misma situación en que se encontraría si no hubiese sido víctima del
daño causado por el hecho del demandado”.
Agrega que “dos efectos se siguen del principio: el primero es el deber de reparar el
total de los daños; de acuerdo con el segundo, que se deriva del anterior, la reparación no
depende del grado de culpa del demandado”.
Cabe tener presente que el profesor Ruz señala que cabe preguntarse si daño es
sinónimo de perjuicio. Se ha estimado que don Andrés Bello no los diferenció, por lo que se
sostiene que los consideró como sinónimos. “Sin embargo, cierta doctrina estima que hay
diferencias.
Por daño han entendido que es el mal padecido por una persona o causado en una
cosa a consecuencia de una lesión directa que recae sobre ella, mientras que por perjuicio
se ha entendido la ganancia o beneficio, cierto y positivo, que ha dejado de obtenerse como
consecuencia de la lesión”.
A.- Daño patrimonial.
Como explica el profesor Alessandri, “el daño material lesiona a la víctima
pecuniariamente, sea disminuyendo su patrimonio o menoscabando sus medios de acción”;
es decir, “consiste en una pérdida pecuniaria, en un detrimento del patrimonio. Se distingue
el daño emergente (pérdida actual en el patrimonio) y el lucro cesante (frustración de una
legítima utilidad que hubiera incrementado el patrimonio de no haber sucedido el hecho
dañoso)”.
En el mismo sentido, el profesor Figueroa entiende que “el daño es patrimonial
cuando el detrimento sufrido por la víctima del hecho ilícito lo ha sufrido en su patrimonio”.
Para el profesor Abeliuk “es el que sufre una persona en su patrimonio o en su
propia persona física, ya sea que el hecho ilícito cause enfermedad, lesiones o muerte”.
En el mismo sentido, el profesor Meza Barros sostiene que “consiste en una lesión de
carácter patrimonial. La víctima sufre un perjuicio pecuniario por el menoscabo de su
patrimonio o de sus medios de acción.
El daño puede afectar a la persona física, como una lesión corporal, o a los bienes de
dicha persona, como la destrucción de una cosa de que es dueña”.
Así también lo entiende el profesor Rodríguez, al señalar que “supone un
empobrecimiento, merma o disminución del patrimonio, así éste sea actual o futuro”.
Agrega que “habrá un daño material cada vez que se produzca la pérdida, menoscabo,
perturbación o molestia de un derecho subjetivo o interés legítimo de carácter patrimonial.
161 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Esta lesión implicará un empobrecimiento susceptible de avaluarse en dinero y, por lo
mismo, susceptible de resarcirse en dinero”.
Para el profesor Díez, el daño patrimonial es aquél “que recae ‘sobre el patrimonio,
como conjunto de bienes de la persona que entra en la evaluación comparativa dineraria, de
modo de permitir el reemplazo monetario equivalente para cubrir el menoscabo’”.
Agrega el profesor Alessandri que “el daño material puede recaer en las personas o
en las cosas”. El profesor Rodríguez señala que “la ley no distingue ambos tipos, quedando
todos ellos comprendidos en el ámbito de los daños materiales. No se promueve cuestión en
relación a esta materia, sin perjuicio de las dificultades que se presenten para los efectos de
su evaluación dineraria”.
En un sentido distinto, el profesor Ramos Pazos sostiene que, “para evitar
confusiones, parece de interés señalar que el daño en la persona puede ser tanto material
como moral, y será del primer tipo cuando incapacita a la víctima para trabajar o le limita su
capacidad de trabajo. Se ha fallado que ‘la pérdida de una pierna ocasiona no sólo daños de
orden material por la falta de ella – falta que trae como consecuencia una disminución de la
capacidad para trabajar y aun para vivir – sino que produce también una disminución de la
capacidad psíquica del individuo, por cuanto se ve en situación precaria, de lisiado, que lo
puede llevar hasta la mendicidad y que lo mantiene en un estado de pesadumbre y
sufrimiento…’”.
Por su parte, el profesor Barros sostiene que son “aquellos que afectan bienes que
tienen un significado económico, que se expresa en un valor de cambio. Es daño patrimonial
el que se traduce en una disminución del activo (en razón de la destrucción o deterioro de
una cosa, de gastos en que la víctima debe incurrir, o por cualquiera otra pérdida
patrimonial), o porque el hecho del responsable ha impedido que el activo se incremente
(como ocurre con la paralización de una actividad empresarial o con la incapacidad
laboral). La disminución del activo da lugar a un daño emergente, y la imposibilidad de que
se incremente, a un lucro cesante”.
Agrega que, “en su expresión más sencilla, el daño expresa la diferencia entre dos
estados de cosas: el que existía antes y después del daño”.
Prueba del daño patrimonial.
El profesor Díez sostiene que “nuestros tribunales uniformemente consideran que el
que alega haber sufrido un daño material debe acreditar su existencia (y especie). Situación
en la que se encuentra la víctima que demanda reparación.
Lo dicho resulta ser enteramente lógico, si se tiene en cuenta que la existencia del
daño es uno de los presupuestos de la acción de responsabilidad extracontractual que
impetra el demandante, y uno de los hechos que genera la obligación de reparar, debiendo
aplicarse entonces el principio contenido en el art. 1698 del Código Civil, en cuya virtud
incumbe probar las obligaciones (y por ende sus presupuestos) a quien las alega. (…)
Específicamente, en relación al daño emergente diremos que su existencia estará
probada cuando conste en el proceso que el hecho ilícito generó para la víctima una mengua
de su patrimonio, como consecuencia de la destrucción o deterioro de un bien o de la
realización de desembolsos.
Por su parte, se encontrará acreditada la existencia del lucro cesante cuando
aparezca establecido en la causa que el delito o cuasidelito civil originó al ofendido la
162 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
pérdida de una ganancia que, salvo hipótesis excepcionales, era razonable esperar que
hubiese ingresado a su patrimonio”.
Tratándose de la prueba del monto de los daños patrimoniales, el profesor Díez
sostiene que “una corriente jurisprudencial estima que es obligación del actor aportar la
prueba del monto del perjuicio patrimonial sufrido; por ende, en su ausencia proceden a
negar la reparación solicitada, aun cuando esté acreditada la existencia del daño92.
Sin embargo, en otros fallos se sostiene que si el actor acreditó la existencia de los
daños materiales, los jueces deben proceder a fijar el monto de su indemnización, haya o no
prueba al respecto. Luego, acreditar el valor del perjuicio sufrido no resulta ser
determinante en la acogida de una demanda reparatoria.
Estimamos como acertada esta última posición. Repugna a la idea de justicia pensar
que, por el mero hecho de no haber pruebas sobre su monto, deban quedar sin reparar
daños materiales con existencia acreditada. Por lo demás, en materia delictual y
cuasidelictual civil los jueces disponen de amplias y suficientes facultades que les permiten,
válidamente, calcular el monto de la indemnización una vez probada la existencia del
perjuicio, sea basándose en los antecedentes que le aporten las partes o en lo que le
aconseje su prudencia en base al mérito del proceso. Además debe considerarse que, desde
hace ya un tiempo, se ha impuesto la idea de que en el ámbito extracontractual de la
responsabilidad civil no tiene aplicación lo preceptuado en el art. 173 del Código de
Procedimiento Civil”.
Agrega que, “en cuanto a los medios de prueba a utilizar para acreditar la existencia
y, cuando sea posible, el monto de los daños materiales, se aplican las reglas generales, pues
se trata de probar hechos. Ello implica que podrán utilizarse todos los medios de prueba
que franquea la ley”.
Forma de determinación del daño patrimonial.
Según el profesor Barros se determina en concreto, es decir, “en cuanto la medida
que los perjuicios indemnizables expresan la diferencia entre el estado de cosas anterior y
el posterior al hecho del demandado, el principio de la reparación integral del daño
patrimonial exige que sean comparados ambos estados de cosas”.
En este sentido, agrega que “la más general de las preguntas relativas a la
determinación del daño patrimonial se refiere al objeto de la comparación. De acuerdo con
un concepto abstracto de daño, desarrollado por la doctrina alemana del siglo XIX, el daño
indemnizable resulta de la comparación del valor del patrimonio antes y después del hecho
del demandado. La comparación no considera el valor de los bienes individualmente
afectados, sino es puramente contable, porque se refiere a la universalidad del patrimonio
en su conjunto. Este concepto abstracto de daño ha sido criticado porque su generalidad
dificulta hacerse cargo de los problemas concretos de valoración”.
Por otro lado sostiene que, “si bien el daño siempre representa una diferencia entre
dos estados de cosas, el daño total no resulta de una comparación de entidades abstractas,
92 En este sentido, Alessandri sostiene que “a la víctima incumbe probar el dolo o la culpa del autor del delito o
cuasidelito, la existencia del daño, el monto de este mismo daño y la relación causal entre ese dolo o culpa y el
daño: son los hechos generadores de la obligación que demanda (art. 1698 C.C.). (…). En defecto de tales
pruebas, la acción será desechada”.
163 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
sino de perjuicios concretos que se traducen en específicos daños emergentes o lucros
cesantes. De acuerdo con este concepto concreto de daño, su determinación se efectúa
sobre la base de los factores individuales de daño, cada uno de los cuales debe ser
considerado y justificado de acuerdo a su propio mérito.
En consecuencia, el cálculo en concreto del daño exige que sea individualizado,
atendido a los perjuicios específicos sufridos por el demandante. Su cálculo supone
ponderar los intereses realmente afectados. En este sentido, la avaluación en concreto del
daño patrimonial se opone a la apreciación estandarizada, en que el valor está
predeterminado genéricamente para cada tipo de daño”.
Situaciones de excepción.
El profesor Barros sostiene que es posible identificar los siguientes casos en que el
daño se aprecia en concreto:
i.- Tratándose de la privación del goce del dinero. Según el art. 1.559 N° 2 CC, el daño
producido por el no pago de una suma de dinero (por ejemplo, el pago de la propia
indemnización), se expresa en intereses corrientes.
ii.- Reparaciones que garantiza el derecho social, bajo la forma de responsabilidad
estricta o de seguros obligatorios; el monto está fijado de antemano. Por ejemplo, en la ley
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
iii.- La determinación del lucro cesante, que necesariamente tiene un elemento
abstracto, cual es asumir un cierto curso futuro de los acontecimientos, pues, de contrario,
nunca podría tenerse por probado.
En este sentido, como explica el profesor Ramos Pazos, “por el carácter vago e
incierto del lucro cesante, el legislador no ha establecido reglas sobre su apreciación, con el
objeto de dejar su determinación sujeta a la prudencia del tribunal”.
Momento en que debe estarse para el cálculo del daño patrimonial.
i.- Alessandri Rodríguez.
Sostiene que “el juez debe regular la indemnización según el monto del daño al
tiempo del delito o cuasidelito: si éste recae sobre una cosa, la indemnización se
determinará por el valor que entonces tenía la cosa”.
ii.- Díez Schwerter y Rodríguez Grez.
El profesor Díez sostiene que “creemos que para avaluar los perjuicios materiales el
juez debe colocarse en el momento en que éstos se produjeron, pues el derecho a la
reparación y la obligación correlativa nacen al producirse el daño (ni antes, ni después);
más aun cuando es en ese instante que existe ‘las constancias materiales que lo constituyen
y los factores económicos que en ese mismo momento determinaban su valor’, y que
permiten probarlo. (…).
164 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En caso de daños materiales actuales (sean de daño emergente o lucro cesante) no
será complejo aplicar nuestro postulado, porque ellos ya se han producido con anterioridad
a la presentación de la demanda y a esa fecha sus efectos perniciosos también se han
manifestado completamente, por lo cual debieran existir los antecedentes necesarios para
hacer la avaluación exacta en relación a ese ‘tiempo pasado’.
Así, en caso de daños emergentes actuales éstos se avaluarán en relación al momento
en que se produjo la respectiva destrucción, deterioro o desembolso; tratándose de lucro
cesante actual, éste se avaluará en relación a la época en que debió haber ingresado al
patrimonio de la víctima la ganancia frustrada, (…).
En caso de perjuicios materiales futuros (sean daño emergente o lucro cesante) el
panorama pudiera ser algo más oscuro, siendo necesario recordar que éstos son los que al
tiempo de la presentación de la demanda ya se han producido y existe por estar reunidas
las circunstancias que los hacen inevitables, pero cuyas consecuencias perniciosas se
manifestarán en lo sucesivo. El juez debe fijar la especie y el valor en dinero de estos daños
colocándose en el momento en que se produjeron. Así, en caso de un daño emergente futuro
el juez debe situarse en el momento en que aparece como cierta la destrucción, el deterioro
o el desembolso futuro; y en caso de un lucro cesante futuro, el juez debe avaluarlo
colocándose en el instante en que con razonable certeza se establece que hay una ganancia
posterior a la demanda frustrada a consecuencia del hecho ilícito”.
En el mismo sentido, el profesor Rodríguez plantea que “nosotros creemos, contra la
doctrina mayoritaria, que el juez debe colocarse en el momento en que se consuma el ilícito,
ni antes ni después. Lo anterior importa situarse en el instante en que concurren todos los
elementos que configuran el delito o cuasidelito. (…).
Para llegar a esta conclusión aducimos las siguientes razones:
1) El momento en que se consuma el delito o cuasidelito es el que marca el punto
de partida de los daños que deben indemnizarse. Al confluir todos los requisitos del ilícito
es posible determinar el daño presente, el daño futuro y proyectar el daño moral,
atendiendo a los elementos antes enumerados;
2) Todo daño que sobrevenga después de consumado el delito o cuasidelito civil
es una consecuencia directa de él y, por lo mismo, debe ser reparado. En otras palabras, la
indemnización comprende todos los daños ciertos y directos que se siguen del ilícito, y ello
está determinado, al menos virtualmente, al momento en que éste se consuma;
3) La demanda no marca el instante en que se causan los daños, mucho menos
las sentencias de primera o segunda instancia o su ejecutoria. Lo propio puede decirse de la
liquidación del crédito respectivo. Todas estas etapas más bien corresponden a
presupuestos de carácter procesal y no sustancial de la reparación. Adoptar, por
consiguiente, cualesquiera de estos criterios resulta, a nuestro juicio, arbitrario e
infundado;
4) La determinación del instante en que debe colocarse el juez tiene
trascendencia, esencialmente, para los efectos de apreciar el daño futuro, los intereses y los
reajustes. Todo ello dependerá del criterio que se adopte sobre el particular. En relación al
daño futuro, esto no es más que una proyección de los efectos del ilícito en el tiempo, por lo
tanto dicha proyección no puede realizarse sino a partir del momento en que concurren
todos y cada uno de los presupuestos del delito o cuasidelito civil (si bien es cierto que el
daño futuro no se ha producido, nada impide que éste sea deducido, como se dijo,
razonablemente, atendiendo el desarrollo normal de las cosas). Los intereses presentan la
165 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
reparación pecuniaria que se sigue del hecho de que una persona haya sido privada de un
derecho o de un interés legitimado por el ordenamiento normativo, en términos de que se
le ha impedido gozar del mismo como consecuencia de la lesión. Finalmente, los reajustes
no representan sino la actualización de una suma de dinero cuando su poder adquisitivo se
deteriora por causa de la inflación. En este último caso resulta claro, a nuestra manera de
ver, que debe atenderse al momento del ilícito, puesto que el valor del dinero no puede
estar referido sino a ese instante;
5) La instantaneidad que postulamos no se opone, por cierto, a que el juez pueda
atender a daños, que siendo originalmente futuros, se concretan a través del tiempo (antes
de que se dicte sentencia). Sería inicuo sostener otra posición, en aras de mantener la
rigidez de los principios. Por lo tanto, la concreción del daño futuro, aliviará al juez de la
tarea de entrar a considerarlo en el plano de las meras proyecciones.
6) La indemnización tiene como horizonte, al menos ideal, eliminar las
consecuencias nocivas de un delito o cuasidelito civil. No cabe duda que a partir del instante
en que se reúnen los presupuestos del ilícito, la situación de la víctima ha variado
negativamente. Por lo mismo, no procede remitirse a otro instante que no sea el de la
comisión del ilícito;
7) Por último, sólo retrotrayendo la determinación de la indemnización al
momento de consumación del ilícito es posible considerar que la situación ha sido
efectivamente reparada. De lo contrario, quedaría un lapso, entre la comisión del hecho
nocivo y la determinación de la indemnización, que quedaría al margen del amparo jurídico.
Las razones que anteceden nos llevan a aceptar la teoría que postula que la
indemnización debe retrotraerse al momento de la consumación del ilícito. En ese instante
habrán de considerarse los daños presentes y futuros. Como es natural, muchas cosas
pueden suceder a partir del instante propuesto, incluso algunas que podrían hacer
desaparecer el daño cuando éste debe agotarse en el futuro (después de ejecutado el hecho
que causa el daño). A nuestro entender, ninguna circunstancia extraordinaria, entendiendo
como tal aquella imprevisible y que altera el curso regular y razonable de las cosas, puede
considerarse para desatender la procedencia de la indemnización. Lo que decimos puede
prestarse a discusión. En efecto, siguiendo el ejemplo antes comentado, si un hecho doloso o
culpable destruye una plantación agrícola, no podría el dañador sostener que, después de
consumado el ilícito, sobrevino una helada que habría destruido la cosecha en el evento de
que la plantación no hubiere perecido. Si aceptamos este predicamento, necesariamente
reconocemos que el juez debe colocarse, para los efectos de fijar la indemnización, en el
momento en que se consuma el ilícito. Ahora bien, esto no puede interpretarse de otra
manera porque, como lo hemos recalcado, configurado que sea el delito o cuasidelito civil,
la situación de la víctima se disocia de la realidad, correspondiendo al juzgador determinar
cuál habría sido el curso natural y razonable de las cosas. Más de alguien se preguntará a
qué obedece esta conclusión. La respuesta es muy simple: los hechos de la realidad se
concatenan y entrelazan causalmente, de suerte que producido el acto nocivo, ya no cabe
seguir observando el comportamiento efectivo de los acontecimientos, porque ellos, en
mayor o menor medida, estarán influidos y condicionados por lo ya ocurrido, rompiéndose
así la causalidad real. De allí que, por decirlo de alguna manera, se ‘congela’ la realidad y se
proyecta a partir del ilícito, atendiendo a lo que habría sucedido si las cosas se hubieren
desarrollado regular, normal y racionalmente (causalidad virtual). De aquí arranca la
166 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
facultad del juez para calificar el daño futuro mediante la apreciación y valorización de las
circunstancias que lo rodean”.
B.- Daño extrapatrimonial.
Según el profesor Alessandri “consiste en una molesta o dolor no patrimonial, en el
sufrimiento moral o físico”. Agrega que “no lesiona el patrimonio, no se traduce en ninguna
pérdida pecuniaria – el patrimonio de la víctima está intacto – consiste exclusivamente en el
dolor, pesar, molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimiento,
creencias o afectos. De ahí que a la indemnización que lo repare se la denomine pretium
doloris”.
Para el profesor Abeliuk “es el que afecta los atributos o facultades morales o
espirituales de la persona. En general, es el sufrimiento que experimenta una persona por
una herida, la muerte de una persona querida, una ofensa a su dignidad u honor, la
destrucción de una cosa de afección, etc. Como han dicho otras sentencias, es el dolor, pesar,
angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia
del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo”.
El profesor Corral señala que este concepto, “en la doctrina moderna es reformulado
para dar cabida a otras facetas de perjuicios, que no se identifican con el dolor como
fenómeno psicosomático. Daño moral es todo daño no patrimonial, capaz de comprender
otros menoscabos que no admiten apreciación pecuniaria directa como, por ejemplo, el
daño corporal o biológico, el daño a derechos de la personalidad, el perjuicio estético o la
pérdida del gusto vital”.
Por su parte, el profesor Tapia entiende que “el daño moral es aquel que consiste en
la pérdida o lesión de un bien jurídico que no tiene el carácter de patrimonial”.
El profesor Alessandri sostiene que “el daño moral puede revestir dos formas, según
tenga o no repercusiones patrimoniales.
De ordinario – y es el caso más frecuente – el daño moral comporta a la vez un daño
material. Así ocurre cuando un mismo hecho produce un perjuicio pecuniario y un dolor o
sufrimiento moral (…). En estos casos el daño moral es indemnizable; nadie lo discute.
Pero el daño moral puede no tener ningún efecto patrimonial, ser meramente moral.
Es así cuando consiste única y exclusivamente en la molestia o dolor que sufre una persona
en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos. (…)”93.
El profesor Barros advierte que “el término ‘daño moral’ tiende a oscurecer la
pregunta por el tipo de daños a que se hace referencia. En efecto, la idea de un daño ‘moral’
alude correctamente a la lesión de bienes como el honor y la privacidad, pero sólo
imperfectamente expresa otros daños no patrimoniales, como, por ejemplo, el dolor físico,
la angustia psicológica o la pérdida de oportunidades para disfrutar de una buena vida”.
Agrega que, “tradicionalmente, la doctrina ha concebido el daño moral en términos amplios,
de un modo que comprende todos los intereses no patrimoniales que puedan verse
afectados por el hecho de un tercero. (…). La jurisprudencia ha reiterado estas ideas en
diversas formulaciones que expresan la amplitud de su protección”. En consecuencia, “se
93 En el mismo sentido, el profesor Corral advierte que “una misma lesión puede dar lugar a daño patrimonial
y moral. (…). A la inversa, una lesión a un interés patrimonial puede dar lugar de manera refleja a un perjuicio
patrimonial”.
167 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
trata de bienes que tienen en común carecer de significación patrimonial, de modo que
daño moral es el daño extrapatrimonial o no patrimonial”.
Así lo entiende también el profesor Figueroa, para quien, “si el detrimento no ha sido
sufrido por el patrimonio de la víctima, el daño será moral o extrapatrimonial”.
Para el profesor Tapia, “en nuestro Derecho es resarcible el daño moral, sin que haya
que detenerse a examinar, en cada caso particular, si se trata de un daño moral que al
mismo tiempo constituye un daño material, o si, por el contrario, se trata de un daño
puramente moral”.
Por su parte, el profesor Rodríguez señala que “el daño moral o extrapatrimonial no
tiene un contenido o expresión patrimonial, no afecta la riqueza de una persona ni reporta
un empobrecimiento económico de la víctima. El daño moral constituye una lesión a los
sentimientos y expectativas de la persona, todos los cuales se radican en su estructura
espiritual o proyección futura. De ahí la imposibilidad de avaluarlo patrimonialmente”.
Agrega que “el daño moral es consecuencia, derivado y dependiente de la lesión de
un derecho subjetivo, cualquiera que sea su naturaleza”.
A partir de lo anterior, define al daño moral como “la lesión de un interés
extrapatrimonial, personalísimo, que forma parte de la integridad espiritual de una
persona, y que se produce por efecto de la infracción o desconocimiento de un derecho
cuando el acto infraccional se expande a la esfera interna de la víctima o de las personas
ligadas a ella”.
Para el profesor Díez, “el daño moral consiste en la lesión a los intereses
extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan ‘a la persona y lo que tiene la
persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con
ese elemento de cambio’.
Ello por cuanto nuestra legislación civil no impuso ninguna exigencia específica a la
idea de perjuicio moral que la aleje de la noción genérica de daño, entendido como la lesión
a un interés (ni siquiera usó esa expresión). La diferencia con el perjuicio material estriba
sólo en la distinta naturaleza de los intereses lesionados. En éste serán de índole
patrimonial, en tanto que en el perjuicio moral son de naturaleza extrapatrimonial.
Siguiendo esta postura existe le posibilidad de que un hecho ilícito origine a la vez
daños materiales y morales, desde que los intereses por él vulnerados pueden ser tanto
patrimoniales como extrapatrimoniales.
Además, adoptando este criterio es perfectamente posible reparar todas las
categorías o especies de perjuicios morales (y no sólo el pretium doloris), porque en cada
una de ellas hay atentados a intereses extrapatrimoniales diversos. Unida a ello, se abre la
posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser víctimas de daño moral, toda vez que
éstas, aun cuando no pueden sentir dolor, son titulares de ciertos intereses
extrapatrimoniales que un hecho ilícito puede lesionar”.
Por su parte, el profesor Ruz señala que los daños morales “deben concebirse como
repercusiones subjetivas de un acto ilícito que atenta sea contra un derecho patrimonial sea
contra un derecho extrapatrimonial, generando otras consecuencias que necesariamente
deberán valorarse en esa misma esfera afectiva o sentimental del sujeto perjudicado”.
El profesor Barros agrega que “los daños morales son perjuicios inconmensurables
en dinero, porque no existe mercado para la vida, la salud o el honor. Sin embargo, esta
inconmensurabilidad no impide en el derecho moderno su compensación. Razones de
justicia correctiva y de prevención hacen preferible reconocer una indemnización basada
168 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
prudencialmente en criterios imprecisos, a dejar daños relevantes sin indemnización
alguna”.
También sostiene que, “de la circunstancia de que no sea posible poner precio a
estos bienes, no se sigue la imposibilidad de comparar sus intensidades relativas. (…), tanto
en las tribulaciones consecuentes como en el menoscabo de la calidad de vida de una
persona, es posible jerarquizar los diversos tipos de daño moral, atribuyéndoles valores
que guarden una razonable proporcionalidad.
El problema de la inconmensurabilidad en dinero no excluye, en consecuencia, la
conmensurabilidad relativa de los bienes afectados. Ello debiera permitir que la definición
amplia y tosca del daño moral conviviera con una práctica de avaluación razonada de los
perjuicios. Por eso, una cierta objetivación de la avaluación se ha mostrado necesaria en
todos los sistemas jurídicos más desarrollados, especialmente en el caso del daño moral que
es consecuencia del daño corporal”.
Finalmente, añade que “la jurisprudencia asume, en general, que la subjetividad
radical del daño moral tendría por consecuencia que su determinación y avaluación escapa
a todo intento de objetividad. El resultado inevitable es que su estimación se haga más bien
de una manera intuitiva, sobre la base de parámetros de avaluación que no son explícitos, ni
consistentes con un principio formal de justicia, que exige que casos semejantes sean
tratados análogamente”.
En un sentido similar se plantea el profesor Ramos Pazos, para quien, “si difícil es
valorizar el lucro cesante, mayores problemas presenta cuantificar el daño extrapatrimonial
dada su naturaleza netamente subjetiva. Por ello, la jurisprudencia nacional en forma
reiterada ha venido estimando que es facultad de los jueces apreciarlo discrecionalmente.
La solución anterior con ser cómoda, es peligrosa en extremo, pues conduce a que
para casos similares se fijen indemnizaciones muy diferentes, lo que resulta
manifiestamente injusto. Cabe agregar que la situación que venimos reseñando ocurre en
casi todas las legislaciones, sean de raíces romano – germánicas o del Common Law. (…).
En Chile, la determinación del quantum queda entregada por entero, sin
limitaciones, a los tribunales, con el agravante de que, al revés de lo que ocurre en la
generalidad de los países, se admite que la fijación que hacen los tribunales de fondo pueda
ser revisada por el tribunal de casación. La Excma. Corte Suprema, inspirada seguramente
en el pensamiento atribuido a Carnelutti de que los tribunales de casación no sólo deben
juzgar sino que también orientar para juzgar, se ha reservado la facultad de modificar el
quantum, sea por la vía de la casación en el fondo o de la casación de oficio.
José Pablo Vergara Bezanilla estima que al no existir en nuestro derecho normas
especiales sobre la prueba del daño moral, deben regir sin contrapeso las reglas generales.
Por ello, para que el daño moral sea indemnizable se requiere, como ocurre con todo daño,
que sea cierto o real y no meramente hipotético o eventual, correspondiendo el peso de la
prueba al actor”.
El profesor Abeliuk señala que “se discutió la procedencia de la indemnización de
este daño porque se decía que la indemnización tiene por objeto hacer desaparecer el daño
y el moral es imposible dejarlo sin efecto; que la indemnización es muy difícil de establecer,
y que puede llegarse a abrir al aceptarla una avalancha de demandas por este capítulo de
las personas amigas, familiares, etc., de la víctima todas ellas alegando su aflicción.
169 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Sin embargo, como decíamos, hoy en día las legislaciones, doctrina y jurisprudencia
universales son unánimes prácticamente para aceptar la indemnización del daño moral,
ampliamente o en los casos que enumeran (Códigos alemán e italiano). (…).
Por ello se reconoce que queda a la prudencia del juez apreciarlos
discrecionalmente; ellos pueden no necesitar siquiera probarse, por ser evidentes, como
ocurre con la muerte de un hijo.
Realmente no puede sino reconocerse una amplia facultad al juez para fijar su
procedencia, según la cercanía del afectado a la víctima, y su cuantía. (…).
Desgraciadamente hay quienes se han dejado llevar por excesos que perjudican
enormemente la racionalidad de las indemnizaciones que no son para obtener una especie
de ‘lotería’ de la desgracia”.
El profesor Ramos Pazos señala que “el Código Civil no contempló la indemnización
del daño moral. Han sido los tribunales los que, por razones de equidad, lo fueron
incorporando a nuestro mundo jurídico. (…).
Hoy parece insostenible mantener una postura contraria a la reparación del daño
moral tanto en la responsabilidad contractual como extracontractual, dentro del
ordenamiento jurídico chileno”.
Por su parte, el profesor Figueroa plantea que, “en materia extracontractual nunca
ha cabido la menor duda de que tanto el daño moral como el patrimonial son siempre
indemnizables. Así se desprende de la literalidad del artículo 2329”.
Observaciones.
i.- El art. 2.331 CC se refiere a las imputaciones injuriosas y calumniosas y señala que
éstas sólo se indemnizan cuando se prueba que la víctima sufrió un daño patrimonial.
El profesor Meza Barros entiende que, “por excepción, en este caso, el daño moral no
es indemnizable en dinero”.
El profesor Abeliuk señala que “si lo dijo expresamente en esta situación el legislador
quiere decir que en los demás se indemniza el daño moral, pues si no el precepto estaría de
más”. Así también lo entiende el profesor Díez, al sostener que, “cuando el legislador ha
querido negar su reparación – como en este caso –, ha debido dictar una regla especial al
respecto”.
Sin embargo, el tribunal constitucional ha declarado inconstitucional este precepto,
ya que estaría atentando en contra de la igualdad ante la ley, en contra del derecho a la
integridad síquica y el derecho al honor94.
ii.- Los autores se preguntan cuál es el fundamento de la indemnización del daño moral
en este caso, porque resulta que la indemnización en nuestro país es reparatoria y en
consecuencia cabe preguntarse “qué es lo que está compensando”. La doctrina ha sostenido
que la indemnización no solo cumple una función reparatoria en el sentido que compensa o
reemplaza aquella suma, que la víctima desembolso o la ganancia a que tenía derecho a
percibir (lucro cesante), sino que además repara en el sentido de sentir de paliativo como
94 Vid. sentencias Roles N° 2.410 – 13 – INA; 2.422 – 13 – INA.
170 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
una forma de mitigar el dolor; es lo que se ha llamado “función satisfactoria” de la
indemnización95.
En un sentido diferente, el profesor Barros sostiene que “el dinero puede contribuir
a reparar en naturaleza, al menos en parte, algunos daños morales. Así, puede permitir a la
víctima de un shock nervioso recurrir a un tratamiento psiquiátrico; a quien ha sufrido un
accidente del tránsito, someteré a una intervención quirúrgica que restablezca la armonía
en su rostro; a quien ha sido difamado, efectuar publicaciones en defensa de su honra. En
estos casos, la indemnización cubre propiamente perjuicios patrimoniales, consistentes en
los gastos necesarios para que la víctima sea llevada a la condición anterior al accidente.
En otros casos, la restitución en naturaleza se puede lograr por medios más directos,
que no se traducen propiamente en una indemnización. Es lo que ocurre, por ejemplo, si en
caso de difamación se pretende una retractación pública, la publicación de la sentencia
condenatoria del difamador o, incluso, el reconocimiento de una indemnización simbólica,
por ejemplo de un peso”.
Sin embargo, agrega que, “a diferencia de lo que ocurre con los daños patrimoniales,
los daños morales no pueden ser objeto de reparación. El dolor físico, la pérdida de
autoestima por la desfiguración del rostro, la deshonra a consecuencia de una difamación o
la imposibilidad de disfrutar las alegrías ordinarias de la vida no son propiamente
reparables, pues la indemnización no permite a la víctima volver al estado de cosas anterior
al accidente. Como se ha visto, este fue en su momento uno de los principales argumentos
para rechazar su indemnización: ¿cómo reparar en dinero un daño irreversible?”.
Consecuente con lo anterior, señala que, “actualmente está enraizada la idea de que
todo tipo de daño llama a su reparación, de modo que una función esencial del derecho de la
responsabilidad es restituir, dentro de lo razonable, el orden alterado por el hecho
negligente del demandado. Por eso, desde la perspectiva de la justicia no es aceptable que
bienes, cualitativamente más preciosos que los patrimoniales, escapen a la protección de la
responsabilidad civil, en perjuicio de las víctimas y en beneficio de los responsables.
A su vez, desde un punto de vista preventivo, las reglas de responsabilidad no
cumplirían sus fines disuasivos si el responsable no se hiciese cargo de todos los efectos
dañinos de la negligencia, en la medida que habría incentivos imperfectos y el nivel de
cuidado sería inferior al óptimo social. Por lo demás, estos daños tienen un costo económico
de oportunidad, porque las personas estarían dispuestas a pagar para no sufrirlos. En otras
palabras, por difícil que sea valorar el daño moral, es preferible ponerle un precio que
dejarlo de cargo de la víctima”.
Desde otra perspectiva sostiene que, “aun así, la indemnización de daños no
patrimoniales no puede tener carácter reparatorio. Su función es más bien compensatoria:
la víctima recibe una indemnización que no pretende restablecer el estado de cosas anterior
al daño, sino cumplir la función más modesta de permitirle ciertas ventajas, que satisfagan
su pretensión legítima de justicia y la compensen por el mal recibido.
El dinero, especialmente en los casos en que la reparación en naturaleza no resulta
posible, proporciona a la víctima la posibilidad de obtener satisfacciones compensatorias:
95 En el mismo sentido, Ramos Pazos señala que “la indemnización del daño moral no tiene carácter
reparatorio, puesto que el pago de una indemnización en dinero no borra el daño. (…). Sólo cumple una
finalidad ‘satisfactiva’ en el sentido que ‘gracias al dinero, la víctima que lo recibe puede procurarse
satisfacciones materiales y espirituales’”.
171 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
mejorar el ambiente en que vive, una habitación más cómoda, distracciones que le ayuden a
soportar los efectos del accidente. Este es propiamente el fin de justicia correctiva de la
indemnización del daño moral. Por esto, su función es la compensación de la víctima, quien
recibe una suma de dinero que no sustituye el bien afectado (como en la reparación del
daño patrimonial), pero que le permitirá obtener otras ventajas de la vida. La víctima que
recibe una indemnización por concepto de daño moral puede libremente utilizarla para los
fines que estime convenientes. Como lo expresa Alessandri, ‘las penas con pan son menos’;
la indemnización del daño moral persigue hacer de nuevo la vida más liviana a quien ha
soportado una carga física o espiritual atribuible al hecho culpable de un tercero”.
iii.- El profesor Alessandri advierte que “los jueces del fondo establecen soberanamente
los hechos materiales que, en concepto del demandante, constituyen un daño (…). La Corte
Suprema no podría modificar o alterar estos hechos, a menos que se hubieran violado las
leyes reguladoras de la prueba.
Pero determinar si tales hechos constituyen o no un daño material o moral, si éste es
cierto o eventual, directo o indirecto, previsto o imprevisto, si se fundamenta en un interés
legítimo o ilegítimo, en general, si el daño invocado da o no derecho a reparación, es
cuestión jurídica sometida a la revisión de la Corte Suprema; se trata de determinar los
elementos del daño que puede ser reparado, lo cual es un problema de calificación. La Corte
Suprema, por tanto, puede estimar con entera libertad, y contrariamente a lo resuelto por
los jueces del fondo, que los hechos establecidos por éstos constituyen daño y autorizan su
reparación o no lo constituyen.
Nuestra Corte de Casación estima, sin embargo, que los jueces del fondo establecen
en forma privativa que se causó un daño o que éste se halla acreditado. Pero últimamente
ha variado el criterio y ha resuelto que determinar si los hechos establecidos por aquéllos
causaron o no el daño moral que se alega es una cuestión de derecho sometida a su control,
y como en la especie ese daño no se habría producido, invalidó la sentencia que ordenaba
repararlo.
Los jueces del fondo fijan también soberanamente el monto y la forma de la
indemnización, a menos que ésta estuviere señalada por la ley, en cuyo caso su decisión
sería susceptible de casación”.
Esta opinión ha sido criticada por el profesor Díez. Él plantea que, “si tenemos
presente que el perjuicio es uno de los elementos que han de concurrir para que surja la
responsabilidad civil extracontractual, parece lógico concluir que el determinar si existe o
no es una cuestión de derecho, de calificación jurídica, susceptible de ser enmendada por la
vía de la casación. (…).
Es sí facultad de los jueces del fondo el establecer soberanamente la existencia de los
hechos materiales que producen el daño, lo que por ende serán inamovibles por la vía de la
casación, a menos que en su establecimiento se hayan vulnerado leyes reguladoras de la
prueba. (…).
Empero, la calificación de si esos hechos constituyen o no daño es una cuestión de
derecho”.
Problema.
¿Pueden sufrir daños extrapatrimoniales las personas jurídicas?
172 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Este tema ha sido discutido por la doctrina encontrándose distintas opiniones:
i.- Para algunos, las personas jurídicas pueden sufrir daño moral, esto ocurriría, por
ejemplo, cuando se afecte su prestigio o buen nombre. El argumento radica en que las
personas jurídicas se preocupan de tener un buen prestigio, se preocupa de mantener su
buen nombre que para ellas es un activo importante. Además la ley no ha hecho diferencias
entre personas naturales o jurídicas, y por lo tanto se entiende que cualquiera de ellas
puede sufrir un daño moral.
En este sentido, el profesor Alessandri sostiene que sólo pueden demandar la
reparación de los daños morales “cuando provengan de atentados a su nombre o
reputación, mas no a sentimientos de afección”96.
Por su parte, el profesor Corral señala que “se abre paso la posición que admite a las
personas jurídicas reclamar el resarcimiento de daño moral, entendido éste en su concepto
más abierto y elástico que el dolor psicológico, cuando se lesionan derechos de la
personalidad como el honor, el crédito y la confianza comerciales, y éstos puede aplicarse,
de acuerdo a sus propias modalidades de presentación en la vida social, a los entes
personificados”.
El profesor Barros agrega que “la jurisprudencia también ha afirmado, por lo
general, que un daño moral entendido como el ‘precio del dolor’ no puede tener como
sujeto pasivo a una persona jurídica. Una sentencia solitaria de la Corte de Concepción dio
lugar a la indemnización del daño moral que sufrió una empresa comercial por el
desprestigio que le provocó la publicación en el Boletín Comercial del protesto de una letra
de cambio oportunamente pagada. En todo caso, la misma Corte conociendo de un recurso
de protección, afirmó después que el crédito o prestigio de las personas jurídicas no tiene la
misma jerarquía que el honor u honra de las personas naturales y que no queda protegido
por la garantía constitucional, negándole de esta manera un mecanismo procesal que se ha
vuelto relevante para la cautela en naturaleza de derecho protegido por la responsabilidad
civil”.
Para el profesor Rodríguez, la persona jurídica “puede sufrir un daño moral, pero
éste, atendida su especial naturaleza, sólo afectará las proyecciones y las expectativas que
legítimamente puedan asistirle en un momento determinado. La violación de uno de sus
derechos puede proyectarse más allá del interés lesionado y afectar su prestigio, sus
tradiciones comerciales, su fama, etc. Es cierto que ella no tiene sentimientos ni emociones,
pero sí tiene un activo moral, por lo tanto, alcanza los valores que no contravienen su
particulares rasgos derivados de la calidad ficticia que la identifica. De aquí que no exista
96 En el mismo sentido, el profesor Díez sostiene que “es necesario a este respecto tener presente que hay
ciertas categorías de daños morales que, por referirse a atributos propios del ser humano, son imposibles de
que se den respecto de una persona jurídica, como es el caso del perjuicio estético, de la alteración de las
condiciones de vida, del loss of consortium del Common Law y del pretium doloris (que requiere de la facultad
de sufrimiento). Pero los perjuicio morales [que] consisten en lesiones a intereses (o derechos para otros)
extrapatrimoniales, y las personas jurídicas son titulares de algunos de ellos; como los derivados del nombre,
del derecho moral del autor sobre su obra, de la intimidad, del honor y del secreto de sus negocios (…). Si a
una persona jurídica se le ultraja alguno de estos intereses extrapatrimoniales, sufrirá un daño moral que
debe serle reparado. Perjuicio que además puede repercutir en los socios, generándoles a éstos un daño
extrapatrimonial también resarcible e independiente del que afectó a la persona jurídica”.
173 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
inconveniente alguno en admitir que la persona jurídica puede ser sujeto pasivo de un daño
moral indemnizable”.
Comparte esta opinión el profesor Abeliuk, quien señala que “se ha ido abriendo
paso en las legislaciones, doctrina y jurisprudencia un tipo muy particular de daño moral
que sufren personas jurídicas y que es su prestigio, su crédito, su honor, su reputación
social, su dignidad, la confianza comercial que despierta, etc. (…).
Como decíamos este daño se está indemnizando en el derecho comparado, aunque
obviamente con todas las precauciones del caso para evitar los abusos, esto es, tiene que
haber una relación de causalidad con el hecho ilícito y acreditarse efectivamente la pérdida
de prestigio, crédito o confianza comercial. Ello además se equilibra con la Ley Nº 20.393,
de 2 de diciembre de 2009, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
y toda una revolución en el derecho chileno”.
En este sentido, el profesor Ramos Pazos sostiene que “se debe distinguir entre las
diversas especies de daño moral En algunos casos puede referirse a atributos exclusivos del
ser humano, como cuando se invoca el ‘pretium doloris’. Pero, en otros, como ocurre en este
caso, el daño moral es la lesión al honor, atributo que también se da en las personas
jurídicas con la denominación de prestigio o reputación”. Y agrega que “tienen acción tanto
las personas naturales como las jurídicas. Estas últimas, cuando se vea afectado su prestigio
comercial, reputación, crédito o confianza. La Corte de Apelaciones de Concepción en un
fallo de 2 de noviembre de 1992, acogió una demanda intentada por una persona jurídica
en contra de un banco que protestó una letra de cambio que estaba pagada, habiéndose
publicado el protesto en el Boletín Comercial, y ordenó pagar diversas sumas por daño
material y moral”.
ii.- Para otros la persona jurídica no puede sufrir un daño moral puro, ya que
necesariamente su daño moral está vinculado al tema patrimonial, es decir, si nos
preguntamos porque a una persona jurídica le interesa mantener su prestigio, la respuesta
se encuentra en las ganancias que obtiene como consecuencia de ese prestigio de manera
que solo habrá un daño indemnizable en la medida en que exista una merma en sus
ganancias, pero en tal caso ya estamos en el ámbito del daño patrimonial.
En este sentido, el profesor Corral añade que “la tesis de que el daño moral no es más
que el pretium doloris, induce a negar tal posibilidad”.
iii.- Para otros hay que distinguir entre:
1) Personas jurídicas con fines de lucro: no podrían experimentar esto porque lo
fundamental es la ganancia.
De esta manera, el profesor Barros señala que “los atentados a la reputación de las
sociedades tienen un efecto patrimonial. Por eso, cabe preguntarse, en su caso, si en vez de
forzar la aplicación de un concepto de daño moral, desarrollado en atención a las facultades
espirituales de las personas naturales, no resulta preferible avaluar el perjuicio de acuerdo
a los criterios patrimoniales de lucro cesante o del daño emergente. Después de todo, una
empresa difamada no pierde en el sentimiento de autoestima, sino pierde clientes y
oportunidades de negocios, que se traducen en lucro cesante y en un menor valor del
negocio en marcha”.
174 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En el mismo sentido, el profesor Corral sostiene que “es cierto que una imputación
que le menoscabe el crédito y la confianza de sus clientes le ocasiona daño, pero este
perjuicio es de naturaleza patrimonial: una especie de lucro cesante”.
2) Personas jurídicas sin fines de lucro: si podrían experimentar daño moral puro,
precisamente porque para ellas lo fundamental no es la ganancia.
En este sentido, el profesor Barros sostiene que “las corporaciones y fundaciones
persiguen un fin esencialmente moral y con frecuencia la lesión de su prestigio no tiene
consecuencias patrimoniales, de modo que la única manera de compensar el mal que se les
cause es mediante la indemnización del daño moral. Atendidos sus fines, el perjuicio
colectivo que sufren los asociados es también de carácter moral. Sin embargo, tampoco en
este caso conviene partir de conceptos demasiado abstractos, porque también las
corporaciones y fundaciones suelen sufrir perjuicios netamente patrimoniales cuando se les
afecta en su reputación (lo que puede conducir a una disminución de los aportes o de los
ingresos de su operación, por ejemplo)”.
En el mismo sentido, el profesor Corral señala que “una fundación o corporación que
persigue finalidades de beneficencia o de desarrollo personal o comunitario puede padecer
un atentado contra su prestigio o la posibilidad de cumplir sus fines como entidad que sea
calificado y reparado como daño moral”.
Observaciones.
1) El profesor Barros dice que “todo indica que no es conveniente una argumentación
puramente conceptual, que parta a priori de un concepto genérico de persona, para
extender abstracta y mecánicamente la reparación del daño moral hacia las personas
jurídicas. Por lo mismo, conviene evitar que la invocación de un daño moral por la persona
jurídica se convierta en un método subrepticio de eludir las reglas de prueba de los
perjuicios patrimoniales, dando lugar a los excesos generados en algunos sistemas
jurídicos, que luego han provocado una acérrima crítica doctrinal.
En todo caso, el análisis de la jurisprudencia muestra una notable prudencia en la
expansión de la reparación indemnizatoria del daño moral a las personas jurídicas. Los
casos en que se ha aceptado el daño moral a una empresa son demasiado marginales como
para construir una teoría general acerca de la indemnización del daño moral a las
sociedades”.
2) El profesor Barros agrega que “distinto parece ser el caso de las acciones que
persiguen la restitución en naturaleza del mal causado (publicaciones de una sentencia
absolutoria, por ejemplo) o que tiene por objeto prevenir o poner término a un daño
injusto: en ese caso, el medio más razonable para proteger a la persona jurídica ilícitamente
afectada es precisamente por medio de acciones preventivas o suspensivas del mal que se
causa. Por lo demás, para que estas acciones sean procedentes es indiferente que el daño
actual o futuro que se pretende evitar sea patrimonial o moral”.
3) A juicio del profesor Corral, “la cuestión tiene que ver con el tipo de interés
lesionado: si se trata de un interés pecuniario (disminución de la clientela o de la cuota de
mercado), habrá daño patrimonial; en cambio, si se hiere un interés de naturaleza
175 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
extrapatrimonial: como la posición del ente en la sociedad, la consideración pública de su
finalidad, su relación con otros organismos de la misma clase, el uso de su nombre, la
privacidad de la correspondencia o documentación privada, etc., podrá pedirse
resarcimiento a título de daño moral. Ahora bien, es manifiesto que las personas jurídicas
con fines de lucro tienen predominantemente intereses patrimoniales y, por ello, en la
generalidad de los casos, la imputación se traducirá en un daño patrimonial. Lo contrario
sucederá con los entes sin fines de lucro”.
4) El profesor Corral agrega que “deberá cuidarse de precisar que el daño sea atribuible
a la persona jurídica como tal, y no a los intereses de bien público o corporativo que desea
fomentar o proteger”.
Determinación y valoración del daño moral.
El profesor Barros sostiene que, “en circunstancias que es lógicamente imposible
delimitar un conjunto que es definido en términos puramente negativos, el riesgo de la
indemnización es la descontrolada expansión de los perjuicios indemnizables. Uno tras
otro, intereses de muy diversa naturaleza son candidatos a engrosar la categoría de daños
reparables. En contraste con la justificada expansión de la protección civil hacia los bienes
de la personalidad, la cautela indemnizatoria de los intereses afectivos más insignificantes
puede producir una inflación de los daños indemnizables. La posibilidad de mantener bajo
control este riesgo depende fundamentalmente del umbral que la jurisprudencia fije para
que el daño sea tenido por significativo”.
Agrega que “la definición del umbral de significación es una cuestión de derecho que
corresponde ir precisando a la jurisprudencia. (…). En el derecho chileno los intereses
morales reconocidos son generalmente significativos y son infrecuentes los fallos que
conceden indemnización por molestias o turbaciones carentes de significación propiamente
‘moral’”.
Por su parte, el profesor Rodríguez señala que “la tasación objetiva del daño moral es
absolutamente imposible, atendida la naturaleza del agravio y de la lesión que éste produce.
Es ilógico compensar monetariamente la pérdida, menoscabo, perturbación o molestia
cuando ello afecta a un interés que se sitúa en la esfera de los sentimientos más íntimos de
una persona. (…).
(…). Entregar al juez discrecionalmente la facultad de fijar el quantum dinerario del
daño moral, conduce a la anarquía y la inseguridad. Por lo tanto, lo único que corresponde
es adoptar pautas comunes que hagan posible, al menos, uniformar el criterio de los
juzgadores. Todo lo demás es ilusorio e inútil.
Así entendido el problema, sólo cabe señalar cuáles son los elementos más
importantes y, por lo mismo, a los cuales debe recurrir el tribunal.
A nuestro juicio, hay tres áreas principales: el hecho ilícito, el derecho o interés
lesionado, y la calidad y condición de la víctima y victimario”.
En el mismo sentido, el profesor Ramos Pazos sostiene que “la fijación la hace
discrecionalmente el tribunal sin ceñirse a ningún parámetro, sin más limitaciones que el
que debe hacerlo con equidad y en conformidad al mérito del proceso”.
176 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
La prueba del daño moral.
El profesor Abeliuk sostiene que “la prueba del daño corresponde a la víctima; no
hay otras limitaciones que las introducidas por la jurisprudencia en caso de daño moral,
según vimos en el número anterior, y en que se ha declarado en algunos casos que basta la
prueba del parentesco de madre a hijo. En los perjuicios materiales es siempre necesario
para quien los cobra acreditarlos, sin que existan limitaciones al respecto; quien pretende
indemnización alega una obligación y la prueba de ésta corresponde al que la invoca (Art.
1698)”.
El profesor Barros señala que, “en principio, como todo supuesto de hecho de la
responsabilidad civil, el daño moral debe ser probado por quien lo alega. Sin embargo,
resulta obvio que su naturaleza impone severas restricciones probatorias. Las limitaciones
del lenguaje nos impiden transmitir nuestras sensaciones internas de pena, de aflicción
física o de frustración. A lo más accedemos a lo que los otros sienten porque nosotros
mismos nos hemos visto en situaciones semejantes o porque hemos descubierto por la
experiencia en qué circunstancias ella suelen manifestarse en signos exteriores. Por eso, la
prueba del daño moral efectivamente sufrido por la víctima tiene algo de la pretensión de
rasguñar un vidrio. Con todo, esa dificultad no puede ser tenida por impedimento de una
prueba que permita inferirlo de los hechos de la causa”.
Agrega que, “en circunstancias que el daño moral no puede ser objeto de una prueba
directa, como el patrimonial, sino sólo puede ser inferido, el único medio de prueba
disponible son las presunciones judiciales. En definitiva, de la circunstancia de que la
prueba directa no sea posible, no se sigue que la prueba en lo absoluto no sea posible ni
necesaria. Las presunciones tienen precisamente por antecedente ciertos hechos que
permiten inferirlas”.
En el mismo sentido, el profesor Corral señala que, “como todo daño, el de carácter
moral debe probarse 97 . Proceden para ello todos los medios de prueba admisibles
legalmente.
Alguna jurisprudencia exige la prueba del daño moral, y rechaza la demanda que no
es respaldada por ningún medio probatorio presentado en juicio: (…).
No obstante, en la mayor parte de los casos, existe una fuerte tendencia
jurisprudencial a relajar la exigencia de la prueba del daño moral. Se sostiene que es
necesaria una mayor flexibilidad a la hora de ponderar la prueba de este tipo de perjuicios.
(…)
En ocasiones se cree que no es necesario ni siquiera la aportación de medios
indirectos. Numerosos fallos sostienen que en determinadas situaciones el daño moral no
requiere de una acreditación por medios formales, ya que su ocurrencia se desprende de las
circunstancias en las que ocurre el hecho y las relaciones de los partícipes98. (…)
97 En el mismo sentido, el profesor Díez sostiene que, “si tenemos presente que todo daño (sea de índole
material o moral) es en sí excepcional y por ende de aplicación restrictiva, surge, como lógica consecuencia,
que su existencia deberá ser acreditada por quien sostenga haberlo sufrido a consecuencia de un hecho ilícito
que demande su reparación”.
98 Así lo entiende también el profesor Díez, al señalar que, “aun cuando lo recién anotado [la necesidad de
probar el daño moral] pareciera no admitir dudas, el examen jurisprudencial nos revela que tratándose del
daño moral los jueces siguen un criterio inverso, al estimar que el carácter espiritual y subjetivo que reviste
exime al demandante de la carga de fundarlo y de probar su existencia”.
177 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Según una posición más extrema, el daño moral no requeriría prueba, puesto que la
sola constatación de una lesión a un derecho extrapatrimonial genera el perjuicio,
quedando el juez atribuido de la facultad discrecional de constatarlo y avaluarlo. (…)
A nuestro juicio, la posición que sostiene que el daño moral no precisa de prueba es
incorrecta, y desnaturaliza la función reparadora de la responsabilidad civil. El daño moral
como requisito de la acción de responsabilidad debe ser acreditado legalmente. La sola
transgresión de un derecho patrimonial o no patrimonial no es bastante para sostener la
reparación, es necesario que se acredite que la violación ha causado un daño; una pérdida
efectiva, un menoscabo de las condiciones materiales o inmateriales de la persona afectada.
Sostenemos, por tanto, la vigencia del principio general de que el daño debe ser probado en
el proceso.
Pero la prueba del daño moral debe acomodarse a su naturaleza especial: si se alega
un daño corporal, debe acreditarse la pérdida que la lesión o enfermedad produce a la
víctima (no es necesario acreditar el dolor si la indemnización se concibe como una
reparación del daño corporal, y no el pretium doloris); si se trata de un daño estético, debe
apreciarse por el juez que efectivamente el daño es real; si se trata del dolor psíquico, la
prueba deberá centrarse en la acreditación de los hechos que ordinariamente para una
persona normal en la misma situación hubiera sentido. De este modo, la prueba por
presunciones adquiere especial relevancia. Pero debe tenerse cuidado en no convertir la
presunción en una mera ficción de daño, (…).
La presunción debe fundarse en hechos conocidos, probados y existentes en el
proceso y el juez debe explicar el raciocinio lógico por el cual del hecho conocido es posible
arribar al hecho ignorado y que se quiere establecer”.
También lo entiende así el profesor Ruz, para quien “todo tipo de daño debe
probarse, por lo que los daños no se presumen. Esta aseveración parece ser contraria a los
innumerables casos de daño moral, sobre todo cuando se cobijan en el factor de atribución
denominado ‘Pretium doloris’, en los cuales nuestros tribunales han decidido que no debe
de probarse el daño, pues se presumiría de la existencia misma del dolor”.
En un sentido distinto, el profesor Ramos Pazos plantea que “dada su naturaleza
esencialmente espiritual, se estima que no es necesario probarlo, debiendo el tribunal
presumirlo, considerando el dolor producido a la víctima y, en su caso, las relaciones de
parentesco existente entre el actor y la víctima. (…).
(…). En muchos casos, la fijación del monto se hace sin reparar que la indemnización
debe cumplir una función reparadora, no punitiva, por lo que no debiera ser considerada,
para su regulación, la situación económica de las partes.
(…). La reparación debe ser integral”.
Por su parte el profesor Ruz adopta una posición ecléctica. Plantea, como regla
general, que el daño debe ser probado y lo mismo, en principio, es aplicable al daño moral.
Sin embargo, reconoce como excepción, las doctrinas del daño evidente. En este sentido,
afirma que “las doctrinas del daño evidente se construyen para sustentar la posición acerca
de la innecesaridad de probar algunas hipótesis de daño moral. Se presenta en dos
variables:
1ª variable: De la prueba automática. Busca que el juez califique el hecho u omisión a
la base de la producción del daño (ya probado) para determinar la idoneidad o capacidad
del mismo para producirlo. Es decir, la parte que lo invoca sólo tiene que probar la
178 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
existencia del hecho, la titularidad de la acción y la relación causal para que se tenga por
acreditada la existencia del daño, si el juez llega a convencerse de la idoneidad del mismo.
2ª variable. Del daño como hecho notorio. Busca que el juez, probada que sea la
notoriedad de las secuelas que produce el hecho u omisión a la base de la producción del
daño (ya probado), presuma la existencia del daño, liberando de la carga de probar a la
víctima. Es decir, la parte que lo invoca sólo tiene que probar la existencia del hecho y sus
consecuencias notorias, la titularidad de la acción y la relación causal para que se tenga por
acreditada la existencia del daño”.
Sin perjuicio de lo anterior, realiza un juicio crítico contra las doctrinas de la
exención probatoria por la notoriedad o evidencia del daño invocado, señalando:
“1. Permiten al juez dentro de nuestro sistema de responsabilidad civil por culpa
probada establecer una suerte de estatuto especial, que supera incluso las exigencias de los
estatutos de responsabilidad objetiva, que sólo eximen la prueba del factor de
imputabilidad.
2. Configuran en el hecho presunciones iure et de iure desde el momento que la
automaticidad de la existencia del daño y la notoriedad de las secuelas del hecho que las
produce, no requieren prueba por la evidencia que ellas conlleva. El victimario no puede
controvertir aquello que resulta evidente, pues con ello estaría justificando lo injustificable.
3. Hace extensivo y general un hecho que es restrictivo y excepcional: la existencia
del daño.
4. Violenta el principio dispositivo que informa, hasta hoy, el proceso civil. Pasividad
del juez v/s actividad de las partes o iniciativa procesal de parte.
5. Genera siempre el riesgo de invalidación de la sentencia por infracción de una
norma ordenatoria litis (Art. 160 del CPC), al no dictarse conforme al mérito del proceso, es
decir, de acuerdo a la verdad material que entregan las pruebas rendidas y valoradas del
proceso.
6. Altera el onus probandi (Art. 1698) que impone a cada parte acreditar los hechos o
actos en que fundan su pretensión”.
Finalmente, plantea la defensa contra estas doctrinas: la prueba de las conductas
reveladoras. Para ello señala que, “dado que la víctima se beneficiaría de la exención de la
prueba del daño, bajo ciertas hipótesis, lo que se busca con la doctrina de la prueba de las
conductas reveladoras es lograr por parte del victimario o damnans acreditar hechos
reveladores de un comportamiento de la víctima incompatible con el daño denunciado. Con
ello altera el onus probandi obligando a la víctima, para beneficiarse de la exención
probatoria, a probar la compatibilidad de la conducta reveladora con el daño presumido”99.
Finalmente, el profesor Díez plantea los principios que debieran informar el tema
probatorio del daño moral:
i.- La existencia del daño moral debe ser probada por quien alegue haberlo sufrido (el
actor).
99 Para explicar esto, el profesor Ruz da el siguiente ejemplo: “si la víctima demanda la indemnización del daño
moral por la destrucción de su vestido de novia, aplicando el juez algunas de las doctrinas de la exención
probatoria por la notoriedad o evidencia del daño invocado, el victimario podría probar que la víctima
estando en proceso de divorcio había puesto un aviso en el diario regalando e incluso ofreciendo pagar dinero
a quien quisiese llevarse su vestido de novia. Con ello, el victimario restablece la carga de la prueba obligando
a la víctima a probar que el aviso publicado es compatible con el daño invocado que se ha presumido”.
179 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
ii.- Con la prueba que se rinda al respecto debe acreditarse que se cumple con todos los
demás requisitos de la responsabilidad extracontractual, que existe un daño moral y el
modo como se produjo ese daño moral.
iii.- Podrán utilizarse todos los medios de prueba.
iv.- El pretium doloris debe acreditarse a través de informes de peritos psiquiátricos o
psicólogos.
v.- Cuando el tribunal utilice las presunciones, debe señalar los hechos materiales que
sirven de base, legalmente probados; explicar las razones que tuvo para extraer esa
conclusión; señalar expresamente que utilizó este medio probatorio, y cumplir los demás
requisitos establecidos en los arts. 1.712 CC y 426 CPC.
vi.- Para las víctimas por repercusión no es suficiente invocar sus calidades de cónyuge o
parientes de la víctima directa.
vii.- En caso de demandarse la reparación de distintas categorías de daño moral, la
prueba deberá recaer sobre cada una de ellas.
viii.- No puede exigirse una prueba sobre el monto del daño moral.
ix.- El demandado podrá rendir pruebas destinadas a desvirtuar la existencia o
magnitud del daño moral cuya reparación invoca el actor.
Momento al que debe estarse para la fijación del daño extrapatrimonial.
El profesor Díez señala que la apreciación debe hacerla el juez al momento de dictar
el fallo, toda vez que “el juez al dictar su sentencia (caracterizada como declarativa) debe
determinar si el hecho ilícito le ocasionó un daño moral a la víctima y, en caso afirmativo,
establecer su entidad y categoría, para finalizar fijando la suma de dinero que en su
concepto es capaz de satisfacer en ese momento a la víctima. A diferencia de lo que ocurre
con el daño patrimonial, no existen aquí las constancias materiales (como tasaciones o
comprobantes de pérdidas y gastos) que permitan retrotraer la avaluación al instante en
que el perjuicio se produjo.
La jurisprudencia nacional mayoritaria sigue este criterio, aunque excepcionales y
erróneos fallos han entendido que para avaluar el daño moral el juez debe colocarse en
momentos anteriores, como son: el de la presentación de la demanda o el de su
notificación”.
Reajustes e intereses.
El profesor Ramos Pazos señala que, “como la indemnización debe ser íntegra, las
sumas ordenadas pagar deben serlo reajustadas y con intereses. Respecto a los reajustes,
no es que de accederse a ellos cambie el monto del daño sino que ‘es su valor el que ha
variado como consecuencia de haberse modificado el poder adquisitivo de la moneda; su
180 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
depreciación produce ese aumento de valor, y como la víctima tiene derecho a la íntegra
reparación, tales variaciones han debido considerarse, si así se solicita y en la medida en
que se hayan establecido en el proceso’. Así lo ha dicho la Corte Suprema (…). Por nuestra
parte, vamos más allá (…), pues entendemos que aunque no se solicite la reajustabilidad, el
tribunal debe ordenar su pago, pues con ello no está variando el monto de la indemnización
sino sólo actualizando los valores, de tal suerte que si no se hace así, la indemnización deja
de ser completa.
En cuanto a la fecha desde la cual se debe calcular los reajustes, nuestros tribunales
han tenido pronunciamientos muy diversos.
A nuestro juicio, el reajuste debe operar a partir del momento en que éstos se
determinaron y hasta que la indemnización se pague.
Respecto al pago de los intereses, somos de opinión que éstos sólo pueden ordenarse
si son demandados; que su cálculo debe hacerse a partir desde que quede ejecutoriada la
sentencia que ordena su pago; y que los intereses a pagar son los intereses corrientes para
operaciones reajustables”.
Posibilidad de formular reserva para determinar el monto de los daños en el cumplimiento
de la sentencia o en un juicio aparte.
El profesor Ramos Pazos dice que “la pregunta que nos planteamos es la siguiente:
¿tiene aplicación en la responsabilidad extracontractual la norma del artículo 173 del
Código de Procedimiento Civil?”.
Opiniones.
A.- Alessandri.
Sostiene que esta disposición no es aplicable. En consecuencia, “los jueces pueden,
pues, regularlo discrecionalmente según el mérito del proceso, aunque no se hayan
establecido las bases a que se refiere el art. 173 C. P. C. Una jurisprudencia que puede
considerarse definitivamente establecida, decide que este precepto es inaplicable a la
regulación de los perjuicios causados por un delito o cuasidelito, pues sólo se refiere a los
que provengan del incumplimiento de obligaciones contractuales o de relaciones jurídicas
preexistentes. Esta jurisprudencia se ha originado principalmente con motivo de la
reparación del daño moral: sin ella, ésta habría sido imposible, puesto que ese daño no es
susceptible de una exacta apreciación pecuniaria”.
B.- Rodríguez.
Sostiene que esta disposición, junto al art. 235 N° 6 CPC, es “aplicable tanto en el
campo de la responsabilidad contractual como extracontractual. Para ello aducimos las
siguientes razones:
1) La citada disposición se encuentra ubicada en el Libro I del Código de
Procedimiento Civil, sobre ‘Disposiciones comunes a todo procedimiento’, sin hacer
distingo alguno a su respecto;
181 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
2) El tenor de la disposición se refiere, por su parte, en términos genéricos, al
caso en que ‘una de las partes haya de ser condenada a la devolución de frutos o a la
indemnización de perjuicios’, sin admitir, tampoco, diferencia alguna que provenga de la
existencia de una relación jurídica actual o preexistentes;
3) El inciso segundo del artículo 173 dispone, imperativamente, que ‘en el caso
de que no se haya litigado sobre la especie y el monto de los frutos o perjuicios, el tribunal
reservará a las partes el derecho de discutir esta cuestión en la ejecución del fallo o en otro
juicio diverso’. De lo señalado se desprende que no puede el tribunal negar este derecho a
los litigantes si el juicio no ha versado sobre la especie y monto de los daños indemnizables;
4) No existe tampoco ninguna diferencia en lo relacionado con la especie y
monto de los daños en materia contractual y extracontractual, ya que ellos o son materiales
(daño emergente y lucro cesante) o morales, y todos deben repararse en dinero por regla
general;
5) Establecida la obligación de indemnizar, la determinación específica de los
daños (naturaleza, especie y monto) no difiere sustancialmente en el campo contractual y
extracontractual. De modo que si el procedimiento es idóneo en un caso, lo será,
igualmente, en el otro;
6) Por Ley N° 18.705 se introdujo un N° 6 al artículo 235 del Código de
Procedimiento Civil, ubicado, también, en el Libro i del señalado cuerpo de leyes. En él se
reglamentó la forma en que debe procederse cuando el tribunal, en la sentencia que
condena a indemnizar perjuicios, reserva al actor el derecho de discutir la especie y monto
de los perjuicios en la ejecución del fallo. Este procedimiento tiene por objeto dar al juicio la
debida continencia y facilitar a las partes el ejercicio de sus derechos;
7) El Título XIX del Libro I del Código de Procedimiento Civil regula la ejecución
de las resoluciones judiciales en materia civil. Esta reglamentación no admite la diferencia
que ha hecho la jurisprudencia, ya que no se atiende a la materia sobre la cual se ha dictado
la sentencia, como se postula en los fallos mencionados;
8) Nada obsta a que las partes litiguen sobre el derecho a ser indemnizadas,
dejando para la ejecución del fallo u otro juicio diverso la prueba de la especie y monto de
los perjuicios. Obligarlas a que en un solo juicio inserten ambas cosas parece excesivo, si se
tiene en consideración que de lo primero se deducirá la necesidad de lo segundo;
9) No se divisa por qué la existencia de una relación preexistente puede alterar
las normas legales sobre la prueba del perjuicio. Como hemos señalado en lo precedente, no
existen daño que puedan atribuirse únicamente al perjuicio que se sigue a una vinculación
contractual. La jurisprudencia se ha uniformado, en el último tiempo, en el sentido de que
ambos tipos de relaciones (contractual y extracontractual) puedan dar origen a daños
materiales y morales;
10) El fundamento de toda indemnización de perjuicios radica en el cumplimiento
de una obligación. Ella puede tener su génesis en una convención o en el deber general de
comportarse diligentemente sin causar daño a nadie. El Código Civil, en sus artículos 1437 y
2284, enumera las fuentes de las obligaciones conjuntamente. No se descubre, entonces, en
qué puede fundamentarse un tratamiento diverso cuando se trata de cumplir un fallo
judicial que da por configurado un incumplimiento contractual o declara la obligación de
indemnizar los perjuicios derivados de un delito o cuasidelito civil;
11) Finalmente, no se advierte en qué consiste la ‘amplitud de las normas
reguladoras de la indemnización por delito o cuasidelito’, en oposición a las normas que
182 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
regulan la indemnización en el ámbito contractual. Pero aun cuando así fuere, aquella
circunstancia, lejos de excluir la aplicación del artículo 173 del Código de Procedimiento
Civil en ambas áreas, lo haría procedente. En otras palabras, si los jueces entienden que la
disposición sancionada hace más rígido el establecimiento de los daños, debería optarse
por ella, sin perjuicio de las facultades que la ley les reconoce para obrar con mayor
discrecionalidad; y
12) Dentro de ciertas pautas, cuanto más severo sea el juez para dar por
acreditados los perjuicios, mayor seriedad tendrá la decisión que ordena indemnizar y
menos abusos se consumarán al amparo de situaciones de esta índole.
De lo que llevamos dicho se infiere, entonces, que siempre será procedente que las
partes soliciten o el tribunal decida reservarles el derecho a discutir sobre la especie y
monto de los perjuicios, si no se ha litigado sobre éstos. Lo anterior facilita la posición de
ellas y del propio tribunal, al dar a los interesados la posibilidad de allegar al proceso las
probanzas que harán más sólida la decisión final”.
4.- Relación de causalidad o nexo causal.
Significa que el daño debe ser consecuencia directa del hecho ilícito, es decir, debe
haber una relación de causa a efecto entre el hecho ilícito y el daño100.
En este sentido, el profesor Barros señala que, “en circunstancias que sólo se
responde civilmente por daños, y no por conductas reprobables que no se materialicen en
perjuicios, la causalidad expresa el más general fundamento de justicia de la
responsabilidad civil, porque la exigencia mínima para hacer a alguien responsable es que
exista una conexión entre su hecho y el daño. Sólo bajo esa condición puede darse por
establecido un vínculo personal entre el responsable y la víctima de ese daño”.
El fundamento de este requisito, dice el profesor Abeliuk, es de simple lógica: “si la
acción u omisión del demandado nada ha tenido que ver con el daño, no se ve a qué título
tendría éste que indemnizarlo”101.
Según el profesor Alessandri, “hay relación de causalidad cuando el hecho – o la
omisión – doloso o culpable es la causa directa y necesaria del daño, cuando sin él éste no se
habría producido.
Poco importa que el daño tenga una o varias causas o que se produzca
coetáneamente con el hecho ilícito o tiempo después. Lo esencial es que el dolo o la culpa
haya sido su causa directa y necesaria que, a no mediar aquél o aquélla, el daño no se habría
producido. Si el daño se habría realizado de todos modos, aún sin el hecho doloso o
culpable, como en los ejemplos señalados (…), no hay relación causal entre ambos; el hecho
ilícito no ha sido su causa directa y necesaria”.
100 En el mismo sentido, el profesor Rodríguez sostiene que se trata de establecer “que el daño producido es
consecuencia de un hecho”. También lo entiende así el profesor Tapia, al sostener “que entre el hecho ilícito
cometido dolosa o culpablemente por una persona capaz de delito y cuasidelito, y el daño sufrido por la
víctima exista una relación de causa a efecto; o sea, que el daño haya sido ocasionado precisamente por el
hecho ilícito de dicha persona”. Igual opinión sostiene el profesor Abeliuk, para quien “es preciso, además, que
el daño sea por causa directa y necesaria del hecho del autor, de manera que sin éste no se habría producido”.
101 En el mismo sentido, el profesor Figueroa sostiene que la relación de causalidad “nos permite determinar
con claridad a qué persona debe imputarse el daño sufrido por la víctima, quien es efectivamente el civilmente
responsable por el hecho dañoso o culposo, a quien debemos demandar de los perjuicios sufridos”.
183 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Según el profesor Meza Barros, “se producirá esta relación de causalidad cuando el
dolo o la culpa ha sido la causa necesaria del daño, de manera que si no hubiera mediado el
daño no se habría producido”.
El profesor Rodríguez agrega que “no es exacto sostener que se trata de vincular el
dolo o la culpa (factores de imputabilidad) con el daño”.
Este elemento es importante porque delimita los daños indemnizables. En efecto, un
hecho ilícito puede provocar daños directos e indirectos, pero en virtud de este elemento de
nexo causal, se entiende que sólo se responde de los daños directos102. Así, el profesor
Rodríguez advierte que “la relación de causalidad tiene por objeto precisar que el resultado
nocivo no es más que una consecuencia directa y necesaria de un hecho (acción u omisión)
imputable a una determinada persona. Aquí entran a jugar los factores de imputación (dolo,
culpa o riesgo) para la atribución de responsabilidad. Como es natural, si el resultado
dañoso no es consecuencia del hecho reprochado a su autor, no puede imponerse a éste la
obligación de reparar los perjuicios”.
Además, el profesor Barros precisa que “la causalidad es un requisito de la
responsabilidad por culpa y de la responsabilidad estricta”103.
El problema se presenta al tratar de esbozar la naturaleza de la relación de
causalidad. Este problema se presenta porque es frecuente que en la producción de un daño
existan varios antecedentes que pueden servir como causa, y la pregunta que surge es ¿son
todos causa?104
De esta manera, el profesor Rodríguez señala que “la relación de causalidad
responde a la pregunta de por qué y hasta dónde responde el autor del hecho, cuando de
éste se sigue una consecuencia nociva. Lo anterior equivale a decir que la responsabilidad
se enmarca dentro de los límites del resultado dañoso atribuible a la acción que se imputa
al autor; no más allá. Con mayor claridad podría decirse que se responde del daño que
efectivamente se causa y que es el resultado de la conducta ilícita sancionada en la ley. No
es difícil, entonces, advertir la importancia de esta cuestión para los efectos de la
responsabilidad civil y su extensión”.
En este sentido, el profesor Corral explica que, “para los efectos jurídicos, la
identificación de la causa de un daño puede ser, en muchas ocasiones, de resolución
sencilla, porque intuitivamente imputamos el perjuicio al comportamiento humano que nos
parece ha sido el ‘causante’. Pero la cuestión a veces se complica y surge, entonces, el
problema de precisar el concepto de causa y la forma en que ésta debe identificarse en una
determinada situación105.
102 En este sentido, el profesor Barros señala que la casualidad es fundamento de la responsabilidad y, además,
es un límite a dicha responsabilidad. En el mismo sentido, el profesor Abeliuk sostiene que “la exigencia de
este requisito conduce a la exclusión de los daños indirectos”.
103 En el mismo sentido, el profesor Tapia agrega que “cualquiera que sea la teoría en que se fundamente la
responsabilidad delictual, siempre requerirá la concurrencia de esta relación de causalidad entre el hecho
ejecutado y el daño inferido, con la sola diferencia de que, mientras de conformidad con la teoría del riesgo
dicha relación deberá existir entre el simple hecho generador del riesgo y el daño causado a la víctima, de
acuerdo con la teoría de la responsabilidad subjetiva deberá existir entre el hecho ilícito doloso o culpable y el
daño inferido”.
104 Como explica el profesor Rodríguez, “el daño, por lo general, no es consecuencia de una sola causa, sino que
concurren en él una multiplicidad de causas (concausas)”.
105 En este contexto, el profesor Alessandri sostiene que, “cuando la causa del daño es una, el problema de la
relación causal no ofrece dificultad. Pero no es esto lo que ocurre en la práctica. De ordinario, las causas que
184 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Lo anterior sucede porque un comportamiento humano no ocurre nunca en un vacío,
sino en medio de una constelación de factores concurrentes, tanto activos como pasivos106.
(…).
Usualmente se da el nombre de condiciones a todos los factores humanos y naturales
que han intervenido en el hecho dañoso y sin cuya existencia el daño no se hubiera
producido. El problema surge, entonces, al preguntarse si cabe asignar el rol de causa del
daño a alguno de ellos, prescindiendo de la concurrencia del resto”.
Agrega que “los estudios de derecho penal suelen mencionar diversos casos típicos
en los que la conexión causal es compleja, y que pueden servir para testear el
funcionamiento de las diversas teorías que se proponen resolver el problema. Estos casos
son los siguientes:
a) Casos de inducción a autoasumir riesgos o peligros ordinarios: es usual el
ejemplo de quien, con la intención de que muera, le aconseja a alguien pasear por un lugar
donde se desata una tormenta y hay probabilidades de que caiga un rayo. (…). En todos
estos casos, si la previsión del autor se produce, es decir, si efectivamente cae un rayo y
mata al paseante, (…), ¿puede decirse que el comportamiento del autor ha sido la causa del
daño?
b) Casos de agravamiento del mal por defecto imperceptible de la víctima: se
pone aquí el caso de quien golpea a otro sin más ánimo que causarle lesiones leves, pero
por un defecto constitutivo de la víctima, el golpe le provoca la muerte. ¿Ha sido la acción
del agente causa del homicidio?
c) Casos de desviación del curso normalmente esperable: en este rubro, es típico
el ejemplo del que golpea a alguien causándole lesiones leves, pero que luego al ser
trasladado a un centro médico en una ambulancia fallece con motivo de la colisión de ésta
con otro vehículo, o fallece por el incendio que se desata en el hospital adonde fue
trasladado. ¿Debe juzgarse al que causó el golpe inicial como agente causante del daño final
en el que devino el curso actual?”.
Teorías en torno a la relación de causalidad.
Existen dos grandes grupos de teorías:
A.- Teorías empiristas.
Se denominan de esta forma, porque para ellas la causalidad jurídica se encuentra
estrechamente vinculada a la causalidad empírica, física o material, es decir, la causalidad
física es la que determina la causalidad jurídica, de manera que no puede haber causalidad
jurídica sin causalidad física. Como explica el profesor Corral, “intentan localizar el
momento causal observando los fenómenos empíricos o naturales, y emplazando la
generan un daño son múltiples, a veces concurrentes, a veces sucesivas, en términos que si una hubiese
faltado, aquél seguramente no se habría producido. En rigor, cualquiera de ellas puede ser considerada como
causa de todo el daño”.
106 En el mismo sentido, el profesor Rodríguez agrega que “todas las acciones humanas se entrelazan en una
sucesión de hechos que van operando, simultáneamente, como causas y efectos. Ningún hecho del hombre se
presenta aislado, todos ellos están recíprocamente condicionados. La vida humana es una cadena de hechos
unidos y enlazados en un proceso continuo de causas – efectos, antecedentes – consecuencias”.
185 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
conducta humana dentro del cortejo de acontecimientos que ocurren en la naturaleza según
las leyes físicas”.
Aquí encontramos distintas variantes:
i.- Teoría de la equivalencia de las condiciones.
Según esta teoría en todo hecho concurren muchas condiciones y todas ellas
eventualmente, pueden ser causa 107 . Como señala el profesor Corral, “no es posible
distinguir de entre las varias condiciones que concurren para producir un resultado
(dañoso), cuál es más causa que otra. Todas ellas son equivalentes en cuanto a la
causalidad. De esta forma, aunque hayan concurrido otros factores, si el hecho voluntario
del eventual autor del daño es una de las condiciones que intervinieron en la producción del
resultado lesivo, vale como causa, y puede establecerse una relación de causalidad
suficiente para estimar la responsabilidad”108 .
El profesor Rodríguez señala que “su aplicación se reduce a una sola cuestión, que
podría sistematizarse diciendo ‘si el demandado no hubiere obrado, ¿se habría producido el
daño?. Si el daño no se hubiere producido sin su intervención, ese acto es la causa del
mismo, debiendo el autor repararlo. De lo que se sigue que todos los hechos que han
concurrido a la producción del daño son causa de él y, desde el punto de vista de la
responsabilidad, son equivalentes y no procede hacer distingo alguno a su respecto, no
pudiendo tomarse en cuenta unos y no otros”109.
De esta manera, “todo efecto es resultante de conjugación de todas las condiciones,
que deben ser consideradas equivalente en lo causal y en lo jurídico, de manera que
constituyen ‘condictio sine qua non’ del resultado final”.
Según el profesor Barros, “debe ser considerada como expresión de un requisito
general de que el hecho por el cual se responde sea causa necesaria del daño. Que una causa
sea necesaria para que se produzca un resultado no significa que también sea suficiente,
esto es, que pueda producirlo sin intervención de otras causas. Lo usual será precisamente
que diversas causas intervengan en un accidente. Por eso, todas las causas del accidente son
equivalentes, en la medida que individualmente sean condición necesaria para la
producción del resultado dañoso”.
Para determinar que condición o condiciones puede ser causa se debe recurrir a la
figura de la supresión mental hipotética, es decir, debe hacerse el ejercicio mental de
comenzar a excluir las distintas condiciones y si hecho este ejercicio se llega a la conclusión
que: sin esa condición el hecho igualmente se habría producido, entonces esa condición no
107 En este sentido, el profesor Alessandri señala que “basta que entre esas causas se encuentre un hecho – o
una omisión – doloso o culpable para que exista relación causal, siempre que ese hecho – u omisión – ya sea
próximo o remoto, inmediato o mediato, haya sido elemento necesario y directo del daño, es decir, que sin él
éste no se habría producido, aunque concurrieren las demás causas”.
108 El profesor Alessandri agrega que “todos los hechos que han concurrido a producir un daño son
considerados como causas de todo él y, por tanto, como equivalentes”.
109 En el mismo sentido, el profesor Barros sostiene que, “para dar por acreditada la causalidad debe
mostrarse que el hecho por el cual se responde es una condición necesaria del daño. Y un hecho es condición
necesaria de un cierto resultado cuando de no haber existido la condición, el resultado tampoco se habría
producido (el hecho es condictio sine qua non del daño). El requisito de causalidad exige que haya una
diferencia entre dos estados de cosas: el que existiría si el hecho no hubiese ocurrido y el efectivamente
existente”.
186 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
es causa. Si suprimida mentalmente esa condición el hecho no se habría producido la
condición es causa. En este sentido, el profesor Corral explica que, “si queremos saber si un
determinado factor es condición (y, por ende, causa) del resultado, debemos reconstruir
mentalmente la situación sin el factor analizado: si en este supuesto el resultado igualmente
hubiere acaecido, quiere decir que dicho factor no fue una condición del mismo. En cambio,
si al prescindir mentalmente del factor en análisis el resultado no se hubiera producido,
entonces dicho factor tiene la categoría de condición (…). Y siendo condición, eso lo habilita
para ser tratado como causa, ya que, como queda dicho, todas las condiciones son causa del
resultado, en el sentido de que sin su concurrencia el hecho dañoso no habría tenido
lugar”110.
A partir de lo señalado, el profesor Rodríguez plantea que “pueden extraerse las
siguientes conclusiones:
1) Todos los hechos o acciones que concurren a la producción del daño son
causas de él y tienen una significación equivalente;
2) Cada causa lo es de todo el daño producido, razón por la cual el autor no
puede pretender que se reduzca su responsabilidad por el hecho de que hayan concurrido
otras causas111. La única reducción posible está conformada por la exposición de la víctima
imprudentemente al daño (artículo 2330 del Código Civil);
3) Si entre las causas se presentan hechos ilícitos atribuibles a terceros, el
obligado a reparar los perjuicios tiene acción para repetir total o parcialmente contra sus
autores. Estará facultado para repetir por el total de lo pagado, por ejemplo, en el caso del
artículo 2325, y parcialmente en el caso del artículo 2317112; y
4) Las llamadas predisposiciones, esto es, las particularidades inherentes a la
persona de la víctima o su estado de salud, como las llama Alessandri, no tienen influencia
ninguna en la responsabilidad del autor”113.
En concepto del profesor Barros, “la exigencia de una relación de causa necesaria se
aplica por extensión a la causalidad puramente psicológica, que puede operar desde el
punto de vista del autor del daño o de la víctima. Así, se entiende que es causante del daño
quien ha instigado a otro para que realice la acción dañosa; y, a la inversa, que es
110 En el mismo sentido, el profesor Barros explica la supresión mental hipotética señalando que, “si eliminado
mentalmente el hecho, el daño no se habría producido, tal hecho es causa necesaria de ese daño. Al revés, si
suprimido el hecho, el daño igualmente se habría producido, la causalidad no puede darse por establecida. De
este modo, si en un resultado dañoso interviene una secuencia de causas necesarias, (…), cada una de ellas por
separado da lugar a un vínculo causal a efectos de determinar las responsabilidad civiles por la muerte de la
víctima”.
111 En este sentido, el profesor Ruz señala que, “cuando el hecho culposo o doloso es una de las causas
necesarias y directas del daño, su autor es obligado a repararlo íntegramente”. Y agrega que “no podría
pretenderse la reducción a pretexto de existir otras causas, ni aunque alguna de ellas fuere caso fortuito o
fuerza mayor”.
112 En un sentido distinto, el profesor Barros sostiene que, “si en la producción del daño han intervenido como
condición necesaria otros hechos ilícitos atribuibles a terceros, la persona obligada a indemnizar podrá
repetir contra sus autores por la parte que a cada uno corresponda, pero frente a la víctima estará obligada a
responder íntegramente por el daño causado. Asimismo, si las demás condiciones necesarias para la
producción del daño han correspondido a circunstancias fortuitas o desligadas del hecho inicial, el autor
soportará la reparación total del mismo, a menos que normativamente se pueda asumir que el hecho dejó de
tener influencia sustantiva en el daño en razón de estas circunstancias posteriores”.
113 En el mismo sentido se plantea el profesor Ruz, quien agrega “salvo que la víctima a sabiendas se hubiera
expuesto, sabiendo su predisposición a la ocurrencia del riesgo”.
187 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
consecuencia de un hecho culpable el shock nervioso o el daño moral que provoca en la
víctima directa o en un tercero. Aunque en el ámbito psicológico no existe causalidad
puramente natural, la relación entre el hecho y su efecto puede inferirse a la luz de la
experiencia”.
El profesor Alessandri agrega que “los jueces del fondo establecen soberanamente
los hechos materiales de donde el actor pretende derivar la relación causal. Pero
determinar si esta relación existe, si el daño ha tenido o no por causa necesaria el hecho
ilícito, es una cuestión de derecho susceptible, por tanto, de ser revisada por la Corte de
Casación. En concepto de nuestra Corte Suprema, sin embargo, determinar la causa del
daño y si entre éste y el hecho ilícito existe o no esa relación, es una cuestión de hecho que
los jueces del fondo establecen privativamente”114.
El profesor Barros añade que “la causalidad en sentido natural expresa la relación
entre la conducta humana y los hechos del mundo exterior. En la responsabilidad por culpa,
la causalidad expresa la relación entre el hecho culpable y el daño provocado. El hecho
puede ser una acción o una omisión. La condición, sin embargo, es que la omisión sea
culpable, lo que resulta más excepcional que en el caso de la acción, porque supone que
haya existido un deber positivo de actuar, cuyo ámbito es más restringido que el principio
negativo que nos prohíbe dañar a otros.
Al tratar el asunto desde el punto de vista de la causa, se muestra la imposibilidad de
establecer una responsabilidad general por omisiones. En efecto, si alguien sufre un daño
porque no recibió oportuna atención, suele ocurrir que el conjunto de los causalmente
responsables es ilimitado, porque comprendería a todos los que estuvieron en situación de
prestarle ayuda. Por eso, la relación entre la culpa y el daño es particularmente intensa en el
caso de las omisiones: la responsabilidad supone que el accidente se haya producido
porque quien estaba obligado a actuar no lo hizo.
En el derecho chileno existen aplicaciones de este principio, especialmente en
materia de responsabilidad de municipalidades. La tarea jurisprudencial, sin embargo, es
definir con creciente precisión estos deberes positivos de cuidado, atendida la
imposibilidad de una causalidad genérica por meras omisiones. Una vez definidos los
deberes positivos de cuidado, se requiere probar que el daño se debe a la omisión incurrida,
de modo que si el demandado hubiese actuado en cumplimiento del deber, el perjuicio no
se habría producido”.
El profesor Ruz sostiene que “es causa toda condición que suprimida mentalmente
daría lugar a que no se produjese el resultado”.
Ventaja.
El profesor Corral sostiene que esta teoría “tiene la gran virtud de la simplicidad, lo
que explica el arraigo que hasta ahora encuentra en los tribunales”.
Cabe tener presente, conforme explica el profesor Tapia, que “ha sido consagrada
por nuestro Código Civil, tratándose de la responsabilidad por el hecho ajeno. En efecto, en
este caso concurren varias causas, entre las cuales se encuentran, desde luego, el hecho de
la persona por quien se responde civilmente, y la culpa o negligencia que la ley presume
114 En este sentido, el profesor Abeliuk sostiene que “la Corte Suprema ha considerado que es cuestión de
hecho determinar la concurrencia del vínculo de causalidad, lo que parece erróneo”.
188 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
haber existido de parte de aquella a cuyo cuidado o bajo cuya dependencia se hallaba la
causante directa del daño”.
Críticas.
1) Puede llegar a la conclusión que una condición no es causa cuando en realidad si lo
es, esto es lo que ocurre en los casos de causalidad acumulativa; que son aquellos casos en
que hay dos o más condiciones que analizadas separadamente, ninguna es causa del hecho,
pero que analizadas en conjunto se advierte claramente que su confluencia es la causa115,
por ejemplo, si Pedro da un golpe a Juan de poca intensidad, eso por sí solo no es suficiente
para provocar la muerte de Juan, pero si Juan estaba en estado de ebriedad y producto del
golpe pierde el equilibrio cae y producto de ello cae y se golpea la cabeza y muere, ambas
condiciones por si solas no son suficientes para producir el resultado, pero en su conjunto si
son causa.
2) Esta teoría puede hacernos llegar a la conclusión que en definitiva todos somos
responsable de un hecho ya que existen numerosos casos en que en relación a un hecho
confluyen infinitas condiciones, de tal manera que la supresión mental de una de ellas
obsta a que se produzca el resultado, de manera que siguiendo a esta teoría se llegaría a la
conclusión que todas esas son causas y consecuencialmente todos son responsable116, por
ejemplo, el marido sorprende a su mujer infraganti en adulterio en la propia cama de su
casa y en un arrebato de ira toma una pistola y los mata; siguiendo esta teoría serian causa
del daño el disparo, el hecho de haberse vendido el arma, el hecho de haberse fabricado el
arma, el hecho de haberse comprado la cama, el hecho de haberse fabricado la cama, el
hecho de haberse comprado la cama, etc. Porque si mentalmente suprimimos cualquiera de
estas condiciones no se habría producido el hecho. En efecto si no se hubiese comprado la
casa, la mujer no habría cometido el adulterio en ella y por lo tanto el marido no la habría
sorprendido y no la habría matado, y si no se hubiese comprado el arma, el marido
engañado por mucha rabia que sintiera no habría tenido con que matarlos. Luego son
responsables el marido, el que le vendió el arma, el que fabrico el arma, el que le vendió la
cama, el que fabrico la cama, el que fabrico la casa, el que le vendió la casa e incluso el amigo
que presento a la mujer a su amante.
Como explica el profesor Rodríguez, “el error de esta teoría queda de manifiesto si
observamos que ella opta por la causalidad física o material, prescindiendo de la causalidad
jurídica, razón por la cual aceptó unir causalmente todos los hechos que desde el punto de
vista material concurren a la producción del resultado. Por otro lado, la causalidad
retrocede indefinidamente para buscar la causa”.
Agrega que se presenta una inconsistencia, por el hecho de “estimar a todas las
concausas como equivalentes, a resultadas de lo cual puede hacerse responsables a
115 En este sentido, el profesor Corral sostiene que “actúan dos causas independientes que por su confluencia
producen el resultado, pero que si se eliminara mentalmente cualquiera de ellas debería llegarse a la
conclusión de que ninguna es la causa, produciendo la impunidad del hecho”.
116 Como explica el profesor Corral, “aplicada en rigor, conducía a una extensión exagerada de la
responsabilidad, ya que cualquier hecho situado en la cadena de acontecimientos en la que luego se inserta el
resultado podía ser considerado causa del mismo”.
189 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
personas que no han participado en forma efectiva en el resultado final, y que se han
limitado a desarrollar actividades intrascendentes en relación al resultado dañoso”.
3) Se sostiene que esta teoría se estructura a partir de un juicio previo que se hace
entorno a que si la condición que se suprime es o no causa, es decir, desde un punto de vista
lógico es inconsistente porque presupone lo que debe averiguarse recurriendo a la
supresión mental hipotéticas.
4) El profesor Corral agrega que también se critica “cuando se ignora la ley causal
general bajo la cual puede hacerse el ejercicio de la supresión mental hipotética (así, por
ejemplo, en los casos de daños imputados a la talidomida cuando se ignoraba la relación
causa – efecto entre el medicamento y las malformaciones ocurridas)”.
5) Se sostiene que “es indiferente que la relación de causalidad sea mediata o
inmediata”.
6) Se agrega que “esta teoría confunde causa con ocasión”.
ii.- Teoría de la causa adecuada.
Esta teoría también parte de la base que en un hecho confluyen numerosas
condiciones, pero a diferencia de la anterior, no todas las condiciones serán causa, porque
para determinar cuál de ellas es la causa hay que hacer un análisis valorativo entre las
condiciones y el resultado.
Como plantea el profesor Ruz, se trata de un matiz de la teoría de la equivalencia
absoluta, pero “proponiendo delimitar su extensión, por cuanto no toda causa en sentido
natural es relevante desde el punto de vista jurídico”.
De esta manera, como explica el profesor Tapia, “consiste en determinar la
influencia que en la producción del daño ha tenido cada una de las causas que han
intervenido, de manera que aquella sin la cual no hubiera podido existir, sea estimada la
causa adecuada para establecer la relación de causalidad”.
En este sentido, el profesor Rodríguez advierte que “el funcionamiento conceptual
es semejante al de la equivalencia de las condiciones, en la medida en que admite que todas
ellas concurren a la producción del resultado, y utiliza el mismo método de supresión
hipotética. Pero ya no se trata de la observación individual de la causa en el caso dado, sino
de analizarlo en abstracto; en este plano se averigua si es probable o posible que alguna de
las condiciones produzca el resultado de manera de ser elevado a la categoría de causa”.
Así, “un acontecimiento no puede ser considerado causa de un daño por el solo
hecho de que se haya probado que sin la ocurrencia de este acontecimiento, el perjuicio no
se habría realizado. Todos los hechos que concurren a la generación de un daño, que son
condiciones de él, no son su causa desde el punto de vista de la responsabilidad civil: no
todos obligan a la reparación. ‘Sólo pueden ser considerados como causas de un perjuicio
los acontecimientos que debería producirlo normalmente: se precisa que la relación entre
el acontecimiento y el daño que resulte de él sea ‘adecuada’ y no simplemente ‘fortuita’. En
otros términos, el que haya cometido una culpa debe reparar todo el perjuicio que era
190 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
propio que produjera según el curso natural de las cosas y que ha producido
efectivamente’”117 .
De esta manera, “sólo será causa del mismo la condición que es adecuada por sí
misma para generar el resultado realizado en la situación concreta118.
El juicio de adecuación proviene de los datos de la experiencia afincados en el
prototipo de un hombre prudente más los conocimientos particulares del autor. De esta
manera, se afirma que deben considerarse las circunstancias fácticas del hecho que sean
conocidas o cognoscibles para un hombre medio (saber ontológico 119 - 120 ) más el
conocimiento que se tenga o sea posible tener sobre el funcionamiento de las leyes de la
naturaleza física respecto del hecho (saber gnomológico121). La teoría toma en cuenta lo que
habría podido conocer (en el plano de lo fáctico y de la experiencia general) un hombre
promedio, pero a ello añade los conocimientos particulares que tenga el autor. Con este
cúmulo de conocimientos, se puede analizar si la condición puesta por el autor aparece
como apropiada para producir el resultado, en el sentido de que era previsible que lo
generara”122. En otras palabras, esa condición presente en el actuar del autor del hecho
ilícito será la causa, si el autor, tomando en consideración el conocimiento de un hombre
promedio y sus conocimientos particulares, sabía que esa condición iba a provocar el
resultado dañoso.
117 En el mismo sentido, el profesor Abeliuk sostiene que, para esta teoría, “entre todas las causas que
concurren a la producción del daño debe elegirse aquella que normalmente ha de producirlo, o sea, es
necesario preferir el acontecimiento que ha desempeñado el papel preponderante en la ocurrencia del
perjuicio”.
118 En este sentido, el profesor Rodríguez agrega que “sólo son causa de un daño ‘los acontecimientos que
deberían producir normalmente ese daño; dicho de otro modo, los únicos acontecimientos de los que era
normalmente previsible la consecuencia dañosa”.
119 El profesor Rodríguez señala que “consiste en establecer cuáles condiciones son observables para realizar
aquel análisis”.
120 El profesor Rodríguez advierte que “en torno al ‘saber ontológico’ la teoría se disgrega en tres variantes
fundamentales: a) Posición subjetiva, (…). Se consideran las condiciones que el sujeto dado conocía o podía
conocer; o, en otros términos, se hace un juicio de previsibilidad respecto de la incidencia probable o posible
de las condiciones que el agente conocía o podía conocer; b) Posición objetiva. No considera la previsibilidad
del sujeto determinado, sino a través de las condiciones que el sujeto normal debe prever (…), o las que eran
conocidas de alguna manera, aun ‘a posteriori’ (…). Incumbe al juez, por tanto, ubicarse como si el resultado
no hubiese acaecido y, realizando lo que Von Liszt llamó ‘prognosis póstuma’, determinar la probabilidad de
aquél en razón de las condiciones precedentes… c) La otra posición considera la circunstancia generalmente
favorecedora, y realiza el juicio de probabilidad según la captación de un hombre muy perspicaz. Por ello se ha
dicho que toma en cuenta una suerte de ‘superhombre’. Tránger, de esa manera, difiere la cuestión al juicio de
previsibilidad de un hombre especialmente informado como es el perito”.
121 Para el profesor Rodríguez es “determinar la probabilidad o posibilidad de un efecto según el
desenvolvimiento de las leyes del mundo de la naturaleza”.
122 En el mismo sentido, el profesor Barros sostiene que “la imputación de daños consecuentes sólo se justifica
si desde la perspectiva de un observador experimentado, que mira retrospectivamente la cadena causal, tales
daños no resultan inverosímiles. La adecuación se muestra en que el hecho culpable es apropiado, bajo un
curso ordinario y no extravagante de los acontecimientos, para producir las consecuencias dañosas. Por eso, la
causa adecuada no es un criterio que defina positivamente cuáles consecuencias deben ser consideradas como
daños atribuibles al hecho culpable, sino que establece las condiciones negativas para excluir la
responsabilidad cuando los acontecimientos se desencadenan en un curso causal anormal o extraordinario,
ajeno al impuesto por el hecho negligente”.
191 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Ventaja.
El profesor Corral señala que “la teoría tiene el mérito de limitar la extensión de la
causalidad”.
En el mismo sentido, el profesor Rodríguez sostiene que, “de acuerdo a lo antes
señalado, la teoría de la causalidad será más útil en la medida que el problema ontológico se
resuelva con una perspectiva objetiva. La capacidad de previsibilidad no está relacionada
con el autor del daño, sino con los estándares generales, que, en alguna medida, introducen
un deber social del que nadie puede sustraerse. De la misma manera, la solución del
problema ‘gnomológico’ nos remite a las leyes de la naturaleza como elemento cultural
integrado al ‘acervo común de la sociedad’. Así las cosas, la relación de causalidad resulta
ser un elemento objetivo que puede el juez apreciar sin necesidad de evaluar la capacidad
de previsión del dañador y, por lo mismo, absolutamente desvinculada de la culpa como
elemento subjetivo o factor de imputación”.
Críticas.
1) Por el solo hecho de plantear la exigencia de hacer un juicio valorativo incursiona en
el ámbito de las teorías normativas123.
2) Como consecuencia de lo anterior plantea una inconsecuencia, al sostener que
determinadas condiciones no son causa, en circunstancias que para las ciencias empíricas si
lo son.
Como explica el profesor Tapia, “adolece de imprecisión, puesto que puede haber dos
o más causas sin cuya mediación el daño no se habría originado, caso en el cual la cuestión
quedaría sin resolverse”.
3) Confundiría causalidad con imputabilidad, porque se exige conocimiento por parte
del autor, en el fondo está diciendo que el daño era previsible, y si el daño era previsible se
configura un juicio de reproche.
En este sentido, el profesor Corral advierte que, “al identificar la adecuación con la
previsibilidad se confunde la causalidad con la culpabilidad (el dolo y la culpa que suponen
también un juicio de previsibilidad del resultado)”124.
Por su parte, el profesor Barros sostiene que “gran parte de los problemas surgen
cuando se confunden las preguntas relativas a la culpa con las que se refieren a la
imputación objetiva de las consecuencias mediatas del hecho culpable. La culpa supone la
previsibilidad del primer daño; pero ese requisito, como se ha visto, no tiene por qué
extenderse a las siguientes consecuencias de la acción culpable. La idea de imputación
123 En este sentido, el profesor Barros plantea que “los principales casos en que se estima que el daño no
puede ser objetivamente imputado al hecho suponen una valoración judicial, más que la aplicación de
principios estadísticos de probabilidad. Esta valoración permite desestimar ciertos daños consecuentes,
cuando resulten extraordinarios o anormales en la perspectiva de la cadena causal proyectada por el daño
inicial”.
124 En el mismo sentido, el profesor Rodríguez sostiene que “nos parece peligroso y confuso introducir el
concepto de previsibilidad para caracterizar a la causa, ya que ello, inevitablemente, se confundirá con el
elemento subjetivo del ilícito”.
192 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
objetiva de acuerdo con el criterio de adecuación no hace referencia a la previsibilidad
concreta de los efectos de la acción, como la culpa, sino a las consecuencias que pueden
tener por normales de la acción culpable.
De acuerdo con el criterio de la causa adecuada, consecuencias que eran
psicológicamente imprevisibles en la posición de quien incurrió en la negligencia pueden
ser atribuidas al hecho del demandado, porque ocurren en el curso normal de los
acontecimientos. (…). El trasfondo de la previsibilidad que subyace tras la idea de causa
adecuada no adopta la posición ex ante del demandado, sino la ex post, que
retrospectivamente analiza si las consecuencias mediatas del hecho culpable pueden ser
tenidas por extraordinarias, a efectos de excluir la responsabilidad.
Todo indica, en consecuencia, que la idea de causa adecuada es más general que la de
previsibilidad y que resulta conveniente restringir la relevancia de esta última al requisito
de la sede de la culpa”.
4) Carece de objetividad, por cuanto un mismo hecho va a constituir va a constituir
causa para ciertas personas y no va a constituir causa para otras personas.
Como explica el profesor Corral, cuesta aceptar que “el conocimiento particular que
tenga el autor (…) transforme la acción en causal, mientras que el mismo hecho, sin ese
conocimiento, no lo sería”.
5) Esta teoría no es útil para aquellos casos en que las conductas peligrosas son
permitidas, y en que el resultado dañoso es previsible, aun actuando con diligencia, por
ejemplo, los deportes riesgosos.
6) De la misma manera, esta teoría tampoco es útil en los casos en “que el autor actúa,
previendo el resultado lesivo, pero tratando de disminuir sus efectos”.
Observación.
El profesor Rodríguez defiende esta teoría, señalando que “parece indudable que
para la producción de un daño concurren siempre numerosas condiciones, pero no todas
ellas son causa del efecto nocivo. La teoría, por lo mismo, apunta a distinguir cuál de dichas
condiciones puede ser considerada causa del efecto dañoso. La teoría, por lo mismo, apunta
a distinguir cuál de dichas condiciones puede ser considerada causa del efecto dañoso. Ese
es el primer paso en la búsqueda de una solución. Asimismo, la lesión de un derecho o
interés legítimo, que representa un hecho ‘defectuoso’, al decir de los autores, sólo puede
provenir de una causa idónea para generarla. De aquí surge la necesidad de distinguir entre
condiciones y causa. Atendido lo anterior, estimamos que la causa, así sea positiva – acción
– o negativa – omisión –, en el ámbito jurídico (no físico), consistirá siempre en un hecho
del hombre. De lo manifestado se sigue que la cuestión consiste en resolver qué hechos del
hombre son capaces de provocar un daño susceptible de repararse. En esta perspectiva,
debe arribarse, necesariamente, a la conclusión que la causa jurídicamente idónea para
imputar responsabilidad sobre un resultado nocivo de aquella razonablemente previsible
de acuerdo al conocimiento, nivel cultural y desarrollo imperante en cada momento
histórico en la sociedad. Por consiguiente, la llave para resolver el problema de la
193 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
causalidad radica en la determinación de los estándares ordinarios prevalecientes en la
sociedad en todo cuanto concierne al comportamiento de sus miembros.
El juez, abocado a resolver sobre cuál es la causa de un daño, deberá examinar todas
y cada una de las condiciones que han determinado su existencia y establecer cuál o cuáles
de ellas han podido, objetiva y razonablemente, provocarlo, con independencia de su autor.
La causa deberá apreciarse insertándola en la realidad prevaleciente y no
aisladamente. (…).
Por consiguiente, la previsibilidad de que tratan los autores no está referida a una
persona determinada, sino a los estándares generales que, como se dijo, imperan en la
sociedad civil en un momento histórico dado. No se puede imponer responsabilidad a una
persona cuando en el devenir de su conducta está impedida de prever la existencia de un
daño que se sigue de sus actos. Pero tampoco puede ello representar un elemento
personalísimo, que deba considerarse respecto de cada persona individualmente. Si tal
ocurriera, se introduciría un nuevo factor subjetivo que jugaría, más o menos, el mismo rol
que la culpa o el dolo. La relación de causalidad es un elemento objetivo del ilícito y como
tal debe ser analizado y aplicado. Simplificando, podríamos decir que sólo respondemos de
los resultados razonablemente probables de nuestros actos y no de aquellos fortuitos o
imposibles de prever.
Ahora bien, la causa es un impulso que desencadena (porque tiene la potencia
suficiente para ello) un resultado o consecuencia nociva. Pero no todo resultado es
previsible. Se trata, entonces, de fijar un criterio que nos permita establecer cuándo la
consecuencia de un acto es probable, atendiendo al conocimiento vulgar y general que
sobre la materia tiene la persona en cuanto integrante de la comunidad social. No basta con
decir, creemos nosotros, que son causas de un perjuicio los acontecimientos que deberían
producirlo normalmente. Es preciso especificar cuándo se responde de los hechos que
normalmente producen un daño. A juicio nuestro, tal sucede cuando el daño es
razonablemente previsible in abstracto. Más allá de la razonable probabilidad se halla el
azar, concepto relativo, ya que nada ocurre en la naturaleza sino en función de la relación
causa – efecto. Sin embargo, el limitado conocimiento humano no es capaz, aún de descubrir
esta relación respecto de todos los efectos. (…) De aquí que podamos asegurar que, en la
medida que más avanza la ciencia y la tecnología, menos terrenos conservará el azar.
Si no se responde del caso fortuito, ello indica que es imposible imputar
responsabilidad respecto de efectos que no pueden preverse. Este es el límite de la
responsabilidad. A su vez, la previsibilidad como factor objetivo, se mide conforme los
estándares generales, lo cual equivale a sostener que sólo se responde de aquello que
razonablemente era posible prever aplicando los conocimientos imperantes en la
comunidad.
De lo señalado se infiere, entonces, que la relación de la causalidad debe apreciarse
in abstracto, ya que, como es obvio, no todas las personas tienen el mismo grado de
conocimiento. (…).
En síntesis, podríamos afirmar que se responde de todo acto que cause daño, así sea
directa o indirectamente, a condición de que el efecto nocivo sea razonablemente
previsible. (…)
De este examen se desprende que para la correcta aplicación de la teoría de la
causalidad adecuada, debe establecerse previamente la causalidad física y, a partir de ella,
analizarse las diversas conductas implicadas a partir del hecho material que causa el daño.
194 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Por ende, el juez, ante todo, debe examinar la situación en el marco de la causalidad
material (o física), y una vez resuelto este aspecto, analizar separadamente cada una de las
conductas comprometidas hasta dar con aquella que es idónea para producir el resultado.
Una vez individualizada dicha conducta, decidir si ella permitía razonablemente prever el
resultado en abstracto. (…)
De lo que llevamos dicho se desprende que según nuestra posición, para establecer
la causa de un daño jurídicamente reparable debe procederse en la siguiente forma:
a) Establecer, si ello es posible, con precisión la causa material o física del daño
provocado. Para estos efectos el juez deberá asistirse de los informes periciales que estén a
su alcance;
b) Una vez establecidas la causalidad física del daño, analizar si el hecho que lo
desencadenó era adecuado para generarlo. Entenderá que la causa es adecuada si el
resultado es una consecuencia normal del mismo, lo que equivale a sostener que el
resultado nocivo era razonablemente previsible conforme los estándares generales
prevalecientes en la sociedad civil;
c) Si no es posible establecer la causalidad física (porque concurren una serie de
hechos sin que sea posible precisar cuál de ellos es el que desencadena el daño), se
analizarán todas las conductas comprometidas, debiendo el juez escoger aquella o aquellas
que resulten razonablemente idóneas para producir el daño;
d) Enfrentando a una pluralidad de causas (adecuadas para generar un
resultado dañoso), intentará referir cada causa al daño parcial provocado, y si ello no es
posible, hará responsables conjuntamente a todos los implicados, entendiendo por tales a
quienes han contribuido con su actuar, como quiera que ello sea, a la consumación del daño;
e) En la división de los perjuicios deberá considerarse, si esto es factible, cada
daño que se sucede en cascada, en forma independiente. (…)
Nuestra posición, por consiguiente, hace predominar la causalidad física como base
de la causalidad jurídica, y ésta se edifica como base de la causalidad jurídica, y ésta se
edifica sobre el supuesto de la causalidad adecuada, es decir, juzgando cada acto de
conducta en función de la razonable probabilidad del daño considerando en abstracto. Más
allá de esta razonable probabilidad comienza el territorio del caso fortuito, que, como se
dijo, será cada día más reducido en la medida que la ciencia vaya descubriendo las causas
que desencadenan los efectos (dañosos en este caso). La causalidad material es, por
consiguiente, un supuesto de la causalidad jurídica, a tal extremo que cuando no es posible
establecer la primera, deberá presumirse la segunda con solo los elementos de la causalidad
adecuada (jurídica).
En el fondo la causalidad jurídica ofrece dos problema que deben resolverse. El
primero consiste en determinar si hay relación jurídica de causa a efecto cuando interviene
un acto del hombre como productor de un daño (aquí está establecida la causalidad
material). No basta sobre este particular la respuesta que da la causalidad física, es
necesario algo más. El segundo consiste en determinar cuál es la causa de un daño cuando,
por la concurrencia de muchos hechos en su producción, no es posible precisar la
causalidad física. En ambos casos la respuesta se encuentra en la causalidad adecuada,
entendida como la atribución del efecto a un hecho del cual, con razonable previsibilidad,
puede derivarse la consecuencia dañosa. (…)
Como puede apreciarse, lo que nos parece claro a esta altura del examen de esta
materia es que la teoría de la causalidad adecuada debe ser reforzada en varios aspectos,
195 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
poniendo acento, creemos nosotros, en una correcta definición de lo que debe entenderse
por consecuencia normal de un hecho. Sobre esa base el problema puede resolverse con
relativa facilidad.
En suma, para nosotros la causalidad jurídica no es más que una fase más avanzada,
y por lo mismo exigente, de la causalidad física o material, que se caracteriza por adicionar
a esta última un juicio de razonable previsibilidad respecto de las consecuencias que se
siguen de un hecho apto para generar un daño. La experiencia de la realidad (dominada por
la causalidad física, conforme a la cual de un hecho se sigue un efecto) no basta, a ella debe
sumarse el examen del mismo hecho apra determinar, en abstracto, que resulta
razonablemente normal que se produzca el daño.
Nuestra posición, por lo manifestado, podría caracterizarse por hacer prevalecer la
causalidad física para resolver lo que Alterini llamaba el problema ontológico (escoger las
condiciones observables para precisar la causa), y la causalidad jurídica, en cuanto juicio de
probabilidad razonable, para resolver el problema gnomológico (determinar la posibilidad
de un efecto según el desenvolvimiento de las leyes del mundo de la naturaleza).
No se nos escapa que es éste uno de los problemas más complejos en el derecho de
daños. De allí la necesidad imperiosa de uniformar los criterios para dar consistencia a la
jurisprudencia.
Para concluir, es necesario señalar que tratándose de los casos de responsabilidad
objetiva, la causalidad jurídica queda subsumida en la causalidad física. En efecto, en estos
supuestos por el solo hecho de haber desplegado la conducta material descrita por la
norma. Es, por lo tanto, indiferente la previsibilidad racional del hecho. Este tipo de
responsabilidad excepcional se satisface con la ejecución de la conducta material que
conduce al resultado. Lo anterior no tiene nada de especial si se tiene en cuenta que la ley es
la que determina la atribución del resultado y que ella, al menos teóricamente, se presume
conocida de todos (ficción del conocimiento de la ley). Podría sostenerse, entonces, que la
previsibilidad queda absorbida por la norma o, más concretamente, por la voluntad del
legislador, que al momento de darle existencia estimó que el resultado era no sólo
previsible, sino imputable, por imperativo de la causalidad material, a una determinada
persona (la que creó el riesgo en que se funda este tipo de responsabilidad).
El problema de la causalidad desaparece, en su aspecto jurídico, tratándose de la
responsabilidad objetiva, sustituyéndose por la causalidad física”.
iii.- Teoría de la causa eficaz o más activa.
Al igual que las anteriores partes de la base que en todo hecho ocurren numerosas
causas, pero en estricto rigor solo será considerado como tal a la que haya influido más
directamente en la producción del daño.
Crítica.
Se señala que carece de certeza y objetividad por cuanto en la práctica no es posible
determinar con precisión cuál de las distintas condiciones que actúan como causa ha sido la
más activa en la producción del hecho.
196 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Así, se sostiene que “se objeta a esta teoría que los hechos revelan que no siempre es
posible atribuir a una condición un papel más activo o eficaz, ya que algunas de ellas siendo
de menor entidad juegan un rol importante. (…).
Otro autor, (…), pone énfasis en que la condición más activa resulta de un análisis
cualitativo y no cuantitativo, (…). Lo cual tampoco resuelve el problema y lo proyecta en
otra dirección, también confusa”.
iv.- Teoría de la causa eficiente.
Esta teoría “parte de la base de que todas las condiciones no tienen la misma eficacia
en la producción del resultado, por lo que no son equivalentes”.
Entiende que es causa “la condición que podría considerarse como la más operativa
en el conjunto de la situación”, es decir, admite “que el resultado dañoso proviene de la
totalidad de las condiciones y que sólo algunas de ellas se elevan a la categoría de causas”.
Para estos efectos, distingue entre causa, condición, ocasión y circunstancias
indiferentes.
1) Causa es el antecedente que produce el efecto. “Es la productora del efecto”.
2) La condición es el factor que hace posible el efecto o que elimina un obstáculo en su
producción.
3) La ocasión es la circunstancia que favorece la operatividad de la causa eficiente.
4) Las circunstancias indiferentes son todas aquellas que, si bien concurren al
resultado, no son relevantes para que éste se produzca.
Crítica.
Se señala que no proporciona un criterio para precisar en definitiva cual es la causa.
“Admitiendo que es posible distinguir las causas de las condiciones y de la ocasión en que se
produce el daño, no basta prácticamente con ello, se requiere, además, precisar cuál de las
causas es la eficiente, o, dicho de otra manera, qué causa provoca el efecto (‘cuál es la razón
de ser tal efecto’).
Como puede apreciarse, los autores se esmeran por hallar la fórmula que permita
atribuir a una causa el daño producido, sin lograrlo”.
En el mismo sentido, se ha sostenido “que es imposible establecer la mayor eficiencia
de una condición sobre otra”.
v.- Teoría de la causa próxima.
Sostiene que en todo hecho concurren diferentes factores, pero será causa aquel
factor que sea el último en verificarse, antes de producirse el resultado dañoso; es decir,
“daba relevancia a la condición más directamente conectada con el resultado”, puesto que
“sólo constituye ‘causa’ aquella de las diversas condiciones necesarias de un resultado que
se halla temporalmente más próxima a éste; las otras son simplemente ‘condiciones’”.
197 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Para esta teoría los factores que confluyen en la producción de un daño están
concatenados uno en pos de otro, hasta que se produce el resultado, y cuando ello ocurre la
única causa es el último de esos factores o sea el inmediatamente anterior a la producción
del resultado.
En efecto, “se sostiene que la observación de la realidad permite concluir que, por lo
general, el último de los sucesos encadenados determina la producción del resultado o, al
menos, lo determina directamente. Se trata, en este caso, de individualizar el último suceso,
atribuyendo a él una importancia preponderante en el resultado”125.
Como explica el profesor Figueroa, “esta teoría aísla una de las condiciones y la
califica como ‘causa’. Toma como causa a la condición cronológicamente más próxima al
resultado”.
Crítica.
Se señala que se basa en un criterio estrictamente cronológico o temporal, mientras
que la realidad demuestra que en numerosos casos la verdadera causa tiene lugar mucho
antes desde un punto de vista temporal. De esta manera, se señala que “conduce a
iniquidades inocultables. (…). Esta teoría, (…), ha sido dejada de lado (…), ya que la
experiencia de la realidad revela que no es siempre la causa próxima la que explica la
producción del daño, (…). Se diría que esta teoría adolece del defecto precisamente
contrario del que atribuíamos a la teoría de la equivalencia de las condiciones que retrocede
demasiado en la busca de las causas que hacen posible la producción del daño.
La proximidad del hecho a la ocurrencia del daño no es un antecedente que sirva
para escoger la causa determinante del mismo. La experiencia demuestra que esta teoría
conduce a soluciones que, con razón, los autores califican de irritantes. La teoría de la causa
próxima sustituye la idoneidad de la causa con su proximidad cronológica con el daño, lo
cual no ofrece solución alguna. De aceptarse esta posición, quedarían al margen de la
responsabilidad todos los casos en que el autor del daño tiende una celada a la víctima, ya
que para que esta caiga en ella, será menester siempre que concurra otra causa, que muchas
veces escapará a la voluntad del autor del ilícito”.
Como explica el profesor Barros, “si la responsabilidad se redujera a las
consecuencias inmediatas (esto es, a los daños que se producen en la víctima sin
intervención de otras causas), su ámbito quedaría absurdamente restringido en perjuicio de
las víctimas. Por eso, la más simple doctrina para la imputación objetiva de un daño al
hecho culpable exige que entre ambos exista una razonable proximidad; que el daño no sea
excesivamente remoto”.
En el mismo sentido, el profesor Figueroa sostiene que “se ha dicho que se trata de
un análisis ‘simple y superficial’, ya que muchas veces la carga de nocividad efectiva no está
en el último factor actuante, sino en otro que le precede. O bien que existe una gran
dificultad para establecer cuál es la causa inmediata de un hecho, o que no siempre la
última condición es la verdadera causante de un daño, a veces es anterior”.
125 En el mismo sentido, el profesor Tapia señala que “debe estimarse como causa determinante del daño la
que ha precedido inmediatamente a la producción de éste. Esta teoría, que en algunos casos resolverá
ajustadamente la cuestión, en la mayoría de aquéllos no lo hará, pues a menudo no será la causa más
inmediata de un daño la que lo determine”.
198 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
vi.- Teoría de la preponderancia.
Según el profesor Rodríguez “sostiene que son causas de un resultado las
condiciones positivas en su preponderancia sobre las negativas 126 . No identifica la
causalidad filosófica con la causalidad jurídica, puesto que esta última responde a la fuerza
humana que, mentalmente, absorbe a la fuerza natural”. En el mismo sentido, el profesor
Figueroa señala que “la causa sería la condición última que dentro de las equivalente
positivas y negativas tenga una mayor posibilidad de arribar al resultado. Binding, a quien
se atribuye la teoría, distingue entre factores positivos y negativos, considerando que son
muchas las condiciones que hacen al logro de un resultado, pero solamente sería causa la
que modifica el equilibrio entre las condiciones y el resultado”.
Así, señala que, en general, en la producción de todo hecho ocurre que confluyen
factores, que por una parte están dirigidos a producir el resultado y otros que evitan que
ese resultado se produzca, y mientras ese equilibrio se mantiene le daño no se produce,
pero en un determinado momento surge otro factor que rompe este equilibrio
produciéndose el resultado, de esta manera ese factor que rompe el equilibrio seria la causa
del daño. Como explica el profesor Ruz, “en la aparición del evento antecede un estado de
equilibrio entre las circunstancias que tienden a producirlo (condiciones positivas) y otras
que impiden que aquéllas logren efecto (condiciones negativas), por lo que la causa sería la
producción de una preponderancia de las condiciones positivas sobre las negativas del
resultado mediante la voluntad humana”.
De esta manera, “cuando se desencadena un movimiento para procurar un
determinado fin y se logran superar los obstáculos que se le oponen, se consigue provocar
una variación en el mundo real. Se dice entonces que el núcleo causal es la actuación
voluntaria del hombre, quien pasa a desempeñar el papel de autor del hecho. (…).
La introducción de este nuevo elemento resulta novedosa, pero no advertimos un
avance muy significativo en él. Atribuir la causa al autor es una cuestión importante en la
delimitación del problema, pero no constituye un aporte trascendental”.
El profesor Figueroa agrega que esta teoría también es conocida como “‘condición
preponderante’, o como de la ‘causalidad voluntaria’. En síntesis, para la teoría descrita
resulta ser el hombre quien con su obrar voluntario volcará la balanza de las condiciones
positivas o negativas, y en ese supuesto pondrá la condición preponderante en el sitial de la
‘causa’”.
vii.- Teoría del seguimiento.
Según el profesor Rodríguez, “esta teoría complementa la de la causalidad adecuada.
Su formulación parte de la base de que es simple, en la mayoría de los casos,
establecer la causa cuando el daño tiene como antecedentes varios hechos contemporáneos.
Pero el problema se complica cuando los antecedentes del daño se presentan en forma
sucesiva a través del tiempo, derivándose el mal de otro mal. ‘Si los daños se producen en
cascada, la determinación de la causa eficiente del perjuicio que se pretende reparar
126 Como explica el profesor Ramos Pazos, según esta teoría, la causa “resulta ser aquella condición que rompe
el equilibrio entre los factores favorables y contrarios a la producción del daño, influyendo decisivamente en
el resultado”.
199 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
conduce a la investigación de cada uno de los eslabones de la cadena hasta llegar al punto
en que uno de aquellos hechos pueda ser considerado la causa idónea del resultado dañoso.
Es aquí donde la teoría del seguimiento continuo de la manifestación dañosa tiene
verdadera importancia’”, es decir, hay que ir retrocediendo en el tiempo examinando cada
uno de los eslabones de estas cadenas, hasta encontrar aquel que ha sido decisivo para la
producción del hecho.
Los autores señalan que esta teoría complementa la teoría de la causalidad
adecuada, por cuanto se debe hacer el mismo ejercicio para precisar la causalidad natural,
pero además permite investigar los hechos hasta el punto que resulte analizar la
permisibilidad abstracta de la concurrencia del hecho en que intervino el presunto
responsable. Como dice el profesor Rodríguez, “resulta indiscutible que esta teoría aporta
un ingrediente importante para la aplicación de la teoría de la causalidad adecuada y que
debe ser atentamente considera como tal”.
B.- Teorías normativistas.
Para estas el tema de la causalidad jurídica no se reduce a la causalidad empírica, si
no que ésta es sólo un antecedente en la determinación de la causalidad jurídica. En efecto
estas teorías parten de la base que no se puede prescindir de la causalidad empírica, pero
esta es insuficiente, y ello como consecuencia de las diversas críticas que se formulan a las
teorías empiristas.
Para las teorías normativas el tema de la causalidad necesariamente supone la
concurrencia de elementos normativos a la hora de precisar cual es la causa de un hecho
ilícito127.
Aquí encontramos dos variantes:
A) Teoría de la relevancia jurídica.
Esta teoría señala que para determinar jurídicamente cuál de esas condiciones
físicas es efectivamente la causa, se debe aplicar un criterio de previsibilidad, es decir, lo
primero que hay que hacer es determinar en el plano físico cuales son las posibles causas
del hecho ilícito y de ellas a continuación se debe examinar cuál era para el autor previsible
de alcanzar el resultado, o sea cual permitía anticipar la producción del hecho ilícito.
Como explica el profesor Corral, “reconoce en forma explícita que la cuestión de la
identificación de la causalidad funciona en dos planos diversos: el ontológico o empírico y el
normativo. Para saber qué condiciones son causas en el plano empírico se reconoce la
validez de la teoría de la equivalencia: todas las condiciones son causas desde el punto de
vista meramente empírico. Pero este análisis no basta al jurista, ya que, jurídicamente, no
todas las causas son equivalentes. Para el derecho sólo pueden ser tomados en cuenta los
procesos causales relevantes. La relevancia de la causa se determina siguiendo los criterios
de previsibilidad utilizados por la teoría de la adecuación.
127 En este sentido, el profesor Corral sostiene que estas teorías surgen en respuesta a las teorías empiristas,
ya que éstas niegan “que puedan establecerse criterios de jerarquía, prioridad o eficacia, si se permanece en el
plano ontológico de los fenómenos naturales”.
200 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Como se ve, la teoría aparece como una conciliación y perfeccionamiento de las
teorías de la equivalencia y de la adecuación. Tal vez por lo mismo no ha sido acogido
plenamente, y más bien se le reconoce el mérito de haber sido precursora de la teoría de la
imputación que parece imponerse en las últimas reflexiones en el derecho penal”.
B) Teoría de la imputación objetiva.
En general esta teoría también plantea que en el plano físico pueden concurrir
muchas causas, pero la determinación de cuál de ellas es causa en el plano jurídico, es una
cuestión de imputación, o sea el ordenamiento jurídico atribuye el carácter de causa a uno
de los hechos propios del hombre.
Como explica el profesor Corral, “en el pensamiento de Larenz la relación de
causalidad es una investigación acerca de la existencia de una imputación, es decir, el
intento de delimitar dentro de los acontecimientos accidentales un hecho que puede ser
considerado como propio (imputable) de un hombre. (…). La cuestión debería ser si se le
puede imputar como un ‘hecho propio’ o si debe ser visto como un mero acontecimiento
accidental. La pregunta por la causalidad pasa así a ser una pregunta por una imputación”.
En un comienzo se planteó que la imputación era de carácter teleológico, es decir,
era causa aquel hecho que tenía por finalidad la producción del hecho ilícito, y para que ello
se diera es necesario que el hecho y sus consecuencias sean previsibles y dominables por el
hombre. Al hablar de imputación y de imputabilidad, el autor del hecho ilícito, no solo debía
ser capaz de anticipar el resultado, sino que también estaba en condiciones de dirigir su
acción, pues sólo combinando ambos elementos se advierte que la voluntad está dirigida a
la producción del hecho ilícito. “Larenz piensa que esta imputación es posible cuando el
hecho puede ser visto como la realización de la voluntad del sujeto que actúa desde una
perspectiva teleológica (la posibilidad de prever y dirigir o dominar el curso causal hacia
una determinada finalidad). De esta manera, habrá causalidad (imputación) cuando el
hecho, con sus consecuencias, es previsible y dominable”.
Esta teoría fue complementada, señalándose que tal imputación debe determinarse
mediante parámetros objetivos128, es decir, más que examinar lo que ocurre en el fuero
interno del sujeto, debe examinarse la influencia que produce el hecho considerado como
causa en la vida social. “Esta tesis será más tarde complementada por el pensamiento de
Hogin, quien afirma que sólo son imputables (causales) los resultados que aparecen como
previsibles y dirigibles, en el sentido de colocados, finalmente, por la voluntad”.
De esta manera, un hecho va a ser considerado causa del ilícito si crea un riesgo que
antes no existía o si incrementa el riesgo existente. La razón de esto radica en que en la vida
en sociedad todos los días todas las personas estamos expuestas a numerosos riesgos, y si
de alguno de ellos se produce un hecho ilícito no necesariamente habrá responsabilidad
civil, sino que solamente en la medida en que se cree un riesgo o se incremente el riesgo
normal o general. De esta manera, “en las acciones existe un nivel de riesgo general de la
vida que no puede ser evitado o incluso riesgos que deben ser tolerados o fomentados para
el bien de la colectividad. La creación de una situación en la que se mantiene el riesgo
128 Agrega que “sólo un resultado imputable al acto del autor puede generar responsabilidad”.
201 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
general de la vida no puede ser considerada causa del resultado producido por ese
riesgo”129 .
Por ejemplo, si una persona pretende influir sobre otra para que viaje a un país
donde hay una epidemia con la esperanza que se contagie y muera, para esta teoría su
conducta no puede ser considerada como causa, por cuanto no está incrementando el riesgo
general, este habría sido el mismo sin intervención de su parte, como consecuencia de ello
no se genera para esta persona responsabilidad civil.
El profesor Corral agrega que el principio general de la teoría ha sido
complementado con varios criterios particulares que permiten aplicarla a casos concretos:
i) La disminución del riesgo: si el actor actúa para disminuir el riesgo ya existente, su
actuar no es imputable.
ii) La creación de un riesgo jurídicamente relevante: aquí se acude al criterio de la
adecuación que estima que sólo es relevante el riesgo que era objetivamente previsible.
iii) Aumento del riesgo permitido: si el actor ha actuado con negligencia, pero el
resultado lesivo se hubiera producido del mismo modo, aunque hubiera obrado
correctamente, se puede afirmar la imputación en la medida en que el actor con su proceder
negligente ha aumentado el riesgo permitido por la norma.
iv) La esfera de protección de la norma: los daños que pueden ser imputados son
aquellos causados dentro del ámbito de protección de la norma que los prohíbe.
v) La realización del plan del autor: este criterio sirve para afirmar la imputación
(causalidad) cuando se produce una desviación del curso causal, pero que es adecuado a la
finalidad planeada por el autor.
Esta tesis es sostenida en Chile por el profesor Corral, quien señala que “la relación
de causalidad como elemento fundante de la responsabilidad no puede ser analizada desde
una perspectiva ni meramente naturalística ni meramente normativa. Coincidimos con
Larenz en la distinción fundamental que debe existir entre el actuar humano y el resto de la
causalidad de la naturaleza física (las consecuencias accidentales). Evidentemente un ser
humano puede intervenir en el suceder causal sin que su voluntad pueda reputarse causa
responsable de un acontecimiento. (…). Lo que interesa en el tema de la responsabilidad es
129 En el mismo sentido, el profesor Barros señala que “la imputación objetiva del daño también se puede
efectuar atendiendo a si la conducta culpable supone un especial peligro de que surjan daños consecuentes. Si
la acción u omisión culpables han creado un riesgo o han aumentado la probabilidad o la intensidad de un
riesgo de daño ya existente, hay una relación relevante entre el hecho y el daño resultante”. Agrega que “el
aumento del riesgo resulta de comparar los efectos de la conducta culpable con la conducta diligente
alternativa: si el daño hubiese tenido una probabilidad semejante de ocurrir en el evento que el demandado se
hubiese comportado diligentemente, puede asumir que no es atribuible al hecho del demandado, porque no
incrementó el riesgo de su materialización. En verdad, aunque la idea de riesgo parece invocar un elemento
positivo para atribuir objetivamente los daños consecuentes, su función práctica es definir los límites de la
responsabilidad, esto es, cuáles daños deben ser tenidos por indirectos. En esencia, los daños consecuentes no
pueden ser objetivamente imputados al hecho inicial cuando se trata de simples riesgos generales de la vida,
que sólo casual o circunstancialmente están relacionados con el hecho ilícito”.
202 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
cómo puede atribuirse a una voluntad humana un proceso causal, en cuanto voluntad, y no
en cuanto intervención física y natural de un cuerpo de un hombre. De allí que sea necesario
complementar el análisis de la causalidad natural con criterios normativos que en el fondo
permitan sostener que un determinado hecho debe ‘imputarse’ como efecto de una
determinada voluntad humana, en cuanto tal, esto es, en cuanto diferenciada de lo
meramente fáctico en su condición de libre para determinar y dirigir procesos causales
hacia fines susceptibles de representación intelectual. La formulación de la relación de
causalidad, aunque supone el nexo o conexión de los acontecimientos, según las reglas de
regularidad proporcionadas por la experiencia general, no se agota allí, sino que debe
elevarse para descubrir si el resultado debe atribuirse como efecto a la voluntad humana.
La teoría de la equivalencia de las condiciones y su test de la supresión mental
hipotética, ayuda a despejar el camino, pues nos aclara cuándo el accionar humano no
puede considerarse causal por fallar la conexión natural o física entre el comportamiento
humano y el efecto dañoso, en la medida en que existan experiencias similares ya
conocidas. Valen, por tanto, sus resultados para excluir la relación de causalidad. Pero, por
el contrario, no pueden considerarse igualmente válidos a los efectos de la inclusión: no
todos los actos humanos que intervienen en el acontecimiento dañoso pueden ser
considerados causa en el sentido jurídico o normativo del término. El test tampoco es útil
cuando no existe experiencia o conocimiento acumulado sobre la incidencia del factor en el
resultado, pues en tal caso la supresión mental hipotética sólo puede tener respuesta si le
asignamos previamente o no el rol de causa.
Para corregir estos puntos, nos parece que la teoría de la imputación objetiva, con
sus adecuaciones al campo civil, debería proporcionar resultados satisfactorios. Estimamos
de este modo que la previsibilidad del resultado complementado con el análisis del
incremento ilícito del riesgo ordinario de la vida constituyen el nexo de causalidad para los
efectos de atribuir responsabilidad civil al agente.
La previsibilidad del resultado dañino debe introducirse en el análisis de la
causalidad para descartar aquellos procesos causales en los que la acción humana
interviene decisivamente (y por ello es causa en el sentido natural o para la teoría de la
equivalencia de las condiciones), pero en los que parece imposible imputar ese resultado a
ese comportamiento humano concreto al carecer el agente de toda posibilidad de prever las
consecuencias que se derivarían de su acción y no poder así atribuirse a su actuación
ninguna forma de dirigibilidad del proceso. Es lo que nos parece debe suceder en aquellos
casos en los que el daño es mayor por un defecto interno de la víctima imposible de conocer
por el sujeto que actúa o en los que el comportamiento del agente genera una lesión menor,
pero que ocasiona un proceso causal que termina provocando un daño mucho mayor a la
víctima (caso del choque de la ambulancia). En tales eventos, la relación de causalidad y,
por ende, la responsabilidad, podrá predicarse sólo por el daño efectivo que el acto pudo
prever y dirigir, aunque él sea subsumido en el daño mayor que se produce como
consecuencia de circunstancias imprevisibles.
La previsibilidad requerida por la relación causal puede confundirse con la
previsibilidad del elemento culpabilidad (especialmente con la culpa o negligencia). Se
suele señalar que la diferencia reside en la forma de determinar su existencia: si se evalúa
en términos abstractos, de acuerdo a las reglas generales de la experiencia, la previsibilidad
es requisito de la causalidad. En cambio, si se determina respecto de la situación concreta y
de cómo actuó el agente en el caso, la previsibilidad es elemento de la culpabilidad. A
203 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
nuestro juicio, la cuestión no queda bien resuelta de este modo, puesto que, como veremos,
la culpa en derecho civil también se aprecia in abstracto, es decir, de acuerdo a la situación
de un hombre medio cuidadoso en un caso similar. No parece haber distinción entre la
previsibilidad de la causalidad y la previsibilidad de la culpabilidad en la generalidad o
particularidad de su apreciación. Pensamos que la diferencia se sitúa más bien en el
contenido. En la relación de causalidad se analiza el resultado objetivo que se produjo
después de un comportamiento: es ese resultado el que no interesa relacionar, por medio
de la previsibilidad, con el actuar del agente. En cambio, en la culpabilidad la previsibilidad
estará referida a las consecuencias generales dañosas que permiten calificar una acción
humana como imprudente. Para que haya culpa bastará que el actor haya tenido la
posibilidad de prever que su actuación engendra peligro para otro, es decir, puede causarle
algún tipo de daño o perjuicio, sin que sea necesario que haya existido la posibilidad de
representarse en qué daño concreto pudo realizarse ese peligro general. Puede pues haber
culpa (previsibilidad de un peligro de daño para la víctima) sin que exista relación de
causalidad (previsibilidad de que ese peligro se realizara en el resultado concreto que
suscitó la acción).
El incremento del riesgo ordinario debe también ser tomado en cuenta para excluir
como causales las acciones humanas que, aun cuando hayan operado sobre hechos
previsibles, no son constitutivas por sí mismas de un incremento real de los riesgos
generales e inevitables de toda convivencia humana. (…). En todos estos casos, el agente no
pone nada de su parte para incrementar con su acción el riesgo general que todas esas
actividades poseen y por ello no puede afirmarse que la realización del siniestro pueda ser
atribuible a su voluntad. Por la misma razón deberá negarse la causalidad en los procesos
en los que el agente actúa para mitigar los efectos de un riesgo que no fue causado por él.
Para determinar cuándo se ha producido el incremento del riesgo que configura la
causalidad, habrá que preguntarse si el mismo resultado se hubiera producido igualmente
si el agente hubiera obrado con total diligencia. En caso de respuesta afirmativa, se excluirá
la causalidad, ya que la acción del agente no habrá aumentado el nivel normal de riesgos.
Por último, pensamos que el criterio del ámbito de protección de la norma, en
principio, no se aplica a la responsabilidad civil, ya que, por regla general, esa
responsabilidad no emana de tipos normativos, en los cuales pueda incluirse una cierta
finalidad de protección especial. La responsabilidad civil emana del principio general del
neminem laedere y en ese sentido el ámbito de protección es global. No obstante,
entendemos que si se pretende reclamar la responsabilidad civil extracontractual que
emana de un ilícito civil típico, la observación del ámbito o la finalidad de protección de la
norma en concreto (penal, administrativa o civil) podrá incidir en el juicio de existencia de
la relación de causalidad”.
Cabe tener presente que, según el profesor Barros, “se acostumbra señalar que el
requisito de que el hecho sea causa necesaria del daño sería una teoría acerca de la
causalidad (teoría de la equivalencia de las condiciones), que competería con otra teoría
sobre la materia, como la teoría de la causa adecuada, la teoría del riesgo creado por la
negligencia, la teoría del fin de la norma. Más que de ‘teorías’ contradictorias, en verdad se
trata de criterios doctrinarios para responder preguntas muy diferentes entre sí, que sólo
tienen en común haber sido tradicionalmente tratadas a propósito de la causalidad.
Se ha visto que el principio de la causa necesaria permite unir en el sentido más
elemental el hecho con el daño. Sin esa causalidad natural no existe razón alguna para
204 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
atribuir la responsabilidad. El principio de la equivalencia de las condiciones tiene la
función práctica de expresar precisamente esa relación empírica inexcusable. Sin embargo,
de la sola circunstancia de que un hecho negligente aparezca como condición necesaria de
un cierto daño, no se sigue que su autor deba ser siempre tenido por responsable. (…)
Por eso, aunque el principio de la causa necesaria establece una condición para que
haya responsabilidad, sus efectos tienen que ser complementados mediante un juicio
normativo (esto es, valorativo) para que se puedan atribuir objetivamente los daños a ese
hecho culpable. En su aspecto de imputación objetiva de los daños, la causalidad establece
los límites de la responsabilidad, sobre la base de criterios de justicia y de prevención que
evitan que el autor del hecho asuma indistintamente todas las pérdidas y, menos aún, todas
las ganancias que el demandante dejó de percibir a consecuencia del hecho culpable”.
Para el profesor Abeliuk, “en principio basta cualquier relación entre la actuación
culpable o dolosa y el daño, salvo que ella normalmente sea inadecuada para producirlo”.
Multiplicidad de causas.
A.- Caso fortuito y culpa.
El profesor Corral señala que “se plantea el problema cuando coexisten en la
producción de un resultado dañino, por una parte, un acontecimiento inevitable,
imprevisible e irresistible (caso fortuito) y, por otra, un comportamiento imprudente del
agente. Para determinar la responsabilidad habría que cuestionar si el comportamiento
imprudente puede ser considerado causa del daño, con independencia de la existencia de la
fuerza mayor o caso fortuito, es decir, si la acción hubiese causado el perjuicio, aun cuando
no hubiere intervenido el caso fortuito. En este caso, debe afirmarse la relación de
causalidad y, por lo tanto, la responsabilidad del agente. Al revés, si la causa del daño es el
caso fortuito y éste se hubiera producido con independencia del comportamiento
negligente del sujeto, no habría relación de causalidad entre esta conducta y el daño.
Si en algún supuesto cabe imaginar que caso fortuito y comportamiento negligente
actúan como concausas en forma necesaria y simultáneamente, quizás lo más justo sería no
absolver totalmente de responsabilidad al agente, pero sí reducir el monto de la
indemnización de manera proporcional a la entidad del aporte causal del agente”.
B.- Pluralidad de agentes.
El profesor Corral plantea que, “si en un hecho existe participación de una pluralidad
de personas, es necesario determinar si es posible predicar una relación de causalidad
respecto de todas ellas.
En primer lugar, puede resultar que la acción de un segundo agente excluya la
causalidad del primero, es decir, que interrumpa el nexo causal entre la primera acción y el
resultado lesivo. Se trata de lo que en doctrina se denomina hecho de un tercero. (…).
Se ha señalado que el hecho de un tercero puede funcionar de un modo diferente en
los regímenes de responsabilidad objetiva, ya que en tal caso la intervención puede estar
comprendida dentro de las situaciones de riesgo que pretende cubrir el régimen. Por tanto,
para que la acción de un tercero pueda servir de exclusión de la responsabilidad ha de ser
considerada del todo ajena al ámbito de aplicación de la ley especial.
205 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Otro supuesto ocurre cuando las acciones de los agentes, en cambio, pueden
considerarse todas causas del daño, aunque fueron realizadas de modo independiente, (…).
En este caso, pareciera que, siendo ambas conductas causas del daño, deben contribuir a su
reparación en proporción a la entidad causal de sus comportamientos.
En tercer término, puede suceder que los agentes no sólo hayan puesto causas
independientes del daño, sino que sean partícipes de la acción dañosa, cuya autoría puede
considerarse plural. Existiendo, entonces, unidad de hecho y pluralidad de agentes
responsables, procederá la responsabilidad solidaria que establece el art. 2317”.
Prueba de la relación de causalidad.
El profesor Corral plantea que, “en general, el que invoca la existencia de la
obligación de indemnizar debe probar sus presupuestos, entre ellos la causalidad entre el
hecho y el daño.
En nuestro parecer, el art. 2329 contiene más que presunciones de culpa por el
hecho propio, presunciones simplemente legales de causalidad en los hechos que se
enumeran. (…).
Aun a falta de disposición que presuma la relación, en cursos causales complejos
bastará que el demandante acredite que la actuación del demandado puede ser
razonablemente considerada causa de la lesión. Corresponderá en tal caso al demandado
acreditar las circunstancias que determinen la inexistencia de la relación de causalidad
entre su obrar y el resultado lesivo. En los casos complejos, será necesario al juez hacerse
asesorar por peritos.
Nuestra jurisprudencia señala que la apreciación del nexo causal es una cuestión de
hecho que es exclusiva de los tribunales de instancia y no controlable por la vía de la
casación en el fondo (…).
Nos parece que de lo dicho, es controvertible que la afirmación de causalidad sea una
mera cuestión fáctica. En los casos complejos los hechos podrán estar establecidos y, sin
embargo, los criterios normativos que deben aplicarse (previsibilidad, creación de un
riesgo, ámbito de protección del tipo civil) podrán ser enfocados desde ángulos diversos.
Sostenemos, por tanto, que sólo son de competencia exclusiva de los tribunales de instancia
los hechos y las circunstancias que los ligan, pero no la afirmación misma de la causalidad,
que por tratarse de una cuestión jurídica (de imputación) estará sujeta al control de
casación”.
En el mismo sentido, el profesor Abeliuk sostiene que, “por regla general
corresponderá al actor probar el vínculo de causalidad, ya que es presupuesto de la
obligación, salvo los casos en que la ley lo presuma, como ocurre en los que establece el Art.
2329”.
4º CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.
El profesor Alessandri sostiene que las causas de exoneración de responsabilidad se
clasifican en causas eximentes de responsabilidad y cláusulas de irresponsabilidad.
Por su parte, para el profesor Ramos, “en términos generales, se puede afirmar que
no hay obligación de indemnizar si a pesar de haberse causado un daño, la conducta del
agente no es antijurídica, como podría ser el caso del médico que por salvar a la madre deba
206 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
matar a la criatura que lleva en su seno; o la del que se ve obligado a destruir una vivienda
para evitar la propagación del fuego de una casa vecina”.
Para el profesor Figueroa, “más que eximentes de responsabilidad, se trata de
hechos o situaciones en las cuales, si bien un individuo sufre un perjuicio en su persona o
bienes, no concurren los requisitos establecidos por la ley (…) para la configuración del
delito o cuasidelito civil, razón por la cual tampoco surge la obligación de indemnizar a la
víctima”. De ahí que el profesor Abeliuk señale que “hay hechos que excluyen la existencia
de culpa o dolo y otros en que no obstante haber una y otro, no se responde civilmente, o se
modifica la responsabilidad”.
El profesor Alessandri agrega que si bien “ambas producen el mismo efecto – la
irresponsabilidad del autor del daño, – hay entre ellas una diferencia fundamental. Las
causas eximentes de responsabilidad suponen la ausencia de culpa o dolo de parte de aquél
o la realización de un hecho que no le es imputable. Las cláusulas de irresponsabilidad, en
cambio, suponen la existencia de la culpa y si su autor es irresponsable, es porque así se ha
convenido. En aquéllas no hay, pues, hecho ilícito; en éstas, sí, y sólo se han evitado sus
consecuencias”.
Como explica el profesor Tapia, cuando concurre una circunstancia eximente, el
causante del daño “no es responsable ni delictual ni cuasidelictualmente, puesto que no ha
mediado dolo o culpa de su parte, faltando así uno de los elementos constitutivos de esta
especie de responsabilidad civil”.
Por su parte, el profesor Barros habla de causales de justificación, señalando que
“tienen la función de excluir la antijuridicidad del acto”; en el mismo sentido, el profesor
Rodríguez señala que “son ciertas situaciones o supuestos de hecho que excluyen la
antijuridicidad del acto dañoso”. Sin embargo, como en nuestro país “tiene poco sentido
práctico construir la culpa y la antijuridicidad como requisitos diferentes entre sí”, se
entiende que las causales de justificación, “en sede civil actúan sobre la culpa, porque ésta
se confunde con el juicio de ilicitud. Su fundamento, por tanto, es servir de excusa razonable
para el hombre prudente”.
El profesor Rodríguez agrega que “las causas de justificación requieren de un
respaldo normativo positivo que, como se dijo, excluya la antijuridicidad del acto dañoso”.
Concepto.
Según el profesor Alessandri, “hay causa eximente de responsabilidad cuando el
daño proviene de un hecho que no es imputable a dolo o culpa del agente. Este podrá ser su
autor aparente o material, pero no es su autor responsable.
Si estas causas obstan a la responsabilidad del autor del daño no es, como creen
algunos, porque falte la relación causal. Esta supone la culpa o dolo del agente, y aquí no hay
ni culpa ni dolo”.
En el mismo sentido, el profesor Tapia señala que “es circunstancia eximente aquella
que tiene lugar cuando el daño causado por una persona no puede serle imputado a dolo o
culpa de su parte”.
207 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Reglamentación.
El profesor Alessandri plantea que, “a diferencia de lo que ocurre en materia penal
(art. 10 C. P.), la ley no ha reglamentado las causas eximentes de responsabilidad civil. No
por eso puede desconocerse su existencia, que fluye de los principios generales de nuestro
Derecho, según los cuales sólo se responde de los daños causados con dolo o culpa (arts.
2284 y 2314)130.
Pero como la responsabilidad civil es independiente de la penal, no basta que el
autor de un delito o cuasidelito esté exento de esta última para que también lo esté de
aquélla. Así lo demuestra en forma equívoca el N° 1° del art. 202 C. P. C. De lo contrario,
habría sido inexplicable que las sentencias que absuelven de la acusación o que ordenan el
sobreseimiento definitivo no produzcan cosa juzgada en materia civil cuando se funden en
la existencia de circunstancias que eximan de responsabilidad criminal”.
Frente a esta falta de reglamentación legal, “para determinar si hay exención de
responsabilidad civil, el juez no debe, pues, recurrir al Código Penal. Sólo debe averiguar si
en el hecho causante del daño hubo o no culpa o dolo de parte del agente: esa exención se
traduce precisamente en la ausencia de tal elemento.
Lo dicho no obsta para que, al hacer este examen, pueda tomar como directivas las
que contiene el art. 10 C. P. La concurrencia de los requisitos que este artículo señala en los
diversos casos que contempla demuestra, por lo general, la ausencia de culpa o dolo y, en
defecto de ley, el juez debe recurrir al espíritu general de la legislación y a la equidad
natural (art. 24 C. C.). Nada permite conocer mejor este espíritu que las disposiciones que
versan sobre materias análogas”.
En un sentido similar, el profesor Rodríguez señala que “las causas de justificación
en la legislación chilena se fundan en el Código Penal, que sí contempla causas de exención
de responsabilidad. Cabe señalar que no existe reglamentación en la ley civil y que, por el
contrario, el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, parece indicar que aquéllas son
inaplicables en esta rama jurídica. (…). Sin embargo, algunos casos contemplados en el
artículo 10 del Código Penal revelan que, indudablemente, la conducta de quien causa el
daño está justificada y no puede considerarse antijurídica, sea porque existe un conflicto de
deberes, sea porque no puede exigirse razonablemente al autor del daño una conducta
distinta (inexigibilidad de una conducta). El derecho, por otra parte, debe interpretarse
como una unidad, lo que excluye vacíos, contradicciones e inconsistencias. Si una persona
en el ámbito del derecho penal – siempre protector de valores de alta trascendencia social e
individual – justifica una conducta, no puede ella, paralelamente, ser fuente de
responsabilidad civil. No parece racional y lógico que se excuse a una persona por la
destrucción y sacrificio de un valor superior (la vida por ejemplo) y se la responsabilice por
el sacrificio de un valor de menor entidad (la propiedad). Finalmente, si, como ya se señaló,
no existe reglamentación legal sobre esta materia, dicho vacío (laguna legal) debe ser
integrado a través de la analogía, los principios generales del derecho y la equidad natural,
elementos todos que conducen a optar por la plena aplicación, cuando ello es posible, de las
eximentes de responsabilidad penal, siempre que las mismas permitan concluir que
desaparece la antijuridicidad en la conducta de quien provoca el daño”.
130 En el mismo sentido, el profesor Barros sostiene que “su reconocimiento se desprende de los principios
generales de nuestro derecho, según los cuales sólo se responde de los daños causados con dolo o culpa”.
208 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Contrario a lo señalado por el profesor Alessandri, el profesor Rodríguez sostiene
que “lo que caracteriza a las causas de justificación es la presencia del dolo o de la culpa, y la
ausencia de la antijuridicidad, atendido el hecho de que la conducta dañosa no puede
considerarse contraria a derecho, sino ajustada a él. La conclusión que comentamos es
consecuencia inevitable de la insuficiente conceptualización del ilícito civil.
Al margen de la antijuridicidad las causas de justificación carecen de todo sentido y
explicación. Tan evidente es lo que señalamos que el mismo autor citado reconoce como
causas de justificación (eximentes de responsabilidad civil las llama) el caso fortuito o la
fuerza mayor, la orden de la ley o de la autoridad legítima, la violencia física o moral, la
legítima defensa, el estado de necesidad, la culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un
tercero, las inmunidades de que gozan ciertos individuos. No hay duda de que en esta
enumeración se mezclan casos en que evidentemente no puede haber dolo o culpa (caso
fortuito, violencia física o moral, culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero) y casos
en que la conducta dañosa está legitimada por la ley y que conforman evidentemente una
causa de justificación (orden de la ley, legítima defensa, estado de necesidad).
La sistematización correcta, en consecuencia, es ubicar las causas de justificación
como aquellos casos en que se excluye la antijuridicidad del acto dañoso, el cual termina
siendo un efecto legítimo y ajustado a derecho”.
Cuáles son.
En un régimen de responsabilidad subjetiva existe una gran eximente que es la
ausencia de dolo o culpa, la cual se ve reflejada, por ejemplo, en el inciso final del art. 2.320
CC.
A partir de esto, puede sostenerse que el autor de un hecho que causa daño puede
eximirse de responsabilidad cada vez que falte alguno de los requisitos que hacen
procedente la acción indemnizatoria. De esta manera, el profesor Alessandri reconoce como
eximentes: “el caso fortuito o fuerza mayor, la orden de la ley o de la autoridad legítima, la
violencia física o moral, la legítima defensa, el estado de necesidad, la culpa exclusiva de la
víctima, el hecho de un tercero, las inmunidades de que gozan ciertos individuos.
En cambio, el error, el dolo y la autorización administrativa no lo son por regla
general”.
Por su parte, el profesor Barros reconoce como causales especiales de justificación
“la ejecución de actos autorizados por el derecho (…); el consentimiento de la víctima; el
estado de necesidad, y la legítima defensa”.
En otro sentido, el profesor Rodríguez distingue entre las causales de justificación y
las causales que rompen el nexo causal. “Las causas de justificación son las siguientes:
La legítima defensa de su persona o de sus bienes, de la persona o bienes de sus
parientes más próximos o de un extraño, concurriendo los requisitos legales;
El estado de necesidad;
El que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo
insuperable; y
El que obra en ejercicio legítimo de un derecho”.
En cambio, las causales de interrupción del nexo causal serían: la causa ajena, el
hecho de un tercero, el hecho de la víctima y el caso fortuito o fuerza mayor.
209 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Por su parte, el profesor Abeliuk reconoce la ausencia de culpa y caso fortuito; el
estado de necesidad; el hecho del tercero; la culpa de la víctima; las eximentes de
responsabilidad, en especial en relación con las de orden penal, y las convenciones sobre
responsabilidad.
Finalmente, el profesor Ruz sostiene que, “fuera del caso que el hecho de la víctima
haya sido la causa exclusiva, directa e inmediata de la producción del daño, el autor puede
no estar obligado a indemnizar probando ausencia de culpa de su parte, la intervención o
hecho de un tercero, la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor o por haberse
estipulado su irresponsabilidad en una cláusula de irresponsabilidad. En los primeros casos
no hay delito ni cuasidelito civil. En el segundo sí, pero no indemnizable”.
1.- Caso fortuito o fuerza mayor.
Concepto.
A partir de la definición del artículo 45 CC, el profesor Alessandri lo define como “el
imprevisto a que no es posible resistir”. Agrega que “estas expresiones son sinónimas: las
diferencias que algunos autores pretenden establecer entre ellas no tienen aplicación en
nuestro Derecho”.
Por su parte, el profesor Rodríguez nos entrega una definición de caso fortuito para
el ámbito de la responsabilidad extracontractual, señalando que “es un hecho de la
naturaleza o del hombre que no se ha podido (hecho de la naturaleza) o no se ha debido
(hecho del hombre) prever, que se desencadena por causas ajenas a la voluntad de quien lo
alega, interfiriendo en la relación causal (que liga una conducta activa o pasiva con un
perjuicio), y haciendo irresistible el efecto nocivo con el cuidado y la diligencia que imponen
los estándares ordinarios prevalecientes en la sociedad civil en un momento y lugar
determinados.
La definición que antecede queda comprendida en los términos del artículo 45 del
Código Civil, que sólo se refiere al ‘imprevisto que no es posible de resistir’, terminología
que el intérprete debe adecuar a la naturaleza del caso fortuito e materia tanto contractual
como extracontractual”.
Requisitos.
A.- Imprevisto.
Esto quiere decir que “no hay ninguna razón especial para creer en su realización”.
Para el profesor Ruz, esto significa que “no hay razón alguna para creer en su
realización”.
Como explica el profesor Tapia, debe tratarse de un hecho “acerca del cual la razón
humana no puede determinar si se ha de realizar o no”.
Para el profesor Rodríguez, “esto supone que quien lo alega no haya podido
razonablemente, con el cuidado propio que imponen los estándares generalmente
aceptados en la comunidad civil, representárselo como posible. Si el hecho es de usual
ocurrencia en un determinado lugar o tiempo, debe presumirse que éste integra la práctica
de todas las relaciones sociales. Si una persona alega que la lluvia de varios días en el sur de
210 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Chile constituye un caso fortuito, no será oída. Pero lo será en el norte del país, en que este
fenómeno es desconocido. Lo usual, ordinario y frecuente no puede constituir, creemos
nosotros, un elemento que sirva para configurar un caso fortuito o fuerza mayor, ya que ello
por naturaleza es previsible. Conviene detenerse en el hecho del tercero (que en nuestra
legislación configura un caso fortuito). Como quiera que sea lo frecuente, ordinario y
habitual, no puede exigirse a nadie la previsibilidad del comportamiento ilegal de una
persona imputable. Ello porque todos debemos presumir que la ley se respeta. De allí que
los actos delictuales o contrarios a derecho, cuando ellos provienen de persona imputable,
sean siempre imprevisibles. La habitualidad de una conducta delictiva no puede servir
jamás para exigir la previsibilidad de ella en el futuro”.
B.- Irresistible.
Esto quiere decir que “no es posible evitar sus consecuencias”. El profesor Ramos
agrega que, “por excepción, se responde del caso fortuito, en la situación contemplada en el
artículo 2327: es el caso del daño causado por un animal fiero, de que no se reporta utilidad
para la guarda o servicio de un predio, será siempre imputable al que lo tenga, y si alegare
que no le fue posible evitar el daño, no será oído”.
El profesor Tapia habla de un hecho insuperable, “esto es, que no haya sido posible
evitarlo dentro de los medios de que se dispone, o que no haya podido eludirse sus
consecuencias por no haber medios para impedirlas”.
Para el profesor Rodríguez esto “significa que quien lo soporta – y sufre un daño
como consecuencia de él – no está en situación de evitarlo, empleando la diligencia y el
cuidado que imponen los estándares ordinariamente aceptados. En consecuencia, el autor
del daño se ve enfrentado a un hecho superior a sus fuerzas, sin que tenga opción laguna de
atajar el efecto nocivo que de ello se sigue. El derecho no puede exigir un comportamiento
heroico, pero tampoco una diligencia menor de lo que ordinariamente imponen los
estándares generales. De aquí que para excusar la responsabilidad, es necesario que el
hecho constitutivo de fuerza mayor sobrepase la capacidad de resistencia del implicado en
el daño, capacidad que, como se dijo, queda definida por los padrones ordinarios ya
mencionados”.
C.- Exterior.
Esto quiere decir “que el caso fortuito provenga de una causa enteramente ajena a la
voluntad de la persona a quien se pretende responsabilizar; es decir, que no haya mediado
culpa de su parte”.
En el mismo sentido, el profesor Rodríguez sostiene “que el acontecimiento no sea
imputable al demandado o persona asociada al daño. Si el hecho que produce el daño fue
provocado por la persona presuntivamente responsable del mismo, no puede desvincularse
del efecto nocivo, porque si bien el perjuicio deriva causalmente del hecho en sí, éste no se
habría producido de no mediar el acto culpable del demandado. Un incendio, por ejemplo,
es evidentemente constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, pero si él ha sido
intencional, su autor no puede invocarlo para exonerarse de la responsabilidad por los
perjuicios que causó a un tercero por su ocurrencia”.
211 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Observaciones.
A.- El profesor Alessandri agrega que “el hecho debe ser imprevisto e irresistible en sí
mismo, es decir, que ni el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas
circunstancias de tiempo y de lugar habría podido preverlo y resistirlo. Se requiere una
imposibilidad absoluta. Una simple dificultad o una imposibilidad relativa, personal al
agente, no bastan; la culpa se aprecia in abstracto. Un hecho que se hubiera podido prever y
evitar con mayor diligencia o a costa de un mayor esfuerzo o sacrificio no es caso fortuito;
un hombre prudente lo habría previsto y evitado. Esto es suficiente para privarlo de ese
carácter”.
B.- El profesor Alessandri agrega que, “en la determinación de si un suceso constituye o
no caso fortuito depende, pues, de su naturaleza y de las circunstancias. Esto no quiere
decir, sin embargo, que sea un hecho del pleito. Los jueces del fondo establecerán
soberanamente los hechos materiales que se invoquen como caso fortuito. Pero determinar
si estos mismos hechos reúnen o no los caracteres jurídicos del caso fortuito es una
cuestión de calificación que cae bajo el control de la Corte Suprema: el caso fortuito es un
concepto definido por la ley (art. 45 C. C.). Un mismo suceso, por consiguiente, puede o no
tener este carácter: todo dependerá de si el agente estuvo o no en la absoluta imposibilidad
de preverlo y evitarlo”.
En un sentido distinto, el profesor Tapia sostiene que “la determinación de si, en una
hipótesis cualquiera, un suceso constituye o no caso fortuito, es una cuestión de hecho que
queda totalmente entregada al criterio de los tribunales del fondo, pues lo que en ciertos
casos puede constituir un ejemplo de fuerza mayor, puede no constituirlo en otros, por
estimarse que no concurren las condiciones necesarias para darlo por establecido.
En términos generales, determinar si un suceso es o no constitutivo de caso fortuito,
es algo que dependerá de la naturaleza del hecho y de las circunstancias que rodeen su
aparición”.
C.- El profesor Alessandri sostiene que, “para que el caso fortuito o la fuerza mayor
exima de responsabilidad, es menester que sea la causa única del daño. Si el caso fortuito
sobreviene por culpa del agente, si éste lo provocó o contribuyó a producirlo, sea por acción
u omisión – como si estando obligado a tomar ciertas medidas que lo habrían evitado, no las
tomó, – su responsabilidad subsiste íntegramente, de acuerdo con el principio de la
equivalencia de las condiciones: el agente no podría pretender una reducción de la
indemnización al igual que en el caso de imprudencia de la víctima. La ley no la autoriza;
por el contrario, el art. 934 la rechaza expresamente a propósito de la ruina de un edificio.
No se ve por qué ha de aplicarse otro criterio a los demás casos de responsabilidad delictual
y cuasidelictual. Lo dicho no tendría lugar si el caso fortuito y la culpa del agente se
producen separada y sucesivamente sin que ésta haya contribuido a la producción de aquél:
habría entonces dos daños y el agente sólo respondería del que le sea imputable”.
En el mismo sentido, el profesor Barros señala que, “en principio debe asumirse que
no es excusa que en la producción del daño consecuente hayan intervenido otras causas,
además del hecho culpable del demandado. En virtud del principio de la causa necesaria, la
responsabilidad no exige que el ilícito haya sido la única causa del daño resultante, sino que
basta con que haya tenido una influencia significativa en su producción. Lo usual, por lo
212 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
demás, es que los accidentes se produzcan por la concurrencia de la culpa y de
innumerables circunstancias fortuitas, de las cuales el derecho hace abstracción para
efectos de establecer la responsabilidad”.
Así también lo entiende el profesor Rodríguez, para quien, “si el daño proviene
directamente de un hecho tal como un terremoto, una inundación, etc., no se plantea
problema alguno. En todos estos casos el daño debe soportarlo la víctima, ya que nadie
puede ser responsable de la ocurrencia de aquel acontecimiento salvo, como es natural, que
él haya sido desencadenado por el autor del daño (un incendio, una inundación, etc.). Sin
embargo, esto no excluye que el perjuicio sea imputable a una determinada persona, si el
indicado acontecimiento no hizo más que desencadenar un perjuicio que estaba latente en
la cosa y que no se habría producido sin el vicio de aquélla. En este supuesto el daño tiene
como antecedente causal el vicio de la cosa, pudiendo imponerse responsabilidad al autor
del vicio. Tal ocurrirá, por ejemplo, con el constructor de un edificio o de una obra de
regadío, cuando su destrucción por efecto de un movimiento sísmico o una avenida es
consecuencia de defectos de construcción. Es claro que el daño, en las hipótesis indicadas,
tiene como antecedente la ejecución de la obra y no el hecho que actualiza el vacío y
desencadena el perjuicio.
De aquí que se diga que ‘el problema de la responsabilidad no se plantea, en la
práctica, sino en aquellos casos en que, por influencia del caso de fuerza mayor, una
persona causa un perjuicio a otra. Sin duda, la primera ha obrado, pero no ha sido sino
instrumento de la fatalidad; el acto no es, en realidad, el suyo, es el de la vis major. La causa
verdadera del daño, su causa primera, por tanto, la única causa que debe ser tenida en
cuenta desde el punto de vista de la responsabilidad civil, es el caso de fuerza mayor. El
perjuicio es ‘ajeno’ al demandado. No existe vínculo de causalidad”.
D.- Según el profesor Alessandri sostiene que “el caso fortuito y la ausencia de culpa no
son nociones equivalentes: ocurre cuando el agente obró con la prudencia y el cuidado
debidos a pesar de lo cual el daño se produjo por un hecho que no era imprevisto ni
irresistible. Bastará esa ausencia de culpa, aunque no se pruebe un caso fortuito, para que
quede exento de responsabilidad; ésta no existe sin aquélla. Semejante conclusión no
admite dudas entre nosotros, dado lo dispuesto en los arts. 2320, 2322 y 2326, que
autorizan al tercero civilmente responsable, al dueño del animal o a quien se sirve de él
para exonerarse de responsabilidad probando su ausencia de culpa, sin necesidad de tener
que probar un caso fortuito”131.
El profesor Ramos sostiene que “Henry y León Mazeaud y André Tunc señalan que
debe distinguirse entre caso fortuito y ausencia de culpa. Y para ello se valen de un ejemplo
que nos parece muy ilustrativo donde no existe caso fortuito por faltar los requisitos recién
señalados. Se trata del caso de una persona que es herida fuera del campo de juego, por una
pelota de tenis lanzada por un jugador; la insuficiente de altura de la red metálica de cierre
es la causa del accidente. Explican que ‘la víctima no tiene que molestarse mucho para
demostrar que el autor del daño no puede alegar la fuerza mayor: ningún acontecimiento
131 El profesor Ruz sostiene que “al autor le está permitido probar que empleo en la ejecución del hecho todo
el cuidado y la diligencia propias de la conducta exigida pero que a pesar de ello no pudo impedir el hecho y su
resultado dañoso. En otras palabras, el autor no desconoce que ejecutó el hecho pero prueba que no incurrió
en culpa. Esta prueba de la ausencia de culpa lo exime de responsabilidad aunque no haya existido en absoluto
un caso fortuito”.
213 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
imprevisible e irresistible ha obligado al jugador a proyectar la pelota en un campo de juego
cuyo cierre no medía la altura. Pero está claro que por eso sólo no está probada la culpa del
jugador; la víctima deberá probar no sólo que le era posible no jugar al autor del daño, sino
además que un jugador prudente de tenis no habría arrojado la pelota; lo cual es muy
diferente’”.
Esta forma de razonar presenta el mismo problema que el profesor Tamayo
denuncia en sede contractual, cual es: ¿qué sentido tiene alegar caso fortuito, que es mucho
más exigente desde un punto de vista probatorio, si puede conseguirse el mismo resultado
(la exoneración de responsabilidad) alegando la ausencia de culpa?
E.- El profesor Alessandri sostiene que hay situaciones en las que el caso fortuito no
exonera de responsabilidad al autor del ilícito. “Tales son los de daños causados por un
animal fiero de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio (art.
2327)”.
En general, señala el profesor Meza, “tampoco exime el caso fortuito de
responsabilidad cuando la ley así lo establece”.
F.- El profesor Barros entiende que “el caso fortuito o fuerza mayor tiene una relevancia
más bien limitada en la responsabilidad extracontractual por negligencia. En efecto, la
responsabilidad por culpa supone precisamente que el daño sea atribuible a negligencia y
no a una causa extraña al demandado. En otras palabras, atribuir un hecho a fuerza mayor
excluye imputarlo a culpa y viceversa. (…).
La función del caso fortuito o fuerza mayor es más bien excusar el incumplimiento
de una obligación preexistente. Así, su estudio pertenece esencialmente al derecho de los
contratos (donde, a su vez, tiene especial interés respecto de las obligaciones de resultado).
Para efectos de claridad, con todo, también en sede de responsabilidad extracontractual
conviene atender a los efectos de la intervención de factores fortuitos e impredecibles en la
producción del daño”.
En un sentido similar, el profesor Abeliuk sostiene que “si hay caso fortuito o fuerza
mayor, no hay culpa del autor del daño y queda exento de responsabilidad; ello ocurre tanto
en materia contractual como extracontractual, pero tiene mayor importancia en la primera,
pues se presume la responsabilidad del deudor, (…).
Sin embargo, en materia extracontractual interesará al demandado probar el caso
fortuito, ya sea para reforzar su defensa, o porque la ley presume su culpa”.
G.- El profesor Barros sostiene que “la fuerza mayor comprende hechos ajenos al
demandado, incluyendo el hecho de tercero”.
H.- El profesor Barros señala que “los criterios de fin de la norma, de la causa adecuada y
del incremento del riesgo son suficientes para discriminar entre las situaciones en que el
daño es atribuible al hecho culpable y aquellas en que, por el contrario, esa atribución no es
razonable. (…).
En definitiva, los criterios de imputación objetiva de daños consecuentes (fin de la
norma, adecuación de la causa, incremento del riesgo) tienen precisamente por finalidad
discernir cuáles de esos efectos dañosos consecuentes son atribuibles al ilícito, a pesar de
haber intervenido otras causas. La cuestión se plantea de manera diferente que en el
214 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
derecho de los contratos, donde con mayor facilidad estos hechos darían lugar a excusas de
caso fortuito o fuerza mayor”.
I. El profesor Tapia agrega que, “el que alega que un daños se ha producido a
consecuencias de un caso fortuito deberá ser, también, quien lo pruebe. Así se deduce del
principio general que contiene nuestro Código Civil en su artículo 1698, (…); así como
también, de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 1547 de este mismo cuerpo de
leyes”.
J. El profesor Corral sostiene que, “a nuestro juicio, aunque el caso fortuito puede ser
conceptualizado como causal de exoneración de responsabilidad por falta de
antijuridicidad, o de culpa. O de nexo causal entre el hecho y el daño, lo más propio es
ubicarlo como causal de supresión de la voluntariedad del hecho. Es efectivo que cuando el
daño se produce por fuerza mayor o caso fortuito puede decirse que no hay ni ilicitud, ni
culpa ni tampoco causalidad. Pero no los hay porque primeramente ha quedado suprimida
la voluntariedad básica sobre la cual se edifica toda la construcción de la responsabilidad.
Cuando un daño se produce por un caso fortuito, en rigor no puede ser vinculado a una
voluntad humana”.
En un sentido distinto, el profesor Rodríguez lo concibe dentro de la causa extraña, la
cual produce como efecto la interrupción del nexo causal.
K. El profesor Corral agrega que, “en el supuesto general del caso fortuito deben quedar
incluidas algunas causales de exención de la responsabilidad penal (aplicables también al
derecho civil), cuales son: causar un mal por mero accidente mientras se realiza un acto
lícito no negligente (art. 10 N° 8 CP), obrar violentado por una fuerza irresistible o
impulsado por un miedo insuperable (art. 10 N° 9 CP), e incurrir en una omisión hallándose
impedido por causa legítima o insuperable (art. 10 N° 12 CP)”.
L.- El profesor Rodríguez agrega, como requisito, “la interferencia del acontecimiento
(hecho de la naturaleza o acto de la autoridad) en la relación de causalidad que
aparentemente liga la conducta humana – acción u omisión – con el resultado nocivo
(perjuicio)”.
Efectos del caso fortuito.
El profesor Rodríguez sostiene que hay que distinguir:
A.- El caso fortuito es la única causa del daño.
En este caso, “desaparece la relación causal y el presunto responsable queda
exonerado de responsabilidad. El daño no es imputable a una persona, sino al hecho
constitutivo de fuerza mayor. Existe concordancia en el hecho de que la existencia de una
presunción de culpa no altera esta conclusión, pudiendo siempre el demandado probar que
el daño proviene causalmente de un hecho, imprevisto e irresistible, ajeno a su culpa”.
215 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
B.- El caso fortuito concurre con la culpa del demandado en la producción del daño.
Según el profesor Rodríguez, “no se trata, en este evento, de que el caso fortuito haya
sido desencadenado por la acción del demandado. Se trata de que concurren ambos
factores, en términos que el daño no habría tenido lugar si el caso fortuito no se hubiera
presentado, pero tampoco existiría sin la culpa del demandado. ‘La doctrina se inclina por
admitir que en tal supuesto el juez debe atenuar la responsabilidad del agente, teniendo en
cuenta la real incidencia de su conducta en la producción del daño. En otras palabras: será
éste quien deba soportar el menoscabo, con la pertinente disminución en función de la
incidencia causal del casus’.
A nuestro juicio, la solución anterior resulta inaceptable. El problema propuesto, que
supone la concurrencia del caso fortuito y de la culpa en la producción del daño, está mal
planteado. Lo que debe resolverse es la relación causal que existe entre la acción y el
perjuicio final. Si el daño se debe, así sea parcialmente, a la culpa del demandado, debe
responder de todo perjuicio, siempre que éste tenga como antecedente, en cualquier
medida, la culpa. En otras palabras, si el daño tiene como causa la culpa y el caso fortuito, en
términos que no es posible diferenciar causalmente qué parte se debe a uno y a otro, la
responsabilidad del demandado es total. Lo anterior se debe a dos razones preponderantes:
el daño es causalmente indivisible (no es posible conocer qué parte es imputable al caso
fortuito y qué parte a la culpa del demandado); y el daño en su integridad no se habría
producido en ausencia de la culpa del demandado. Sostener, por lo tanto, que la
indemnización se rebaja, resulta una conclusión que conduce fatalmente a una
arbitrariedad, ya que el juez en esta hipótesis no podrá jamás justificar la atenuación de
responsabilidad sobre la base de parámetros objetivos.
Particular importancia cobra esta cuestión en lo relativo a la existencia de una
predisposición. (…). Los Mazeaud y Tunc analizan el siguiente caso: ‘Un ciclista, por su
culpa, atropella a un transeúnte. Ese choque, que no habría tenido consecuencia alguna si la
víctima hubiera estado en un estado de salud normal, acarrea las consecuencias más graves
porque la víctima había sido objeto con anterioridad de una trepanación porque está
afectada por una tuberculosis ósea. ¿No podrá sostener el ciclista: ‘la predisposición de la
víctima es un caso de fuerza mayor que, junto con mi culpa, ha causado el daño; debo, pues,
ser liberado al menos parcialmente’? La cuestión es muy delicada. Si se considera la
predisposición como un caso de fuerza mayor, cabe contestarle al demandado que si su
culpa no es la única causa del daño, el daño no se habría producido sin embargo sin ella, de
tal suerte que esa culpa es, en totalidad, causa del daño. Pero en ese mismo terreno, la
réplica parece haber perdido su fuerza luego de las sentencias pronunciadas en 1951 por la
Corte de Casación (se refiere a las célebres sentencias del naufragio del ‘Lamoriciere’). Por
otro lado, si el demandado responde del daño que haya causado como consecuencia de una
enfermedad o, en todo caso, de una enfermedad relacionada esencialmente con su ‘ser’,
parece que puede admitirse que el demandante deba sufrir también el daño o la parte del
daño resultante esencialmente de su ‘ser’. Por lo tanto, sobre cualquier terreno que uno se
sitúe, parece que se debe absolver al ciclista, al menos en parte’. (…)
En suma, si concurren la culpa y el caso fortuito, en términos que el daño no se
habría producido sin la concurrencia de la culpa del demandado, debe responder de todo
daño”.
216 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
C.- El caso fortuito concurre con el riesgo de la cosa.
Según el profesor Rodríguez, “existe una serie de disposiciones legales que fundan la
responsabilidad no en la culpa (responsabilidad subjetiva), sino en el riesgo
(responsabilidad objetiva). ¿Qué ocurre si el daño tiene como antecedente el caso fortuito
en áreas en que el perjuicio se sanciona en función del riesgo? Existen también en esta
materia dos posiciones. Hay quienes sostienen que cuando concurren como concausas del
daño el riesgo y el caso fortuito, el juez debe atenuar la responsabilidad del agente,
considerando la incidencia del riesgo en la producción del efecto nocivo. (…). A juicio de
otros, la responsabilidad la asume íntegramente el creador del riesgo, en razón de que el
riesgo (o vicio de la cosa) desplaza al caso fortuito logrando una posición preeminente.
Nosotros creemos que en las calificadas hipótesis de responsabilidad objetiva,
fundadas en la creación de un riesgo, el creador del mismo no responde de los perjuicios si
ellos provienen causalmente de un caso fortuito. Lo anterior porque en estos supuestos la
ley reemplazó la causalidad jurídica por la causalidad material o física. Por consiguiente, la
responsabilidad se funda, única y exclusivamente, en el hecho de que materialmente un
resultado dañoso se deriva de la acción u omisión que se reprocha. En la responsabilidad
objetiva el daño proviene de la activación del riesgo, vale decir, del hecho que éste – y no
otra cosa – determina un efecto nocivo. Si el perjuicio deriva causalmente de un caso
fortuito o fuerza mayor, desaparece la causalidad física y el creador del riesgo no puede ser
considerado autor del daño.
Sostener otra posición es imputar al creador del riesgo una responsabilidad que iría
muchísimo más allá de lo que la norma considera como base para imponerle el deber de
reparar los daños. No puede aducirse, tampoco, razones de orden social, ya que los daños
que provienen de casos fortuitos o fuerza mayor sólo deberían ser afrontados por la víctima
o por el Estado, a través de un sistema de seguros (como sucede en materia de accidentes
del trabajo) y por su propia función benefactora.
Excluimos, por tanto, en este caso, la responsabilidad sobre la base de que el riesgo
absorba al caso fortuito, imponiendo a su creador el deber de indemnizar. Lo que
señalamos pudiera parecer controvertible. Si nos atenemos a la literalidad de algunas
normas, podríamos, aun, llegar a una conclusión opuesta. Así, por ejemplo, el artículo 2327
del Código Civil, que consagra la responsabilidad por los daños causados por un animal
fiero, que no reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, excluye toda
posibilidad de que quien lo tiene pueda alegar que no le fue posible evitar el daño. La recta
interpretación de esta disposición, si bien excluye la antedicha posibilidad, no excluye, sin
embargo, la obligación de la víctima de probar que causalmente los daños provienen del
animal y no de una causa diversa. Si esa prueba (causalidad física o material) no se rinde, no
puede darse por configurado el ilícito. Es aquí donde aparece el caso fortuito o fuerza
mayor, que explica por sí solo el daño producido, desvinculándolo del animal fiero.
Insistamos en que otra solución eximiría al que alega los daños de probar uno de los
elementos del delito o cuasidelito civil: la relación de causalidad. El papel que juega el caso
fortuito o fuerza mayor consiste, precisamente, en interferir entre el hecho del presunto
responsable y el daño, en términos de desviar el daño aparentemente radicado en la acción
del demandado, a otro hecho desvinculado del primero.
En el evento de que el caso fortuito active el riesgo la solución es otra, ya que en este
caso el daño tiene como antecedente la materialización del riesgo, esto es, la producción del
217 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
daño. Así, por ejemplo, si el animal fiero se libera como consecuencia de un hecho de la
naturaleza (un terremoto, una inundación, un incendio no intencional), los daños que éste
cause serán imputables al dueño en la hipótesis del artículo 2327 del Código Civil. En este
supuesto el daño proviene causalmente del animal fiero y si su propietario alega la
imposibilidad de evitar su fuga, como dice la ley, no será oído. No es difícil comprender que
el daño tiene como antecedente causal la acción del animal, aun cuando la activación del
riesgo corresponda a un caso fortuito o fuerza mayor.
En síntesis, lo que interesa para resolver este problema es determinar si el daño
tiene como antecedente causal el hecho representativo del riesgo (en su más amplia gama),
o bien el caso fortuito. En el primer supuesto la responsabilidad será imputada al autor del
riesgo, en el segundo éste deberá ser absuelto, por cuanto el daño no obedece a su
actuación, sino que es obra de otro hecho (caso fortuito)”.
2.- Culpa de la víctima.
El profesor Rodríguez explica que “la culpa de la víctima es, en el fondo, una culpa
contra sí misma. El daño que se autoprovoca no puede ser indemnizado por un tercero que
no responde sino hasta concurrencia del daño que efectivamente desencadena, no más. El
problema, entonces, se agudizará en la medida en que concurran ambas culpas como causa
de un daño indemnizable, tanto de la víctima como la del demandado”.
La culpa de la víctima aparece recogida en el art. 2.330 CC bajo la forma de la
compensación de culpas.
Según el profesor Barros, esta disposición “establece una regla de atenuación de
responsabilidad si la víctima se expuso imprudentemente al daño”.
Para el profesor Rodríguez, el hecho de la víctima debe cumplir con los siguientes
requisitos:
A.- Debe haber relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el perjuicio causado.
Lo que interesa despejar es si el hecho de la víctima es la causa del daño
subsiguiente.
Si el hecho de la víctima está desvinculado del daño, vale decir, no tiene con él
relación alguna, lo obrado por la víctima carecerá de toda relevancia. El daño producido
debe tener como antecedente el hecho de la víctima, sea total o parcialmente.
B.- El hecho de la víctima no puede ser imputable al demandado, lo cual no implica que
éste no lo haya provocado.
Si lo obrado por quien sufre el daño ha sido instigado o promovido por el
demandado, no puede considerarse que el acto de la víctima tiene autonomía, subsistiendo
la responsabilidad del demandado como único autor del daño. Nada tiene de particular que
una persona se valga de otra, o de la influencia que tiene sobre ella, para infligirle un
perjuicio. En tal caso, el dañador actúa sirviéndose de la víctima, la cual termina siendo un
instrumento en sus manos, razón más que suficiente para imponerle toda la
responsabilidad.
218 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
C.- El hecho de la víctima debe ser culposo, sólo cuando éste concurre con la culpa del
demandado.
Cuando el daño obedece únicamente a un hecho de la víctima, independiente del
obrar del demandado, es indiferente si éste es o no culpable. El problema, en este evento, se
reduce a una cuestión gobernada por la causalidad física, de la cual queda excluida la
conducta del demandado. Pero no sucede lo mismo si en el daño concurren la culpa del
demandado y de la víctima. En este caso, si el obrar de la última se ajusta a lo debido,
perdurará la conducta del demandado como causa del daño, debiendo éste asumir la
totalidad de los perjuicios. El comportamiento de la víctima, dicen los autores, aparece
necesariamente como neutro desde el punto de vista de la responsabilidad. Se agrega que
un comportamiento culposo hace de la víctima un elemento puramente pasivo en la
producción del daño, y no una causa de él.
El profesor Alessandri explica que “la culpa de la víctima, que puede ser de acción u
omisión y que se aprecia en conformidad a los mismos principios que la del autor del daño,
es causa eximente de responsabilidad siempre que sea la causa exclusiva del daño. De lo
contrario, sólo autoriza una reducción de la indemnización (art. 2330).
Y es causa exclusiva del daño cuando éste proviene de la culpa de la víctima
únicamente, sea porque no la hubo de parte del demandado o porque, si la hubo, no existe
relación causal entre ella y el daño, (…).
Si la culpa de la víctima es consecuencia de la del agente o vice – versa, habrá lugar a
lo dispuesto en el art. 2330, a menos que de las circunstancias aparezca que el daño tuvo
por causa exclusiva la culpa de la víctima o la del agente. En el primer caso, el agente
quedará exento d toda responsabilidad. En el segundo, que se presentará generalmente
cuando el hecho ilícito constituya un delito, será obligado a repararlo íntegramente. (…).
Para que la culpa de la víctima exonere de responsabilidad al agente, no es menester
que a éste haya sido absolutamente imposible preverla y resistirla; esta culpa constituye
una causal de irresponsabilidad distinta del caso fortuito. Basta que no haya incurrido en
ella, esto es, que el daño tenga por única causa la culpa de la víctima. De ahí que quien se
limita a ayudar a la víctima a ejecutar el hecho causante del daño no incurre en
responsabilidad. (…).
Pero en todo caso la víctima debe ser capaz de delito o cuasidelito. Sólo así puede
incurrir en culpa y ésta, como dijimos, se aprecia en conformidad a los mismos principios
que la del agente.
Son casos de culpa exclusiva de la víctima aquellos en que las leyes, por razones de
prudencia, prohíben ciertos actos y disponen que, de realizarse, los daños que por ello
sobrevengan no darán derecho a indemnización. (…)”132.
132 En el mismo sentido, el profesor Tapia sostiene que, “cuando en la producción del daño ha mediado, al
mismo tiempo, culpa del que lo ha causado y culpa o imprudencia de la víctima de él, la culpa de esta última no
surte el efecto de operar como causal de exención de responsabilidad delictual o cuasidelictual. Su única
influencia es la de que, en tales casos, la indemnización que el autor del hecho ilícito dañoso está obligado a
satisfacer a la víctima, o a los que tengan derecho a ella, queda sujeta a reducción”, y agrega que, “cuando el
daño sufrido por la víctima tiene su origen en la culpa de esta misma, siempre que ella sea exclusiva, o, al
menos, si habiendo mediado culpa de la víctima y del autor, la de este último no tuvo ninguna importancia en
su producción, nos encontramos frente a una circunstancia eximente de responsabilidad delictual o
219 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Frente a esto, el profesor Rodríguez señala que “esta materia nos enfrenta a un
problema interesante. Se dice que ni el menor de edad ni el demente (artículo 2319 del
Código Civil) son capaces de culpa, razón por la cual el demandado no podría alegar su
culpa para justificar el daño. La doctrina y jurisprudencia francesas dan, precisamente, la
regla contraria, admitiendo que ese acto ha podido romper la causalidad. Tal ocurre al
reconocerse una indemnización parcial al niño que, entretenido con otros en un juego
peligros, es víctima de un accidente. ‘Pero ha de observarse que el demandado no sería
admitido en su alegación de la culpa de un loco o de un niño si, conocedor del estado de la
víctima, o advertido de ese estado por las circunstancias, debiera prever que la acción
insensata de esta última, junto con su propia acción causaría un daño. Así, una persona que
entrega a un demente un arma cargada, con la cual se hiere este último, no puede invocar la
imprudencia del loco; porque su culpa (la de aquélla), consiste precisamente en haber
dejado el arma a disposición de un insensato’.
Creemos nosotros que en el ejemplo citado queda de manifiesto que el demandado,
autor del daño, actúa en un escenario del cual forma parte pasivamente la víctima, de
manera que la intervención de ésta carece de relevancia desde la perspectiva de la
responsabilidad y el factor de imputación (la culpa).
Probablemente sea en los accidentes del tránsito en donde con más nitidez pueda
apreciarse la importancia del hecho de la víctima. Generalmente el autor de estos daños
imputa al peatón o a otro conductor la responsabilidad. Ciertamente, tanto conductores
como peatones deben actuar diligentemente y, casi siempre, en un accidente hay
responsabilidades compartidas. El juez, por lo mismo, debe apreciar ambas culpas para fijar
la indemnización.
Cuestión particularmente interesante es resolver el problema que se sigue de la
negativa de una víctima a someterse a los tratamientos médicos o intervenciones
quirúrgicas que aminorarían o harían desaparecer sus perjuicios. Por un lado, puede el
autor de estos últimos reclamar su derecho a que se atenúen los daños que ha provocado,
con el tratamiento médico adecuado, el cual, incluso, como se dijo, puede eliminar un daño
o un menoscabo que se sufrirá en el futuro. Por el otro, cabe reconocer que la víctima no
puede ser expuesta a asumir nuevos peligros o experimentar los dolores subsecuentes.
¿Cómo resolver este problema? ‘Parece que existe sobre ello una cuestión de medida y que
hay que basarse sobre el carácter peligroso o doloroso del tratamiento o de la operación.
Cabe admitir que, en principio, la víctima está en su derecho para negarse a toda
intervención que le haga correr un riesgo y que ese riesgo existe en toda operación que
lleve consigo anestesia. Puede oponerse igualmente a toda operación o tratamiento que le
inspirara aprensión, por su carácter doloroso, a un individuo normal. Fuera de tales
situaciones, su negativa constituye una culpa o, en todo caso, rompe el vínculo entre la
culpa o la causa inicial del daño y la continuación de éste’.
Compartimos la solución propuesta”.
En un sentido diferente, el profesor Barros sostiene que, “el Código chileno asumió
expresamente el criterio alternativo, de que la culpa de la víctima no excluye, sino
disminuye la responsabilidad del tercero que obró negligentemente.
La culpa de la víctima tiene el efecto de reducir la obligación indemnizatoria”.
cuasidelictual”.
220 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Además, señala que “la norma es imperativa e impone a los jueces el deber de
otorgar una indemnización inferior al daño total si ha concurrido falta de cuidado de la
víctima. (…).”.
Agrega que “la mayor dificultad del concepto de culpa de la víctima radica en que
implícitamente se asume que tenemos un deber jurídico de evitar daños a nosotros mismos.
Ello resulta contrario al fin del derecho, que es normar relaciones de alteridad. En verdad, la
idea de una ‘culpa’ de la víctima sólo adquiere sentido en la relación de la víctima con el
tercero a quien ella pretende hacer responsable. Por eso, más que un deber, expresa una
carga para quien está expuesto a sufrir un daño. A diferencia del deber, la carga no impone
a la víctima una conducta, sino establece un requisito, relativo a su propia conducta, como
condición para que tenga derecho a ser indemnizada por todos sus daños.
Por eso, resulta discutible que la culpa de la víctima requiera del requisito de la
capacidad, porque es distinta la atribución de responsabilidad a un incapaz de la pretensión
de éste de ser indemnizado; en la medida que la conducta del incapaz es objetivamente
descuidada (como el niño que atraviesa sorpresivamente la calle), no hay razón para no
considerarla al momento de medir la intervención causal que ha tenido el ilícito del
demandado, a menos que el deber de cuidado del demandado esté precisamente
determinado por la probabilidad de que niños puedan exponerse a accidentes (como ocurre
con el signo que anuncia una escuela en la carretera)”.
Como consecuencia de lo anterior, “la justificación de la culpa de la víctima debe
encontrarse en el principio de igualdad que rige las relaciones de derecho privado. No es
justo que el tercero esté sometido a una regla de conducta más estricta que la máxima de
cuidado adoptada por la propia víctima respecto de sí misma. Por otro lado, desde el punto
de vista de la eficacia preventiva, sólo si se considera la culpa de la víctima se puede llegar a
una óptima distribución de los incentivos. En consecuencia, todo indica que la culpa de la
víctima, aunque no consista propiamente en la infracción de un deber de cuidado, se
debiera medir con los mismos criterios que la culpa del autor”.
En materia de prueba, sostiene que, “por regla general, corresponde la prueba a
quien alega la culpa de la víctima, esto es, al demandado. Sin embargo, la culpa se puede
presumir, del mismo modo como sucede con la culpa del tercero. Así ocurre, ante todo,
cuando la víctima ha incurrido en culpa infraccional, como cuando el peatón atraviesa la
calzada en lugar no autorizado (…). Pero también puede ser construida una presunción de
culpa por el hecho propio (artículo 2329), cuando la conducta de la víctima es por sí misma
expresiva de imprudencia o si de las circunstancias de hecho es posible inferir, en principio,
que el daño se debió a su imprudencia”.
En cuanto a la forma de apreciar la culpa de la víctima, el profesor Barros sostiene
que hay que considerar dos factores: la intensidad de la culpa y la relevancia causal, que
“sean objeto de una avaluación prudencial. En verdad, cuando se alega coparticipación
culpable de la víctima, el juez debe comparar dos responsabilidades: la del tercero por el
cuidado debido respecto de la víctima y la de ésta por el cuidado respecto de sí misma. Y esa
tarea supone comparar no sólo la influencia que cada negligencia ha tenido en el daño, sino
también sopesar las culpas, lo que explica, como se verá en el párrafo siguiente, que si una
parte ha actuado con dolo, generalmente excluya de toda responsabilidad a quien ha
incurrido en mera negligencia”.
En el caso del daño por repercusión, el profesor Barros plantea que “la reducción
proporcional de la indemnización por la culpa de la víctima plantea un problema adicional,
221 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
en los casos en que ésta fallece y la acción es intentada por sus herederos. Para determinar
la procedencia de la reducción, la doctrina y la jurisprudencia suelen distinguir dos
situaciones: si los demandados actúan como herederos de la víctima, procedería aplicar la
reducción, toda vez que representan a la persona de esta última y no tienen más derechos
que ella; pero si accionan a título personal, demandando la indemnización del daño por
repercusión que les ha ocasionado la muerte de la víctima directa, la reducción no
procedería, a menos que también ellos mismos se hayan expuesto imprudentemente al
daño.
La distinción parece por completo artificiosa, porque aun si la acción por daño de
rebote es ejercida a título personal, la responsabilidad de quien ha participado en el
accidente debe ser medida en relación con la conducta de la víctima. Lo contrario sería
injusto respecto del demandado, porque, como se ha visto, el instituto de la culpa de la
víctima atiende a la relación entre la conducta del tercero que ha actuado con culpa y la
conducta de la víctima. Por eso, es absurdo que el demandado no disponga contra las
víctimas de rebote de una excepción que dispondría contra la víctima directa que sobreviva
al accidente. La doctrina y la jurisprudencia tienden a convergir en esta solución”.
En cuanto a su calificación, el profesor Barros sostiene que “la jurisprudencia tiende
a considerar la culpa de la víctima como una cuestión de hecho, que no está sujeta a control
de casación. Esa calificación es discutible y ha sido abandonada en gran medida en el
derecho comparado. En efecto, cuando se alega la coparticipación culpable del tercero y de
la víctima, el juez de comparar ambas participaciones en la producción del daño: en
aplicación del principio de igualdad, el autor del daño y la víctima tienen que soportar los
perjuicios en la extensión en que hayan puesto las condiciones para que éstos ocurrieran.
Aunque la participación relativa de la víctima y del tercero se exprese en un
porcentaje numérico, que expresa el resultado de un juicio prudencial, ello supone del juez
una acción valorativa en lo que respecto a la calificación de los hechos como culpables, a la
comparación de las culpas y a la determinación de los daños que pueden ser
normativamente imputados a las respectivas culpas. Mientras la determinación de los
hechos en que se fundan estas apreciaciones corresponde privativamente a los jueces del
fondo, su calificación y ponderación es una cuestión de derecho que requiere de la tarea
orientadora del tribunal de casación”.
En relación con los efectos del hecho de la víctima, el profesor Rodríguez señala que
hay que distinguir:
A.- Si no se invoca una presunción de responsabilidad.
Ya sea porque ninguno hizo valer una presunción de responsabilidad, o bien, porque
uno de ellos ha probado la culpa del otro. En este caso, hay que subdistinguir:
i.- Si el daño tiene una sola causa.
Si el daño obedece al hecho de la víctima y no tiene relación causal alguna con el
hecho del demandado, éste deberá ser liberado de toda responsabilidad, ya que falta para la
integración del ilícito un elemento estructural. A la inversa, si se prueba que el daño
proviene únicamente de la acción del demandado, sin que el hecho de la víctima tenga
relación causal alguna con el daño, deberá condenársele a reparar todos los perjuicios. La
222 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
enunciación de esta regla es fácil, pero es difícil, se dice, su concreción, ya que generalmente
las cosas no son tan simples. Con todo, a juicio nuestro, la cuestión es meramente causal y
dependerá de la prueba que se aporte sobre la base de la teoría aceptada (de la causa
adecuada).
Se plantean dos cuestiones sobre este punto. La primera dice relación con la
concurrencia de culpas (tanto de la víctima como del demandado), pero siendo una de ellas
considerablemente más grave que la otra. ¿Es posible en este contexto sostener que hay una
sola culpa? La segunda es aún más compleja y se presenta cuando una culpa (del
demandado o de la víctima) es consecuencia de la otra. ¿Es posible absorber una de las
culpas en la otra y entender que sólo existe una culpa?
Examinaremos cada caso.
En el evento que una de las culpas sea considerablemente más grave que la otra, no
es dable, creemos nosotros, subsumir la más leve en la más grave y estimar que hay una
sola culpa. Compartimos la posición de la doctrina en orden a que en un solo caso ello sería
posible. Tal ocurre cuando una culpa es intencional (dolo), vale decir, cuando el agente
quiere el daño o consiente en que éste se produzca. En tal caso el dolo (culpa intencional)
absorbe la culpa y debe entenderse que el daño es consecuencia de una sola culpa. La
justificación doctrinaria es la siguiente: aquel que quiere o consiente en la producción del
daño se sirve de la culpa paralela como instrumento para la concreción de sus designios
nocivos. Así las cosas, el demandado se vale de la culpa de la víctima para concretar su
propósito, o bien, esta última hace lo propio con la culpa del demandado. (…).
En suma, la culpa intencional (dolo) absorbe la culpa de la víctima o del demandado
y debe considerarse que en el perjuicio concurre una sola causa”.
ii.- Caso en el cual el daño tiene dos causas.
Es la figura que la doctrina llama “culpa común”, “lo cual resulta errado, ya que se
trata de dos culpas diversas e independientes, una proveniente de la víctima y otra del
demandado. Insisten los autores en que ambas conductas son culposas, puesto que si una
de ellas no lo fuera, su autor quedaría, automáticamente, exento de responsabilidad (no se
configuraría a su respecto el ilícito civil). En el evento que comentamos, además, no se
postula la absorción de ninguna de ellas, las que giran en su propia órbita causal.
Para resolver esta cuestión se han postulado tres teorías:
1) Corresponde imponer toda la responsabilidad al demandado y no a la víctima.
2) Corresponde exonerar de responsabilidad al demandado.
3) Corresponde dividir la responsabilidad, rebajando la indemnización de la víctima.
La primera y segunda teorías han sido descartadas, subsistiendo como solución la
última. Sin embargo, no hay acuerdo claro en relación al criterio que debe seguirse para
dividir la reparación de los daños.
A juicio nuestro, la fórmula correcta, como por lo demás reconoce la doctrina
mayoritaria, consiste en imponer a cada uno de los involucrados (demandado y víctima) los
daños que, razonablemente, han podido causalmente provocar, en atención a la gravedad
223 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
de sus culpas. Se trata, entonces, de un problema causal que debe resolverse a la luz de los
principios precedentemente estudiados. Cualquier otra división nos parece arbitraria y sin
fundamento. Hay quienes afirman que si la culpa es común, el daño causado debe
considerarse de la misma manera y, por lo tanto, la división debe hacerse en cuotas viriles
(iguales). Creemos que este planteamiento es equivocado, porque la culpa no es común,
sino individual, aun cuando ambas concurran a la producción del daño. Si se admitiera la
unidad de la culpa compartida, se incurriría en odiosas injusticias, ya que no es posible
admitir que todas las partes hayan generado la misma cuota de daños. En consecuencia,
corresponderá al juez, atendiendo a la gravedad de las culpas y su incidencia causal,
determinar la forma en que debe dividirse la reparación”.
B.- Casos en que se invoca una presunción de responsabilidad.
Según el profesor Rodríguez, pueden presentarse tres escenarios posibles:
i.- Si se invoca una presunción de responsabilidad que afecta al demandado.
Por ejemplo, si la víctima alega un daño producido por obra de un dependiente, el
demandado podría alegar a su favor que el dependiente ejerció sus funciones de modo
impropio que él no tenía medio de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario y la
autoridad competente. Si consigue allegar al juicio esta prueba, será absuelto, en caso
contrario, será condenado a reparar los perjuicios. Pero esta excepción no lo inhabilita para
alegar y probar que el daño causado por su dependiente debe reducirse en razón de que ha
habido culpa de la víctima que, unida a la del dependiente, justifican causalmente el daño
ocasionado. En este caso procederá la reducción de los daños, habida consideración de que
la culpa de la víctima ha contribuido a la generación del perjuicio, principio reconocido en el
artículo 2330 del Código Civil. Recordemos, a este respecto, que la culpa del dependiente
está sobreentendida en el artículo 2322, puesto que quien ejerce sus respectivas funciones
de modo impropio incurre en culpa (una persona diligente no actúa de esa manera). No
sucede lo mismo tratándose del artículo 2320, en cuyos casos el demandado podrá probar
que él actuó con la diligencia y autoridad debida, o bien, que la persona sometida a su
cuidado o autoridad no incurrió en ilícito civil alguno.
Como puede comprobarse, en la hipótesis indicada no se ha hecho más que aplicar
las reglas generales, atendiendo, por cierto, a las particularidades propias de cada
presunción de responsabilidad por hecho ajeno.
ii.- Si se invoca una presunción que afecte a la víctima.
La situación tampoco se aparta de las reglas generales. En este evento, el demandado
podrá invocar la responsabilidad de la víctima, sobre la base de la presunción que lo afecta,
sin perjuicio de lo cual ésta podrá destruir la presunción acreditando que ha obrado sin
culpa. De la misma manera, la víctima puede alegar en su favor la culpa del demandado (que
deberá acreditar), reclamando una división de la responsabilidad, por el hecho de que en el
daño concurra tanto la culpa de la víctima como la culpa del demandado. (…).
En consecuencia, en el caso señalado hay que examinar la presunción de
responsabilidad para establecer si puede la víctima intentar destruirla mediante prueba
224 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
directa, sin perjuicio de que siempre podrá alegar en su favor la culpa del demandado para
los efectos de la división de la responsabilidad, a condición de que la acredite conforme a las
reglas generales.
iii.- Caso en que se puede invocar una presunción de responsabilidad del demandado y
de la víctima.
En este evento, cada cual responderá en la medida de sus culpas, debiendo
distribuirse los daños, y sin perjuicio del derecho de destruir la presunción en el supuesto
de que la ley lo permita, cosa que dependerá de la forma en que esté concebida la
presunción.
El profesor Abeliuk agrega que “lo anteriormente expuesto no cambia en el caso de
aceptación del riesgo por la víctima, o sea, cuando ésta aceptó voluntariamente exponerse
al daño, como en un duelo.
La culpa de la víctima sólo afecta la indemnización, pero no la responsabilidad
penal”.
3.- El hecho de terceros por quienes no se responde.
El profesor Alessandri expresa que “el hecho de un tercero, sea o no ilícito,
constituye una causa eximente de responsabilidad siempre que dicho tercero no sea una
persona de cuyos actos responda el demandado y que ese hecho constituya la causa
exclusiva del daño, es decir, que el demandado no haya contribuido a él por su dolo o culpa.
(…).
Si el hecho del tercero es lícito, si no proviene de su dolo o culpa, se asimila al caso
fortuito: la víctima soportará todo el daño. Si es ilícito, la víctima tendrá acción en contra de
ese tercero en conformidad con los principios generales; pero respecto del demandado
obrará como causa eximente de responsabilidad. (…).
Para que el hecho del tercero exonere de responsabilidad al demandado, no es
menester que a éste haya sido absolutamente imposible preverlo y resistirlo. Este hecho
constituye una causal de irresponsabilidad distinta del caso fortuito. Basta que no haya
habido culpa de parte del demandado”.
El profesor Tapia precisa que “si el hecho no se debe a culpa exclusiva del tercero,
sino que también ha mediado en su ejecución culpa del autor del daño, ello no sólo no
constituye una circunstancia eximente de responsabilidad delictual o cuasidelictual, sino
que, por el contrario, y en razón de existir culpa común del tercero y del autor del daño,
nuestro legislador ha establecido para tal situación un caso de solidaridad pasiva”133.
El profesor Abeliuk agrega que “si la actuación del tercero no es ni culpable ni
dolosa, el autor del daño responderá de todos los perjuicios, a menos que el hecho del
tercero constituya para él un caso fortuito”.
133 En tal caso, aclara el profesor Tapia, “de acuerdo con las reglas generales que se refieren a la solidaridad,
aquel de los solidariamente responsables que satisfaga la indemnización correspondiente a la víctima, tendrá
derecho de reembolso contra el otro deudor de dicha indemnización”.
225 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En un sentido distinto, el profesor Rodríguez considera al hecho del tercero dentro
de una noción más amplia, como es la causa extraña, la cual produce el efecto de romper el
nexo causal. De esta manera sostiene que “el hecho de un tercero puede ser la causa de un
daño, excluyéndose la responsabilidad de otra persona. Como es obvio, en este caso el
vínculo causal liga un hecho ajeno al demandado con el daño producido, dejándolo exento
de responsabilidad.
El tercero, para estos efectos, es toda persona distinta del demandado y de la víctima.
Por lo mismo, no es tercero el civilmente responsable, (…).
Destacan los autores que no siempre resulta fácil precisar cuándo se trata del hecho
de un tercero y cuándo se trata de un hecho de la naturaleza. Así, por ejemplo, un accidente
automovilístico puede deberse al mal estado del camino. Será accidente imputable al hecho
de un tercero si el encargado de su mantención ha incumplido este deber. Pero no lo será si
el mal estado de la ruta se debe a causas naturales, como la lluvia o un derrumbe provocado
por un movimiento sísmico. Asimismo, no es necesario que se identifique al tercero, lo que
interesa es consignar que el daño se debe a un hecho ajeno, aun cuando no exista certeza de
quién es ese tercero. Si un automóvil arrolla a una persona ya fallecida por el
atropellamiento de que ha sido víctima por parte de otro vehículo que huyó del lugar del
accidente, no es necesaria la identificación del autor de la muerte para excusar al otro
conductor”.
Requisitos.
Para que el hecho del tercero exonere de responsabilidad, debe cumplir con los
siguientes requisitos:
A.- El hecho debe atribuirse a una persona que no sea ni la víctima, ni el demandado, ni
persona por la cual esta última responde civilmente, aun cuando, como se dijo, no sea
posible identificarla.
B.- El hecho no debe ser imputable al demandado. Esto implica que el presunto
responsable es absolutamente ajeno a su ocurrencia. No tendrá esta característica cuando el
demandado provocó el hecho que causa el daño, sin haberlo producido directamente. Si el
daño fue consecuencia de un acto instigado por el demandado, él será responsable
conforme a las reglas generales.
C.- Si el acto del tercero es la única causa material que justifica la existencia del daño, es
indiferente que el referido hecho sea culposo o no. Bastará acreditar esta circunstancia para
exonerarse de responsabilidad. Pero si el hecho del tercero y la culpa del demandado, (…),
han concurrido a la realización del daño, el demandado no puede alegar el hecho del tercero
si éste no es culposo. Lo anterior como consecuencia del principio de que la culpa es
requisito esencial de la responsabilidad. Se agrega que si el acto del tercero ‘no fuera
culposo, no podrá ser objeto de indagación; el demandado cuya culpa ha causado todo el
daño debe repararlo íntegramente. La culpa del tercero debe presentar los caracteres
generales de la culpa’. En la hipótesis de que el daño provenga de un hecho absolutamente
desvinculado del demandado, falta el nexo causal material o físico entre el hecho y su efecto
nocivo. Pero si la culpa del demandado concurre con el hecho del tercero, y este último se
226 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
ha comportado como era debido, subsiste la responsabilidad del demandado
exclusivamente, ya que a su respecto se reúnen todos los requisitos del ilícito civil. (…). Lo
anterior no excluye que si el hecho del tercero no es culposo, pueda éste alegar un caso
fortuito que lo libere de responsabilidad. Lo que se indica queda plenamente confirmado
por lo dispuesto en el artículo 1.677 del Código Civil, que es indicativo de un principio
general; de aquí que afirmemos que el hecho del tercero puede conformar un caso fortuito
para el deudor y, en este caso, para el demandado cuando se hace valer su responsabilidad
extracontractual.
D.- El hecho del tercero debe ser imprevisible e irresistible respecto del presunto
responsable. Si el hecho es la única causa del daño, para que el demandado sea absuelto, es
necesario que la intervención del tercero que causa el perjuicio no haya podido ser atajada
por quien aparece, prima facie, como responsable. (…). En el evento que el hecho del tercero
no sea imprevisto o irresistible, deberá considerarse que ambos hechos concurren a la
producción del daño.
4.- Consentimiento de la víctima.
En relación con este tema, el profesor Alessandri se refiere a la aceptación de los
riesgos, señalando que “íntimamente relacionadas con esta materia está la relativa al
consentimiento de la víctima, es decir, a los efectos que este consentimiento produce en la
responsabilidad del autor del daño y que se la conoce generalmente con el nombre de
aceptación de los riesgos.
Hay aceptación de los riesgos cuando la víctima se expone al daño a sabiendas de
que puede sobrevenir, dada la naturaleza del hecho que ejecuta o en que interviene o
participa.
No basta que tenga conocimiento de la posibilidad de un daño. Si así fuere, todo
hecho de su parte constituirá tal aceptación, ya que aun el hecho más inofensivo es
susceptible de comportar un riesgo. (…) En tales casos, no cabe hablar de aceptación de los
riesgos. La víctima no ha consentido en nada: el autor del daño es plenamente responsable.
Para que haya tal aceptación, es menester que el hecho sea peligros por su naturaleza, que
su sola realización exponga a un daño probable a quien lo ejecuta o soporta. (…)
En principio, la aceptación de los riesgos no exime de responsabilidad al autor del
daño suponiendo que éste le sea imputable. Sólo autoriza para reducir la indemnización
conforme al art. 2330 si la conducta de la víctima se estima imprudente, (…). El
consentimiento de la víctima no basta para privar al acto del agente del carácter culpable
que pueda presentar: un hombre prudente debe abstenerse de hacer correr un riesgo a
otro, aunque éste se lo pida o lo incite a ello. (…). El art. 2330 no distingue, por lo demás, si
la víctima se expuso al daño con o sin conocimiento del mismo. Basta que haya habido
imprudencia de su parte y ésta puede existir aunque no sea el fruto de una voluntad
deliberada. La máxima volenti non fit injuria no tiene, pues, un efecto absoluto en materia
de responsabilidad civil.
La aceptación de los riesgos eximirá de toda responsabilidad al agente si la conducta
de la víctima ha sido la causa única del daño. (…). A la inversa, si la causa única del daño ha
sido la culpa del agente, esa aceptación carece de influencia: su responsabilidad será total.
(…).
227 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Como se ve, la solución de este problema depende de la influencia que la conducta de
la víctima haya tenido en la realización del daño. Le son, pues, aplicables las mismas reglas
que rigen en caso de culpa de la víctima.
La aceptación de los riesgos, que puede ser expresa o tácita y que no necesita ser
conocida del agente, sólo puede presentarse si la víctima es capaz de delito o cuasidelito,
porque puede constituir culpa y ésta, como dijimos, se aprecia en conformidad a los mismos
principios que la del agente. Pero en todo caso debe darse con pleno conocimiento, es decir,
conociendo la víctima el peligro a que se expone. Por eso, su consentimiento sólo surte
efectos con relación a los riesgos que haya aceptado, mas no con respecto a otros ajenos a
ellos”.
En un sentido distinto, el profesor Barros distingue entre el consentimiento de la
víctima y la aceptación del riesgo. Tratándose del consentimiento de la víctima, señala que
pueden “existir acuerdos previos entre el potencial autor del daño y la eventual víctima, sea
en la forma de autorizaciones unilaterales expresas o tácitas para realizar un determinado
acto, o de convenciones sobre responsabilidad, por medio de las cuales, por ejemplo, se
acepta un cierto riesgo, se modifican las condiciones de responsabilidad o se limitan los
daños indemnizables (volenti non fit iniuria)”.
En cambio, “cuando la víctima potencial voluntariamente acepta el riesgo que
supone la ejecución de un acto de tercero que puede causarle daño, realiza un acto de
disposición, que está sujeto a los límites establecidos por las reglas generales que rigen la
validez de los actos jurídicos. Así, el consentimiento no puede validar un acto ilegal o
contrario a las buenas costumbres (artículo 1461). En consecuencia, la autorización no
puede importar condonación de dolo futuro (artículo 1465); y no puede significar la
renuncia a derechos indisponibles (como la vida o la integridad física), en virtud de lo
dispuesto en el artículo 12 del Código Civil.
Con todo, aun respecto de estos bienes indisponibles, es distinta la renuncia que la
víctima pueda hacer a un derecho, de la aceptación de un riesgo. En principio, sólo puede
hablarse de un acto de disposición en el caso de renuncia, y en consecuencia, sólo a ésta se
aplican los límites señalados. Puede afirmarse que si la probabilidad del daño hace que el
riesgo devenga en temerario, debiera entenderse que en verdad existe un acto de
disposición respeto de bienes o derechos irrenunciables. Aun así, todo parece indicar que el
principio de autonomía no obliga a la víctima al mismo nivel de cuidado respecto de sí
mima que respecto de terceros. Por eso, con la restricción anotada, el acto debe entenderse
autorizado, aun cuando se refiera a bienes indisponibles, si se trata de la simple aceptación
de un riesgo. Así ocurre, por ejemplo, con el piloto de pruebas y con quienes se someten a
experimentos con fármacos en desarrollo”.
Por su parte, el profesor Rodríguez señala que aquí “se trata de determinar si el
consentimiento de la víctima o la aceptación del riesgo de su parte puede asimilarse a la
culpa intencional (dolo) y, por ende, absolverse al demandado.
Para resolver este problema es necesario analizar varias cosas previamente. Desde
luego, no es lo mismo aceptar un daño – cuya ocurrencia aparece a los ojos de la víctima
como hipotética o probable – que querer un daño y procurar que él se produzca. Se coloca
al efecto el ejemplo del duelo. Cada duelista acepta el daño que puede sobrevenirle, pero no
quiere ser lesionado, más bien quiere lesionar a su contrincante. Hay ciertamente más que
un matiz entre aceptar un daño y querer un daño, ambas cosas corresponden a designios
muy diversos. De la misma manera, nadie puede negar que conocer un riesgo no es lo
228 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
mismo que aceptar un daño. Sin embargo, hay sobre este punto situaciones extremas en
que la víctima, en conocimiento de un riesgo, no ha podido menos que representarse, a
veces casi como cierta, la ocurrencia de un daño. (…). La cuestión, entonces, depende de las
circunstancias, lo que hace imposible trazar un límite o construir una fórmula para
anticipar una solución. Se trata de una cuestión de hecho. Hay casos en que la actividad en
que se participa tiene tales caracteres que la aceptación del riesgo equivale a la aceptación
del daño.
Si la víctima ha aceptado el daño sin haberlo querido o bien ha aceptado un riesgo
extremo que le permite representarse el daño como cierto, surgen paralelamente tres
cuestiones: ¿es posible asimilar esta situación a la que corresponde a quien ha querido el
daño y, por consiguiente, carece de todo derecho para ser indemnizado?, ¿equivale esta
situación a quien sólo ha tenido conocimiento del riesgo y, por lo mismo, puede obtener una
reparación integral?, ¿debe la víctima, en este supuesto, obtener una reparación parcial?
Para responder estas interrogantes es necesario reconocer que, por regla general, el
consentimiento de la víctima no suprime el carácter culposo del hecho del demandado. Esto
es así porque la expresión de aquella voluntad no puede afectar la posición subjetiva del
autor del daño, que sigue siendo descuidado y negligente, no obstante el hecho de que la
víctima acepte el daño y lo asuma. Esta posición no libera al demandado de comportarse
como es debido ni puede exonerarlo de responder por los perjuicios que producen sus
actos. Sin embargo, creemos nosotros que si el acto del demandado corresponde al ejercicio
de una actividad lícita, permitida por la autoridad, siendo la víctima objeto de advertencias
fundadas que le representan la existencia de un riesgo incierto, posible en función de una
predisposición, por ejemplo, desaparece el carácter culposo del acto del demandado,
porque no puede estimarse como descuidado o negligente a quien procede de ese modo.
(…)
Por otra parte, debe reconocerse que no altera en absoluto la situación el hecho de
que existan cláusulas de irresponsabilidad, ya que, a nuestro juicio, el deber de comportarse
diligentemente sin causar daño a nadie no puede alterarse por convenciones privadas o
renunciarse en razón de intereses particulares. Una cláusula de esta especie vulnera el
orden público y adolece, por lo mismo, de causa ilícita, (…).
¿Cómo debe calificarse, entonces, el consentimiento y aceptación del daño por parte
de la víctima? A juicio nuestro, como un acto culposo que integra la causa que genera el
daño. Es cierto que esta aceptación no tiene la misma entidad que la causa del daño (culpa
del demandado), pero es igualmente cierto que representa un incentivo o una condición del
daño. Coincidimos con los Mazeaud y Tunc en que no es lo mismo querer el daño, que
aceptar el daño. ‘Nos parece imposible equiparar, desde el punto de vista de la causalidad,
las dos situaciones. Y es que, en este caso, la víctima no ha asumido la dirección de los
acontecimientos; no se ha servido de la culpa del demandado como un simple instrumento;
no ha tratado de sufrir un daño utilizando al demandado. Ha aceptado sencillamente correr
un peligro grave, con pleno conocimiento de causa, sin desear en modo alguno ser afectado
por él; así, el duelista que comparece en el terreno, el pasajero que tome asiento en un
coche de carreras para conocer las sensaciones que procura una velocidad anormalmente
elevada, el enfermo que pide o acepta una intervención arriesgada, etc. En todos estos casos
la culpa del demandado conserva su autonomía…’ Pero no cabe duda alguna de que el daño
se produce en la víctima por la concurrencia de ambas culpas y que cada una de ellas es
idónea para producirlo conforme al curso normal de las cosas. Por lo mismo, debe
229 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
reconocerse que en esta hipótesis el daño no obedece a una sola causa. El tiene como
antecedente la conducta del demandado y de la víctima. Por lo mismo, procederá una
distribución de los perjuicios, atendiendo a la actividad de cada uno.
Obsérvese que para que la aceptación del daño sea constitutiva de culpa de la
víctima, es necesario que ella sea imprudente, aventurada, prestarse en conocimiento de la
verdadera entidad del riesgo que se asume y en forma consciente. En otras palabras, la
aceptación del daño debe medirse conforme los padrones de la culpa, vale decir, atendiendo
a los estándares imperantes en la sociedad al momento de manifestarse esta aceptación.
Por cierto, lo anterior es una cuestión de hecho que deberá decidir el tribunal al
juzgar el caso.
De cuanto llevamos dicho se deduce, entonces, respondiendo a las interrogantes que
nos formulábamos, que la aceptación del daño no puede, en modo alguno, ser asimilada a la
posición de quien ha querido el daño (culpa intencional o dolo). Hay entre ambas
situaciones diferencias irreconciliables. Tampoco puede asimilarse el conocimiento del
riesgo con la aceptación del daño, salvo situaciones extremas que, por sí solas, denuncian
coyunturas de peligro de tal naturaleza que quien las conoce no puede ignorar la
factibilidad cierta de un daño. Finalmente, la aceptación del daño, cuando ello reviste los
caracteres de hecho culposo, conduce a una reparación parcial del perjuicio sufrido.
En nuestro Código Civil la situación estudiada tiene un reconocimiento formal que
no va más allá de las reflexiones que anteceden. El artículo 2330, reconoce que la
apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él
‘imprudentemente’. La imprudencia es elemento de la culpa. Por consiguiente, el autor del
Código admite, en forma expresa, la concurrencia de culpas y, por lo mismo, la división de la
responsabilidad. Será el juez el llamado a establecer cuándo, en razón de la aceptación del
daño, ha habido imprudencia de parte de la víctima”.
Por otro lado, “cuando concurriendo dos culpas – del demandado y de la víctima –
una es provocada por la otra, se plantea el problema de establecer si estamos en presencia
de una sola culpa o subsisten ambas. Dicho de otro modo, cabe preguntarse si una de ellas
absorbe a la otra. Para resolver este problema debe hacerse una nueva distinción: si la
culpa del demandado provoca la culpa de la víctima o la de ésta la culpa del demandado.
Si la culpa del demandado es provocada (es consecuencia) por la culpa de la víctima,
debe reconocerse que se han desplegado dos actividades sucesivas. La primera corresponde
a la víctima y la segunda al demandado, en términos que aquélla ha desencadenado
(provocado decimos nosotros) ésta. En tal caso, creemos nosotros, que el demandado debe
ser absuelto de toda responsabilidad. Para sustentar esta posición aducimos que la culpa
del autor del daño (demandado) sólo se justifica en función de la culpa de la víctima. Lo que
interesa, entonces, es definir que la conducta del demandado está justificada, ya que no es
más que una consecuencia causal imputable a la víctima. (…). La doctrina, aceptando esta
solución, pone acento en que la culpa de la víctima debe ser la causa exclusiva de la culpa
del demandado, cuestión no siempre posible de establecer. ‘Por consiguiente, hay que
sentar la regla general de que si el hecho de la víctima es la verdadera causa de la culpa del
demandado, absorbe a esta última y el demandado debe ser absuelto enteramente. Pero, en
la práctica, se revelará muy difícil de reconocer la existencia de ese vínculo de causalidad
entre las dos actividades: apenas si se admitirá allí donde la víctima, por un hecho suyo,
haya ‘provocado’ verdaderamente la culpa del demandado…’.
230 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Estimamos nosotros que en la apreciación de esta relación de causalidad (que liga la
culpa de la víctima y del demandado) debe obrarse con cierta elasticidad. Basta con que lo
obrado por la víctima explique o justifique lo obrado por el demandado para que este
último sea exonerado de responsabilidad. (…).
Finalmente, creemos que no es trascendente calificar a la provocación de culposa. La
figura que estudiamos se satisface con sólo la existencia del hecho material y su influencia
en la conducta del demandado.
A la inversa, si la culpa del demandado es la que provoca la culpa de la víctima, la
actividad de aquél es cronológicamente anterior a la actividad de ésta. La solución es la
misma. La culpa de la víctima quedará absorbida por la culpa del demandado. El ejemplo
clásico que se usa para gratificar esta situación consiste en la ‘maniobra de salvamento’,
cuando ella se practica sin incurrir en torpeza extrema. En este caso la víctima ha debido
recurrir a dicha maniobra con el objeto de evitar el daño que desencadena la culpa del
demandado. Pero si la culpa de la víctima acusa una torpeza extrema, no parece posible
admitir que ella quede íntegramente absorbida por la culpa del demandado (que puede,
incluso, ser tenue). En este caso, entonces, sólo cabe admitir la división de la
responsabilidad conforme los principios antes estudiados”.
En relación con la situación del salvador, sostiene que “la aceptación de los riesgos,
como causa eximente de responsabilidad o como circunstancia que autoriza la reducción
del monto de la indemnización, no se aplica al salvador, esto es, al que se expone
voluntariamente a un daño para salvar la vida o los bienes de otro, hállese o no obligado a
ello, (…). Quien así procede tiene derecho a la reparación total del daño que sufra si el
perjuicio que el salvador trata de evitar es imputable a dolo o culpa ajena, reparación que
será debida por el autor de ese dolo [o] culpa. El art. 2330 es inaplicable, a menos que su
acto haya sido absolutamente innecesario o lo haya ejecutado con torpeza o imprudencia;
un acto de valor o de arrojo no constituye imprudencia por sí solo”.
Para el profesor Rodríguez “se trata de personas que por razones de altruismo y
nobleza asumen graves riesgos para liberar a otras de un peligro inminente y grave,
resultando dañadas. No hay duda de que, en este supuesto, se acepta un daño a cambio de
obtener un resultado provechoso para otro. La tendencia universal es descartar que pueda
la aceptación de estos daños representar un hecho culposo, ya que aquella acción queda
integrada al propósito generoso y loable que anima al salvador.
Se estudian a este respecto dos cuestiones delicadas. Puede ocurrir que el salvador
proceda con evidente torpeza o inexperiencia, incluso, sin posibilidad alguna de conseguir
un resultado útil para la persona en peligro. Si bien una aplicación rígida de los principios
estudiados conduciría a una solución diversa, se ha rechazado toda posibilidad de reducir el
daño que sufre el salvador, aun en el evento de que los mismos fines hubieren podido
conseguirse sin sufrir perjuicio alguno, en atención a la actitud moral que lo inspira, la cual
no puede sino ser reconocida por el sistema legal. Diríase que la nobleza del impulso del
salvador elimina la culpa que puede derivarse de su comportamiento. La otra cuestión se
refiere al salvador cuando éste, en razón de sus funciones, está obligado a prestar el auxilio
del cual se sigue el daño. En el derecho comparado existen sentencias que niega toda
reparación en este caso, lo cual, como dicen los autores, resulta difícil de justificar si se tiene
en consideración que el salvador, en esta hipótesis, puede no haber incurrido en culpa
ninguna. Nosotros creemos que en este caso el salvador tiene derecho a ser indemnizado, lo
231 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
cual sucede, de ordinario, con cargo al Estado o a la institución a que pertenece, cuestión
que, por lo demás, resuelven las normas especiales que rigen dichas reparticiones.
Por último, no puede dejar de mencionarse una circunstancia todavía más compleja.
Hemos razonado sobre la base de que el salvador ha salido en defensa de una persona que
se halla en grave peligro como consecuencia de un acto culposo o intencional de su parte.
¿Qué ocurre si el tercero ha sido arrastrado a esa situación por parte de un hecho fortuito,
vale decir, sin que medie culpa de su parte? Los Mazeaud y Tunc ponen un ejemplo: se
desencadena un incendio sin culpa del demandado y el salvador resulta herido en su
intento por prestarle auxilio a él y a sus bienes. La jurisprudencia, forzada a ello, ha buscado
razones para favorecer al salvador, siempre atenta a privilegiar el valor y el altruismo que
lo impulsa, llegándose, incluso, al extremo de recurrir a la gestión de negocios ajenos, dicen
los autores citados. La fórmula no nos parece errada si se tiene en cuenta que existiría sobre
este punto un vacío o laguna legal, al (sic) cual podría integrarse con la analogía. De lo
anterior resulta que los derechos del salvador dependerían de la utilidad de su gestión, lo
cual nos parece justo.
Es indudable que el salvador actúa por sentimientos altruistas y elevados que no
pueden ser indiferentes. Pero es igualmente cierto que puede obrar con torpeza, causarse
un daño y no conseguir un fin útil, incluso ser su actividad perjudicial. En este contexto,
¿resulta justo imponer a la persona que sufrió el peligro la obligación de reparar los daños
que experimentó el salvador? Nosotros creemos que sobre esta materia debería imperar
otro criterio. La obligación de reparar debería estar subordinada estrictamente a la utilidad
de la acción de salvamento. Si este beneficio se produce, el que obtiene provecho del mismo
debería siempre responder, por graves que sean las torpezas en que incurrió el salvador. Si
el beneficio no se consigue, la reparación sólo puede proceder cuando, no obstante la
pericia y diligencia del salvador, no hubo salvamento. Con este criterio queda marginado de
toda reparación a quien actúa sin cuidado ni diligencia, lo cual equivale a constatar que no
se ha prestado servicio alguno. Sólo ha habido buenas intenciones, pero no beneficio. Nadie
puede dejar de reconocer que frente a un hecho de esta naturaleza, cada situación es
diversa, tiene rasgos y características propias y que, por lo mismo, es extremadamente
difícil formular una regla general que constituya una solución integral. La peculiaridad de
cada caso dará la pauta que debe seguirse para hallar una ecuación justa entre el acto, sus
motivaciones generosas y sus resultados prácticos. En esta apreciación no puede
desdeñarse la carga adicional que habrá de imponerse al que experimenta el perjuicio
derivado del peligro en que se inserta la acción del salvador. Así, siguiendo el ejemplo del
incendio fortuito de que es víctima una persona, no sería justo unir a sus daños la
obligación de reparar los perjuicios experimentados por un salvador torpe de los que no
obtiene provecho alguno. Nadie duda, reiteremos, del altruismo que lo mueve, pero nadie,
tampoco, puede dejar de considerar la injusticia de imponer una obligación al que sufre el
siniestro, la que hará más gravosa su situación, ya objeto de un daño inesperado, el cual
podría, incluso, no asistirle responsabilidad alguna”.
5.- La legítima defensa.
El profesor Tapia sostiene que es lógico que sea una causal que exonere de
responsabilidad, “ya que no siendo el Estado capaz de prevenir todos los hechos ilícitos, no
debe prohibir a los particulares que impidan por medio de la fuerza, y en perjuicio de los
232 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
agresores, el daño que por la provocación de estos últimos los amenace en forma inminente.
Declarando legítima esta defensa, la ley hace de cada ciudadano un defensor del Derecho,
Contra aquel que, en razón de su hecho ilícito, se ha colocado por sí mismo fuera de su
protección
Hay acuerdo unánime entre los tratadistas, en el sentido de eximir de
responsabilidad civil a la persona que en legítima defensa de sus derechos ha ocasionado un
daño a otra. Y esta legítima defensa puede referirse, sea a la persona o bienes del
injustamente agredido, sea a la persona o bienes de un tercero; ello es indiferente, al
contrario de lo que sucede tratándose del estado de necesidad, caso en que, según vimos,
sólo se acepta la exoneración de responsabilidad por los daños causados a las cosas, mas no
de los inferidos a las personas”.
El profesor Rodríguez señala que, “en la legislación civil no se contemplan dichos
requisitos, razón por la cual es necesario recurrir a la legislación penal, que sí trata
expresamente de esta materia. Lo anterior procede en razón de que el derecho conforma
una unidad lógica y corresponde al intérprete armonizar todas y cada una de sus
instituciones y normas”.
Para el profesor Alessandri “es también causa eximente de responsabilidad civil, a
condición de que la agresión sea ilegítima, que no haya habido provocación de parte del
agente y que la defensa sea proporcionada al ataque134. Quien lesiona a un tercero para
defender su persona o derechos o la persona o derechos de otro concurriendo esas
circunstancias, no responde del daño causado a un hombre prudente habría hecho lo
mismo.
La legítima defensa exime de responsabilidad sea que tenga por objeto las personas
o los bienes y cualquiera que sea el medio que se emplee: todos sirven al efecto siempre que
el utilizado guarde proporción con el ataque. Tratándose de imputaciones injuriosas contra
el honor o el crédito, por ejemplo, la defensa por medio de ataques a la reputación del autor
de esas imputaciones se admite con cierta latitud, (…). Pero aun en este caso la defensa
debe ser proporcionada al ataque y la difamación, por lo mismo, está prohibida. (…)
Como la justicia privada está prohibida, salvo en el caso de legítima defensa y en los
demás expresamente señalados por la ley, quien cause un daño por pretender hacerse
justicia por sí mismo es responsable, a menos que el acto consista en obtener la entrega o
restitución de lo que se nos debe o pertenece y siempre que su autor no se haya valido de la
fuerza o el acto no esté penado por la ley; semejante acto no es ilícito.
La provocación por parte de la víctima tampoco exime de responsabilidad al autor
del daño; sólo autoriza para reducir el monto de la indemnización de acuerdo con el art.
2330”.
El profesor Tapia agrega que, “para que la legítima defensa surta sus efectos como
circunstancia liberatoria de responsabilidad civil, es necesario que se cumplan,
copulativamente, estos tres requisitos: 1) Que la agresión de que es objeto el causante del
daño sea ilegítima, ya que si fuera legítima no debería repelérsela; 2) que no haya mediado
provocación de parte del que ocasiona el daño, puesto que si la hubiera, mediaría culpa de
134 Con todo, el profesor Barros sostiene que los requisitos de la legítima defensa son que: “i) la agresión sea
actual e ilegítima; ii) no haya mediado provocación suficiente por parte del agente; iii) la defensa sea necesaria
y proporcionada al ataque; iv) se dirija contra el agresor; y v) el daño se haya producido a consecuencia del
acto de defensa”.
233 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
parte de aquél y no podría alegar esta causal que supone, precisamente, la ausencia de
culpa, y 3) que exista cierta proporcionalidad entre los medios de que se ha hecho uso para
repeler la agresión y la naturaleza de esta última, ya que si no hay proporción entre ellos no
puede haber legítima defensa, y el que causa el daño en estas condiciones deberá
repararlo”.
En cambio, el profesor Corral advierte que “se ha sostenido que la legítima defensa
en sede civil requiere al igual que en materia penal la agresión ilegítima y la falta de
provocación, pero que la racionalidad del medio empelado debe ser sustituida por la
proporcionalidad al daño que se evita”135.
El profesor Rodríguez agrega que, “respecto del que obra en defensa de la persona o
derechos de un extraño, a los requisitos anteriores debe agregarse que el defensor no haya
obrado impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo, como reza el
artículo 10 N° 6 del Código Penal”.
Según el profesor Meza, “la legítima defensa, en suma, es un caso particular de falta
de culpa del agente”.
6.- Estado de necesidad.
Según el profesor Abeliuk “es aquel en que una persona se ve obligada a ocasionar
un daño a otra para evitar uno mayor a sí misma o a un tercero”.
Agrega que “el estado de necesidad se diferencia del caso fortuito en que si bien hay
un hecho imprevisto, él no es irresistible; puede resistirse pero a costa de un daño propio.
Al igual que la fuerza mayor, puede presentarse también en la responsabilidad contractual”.
En cambio, el profesor Meza sostiene que es “el estado de una persona puesta en
situación apremiante de evitar un daño y que causa accidentalmente otro”.
Para el profesor Alessandri, “en principio, el daño causado en estado de necesidad,
esto es, para evitar la realización del que amenaza a su autor o a un tercero, obliga a la
reparación: no sería justo rehusar ésta a quien sufre un daño causado voluntariamente en
provecho del agente o de un tercero. Tal parece ser el criterio del legislador civil en esta
materia, como lo prueban el art. 847, que en caso de servidumbre legal de tránsito – que
sólo procede cuando un predio se halla destituido de toda comunicación con el camino
público – obliga, sin embargo, a indemnizar el perjuicio causado al dueño del predio
sirviente, y el art. 2178, N° 3°, que hace responsable del caso fortuito al comodatario cuando
en la alternativa de salvar de un accidente la cosa prestada o la suya, ha preferido
deliberadamente la suya.
El estado de necesidad es causa eximente de responsabilidad cuando un hombre
normal colocado en la misma situación del autor del daño habría obrado en idéntica forma.
Así ocurrirá cuando el daño que se trata de evitar es inminente y no hay otro medio
practicable y menos perjudicial para impedirlo. (…).
135 En el mismo sentido, el profesor Rodríguez sostiene que, “en materia civil no es necesario atender al medio
empleado para impedir o repeler la agresión ilegítima, sino al daño que se causa, el cual debe ser
racionalmente proporcional al daño que se ha querido evitar. Así las cosas, es legítimo impedir una agresión
injusta (contraria a derecho), causando un daño proporcional al que se evita, y siempre que no haya habido
provocación por parte del que se defiende”.
234 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Pero las circunstancias antes señaladas no bastan. Es indispensable que el daño que
se trata de evitar sea mayor que el causado para evitarlo136: un hombre prudente no
sacrifica un bien ajeno para salvar uno suyo que vale lo mismo o menos (…).
Si el valor de lo salvado es igual o inferior al de lo dañado, hay responsabilidad. De
aquí fluye que el estado de necesidad sólo puede ser causa eximente de responsabilidad
cuando el daño recaiga en las cosas. Jamás puede serlo si recae en las personas: el daño
causado para evitar otro debe ser inferior a éste y la vida y la integridad corporal valen
siempre más que cualquier bien material. Quien mata o hiere a otro para salvar su propia
vida o fortuna es responsable.
En todo caso, es menester que el estado de necesidad en que se halle el autor del
daño no provenga de su propia culpa. De lo contrario, incurre en responsabilidad: el daño le
es imputable, ya que sin su culpa no se habría visto obligado a causarlo”.
Por su parte, el profesor Corral advierte que es “el daño causado para evitar la
realización del que amenaza a su autor o a un tercero. (…).
El estado de necesidad exime de responsabilidad si el daño que se trata de evitar es
inminente y no hay otro medio practicable y menos perjudicial. Si el valor de lo salvado es
igual o inferior a lo dañado, hay responsabilidad. Los bienes en juego deben ser
mensurables de modo de permitir una comparación. (…)
En todo caso, el hecho de que no haya acción para pedir la reparación del daño a
título de responsabilidad no quiere decir que el afectado deba sufrir todo el costo del
salvamento. Éste tendrá derecho a pedir restitución para evitar el enriquecimiento injusto
(no se demandarán todos los perjuicios sufridos, pero sí la compensación del daño que
restaure el equilibrio entre los dos patrimonios involucrados)”.
Para el profesor Rodríguez, es “un daño a la propiedad ajena que no tiene otro
antecedente que no sea evitar un mal mayor a un bien propio”.
Con todo, el profesor Tapia explica que se trata de un tema debatido. “En efecto, son
varios, y bien caracterizados, los tratadistas que desconocen al estado de necesidad el
efecto de operar como liberatorio de responsabilidad por los daños causados bajo su
impulso.
Se dice, para fundamentar tal opinión, que no es equitativo admitir esta eximente de
responsabilidad, ya que, de aceptarla, ocurriría que el que, en su provecho o impulsado por
un estado de necesidad, ejecuta un hecho que infiere daño a otro, obtendría para sí dicho
provecho, en detrimento de aquel que en razón de su hecho ha experimentado el daño.
En verdad, esta opinión es bastante acertada, ya que, en principio, hay que reconocer
que en numerosas ocasiones el estado de necesidad no es de tal naturaleza que justifique la
exención de responsabilidad del que, actuando bajo su influjo, causare un daño a otro.
Cuando así ocurra, el autor del daño estará obligado a su resarcimiento”.
En un sentido diferente, el profesor Rodríguez señala que “observamos en esta
causal de justificación una diferencia importante, que le da otro carácter en lo que dice
relación con la responsabilidad civil. El estado de necesidad no exonera de responsabilidad
al autor del daño, aun cuando sí legitima su actuación. En efecto, el que enfrenta un estado
de necesidad lo que realmente hace es transferir el perjuicio de su patrimonio al patrimonio
136 En este sentido, el profesor Barros agrega que “el estado de necesidad es una excusa que se basa en la
desproporción de los bienes comprometidos por la acción: la víctima soporta un daño que es
substancialmente menor al daño actual o inminente que el autor pretende evitar”.
235 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
ajeno. Esta conducta tiene arraigo en la legislación en función del beneficio social que
provoca, al disminuir la cuantía del perjuicio producido. Por consiguiente, el autor del daño
– aun cuando su obrar sea legítimo – está obligado a reparar los daños causados, no en
razón del delito o cuasidelito cometido, sino del enriquecimiento injusto que se produce
entre el perjudicado y el autor del daño. (…).
Nótese que en este caso la responsabilidad no se extenderá a todos los perjuicios
sufridos, sino única y exclusivamente a la compensación de los daños materiales que haya
posible restaurar el equilibrio existente entre ambos patrimonios antes de que surgiera el
estado de necesidad. En consecuencia, la causa de justificación que alcanza al delito o
cuasidelito civil no se extiende a la responsabilidad que nace del enriquecimiento injusto.
Opinar de otra manera, a nuestro juicio, importaría aceptar la transferencia de toda suerte
de siniestros, dejando indemne a uno de los afectados por la sola circunstancia de que éste
pueda trasladar los daños a otra persona, que sin este obrar no habría sufrido menoscabo
alguno en su patrimonio. Si en materia penal se consagra con amplitud esta exención de
responsabilidad, ello no puede extenderse al ámbito civil, que, como se sabe, pone énfasis
en el daño patrimonial. No hay, por lo mismo, antagonismo ni contradicción alguna entre
una y otra regulación”.
A juicio del profesor Abeliuk, “el estado de necesidad supone un conflicto de
intereses en que es difícil decidir cuál es el más legítimo; si bien es comprensible la actitud
del que por evitarse un daño mayor opta por causarlo a un tercero ajeno al hecho, y hasta
cierto punto la situación en que se encuentra lo inhibe a él, como a cualquier persona
colocada en igual emergencia, de actuar en otra forma, no lo es menos que quien recibe el
daño no ha tenido parte alguna en el suceso, y de aceptarse que el estado de necesidad sea
eximente de responsabilidad, sufrirá íntegro el daño. Semejante desproporción excede los
límites de la solidaridad social”.
En cuanto a los requisitos, el profesor Barros señala que, “además de la notoria
desproporción de los bienes y la actualidad o inminencia del peligro, la doctrina agrega los
requisitos de que el peligro que se trata de evitar no tenga su origen en una acción culpable
del que alega la justificación y que no hayan estado disponibles medios inocuos o menos
dañinos para evitar el daño. En el primer caso, el daño es causalmente atribuible a la culpa;
en el segundo, el estado de necesidad está descartado en razón de que la desproporción del
medio empleado muestra que no había propiamente una necesidad”.
Por su parte, el profesor Rodríguez sostiene que “lo que justifica la ocurrencia del
mal que se causa es la existencia de un peligro real, inmediato, que sólo puede evitarse
causando un daño en el dominio ajeno. (…). Es de la esencia del estado de necesidad que
entre el daño que se causa y el daño que se evita haya una diferencia significativa y
sustancial. De lo contrario, la conducta del autor del daño no sería más que una
manifestación de un interés egoísta y excluyente, sin ventaja social alguna. Finalmente, la
regla tercera también es aplicable en materia civil, ya que la ausencia de responsabilidad
supone la elección racional del medio menos perjudicial para los intereses de los terceros
que resultan perjudicados”.
Por su parte, el profesor Tapia sostiene que, “en términos generales, puede decirse
que para que el estado de necesidad exima de responsabilidad delictual o cuasidelictual, es
necesario que se reúnan ciertas condiciones que veremos a continuación.
Es menester, en primer término, que el hecho que ha originado el estado de
necesidad no se haya debido a dolo o culpa del autor del daño. Si existe culpa o dolo de
236 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
parte de este último, será responsable y deberá indemnizar el daño causado. Pero si, por el
contrario, no ha mediado dolo o culpa de su parte, como ocurriría cuando el daño se
hubiere ocasionado con el objeto de impedir que se realice el peligro inminente de perjuicio
que se cierne sobre la persona o los bienes de otro, y el único medio de conseguirlo es
causando el daño que se trata, obrará en su favor una circunstancia eximente de
responsabilidad.
Vemos, pues, que se requiere, además, que el daño que se pretende evitar mediante
la producción de otro sea inminente, y no sólo hipotético o eventual, esto es, que sea de tal
naturaleza que no quepa duda alguna acerca de su realización.
Empero, ello no es suficiente para que el estado de necesidad surta el efecto de
liberar de responsabilidad, sino que es menester, también, que el único medio de evitar el
daño que amenazaba a la persona o bienes de un individuo haya sido la ejecución del hecho
dañoso por el autor del mismo.
La jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia ha hecho, también, aplicación de
los principios que acabamos de señalar.
Otra de las condiciones que deben concurrir para que tenga lugar la causal eximente
de responsabilidad en estudio, es la de que el daño cuya realización se trata de evitar, sea
mayor que el causado para evitarlo. (…).
En este orden de ideas, debemos manifestar, también, que el estado de necesidad no
puede recaer sobre las personas, sino, exclusivamente sobre los bienes, y ello porque,
tratándose de daños en las personas, falta la condición de que el daño causado sea menos
que el que se trata de evitar. Por consiguiente, no puede aceptarse el estado de necesidad
como causal de exención de responsabilidad de la víctima, puesto que no hay nada de
mayor valor que la vida humana”.
Para el profesor Meza, los requisitos del estado de necesidad son:
i.- Que el daño que se trata de evitar sea actual o cuando menos, inminente.
ii.- Que no haya otro medio practicable o menos perjudicial para impedirlo.
iii.- Que el daño que se trata de evitar sea mayor que el causado para evitarlo. Fluye esta
última exigencia que el estado de necesidad no puede legitimar los daños a las personas. El
daño que se trata de impedir no puede ser jamás mayor que la pérdida de la vida o
integridad personal.
El profesor Tapia añade que, “en lo que se refiere al estado de necesidad en materia
civil, podemos decir que nuestra legislación no lo acepta, por regla general, como una
circunstancia eximente de responsabilidad delictual o cuasidelictual. Así se deduce del
análisis de las disposiciones del Código Civil, de las que aparece que el daño inferido a una
persona bajo el influjo de un estado de necesidad, debe ser reparado por su autor.
El legislador chileno ha contemplado algunos casos en que existe la figura jurídica
del estado de necesidad. Así ocurre, tratándose de la servidumbre legal de tránsito, (…).
Como podemos apreciar, en este caso el estado de necesidad no exime de la obligación de
reparar el daño causado.
Otro caso de estado de necesidad contemplado por nuestro legislador es el del
artículo 2178 del mismo Código Civil, (…).
237 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En este caso, al igual que en el anteriormente citado, el legislador no estima como
circunstancia eximente de responsabilidad el estado de necesidad, ya que, después de haber
preceptuado como regla general que el comodatario no es responsable del caso fortuito,
excepciona, entre otros, el caso de estado de necesidad, haciendo responsable a aquél, del
daño que bajo su influjo ocasiones al comodante.
Las legislaciones extranjeras, según ya manifestamos al comienzo de esta materia,
tampoco aceptan uniformemente el estado de necesidad como causal exoneratoria de
responsabilidad civil. (…)
Finalmente, hay algunas legislaciones que dejan entregada al criterio de los
tribunales la determinación del monto de la reparación del daño causado en estado de
necesidad, de acuerdo con las circunstancias que hayan rodeado al hecho de que se trata”.
En un sentido diferente, el profesor Abeliuk sostiene que “nuestra legislación no
contempla para efectos civiles esta institución, por lo que para acogerla debe asimilares a
alguna otra situación reglamentada, como la ausencia de culpa, el caso fortuito, la fuerza
mayor, etc.”.
El profesor Barros agrega que “el estado de necesidad puede justificar tanto una
agresión que se hace a un bien ajeno (…), como un acto de defensa frente a un riesgo
provocado por una cosa ajena (…)”.
Finalmente, el profesor Barros sostiene que “el estado de necesidad excluye la acción
propiamente indemnizatoria de la víctima por el daño ocasionado, pero no obsta al ejercicio
de la acción restitutoria del daño producido para obtener un provecho propio o ajeno, pues
el derecho no puede amparar el enriquecimiento injusto de quien salva un bien propio con
cargo al patrimonio de otro”.
El profesor Meza sostiene que, “a la postre, el estado de necesidad, en las condiciones
anotadas, muestra la falta de culpa del autor del daño”.
7.- Orden de la ley.
Según el profesor Alessandri “la orden de la ley es siempre una causa eximente de
responsabilidad civil: quien ejecuta un acto ordenado por la ley no está obligado a reparar
el daño que con él cause. Su conducta no es culpable; un hombre prudente acata las reglas
legales” o, como expresa el profesor Tapia, “nadie es culpable de cumplir en debida forma
las prescripciones legales”.
El profesor Barros agrega, junto a los actos ordenados por el Derecho, los actos
autorizados por el Derecho, señalando que “el ejercicio de una actividad autorizada o de
una potestad conferida por el derecho es usualmente calificable como ejercicio de un
derecho subjetivo”.
Esta forma de razonar puede ser criticada. La prudencia y, por tanto la culpa, se
aprecian desde la perspectiva de la previsibilidad; por lo tanto, si es previsible que la
ejecución del hecho ordenado por la ley producirá un daño, habrá culpa; lo que ocurre es
que el daño no es antijurídico.
En este sentido se pronuncia el profesor Corral, al señalar que la autorización legal
es una causal de exclusión de la ilicitud. Agrega que “el ejercicio de un derecho para excluir
la responsabilidad debe ser ‘legítimo’, con lo cual no habrá causal de justificación si se actúa
abusando del derecho o con desviación de poder de la autoridad, cargo u oficio.
238 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
La ignorancia o error respecto de la naturaleza del hecho daños exime de
responsabilidad si en las mismas circunstancias un hombre prudente hubiere incurrido en
ella o él. Es decir, el error debe ser excusable para constituir causa de exclusión de
responsabilidad, aunque en tal caso parece que estamos frente a un supuesto de ausencia
de culpa, más que de una causal de justificación”.
8.- Orden de autoridad legítima.
Según el profesor Alessandri, hay que distinguir si la autoridad es pública o privada.
A. Autoridad pública.
Para el profesor Alessandri, “la ejecución de las órdenes de la autoridad pública es,
por lo general, una causa eximente de responsabilidad: el funcionario público o municipal, y
aun el simple particular, que ejecuta un acto en cumplimiento de órdenes emanadas de la
autoridad administrativa o judicial, por ilegales que ellas sean, no responde del daño que así
cause, a menos que la ilegalidad o ilicitud del acto sea tal que un hombre prudente se habría
abstenido de ejecutarlo o que el daño provenga de la forma como se cumplió la orden, (…).
Lo dicho sólo rige si el acto está comprendido dentro de las atribuciones del que lo
ordena y del subalterno que debe llevarlo a cabo. De lo contrario, éste no tiene por qué
obedecer; la orden no emana de autoridad legítima. Al ejecutarlo, obra por su cuenta y
riesgo: es, por lo tanto, responsable del daño que irrogue”.
El profesor Barros sostiene una postura distinta, “porque estas no actúan per se
como eximentes de responsabilidad. Por regla general, la circunstancia de actuar en
cumplimiento de una orden de autoridad opera como causal de justificación, pero a
condición de que dicha orden no sea evidentemente contraria a derecho137 . En otros
términos, el límite está dado por la ‘ilegalidad manifiesta de la orden’. Quien actúa en
cumplimiento de una orden que está dotada de apariencia de ilegalidad o cuyo contenido
antijurídico no es discernible con toda evidencia por el subordinado, actúa bajo una
apariencia de juridicidad. En estos casos, la obediencia a la orden puede ser concebida como
una presunción de error inimputable”.
En el mismo sentido, el profesor Tapia sostiene que “no lo estará en aquellos casos
en que la orden impartida por la autoridad pública sea arbitraria o tienda a la ejecución de
hechos contrarios a las leyes, o cuando esa orden haya sido ejecutada por el causante del
daño en una forma diversa de la que debía emplearse, o de manera arbitraria
Será preciso, entonces, para que la orden de la autoridad pública constituya una
causal eximente de responsabilidad por los daños ocasionados en su cumplimiento, que ella
esté ajustada a las leyes y a la lógica, y que su ejecución de realice en la forma debida, esto
es, ni torcida ni arbitrariamente. Y ello, porque la orden de ejecutar un acto ilegal no es para
el subordinado una causal de irresponsabilidad
Por la misma razón, la autorización o el mandato de la justicia no constituyen
siempre una garantía de irresponsabilidad, para la persona que a dicha autorización o
mandato se ciñe al ejecutar el acto que causa el daño”.
137 El profesor Barros habla de una “obediencia debida”.
239 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
El profesor Barros agrega que “particularmente delicada es la situación de quien
recibe una orden manifiestamente ilegal, que, sin embargo, se ve en la necesidad de
obedecer. Si ha operado, atendidas las circunstancias, una fuerza irresistible, o se ha puesto
al subordinado en situación de inexigibilidad, la acción no es imputable, porque no puede
ser subjetivamente atribuida como un acto libre de quien causa el daño. Descartada esa
hipótesis de fuerza irresistible, todo parece indicar que quien ejecuta una acción ilegal que
afecta severamente un derecho ajeno no puede excusarse en razón de la obediencia, salvo
que haya agotado los medios que el derecho administrativo le concede. Hasta dónde llega la
fuerza irresistible es una cuestión de hecho que debe ser evaluada en concreto”.
B.- Autoridad privada.
Para el profesor Alessandri “la ejecución de las órdenes de una autoridad privada
(padre, madre, marido138, patrón, amo, mandante) no constituye, en cambio, una causa
eximente de responsabilidad civil. El hijo, la mujer138, el empleado, el dependiente, el criado
o el mandatario que ejecuta un acto ilícito en cumplimiento de una orden de su padre,
madre, marido, patrón, amo o mandante, según el caso, no está exento de responsabilidad:
su deber de obediencia no llega hasta acatar las órdenes ilícitas o inmorales que les imparta
aquél bajo cuya potestad o autoridad se halla. Tal orden sería una causa eximente de
responsabilidad si las circunstancias demuestran que el subalterno, dependiente o
mandatario obró con perfecta buena fe, esto es, con un desconocimiento completo de la
naturaleza ilícita o perjudicial del acto que se le encomendó, o bajo la influencia de una
violencia física o moral de la que no pudo sustraerse”.
En un sentido un poco diferente, el profesor Tapia advierte que “la persona que
cumpliéndola infiere un daño a otra es responsable de ese daño, y deberá indemnizarlo.
Como vemos, el hecho de haber causado el daño en cumplimiento de una orden de la
autoridad no opera, en este caso, como circunstancia eximente de responsabilidad”.
Observación.
El profesor Corral planta que “se ha pensado que también hay caso fortuito si los
daños se producen por el cumplimiento de una orden de una autoridad legítima. Se sostiene
que la orden debe provenir de la ley o de la autoridad pública, no de autoridades privadas,
como los padres, el patrón o el mandante. Pareciera que lo relevante no es la fuente de la
autoridad, sino más bien el grado de coerción que conlleva, es decir, si es capaz de suprimir
la voluntariedad del agente en la producción del daño. Eso raramente sucederá, ya que la
mayor parte de las órdenes requieren de una obediencia reflexiva. No obstante, el
mandamiento del superior podría ser considerado como causal de exclusión de la ilicitud
por aplicación del art. 10 N° 10 del Código Penal, que exime de responsabilidad al que ‘obra
en cumplimiento de un deber’”.
138 Entendemos que, después de la entrada en vigencia de la Ley N° 18.802, la referencia al marido y a la mujer
están de más.
240 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
9.- Violencia física o moral.
Según el profesor Alessandri “el que obra violentado física o moralmente es también
irresponsable del daño que cause si el juez estima que un hombre normal colocado en las
mismas circunstancias de edad, sexo y condición del agente habría obrado en idéntica
forma y siempre que la violencia de que es víctima no sea imputable a hecho o culpa suya. El
art. 1456 C. C. puede servir de pauta en esta materia, puesto que en concepto de la ley las
circunstancias que contempla privan de voluntad y sin ésta no hay responsabilidad. Lo
dicho es aplicable al que causa un daño impulsado por un miedo insuperable.
Pero el que ejecuta un hecho ilícito cediendo a los consejos o a la insistencia del otro,
es responsable; no hay carencia de voluntad”.
En el mismo sentido, el profesor Tapia sostiene que “la persona que ha producido un
daño siendo impulsada a ello por una violencia física o moral está exenta de
responsabilidad por dicho daño.
En ello no encontramos sino una aplicación clara de los principios que informan la
teoría clásica de la responsabilidad delictual o cuasidelictual. En efecto, cuando un
individuo ocasiona un daño bajo el influjo de una violencia física o moral, no ha obrado en
virtud de una libre determinación de su voluntad, por lo que aquél no puede serle
imputable. (…)
Por lo demás, su existencia es una cuestión cuya apreciación quedará entregada por
entero al criterio de los tribunales de justicia, y serán las circunstancias que rodeen el hecho
las que lleven al convencimiento de aquéllos, en el sentido que ha mediado una violencia
física o moral capaz de encauzar la voluntad del autor del daño a cometerlo”.
Para el profesor Rodríguez, “ella se aproxima muchísimo a la exclusión del dolo o de
la culpa, puesto que el agente pierde su autodeterminación. Con todo, al provocarse el daño,
el sujeto puede obrar conscientemente, con dolo o culpa. De aquí que esta circunstancia
constituya una causa de justificación que elimina la responsabilidad delictual o
cuasidelictual. Admitimos, con todo, que generalmente esta situación debe atacarse por
medio del examen del dolo y de la culpa”.
A juicio del profesor Corral, no se trata de una “causal de exclusión de la ilicitud del
hecho, sino de su voluntariedad. En efecto, cuando alguien obra por fuerza o por miedo
invencibles, su voluntad queda seriamente disminuida, si no suprimida del todo”.
El profesor Rodríguez agrega que, “en este evento, el daño que se causa no será
compensado por aplicación de otros principios. La víctima deberá asumirlo como si éste
hubiere sido provocado por un caso fortuito o fuerza mayor. Respecto de sus relaciones con
terceros, si cabe, ello deberá ser calificado como tal (caso fortuito).
Observando con mayor detención esta figura, resulta claro que la fuerza irresistible o
el miedo insuperable pueden tener diverso origen. Si ello es producto de hechos de la
naturaleza, no cabe indagar otras responsabilidades. Pero si la causa radica en la actividad
humana, puede perseguirse la responsabilidad del tercero comprometido en ello. Por lo
tanto, la cadena de responsabilidades puede extenderse muchísimo más allá de la causa de
justificación, que, como se ha sostenido, no cubre más que el delito o cuasidelito, pero no
otra fuente de obligaciones”.
241 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
10.- Inmunidades.
El profesor Alessandri sostiene que “son también causas eximentes de
responsabilidad civil las inmunidades de que gozan ciertas personas y que las hacen
irresponsables de los daños que causen, aunque sea con dolo o culpa”139.
11.- Cláusulas de irresponsabilidad y de responsabilidad atenuada.
Según el profesor Alessandri se trata de “una convención pactada con anterioridad al
hecho que la genera entre el futuro autor de este hecho y la futura víctima. Tal es el efecto
de las cláusulas de irresponsabilidad o de responsabilidad atenuada: aquéllas relevan al
autor del daño de toda responsabilidad; las otras, la limitan a una determinada cantidad”.
Agrega que, “lo que caracteriza a estas cláusulas es la circunstancia de pactarse con
anterioridad al hecho ilícito de donde emana la responsabilidad a que se refieren. En esto
consisten precisamente: el futuro autor del daño y la futura víctima, en previsión del que
pueda sobrevenir, convienen en que si el daño se produce, aquél quedará exento de toda
responsabilidad o sólo pagará por concepto de indemnización una determinada cantidad,
(…). La denominación de cláusulas de irresponsabilidad o de responsabilidad atenuada se
da, pues, a las convenciones en que los futuros acreedor y deudor de una obligación
cuasidelictual pactan la irresponsabilidad total o parcial del segundo, caso de producirse el
daño.
Las convenciones en que el autor del delito o cuasidelito y la víctima relevan a aquél
de toda responsabilidad, limitan ésta o fijan el monto de la indemnización una vez
producido el daño, no son tales: constituirán una renuncia del derecho de la víctima, una
transacción u otro acto jurídico cualquiera, según aparezca de su naturaleza, cuya validez
nadie discute en presencia de los arts. 12 y 2449 C. C.”.
El profesor Abeliuk sostiene que “no deben confundirse con las causas eximentes de
responsabilidad, pues éstas impiden la existencia del hecho ilícito, mientras que aquí existe,
pero no se indemniza total o parcialmente; ni tampoco con los seguros a favor de terceros,
ya que en éstos únicamente cambia la persona del indemnizador, mientras las convenciones
de irresponsabilidad hacen desaparecer la obligación de indemnizar”.
En cuanto a su aplicación práctica, el profesor Alessandri señala que “podría creerse,
a primera vista, que no es posible pactar semejantes cláusulas en materia delictual y
cuasidelictual, toda vez que el autor del daño y la víctima no se conocen mientras el daño no
sobrevenga y ni siquiera saben si éste sobrevendrá. Ello es posible sin embargo. Si un
hombre no puede prever todos los daños que es susceptible de causar, hay, con todo,
algunos que puede prever. (…)140.
El profesor Rodríguez sostiene que “esta posición es fácilmente rebatida, ya que si
bien no puede conocerse anticipadamente a la futura víctima, un hombre prudente puede
139 El profesor Alessandri da el ejemplo de senadores y diputados por las opiniones que manifiesten en el
desempeño de sus cargos; los miembros de la Corte Suprema por los daños que causen por inobservancia de
las leyes que reglan el procedimiento y por denegación o torcida administración de justicia.
140 El profesor Alessandri cita como ejemplos, el caso del fabricante que pacta con sus vecinos su
irresponsabilidad por los perjuicios que les pueda causar con los ruidos o malos olores provenientes de su
fábrica o industria; los propietarios de predios vecinos que pactan su irresponsabilidad por los daños que sus
animales se causen recíprocamente, etc.”.
242 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
deducir qué personas están particularmente amenazadas. Tal ocurre con las relaciones de
vecindad. Se cita el caso de una fábrica que fácilmente puede identificar a los vecinos
expuestos sufrir daños (ruidos, malos olores, emanaciones de gases, etc.), o los
participantes de una carrera de automóviles; etc.”.
Estas cláusulas no transforman la responsabilidad en contractual: ésta supone
necesariamente una obligación preestablecida, pues proviene del hecho de no cumplirse la
obligación o de cumplirse tardía o imperfectamente. En tanto que aquí la irresponsabilidad
emana siempre del hecho ilícito, su fuente es éste y no el contrato. La voluntad de las partes
sólo ha intervenido para reglar sus posibles efectos, si es que llega a generarse”.
El profesor Ruz advierte que, “en materia extracontractual, no hay consenso en
admitir su validez, aunque la tendencia es a aceptarlas en la medida que no impliquen
condonación anticipada de dolo o culpa grave. Esta tendencia tiene su reconocimiento
textual en el Art. 2015 relativo al contrato de transporte, pues permite eximir al acarreador
de su responsabilidad por el transporte de las mercaderías pero no por el transporte de los
pasajeros.
Sin perjuicio de lo anterior, hay casos en que la ley resta validez a las cláusulas
eximentes de responsabilidad, como por ejemplo, en materia de accidentes de trabajo, por
el carácter irrenunciable de las indemnizaciones”.
Además, señala que, “en nuestro concepto, estas cláusulas son válidas. Aparte de que
la ley no las prohíbe, no se ve en qué se contraría el orden público porque una persona
renuncia de antemano al derecho de cobrar indemnización por un daño. No cabe duda de
que hay un interés social evidente en que todo daño sea reparado; pero la reparación
misma mira al solo interés individual del perjudicado, puesto que tiende a restablecer, en su
patrimonio, y únicamente en él, el valor destruido por el hecho ilícito. Si la sociedad está
interesada en que el autor de un delito o cuasidelito reciba el castigo que merece, como un
medio de evitar su repetición y de asegurar el orden social, no sucede otro tanto con los
efectos civiles que de él se derivan: en nada se perturba ese orden y en nada se lesiona el
interés general porque la víctima del daño no obtiene la satisfacción que en derecho le
corresponde. Los arts. 2314 y siguientes del C. C. no son, pues, de orden público; reglan
exclusivamente los intereses patrimoniales de los individuos. Los derechos que confieren
pueden, por lo mismo, renunciarse (art. 12 C. C.)”.
En el mismo sentido, el profesor Meza sostiene que “no es dudosa la ineficacia de la
estipulación de irresponsabilidad por actos dolosos. La condonación de dolo futuro no vale
(art. 1465).
Tal estipulación, manifiestamente contraria a las buenas costumbres, adolece de
nulidad absoluta por ilicitud en el objeto (arts. 1466 y 1682).
Por otra parte, se concibe apenas que una persona, en su sano juicio, consienta en
ponerse de este modo a merced de otra.
La misma solución debe adoptarse para las cláusulas de irresponsabilidad cuando el
daño proviene de culpa grave; la culpa lata equivale al dolo (art. 44).
En suma, la cuestión de la validez de las cláusulas de irresponsabilidad no es plantea
sino cuando el daño es resultado de una culpa que no merezca el calificativo de grave o lata.
La doctrina se muestra hondamente dividida; pero nos inclinamos francamente por
la validez de las cláusulas de irresponsabilidad.
Desde luego, la ley no las prohíbe; además, sus consecuencias suelen ser saludables”.
243 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Agrega que “el criterio más certero para decidir acerca de la validez de las cláusulas
de irresponsabilidad se encuentra en la distinción acerca de la naturaleza del daño: si recae
en las cosas o en las personas.
a) Si el daño recae en las cosas, nada obsta a la eficacia de la cláusula.
El art. 1558 proclama su validez para eximirse de una responsabilidad contractual.
Ninguna razón justifica que el mismo criterio no sea aplicable a la responsabilidad
extracontractual.
b) Distinta ha de ser la solución si el daño recae en las personas.
La vida, la integridad física, el honor de las personas están fuera del comercio. No es
posible conferir a otro el derecho de matarnos, herirnos o difamarnos impunemente”.
Así también lo entiende el profesor Rodríguez, quien distingue las siguientes
situaciones:
A.- Irresponsabilidad por delito civil o culpa inexcusable.
El profesor Rodríguez sostiene que “descartamos de plano la posibilidad de atribuir
validez a una cláusula de irresponsabilidad o de responsabilidad atenuada en materia
delictual civil. Lo anterior porque es principios de orden público que la condonación del
dolo futuro no vale. Si ello se aceptara, se estaría contraviniendo lo previsto en el artículo
1465 del Código Civil y, lo que es más importante, se admitiría la regulación de un hecho
contrario a derecho y, por lo mismo, al margen de toda reglamentación.
Si se admitiese la atenuación de la responsabilidad derivada de un delito civil, se
estarían limitando los efectos del dolo y aceptando una condonación parcial del mismo, con
evidente infracción de lo ordenado en el artículo 1465 del Código Civil precitado. En todas
estas hipótesis se sobrepasaría el interés de la sociedad encarnado en las normas de orden
público.
Lo propio puede decirse de toda cláusula que exima de responsabilidad o la mitigue
cuando ella proviene de un hecho ejecutado con culpa inexcusable. Es cierto que en materia
extracontractual la culpa no se gradúa, pero es igualmente cierto que no toda culpa tiene la
misma significación e importancia. Si el hecho del cual deriva el daño es manifiestamente
negligente o descuidado, ningún juez, creemos nosotros, podría admitir una exención de
responsabilidad o su atenuación. Contraviene el orden público y la moral atribuir valor
jurídico a una cláusula que permite dañar impunemente a otro, sea intencionalmente o con
una negligencia extrema e inexcusable. No exageramos que esto último importaría una
suerte de desintegración social en aras de la libertad contractual.
En consecuencia, carecen de valor las cláusulas que eximen de responsabilidad, así
sea total o parcialmente, al autor de daño cuando éste proviene de dolo o culpa grosera o
inexcusable, debiendo el juez, en este último caso, analizar pormenorizadamente la cláusula
para calificar la naturaleza de la culpa y su gravedad”.
B.- Irresponsabilidad por daños en la persona.
Según el profesor Rodríguez, “carece también de valor toda estipulación que exima
de responsabilidad o la atenúe cuando los daños son sufridos por la víctima. El fundamento
de esta conclusión reside en el hecho de que la persona no está en el comercio humano, de
modo que no puede disponer de modo alguno de su integridad. Por otra parte, lo anterior
244 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
constituye un principio de orden público, al extremo de que en materia contractual, en que
no se discute la fuerza de este tipo de cláusulas, tampoco se admite la validez de
estipulaciones que exoneren de responsabilidad por daños en la persona.
Nadie puede disponer de su persona, sino en los casos expresamente autorizados
(como sucede a propósito de la donación de órganos). Por lo mismo, nadie podría
válidamente convenir en excusar en forma anticipada los daños que la persona pudiere
sufrir en el futuro en su integridad corporal o en su salud.
Se cita expresamente a este respecto la nulidad de las cláusulas de irresponsabilidad
que se celebran por los jugadores de juegos violentos (fútbol, box); las cláusulas de
irresponsabilidad por daños intencionales, como en el caso de los duelistas; las que se
celebran entre el dueño de un animal y el individuo que lidia con él (torero, domador, etc.).
Excluida la validez de las cláusulas de irresponsabilidad cuando ellas se refieren al
dolo y la culpa inexcusable y cuando ellas eximen o atenúan la responsabilidad derivada de
daños en la persona, sólo resta analizar las cláusulas que eximen de responsabilidad o la
atenúan en caso que el daño provenga de culpa y lo sufran las cosas”.
C.- Irresponsabilidad por daño causado en las cosas y por culpa excusable.
El profesor Rodríguez explica que “la doctrina mayoritaria, en el día de hoy, no
siempre asigna a estas cláusulas plena validez. Se sostiene que no existe disposición que las
prohíba y que ellas no vulneran el orden público. (…).
Discrepamos de esta concepción por varias razones. Desde luego, el interés social,
que existe y se reconoce, de que todo daño sea reparado se extiende a la ejecución práctica
de este principio, esto es, a la indemnización que debe recibir quien sufre la lesión
indemnizable. El autor del delito o cuasidelito sólo es castigado cuando es obligado a
reparar el daño causado, de suerte que eximirse de este deber importa contradecir los
intereses de la sociedad toda. Por lo tanto, en el hecho de la reparación no está
comprometido sólo un interés individual, sino un interés social preponderante. De lo
anterior se desprende una conclusión diametralmente distinta de la que se extrae: los
derechos que confieren los artículos 2314 y siguientes del Código Civil no miran sólo el
interés individual del titular y, por lo mismo, no pueden ellos renunciarse anticipadamente
por medio de una cláusula de irresponsabilidad.
Cabe, entonces, preguntarse: ¿por qué vale una cláusula de irresponsabilidad cuando
en ella se reglamenta la obligación de reparar los daños provenientes de culpa inexcusable
y daño en las cosas?
Nosotros creemos que la cláusula es nula si ella sólo establece la renuncia anticipada
a reclamar los daños que derivan de un hecho culposo, cualquiera que sea el tipo de culpa y
la naturaleza de los daños. Pero es válida si en ella se regula la reparación, siempre que
concurran las siguientes condiciones:
a) Que se trate de un daño provocado con culpa excusable (la que puede
definirse en términos negativos, vale decir, cuando ella no es grosera o grave);
b) Cuando el daño no recaiga en la persona, sino en las cosas; y
c) Cuando la cláusula se limite a reglamentar el derecho a ser reparado y no a
eximir de responsabilidad al culpable de los daños.
(…).
245 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Desde luego, no existe prohibición legal alguna para que sean las partes las que fijen
el monto de la indemnización, determinen los daños indemnizables, convengan en la forma
que ellos deben pagarse, etc. Nadie, creemos nosotros, podría poner en duda la facultad de
los particulares para fijar estos efectos. Si bien existe comprometido en la reparación de los
daños producidos por hechos culposos del victimario un principio de orden público que no
admite una renuncia anticipada a cobrar estos perjuicios, no puede decirse lo mismo sobre
la manera en que las partes acuerdan realizar estas prestaciones.
Por consiguiente, la validez de estas cláusulas se funda en la facultad de los
particulares para determinar convencionalmente todo lo relativo a la reparación
comprometida. Si de estas estipulaciones resulta una responsabilidad atenuada, ello sólo
puede juzgarlo quien suscribe este tipo de acuerdos, prevaleciendo el interés particular por
sobre el interés de la sociedad.
De lo anterior se desprende que para que pueda atribuirse valor a las cláusulas de
irresponsabilidad, es necesario que ellas se limiten a regular la forma en que se
determinará y enterará la reparación ordenada en los artículos 2314 y siguientes del
Código Civil.
Podría sostenerse que, atendiendo a lo manifestado, las indicadas cláusulas (de
irresponsabilidad) no valen jamás, ya que siempre requerirán el reconocimiento de la
obligación de indemnizar, así sea muy atenuadamente. Lo anterior es cierto, aun cuando
puedan las mismas ser particularmente favorables para el autor del daño, cuestión que no
es susceptible de reexaminarse más que por los interesados.
Pero insistamos en que la validez de estas estipulaciones – llamadas de
irresponsabilidad – arranca de la facultad de los particulares para regular la forma que debe
revestir el cumplimiento de la obligación de indemnizar los perjuicios.
Por consiguiente, si la cláusula se limita a la renuncia anticipada de la víctima a
obtener la reparación de los daños producidos en las cosas por hecho ejecutado con culpa
excusable, ella adolece de nulidad, al infringir normas y principios de orden público que
ordenan reparar todo daño que tenga como antecedente un hecho culposo. En presencia de
artículos tales como el 2314, 2316, 2317, 2329, etc., nadie puede dudar, creemos nosotros,
en que en esta materia está comprometido un principio de orden público, tanto más si se
une el interés de la sociedad, empeñada en que todo daño sea reparado cuando éste tiene
como antecedente un obrar culposo.
Para determinar la validez de este tipo de cláusulas el juez deberá analizar si la
misma ha sido celebrada para regular el derecho a la indemnización en cualquiera de sus
aspectos (monto de la reparación, extensión de la misma, naturaleza de los daños, forma
que revestirá el resarcimiento, etc.), o bien para eximir de responsabilidad al autor del
hecho nocivo. En el primer caso, les atribuirá valor jurídico; en el segundo se lo negará,
haciendo prevalecer los principios y las normas aludidas.
Resumiendo, podríamos decir que el interés social comprometido, en orden a que
todo daño será reparado, y el contenido de las disposiciones del Título XXXV del Libro IV del
Código Civil, revelan que la obligación de reparar los daños causados por dolo o culpa está
regida por normas de orden público, todas las cuales generan derechos irrenunciables. De
lo anterior se desprende que dichos derechos no pueden abandonarse anticipadamente, ya
que ello atenta contra las normas fundamentales de derecho. Lo anterior, sin embargo, no
obsta a que las partes ligadas por la comisión del ilícito civil puedan regular
excepcionalmente en forma anticipada los efectos de la obligación de indemnizar, siempre
246 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
que ello no importe una renuncia encubierta o simulada, y sólo cuando la responsabilidad
derive de un hecho ejecutado por culpa excusable (no extrema), y los daños hayan sido
experimentados por las cosas y no por las personas”.
Con todo, esta regla general, según el profesor Alessandri, tiene tres excepciones141:
A.- En caso de dolo y culpa grave de uno de los pactantes, pues la condonación del dolo
futuro adolece de objeto ilícito y, por tanto, de nulidad absoluta.
B.- Los daños a las personas, pues entiende que es nulo todo pacto por el cual se estipule
la irresponsabilidad por los daños materiales o morales que uno de los pactantes pueda
causar a la persona del otro.
C.- Las prohibiciones legales, ya que las cláusulas de irresponsabilidad son nulas cuando
la ley las prohíbe expresamente.
Agrega que, “con las salvedades expresadas, las cláusulas de irresponsabilidad son
válidas tanto en materia de responsabilidad simple o del hecho personal como de
responsabilidad compleja o presunta”.
Por otro lado, sostiene que “estas cláusulas, puesto que constituyen una excepción al
derecho común, deben interpretarse restrictivamente y no se presumen”142.
Además, señala que, “para que la cláusula de irresponsabilidad afecte a la víctima, es
menester que ésta la haya aceptado: su fuente es el consentimiento de las partes. La
aceptación puede ser expresa o tácita, pero en todo caso debe ser inequívoca. En la duda, el
tribunal debe inclinarse por su inexistencia. La regla general es la responsabilidad y la
irresponsabilidad, la excepción.
De ahí que en principio estas cláusulas no puedan considerarse existentes por el solo
hecho de que el dueño de un edificio, de un animal o de un local cualquiera ponga un aviso,
impreso o manuscrito, declinando su responsabilidad por los daños que se causen a
terceros, a menos que se acredite que hubo aceptación de la víctima. Esta aceptación no
puede inducirse de la mera circunstancia de que la víctima haya penetrado al edificio o se
hay aproximado al animal o haya ejecutado el hecho prohibido en el aviso o acerca del cual
éste llama la atención”.
El profesor Abeliuk agrega que “todo lo cual no es óbice, como queda dicho, para que
una vez producido el hecho ilícito la víctima renuncie a la indemnización, la componga
directamente con el responsable, transe con él, etc., porque en tales casos no se condona el
dolo futuro sino el ya ocurrido, ni se comercia con la personalidad humana, sino con un
efecto pecuniario: la indemnización, que es netamente patrimonial”.
Respecto de la prueba de estas cláusulas, el profesor Alessandri sostiene que “la
prueba de la existencia de la cláusula, de su aceptación por la víctima y de su aplicación al
caso litigioso, incumbe al autor del daño: es quien se excepciona con ella.
Esta prueba se hará en conformidad al derecho común”.
141 El profesor Corral sólo reconoce dos excepciones: dolo o culpa grave, puesto que no vale la condonación
del dolo futuro y la culpa lata se equipara al dolo, y daños contra las personas y sus bienes indisponibles, pues
la persona está fuera del comercio humano.
142 Entendemos que el autor ha incurrido en un error, pues, más que una interpretación restrictiva, lo que hay
es una interpretación estricta.
247 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Finalmente, respecto de los efectos de las cláusulas nulas, el profesor Alessandri
señala que éstas “carecen de todo valor, se reputan no escritas: la víctima podrá demandar
la correspondiente indemnización como si no existiesen.
Si la cláusula es válida en parte y nula en el resto, como si se ha pactado la
irresponsabilidad por daños en las cosas, sea que ellos provengan de dolo o culpa de su
autor, la cláusula surtirá efectos por lo que hace a los daños causados por culpa que no sea
lata; respecto de los irrogados por dolo o culpa grave, carecerá de valor”.
Por su parte, el profesor Corral sostiene que, “más modernamente se sugiere
distinguir entre convención que exonera de responsabilidad por un daño a un bien
indisponible, que sería nula, y convención que exime al agente de sus deberes de cuidado,
en que lo que se consiente no es un daño sino un asumir un riesgo mayor. Estas últimas sólo
serían inválidas en caso de actuación con dolo o culpa grave”.
12.- Ejercicio legítimo de un derecho.
El profesor Rodríguez señala que, “a primera vista ella excluye el elemento subjetivo
del ilícito civil, puesto que quien ejerce legítimamente un derecho parece estar al margen de
dolo y culpa, conceptos que descartan el obrar legítimo, conforme las teorías tradicionales
sobre el abuso del derecho. Recuérdese que la doctrina tradicionalmente acogida por
nuestros tribunales de justicia tipifica el acto abusivo como el ejercicio doloso o culpable de
un derecho.
No es ésta la posición que nosotros sustentamos sobre la materia. A nuestro juicio, el
ejercicio de un derecho que efectivamente se tiene y en el marco de la realización del
interés jurídicamente protegido por la norma positiva, no constituirá jamás un acto abusivo
que pueda ser objeto de sanción civil. El ejercicio de un derecho lleva aparejado un daño
para quien está obligado a satisfacerlo. Este daño está legitimado en el derecho, con
absoluta independencia de la posición subjetiva de su titular. Por lo mismo, creemos que el
acto abusivo es aquel en que se ejerce un derecho, no para satisfacer el interés
jurídicamente tutelado, sino para lograr otro interés o proyectándolo más allá de lo que
corresponde. De lo señalado se sigue que quien ejerce abusivamente un derecho incursiona
en un campo ajeno al derecho (puesto que el interés es un elemento esencial, integrado a la
estructura del derecho subjetivo), actuando de facto, no de iure.
El ejercicio legítimo del derecho no tiene, por lo mismo, relación alguna con el dolo o
con la culpa. La legitimidad está dada por la existencia de la facultad (derecho subjetivo) y
por la realización del interés que la norma ampara. Quien ejerce un derecho no tiene otras
limitantes que no sean que éste exista, y que el interés que se persigue al ponerlo en
movimiento corresponda a aquel contemplado en la norma que le da vida, (…).
Ahora bien, en las condiciones antedichas el titular no tiene responsabilidad civil por
el daño que causa, ya que este daño está previsto en el ordenamiento jurídico. Sostenemos,
a propósito de esta cuestión, que el daño provocado no sólo está permitido en la ley, sino
que es querido por ella. En otros términos, el ejercicio del derecho importa siempre la
transferencia de un beneficio (así sea tangible o intangible). Esta transferencia opera
provocando un daño en el patrimonio de uno (el deudor) y un beneficio en el patrimonio de
otro (el acreedor). De lo cual se desprende que la relación daño – beneficio es
representativa de un ‘valor’ que el legislador ha incorporado en la norma para que éste se
alcance a través de la aplicación de la misma.
248 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Por consiguiente, la causa de justificación que analizamos importa el reconocimiento
expreso de que el daño – así sea causado con dolo o culpa – que se sigue del ejercicio de un
derecho, aun cuando concurran los presupuestos del delito o cuasidelito civil, no impone
responsabilidad (ciertamente nunca concurrirá la antijuridicidad). No se nos escapa que
esta interpretación, que estimamos correcta, es una clara demostración de que el derecho
no admite otra limitación en su ejercicio que no sea encuadrarlo en la realización del
‘interés jurídicamente protegido por la norma’. (…). La multitud de otras doctrinas que se
han elaborado en torno del abuso del derecho, partiendo por aquella que hace consistir el
acto abusivo en el ejercicio doloso o culposo de un derecho, obliga a plantearse de manera
diversa la causa de justificación estudiada”.
Observación.
El profesor Abeliuk se refiere a las eximentes de responsabilidad penal, señalando
que “estas disposiciones no se aplican en materia civil, como lo prueba el hecho de que la
sentencia absolutoria en lo criminal no produce cosa juzgada en lo civil si se ha fundado en
la existencia de circunstancias eximentes de responsabilidad criminal (Art. 179, N° 1° del
Código de Procedimiento Civil. (…)
A falta de legislación, se deberá resolver el problema de cada una de ellas en
particular, según los principios generales de la legislación, y así en la legítima defensa es
evidente que no se responde si reúne las condiciones para ello, porque falta la culpa.
Tampoco se responderá si se ha actuado por fuerza física o moral, y cuando la ley
expresamente ha rechazado la responsabilidad, como ocurre con los parlamentarios que
son inviolables por las opiniones que viertan en el desempeño de sus funciones (Art. 58 de
la Constitución Política).
Nuestros tribunales han declarado reiteradamente que la amnistía de que es objeto
el autor de un delito no extingue la responsabilidad civil, por lo cual el proceso criminal
continúa, aunque limitado a esta última. Ello se confirma con el inciso final del Art. 68 del
Código Procesal Penal”.
Problema.
¿Cómo se justifican estas eximentes?
El tema pasa en si se reconoce o no a la antijuridicidad como un requisito para que
haya responsabilidad extracontractual.
Si se reconoce la antijuridicidad se puede justificar la legítima defensa y el estado de
necesidad por falta de antijuridicidad. El hecho de un tercero ajeno se justifica por falta de
culpabilidad, pero como se justifica el caso fortuito.
Para algunos autores falta la culpabilidad, para otros lo que falta es el nexo causal y
para otros, falta la antijuridicidad.
En este sentido, a propósito de la legítima defensa, el profesor Rodríguez advierte
que, “a primera vista podría pensarse que concurriendo los requisitos antes expresados,
desaparece el dolo o la culpa como elemento del delito. Mas ello no es así. El daño que se
causa tiene origen en el ánimo cierto y directo de causarlo – para repeler la agresión injusta
– o la culpa cuando se ha obrado sobrepasando el cuidado debido, como sucede cuando se
actúa con exceso de celo. Lo que no debe existir es dolo o culpa remota, que se ubica mucho
249 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
antes de la acción dañosa y que se manifiesta en la falta de provocación o la ausencia de
venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo. Pero ninguna duda puede asistirnos en
orden a que concurren todos y cada uno de los elementos de conforman el delito o
cuasidelito civil, salvo la antijuridicidad, por obra de la causa de justificación,
desapareciendo el efecto jurídico principal: la responsabilidad civil”.
Observaciones.
1.- Tratándose del error y dolo, esto es, “el error o la ignorancia del autor del daño o el
dolo de que haya sido víctima no lo eximen, por lo general, de responsabilidad civil: la culpa
puede consistir muchas veces en ignorar o no saber una cosa. Quien comete un daño por
error o ignorancia o por haber sido engañado o sorprendido, es responsable, salvo que el
error, la ignorancia o el engaño de que haya sido víctima sea de tal naturaleza que aun un
hombre prudente colocado en sus mismas circunstancias habría incurrido en él; no habría
entonces culpa. De ahí que quien publica un hecho inexacto o proporciona datos o informes
falsos sobre una persona o cosa, es responsable de los daños que irrogue al afectado o a la
persona a quien los dé, según el caso, aunque su autor haya procedido por error, ignorancia,
de perfecta buena fe o por haber sido engañado, a no ser que aparezca que antes de
proceder tomó las precauciones necesarias y practicó todas las averiguaciones requeridas
por las circunstancias; faltaría entonces la culpa”.
2.- Tratándose de la autorización administrativa, el profesor Alessandri sostiene que
“no es causa eximente de responsabilidad: el solo hecho de que la autoridad administrativa
haya autorizado un acto no impide que su autor incurra en responsabilidad, si daña a un
tercero, aunque haya cumplido con todos los requisitos y medidas prescritas por aquélla.
Tal autorización no exime al que la obtiene de adoptar, a más de esas medidas, las otras que
la prudencia requiera para evitar que su acto sea perjudicial”143.
Agrega que “lo dicho es igualmente aplicable a las personas jurídicas cuyos estatutos
o reglamentos no prescriban las medidas necesarias para evitar que los actos ejecutados
conforme a ellos dañen a terceros, aunque hayan obtenido la aprobación del Presidente de
la República”.
3.- El profesor Alessandri señala que “las causas eximentes de responsabilidad antes
mencionadas tienen cabida en la responsabilidad simple y en la compleja. Operan, por
tanto, aunque la responsabilidad del demandado sea presunta, (…): éste puede relevarse de
ella probando la existencia de alguna de estas causas.
Se exceptúan únicamente los casos en que la presunción es de derecho, como en los
de los arts. 2321 y 2327. Puesto que en ellos la ley presume que el daño tiene siempre por
causa la culpa de los padres o del que tenga el animal, aquéllos o éste no pueden acreditar lo
contrario”.
143 El profesor Alessandri agrega que tales medidas impuestas por la autoridad administrativa, “constituyen
un mínimum de seguridad que no revelan al concesionario, a los organizadores o al industrial de adoptar las
demás que las circunstancias requieran”.
250 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
4.- Según el profesor Alessandri, “en todo caso es menester que la causa eximente de
responsabilidad sea la causa única y exclusiva del daño. Si a él ha contribuido también la
culpa o dolo del agente, las causas eximentes no operan. De acuerdo con el principio de la
equivalencia de las condiciones, aquél será plenamente responsable, salvo que esa causa
consista en la culpa de la víctima, en cuyo caso habrá lugar a lo dispuesto en el art. 2330”.
5.- En cuanto a los efectos, el profesor Alessandri sostiene que “el efecto de las causas
eximentes ya mencionadas es la completa irresponsabilidad del autor aparente del daño. No
hay responsabilidad sin culpa: la existencia de tales causas implica necesariamente su
ausencia”.
6.- En materia de prueba, el profesor Alessandri señala que “al demandado incumbe
probar la causa eximente de responsabilidad que alega, cualquiera que ella sea (arts. 1547,
inc. 3°, y 1698). Esta prueba se puede hacer por todos los medios probatorios”.
5º LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA.
Concepto.
Es aquella que tiene por objeto que el tribunal declare la obligación del autor del
hecho ilícito o de las demás personas responsables, de reparar los daños sufridos por la
víctima.
El profesor Figueroa precisa que “el delito y cuasidelito civil son fuente de
obligación: crean, para su autor, la obligación de reparar el daño causado y, para la víctima,
el derecho correlativo de exigir esa reparación (arts. 1437, 2284, 2314 del Código Civil). El
primero es el deudor o sujeto pasivo, y el segundo, el acreedor o el sujeto activo”. El
profesor Ramos Pazos agrega que, “en conformidad a la parte final del artículo 578, de este
derecho nace la acción personal para exigir la indemnización de perjuicios
correspondiente”.
En este sentido, el profesor Abeliuk sostiene que “nos parece evidente que la
obligación nace coetáneamente con la ejecución del hecho ilícito dañoso; la sentencia que
regule la indemnización es meramente declarativa en cuanto a la existencia de la
obligación”.
Características.
1.- Es una acción personal, ya que emana de un derecho personal, cual es el crédito que
surge del hecho ilícito. Además, “sólo puede reclamarse del autor del daño”. Por otro lado,
se ejerce “por la persona o personas que lo han sufrido”.
2.- Es una acción mueble, “porque persigue una reparación pecuniaria (art. 580) o la
ejecución de hechos destinados a hacer cesar o a impedir el daño y los hechos que se deben
se reputan muebles (art. 581)”.
251 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
3.- Es patrimonial144, “porque, aparte de ser susceptible de apreciación pecuniaria, la ley
no le ha atribuido carácter personalísimo”.
4.- Es transferible. Como explica el profesor Abeliuk, “tampoco hay inconveniente
alguno para que la víctima ceda la acción indemnizatoria, como cualquier otro crédito, pero
no se acepta por algunos autores en cuanto a la reparación del daño moral, que se considera
personalísimo”.
5.- Es transmisible, “por testamento o abintestato”; aunque se discute si la acción que
pretende la reparación del daño moral puro es transferible y transmisible.
Como explica el profesor Ruz, “la transmisibilidad de la acción, en el caso del daño en
las cosas, se desprende del Art. 2315. En el caso de daño en las personas, se desprende de la
aplicación de los principios generales que reglan la sucesión por causa de muerte”.
6.- Es renunciable, pero solo una vez producido el daño. En este sentido, el profesor
Abeliuk señala que “hemos visto que existen serias limitaciones para la condonación
anticipada de la indemnización, pero ninguna para su remisión una vez nacida la
obligación”.
7.- Puede ser objeto de transacción. Art. 2.449 CC.
El profesor Abeliuk agrega que “las partes pueden componer libremente la
indemnización ya devengada. Es obvio que no puede transarse la acción penal pública”.
8.- Es embargable.
9.- No puede compensarse mientras el monto del daño no esté determinado, porque la
obligación a que se refiere no es líquida.
10.- La sentencia judicial que acoge esta acción es simplemente declarativa: se limita a
reconocer su existencia ya fijar el monto de la reparación, pero de ninguna manera crea el
derecho.
11.- Es prescriptible, el plazo de prescripción es de cuatro años contados desde la
perpetración del hecho ilícito. Art. 2.332 CC.
El profesor Abeliuk precisa que “este plazo de prescripción sólo se refiere a la acción
de indemnización que nace del delito o cuasidelito civil, y no a otras acciones que pueden
corresponder a la víctima, como la reivindicatoria si ha sido objeto de robo, hurto,
usurpación, etc., que se rige por su propio término de prescripción. Y es sin perjuicio de los
plazos señalados en leyes especiales, y en el propio Código en caso de ruina de un edificio,
en que el plazo es de 5 años en cuanto a la responsabilidad del empresario; y de un año por
los daños a los vecinos (Art. 950, inc. 1º)”.
144 En el mismo sentido, Ramos Pazos agrega que ello “implica que es transmisible, comerciable, renunciable y
prescriptible”. Y, a propósito del carácter transferible, señala que “no se divisa inconveniente alguno para que
pueda demandar el cesionario”.
252 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Problema.
¿Qué ocurre si el hecho ilícito se comete en un momento determinado, pero el daño
se manifiesta transcurrido los cuatro años?
El proyecto de 1853 y el proyecto inédito señalaban que el plazo de prescripción era
de dos años contados desde que la víctima hubiere tenido conocimiento del daño, pero en
ningún caso podía exceder de cinco años contados desde la perpetración del hecho; sin
embargo, esto no pasó al código145 .
El profesor Abeliuk explica que, “dado que el precepto habló de la ‘perpetración del
acto’ como momento inicial del transcurso de la prescripción, la jurisprudencia y la doctrina
entendían habitualmente que ella comenzaba a correr desde el instante de la acción u
omisión imputable del hechor, aunque el daño se ocasionara posteriormente. De ordinario
ambos momentos van a coincidir, pero no ocurre siempre de esta forma”.
En este sentido, el profesor Figueroa señala que “la prescripción de la acción para
obtener la reparación del daño se produce a los cuatro años contados desde la perpetración
del hecho ilícito y no desde que se produjo el daño”. La razón de ello está en que la acción
nace “desde el momento mismo de cometerse el hecho ilícito”.
En el mismo sentido, el profesor Tapia sostiene que “el artículo 2332 del Código
Civil, si atender para nada al daño causado, ha dispuesto que el plazo de prescripción de la
acción de resarcimiento empieza a contarse desde el momento que se cometió el delito o
cuasidelito que lo produjo. A nuestro legislador no le interesa en absoluto, para los efectos
de la prescripción, que el daño inferido a la víctima por el hecho ilícito se produzca al
mismo momento de ejecutarse éste, o con posterioridad a su ejecución. (…)
El texto actual del precepto legal que se refiere a esta materia, no conservó, sin
embargo, la redacción que tenía en los proyectos, y es así como, de conformidad con él, el
plazo de prescripción de la acción de resarcimiento es de cuatro años contados desde la
perpetración del hecho ilícito, sea o no coetáneo a este último el daño, y cualquiera que sea
el tiempo en que con posterioridad a aquél se produzca, principio que ha sido ratificado por
la jurisprudencia de nuestros tribunales”.
El profesor Abeliuk agrega que “esta interpretación nos parece inaceptable, pues
conduce al absurdo de que la acción resulte prescrita antes de nacer, porque hemos
señalado que es requisito de la indemnización la existencia del daño. Antes de que éste se
produzca, la víctima nada puede demandar, pues no ha sufrido perjuicio. Los hechos ilícitos
se definen precisamente como las acciones u omisiones culpables o dolosas que causan
daño; al haber perpetración del acto, el Código se está refiriendo a este concepto que
incluye el daño. Evidentemente, la víctima no podría cobrar pasado el cuadrienio otro
perjuicios sobrevenidos posteriormente, porque desde el momento que hubo daño se
completó el hecho ilícito y comenzó a correr la prescripción”.
En el mismo sentido, el profesor Figueroa sostiene que la acción indemnizatoira nace
“desde el momento mismo de cometerse el hecho ilícito. Es entonces cuando nace el
derecho de la víctima y se incorpora a su patrimonio, a condición naturalmente de que el
145 El profesor Tapia sostiene que “en los proyectos de nuestro Código Civil se contenía una disposición
análoga a la de los Códigos recién citados [suizo y alemán], en cuya virtud la acción de reparación tenía un
plazo de prescripción de dos años, contados desde que la persona a quien correspondía hubiere tenido
conocimiento del daño o dolo, y en todo caso podría oponerse a dicha acción una prescripción de cinco años”.
253 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
daño se realice, porque sin él ese derecho no existiría. La sentencia judicial que acoge esta
acción es simplemente declarativa: se limita a reconocer su existencia y a fijar el monto de
la reparación, pero de ninguna manera crea el derecho”.
La jurisprudencia ha admitido casos en los que el plazo de prescripción se cuenta
desde que se produce el daño, y se ha argumentado señalando que antes no hay daño y si no
hay daño no se puede demandar indemnización de perjuicios, ya que estaría faltado un
requisito.
A mayor abundamiento, el delito y el cuasidelito se definen como hechos ilícitos que
causan daño. Luego, mientras no se cause daño, en rigor no se ha perpetrado un delito o
cuasidelito, sino que éste se perpetra desde que se manifiesta el daño y, sólo en esa
oportunidad, comienza a correr el plazo de prescripción. En este sentido, el profesor
Alessandri señala que la acción indemnizatoria puede extinguirse por prescripción, pues “es
entonces cuando nace el derecho de la víctima y se incorpora a su patrimonio, a condición,
naturalmente, de que el daño se realice, porque sin él ese derecho no existiría. Así se
desprende del art. 2332, que cuenta su prescripción desde la perpetración del acto”.
En el mismo sentido, el profesor Barros advierte que “la obligación indemnizatoria
nace cuando se cumplen copulativamente las condiciones de responsabilidad. En
consecuencia, por más que sólo en la sentencia definitiva sea determinado el quantum de la
indemnización, esa resolución no es técnicamente constitutiva, sino declarativa de una
obligación preexistente.
En atención a que el daño sólo puede ser contemporáneo o posterior (y nunca
anterior) al hecho que lo causa, aquél es siempre el elemento que determina el momento en
que nace la obligación indemnizatoria. En efecto, si el daño es contemporáneo al hecho que
genera la responsabilidad, concurren simultáneamente todos los elementos que la
condicionan; y si es posterior, sólo desde entonces habrá responsabilidad, porque el solo
ilícito no da lugar a responsabilidad civil”.
El profesor Abeliuk agrega que “esta prescripción es de corto tiempo, por lo cual no
se suspende, y se interrumpe naturalmente por reconocer el deudor expresa o tácitamente
su obligación, y civilmente, por la demanda judicial”.
Observación.
El profesor Ramos Pazos sostiene que “se ha fallado que ‘corresponde rechazar la
demanda de indemnización de daños patrimoniales si han transcurrido más de cuatro años
desde la perpetración del acto que los causó; pero debe acogerse esa demanda en cuanto
reclama la indemnización del daño moral si éste es el resultado de una secuencia de hechos
y desde el día de la terminación de esta secuencia hasta la notificación de la demanda del
perjuidicado no han transcurrido los plazos prescriptivos de los artículos 2332 del Código
Civil (cuatro años) y 2515 del mismo cuerpo legal (cinco años para las acciones ordinarias).
También pueden presentarse dudas sobre el momento en que se debe empezar a
contar el plazo, en aquellos casos en que el acto ilícito está configurado por acciones u
omisiones mantenidos durante un extenso período. Estimamos que en tal caso el plazo de
prescripción comienza a computarse desde que cesa la actividad ilícita.
Se ha fallado que tratándose de la responsabilidad extrajudicial de un ente de
Derecho Público, no cabe admitir la aplicación del artículo 2332 del Código Civil, por cuanto
ello sería inconsistente con las características de la nulidad de derecho público, de modo
254 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
que su aplicación conduciría a reconocer la total invalidez de los actos impugnados pero
manteniéndose incólumes sus efectos.
También se ha resuelto que esta prescripción por ser ‘de una duración inferior a la
prescripción ordinaria adquisitiva o extintiva, debe catalogarse como de corto tiempo; se
encuentra mencionada en un título especial, el XXXV, que no contiene regla especial sobre
ella, por lo que puede sostenerse que reúne todos los requisitos que el artículo 2524 del
mismo código exige para que las acciones de corto tiempo corran ‘también contra toda
persona’, o sea, no le son aplicables las normas excepcionales de los artículos 2509 Nº 1 y
2520 también del mismo código. Otra sentencia señaló que en el caso de daño moral por
accidente del trabajo ‘el plazo de prescripción de la acción del artículo 69 de la ley Nº
16.744 prescribe en 5 años, contados desde la fecha del accidente, conforme al artículo 79
de ese cuerpo legal, siendo inaplicable en tal supuesto las normas sobre prescripción del
artículo 480 del Código del Trabajo’”.
Elementos de la acción indemnizatoria.
1.- Sujeto activo.
El profesor Meza Barros señala que “la acción corresponde al que ha sufrido un daño
y aun al que teme verse expuesto a sufrirlo”. Como consecuencia de lo anterior, se
distingue:
A.- Acción preventiva.
Art. 2.333 CC.
Es el caso que el profesor Alessandri llama daño contingente.
El profesor Barros advierte que “la acción tiene por supuesto que el daño temido
tenga su fuente en la negligencia o imprudencia. En consecuencia, esta acción no cubre las
hipótesis en que el daño se debe a los riesgos que debemos tolerar por el hecho de vivir en
sociedad. (…).
Por cierto que si el daño se materializa antes de que el peligro sea removido, habrá
lugar a la responsabilidad si al demandado se le puede imputar negligencia. Con todo, si el
daño se hubiera producido de igual modo sin el defecto denunciado, no hay lugar a la
responsabilidad, según las reglas generales”.
El profesor Meza Barros agrega que, “en caso de ejercitarse las acciones populares
referidas, si parecieren fundadas, el actor deberá ser indemnizado de todas las costas de la
acción, ‘y se le pagará lo que valgan el tiempo y diligencia empleados en ella, sin perjuicio de
la remuneración específica que concede la ley en determinados casos”.
Art. 2.334 CC.
B.- Una vez producido el hecho ilícito y el daño.
Cuando el daño ya se ha realizado, la regla general es que “la legitimidad activa de la
acción de responsabilidad civil pertenece a quien alega haber sufrido un daño, sea
inmediatamente como víctima directa, sea mediatamente como víctima de un daño que se
sufre a consecuencia del inflingido a la víctima directa (daño reflejo o por repercusión)”.
255 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En un sentido diferente, el profesor Ruz plantea que, “por el carácter directo y
personal del daño, en principio, sólo la víctima, o su representante legal, tiene legitimación
activa”, y agrega que “para ello se requiere, de toda evidencia, que la víctima esté viva y en
condiciones de ejercer la acción”.
El profesor Figueroa agrega que, “fuera de él ningún otro puede ejercitarla, a menos
que lo haga en su nombre o como heredero, legatario o cesionario suyo, si no, carecería de
interés”.
El profesor Ramos Pazos sostiene que “la víctima puede ser una o varias personas. La
primera situación no genera problemas. Cuando los perjudicados son varios, todos tiene
derecho a que se les indemnicen los perjuicios que se le han causado. Por consiguiente,
habrá tantas indemnizaciones distintas como personas damnificadas.
En el caso de pluralidad de víctimas éstas pueden ser afectadas de distinta manera,
sea porque cada una ejerce, con relación a la cosa destruida, derechos diferentes, sea
porque el daño causado a una repercute en otra. Y debe además distinguirse según el daño
recaiga en una cosa o en una persona; y en este último caso si el daño es material o moral”.
A juicio del profesor Corral, “los legitimados para ejercer la acción de
responsabilidad pueden ser titulares por derecho propio (como el mismo perjudicado) o
por derecho derivado, como sucede con los que adquieren por sucesión la facultad de
reclamar la indemnización. A su vez, los titulares por derecho propio pueden ser víctimas
directas del daño o perjudicados indirectos que sufren un perjuicio que directamente ha
recaído en otra persona (son las llamadas víctimas por repercusión”. En consecuencia, hay
que distinguir:
i.- Daño en las cosas.
Art. 2.315 CC.
El profesor Meza Barros señala que, “cuando el daño recae sobre una cosa, la acción
para reclamar la indemnización respectiva corresponderá a todas las personas que tenían
derechos en ella o con relación a ella, que hayan resultado menoscabados”.
Los autores señalan que la enunciación de esta norma no es taxativa, sino que “se
limita a desarrollar en forma explicativa el principio general del art. 2314”, de manera que
también podría demandar el acreedor prendario o hipotecario en la medida que el hecho
ilícito perjudique su derecho de prenda o hipoteca, es decir, “en general, compete la acción
de reparación de los daños que recaen sobre las cosas, a todos aquellos que tienen algún
derecho sobre las mismas cosas, o que con relación a ellas experimentan algún perjuicio en
su patrimonio”; “salvo naturalmente el derecho del dueño de la cosa para pedir que lo que
aquél reciba se impute a la deuda; de lo contrario habría para el acreedor un
enriquecimiento sin causa”.
En este sentido, el profesor Tapia advierte que, “puede solicitar la reparación del
daño, no sólo el dueño o poseedor de la cosa que haya sufrido un deterioro o se haya
destruido totalmente por dolo o culpa de otro, sino que, también, cualquiera persona que,
por tener un derecho real sobre dicha cosa, haya experimentado un perjuicio. Aún más,
goza de esta facultad hasta la persona que detenta una cosa ajena con cargo de responder
de ella, con tal que su dueño se encuentre ausente.
Ello no quiere decir, sin embargo, que solamente los titulares de un derecho real
sobre la cosa que ha sufrido el daño tengan derecho a indemnización. Por el contrario, esta
256 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
facultad corresponde a todos los que por el deterioro o la destrucción de esa cosa hayan
experimentado un perjuicio en su patrimonio”.
En el mismo sentido, profesor Abeliuk señala que “la acción pertenece al dueño, al
poseedor e incluso al mero tenedor, pero este útlimo sólo en ausencia del dueño. Este
requisito debe entenderse en cuanto el mero tenedor pretenda cobrar los perjuicios del
dueño, pero no si el arrendatario, por ejemplo, cobra los que a él le acarrea la destruccion
de la cosa arrendada. Respecto de ellos, a él corresponde la acción. Pertenece igualmente a
todo el que tiene un derecho real sobre la cosa de que se ve menoscabado o extinguido. Y
finalmente a los herederos de todas estas personas”.
Por su parte, el profesor Ramos Pazos precisa que “un fallo de la Corte de
Concepción de 28 de marzo de 2006 resolvió que el artículo 2315 toma la palabra ausente
en su sentido natural y obvio, por lo mismo al decir ‘pero en ausencia del dueño’, ha querido
significar pero solamente cuando el dueño no esté, o esté alejado del sitio, que se hubiese
marchado y seprado del que tiene la cosa con obligación de responder de ella, siendo
inubicable por éste”.
El profesor Barros agrega que “la acumulación no puede significar que un mismo
perjuicio sea indemnizado más de una vez. Por eso, el daño sufrido por el propietario no
comprende el valor del goce de la cosa, si ella está dada en usufructo (en cuyo caso la
reparación de ese daño específico corresponderá al usufructuario)”.
Con todo, el profesor Corral advierte que, “para el arrendamiento existe una regla
especial: ‘Si el arrendatario es turbado en su goce por vías de hecho de terceros, que no
pretenden derecho a la cosa arrendada, el arrendatario a su propio nombre perseguirá la
reparación del daño’ (art. 1930)”.
Además, el profesor Corral agrega que “el derecho o la posesión que se invocan como
fundamento de la titularidad deben ser probados, y sin esa prueba la demanda será
rechazada”.
Por su parte, el profesor Figueroa agrega que “lo dicho no obsta a que cada una de
estas personas pueda reclamar la reparación de los daños sufridos en sus demás bienes, si
el delito o cuasidelito también los afecta”.
ii.- Daño en las personas.
Son titulares la víctima principal o directa, que es “la persona que lo sufre
físicamente”146, y las victimas indirectas o victimas por repercusión, estas son personas que
han sufrido un daño como consecuencia de un hecho ilícito que directamente daña a otra
persona y su daño proviene de una relación de cercanía o afecto hacia la víctima directa
(cónyuge, hijos, etc.), es decir, “sin haber sido lesionados en su persona física, sufren
también un perjuicio a consecuencia del accidente por verse privados de todos o de una
parte de los beneficios pecuniarios o de la ayuda que la víctima directa les procuraba, o que
por haber tenido que satisfacer los gastos de curación o de funerales de la misma víctima,
en razón de su parentesco con ella”.
146 En el mismo sentido, FIGUEROA YÁÑEZ, Gonzalo, (n. 22), p. 170. El profesor Abeliuk señala que “normalmente,
la acción corresponderá al sujeto pasivo mismo del hecho ilícito, aquel que sufre el daño en su persona”.
257 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
1) Víctima directa.
Según el profesor Tapia, “es, (…), la víctima del daño, la que tiene derecho para
perseguir la indemnización, ya que ella se ha convertido, en razón del delito o cuasidelito
cometido, en acreedor de la obligación de resarcir que está a cargo del autor del hecho
ilícito”. Y agrega que “compete la acción de reparación del daño material, a la persona que
ha resultado lesionada en su integridad física o corporal a consecuencias del delito o
cuasidelito, o sea, a la víctima directa del daño”.
El profesor Barros aclara que “la víctima inmediata puede ser indistintamente una
persona natural o jurídica”.
En caso de pluralidad de víctimas, “en principio debe entenderse que las
pretensiones indemnizatorias se acumulan”. Agrega que “las acciones de las diversas
víctimas son independientes entre sí y bajo ningún respecto puede entenderse que entre
ellas haya solidaridad activa. Sin embargo, las acciones que nacen para cada una de ellas
pueden ser las mismas y, generalmente, emanan directa e inmediatamente de un mismo
hecho, de modo que pueden ser interpuestas en el mismo juicio. (…).
Por tratarse de acciones separadas, el juez debe pronunciarse respecto de cada
pretensión indemnizatoria individualmente; de manera excepcional puede considerar al
conjunto familiar, sin perjuicio de que pueda reconocer respecto de cada actor una suma
por separado.
Asimismo, por tratarse de acciones individuales, la prescripción extintiva no se
interrumpe respecto de las demás víctimas si alguna de ellas ejerce su propia acción, ni lo
falllado en un juicio seguido entre el demandado y alguna de las víctimas produce cosa
juzgada en el juicio iniciado por otra”.
2) Víctima indirecta.
El profesor Corral sostiene que “los lesionados indirectos son aquellos que reciben
un daño, no directamente a su persona o bienes, sino por sufrir ellos las consecuencias de
un daño causado a una persona con la cual tienen alguna relación”147. “Pueden encontrarse
en esta situación, el cónyuge o incluso, según algunos, los concubinos, sus parientes, amigos,
novios, etc. Es claro que en el caso de las ‘víctimas por repercusión’, tienen que probar
haber sufrido real y efectivamente”.
Se trata de la persona que sufre un daño reflejo o por repercusión. “En este caso, los
efectos dañosos del daño corporal o de la muerte sufridos por la víctima inmediata se
expanden hacia un tercero. Si bien la muerte no es un perjuicio para quien la sufre, puede
serlo para personas que estaban ligadas patrimonial o afectivamente a la víctima”.
Tratándose del daño material, el profesor Figueroa precisa que se trata de “los que
sin haber sido lesionados en su persona física, sufren también un perjuicio a consecuencia
del accidente por verse privados de todos o de una parte de los beneficios pecuniarios o de
la ayuda que la víctima les procuraba o por haber tenido que satisfacer los gastos de
curación o funerales de la misma víctima, en razón del parentesco con ella. Y como esta
147 En el mismo sentido, el profesor Tapia explica que “pueden invocar y ejercitar la acción de resarcimiento
del daño, todas aquellas personas que han resultado indirectamente perjudicadas o lesionadas por el delito o
cuasidelito de que se trata”.
258 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
acción es independiente de la de la víctima directa, pues emana de su propio daño, pueden
ejercitarla aunque ella haya sido indemnizada por una sentencia. (Este se denomina daño
por repercusión)”.
A juicio del profesor Corral “pueden reclamar daño patrimonial o daño moral. Las
víctimas de daño patrimonial pueden ser varias personas que han experimentado un
perjuicio en su patrimonio, al verse privadas de todo o parte del auxilio pecuniario o de los
beneficios que el físicamente ofendido les proporcionaba. Se comprende aquí las persons
que tenían derechos a reclamar alimentos de la víctima directa (siendo discutible si sólo
basta el título si no estaba fijada la concreta prestación alimenticia por sentencia o por
cumplimiento espontáneo del alimentante); las perosnas que, sin tener derecho a
alimentos, vivían a expensas del ofendido; las personas que sufren daño con la muerte o
incapacidad de la víctima directa por tener con él una relación profesional o laboral o que
están de alguna manera vinculadas económicamente con él”148 .
El profesor Alessandri agrega que “la acción de estas personas es del todo
independiente de la que corresponde al directamente perjudicado, pues emana de su
propio daño, pueden ejercitarla aunque aquél haya sido indemnizado en virtud de una
sentencia o transacción”149. A mayor abundamiento “no es necesario que sean herederos y
ni siquiera parientes de la víctima directa. Su acción no deriva de ésta, les pertenece por
derecho propio en razón del daño sufrido personalmente y la ley sólo atiende al hecho de
haber sido perjudicadas y no a la naturaleza del vínculo que las liga con ella.
No es tampoco necesario que la responsabilidad del autor del daño para con la
víctima directa sea delictual o cuasidelictual, puede ser contractual”150.
El profesor Tapia precisa que, “para que dicho ejercicio tenga lugar, sólo es necesario
que el daño sea cierto y que la acción de reparación tenga una causa legítima”.
Agrega que, “es necesario, también, que los interesados hayan sido efectivamente
privados de un beneficio de que disfrutaban, y que les era proporcionado por la víctima
directa del daño, por lo cual no pueden exigir reparación los que no recibían ningún
beneficio de esta última, aunque hubieran tenido derecho de solicitar su ayuda pecuniaria.
Sin embargo, hay algunas sentencias de nuestros tribunales de justifica que han
otorgado indemnización a ciertas personas que no vivían a expensas del difunto”.
Problemas.
1) ¿Es transmisible la acción indemnizatoria de la víctima directa?
A juicio del profesor Figueroa, “en principio, la acción derivada de un hecho ilícito es
transmisible por testamento o abintestato, a título singular o universal, y la pueden ejercer
148 En el mismo sentido, el profesor Tapia explica que “corresponde también esta acción, a los individuos que,
sin haber experimentado físicamente las consecuencias dañosas del hecho ilícito, han sufrido, sin embargo,
perjuicios, en atención a las relaciones especiales que los ligan con la víctima directa del delito o cuasidelito,
en cuya virtud esta última les proporcionaba su ayuda pecuniaria, ayuda de la que se ven privados, total o
parcialmente, como resultado del detrimento físico sufrido por la víctima”.
149 El profesor Barros señala que “la acción es personal de la víctima del daño reflejo”.
150 El profesor Barros plantea que “la acción que persigue este daño reflejo debe ser distinguida de la que se
tiene iure hereditatis, esto es, la que pertenecía a la víctima inmediata y que se adquiere por transmisión”.
259 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
por tanto los herederos de la víctima o el legatario a quien este asignó por testamento. Todo
esto tanto respecto de daños en las cosas o en las personas”.
El profesor Ramos Pazos agrega que, “si la víctima fue íntegramente indemnizada
por el autor del ilícito, no podrá dirigirse en contra de quien obtuvo provecho del dolo
ajeno, pues habría un enriquecimiento sin causa”.
El profesor Corral explica que “pueden interponer la acción los sucesores a título
universal, esto es, los herederos de los legitimados por derecho propio. El Código Civil sólo
lo señala expresamente respecto del daño en las cosas: (…)”.
Por su parte, el profesor Barros sostiene que, “en principio, la acción indemnizatoria
que nace de un delito o cuasidelito civil se transmite a los herederos, según dispone el
artículo 2315, que los designa expresamente entre los legitimados activos para
interponerla. A pesar de la generalidad de esa norma legal, la pregunta se plantea de una
manera diferente respecto de los daños patrimoniales y morales, en atención a su
naturaleza y a la función de la indemnización”.
El tema se plantea cuando la víctima ha fallecido y sus herederos son víctimas
indirectas, porque aquí la víctima indirecta contaría con dos acciones: la que correspondía a
su causante y que ejerce en calidad de heredero y la que le corresponde por derecho propio
y que ejerce por sí mismo151. “Importante es el tema relativo a la distinción que se presenta
respecto a la acción ejercitada por el heredero como heredero mismo o por derecho propio.
Si bien ambas persiguen la reparación del daño causado, se diferencian en cuanto a su
prueba y efectos, y a veces en cuanto a su naturaleza”.
En este sentido, el profesor Barros explica que “la discusión se ha presentado
precisamente respecto de la transmisibilidad de la acción por daño moral. La pregunta es
particularmente serua tratándose de los daños morales que se siguen de la muerte de una
persona, porque se plantean, además, problemas de acumulación de pretensiones iure
hereditatis con otras que tienen por antecedente el daño reflejo, que otorga acciones iure
propio a quienes se ven personalmente afectados por el fallecimiento de la víctima
inmediata”. En consecuencia, hay que distinguir152:
A) Si se trata de indemnizar el daño patrimonial, por ejemplo si la víctima tuvo que
incurrir en gastos médicos, hospitalización, esa acción sería transmisible.
Con todo, el profesor Alessandri sostiene que hay que distinguir “si la víctima del
delito o cuasidelito falleció instantáneamente o con posterioridad a él.
En el primer caso, los herederos no pueden la pueden ejercer. Como la víctima
falleció en el momento mismo del accidente, la acción que le pudo corresponder no alcanzó
a incorporarse en su patrimonio y no pudo, por lo mismo, transmitirla. Sólo podrían
151 El profesor Meza Barros señala que “el heredero podrá accionar de dos maneras: a) invocando la acción
que correspondía a su causante, víctima del delito; y b) haciendo valer la acción que, por derecho propio, le
corresponda, como víctima indirecta del delito o cuasidelito”.
152 El profesor Barros explica que “discernir acerca de estas diferencias a propósito de la transmisibilidad de la
acción no supone una contradicción con esa norma legal, porque es de toda evidencia que el Código Civil no
asumió en su tiempo que los daños morales fueran reparables. Por lo mismo, la transmisibilidad de la acción
indemnizatoria por daño moral no puede inferirse mecánicamente de esa norma legal, que entonces sólo
podía tener implícitamente en cuestión los daños patrimoniales”.
260 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
ejercitar su propia acción, esto es, la derivada del daño personal que esa muerte les haya
irrogado153. (…).
Si la víctima directa o inmediata sobrevive al accidente, aunque por breves instantes,
pero muere después, sea a consecuencia de las lesiones recibidas en él o por otra causa, sus
herederos pueden ejercitar la acción que a ella correspondía, porque, al fallecer, formaba
parte de su patrimonio.
En este caso los herederos tienen una doble acción:
a) La que correspondía a la víctima directa o inmediata, si no la hubiera renunciado o
transigido; en virtud de ella podrán demandar la indemnización a que esa víctima tuvo
derecho, y podrán hacerlo aunque no hayan sufrido ningún daño personal. La acción que
ejercen no les pertenece por derecho propio sino como sucesores de aquélla. Con mayor
razón, podrán proseguir la acción que competía a dicha víctima, si ésta alcanzó a intentarla
en vida. (…)154.
b) La que les corresponde personalmente por el daño material o moral que esa muerte
les ha irrogado en su propio patrimonio o en sus afectos o sentimientos: en virtud de ella
sólo podrán demandar reparación si acreditan haber sufrido un perjuicio propio y personal,
al igual que cuando la víctima directa o inmediata falleció instantáneamente”155.
El profesor Abeliuk precisa que “en esto se encuentran en igual situación que
cualquier otra persona que no sea heredera de la víctima, y a la que el fallecimiento de ésta
lesiona un derecho, y por ello se ha concedido indemnización a un hermano del occiso, a
quien éste proporcionaba alimentos”.
En este sentido, el profesor Alessandri señala que “lo dicho respecto del caso en que
fallezca la víctima directa fallezca con posterioridad al accidente, es aplicable sea que el
daño sufrido sea moral o material. Aparte de que la ley no distingue, en ambos casos la
acción es patrimonial y transmisible”.
En el mismo sentido, el profesor Barros explica que, “como en el caso de la
transferencia, no existen dudas acerca de la transmisibilidad de la acción indemnizatoria de
daños patrimoniales: el derecho a la indemnización se encuentra incorporado al patrimonio
del causante y no hay razón alguna para estimar que sea intransmisible (artículos 951 II y
1097). Por lo demás, la norma del artículo 2315 comprende inequívocamente el derecho de
los herederos a demandar los daños patrimoniales que haya sufrido el causante hasta el
momento de su muerte. La transmisión comprende el daño emergente y el lucro cesante
que la víctima sufrió en vida”.
Con todo, cabe tener presente que “la diferencia fundamental con las pretensiones
que podría haber interpuesto la víctima, si no hubiese fallecido, está dada por el alcance de
la pretensión indemnizatoria por lucro cesante. En efecto, si la víctima hubiese sobrevivido
153 En el mismo sentido, el profesor Abeliuk sostiene que “si la muerte es instantánea, nada transmite a sus
herederos, porque nada ha alcanzado a adquirir”.
154 El profesor Ruz agrega que, en caso de fallecimiento de la víctima directa, “los herederos pondrán en
ejercicio la acción del causante. En particular, los herederos ab intestato pueden ejercer la acción de su
causante acreditando tal calidad, por ello faltaría la legitimación activa, por ejemplo, cuando la reparación del
daño de la víctima la soliciten los padres del causante si éste ha dejado cónyuge e hijos”.
155 En el mismo sentido, el profesor Abeliuk señala que “los que son herederos de la víctima pueden tener un
perjuicio personal a consecuencia del fallecimiento de ésta, y en tal caso, concurriendo los requisitos legales,
habrá derecho a indemnización, pero no la cobran como herede3ros, sino por el daño personal que
experimentan”.
261 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
incapacitada para ganarse la vida, el lucro cesante comprende los ingresos netos esperados
por el períodod e tiempo que podía esperarse que sobrevivierea. Por el contrario, en el caso
de los herederos no existe legitimación activa para solicitar perjuicios que sobrepasen el
tiempo que la víctima efectivamente sobrevivió. Más allá del momento de la muerte, sólo
nace la acción por el daño patrimonial reflejo que se sufre en razón de haberse perdido una
fuente de sustento. Pero esta pretensión por daño reflejo pertenece personalmente a los
actores y no derivadamente por sucesión hereditaria”.
Por su parte, el profesor Figueroa advierte que, “cuando el heredero invoca su
calidad de heredero, la responsabilidad que persigue podría ser contractual, si el daño
consiste en la infracción de una obligación de esta especie, como si el causante era un
pasajero que pereció durante el transporte. Le bastará al heredero probar la existencia de la
obligación y el monto del perjuicio. El demandado podrá oponerle cláusulas de
irresponsabilidad y la acción prescribirá en conformidad a las reglas según el contrato de
que se trate.
Si el heredero invoca en cambio el daño sufrido personalmente, la responsabilidad
que persigue será siempre delictual o cuasidelictual, no existe una inffracción a una
obligación preexistente. Deberá por tanto probar el dolo o la culpa del demandado, el daño
sufrido personalmente y la reslación de causalidad entre ellos.
No necesitará probar el daño irrogado a su causante ni su calidad de heredero; esta
acción le pertenece por derecho propio”.
B) Tratándose del daño moral, el tema es discutible, especialmente en lo que se refiere
al pretium doloris:
i) Algunos autores estiman que es perfectamente transmisible y argumentan
señalando que la víctima directa era titular de un crédito que es idéntico a cualquier otro
crédito, y por lo tanto es transmisible. Además la regla general es que los créditos son
transmisibles, excepcionalmente algunos no lo son, pero para ello se requiere de un texto
legal expreso.
El profesor Corral explica que, “tradicionalmente se había sostenido que los
herederos podían reclamar tanto los daños patrimoniales como los daños personales y
concretamente el daño moral, dado que el art. 2315 no distingue y no hay excepción a la
regla general de la transmisibilidad de los derechos (crf. art. 951.2)”.
En este sentido, el profesor Alessandri sostiene que, “aparte de que la ley no
distingue, en ambos casos la acción es patrimonial y transmisible. Los herederos de la
víctima directa o inmediata pueden, pues, demandar la indemnización del daño moral
sufrido por ella, sin perjuicio de que también puedan demandarla por el que sufran
personalmente”.
Con todo, precisa que “de ninguna manera lo es [titular] la acción para demandar
indemnización por el daño que la víctima directa experimentó a causa del hecho mismo de
la muerte; esa víctima no pudo tener tal acción, puesto que habría nacido con motivo del
deceso, o sea, en el preciso momento en que desaparecía su personalidad”.
En el mismo sentido, el profesor Ruz sostiene que “si la víctima ha fallecido en el
momento de la comisión del delito o cuasidelito no transmite su acción a los herederos,
pues ésta no ha alcanzado a incorporarse a su patrimonio. La hora de muerte será
determinante en este caso, pues basta que la víctima directa muera un instante siquiera
262 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
después del hecho, para incorporar a su patrimonio la acción por el daño material (daño
emergente o lucro cesante) y por el daño moral, las que transmite a sus herederos.
En estas condiciones, (…), los herederos podrán accionar contra el autor del daño,
por un lado, exigiendo la reparación integral de la víctima por la que éstos actuan como
sucesores y representantes de su persona y, por otro lado, la de su propio daño, en su
calidad de herederos, el que puede ser perfectamente material o moral”.
En cambio, el profesor Rodríguez plantea que “la imposibilidad de demandar, en la
que se habría encontrado la víctima, no podría ser invocada contra la acción de los
herederos. Nada les impide a los herederos intentar algunas acciones que su autor no
hubiera podido ejercitar en vida; en efecto, no demandar, hablando con propiedad, en
nombre de su causante, sino como continuadores de su persona; y precisamente porque
continúan su persona pueden intentar una acción que la muerte le ha impedido ejercitar a
su causante.
¿Se objetará que la muerte ha podido no causarle perjuicio alguno a la víctima,
porque un perjuicio que naciera de la muerte sería necesariamente posterior al
fallecimiento? Ahora bien, desde el instante de la muerte, el individuo deja de ser persona,
sujeto de derechos y obligaciones. Un muerto no puede sufrir ningún perjuicio. No puede
surgir un crédito por obra de un muerto. Por consiguiente, los herederos no pueden
encontrar en la sucesión un crédito que tendría su causa en un supuesto daño
experimentado después de la muerte.
Tal razonamiento sería inexacto. No tenemos la intención de rebatir – (…) – que un
muerto no sufre, que no puede sufrir ningún perjuicio. Pero el daño que experimenta la
víctima a causa de su muerte no es posterior a su fallecimiento.
El daño se sufre necesariamente por la víctima antes de su muerte. Por rápida que
ésta haya sido, entre ella y los golpes asestados ha transcurrido forzosamente, al menos, un
instante de razón. Obligatoriamente, los golpes ha precedido a la muerte. En ese instante,
por breve que haya sido, en que la víctima ya alcanzada no había muerto aún, en ese
instante en que su patrimonio existía todavía, se origina el crédito de indemnización; por lo
tanto, los herederos lo encuentran en la sucesión.
Y aun cuando el daño no hubiera sido anterior a la muerte, sería al menos
concomitante con ella; puesto que se confunde con el fallecimiento. La víctima no sufre
luego de su muerte; padece por la muerte en sí. El crédito no se originda por parte de un
muerto, sino por parte de alguien viviente porque muere. La víctima muere por su cr´dito;
lo cual no significa que haya muerto antes de ser acreedora, sino que ha muerto porque se
convertía en acreedora. Por lo tanto, los herederos no demandan la reparación del perjuicio
sufrido por un muerto; sino alo muy diferente, la reparación del perjuicio sufrido por un ser
viviente al morir, por el hecho de su muerte. La acción se les transmite.
Por lo demás, ¡quién no advierte lo que habría de chocante en no conceder ninguna
reparación de tal perjuicio! Cuando la víctima no haya sobrevivido, eso sería liberar al
responsable de toda acción ejercitada por los herederos en su carácter de causahabientes;
ya que, como se ha dicho, la víctima, en el caso de muerte instantánea, no sufre otro daño.
Eso sería darles así una prima a los imprudentes o a los homicidas que golpean con más
fuerza; si su víctima muere en el acto, aquéllos ven que se desvanece la acción de los
herederos.
263 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
A juicio nuestro, no cabe duda que quien culpablemente priva de la vida a otra
persona, está obligado a reparar este perjuicio, así se trate de la mal llamada muerte
instantánea.
Para llegar a esta conclusión sostenemos las siguientes razones:
1) El autor del ilícito civil está obligado a reparar todos los perjuicios directos
que ha causado. Como se dijo en lo precedente, la indemnización cubre los intereses
lesionados, así éstos estén expresamente tutelados en el ordenamiento o sólo legitimados
en él. La pérdida de la vida humana implica la privación deld erecho más fundamental, sin el
cual todos los demás se diluyen, desaparecen o se transmite. Por consiguiente, el que por la
comisión de un ilícito causa la muerte a otro, deberá indemnziarla en la persona de sus
herederos por la pérdida del bien más preciado que puede existir. Lo propio sucede con
cualquier otro derecho de la personalidad como la honra, la privacidad, la dignidad, etc. El
principio d ela reparación integral no podría dejar al margen el derecho a la vida que tiene
expreso reconocimiento constitucional (artículos 1º y 19 Nº 1 de la Carta Fundamental);
2) No existen las llamadas muertes instantáneas. Cuando un hecho doloso o
culpable provoca el fallecimiento de una persona, necesariamente la causa ha sido anterior
al efecto. Por lo tanto, aun cuando exista una fracción ínfima de tiempo, el hecho fue
anterior a su consecuencia y el difunto alcanzó a adquirir el derecho a ser indemnizado, el
mismo que transmite a sus herederos. Resulta absurdo sostener que la causa es coetánea al
efecto, ello importa desconocer el orden natural de las cosas;
3) La vida humana es un bien en sí mismo, de tanta envergadura que constituye
un derecho asegurado al más alto nivel por el ordenamiento normativo. Quien priva a otro
de este bien debe responder a sus herederos, que son los continuadores de su personalidad
y los llamdos a recibir todo aquello que correspondía a su causante;
4) La muerte de una persona extingue los derechos personalísimos. El derecho a
ser indemnizado por la privación de un derecho no tiene este carácter. Por ende, él subsiste
y se transmite a los herederos, quienes podrían reclamar no sólo el daño moral que les
causa la pérdida de la vida de su causante, sino el daño que importa la privación del derecho
de la propia víctima a vivir;
5) Como bien lo señalan los autores, el daño, en este caso, se provoca a un
viviente al morir, no a un muerto. Es la persona viva la que sufre la agresión que desemboca
en la muerte y a quien se arrebata el derecho más importante de que dispone;
6) La Constitución consagra en el artículo 19 Nº 1 el derecho a la vida y a la
integridad física. Este derecho consiste en la facultad de proyectarse en el tiempo,
autodeterminarse existencialmente y asegurar su propia continuidad vital exento de
atentados contrarios a ello. Quien, como consecuencia de un hecho ilícito, es privado de esta
facultad, debe responder a los herederos, que para estos efectos asumen la titularidad de
los derechos que correspondían a la víctima en vida y hasta el instante de morir;
7) Atendida la naturaleza del derecho a la vida, la reparación debe enmarcarse
en el llamado daño extrapatrimonial o moral, y evaluarse conforme los padrones que se
analizaron (…);
8) Quienes sostienen la posición contraria, reconocen el derecho de los
herederos o deudos de la víctima para reclamar por el daño moral inferido directamente a
ellos, pero dejan sin reparación el derecho más importante de que fue despojada la víctima;
9) Rsulta absurdo dejar el derecho extrapatrimonial más importante, que es una
síntesis de todos los demás, al margen de reparación, sobre la base del falso argumento de
264 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
que una causa pueda ser cronológicamente coetánea con su efecto. Ninguna muerte, por
inmediata que sea, opera simultáneamente con la causa; y
10) Por último, cabe señalar que la doctrina jurídica moderna exalta los llamados
derechos humanos, entre los cuales el principal, sin duda, es el derecho a la vida. La
interpretación que excluye la indemnización proveniente de la pérdida de este derecho se
aparte de esta tendencia y desampara el atributo más importante de cuantos consagran la
Constitución y la ley.
El desarrollo de este trabajo parte de una premisa essencial: el daño moral resulta de
la pérdida, menoscabo, perturbación o molestia de un interés que se ubica en la esfera más
íntima de la persona humana. De allí que, más allá del interés directamente tutelado,
puedan afectarse, además, otros intereses alejados del marco de protección instituido por el
derecho. En esta concepción resulta absurdo sustentar la diea de que el derecho a la vida no
da lugar a reparación en razón de su pérdida y la cancelación de las facultades vitales que él
encierra. No nos asiste la menor duda de que ello no puede ser sustentado seriamente el día
de hoy.
De lo expuesto se desprende que, como quiera que se produzca la muerte de una
persona, si ello es consecuencia de un hecho ilícito, civil o penal, la reparación integral
deberá contemplar la indemnización que se sigue de la pérdida del derecho a la vida, como
partida principalísima de ella.
Lamentablemente esta materia no ha sido resuelta por nuestros tribunales, salvo en
recurso de queja, que, como es sabido, sólo procede cunado ha habido por parte del juez
falta o abuso grave. No conocemos ningún juicio ordinario que lo haya planteado, lo que
habría dado lugar a un recurso de apelación y, probablemente, a un recurso de casación en
el fondo, medios idóneos para resolver esta cuestión. En un recurso de queja, deducido en
contra de un juez árbitro de derecho, respecto de cuyo fallo se habían renunciado todos los
recursos legales, nuestra tesis no prosperó, por las circunstancias antes anotadas. Es de
esperar que en el futuro esta materia sea objeto de pronunciamiento judicial de los
tribunales superiores de justicia”.
ii) Algunos autores estiman que es un daño personalísimo y por ello intransmisible, ya
que, de sostenerse lo contrario, habría un enriquecimiento sin causa: se estaría lucrando
con el daño ajeno lo que es contrario a la moral; el carácter personalísimo derivaría de la
función satisfactoria que cumple la indemnización: si la víctima directa ha fallecido, la
indemnización no puede cumplir esa función satisfactoria y, por lo tanto, no sería
procedente.
De esta manera, el profesor Domínguez entiende que la continuación hereditaria
tiene límites, los cuales están constituidos por los derechos no patrimoniales; los derechos
de la personalidad no son transmisible. En consecuencia, pretender “que porque el
heredero es el continuador de la persona del causante, la acción por daño moral sería
transmisible, no es una justificación aceptable, porque para aceptar tal fundamento, resta
aún verificar si tal acción tiene los caracteres suficientes para aceptar que ella integra el as
hereditario, como si fuese un bien de mero contenido patrimonial y posible entonces de
desprenderse de la persona del difunto, puesto que, como se acaba de señalar, el principio
de la continuación se detiene allí donde enfrenta un derecho personalísimo o un bien
extrapatrimonial del causante”.
265 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
El profesor Domínguez agrega que es “la noción misma de daño moral la que se
opone a la transmisibilidad de la acción para obtener su reparación. Se trata, con ella, de
admitir el valor de la persona, en sus atributos y facultades y por ello, con razón, un ilustre
civilista peruano ha preferido más bien calificar al daño moral de ‘daño a la persona’, es
decir a aquel que ‘cubre un amplio espectro de lesiones al ser humano considerado en sí
mismo, en lo que él antológicamente significa’. ¿Qué sentido tendría para este tipo de daño
la transmisibilidad de la acción para obtener su reparación? Si está unido a la persona, con
ella también desaparece, porque en este daño se produce una suerte de ‘afectación de la
indemnización de reparación de los daños personales a la sola víctima’ y que justifica que el
fallecimiento de ella se traduzca en la extinción del derecho a demandarla, solución que
además aparece como la única moralmente sostenible’. No integraentonces esa acción el
patrimonio, porque no tiene otro objeto que obtener reparación de un daño exclusivamente
unido a la persona y que, por lo mismo, no integra el patrimonio del causante”.
Finalmente, agrega que “atendida la naturaleza del daño moral, su reparación por
medio de una suma de dinero no puede cumplir el mismo fin que la del daño patrimonial.
En éste, y por ello se habla propiamente de indemnización, el dinero cumple cabalmente su
rol de medida común de todos los bienes. Por ello puede tener la virtud de sustituir
íntegramente al bien afectado por acción culpable o dolosa. (…)
¿Qué finalidad tiene entonces aquí el pago de una suma de dinero? No la reparación,
que se ha dicho es imposible. Simplemente la de compensación, otorgando a la víctima una
posible satisfacción al poner a su alcance, con el dinero, otras satisfacciones que mitiguen la
pérdida experimentada indefectiblemente por el bien no patrimonial lesionado”.
En este sentido, el profesor Corral sostiene que “nos parece más fundada la tesis de
la intransmisibilidad del daño moral, pero pensamos que, para ser coherentes con la idea de
que estamos ante un derecho personalísimo, no debería haber excepción respecto de caso
en que la muerte del causante se produzca una vez trabada la litis”.
Y agrega que “la noción de muerte instantánea se revela como un concepto
artificioso que no coincide con la realidad biológica y jurídica de los hechos”. En este
sentido, la profesora Domínguez agrega que “el argumento que se obtiene de que la muerte
no es nunca instantánea no tiene, a nuestro juicio, mayor relevancia, porque el problema no
es resolver si el daño proviene de la conciencia que de la muerte se tiene, o de la pérdida
experimentada, o si la vida tiene valor en sí misma, sino del rol que ha de tener la noción
misma de reparación, (…). Por lo demás, (…), existe la acción personal de las víctimas
inidrectas que repara a éstas su propio daño y no tendría sentido darles además la que
habría nacido en el de cujus”.
En consecuencia, “si se asume la tesis de la intransmisibilidad de la acción por daño
extrapatrimonial todo este problema queda superado. No importa cuándo y cómo suceda la
muerte, los herederos no pueden demandar, iure hereditatis, la indemnización que
correspondía, por este concepto, a la víctima directa fallecida”.
Así también lo entiende el profesor Barros, para quien la muerte no constituye per se
daño moral transmisible. De esta manera, plantea que “se asume que del valor de la vida no
se sigue la necesidad de reparar su pérdida, porque quien muere no puede tener un crédito
indemnizatorio por su propia muerte. En el fondo, se trataría de un derecho sin sujeto. Por
el contrario, el daño moral que sufren las personas más cercanas sí da lugar a reparación a
título personal, por los daños morales que personalmente les haya producido la muerte de
la víctima directa”.
266 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Agrega que “el reconocimiento de un derecho transmisible, que comprendería el
daño moral, resultado del solo hecho de la muerte, amenaza con producir una acumulación
de indemniazaciones, que, en esencia, derivan del mismo daño: uno que se habría radicado
en el causante, en cuya compensación patrimonial sucederían los herederos, y otro que
tendría por antecedente la propia aflicción que se sigue de ese mismo padecimiento y
muerte. En verdad, al aceptarse el daño moral reflejo, pierde su más profunda justificación
compensatoria la indemnización por el solo hecho de la muerte; a la inversa, las
limitaciones establecidas por la jurisprudencia en otros sistemas jurídicos para la
reparación del daño reflejo han contribuido a que se abra la puerta a las acciones dirigidas a
obtener su reparación iure hereditatis, por transmisión del derecho que habría naciso en
quien ha fallecido”.
Por su parte, el profesor Ramos Pazos sostiene que hay que distinguir: “a) la víctima
fallece cuando ya hay sentencia que acoge la demanda por daño moral; b) caso en que la
víctima demanda en vida, pero fallece durante el pleito; y c) caso en que la víctima fallece
antes de deducir la acción.
El caso a) es el más simple de todos. Ninguna duda cabe que si la sentencia ordenó
pagar a la víctima directa una indemnización por cualquier tipo de daño (material o moral),
si ésta fallece, la acción para cobrar la indemnización se transmite a sus herederos (1097
del Código Civil).
El caso b) tampoco presenta problemas. Si la víctima directa litigaba por sí sola, se
aplica el artículo 5º del Código de Procedimiento Civil y si lo hacía a través de mandatario
judicial este mandato se mantiene (artículo 529 del Código Orgánico de Tribunales).
Agreguemos, sin embargo, que en derecho comparado este punto es discutible.
Los problemas los plantea el caso c), esto es, cuando la víctima fallece sin haber
interpuesto demanda. La pregunta que cabe formular es si en este supuesto ¿pueden sus
herederos demandar el daño moral sufrido por la vícitma directa? Para algunos sus
herederos pueden hacerlo. Argumentan que en caso contrario ‘el autor de un accidente
mortal sería tratado mejor que el autor de lesiones no mortales, ya que muerta la víctima, el
autor quedaría a salvo de toda demanda’. Agregan que ‘la víctima adquiere un derecho de
reparación desde que el daño se produce y este derecho es un verdadero crédito de
indemnización que, por lo mismo, forma parte del patrimonio de la víctima como cualquier
otro crédito. Si bien el sufrimiento experimentado por la víctima es personal, el crédito de
reparación que ese daño genera no lo es y se refiere al sufrimiento pasado que ya generó el
derecho a la indemnización. Como los herederos son los continuadores del difunto, ese
crédito pasa a ellos y puede, por él, deducir la acción pertinente’.
Pablo Rodríguez categóricamente admite que en el caso que estamos tratando
puedan los herederos demandar. Su opinión la funda en diversas consideraciones (…).
Ramón Dominguez es de opinión de que esta acción es intransmisible. Sostiene que
‘el fundamento personalísimo del daño a reparar y la finalidad perseguida con la
indemnización no se avienen con un ejercicio de la acción por quienes no han sufrido el
daño’. Agrega que ‘admitir la transmisibilidad es llevar el principio de la continuación del
causante por sus herederos a extremos impropios y que sólo se explican por una
mercantilización exagerada del tema de la responsabilidad civil’. En este sentido se ha
pronunciado la Corte Suprema en sentencias de 27 de junio de 2007 (causa rol 309 – 2006)
y 27 de noviembre de 2007 (causa rol 6196 – 2006)”.
267 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En cambio, el profesor Ruz plantea que “el problema de la comunicabilidad de la
naturaleza jurídica del derecho o interés lesionado a la acción reparatoria en la reparación
del daño moral ha sido planteado en este caso.
En efecto, si el derecho o interés lesionado es personalísimo, por ejemplo, la honra
de la víctima de comunciarse este carácter a la acción no podrían intentarla por el causante
sus herederos, pues no son transmisibles. En esta hipótesis, los herederos no pueden
reclamar los atentados a la honra sufridos por el causante en vida, ni con posterioridad,
exigir reparación de los atentados que sufre la memoria del fallecido.
Se ha sostenido por la doctrina que la intransmisibilidad de la acción igualmente
permitiría a los herederos (ya no como tales, sino como parientes) y a cualquiera persona
que pruebe un interés legítimo y un perjuicio actual, reclamar, sea la reparación pecuniaria
del daño moral del causante (el que finalmente acrecería la herencia) o la reparación in
natura (otorgamiento de excusas o cese de la violación del honor del causante).
Sin embargo, nos planteamos cómo si un hecho tan personalísimo como lo es, por
ejemplo, impugnar la paternidad del supuesto hijo, puede transmitirse y ser ejercida la
acción correspondiente, según el Art. 213, incluso por cualquier persona a quien la supuesta
paternidad irrogare un perjuicio, ¡por qué no podría serlo la reclamación de reparación del
daño moral causado a la víctima fallecida que vio lesionado en vida o después de fallecida
un derecho de la personalidad, como la honra, la privacidad, el honor, etc.!”.
2) ¿Existe algún límite para que los terceros por repercusión demanden indemnización
de perjuicios?
El código no establece límites y, de los arts. 2.314 y 2.329 CC, se desprende que toda
persona que ha sufrido un daño tiene derecho a que este sea indemnizado de lo que se
desprende que toda víctima indirecta podría demandar indemnización de perjuicios. En
este sentido, el profesor Alessandri señala que son víctimas por repercusión quienes “lo
sufren en razón de que el daño inferido a aquélla los hiere en sus propios sentimientos o
efectos, aunque no sean sus herederos ni parientes – la ley no atiende a la naturaleza del
vínculo que los liga con el directamente ofendido, ni limita la reparación de este daño a
determinadas personas – y aunque no vivan a sus expensas”.
En el mismo sentido, el profesor Tapia explica que “en nuestro Código Civil no existe
ninguna limitación en este sentido y, por consiguiente, queda al criterio de los tribunales
determinar en qué casos existe realmente daño moral para una persona. De acuerdo con
esto, se ha declarado que la muerte de un pariente produce no sólo un perjuicio material,
sino también uno de carácter moral que constituye un daño positivo, que puede en parte
ser indemnizado”.
Apunta en la misma dirección el profesor Ruz, al señalar que “los herederos podrán
ejercer su acción indemnizatoria propia, dependiendo del factor de atribución que
invoquen. La única limitación para los herederos es que el daño que se pretende reparar no
lo haya sido ya por la vía directa o de la acción propia del causante o por el ejercicio de la
acción transmitida por éste. Lo esencial estará en acreditar la existencia del factor de
atribución específico que informa el daño reclamado”.
Agrega que “no es exigencia que esté ligado por vínculo de parentesco con la víctima.
Basta que esta persona acredite haber sido ‘irradiada’ o alcanzada por el acto y que le ha
producido daño propio.
268 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Se ha sostenido que estas personas deben acreditar la legitimidad del interés y
probar un perjuicio cierto. Por ello se ha concluido que no puede demandar el concubino de
la difunta, aunque ésta lo sustentara. También se ha fallado que no puede demandar el que
tenía derecho de alimentos frente al difunto si no los percibía en vida”.
Sin embargo, esta forma de razonar no es compartida por toda la doctrina, que
señala que sería excesivo y además se correría el riesgo de multiplicar infinitamente los
juicios indemnizatorios. En este sentido, el profesor Corral explica que “con más cautela se
mira a los actores que invocan un daño por repercusión de carácter patrimonial. En
principio, todas aquellas personas que por la muerte o lesión de la víctima directa sufran un
perjuicio moral estarán habilitadas para solicitar su reparación. No obstante, como un
criterio amplio sobre la materia podría multiplicar las demandas indemnizatorias y hacer
inoperante el sistema, se buscan límites que den racionalidad a las pretensiones”.
A partir de esto, los autores señalan que necesariamente debería haber un límite
dentro de las víctimas por repercusión, pero el criterio para establecer ese límite no es del
todo claro:
A) Para algunos debe aplicarse por analogía las reglas sobre la sucesión intestada y, a
partir de ello, cabe sostener que el límite está dado por el vínculo de parentesco por
consanguinidad en toda la línea recta y la colateral hasta el sexto grado inclusive, y también
por el vínculo de matrimonio. El fundamento sería el mismo que para la sucesión intestada
esto es para los vínculos naturales de afecto que harían presumir que son estas personas
que han sufrido un daño indirecto.
B) Para otros, el límite está en ese requisito del daño, el cual debe ser significativo,
independientemente de si existe un vínculo de matrimonio o parentesco. Lo fundamental,
es que se pruebe que el daño sufrido por el demandante tiene una cierta entidad, porque si
el daño es insignificante no debe ser indemnizado.
En este sentido, el profesor Figueroa plantea que “su indemnización sólo debe
acordarse a favor de aquellas [personas] que acrediten haber sufrido real y efectivamente
un dolor profundo y verdadero”.
3) ¿Existe un orden de prelación entre las victimas indirectas?
Sostener que existe un orden de prelación implica sostener que solo algunas
víctimas pueden demandar indemnización, porque tienen un mejor derecho para hacerlo y
solo a falta de ellas podrían demandar las que siguen en ese orden.
A) Algunos autores señalan que hay un orden de prelación que vendría dado por las
normas sobre la sucesión intestada. En consecuencia los primeros llamados a demandar
indemnización son los hijos y el cónyuge, a falta de hijos el cónyuge y los ascendientes y así
sucesivamente.
Así, el profesor Corral explica que “algunos sostienen la necesidad de articular una
especie de prelación entre los posibles afectados por rebote, llamando, en primer lugar, al
cónyuge y a los hijos, luegos a los parientes de grado más próximo. Sin embargo, esta
prelación no parece condecirse con la autonomía del daño que se pretende indemnizar:
¿por qué el daño del hijo necesariamente es mayor que el del padre? Como dice Elorriaga:
269 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
‘la indemnización de las víctimas por rebote es una compensación individual y no
colectiva’”156.
B) Para otros no hay orden de prelación y esa regla de la sucesión intestada podría
tener fundamento cuando se demanda en calidad de heredero, pero no cuando se demanda
por el daño propio, porque en tal caso la ley no ha señalado ningún orden de prelación.
Otra cosa, explica el profesor Corral, es que “sin ocupar un orden fijo de prelación, lo
cierto es que frente a las demandas de familiares más próximos (cónyuge e hijos o
familiares que conviven con la víctima) se tiende a presumir con más facilidad la existencia
del daño, mientras que para otros parientes así como para personas que sólo tienen lazos
de afecto con el ofendido (novios, convivientes, amigos, etc.) se exige la presentación de
pruebas más contundentes”.
4) ¿Puede cederse la acción indemnizatoria?
Para el profesor Ramos Pazos, “no se divisa inconveniente alguno para que pueda
demandar el cesionario”.
En el mismo sentido, el profesor Ruz plantea que, “ya sea como simple cesión de
derechos litigiosos (si la acción ha sido puesta en ejercicio en vida del causante) se
consideran legitimados activamente, los cesionarios de dichos derechos.
Del mismo modo habría transferencia de la acción por subrogación, como sería en el
caso que operare el pago de parte de la Compañía de Seguros que luego se subroga en los
derechos de la víctima para ejercer las acciones reparatorias contra el damnans.
Es dable plantearse el caso del acreedor que pretende subrogarse en la acción de su
deudor para pedir la reparación del daño moral. En esta hipótesis hay que concluir que la
acción oblicua no la tienen los acreedores del deudor, sino para subrogarse en la persona de
éste cuando es negligente en el ejercicio de sus acciones patrimoniales, no parece
pertinente que puedan ejercer por él las acciones destinadas a obtener la reparación del
daño moral, sea el deudor una persona natural o jurídica”.
El profesor Barros explica que “la acción indemnizatoria tiene carácter patrimonial,
de modo que, en principio, nada impide su cesión a un tercero. En materia de daños
patrimoniales, la cuestión es por completo pacífica. Sin embargo, surgen dudas en materia
de daños morales, a cuyo respecto se ha argumentado que la transferencia no es lícita,
atendido el carácter personalísimo de los derechos afectados y la función compensatoria, en
oposición a una estrictamente reparadora, de la indemnización en dinero. Se argumenta
que esta limitación evita llevar al extremo la comercialización del daño moral, que
tradicionalmente fue el argumento más potente para excluir en absoluto su reparación. En
verdad, la cesión del derecho de reparación del daño moral extrema esta transformación
156 Con todo, el profesor Corral señala que “debe advertirse, sin embargo, que en el proceso penal, para la
interposición de la acción civil en sede penal, se usa un sistema de prelación. En efecto, si el ofendido por el
delito ha muerto o es incapaz de ejercer sus derechos, se considera víctima – y, por ende, con derecho a
demandar civilmente en el juicio penal – en primer lugar, al cónyuge y a los hijos; en segundo término, a los
ascendientes ; en tercer lugar, al conviviente; en cuarto, a los hermanos, y, finalmente, en quinto, al adoptado o
adoptante (art. 108 CPP). Esta jerarquín de demandantes en sede penal no puede extinguir el derecho de los
perjudicados preteridos a demandar la indemnización en el procedimiento civil”.
270 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
del perjuicio moral en un crédito comerciable, de modo que parece razonable estimarla
como ilícita”.
En un sentido similar, el profesor Corral sostiene que “el derecho a pedir
indemnización de perjuicios ya devengado puede ser objeto de cesión por acto entre vivos.
El título será venta, donación, transacción u otro cualquiera translaticio de dominio, y la
tradición se hará conforme a las reglas generales de la cesión de derechos personales. La
cesión puede ser total o parcial.
La doctrina tradicional admite que la cesión procede aunque el daño a reclamar sea
de naturaleza moral, ya que la indemnización tiene un carácter patrimonial y no hay norma
que prohíba su transferencia.
Es cierto que podrían aplicarse también aquí los argumentos que se dan en pro de la
intransmisibilidad. Si se trata de un derecho personalísimo tampoco podría considerarse
válida la cesión del derecho. También podría aducirse qen contra que en tal caso la
indemnización pierde su fin reparatorio, ya que va a una persona que no ha sufrido el daño.
Pero aquí puede refutarse que la reparación la brinda la ley a la víctima mediante la
atribución de un crédito y reconociéndole el poder de ejecutar las facultades que son
propias de este crédito, entre las cuales se cuenta la de disposición. La víctima directa ve
aliviado su dolor por la contraprestación que le concederá, normalmente, el cesionario.
Además, la cesión puede significarle ahorrarse las molestias y disgustos del pleito de
responsabilidad.
Con todo la cuestión es discutible, y en la práctica no se observa este tipo de
cesiones. Por cierto, el mero anuncio de que el demandante destinará lo obtenido por daño
moral a un determinado propósito (por ejemplo, que lo donará a una fundación de
beneficencia pública) no significa que hay cesión del derecho a demandar por daño moral,
sino únicamente una manifestación de intención de lo que hará una vez liquidado el crédito
indemnizatorio en el juicio correspondiente”.
Observaciones.
1) El profesor Corral advierte que “la acción de las víctimas por repercusión es
autónoma e independiente de la acción de la víctima principal así como de otros ofendidos
indirectos”.
2) El profesor Corral agrega que, “en ocasiones, las víctimas por repercusión ostentan, a
la vez, la condición de representantes legales o herederos del ofendido directo. En tales
casos, debe aclararse cuál es el título por el que demandan; si como víctimas de daño
propio, si como representantes o herederos, o en ambas calidades”.
3) El profesor Corral sostiene que “no hay inconvenientes en considerar que el derecho
a pedir la indemnización por daño patrimonial ya nacido, sea objeto de legado, al cual se
aplicarán las reglas del legado de crédito”.
4) El profesor Corral señala que “se discute sobre el derecho de los acreedores del
ofendido a subrogarse en los derechos de la víctima para con la indemnización de pagarse
de sus créditos. La doctrina ha señalado que los acreedores del ofendido no pueden ejercer
271 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
la acción como subrogados o sustitutos suyos, pues, según el art. 2466, la acción
subrogatoria es procedente sólo en los casos expresamente contemplados”.
2.- Sujeto pasivo.
Art. 2.316 CC.
El profesor Ruz explica que “la determinación de la persona del demandado, o
legitimado pasivo, depende también directamente del factor de atribución que invoca la
víctima que conforma el daño que se pretende reparar y del carácter más o menos subjetivo
del mismo. En consecuencia: ‘No siempre el sujeto pasivo será aquel que directamente
causa el daño’.
La regla es la siguiente: El sujeto pasivo de la acción de responsabilidad
extracontractual será, por regla general, el que provocó el daño y sus herederos.
Excepcionalmente, podrán responder del daño, el tercero civilmente responsable y el que
sin ser cómplice recibe provecho del dolo ajeno, pero sólo hasta concurrencia del provecho,
y sus herederos”.
A.- El autor del daño y sus herederos.
Para el profesor Tapia, “la primera persona respecto de la cual puede intentarse la
acción de reparación, es el causante del daño, o sea, el que cometió el delito o cuasidelito
que lo produjo”. Se trata del “autor material del daño”, es decir, la persona “que ejecutó el
delito o cuasidelito que lo generó”.
El profesor Figueroa explica que “son autores del daño todos los que contribuyeron a
producirlo”. Agrega que “también es autor el que se aprovecha del dolo ajeno
‘conociéndolo’. Hay dolo en ejecutar un acto a sabiendas que la contraparte ha sido víctima
de dolo y advertírselo, porque quien así procede guarda un silencio deliberado
precisamente a costa del patrimonio ajeno”.
A juicio del profesor Tapia, se estima “que tanto el autor, como el cómplice y el
encubridor, tienen intervención y concurren en la comisión del hecho ilícito.
Esta opinión señala, además, en su apoyo, el precepto contenido en el artículo 24 del
Código Penal, que expresa: ‘Toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva envuelta
la obligación de pagar las costas, daños y perjuicios por parte de los autores, cómplices,
encubridores y demás personas legalmente responsables’.
Se ha dicho, también, que puede afectar responsabilidad delictual o cuasidelictual a
las personas que hayan aconsejado a otras cometer un hecho ilícito, siempre que logre
establecerse que si no hubiera mediado dicho consejo, el autor del daño no habría ejecutado
el delito o cuasidelito”157.
A mayor abundamiento, el art. 2.316 CC “limita la responsabilidad del que recibe
provecho del dolo ajeno hasta concurrencia de lo que valga el provecho siempre que no sea
157 En el mismo sentido, el profesor Meza Barros sostiene que “el concepto de ‘autor’ tiene, en materia civil, un
alcance diverso que en materia penal. Debe considerarse autores a todos los que han concurrido a provocar el
daño, sea como autores propiamente tales, sea como cómplices o encubridores. Todos ellos concurrieron a
causar el daño, cada cual en su esfera de acción”.
272 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
cómplice en el dolo, de donde se infiere que si lo es, su responsabilidad es completa, de
acuerdo con la regla general del inciso 1º del mismo artículo”.
Por el contrario, el profesor Abeliuk precisa que “el autor del daño comprende al
cómplice, pero no al encubridor”. Y agrega que “la obligación de indemnizar es transmisible
conforme a las reglas generales”.
A juicio del profesor Ramos Pazos, “los herederos del autor del delito o cuasidelito
responden porque representan a la persona del causante y le suceden en todas sus
obligaciones transmisibles (art. 1097)”. Por consiguiente, se trata de “herederos
testamentarios o abintestato del autor del daño (…). La obligación de reparar el daño
causado por un hecho ilícito es transmisible por causa de muerte (arts. 951 y 1097), sea el
daño material o moral; la ley no ha hecho distinciones”.
El profesor Corral sostiene que “la responsabilidad se transmite a los herederos, no a
los legatarios. Pero nada impide que el testador haya impuesto el pago de la deuda a un
legatario como una carga o gravamen de la asignación. Ahora bien, aunque el testador haya
impuesto esta carga a algún legatario, la víctima podría demandar directamente a los
herederos si lo prefiere (cfr. arts. 1104, 1362 y 1363)”. El profesor Alessandri hace
extensiva esta solución a todos los sucesores a título singular, de manera que “el adquirente
de un edificio no responde de los daños que causó su ruina producida con anterioridad a la
adquisición; tal responsabilidad recae sobre los herederos del anterior dueño”.
Para el profesor Ramos Pazos, “en el caso que los herederos sean varios, cada uno
deberá concurrir a la reparación a prorrata de su cuota (art. 1354)”158.
Según el profesor Alessandri, “si el daño es contingente, la acción para precaverlo
proede contra aquél por cuya imprudencia o negligencia puede producirse. En el caso del
inciso 2º del art. 2328, la acción puede intentarse contra el dueño del edificio o del sitio, su
inquilino o la persona a quien pertenece la cosa que amenace caída y daño o que se sirve de
ella”.
El profesor Figueroa agrega que “se entenderá también que es sujeto pasivo aquel
tercero que afianza la responsabilidad ulterior del autor del daño; acreditado éste, la
víctima puede perseguir en él su reparación. Las obligaciones futuras pueden caucionarse
con fianzas, prendas e hipotecas (arts. 2339 y 2413)”.
Finalmente, señala que “a estos herederos sólo se les transmite la responsabilidad
civil derivada de un hecho ilícito. La responsabilidad penal se extingue con la muerte del
causante culpable”.
Cabe tener presente que, en concepto del profesor Alessandri, aquí se incluye a las
personas jurídicas, que son civilmente responsables de los caños que causen los individuos
que obren a su nombre.
B.- El tercero civilmente responsable y sus herederos.
El profesor Corral señala que “no sólo el autor matrial del hecho dañoso es obligado
a la indemnización, sino también aquella persona que responde por sus hechos, al existir
una especie de atribución refleja de culpa (art. 2320).
158 En el mismo sentido se pronuncia el profesor Alessandri, quien agrega que “la insolvencia de uno no
gravará a los otros (art. 1355); no hay entre ellos solidaridad”.
273 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
También los herederos de este tercero responsable deben considerarse legitimados
pasivos, por aplicación de la regla general de la transmisibilidad de las obligaciones159.
Se ha fallado que exista o no proceso penal previo, la responsabilidad del tercero
civilmente responsable debe ventilarse en un juicio declarativo de lato conocimiento, desde
que ésta supone la posibilidad de que quienes tienen a su cargo o cuidado al autor directo,
puedan descargar su responsabilidad probando diversas circunstancias que la misma ley
contempla para ello, y por cuanto en el caso del art. 2320, aun si el tercero es condenado
por la responsabilidad de quien depende de él, queda en condiciones de poder repetir en
contra del autor material del ilícito”.
El profesor Figueroa precisa que “a estos herederos sólo se les transmite la
responsabilidad civil derivada de un hecho ilícito. La responsabilidad penal se extingue con
la muerte del causante culpable”.
El profesor Tapia agrega que, “en realidad, dicha persona no responde propiamente
del hecho ajeno, sino que, más bien, de su culpa o negligencia personal, culpa o negligencia
que se presume por la ley, siempre que los individuos por los cuales es responsable causen
a otro un daño.
Existe, pues, contra las personas civilmente responsables, una presunción de
responsabilidad, que en ciertos casos adquiere el carácter de presunción de derecho y hace
inadmisible cualquiera prueba en contrario”.
El profesor Ruz agrega que “esta hipótesis incluye al Estado por la falta de servicio
que permite hacer efectiva su responsabilidad extracontractual”.
C.- El que ha recibido provecho del dolo ajeno, pero sólo hasta concurrencia del
provecho.
Para el profesor Alessandri, esta persona responde “aunque no se haya declarado
previamente la existencia del delito y la consiguiente responsabilidad de su autor. No es
necesario tampoco que el dolo tenga por objeto el acto mismo que ha originado el daño o
que incida en él; puede ser ajeno a ese acto. El art. 2316 no requiere tales circunstancias:
para que proceda la acción que confiere, basta que la víctima acredite que hubo dolo y que
este dolo ha sido fuente de lcuro para el demandado y de daño para ella. La responsabilidad
de quien obtuvo provecho del dolo ajeno no deriva del delito mismo, de que no ha sido
autor, ni de haber habido dolo en el acto de que reportó el provecho, sino única y
exclusivamente del beneficio que, a costa del patrimonio de la víctima, obtuvo del dolo
ajeno. La ley no admite que el dolo pueda ser fuente legítima de lucro para alguien”.
El profesor Tapia sostiene que “el principio que estatuye la disposición (…), es una
de las contadísimas excepciones a lo que ya manifestamos en otra oportunidad, en el
sentido de que los delitos y cuasidelitos, de acuerdo con las disposiciones de nuestro Código
Civil, producen los mismos efectos y se rigen por las mismas normas legales. (…)
Por consiguiente, si una persona obtuviera provecho de la culpa o negligencia de
otro individuo, o mejor dicho, del cuasidelito cometido por otro, no sería aplicable a este
caso la responsabilidad especial que prescribe el inciso segundo del ya citado artículo 2316
y, por ende, no podría intentarse la acción de reparación en su contra”. El profesor
159 En este sentido, el profesor Figueroa sostiene que “esta obligación de reparar los perjuicios es transmisible
por causa de muerte, sea daño material o moral”.
274 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Alessandri agrega que la acción “no procede en contra de quien recibe provecho de la culpa
ajena, aunque sea lata. Se refiere exclusivamente el dolo y, como precepto de excepción, no
admite interpretación extensiva”.
Según el profesor Abeliuk, “el hecho de que el precepto excluya al cómplice es el
argumento para decidir que su responsabilidad es la misma del autor, como decíamos
recién. En cambio, el encubridor del delito queda afecto a esta obligación de indemnizar
hasta el monto del provecho recibido”. En un sentido similar, el profesor Ruz sostiene que
“es menester eso sí que no haya participado en el hecho ya que de lo contrario responde por
el total como autor”.
Para el profesor Alessandri, “es esencial que el que recibe el provecho del dolo ajeno
no sea cómplice en él, es decir, que no haya ejecutado el dolo, ni participado en su
realización y ni siquiera que haya tenido conocimiento de él. Si es cómplice, sea porque ha
fraguado el dolo, ha contribuido a realizarlo o lo ha conocido, rige lo dispuesto en el inciso
1º del art. 2316 o en el art. 2317, según el caso: es obligado a toda la indemnización. Quien
ejecuta un acto conociendo el dolo de que ha sido víctima su contraparte sin dárselo a
conocer, es cómplice del dolo; ha habido silencio deliberado de su parte para obtener un
provecho a costa de aquélla”.
El profesor Tapia sostiene que “la responsabilidad del inciso segundo del artículo
2316, no constituye sino una aplicación del principio en cuya virtud ‘nadie puede
enriquecerse a costa ajena’, denominado, también, principio ‘del enriquecimiento sin causa’.
En efecto, si dicha responsabilidad no proviene de haberse cometido un delito o
cuasidelito por la persona respecto de la cual se encuentra establecida, ha sido porque se ha
estimado por el legislador que es injusto que un individuo obtenga beneficios de los daños
sufridos por otro, y por eso es que se ha señalado su obligación de responder hasta
concurrencia del valor de tales beneficios”.
El profesor Corral explica que “algunos sostienen que la acción es contra del que se
aprovecha del dolo no es propiamente de responsabilidad civil, sino una acción de
restitución fundada en el enriquecimiento sin causa. Otros, en cambio, piensan que la acción
es indemnizatoria y se trata de un supuesto de responsabilidad civil objetiva o sin culpa.
Por nuestra parte, pensamos que, por la ubicación del precepto así como por coherencia
con lo que dispone el art. 1458.2 que habla expresamente de pedir el monto de ‘perjuicios’,
estamos ante una acción de responsabilidad civil y no restitutoria; aunque el fundamento
de la responsabilidad es el enriquecimiento sin causa y ello explica el límite: sólo se
indemniza hasta concurrencia del provecho.
Se ha fallado que se trata de una acción que, aunque se regula en el marco de la
responsabilidad extracontractual, es más bien restitutoria establecida por la ley y fundada
en el enriquecimiento sin causa, no obstante lo cual no puede considerarse como
restitutoria de la cosa que es de competencia exclusiva del juez penal, por lo que puede
interponerse en sede civil, aunque el dolo sea constitutivo de delito (…).
Se discute si es necesario acreditar si debe declararse previamente la existencia del
delito y la culpabilidad del autor doloso. Algunos están por la negativa; otros piensan lo
contrario.
A nuestro juicio, la acción contra el que recibe provecho del dolo ajeno tiene como
límite el perjuicio sufrido por la víctima del delito. Sólo si este es mayor al provecho, la
indemnización se limitará a la cuantía de este último. Se discute también el concepto de
provecho. En fallo reciente, la Corte Suprema ha considerado que se trata de todo el
275 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
incremento partrimonial que experimentó el tercero (…). Por otro lado, bien puede
sostenerse, que la norma no se refiere sino a la utilidad efectiva y no a la emra
contraprestación de un acto jurídico oneroso, como, por ejemplo, el pago de una deuda
(aunque se haga con recursos que el deudor obtuvo dolosamente).
En otro orden de cosas, se ha determinado que la restitución del provecho no puede
ser disminuido por la culpa de la víctima en aplicación del art. 2330”.
El profesor Abeliuk agrega que “la responsabilidad se limita al caso de dolo, pero no
de culpa, o sea, tiene lugar únicamente en los delitos, pero no en los cuasidelitos, y es la
misma solución que da el Art. 1458, inc. 2º, respecto del dolo en la formación del
consentimiento: si es incidental no vicia éste, pero da acción contra los que lo han fraguado
o aprovechado de él, respecto de estos últimos hasta concurrencia del provecho que han
reportado del dolo”.
El profesor Meza Barros precisa que “será menester que esta persona no haya tenido
conocimiento del dolo. El que conoció la comsión del delito y aprovecha de sus resultados
es, cuando menos, encubridor.
La responsabilidad del que se aprovecha del dolo ajeno se extiende sólo hasta
concurrencia del provecho, aunque el daño causado haya sido mayor”.
El profesor Tapia señala que, “en el caso en que una persona ha reportado del dolo
ajeno, ¿contra quién deberá dirigirse la acción de indemnización? ¿Será contra aquélla,
directamente, o será menester exigir antes la indemnización del autor del dolo o delito?
Tal situación no está contemplada en el artículo 2316 del Código Civil. Se ha dicho,
sin embargo, que para que pueda interponerse la acción de reparación contra el que recibe
provecho del dolo ajeno, es preciso que con anterioridad se haya establecido que existe un
delito y que es responsable de éste su autor. Y ello, porque la responsabilidad del tercero
nace como resultado del dolo de quien cometió el delito, y para establecer la existencia de
este último elemento es necesario que se haya intentado la acción derivada de él contra su
autor. (…)
Se comprende, por lo demás, que si la víctima ha obtenido del autor del delito la
indemnización total del daño que se la ha inferido, no podrá dirigir su acción de reparación
en contra del que reportó algún provecho del dolo de aquél.
Podrá hacerlo, sin embargo, cuando no le hubiere sido reparado en su totalidad el
daño por el autor del delito, pero en este caso sólo tiene derecho a exigir, del que reportare
provecho, la parte de la indemnización que no le haya sido satisfecha por aquél”.
Observaciones.
A.- El profesor Corral señala que, a propósito del art. 2.316 CC, “se discute si incluye a
los meros encubridores en la calificación penal”. Y agrega que, “en realidad, no parece que el
art. 2316, que se refiere al que debe responder por el provecho reportado del dolo ajeno,
cubra el supuesto del encubridor penal; más razonable, como se ha planteado
recientemente, es sostener que éste responderá como autor de su propio daño”.
B.- El profesor Corral agrega que, “si procede la contribución a la deuda y en qué
proporción (es decir, si el que paga el total tiene derecho a pedir el reembolso a los demás).
Algunos piensan que procede la contribución en proporción a la culpabilidad, otros dicen
que esto es imposible de determinar, por lo que la contribución se hará por partes iguales.
276 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Nos parece que la contribución debe hacerse conforme a la intervención causal de la
conducta en el daño; pero si esto no es posible de discernir, procederá la división por partes
iguales”.
A juicio del profesor Tapia, “la determinación del grado de culpabilidad, (…), es cosa
punto menos que imposible de efectuar, debido a los inconvenientes con que se tropieza
para ello, los que no se presentan en la división por partes iguales de la indemnización”.
C.- El profesor Alessandri agreba que “a la víctima incumbe acreditar la existencia del
dolo y que el demandado obtuvo provecho de él; en defecto de esta prueba, la acción será
rechazada”.
D.- El profesor Corral explica que, “en caso de existir pluralidad de autores, hay
solidaridad entre ellos”. Art. 2.317 inc. 1° CC.
El profesor Alessandri señala que “la solidariedad se refiere a la obligación de
reparar el daño causado, es decir, a los efectos civiles del delito o cuasidelito; el hecho de
estar o no penado por la ley no tiene ni puede tener, por lo tanto, influencia alguna”.
El profesor Figueroa aclara que la solidaridad “procederá en todos los casos, sea un
hecho ilícito de acción o de omisión, con culpa probada o presunta; la ley no distingue”. El
único requisito que exige la ley, es que “un mismo y único delito o cuasidelito haya sido
cometido por dos o más personas, es decir, que el hecho ilícito de donde deriva el daño sea
ejecutado por dos o más personas, en otros términos, que haya pluralidad de sujetos, pero
unidad de hecho”.
El profesor Corral agrega que, “por excepción, no hay solidaridad en los casos de
daños causados por ruina del edificio (art. 2323) y por una cosa que cae o se arroja (art.
2328).
La jurisprudencia ha tratado de precisar la responsabilidad solidaria del art. 2317,
señalando que, ‘su supuesto fáctico es la comisión conjunta de un delito o cuasidelito por
dos o más personas’ (…). Por ello, el fallo considera que no vulnera el precepto la sentencia
que al establecer tres delitos de malversación de caudales públicos independientes entre sí,
impone una responsabilidad personal a cada autor”160.
En consecuencia, “no se aplica el art. 2317 ni procede que se condene solidariamente
si respecto de un mismo hecho dañoso hay varios responsables que no son coautores161. Así
sucede en el caso de responsabilidad por el hecho ajeno162 - 163 o cuando se superponen
160 En el mismo sentido, el profesor Figueroa plantea que, “para que proceda la responsabilidad solidaria
establecida por el artículo 2317 del Código Civil, es indispensable que un mismo y único delito o cuasidelito
haya sido cometido por dos o más personas, es decir, el hecho ilícito de donde deriva el daño sea ejecutado
por dos o más personas, que haya pluralidad de sujetos y unidad de hecho”. Del mismo modo, el profesor
Alessandri sostiene que “si los delitos o cuasidelitos son varios e independientes entre sí, sus autores no
responden solidariamente, aunque el daño que produzcan sea uno. La ley no atiende a él sino a sus causas, y
éstas son diversas. La simple conjunción material de hechos ilícitos desligados unos de otros no basta para
engenderar una responsabilidad solidaria; no hay entonces un delito o cuasidelito cometido por dos o más
personas, como dice el art. 2317, sino varios delitos o cuasidelitos distintos”.
161 En un sentido distinto, el profesor Alessandri sostiene que “la solidaridad afecta a todos los que hayan
intervenido en la comisión del delito o cuasidelito, como autores, cómplices o encubridores; unos y otros lo
han cometido, cada uno dentro de su radio de acción”.
162 En este sentido, el profesor Figueroa señala que “no hay solidaridad (…) entre el autor del daño y la
persona civilmente responsable. No son coautores del mismo hecho ilícito; este ha sido cometido por una sola
277 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
diversos estatutos de responsabilidad (…). No hay solidaridad porque no la ha dispuesto la
ley, sino que dos obligaciones concurrentes de diversos deudores pero con el mismo objeto:
reparar el daño. La víctima puede ejercer la acción en contra de ambos, y la sentencia puede
declarar la responsabilidad por el total de ambos si se cumplen los requisitos legales. En la
ejecución el perjudicado podrá elegir entre los dos condenados para obtener la reparación.
Una vez hecho el pago, habrá que determinar si hay contribución a la deuda por parte del
otro obligado, lo que dependerá de lo dispuesto en la ley y, en su silencio, de la contribución
causal de cada uno al daño”.
En el mismo sentido, el profesor Alessandri aclara que “si el delito o cuasidelito ha
sido cometido por una sola persona, aunque ésta forme parte de un grupo y no sea posible
determinar quién fue su autor, no hay solidariedad entre todos sus miembros; no ha sido la
obra de varios. Tampoco la hay si un individuo ha sido herido por una de las balas
disparadas por dos cazadores; el daño lo causó uno de ellos y no ambos”.
De la misma manera, “en el caso de que las víctimas sean varias, no hay solidaridad
activa, pues la ley no lo establece”. Así lo entiende también el profesor Tapia, quien sostiene
que “podemos sostener, sin temor a equivocarnos, que no existe tal solidaridad.
En efecto, la solidaridad reconoce solamente tres fuentes: el testamento, la
convención y la ley. Las dos primeras quedan, desde luego, descartadas. En cuanto a la ley,
tampoco ha establecido en sus disposiciones la solidaridad entre los perjudicados.
Por consiguiente, no estatuyendo el legislador la solidaridad, cada una de las
personas lesionadas por el hecho ilícito deberá perseguir separadamente la responsabilidad
de su autor, con el objeto de obtener el resarcimiento del perjuicio que ha sufrido”.
Con todo, el profesor Ramos Pazos señala que “la Corte Suprema, en sentencia de 3
de abril de 2003, innovó en esta materia. En efecto, en causa caratulada ‘Zaror con Banco
Citibank N.A. y Dicom S.A.’, se fundó un recurso de casación en el fondo, entre otros motivos,
en que la sentencia de la Corte de Concepción habría infringido el artículo 2317 del Código
Civil, por cuanto aplicó esta disposición no obstante que las acciones imputadas a cada uno
de los demandados serían distintas y sucesivas. La Corte resolvió que ‘el tenor literal de la
norma que se dice infringida – art. 2317 – no contempla la exigencia de la simultaneidad
cuya omisión reprocha el recurrente, de modo que no cabe, consecuente con lo que dispone
el artículo 19 del Código Civil, agregar condiciones para su aplicación sin que obste tampoco
a ello la circunstancia de haberse configurado el ilícito por una o más acciones’ (Cons. 7º).
En el caso de pluralidad de autores, cada uno de ellos puede haber concurrido de
distinto modo a la producción del daño. Sin embargo, frente a la víctima, cada uno responde
del total, sin perjuicio que, en sus relaciones internas, cada uno soporte el pago en la partes
que corresponda a la gravedad de su falta. Ello, por el efecto propio de la solidaridad
(artículo 1522 del Código Civil)”.
¿Qué alcance tiene el inciso 2° del art. 2.317 CC?
Los autores señalan que no puede tratarse de una simple repetición del inciso
primero no solo porque eso sería inútil y por ende absurdo, sino que también que el tenor
persona”.
163 En un sentido contrario se plantea el profesor Meza Barros, para quien “es también solidaria la obligación
de indemnizar perjuicios en caso de ser varias las personas civilmente responsables”.
278 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
literal de ambos incisos es distinto. En efecto el inciso 1° expresamente se refiere a delito o
cuasidelito, en cambio el inciso 2° habla de todo fraude o dolo sin hacer referencia a los
hechos ilícitos de lo que se desprende que esta disposición es perfectamente aplicable a los
casos de responsabilidad contractual cuando el incumplimiento se ha referido al dolo de
dos o más codeudores de manera que existiría solidaridad entre ellos.
De esta manera, el profesor Alessandri explica que “la responsabilidad solidaria
establecida por el art. 2317 deriva asimismo de todo fraude o dolo cometido por dos o más
personas, aunque incida en materia contractual; tal es precisamente el objeto del inc. 2º de
ese artículo. De lo contrario, habría sido redundante y una repetición innecesaria del inc. 1º,
ya que éste, al mencionar el delito, se refiere en forma expresa al dolo extracontractual”.
En el mismo sentido, el profesor Meza Barros sostiene que, “para que la regla no sea
una estéril repetición de la norma del inciso 1º, habrá de tratarse de actos dolosos que no
constituyan un delito civil.
Ha de referirse necesariamente, por lo tanto, al dolo que incide en el cumplimiento
de las obligaciones. De este modo, si varios contratantes infringen dolosamente una
obligación común, son solidariamente responsables de los perjuicios que su
incumplimiento ocasiona al acreedor”.
D.- El profesor Corral agrega que “no está claro si podría cederse por acto entre vivos la
deuda implicada en la responsabilidad civil. Debe tenerse en cuenta que en general se
estima que nuestro Código Civil no concibe la cesión de deudas. En cualquier caso, de
admitirse la cesión de la deuda de responsabilidad, el demandante, salvo que haya aceptado
la cesión, podría dirigirse tanto contra el cedente o sus herederos como contra el
cesionario”.
E.- El profesor Corral plantea que, “afirmada la posibilidad de que la persona jurídica
responda (cfr. art. 58.2 CPP), y rechazada la idea de que la persona jurídica sea una mera
ficción, carente de voluntad, se discute sobre cuándo los individuos que actúan por la
entidad colectiva comprometen su responsabilidad civil. Surgen aquí dos tesis que intentan
encontrar una fórmula adecuada:
1º) Teoría de la representación: Los individuos que gestionan son representantes de la
persona jurídica, y sólo pueden obligarla si boran dentro de la órbita de sus poderes.
2º) Teoría del órgano: La persona jurídica es responsable cuando el delito o cuasidelito
ha sido cometido por las personas naturales o por los consejos en quienes reside la
voluntad de la persona jurídica, según la ley o los estatutos.
La opinión predominante en nuestra doctrina postula la teoría del órgano. Pero se
aprecia que es necesario que el órgano actúe dentro de sus funciones, lo que a nuestro
juiciio resta utilidad práctica a la distinción.
La Corte Suprema se ha pronunciado expresamente sobre el punto, aclarando que no
es efecto que las personas jurídicas no tengan voluntad, ya que ésta radica en sus órganos y,
por lo tanto, es perfectamente posible que respondan extracontractualmente por hechos
propios (…).
Por cierto, todo lo anterior no empece a que la persona jurídica responda también en
virtud de los arts. 2320 y 2322, es decir, por los delitos o cuasidelitos que comentan los
empleados o dependientes”.
279 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En el mismo sentido, el profesor Ruz sostiene que “hay que considerar que la
representación de la persona jurídica la tiene el órgano de la misma, por lo que no es
oponible a la víctima la delegación que ésta ha hecho de un tercero de la facultad de
representarla judicialmente. Esto es relevante porque las cuestiones dilatorias sobre falta
de legitimidad pasiva son recurrentes. La persona jurídica demandada (la que fue notificada
en la persona de su gerente general, para ejemplificar con una sociedad anónima) alega que
éste había hecho delegación de sus facultades a dos personas y que éstas debían ser
notificadas.
Es importante destacar que si la persona jurídica se ha disuelto después de la
interposición de la demanda y antes de haber reparado el daño, estando pendiente la
liquidación de sus bienes, la acción se dirigirá en contra del liquidador o contra todos sus
miembros”.
F.- El profesor Ruz plantea que, tratándose de los herederos de los partícipes, del
tercero civilmente responsable o del que se beneficia del dolo ajeno, la acción puede
dirigirse “en contra de cada uno a prorrata de su cuota hereditaria, a menos que se haya
impuesto por el causante esta obligación a uno d elos herederos (Art. 1526 Nº 4),
disposición ésta que no obliga a la víctima pudiendo, si quiere, seguirla o desatenderse de
ella accionando en contra de todos los herederos a prorrata. En contra de los legatarios, en
cambio, no podría intentarla el acto sino en la medida en que se haya impuesto esa carga
testamentariamente (Art. 1104) a algún legatario. Pero aún así, el actor puede desestimar
esa disposición testamentaria y accionar en contra de los herederos”.
G.- El profesor Ruz agrega que, “en el evento que el autor del daño se haya asegurado
frente a las responsabilidades que deba asumir en el evento de producirse éste, es dable
preguntarse si la víctima puede dirigirse directamente contra el asegurador para el pago de
la indemnización o sólo podrá accionar contra el ofensor, quien accionará a su vez contra el
asegurador.
Se concluye que, en principio, la víctima sólo puede accionar contra el ofensor, pues
el valor del seguro pertenece al ofensor, no a la víctima. La vícitma es, respecto al seguro, un
tercero. Sin embargo, hay casos de seguros de responsabilidad civil contra terceros que
pueden ser demandados directamente por la víctima, como por ejemplo el SOAP o seguro
obligatorio de accidentes personales que se contrata obligatoriamente para los efectos de
poder circular con su automóvil”.
3.- Objeto pedido.
Es la reparación del daño causado por el delito o cuasi delito civil. La ley no impone
una forma especial de reparación, sino que lo único que exige es que esa reparación sea
integral. En consecuencia la víctima tiene libertad para demandar la reparación que estime
conveniente, y esta podrá ser:
A.- En especie, ejecución de ciertos actos o medidas tendientes hacer desaparecer el
daño.
280 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
B.- En equivalente, cuando no es posible hacer desaparecer el daño y se indemniza
pagando una suma de dinero como forma de reparación o satisfacción por el daño causado.
En este caso la suma se demanda en moneda chilena y lo habitual es que se pida una suma
alzada.
El profesor Meza Barros precisa que “la reparación depende de la magnitud del daño
causado y debe resarcirlo totalmente.
Para que la indemnización sea integral debe comprender el daño emergente y el
lucro cesante, esto es, el perjuicio actual que ha experimentado la víctima y la pérdida de los
legítimos beneficios que habría obtenido de no mediar el hecho ilícito”.
4.- Causa de pedir.
Es el delito o cuasidelito civil.
Extinción de la acción indemnizatoria.
El profesor Rodríguez explica que, “establecidos todos y cada uno de los
presupuestos que conforman el ilícito civil, surgen un derecho y una obligación correlativa.
El primero para obtener la reparación mediante el ejercicio de la acción respectiva. La
segunda determina la imposición de un deber de conducta que consiste en satisfacer el
interés del sujeto activo (conseguir el resarcimiento de los perjuicios sufridos).
Este derecho tiene carácter personal, mueble y patrimonial. Interesa establecer en
qué casos se extingue la responsabilidad sin que medie la reparación, puesto que los demás
casos están regidos por las normas jurídicas generales (pago, novación, transacción, etc.).
La responsabilidad se extingue, sin que medie resarcimiento alguno, por renuncia y
por descripción [prescripción] del derecho a ser indemnizado”.
Como explica el profesor Meza Barros, “la acción encaminada a reparar el daño
causado por el delito o cuasidelito se extingue por los modos generales como se extinguen
las obligaciones”. En consecuencia, se extingue “por el pago, la novación, la compensación,
salvo en el caso del inc. 2º del art. 1662, la confusión, la remisión, la transacción, la
prescripción (art. 1567), etc. Se extingue asimismo por la renuncia o el desistimiento que
haga su tiular (…).
Pero la extinción de la acción penal por alguna de las causales señaladas en el art. 93
C. P. no acarrea la de la acción civil; ambas son independientes. La muerte o el indulto del
reo no extinguen, por tanto, esta última. Lo mismo ocurre con la amnistía: no obstante ella,
la víctima conserva el derecho de exigir la reparacion que corresponda, a menos que la ley
que la concede disponga lo contrario, lo que nos parece muy discutible (…). La amnistía y el
indulto no son modos de extinguir las obligaciones”.
1.- La renuncia.
El profesor Tapia explica que “nada obsta, en realidad, para que pueda renunciarse la
acción de resarcimiento del daño, puesto que la finalidad de ella es indemnizar a la víctima
del delito o cuasidelito, del perjuicio sufrido en su persona, bienes o afecciones legítimas, y
281 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
dicha indemnización se otorgará, generalmente, bajo la forma de una suma alzada de dinero
u otro equivalente de carácter patrimonial”.
El profesor Rodríguez sostiene que “sólo puede operar cuando el delito o cuasidelito
civil se halle consumado, vale decir, concurran todos los elementos antes citados para que
se configure. Otra solución conduce a la renuncia anticipada que, como quedó dicho,
contraviene nuestro ordenamiento jurídico, al extender el poder de la voluntad en
contravención de normas de orden público. (…).
La renuncia no requiere formalidad alguna164. Pero no puede dejar de señalarse que
para acreditarla existe una limitación importante consagrada en los artículos 1708 y 1709
del Código Civil. En consecuencia, para fines prácticos, deberá constar por escrito o existir, a
lo menos, un principio de prueba por escrito que, como la ley señala, haga verosímil el
hecho litigioso (artículo 1711). Sólo de ese modo es posible adicionar éste con la
declaración de testigos. Pero si la renuncia se realiza en sede judicial, el desistimiento es
solemne y debe constar por escrito. No lo dice la ley en estos términos, pero ello resulta
obvio, atendiendo a las normas y principios que informan el derecho procesal.
Como es obvio, si la renuncia está condicionada a una prestación de cualquier orden,
habrá una transacción, ya que existirán concesiones recíprocas (artículo 2446 del Código
Civil).
No hay duda de que este derecho es renunciable, en presencia de lo previsto en el
artículo 12 del Código Civil, puesto que él mira el interés individual del renunciante y la ley
no lo prohíbe en disposición alguna. Tampoco cabe duda sobre que la renuncia puede
hacerse en cualquier tiempo, con la sola condición de que efectivamente el derecho exista,
lo que significa, como se dijo, que concurran todos los presupuestos del ilícito. Es
indiferente, por lo mismo, que se haya o no pronunciado una declaración judicial que
reconozca el derecho.
Tampoco observamos reparo ninguno a que el perjudicado, tratándose de un ilícito
cometido por dos o más personas, renuncie a la solidaridad, persiguiendo la
responsabilidad de cada uno de los responsable por la parte o cuota que soberanamente le
asigne. Quien puede lo más, puede lo menos. Si se puede renuncia a la responsabilidad, con
mayor razón puede renunciarse a la solidaridad instituida en el artículo 2417 del Código
Civil165. Asimismo, puede renunciarse parcialmente al derecho de obtener resarcimiento,
rebajándose el monto de la indemnización, así ella sea la pretendida o la establecida por el
tribunal competente.
En general, el titular de este derecho tiene amplias facultades para administrar y
disponer del mismo”.
El profesor Figueroa agrega que, “como las renuncias no se presumen, es menester
que se haga en términos formales que excluyan toda duda acerca de la voluntad de su autor.
Por esto mismo cabe señalar que la renuncia de la acción penal no importa la de la acción
civil, a menos que se exprese.
La renuncia sólo afecta al renunciante y a sus sucesores y no a otras personas a
quienes corresponda la acción. Por tanto no afectará a las víctimas mediatas o por
164 En este sentido, el profesor Figueroa plantea que “la renuncia puede hacerse en cualquier tiempo y forma;
la ley no ha exigido requisitos especiales”.
165 A mayor abundamiento, el art. 1.516 CC expresamente prevé la facultad del acreedor de renunciar a la
solidaridad.
282 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
repercusión, ni aun a sus herederos si les causó un daño personal e independiente del
irrogado a su causante”.
2.- La prescripción.
Art. 2.332 CC.
El profesor Rodríguez comenta que, “como es sabido, la vieja concepción de la
acción, que sin duda subyace en esta norma, definía la acción como el derecho puesto en
movimiento. Hoy predominan otras ideas. Pero lo concreto es que la ley entiende que el
derecho se extingue por la inactividad del titular que se mantiene pasivo durante un lapso
de cuatro años. Esta pasividad sólo puede romperse con efectos jurídicos, cuando se deduce
demanda (interrupción civil) o cuando existe un reconocimiento expreso o tácito de la
obligación por parte del deudor (dañador).
Precisaremos varias cosas a propósito de esta institución:
a) La prescripción extintiva de que trata el artículo 2332 del Código Civil es de corto
tiempo y está sujeta al estatuto especial consagrado en el Párrafo 4 del Titulo XLII del
mencionado cuerpo de leyes;
b) El plazo de cuatro años se cuenta desde la perpetración del acto. Como se ha
señalado en las páginas precedentes, ello ocurre cuando concurren todos y cada uno de los
presupuestos que conforman el ilícito civil (un hecho activo o pasivo del hombre, que sea
imputable, antijurídico, que cause daño y siempre que exista relación de causalidad entre el
hecho y el daño)166. No cabe duda de que así debe interpretarse la ley, si se considera que
ella se refiere al derecho a ser indemnizado, y éste sólo surge cuando el ilícito se ha
consumado, no antes. La norma, además, alude a la perpetración (consumación) del acto y
éste supone que se reúnen los requisitos consagrados en la ley. Por último, malamente
podría sostenerse otra, ya que ello implicaría suponer que la prescripción comienza a
correr antes que el derecho nazca. (…)
c) En conformidad a lo previsto en el artículo 2524 del Código Civil, esta prescripción
corre contra toda persona y no se suspende en favor de las personas mencionadas en el
artículo 2509. Conviene precisar que, a nuestro juicio, sin embargo, prevalece a este
respecto lo ordenado en el inciso final de este precepto, suspendiéndose dicha prescripción
entre cónyuges. Tal predicamente obedece al hecho de que, atendido el vínculo
matrimonial, jamás puede correr prescripción alguna entre personas ligadas por este tipo
de lazos. De allí que la ley diga categóricamente que ‘la prescripción se suspende siempre
entre cónyuges’. Reafirma lo que señalamos lo que dispone el artículo 1771 del Código Civil,
que al regular la disolución de la sociedad conyugal y la participación en los gananciales,
régimen de derecho en nuestro ordenamiento, expresa que ‘las pérdidas o deterioros
ocurrido en dichas especies o cuerpos ciertos (alude a aquellos que son de dominio
exclusivo de cada cónyuge) deberá sufrirlos el dueño, salvo que se deben a dolo o culpa
grave del otro cónyuge, en cuyo caso deberá éste resarcirlos’. En el mismo sentido, el
artículo 1748 se refiere a los delitos y cuasidelitos perpetrados por cualquiera de los
cónyuges y que causen daño a la sociedad conyugal: ‘cada cónyuge deberá asimismo
recompensa a la sociedad por los perjuicios que le hubiere causado con dolo o culpa grave,
166 En sentido contrario, el profesor Ruz sostiene que “la prescripción, que es de cuatro años, corre desde la
comisión del ilícito y no desde que se produce o aparece el daño (Art. 2332)”.
283 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
y por el pago que ella hiciere de multas y reparaciones pecuniarias a que fuere condenado
por algún delito o cuasidelito’. Como puede observarse, todas estas normas son coherentes
y excluyen la prescripción entre cónyuges o, por lo menos, no mencionan esta hipótesis. Por
último, contraviene los valores amparados en la ley colocar a los cónyuges en situación
confrontacional, obligando a cualquiera de ellos, durante el matrimonio, a iniciar demanda
para interrumpir las prescripciones que pudieren estar corriendo. Lo anterior es contrario
al espíritud que prevalece en la vida común y la unidad de la familia”.
El profesor Ruz advierte que “la reserva de acciones hecha en el proceso penal, no
constituye interrupción de la prescripción de la acción civil, lo que significa que de todos
modos la prescripción correrá desde la perpetración del delito o cuasidelito, sin embargo, la
acción queda en suspenso mientras dure el proceso penal y hasta su terminación, tanto
respecto del autor como del tercero civilmente responsable”.
3.- La transacción.
Ésta sólo puede recaer en la acción civil y sólo afecta a quienes transigieron. Art.
2.449 CC.
El profesor Figueroa plantea que esta disposición “autoriza expresamente la
transacción como medio de extinguir la acción indemnizatoria, aunque el hecho ilícito sea a
su vez un delito o cuasidelito penal. Pero sólo respecto de la acción civil, salvo que se trate
de una acción penal privada, respecto de la cual procede la transacción”.
Art. 2.461 CC. En consecuencia, “la transacción tiene efectos relativos”167.
El profesor Alessandri agrega que “la transacción es válida, aunque con
posterioridad el autor del delito o cuasidelito sea absuelto de la acusación o se dicte a su
favor sentencia de sobreseimiento definitivo por no existir el hecho que se le imputó. No
por eso la transacción carecería de causa, ni sería dable sostener que versó sobre derechos
inexistentes; toda transacción supone una contingencia incierta, que es precisamente la que
las partes quisieron evitar y que le sirve de suficiente fundamento”.
El profesor Alessandri agrega que “la transacción válidamente celebrada produce el
efecto de cosa juzgada en última instancia, sin perjuicio de que pueda anularse, rescindirse
o resolverse en conformidad al derecho común (art. 2460). Pero el hecho de variar las
circunstancias que existían al tiempo de su celebración, como el encarecimiento posterior
del costo de la vida, la agravación o disminución ulterior del daño, etc., no autoriza a las
partes para pedir que se la modifique o que se aumente o reduzca el monto de la
indemnización, salvo que así lo hayan estipulado. Obsta a ello la fuerza obligatoria de los
contratos y el efecto de cosa juzgada que la ley atribuye a la transacción”.
167 En el mismo sentido, el profesor Alessandri sostiene que “los efectos de la transacción son también
relativos: se producen entre los contratantes y sus sucesores que invoquen esta calidad; no perjudican ni
aprovechan a las demás personas a quienes también corresponde la acción (art. 2461). Así la transacción
consentida por la víctima inmediata o directa no afecta a las demás personas a quienes el delito o cuasidelito
haya causado un daño por repercusión, ni aún a los herederos de aquélla si se hallan en ese caso”.
284 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
4.- El desistimiento.
El profesor Figueroa sostiene que “esta acción, sea que la esté ejercitando ante el
tribunal que conoce del proceso criminal o ante el juez civil que corresponda, se extingue
por el desistimiento de su titular (art. 157 C.P.C.)”.
El profesor Ruz agrega que la acción también puede extinguirse “por transacción
judicial o avenimiento”.
Observaciones.
1.- El profesor Tapia también menciona al pago efectivo. “Siendo la indemnización un
derecho personal que la víctima del daño tiene en contra del autor del delito o cuasidelito
que lo ocasionó, la acción correspondiente se extinguirá, también por los modos de
extinción de los derechos personales.
Desde luego, y sobre el particular no cabe duda alguna, la forma más corriente de
extinguir la acción de que nos ocupamos será mediante la solución o pago efectivo, esto es,
la satisfacción de la prestación que se debe.
La forma más perfecta de extinguirse la acción de reparación será, en efecto, por la
prestación del resarcimiento a que el causante del daño haya sido condenado. Pagando la
correspondiente indemnización, el autor del daño extingue su responsabilidad delictual o
cuasidelictual y, consiguientemente, se extingue también la acción que para perseguir dicha
responsabilidad otorga la ley al perjudicado”.
2.- El profesor Tapia también se refiere a la novación. “De conformidad con los
principios generales que informan esta materia, nada se opone a que el deudor de la
indemnización, que el el juez haya fijado en su sentencia, contraiga, respecto al acreedor o
víctima, una nueva obligación, que sustituya a la obligación anterior de reparar el daño y
extinga la acción de resarcimiento”.
Acción de repetición.
El art. 2.325 CC concede una acción de reembolso al tercero civilmente responsable
en contra del autor del hecho ilícito. Esta disposición permite sostener que la
responsabilidad del tercero civilmente responsable es solo una responsabilidad de garantía,
es decir, opera exclusivamente frente a la víctima, pero una vez satisfecha la víctima la
responsabilidad es exclusiva del hecho ilícito.
Una opinión minoritaria sostiene que más que una acción de reembolso el art. 2.325
CC consagra una acción indemnizatoria, ya que expresamente habla del derecho a ser
indemnizado, y esta diferencia no es sutil, porque la acción de reembolso solo permite
demandar la suma efectivamente pagada. En cambio una acción indemnizatoria permite
perseguí la reparación de todos los daños causados, incluyendo lucro cesante y daño moral.
285 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
6° EL PROBLEMA DE LA REGLA GENERAL O DEL DERECHO COMÚN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL.
La responsabilidad civil será contractual si el ilícito corresponde al incumplimiento
de un contrato, y extracontractual si corresponde a cualquier hecho que cause daño a otro y
que implique una vulneración al principio “alterum non lædere”.
En este contexto, se contemplan dos fuentes de las obligaciones: el contrato y los
hechos ilícitos.
Sin embargo, de conformidad a lo señalado por el artículo 1.437 CC, es posible
identificar otras dos fuentes de las obligaciones: los cuasicontratos y la ley.
Nuestro ordenamiento jurídico no contempla un estatuto especial para la
responsabilidad cuasicontractual o legal; es decir, si estamos frente al incumplimiento de
una obligación cuasicontractual o legal y si ese incumplimiento acarrea un daño al acreedor,
cabe preguntarse qué estatuto debe aplicarse para reclamar la correspondiente
indemnización de perjuicios. A falta de un estatuto especial, debemos recurrir a la regla
general; así surge el problema de la regla general o el derecho común en materia de
responsabilidad civil.
Luego, si llegamos a la conclusión que el matrimonio no es un contrato, las
obligaciones y deberes que genera tendrían su fuente directa en la ley. En ese supuesto,
cabría precisar cuál es la regla general o el derecho común en materia de responsabilidad
civil, pues así sabríamos cuál sería el estatuto jurídico a aplicar frente al incumplimiento de
una obligación legal, cuestión que no ha sido pacífica en nuestra doctrina, ya que hay
quienes sostienen que es la contractual y otros que sostienen que es la extracontractual.
1.- La regla general es la responsabilidad extracontractual.
Parte de la doctrina considera que la regla general está dada por las normas de la
responsabilidad extracontractual. Para estos efectos se señalan los siguientes argumentos:
A.- El rol de la voluntad en el nacimiento de la obligación.
El profesor Pablo Rodríguez señala que el criterio fundamental para distinguir entre
las obligaciones y su estatuto jurídico está constituido por el rol que juega la voluntad en el
nacimiento de la obligación En efecto, señala que “existen dos grandes tipos de
obligaciones: aquella que se contraen voluntariamente, como ocurre en relación a los que
celebran un contrato; y aquellas otras que se imponen en la ley al margen o con
prescindencia de la voluntad de quien resulta obligado. De allí que hablemos con propiedad
de responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual, comprendiendo en la
segunda la responsabilidad delictual, cuasidelictual, legal y cuasicontractual”. Éste fue el
criterio seguido por el Código Civil francés y, de ahí, lo habría tomado nuestro legislador.
En el mismo sentido se pronuncia el profesor Ramón Meza Barros, quien sostiene
que “si bien el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito son descritos como actos voluntarios,
las obligaciones que generan son ajenos a las voluntad de quienes ejecutan tal acto
voluntario”.
286 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
B.- La situación normal en la que se encuentran las personas.
Si se examina cuál es la situación en la que se encuentran las personas, esto es, si se
encuentran o no vinculadas por un contrato, lo normal es que ello no sea así; lo normal es
que las personas no estén unidas por un contrato, de manera que las reglas de la
responsabilidad extracontractual constituiría la regla general por constituir la situación
normal.
El profesor Enrique Barros sostiene que las reglas de la responsabilidad contractual
serían excepcionales y – por tanto – aplicables sólo al contrato, mientras que las reglas
generales serían las del estatuto de la responsabilidad extracontractual. Argumenta
señalando “sólo excepcionalmente las relaciones de derecho privado se encuentran
reguladas por un acuerdo previo del cual emanan obligaciones contractuales que dan lugar
a un vínculo obligatorio preexistente. Lo usual es que las personas no se encuentren
vinculadas por contrato alguno, y que sus contactos recíprocos se encuentren regulados por
deberes extracontractuales, que tienen su fuente en el derecho y no en la convención”.
Sin embargo, con posterioridad matiza esta posición, señalando que la mejor forma
de “buscar el estatuto aplicable a cierto tipo de responsabilidad es atendiendo a las
analogías que justifican la asimilación a uno u otro estatuto legal”. Agrega que debe
determinarse “si la responsabilidad resulta del incumplimiento de una obligación
preexistente o si tiene por antecedente un deber general de cuidado respecto de otra
persona (…). Así, conviene tener presente la diferencia de grado que existe entre la
obligación indemnizatoria que nace del contrato y la que nace del ilícito extracontractual. El
contrato da lugar a una obligación principal (de primer grado) cuyo incumplimiento puede
dar lugar a una obligación indemnizatoria (de segundo grado), de modo que el fundamento
de la obligación indemnizatoria es precisamente el incumplimiento de la obligación
principal que tiene su fuente en la convención. En materia extracontractual, por el contrario,
la relación obligatoria es originaria y nace por la infracción de un deber de cuidado
impuesto por el derecho que causa daño a otro”.
En consecuencia con lo anterior, si “las obligaciones legales y diversas acciones
restitutorias suponen una relación obligatoria preexistente, y la responsabilidad sólo tiene
lugar si se incurre en incumplimiento de esa obligación principal, la analogía más fuerte es
con la obligación contractual. Por el contrario, desde el punto de vista del importante
requisito de la culpa o ilicitud, la cercanía de la responsabilidad por incumplimiento de
obligaciones legales y de muchas obligaciones restitutorias es mayor con la responsabilidad
extracontractual que con la contractual, porque en todas ellas la responsabilidad depende
de que se haya infringido una regla de conducta que tiene su origen en el derecho y no en la
convención. En circunstancias que las condiciones de la responsabilidad no han sido
acordadas, pertenecen al ámbito de aplicación de las reglas generales de cuidado, como es
típico en la culpa extracontractual”.
No obstante lo anterior, concluye señalando que la regla general en materia de
responsabilidad civil es la extracontractual, pues “comprende todas las hipótesis en que no
hay vínculo obligatorio previo y en que el encuentro entre las partes es espontáneo y no se
encuentra predeterminado”. Empero, agrega que “en el caso de las obligaciones legales y de
las que derivan de relaciones de semejanza contractual, es necesario atender a las
características particulares de unas y otras para definir el alcance de la responsabilidad,
según sean las analogías que resulten más relevantes a efectos de resolver las diversas
287 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
preguntas que plantea el juicio jurídico de responsabilidad. Lo cierto es que la subsunción
en abstracto de estos estatutos especiales de responsabilidad bajo el ordenamiento
contractual o extracontractual es un esfuerzo sistemático que puede tenerse por frustrado”.
C.- La sola denominación de responsabilidad extracontractual.
El solo nombre de “responsabilidad extracontractual” sería indiciario del ámbito de
aplicación de sus normas, pues hablar de “extracontractual” implica comprender todo
aquello que excede del contrato; en consecuencia, dichas normas serían aplicables a los
casos en que se infringe una obligación cuasicontractual y legal.
En este sentido, el profesor Ramón Meza sostiene que “sería mejor hablar de
responsabilidad contractual y extracontractual, connotando ésta todas las obligaciones con
origen distinto al contrato”.
D.- El sistema del Código.
En el sistema del Código, existiría la tendencia a separar – por una parte – a los
contratos, y – de la otra – a todas las demás fuentes de las obligaciones. Esto ocurriría, por
ejemplo, en el artículo 2.284 CC.
Así lo sostiene el profesor Meza Barros, al señalar que el código “revela, por otra
parte, su propósito de contraponer las obligaciones derivadas del contrato con las que se
originan en las restantes fuentes de las obligaciones. El artículo 2284 dispone que ‘las
obligaciones que se contraen sin convención’ nacen o de la ley o del hecho voluntario de
una de las partes”.
2.- Teorías eclécticas.
El profesor Hernán Corral comienza sosteniendo que la regla general está dada por
el estatuto de la responsabilidad extracontractual, pero después matiza esta tesis señalando
que quizás “quepa propiciar una solución intermedia, distinguiendo el tipo de obligación: si
se trata de obligaciones derivadas de un cuasicontrato, asemejándose éste a la regulación
convencional, pueden aplicarse las normas de la responsabilidad contractual (y por lo cual
resultarían congruentes los arts. 2287, 2288 y 2308, que suponen la graduación de la
culpa); pero si se trata de obligaciones legales, la normativa a aplicar será la de la
responsabilidad extracontractual, destinada justamente a regular los casos de violación de
un principio jurídico general, como el de no dañar a otro injustamente”.
3.- La regla general corresponde al estatuto de la responsabilidad contractual.
Otro sector de la doctrina, sostiene que la regla general en materia de
responsabilidad civil corresponde al estatuto de la responsabilidad contractual. Para ello,
han dado los siguientes argumentos:
288 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
A.- El epígrafe del Título 12 del Libro IV del Código Civil.
El profesor Arturo Alessandri sostiene que la regla general en materia de
responsabilidad civil, en nuestro sistema, es la responsabilidad contractual. Argumenta
señalando que nuestro Código reglamentó la responsabilidad contractual “en el Título 12
del Libro IV bajo el epígrafe genérico Del efecto de las obligaciones, sin referirla a una
especie determinada”. Además, los arts. 2314 y siguientes, “mencionan concretamente el
delito y el cuasidelito, y, al reglar la responsabilidad delictual y cuasidelictual, entienden
referirla únicamente a la que emana de esas fuentes, como quiera que la hacen derivar sólo
de ellas (art. 2314). Y tales fuentes han sido definidas con toda precisión en el art. 2284 y
diferenciadas en términos inequívocos de las demás que pudieren asimilárseles por no
constituir, como ellas, una convención”.
Este argumento ha sido rebatido. El profesor Pablo Rodríguez señala que “ninguna
duda cabe de que los artículos 1545 y siguientes de nuestro Código Civil se refieren a las
obligaciones contractuales. Prueba lo anterior el hecho de que el Título XII del Libro IV se
inicie con una norma que fija los efectos del contrato y continúe con una disposición
relativa a la forma en que deben ejecutarse los contratos. No hay, por consiguiente, ningún
elemento indiciario para suponer que el legislador dejó ver su intención de ampliar el
ámbito de estas normas a la responsabilidad legal y cuasicontractual”.
B.- El lenguaje empleado por el legislador al regular hipótesis de responsabilidad
cuasicontractual y legal.
El profesor René Abeliuk sostiene que la regla general es la responsabilidad
contractual, argumentando que “en determinadas disposiciones de responsabilidad legal la
ley se refiere a la graduación de la culpa, que, según hemos dicho, no existe en la
extracontractual”. Señala como ejemplo los artículos 256 CC, a propósito de la
responsabilidad del padre o madre que ejerce la patria potestad, y que se extiende hasta la
culpa leve; 391 CC, que hace responsable, por regla general, al tutor o curador de la culpa
leve; 427 CC, que – excepcionalmente – hace responsable al tutor o curador de hasta la
culpa levísima, y 2.323 CC, a propósito de la responsabilidad extracontractual por el daño
causado por la ruina de un edificio, señala que el dueño es responsable si ha faltado de
alguna manera al cuidado de un buen padre de familia, lo que equivale decir que responde
de hasta la culpa leve.
Este argumento ha sido rebatido. El profesor Hernán Corral señala que “el
argumento de que existen artículos que tratándose de obligaciones no contractuales
emplean conceptos aplicables a la responsabilidad contractual es demasiado literalista para
resulta convincente. Por otro lado, está claro que las reglas de responsabilidad contractual
fueron dispuestas para su aplicación en el marco de una relación contractual y no
corresponde una aplicación extensiva”.
En el mismo sentido se plantea el profesor Pablo Rodríguez, quien reconoce que
“algunas normas sobre responsabilidad legal y cuasicontractual en el Código Civil chileno
aluden a diferentes grados de culpa. Pero ello, lejos de constituir una razón para dar a la
responsabilidad contractual un carácter general, prueba lo contrario. En efecto, si la ley
necesita decir en diversas disposiciones que se responde de la culpa leve o levísima, es
porque en estas materias no rigen los principios enunciados en el artículo 1547, que en
289 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
relación a las obligaciones contractuales, fijan un principio general para determinar la culpa
de que responde cada deudor”.
Así también lo expresa el profesor Enrique Barros, al señalar que este argumento no
es convincente, pues “en su extremo formalismo, infieren una consecuencia general en una
materia que no pertenece al sentido de las disposiciones en que se apoyan”, agregando que
“en materia extracontractual se responde de culpa leve y que las normas que establecen la
culpa leve como antecedente de la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones
legales y cuasicontractuales sólo reiteran un principio general de responsabilidad civil: el
derecho civil espera de las personas que actúen como lo haría un hombre prudente, un
buen padre o madre de familia, colocado en las mismas circunstancias”.
A partir de lo expuesto, resulta claro que la regla general o el derecho común en
materia de responsabilidad civil corresponde al estatuto de la responsabilidad contractual,
en virtud de los siguientes fundamentos:
i.- En cuanto al rol de la voluntad en el nacimiento de la obligación, en rigor, esto no es
lo fundamental. En efecto, la diferencia básica entre la responsabilidad contractual y la
extracontractual, es que la primera surge del incumplimiento de una obligación
preexistente, cualquiera que sea su fuente; en cambio, la segunda surge de la ejecución de
un hecho cualquiera, que no signifique el incumplimiento de una obligación preexistente, en
otras palabras, en la responsabilidad extracontractual no existe un vínculo jurídico previo,
sino que éste nace – precisamente – de la comisión del hecho ilícito.
ii.- En cuanto a la situación normal en la que se encuentran las personas, tampoco sería
un buen argumento para sostener que la responsabilidad extracontractual es la regla
general; en efecto, este argumento parte de la base que – como lo normal es que las
personas no se encuentren unidas por un vínculo previo, las reglas relativas a la
responsabilidad extracontractual serían la regla general, sin embargo, esta forma de
argumentar olvida que – precisamente – como lo normal es que las personas no se
encuentren unidas por un vínculo jurídico previo, lo normal es que no hayan cometido un
delito o cuasidelito (si lo hubiesen cometido, habría un vínculo jurídico previo) o, dicho de
otro modo, lo excepcional es que las personas hayan cometido un delito o un cuasidelito, de
manera que – de esta forma de razonar – no puede extraerse el carácter general de las
reglas sobre responsabilidad extracontractual.
iii.- En cuanto a la denominación, este argumento carece de toda significación. En efecto,
la doctrina contemporánea habla de Derecho de Daños antes que de Responsabilidad
Extracontractual, de manera que la denominación tradicional está quedando obsoleta.
Además, según señala el profesor Carlos Céspedes, cabe hablar de responsabilidad
extraobligacional, porque se está refiriendo a todos los casos en los que la responsabilidad
surge sin que exista un vínculo previo entre las partes, esto es, en caso de delito o
cuasidelito.
iv.- En cuanto al sistema del Código Civil, este argumento tampoco parece ser
trascendente. En efecto, este argumento tendría algún peso si la distinción entre
obligaciones contractuales – por un lado – y obligaciones cuasicontractuales, delictuales,
cuasidelictuales y legales – por otro – se tradujese en alguna regulación diferente; sin
290 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
embargo, ello no ocurre. Es así, que del inciso final del artículo 2.284 del Código Civil se
desprende que dicho cuerpo legal también hace una diferencia entre los cuasicontratos y
las demás fuentes de las obligaciones; el Título XXXV del Libro IV sólo se refiere a delitos y
cuasidelitos, y el propio artículo 2.284 del Código en comento, en su inciso primero,
establece hace una distinción en relación a las obligaciones legales, limitándose a señalar
que se expresan en la ley, pero de ninguna parte se desprende que el estatuto jurídico a
aplicar sería las reglas del referido Título XXXV del Libro IV.
v.- En cuanto al epígrafe del Título XII del Libro IV del Código Civil, si bien es cierto que
la mayoría de sus disposiciones se refieren a contratos, cabe tener presente que ello no
siempre es así. En efecto:
1) El artículo 1.548 del Código Civil se refiere a la obligación de dar, sin hacer referencia
exclusiva a los contratos.
2) El artículo 1.549 del mismo Código se refiere a la obligación de conservar la cosa, sin
referirse específicamente a los contratos.
3) El artículo 1.551 N° 3 del mismo cuerpo legal, que contempla la interpelación
extracontractual y – por lo mismo – aplicable a todas las obligaciones positivas, cualquiera
que sea su fuente.
4) El artículo 1.553 del Código Civil se refiere a las obligaciones de hacer, cualquiera
que sea su fuente.
5) El artículo 1.555 del mismo Código se refiere a las obligaciones de no hacer, sin hacer
referencia específica a los contratos.
6) El artículo 1.556 del mismo cuerpo legal señala los rubros que comprende la
indemnización y señala – expresamente – que la indemnización procede de no haberse
cumplido la obligación (cualquiera sea su fuente), o de haberse cumplido imperfectamente,
o de haberse retardado su cumplimiento.
7) El artículo 1.557 del mismo Código señala que en las obligaciones positivas –
cualquiera sea su fuente – la indemnización se debe desde la constitución en mora;
mientras que en las obligaciones negativas – cualquiera sea su fuente – la indemnización se
debe desde la contravención.
8) El artículo 1.559 del Código se refiere a la avaluación legal de los perjuicios, cuando
la obligación consiste en pagar una suma de dinero, disposición aplicable a todas las
obligaciones dinerarias, cualquiera que sea su fuente.
vi.- En cuanto al lenguaje usado por el legislador, cuando debe regular hipótesis de
responsabilidad legal o cuasicontractual, no es efectivo que – como lo sostiene el profesor
Rodríguez – el legislador, al regular diversas hipótesis de responsabilidad cuasicontractual
o legal, tuvo que emplear el lenguaje propio de la responsabilidad contractual –
291 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
precisamente – porque en estos ámbitos no rigen las reglas de la responsabilidad
contractual. En este sentido, cabe tener presente – nuevamente – que para aplicar el
argumento del contrario sensu, es necesario ver si, por esta vía, llegamos a una regla
general o a una regla especial; del mismo modo, no es posible sostener que una regla tiene
el carácter de general si son tantas las excepciones que – a fin de cuentas – la regla general
se vuelve excepcional.
Para estos efectos, cabe analizar las siguientes disposiciones:
1) A propósito de los cuasicontratos.
A) Art. 2.288 CC.
B) Art. 2.308 CC.
2) A propósito de las obligaciones legales.
A) Art. 256 CC.
B) Art. 391 CC.
C) Art. 427 CC.
D) Art. 1.771 inc. 1º CC.
De todos estos casos se desprende que la asimilación que hace el legislador de la
responsabilidad cuasicontractual y legal a la contractual, no es una situación de excepción,
como lo plantea el profesor Rodríguez, sino que es la regla general, de lo que se desprende
que el estatuto de la responsabilidad contractual constituye la regla general en materia de
responsabilidad civil.
vii.- En cuanto a su estructura, la responsabilidad cuasicontractual y la responsabilidad
legal tienen más semejanzas con la responsabilidad contractual que con la responsabilidad
extracontractual; en efecto, tanto la responsabilidad cuasicontractual y la legal, como la
contractual, tienen como aspecto común la preexistencia de una obligación (aunque la
fuente sea distinta), de manera que la responsabilidad civil surge del incumplimiento de
dicha obligación; se trata del incumplimiento de un deber acotado. En cambio, en la
responsabilidad extracontractual no hay una obligación preexistente, sino que la obligación
surge de la comisión del delito o del cuasidelito civil; se trata del incumplimiento de un
deber genérico: el de no causar daño a otro.
292 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
7º PARALELO ENTRE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL.
1.- Diferencias.
A.- En cuanto a su origen, la responsabilidad contractual supone la existencia de un
vínculo jurídico previo y la responsabilidad surge frente al incumplimiento total o parcial o
por el cumplimiento tardío de la obligación preexistente. En cambio la extracontractual no
supone vinculo jurídico alguno, si no que precisamente el vinculo nace con la comisión del
hecho ilícito.
B.- En materia de prueba de la culpa, en sede contractual la culpa se presume a partir
del incumplimiento. Mientras que, en sede extracontractual, por regla general, la culpa debe
ser probada.
C.- En materia de gradación de la culpa, ésta sólo opera en sede contractual. Mientras
que, en sede extracontractual, sólo se habla de culpa.
D.- En materia de capacidad, ésta es más amplia en sede extracontractual, porque se
entiende que para ser capaz de delito o cuasidelito basta con saber distinguir entre lo bueno
y lo malo. En cambio, la capacidad contractual se rige por las reglas generales en materia de
capacidad en los actos jurídicos.
E.- En materia de mora, sólo procede en la responsabilidad contractual cuando se trata
de una obligación positiva. En cambio, en sede extracontractual, no cabe hablar de mora
porque no hay vínculo jurídico previo.
F.- En materia de solidaridad, en sede contractual es excepcional, ya que la regla
general, habiendo pluralidad de sujetos, es que la obligación sea simplemente conjunta. En
cambio, en sede extracontractual, es la regla general y sólo excepcionalmente la
responsabilidad será simplemente conjunta.
G.- En materia de prescripción, por regla general, en sede contractual, el plazo es de
cinco años. Mientras que, en sede extracontractual, el plazo es de cuatro años.
H.- En sede contractual se discute la procedencia de la indemnización del daño moral.
Mientras que, en sede extracontractual, indiscutidamente procede, ya que debe repararse
todo daño.
I.- En sede contractual tienen cabida las limitaciones a la admisibilidad de la prueba
testimonial. En cambio, en sede extracontractual, no procede, porque sólo se aplica a actos y
contratos.
J.- La compensación de culpas sólo tiene cabida en la responsabilidad extracontractual
y no en la contractual.
293 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
K.- En materia de dolo, en sede contractual agrava la responsabilidad, lo que no ocurre
en sede extracontractual.
2.- Semejanzas.
No obstante, todas las diferencias, es posible encontrar elementos transversales o
comunes a ambos tipos de responsabilidad:
A.- Hecho ilícito.
Tanto la responsabilidad contractual como la responsabilidad extracontractual
requieren de un hecho antijurídico o contrario a Derecho. En la responsabilidad contractual,
es el incumplimiento de una obligación, mientras que en la responsabilidad
extracontractual, es el incumplimiento de una obligación, de ese deber genérico de
diligencia o cuidado para no causar daño, a la persona o propiedad de otro.
B.- Imputabilidad.
Tanto la responsabilidad contractual como la responsabilidad extracontractual
responden a una tesis subjetiva, se formula un juicio de reproche fundado en la culpa o en el
dolo, solo excepcionalmente se admite la responsabilidad objetiva en el ámbito
extracontractual, en que el factor de atribución es la generación de un riesgo o la existencia
de una actividad riesgosa.
C.- Existencia de un daño indemnizable.
En la actualidad en nuestro país no se admite que la indemnización sea una sanción
o que pueda constituir una fuente de lucro, si no que tiene un carácter repara torio y esto es
común en la responsabilidad contractual y extracontractual
D.- Relación de causalidad.
Tanto en la responsabilidad contractual como extracontractual se exige la existencia
de un nexo causal. En sede contractual el daño debe ser consecuencia del incumplimiento
de la obligación, mientras que en sede extracontractual el daño debe ser consecuencia del
hecho ilícito
8º TEORÍAS EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL.
1.- Tesis dualista.
Sostiene que efectivamente existen 2 clases de responsabilidad civil; una contractual
y una extracontractual. Señala que no cabe hablar de un solo tipo de responsabilidad,
porque entre ambas existirían diferencias sustanciales que justifican la existencia de 2
regímenes. En efecto la responsabilidad contractual supone la existencia de un vinculo
jurídico previo, en cambio la responsabilidad extracontractual supone que no existe un
294 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
vinculo jurídico previo, si no que por el contrario el vinculo jurídico nace con la comisión
del hecho ilícito.
2.- Tesis monista.
Señala que la responsabilidad civil es una solo, y aquí encontramos dos vertientes:
A.- Josserand.
Señala que la responsabilidad civil tiene una sola naturaleza por cuanto siempre
tiene un antecedente común, cual es la comisión de un hecho ilícito. En este sentido tanto el
deudor que no cumple, como el autor de un hecho que daña a otro están realizando una
conducta contraria a derecho
B.- Planiol y Ripert.
Señalan que ambas clases de responsabilidades contractual y extracontractual son
idénticas por las siguientes razones:
i.- Ambas generan el mismo efecto, cual es la obligación de indemnizar los daños
causados.
ii.- Ambas suponen un incumplimiento de una obligación preexistente.
En el caso de la responsabilidad contractual lo que no se cumple es una obligación
específica que había contraído previamente el autor. Mientras que en la responsabilidad
extracontractual no se cumple el deber genérico de no causar daños a los derechos y bienes
ajenos, y resulta que esta obligación tiene una carácter estrictamente legal.
Comentarios.
1.- En nuestro país claramente existen dos sistemas o estatutos de responsabilidad civil.
La responsabilidad contractual está regulada en el titulo XII del libro IV, mientras que la
responsabilidad extracontractual está regulada en el titulo XXXV del libro IV.
2.- Esta duplicidad de estatutos produce importantes problemas prácticos, porque se
presenta numeroso casos en que un mismo hecho puede generar responsabilidad
contractual y extracontractual, por EJ: accidente del trabajo que lesiona al trabajador por
culpa del empleador, para el trabajador la responsabilidad es contractual, pero para los
terceros dañados por repercusión la responsabilidad es extracontractual, lo que además se
proyecta en sedes jurisdiccionales diversas, lo que a su turno puede llevar a sentencias
contradictoria.
3.- Una tendencia moderna es a unificar ambas clases, por cuanto las diferencias no
serian estructurales, sino más bien dicen relación con el estatuto jurídico a aplicar.
295 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
9º RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL.
Entre la responsabilidad penal y la responsabilidad extracontractual existen varias
diferencias:
1.- En materia de responsabilidad extracontractual opera un principio general, cual es
que todo daño injusto debe ser reparado. En cambio en materia penal, se aplica el principio
de legalidad lo que supone que solo se sanciona penalmente los hechos ilícitos tipificados
como delitos.
Desde esta perspectiva podemos advertir que todo ilícito penal es un ilícito civil, en
la medida que concurran todos los requisitos de la responsabilidad extracontractual, pero
no todo ilícito civil es penal, si no solamente aquellas conductas tipificadas como delito.
2.- En materia de capacidad; en sede extracontractual la plena capacidad se alcanza a
los dieciéis años, sin perjuicio que también sea considerado capaz el mayor de siete años y
menor de dieciséis que haya actuado con discernimiento. En cambio en materia penal la
plena capacidad se alcanza a los catorce años, sin prejuicio del estatuto especial al que está
sometido el mayor de catorce años y menor de dieciocho.
3.- En cuanto a sus efectos; la responsabilidad extracontractual solo genera un efecto,
cual es indemnizar el daño causado a otro. En cambio en materia penal se establecen
distintas penas para el caso de comisión de un delito por EJ: penas privativas de libertad,
penas restrictivas de libertad, penas privativas de ciertos derechos, multas, etc.
4.- En materia de titularidad de la acción; en la responsabilidad extracontractual la
acción indemnizatoria corresponde a la victima sea indirecta o directa o a sus herederos. En
cambio en materia penal encontramos delitos de acción pública, de acción privada y de
acción mixta.
5.- En sede extracontractual, la prescripción es de cuatro años contados desde la
perpetración del hecho, mientras que en materia penal la prescripción va desde los seis
meses hasta los quince años.
6.- La acción indemnizatoria es de competencia de los tribunales civiles, sin perjuicio de
que se pueda hacer valer ante los tribunales penales, en los términos del código procesal
penal. En cambio, la acción penal es de competencia exclusiva de los tribunales penales.
7.- En materia penal, la responsabilidad es personal. En materia extracontractual se
puede responder por el hecho ajeno.
10º EL CÚMULO DE INDEMNIZACIONES.
Este tema consiste en determinar si es posible o no acumular, o sea, sumar la
indemnización que se debe por parte del autor del hecho ilícito, con las prestaciones que
terceros puedan estar obligados hacer, por ejemplo, con las indemnizaciones que deba
pagar una compañía de seguros. En este sentido, el profesor Meza Barros sostiene que “la
296 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
cuestión (…) consiste en averiguar si es viable acumular la indemnización que se deba por
el autor del delito o cuasidelito con las prestaciones que se deban a la víctima por terceros,
en razón del daño que ha recibido.
¿Puede la víctima reclamar ambas prestaciones? ¿Debe deducirse de la
indemnización que adeuda el autor del hecho ilícito la prestación que la víctima reciba por
otros conceptos, hasta el punto de que si su valor iguala o supera al daño nada se deba por
su autor?”. El profesor Alessandri agrega otra interrogante: “¿el tercero que pagó a la
víctima alguna de esas prestaciones tiene acción contra el autor del delito o cuasidelito para
exigirle el reembolso de esas mismas prestaciones en razón del perjuicio personal que el
delito o cuasidelito le habría irrogado al obligarlo a ese pago?”.
El profesor Ruz plantea que hay que distinguir dos situaciones:
1.- Si “la Compañía de Seguros que ha contratado el victimario no nos reparó el
perjuicio sino hasta cierto monto (inferior en el hecho al monto del perjuicio producido).
Indiscutiblemente que podríamos demandar al victimario por el complemento a fin de ser
reparados integralmente”.
Así también lo entiende el profesor Alessandri al sostener que “si los beneficios o
prestaciones que la víctima recibe de terceros son inferiores al daño, nadie discute su
derecho para exigir del autor de éste la reparación de toda aquella parte no cubierta por
ellos”.
2.- Si “la Compañía de Seguros que ha contratado el victimario nos reparó integralmente
el perjuicio, la respuesta obvia pareciera ser que no podríamos demandar nuevamente al
victimario. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta no ha sido unánime en la doctrina”. En
consecuencia, podemos distinguir distintas opiniones:
A.- Por una parte, “algunos autores sostienen que sí es posible demandar igualmente al
victimario, dado que no es justo que el autor del daño se beneficie con la prestación dada
por el tercero. Ello importaría beneficiar al autor del daño con el espíritu de previsión de la
víctima y autorizar al ofensor a beneficiarse invocando los efectos de un contrato respecto
del que no ha sido parte. Sin embargo, creemos que admitir el cúmulo no significaría
vulnerar el principio del efecto relativo de los contratos, puesto que lo que hace el ofensor
al pretender eximirse de la obligación indemnizatoria no es exigir el cumplimiento del
contrato (eso sólo lo puede hacer el tercero – en el ejemplo, la Compañía de Seguros –) sino
sólo hacer presente que ese contrato existe y que sus efectos han sido ejecutados”.
Así, el profesor Alessandri sostiene que “no es cierto que un delito o cuasidelito no
pueda ser motivo de enriquecimiento para la víctima; puede serlo siempre que exista un
título o causa que justifique ese enriquecimiento. Noes tampoco efectivo que, de admitirse
el cúmulo, se viole el efecto relativo de los contratos. Cuando se dice que éstos aprovechan o
perjudican a los contratantes, se quiere significar que sólo ellos pueden ejercitar los
derechos que generan y que sólo a ellos se les puede compeler al cumplimiento de las
obligaciones que crean. Pero hacer constar su existencia o ejecución no es ejercitar esos
derechos ni cumplir esas obligaciones, es invocar un hecho, y esto le es posible a los
terceros. Por otra parte, si para apreciar el monto del daño hay que tomar en cuenta las
utilidades o el sueldo o salario que percibía la víctima en virtud de un contrato de trabajo,
297 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
¿por qué no se han de poder tomar en cuenta igualmente los contratos que hagan disminuir
ese monto?”.
B.- Por otra parte, “otros autores, en cambio, estiman que no es posible demandar
igualmente al victimario, puesto que significaría para la víctima un enriquecimiento sin
causa. Sin embargo, creemos que no habría en este caso enriquecimiento sin causa. De
hecho, la causa existe y no se divisa ningún inconveniente para que un delito o cuasidelito
sea motivo de enriquecimiento para la víctima si hay un título o causa para ello”168.
C.- Una tercera opinión sostiene que “lo decisivo para resolver el problema es precisar si
las prestaciones que la víctima del tercero son efectivamente una reparación o no. Si lo son,
no podría la víctima demandar del ofensor porque un daño no puede ser reparado dos
veces. Si no constituyen reparación, no habría inconveniente en demandar al ofensor”.
En el mismo sentido, el profesor Alessandri plantea que “si los beneficios que la
víctima obtiene o puede obtener no tienden a ese fin [reparar o compensar el daño irrogado
por el delito o cuasidelito] y en el hecho causante del daño solo encuentran la ocasión de
generarse o extinguirse – como la delación de una herencia o de un legado, la extinción de
un usufructo o de una pensión alimenticia, la restitución de un fideicomiso, etc., originados
por la muerte del causante o titular, - son acumulables con la reparación a que el hecho
ilícito da derecho”169.
El profesor Ruz agrega que “la naturaleza del seguro tiene una evidente influencia en
la cuestión del cúmulo de indemnizaciones.
Se consensúa en que en los seguros de daños (cosas), resulta inadmisible el cúmulo,
porque la prestación repara efectivamente el daño sufrido por la víctima asegurada y el
pago de la indemnización proveniente del seguro no puede ser motivo de enriquecimiento
(Art. 517 y 553 del Código de comercio).
En cambio, en los seguros de personas, como lo son los de accidentes personales que
afecten a la vida o a la integridad psíquica o corporal del individuo, el cúmulo sería
perfectamente admisible, toda vez que la prestación del organismo asegurador no tiene por
objeto reparar el daño.
En efecto, en este tipo de seguros el daño sólo juega un rol de circunstancia que hace
exigible la indemnización, lo que se demuestra en que el asegurador queda obligado a la
reparación comprometida, independientemente del monto de los perjuicios o incluso de la
existencia misma de los daños.
La doctrina hace extensiva esta regla o criterio de los seguros de personas en
materia de pensiones. En efecto, se concluye que las pensiones se pagan independientes del
daño o aunque no existe daño e incluso si el hecho es enteramente accidental.
168 Esta forma de razonar puede resultar criticable, atendido a que la indemnización tiene una finalidad
reparatoria y, por tanto, sí habría un enriquecimiento injustificado. A mayor abundamiento, si el asegurador
paga, se subroga en los derechos del asegurado y, por lo tanto, la acción de recupero corresponde
exclusivamente al asegurador.
169 Agrega después que el problema “se reduce a determinar el carácter de las prestaciones que la víctima
recibe de terceros con ocasión del delito o cuasidelito, es decir, si importan o no una reparación o
inemnización del daño realmente irrogado. En caso afirmativo, el cúmulo es inadmisible por la sencilla razón
de que un dño no puede ser reparado dos veces. Pero si no tienen tal carácter, si su existencia es
independiente de ese daño, con el cual no guardan relación, el cúmulo es procedente”.
298 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Suele acontecer que la víctima reciba de terceros, de familiares del victimario o
incluso de éste, atenciones, regalos, dádivas o socorros en dinero con ocasión del daño
producido. Los destinos de estos dineros dependerán de quién los da y de si resulta en
definitiva ser responsable el victimario.
Si no resulta ser responsable finalmente el victimario, los socorros aportados por
terceros no dan acción a éstos para recuperarlos ni de la víctima ni con mayor razón de
victimario. Si los socorros los aportó el victimario, en un primer momento tampoco, salvo
que lo haya hecho bajo la condición de resultar responsable.
Si el victimario resulta ser responsable del daño, y los socorros han sido
suministrados a la víctima por terceros tampoco tendrán acción contra el autor del daño,
porque entre la prestación del tercero y el hecho ilícito no hay relación de causalidad”.
En el mismo sentido, el profesor Alessandri señala que “el pago de la cantidad
asegurada no constituye ningún perjuicio para el asegurador: tiene por causa el contrato y
no el hecho ilícito. No es tampoco una idemnización del daño sufrido por la víctima, del cual
es independiente, (…). El asegurador que pagó el valor del seguro no puede, pues,
demandar perjuicio al autor del hecho, fundado en los arts. 2314 y siguientes”.
Con todo, agrega que, “del principio antes expuesto se exceptúa el seguro de daños.
En él, el asegurador, como interesado en la conservación de la cosa asegurada, puede
demandar daños y perjuicios a los autores del siniestro (art. 553 C. de C.), cuyo monto será
igual a lo que haya debido pagar el asegurado, previa deducción de las primas recibidas; tal
es el perjuicio que sufre.
El asegurador que ha pagado el valor del seguro tiene, pues, dos acciones contra esos
autores: la que le haya sedido el asegurado en conformidad a la obligación que le impone el
inc. 1º del art. 553 C. de C., y la que le pertenece por derecho propio como interesado en la
conservación de la cosa.
Pero es preferible la primera, porque si ejerce esta última no podrá prevalerse de las
presunciones de culpabilidad, ni de cualquier otro beneficio legal que competa a la persona
asegurada (art. 553, inc. final C. de C.).
Esta excepción, que jurídicamente es inaceptable, sólo puede explicarse por el
propósito del legislador de evitar que el seguro pueda ser fuente de lucro para el asegurado
y de resguardar los intereses del asegurador para el caso de que el asegurado haya hecho
imposible el ejercicio de las acciones cedidas”.
299 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
II. TEORÍA GENERAL DE LA CONTRATACIÓN
NOCIÓN DE CONTRATO.
La doctrina nos dice:
1º Que el acto jurídico es una manifestación de voluntad destinada a producir
consecuencias jurídicas, tales como crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones.
2º Si atendemos al número de voluntades necesarias para que surja el acto jurídico, se
clasifican en actos jurídicos unilaterales y bilaterales.
3º Si para nacer requiere de la voluntad de una sola parte, el acto jurídico es unilateral.
Si necesita de la voluntad de dos partes, el acto jurídico es bilateral.
4º El acto jurídico bilateral recibe la denominación de convención, que significa “venire
cum” o venir juntos, y esta convención puede perseguir crear, modificar o extinguir
derecho.
5º Cuando el acto jurídico bilateral persigue exclusivamente crear o dar nacimiento a
derechos personales y de a su obligación correlativa, es acto jurídico bilateral se denomina
contrato. De ahí que “el contrato es un acto jurídico bilateral o convención que crea
obligaciones”.
Luego, el contrato es:
1º Una convención, porque constituye un acto jurídico bilateral.
2º Pero es una convención cuya finalidad es crear derechos personales y la obligación
correlativa a éstos.
NOCIÓN DE CONTRATO EN EL CC.
Art. 1.438 CC.
Críticas a esta disposición.
1º Se dice que el legislador habría incurrido en una impropiedad al identificar los
términos contrato y convención, siendo que la convención es el género y el contrato la
especie. La convención sería el género, pues se trata del “acuerdo de voluntades destinado a
crear, modificar, extinguir o transferir derechos u obligaciones”, mientras que el contrato
sólo sería una especie, pues se trataría del “acuerdo de voluntades destinado a la creación
de derechos personales y de las correlativas obligaciones”.
De esta manera, “todo contrato es convención, pero no a la inversa. Así, por ejemplo,
la resciliación o mutuo disenso, el pago y la tradición son actos jurídicos bilaterales o
convenciones, pero no son contratos. La Corte Suprema ha tenido ocasión de decir que ‘si
300 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
bien el artículo 1438 asimila la convención al contrato, estas voces tienen significación
propia. La primera es todo acuerdo de voluntades que tenga por objeto crear, modificar o
extinguir derechos u obligaciones”.
Esta crítica la admitiremos por razones didácticas, pero carece de importancia, por
cuanto en el Derecho Comparado se usan indistintamente las expresiones contrato y
convención, como ocurre, por ejemplo, en el BGB de 1900, en el CC italiano de 1942, en el
Nuevo Código Civil y Comercial argentino de 2014, y en el Código Civil francés, después de
la modificación a la redacción de su artículo 1.101, mediante la Ordenanza 2016 – 131, de
10 de febrero de 2016.
Podría decirse que Bello no incurrió en una impropiedad, sino que él habría querido
terminar con ese distingo tradicional entre contrato y convención que hoy algunos califican
como una verdadera muletilla. Así se desprende de diversas disposiciones, por ejemplo:
1.- Art. 1.437 CC.
2.- Art. 1.438 CC.
3.- Art. 1.587 CC.
Y ocurre que el pago es el cumplimiento de la obligación; luego, al referirse a la
convención parar establecer dónde debe hacerse el pago, el CC se refiere al contrato, que es
la fuente que ha generado la obligación que ahora se va a extinguir con el pago.
4.- Art. 2.284 inc. 1º CC.
Tomando convención en una acepción genérica.
2º Habla de acto, y se dice que esta expresión denota a los actos jurídicos unilaterales,
tales como el testamento, la renuncia de un derecho, etc., y si estamos ante un contrato,
estamos hablando de actos jurídicos bilaterales.
Pero también se ha dicho que esto no es tan efectivo, pues, en diversas
oportunidades, el CC utiliza la expresión acto, haciéndola comprensiva de los actos jurídicos
unilaterales y bilaterales.
3º El art. 1.438 CC estaría definiendo a la obligación más que al contrato, por aquello
que nos dice que es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no
hacer alguna cosa, y esto es obligación.
Pero, a decir verdad, no es así. El art. 1.438 CC no define obligación, sino que define
el objeto de la obligación, cual es la prestación, y ésta sí consiste en dar, hacer o no hacer
alguna cosa a favor del acreedor.
Hay que distinguir el objeto del contrato, que son las obligaciones que éste crea, y el
objeto de la obligación.
Art. 1.460 CC.
El contrato engendra obligaciones y éstas son las que tienen por objeto el dar, hacer
o no hacer. De ahí que López Santa María habla de la elipsis contenida en el art. 1.438 CC.
“En verdad, el objeto del contrato son las obligaciones que él crea. A su turno, toda
obligación tiene por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer, según la
terminología del artículo 1460. De modo que, cuando el artículo 1438 establece que en el
301 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
contrato una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer, se salta una etapa. Pues
alude a la prestación como objeto del contrato, a pesar de que la prestación es el objeto de
la obligación y no el objeto del contrato. Mejor habría sido que el legislador hubiese dicho
que el contrato engendra obligaciones y que éstas tiene por objeto dar, hacer o no hacer
alguna cosa”.
NOCIÓN DE CONTRATO EN EL NUEVO DERECHO DE LA CONTRATACIÓN.
El denominado nuevo Derecho de la contratación 170 ha significado un cambio
importante en la forma de entender al contrato. En efecto, se ha sostenido que el contrato se
concibe, en primer lugar, “como un instrumento a través del cual los sujetos regulan sus
relaciones jurídico – económicas, con la finalidad de conseguir sus particulares propósitos”;
como consecuencia de lo anterior, cuando una persona celebra un contrato, lo que busca es
satisfacer determinados intereses, por lo que el ordenamiento debería privilegiar dichos
intereses y su plena satisfacción. De esta manera, se abandona la concepción dogmática del
contrato y se asume una concepción práctica o pragmática del mismo.
Como consecuencia de lo anterior, la concepción de obligación ha dejado de ser una
figura abstracta para centrarse en la relación contractual. Desde esta perspectiva, como
señalamos, dentro del contrato podemos identificar obligaciones primordiales y deberes
secundarios de conducta. Como es posible identificar obligaciones de una y otra naturaleza
para cada parte del contrato, la calificación de acreedor y/o deudor contractual se torna, en
numerosas ocasiones, muy dificultosa, puesto que, durante la vigencia del contrato, éste se
muestra como un proceso en que las calidades de deudor y/o acreedor se van adquiriendo
dependiendo de la obligación de que se trate, en una suerte de espiral de intercambio
continuo de roles, razón por la cual es más adecuado hablar de contratantes o de partes,
que de deudor y/o acreedor.
REGLAMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL CC.
Libro IV, que es el más voluminoso, con 42 títulos.
ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS.
Art. 1.444 CC.
A partir de esta disposición, podemos distinguir:
1º ELEMENTOS ESENCIALES O DE LA ESENCIA.
Concepto.
Son aquéllos sin los cuales el contrato o no produce efecto alguno o degenera en otro
contrato diferente.
170 El profesor Morales Moreno lo entiende como “una nueva construcción del derecho contractual, surgida en
el derecho uniforme, por necesidades del comercio internacional, que ha ejercido y continúa ejerciendo
influencia en la modernización del derecho de obligaciones continental”.
302 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Subclasificación.
- Elementos esenciales generales.
- Elementos esenciales particulares.
1.- Elementos esenciales generales.
Concepto.
Son los comunes a toda figura contractual, de manera que la inobservancia o
ausencia de éstos trae consigo la ineficacia del contrato.
Cuáles son.
A.- Consentimiento, el cual debe reunir todos los requisitos estudiados a propósito de la
voluntad en los actos jurídicos, es decir:
i.- Serio.
ii.- Manifestado.
iii.- Sincero.
iv.- Libre y espontáneo o exento de vicios.
B.- Capacidad de las partes.
C.- Objeto y objeto lícito.
D.- Causa y causa lícita.
E.- Solemnidades, en los casos en que éstas han sido exigidas por el legislador, en
atención a la naturaleza del contrato, y nos referimos a las formalidades por vía de
solemnidad, que son exigidas por la ley y no aquéllas que tienen un origen convencional.
2.- Elementos esenciales particulares.
Concepto.
Son aquéllos propios o especiales de cada clase o tipo de contrato.
Ejemplo.
En la compraventa son el precio y la cosa.
2º ELEMENTOS NATURALES O DE LA NATURALEZA.
Concepto.
Son aquéllos que, no siendo esenciales en el contrato, se entienden pertenecerle sin
necesidad de una cláusula especial.
303 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Ejemplo.
En la compraventa, la obligación de saneamiento que recae sobre el vendedor.
3º ELEMENTOS ACCIDENTALES.
Concepto.
Son aquéllos que, no siendo esenciales ni naturales, se entienden pertenecerle y se
agregan mediante cláusulas especiales.
Ejemplos.
1.- En la compraventa, un plazo convenido para el pago del precio.
2.- La cláusula penal.
3.- El pacto comisorio.
COMENTARIOS.
1º Hay autores que, al tratar este tema de los elementos de los contratos, dicen que hay
que distinguir:
1.- Requisitos comunes a todo contrato.
A.- Acuerdo de voluntad.
B.- El acuerdo de voluntad debe estar destinado a crear derechos y obligaciones.
C.- Que el acuerdo de voluntades no adolezca de vicios.
D.- Que las partes sean legalmente capaces.
E.- Que recaiga sobre un objeto lícito.
F.- Que tenga una causa lícita.
G.- Que cumpla con las solemnidades prescritas por la ley, en los casos de los contratos
solemnes.
Se trata de los requisitos de existencia y de validez de los actos jurídicos. Art. 1.445
inc. 1º CC.
2.- Requisitos propios de cada contrato.
Aquí aplicamos el art. 1.444 CC y distinguimos:
A.- Elementos de la esencia.
304 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
B.- Elementos de la naturaleza.
C.- Elementos accidentales.
3.- Otros requisitos o elementos.
Hay autores que piensan que para estar ante la figura del contrato, además de lo
señalado, se necesita:
A.- Existencia de intereses contrapuestos.
Es decir, que haya disparidad del contenido de las voluntades de las partes, porque
es esto lo que caracteriza al contrato. Por ejemplo, el vendedor persigue el precio y el
comprador busca la entrega de la cosa.
Pero no sería un contrato, por ejemplo, la sociedad, porque ahí hay intereses
armónicos; cada parte hace un aporte y todos buscan el lucro o utilidad.
En nuestro Derecho, la sociedad, por expresa disposición de la ley, es un contrato.
B.- En el contrato es esencial que se regulen situaciones transitorias.
Porque si ese consentimiento de las partes va dirigido a establecer un estatuto
permanente, estaríamos fuera de la figura del contrato y nos situaríamos en lo que es una
institución, que es lo que ocurriría, por ejemplo, con el matrimonio.
Sin embargo, se ha dicho que es el contrato el que coloca a las partes dentro de la
institución.
C.- Sólo debe regir situaciones de orden patrimonial.
De ahí que se diga que los actos de familia, que no tienen un objeto directamente
patrimonial, no serían contratos, por ejemplo, el matrimonio.
Sin embargo, en Chile tenemos el art. 102 CC.
D.- Las partes deben encontrarse en una situación de igualdad.
No habría contrato si una de las partes se impone a la otra, o si el acuerdo deriva de
la imposición de la autoridad.
Ésta es la razón por la cual durante mucho tiempo se negó el carácter de contrato a
aquéllos que se celebran por adhesión.
2º Como explica el profesor Díez – Picazo, a propósito del vínculo jurídico, no puede
sostenerse que, en virtud de éste, el deudor quede ligado con el acreedor y obligado a
satisfacerle una determinada prestación, pues, de entenderlo de este modo, cuesta
distinguirlo de la relación obligatoria; en consecuencia, resulta más acertado definir al
vínculo jurídico como la simple correlación que existe entre un crédito y una deuda.
305 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
IMPORTANCIA DE LOS CONTRATOS.
1º CUMPLE UNA FUNCIÓN ECONÓMICA DE LA MÁXIMA IMPORTANCIA.
El contrato es el vehículo de las relaciones económicas entre las personas.
La circulación de los bienes, de la riqueza, el intercambio de bienes y servicios
básicamente se efectúa a través de los contratos, y esto es así, cualquiera que sea el régimen
económico en vigor.
La contratación es un fenómeno sociológico y jurídico fundamental, aun cuando en
un momento dado, determinados principios y dogmas puedan entrar en crisis.
2º CUMPLE UNA FUNCIÓN SOCIAL.
No sólo sirve para la satisfacción de necesidades individuales, sino que también es
un medio de cooperación o colaboración entre los hombres.
El trabajo, el estudio, la vivienda, el transporte, la recreación, el desenvolvimiento
cultural, etc., son actividades que implican una dimensión social o relación de cooperación
de unos con otros y que difícilmente se pueden concebir sin el contrato.
Sólo en el siglo pasado se ha puesto de manifiesto la función social del contrato; por
ello es que, en algunas oportunidades, el legislador interviene dictando normas imperativas
y regulando las cláusulas de aquellos contratos que se entienden socialmente más
significativos, en forma tal de evitar los abusos del más poderoso frente al más débil.
3º ES UNA IMPORTANTE FUENTE GENERADORA DE OBLIGACIONES.
FUNCIONES DE LOS CONTRATOS.
1º FUNCIÓN DE CAMBIO O DE CIRCULACIÓN DE LOS BIENES.
Se realiza mediante los contratos translaticios de dominio. Por ejemplo:
1.- Compraventa.
2.- Permutación.
3.- Donación entre vivos.
4.- Aporte en dominio a una sociedad.
5.- Mutuo.
6.- Transacción, en cuanto recae sobre un objeto no disputado.
Observaciones.
1.- Hay que tener presente que, en Chile, los contratos carecen de efectos reales, es
decir, por sí solos no transfieren el dominio, de modo que – para perfeccionar la función de
cambio – necesitan de la tradición.
2.- Cabe agregar acá los títulos de mera tenencia, siempre que hagan operar un cambio
temporal prolongado, por ejemplo, un arrendamiento a largo plazo, etc.
306 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
2º Función de crédito.
A través de los contratos de:
1.- Mutuo.
2.- Apertura de crédito.
3.- En general, de los contratos bancarios.
Los profesores López y Elorriaga precisan que, “excepcionalmente el crédito es
gratuito, siendo entonces característico el contrato de comodato o préstamo de uso”.
3º Función de garantía.
A través de los contratos accesorios, como:
1.- Prenda.
2.- Fianza.
3.- Hipoteca, etc.
Estos contratos “fortalecen el derecho del acreedor a obtener el pago de la obligación
principal”.
4º Función de custodia.
Tenemos los “contratos destinados a la guarda y conservación de bienes ajenos”,
tales como:
1.- Depósito.
2.- Contratos atípicos, como los llamados de cajas de seguridad, garaje, hotelería
respecto del equipaje del cliente.
5º Función laboral.
A través de los contratos de:
1.- Trabajo.
2.- Arrendamiento de servicios.
3.- Mandato mercantil a comisionistas y a comisionistas y a factores de comercio o
gerentes.
6º Función de previsión.
Tenemos los “contratos destinados a precaver riesgos o cubrir las consecuencias
enojosas de los mismos”. Por ejemplo: el contrato de seguro.
7º Función de recreación.
A través de los contratos de:
1.- Transporte con fines turísticos.
2.- Hotelería.
3.- Juego.
4.- Apuesta.
307 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
5.- Espectáculos, etc.
8º Función de cooperación.
Aparece muy claro en los contratos intuitu personae.
Ej.:
1.- Mandato.
2.- Donación.
3.- Sociedad colectiva.
Aun cuando esta función se puede predicar a propósito de todos los contratos.
CLASIFICACIONES DE LOS CONTRATOS.
GENERALIDADES.
1º El Código Civil, luego de definir el contrato en el artículo 1.438 CC, hace una
clasificación explícita de los contratos en los artículos 1.439 a 1.443 CC.
2º Así, el Código distingue entre:
1.- Contratos unilaterales y bilaterales. Art. 1.439 CC.
2.- Contratos gratuitos y onerosos. Art. 1.440 CC.
3.- Contratos conmutativos y aleatorios. Art. 1.441 CC.
4.- Contratos principales y accesorios. Art. 1.442 CC.
5.- Contratos reales, solemnes y consensuales. Art. 1.443 CC.
3º Fuera de estas clasificaciones, la doctrina ha ido decantando otras clasificaciones:
1.- Contratos de ejecución inmediata, de ejecución diferida y de tracto sucesivo.
2.- Contratos típicos o nominados y atípicos o innominados.
3.- Contratos individuales y colectivos.
4.- Contratos preparatorios o preliminares y definitivos.
5.- Contrato de libre discusión y contrato de adhesión.
4º Además de esto, existen las categorías contractuales o formas especiales de
contratación:
1.- Contrato tipo.
2.- Contratos forzosos, sean ortodoxos o heterodoxos.
3.- Contrato dirigido.
4.- Contrato – ley.
5.- Autocontrato.
6.- Subcontrato.
7.- Cesión de contrato, etc.
308 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
CLASIFICACIONES DE LOS CONTRATOS DEL CÓDIGO CIVIL.
1º Atendiendo al número de partes que resultan obligadas.
Distinguimos:
- Contratos unilaterales.
- Contratos bilaterales.
Art. 1.439 CC.
Precisiones.
1.- El contrato, sea unilateral o bilateral, no es un acto jurídico unilateral, porque la
clasificación de los actos jurídicos en unilaterales y bilaterales, se hace en atención al
número de voluntades necesarias para que nazca el acto y jamás habrá un contrato que
nazca de la voluntad de una sola parte.
El contrato es siempre un acto jurídico bilateral. “Si por lo menos dos voluntades
opuestas son necesarias, el acto jurídico es bilateral, también denominado convención por
la doctrina nacional (…).
Todo contrato, desde el momento en que es un acuerdo de voluntades, constituye un
acto jurídico bilateral. Pero el contrato puede ser unilateral o bilateral dependiendo del
número de partes que resulten obligadas”.
2.- Para clasificar a un contrato de unilateral o bilateral, no interesa el número de
obligaciones que puedan surgir del contrato.
Por ejemplo, el mutuo es un contrato unilateral, porque sólo resulta obligado el que
recibe en préstamo la cosa fungible. En el mutuo a interés hay dos obligaciones: el
mutuario, que es el que resulta obligado, debe restituir la suma recibida y, además, pagar un
porcentaje de ese capital, como fruto civil, es decir, un interés. Hay dos obligaciones y el
contrato es unilateral; ya que el mutuante no contrae obligación alguna.
3.- Para esta clasificación no interesa tampoco el número de personas que son partes en
el contrato.
Por ejemplo, el comodato es un contrato unilateral. El comodatario es obligado a
restituir; si el comodatario está formado por treinta personas, esto no transforma a este
contrato en bilateral, sino que sigue siendo unilateral.
4.- Para calificar a un contrato de unilateral o bilateral, debe estarse a si una o ambas
partes resultan recíprocamente obligadas, y esto es un criterio eminentemente técnico –
jurídico. “El contrato genera obligaciones contrapuestas, de tal modo que cada parte es
deudora y acreedora de la otra”171.
171 Como explica la profesora Prado, no es efectivo que sólo exista una obligación para cada parte, sino que
dentro de los efectos que produce el contrato, es posible identificar obligaciones primordiales,
distinguiéndolas de las obligaciones funcionales. Las primeras son las que efectivamente permiten la
satisfacción de los intereses de las partes, mientras que las segundas son las que posibilitan el cumplimiento
de las obligaciones primordiales. Como consecuencia de lo anterior, la calificación de acreedor y/o deudor
309 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Pero, además, para estar frente a un contrato bilateral, es necesario que estas
obligaciones que surgen para ambas partes sean recíprocas, es decir, que haya una
interdependencia obligacional; una parte se obliga para con la otra y esta otra se obliga para
con la primera, de manera que estas obligaciones que surgen para ambas partes no dice
relación con una simple suma o yuxtaposición de obligaciones, sino que hay una
interdependencia entre la obligación de una parte y la obligación de la otra. Por eso el
Código dice que los contratantes se obligan recíprocamente172.
5.- En cuanto al momento en que debe estarse para saber si un contrato es unilateral o
bilateral, éste no es otro que el instante en que el contrato se entiende perfeccionado173, o
sea, al momento del nacimiento del contrato. Así:
A.- Si el contrato es consensual, hay que estar al momento de surgir el consentimiento.
B.- Si el contrato es real, hay que estar al momento de la entrega de la cosa.
C.- Si el contrato es solemne, hay que estar al momento en que, habiendo
consentimiento, se cumple con las solemnidades previstas en la ley.
6.- A los contratos bilaterales, se les llama también sinalagmáticos.
Los contratos sinalagmáticos imperfectos.
Concepto.
Son aquellos que nacen como contratos unilaterales, es decir, poniendo obligaciones
a cargo de una sola parte, pero, con posterioridad, emergen obligaciones para aquella parte
que estaba dispensada de toda obligación.
Los profesores López y Elorriaga los definen como “aquellos que nacen como
contratos unilaterales, o sea, poniendo obligaciones a cargo de una sola de las partes, pero a
propósito de los cuales ulteriormente emerge obligación para la parte que originalmente
estaba dispensada”.
Casos.
1.- El depósito.
Al momento de su perfeccionamiento sólo resulta obligado el depositario, a restituir
la cosa recibida. Pero, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, puede resultar
contractual se torna, en numerosas ocasiones, muy dificultosa, puesto que, durante la vigencia del contrato,
éste se muestra como un proceso en que las calidades de deudor y/o acreedor se van adquiriendo
dependiendo de la obligación de que se trate, en una suerte de espiral de intercambio continuo de roles, razón
por la cual es más adecuado hablar de contratantes o de partes, que de deudor y/o acreedor.
172 En este sentido, los profesores López y Elorriaga plantean que “dichas obligaciones no se limitan a
yuxtaponerse una (s) a la otra (s), sino que son interdependientes. (…). La interdependencia de las
obligaciones, por lo tanto, no se agota en la génesis del contrato; por el contrario, opera durante la fase de
cumplimiento hasta la total extinción del contrato”.
173 Los profesores López y Elorriaga precisan que, “en el contrato propiamente bilateral o sinalagmático
perfecto, todas las obligaciones surgen al momento del perfeccionamiento”.
310 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
obligado el depositante a reembolsar los gastos de conservación en que pudiere haber
incurrido el depositario, en relación a la cosa. Art. 2.235 CC.
2.- El comodato.
Al momento de su perfeccionamiento sólo resulta obligado el comodatario, a
restituir la cosa recibida. Pero, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, puede
resultar obligado el comodante a reembolsar los gastos de conservación en que pudiere
haber incurrido el comodatario, en relación a la cosa. Arts. 2.191 y 2.192 CC
Comentarios.
1.- Esa denominación de sinalagmáticos imperfectos es ajena al Código Civil y no es
adecuada para referirse a estos contratos, porque sugiere la idea que estamos frente a un
contrato bilateral, lo que no es exacto, porque, para calificar a un contrato de unilateral o
bilateral, se atiende al número de partes que resultan obligadas al momento del
perfeccionamiento del contrato.
2.- Estos contratos son unilaterales y no pueden perder este calificativo si, por
situaciones que ocurren con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la otra parte
queda obligada, siendo que – inicialmente – no lo estaba, porque esa obligación deriva de la
ley.
3.- Si estos contratos siguen siendo unilaterales, no cabe aplicarles ninguno de los
efectos particulares y propios de los contratos bilaterales.
Contratos plurilaterales o asociativos.
1.- El Código Civil no se refiere a esta categoría de contratos.
2.- Se trata acá, justamente, por la similitud que pueden presentar con el contrato
bilateral. Como explican los profesores López y Elorriaga, “éste parece el lugar más
adecuado para referirnos al contrato plurilateral, sobre todo en razón de que es posible
asimilarlo al contrato bilateral”.
3.- Son aquéllos “que provienen de la manifestación de voluntad de más de dos partes,
todas las cuales resultan obligadas en vista de un objetivo común”; por ejemplo: el contrato
de sociedad. Con todo, los profesores López y Elorriaga advierten que “la multiplicidad
subjetiva es respecto al contrato plurilateral específico de que se trate (…) un elemento
accidental, ya que el contrato se concibe, sin problemas, vinculando exclusivamente a dos
partes que se obligan; es decir, como contrato bilateral. Dicho de otra manera, no habría
diferencia cualitativa, sino que meramente cuantitativa, entre contrato bilateral y contrato
plurilateral, por lo que, en definitiva, sin perjuicio de ciertos rasgos distintivos, el contrato
plurilateral sería una especie de contrato bilateral. Éste parecería ser el esquema más
conveniente en nuestro país, desde un punto de vista estrictamente dogmático, para el
311 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
análisis de la sociedad, considerada por la legislación como un contrato (arts. 2053 CC y 349
CCom)”.
4.- La doctrina italiana hace una serie de diferencias entre el contrato bilateral y el
plurilateral. Entre estas diferencias, se señalan:
A.- En los contratos bilaterales, las obligaciones son correlativas para las partes. Hay
reciprocidad.
En cambio, en los contratos plurilaterales, “cada parte adquiere derechos y
obligaciones respecto a todos los demás”.
B.- En los contratos bilaterales, “los vicios del consentimiento acarrean la nulidad del
acto jurídico”.
En cambio, en los plurilaterales, “el error, la fuerza o el dolo que sufre un contratante
se traduciría en la ineficacia de su concurso al acto jurídico, pero el contrato mantiene
validez en la medida que las otras partes puedan lograr la finalidad en vista de la cual se ha
contratado”.
C.- Los contratos bilaterales, en principio, “están limitados a las partes originarias”.
En cambio, “los plurilaterales admiten el ingreso de nuevas partes o el retiro de las
iniciales”.
D.- Los contratos bilaterales “pueden extinguirse tan pronto nacen, por el cumplimiento
de las prestaciones, o ser de ejecución diferida a una fecha relativamente vecina a la de su
celebración”.
En cambio, los plurilaterales generan “una situación económica y jurídica estable,
destinada a perdurar durante mucho tiempo. Esto mismo exige especial preocupación por
la administración, disolución y liquidación de los contratos asociativos”.
5.- Nuestra legislación no se ha referido a estos contratos y la doctrina es escasa, de
modo que no es fácil adoptar una posición clara sobre el particular.
Incluso, entre los italianos, hay autores, como Messineo que rechazan “el carácter
contractual del negocio jurídico plurilateral en general y de la sociedad en particular. Según
él, el negocio jurídico plurilateral es parte de la categoría denominada ‘acto colectivo’, en el
cual las voluntades corren de modo paralelo, son de idéntico contenido y, usando una
metáfora, deben sumarse, puesto que tienden a satisfacer intereses coincidentes. Lejos de
tal homogeneidad, el contrato, en cambio, se caracteriza por su heterogeneidad: las
voluntades, destinadas a satisfacer intereses contrapuestos o, al menos, no coincidentes, se
cruzan produciendo efectos distintos para cada parte. (…). Desde el punto de vista
funcional, Messineo opina que el contrato está destinado a la composición o armonización
de intereses particulares, inicialmente no coincidentes; el contrato es el instrumento que
permite la combinación de tales intereses, de manera que cada cual pueda encontrar su
satisfacción. Nada de esto ocurre en los negocios asociativos”.
La profesora Prado, en cambio, plantea una postura distinta. Ella sostiene que la
teoría general del contrato se ha construido a partir de un solo tipo de contrato, cual es el
contrato de cambio oneroso, que puede ser calificado como un contrato adversarial, el cual
312 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
se caracteriza por cuanto ambas partes obtienen sus objetivos a corto plazo y porque los
intereses de las partes son contrapuestos. Sin embargo, en el derecho anglosajón se
reconoce, junto al contrato adversarial, otra categoría, que corresponde al contrato
colaborativo, en el que predomina el largo plazo para que las partes vean satisfechas sus
necesidades, de manera que existe entre ellas una fuerte interdependencia, basada en la
confianza mutua y ligada a deberes de colaboración, lealtad, información y, a veces,
exclusividad; de ahí que predominan las obligaciones con contenido indeterminado y los
términos implícitos. Concluye la profesora Prado sosteniendo que esta clasificación que
distingue entre contratos adversariales y colaborativos es perfectamente aplicable en
nuestro país, y con ello se demuestra que no es efectivo que todo contrato sólo regule
situaciones transitorias.
Importancia de la distinción entre contratos unilaterales y bilaterales.
1.- En materia de causa.
Para la teoría clásica de la causa, en los contratos bilaterales, la obligación de una de
las partes encuentra su causa en la obligación de la otra parte.
En los contratos unilaterales la causa será distinta, dependiendo de si es real o
gratuito no real.
2.- A propósito de los efectos particulares de los contratos bilaterales.
Son instituciones que sólo pueden aplicarse a los contratos bilaterales y no a los
unilaterales.
A.- Resolución por incumplimiento.
Art. 1.489 CC.
Hay un argumento de texto para decir que esta condición opera en los contratos
bilaterales, pero, en todo caso, de no decirlo expresamente la disposición, se llegaría a la
misma conclusión, toda vez que – de aplicarse esta figura a los contratos unilaterales – se
llegaría al mismo resultado; en cambio, al aplicarse a los contratos bilaterales, los
resultados son diametralmente opuestos, dependiendo de la acción que ejerza el
contratante insatisfecho.
Sin embargo, hay autores, como Claro Solar, que dicen que también operaría en
algunos contratos unilaterales; pero la mayoría de la doctrina entiende que sólo opera en
los contratos bilaterales.
B.- Teoría de los riesgos.
Art. 1.550 CC.
En un contrato bilateral, la obligación de una de las partes recae sobre una especie o
cuerpo cierto. El cumplimiento de esta obligación no es inmediato, sino que está deferido en
el tiempo, y en ese lapso que va entre el nacimiento del contrato y el cumplimiento de la
313 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
obligación, ocurre un caso fortuito o fuerza mayor que destruye la especie o cuerpo cierto.
El deudor queda libre de responsabilidad y su obligación se extingue.
¿Qué ocurre con la obligación de la otra parte?
Caben dos posibilidades:
i.- Se extingue.
ii.- Subsiste.
El problema de los riesgos consiste en saber qué ocurre con la obligación recíproca
cuando han tenido lugar los supuestos señalados, y esto no puede plantearse en un contrato
unilateral, sino que sólo ocurre en los contratos bilaterales.
Si subsiste la obligación, el riesgo es del acreedor de la especie o cuerpo cierto.
Si se extingue la obligación, el riesgo es del deudor de la especie o cuerpo cierto.
C.- Excepción de contrato no cumplido.
Art. 1.552 CC.
Observaciones.
i.- Corresponde al adagio “la mora purga la mora”.
ii.- Esta excepción opera sólo en los contratos bilaterales. Por una parte, porque hay un
argumento de texto. Por otra, porque supone inexcusablemente que hay obligaciones
recíprocas para ambas partes, ya que el mecanismo de defensa consiste en que el
demandado se opone a su constitución en mora debido a que su contraparte tampoco ha
cumplido.
2º Atendiendo al número de partes beneficiadas con el contrato.
Art. 1.440 CC.
Ejemplos.
1.- Contratos gratuitos.
A.- Donaciones entre vivos.
B.- Comodato.
C.- Depósito.
2.- Contratos onerosos.
A.- Compraventa.
B.- Arrendamiento.
314 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Comentarios.
1.- Los profesores López y Elorriaga sostiene que “lo que permite clasificar a los
contratos en gratuitos y onerosos es un criterio económico”.
2.- No obstante lo anterior, “esta sencilla afirmación con no poca frecuencia ha sido
olvidada por los autores, quienes han generado malentendidos, en especial al superponer la
clasificación del artículo 1440 con la del artículo anterior, que distingue entre contratos
unilaterales y bilaterales. De lo cual ha derivado el error consiste en asimilar el contrato
gratuito al unilateral y el contrato oneroso al bilateral”.
3.- Habitualmente los contratos unilaterales son gratuitos y los bilaterales son onerosos.
4.- Sin embargo, esto no siempre es así. Hay casos de contratos unilaterales que son
onerosos y hay casos de contratos bilaterales que son gratuitos.
5.- Luego, no hay que asimilar los contratos unilaterales a los contratos gratuitos ni los
bilaterales a los onerosos.
6.- Podemos señalar los siguientes casos:
A.- Mutuo a interés.
Es un contrato unilateral. Sólo queda obligado el mutuario, y ocurre que este
contrato es provechoso para ambas partes, porque el mutuario no sólo debe restituir el
capital, sino que también los intereses. Art. 12 Ley 18.010.
B.- Depósito.
Es un contrato unilateral. Sólo resulta obligado el depositario; pero si se faculta a
éste para usar la cosa en su provecho, el contrato será oneroso.
C.- Mandato.
Es un contrato bilateral: mandante y mandatario resultan obligados.
El mandato es naturalmente remunerado y, en consecuencia, es un contrato oneroso.
Sin embargo, a veces ocurre que se designa como mandatario a un familiar o a un amigo
íntimo, y en estos casos no hay remuneración, y vemos al mandato como un contrato
gratuito, no obstante sigue siendo bilateral, “ya que siempre impone al mandatario la
obligación de hacerse cargo de los negocios cuya gestión le encomienda el mandante y a
éste la obligación de proporcionar a la contraparte lo necesario para que ejecute su
cometido. Todo ello sin perjuicio de otras obligaciones no esenciales que puedan incumbir a
una o a ambas partes”.
7.- Los profesores López y Elorriaga agregan que “el criterio para discernir si un
contrato es unilateral o bilateral es eminentemente técnico – jurídico: si una o ambas partes
315 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
resultan obligadas en el instante del nacimiento del contrato. En cambio, la calificación de
un contrato como gratuito u oneroso no depende de una consideración de la dogmática del
Derecho Civil, sino exclusivamente de la particularidad económica de que el contrato
resulte útil o provechoso para uno solo de los contratantes o para ambos. Dichos criterios
clasificatorios son, por cierto, harto diferentes”.
Problema.
¿Qué ocurre con la prenda, la hipoteca y la fianza, que son contratos de garantía?
A.- Hipoteca y prenda.
i.- Si la hipoteca o la prenda se constituyen cuando ya existe la obligación principal y se
hace sobre un inmueble del propio deudor, este contrato sólo está beneficiando al acreedor,
porque éste va a tener una mayor seguridad para su crédito.
ii.- Si la hipoteca o la prenda se constituye al momento de contraerse la obligación
principal, y ésta se constituye como una condición fundamental para que se otorgue, por
ejemplo, un mutuo hipotecario o prendario, el contrato será oneroso, porque se está
beneficiando a ambas partes: el mutuario consigue el mutuo y el mutuante tiene mayor
seguridad.
iii.- Si la prenda o hipoteca es constituida por un tercero, y el deudor hipotecario le paga
para que constituya el derecho real, es un contrato oneroso, pues beneficia tanto al
constituyente como al acreedor hipotecario174 .
B.- Fianza.
i.- Siempre es constituida por un tercero.
ii.- En principio, sólo beneficia al acreedor, quien tiene mayor seguridad para su crédito,
por lo tanto, se trata de un contrato gratuito.
iii.- Sin embargo, si se le paga al fiador para que se constituya como tal, es un contrato
oneroso.
174 Los profesores López y Elorriaga señalan que “si el tercero se obliga frente al acreedor de la obligación
principal en virtud de una prestación (generalmente una remuneración) realizada o prometida en su favor por
el deudor principal, el contrato accesorio de hipoteca, prenda o fianza tendrá carácter oneroso, pues tiene por
objeto la utilidad de ambas partes, es decir, redunda en provecho tanto del acreedor de la obligación principal,
cuanto del garante. Sin embargo, tal hipoteca, prenda o fianza es contrato unilateral, ya que la obligación de
retribuir o de efectuar otra prestación por el deudor principal en beneficio del fiador o del constituyente de la
prenda o de la hipoteca, es una obligación ajena al contrato de garantía, totalmente independiente de los
efectos de este último”.
316 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Observación.
En un sentido distinto, el profesor Guzmán sostiene, tratándose de las cauciones
otorgadas para garantizar obligaciones ajenas (hipoteca, prenda, fianza), cuando el
caucionante recibe una prestación o remuneración de parte del deudor principal, cuya
obligación aquél consintió en asegurar, “que de la operación, mirada en conjunto, los
nombrados – y el deudor, habría que agregar – consiguen provecho, eso es innegable. Pero
el convenio de remuneración al caucionante es algo ajeno al contrato de caución y no hace
parte de él, ni natural ni accidentalmente. Ese convenio tiene lugar entre el caucionante y el
deudor caucionado, y no participa en él el acreedor. En cambio, la fianza se celebra entre el
fiador y el acreedor principal, la prenda, entre el pignorante y pignoratario, y la hipoteca,
entre el acreedor y el hipotecante. En ningún caso interviene el deudor caucionado, con
quien contrató aparte el caucionante su remuneración. Se trata, pues, de dos contratos
distintos e independientes, porque tienen partes diferentes. En consecuencia, uno no hace
variar la naturaleza del otro.
El convenio de remuneración, en sí mismo, es ciertamente oneroso, pues cada parte
recibe utilidad recíproca y se grava ante el otro. Pero la caución sigue siendo gratuita, pues
sólo el caucionante se grava en beneficio del acreedor, sin recibir utilidad de él en el
contrato de caución, y sin que el acreedor se grave en algo a su vez. Está claro que la caución
sería onerosa sólo y cuando el acreedor se gravara en utilidad del caucionante; es decir,
cuando él lo remunerara; pero tal es una hipótesis tan rara, e imposible de hecho, aunque
no de derecho, que ni siquiera es considerada en la ley”.
Importancia de esta clasificación.
1.- Grado de culpa de que responde el deudor.
Art. 1.547 inc. 1º CC.
2.- Rescisión por causa de lesión enorme.
La lesión, en nuestro Derecho, no ha sido considerada como una causal de invalidez
de los actos jurídicos de un modo general, sino que la ha tratado para determinados
contratos. Por ejemplo:
A.- Compraventa de inmuebles.
B.- Permutación de inmuebles.
C.- Cláusula penal enorme.
Todos estos casos son representativos de contratos onerosos, y es que la lesión no
puede operar sino en estos contratos, justamente, porque tiene como sustrato fundamental
una grave desproporción en las prestaciones de las partes, y para ello es necesario que
exista utilidad para ambas partes.
317 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
3.- Acción pauliana, revocatoria o directa.
Los presupuestos de admisibilidad de esta acción son menos estrictos cuando el
acreedor demandante pretende dejar sin efecto un contrato gratuito celebrado por el
deudor, porque aquí sólo basta con comprobar la mala fe del deudor.
En cambio, si se trata de un contrato oneroso, además de la mala fe del deudor, se
necesita de la mala fe del tercero, porque al tercero de buena fe, la revocación no lo afecta.
Art. 2.468 CC.
4.- Arrendamiento.
El dueño de un bien que lo da en arrendamiento, lo puede transferir a un tercero, y
para saber si este tercero está o no obligado a respetar ese arrendamiento, tenemos el art.
1.962 CC.
5.- Pago de lo no debido.
Si una persona cree deber y paga algo que en realidad no debe, la ley le da la facultad
para pedir a quien recibió ese pago la repetición del mismo, siempre que la cosa se
mantenga en poder del supuesto acreedor.
Sin embargo, si el que recibió una especie o cuerpo cierto lo enajena, de manera que
esos bienes están en poder de un tercero cuando el que pagó acciona, tenemos el art. 2.303
CC.
6.- Obligación de garantía.
Los profesores López y Elorriaga sostienen que “la obligación de garantía es
característica de los contratos onerosos, imponiendo la necesidad de sanear la evicción.
Reglamentada por el Código Civil chileno a propósito de unos pocos contratos, como la
compraventa (arts. 1838 y ss. CC), el arrendamiento (arts. 1928 y ss. CC) y la sociedad (art.
2085 CC), la obligación de saneamiento de la evicción en el Derecho Comparado aparece
como cosa de la naturaleza de todos los contratos onerosos”.
7.- Error en la persona.
Los profesores López y Elorriaga sostienen que, “a diferencia de los onerosos, los
contratos gratuitos normalmente se celebran en consideración a las personas
intervinientes. Por eso los contratos gratuitos son intuito personae, de lo cual resulta que el
error en la identidad de la persona vicia el consentimiento, siendo rescindible el acto
jurídico (arts. 1455 y 1682.3 CC). Sólo excepcionalmente los contratos onerosos son intuito
personae (por ejemplo, la transacción, art. 2456 CC)”.
8.- Deberes de reconocimiento a quienes reciben los beneficios.
Los profesores López y Elorriaga señalan que “los contratos gratuitos imponen
deberes de reconocimiento a quienes reciben los beneficios. Desde el punto de vista del
318 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Derecho positivo chileno, en alguna medida ello se aprecia en materia de donaciones entre
vivos, las cuales son revocables por ingratitud del donatario (arts. 1428 y ss. CC). Además, el
donatario es obligado a proporcionar alimentos al donante que le hizo una donación
cuantiosa (art. 321.5º CC). También el donante goza del beneficio de competencia, si el
donatario le demanda el cumplimiento de la gratuidad (arts. 1417 y 1626.5º CC)”.
9.- Derecho Sucesorio.
Los profesores López y Elorriaga señalan que “el legislador patrio ha adoptado
diversas medidas restrictivas respecto a las donaciones (paradigma del contrato gratuito)
que podría celebrar una persona en perjuicio de sus futuros asignatarios forzosos o de la
relativa igualdad que a ellos corresponde. Tales son los casos, por ejemplo, de la insinuación
de las donaciones irrevocables o necesidad de obtener autorización judicial, en calidad de
formalidad ad solemnitatem, para que la donación sea válida (arts. 1401 CC, 889 y 890
CPC); y de la formación de los acervos imaginarios, unida a la acción de inoficiosa donación
(arts. 1185 al 1187 CC)”.
10.- Régimen de participación en los gananciales.
Los profesores López y Elorriaga señalan que “durante el régimen matrimonial de
participación en los gananciales, los bienes adquiridos en conjunto por los cónyuges tienen
diferente estatuto jurídico, según si lo fueron a título oneroso o gratuito”.
Observación.
Los profesores López y Elorriaga plantean que “se asevera que hay actos y contratos
neutros, respecto a los cuales no cabe la clasificación en gratuitos y onerosos, como el pacto
de separación total de bienes”.
3º Atendiendo a la equivalencia de las prestaciones.
Se distingue entre:
- Contratos conmutativos.
- Contratos aleatorios.
Aunque, en rigor, es una subclasificación de los contratos onerosos.
1.- Contrato conmutativo.
Concepto.
Art. 1.441 CC.
Observaciones.
A.- En la definición del Código, sólo se hace referencia a dar o hacer una cosa, pero no
hay inconveniente en agregar no hacer una cosa.
319 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
B.- No es necesario que las prestaciones resulten exactamente iguales; lo importante es
que se miren como equivalentes, es decir, que haya proporcionalidad.
C.- Lo determinante es que al momento en que se celebra el contrato, las partes tengan
claridad y consciencia de la entidad de las prestaciones de cada una de ellas y, de acuerdo
con ese conocimiento, estas prestaciones se puedan mirar como equivalentes.
2.- Contrato aleatorio.
Concepto.
Art. 1.441 CC.
Observación.
En este caso, la prestación de una de las partes, en cuanto a su entidad, no aparece
clara cuando se celebra el contrato, y puede que – al final – sea igual, mayor o menor, o una
equivalencia casi exacta, pero esto no transforma al contrato en conmutativo, pues – cuando
se perfecciona – no hay claridad en cuanto a la entidad de la prestación. El contrato
aleatorio queda sujeto al azar, suerte, etc.
Ejemplo.
Celebro un contrato con un pescador y le compro a $15.000.- todos los peces que
saque de una vez en la red. Al celebrar el contrato, ninguno de los dos tiene claro cuál va a
ser la entidad de la prestación del pescador.
Si los peces que saca son equivalentes a los $15.000.-, el contrato aun así es aleatorio,
porque – al momento de su celebración – no había claridad en cuanto a la entidad de la
prestación del pescador.
Críticas al artículo 1.441 CC.
1.- Los profesores López y Elorriaga señalan que es erróneo “adoptar como elemento
determinante del concepto de contrato conmutativo la equivalencia de las prestaciones
recíprocas. Esta base es doblemente falsa. Primero, en razón de que el predicho artículo
supone que el contrato oneroso es siempre bilateral, en circunstancias de que, como se dijo,
en no pocos casos el contrato oneroso (del cual una especie es el conmutativo) es
precisamente unilateral. Segundo, en razón de que equivalencia significa igualdad de dos o
más cosas y en el contrato oneroso las utilidades o provechos que recibe cada una de las
partes no son iguales. Todo contrato oneroso, sea conmutativo o aleatorio, implica algún
albur, riesgo o incertidumbre, lo cual conduce, en definitiva, a cierto grado de desigualdad
entre la ventaja económica que se otorga a la contraparte y la ventaja económica que se
reciba de ella.
El Derecho positivo chileno tolera en los contratos onerosos la aludida desigualdad
de las utilidades que reciben las partes. Sólo en escasas hipótesis, cuando al momento de la
formación del contrato se rompe violentamente el equilibrio entre el provecho económico
320 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
que reporta cada uno de los contratantes, el legislador ha reaccionado mediante la
institución de la lesión enorme, la cual puede conducir a la rescisión del contrato
conmutativo o a la reducción de la prestación excesiva”.
2.- Los mismos profesores plantean que otro defecto es “sugerir que exclusivamente
podrían tener carácter conmutativo los contratos onerosos que engendran obligaciones de
dar y/o hacer. No hay, empero, motivo alguno para excluir la categoría del contrato
conmutativo a convenciones innominadas o atípicas que creen obligaciones consistentes en
no hacer. Dicho de otra manera, respecto a todo contrato oneroso, cualquiera sea la
naturaleza de la (s) obligación (es) generada (s), es dable la subclasificación en conmutativo
o aleatorio”.
3.- Finalmente, agregan que es un error “incurrir en una ambigüedad, por no decir en un
chiste, cuando en su parte final señala, el artículo 1441 del Código Civil, que en el contrato
aleatorio existe equivalencia: la cual consistiría en una incertidumbre”.
Observaciones.
1.- La mayoría de los contratos onerosos son conmutativos, por ejemplo:
A.- El arrendamiento.
B.- La compraventa.
C.- La permutación, etc.
2.- Los profesores López y Elorriaga señalan que “lo que fundamentalmente distingue a
los contratos conmutativos de los aleatorios es que sólo en los primeros pueden las partes,
durante los tratos preliminares y al momento de la conclusión del contrato, apreciar,
estimar o valorar los resultados económicos que el mismo acarreará. Únicamente en los
contratos conmutativos las partes están en situación de pronosticar si la convención les
resultará beneficiosa, en cuánto y por qué. Es evidente que tal cálculo a priori habrá de ser
contrastado a posteriori, luego del cumplimiento de las obligaciones y del agotamiento o
extinción del iter contractual. Al cotejar el pronóstico con los resultados concretos
alcanzados, aquél resultará corroborado, desmentido o rectificado. Es así que las conjeturas
optimistas pueden derrumbarse cuando se las confronta con los beneficios efectivamente
obtenidos, resultando la convención un mal negocio. Ello no priva al contrato oneroso de su
carácter conmutativo.
En los contratos aleatorios, por el contrario, ningún cálculo racional es factible
respecto a las consecuencias económicas que la operación producirá. El destino del
contrato aleatorio queda supeditado al azar, a la suerte, a la total incertidumbre. Al
momento en que nace o se forma el contrato aleatorio es imposible prever, con alguna
rigurosidad intelectual, los resultados prácticos en que él se traducirá”.
3.- Los mismos profesores añaden que “no debe confundirse el contrato aleatorio con el
contrato generador de obligación (es) condicional (es). La condición, hecho futuro e
incierto, es un elemento habitualmente accidental, que las partes agregan voluntariamente
al acto jurídico que celebran y al cual supeditan el nacimiento o la extinción de una o más
obligaciones. La contingencia de ganancia o pérdida que también implica futureidad e
321 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
incertidumbre es un elemento estructural de la esencia de los contratos aleatorios, que no
puede ser eliminado por las partes que deciden celebrar un acto integrante de esta
categoría.
Al albur quedan supeditados en el contrato aleatorio no la existencia o inexistencia
de obligaciones, como ocurre con la condición, sino que los resultados económicos, es decir,
la mayor o menor utilidad o provecho. (…).
Con todo, hay casos en que existe gran analogía entre contrato condicional y contrato
aleatorio, lo que acontece cuando del albur depende ya no la extensión de lo que a una parte
corresponde pagar, sino que si tiene o no tiene que pagar, vale decir, si hay o no obligación”.
4.- De los contratos aleatorios se ocupa el Título XXXIII del Libro IV CC.
Art. 2.258 CC.
Sin embargo, éstos no son los únicos. “Hay otros que tienen tal carácter, por ejemplo,
la venta de derechos litigiosos, especialmente cuando el legislador priva al demandado del
beneficio del rescate o retracto litigioso frente al comprador – cesionario que obtenga en el
pleito (art. 1913 CC)”.
5.- Tratándose del seguro, hay que destacar “que los cálculos actuariales, las estadísticas
y la computación que empleados por las empresa de seguros en lo ofrecimiento masivo de
las pólizas a los consumidores y en el manejo de sus negocios, redundan en que el seguro
haya dejado de ser para ellas un contrato aleatorio. Si se añade a lo anterior la técnica del
reaseguro, normalmente se advierte que las sociedades anónimas aseguradoras a priori
están en situación de pronosticar las ganancias que reportarán de los contratos de seguros.
Para ellas, entonces, el seguro suele ser considerando conmutativo, conservando la
naturaleza aleatoria únicamente para los consumidores. Ese enfoque o doble carácter del
contrato de seguro por cierto que sólo se compadece con un análisis de conjunto del
negocio de los seguros. Individualmente considerado, cada contrato de seguro que se otorga
sigue siendo aleatorio para sus dos partes, incluso para el asegurador. Por lo demás, igual
análisis puede efectuarse respecto a los juegos de azar masivos, que leyes especiales
autorizan en casinos e hipódromos”.
Después de la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.667, tenemos el art. 512 inc.1º C.
de C.
A partir de dicha ley cabe sostener que “el contrato de seguro es conmutativo, ya que
existe perfecta equivalencia entre la obligación del asegurador de tomar el riesgo sobre sí y
la del asegurado de pagar la prima”.
6.- Los profesores López y Elorriaga sostiene que “hay contratos que, según las
circunstancias, pueden revestir carácter conmutativo o aleatorio. Es el caso de la
compraventa de cosas que no existen, pero se espera que existan”; se trata de la venta de
cosa futura, la cual puede adoptar dos formas:
A.- Venta de cosa futura propiamente tal.
Es la venta de una cosa que no existe, pero que se espera que exista, y se entiende
hecha bajo condición de existir.
Se trata de un contrato condicional y conmutativo.
322 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
B.- Venta de la suerte.
Es la venta de la contingencia incierta de ganancia o pérdida. En rigor, en este caso,
hay objeto, el cual está dado por la suerte.
Se trata de un contrato puro y simple y aleatorio.
Esta clase de venta es excepcional, de manera que – para que se entienda venta de la
suerte – se requiere:
i.- Que las partes así lo digan.
ii.- Que así se deduzca de las circunstancias concretas del contrato.
Art. 1.813 CC.
Importancia de esta clasificación.
1.- En materia de lesión enorme.
En rigor, sólo se puede producir en los contratos conmutativos, “siendo entonces
procedente que la parte afectada, según los casos, solicite la nulidad relativa del acto
jurídico o la reducción de la prestación excesiva”. En cambio, en los aleatorios, es de la
naturaleza del contrato que pueda haber una desproporción.
2.- En materia de teoría de la imprevisión.
Es decir, si en ese tiempo que va desde la celebración del contrato y el cumplimiento
de las obligaciones, se produce una situación de trastorno económico en el país, que
dificulta el cumplimiento de las obligaciones de una de las partes. Esta doctrina “permite, en
caso de ruptura de la economía de la convención, en razón de un cambio imprevisto de las
circunstancias externas, que el juez revise o modifique el contrato conmutativo a fin de
evitar la ruina de una de las partes. Además de la revisión judicial, que en Chile podría
fundarse en varios argumentos y textos legales, por ejemplo, en el principio de la buena fe
objetiva consagrado en el artículo 1546 del Código Civil, en Derecho comparado la
imprevisión conduce a otro remedio o solución alternativa, a saber, la resolución por
excesiva onerosidad sobrevenida”. Esto sólo puede tener lugar en los contratos onerosos
conmutativos.
4º Contratos principales y accesorios.
En doctrina se discute el criterio que ha tomado el legislador para formular esta
clasificación. Así:
1.- Algunos autores señalan que es la función de garantía.
2.- Otros señalan que es la forma como existen los contratos.
323 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Observaciones.
1.- Las garantías son cauciones. Art. 46 CC.
Las cauciones o garantías pueden ser:
A.- Reales.
Son aquéllas en que se garantiza el cumplimiento de una obligación afectando un
determinado bien del deudor o de un tercero; “con una cosa determinada se asegura al
acreedor que se le pagará íntegra y oportunamente la obligación principal. En el contrato de
prenda, esta cosa es un bien mueble. En la hipoteca y en la anticresis, un bien inmueble”.
B.- Personales.
Son aquéllas en que el acreedor no sólo tiene el patrimonio del deudor, sino que –
además – tiene otros patrimonios; “en lugar de garantizarse el pago de la obligación
principal con un determinado objeto, un nuevo sujeto (…) se compromete a cumplir dicha
obligación si el deudor principal no lo hace, y a este efecto él responde en general con todos
sus bienes”. Por ejemplo:
i.- Fianza.
ii.- Solidaridad pasiva.
iii.- Cláusula penal.
2.- Art. 1.442 CC. Ejemplos de contratos principales:
A.- Compraventa.
B.- Arrendamiento.
C.- Depósito.
D.- Comodato, etc.
3.- Art. 1.442 CC. Ejemplos de contratos accesorios:
A.- Hipoteca.
B.- Prenda.
C.- Fianza.
D.- Anticresis, etc.
4.- En nuestro país, “es de la esencia del contrato garantizar el cumplimiento de otra
obligación”. Sin embargo, hay que destacar que los contratos accesorios no necesitan de
otro contrato que actúe como principal, sino que se requiere que exista una obligación
principal que puede tener su origen en una fuente distinta al contrato. “Puede ocurrir,
entonces, que el contrato accesorio no dependa precisamente de otro contrato, sino de una
obligación extracontractual, derivada de la ley o de un cuasicontrato o de un delito o
cuasidelito civiles”.
324 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
5.- Hay que distinguir el contrato accesorio del contrato dependiente, es decir, de ése
que puede existir y subsistir por sí solo, pero – para que empiece a producir sus efectos –
necesita de la celebración de otro contrato.
En razón de lo señalado en el numeral precedente, “los contratos dependientes no
son contratos accesorios. Denominase dependientes a ciertos contratos que están
supeditados a otra convención, pero sin garantir su cumplimiento”.
Éste es el caso de las capitulaciones prematrimoniales, es decir, las estipulaciones de
carácter patrimonial que celebran los esposos antes del matrimonio. Estas capitulaciones
por sí solas existen y subsisten, tienen validez jurídica, pero no pueden surtir efectos
mientras no se celebra otro contrato, cual es el de matrimonio.
Importancia de esta clasificación.
Se resume en el principio “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”. Así:
1.- La ineficacia del contrato principal trae consigo que el contrato accesorio no pueda
subsistir.
2.- La extinción de la obligación principal provoca la extinción del contrato accesorio.
Sin embrago, “el Derecho acepta por razones prácticas, (…), que lo accesorio tenga
nacimiento antes que lo principal. El contrato accesorio a veces puede legalmente
celebrarse, a pesar de que la obligación principal todavía no existe. Es lo que se conoce con
el nombre de cláusula de garantía general. Los artículos 2339.2 y 2413.3 del Código
expresamente admiten la validez de la cláusula de garantía general en la fianza y en la
hipoteca. También es admitida en la nueva reglamentación del contrato de prenda sin
desplazamiento contenida en el artículo 14 de la ley Nº 20.190 de 2007. Todos estos
contratos accesorios pueden celebrarse para caucionar obligaciones principales futuras,
que aún no existen o que no es seguro que vayan a existir o cuyo monto es indeterminado”.
Aquí se contrae una fianza o se constituye una hipoteca para garantizar, no sólo las
obligaciones presentes, sino que también obligaciones futuras, y tiene aplicación en los
contratos bancarios.
5º Atendiendo a su perfeccionamiento.
Art. 1.443 CC.
Observaciones.
1.- Esta clasificación se formula en atención a la forma como se perfecciona el contrato y
no a la mayor o menor importancia del consentimiento, porque éste es un elemento común
a todo contrato.
Como explican los profesores López y Elorriaga, “esta clasificación dice relación con
el momento del nacimiento o formación de los contratos y con los requisitos que hay que
cumplir en ese instante. El consentimiento de las partes es requisito sine qua non de todo
contrato”.
325 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
2.- En el contrato consensual basta el solo acuerdo de las partes para que el contrato
esté perfecto; como explican los profesores López y Elorriaga, “se denomina consensuales a
los contratos para cuya formación basta el consentimiento de las partes, sin que sea preciso
cumplir con formalidades ad solemnitatem, ni entregar la cosa materia del contrato”. Por
ejemplo:
A.- Compraventa de cosa mueble.
B.- Permutación de cosa mueble.
C.- Arrendamiento.
3.- En el contrato solemne, no toda formalidad exigida por la ley le da al contrato este
carácter; se trata de las formalidades ad solemnitatem, es decir, aquéllas que exige la ley en
atención a la naturaleza del contrato y no en atención a las personas que intervienen
(habilitantes), ni en atención a los intereses de terceros (por vía de publicidad), ni a las
exigencias de prueba (ad probationem).
Si no se cumple con estas solemnidades, se entiende que no hay consentimiento.
Los profesores López y Elorriaga señalan que, “en los contratos solemnes, (…), es
indispensable que el consentimiento se exprese cumpliendo con la formalidad objetiva
preestablecida por la ley, en términos que, si no se cumple, es nulo absolutamente (art.
1682 CC)”175.
Por ejemplo:
A.- Compraventa de inmuebles.
B.- Venta de servidumbres.
C.- Venta de censos.
D.- Venta de una sucesión hereditaria.
E.- Hipoteca.
F.- Promesa.
G.- Matrimonio.
Los profesores López y Elorriaga sostienen que estos contratos suscitan algunos
problemas jurídicos:
A.- ¿Son válidas las modificaciones de contratos solemnes por simple acuerdo de
voluntades?
Los profesores López y Elorriaga señalan que, “no obstante el tenor del artículo
1707.2 del Código Civil, la Corte Suprema ha dicho que sí, en la medida en que la
modificación se refiera a obligaciones accidentales y no esenciales del contrato”.
175 Esta última opinión de los profesores López y Elorriaga es, a lo menos, discutible. Según el artículo 1.443
CC, si en un contrato solemne no se cumple con la solemnidad, no hay contrato, pues el contrato se
perfecciona a través de la solemnidad. De ahí que autores, como el profesor Vial, distinguen entre
solemnidades que se exigen como requisito de existencia y solemnidades que se exigen como requisito de
validez.
326 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
B.- La resciliación o mutuo disenso de un contrato solemne ¿debe cumplir la misma
formalidad objetiva exigida para la celebración de la convención?
Entendemos que sí, ya que – en Derecho – las cosas se deshacen de la misma manera
como se hacen.
C.- El mandato, que de ordinario es contrato consensual, si consiste en el encargo
conferido al mandatario para que celebre un contrato solemne, ¿debe otorgarse con las
mismas formalidades objetivas prescritas para el contrato encomendado?
Es decir, “si el contrato encomendado precisa de escritura pública, ¿es también ésta
indispensable para celebrar el mandato?”.
Los profesores López y Elorriaga añaden que, “en la práctica chilena predomina
ampliamente la respuesta afirmativa. Sin embargo, Stitchkin, con muy buenos argumentos,
opina lo contrario”. Volveremos sobre este punto al estudiar el mandato.
D.- ¿Es válido un contrato solemne si, habiéndose soslayado las formas exigidas por la
ley, las partes han cumplido voluntariamente todas las obligaciones?
Los profesores López y Elorriaga señalan que “en Chile se dice, quizás con demasiada
premura y poco realismo, que no, invocando incluso la inexistencia de los actos jurídicos y
el artículo 1701.1 del Código Civil. En Derecho comparado la respuesta es a menudo
afirmativa”.
4.- Contrato real es aquél que, para que sea perfecto, además del consentimiento,
necesita de la entrega de la cosa a que se refiere; como explican los profesores López y
Elorriaga, “el consentimiento debe ir aparejado de la datio rei, es decir, la entrega de la cosa
(coetáneamente al nacimiento del contrato”. Por ejemplo:
A.- Mutuo.
B.- Depósito.
C.- Comodato.
D.- Prenda civil.
Precisiones en relación con el contrato real.
A.- El CC dice que se necesita la tradición de la cosa, y la verdad es que se requiere de la
entrega, porque hablar de tradición implica transferencia de dominio, y ocurre que hay
contratos en los que la entrega no constituye tradición.
B.- En estos contratos, si no hay entrega, no hay contrato.
C.- No hay que confundir esta entrega que dice relación con el perfeccionamiento del
contrato, con esa entrega de la cosa que se ve en ciertos contratos, pero en los cuales forma
parte de la fase de cumplimiento del contrato, como ocurre en la compraventa y en el
arrendamiento.
327 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Como señalan los profesores López y Elorriaga, “no debe confundirse esta entrega,
integrante de la fase de nacimiento de los contratos reales, con la entrega de la cosa que en
otros numerosos contratos integra la fase de cumplimiento. Por ejemplo, el arrendador
debe entregar la cosa arrendada al locatario y el vendedor debe entregar la cosa vendida al
comprador. Empero, ni el arrendamiento ni la compraventa son contratos reales, pues estas
entregan forman parte del cumplimiento o ejecución y no del nacimiento o formación del
acto jurídico”.
D.- Los profesores López y Elorriaga señalan que “lo que caracteriza esencialmente al
contrato real es la imprescindible entrega, con la cual nace el contrato. Quien entrega la
cosa se constituye en acreedor de una típica obligación restitutoria. Quien recibe la cosa es
el deudor de esta obligación. Tratándose del depósito, del comodato, de la prenda civil y de
la anticresis, la entrega de la cosa se efectúa en mera tenencia a quien la recibe y, por lo
tanto, lo que debe restituir el deudor es el mismo cuerpo cierto. Por el contrario, en el caso
del contrato de mutuo o préstamo de consumo, que es un título traslaticio de dominio,
quien la recibe pasa a ser poseedor, quedando obligado a restituir otro tanto del mismo
género y calidad. De este modo, la expresión del artículo 1443 del Código, en el sentido de
que el contrato real para ser perfecto necesita la tradición de la cosa a que se refiere,
exclusivamente es exacta en el caso particular del mutuo. En los demás contratos reales,
como la entrega tiene lugar conservándose, por quien se desprende del corpus o tenencia
de la cosa, el ánimo de señor y dueño, naturalmente que no existe tradición en sentido
estricto”.
E.- Los profesores López y Elorriaga plantean que “existe una corriente doctrinaria
contemporánea que postula la supresión de los contratos reales. Como se sabe, éstos
además son unilaterales: solo engendran la obligación restitutoria, a cargo de quien recibió
la coas. Se propone, entonces, transformar los contratos reales unilaterales en contratos
consensuales bilaterales. Así, la entrega o datio rei dejaría de pertenecer a la fase de
formación del contrato, irguiéndose en el primer acto de cumplimiento o ejecución del
mismo. Rompiendo esta corriente, el profesor Ghestin ha demostrado que la longevidad de
los contratos reales no es un mero conservadurismo jurídico. En palabras suyas y de su
compatriota Carbonnier: lo que en verdad pertenece al pasado es la hostilidad a la teoría
del contrato real; dicha hostilidad pudo comprenderse en la época en que el individuo fue
considerado rey, a través del consensualismo y de la autonomía de la voluntad, mas no hoy,
cuando tales concepciones están en decadencia. La categoría del contrato real responde a
una concepción menos intelectual, pero mucho más concreta y por lo mismo más
verdadera, de las relaciones contractuales. La datio rei es un elemento material sensible,
útil para precisar el nacimiento del contrato, y no un mero arcaísmo. Ello explica la
mantención de los contratos reales en los códigos recientes”.
F.- En Chile no existen los contratos con efectos reales, pues estos producen efectos
personales, a diferencia de lo que ocurre en Francia, donde es posible que tenga lugar la
adquisición del dominio por el solo efecto de algunos contratos, y a estos se les conoce
como contratos con efectos reales.
En este sentido, los profesores López y Elorriaga sostiene que “hay países, como
Italia y Francia, que, apartándose de la tradición romana, omiten distinguir en sus Derechos
328 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
el título traslaticio del dominio del modo de adquirir llamado tradición. En ellos, entonces,
es posible que opere la adquisición de la propiedad por el solo efecto de algunos contratos.
A éstos se les conoce como contratos con efectos reales. (…). En Chile no existen los
contratos con efectos reales; todos los contratos exclusivamente tienen efectos personales.
Para que en Chile se incorpore al patrimonio de alguien un derecho real es siempre
necesario que intervenga la tradición u otro modo de adquirir”.
Esta afirmación puede resultar discutible. El profesor Topasio señala que la tradición
cumple dos funciones: una función de pago y una función de perfeccionamiento de ciertos
contratos. Sólo en la primera se produce la extinción de obligaciones, y ello como
consecuencia de haberse producido la transferencia del dominio, o sea, el pago176 ; en
cambio, en la segunda, como la tradición hace que se perfeccione el contrato, no se
extinguen obligaciones sino que – precisamente – éstas nacen177. Con todo, lo que es común
a ambas funciones de la tradición, es que se transfiere el dominio.
De esta manera, como el contrato de mutuo se perfecciona por medio de la tradición
de la cosa, al perfeccionarse el contrato de mutuo se produce el efecto traslaticio de
dominio, por lo que, sin perjuicio de hacer nacer la obligación restitutoria, el solo
perfeccionamiento del contrato produce el efecto de la adquisición de la propiedad de las
cosas fungibles, por parte del mutuario.
5.- Los profesores López y Elorriaga plantean que “todo sistema jurídico implica un
formalismo irreductible consistente en la exteriorización de la voluntad, en el tránsito de la
voluntad como realidad sicológica a la voluntad como fenómeno sensible. La verdad es que
mientras sea libre la manera en que se exteriorice la voluntad, se sigue en el campo del
contrato consensual. El formalismo sólo aparece cuando la voluntad de las partes debe
necesariamente quedar envuelta en alguna ritualidad estricta, de tal modo que si no se
cumple con ésta, la manifestación de voluntad es jurídicamente ineficaz, en uno u otro
grado, según el caso”.
176 En este sentido, el profesor Topasio sostiene que “la transferencia o constitución del derecho real es aquí,
por tanto, un pago, lo cual significa que la tradición no opera autónomamente, sino vinculada a la obligación
de dar, cuyo contenido jurídico – real necesariamente debe actuar. La transferencia es, por tanto, la actuación
del contenido de la obligación de dar, o lo que es igual, es el acto de solución o pago efectivo de la prestación
de dar debida, cumplida mediante la tradición. En definitiva, la tradición al ejecutar un contrato translaticio ya
perfeccionado y vinculada por tanto a una obligación de dar preexistente, es por antonomasia un pago, sujeta
a las reglas de la solución o pago efectivo dispuestas por el Código Civil, en todo aquello que resulten
aplicables atendida la naturaleza (de dar) de la obligación que cumple. Todo ello, con claro fundamento en el
Derecho positivo al precisar el Código Civil en preceptos reguladores del pago de la obligación de dar, que la
transferencia de la propiedad (cabe hacer la extensión a los otros derechos reales) constituye el pago de un
derecho que se debe transferir”. En el mismo sentido, la profesora Mª de los Ángeles Soza explica que “la
figura se dirige a un resultado adquisitivo de propiedad, y, en este sentido, no persigue extinguir nada. Que
esta adquisición produzca en la práctica la extinción de una obligación que tenía el tradente, es un resultado
de hecho y no un objetivo de la entrega”.
177 Agrega que “el derecho positivo otorga también a la tradición otra función, que no va asociada a la fase de
ejecución del título sino a su etapa inicial de formación. Se trata de una tradición que no está sujeta a
transferir o constituir el contenido jurídico real de una preexistente obligación de dar sino a realizar la
enajenación en el momento del perfeccionamiento del título, actuando la propia tradición como elemento de
su perfección; ello ocurre con el contrato real translaticio. (…). La transferencia del dominio va asociada aquí,
directamente, a la fase de formación del título, a su momento inicial”.
329 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
6.- En principio, los contratos son meramente consensuales, excepcionalmente son
solemnes y reales. “En nuestros códigos, imbuidos del dogma de la autonomía de la
voluntad, el contrato consensual lógicamente aparece como la regla general, pues si la
voluntad tiene el poder de generar derechos y obligaciones, fijando la medida o alcance de
ellos, no es posible, sin contradicción, exigirle a esa misma voluntad que tenga que acatar o
que se vierta a través de ritos o formas determinadas”.
7.- Los profesores López y Elorriaga señala que “el principio del consensualismo
contractual se degrada toda vez que se exigen formalidades en la celebración del contrato y
no sólo en los casos de los contratos reales y solemnes. Al margen de las formalidades
típicas del contrato real (la datio rei) y del contrato solemne (la exigencia legal
preestablecida en atención a la naturaleza del acto), hay varias otras especies de
formalidades (de prueba, de publicidad, habilitantes, convencionales), las cuales también
representan un deterioro de la idea según al cual bastaría el acuerdo desnudo de las
voluntades de las partes para vincularlas”.
8.- Los mismos profesores añaden que, “según el Código Civil chileno, los contratos que
no requieren la entrega de la cosa (reales) ni el cumplimiento de una formalidad objetiva
(solemnes), son consensuales. La paradoja radica en que, con suma frecuencia en nuestro
país, el contrato consensual es un contrato formal, pues deben cumplirse para celebrarlo
otras formalidades (ad probationem, de publicidad, habilitantes). Acorde al Derecho
positivo chileno un contrato consensual puede ser y es a menudo un contrato formal”.
Importancia de esta clasificación.
Interesa para saber en qué momento queda perfeccionado el contrato:
1.- Si es consensual, desde que surge el concurso de voluntades de ambas partes.
2.- Si es real, desde que se entrega la cosa.
3.- Si es solemne, desde que se cumple con las solemnidades previstas por la ley.
CLASIFICACIONES ELABORADAS POR LA DOCTRINA.
1º Atendiendo a la oportunidad en que produce sus efectos.
- Contratos de ejecución instantánea.
- Contratos de ejecución diferida.
- Contratos de tracto sucesivo.
1.- Contratos de ejecución instantánea.
Son aquéllos en que, perfeccionado el contrato, se hacen exigibles las obligaciones
que de él surgen. Para los profesores López y Elorriaga, “son aquellos en los cuales las
obligaciones se cumplen apenas se celebra el contrato que las generó. El contrato nace y se
extingue simultáneamente, quedando las partes liberadas de inmediato”. Con todo, cabe
tener presente que “lo normal es que con el pago el contrato quede definitivamente
agotado. Pero después pueden surgir problemas, recobrando vigencia la convención”.
330 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Estos constituyen la regla general.
2.- Contratos de ejecución diferida.
Son aquéllos en que el cumplimiento de las obligaciones queda entregado al futuro,
generalmente mediante un plazo. Según los profesores López y Elorriaga, “son aquellos en
los cuales alguna o algunas obligaciones se cumplen dentro de un plazo”.
Aquí, el cumplimiento de la obligación aparece postergado más allá del
perfeccionamiento del contrato.
Este plazo puede ser:
A.- Expreso.
Si formalmente se conviene por las partes.
B.- Tácito.
Si nada se dice de modo explícito, pero el cumplimiento de la obligación
inevitablemente supone un lapso entre el perfeccionamiento del contrato y el
cumplimiento.
Recordemos que el plazo tácito es el indispensable para cumplir la obligación y
puede surgir:
i.- De la naturaleza de la prestación.
Ésta impone la necesidad de contar con un plazo, aunque nada se diga, por ejemplo,
un contrato de construcción.
ii.- De un cumplimiento que debe efectuarse en un lugar distinto de aquél en que se
genera la obligación.
Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el contrato de transporte: necesariamente se
necesita de un plazo para que el transportista cumpla con su obligación de entregar las
mercancías al consignatario, pues debe trasladar tales mercancías desde un lugar a otro.
3.- Contratos de tracto sucesivo.
Son aquéllos en que las obligaciones van naciendo y extinguiéndose periódicamente,
durante un lapso más o menos prolongado. Los profesores López y Elorriaga explican que
“son aquellos en que los cumplimientos de a lo menos una de las partes se van escalonando
en el tiempo, durante un lapso prolongado”; por ejemplo, el arrendamiento: cada mes se
paga la renta, pero no cabe exigir el pago de rentas futuras.
En estos contratos, “la relación contractual tiene permanencia”, toda vez que “existe
cumplimiento fraccionado de lo debido”.
331 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Importancia de esta clasificación.
1.- Hay ciertas instituciones que no pueden operar en los contratos de ejecución
instantánea:
A.- Teoría de los riesgos, porque – para que proceda – se necesita que exista la
posibilidad que la especie o cuerpo cierto perezca por fuerza mayor o caso fortuito y que la
obligación esté diferida en el tiempo.
En consecuencia, sólo puede operar en los contratos de ejecución diferida, porque,
en los contratos de tracto sucesivo, “la extinción por caso fortuito o fuerza mayor de una
obligación de rebote produce la extinción de la obligación de la contraparte. Por eso, el
artículo 1950 dispone que la destrucción total de la cosa arrendada acarrea la expiración
del contrato de arrendamiento, de modo que cesan las obligaciones de ambas partes”.
B.- Teoría de la imprevisión. “Las soluciones o remedios consistentes en la revisión
judicial de los contratos en curso y en la resolución por excesiva onerosidad sobrevenida, se
conciben por la doctrina a propósito de los contratos de tracto sucesivo. Es claro que estos
remedios son inoperantes respecto de los contratos de ejecución instantánea. Queda la
duda en materia de contratos de ejecución diferida, aunque nos inclinamos por admitir
también en éstos los remedios a la imprevisión”.
C.- Caducidad convencional, ya que se pacta que – ante el incumplimiento de una de las
cuotas – el acreedor podrá exigir el pago de todas las demás, considerándolas de plazo
vencido, lo que supone que el contrato no es de ejecución instantánea, sino que de tracto
sucesivo.
D.- Resciliación. “Tratándose de contratos de tracto sucesivo celebrados por tiempo
indefinido, excepcionalmente puede tener lugar por voluntad unilateral de uno solo de los
contratantes. Es lo que se conoce como terminación por desahucio o revocación”.
2.- En materia de nulidad y resolución. En los contratos de ejecución instantánea o de
ejecución diferida, operan, por regla general, con efecto retroactivo, “volviéndose a la
situación en que las partes se encontraban antes de contratar”.
En cambio, en los contratos de tracto sucesivo, producido el incumplimiento de una
de las partes, surge la posibilidad de pedir el término del contrato, pero no hablamos de
resolución, y esto, porque la resolución opera con efecto retroactivo, lo que significa que se
borran los efectos que el contrato ya produjo, y esto no es posible en los contratos de tracto
sucesivo; “no es posible borrar los efectos que ya se produjeron”, por ejemplo, en el
arrendamiento, el arrendatario no puede restituir al arrendador el goce de la cosa. Por eso
se habla de terminación y sus efectos no operan hacia el pasado, sino que a partir de la
fecha en que quede firme la sentencia que declara la terminación.
Igual cosa ocurre con los efectos de la nulidad, afectan al futuro, pero el pasado se
consolida y respeta178 .
178 En efecto, de admitirse un efecto retroactivo, sólo una de las partes, por ejemplo, el arrendador, podría
restituir las rentas de arrendamiento; pero ello se traduciría en un enriquecimiento injustificado para el
332 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Los contratos relacionales o de larga duración.
Los profesores López y Elorriaga señalan que, “con relación a los contratos cuya
ejecución es extendida en el tiempo, en el Derecho moderno, especialmente en el
anglosajón, se ha venido configurando la noción de los denominados contratos de larga
duración o relacionales. A pesar de que todo contrato por definición genera una relación
jurídica entre partes, existen algunos que se extienden por tan largo plazo que llegan a
producir una vinculación estable y permanente entre quienes los han otorgado, por lo que
en esta perspectiva son más relacionales que otros. En este tipo de contratos, el plazo, y
especialmente el largo plazo, no es un elemento meramente accidental o una simple
modalidad del negocio jurídico, sino que es una parte esencial de él, ya que el convenio se
estructura sobre la base de una relación comercial, económica o financiera que se extenderá
probablemente por muchos años, a partir de lo cual las partes definen sus derechos,
obligaciones, cargas y utilidades. El interés de las partes se satisface precisamente con la
prolongada duración del acuerdo.
Los contratos por lo que se obtienen los servicios básicos de energía, gas y agua, los
contratos de salud, educación, seguros, distribución, concesiones, de suministro de
tecnología, materiales o de mano de obra, o los de asistencia técnica para grandes
proyectos, son acuerdos que se dilatan mucho en el tiempo, generando entre los
contratantes un vínculo que suele desbordar el simple acuerdo de voluntades que les dio
origen.
En algunos contratos de este tipo la vinculación llega a ser tan relevante que muchas
veces las partes se transforman en buena medida en dependientes la una de la otra, ya que
una de ellas, para poder explotar su giro o realizar su actividad, requiere del permanente
apoyo y cumplimiento de las obligaciones de la otra parte. Estos contratos, más sofisticados
y complejos, se oponen a la noción de contrato tradicional, que nace para ser ejecutado de
una sola vez, y al que se le denomina discreto (discrete), pues no presenta este rasgo de
trascendencia en la vinculación que experimentan las partes en el tiempo. En el contrato de
larga duración, la vinculación entre los contratantes no es estática o inamovible; no se trata
de una simple transacción de bienes o servicios entre dos o más personas, sino que el
vínculo es dinámico y relacional, por lo que debe adaptarse a los sucesos y circunstancias
que seguramente van a ocurrir en el muy largo plazo en el que el convenio debe ser
ejecutado. (…). Pero en el contrato relacional, tan reducida actividad es impensable, ya que
las partes deberán ejecutar con dinamismo aquello a lo que se han obligado.
El principal problema que generan los contratos de larga duración viene dado
precisamente por su configuración, pues entre el momento en que son celebrados y el
período de tiempo en que son cumplidos, suelen cambiar las circunstancias en que se
celebraron, o sobrevienen sucesos que las partes no previeron al momento de contratar.
(…). En los contratos de asistencia técnica o de suministro de maquinarias, por ejemplo, es
entendible que con el tiempo la tecnología comprometida o la maquinaria que se utiliza en
el cumplimiento del contrato vaya quedando superada y deba ser reemplazada o
actualizada. Es comprensible, de la misma forma, que las personas que pueden haber estado
a cargo del proyecto a ejecutar vayan cambiando, sea porque han envejecido, se han
marchado de la compañía o simplemente han fallecido. Es también muy frecuente, y acaso
arrendatario, quien habría gozado de una cosa ajena sin pagar por ello.
333 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
de lo más relevante en la economía del contrato, que los precios de los servicios vayan
cambiando, sea porque los materiales se van haciendo más caros o escasos o porque
sencillamente la prestación del servicio se hace más onerosa con el transcurso del tiempo.
En este tipo de situaciones el receptor de los servicios estará interesado en que se le provea
de la tecnología más actualizada y de la maquinaria más moderna, rechazando lo que el
parece anticuado. De la misma forma, el prestador de los servicios aspirará al precio
actualizado y real de sus servicios, no conformándose con una retribución que no cubra sus
costos, ni le proporcione las debidas utilidades”.
Observaciones.
A.- Los profesores López y Elorriaga agregan que, “los contratos de larga duración se
asemejan a los contratos de ejecución diferida, ya que en ambos la prestación se extiende en
el tiempo. La diferencia radica en que en los primeros la prestación simplemente queda
postergada en el tiempo, pues el cumplimiento se separa de la celebración; en cambio, en
los contratos relacionales el interés del acreedor no es satisfecho sino mediante una
prestación continua y reiterada en el tiempo, por lo que este factor se vincula
indefectiblemente con la ejecución del objeto del contrato, ya que no puede ejecutarse sino
a través del tiempo. En palabras de Messineo: ‘la duración no es tolerada por las partes, sino
que querida por ellas, por cuanto la utilidad del contrato es proporcional a su duración’, ya
que el interés del acreedor se encuentra precisamente en que la prestación se le cumpla en
un extenso período temporal, por lo que el elemento tiempo queda incorporado en el objeto
del contrato como una forma de satisfacer el interés de las partes”.
B.- Como consecuencia de lo anterior, los contratos relacionales o de larga duración
presentan dos características destacadas:
i.- Su extensión en el tiempo.
Los profesores López y Elorriaga señalan que “el elemento más consustancial a los
contratos relacionales, como se ha dicho, es su duración prolongada. Es lo que determina
que se esté en presencia de un contrato de este tipo. Este factor es el que coloca a las partes
en el imperativo de prever expresamente el futuro en el contrato, ya que saben que por el
largo plazo involucrado es enteramente posible que las circunstancias presentes cambien.
Se genera así el problema de la distribución de los riesgos del contrato, ya que las
variaciones económicas, laborales o políticas pueden resentir los intereses involucrados,
por ello deben adelantarse a la variación de las circunstancias”.
ii.- Sus cláusulas abiertas o flexibilidad interna.
Para los profesores López y Elorriaga, “la segunda nota característica de este tipo de
contratos es la flexibilidad de su contenido. Ella supone un clausulado abierto que otorgue
espacio a los contratantes para adaptarse a los cambios que sobrevengan durante la
vigencia del contrato, especialmente en situaciones de crisis, y, en caso contrario, que
otorgue posibilidades al tribunal o a un tercero para adaptar los términos contractuales a
las nuevas circunstancias. Naturalmente que en ellos no puede quedar al arbitrio de uno de
334 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
los contratantes la adecuación que sea necesaria acorde a la modificación de las
circunstancias, pero sí es necesario su conciliación con el nuevo escenario de hecho. No es
sustentable en la economía de un contrato que se altere la equivalencia de las prestaciones
en términos que una de las partes mejore su situación y la otra se empobrezca
correlativamente. Si el contrato se otorgó para satisfacer los intereses de ambas partes,
perderá su sentido cuando este objetivo deje de cumplirse. Una cláusula que dejara a la
decisión de una de las partes la posibilidad de modificar los términos del contrato debiera
ser considerada abusiva si ello no satisface al mismo tiempo los intereses de la otra, pues se
rompería la relación de cambio implícita en la convención”.
A partir de esta flexibilidad contractual, se derivan importantes consecuencias:
1) La necesidad de las cláusulas de ajuste de precios.
Los profesores López y Elorriaga señalan que, “a pesar de que no son las únicas que
permiten la ductilidad del contrato, suelen ser de las más relevantes, ya que por medio de
ellas se establece la posibilidad de exigir la modificación del contrato en el evento de
cambiar las circunstancias, o incluso establecer derechamente el procedimiento para
determinar los nuevos precios”.
2) La presencia de cláusulas que faciliten fórmulas de acuerdo, ante los cambios de
escenario en el cumplimiento del contrato.
Para los profesores López y Elorriaga, “ello exige de alguna sofisticación en la
elaboración del texto contractual y de un claro compromiso colaborativo frente a las
adversidades futuras”.
3) La presencia de cláusulas que prevean quién soportará ciertos riesgos que las partes
logren prever al momento de suscribirlos.
Según los profesores López y Elorriaga, “determinar si una de las partes debe o no
seguir cumpliendo el contrato, a pesar que la obligación de la otra se haya extinguido por
caso fortuito, puede ser una cuestión crucial para la economía del negocio. De la misma
manera, establecer cómo deben distribuirse los mayores costos que debe enfrentar una de
las partes producto de circunstancias desconocidas que, si bien no impiden el cumplimiento
de la obligación, la hacen particularmente onerosa, es una cuestión propia de los contratos
relacionales”.
2º Atendiendo a si están o no reglamentados por la ley.
- Contratos típicos.
- Contratos atípicos.
1.- Contratos típicos.
Son aquéllos “que han sido expresamente reglamentados por el legislador en códigos
o en leyes especiales”. Por ejemplo:
335 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
A.- Compraventa.
B.- Arrendamiento.
C.- Sociedad.
D.- Mandato.
E.- Mutuo.
F.- Fianza, etc.
Estos contratos están regulados en el CC, pero hay otros contratos en otros cuerpos
legales, por ejemplo, el C. de C. regula el contrato de transporte marítimo, el contrato de
fletamento, el contrato de seguro, etc.
También hay contratos que aparecen regulados en leyes especiales, por ejemplo, el
contrato de cuentas corrientes bancarias y cheques.
También podemos apreciar que hay contratos que están regulados en el CC, y
posteriormente leyes especiales han ido introduciendo variaciones a estos contratos y
creando nuevas figuras, por ejemplo, el CC regula la prenda civil y luego leyes especiales
han creado la prenda sin desplazamiento (Ley Nº 20.190).
2.- Contratos atípicos.
Son aquéllos que no han sido expresamente reglamentados por el legislador. Por
ejemplo:
A.- Contrato de hospedaje u hotelería.
B.- Contrato de mudanza.
C.- Nuevas formas de contratación mercantil, como el leasing, el franchising, el factoring,
el know how, el joint venture, el sponsor, etc.
Observaciones.
A.- A los contratos típicos se les suele denominar contratos nominados y a los atípicos,
innominados, pero estas expresiones no son correctas, Como explican los profesores López
y Elorriaga, “es más acertado, atendiendo a este criterio, simplemente clasificar los
contratos en típicos y atípicos, ya que las expresiones nominados e innominados, desde un
punto de vista semántico, significan con un nombre o sin él. Ahora bien, hay contratos
dotados de algún nombre, consagrado por el repetido empleo, y que sin embargo son
atípicos, puesto que carecen de reglamentación legal particular. Es el caso, por ejemplo, de
los contratos de mudanza, de hospitalización, de talaje, de cuotalitis o iguala, de hospedaje,
de opción, de colaboración empresaria (en particular, el joint venture), de maquila, o de
leasing ordinario. Sería preferible, por lo tanto, abandonar la terminología contratos
nominados e innominados, restringiendo esta clasificación a la separación de los contratos
en típicos y atípicos”.
Lo importante aquí no es el nombre, sino que si está o no regulado por la ley.
B.- Cuando el legislador tipifica un contrato, lo que hace es fijar sus elementos para que
tenga eficacia y validez, y también fija sus efectos o consecuencias.
336 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
C.- Los profesores López y Elorriaga señalan que “es evidente que las partes interesadas
pueden celebrar contratos no regulados por el legislador, que ellas moldearán en función de
sus intereses en juego. La autonomía de la voluntad subsiste en suficiente medida como
para que su derivado, el principio de la libertad contractual, permita a los cocontratantes
que, en conjunto, den a luz contratos no previstos ni normados de antemano por el
legislador. La Cortes Suprema muchas veces ha reconocido esta situación, que desemboca
directamente en el contrato atípico, y cuya única limitación es el respeto de las exigencias
comunes a todos los negocios jurídicos, en especial, la licitud del objeto y de la causa”.
D.- La doctrina extranjera subclasifica estos contratos en:
i.- Contratos atípicos propiamente tales, que serían aquellos contratos totalmente
inéditos, “en el sentido de que en nada o casi nada corresponden a los regulados por el
legislador en códigos o leyes especiales”. Por ejemplo, “el contrato de tiempo compartido
para el acceso a inmuebles en zonas turísticas o de recreo, los contratos informáticos y
numerosos contratos bancarios, el franchising, el know – how, el engineering y para algunos
el shopping center. Los tribunales también han declarado que son negocios atípicos la
dación en pago y el contrato de distribución”.
ii.- Contratos mixtos o complejos, que serían “una combinación de dos o más contratos
reglamentados en la ley”. Por ejemplo, “el contrato de hotelería u hospedaje que,
simplificando las cosas, es una mezcla de arrendamiento del goce de un recinto (habitación
para el alojamiento), de arrendamiento de servicios materiales (el aseo, la alimentación) y
de depósito (del equipaje). Así, el contrato de coche cama es un contrato de transporte por
ferrocarril a larga distancia, al que va unido el hospedaje en un pequeño dormitorio
dispuesto específicamente en un vagón del tren. Así, el leasing, que con frecuencia se
analiza como un arrendamiento con promesa u opción de compra. También el lease – back,
por el cual el dueño de un bien lo vende a un tercero reteniendo su goce a título de
arrendatario. Más recientemente las sentencias han considerado como contratos atípicos el
de corretaje o mediación y el de concesión mercantil”.
El problema de los contratos atípicos.
El punto se reduce a establecer cuál es la legislación que procede aplicar en aquellas
situaciones en que, estando ante un contrato atípico, hay aspectos que no han sido previstos
por las partes.
Una cosa es clara: en todo aquello que las partes han regulado, con los límites ya
señalados, hay que estar a esa voluntad. “El contrato atípico, de acuerdo con el artículo
1545 del Código Civil, también es una ley para las partes, o sea, tiene plena fuerza
obligatoria. El contrato atípico no plantea problema particular de obligatoriedad, puesto,
respecto al número de los contratos, éstos son ilimitados, sin que pueda siquiera imaginarse
un numerus clausus. El problema de los contratos atípicos es otro: ¿cómo quedan regulados
sus efectos, si las partes no previeron las dificultades sobrevinientes? Vale decir que el
problema es determinar la legislación supletiva por la cual se rigen”.
337 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
A.- Se debe hacer una aplicación de la normativa general en materia de contratos, en lo
que dice relación con lo que es la teoría general del acto jurídico, especialmente en cuanto a
elementos esenciales, etc. “Todo contrato se rige por las normas establecidas por el
legislador para las obligaciones (incluidas las normas que conciernen a los negocios
jurídicos y a los contratos en general). Frente a las controversias específicas que engendran
los contratos, dichas normas suelen ser insuficientes. Los contratos típicos se rigen, además,
por las reglas particulares que configuran la reglamentación legislativa de cada uno de ellos.
En estas reglas particulares, si nada diverso han previsto las partes, es habitual que el
sentenciador encuentre la norma que, aplicada a los hechos, le permitirá dirimir la
controversia”.
B.- Pero puede ocurrir que aquello no previsto por las partes no tenga que ver con esos
elementos esenciales del contracto, sino que con otras materias. “La dificultad se presenta
en los contratos atípicos, si las partes no han sido previsoras, estableciendo reglas de
creación autónoma para las controversias que después acaezcan, pues la ausencia de
reglamentación legal particular conduce a un limbo. No hay norma, ni legal ni contractual,
que resuelva la dificultad ni que permita establecer el alcance de los derechos y
obligaciones de las partes.
De ahí que hayan surgido una serie de doctrinas que permiten solucionar este
problema que, a veces, puede ser muy agudo”.
Opiniones:
i.- Algunos dicen que hay que aplicar la equidad, apoyándose en el art. 170 Nº 5 CPC.
De esta manera, “si la equidad y la analogía son los dos elementos clásicos que sirven
para integrar o zanjar las lagunas del Derecho, en el estado actual de elaboración chilena en
torno al contrato típico, tanto doctrinal como jurisprudencial, parecería que la primera es
enteramente desplazada por la segunda. Las lagunas contractuales en los contratos atípicos
se dirimen recurriendo a las normas de los contratos más parecidos, es decir, por analogía”.
ii.- Otros dicen que procede aplicar la analogía, es decir, las normas que sean más
semejantes del contrato típico al que han celebrado las partes con el carácter de atípico. Por
ejemplo, el leasing de bienes muebles que se asemeja al arrendamiento con opción de
compra, aplicándosele las reglas del arrendamiento y de la opción.
En este sentido, los profesores López y Elorriaga señalan que “el criterio que se ha
impuesto para superar este inconveniente es el de la asimilación del contrato atípico al
contrato o contratos típicos más parecidos, a fin de aplicarle al primero las reglas legales de
los últimos. Es lo que también se llama la absorción del contrato atípico por un contrato
reglado en la ley. Lo que ocurre en este caso es que el contrato que han otorgado las partes
termina por ser típico, ya que, a los efectos de la normativa aplicable, se gobierna por las
reglas que la ley ha previsto para el contrato reglado.
Esta asimilación o encasillamiento del contrato atípico en uno o más contratos
típicos es una operación que se reduce a calificarlo. La calificación de un contrato consiste
en establecer su naturaleza jurídica, encuadrándolo en alguno de los tipos definidos por la
ley, sobre la base de la esencia de las circunstancias que configuran el contrato,
prescindiendo de la denominación que las partes hayan empleado. La calificación de los
338 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
contratos es una cuestión de derecho, de manera que, a diferencia de las cuestiones de
hecho, la Corte Suprema puede revisarla por la vía del recurso de casación en el fondo. Al
menos como regla general, la calificación de un contrato presupone que sea interpretado,
fijándose, en países como el nuestro, la intención de las partes contratantes.
Puede no ser fácil, en todo caso, establecer cuál es el contrato reglado más semejante
al típico, ya que es factible que el clausulado que se han dado los contratantes contenga
obligaciones y derechos que hagan al contrato semejante a más de un tipo contractual.
En este caso, una primera opción es buscar en el contrato a típico un elemento
esencial, para luego cotejar este elemento esencial con los contratos reglados más
semejantes. (…).
Es por lo anterior que buena parte de la doctrina estima que la alternativa más
correcta es buscar la causa común que pueda tener el contrato atípico con uno de los
contratos reglados por el ordenamiento jurídico. Si ambos obedecen a la misma causa, la
convención atípica será absorbida por la que tiene tipo legal. Aquí se entiende la causa
como la función económica y social que cumple un determinado contrato. Si parte de la base
de que y legislador tipifica ciertos contratos que contienen relaciones interpersonales que
satisfacen necesidades económicas y sociales dignas de regulación. De ahí que deba
pesquisarse cuál es la causa del contrato atípico que han otorgado las partes, para, una vez
hecho esto, aplicarle las normas del contrato típico que obedezca a igual necesidad”.
Agregan que “la principal importancia de la calificación de un contrato reside en que
por ella se determina la legislación supletoria o supletiva de la voluntad de las partes, que
deberá aplicarse a todo lo no previsto por los contratantes. En el caso del contrato atípico,
asimilado éste al o a los contratos típicos que más se le asemejen, en definitiva, la normativa
supletoria resultará de los modelos reglados a priori por el legislador”.
iii.- Otros dicen que hay que buscar la voluntad de las partes, es decir, interpretar, y así
encontrar la solución más correcta.
iv.- Los profesores López y Elorriaga plantean que, “si lo anterior tampoco proporciona
soluciones claras y útiles, será necesario buscar otros elementos comunes entre el contrato
celebrado y los contratos reglados y que sean diferenciadores del tipo. Un elemento es la
condición personal de las partes: si una de ellas es una compañía de seguros o el Estado,
puede recurrirse a las normas de los contratos que usualmente celebran dichas entidades y
que están reglados. También el elemento temporal puede servir para determinar que un
contrato que se ha extendido en el tiempo es de trabajo, y que, por el contrario, uno que se
ha reducido a una gestión en particular es de prestación de servicios. Otro elemento común
puede ser la existencia o no de subordinación de una parte a la otra, lo que puede permitir
asociar el contrato innominado a un mandato o la prestación de servicios si es que dicho
elemento no existe, o el contrato de trabajo si se presenta alguna forma de dependencia
laboral”.
3º Atendiendo a quiénes afectan.
- Contratos individuales.
- Contratos colectivos.
339 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
1.- Contratos individuales.
Son aquéllos cuyos efectos sólo alcanzan a quienes han intervenido en su
celebración.
Según los profesores López y Elorriaga, “se denomina contrato individual aquel para
cuyo nacimiento o formación es indispensable la manifestación de voluntad de todas las
personas que resultan jurídicamente vinculadas. El contrato individual exclusivamente crea
derechos y obligaciones para los que consintieron en él. Este tipo de contrato es el único
que tuvo en vista el Código Civil de 1855”.
2.- Contratos colectivos.
Son aquéllos cuyos efectos se extienden incluso a personas que no intervinieron
como partes en el contrato, al momento de su celebración.
Los profesores López y Elorriaga señalan que “se conoce como contrato colectivo
aquel que crea obligaciones para personas que no concurrieron a su celebración, que no
consintieron, o que incluso disintieron, oponiéndose a la conclusión del contrato”.
Observaciones.
1.- La regla general está dada por los contratos individuales.
2.- Para los profesores López y Elorriaga, “el contrato colectivo representa, por lo tanto,
una excepción al principio del efecto relativo de los contratos, ya que, conforme a este
principio, las convenciones únicamente afectan a quienes las celebran”.
3.- Podemos señalar como ejemplos de contrato colectivo:
A.- Los acuerdos de reorganización judicial y extrajudicial.
Los profesores López y Elorriaga señalan que “los números 1 y 2 del artículo 2º de la
Ley Nº 20.720, sobre Reorganización y Liquidación de Empresas, definen los acuerdos de
reorganización judicial y extrajudicial de los deudores sujetos a procedimientos
concursales, los que, de alcanzar los quórum establecidos en la ley, resultan obligatorios
para todos los involucrados. Ambos son acuerdos que se suscriben entre una empresa
deudora y sus acreedores con e fin de reestructurar sus activos y pasivos. La diferencia
entre ellos están en el procedimiento, pues mientras el primero se sujeta a los títulos 1 y 2
del capítulo III de la mencionada ley, el segundo se regla por lo prevenido en su título 3”.
B.- Los acuerdos adoptados en las asambleas de copropietarios de comunidades afectas
a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria.
Los profesores López y Elorriaga agregan que, “en conformidad a la Ley Nº 19.537,
sobre Copropiedad Inmobiliaria, los acuerdos adoptados en las asambleas de
copropietarios edificios requieren del voto de un cierto número de los concurrentes,
variando los quórum según los casos. En tales condiciones, serán obligatorios para todos. La
340 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
precisa circunstancia de que la comunidad no sea una persona jurídica, diversa a los
comuneros o indivisarios, permite aseverar la posibilidad de que los acuerdos de la mayoría
comporten un contrato colectivo que genere obligaciones también para la minoría. No
ocurre lo mismo con los acuerdos de mayoría adoptados en las sociedades y en los órganos
administrativos de las demás personas jurídicas, pues en estos casos hay una sola voluntad
jurídicamente manifestada, por eso se les denomina actos colegiados o de colegio”.
CATEGORÍAS CONTRACTUALES O FORMAS ESPECIALES DE CONTRATACIÓN.
1º Contratos de libre discusión, contratos forzosos y contratos concluidos por
adhesión.
Uno de los principios básicos de la contratación es el de la libertad contractual;
dentro de ésta hay dos aspectos:
1.- Libertad de conclusión.
En virtud de la cual las partes son libres para decidir si contratan o no, y si deciden
contratar, son libres para elegir con quien contratan.
2.- Libertad de configuración interna.
En virtud de la cual, quienes celebran un contrato, tienen amplia libertad para dar al
contrato el contenido que estimen conveniente, estableciendo derechos y obligaciones que
de éste se han de generar.
Sin embargo, este principio – que aparece muy claro en los contratos de libre
discusión – aparece debilitado o disminuido en los contratos forzosos y en los contratos
concluidos por adhesión.
1.- Contratos de libre discusión.
Son aquéllos cuyas cláusulas constituyen el resultado de una deliberación previa y
libre entre los contratantes. Como explican los profesores López y Elorriaga, “corresponde,
(…), a aquel en que las partes han deliberado en cuanto a su contenido, examinando y
ventilando atentamente las cláusulas del contrato. Éste es el resultado de la composición o
ajuste de intereses contrapuestos, que se produce durante las negociaciones preliminares o
fase precontractual. Las partes discuten en un relativo plano de igualdad y libertad,
encontrándose su autonomía limitada exclusivamente por el necesario respeto al orden
público y a las buenas costumbres”.
Constituyen la regla general, pero es importante tener presente que en el ámbito del
consumo, de estos contratos se predica su carácter residual.
341 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
2.- Contratos forzosos.
Concepto.
Son aquéllos en que una persona tiene el imperativo de celebrar el contrato, en
razón de una disposición legislativa. Para los profesores López y Elorriaga es “aquel que el
legislador obliga a celebrar o dar por celebrado”.
Clases.
- Contratos forzosos ortodoxos.
- Contratos forzosos heterodoxos.
A.- Contratos forzosos ortodoxos.
Concepto.
Son aquéllos en que la persona se encuentra en el deber de contratar, está obligada a
hacer, pero puede elegir a su co – contratante y puede discutir las condiciones del contrato.
Observación.
Los profesores López y Elorriaga señalan que “el contrato forzoso ortodoxo se forma
en dos etapas: interviene, en primer lugar, un mandato de autoridad que exige contratar.
Más tarde, quien lo recibió procede a celebrar el contrato respectivo, pudiendo,
generalmente, elegir a la contraparte y discutir con ella las cláusulas del negocio jurídico. La
segunda etapa conserva, pues, la fisonomía de los contratos ordinarios: la formación del
consentimiento sigue implicando negociaciones o, cuando menos, intercambio de
voluntades entre las partes. La autonomía contractual subsiste en cierta medida”.
Casos.
i.- Art. 374 inc. 1º CC.
ii.- Art. 775 inc. 1º CC.
iii.- El seguro automotor obligatorio que deben contratar los propietarios de vehículos
motorizados.
B.- Contratos forzosos heterodoxos.
Concepto.
Son aquéllos en que la persona debe celebrar el contrato por un imperativo legal,
pero – además – al contratar debe hacerlo necesariamente con determinada persona y la ley
impone imperativamente el contenido del contrato.
342 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Aquí se advierte que el vínculo jurídico, las partes y el contenido negocial vienen
determinados heterónomamente por un acto del legislador. Como explican los profesores
López y Elorriaga, “se caracteriza por la pérdida completa de la libertad contractual. La
fisonomía del contrato tradicional desaparece íntegramente, pues el legislador constituye el
contrato de un solo golpe; no hay que distinguir etapas, ya que el contrato no precisa
intercambio de voluntades. Tanto el vínculo jurídico como las partes y el contenido negocial
vienen determinados heterónomamente por un acto único del poder público”.
Casos.
i.- Art. 71 inc. 1º CTr.
ii.- Se citan como ejemplos las hipotecas legales, como la que tiene lugar en materia de
partición.
iii.- Los profesores López y Elorriaga agregan el caso de la administración de la sociedad
colectiva. “En el Código Civil y en el Código de Comercio se admite que la administración de
la sociedad colectiva pueda corresponder a todos y a cada uno de los socios, en virtud de un
contrato de mandato recíproco entre ellos, que el legislador da por celebrado, sin que se
precise manifestación de voluntad de los socios (arts. 2081 CC y 386 y 387 CCom). Según
algunos, este contrato forzoso heterodoxo de mandato recíproco también operaría en el
cuasicontrato de comunidad, entre los indivisarios o comuneros, pues el artículo 2305 se
estaría remitiendo al inciso primero del 2081, ambos del Código Civil”.
iv.- Finalmente, los profesores López y Elorriaga mencionan el caso del procedimiento
concursal de la Ley Nº 20.720. “Cuando se decida la venta de la empresa del deudor como
una sola unidad económica, a fin de evitar que las empresas en falencia se desintegren por
la liquidación atomizada de los activos, el artículo 221 dispone que los bienes que integran
la unidad económica se entenderán constituidos en hipoteca o prenda sin desplazamiento,
según su naturaleza, por el solo ministerio de la ley, para caucionar los saldos insolutos de
precio y cualquiera otra obligación que el adquirente haya asumido como consecuencia de
la adquisición, salvo que la junta de acreedores, al pronunciarse sobre las bases respectivas,
hubiese excluido expresamente determinados bienes de tales gravámenes”.
Problema.
El contrato forzoso ¿es propiamente un contrato?
El problema surge especialmente a propósito de los contratos forzosos heterodoxos,
porque aquí la voluntad pierde toda su autonomía.
Este tipo de contratos tienen varios detractores, y algunos dicen que se trata de
obligaciones legales que hay que cumplir. “Diez – Picazo afirma ‘la inadmisibilidad del
concepto de contrato forzoso y la necesidad de su abandono por la ciencia del Derecho’. Sin
embargo, y esto parece que no puede desconocerse, el contrato forzoso es una realidad.
Existe en la ley y también en la práctica. Pero ¿es propiamente un contrato?”.
Los profesores López y Elorriaga señalan que “el problema surge especialmente a
propósito del contrato forzoso heterodoxo, por la circunstancia de que la voluntad pierde
343 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
toda autonomía, siendo la relación jurídica íntegramente heterónoma. En el contrato
forzoso ortodoxo, en cambio, a pesar de que éste es el resultado de una obligación legal,
subsiste en parte la autonomía negocial, existiendo el acuerdo de voluntades que ha
caracterizado tradicionalmente al contrato como fuente de derechos y obligaciones”.
Los profesores López y Elorriaga defienden el carácter contractual de estos
contratos y dan dos argumentos:
i.- En primer lugar señalan que, “si bien normalmente existe relación causal entre
ambas [el acto de contratar del contrato resultante], siendo la relación jurídica la
consecuencia del acto de constitución, es un error, hoy por hoy, pretender que el acto de
constitución sólo pueda consistir en un acuerdo de voluntades. Para ilustrarlo, se impone
recurrir a la heurística clasificación de las fuentes de las obligaciones formuladas por
Hernández Gil”:
1) La voluntad con la cooperación de las normas legales.
Aquí la norma aparece como supletoria. “En este grupo la relación jurídica es
expresión de la autonomía de la voluntad, implementada por la reglamentación legal
heterónoma. La norma protege, completa o encauza a la voluntad, con el fin de lograr, en
obra de colaboración, determinados efectos. Figuran en este lugar los contratos nominados
o típicos; los contratos innominados o atípicos, y la promesa unilateral”.
2) La ley a partir de un presupuesto de voluntad.
Aquí es la ley la que supone la relación jurídica, desde el momento en que los
individuos observan una determinada conducta. “En este grupo no hay cooperación de la
norma con la voluntad, como acontece en el precedente. Aquí, el ordenamiento impone la
relación jurídica desde el momento en que los individuos observan una conducta
voluntaria. Se incluyen en este grupo los contratos dirigidos; los actos ilícitos que
engendran responsabilidad civil, y la gestión de negocios ajenos”.
3) La ley con prescindencia de un presupuesto de voluntad.
En estos casos, “el ordenamiento jurídico impone obligaciones, al margen de la
voluntad, sobre la base de un estado de hecho o de una situación cuyos efectos se trata de
corregir. Integran este último grupo la responsabilidad objetiva o responsabilidad sin culpa,
el enriquecimiento sin causa, las obligaciones legales en sentido estricto y los contratos
impuestos o forzosos”.
A partir de esto, “aplicando en forma parcial la clasificación precedente sólo al
contrato, como acto constitutivo de la relación jurídica”, podríamos decir que el contrato
puede quedar configurado por:
1) La voluntad, con la cooperación de las normas legales, como ocurre con “los
contratos nominados e innominados en que existe real acuerdo de voluntades; de los
contratos por adhesión (que pueden existir con ocasión de una convención única, en que el
344 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
acuerdo suele ser artificial), y de los contratos estandarizados (que dan la idea de múltiples
convenciones similares entre el oferente y los consumidores, en que el acuerdo de
voluntades, tratándose de negocios jurídicos menores, de trámite rápido, suele pasar
inadvertido)”.
2) La ley, con la ayuda o cooperación de la voluntad, como ocurre en “los contratos
dirigidos en que, sobre la base de un acuerdo de voluntades, el legislador fija
imperativamente el contenido de la convención, y de los contratos forzosos ortodoxos, en
que, cumpliéndose el mandato legal que impone la obligación de contratar, tiene
ulteriormente lugar el acuerdo de voluntades”.
3) La ley, sin la intervención de la voluntad, como ocurre con “los contratos forzosos
heterodoxos, en que el legislador constituye la relación jurídica contractual en todas sus
facetas”.
ii.- Hay que distinguir en el contrato el acto de contratar del contrato mismo, de la
misma forma como en un producto se puede separar lo que es el proceso de elaboración y
el producto ya elaborado. “Las dificultades que genera el contrato forzoso, en particular el
heterodoxo, en cuanto a su carácter contractual, pueden superarse recurriendo a la
distinción entre el contrato como acto de constitución de la relación jurídica y el contrato
como relación jurídica constituida. (…)
El contrato es, pues, tanto el acto de constitución cuanto la relación constituida.
Aquél y ésta son unidades o fenómenos diversos. Hay que separar el acto de contratar del
contrato mismo (el acto voluntario genético y la situación objetiva resultante), de la misma
manera en que se diferencia el proceso de elaboración de un producto del producto ya
elaborado”.
3.- Contratos concluidos por adhesión.
Concepto.
Según los profesores López y Elorriaga, son aquéllos “cuyas cláusulas son dictadas o
redactadas por una sola de las partes. La otra se limita a aceptarlas en bloque, adhiriendo a
ellas”.
La ley de Protección al Consumidor, para los efectos de dicha ley, los define “como
aquel cuyas cláusulas han sido propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el
consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su contenido”.
Observaciones.
A.- La contratación por adhesión está muy relacionada con la contratación en serie o
masiva, en que el texto del futuro contrato es redactado de antemano, se imprime y se
estandariza antes que miles de consumidores lo celebren. Pero también se da esta forma de
contratación en una relación jurídico – económica entre dos personas, en que una de ellas
impone sus condiciones a la otra, estando ésta obligada a aceptarlas. Luego, la adhesión,
345 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
conceptualmente, es independiente de la contratación masiva, aun cuando muchas veces
van aparejadas.
En este sentido, los profesores López y Elorriaga señalan que, “a nivel de los
contratos que no se celebran masivamente es igualmente fácil individualizar ejemplos de
contratos por adhesión, por ejemplo, ahora que la legislación chilena especial sobre
arrendamiento de predios urbanos ha perdido su carácter protector de los locatarios, es
posible que en ciudades en las cuales exista escasez de viviendas, la persona que allí llegue
por un tiempo a trabajar tenga que pagar una renta desmesurada por la casa que logre
ubicar y se vea, en el hecho, forzada a aceptar todas las exigencias del dueño del inmueble.
(…). La adhesión, entonces, es conceptualmente independiente de la contratación masiva, lo
que no impide que a menudo vayan aparejadas. No debe, por lo tanto, predicarse del
contrato por adhesión que siempre se caracterice por la generalidad, la minuciosidad y
relativa permanencia de una oferta dirigida al público en general”.
B.- Los profesores López y Elorriaga señalan que, “normalmente, la doctrina reconoce la
existencia de un contrato de adhesión allí donde la oferta presenta los siguientes signos
distintivos”:
i.- La generalidad.
Esto quiere decir que “la oferta está destinada a toda una colectividad de
contratantes individuales”, o sea, no se dirige a un sujeto determinado.
ii.- La permanencia.
Esto es que “la oferta permanece en vigor mientras no es modificada por su autor”.
iii.- La minuciosidad.
Es decir, “la oferta es detallada; todos los aspectos de la convención, aun los más
hipotéticas, son reglamentados por ella”.
C.- Los profesores López y Elorriaga sostienen que “parece que el rasgo decisivo de la
adhesión se encuentra en (…) en el desequilibrio del poder negociador de los contratantes.
El autor de la policitación por su superioridad (normalmente económica) respecto al
destinatario está en situación de imponer sus condiciones contractuales. De modo que el
contrato por adhesión de obra exclusiva del oferente, quien ‘dicta’ el texto de la convención.
El destinatario, siendo el más débil, no puede discutir la oferta y debe circunscribirse a
aceptarla. Por lo demás, generalmente, no es posible que el destinatario evite los
inconvenientes que implican para él este tipo de fastidiosas ofertas, rehusando
simplemente la contratación: lo normal es que carezca de alternativa. El asegurado no
puede prescindir del seguro, máxime si este contrato fuese obligatorio o representase el
único balancín frente a un régimen objetivo de responsabilidad fundado en el riesgo;
tampoco el común de los mortales puede abstenerse del transporte o de otros servicios
indispensables al desenvolvimiento de la vida moderna”.
346 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
D.- Los profesores López y Elorriaga agregan que, “sobre contratos contrarios a la libre
competencia por abuso de posición dominante, variante de la adhesión en las actividades
empresariales, puede haber nulidad absoluta por objeto ilícito, al infringir el derecho
público chileno (art. 1462 CC)”.
Problemas de la adhesión.
A.- Su naturaleza jurídica.
Existen dos opiniones:
i.- Tesis anticontractual.
Fue sostenida por Saleilles, jurista francés para quien “los contratos de adhesión ‘no
tienen de contrato sino el nombre.
Se parte del análisis del consentimiento en los contratos. El consentimiento supone
un debate entre las partes, una discusión, a veces áspera, al término de la cual surge el
acuerdo. La voluntad común de los contratantes no puede concebirse sin un cambio previo
de opiniones, que implica, de suyo, la igualdad de situación de aquellos que participan en él.
Sin embargo, en los contratos por adhesión nada de esto existe: no hay ni discusión ni
igualdad entre las partes. Los efectos del acto son fijados por la exclusiva voluntad del
oferente. El consentimiento del aceptante, si no inexistente, se limita a los elementos
esenciales del contrato.
Ahora bien, si la exclusiva voluntad del oferente es la ley del acto jurídico, ¿qué hay
en éste de contractual? ‘El pretendido contrato por adhesión es en verdad un acto unilateral
sólo que produce efectos en favor o en detrimento de aquellos que adherirán a él. Esta
adhesión, por lo demás, está bien lejos de cambiar su naturaleza, transformándolo en un
acto bilateral…’. (…)”.
Agregan que, “en esta perspectiva, los contratos de adhesión son actos jurídicos
unilaterales de naturaleza reglamentaria, emparentados con los reglamentos emanados del
poder ejecutivo. Pero aunque estos actos por adhesión provienen de grupos privados, son,
en principio, obligatorios”.
ii.- Tesis contractualista.
Fue sostenida por Ripert.
Como explican los profesores López y Elorriaga, “la mayor parte de la doctrina no ha
admitido que los actos por adhesión tengan una naturaleza jurídica diversa de la de los
contratos libremente discutidos. Como la voluntad del aceptante es indispensable para la
conclusión del acto jurídico, resulta que sus efectos no son determinados exclusivamente
por el oferente. La adhesión, en verdad, es un modo especial de aceptación, pero que
reposa, aun así, sobre la voluntad del agente, sobre la voluntad del aceptante. Si la voluntad
de ambas partes es necesaria para la formación del contrato, es falsa la tesis que ve en la
adhesión un acto unilateral. (…) Cuando la teoría del acto unilateral reduce a la nada el rol
de la voluntad del aceptante, cometería, pues, un error, apartándose de la realidad de las
cosas.
347 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Sin embargo, nadie podrá negar que, efectivamente, las voluntades de las partes no
participan en las mismas condiciones al concluir el contrato de adhesión. Si tales voluntades
tienen un peso diferente, no se divisa la razón para sostener que jurídicamente su valor es
igual. De manera que es preciso buscar en otra parte los motivos del fracaso de la doctrina
de Saleilles. Al parecer, éstos consistirían en la excesiva extensión o vaguedad de la idea de
contrato de adhesión.
Si hubiese acuerdo con comprobar la existencia de un contrato de adhesión toda vez
que la oferta fuese general, dirigida a la colectividad y no a un individuo determinado,
entonces no sólo los contratos de adhesión corrientes, sino que también otros contratos,
bastante numeroso, deberían ser excluidos del régimen de derecho común. Así, las compras
en los grandes almacenes comerciales y, en general, en todos los establecimientos de
comercio donde no se admite el regateo. Así, igualmente, los contratos que se forman
intuitus rei, pues son propuestos, sin considerar la persona del destinatario de la oferta, a
todos aquellos que podrían estar de acuerdo en aceptar las condiciones del policitante. Es
evidente, en suma, que si una modificación del derecho positivo puede convenir respecto a
los contratos por adhesión, no podría aplicarse indiscriminadamente, sin embargo, a todo
tipo de convenciones. Haría falta deslindar cuestiones de importancia. Esto no se ha
conseguido.
Por otra parte, si se repara en la desigualdad del poder negociador que
corrientemente caracteriza a los contratos por adhesión, se advierte que esta circunstancia
se encuentra, con mayor o menor amplitud, en todos los contratos. (…).
En los análisis del contrato de adhesión casi siempre se apunta a la fase de formación
del consentimiento. Pero sería también útil considerar la fase del cumplimiento del
contrato, pues acontece, con cierta frecuencia, que entonces la parte económicamente más
débil se cobra la revancha. Ilustrativo, especialmente desde una perspectiva de sociología
jurídica, sería relacionar la huelga con el contrato de trabajo, y los comportamientos de los
locatarios a quienes se les impusieron las cláusulas de los contratos, cuando se trata de
hacer dejación de los inmuebles arrendados. (…)”.
En la actualidad no se niega el carácter contractual a la contratación concluida por
adhesión. “Esto ha sucedido porque la intervención del legislador mediante la
reglamentación de los contratos por adhesión más característicos se ha convertido en un
buen remedio para el problema de la adhesión”. Lo que interesa hoy es otro aspecto de ella
y que dice relación con el tema de las cláusulas abusivas.
Nuestra jurisprudencia.
Está la idea de reconocer el carácter contractual de la contratación concluida por
adhesión.
B.- El problema de las cláusulas abusivas.
El polo fuerte de la relación, a menos que sea un ángel o un santo, no ha
desaprovechado la oportunidad de consolidar su posición dominante, especialmente en la
contratación seriada o estandarizada. “El problema del contrato por adhesión consiste en
348 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
que el contratante más poderoso a veces impone cláusulas abusivas al adherente. El fuerte
explota al débil, a través de la redacción del texto del contrato en su exclusivo beneficio”.
Observaciones.
i.- Hay que distinguir la cláusula abusiva, vejatoria, leonina o gravosa de la cláusula
ilícita.
La cláusula abusiva no necesariamente es formalmente ilícita, aun cuando una buena
parte de ellas son abusivas por ser formalmente ilícitas. Por ejemplo, las cláusulas
exonerativas de responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones; ésta es abusiva y
es ilícita, pero es fácil de atacar su eficacia aplicando los arts. 1.465, 1.466, 10 y 1.682 CC, lo
que conduce a la nulidad absoluta de la cláusula.
ii.- El problema se presenta con aquellos pactos que son formalmente lícitos, pero son
abusivos, porque están dirigidos a obtener una ventaja excesiva para una de las partes, en
desmedro de la otra parte, o bien, buscan fortalecer la posición contractual de una parte,
atribuyéndose facilidades que difícilmente podría conseguir en condiciones diversas de
negociación.
iii.- Como consecuencia de lo anterior, los autores hablan de la ilicitud material de las
cláusulas abusivas, las cuales no están explícitamente prohibidas, pero generan un
desequilibrio contractual.
Concepto de cláusula abusiva.
A partir del artículo 16 g) de la Ley Nº 19.496, podemos decir que es aquélla que está
en contra de las exigencias de la buena fe, atendiendo para estos efectos a parámetros
objetivos, que causen – en perjuicio del consumidor – un desequilibrio importante en los
derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato.
Precisiones.
i.- No se trata que en los contratos onerosos – conmutativos el equilibrio tenga que ser
perfecto entre ventajas y sacrificios, pero un desequilibrio excesivo lleva, en último término,
a una desnaturalización del vínculo obligacional.
ii.- Tradicionalmente se ha dicho que los límites de la libertad contractual vienen dados
por las buenas costumbres, el orden público y aquellas disposiciones que rigen los
contratos con carácter imperativo, pero no así aquellas normas de las cuales siempre se
predica su carácter de ser supletorias de la voluntad de las partes, y así siempre se ha
señalado que las normas que rigen los contratos son supletorias de la voluntad de las
partes, porque están rigiendo en aquello no previsto por ellas.
iii.- Sin embargo, hoy en día se dice que esto es una concepción simplista, estrecha,
porque esas normas de los contratos no sólo tendrían un carácter meramente supletorio,
sino que representarían el mejor modelo de lo justo, y siendo así, una buena parte de esas
349 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
normas tendría una eficacia imperativa. Luego, no toda disposición de esas normas estaría
autorizada, y ello ocurriría justamente cuando, al hacer uso de esa libertad contractual en
una forma diversa a lo establecido en el precepto dispositivo, resulta que se produce un
franco desequilibrio con daño a uno de los integrantes de la relación jurídica.
iv.- Luego, los límites de la autonomía de la voluntad no sólo serían el orden público, las
buenas costumbres o la ley excluyendo a las normas dispositivas, sino que también habría
que estar a esas normas en la medida que la norma que se crea haciendo uso de esa
autonomía, prevé un comportamiento altamente desequilibrado, difícil de justificar
Bajo esta perspectiva, cabría revisar esos pactos liberatorios de evicción y de vicios
redhibitorios que aparecen en contratos de compraventa concluidos por adhesión.
Ejemplos de cláusulas abusivas.
i.- Cláusula que faculta para resolver unilateralmente el contrato.
ii.- Cláusula que faculta para suspender unilateralmente la ejecución del contrato.
iii.- Cláusula que faculta para modificar unilateralmente el contrato.
iv.- Cláusula que limita la facultad de oponer excepciones.
v.- Cláusula que limita los medios probatorios.
vi.- Cláusula que obstaculiza el ejercicio de acciones judiciales.
vii.- Las cláusulas sorpresivas, que son cláusulas insólitas, porque el adherente no
contaba con su presencia o existencia, como la cláusula por la cual los futuros contratos que
deba celebrar el adherente, conexos al celebrado, deba seguir celebrándolos con el
predisponerte, como si se tratase de un contrato necesario.
El tema en el Derecho extranjero.
Desde un punto de vista legislativo, hay varias formas de enfrentar el problema.
i.- Establecer una cláusula general, fijando los elementos que configuran una cláusula
abusiva.
ii.- Establecer listas negras, es decir, cláusulas que el legislador ya las estima abusivas.
iii.- Establecer listas grises, es decir, cláusulas que en principio son consideradas
abusivas, pero que – en definitiva – será el juez quien deberá señalar, llegado el caso, su
eficacia o no.
Situación en la Ley de Protección al Consumidor.
El artículo 16 de esta ley establece un sistema mixto, ya que de las letras a) a f)
contiene un sistema de listas negras, pero la letra g) contiene una cláusula general, al fijar
los elementos de una cláusula abusiva, como aquélla que es contraria a las exigencias de la
buena fe objetiva.
350 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Soluciones a los inconvenientes de la adhesión.
i.- El contrato dirigido.
Los profesores López y Elorriaga señalan que, “en los casos marcados de abusos de
los oferentes, por ejemplo, en los contratos individuales de trabajo, en los arrendamientos,
en los contratos de edición, el legislador ha intervenido ‘imperativamente’ las cláusulas más
relevantes de estos contratos, cautelando así los intereses de los débiles. (…). La
intervención del legislador es tanto más fructífera cuanto (sic) en lugar de reprimir, en
ciertos casos y a posteriori, los abusos de quien dicta la convención – como ocurre con
cualquier solución jurisprudencial – permite anticiparse a la adhesión, evitándola de
manera general respecto a todos los casos de conclusión de la especie de contrato que el
legislador reglamenta. Esta intervención del legislador, que ha dado a luz el llamado
contrato dirigido, era indispensable”.
Por ejemplo:
1) Contrato individual de trabajo.
2) Arrendamiento.
3) Transporte marítimo bajo régimen de conocimiento de embarque.
Aquí ambas partes adhieren a un estatuto que viene impuesto por la autoridad, y
aquello que contravenga la ley – normalmente – se tiene por no escrito.
ii.- La homologación contractual.
Los profesores López y Elorriaga explican que se trata de “la homologación por el
poder público de los modelos de contratos estandarizados que se van a ofrecer después a
los consumidores. Todo contrato redactado e impreso de antemano, para ser propuesto a
los adherentes, previamente debería someterse al control y a la autorización de una
determinada entidad, la que se preocuparía, justamente, de tutelar los intereses de los
futuros aceptantes”.
Por ejemplo, la Superintendencia de Valores y Seguros aprueba los modelos de los
textos de las pólizas de seguro, y esto obliga a las Compañías de Seguro a contratar con
estos modelos; “en materia de contratos de consumo, se presume que las cláusulas se
encuentran ajustadas a la buena fe si las convenciones fueron previamente autorizadas por
un órgano administrativo en uso de sus facultades (letra g del artículo 16 de la ley Nº
19.496)”.
iii.- El contrato tipo bilateral.
Los profesores López y Elorriaga explican que “existen contratos tipo bilaterales,
celebrados por grupos con intereses antagónicos. Estos contratos colectivos sirven para
componer o subsanar las dificultades entre ambas partes o grupos opuestos. El texto que se
aprueba, de común acuerdo, será después empleado en la celebración de numerosos
contratos individuales, los que se calcarán sobre el modelo preestablecido. (…). Si se
fomenta la celebración de contratos colectivos entre grupos que, en principio, tienen
intereses contrapuestos, se están previniendo los inconvenientes de la adhesión”.
351 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
iv.- Una concepción amplia de la lesión enorme.
Los profesores López y Elorriaga plantean que, “en el Derecho Comparado, a partir
del Código Civil alemán de 1900, viene abriéndose camino una nueva concepción de la
lesión enorme, la cual evidentemente permite desterrar los casos ostensibles de abusos del
oferente sobre el adherente”.
Agregan que “el parágrafo 138 del BGB declara nulo cualquier acto jurídico por el
cual alguien, explotando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de otro, obtiene para sí o
para un tercero, a cambio de una prestación, ventajas patrimoniales que se hallen en
desproporción chocante con el valor de dicha prestación. Esta concepción amplia de la
lesión, que tipifica el vicio de un modo genérico, aplicable respecto a todos los actos
jurídicos en que haya explotación de cocontratante, presupone una sólida confianza
ciudadana en los jueces, quienes asumen su papel de censores, revestidos del poder
discrecional que con frecuencia es indispensable para administrar justicia”.
v.- La inhibitoria.
Los profesores López y Elorriaga explican que “la inhibitoria es un instrumento que
combina el control administrativo, por ejemplo, del ombudsman, con el control judicial, y
que puede desembocar en la prohibición de determinadas cláusulas de futuros contratos
que se celebrarán masivamente”.
vi.- La intervención de organismos protectores de la libre competencia.
Para los profesores López y Elorriaga, otra solución puede “obtenerse a través de la
actividad de los organismos antimonopolio o defensores de la transparencia, libertad y
lealtad del mercado”.
vii.- La ineficacia de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión.
Según los profesores López y Elorriaga “es la propia ley la que declara inválidas
determinadas cláusulas que se consideran abusivas o la que impone determinadas
exigencias a los contratos de uso masivo, en términos tales que si no las cumplen son
ineficaces. Es la situación vigente en Chile, al menos respecto del denominado derecho del
consumo. (…) Los artículos 16 y 17 de la Ley Nº 19.946, sobre Protección de los Derechos
de los Consumidores disponen que no producirán efecto alguno en los contratos de
adhesión las cláusulas o estipulaciones que en ellos mencionan, ni los contratos que no
cumplan con las exigencias legales ahí señaladas”.
2º Contrato dirigido.
Concepto.
Es aquél que está regulado imperativamente por los poderes públicos. “La
reglamentación legal asume el carácter imperativo, sin que las partes puedan alterar, en el
contrato particular que celebran, lo estatuido de manera general y anticipada por el
352 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
legislador, sea en materia de contenido o efectos de la convención, sea en materia de
persona con la cual se ha de celebrar el contrato”.
La regulación que hace el legislador dice relación con el contenido del contrato, o
sea, con los derechos y obligaciones que de él emanan, sus efectos y, a veces, se establece
con quién debe contratarse. Así, “hipótesis hoy vigentes en Chile, de ausencia de libertad
para elegir a la contraparte, se encuentran, por ejemplo, en el artículo 25 de la Ley Nº
18.046, sobre Sociedades Anónimas, y en el artículo 10 del Código de Minería. Por el
primero se establece, en favor de los accionistas de las sociedades anónimas, el derecho de
compra preferente de las nuevas acciones que se emitan. Por el segundo, el Estado tiene un
derecho de compra preferente respecto de los minerales en que haya presencia de torio y
uranio. El consumidor carece del derecho a elegir a la contraparte en todos los contratos,
especialmente de suministro o de compraventa, que celebre con titulares de monopolios de
hecho o de derecho”.
Ejemplos.
1.- Contrato individual de trabajo.
2.- Arrendamiento.
3.- Transporte marítimo bajo régimen de conocimiento de embarque.
Contrato dirigido y contrato típico.
Son dos conceptos que no hay que confundir, ya que el contrato típico también está
regulado por la ley; la diferencia es que en el contrato típico esas normas que lo regulan son
– en su mayoría – supletorias de la voluntad de las partes, es decir, “se aplican sólo ante el
silencio de los contratantes”; en cambio, en el contrato dirigido, las normas que lo regulan
son imperativas, o sea, no pueden ser derogadas por las partes, y lo que se contraviene a
ellas se tiene por no escrito.
3º Subcontrato.
Aspectos previos.
1.- Una persona, en un contrato, puede:
A.- Cumplir personalmente la obligación asumida y hacerlo en forma adecuada.
B.- No cumplir, o hacerlo tardía o parcialmente.
C.- Recurrir a terceros para ejecutar la prestación, y aquí puede ocurrir:
i.- Que ese tercero va a excluir totalmente al sujeto obligado, va a ocupar la posición
contractual del obligado.
Aquí estamos frente a la cesión de contrato.
353 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
ii.- La parte recurre a terceros, pero sin abdicar de su posición en el contrato, sino que –
simplemente – se sirve de auxiliares o dependientes.
Aquí no estamos ante partes contractuales independientes.
iii.- La parte obligada contrata con una persona ajena a la primera relación la ejecución
total o parcial de las obligaciones del contrato, pero sin perder la calidad de parte del
primer contrato.
Aquí aparece la subcontratación.
2.- Los profesores López y Elorriaga sostienen que “el subcontrato es un nuevo contrato
derivado y dependiente de otro contrato previo de la misma naturaleza”.
3.- Los mismos profesores añaden que “el Código Civil no contiene una regulación
orgánica de esta categoría contractual”.
Motivo de la subcontratación.
Al deudor, a veces, no le resulta posible cumplir la prestación asumida en forma
personal y se vale de terceros que son ajenos a la primera relación constituida
originalmente.
Concepto.
El subcontrato es aquél en cuya virtud una parte traspasa los derechos y
obligaciones que le corresponden a otra persona, permaneciendo vigente el contrato que le
dio origen.
Los profesores López y Elorriaga lo definen señalando que es aquél “por ‘el cual una
persona contrata, para el cumplimiento de ese contrato [previo], a un tercero que se hará
cargo total o parcialmente del desarrollo de una obra o prestación de un servicio (…). La
subcontratación se encuentra en todos aquellos casos en que existe un contrato principal,
bajo el cual se celebra un nuevo contrato que es, por lo tanto, dependiente del primero. Lo
propio de la subcontratación es que al alero de un contrato se suscribe otro; el primer
contratante se beneficia indirectamente del contrato que celebra su cocontratante con el
tercero (subcontratado)’”.
Supuestos.
1.- Preexistencia de un contrato.
Que se llama contrato base.
2.- Que el contrato base sea de ejecución diferida o de tracto sucesivo.
Aquí se excluyen los contratos de ejecución instantánea.
3.- Celebración de un nuevo contrato.
354 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Que es posterior al nuevo contrato, posterior al contrato base, y este segundo
contrato lo celebra una de las partes del contrato base con un tercero. Este nuevo contrato
se llama contrato hijo.
Ambos contratos coexisten; el contrato base no desaparece por el hecho que haya
surgido el contrato hijo, e incluso es indispensable que el contrato base permanezca.
4.- Que la subcontratación no esté prohibida.
Ni por la ley ni por la voluntad de las partes del contrato base.
Personas que intervienen.
1.- El primer contratante, que sólo es parte del contrato base.
2.- El subcontratante, segundo contratante o intermediario, que es parte común en
ambos contratos.
3.- El subcontratista, que es el tercero que contrata con una de las partes del contrato
base, es ajeno al contrato base y que sólo es parte en el contrato hijo.
Clases de subcontratación.
1.- Subcontratación propia.
Es aquélla en que tanto el contrato base como el subcontrato tienen idéntica
tipificación jurídica. Por ejemplo: el subarrendamiento.
2- Subcontratación impropia.
Es aquélla en que el subcontrato es de una tipificación jurídica distinta a la del
contrato base. Por ejemplo: contrato base es un contrato de arrendamiento de servicios y el
contrato hijo es un contrato de trabajo.
Importancia de esta distinción.
Radica en que en la subcontratación propia, el término del contrato base pone
término al subcontrato; en cambio, en la subcontratación impropia, el término del contrato
base puede que no ponga término al subcontrato.
Observación.
Los profesores López y Elorriaga plantean que, “desde un punto de vista objetivo,
aparece la dependencia del contrato base del subcontrato. Este último nace modelado y
limitado por aquél. Como el intermediario da origen al subcontrato usando su posición de
parte en el primer contrato, él debe actuar exclusivamente con los derechos y obligaciones
355 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
que el contrato base le otorga. Por consiguiente, las prestaciones a las cuales se obligan el
segundo y el tercer contratantes han de ser de igual naturaleza que las prestaciones
derivadas del primer contrato. Esta misma ligazón o enlace entre el contrato base y el
subcontrato explica que, por efecto reflejo, extinguido aquél, se extingue éste. Terminado el
contrato base, hay imposibilidad de ejecución del subcontrato (resoluto iure dantis,
resolvitur est ius accipientis)”.
Contratos excluidos de la subcontratación.
1.- Contratos de ejecución instantánea.
2.- Contratos intuitu personæ.
3.- Contratos translaticios de dominio, porque “si el contrato reviste este carácter,
cuando el adquirente celebra un contrato similar con otra persona, ya no habrá
subcontrato, sino simplemente un nuevo contrato autónomo e independiente”.
Prohibición legal de subcontratar.
No existe una prohibición legal, concebida en términos generales, de subcontratar;
sino que la tenemos en casos especiales, por ejemplo, en el arrendamiento. Art. 1.946 CC.
Si se contraviene esta prohibición legal, hay objeto ilícito en el contrato derivado y
habrá nulidad absoluta en el subcontrato, la cual no afecta al contrato base.
Prohibición contractual de subcontratar.
Si en el contrato base hay prohibición de subcontratar, no puede tener cabida la
subcontratación. Esta prohibición puede ser:
1.- Expresa, si está concebida en términos formales, explícitos y directos.
2.- Tácita, si las partes han elevado el contrato a la categoría de intuitu personæ.
Si el contrato que contiene la prohibición es bilateral, la subcontratación pondrá en
movimiento el incumplimiento resolutorio.
Efectos.
Cada contrato produce sus propios efectos, es decir, genera sus propios derechos y
obligaciones, los cuales se limitan a quienes figuran como parte en el respectivo contrato, en
virtud del principio del efecto relativo de los contratos. “De esta forma, tanto el contrato
principal como el subcontrato producirán sus consecuencias jurídicas sólo entre quienes los
han celebrado, no alcanzando a quienes no lo han hecho. Si el contrato no se cumple por
inacción de los subcontratistas, ante el primer contratante el responsable es su contraparte,
y él será responsable por el hecho o culpa de los agentes que haya utilizado en el
cumplimiento de su obligación. A la inversa, si el contratista incumple sus obligaciones para
356 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
con el subcontratista, este último deberá accionar en contra del contratista y no contra el
contratante principal, ya que con él ningún vínculo contractual tiene.
Con todo, y al contrario de lo que se afirma como principio, lo que precisamente se
promueve como cuestión en la figura del subcontrato es si el contratante principal, que no
es parte del subcontrato, podría accionar directamente en contra de los subcontratistas en
caso de incumplimiento de las obligaciones que ellos asumieron en el subcontrato. De la
misma forma, se genera la duda acerca de si los subcontratistas podrían demandar en sede
contractual al primer contratante en el caso de que el incumplimiento de este último
redunde en un perjuicio para ellos. Esta duda se origina en la especial configuración que
adquiere esta categoría contractual, en la que parte de las obligaciones que impone el
contrato, jurídicamente y en los hechos, son asumidas por un tercero.
La posibilidad de que el primer contratante pueda deducir una acción directa en
contra del subcontratado es difusa en la doctrina tradicional, básicamente por la
inexistencia de un vínculo contractual entre estos sujetos, lo anterior, a menos que una
norma jurídica lo permite, o en que en las estipulaciones del subcontrato las partes hayan
expresamente previsto esta posibilidad. Lo mismo sería aplicable a la acción de los
subcontratados en contra del contratante principal, la que por ser una excepción al
principio del efecto relativo del contrato debiera estar amparada en una norma expresa”,
como ocurre, por ejemplo, en el transporte marítimo bajo régimen de conocimiento de
embarque, ya que el artículo 1.006 C. de C. establece una responsabilidad solidaria entre el
transportista documental y el transportista efectivo frente al consignatario.
Casos de subcontratación en el Derecho Privado.
1.- Mandato.
Art. 2.135 inc. 1º CC.
2.- Sociedad.
Art. 2.088 CC.
3.- Fletamento.
Art. 932 inc. 1º C. de C.
4.- Transporte marítimo bajo régimen de conocimiento de embarque.
Art. 1.006 inc. 1º C. de C.
5.- Arrendamiento.
Art. 1.946 CC.
Aquí, la facultad de subarrendar aparece como un elemento accidental del contrato y
se aplica:
357 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
A.- A los contratos de arrendamiento de bienes muebles.
B.- A los contratos de arrendamiento de predios urbanos, siempre que no se trate de
arrendamientos de plazo fijo superior a un año.
Sin embargo, además tenemos el art. 5 Ley 18.101.
Esta ley rige el arrendamiento de predios urbanos, en el que la facultad de
subarrendar es un elemento de la naturaleza del contrato; la facultad está implícita, no se
necesita de estipulación expresa, sino que ésta se requiere para que no haya
subarrendamiento.
En ningún caso la facultad de subarrendar es de la esencia.
4º Cesión de contrato.
Concepto.
Es aquel contrato por el cual una de las partes traspasa la posición jurídica que tiene
en un contrato, a favor de un tercero, contando con el consentimiento de su contraparte.
Los profesores López y Elorriaga señalan que “es el traspaso por uno de los
contratantes a un tercero de su íntegra posición jurídica en un contrato determinado. Con la
necesaria concurrencia de la voluntad de su cocontratante primitivo, el cedente traspasa al
cesionario todos sus derechos y todas sus obligaciones derivados de un contrato particular.
El cesionario pasa a ocupar la misma situación que tenía el cedente, como si hubiera sido
contratante inicial, desapareciendo definitivamente el cedente del escenario del contrato”.
Observaciones.
1.- En este caso se advierte que no sólo son objeto de contratación los bienes materiales
o los servicios inmateriales, sino que también la posición contractual de un sujeto.
2.- En la cesión de contrato se traspasa íntegramente la calidad de contratante. “En la
cesión de contrato se opera un traspaso total del haz de los derechos y de las obligaciones
del cedente. Por eso es sine qua non no sólo consentimiento del cedente y del cesionario,
sino que también el del cocontratante del cedente. Este cocontratante, en virtud de la
cesión, pasa a ser contraparte del cesionario”.
3.- No hay que confundir esta figura con la subcontratación, porque en ésta hay dos
contratos: el contrato base y el contrato hijo. En la cesión de contrato hay una figura
unitaria: una de las partes – el cedente – se aleja del contrato, y el cesionario se vincula con
otro contratante.
Los profesores López y Elorriaga precisan que, “en el subcontrato, (…), el primer
contratante no está directamente concernido, siendo innecesaria su voluntad. El segundo
contratante o intermediario celebra el subcontrato con el tercer contratante, empleando no
sólo una parte de los derechos y obligaciones derivados del contrato base. El primer
contratante no queda desvinculado ni desaparece de la escena jurídica, a la inversa de lo
que ocurre con el cedente. El primer contratante conserva sus derechos y obligaciones
358 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
emanados del contrato base. El segundo contratante, usando su posición jurídica,
encomienda al tercer contratante, quien acepta, que efectúe parte de su tarea económica o
que asuma parte de sus responsabilidades, para lo cual se crean mediante el subcontrato
nuevos derechos y obligaciones. Estos derechos y obligaciones vinculan a las partes del
subcontrato, mas no al primer contratante”.
4.- La cesión importa la sustitución de un contrato por otro. La subcontratación, en
cambio, implica la formación de un nuevo contrato que una de las partes del contrato base
estipula con un tercero.
Los profesores López y Elorriaga señalan que “hay entre el contrato base y el
subcontrato una relación de simultaneidad, compuesta de dos unidades jurídicas, que,
aunque dependientes, tienen cada una, al mismo tiempo, identidad y existencia propias. En
el caso de la cesión de contrato, la relación es sustitutiva, si que existan simultáneamente
dos entidades jurídicas con existencia propia, sino que una sola, que después es
reemplazada por otra. Por eso el subcontrato es propiamente una categoría contractual,
carácter que no reviste la cesión de contrato. Esta última institución donde mejor se ubica
es en el tema de la transmisión y de la transferencia de los derechos personales y de las
obligaciones contractuales”.
5.- La cesión de contrato es distinta de la cesión de derechos, ya que en ésta el acreedor
transfiere sus derechos a un tercero en virtud de un contrato. Aquí sólo se requiere del
consentimiento de cedente (acreedor) y cesionario (tercero).
6.- La cesión de contrato es distinta de la asunción de deudas, ya que en ésta, el deudor
traspasa sus obligaciones a un tercero. Aquí se requiere del consentimiento del deudor, del
tercero y del acreedor.
7.- En la cesión de contrato, una de las partes cede la totalidad de su situación jurídica a
un tercero, no sólo sus derechos u obligaciones, sino que su posición contractual completa,
y para esto se requiere del consentimiento del cedente, del tercero y de la otra parte del
contrato.
De ahí que autores, como Gonzalo Figueroa, sostienen que se trata de una figura
trilateral.
5º La autocontratación.
Concepto.
Es aquella figura jurídica en la cual una sola y misma persona celebra un contrato
consigo misma.
Los profesores López y Elorriaga lo definen señalando que “es el acto jurídico que
una persona celebra consigo misma, sin que sea menester la concurrencia de otra, y en la
cual ella actúa, a la vez, ya sea como parte directa y como representante de la otra parte; ya
sea como representante de ambas partes; ya sea como titular de dos patrimonios (o de dos
fracciones de un mismo patrimonio) sometidos a regímenes jurídicos diferentes”.
Aquí tenemos a una persona que desempeña a la vez el papel de las dos partes.
359 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Casos en que puede presentarse.
1.- La persona actúa como parte, por sí misma y, a la vez, como representante legal o
convencional de otra persona, por la otra parte.
2.- Una misma persona actúa en ambos roles, como representante legal o convencional
de personas diferentes.
3.- Una misma persona actúa como titular de dos patrimonios sometidos a regímenes
jurídicos diferentes. Por ejemplo, una persona es comunera de un bien raíz con su padre.
Éste desaparece y se ignora si vive. Se declara su muerte presunta. El hijo es su único
heredero. Con la dictación del decreto de posesión provisoria, el hijo es dueño de su cuota y
usufructuario de la cuota de su padre. Puede hacer la partición por sí solo, pero actuando en
representación de dos patrimonios distintos.
Naturaleza jurídica.
1.- Alessandri.
Dice que es un acto jurídico unilateral que produce los mismos efectos que un
contrato.
2.- Vallimaresco.
Es un acto híbrido, “que se asemeja al acto unilateral por el hecho que requiere una
sola voluntad, y al contrato, por el hecho que pone dos patrimonios en relación”. La
voluntad está al servicio de dos patrimonios.
3.- Claro Solar, Ripert y López Santa María.
Sostienen que se trata de un verdadero contrato, pero los argumentos son distintos:
A.- Claro Solar dice que es un contrato, porque están las voluntades de dos personas
distintas: está la voluntad del representante y la voluntad del representado. “Se
exclusivamente se apoya en la idea de la representación, en cuanto el sujeto que interviene
como representante no manifiesta su propia voluntad sino que la del representado, lo cual
lleva a admitir que al autocontratar el actor estaría exteriorizando varias voluntades
distintas (la suya y la del representado, en los casos de la primera serie; las de los dos
representados, en los casos de la segunda serie)”.
Sin embargo, esta postura hoy en día choca con la posición adoptada en torno a la
naturaleza de la representación, ya que se acepta la teoría de la representación –
modalidad, en la cual la voluntad que actúa es la del representante, sólo que los efectos se
radican en el patrimonio del representado.
Por otro lado, esta forma de razonar “es inaplicable a la tercera serie de actos
integrantes de la autocontratación, ya que en ellos no existe representación en juego; el
sujeto que autocontrata actúa por sí y para sí”.
360 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
B.- Otros dicen que es un contrato, porque la persona que actúa lo hace en
representación de dos patrimonios distintos, y hoy en día las relaciones jurídicas se dan
más entre patrimonios que entre personas.
C.- Díez – Picazo dice que es un contrato, y por razones de orden práctico se produce un
desdoblamiento que se advierte en esta figura, y esto es una ficción más de las que existen
en el Derecho, “de tal modo que la voluntad del sujeto que contrata simultáneamente se
exterioriza a diversos títulos. Una voluntad puede descomponerse en dos voluntades o en
dos declaraciones diferentes, lo que podrá chocar a la lógica, pero no tiene necesariamente
que chocar al Derecho”.
D.- Otros dicen que es un contrato, y todo indica que es posible encontrar en la
formación del contrato dos actos sucesivos y distintos de voluntad, aun cuando es cierto
que actúa una sola persona, pero esta persona lo hace en distintas calidades.
Problema.
Si entendemos al autocontrato como un contrato, cabe preguntarse ¿en qué queda
aquello que se dice que es de la esencia del contrato, como es la existencia de intereses
contrapuestos y antagónicos?
Con el autocontrato, pareciera ser que este acuerdo de voluntades contrapuestas no
es de la esencia del contrato, aun cuando éste exista habitualmente.
Lo fundamental es que aquí interviene una persona y habrían dos voluntades que
son distintas, porque la persona estaría actuando en calidades diversas, y el hecho que estas
voluntades se exterioricen a través de una persona no alteraría esa realidad.
Situación en Chile.
1.- No hay una norma general en el Código Civil que se refiera al tema, ni aceptándolo ni
prohibiéndolo.
2.- Hay disposiciones aisladas; algunas lo autorizan bajo determinadas condiciones,
mientras que otras lo prohíben.
Casos.
A.- Art. 412 inc. 2º CC. Aquí no cabe la autocontratación.
B.- Art. 1.796 CC. Aquí está prohibida la autocontratación, porque el padre o madre va a
actuar por sí, pero además, como representante legal del hijo sujeto a patria potestad.
C.- Art. 1.798 CC. Aquí está prohibida la autocontratación.
D.- Art. 2.144 CC. Aquí no hay prohibición absoluta de autocontratación, siempre que se
dé esa voluntad del mandante.
361 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
E.- Art. 2.145 CC. Aquí la prohibición de autocontratación no es absoluta.
Sanción para aquellos casos en que se violan estas normas.
1.- Cuando el legislador ha prohibido el autocontrato, ese contrato será absolutamente
nulo por aplicación de los arts. 10, 1.466 y 1.682 CC.
2.- Cuando el legislador permite la autocontratación, pero cumpliéndose determinados
requisitos, la sanción será la nulidad relativa, porque estamos frente a normas imperativas
que miran al interés privado, en el que el requisito se exige en consideración al estado o
calidad de las personas que celebran el contrato.
3.- Cuando el caso no está regulado y se admite la autocontratación, pero ésta puede
significar una violación a esos principios de la buena fe, de que nadie puede enriquecerse
sin una justa causa, o que existe una oposición de intereses, se presenta el tema de cuál es la
sanción para ese contrato.
En estos casos se piensa que la sanción es la inoponibilidad, considerando que el
afectado podría esgrimir que no le llegan las consecuencias de ese acto en que no ha
intervenido su voluntad, porque se ha ido en contra de la buena fe, el enriquecimiento
injustificado y la oposición de intereses.
La autocontratación en los casos no regulados.
Cuando el legislador la prohíbe, no puede haber autocontratación; si la permite, ella
es factible. El punto es ¿es lícita la autocontratación en aquellos casos en que se guarda
silencio?
En principio, habría que decir que – en virtud del Principio de la Autonomía Privada
– la autocontratación procede: si no hay una norma que la prohíba, ella es lícita; pero tiene
que haber ciertos límites a esa autonomía, y esos límites vienen dados por tres principios:
1º Principio de la buena fe.
2º Principio que nadie puede enriquecerse sin justa causa y perjudicando a terceros.
3º Que no haya peligro de una oposición de intereses entre el interés del representante
y del representado, es decir, no se admite el autocontrato “cuando su realización puede
acarrear un perjuicio para el segundo, porque dada la naturaleza e importancia del acto, es
posible que el representante sacrifique su debe a su propio interés”.
Si se respetan estos tres principios, la autocontratación es lícita, pero de todos
modos son los tribunales los que – en cada caso – deben pronunciarse sobre ella.
362 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
6º El Contrato – Ley.
Aspectos previos.
Los profesores López y Elorriaga señalan que, “con el propósito de fomentar el
ahorro, o bien el desarrollo de determinadas actividades productivas, o a fin de recaudar
fondos del sector privado o, más en general, para alcanzar ciertas metas económicas o
sociales, el Estado otorga franquicias o regalías, consagrando estatutos jurídicos de
excepción, así, en materia de reducción de impuestos y de aranceles aduaneros; o en
materia de cambios internacionales, subvencionando la conversión a pesos de las divisas
que los exportadores deben retornar permitiendo a los inversionistas extranjeros,
instalados en el país, que remesen al exterior las utilidades líquidas obtenidas. Pero como el
poder legislativo dispone de la facultad de modificar o de derogar las leyes vigentes,
mediante la dictación de nuevas leyes, si se vive en un ambiente de inestabilidad o de cierta
desconfianza, si existe temor de que los mismos gobernantes o quienes les sucedan echen
pie atrás en las franquicias concedidas, entonces los estímulos mencionados se frustran, sin
que se logre el fin perseguido, o sea, sin que se canalice la actividad empresarial o los
ahorros hacia donde se deseaba.
Ante tal situación se ideó el mecanismo de los contratos – leyes, por los cuales el
Estado garantiza que en el futuro no modificará ni derogará las franquicias
contractualmente establecidas. La ley puede dictarse antes o después del contrato. La
Administración celebra el convenio respectivo con el beneficiado y después una ley lo
aprueba. O bien la ley autoriza de un modo general la conclusión de determinado contrato,
cuyos beneficios o efectos no serán susceptibles de modificación ulterior. Esta última
manera de proceder ha sido más frecuente. Unas veces la garantía de la inmutabilidad de
los beneficios es indefinida; otras, es temporal”.
Concepto.
Es aquél que celebra el Estado con un particular, obligándose el primero a mantener
sin alteración las franquicias y ventajas que una ley establece respecto de los particulares.
Problema.
En doctrina se discute su eficacia. Opiniones:
1.- Enrique Silva Cimma.
Sostiene que era una institución de muy dudosa cabida en nuestro Derecho, porque
el Estado y el poder legislativo sólo deben reconocer como límite la Constitución. Siendo así,
la ley siempre será modificable y puede derogarse, aun cuando se trate de una ley de la cual
hayan emanado derechos para terceros.
El Estado no puede renunciar a su poder de derogar una ley porque exista otra ley en
virtud de la cual se establecieron determinadas relaciones contractuales, pues ello
implicaría renunciar a la soberanía.
363 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
2.- Jaime Irarrázabal.
Señala que jurídicamente es inaceptable y económicamente inconveniente que el
Estado altere en forma unilateral lo acordado en los contratos – leyes.
3.- Corte Suprema.
Ha respaldado la plena eficacia de los contratos – leyes, señalando que el Estado no
puede unilateralmente desahuciarlo, porque son contratos en los cuales se aplica el
principio de la fuerza obligatoria de los contratos. Art. 1.545 CC.
4.- Eduardo Novoa Monreal.
Sostiene que estos contratos significan algo tan inadmisible como una enajenación
de la soberanía nacional, “pues, no obstante que en derecho público sólo se puede hacer lo
que la ley expresamente permite, sin una autorización legal del poder legislativo se
cercenaría a sí mismo la facultad de modificar o derogar normas preexistentes”.
Esta tesis primó durante el Gobierno de Allende y se reformó la Constitución,
agregándose dos incisos finales al art. 10 Nº 10, en los que se señalaba que los contratos
leyes podían ser modificados o extinguidos por la ley cuando así lo exige el interés nacional.
Esto se hizo para la nacionalización de los yacimientos de la gran minería del cobre.
La Constitución de 1980 nada dijo sobre los contratos leyes, sosteniéndose que éstos
tienen pleno valor y eficacia. “Hoy por hoy es derecho vigente en Chile que los créditos
derivados de los contratos ordinarios son intangibles. El legislador patrio carece de
atribuciones para modificar los contratos en curso, pues existe propiedad sobre los
derechos personales engendrados por los contratos y nadie puede, en caso alguno, ser
privado de su propiedad, sino en virtud de una ley de expropiación que indemnice al
afectado. Si una ley, que no fuese de expropiación, modifica o priva a un acreedor de sus
derechos personales emanados de un contrato en curso, dicha ley es inconstitucional, pues
viola la garantía del derecho de propiedad, reconocida en la Constitución Política de la
República. A fortiori, si los efectos de los contratos ordinarios son intangibles, es inconcuso
que menos podría el legislador alterar las regalías o franquicias obtenidas por los
particulares en virtud de un contrato – ley”.
7º Contrato – tipo.
Concepto.
Es aquél en que se estipulan las condiciones generales que, en contratos individuales
posteriores, tendrán que ser aceptadas por las partes. Para los profesores López y Elorriaga
“es un acuerdo de voluntades en cuya virtud las partes predisponen las cláusulas de futuros
contratos, que celebrarán masivamente. El contrato tipo consiste en un acuerdo por el cual
se prefijan las condiciones generales de la contratación”.
Aquí tenemos un modelo o fórmula contenida en un formulario que está destinado a
servir de base a los contratos posteriores. “Al celebrar el contrato tipo, los contratantes
364 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
adoptan un modelo o formulario, por lo general impreso, destinado a ser reproducido sin
alteraciones importantes o incluso tal cual, sin alteración de ninguna especie, en múltiples
casos posteriores, que equivaldrán, cada uno, a un contrato prerredactado”.
Observaciones.
1.- Los profesores López y Elorriaga plantean que “la utilidad de los contratos tipo no es
dudosa. Con la estandarización de las relaciones jurídicas que caracteriza al Derecho de
nuestros días, la redacción en serie de los contratos tenía que terminar por imponerse. La
duración de la fase de las negociaciones precontractuales se ha, pues, reducido
considerablemente, y a veces desaparecido, y de esto ha resultado una economía de tiempo
y una simplificación de las transacciones. Además, frente a disposiciones legales
inadaptadas a las nuevas circunstancias de la práctica, o demasiado generales, los contratos
tipo han redundado en el advenimiento de reglamentaciones más acabadas y realistas, en
un ius mercatorum adaptado a las nuevas circunstancias: los conocimientos de embarque
en el Derecho Marítimo, y los incoterms en la compraventa internacional de mercaderías,
parecen buenos ejemplos”.
2.- Según los profesores López y Elorriaga, “la desventaja de los contratos tipo radica en
el peligro que implican. En particular, los contratos tipo unilaterales suelen ser el
instrumento que emplean las empresas para imponer cláusulas abusivas a la contraparte.
En lugar de fijar un modelo equitativo de contrato futuro, el contrato tipo con frecuencia se
celebra para beneficio exclusivo de quienes predisponen las condiciones de la contratación,
los que se van favorecidos por cláusulas de irresponsabilidad, por renuncias de derechos y
de acciones, por plazos de caducidad, etc.”.
Casos.
1.- Bancos, que tienen formularios predispuestos.
2.- Compañías de Seguros, que tienen preestablecidas sus pólizas.
3.- Transportistas, con documentos que dan cuenta del transporte.
4.- Empresas de suministros.
Nomenclatura.
También se les llama contrato normativo o contrato – reglamento.
Clases.
1.- Contrato tipo unilateral.
Es aquél en que las condiciones generales del negocio son obra de partes que
defienden los mismos intereses. Se presenta “cuando quienes concluyen el contrato tipo
365 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
destinado a fijar las condiciones generales del tráfico comercial son grupos económicos o
empresas cuyos intereses son convergentes”. En tal caso, “sus autores no negocian en
absoluto con los futuros clientes. Éstos no participan en el acto jurídico destinado a fijar la
fórmula tipo; cuando deseen contratar, o cuando tengan que hacerlo, irán donde la persona
indicada, quien les impondrá la fórmula forjada anticipadamente por medio del contrato
tipo”. Por ejemplo:
A.- Contratos de los productores de petróleo.
B.- Fletamento.
Los futuros contratos que estas empresas celebren con un tercero van a estar sujetos
a este modelo y condiciones de contrato.
2.- Contrato tipo bilateral.
Es aquél en el cual quienes participan en la celebración del contrato tipo tienen
intereses independientes. Se presenta “cuando las partes que participan en la conclusión
del contrato tipo tienen intereses divergentes”. Por ejemplo, empleadores y trabajadores
celebran un contrato tipo y señalan que en todos los contratos individuales que se celebren
a futuro irán esas cláusulas o condiciones.
Contrato tipo y contrato de adhesión.
Hay una gran relación, pero son figuras jurídicas distintas, aun cuando lo habitual
será que la contratación por adhesión va a estar precedida de un contrato tipo unilateral. En
efecto, el contrato tipo unilateral “se ofrece como una ‘invitación’ a aceptar un contrato tipo.
Los textos del uno y del otro podrán ser incluso idénticos, pero, lógicamente, hay de por
medio dos operaciones que tienen lugar en momentos diversos: un contrato tipo primero,
cuyo resultado es la fórmula única, y, más tarde, muchos contratos por adhesión. Por lo
demás, en aras a la distinción de ambas figuras jurídicas, cabe recalcar que si las
características del contrato tipo son la redacción previa y la generalidad con que se aplica,
el contrato por adhesión se distingue, en cambio, por la desproporción entre el poder
negociador del oferente y del aceptante, pudiéndose concebir su nacimiento sin la
preexistencia de ningún contrato tipo que le sirva de modelo”.
Pero si el contrato tipo es bilateral, no hay adhesión posterior.
Eficacia del contrato – tipo.
El contrato crea, para quienes concurren a su celebración, la obligación de respetar
sus cláusulas, es decir, que esas cláusulas se reproduzcan y observen en los contratos
individuales que tengan lugar. “Al fijar el concepto del contrato tipo, no debe confundírselo,
pues, con una ‘mera fórmula vacía’ que sólo adquiriría relevancia jurídica al momento de la
conclusión de los contratos individuales que lo copian. El contrato tipo tiene eficacia
jurídica desde que es celebrado, creando para quienes concurren a su conclusión
precisamente la obligación de respetar sus cláusulas (las condiciones generales) en los
366 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
contratos individuales que tengan lugar en el futuro. Naturalmente, tratándose de los
contratos tipo unilaterales, si una de las empresas no lo respeta al contratar posteriormente
con un particular, el contrato individual es plenamente válido, ya que para el particular el
contrato tipo es res inter allios acta, sus cláusulas no le empecen en virtud del principio del
efecto relativo de los contratos. Por ende, las otras empresas, perjudicadas por la violación
del cartel o contrato tipo unilateral, y por la competencia desleal que esa violación de
ordinario implicará, no pueden exigir la ejecución forzada in natura del contrato tipo; pero
nada obsta para que se intenten la acción de perjuicios contra la empresa que no respetó el
texto tipo”.
8º Contrato por persona por nombrar.
Para los profesores López y Elorriaga “es aquél en que una de las partes se reserva la
facultad de designar, mediante una declaración ulterior, a la persona que adquirirá
retroactivamente los derechos y asumirá las obligaciones inicialmente radicados en su
patrimonio”.
Un ejemplo lo podemos encontrar en el art. 256 C. de C.
Los profesores López y Elorriaga agregan que, “si se razona sobre la base de que un
mandato antecede al contrato por persona a nombrar, este mandato reviste un interés
particular: viene a configurar, a nuestro juicio, una nueva categoría o categoría intermedia
entre el mandato con representación (situación que conduce a que el mandatario revele al
tercero con quien contrata, que lo hace por cuenta o con poder de su mandante, a quien
individualiza) y el mandato sin representación (situación en que el mandatario aparece
frente al tercero actuando por cuenta propia, permaneciendo el cocontratante del
mandatario ignorante del mandato). Tratándose de un contrato cualquier por persona a
nombrar, el cocontratante del mandatario, la parte inmutable, sabe que existe un mandato,
sabe que el contratante fungible es un mandatario, pero ignora la persona del mandante.
El contrato por persona a nombrar es inconcebible tratándose de negocios jurídicos
intuito personae.
La declaración del contratante fungible, designando a la persona que los subrogará y
ocupará su mismo lugar jurídico, debe formularse dentro de un lapso determinado. (…).
Si la declaración designando al nuevo contratante no es emitida dentro del plazo
estipulado o legal, o si la emisión no surtiere efectos, el contrato tendrá fuerza obligatoria
entre los contratantes originales”.
9º Contrato por cuenta de quien corresponda.
Es un contrato “en el cual una de las partes inicialmente queda indeterminada o en
blanco, con la seguridad que después será individualizada. Al momento de celebrarse el
contrato uno de los participantes tan sólo tiene formal o aparentemente el carácter de
parte, puesto que necesaria y forzosamente será reemplazado más tarde por el verdadero
contratante, ‘por quien corresponda’, es decir, por la parte sustancial y real”.
367 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
10º Contrato llave en mano.
Los profesores López y Elorriaga señalan que se trata de “aquellas convenciones en
que una de las partes, el contratista, a cambio de un precio normalmente a suma alzada o
global, se obliga para con otra parte, su mandante, a concebir, diseñar, construir y poner en
funcionamiento una obra, industria, planta o edificación determinada, asumiendo una
responsabilidad general por la concepción y ejecución de la plenitud de ellas, debiendo
entregarlas al mandante debidamente acabadas y dispuestas para su normal y adecuado
funcionamiento, incluyéndose en las obligaciones del contratista todas las prestaciones
necesarias para este objetivo, como el suministro del personal, las maquinarias y
herramientas, los insumos, todos los trabajos que sean pertinentes, el transporte,
instalación y montaje de todas las partes o piezas, el financiamiento y la puesta en
funcionamiento completo de la obra o faena proyectado. Incluso más, muchas veces este
tipo de contratos impone al contratista, además de lo señalado, la supervisión del
funcionamiento de la obra, planta o faena que el mismo ha diseñado y construido, así como
la obligación de capacitar al personal que trabajará en ella, asistir técnicamente al
mandante por un determinado período de tiempo, mantener y reparar las instalaciones, e
incluso desarrollar el marketing de los bienes que han comenzado a producirse en la planta,
fábrica u obra”.
Los mismos profesores explican que entre este contrato y el contrato de
construcción existen importantes diferencias:
1.- Por una parte, “el contrato llave en mano, (…), habitualmente suele implicar que el
contratista es responsable tanto del diseño de la obra como de su construcción completa.
Con todo, es posible que sólo comprenda la construcción acorde a los planos y
especificaciones técnicas preparadas antes de la celebración del contrato por el mandante.
A veces, también, la concepción de la obra es el resultado del trabajo entre mandante y el
contratista. De ahí que se sostenga que la primera preocupación del mandante o propietario
de la obra es identificar debidamente a la persona que hará el diseño de la futura
construcción, vaciando las expectativas del proyecto en planos generales prácticos, pues el
diseño puede provenir del propio personal del mandante, de su contraparte, o bien de un
consultor independiente. Quien tengo o asuma tal responsabilidad a menudo participará
también en la ejecución del proyecto, para la debida implementación y eficiencia de los
trabajos”.
2.- En segundo lugar, “los contratos llave en mano siempre están precedidos de una
etapa preliminar, en la cual el oferente presenta la documentación de la obra bajo
propuesta, incluyéndose en ella bases administrativas (como que el precio se irá
cancelando paulatinamente, facturando el empresario sólo después que el mandante
apruebe los estados de pago mensuales; como la regulación de las boletas bancarias de
garantía, exigibles a la primera demanda del propietario de la obra, más las retenciones
hasta la recepción definitiva, por lo general de un cinco por ciento de los montos de cada
estado de pago, y otras cauciones, como la solidaridad pasiva si el contratista o constructor
fuesen varias personas). También se incluyen bases técnicas, entre ellas los planos
generales y las especificaciones para los ingenieros (la ingeniería de detalles inicial). No es
infrecuente que en la fase preliminar, antes de la presentación de las propuestas, todos los
368 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
interesados sean convocados a terreno, a fin de que tengan la oportunidad de formular
preguntas y recibir las respuestas a sus dudas, o practicar calicatas y mediciones cuando las
obras sean subterráneas, a fin de precisar la consistencia de los suelos y los grados de
humedad o de agua en el subsuelo. Si la propuesta es pública, se establecen por la
Administración las bases de la licitación se aplica la Ley de Concesiones de Obras Públicas
(sic). En cambio, si la propuesta es privada, el mandante de la obra fija libremente cuáles
contratistas podrán presentarse a la licitación. Una vez adjudicado el contrato llave en
mano, se procede a sus suscripción por ambas partes”.
3.- Por otro lado, “a diferencia de lo que sucede en los contratos de construcción
ordinarios, en los contratos llave en mano los detalles del proyecto solamente se especifican
una vez que se ha suscrito el contrato, pues al comienzo, como se dijo, el proyecto se
contiene en planos generales. Por lo mismo, es muy usual que vaya sufriendo
modificaciones sobre la marcha, pues las órdenes de cambio (variation orders) son muy
frecuentes a fin de suprimir, modificar o efectuar trabajos diferentes a los descritos en el
texto primitivo de la convención”.
4.- Finalmente, “en esta categoría de contratos el mandante de la obra en muchas
ocasiones sufre la pérdida del control técnico de la obra que él mismo encarga. Como no
puede estar minuto a minuto controlando en el terreno el avance de los trabajos y
solucionando los numerosos problemas que se van presentando, las partes nombran a una
persona, generalmente a una sociedad especializada, para que se haga cargo de la
Inspección Técnica de la Obra, que cuenta con grandes atribuciones, como ordenar
demoliciones de trabajos incorrectamente efectuados o cambios de materiales o de plazos”.
GRANDES PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN.
- Libertad contractual.
- Consensualismo contractual.
- Fuerza obligatoria de los contratos.
- Efecto relativo de los contratos.
- Buena fe contractual.
I. PRINCIPIO DE LA LIBERTAD CONTRACTUAL.
Es una expresión de ese principio matriz del Derecho Privado, cual es la autonomía
privada que, traída al ámbito contractual, aparece como la Libertad Contractual.
La libertad contractual es la facultad que tienen los particulares para decidir si
contratan o no, y si deciden hacerlo, elegir a su contraparte y precisar el contenido del
contrato.
En nuestro Código Civil no hay una norma que en forma expresa la establezca, pero
hay consenso doctrinario y jurisprudencial en que ésta surge a partir del art. 1.545 CC, que
está referido a la fuerza obligatoria del contrato, porque difícilmente podría entenderse
esta obligatoriedad sin reconocer implícitamente la facultad de los particulares para
celebrar contratos.
369 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Aspectos que comprende.
1º La libertad de conclusión.
Las partes son libres para decidir si contratan o no, e incluso para escoger con quién
contrata.
2º Libertad de configuración interna.
Las partes son libres para precisar el contenido del contrato, o sea, las consecuencias
que surgen de él, sus efectos, derecho y obligaciones.
Restricciones o limitaciones.
1º Contratos forzosos.
El particular se encuentra ante el deber de contratar y, a veces, ante el deber de
hacerlo con determinado co contratante, adoptando el contenido que viene
imperativamente impuesto por el legislador. “En los casos de contratos forzosos
heterodoxos en verdad se produce un quiebre total de la libertad contractual”.
2º Contratos dirigidos.
Cada vez más se ve al legislador fijando imperativamente las cláusulas más
relevantes del contrato.
Situación en la jurisprudencia.
Como explican los profesores López y Elorriaga, “las sentencias de los tribunales
nacionales se han pronunciado reiteradamente respecto de la amplia vigencia que tiene en
el ordenamiento nacional el principio de la libertad contractual. Se ha reconocido y
fortalecido la libertad que tienen los individuos para decidir si contratan o no y con quién lo
hacen. Muy especialmente las sentencias han establecido la libertad que tienen los
otorgantes para configurar internamente el contrato, definiendo ellos mismos las
obligaciones y derechos que el contrato les impone.
De la misma forma, las sentencias, recogiendo las reglas de los artículos 1460 y 1466
del Código Civil, han establecido que la amplia libertad contractual vigente en Chile sólo
admite como límites lo dispuesto imperativamente por la ley, las buenas costumbres y el
orden público”.
II. PRINCIPIO DEL CONSENSUALISMO CONTRACTUAL.
En virtud de este principio, los contratos se perfeccionan con el solo consentimiento
de las partes, de modo que al tenor del art. 1.443 CC, debemos decir que la regla general
vendría dada por los contratos consensuales, lo que está en relación con ese dogma de la
autonomía de la voluntad. “Cualesquiera exigencias de ritos externos o formalidades
370 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
vendrían a contradecir la premisa según la cual la voluntad, todopoderosa y autosuficiente,
es la fuente y medida de los derechos y de las obligaciones contractuales”.
Sin embargo, si se mira hacia atrás, uno encuentra que – casi siempre – los contratos
han sido formales:
1º Entre los helénicos, todos los contratos debían constar por escrito.
2º En el Derecho Romano era necesario pronunciar ciertas frases sacramentales.
3º Entre los germanos, había un formalismo mayor al de los romanos.
El consensualismo contractual es producto de la influencia del Derecho Canónico,
que plantea la dignidad del ser humano y la influencia de la revolución francesa, con esas
ideas de libertad y dignidad de los hombres, en que se entiende que la voluntad debe bastar
para el contrato, sin los formalismos.
El contrato consensual, referido en el art. 1.443 CC, muchas veces es formal, porque
necesita del cumplimiento de una serie de formalidades habilitantes, de prueba, de
publicidad y, a veces, de formalidades convencionales.
A raíz de esto, hay autores como López Santa María y López, que dicen que estos
contratos pueden ser subclasificados entre:
1º Contrato propiamente consensual.
Serían aquéllos que surgen a la vida jurídica por la sola manifestación de voluntad de
las partes, y lo hacen como verdaderos pactos desnudos. Por ejemplo, los contratos
verbales.
2º Contratos consensuales.
Serían pactos vestidos; no son solemnes ni reales, sino que se perfeccionan por el
solo consentimiento, pero están inmersos en el universo del formalismo. Por ejemplo, el
contrato individual de trabajo, es consensual, pero debe constar por escrito, y si así no se
hace, se está a lo que declare el trabajador.
Excepciones al consensualismo contractual.
1º Contratos solemnes.
2º Contratos reales.
Atenuantes al consensualismo contractual.
1º Formalidades habilitantes.
Buscan dar protección a los incapaces y casi siempre consisten en una autorización,
para luego celebrar válidamente el contrato. “Las formalidades habilitantes suelen ser de
371 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
cinco tipos diferentes: la autorización de representantes legales, la autorización judicial, la
autorización de otras personas, la representación y la venta en pública subasta”.
Cada vez que se exige una formalidad habilitante se deteriora el consensualismo
contractual, porque si no se cumple con esa formalidad, la sanción es la nulidad relativa del
contrato.
2º Formalidades por vía de publicidad.
Como explican los profesores López y Elorriaga, “son las exigidas por el legislador a
fin de obtener la divulgación o noticia a los interesados de haberse celebrado un acto
jurídico. Confieren protección a los terceros que pudieren verse alcanzados por los efectos
del acto jurídico”.
Dentro de ellas, podemos mencionar las notificaciones, subinscripciones,
inscripciones, publicaciones, etc.
Si no se cumplen, la sanción es la inoponibilidad.
Cabe tener presente que “algunos autores clasifican las medidas de publicidad en
formas de simple noticia y en formas sustanciales. La omisión de aquéllas sólo daría
derecho al afectado a demandar indemnización de los perjuicios sufridos. La omisión de las
últimas acarrearía la inoponibilidad”.
3º Formalidades por vía de prueba.
Son aquellas “exigidas por el legislador para acreditar en juicio la celebración de un
contrato” y son heterogéneas; por ejemplo:
1.- Arts. 1.708 y 1.709 inc. 1º CC.
El contrato puede probarse por otros medios de prueba, por ejemplo, la confesión,
pero el riesgo de no probarlo en muy grande.
2.- La exigencia de escrituración del contrato, pero invirtiéndose el onus probandi. Por
ejemplo:
A.- Art. 2.217 CC.
B.- Contrato de trabajo. La falta de contrato escrito hace presumir que son
estipulaciones del contrato las que el trabajador declare, salvo prueba en contrario. Art. 9
inc. 4º C. del T.
3.- Un formalismo ad probationem drástico.
Es aquél cuya omisión se sanciones con la inadmisibilidad de todos los medios de
prueba. Por ejemplo: Art. 14 Ley 18.010.
4º Formalidades convencionales.
Son aquéllas que establecen las partes en forma tal que, sin su cumplimiento, el
contrato no se reputa definitivamente celebrado. “Aunque el contrato tenga carácter
consensual, los contratantes pueden estipular que sea indispensable exteriorizar el
372 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
consentimiento mediante el otorgamiento de un instrumento público o privado o a través
de otro ritual externo que señalen”. En el Código Civil hay dos normas:
1.- Art. 1.802 CC.
Esto es así, porque la situación se revierte, y el contrato recupera su carácter de
consensual, porque el legislador entiende que si ha principiado la entrega, las partes han
dejado sin efecto ese acuerdo de la escritura.
2.- Art. 1.921 CC.
Cabe tener presente que “nada impide que en Chile las partes establezcan
formalidades convencionales en otros contratos, siendo los señalados unas de aquellas
normas del Código Civil que, insertas en una materia particular, son de aplicación general”.
Observación.
Los profesores López y Elorriaga reconocen la existencia de formalidades atípicas,
señalando que “al margen de todo lo visto sobre vestimentas de los contratos, sobre
excepciones y atenuantes al consensualismo, hay todavía otros géneros de formulismos
contractuales cuya presentación cabal por la doctrina está pendiente y que, a falta de una
mejor expresión, denominaremos las formalidades atípicas. Por un lado, se observa que
muchos actos jurídicos sólo existen si se manifiestan en determinados módulos formales.
Las letras de cambio, los cheques, los pagarés, los instrumentos de captación y de
colocación bancaria son expresiones escritas o documentales de la moneda, dotados de
unas vestiduras que les son características; tienen una sensibilidad externa fija e invariable,
una concreción en formularios, por completo opuesta al dogma consensualista. (…).
Por otro lado, de hecho, las necesidades del tráfico jurídico imponen, en múltiples
actos de la vida cotidiana, rígidos formulismos conductuales, los que de una manera regular
y uniforme están rodeando la celebración y el cumplimiento de los más variados contratos.
El contrato consensual de transporte de pasajeros va siempre aparejado a la entrega de un
boleto, representativo del consentimiento. (…).
La ineficacia por la omisión de las formalidades atípicas no es uniforme. Depende en
cada caso de lo que disponga la ley o las reglas del negocio otorgado. Así, por ejemplo, no
vale como letra de cambio el documento que no contenga alguna de las menciones que
exige el artículo 1º de la ley Nº 18.092 (art. 2º). De la misma forma, el documento que no
contenga las menciones del artículo 75 de la ley Nº 18.092 no vale como pagaré a la orden
(art. 76). En otros casos, bien puede ocurrir que el contrato no pueda cumplirse si no consta
en el módulo formal prediseñado, como si no se dispone del conocimiento de embarque o
una persona no tiene en su poder la entrada para acceder a algún espectáculo”.
Ventajas del Formalismo.
1º Evita la ligereza al contratar.
373 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
2º Lleva a una mayor reflexión de las partes en el contrato. “El formalismo protege a las
partes contra el apresuramiento contractual y también contra las maniobras y trampas
ajenas”.
3º El contrato consensual no deja huella, de modo que si llega a haber u conflicto o
disputa entre las partes, van a existir dificultades de prueba.
III. PRINCIPIO DE LA FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO.
Este principio se expresa en el aforismo “pacta sunt servanda”, o sea, lo pactado debe
ser observado. Art. 1.545 CC.
Los profesores López y Elorriaga comentan que, “dado el principio general de la
autonomía de la voluntad, la fuerza obligatoria cae por su propio peso como subprincipio o
corolario necesario de la misma”.
El contrato válidamente celebrado se hace intangible, no sólo para las partes – a
menos que ellas quieran, de mutuo propio, dejarlo sin efecto – sino que también para el
Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Para consagrar esta obligatoriedad, se recurre a una metáfora, cual es compararlo
con la ley. Si bien hay semejanzas entre ambos, especialmente por la obligatoriedad de uno
y otro, hay diferencias:
1º En cuanto a la fuente, está la voluntad de las partes y la voluntad del legislador.
2º En cuanto al alcance, efecto particular y efecto general.
3º En cuanto a la permanencia, la ley es permanente, mientras que el contrato es
provisional: surgen derechos y obligaciones, y éstas se extinguen tan pronto como se
cumplen, por lo tanto, tienen una vida efímera.
4º El procedimiento de formación es distinto.
Sin embargo, según veremos, esta intangibilidad del contrato no es absoluta, sino
que hay casos en los que el legislador modifica un contrato en curso y en otras
oportunidades es el juez quien lo modifica.
La intangibilidad del contrato frente a las partes.
Los primeros llamados a acatar lo pactado en un contrato son los propios
contratantes.
La intangibilidad, respecto de ellos, se traduce en que ninguno de los contratantes
puede – unilateralmente – modificar o dejar sin efecto un contrato válidamente celebrado.
De ahí que el artículo 1.545 CC autoriza a que las partes, de común acuerdo, puedan dejar
sin efecto un contrato (aplicación del aforismo: en Derecho las cosas se deshacen de la
misma manera como se hacen) y, actuando de la misma manera podrán modificarlo
(aplicación del aforismo: quien puede lo más, puede lo menos).
Sin embargo, excepcionalmente el ordenamiento jurídico autoriza a que un contrato
puede terminar por la voluntad unilateral de alguna de las partes, por ejemplo:
374 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
1º Contrato de mandato.
Art. 2.163 Nº 3 y 4 CC.
La justificación se encuentra en que el mandato es un contrato de confianza.
2º Arrendamiento de plazo indefinido.
Puede terminar por el desahucio. Art. 1.951 inc. 1º CC.
El fundamento se encuentra en que el arrendamiento es un título de mera tenencia.
3º Contrato de sociedad colectiva civil.
Art. 2.108 inc. 1º CC.
El fundamento se encuentra en que la sociedad colectiva civil es un contrato de
confianza.
La intangibilidad del contrato desde el punto de vista del legislador.
En principio, el legislador no puede violar la fuerza obligatoria del contrato; “el
contrato válidamente celebrado no puede ser tocado o modificado por el legislador”. Sin
embargo, en la realidad nos encontramos:
1º Que, en virtud de circunstancias excepcionales, a veces vemos que el legislador dicta
leyes de emergencia, que tienen el carácter de transitorio y que son moratorias, que
conceden beneficios a los deudores, que sin duda las partes no tuvieron presentes al
momento de contratar. Esto es lo que ocurre con “las leyes moratorias, por las que se
conceden facilidades de pago respecto de deudas actualmente exigibles”. Por ejemplo, la
Ley Nº 16.282, de 28 de julio de 1965 sobre Sismos y Catástrofes: permitió la paralización
hasta por un año de los juicios ejecutivos y suspendió, de esta forma, el cumplimiento
forzado de las obligaciones contractuales.
2º Normas permanentes que están en el Código Civil que afectan este principio. Por
ejemplo:
1.- Art. 1.879 CC.
En el pacto comisorio calificado lo que querían las partes es que el contrato se
resolviera ipso facto.
2.- Art. 2.180 inc. 1º y 2º Nº 2 CC.
3.- En otras oportunidades, el legislador ordena que una determinada situación que ya
ha expirado se mantenga. Por ejemplo: Art. 4 inc. 1º Ley 18.101.
La intención de las partes era que el contrato concluyera al vencimiento del plazo,
pero la ley concede dos meses, desde la notificación de la demanda, para la entrega de la
propiedad.
375 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Comentarios a estos casos.
1º En el primer caso, el principio de la intangibilidad no se resiente mayormente, pues
son situaciones de excepción, de emergencia y transitorias.
2º En los otros casos, tenemos que estas normas forman parte del Derecho vigente; en
consecuencia, cuando las partes contratan, hay que entender que lo hacen contando con la
existencia de estas normas.
3º Hay leyes especiales que modifican los contratos en curso. A veces se dictan leyes
con efecto retroactivo que afectan la fuerza obligatoria de un contrato y, no sólo eso, sino
que también los derechos que ya han adquirido las partes por la vía contractual.
Cuando se dictó el DFL 9 en materia de arrendamiento de predios rústicos, se
dispuso que esta ley iba a regular aspectos relacionados con los contratos de
arrendamiento celebrados al amparo de la ley anterior. “El artículo 2º transitorio del citado
decreto dispuso que los plazos de los contratos de arrendamiento celebrados antes de su
dictación se entendían prorrogados en beneficio de los arrendatarios, por el tiempo
necesario para completar el lapso de diez años. El raciocinio del más alto tribunal del país,
en varios juicios distintos, ha sido el siguiente: al celebrarse un contrato de arrendamiento
por un lapso dado, por ejemplo, dos años, el arrendador adquiere el derecho personal a
exigir la restitución de la cosa dada en locación al vencimiento del plazo, a los dos años en el
ejemplo; el arrendador es propietario de ese derecho personal y, de acuerdo con la
Constitución, sólo podría ser privado del mismo mediante una ley de expropiación y previo
pago de la correspondiente indemnización. Por lo tanto, el texto legal contenido en el citado
artículo 2º transitorio es inconstitucional, en cuanto limita, sin indemnización
expropiatoria, el derecho del arrendador a exigir la restitución al término del plazo
estipulado”.
Art. 19 Nº 24 CPR.
Dentro de las cosas incorporales tenemos los derechos, y dentro de los derechos
tenemos los derechos reales y personales.
En consecuencia, sólo en virtud de una ley expropiatoria podría entrar a modificarse
ese derecho de dominio sobre un derecho persona; de contrario, la ley que se dicte será
inconstitucional, que amerita la interposición de un recurso de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional179.
La intangibilidad del contrato en relación con el juez.
El contrato es intangible no sólo para el Ejecutivo y el Legislativo, sino que también
para el juez. “Lo que la Constitución veda al legislador quedaría automáticamente prohibido
a los jueces”.
179 Como explican los profesores López y Elorriaga, “en la actualidad, después de las reformas introducidas
por la ley Nº 20.050, la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad de un precepto legal son resueltos no por la
Corte Suprema, sino por el Tribunal Constitucional”.
376 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
El problema consiste en determinar si puede el juez revisar un contrato cuando se
advierte un cambio en las circunstancias que se tuvieron en vista al contratar. En rigor, el
problema surge porque:
1º En el Código no hay una norma que, en términos generales, consagre la facultad de
modificar un contrato.
2º En el Código hay normas aisladas que admiten la modificación.
1.- A propósito del comodato.
Art. 2.180 inc. 2º Nº 2 CC.
2.- A propósito del depósito.
Art. 2.227 inc. 1º CC.
3.- A propósito del arrendamiento para la construcción de una obra material.
Art. 2.003 Nº 2 CC.
3º En el Código hay normas que expresamente rechazan la revisión del contrato.
1.- A propósito del arrendamiento de predios rústicos.
Art. 1.983 inc. 1º CC.
2.- A propósito del arrendamiento para la construcción de una obra material.
Art. 2.003 Nº 1 CC.
Problema.
¿Qué ocurre cuando no hay una norma legal? ¿Puede el juez revisar o resolver el
contrato? ¿Debe el deudor soportar la nueva situación?
Estamos hablando de un trastorno general, que afecta a un grupo importante de
deudores, para quienes no es imposible cumplir, pero el cumplimiento se torna muchísimo
más gravoso, es decir, de la Teoría de la Imprevisión.
Requisitos.
1º Un contrato de ejecución diferida o de tracto sucesivo, es decir, que sus obligaciones
estén diferidas y “cuyo cumplimiento se encuentre pendiente”.
2º Que se trate de un contrato “oneroso – conmutativo”.
377 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
3º Entre el nacimiento de la obligación y su cumplimiento debe producirse uno o varios
acontecimientos que traigan trastornos para la Economía del país y es a un número
importante de deudores.
4º Este suceso debe ser independiente de la voluntad de las partes y, además,
“imprevisible al instante de la formación del consentimiento”.
5º El acontecimiento no debe hacer imposible el cumplimiento, porque – de contrario –
se está ante una fuerza mayor, que tiene un efecto liberatorio. Aquí se dificulta
considerablemente el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
Argumentos a favor de la revisión de los contratos.
1º Cláusula Rebus Sic Stantibus.
Las partes, al contratar, lo hacen en consideración a las circunstancias existentes; si
éstas se mantienen, el contrato es intangible, pero si cambian, habría que modificarlo.
Sin embargo, no hay una norma que establezca esto, pero hay autores que dicen que
tendría apoyo en el art. 1.560 CC, es decir, indagando la intención de las partes podría llegar
a estimarse que la voluntad de ellas fue contratar en esas condiciones existentes y que de
existir otras, se modificaría lo pactado. “Sólo buscando la real intención de las partes, o sea,
interpretando el contrato, podría un juez descubrir la voluntad de pactar la cláusula rebus
sic stantibus”.
Cabe tener presente que, “si en el Derecho Internacional Público la cláusula en
comentario ha tenido algún éxito, no ha ocurrido lo mismo en el Derecho Privado. Salta a la
vista que la cláusula rebus sic stantibus es artificial y envuelve una fantasiosa ficción”.
Pero esto es difícil de probar, porque si las partes hubiesen sospechado que existía la
posibilidad de revisión del contrato por cambio de circunstancias, sin duda que así lo habría
expresado.
2º Principio de la Buena Fe.
Según el art. 1.546 CC, los contratos deben ejecutarse de buena fe y podría decirse
que se atenta contra la buena fe cuando el acreedor exige al deudor el cumplimiento de un
contrato, en circunstancias que son gravosas y onerosas, ya que la buena fe nos lleva a las
ideas de rectitud y corrección. “La buena fe impone tener en cuenta el cambio de
circunstancias. Si éstas varían, después de celebrado el contrato, y afectan gravemente la
conmutatividad de la convención, el favorecido debe ceder parte del beneficio imprevisto,
aceptando modificar equitativamente las cláusulas del contrato. En subsidio, el perjudicado
puede ejercer una acción judicial, solicitándole al tribunal competente que revise el
contrato.
La buena fe en el cumplimiento de las obligación sería, pues, el límite de la regla
pacta sunt servanda. Ésta no puede entenderse de manera absoluta. La fuerza obligatoria
del contrato es un concepto relativo. Incumbe a las propias partes, o a falta de acuerdo suyo,
a los tribunales, pesar el cambio de las circunstancias y decidir, casuísticamente, si
378 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
excepcionalmente la regla de la buena fe autoriza a modificar las cláusulas inicialmente
estipuladas.
Este enfoque, según el cual el juez coloca en la balanza de la justicia los pros y los
contras de la revisión reclamada, para admitirla únicamente si pesan más las razones que,
en el caso concreto del cual se trate, autorizan para morigerar la obligatoriedad de las
convenciones en base a la buena fe, se puede relacionar con el método de la libre
investigación científica.
Frente a la dificultad consistente en decidir si puede y debe revisarse un contrato
determinado o si es preferible que se cumpla al pie de la letra, el quid está en resolver con
justicia el problema”.
3º Teoría del abuso del derecho.
Para que se configure, se necesita que:
1.- El derecho sea relativo, porque existen “ciertos derechos subjetivos que el legislador
permite que el titular ejerza a su arbitrio”.
2.- El ejercicio del derecho cause un daño a otra persona.
3.- Que ese derecho se ejerza abusivamente.
El problema se presenta a la hora de precisar cuándo hay un ejercicio abusivo del
derecho. “Todos están de acuerdo en que existe abuso del derecho cuando el derecho se
ejercita maliciosamente, con la intención positiva de dañar a un tercero, con dolo”. El
problema se presenta “cuando el ejercicio de un derecho, sin ser doloso, causa daño a otro”:
A.- Unos dicen que ello ocurre cuando se causa un daño sin obtener un beneficio. No es
el caso en la imprevisión, porque el acreedor obtiene un beneficio.
B.- Otros dicen que ello ocurre cuando el derecho se ejerce irregularmente. Tampoco es
nuestro caso.
C.- Otros dicen que ello ocurre cuando se va contra los principios económicos o sociales
del país. “Hay abuso del derecho cuando éste se ejerce contrariando su finalidad social o
económica, desviándose el sujeto activo de la misión asignada al derecho subjetivo y en
vista de la cual fue conferido”.
Esta forma de razonar ha sido criticada por Alessandri, quien señala que, “aparte de
ser vago e impreciso, pues no siempre es posible apreciar exactamente el espíritu o
finalidad de cada derecho, tiene el inconveniente de dar ancho campo a la arbitrariedad
judicial y de llevar la política a los estrados de la justicia, toda vez que incumbirá al juez
determinar en cada caso la finalidad social y económica de los derechos”.
Por su parte, los profesores López y Elorriaga sostienen que “los derechos privados
constituyen antes que nada esferas de autonomía que resulta difícil encerrar a priori en una
finalidad o línea precisa de ejercicio”.
D.- Otros dicen que “el abuso del derecho es lisa y llanamente una especie de acto ilícito,
al cual corresponde aplicar las reglas generales de la responsabilidad delictual civil. Existe,
379 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
en consecuencia, abuso del derecho toda vez que su titular lo ejerce dolosa o
culpablemente, causando un daño a un tercero. El criterio rector que permite precisar
cuándo hay abuso del derecho es, pues, el mismo de toda la responsabilidad civil: si el daño
es imputable a culpa o dolo del hechor, éste debe indemnizar.
Vale decir que, en Chile, el abuso del derecho no es una institución autónoma, sino
que una manifestación concreta de la responsabilidad civil extracontractual, la cual, en su
caso, permite demandar una indemnización de perjuicios por delito o cuasidelito civil. Por
lo mismo, en un tópico contractual, como la teoría de la imprevisión, las argumentaciones
en base a la doctrina del abuso del derecho están, en nuestra opinión fuera de lugar”.
En consecuencia, no nos sirve el abuso del Derecho para este tema.
4º El enriquecimiento injustificado.
Se trata de “un principio general del Derecho que nadie debe enriquecerse sin causa
a costa ajena”. Para esto necesitamos:
1.- Una atribución patrimonial.
2.- Que no exista una causa jurídica que justifique esa atribución patrimonial.
3.- Que el perjudicado no tenga otra acción para obtener el restablecimiento del
equilibrio.
En el tema de la imprevisión esto no nos sirve, porque hay causa jurídica. En efecto,
“se comprueba la existencia de un texto legal o de un contrato que justifique o explique el
incremento de un patrimonio”.
5º Principios de la responsabilidad contractual.
1.- Art. 1.558 inc. 1º CC.
Luego, se le estaría pidiendo al deudor que cumpla de perjuicios imprevistos, como
si hubiese actuado dolosamente, cuando – en realidad – empleó la debida diligencia.
2.- Art. 1.547 inc. 1º CC.
O sea, el deudor es responsable de esa falta de cuidado ordinario que los hombres
emplean en sus negocios propios, y podríamos decir que el pago íntegro y oportuno por
parte del deudor en estas condiciones implicaría exigirle una diligencia mayor a la que pide
la ley.
6º El carácter conmutativo de los contratos.
Las prestaciones en los contratos onerosos y conmutativos se miran como
equivalentes, y esta equivalencia no sólo se necesita al momento del nacimiento del
contrato, sino que también se requiere en la fase de cumplimiento.
380 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Situación en la Jurisprudencia.
1º Mayoritariamente ha aplicado el Principio de la fuerza obligatoria de los contratos.
2º En consecuencia, se desconoce la posibilidad del juez de revisar o modificar el
contrato. Una sentencia de la Corte Suprema “expresaba que los tribunales carecen de
facultades para derogar o dejar sin cumplimiento la ley del contrato por razones
absolutamente ajenas a las estipulaciones peculiares del conjunto de derechos y
obligaciones que crea el contrato, por libre y espontánea voluntad de las partes. Infringe el
artículo 1545 el tribunal sentenciador que establece decisiones que suponen el
desconocimiento de la ley del contrato”.
3º Hay sentencias arbitrales que recogen la Teoría de la Imprevisión, pero éstas han
sido dictadas por árbitros arbitradores.
4º En un caso reciente, la Corte de Apelaciones de Santiago180 acogió la Teoría de la
Imprevisión, dando los siguientes fundamentos:
1.- Según el art. 1.568 CC, el pago es la prestación de lo que se debe. Por lo tanto, lo
fundamental para determinar qué es lo que tiene que pagar el deudor, es determinar qué es
lo que debe el deudor o, mejor dicho, a qué se obligó éste.
2.- La obligación del deudor está determinada por su voluntad, es decir, en qué
consintió al obligarse. Esto es consecuencia del requisito de la seriedad de la voluntad.
3.- Si sobreviene una situación imprevista que produce una alteración en la base del
negocio, se está frente a un caso concreto en que resulta aplicable la doctrina llamada del
riesgo imprevisible, que no constituye una excepción a la autonomía de la voluntad privada,
sino un instituto jurídico creado por el Derecho, cuyo objetivo fundamental es regular
situaciones no previstas por las partes, que escapan a la voluntad de las mismas, que sin
lugar a dudas afectan en materia grave los acuerdos privados.
4.- Si el contrato es oneroso – conmutativo, la equivalencia en las prestaciones resulta
fundamental, por cuanto dicha característica es un elemento de la naturaleza del contrato;
de manera que, al alterarse la equivalencia en las prestaciones, se lesiona el contrato
mismo, situación que permite – consecuentemente – su revisión.
5.- Cabe tener presente que se encuentra en tramitación un proyecto de ley que busca
incorporar la teoría de la imprevisión en nuestra legislación (Boletín Nº 11.532 – 07, de 06
de diciembre de 2017). Dicho proyecto busca agregar un artículo 1.545 bis al CC, del
siguiente tenor: “No obstante lo establecido en el artículo anterior, si la ejecución de las
180 Fallo de 14 de noviembre de 2006. La sentencia definitiva de segunda instancia no fue objeto de recursos.
En un sentido similar, se pronuncia una sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de 17 de enero de
2011, aunque se ha cuestionado si realmente cabía aplicar la teoría de la imprevisión, toda vez que los
cambios en las circunstancias fueron – en rigor – acordados por las partes.
381 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
prestaciones emanadas de la obligación estipulada en los contratos onerosos, conmutativos y
de tracto sucesivo o a plazo, se torne exorbitantemente más onerosa, cualquiera de los
contratantes podrá ocurrir ante el tribunal competente, para que efectúe un llamado a
conciliación, a fin de que las partes adecuen de común acuerdo las cláusulas contractuales a
las nuevas circunstancias imperantes, o en su defecto, convengan la terminación o resciliación
del contrato.
Se entenderá que la ejecución de las prestaciones emanadas de la obligación se ha
tornado exorbitantemente más onerosa, cuando aquélla importe un cumplimiento en más del
doble del valor de la obligación pactada.
En caso de que no se produjere acuerdo, en los términos del inciso primero, el tribunal
adoptará las medidas que estime convenientes para restablecer la equidad de las prestaciones,
en procedimiento breve y sumario.”
Situación en el Derecho extranjero.
Diversos ordenamientos han recogido la resolución por excesiva onerosidad
sobreviniente, la que opera de la siguiente forma: “la parte afectada por la imprevisión
recurre a los tribunales, demandando la resolución del contrato por excesiva onerosidad
sobreviniente, pidiendo que el contrato quede sin efecto. El juez pondera las circunstancias
y, en su caso, pronuncia la resolución. Pero el acreedor demandado puede enervar la acción,
ofreciendo modificar equitativamente el contrato. Éste es el mérito fundamental de la
institución: propender, ante la amenaza de la invalidación judicial del contrato, a un arreglo
amigable de las partes. Más le vale al acreedor sacrificar una porción del enriquecimiento
improvisadamente acaecido, repartiendo con el deudor los gravámenes resultantes del
destino, antes que ver expirado el contrato”.
Situación en doctrina.
1.- La mayoría de los autores sostienen que no cabe la revisión o resolución del
contrato, en razón de la imprevisión, porque no está contemplada esta posibilidad en el
Código Civil.
2.- En consecuencia, se sostiene que debiera existir una reforma legal tendiente a acoger
la teoría de la imprevisión.
3.- Sin perjuicio de lo anterior, existe – especialmente en el ámbito del comercio
internacional – la denominada cláusula hardship o de los tiempos duros, en virtud de la cual
las partes se comprometen a revisar el contrato de llegar a producirse situaciones no
previstas. No se trata de un acuerdo a posteriori, sino que a priori, esto es, “antes del
acaecimiento de los hechos que alteran la conmutatividad de la convención, se obligan a
adaptar ellos mismos el contrato, o un tercero en subsidio, a fin de mantener el espíritu
asociativo que los ha conducido a entrar en una relación jurídica por muchos años”.
Esta cláusula “permite a cualquiera de las partes exigir una adaptación del contrato,
si se produce un cambio en las circunstancias que las llevaron a vincularse, de modo que
este cambio le ocasione un rigor (hardship) injusto a quien reclama la revisión
382 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
convencional. Está destinada a provocar la renegociación del contrato en virtud de la
alteración de las circunstancias”.
No se trata de que a cada momento se esté revisando el contrato. Normalmente,
cuando se estipula un hardship, se establece que éste no podrá invocarse antes de cuatro
años de celebrado el contrato, o bien, que las adaptaciones no serán más de una cada dos
años.
Por otro lado, “la alteración de las circunstancias ha de ser sustancial o importante,
debiendo tener un impacto decisivo en la economía del contrato”.
Aquella parte que considera que ha sido afectada por un hardship debe comunicarlo
a la otra y darle los antecedentes sobre el cambio de circunstancias, el impacto económico
sufrido y, además, las proposiciones que ofrece para remediar el problema. La contraparte
tiene un plazo para contestar.
Si no hay acuerdo, se recurre a un árbitro, para que éste se pronuncie en torno a si
hubo o no hardship. Si dice que no, el contrato sigue en vigor. En caso afirmativo, se pasa a
las negociaciones, las que tienen lugar en los plazos y formas ya estipulados.
El recurso de casación en el fondo por infracción de la ley del contrato.
Los profesores López y Elorriaga explican que el artículo 772 CPC señala que, “en el
escrito de interposición del recurso [de casación en el fondo] basta con analizar el o los
‘errores de derecho’. (…).
¿Puede la Corte Suprema acoger un recurso de casación en el fondo por infracción de
la fuerza obligatoria del contrato? ¿La ley del contrato, a la que se refiere el artículo 1545
del Código Civil está comprendida en la expresión ‘ley’ del artículo 767.1 del Código de
Procedimiento Civil?
Podría responderse de inmediato que no hay dudas que el artículo 767 comprende al
1545 del Código Civil, dado que éste dice que todo contrato legalmente celebrado es una
ley. Pero tal argumento de texto sería insuficiente, en cuanto suele afirmarse que la
expresión del 1545 no es sino un giro metafórico, una manera de decir.
Parece indudable que en la expresión ‘ley’ del artículo 767 se comprende la ley del
contrato y, por lo tanto, la sentencia de segunda instancia que viola un acuerdo entre partes
es impugnable de casación en el fondo, teniéndose como ley que se supone infringida, en el
escrito en que se deduzca el recurso, precisamente al artículo 1545 del Código Civil.
Tres razones nos inducen a pensar así:
a) A pesar de que la ley del contrato está muy lejos de ser una ley general, la
circunstancia de que aquélla sea obligatoria para las partes y, en especial, para el juez, es
suficiente para concluir que su violación autoriza la interposición del recurso señalado.
Los tribunales de instancia deben aplicar las leyes generales no por otra razón que
su carácter obligatorio. Sostener que este deber arrancaría del hecho de haber ellas
emanado del poder legislativo, y de haber seguido todo el procedimiento que establece la
Constitución Política, no sería consecuente con la realidad de que estas últimas
características formales de las leyes carecerían de todo valor si no fuera por un rasgo
esencial de ellas: su coactividad, que permite imponerlas por la fuerza a los que las resistan;
su obligatoriedad para los jueces, quienes no pueden rehusar aplicarlas.
Tratándose de los contratos, los tribunales deben aplicarlos por la misma razón que
las leyes, es decir, porque son obligatorios.
383 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Por lo demás, si tuviere alguna influencia en el deber de los jueces de aplicar las
leyes la particularidad de que provengan de los poderes del Estado, ello no sería óbice para
sustraerse del mismo imperativo en ocasiones en que tocara aplicar convenios emanados
de particulares, ya que ha sido el mismo legislador quien ha facultado a éstos para darse
estatutos que revisten fuerza de ley.
Si los tribunales aplican las leyes y los contratos por una misma razón, y si la
infracción de aquellas autoriza por cierto casación, igual cosa debe suceder con la
transgresión de éstos. En este sentido, dice Figueroa que ‘el juez debe aplicar la ley, porque
está obligado a ello; tanto la ley común como la del contrato, como la costumbre o el
Tratado Internacional. Basados, pues, en el viejo aforismo jurídico de que donde existe la
misma razón debe existir la misma disposición, llegaremos a la conclusión de que todas
ellas deben estar equiparadas y no vemos por qué, siendo en un todo iguales y
aplicándoseles en materia de procedimientos las mismas reglas, al llegar a un artículo
determinado, el 767, hubiéramos de quitarle su carácter obligatorio a una de ellas.
b) En base a la libertad contractual que nuestra legislación ofrece a los particulares,
éstos pueden celebrar cuantas estipulaciones quieran y determinar a voluntad sus rasgos,
bastando para ello que no violen disposiciones de orden público. Sólo estas últimas deberán
por fuerza tenerlas presentes al contratar, pero en lo demás, que es lo corriente, bien
pueden las partes olvidarse en su totalidad de la legislación existente, pues esa legislación
es supletoria de la voluntad de las partes; es esta voluntad la que configura la ley principal.
Así las cosas, es posible que acontezca que reunidos dos contratantes, en extremo
prolijos, convengan en celebrar un negocio jurídico determinado – por ejemplo, nominado –
y que a través de numerosas cláusulas vayan adaptando al contrato específico las diversas
disposiciones en que el Código Civil regla los efectos generales de las obligaciones y los
particulares del contrato suscrito.
Según el criterio opuesto al que se defiende, que afirma que el artículo 767 excluye
toda posibilidad de casación en relación con los contratos y que la llamada ley de ellos no
sería sino una cuestión de hecho, pudiendo por lo tanto los jueces del fondo decidir
soberanamente el problema contractual promovido, resultaría que los jueces podrían
perfectamente prescindir de las cláusulas reglamentarias y juzgar conforme a lo que les
pareciera más conveniente, sin que las partes pudieran defenderse de tal conducta
recurriendo de casación a la Corte Suprema. Pero si se enfrenta a los mismos jueces a un
contrato escueto, en que las partes se hubieran preocupado tan sólo de convenir sobre los
elementos esenciales, dejando lo demás a la reglamentación que la ley general, en su
carácter de supletoria de la voluntad de las partes, efectúa, ellos estarían compelidos a
aplicar dichas reglas supletorias cuidando de no transgredirlas, pues, en caso contrario, su
resolución podría ser anulada por la vía de la casación.
La diferenciación es, a todas luces, inaceptable, pues como afirma Infante parece
absurdo ‘que se pueda sostener que la violación de la ley principal no autoriza la casación y,
en cambio, la violación de la ley supletoria la autoriza’.
c) Hay una tercera razón, de especial importancia en esta materia, que sirve para
esclarecer que la ley del contrato esté comprendida en el artículo 767. Es la historia
fidedigna del establecimiento del artículo 941 del Código de Procedimiento Civil, hoy
artículo 767.
384 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En la discusión en las comisiones del Congreso acerca de la idea de legislar sobre un
Código de Enjuiciamiento Civil, se partió de la base del proyecto presentado por don José
Bernardo Lira.
En cuanto al artículo 767 actual, base del recurso de casación en el fondo, después de
arduas discusiones el señor Lira propuso la siguiente redacción: ‘El recurso de casación en
el fondo tiene lugar contra sentencia pronunciada con infracción de ley, en su parte
dispositiva de ley expresa, aun cuando esta ley sea reguladora de la prueba legal de los
hechos. Se concede por infracción de las leyes que excluyen en determinados negocios
ciertas especies de prueba; pero no por error o mala apreciación de la prueba misma,
cuando la ley deja esta apreciación al criterio de los tribunales’.
Se le observó al proponente, por los señores Aldunate y Gandarillas, que esta
redacción tenía sabor doctrinal y era en exceso casuística y, además, encontraron peligroso
el calificativo ‘expresa’ que se añadía a la palabra ‘ley’, ya que, dijeron, ‘en nuestro Derecho
no tenemos sino leyes expresas’.
Respondió el señor Lira que con la redacción que él proponía se excluía de la
casación la infracción de la ley del contrato, y que por eso había añadido el calificativo
‘expresa’.
En definitiva, la Comisión resolvió en la sesión 87 que en cuanto a al procedencia del
recurso de casación por infracción de la ley del contrato, este punto debía dejarse
enteramente sujeto a la apreciación de los tribunales que eran los únicos llamados a juzgar
estas materias.
Resulta, pues, que en el año 1879, cuando aún la doctrina dudaba sobre si aceptar o
no la casación por infracción cometida por los tribunales de instancia a la ley del contrato,
se dejó constancia en nuestro país de que no se cerraban las puertas del recurso en el
evento señalado y que el punto habría de ser resuelto por la jurisprudencia. Ésta, sin haber
sido inicialmente uniforme, parece tener ya como postulado bien preciso que la violación de
la ley del contrato, concurriendo los requisitos legales, da motivo a que la Corte Suprema
enmiende la infracción por la vía de la casación.
Es menester dejar constancia que a tal solución jurisprudencial se llegó,
especialmente, gracias a las continuas observaciones que hizo llegar a la judicatura Claro
Solar. Él, reiteradamente, mantuvo contacto con los tribunales superiores a propósito de los
pleitos más interesantes que se presentaron en los primeros años del siglo pasado y fue así
que vio coronados sus esfuerzos, cuando aquéllos dejaron de vacilar sobre la procedencia
del recurso de casación en el fondo en esta materia”.
IV. EL PRINCIPIO DEL EFECTO RELATIVO DE LOS CONTRATOS.
Art. 1.545 CC.
Esto quiere decir “que los contratos sólo generan derechos y obligaciones para las
partes contratantes que concurren a su celebración, sin beneficiar ni perjudicar a los
terceros”; para éstos, los contratos son res inter allios acta. Cabe tener presente que, “en
numerosas sentencias, los tribunales chilenos han declarado que la ley del contrato sólo es
ley para las partes, pero no para los terceros, a quienes no les alcanzan sus efectos”.
En este sentido, “el principio del efecto relativo es otra consecuencia lógica y
necesaria del dogma de la autonomía de la voluntad. Si se predica de la voluntad la
capacidad o poder de ser la fuente y la medida de los derechos y obligaciones contractuales,
385 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
eso sólo puede concretizarse a condición de que haya voluntad; a condición de que la
persona manifieste su querer interno. Pero quienes nada dicen, los terceros, no pueden
verse afectados por contratos ajenos”.
Sin embargo, en el Derecho actual vemos una declinación de este postulado:
1º Por una parte, se ven diversas excepciones al efecto relativo, es decir, casos en que el
contrato va a crear derechos y obligaciones para un tercero.
2º El llamado efecto expansivo o absoluto del contrato, es decir, el contrato puede
beneficiar o perjudicar, indirectamente, a personas que no han intervenido en su
celebración, o sea, no tienen la calidad de parte; es decir, “en cuanto hecho, el contrato se
expande o puede expandirse erga omnes”.
Con todo, cabe tener presente que “el llamado efecto absoluto del contrato, que
permite su oponibilidad a terceros, no es propiamente una excepción al principio del efecto
relativo. Todas las excepciones al efecto relativo implican casos en que un contrato crea
derechos u obligaciones para un tercero. Tratándose del efecto absoluto eso no ocurre.
Simplemente un contrato es invocado por un tercero o le es opuesto a un tercero en cuanto
a hecho”.
Sujetos involucrados en el principio del efecto relativo.
Los profesores López y Elorriaga señalan que hay que distinguir “cinco grupos de
personas: las partes del contrato, los terceros absolutos, los causahabientes a título
singular, los acreedores de las partes del contrato y los codeudores solidarios e
indivisibles”.
1º Las partes.
Son aquellos que concurren a la celebración del contrato, sea personalmente, o bien,
representados legal o convencionalmente.
Se presenta el problema de saber si acaso los herederos, o sea, los sucesores a título
universal del causante tienen o no la calidad de parte o si son terceros.
En nuestro sistema quedan incorporados en la noción de parte, porque ellos son los
continuadores jurídicos y patrimoniales del causante; por eso se dice que quien contrata, lo
hace para sí y también para sus herederos, a menos que las obligaciones contractuales no
sean transmisibles, lo que es excepcional.
2º Los terceros absolutos.
Son aquellos que ni por sí ni a través de un representante legal o convencional han
intervenido en la celebración del contrato. Para los profesores López y Elorriaga son
“aquellos que fuera de no participar en el contrato, ni personalmente, ni representados, no
están ligados jurídicamente con las partes por vínculo alguno. Frente a ellos, el contrato es
res inter allios acta, no les empece”.
Son aquellos que no han intervenido en la celebración del contrato y no se verán
afectados por los efectos de él.
386 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
3º Los causahabientes a título singular.
Son aquellos que no han intervenido en la celebración del contrato, pero – con
posterioridad – entrarán en relación con algunos de los efectos de éste.
Para los profesores López y Elorriaga son “quienes suceden a una persona, por acto
entre vivos o bien mortis causa, en un bien específicamente determinado y no en la
totalidad de su patrimonio, ni en una porción alícuota del mismo (art. 951 y 954 CC).
Son causahabientes a título singular por acto entre vivos los que reciben una cosa en
virtud de un título traslaticio de dominio, como el comprador, el donatario, el mutuario. Lo
son mortis causa, los legatarios”.
Casos.
1.- La persona que adquiere un bien raíz que está gravado con una hipoteca. No
intervino en la celebración del contrato de hipoteca, pero se va a ver afectado por dicho
contrato.
Sin embargo, se dice que no es el contrato el que afecta al tercero, sino que es el
derecho real de hipoteca el que lo afecta, ya que éste, como todos los derechos reales, tienen
un efecto erga omnes.
2.- La persona que es instituida legataria y se le asigna una cosa dada en prenda.
En este caso, lo que afecta al tercero es el derecho real de prenda, y esto producto del
efecto erga omnes de los derechos reales, no es tanto el tema del contrato produciendo
efectos respecto de terceros.
3.- En materia de arrendamiento, si se transfiere una cosa arrendada a un tercero, hay
casos en los que el adquirente va a tener que respetar el arrendamiento celebrado por el
antecesor, por ejemplo, cuando el arrendamiento constaba por escritura pública.
Cabe tener presente que “el problema, (…), se circunscribe exclusivamente a los
contratos celebrados por el causante, sobre la cosa o derecho que específicamente se
transfiere o transmite al causahabiente singular, antes que éste pase a ocupar el lugar
jurídico de su autor. (…)
Según la mayoría de la doctrina, debe tenerse a los causahabientes a título singular
como partes del contrato otorgado por su causante respecto de la cosa en la que sucede.
Pero los ejemplos de la doctrina casi siempre dicen relación con la constitución de derechos
reales limitativos o desmembrados del dominio, por lo que la afirmativa resulta lisa y
llanamente del derecho de persecución o efecto erga omnes propio de los derechos reales.
(…).
La cuestión en análisis sólo reviste interés, tornándose problemática, cuando el
causante había limitado sus poderes sobre la cosa en el ámbito estrictamente de las
obligaciones personales y no en el de los derechos reales desmembrados del dominio. (…).
A través de la interesante doctrina de las obligaciones ambulatorias o propter rem se
responde afirmativamente. Son obligaciones ambulatorias aquellas cuyo sujeto pasivo es
variable, de tal modo que el rol de deudor lo asume quien se encuentre en la posición
387 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
jurídica de dueño de la cosa. Estas obligaciones se traspasan al causahabiente singular junto
a la transmisión de la titularidad del derecho de dominio al cual van anejas.
En la legislación chilena existen situaciones en que, precisamente, se orden que una
obligación personal contraída por el antecesor se traspase al sucesor singular inter vivos
junto a la transferencia de dominio. Así ocurre con la obligación de pagar las expensas
comunes, en el ámbito de la copropiedad inmobiliaria. (…). En materia de obligaciones
tributarias del causante, ellas pueden exigir al comprador, cesionario o adquirente de la
industria, negocio o bien del cual se trate. (…)
Con todo, los casos anteriores implican texto legales que directamente disponen el
traspaso de una o de todas las obligaciones contraídas por el causante a su sucesor en un
bien determinado. Quedando todavía sin solución, en cambio, las hipótesis no previstas por
el legislador. Aunque el asunto es discutible, a falta de norma expresa parece que el
principio es que las obligaciones contraídas por el causante no empecen al causahabiente
singular. Este último, en virtud del efecto relativo del contrato, podría sostener que la
obligación convenida en relación con el bien en que él sucede, por su causante y el tercero,
le es inoponible, o sea, res inter allios acta. Al cocontratante del causante sólo le quedaría la
posibilidad de demandar a este último por el incumplimiento de la obligación de que se
trate, mas no podría exigirle el pago al causahabiente singular”.
4º Los acreedores de las partes.
En relación con “los acreedores de las partes que no disponen de preferencias, vale
decir, los acreedores valistas o quirografarios, en el siglo pasado se sostenía que se
equiparaban a las partes, ya que tomaban el lugar de su deudor en los contratos celebrados
por éste, ya que los contratos del deudor repercuten en la llamada prenda general de los
acreedores, contemplada en el artículo 2465 del Código Civil, para beneficiarlos o para
perjudicarlos, según produzcan incremento o detrimento en el patrimonio del deudor.
Hoy está claro que los acreedores son terceros absolutos en los contratos que su
deudor celebre con otras personas, pues estos contratos directamente no generan ni
derechos ni obligaciones para los valistas. Otra cosa es que, indirectamente, los acreedores
sean alcanzados por el efecto expansivo o efecto absoluto que tienen los contratos (…).
Distinto es que los acreedores puedan impugnar los contratos que el deudor celebre en
perjuicio de ellos, por ejemplo, por medio de la acción de simulación, por medio de la acción
pauliana o revocatoria, o por medio de la acción general de desconocimiento del contrato
fraudulento”.
5º Codeudores solidarios e indivisibles.
Los profesores López y Elorriaga explican que “quien se obliga como codeudor
solidario, caucionando personalmente el deudor principal ante el acreedor en principio, no
es parte en el contrato entre estos dos últimos. Si bien la obligación caucionada es la misma
para el deudor principal y para el codeudor solidario (unidad de prestación naturalmente
divisible es el rasgo distintivo de la solidaridad), no sólo puede nacer en momentos diversos
para aquél y para éste, sino que el contrato entre el deudor principal y el acreedor es
susceptible de generar varios o muchos otros derechos y obligaciones ajenos al codeudor
solidario. Parece que sólo sería parte en el contrato el codeudor solidario ‘completo’ que al
388 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
momento de su celebración asumiere la totalidad del haz contractual, constituido por el
ciento por ciento de los efectos del mismo, de modo tal que, si el contrato fuera bilateral, la
solidaridad sería tanto pasiva como activa. El codeudor también sería acreedor solidario.
Prima facie, en las demás obligaciones con pluralidad de sujetos en que, al margen de
un deudor principal, hay otra u otras personas que responden por el total de lo debido,
como acontece en las obligaciones indivisibles y en las excepciones a la divisibilidad del
artículo 1526 del Código Civil, la situación sería similar.
Esta cuestión está inexplorada por la doctrina chilena y comparada, de modo que lo
aquí esbozado es sólo una primera e incompleta aproximación a un tema que puede tener
harta importancia práctica. Imagínese, por ejemplo, un contrato bilateral completo, en el
cual comparece un tercero asumiendo la obligación de constituirse como codeudor
solidario de una de las partes principales dentro de noventa días. Cumple oportunamente
con esta promesa de solidaridad. Después se produce un juicio arbitral. El codeudor
solidario entabla demanda reconvencional indemnizatoria. ¿Es competente el juez árbitro,
designado para conocer las controversias contractuales entre las partes? Pareciera que no.
Según se expresa más adelante, la acción del codeudor solidario tendría carácter
extracontractual (pues él no fue parte en el contrato primitivo, en el cual figura la cláusula
arbitral) y su conocimiento correspondería a la justicia ordinaria. Pero la respuesta debería
ser afirmativa si se acude a las acciones directas sin texto legal expreso”.
Excepciones al efecto relativo de los contratos.
Hay una excepción cuando el contrato crea un derecho o impone una obligación a un
tercero que no ha intervenido en su celebración.
Casos.
1º Contratos colectivos.
Afectan a quienes no han concurrido a su celebración. Aquí encontramos los casos
“de los convenios judiciales celebrados con relación a la reorganización y liquidación
empresarial y de los acuerdos de mayoría, adoptados en las asambleas de copropietarios de
edificios o, en general, en cualesquiera comunidades.
En esas hipótesis surgen derechos y obligaciones para quienes no concurren a
celebrar la convención colectiva e incluso para quienes votan en contra. (…)
De conformidad a los nuevos artículos 183 B y 183 D del Código del Trabajo,
añadidos por la ley Nº 20.013, las obligaciones laborales y previsionales que los contratos
de trabajo generan para los empleadores contratistas o subcontratistas frente a sus
empleados también rigen para la empresa principal. Ésta, sin su voluntad, pasa a ser
codeudor solidario o subsidiario, según los casos”.
2º Estipulación a favor de otro o contrato a favor de otro.
Será una excepción al efecto relativo siempre y cuando entendamos – a la hora de
examinar el tema de su naturaleza jurídica – que ella responde a la teoría de la creación
directa del derecho o creación directa de la acción.
389 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Reglamentación.
Art. 1.449 CC.
Concepto.
Los profesores López y Elorriaga, siguiendo a Pacchioni, la definen señalando que es
“contrato en favor de tercero, en sentido técnico, solamente aquel que, realizado
válidamente entre dos personas, pretende atribuir un derecho a una tercera que no ha
tenido parte alguna, ni directa ni indirectamente, en su tramitación y perfección, y que, no
obstante, logra efectivamente atribuir a esa tercera persona un derecho propiamente suyo;
derecho que no puede estimarse como propio del que estipuló tal contrato y cedido luego al
tercero o simplemente ejercido por éste en lugar de aquél”.
Importancia de esta figura.
Importantes contratos responden a esta figura. Por ejemplo:
1.- Contrato de seguro de vida.
Asegurado y asegurador estipulan que – en caso de muerte del asegurado – el
asegurador pagará una indemnización a un tercero que se designa, y ese tercero – que es el
beneficiario – es un extraño.
2.- Contrato de transporte marítimo bajo régimen de conocimiento de embarque.
Cuando embarcador y consignatario son personas distintas, el contrato lo celebran
embarcador con el transportista, y este contrato crea derecho para un tercero que no
participó en su celebración, que es el consignatario, quien tiene derecho a pedir la entrega
de la mercadería.
Personas que intervienen.
1.- Estipulante.
Es aquella parte que celebra el contrato a favor de un tercero y no a favor suyo.
Por ejemplo, el asegurado o el embarcador.
Requisitos.
A.- Capacidad de ejercicio.
B.- Debe contratar, pero haciéndolo en beneficio de un tercero; sin embargo, al
contratar, actúa a nombre propio.
390 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
C.- No debe ser representante legal ni convencional de beneficiario, y ni siquiera debe
existir una agencia oficiosa.
2.- Promitente.
Es el contratante que se obliga a favor de una tercera persona. Por ejemplo, el
asegurador o el transportista.
Requisitos.
A.- Capacidad para contratar, ya que es parte del contrato.
B.- Tiene que obligarse a favor del tercero.
3.- Beneficiario.
Es aquél que no ha sido parte en el contrato, y él se verá en la situación de poder
exigir el cumplimiento y la prestación que asumió el promitente.
Efectos de la estipulación a favor de otro.
Hay que distinguir:
1.- Efectos mientras el tercero no ha aceptado la estipulación.
Las consecuencias se producen entre estipulante y promitente. Luego, el contrato es
revocable por la voluntad de ambos.
Sin embargo, es perfectamente posible que esta revocación traiga consecuencias
para el estipulante, si es que éste ha contratado con el promitente a favor de un tercero para
cumplir con obligaciones que emanaban de otro contrato en que estipulante y tercero son
parte, es decir, cuando existe un contrato subyacente, llamado relación de valuta, entre el
estipulante y el beneficiario.
2.- Efectos una vez que ha existido la aceptación del tercero.
La aceptación puede ser:
A.- Expresa.
Es la que se formula en términos formales, explícitos y directos.
B.- Tácita.
Es la que se produce cuando el tercero ejecuta un acto que sólo hubiese podido
ejecutarse en virtud del contrato.
391 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Producida la aceptación, estipulante y promitente no pueden resciliar; el tercero
queda en condiciones de exigir al promitente el cumplimiento de lo estipulado.
Se ha señalado que el estipulante ya no puede pedir al promitente el cumplimiento,
sino que sólo lo puede hacer el beneficiario. Sin embargo, los profesores López y Elorriaga
plantean que si bien “el estipulante, para sí mismo, no puede demandar a su contraparte el
cumplimiento forzado de la obligación. Podría, en cambio, exigirle al promitente que le
cumpla al tercero”. Por otro lado, de modo indirecto, el estipulante podrá exigir al
promitente el cumplimiento, lo que va a ocurrir cuando entre estipulante y promitente,
además, se hubiere acordado una cláusula penal para el caso en que el promitente no
cumpliese. Art. 1.536 CC.
A lo anterior cabe agregar que, “en los casos en que el contrato celebrado por el
estipulante y el promitente fuese bilateral, y el promitente estuviera en mora frente al
beneficiario, en virtud de la condición resolutoria tácita del artículo 1489 del Código Civil,
en teoría el estipulante puede recabar la resolución del contrato, más la indemnización de
los daños que se acrediten. También son aplicables las reglas generales de la resolución del
contrato derivada de una condición resolutoria ordinaria o de un pacto comisorio.
Sin embargo, la jurisprudencia ha sido más bien reacia a admitir la posible
titularidad del estipulante para demandar los perjuicios derivados del incumplimiento de la
estipulación. Después de un largo análisis de la estipulación en favor de otro y del artículo
1449 del Código Civil, la sentencia de la Corte Suprema de 15 de septiembre de 2010
declaró que no es el estipulante ‘pese a su calidad de contratante, el legitimado para
demandar indemnización de perjuicios por la supuesta responsabilidad contractual en que
habría incurrido la demandada, sino precisamente los nueve pasajeros en cuyo patrimonio
quedaron radicados los efectos del contrato, tal y como se concluyó en la sentencia
recurrida’. Sucedió que una persona adquirió varios pasajes aéreos para unos artistas
internacionales, los que resultaron perjudicados por el incumplimiento de las condiciones
pactadas, debiendo asumir ellos el pago de elevadas sumas por el sobrepeso de su equipaje
e implementos de trabajo y no pudiendo transportar todos estos elementos. Frente a ello,
quien demandó a la línea aérea fue el adquirente de los pasajes, y no los pasajeros
beneficiarios del transporte. La Corte entendió que solamente estos último podían
demandar de indemnización de perjuicios en sede contractual, ya que habían aceptado la
estipulación en su favor al viajar en el avión de la línea aérea contratada por tercero”.
Por otro lado, “el promitente se encuentra directamente obligado frente al
beneficiario. Aunque no fue parte en el contrato, el beneficiario es acreedor del promitente
desde el momento de la celebración de la estipulación, incluso si ignora la existencia de ésta
o si, conociéndola, todavía no acepta.
El tercero beneficiario tiene acción contra el promitente, una vez que acepta expresa
o tácitamente, para exigirle el cumplimiento forzoso de la prestación y/o la indemnización
de perjuicios moratoria o compensatoria. Pero no está legitimado para ejercer la acción
resolutoria contra el promitente, ya que esta acción incumbe exclusivamente a las partes
contratantes.
Si el tercero beneficiario fallece antes de aceptar la estipulación, como el crédito ya
está en su patrimonio, transmite a sus herederos la facultad de aceptar. Con mayor razón, si
fallece después de haber aceptado, transmite a sus causahabientes mortis causa el derecho
a exigir el cumplimiento forzado de lo que le debía el promitente”.
392 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Naturaleza jurídica de la estipulación a favor de otro.
En doctrina existen varias teorías que tratan de explicar cómo un contrato afecta a
quien no ha sido parte de él, pero ninguna es del todo satisfactoria.
1.- Teoría de la oferta.
Celebrado el contrato entre estipulante y promitente, el derecho se radicaría
primero en el patrimonio del estipulante, y luego éste lo ofrecería al beneficiario, quien – al
aceptarlo – lo incorpora a su patrimonio.
Como consecuencia de lo anterior, “la estipulación en favor de otro se descompone
en dos convenciones. Por un primer contrato el promitente se obliga frente al estipulante,
quien se transforma en acreedor de la estipulación. Posteriormente, el estipulante ofrece su
crédito contra el promitente al tercero beneficiario. La aceptación de este último forma una
segunda convención, que sirve de antecedente o título traslaticio a la cesión del crédito. El
crédito pasa así del patrimonio del estipulante al patrimonio del tercero, pero únicamente
después que éste acepta”.
Inconvenientes.
A.- El derecho del tercero sólo nacería al intervenir su aceptación, lo que significa que –
mientras ésta no tenga lugar – habría una simple oferta, sujeta a las contingencias de ella y,
así, por ejemplo, la oferta podría caducar por la muerte del estipulante, lo que sería fatal
para el tercero, como en el seguro de vida, en que la aceptación se da después de la muerte
del estipulante.
B.- Ese paso del derecho por el patrimonio del estipulante puede ser peligroso para el
beneficiario, porque – mientras el derecho esté en el patrimonio del primero – sus
acreedores, al hacer valer sus créditos, podrían embargarlos.
C.- Se agrega que “la cesión a título gratuito, que haría el estipulante al tercero, podría
ser invalidada, a posteriori, a iniciativa de los herederos del estipulante, mediante la acción
de inoficiosa donación (arts. 1425 y 1187 CC)”.
Comentario.
Si pensamos que esta teoría es la correcta, no sería una excepción al efecto relativo
de los contratos, sino que una confirmación de este efecto, porque el contrato entre
estipulante y promitente estaría afectándolos a ellos, que son las partes, hasta que se
produzca la aceptación del tercero.
2.- Teoría de la agencia oficiosa.
Señala que el estipulante sería un gestor de negocios del tercero y éste sería el
beneficiario.
393 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
La aceptación que hace el beneficiario sería la ratificación de la gestión del
estipulante, y los efectos de la ratificación operarían retroactivamente al momento de la
celebración del contrato. De esta manera se entiende que “el estipulante ha obrado a
nombre y en representación del tercero. De este modo se logra evitar que la institución
tenga carácter excepcional, aplicándose las reglas generales de la agencia oficiosa y de la
representación. El beneficiario es parte y no tercero”.
Crítica.
Ocurre que es un requisito básico de la estipulación a favor de otro que el estipulante
no sea representante legal ni convencional del beneficiario, y que tampoco sea agente
oficioso del tercero. De esta manera, “la teoría de la gestión de negocios ajenos es ficticia,
pues, en el hecho, el estipulante actúa a nombre propio y no como agente oficioso. Además,
dos caracteres esenciales de la agencia oficiosa no se encuentra en la estipulación a favor de
otro: el interesado en la gestión de negocios debe cumplir las obligaciones contraídas por el
agente si éste ha administrado bien el negocio (art. 2290 CC), o sea, que el interesado queda
vinculado por la gestión del agente; esto no ocurre en la estipulación por otro, pues el
tercero, aunque el negocio haya sido bien administrado, puede rechazar la estipulación. Por
otra parte, el agente oficioso después de iniciada la gestión está obligado a proseguirla (art.
2289 CC), en cambio, el estipulante puede revocar la estipulación de común acuerdo con el
promitente, mientras no acepte el tercero”.
3.- Teoría de la declaración unilateral de voluntad.
Los profesores López y Elorriaga señalan que, “según ella habría en la estipulación
por otro una expresión de la voluntad unilateral del deudor como fuente autónoma de
obligaciones. El promitente adquiriría la calidad de deudor del beneficiario por su exclusiva
voluntad.
Fuera de que es dudoso que el Derecho chileno acoja, por amplitud, la promesa
unilateral como fuente de obligaciones, esta teoría desconoce el contrato que media entre
estipulante y promitente (art. 1449 CC). Además, no permite comprender por qué sería
menester junto con la del promitente, la concurrencia de la voluntad del estipulante, para
revocar la estipulación antes de la aceptación del tercero”.
4.- Teoría de la creación directa del derecho.
Señala que – inmediatamente después de celebrado el contrato entre estipulante y
promitente – nace directamente en el patrimonio del tercero beneficiario el derecho que le
otorga dicho contrato.
Atendidas sus características especiales, se trataría de una figura “de carácter
original, sin que quepa asimilarla a otras instituciones. De este modo, si bien en cierto que
no se explica satisfactoriamente la naturaleza jurídica del contrato en favor de un tercero,
comprobándose simplemente su existencia autónoma e independiente, se logra, a menos no
entrabar su desarrollo mediante la aplicación a ella de regímenes jurídicos propios a
instituciones diversas. Lisa y llanamente hay que partir de la base de que hay aquí una
derogación del principio del efecto relativo.
394 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Se trata de la creación directa de un derecho en favor del tercero, desde el instante
mismo en que se celebra el contrato entre estipulante y promitente, aunque el tercero lo
ignore”.
La aceptación no sería otra cosa que el cumplimiento de una formalidad para
reclamar la prestación, pero el derecho ya habría nacido a favor del beneficiario.
En este sentido, el profesor Domínguez sostiene que, “aunque se haya podido debatir
sobre el rol de la aceptación, se ha concluido, hoy en día, sin dudas, que ella no crea el
derecho, sino que éste emana directamente del contrato. La aceptación no es sino un
presupuesto de la exigibilidad del derecho.
Pero, aunque sobre el punto no haya debate, es lo cierto que restan por resolver
doctrinaria y prácticamente algunas cuestiones importantes. Desde luego, la razón mismo
del porqué se crea el derecho directamente con el contrato, pues decirlo es una mera
afirmación y no una explicación. Mientras ello no se solucione lógicamente, queda en dudas
el saber si vale la estipulación en favor de quien no ha nacido o no es aún persona jurídica”.
Cabe tener presente que “la jurisprudencia chilena reciente se inclina por la
aceptación de esta teoría. La Corte Suprema, en fallo de 31 de octubre de 2012, siguiendo lo
resuelto por los tribunales de instancia, señala que ‘la teoría que mejor explica la naturaleza
jurídica de la estipulación en favor de otro a que se refiere el artículo 1449 del Código Civil
es la de la creación directa del derecho a favor del beneficiario, en virtud de la cual el
derecho nacido de la estipulación se radica directamente en el patrimonio del beneficiario.
Consideraron, además, que una de las consecuencias más importantes para el caso es que la
aceptación es un requisito de exigibilidad, esto es, mientras no se presta, el derecho no es
exigible por el beneficiario, pero éste ha nacido y se ha radicado en su patrimonio desde que
se realiza la estipulación”.
Si se admite esta doctrina, puede decirse que la estipulación a favor de otro es una
excepción al efecto relativo del contrato.
3º Promesa de hecho ajeno.
Reglamentación.
Art. 1.450 CC.
Observaciones.
Según algunos autores, sería otra excepción al efecto relativo de los contratos, sin
embargo, ello no es así, “ya que el contrato no crea ningún derecho, y menos una obligación
a cargo del tercero absoluto. El único que resulta obligado, en virtud del contrato a cargo de
tercero, es el promitente, quien se compromete a obtener que otra persona acepte efectuar
una prestación en favor del acreedor. Esta obligación de hacer del promitente deriva del
contrato celebrado y nada tiene de excepcional”.
La promesa de hecho ajeno confunde por la terminología que se emplea para
identificar la figura; en verdad, lo que el deudor promete es su hecho propio: conseguir que
otro consienta en dar, hacer o no hacer algo al acreedor. Mientras el tercero no exprese su
voluntad, aceptando, éste no contrae obligación alguna.
395 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Si el tercero no ratifica, al acreedor sólo le queda el camino de la ejecución forzada
por equivalente en contra del promitente, es decir, exigirle la indemnización contractual de
los daños sufridos. La alternativa de la ejecución forzada en naturaleza es improcedente,
pues el sistema jurídico es impotente para obtener el asentimiento del tercero, si éste lo
rehúsa.
En cambio, “si el tercero ratifica, recién nace a su cargo la obligación de dar, hacer o
no hacer; obligación que el promitente había especificado, al contratar con el acreedor.
La doctrina no se ha preguntado por la fuente de la obligación que asume el tercero.
Sin pretender agotar la cuestión y apenas esbozándola, a primera vista parecería que la
fuente fuese un cuasicontrato de agencia oficiosa. El promitente, quien no puede
representar al tercero por prescripción del propio artículo 1450, actuaría como su gestor de
negocios ajenos. Serían aplicables los artículos 2286 a 2290 del Código Civil: el promitente,
que administra sin mandato los negocios ajenos, siempre resulta obligado; el tercero o
interesado juzgará si el promitente ha procedido adecuadamente al prometer que él se
obligue y, en caso afirmativo, o sea, si el negocio ha sido bien administrado, ratificará y
quedará obligado a cumplir la prestación, predeterminada por su agente oficioso con el
acreedor. Pero esta explicación tiene al menos un inconveniente: de acuerdo al artículo
2290, la exigencia oficiosa crea obligación para el interesado (en la promesa de hecho ajeno,
el interesado sería el tercero) ‘si el negocio ha sido bien administrado’.
Un criterio objetivo, la buena administración o utilidad para el interesado, determina
que él deba cumplir las obligaciones contraídas por el gerente o gestor de negocios ajenos.
En cambio, en la promesa de hecho ajeno, todo depende de la voluntad del tercero, o sea,
que el criterio es puramente subjetivo y no objetivo.
Los partidarios de la voluntad unilateral del deudor, como fuente autónoma de
ciertas obligaciones, deberían ver en ella la causa eficiente de la obligación que asume el
tercero al ratificar. Empero hay un argumento exegético contra esta hipótesis. En materia
de promesa de hecho ajeno con cláusula penal, el artículo 1536.2 establece que ‘con todo,
cuando uno promete por otra persona, imponiéndose una pena para el caso de no
cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pena, aunque la obligación principal no tenga
efecto por falta del consentimiento de dicha persona’. O sea, que la promesa de hecho ajeno
implicaría, para su eficacia, un acuerdo de voluntades y no la mera voluntad aislada del
deudor que acepta. ‘Consentimiento’, en armonía con lo señalado por el Diccionario de la
Lengua Española, es acuerdo o encuentro de al menos dos voluntades. El consentimiento,
aunque fuere a posteriori, entre promitente y tercero, es incompatible con la doctrina de la
voluntad unilateral del deudor.
Es más simple admitir que la fuente de la obligación del tercero es la ley (art. 1450
CC). ¿No es esta sencilla posición la más realista, al repudiar la práctica secular de explicar
las instituciones jurídicas mediante su absorción en otras?”.
Con todo, cuesta aceptar que se trate de una simple obligación legal, ya que éstas son
impuestas por la ley, sin que medie un hecho voluntario del deudor y, en la promesa de
hecho ajeno, es indispensable la concurrencia de la voluntad del deudor.
El efecto expansivo o reflejo de los contratos.
Los profesores López y Elorriaga explican que, “al margen de la voluntad de las
partes contratantes, a veces un contrato puede ser invocado por un tercero en su favor u
396 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
opuesto a un tercero en su detrimento. En alguna medida, en cuanto el contrato es un
hecho, que como tal existe para todos, en sus efectos reflejos puede alcanzar a terceros
absolutos: no para crear directamente un derecho o una obligación en el patrimonio de
ellos, sino en cuanto es factible traerlo a colación, o formular una pretensión basada en el
contrato ajeno. Esto es lo que se llama el efecto absoluto de los contratos, o efecto
expansivo, efecto indirecto o efecto reflejo de los contratos.
No hay propiamente en esta situación otra excepción al principio del efecto relativo.
Al referirnos a las excepciones al principio del efecto relativo, comprobábamos, en todos los
casos, cómo un contrato creaba un derecho o imponía una obligación a un penitus extranei
sin su consentimiento. En el caso del efecto expansivo no acontece lo mismo; no surge un
derecho u obligación directamente para el tercero, sino que éste puede invocar un contrato
ajeno o vérselo oponer en cuanto ese contrato indirectamente lo afecta en su situación
jurídica y patrimonial. Dicho de otro modo, el efecto absoluto o expansivo del contrato se
sitúa en una perspectiva más amplia que la del principio tradicional del efecto relativo. El
efecto expansivo implica una superación de la rigidez y estrechez del efecto relativo, una
suerte de abandono o sustitución de los marcos que encuadran la institución del efecto
relativo, para situar el análisis jurídico a otra altura, menos dogmática y más realista.
La premisa de la que hay que partir para referirse al efecto expansivo de los
contratos consiste en que éstos, sin perjuicio de los derechos personales y obligaciones
correlativas que generan para las partes, por sí mismos constituyen una situación de hecho.
Un acontecimiento jurídico del mundo exterior, que nadie puede desconocer y que, por lo
tanto, tiene vigencia erga omnes. Así percibida la realidad de las cosas, es posible, en no
pocas hipótesis, traer al primer plano de una controversia, como antecedente fundamental,
un contrato ajeno. Sin que la correspondiente alegación pueda desestimarse sobre la base
del principio del efecto relativo”.
En el mismo sentido, el profesor Domínguez sostiene que “no es efectivo que el
contrato sea inoponible a terceros. Muy por el contrario, el contrato es, por esencia,
oponible a todos, porque nadie puede desconocer el contrato convenido entre otros, ni
puede, por lo mismo, impedir, ni privar, ni discutir a las partes los derechos y obligaciones
que provienen del contrato. (…).
Lo que ocurre es que el contrato no es únicamente una cuestión de creación de
normal legal y de imperio de la voluntad. Se inscribe en un contexto social y, por lo mismo,
es también un hecho social. (…)
Afirmar, pues, que los contratos son inoponibles a terceros sería una afirmación
inexacta que no ayuda a la claridad de las ideas, por mucho que se repita en alguna
jurisprudencia. (…)
(…). Hay todo un radio de repercusión del contrato que va desde las partes, hasta
terceros más próximos y otros cada vez más lejanos. Como se ha podido describir, ese
efecto es semejante al de la caída de una piedra en el agua, que va formando, desde el
centro, anillos cada vez más grandes que terminan, en los mayores y más lejanos, por mover
a penas las aguas. Frente a terceros el contrato tiene una eficacia menor o disminuida; pero
la tiene y variada aunque no para todos esa eficacia sea igual”.
397 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
La Inoponibilidad.
Reglamentación.
Nuestro Código Civil no la reglamentó sistemáticamente, sino que la primera vez que
un texto legal se refirió a ella fue en el Código de Procedimiento Civil, respecto al recurso de
casación en el fondo y, posteriormente, apareció en la Ley de Quiebras, hoy Ley de
Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.
Concepto.
Es una sanción civil que consiste en privar de efectos jurídicos, respecto de terceros,
a un acto jurídico, o bien, a los efectos de la declaración de nulidad u otra causal de
ineficacia de los actos jurídicos.
Para los profesores López y Elorriaga “es la sanción civil que impide que se haga
valer ante terceros un derecho nacido ya sea de la celebración de un negocio jurídico, ya sea
de la nulidad del mismo o de otra causal de terminación anormal de un negocio jurídico,
como la resolución o la revocación. Si bien la inoponibilidad no sólo es susceptible de
afectar a los contratos, lo cierto es que las más de las veces tiene lugar respecto de ellos y no
a propósito de otros negocios jurídicos diversos a los contratos”.
Es por esta razón que la inoponibilidad protege a los terceros, porque impide que
estos se vean afectados por los efectos o consecuencias de un acto jurídico o por las
consecuencias de la nulidad u otra causal de ineficacia del acto.
Clases.
Distinguimos:
- Inoponibilidad en cuanto a los efectos del acto o contrato.
- Inoponibilidad en cuanto a los efectos de la declaración de nulidad u otra causal de
ineficacia de los actos jurídicos.
1º Inoponibilidad en cuanto a los efectos del acto o contrato.
En este caso, el acto o contrato es válido entre las partes, pero ineficaz respecto de
terceros.
Aquí distinguimos entre inoponibilidad de forma y de fondo.
1.- Inoponibilidad de forma.
Es aquélla que se produce por algún defecto externo en el acto o contrato.
398 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Causales.
A.- Inoponibilidad por incumplimiento de las formalidades de publicidad.
i.- Situación en las contraescrituras.
Art. 1.707 CC.
ii.- Situación en la cesión de créditos nominativos.
Arts. 1.901 y 1.902 CC.
B.- Inoponibilidad por falta de fecha cierta.
Los instrumentos privados pueden ser alterados en cuanto a la fecha de su
otorgamiento, ya sea antedatándolas o posdatándolas. Es por ello que la fecha del
instrumento privado es inoponible a terceros, “toda vez que carecen de certeza en cuanto a
su fecha”.
La inoponibilidad desaparece cuando la fecha de un documento se hace cierta, es
decir, “existen circunstancias que a partir de su acaecimiento acarrean plena claridad sobre
la fecha de los documentos privados. Hay, entonces, seguridad de que la fecha real no es
posterior, desapareciendo este motivo de inoponibilidad”. Ello ocurre:
Arts. 1.703 CC y 419 COT.
Como explican los profesores López y Elorriaga, “el artículo 346 del Código de
Procedimiento Civil establece cuatro casos en los cuales un instrumento privado emanado
del litigante contra el cual se presenta se tiene por reconocido. Y, como lo ha dicho la
jurisprudencia, el instrumento privado reconocido judicialmente tiene valor de escritura
pública, incluso aunque no esté firmado”.
2.- Inoponibilidad de fondo.
Es aquélla que procede en caso de un defecto interno del acto o contrato.
Causales.
A.- Inoponibilidad por falta de concurrencia de la voluntad.
Los profesores López y Elorriaga sostienen que “se produce la inoponibilidad por
falta de consentimiento cuando una persona no ha concurrido al negocio que se pretende
hacer valer en su contra”.
i.- Venta de cosa ajena.
Art. 1.815 CC.
399 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Entre comprador y vendedor el contrato es válido; para el propietario – que es un
tercero en ese contrato – éste le es inoponible, porque él no concurrió con su voluntad a la
celebración del contrato.
ii.- Arrendamiento de cosa ajena.
Art. 1.916 inc. 2º CC.
Al dueño de la cosa no le afecta los efectos de ese contrato; para él es inoponible.
iii.- Prenda de cosa ajena.
Art. 2.390 CC.
Le es inoponible al dueño que no consintió en la prenda.
iv.- Delegación no consentida del mandato.
Art. 2.136 CC.
v.- Mandatario que actúa fuera de sus facultades.
Art. 2.160 CC.
B.- Inoponibilidad por acto fraudulento.
Se trata de un contrato que ha sido celebrado en fraude de los acreedores; para ellos,
el contrato que celebra el deudor fraudulentamente es inoponible y cuentan con la acción
pauliana.
C.- Inoponibilidad por afectar derechos adquiridos.
Art. 94 Nº 4 CC.
A los terceros que han adquirido bienes o en su favor se han constituido hipotecas,
les resulta inoponible la rescisión del decreto de posesión definitiva de los bienes del
desaparecido.
D.- Inoponibilidad por desconocimiento de las asignaciones forzosas.
Aquí tenemos un causante que en su testamento no respetó las asignaciones
forzosas. Para los asignatarios forzosos las disposiciones testamentarias les son inoponibles
y cuentan con la acción de reforma del testamento.
E.- Inoponibilidad por simulación.
En los casos de contratos simulados, las partes no pueden oponer a terceros el acto
secreto u oculto.
400 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Los terceros normalmente tienen acceso al acto simulado, porque éste es el que se
exterioriza y si posteriormente las partes quisieran hacer valer ante el tercero el acto
oculto, los terceros pueden alegar que le es inoponible.
2º Inoponibilidad en cuanto a los efectos de la nulidad o de otra causal de ineficacia de
los actos jurídicos.
1.- La nulidad de la sociedad es inoponible a los socios de la sociedad de hecho, como
excepción en los juicios que les entablen terceros de buena fe. Art. 2.058 CC.
2.- La resolución opera con efecto retroactivo, pero es inoponible a terceros en los
siguientes casos:
A.- Art. 1.490 CC.
B.- Art. 1.491 CC.
3.- En materia de donación. Art. 1.432 inc. 1º CC.
Es decir, son inoponibles.
Diferencias entre inoponibilidad y nulidad.
1º La nulidad opera por haberse omitido algún requisito de validez al momento de la
generación del contrato.
La inoponibilidad se funda en circunstancias totalmente distintas.
2º Por regla general, la nulidad declarada judicialmente produce efectos respecto de las
partes y respecto de terceros.
La inoponibilidad dice relación con los terceros.
3º La nulidad absoluta no puede renunciarse.
Nada impide que el tercero que puede invocar la inoponibilidad no lo haga.
4º Si un vicio de nulidad absoluta aparece de manifiesto en el contrato, el juez puede y
debe declararla de oficio.
El juez no puede declarar la inoponibilidad de oficio.
5º La nulidad absoluta puede ser solicitada por todo aquél que tenga interés en ello, por
ejemplo, las partes.
Sólo los terceros pueden hacer valer la inoponibilidad, en la medida en que se
sientan perjudicados por ese acto o contrato.
V. EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE CONTRACTUAL.
Mencionar la buena fe es evocar las ideas de rectitud, corrección y lealtad.
En sede no jurídica hablar de buena fe es hablar de una persuasión subjetiva o
interna de estar actuando o haber actuado correctamente.
401 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En sede jurídica y en el terreno del Derecho Civil, la buena fe asume dos direcciones
o dimensiones:
1º Buena fe subjetiva.
Es la convicción interna o psicológica en que se encuentra una persona, de que está
realizando un acto jurídico válido y legítimo. Como explican los profesores López y
Elorriaga, “’es la creencia que, por efecto de un error excusable, tiene la persona de que su
conducta no peca contra el Derecho’.
Es la convicción interna o sicológica de encontrarse el sujeto en una situación
jurídica regular, aunque objetivamente no sea así; aunque haya error”.
Diversas instituciones en el Derecho Civil trabajan con esta dimensión de la buena fe:
1.- Posesión regular.
Arts. 702 inc. 1º y 706 inc. 1º CC.
2.- Acción reivindicatoria.
Es la que tiene el dueño no poseedor en contra del poseedor no dueño.
Tratándose de las prestaciones mutuas, el poseedor de buena fe recibe un
tratamiento privilegiado en materia de restitución de frutos y de mejoras útiles y de
deterioros.
3.- Resolución.
Es el efecto de la condición resolutoria cumplida.
Produce efectos respecto de las partes y de algunos terceros, por aplicación de los
artículos 1.490 y 1.491 CC, para cosas muebles e inmuebles respectivamente.
4.- Acción pauliana.
Si el acto jurídico es a título gratuito, requiere de la mala fe del deudor y si es a título
oneroso, también necesita de la mala fe del que adquiere, y esa mala fe es el conocimiento
del mal estado de los negocios del deudor.
5.- Matrimonio nulo putativo.
Art. 51 inc. 1º Ley 19.947.
6.- Pago de lo no debido.
Hay una acción para obtener que se devuelva lo pagado. Art. 2.300 CC.
402 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
7.- En materia de compraventa.
Sabemos que la obligación de saneamiento que recae sobre el vendedor es de la
naturaleza de la compraventa, de manera que nada obsta a que las partes pueden acordar
pactos de irresponsabilidad. Sin embargo, si el vendedor sabía de la existencia de una causa
de evicción o de un vicio oculto, estos pactos son ineficaces, porque el vendedor estaba de
mala fe.
Arts. 1.842 y 1.859 CC.
2º Buena Fe Objetiva.
Concepto.
Es “el deber que tienen los contratantes de comportarse correcta y lealmente en sus
relaciones mutuas, desde el inicio de los tratos preliminares y hasta los momentos incluso
ulteriores a la terminación del contrato”.
Precisiones.
1.- Ésta es la dimensión que mayormente interesa en los contratos. A ésta se remite el
artículo 1.546 CC al decir que los contratos deben ejecutarse de buena fe.
2.- El legislador, habitualmente, da soluciones determinadas para los posibles conflictos
que puedan presentarse. Sin embargo, pueden presentarse casos en que el legislador no
prevea una solución específica y concreta, sino que ella señala un principio, o bien, un
criterio de solución y, conforme a él, el juez debe proceder. Esto es lo que ocurre con esas
remisiones del legislador al orden público, interés general, noción de buen padre de familia,
buena fe, etc. Estos son conceptos válvulas, módulos, estándares que deben ser
completados empíricamente por el juez, pero reconociendo que hay una unidad de
significado básica e inamovible.
Diferencias entre buena fe objetiva y subjetiva.
1.- La buena fe subjetiva implica una situación de orden psicológico o personal.
La buena fe objetiva significa adecuar nuestra conducta a un comportamiento
normal, si se trata de una consideración de carácter general.
2.- En la buena fe subjetiva se averigua una convicción íntima del sujeto; de ahí que se
aprecia en concreto, tomando en cuenta la situación de cada persona.
En cambio, la buena fe objetiva se aprecia en abstracto, estableciendo si la conducta
se ajusta o no a ese patrón de lealtad, honradez y corrección que impera en una comunidad.
Manifestaciones de la buena fe contractual.
Los profesores López y Elorriaga plantean que “no es posible inventariar
exhaustivamente las manifestaciones concretas de la buena fe durante todo el iter
403 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
contractual. A vía de ejemplificación, sólo es posible señalar algunas. Al efecto, pueden
distinguirse en el desenvolvimiento del contrato cinco momentos: los tratos preliminares,
el instante de la celebración, el cumplimiento, las relaciones poscontractuales y su
interpretación”.
1.- Fase de las tratativas preliminares.
Aquí “la buena fe exige que cada uno de los negociadores presente las cosas
conforme a la realidad. La actitud exigida es la de hablar claro, absteniéndose de
afirmaciones inexactas o falsas, como igualmente de un silencio o reticencia que puede
conducir a una equivocada representación de los elementos subjetivos u objetivos del
contrato que se vislumbra. Durante la fase de las ‘tratativas’, cada negociador procura
representarse de manera exacta al sujeto con quien se va a vincular y a las prestaciones que
el contrato proyectado haría nacer. Los actos e informaciones encaminados a ilustrar al
interlocutor deben enmarcarse en una línea de corrección y lealtad”. Por ejemplo:
A.- Sería contrario a la buena fe aparentar una solvencia económica que no se tiene.
B.- Sería contrario a la buena fe aparentar una aptitud laboral o destrezas técnicas o
artísticas que no se tiene.
C.- En los seguros contra incendios, hay que informar fielmente sobre la naturaleza del
material de que está hecho el inmueble.
D.- La buena fe implica “el deber de guardar los secretos conocidos a raíz de las
negociaciones preliminares. La buena fe impone reserva respecto a las informaciones
adquiridas en torno al estado de los negocios del otro, a sus proyectos comerciales y a los
demás aspectos de su actividad cuya divulgación pudiere causarle perjuicio”.
Observación.
Los profesores López y Elorriaga sostienen que “la violación de algunos de los
deberes susodichos puede configurar dolo en la conclusión del contrato, siendo entonces
aplicable el artículo 1458 del Código Civil ya sea en cuanto permite la anulabilidad o
rescisión del contrato (inciso 1º) o en cuanto autoriza una acción indemnizatoria (inciso
2º). Pero la riqueza normativa de la buena fe en los tratos preliminares radica en la
necesidad de concluir que, aun sin dolo, toda vez que se violan negligentemente los deberes
de información, ha de remediarse lo hecho a través de una indemnización por culpa in
contrahendo. Vinculándose por consiguiente esta materia al tema de la responsabilidad
civil precontractual”.
2.- Etapa de celebración del contrato.
Los profesores López y Elorriaga plantean que “los deberes precontractuales
subsisten en el instante de la conclusión del contrato. Otras interesantes consecuencias
404 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
prácticas pueden colegirse de la necesidad jurídica de celebrar los contratos conforme a la
normativa de la buena fe”.
Cuando se está logrando el acuerdo, también debe existir buena fe y debe procederse
conforme a ella. Por ejemplo:
Si una de las partes ha explotado, o sea, se ha aprovechado de la inexperiencia o del
estado de necesidad de la otra, obteniendo ventajas patrimoniales desproporcionadas, se
estaría actuando en contra de la buena fe, y este proceder podría ser sancionado por
contrariar la buena fe, porque ésta impone actuar con lealtad y rectitud. Este caso se
conecta con el caso de la lesión, pero sabemos que nuestro Código Civil la ha previsto sólo
para siete casos.
Los profesores López y Elorriaga explican que “la buena fe impone cierto equilibrio
mínimo a las utilidades características del contrato conmutativo. También impone el deber
de redactar la convención con un mínimo de precisión”.
3.- Etapa de cumplimiento o ejecución del contrato.
Art. 1.546 CC.
Esta disposición pareciera estar referida exclusivamente al rol pasivo de la
obligación, pero hay que entenderla en un sentido amplio, comprensiva también para el
acreedor.
Manifestaciones.
A.- Excepción de contrato no cumplido.
Art. 1.552 CC.
Los profesores López y Elorriaga señalan que “tal comportamiento del deudor
demandado contraviene el principio de la buena fe, ya que un incumplimiento de menor
jerarquía por parte del acreedor no legitima un incumplimiento esencial por parte del
deudor”.
B.- Desestimar una demanda resolutoria.
En caso que el incumplimiento sea de poca entidad. “Esta idea encuentra su principal
sustrato en el deber de buena fe que le impone a las partes el contrato, resultando contrario
a este módulo de comportamiento que una de las partes pueda pretender la resolución del
contrato por el incumplimiento de obligaciones muy menores o que no dicen relación con el
verdadero y determinante interés del acreedor en el contrato”.
C.- Desestimar una demanda de indemnización de perjuicios por incumplimiento
contractual, cuando – aplicando la buena fe – podemos tipificar una causal de inexigibilidad.
Este es el caso, pro ejemplo, “respecto al artista que no se presentó al espectáculo
público a que se había comprometido, en razón del fallecimiento enfermedad grave de un
familiar cercano”.
405 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
D.- Admisión de la teoría de la imprevisión.
Esto es, que los tribunales admitan la posibilidad de revisar un contrato en caso de
excesiva onerosidad sobreviniente.
E.- Consagración de la doctrina del estoppel.
Ésta, “en ciertos casos impide a un contratante contradecir su conducta pasada
(venire contra factum proprium non valet)”.
F.- Desestimación de la demanda indemnizatoria del acreedor cuando éste no ha
cumplido con su deber contractual de colaborar con su deudor.
El acreedor tiene un “deber contractual de colaborar en todo lo que le empece a fin
de que el deudor pueda ejecutar la prestación debida. Una variedad de contratos suponen la
colaboración del acreedor para que puedan ser debidamente cumplidos por el deudor,
imponiéndose deberes o cargas específicas en el cumplimiento del contrato. En estos tipos
de contratos la prestación del deudor deviene en dificultosa o francamente imposible si el
acreedor no cumple con estos deberes. Así, el hecho del acreedor excluye la responsabilidad
contractual del deudor”.
En este sentido, la profesora Prado plantea que:
A.- La inobservancia del deber de colaboración del acreedor, constituye una hipótesis de
incumplimiento contractual.
B.- Por consiguiente, los efectos que produce la inobservancia de la colaboración debida
en tanto deber secundario o funcional de conducta, pueden ser analizados en dos ámbitos:
efectos que se producen en la propia obligación del deudor, y efectos referidos al
incumplimiento contractual del acreedor.
C.- El primer ámbito de efectos derivados de la inobservancia de la colaboración debida,
dice relación con las consecuencias jurídicas que se producen en la propia obligación del
deudor. Este grupo de efectos configuran la denominada mora del acreedor, que tiene dos
elementos: el supuesto fáctico y las consecuencias jurídicas.
El supuesto fáctico de la mora creditoris está constituido por todos aquellos casos en
que se requiere de la colaboración del acreedor para que el deudor pueda cumplir con su o
sus obligaciones – ya sea que dicha colaboración se materialice en la necesidad de que
reciba el pago que se le ofrece, o bien, cuando la colaboración se manifiesta de otras formas
– y no la presta.
Por su parte, el efecto jurídico primario de la mora del acreedor es la readecuación
en la distribución de riesgos que contenía el contrato, y que implica la modificación de la
relación obligatoria producto de la falta de la debida colaboración del acreedor, que tiene
como principal finalidad evitar al deudor las consecuencias dañosas que ella le acarrea. Por
ello, es que la mora del acreedor constituye una causal de inexigibilidad de la obligación del
deudor, inexigibilidad que será total o parcial, de acuerdo a la incidencia que tenga dicha
colaboración en el cumplimiento de la misma. Este efecto implica que si el deudor no
406 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
ejecuta el contrato debido a la inobservancia de la colaboración por el acreedor, dicho
deudor no se sitúa en una hipótesis de incumplimiento contractual.
D.- Toda vez que el efecto primordial de la mora del acreedor es, precisamente, la
inexigibilidad de la obligación del deudor, el acreedor no está facultado para demandar el
cumplimiento de dicha obligación, y de ser planteada dicha demanda, debiese ser
desechada.
E.- La inexigibilidad de la obligación del deudor a que da lugar la mora del acreedor, no
extingue la obligación del deudor, de modo tal que una vez que el acreedor despliegue la
colaboración debida el deudor debe cumplir, y si se niega, el acreedor podrá proceder
coactivamente a fin de obtener el cumplimiento específico de la obligación.
No obstante la mora del acreedor no genera por sí misma la extinción de la
obligación del deudor, bajo ciertas condiciones su inobservancia puede acarrear
imposibilidad sobreviniente definitiva, pudiendo distinguirse dos situaciones. Aquellas en
que debido a que el acreedor no colabora el deudor no puede cumplir, y en el intertanto la
obligación se torna imposible de ser ejecutada por razones externas a la conducta de
acreedor o deudor, aunque el acreedor decida luego cooperar; y aquellas en que el acreedor
ha perdido su interés en el contrato, por lo que no pretende cooperar al cumplimiento, lo
que equivale a dicho efecto extintivo o liberatorio de la obligación. En estos casos, es posible
argumentar que, atendido a que estamos en presencia de un contrato bilateral, la
imposibilidad sobrevenida de la obligación acarrea en forma consecuencial la extinción de
las obligaciones que pesan sobre el acreedor, en tanto deudor contractual, las que pueden
ser exigidas por la contraparte.
F.- Aunque, por regla general, la mora del acreedor no acarrea la extinción de la
obligación del deudor, no procede hacer responsable al deudor de los eventuales perjuicios
que haya padecido el acreedor debido a a su propia mora, configurándose como una causal
de exoneración de responsabilidad civil, distinta y autónoma del caso fortuito.
G.- La mora del acreedor permite jurídicamente que el deudor oponga en forma exitosa
la excepción de incumplimiento de contrato, fundada en que el contrato no ha sido
ejecutado debido a la inobservancia de la colaboración debida del acreedor demandante.
Por el contrario, ante la demanda intentada por el deudor en contra del acreedor, éste
último no puede prevalerse de la mencionada excepción, atribuyendo un incumplimiento
del deudor, en tanto éste no se encuentra en una hipótesis de incumplimiento contractual;
como hemos señalado: su obligación es inexigible en tanto el acreedor no colabore.
I.- En las hipótesis de mora creditoris, le está vedado al acreedor ejercer la acción de
resolución del contrato fundada en el incumplimiento del deudor, aunque haya perdido
interés en el contrato, puesto que dicho deudor no se encuentra en una hipótesis de
incumplimiento contractual.
J.- El segundo orden de efectos de la inobservancia de la colaboración del acreedor,
refiere a la configuración de una hipótesis de cumplimiento contractual imperfecto,
atendido lo dispuesto en el artículo 1.556 del Código Civil chileno.
407 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
K.- Toda vez que la inobservancia de la debida colaboración por parte del acreedor
constituye un incumplimiento contractual, el deudor estará facultado para ejercer
cualquiera de las acciones o remedios contractuales que le franquea la ley, en la medida que
se cumpla con los requisitos de procedencia de cada una de ellas.
4.- La interpretación del contrato.
Los profesores López y Elorriaga señalan que “la interpretación de los contratos
debe tener lugar aplicándose el estándar de la buena fe, y ésta tiene una función importante
que jugar en regímenes subjetivos de interpretación contractual, como es el caso de los
sistemas vigentes en Francia y en Chile, o en sistemas mixtos”.
5.- Etapa post contractual.
Terminada la relación contractual, la buena fe sobrevive, imponiendo deberes
específicos. “La idea general es impedir cualesquiera conductas mediante las cuales una
parte pudiere disminuir las ventajas patrimoniales legítimas de la otra”.
Por ejemplo, se arrienda una oficina, termina el contrato de arrendamiento, se
entiende que el arrendador tiene la obligación de permitir a su ex arrendatario a colocar un
aviso informando de su nueva dirección, o bien, anunciando su traslado. También se
destaca la conducta “de secreto o reserva. (…). La obligación de secreto no sólo concierne a
los contratos terminados de licencia, de know – how u otros relacionados con la propiedad
industrial (patentada o no), sino que muy particularmente a los contratos de servicios
profesionales, por ejemplo, el secreto profesional que liga de por vida al abogado con su ex
cliente.
(…), las proyecciones de la buena fe objetiva luego de terminado el contrato podrían
vincularse a la reciente noción germánica de la culpa post contrahendum”.
Roles de la buena fe objetiva.
1.- Es una importante herramienta para evitar conductas fraudulentas.
2.- Es un instrumento morigerador del rigor del contrato, porque permite al juez
apartarse del texto del contrato, ya sea ampliándolo o restringiéndolo, según las
circunstancias del caso.
3.- Da la posibilidad de permitir, en nuestro Derecho, la incorporación de importantes
instituciones que aún no han recibido una consagración legislativa, como la teoría del abuso
del derecho, la figura de la lesión enorme y la teoría de la imprevisión.
408 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS.
ASPECTOS PREVIOS.
1º Es un tema al cual los civilistas no le dedican tiempo, por pertenecer a la Teoría del
Derecho.
2º Es una materia de gran importancia práctica, si se piensa que de la interpretación
depende:
1.- La calificación jurídica del contrato.
2.- La determinación de los efectos jurídicos del contrato.
3.- Las normas que deberán aplicarse para aquellos aspectos respecto de los cuales las
partes han guardado silencio.
4.- La justificación legal del fallo.
CONCEPTO.
Es el proceso intelectual y jurídico destinado a precisar el o los posibles sentidos o
alcances de cada una de las cláusulas de un contrato.
OBSERVACIÓN.
Los términos de un contrato pueden ser perfectamente claro, pero – no obstante ello
– la voluntad puede no serlo, porque tras esos términos claros se puede esconder una
voluntad diferente.
Es por esto que se ha dicho que la única condición necesaria para que surja la
interpretación de un contrato es que se produzca una contienda entre las partes, en que una
de ellas ofrezca demostrar al juez una voluntad determinada, que permita al intérprete
alejarse del texto.
No es exacto decir que si los términos son claros no cabe la interpretación, porque lo
que debe estar claro es la voluntad.
Cabe tener presente que, “para interpretar el contrato, las partes y, a falta de acuerdo
suyo, el juez, considerarán como material u objeto de su labor no sólo las palabras del
contrato o declaración formal de las partes o elementos intrínsecos de la convención.
Además, son fundamentales las circunstancias de la especie o declaración informal de los
contratantes o elementos extrínsecos de la convención, vale decir, el ambiente en que se
emitió la declaración. Sirve pues a la función interpretativa lo que aconteció antes, durante
y después de celebrado el contrato. Las circunstancias de la especie enriquecen lo
estipulado formalmente por las partes, dándole su exacto alcance al contrato discutido. Por
eso, en la actualidad, trátese de un sistema subjetivo u objetivo de interpretación, ésta ha
dejado de ser literal. Las palabras pronunciadas o el texto suscrito al celebrarse el contrato
habitualmente no bastan para indagar su alcance”.
409 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
CAUSAS QUE PUEDEN LLEVAR A CONTIENDA.
1º Ambigüedad en el contrato.
Los profesores López y Elorriaga plantean que “una convención es ambigua cuando
admite dos o más sentidos diferentes entre los cuales se puede dudar”.
2º Oscuridad en el contrato.
Los profesores López y Elorriaga señalan que “puede sostenerse que es opinión
común que una convención es oscura cuando no presenta ningún sentido determinado. Es
la hipótesis particular de las contradicciones manifiestas”.
3º Insuficiencia de los términos del contrato.
Los profesores López y Elorriaga dan como ejemplo el caso en que “una cláusula del
contrato prohibía toda construcción a la derecha o a la izquierda de un muro divisorio. La
Corte de Casación, estimando los términos claros, pero insuficientes, decidió que la
prohibición debía entenderse sólo en lo referente a construcciones de una altura superior a
la de la pared, permitiéndose las construcciones menos elevadas”.
4º Excesos en los términos del contrato.
Los profesores López y Elorriaga dan como ejemplo el caso de “un contrato de
arrendamiento donde se dijera que ‘las reparaciones corresponden al arrendatario’. En la
medida en que se interprete esta cláusula como alusiva a las reparaciones locativas o de
mera conservación, la cláusula sería excesiva, pues, aun en el silencio de las partes el
arrendatario está obligado a efectuarlas”.
5º Términos claros empleados en forma dudosa.
Según los profesores López y Elorriaga, “la base de esta hipótesis es normalmente la
imprevisión. Las partes suelen no preocuparse de introducir en la declaración las
explicaciones que serían necesarias para que un tercero pudiere captar, a la primera ojeada,
el significado que ellas atribuyen a la convención. De este modo los términos claros y
precisos devienen ambiguos y el intérprete puede verse llevado, vistas las circunstancias
particulares del caso, a dar a las palabras un sentido diferente del normal”.
DOCTRINAS EN MATERIA DE INTERPRETACIÓN.
Hay dos grandes escuelas en el Derecho extranjero:
- Sistema subjetivo de interpretación.
- Sistema objetivo de interpretación.
410 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
1º Sistema subjetivo de interpretación.
Ideas.
1.- La voluntad es la causa eficiente del contrato. En general, “para la doctrina clásica la
voluntad es, de algún modo, la causa eficiente de todo el Derecho”.
2.- Si aquello creado por los contratantes es una ley para ellos, lo lógico es que al
precisar el sentido de las cláusulas del contrato, haya de estarse a la intención de quienes lo
celebraron. “Es lógico, por tanto, que tal teoría tradicional haya prescrito que, en la
interpretación de los contratos, el intérprete debe precisar el sentido de las convenciones
de acuerdo a las intenciones de quienes las concluyeron”.
3.- Nuestro Código Civil, en materia de interpretación, responde a este sistema, al igual
que el Código Civil francés.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que – a diferencia de lo que ocurría
originalmente en Francia – en nuestro sistema el intérprete no puede pasar lisa y
llanamente por encima de las palabras, sino que éstas van a perder preferencia tan pronto
como se conozca claramente la intención de los contratantes. En cambio, en Francia, el juez
siempre debía buscar la común intención de los contratantes. En este sentido, “el Código
Civil francés, (…), consagró en su originario artículo 1156 el sistema clásico de
interpretación de los contratos. Esta disposición expresó desde sus inicios que ‘en las
convenciones se debe buscar cuál ha sido la intención común de los contratantes, antes que
atenerse al sentido literal de las palabras’”181.
2º Sistema objetivo de interpretación.
Ideas.
1.- Hace prevalecer la voluntad real, pero no estima como real la voluntad íntima o
querida por los autores, sino que una voluntad que se va a formar por las declaraciones que
las partes formularon, por las circunstancias que estuvieron presentes o que rodearon la
celebración del contrato.
Los profesores López y Elorriaga explican que la “investigación de la voluntad real,
según el parágrafo 133 del BGB, implica, pues, al mismo tiempo, condenación del método
subjetivo magnificador de las voluntades internas y rechazo de una interpretación literal de
la fórmula contractual. En otros términos, el genuino sentido del parágrafo 133 se traduce
en el establecimiento de un sistema en el cual lo que se interpreta es el texto contractual
enriquecido por las circunstancias objetivas de la especie. ‘La declaración no consiste
solamente en los términos que la expresan, sino que también en todo el medio de
circunstancias ambientales del cual ha salido y al cual se vincula’”. Por ejemplo:
181 Cabe tener presente que el sistema de interpretación de los contratos cambió mediante la reforma
introducida por la Ordenanza de 10 de febrero de 2016. El nuevo texto del actual artículo 1.188 señala: “el
contrato se interpreta de acuerdo con la común intención de las partes más que detenerse en el sentido literal de
sus términos. Cuando esta intención no pueda ser identificada, el contrato se interpretará según el sentido que le
daría una persona razonable en la misma situación”.
411 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
A.- Las salvedades que las partes pudieron haber hecho.
B.- Para algunos, los gestos.
2.- Los profesores López y Elorriaga explican que “la nueva doctrina alemana ha
significado la creación de un sistema objetivo en el cual no interesa la voluntad que
tuvieron las partes al concluir el contrato, debiendo fijarse el alcance a las cláusulas
discutidas de acuerdo al sentido normal de la declaración, de manera que los efectos
jurídicos serán los que cualquier hombre razonable atribuiría a la convención”.
3.- Si, a pesar de las declaraciones y de las circunstancias del entorno no es posible
llegar a la voluntad real, el intérprete debe decidir conforme a la solución que sea más
conveniente para el orden social.
Se recoge esta escuela en el CC alemán.
Mérito.
Resguarda en mejor forma los intereses de los terceros, porque uno de los elementos
base, son las declaraciones de las partes.
Defecto.
Se puede llegar a establecer como voluntad real una distinta al querer íntimo de los
contratantes.
REGLAS DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE INTERPRETACIÓN CONTRACTUAL.
Concepto.
Los profesores López y Elorriaga señalan que son “los principios y los moldes que
sirven de base, de punto de partida, a los razonamientos del intérprete, y que le ayudan en
la búsqueda de la intención común de los contratantes, blanco fundamental de la
interpretación subjetiva de las convenciones”.
Características.
1º Responden a un sistema subjetivo.
2º Tienen una vocación restringida, en el sentido que es tal el abanico de negocios
jurídicos que los particulares podemos celebrar, que necesariamente estas reglas no
pueden presentarse con la pretensión de señalar al intérprete, siempre y en todo caso, la
ruta concreta a seguir para llegar hasta la voluntad común de los contratantes.
3º Se trata de normas jurídicas, a las cuales el juez tiene que ajustarse. No se trata de
meros consejos dados por el legislador al juez. “El legislador no cumple su misión dando
consejos. No se aprecia fundamento alguno para que lo hiciera. La leyes tienen por objeto
412 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
obligar, siendo esencialmente coercitivas. (…) De allí que parezca más razonable lo resuelto
por la Corte Suprema con fecha 4 de mayo de 2005, en cuanto afirma que las leyes relativas
a la interpretación de los contratos son normas dadas a los jueces del mérito con el fin de
determinar el verdadero sentido y alcance de lo estipulado por las partes, y ‘si dicho sentido
y alcance se establece sin incurrir en error de derecho, vale decir, sin vulnerar las normas
especiales obligatorias al efecto, no cabe el recurso de casación en el fondo’”.
4º Se discute si constituyen o no un orden de prelación.
Algunos autores dicen que no, porque la aplicación de las reglas de interpretación de
los contratos va a depender de cómo se presente el caso litigioso.
Otros dicen que sí y se ha fallado que no cabe buscar la aplicación práctica que las
partes dieron al contrato, si se le interpretó conforme a las reglas preferentes que la ley
señala.
Los profesores López y Elorriaga señalan que “se ha resuelto entre nosotros que si
bien el artículo 1560 del Código Civil es la norma básica de interpretación contractual, no
existe entre las disposiciones que el Código dedica a esta materia un orden de prelación
normativa, en el sentido de que deban aplicarse primero unas y luego otras”.
5º Respecto a la extensión de estas normas, el profesor Pablo Rodríguez se pregunta
“¿pueden entonces aplicarse, subsidiariamente, las normas de los artículos 1560 y
siguientes para indagar la voluntad del testador? A juicio nuestro, esto es perfectamente
posible, pero siempre que exista compatibilidad entre los elementos de interpretación de
los contratos y la naturaleza misma de los testamentos. En otros términos, no todos los
elementos que se contienen entre los artículos 1560 y 1566 del Código Civil sirven para
desentrañar la verdadera voluntad e intención del testador. Por esta razón, se considerarán
aquellos que no contravengan la esencia del acto testamentario”. Agrega que “se puede
recurrir a ciertas reglas de interpretación de los contratos para interpretar un testamento,
ya que en ambos casos se persigue investigar la voluntad o verdadera intención de quien da
vida al acto jurídico. Dichas reglas, a nuestro entender, son cuatro: la regla de armonía, la
regla de utilidad, la regla de extensión de la declaración y la regla del sentido natural”.
En el mismo sentido, el profesor Elorriaga señala que “no parece haber obstáculo
para que las reglas de interpretación sobre contratos puedan aplicarse en materia
testamentaria, en la medida que el carácter de la regla lo permita. La aplicación absoluta
resulta imposible, pues, como se dijo, no se busca en el testamento la voluntad de otra
persona que no suponen la búsqueda de una intencionalidad común, pero sí las que tienen
valor general”.
Con todo, cabe tener presente que “las reglas susceptibles de aplicarse a la
interpretación del testamento y que se contienen en la regulación de la interpretación del
contrato, son de carácter subsidiario”.
La Corte Suprema ha dicho que pueden ser aplicadas al testamento, en la medida en
que sean compatibles.
Análisis de las reglas de interpretación.
Los autores las examinan conforme al siguiente esquema:
- Regla básica de interpretación.
413 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
- Reglas relativas a los elementos extrínsecos del contrato.
- Reglas relativas a los elementos intrínsecos del contrato.
- Reglas subsidiarias de interpretación.
1º Regla básica de interpretación.
Art. 1.560 CC.
Observaciones.
1.- Es el gran principio o regla básica en materia de interpretación contractual. “Su
papel es superior al de una regla de interpretación, pues consagra en Chile, por sí solo, el
sistema subjetivo tradicional de interpretación de los contratos, cuyo rasgo fundamental
consiste en la búsqueda de la voluntad interna de las partes. De este modo, en cada ocasión
en que los tribunales pronuncian un fallo interpretativo de un contrato, es casi ritual que
ellos se refieren a dicha norma”.
2.- El legislador parte de la base que hay una diferencia entre la expresión literal del
contrato y lo que las partes quisieron.
3.- No hay que olvidar que para dar preferencia o prioridad a la intención, es necesario
que se conozca claramente la voluntad.
4.- Las disposiciones que están a continuación del art. 1.560 CC pretenden llegar a
establecer con claridad esa intención de las partes.
5.- Este sistema de interpretación es distinto de la interpretación de la ley. El Código
Civil parte de la base que el legislador es un hombre culto, que emplea las palabras
apropiadas. En cambio, los contratos son preparados por las partes, las cuales son menos
letradas que el legislador.
2º Reglas relativas a los elementos intrínsecos del contrato.
Esto significa interpretar el texto del contrato por sí mismo, es decir, considerando
sólo los elementos que se encuentra en la misma declaración de voluntad.
1.- Regla de la armonía de las cláusulas.
Art. 1.564 inc. 1º CC.
Aquí se trata de observar el conjunto, la totalidad de aquello que debe interpretarse.
“Como normalmente las cláusulas de un contrato se hallan subordinadas unas a otras, nada
más lógico que examinarlas todas en conjunto, para despejar las dudas que algunas de ellas
hubiesen provocado. Sin embargo, la aplicación de la regla, en lugar de esclarecer el
problema, puede ocurrir que lo complique, pues cláusulas que individualmente
consideradas son precisas pueden ser contradictorias en el conjunto del contrato”. Por
ejemplo: La Corte de Apelaciones de Santiago, en un caso relativo al mandato, en el cual se
414 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
autorizaba al mandatario, en una de las cláusulas, para cobrar las sumas adeudadas y hasta
obtener el pago, y luego, en otra cláusula, se agregaba que el mandatario pedirá que los
valores se giren a favor de otra persona, sostuvo que el mandatario no tiene facultad para
percibir.
2.- Regla de la utilidad de las cláusulas.
Art. 1.562 CC.
Si se ha introducido una cláusula es – precisamente – para producir algún efecto. No
se trata que por aplicación de esta regla se haga válida una cláusula que es nula o desplegar
esfuerzos por otorgar efectos a una cláusula que sólo se traduce en redundancias.
Así, se ha fallado que – si en un contrato de arriendo se estipula que el arrendatario
debe pagar las contribuciones – hay que entender que son aquéllas que afectan al dueño o
arrendador y no a aquéllas que de todos modos afectan al arrendatario, porque interpretar
en sentido contrario, traerá consigo que esta cláusula no surtiría efectos.
Los profesores López y Elorriaga señalan que la Corte de Apelaciones de Iquique, en
un fallo de 24 de agosto de 2006, resolvió “que ‘el artículo 1562 del Código Civil agrega que
el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en
que no sea capaz de producir efecto alguno, y resulta razonable pensar que las partes no
pactarían como fecha de vencimiento de la obligación el año 192003, lo que la hace
imposible de cumplir y trae como consecuencia que la cláusula, así entendida, no produce
efecto alguno, por lo que deberá desecharse tal interpretación”.
3.- Regla del sentido natural.
Art. 1.563 inc. 1º CC.
La idea es que si los términos de una cláusula son susceptibles de dos o más sentidos
y en cualquiera de ellos puede surtir efecto, la cláusula debe ser interpretada en aquel
sentido que mejor cuadre con la naturaleza del contrato.
Los profesores López y Elorriaga plantean que “la Corte de Santiago resolvió: ‘si se
estipula que al final del arrendamiento se abonarán al arrendatario los álamos y demás
árboles frutales que plantara, en estos últimos no se comprenden las plantas de viña. Estas
últimas no caen dentro del término árboles, atendiendo a lo que expresa el Diccionario de la
Lengua y la práctica uniforme de los agricultores, que siempre en sus contratos
acostumbran distinguir entre las plantas de viña y los árboles frutales’”.
3º Reglas relativas a los elementos extrínsecos del contrato.
Son aquellos que no figuran en el contrato y que el intérprete tiene que considerar
para estar en situación de llegar a la común intención de las partes. “En Chile se ha dado
fuerte importancia a la interpretación en función de los elementos extrínsecos a la
declaración. El Código Civil, comprendiendo que el intérprete debe atribuir especial valor a
las circunstancias de la especie, que configuran el contorno del contrato aunque no se
encuentran en la misma declaración, estableció dos reglas, en el artículo 1564 inciso 2º y
3º”.
415 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
1.- Regla de la aplicación restringida del contrato o particularidad de los contratos.
Art. 1.561 CC.
Se ha fallado que “si se estipula que en la administración de los bienes del
poderdante, podrá el Banco mandatario, entre otras cosas, prestar y exigir fianzas, la
facultad de afianzar que se concede sólo se refiere al otorgamiento de fianzas dentro de la
administración de los bienes del poderdante. En consecuencia, sale de los términos del
mandato y no obliga al mandante la fianza otorgada por el Banco para asegurar el pago de
letras propias de él mismo”.
2.- Regla de la natural extensión de la declaración.
Art. 1.565 CC.
Así, si en un contrato de sociedad se señala que el objeto de ésta es la
comercialización de artículos electrónicos, como estufas, refrigeradores y lavadoras, no
podría pensarse que no está incluida una aspiradora, justamente porque los casos indicados
fueron a vía ejemplar.
3.- Regla de los otros contratos de las partes sobre igual materia.
Art. 1.564 inc. 2º CC.
Es una regla privativa de los contratos.
Observaciones.
A.- La aplicación de esta regla exige la concurrencia de dos requisitos copulativos:
i.- Que ese otro contrato sea celebrado por las mismas partes.
ii.- Que verse sobre la misma materia.
B.- Si bien la disposición está concebida en singular, puede tratarse de uno o varios
contratos.
C.- La expresión “podrá” denota que es facultativo para el juez si el contrato invocado
puede servir de base para interpretar el contrato discutido. “El juez está, por ende,
autorizado para buscar la intención de las partes fuera del texto de la declaración”.
D.- Se ha fallado que si resulta vago un contrato en que el demandado debe pagar una
comisión por ciertos servicios, cabe recurrir – para interpretarlo – a otro contrato que
sobre la misma materia celebraron las partes con anterioridad.
E.- Este otro contrato puede ser anterior o posterior al que se discute, “pues lo que
interesa es la comprobación de la voluntad interna de las partes, debiendo aprovecharse
todo elemento capaz de revelarla”.
416 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
4.- Regla de interpretación auténtica.
Art. 1.564 inc. 3º CC.
La Corte Suprema ha dicho que “nada puede indicar con más acierto la voluntad de
las partes en esta materia que la ejecución llevada a cabo por ellas misma de las cosas que,
con arreglo a lo pactado, estaban obligadas a dar o a hacer”.
El máximo tribunal también ha resuelto, en un fallo de 21 de agosto de 2003, “que
una isapre había reconocido que por un período bastante prolongado de tiempo bonificó la
prestación de un determinado medicamento, ‘por lo que desde el momento en que se dejó
sin efecto dicho beneficio, contemplado hasta ese entonces como exclusión de cobertura, se
modificó la aplicación práctica del contrato de salud que, hasta ese momento hacían ambas
partes (regla de interpretación contenida en el artículo 1564 inciso 3º del Código Civil), por
lo que cabe concluir que, aplicando dicho principio de interpretación contractual, la
cobertura del medicamento’ debe entenderse incluida”.
Cabe tener presente que nadie puede crearse un título por sí mismo; luego, no
procede que el juez tome en consideración la ejecución unilateral, a menos que haya
existido la aprobación de la otra, la cual podrá ser expresa o tácita. “Si la aplicación práctica
del contrato implica una confesión de la común intención, ello ocurre sólo a condición de
que dicha aplicación haya sido hecha por ambos partícipes o por uno con la aprobación del
otro. El principio según el cual nadie puede crearse un título para sí mismo impide que el
intérprete tome en consideración la ejecución unilateral que haya podido recibir el
contrato”.
Por otro lado, también cabe tener presente que, “si a menudo la interpretación hecha
por las partes es la manifestación más exacta que puede hallar el intérprete de su voluntad
interna, no es menos cierto que la ejecución práctica de la convención puede haber sido el
resultado de una equivocación sobre la extensión de las prestaciones. Por esto el intérprete,
máxime si uno de los contratantes alega un error, debe inducir sus conclusiones con la
mayor prudencia”.
4º Reglas subsidiarias de interpretación.
1.- Regla de las cláusulas usuales.
Art. 1.563 inc. 2º CC.
Se trata más bien de una norma de integración. “El objetivo perseguido por nuestra
disposición consiste en incorporar al contrato las cláusulas usuales, silenciadas en la
declaración”.
2.- Regla de la última alternativa.
A.- Art. 1.566 inc. 1º CC.
417 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Observaciones.
i.- A menudo esta regla se explica como una consagración de la equidad; pero no se
trata de que la equidad sea un elemento autónomo de interpretación, pues únicamente está
operando en los términos rígidos del art. 1.566 inc. 1º CC, es decir, para dar favor al deudor.
ii.- La verdad es que esto no reposa sólo en la equidad; se trata de una aplicación del art.
1.698 CC, según el cual incumbe probar la obligación al acreedor y, obviamente, también
tiene que probar sus términos; luego, si la duda persiste, es porque ha faltado prueba del
acreedor y hay que favorecer al deudor.
B.- Art. 1.566 inc. 2º CC.
Observaciones.
i.- Es una regla de gran novedad en el Código Civil chileno, considerando la época de su
dictación.
ii.- Es una regla plenamente justificada, porque quien dicta un contrato, debe responder
por la ambigüedad resultante, “no importando el rol jurídico que le quepa, sea deudor o
acreedor”.
iii.- Tiene gran importancia en los contratos concluidos por adhesión, pues “se protege
así al jurídicamente más débil”.
iv.- Esta disposición “puede estimarse aplicación del principio general nemo auditur”.
v.- Para los profesores López y Elorriaga “esta regla interpretativa será aplicable
especialmente cuando una de las partes imponga a la otra el contenido del contrato, de
modo que el adherente no tenga más posibilidad que aceptar el clausulado sin tener la
opción de discutirlo. Por eso, quien sostenga que la cláusula en cuestión no ha sido
redactada o impuesta por la contraparte deberá probar que así ha sido, y que no tuvo la
opción de variar el contenido”.
vi.- Los profesores López y Elorriaga explican que “la Corte de Apelaciones de Rancagua
señaló, el 2 de octubre de 2008, que ‘si bien el contrato materia de la litis es de naturaleza
ambigua, puesto que por una parte refiere ser un contrato por obra o faena, esto es, las
obras y arriendos de Codelco y, por otra faculta su término por otra causal establecida en la
legislación laboral, su interpretación debe hacerse en contra del empleador, por simple
aplicación de la ley común, contenida en el artículo 1566 del Código Civil, pues es el
empleador quien extiende o dicta las cláusulas del contrato laboral’ (c. 3º)”.
418 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
LA INTREPRETACIÓN Y LA CALIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL
FONDO.
Los profesores López y Elorriaga explican que “la calificación de un contrato consiste
en establecer su naturaleza jurídica, encuadrándolo en alguno de los tipos que regula la ley
o en otro que, no estando considerado por ella, sea expresión de la libertad contractual de
las partes, operándose sobre la base de la esencia misma de los hechos que configuran el
acto y no sobre la denominación que los contratantes pudieran haber empleado”.
Por otro lado, “la denominación que las partes asignen al contrato celebrado es del
todo indiferente a la calificación. Vista la necesidad de recurrir a este proceso, el juez
deberá estar a lo que el acto celebrado importa en su esencia, de acuerdo con las directrices
que la ley señala, y no a lo dicho por los contratantes, lo que desde luego puede ser
equivocado”.
Agregan que, “en algunas ocasiones, la separación entre interpretación y calificación
contractual no es tan clara, ya que muchas veces el juez se limita a interpretar el contrato
discutido por las partes”.
Con todo, “lo frecuente es, (…), que el juez se vea forzado a interpretar y calificar el
convenio. En estas circunstancias se presenta el problema de precisar cuál proceso es
previo, si el interpretativo o el de calificación”. Se trata de dos operaciones diferentes; “la
diferencia que existe queda, además, establecida al comprobarse que siempre la
interpretación debe preceder a la calificación”, toda vez que “primero se establecerá la
voluntad común para sólo después de fijado el alcance del contrato efectuar la calificación
correspondiente”.
Hecho lo anterior, corresponde determinar si la interpretación y calificación de un
contrato constituyen cuestiones de hecho o de Derecho, con el propósito de determinar si la
errónea interpretación o calificación hecha por los tribunales de la instancia puede ser
revisada por el tribunal de casación.
Como explican los profesores López y Elorriaga, “la Corte Suprema, conociendo de
un recurso de casación en el fondo, sólo puede pronunciarse sobre puntos de derecho.
Hasta ellos llegan sus atribuciones. No puede, por tanto, entrar a rever los hechos. Estos
quedan definitivamente establecidos ante los tribunales de la instancia. Excepcionalmente,
si se acoge por la Corte Suprema un recurso de casación en el fondo por violación a las leyes
reguladoras de la prueba, la sentencia de reemplazo se dictará sobre la base de hechos
distintos a los que había dado por establecidos el tribunal de segunda instancia”.
Como consecuencia de lo anterior, los mismos profesores entienden que “toda
errónea calificación de los contratos, desde que involucra un vicio en una cuestión de
derecho, autoriza a la parte agraviada para deducir el recurso de casación en el fondo
contra la sentencia en que se cometiera el desatino”.
De esta manera, una errónea calificación del contrato viola las siguientes leyes:
1º La ley del contrato.
2º La ley que define el contrato nominado.
3º La ley que define el contrato que la equivocada calificación suponga celebrado.
419 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
4º Las disposiciones legales que se pueden aplicar al contrato efectivamente celebrado,
en el carácter de supletorias de la voluntad de las partes, y viola también las disposiciones
propias del contrato que la errónea calificación estima celebrado.
En cuanto a la procedencia del recurso de casación en el fondo por errónea
interpretación del contrato, es posible distinguir tres opiniones:
1º Improcedencia del recurso de casación en el fondo por errónea interpretación
contractual.
Se ha entendido que, en este caso, no procede el recurso de casación en el fondo
“cuando se refiere a la mera inteligencia e interpretación de las cláusulas de un contrato
racionalmente derivadas de los hechos que fija la misma sentencia; porque en tal caso se
trata de interpretar la ley particular que las partes se han impuesto en protección de sus
respectivos derechos e intereses y no existe, por lo tanto, la razón de orden público ni de
interés social a que responde el recurso de casación”.
A mayor abundamiento, “la determinación de lo pactado en un contrato importa la
fijación de un hecho, para cuyo establecimiento es menester recurrir a la intención de los
contratantes, y no cae bajo el control del tribunal de casación”.
2º Procedencia excepcional del recurso de casación en el fondo, en caso de
desnaturalización del contrato.
Los profesores López y Elorriaga plantean que “esta doctrina representa una
morigeración de la primera, desde que, en ciertos casos, admite a la Corte de Casación
atribuciones suficientes para revisar la interpretación de los contratos hecha en las
instancias del litigio. Deja señalado, además, como una verdad incuestionable, que las reglas
de interpretación deben estimarse tan leyes como cualesquiera otras y que, en
consecuencia, su transgresión es motivo suficiente para deducir un recurso de casación en
el fondo”.
Esta opinión ha sido recogida por algunas sentencias. Así, se ha fallado que “procede
el recurso de casación si los jueces del fondo rechazan los contratos, o les desconocen su
fuerza o rehúsan hacerlos producir sus efectos legales. Es nula porque infringe la ley del
contrato la sentencia que se desentiende de éste, o le da un sentido manifiestamente
diverso del que las partes tuvieron en vista, o le exige una condición que los contratantes no
fijaron, o desconoce el valor de un hecho establecido en relación con el contrato”.
3º Amplia procedencia de la casación en el fondo por errónea interpretación
contractual.
Los profesores López y Elorriaga plantean que existen varias razones para sostener
que la interpretación de un contrato es una cuestión de Derecho, por lo que la errónea
interpretación autoriza la interposición de un recurso de casación en el fondo.
1.- El contrato mismo es un acontecimiento anterior al litigio. Las partes tienen que
probar al juez que, efectivamente, se celebró un contrato. Lo que el juez resuelva, en orden a
420 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
estimar acaecido o no el hecho de la celebración de un contrato, es una cuestión hecho sólo
impugnable por la vía ordinaria del recurso de apelación.
Pero la interpretación propiamente tal del contrato y de sus circunstancias ya no
sigue igual suerte. No ocurre antes del juicio, sino que dentro de él. Además, no es objeto de
prueba.
La interpretación de los contratos, como actividad judicial, es posterior a las pruebas.
Si fueron rendidas, serán consideradas por la interpretación y, en todo caso, se tendrá
presente el hecho de haberse celebrado un convenio entre las partes y su texto (esto es lo
que hay que interpretar). Tal hecho es previo e indispensable a toda interpretación.
Teniendo a la vista todos los hechos acreditados en autos, y que sean pertinentes,
entonces se desarrollará la función interpretativa. Ésta, a diferencia de la prueba, no tiene
interés en dilucidar si ocurrió o no algún suceso. Su finalidad es fijar el alcance de la
declaración de voluntades, y este alcance no es propiamente un hecho.
Si la interpretación no es objeto de prueba, entonces no es cuestión de hecho.
2.- El proceso interpretativo es una cuestión de Derecho, ya que toca la esencia de los
hechos, vale decir, su significado jurídico, dado que por él se clarifican los efectos del
contrato que eran discutidos por las partes.
En un contrato, ¿cuál es su significado jurídico? En lo inmediato los derechos y
obligaciones a que el contrato da nacimiento. En caso de interpretación, ésta fija de un
modo definitivo dichos derechos y obligaciones que eran discutidos. Las partes
contratantes dan nacimiento a una ‘ley’, imponiéndose la necesidad de cumplir
determinadas prestaciones. Después, como no tienen común seguridad sobre el alcance de
las obligaciones pactadas, acuden a la interpretación judicial del contrato. El juez da por
establecido el hecho de su existencia y después lo interpreta. Entonces, ya se saben los
efectos jurídicos contemplados en la ley del contrato y que antes eran debatidos. Ahora
bien, siempre que se determinen los efectos jurídicos de los hechos, existe una cuestión de
derecho, un razonamiento que atañe a la esencia, no ya a la existencia, del hecho llamado
contrato.
No es dudoso que la interpretación de los contratos está muy vinculada a los hechos,
pero no es suficiente para concluir que la propia interpretación haya de ser, por tal
vinculación, a su vez cuestión de hecho. Cuando se aplican las leyes generales a los hechos
en un juicio, ¿quién dudará que aquéllas se vinculan a éstos? Nadie. Y en cuanto mayor sea
el contacto, mejores serán las posibilidades de efectuar una adecuada subsunción. A pesar
de la vinculación mencionada, es indudable que la aplicación de los textos legislativos a los
hechos de la causa es un punto de derecho.
Con la postura habitual de la jurisprudencia chilena, los jueces pueden violar un
contrato al interpretarlo, pueden desconocer lo acordado por los contratantes, y ello queda
a firme al no admitirse la casación de fondo en contra de la sentencia de segunda instancia.
Si en el futuro variare la jurisprudencia, llegándose a una amplia procedencia del
recurso de casación en el fondo por errónea interpretación contractual, de todos modos los
hechos del pleito no serían tocados por al Corte Suprema. Los que efectivamente son hechos
(el texto acreditado del contrato y las circunstancias de la especie probadas en autos), salvo
violación de las leyes reguladoras de la prueba, quedarían incólumes. La Corte de Casación,
en caso de acoger el recurso, exclusivamente modificará la interpretación de la convención,
421 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
o sea, la conclusión intelectual del tribunal recurrido, en la que se fijó el alcance o efectos
jurídicos del contrato.
La posición que defendemos no añade, entonces, una tercera instancia al pleito. El
máximo tribunal sigue conociendo, por la vía de la casación de fondo, exclusivamente
cuestiones de derecho.
OBSERVACIÓN.
El profesor Baraona señala que debe insistirse en un giro objetivo de la
interpretación contractual. Para tales efectos, sostiene que “el artículo 1560 contiene en
verdad dos proposiciones. Una explícita y otra implícita. La implícita, que en verdad es la
primera regla interpretativa, ordena que los contratos se interpreten conforme con el
sentido literal de las palabras usadas. Por ello, sólo puede pasarse a la segunda regla, clara y
explícita en el art. 1560, cuando una voluntad común de los contratantes, y diferente a lo
literal expresado, sea ‘conocida claramente’; por lo mismo, cuando la literalidad contractual
no es fácil de comprender, por vaguedad, ambigüedad, oscuridad, imprecisión, falta de
coherencia o contradicción con otras cláusulas o estipulaciones o con el contrato en su
conjunto o por otra razón, o queda sobrepasada por otra manifestación del ‘acuerdo
negocial’. Es decir, cuando la intención de los contratantes claramente fue distinta a la que
se deriva del texto, y ello se conoce ‘claramente’, sin dudas y con toda evidencia, por otras
‘circunstancias’: signos, gestos, comportamientos inequívocos, símbolos, etc.”.
Para alcanzar esta objetivación de la labor interpretativa, el profesor Baraona
propone los siguientes medios:
1º La conexión con las reglas probatorias.
1.- Las solemnidades y las obligaciones que deben otorgarse por escrito.
Según el profesor Baraona, “como regla, los actos y contratos que deben
manifestarse por vías solemnes, o ad solemnitatem, como instrumentos públicos por
ejemplo, únicamente pueden expresar el consentimiento o acuerdo contractual por esa vía
y ello supone una limitación probatoria (art. 1701 CC) respecto de los elementos anteriores,
concurrentes, pero paralelos, o posteriores al acuerdo. La intención debe manifestarse
formal o solemnemente. Esto significa que no pude buscarse el consentimiento contractual,
sino en la vía formal (solemne) que la ley ha exigido, lo que ciertamente impone una
restricción al intérprete, y es una materia donde en Chile, me parece, debería aplicarse con
mayor intensidad la regla anglosajona de la parol rule evidence, para excluir indagaciones
externa al contrato mismo, de cara a fijar o determinar el material que debe interpretarse”.
2.- La prueba de testigos.
Para el profesor Baraona, “la limitación a la prueba de testigos respecto de las
obligaciones que han de constar por escrito, constituye a mi modo de ver una segunda
limitación probatoria, que objetiviza la interpretación de los contratos civiles, cuando se
trata de probar que la ‘intención de los contratantes’ sobrepasa la literalidad. Esta
422 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
limitación también es aplicable a los contratos que deben otorgarse por instrumento
público, por vía de solemnidad.
En este sentido, la norma del artículo 1709 inciso segundo es fuerte, pues no admite
la prueba de testigos ‘en cuanto adicione o altere de modo alguno lo que se exprese en el
acto o contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, o al tiempo o después de su
otorgamiento…’.
Como he dicho, me parece que estas normas deben ser consideradas a la hora de
apreciar la excepción que contiene el artículo 1560, cuando dispone que la literalidad no
puede ceder sino frente a una intención de los contratantes, que es claramente conocida. Y,
para venir a ella, se insiste, deben tenerse presente estas limitaciones probatorias, si se
quiere ser respetuoso con el sistema contractual aún vigente en el Código.
La intención no es otra cosa que el propio consentimiento contractual, que se intenta
conocer de una manera diversa a la literalidad expresada en el mismo documento o
documentos que la contienen”.
2º La interpretación contractual a la luz del valor probatorio de los instrumentos.
1.- Contenido contractual: lo dispositivo y lo enunciativo.
El profesor Baraona sostiene que “una lectura conjunta de los artículos 1700 y 1706
del Código Civil también tiende a una mayor objetivación en la interpretación de los
contratos, pues a partir de ella puede distinguirse en el ‘contenido contractual’ lo que es
dispositivo de lo meramente enunciativo, y lo enunciativo directamente relacionado con lo
dispositivo.
Ésta es una cuestión importante porque nos lleva a reconocer lo esencial o
dispositivo de un contrato, que en verdad da cuenta de su objeto o contenido nuclear, para
distinguirlo de lo enunciativo o accesorio y, por lo mismo, que en sí mismo no llega a
comprometer el contenido central del acuerdo. Ésta no es una tarea sencilla, pero un juez al
interpretar un contrato puede legítimamente hacer estas distinciones, pues tienen base
normativa”.
2.- Contenido contractual: declaraciones, obligaciones y descargos.
El profesor Baraona plantea que, “en una línea diferente, indagando ahora en el
contenido contractual, y partir de la misma disposición que aparece en el artículo 1700,
puede distinguirse entre las ‘declaraciones’ de un contrato, las ‘obligaciones’ y los
‘descargos’ que en él se consientan.
Las primeras hacen plena fe en contra de los que la formulan, que son ‘los
declarantes’. Las segundas hacen plena prueba respecto de los otorgantes y de aquellos a
quienes se transfieran dichas obligaciones y descargos, por título universal o singular.
Esta diferencia es útil y le da sentido a la interpretación contractual, pues permite
separar lo que son las obligaciones contractuales, que marcan el contenido normativo del
contrato, y configurar con ello desde otra perspectiva su objeto, para distinguirlas de las
meras declaraciones que le acompañan; éstas, sin contribuir a modelar su contenido
nuclear, pueden comprometer aspectos referidos a antecedentes del contrato, y por lo tanto
estar en directa conexión con la causa o motivo de las mismas obligaciones, siguiendo la
423 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
disposición contenida en el artículo 1467, que describe la causa de una obligación como ‘el
motivo que induce al acto o contrato’, con impacto en temas como la nulidad o
responsabilidad contractuales.
Las reglas que antes hemos revisado son aplicables también a los instrumentos
privados que hayan sido reconocidos o mandados tener por reconocidos (art. 1702), y no
sólo respecto de los que aparecen o se reputan haberlos firmado sino también en relación
con quienes se ‘han transferido las obligaciones y derechos de éstos’”.
3º La cláusula sobre la unidad del texto y la exclusión de otras pruebas o
documentos.
Para el profesor Baraona, “mirando ahora desde un punto de vista práctico, es
común que ciertos contratos más sofisticados contengan cláusulas por las cuales declaren
los contrayentes que el texto que firman y aprueban, incluidos sus complementos y anexos,
es el texto único y final, y que por lo mismo ningún otro instrumento previo, oral o escrito,
expreso o implícito, puede ser aplicado para resolver las controversias. En el derecho
anglosajón a este tipo de cláusulas se las denomina EAC (entire agreement clauses).
Este tipo de cláusulas también debería tender a hacer más rígida la aplicación de la
literalidad contractual del documento final aprobado, y en todo caso a excluir otros
elementos probatorios, distintos a los textos aprobados, si se concluye que ello ha sido la
auténtica intención de las partes”.
4º Las otras reglas de interpretación.
Según el profesor Baraona, “una cuarta vía de objetivación contractual viene dada
precisamente por el resto de las reglas de interpretación contractual, pues ellas son reglas
legales, que se imponen al juez y también a las partes, para resolver problemas
interpretativos, y que están alejadas de todo subjetivismo contractual: sentido restrictivo
del contrato por la materia; evitar interpretaciones absurdas; necesidad de armonía
contractual o totalidad; la interpretación auténtica (a partir de otros contratos celebrados
por las partes) o por la aplicación practica”.
5º Las reglas subsidiarias.
El profesor Baraona agrega que, “subsidiariamente, hay algunas reglas que refuerzan
el sentido objetivo de la interpretación contractual. Me refiero a las cláusulas ambiguas, las
que se interpretan a favor del deudor; y la regla contra proferentem, es decir, si la cláusula
ambigua ha sido dictada o extendida por una de las partes, sea acreedora o deudora, ella
debe ser interpretada en su contra, si esa ambigüedad proviene de la falta de una
explicación que ha debido darse”.
6º La buena fe objetiva y la interpretación del contrato.
El profesor Baraona explica que “una última fuente de objetividad contractual la
encontramos en el artículo 1546 del CC, que durante tanto tiempo tuvo a la doctrina
424 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
nacional siguiendo a la francesa, muy cauta en su interpretación, pero que desde hace un
tiempo a esta parte se ha convertido en una fuente que ha dado mucho de si.
Hace ya unos diez años, en estas mismas jornadas, el profesor Alberto Lyon
mostraba la conexión que existe entre los artículos 1546 y 1467 para los efectos de la
integración contractual. No puede existir duda, creo, que aquí encuentra el juez un poder no
sólo para integrar el contrato, conforme con la buena fe, en lo que se ha denominado la
aplicación de la buena fe objetiva de tipo contractual, y que permite reclamar la ejecución
de contrato más allá de lo expresado, para exigir obligaciones a su contraparte, que
provienen precisamente de la ‘naturaleza de la obligación’, ‘o que por ley o la costumbre
pertenecen a ella’. La norma también permite la interpretación objetiva del contrato para
ilustrar, me parece, el sentido de una cláusula, acudiendo a: la naturaleza del contrato, a la
ley o a la costumbre que esté implícita en el mismo negocio o materia que se ha celebrado.
Con todo, las obligaciones o interpretaciones del contrato, apoyadas en el artículo
1546, no pueden ser un ‘invento’ del juez; por ello, exigen al intérprete expresar de qué
manera se llega a la conclusión interpretativa que se ha sostenido, a riesgo de caer en la
arbitrariedad o voluntarismo interpretativo.
Por lo demás, las reglas de interpretación del artículo 1563 permiten esta
comprensión, pues se refieren a una cuestión similar: la ‘naturaleza del contrato’; lo mismo
respecto de la aplicación de las cláusulas de uso común, las que se presumen aunque ‘no se
expresen’.
Hoy esta cuestión se vincula con la denominada economía del contrato, que tiende a
indagar por el equilibrio contractual, en torno a la organización de riesgos establecidos, más
que a la estructura literal de lo expresado. Lo objetivo entonces es que permite indagar por
el conjunto económico del contrato, y que cobra particular importancia en los contratos de
larga duración, en donde factores imprevistos, o emergentes, que se desarrollan en el
transcurso o iter contractual, pueden causar impacto en el equilibrio contractual.
La doctrina de la denominada ‘economía del contrato’ busca desentrañar en el
contrato su entramado económico, para los efectos de detectar la organización de intereses
que se han dado las partes, pues no hay duda que primordialmente el contrato es una
operación económica. Una revisión de la causa y el objeto contractuales, el tipo contractual
escogido, sus modalidades, la estructura de derechos y obligaciones, sus principales
cláusulas y limitaciones y el propio fin contractual, aparte del contexto general, elementos
todos que permiten detectar la manera en que se han equilibrado económicamente los
intereses de ambos contratantes”.
INTEGRACIÓN DE LOS CONTRATOS.
ASPECTO PREVIO.
Es posible que existan aspectos en el contrato que no estén contemplados, de modo
que surja la necesidad de integrar.
CONCEPTO.
Es el proceso intelectual y jurídico destinado a salvar una omisión en las cláusulas
del contrato.
425 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
REGLAS DE INTEGRACIÓN DE LOS CONTRATOS.
Se puede decir que en el Código hay dos reglas:
1º Art. 1.564 inc. 2º CC.
Por ejemplo: Empresa distribuidora celebra contratos con un comerciante al por
menor, y se señala que el minorista podrá devolver los artículos que reciba en el plazo de
seis meses, y que transcurrido ese plazo no habrá derecho a la devolución.
En uno de los tantos contratos que celebra la empresa con el minorista se omite
señalar el plazo, pero sí se indica el derecho a devolver los artículos.
Hay un vacío, pero éste se puede llenar recurriendo a los otros contratos de la misma
materia.
2º Art. 1.563 inc. 2º CC.
Aquí se trata de incorporar al contrato las cláusulas usuales, y que se han silenciado
en la declaración.
Concepto de cláusulas usuales.
Algunos han entendido que en esta expresión quedan involucradas las cosas de la
naturaleza del contrato, pero ocurre que esto es el simple resultado de la existencia de
disposiciones supletorias en materia contractual, pero no podemos decir que eso es lo que
está ordenando aplicar el art. 1.563 inc. 2º CC.
Se ha pensado que no hay razón para cercenar lo consuetudinario, pero aquí surge el
problema de determinar si se trata de aplicar la costumbre o los usos.
Opiniones.
1.- Algunos dicen que se refiere a la costumbre, porque el art. 1.563 CC no sería otra
cosa que una manifestación del art. 1.546 CC que nos habla de la buena fe y, por
consiguiente, obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino que también a todas las cosas
que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre
pertenecen a ella.
Pero si así fuera, ¿qué sentido tendría haber establecido una norma, como la del
artículo 1.563 inc. 2º CC, si se trata de aplicar el art. 1.546 CC? Hay que pensar que – si el
legislador lo dijo es por algo.
2.- Otros dicen que se refiere a los usos y no a la costumbre. Art. 20 CC.
A mayor abundamiento, en nuestro país, la costumbre, en el Derecho Civil, sólo tiene
fuerza obligatoria en la medida en que la ley se remita a ella; en este caso, como no existe
una remisión expresa a la costumbre, debemos entender que la disposición se refiere a los
usos.
Para los partidarios de esta opinión, habría una diferencia entre usos y costumbres.
“‘Los usos no son sino prácticas o conductas que, por conveniencia, oportunidad u otros
motivos, siguen en sus relaciones jurídicas determinados sujetos o círculos de un núcleo
social dado. No tienen el carácter de la generalidad de la costumbre y tampoco llenan el
426 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
requisito de la opinio necessitatis propio de la última’. Al analizarse de este modo los usos,
no como expresión de la conciencia jurídica de la colectividad, sino como una simple
práctica de los contratantes o de un grupo restringido de individuos – lo que es indiferente
al hombre medio, que no se siente en absoluto concernido – los usos podrán jugar en la
interpretación de los contratos no como consecuencia de lo consuetudinario, sino que,
simplemente, en razón de su ubicación en el seno de los elementos extrínsecos a la
declaración, como circunstancias de la especie concreta”.
3.- Finalmente, hay quienes sostienen que “la ley chilena no hace diferencias entre uso y
costumbre; dichos términos son empleados indistintamente”.
EFECTOS DE LOS CONTRATOS.
CONCEPTO.
Son los derechos y obligaciones que el contrato genera.
REGLAMENTACIÓN.
Artículos 1.545 y 1.546 CC. Pese a que el Código Civil reguló los efectos de los
contratos y de las obligaciones sin hacer una separación nítida en el Título XII, Libro IV CC,
las demás normas se refieren a los efectos de las obligaciones.
EFECTOS DE LOS CONTRATOS Y LOS ELEMENTOS PERSONALES DE ÉSTE.
Se trata de precisar a quiénes alcanzan las consecuencias del contrato. En esta
materia, hay que distinguir entre lo que ocurre entre las partes y lo que ocurre respecto de
terceros.
1º Situación entre las partes.
1.- Son los que concurren por sí, los que concurren representados legal o
convencionalmente, los sucesores a título universal o herederos, porque son los
continuadores jurídicos y patrimoniales del causante.
2.- Excepcionalmente hay obligaciones contractuales que no pasan a los herederos, por
ejemplo, los contratos intuitu personæ, como el mandato, que se extingue por la muerte del
mandante.
2º Situación de los terceros.
Son los que no participan en la celebración del contrato, ni personalmente, ni
representados, ni son herederos de ellos.
En materia de terceros, hay que distinguir:
427 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
1.- Terceros absolutos.
No participan en la celebración del contrato y nunca van a entrar en relación con los
efectos del mismo.
Para ellos el contrato es res inter allios acta, o sea, no les empece en absoluto y
tampoco van a entrar en relación con los efectos del contrato.
2.- Terceros relativos.
No participan en la celebración del contrato, pero – con posterioridad – van a entrar
en relación con los efectos del contrato. Esto ocurre en el caso de los causahabientes a título
singular, que son aquellos que suceden a una persona por acto entre vivos o mortis causa,
pero en un bien específicamente determinado.
Son causahabientes a título singular por acto entre vivos los que reciben la cosa en
virtud de un título translaticio de dominio, por ejemplo, el comprador, el mutuario, el
donatario, etc.
Son causahabientes a título singular mortis causa los legatarios.
Problema.
¿Cómo se comporta el principio del efecto relativo de los contratos respecto de estas
personas? ¿Son afectados por los contratos celebrados por el causante o autor con otros
sujetos?
La mayoría de la doctrina, especialmente extranjera, señala que sí se ven afectados,
teniendo a estos causahabientes como partes en esos contratos. Sin embargo, hay que
distinguir:
i.- Si, como consecuencia del contrato celebrado por el antecesor nace un derecho real,
por ejemplo, causante, antes de transferir el dominio de un inmueble, lo ha hipotecado; el
comprador de este bien hipotecado se va a ver afectados por este contrato. Sin embargo,
aquí estamos hablando de la constitución del derecho real, de modo que esta consecuencia
que le afecte al tercero adquirente es propia del efecto erga omnes de los derechos reales.
ii.- Si, como consecuencia del contrato celebrado por el antecesor, surgen obligaciones
reales, ambulatorias o propter rem, el tercero se ve afectado por tales obligaciones. Sin
embargo se ha señalado que – más que tratarse de una excepción al efecto relativo de los
contratos – se entiende que es consecuencia de la naturaleza misma de estas obligaciones,
ya que es la cosa la que se encuentra obligada, sin embargo, como no se puede demandar a
una cosa, se demanda a quien la representa, es decir, a su dueño o poseedor.
En nuestra legislación podemos encontrar el siguiente caso, a propósito del
arrendamiento: Art. 1.962 inc. 1º CC.
iii.- Si del contrato celebrado por el antecesor sólo han surgido obligaciones personales.
El tema es discutible, y dada la falta de norma expresa, pareciera ser que el principio
es que las obligaciones contraídas por el causante no empecen al causahabiente a título
singular, y éste podría alegar que esa obligación le es res inter allios acta, y al contratante
428 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
del causahabiente le quedará la posibilidad de demandar a éste por incumplimiento de la
obligación asumida, pero no podría exigir el pago o cumplimiento de la obligación respecto
del causahabiente a título singular.
Situación de los acreedores de las partes.
Tienen la calidad de terceros absolutos en los contratos que su deudor celebre,
porque estos contratos no generan ni derechos ni obligaciones para estos de un modo
directo.
Otra cosa es que, indirectamente, estos se puedan ver afectados por el efecto
expansivo o reflejo que tienen los contratos, así como que puedan impugnar los contratos
celebrados por su deudor en perjuicio de ellos, a través de la acción pauliana y de
simulación.
Excepciones al efecto relativo de los contratos.
Hay una excepción cuando un contrato crea un derecho o impone una obligación a
un tercero. Por ejemplo:
1º Contratos colectivos.
2º Estipulación a favor de otro, siempre que se admita la doctrina de la creación directa
del derecho.
El efecto expansivo o reflejo de los contratos.
El contrato – en cuanto hecho jurídico – existe respecto de todas las personas. Es por
esta razón que puede ser invocado por un tercero a su favor u opuesto a un tercero en su
detrimento; en sus efectos reflejos puede alcanzar a terceros absolutos, no para crear
directamente un derecho o una obligación en el patrimonio de ellos, sino en cuanto es
factible traerlo a colación o formular una pretensión basada en el contrato ajeno.
En este caso, no hay propiamente una excepción al principio del efecto relativo, pues
– como consecuencia del contrato – no surge un derecho o una obligación directamente
para un tercero.
Este efecto expansivo tiene numerosas manifestaciones.
1º Procedimiento concursal de liquidación.
Cuando un acreedor verifica un crédito en contra del deudor, los otros acreedores no
podrán desconocer ni rechazar ese crédito, a pretexto que el contrato del cual surge les es
inoponible.
2º Ventas sucesivas de una misma cosa a dos o más personas, por contratos diversos.
La ley protege a un comprador, pero en relación a otros compradores desventajados,
vemos que ellos resultan perjudicados por el efecto reflejo o expansivo de una compraventa
que privilegia la ley, en el art. 1.817 CC, y en la que la persona perjudicada no fue parte.
429 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
3º Convenciones en perjuicio de terceros.
Para esos terceros está la acción pauliana y la acción de simulación.
4º Contratos de Derecho de Familia.
Si se considera al matrimonio como un contrato, éste genera el estado civil de
casado, y como todo estado civil, produce efectos erga omnes.
5º Casos en que se celebra un contrato de transporte y se produce un accidente.
Si el pasajero que resulta dañado, el accidente se produjo por el mal estado de los
frenos, y estos fueron arreglados por un tercero, ese contrato que se celebró entre el
transportista y el mecánico va a poder ser invocado por el pasajero, que no contrató con el
mecánico, para demandar su responsabilidad en sede extracontractual.
6º Caso de la promesa de hecho ajeno.
Art. 1.450 CC.
Habitualmente se señala como un caso de excepción al efecto relativo de los
contratos, pero no es así, porque el tercero no contrae obligación alguna, sino en virtud de
su ratificación, y si el tercero no ratifica, éste queda obligado a dar, a hacer o no hacer
alguna cosa.
A la vez, el que prometió por otro habría cumplido su promesa de hacer, al momento
que el tercero ratifica y asume la obligación; pero si el tercero no ratifica, no contrae
obligación alguna y el promitente habrá violado su promesa de obtener que el tercero se
obligue e incurrirá en la responsabilidad consiguiente.
DISOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS.
Según el artículo 1.545 CC el contrato puede disolverse:
1º POR EL MUTUO CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES O RESCILIACIÓN.
Si la voluntad de las partes crea el contrato, es lógico que esa misma voluntad pueda
poner término al contrato. Se trata de una aplicación del adagio “las cosas se deshacen de la
misma manera como se hacen”.
Excepciones.
1.- A veces la voluntad de los contratantes no es suficiente para disolver el contrato, por
ejemplo, en el matrimonio.
2.- Otras veces, la voluntad de una de las partes puede poner término al contrato. Por
ejemplo:
430 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
A.- Mandato.
Puede terminar por la revocación del mandante o por la renuncia del mandatario.
B.- Arrendamiento.
Si es a plazo indefinido, puede terminar por el desahucio.
C.- Sociedad.
Art. 2.108 inc. 1º CC.
D.- Donación.
Art. 1.428 inc. 1º CC.
2º POR CAUSAS LEGALES.
1.- Por resolución, que es el efecto de la condición resolutoria cumplida.
2.- Por nulidad y rescisión.
3.- Por la muerte. La regla general es que quien contrata para sí, lo hace también para
sus herederos. Excepcionalmente la muerte produce la disolución y esto ocurre en los
contratos intuitu personæ.
4.- Imposibilidad en la ejecución por caso fortuito, porque extingue la obligación sin
consecuencias ulteriores para el deudor.
5.- Plazo extintivo. Cumplido el plazo, por el solo ministerio de la ley, termina el
contrato.
LA CONTRATACIÓN EN PARTICULAR.
1º CONTRATO DE PROMESA.
Concepto.
Es aquel en cuya virtud los contratantes se obligan a celebrar en el futuro un contrato
definitivo determinado en el evento de una condición o del vencimiento de un plazo.
Observaciones.
1.- La promesa es un contrato, y por lo tanto debe reunir todos los requisitos de un acto
jurídico (consentimiento, capacidad, objeto lícito, causa lícita, etcétera).
431 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
2.- En virtud del contrato de promesa las partes se obligan a celebrar en el futuro otro
contrato que debe encontrarse determinado en el contrato de promesa.
3.- La celebración del contrato definitivo se va a verificar cuando se cumpla una
condición o venza un plazo indicado en la propia promesa.
Reglamentación.
Art. 1.554 CC.
Ámbito de aplicación del contrato de promesa.
En nuestro país el contrato de promesa está regulado en el artículo 1.554 del Código
Civil, a propósito de los efectos de las obligaciones, y es por esta razón que es un contrato
de aplicación general, esto es, puede haber promesa de compraventa, promesa de
arrendamiento, promesa de mutuo, etcétera.
Esto a diferencia de lo que ocurre en Francia, donde la promesa está regulada a
propósito del contrato de compraventa, de manera que los autores discuten si puede tener
o no una aplicación general.
Comentario.
Hay autores que señalan que la promesa sólo podría tener aplicación tratándose de
un contrato futuro solemne o real, porque el número 4 del artículo 1554 del Código Civil,
establece que uno de los requisitos de la promesa es que el contrato prometido debe estar
especificado de tal forma que sólo falte la entrega o el cumplimiento de las solemnidades
legales para que quede perfecto, de lo cual se desprendería que no cabe la promesa
respecto de los contratos consensuales.
Sin embargo, la mayoría de los autores y la jurisprudencia han señalado que sí
procede la promesa de un contrato consensual.
Razones.
1.- Los mismos inconvenientes que pueden presentarse para la celebración de un
contrato definitivo, solemne o real, pueden presentarse para un contrato consensual. Por
ejemplo, si la cosa está embargada, y una parte se obliga a venderla y la otra a comprarla
cuando se obtenga el alzamiento del embargo.
2.- No cabe confundir ambos contratos, ya que en cada uno de ellos la voluntad está
dirigida a un objetivo distinto.
3.- Por otro lado, no cabe confundir la promesa de un contrato consensual con el
contrato mismo, porque cada uno tiene su propio objeto, que en el caso de la promesa es la
celebración de un contrato posterior.
432 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
4.- La historia fidedigna de la ley, ya que el proyecto de 1853 establecía que no cabía la
promesa de un contrato consensual, ya que en tal evento, promesa y contrato definitivo se
confundían, es decir, se entendía que se celebraba el contrato definitivo al momento de
celebrarse la promesa.
Como esa referencia desapareció del texto definitivo, se ha entendido que la
intensión del legislador ha sido que pueda haber promesa de celebrar un contrato
consensual.
Características del contrato de promesa.
1.- Es de aplicación general.
2.- Es un contrato principal, ya que subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra
convención.
3.- Es solemne, ya que siempre debe constar por escrito.
4.- Es de un futureidad consustancial, ya que siempre debe contener un plazo o
condición que fije la época de celebración del contrato prometido.
5.- Puede ser unilateral o bilateral, dependiendo de si es una o ambas partes las que
resultan obligadas a celebrar un contrato definitivo
6.- Es un contrato típico, ya que se encuentra reglamentado en la ley, en el artículo 1554
del Código Civil.
Carácter del artículo 1.554 del Código Civil.
Frente a la pregunta de si se trata de una norma imperativa o prohibitiva, a primera
vista pareciera ser que es prohibitiva porque la redacción de la norma dice que la promesa
de celebrar un contrato no produce obligación alguna (inexistencia, Claro Solar). Sin
embargo, ello no es así, ya que la propia norma se encarga de señalar los requisitos que
deben concurrir para que la promesa produzca sus efectos, y por lo tanto se trata de una
norma imperativa.
Requisitos del contrato de promesa.
1.- Debe cumplir con los requisitos generales de todo acto jurídico:
A.- Consentimiento libre y espontáneo.
B.- Capacidad de ejercicio.
C.- Objeto y objeto lícito.
D.- Causa y causa licita.
2.- Requisitos particulares del contrato de promesa.
433 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
A.- Que la promesa conste por escrito. Art. 1.554 Nº 1 CC.
Precisiones.
i.- Resulta indiferente si se trata de una escritura pública o privada,
independientemente de lo que ocurra con el contrato prometido.
Así por ejemplo, la promesa de compraventa de un bien raíz puede constar por
escritura privada.
ii.- Es por esta razón que se trata de un contrato solemne. Es decir, para que se
perfeccione la promesa se requiere de su escrituración.
B.- Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. Art.
1.554 Nº 2 CC.
Precisiones.
i.- Esto quiere decir que el contrato prometido debe ser válido.
ii.- El fundamento de esto es de un carácter eminentemente práctico, ya que no tendría
sentido celebrar un contrato de promesa de celebrar a futuro otro contrato que nunca
podrá ser válido.
iii.- Este requisito de la promesa apunta a los requisitos internos o de fondo del contrato
de definitivo, porque los requisitos de forma deben cumplirse al momento de celebrar el
contrato definitivo.
En consecuencia, por ejemplo, no podría haber promesa de compraventa entre
cónyuges no separados judicialmente, y entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria
potestad.
Problema.
¿Qué ocurre con la lesión enorme en una promesa de compraventa de bienes raíces?
Preguntamos esto porque el artículo 1.888 del Código Civil, señala que la
compraventa de bienes raíces es susceptible de rescisión por causa de lesión enorme. Y ello
se produce cuando hay una grave desproporción entre el precio que se da o se recibe y el
justo precio, y según el artículo 1.889 inc. 2º del Código Civil, el justo precio se refiere al
tiempo del contrato.
De ahí la pregunta que surge es, si ¿se refiere al tiempo del contrato de promesa o al
tiempo del contrato de compraventa?
Opiniones.
i.- Una opinión minoritaria dice que se debe estar al tiempo de celebración del contrato
de promesa, porque es en este contrato en el que ser fija el precio, por esa exigencia del
artículo 1.554 Nº 4 del Código Civil.
434 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
ii.- La opinión mayoritaria sostiene que hay que estar al contrato de compraventa.
Razones.
1) La rescisión por causa de lesión enorme es una institución propia de la
compraventa de bienes raíces, y por lo tanto es en este contrato en el que debe existir
proporción entre el precio que se da o se recibe y el justo precio.
2) La Ley 16.742, que regula la promesa de compraventa de terrenos provenientes de
un loteo, señala que el justo precio se refiere al tiempo del contrato de promesa, y como es
una ley especial, debe entenderse que en los demás casos hay que estar al tiempo del
contrato de compraventa.
C.- Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de celebración del
contrato prometido. Art. 1.554 Nº 3 CC.
Precisiones.
i.- El plazo o la condición son los únicos instrumentos idóneos para fijar la época de
celebración del contrato prometido.
ii.- Por regla general, plazo y condición son elementos accidentales del acto jurídico,
pero en este caso son esenciales, porque si faltan, la promesa no produce obligación alguna.
Problemas.
i.- ¿Qué ocurre con la condición indeterminada y el plazo indeterminado, fijan o no la
época de celebración del contrato prometido?
El plazo es indeterminado cuando se sabe que va a ocurrir pero no se sabe cuándo;
por ejemplo, la muerte de una persona.
La condición es indeterminada, si no se sabe si ocurrirá o no, y de llegar a ocurrir no
se sabe cuándo.
Mayoritariamente, se ha entendido que el plazo, aunque sea indeterminado, fija la
época de celebración del contrato prometido. Pero no ocurriría lo mismo con la condición
indeterminada, ya que ésta no fijaría la época de celebración del contrato prometido.
Sin embargo, si este tema se analiza desde el punto de vista de la “caducidad de las
condiciones”, y se sigue la opinión de que las condiciones indeterminadas, necesariamente
deben verificarse dentro de cierto plazo, entonces sí estaría fijando la época de celebración
del contrato prometido.
ii.- ¿El plazo tácito es idóneo para incorporarlo a la promesa?
El plazo tácito es el indispensable para cumplir la obligación.
Este es un plazo acordado por las partes, sólo que no se ha explicitado, y se ha
entendido que sí es apto para fijar la época de celebración del contrato prometido.
435 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
iii.- ¿El plazo a que se refiere esta norma es suspensivo o resolutorio?
1) Si decimos que el plazo es suspensivo, ello significaría que sólo una vez vencido el
plazo seria posible exigir la celebración del contrato prometido. Si decimos que el plazo es
resolutorio, ello significa que una vez vencido el plazo se extingue el derecho y por lo tanto
ya no es posible exigir el cumplimiento.
2) Opinión de la jurisprudencia.
A) En un comienzo, señaló que el plazo era naturalmente resolutorio.
De modo que el contrato definitivo debía celebrarse estando vigente el plazo, y llegó
a esta conclusión, porque al emplearse las expresiones “en” o “dentro de”, nos estamos
refiriendo a un plazo fatal.
B) Con posterioridad la jurisprudencia cambió de opinión, y señaló que el plazo es
naturalmente suspensivo.
Argumentó que si el plazo fuese resolutorio, se daría la situación que un contratante
instaría a otro a cumplir, y éste podría excusarse de cumplir, argumentando que todavía hay
plazo para celebrar el contrato prometido, y esta situación podría prolongarse hasta el
vencimiento del plazo, momento a partir del cual ya no podría exigir el cumplimiento, pues
su derecho se habría extinguido; en otras palabras, la exigibilidad de la obligación seria
ilusoria.
Comentarios.
1) El plazo puede ser suspensivo o resolutorio, según lo convengan las partes.
2) El plazo es naturalmente suspensivo, es decir, si las partes nada dicen se entiende
que es suspensivo.
3) Por lo mismo las partes pueden darle el carácter de resolutorio, pero para ello no es
suficiente que se empleen las expresiones “en” o “dentro de”, sino que debe quedar
absolutamente claro que no será posible exigir el cumplimiento de las obligaciones una vez
vencido el plazo.
iv.- ¿Es posible fijar la fecha de celebración del contrato prometido a través de una
combinación entre un plazo suspensivo y un plazo resolutorio?
Sí es posible, porque está fijando la época de celebración del contrato prometido.
v.- ¿Es posible fijar la época de celebración del contrato prometido a través de una
combinación de un plazo y una condición?
Sí es posible.
436 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
D.- Que en la promesa se contenga el contrato prometido, especificado de tal forma, que
sólo falte para que sea perfecto la entrega de la cosa o el cumplimiento de las solemnidades
legales. Art. 1.554 Nº 4 CC.
¿Cuándo se entiende que se cumple con este requisito?
Opiniones.
i.- Para algunos el contrato prometido debe estar íntegramente contenido en la
promesa; así, si se trata de una promesa de compraventa de un bien raíz debe
individualizarse el bien, cuáles son sus deslindes, cuál es el precio, la forma de pago del
precio, el lugar de pago, etcétera. Es decir, que en cuanto a su contenido el contrato de
promesa sea idéntico al contrato prometido.
ii.- Para otros, basta con que el contrato de promesa contenga los elementos esenciales
del contrato prometido.
Así, en el mismo ejemplo, basta con que se individualice la cosa y el precio, pero
seria irrelevante la forma de pagar el precio, el lugar del pago del precio, etcétera.
Por una mayor certeza es preferible individualizar completamente el contrato
prometido.
Observación.
El artículo 1.554 Nº 4 del Código Civil, habla de tradición, pero ello no es correcto,
ya que el legislador debió hablar de entrega, toda vez que es a través de la entrega cómo se
perfecciona un contrato real.
Problemas.
A.- ¿El artículo 1.554 Nº 4 del Código Civil, habla de solemnidades, pero qué ocurre con
las formalidades habilitantes?
Las formalidades habilitantes deben cumplirse en el contrato prometido y no en el
contrato de promesa, puesto que el artículo 1.554 del Código Civil no lo exige.
B.- ¿Es posible celebrar un contrato de promesa respecto de un bien embargado?
Tradicionalmente en esta materia se ha seguido la opinión del profesor Alessandri,
cual es que se puede prometer vender estos bienes porque esa promesa se entiende
celebrada bajo la condición implícita de que el alzamiento del embargo se efectúe.
Sin embargo, esta opinión ha sido criticada porque las condiciones son elementos
accidentales del acto jurídico, es decir, las partes las incorporan, a menos que expresamente
lo haya hecho el legislador, ya que en este caso se presumen, pero en todo caso, no tienen
cabida las condiciones implícitas, sino que todas deben expresarse.
437 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
De ahí que este problema puede resolverse conjugando los artículos 1.554 Nº 2 del
Código Civil, 1.464 Nº 3 del Código Civil y 1.810 del Código Civil, y señalarse:
i.- Que venta lo es lo mismo que enajenación.
ii.- Que hay un objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto
judicial.
iii.- Que en principio podría venderse esas cosas, y por lo tanto, podrían ser objeto de un
contrato de promesa.
iv.- Que no obstante ello, el artículo 1.810 del Código Civil, dice que sólo pueden
venderse las cosas cuya enajenación no esté prohibida por la ley.
En consecuencia para que pueda haber promesa es necesario que la enajenación no
esté prohibida por la ley.
v.- Para lo anterior debe examinarse si el artículo 1.464 Nº 3 del Código Civil, es una
norma imperativa o prohibitiva.
vi.- Como pueden enajenarse las cosas embargadas si el juez lo autoriza, o el acreedor
consiente en ello, se trataría de una norma imperativa.
vii.- Por lo tanto, tales cosas son susceptibles de promesa de compraventa.
C.- ¿Qué ocurre con la promesa de venta de una cosa ajena?
Esta vale, precisamente porque la venta de cosa ajena vale.
D.- ¿Puede haber una promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral?
En general pueden presentarse las siguientes opciones:
i.- Promesa bilateral de celebrar un contrato bilateral.
Por ejemplo, si Pedro se obliga a celebrar un contrato de compraventa con Juan en el
que Pedro se obliga a vender su casa a Juan, y Juan se obliga a celebrar el mismo contrato de
compraventa con Pedro en el que comprará la casa de éste.
Esta hipótesis no presenta problemas.
ii.- Promesa unilateral de celebrar un contrato unilateral.
Por ejemplo, Pedro se obliga a celebrar un contrato de mutuo con Juan, en virtud del
cual le prestará dinero a éste.
Tampoco presenta inconvenientes.
iii.- Promesa bilateral de celebrar un contrato unilateral.
Por ejemplo, Pedro y Juan se obligan a celebrar un contrato de mutuo, en el que
Pedro prestará dinero a Juan.
Esta hipótesis tampoco presenta problemas.
438 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
iv.- Promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral.
Si Pedro se obliga a celebrar un contrato de compraventa con Juan, en el que Pedro
venderá su casa a Juan, pero Juan no contrae obligación alguna, ¿será valida esa promesa o
será nula?
Opiniones.
1) Para algunos sería nula.
Argumentos.
A) Si sólo una de las partes se obliga a celebrar el contrato, la otra parte no estaría
consintiendo en los elementos del ese contrato, y resulta que el artículo 1554 Nº 4 del
Código Civil, exige que en la promesa se especifique el contrato prometido, por lo tanto
ambas partes debieran consentir en tales elementos.
B) Si sólo una de las partes se obliga la voluntad de la otra no es seria, puesto que le
falta el ánimo de obligarse a celebrar el contrato prometido.
C) En este caso estaríamos frente a una condición meramente potestativa que depende
de la personas del deudor y por lo tanto se trataría de una condición nula.
2) Otros autores dicen que esta promesa es válida.
Argumentos.
A) En cuanto a los dos primeros argumentos que da la opinión contraria, ellos no serían
efectivos, por cuanto cada contrato tiene su propia fisonomía, su propio objeto y su propio
consentimiento; de manera que sostener tales argumentos equivaldría a confundir contrato
de promesa y contrato prometido.
B) En cuanto al tercer argumento, este no es un ejemplo de una condición meramente
potestativa que depende de la voluntad de la persona que se obliga, por lo tanto no cabe
aplicar el artículo 1.478 del Código Civil.
C) No hay norma alguna que prohíba la promesa unilateral de celebrar un contrato
bilateral.
D) El artículo 169 del Código de Minería, expresamente autoriza la promesa unilateral
de la venta de una concesión minera o de una cuota, o de una parte material de ella. De
manera que si está permitido en el Derecho Minero, no existe razón alguna para que se
prohíba en el Derecho Civil.
439 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
E.- ¿Puede inscribirse un contrato de promesa en el Conservador de Bienes Raíces?
Preguntamos esto, porque una práctica usual consiste en otorgar un contrato de
promesa por escritura pública, cuando recae sobre un inmueble, y luego inscribirlo en el
Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces.
Frente a esto la jurisprudencia ha señalado que la inscripción es un elemento ajeno
al contrato de promesa, y si bien ese título puede inscribirse, tal inscripción no produce
efecto alguno, porque del contrato de promesa sólo surgen derechos personales y
obligaciones, y no se produce ningún efecto real como consecuencia de este contrato.
F.- ¿Qué ocurre con la promesa de enajenar o gravar un bien raíz perteneciente a la
sociedad conyugal?
Art. 1.749 inc. 3º CC.
Luego, el marido lo puede hacer si cuenta con la autorización de la mujer.
G.- ¿Qué ocurre con la promesa de enajenar o gravar un bien raíz propio de la mujer?
El artículo 1.754 CC guardó silencio sobre este tema; sólo exige la voluntad de la
mujer para que el marido pueda enajenar o gravar los bienes raíces propios de ella.
A partir de esto, debiera decirse que el marido puede prometer enajenar o gravar los
bienes raíces propios de la mujer sin necesidad de contar con la autorización de ésta; y los
autores comentan que el legislador incurrió en una omisión grave, porque si el marido
promete enajenar o gravar un bien raíz propio de la mujer, y después ésta se niega a
concurrir con su voluntad, el otro promitente podría exigir el cumplimiento forzado, de
manera que se estaría, en el fondo, enajenando o gravando el bien raíz propio sin la
voluntad de la mujer, lo que puede ser especialmente peligroso si el marido está coludido
con un tercero.
Efectos del contrato de promesa.
Según el inciso final del artículo 1.554 del Código Civil, concurriendo todos los
requisitos que exige esta disposición, se origina una obligación de hacer.
Luego, según el artículo 1.553 del Código Civil, en caso que el deudor no cumpla,
esto es, si no celebra el contrato definitivo, el acreedor puede solicitar:
1.- Que se apremie al deudor para que cumpla.
2.- Que se ordene al deudor que le indemnice los perjuicios resultantes del contrato.
Y en ambos casos puede solicitar la correspondiente indemnización moratoria.
Observación.
Si la promesa consta en un título ejecutivo, o si se ha preparado la vía ejecutiva,
como la obligación consiste en la suscripción de un documento, o en la constitución de una
obligación, se puede aplicar el procedimiento ejecutivo para las obligaciones de hacer,
pudiendo proceder el juez en representación del deudor, según el artículo 532 del Código
de Procedimiento Civil.
440 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Características de esta acción.
A.- Es siempre mueble porque se trata de una obligación de hacer, y los hechos que se
deben se reputan muebles.
B.- Transferible.
C.- Transmisible.
D.- Prescriptible.
Problema.
¿Puede tener aplicación el incumplimiento resolutorio?
Sólo puede tener aplicación tratándose de una promesa bilateral.
2º COMPRAVENTA.
Concepto.
Art. 1.793 CC.
Reglamentación.
Título XXIII, Libro IV, arts. 1.793 a 1.896 CC.
Observaciones.
1.- La compraventa es un contrato, es decir, una convención que genera derechos
personales y obligaciones.
2.- Las principales obligaciones que genera son:
A.- Para el vendedor:
i.- Dar la cosa.
ii.- Responder del saneamiento.
B.- Para el comprador:
i.- Pagar el precio.
ii.- Recibir la cosa.
3.- Las partes de este contrato son comprador y vendedor.
Características.
1.- Es un contrato bilateral.
2.- Es un contrato oneroso.
441 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
3.- Es un contrato conmutativo por regla general. Excepcionalmente podrá ser aleatorio,
como ocurre en el caso de la venta de cosa futura.
4.- Es un contrato principal.
5.- Es un contrato consensual, por regla general. Excepcionalmente será solemne:
A.- Art. 1.801 inc. 2º CC.
B.- Art. 1.811 CC.
6.- Es un contrato típico.
7.- Constituye un título translaticio de dominio. Art. 703 inc. 3º CC.
Por sí solo no transfiere el dominio, sino que requiere el modo de adquirir tradición.
Elementos.
1.- Elementos comunes a todo contrato.
A.- Consentimiento.
B.- Capacidad.
C.- Objeto.
D.- Causa.
2.- Elementos particulares de la compraventa.
Tradicionalmente se ha señalado que la compraventa tendría sus elementos
particulares, sin embargo, en la actualidad, se sostiene que más bien se trata de
particularidades que presentan los elementos comunes a todo contrato en la compraventa.
Estos son:
- Consentimiento.
- Cosa.
- Precio.
A.- El consentimiento.
Es fundamental, ya que – por regla general – la compraventa se perfecciona por el
consentimiento entre el comprador y el vendedor.
Ese consentimiento debe reunir los requisitos de la voluntad del acto jurídico, esto
es:
i.- Serio.
ii.- Manifestado.
iii.- Sincero.
iv.- Exento de vicios.
442 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Además, debe recaer:
i.- Sobre el contrato.
Ambas partes deben consentir que están celebrando una compraventa, porque si
uno piensa que vende y el otro que está celebrando una donación, no hay consentimiento y
se estará frente a un caso de error impedimento. Art. 1.453 CC.
ii.- Sobre la cosa objeto del contrato.
El vendedor debe entender que vende tal cosa y el comprador que compra esa cosa y
no otra; de lo contrario habría un error impedimento. Art. 1.453 CC.
iii.- Sobre el precio.
Ya que el precio es un elemento esencial del contrato de compraventa.
Importancia del consentimiento.
Art. 1.801 inc. 1º CC.
Formalidades de la compraventa.
Atendiendo a su origen, las formalidades pueden ser legales o convencionales.
i.- Formalidades legales.
Son las que establece el legislador y pueden ser:
1) Formalidades ad solemnitatem.
No habrá compraventa si no se cumple con estas solemnidades, cuando la ley las
prescribe atendiendo a la naturaleza de la cosa que se vende.
Casos en que la compraventa es solemne.
A) Art. 1.801 inc. 2º CC.
Debe entenderse que se refiere a los inmuebles por naturaleza y no por adherencia
ni por destinación.
Art. 1.801 inc. 3º CC.
En estos casos, se entiende que el vendedor está desafectándolos.
B) Art. 1.811 CC.
443 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Consecuencias que derivan del hecho que la solemnidad sea el otorgamiento de escritura
pública.
A) Si no hay escritura pública, la compraventa se mira como no celebrada.
B) Art. 1.701 inc. 1º CC.
C) Si no hay escritura pública no hay consentimiento, por el principio según el cual la
única manera de expresarlo es a través del cumplimiento de la solemnidad.
D) Si la venta solemne se celebra a través de mandatario, de acuerdo a la doctrina
mayoritaria el mandato debe otorgarse por escritura pública.
2) Formalidades habilitantes.
Son las establecidas por la ley en consideración a una especial calidad del vendedor.
En esta materia, hay que distinguir:
A) Formalidades habilitantes en sentido amplio.
Este es el caso de las ventas forzadas, es decir, en las ventas hechas por el ministerio
de la justicia, en el remate hay que cumplir:
i) Tasación del inmueble.
ii) Publicación de avisos.
iii) Pública subasta.
Diferencias entre ventas voluntarias y forzadas.
i) En las ventas voluntarias, el precio se fija de común acuerdo por las partes.
En las ventas forzadas, el precio se fija por las posturas.
ii) En las ventas voluntarias, el contrato lo celebran las partes por sí o representadas.
En las ventas forzadas hay una forma especial de representación: el juez celebra el
contrato por el ejecutado; la ley entiende que el juez es representante legal del ejecutado,
para celebrar el contrato de compraventa y para la tradición.
Problema.
¿Qué ocurre con el consentimiento, en estos casos?
1. Algunos dicen que éste se habría otorgado al momento de haberse obligado la
persona, en virtud de la Garantía Patrimonial Universal.
2. Otros dicen que se da al momento de la ejecución, porque – en ese instante – la
voluntad del deudor es sustituida por la voluntad del Estado y el juez interviene como
órgano del Estado.
444 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
B) Formalidades legales en sentido estricto.
Son aquellas que dicen relación con la venta de bienes pertenecientes a incapaces.
i) Autorización judicial.
ii) Pública subasta, si es un bien raíz.
Estas formalidades dicen relación con la venta de bienes raíces, no así con la de
bienes muebles, por regla general.
ii.- Formalidades voluntarias.
Art. 1.802 CC.
Se trata de una compraventa consensual que se hace solemne en virtud de una
estipulación de las partes y el Código reconoce eficacia a ese pacto. Esta eficacia se
demuestra por cuanto las partes pueden retractarse mientras no se otorgue escritura, lo
que es obvio, pues aún no hay contrato. Sin embargo, esta facultad de retractarse tiene dos
límites:
1) Si se otorga la respectiva escritura.
Las partes ya no pueden retractarse, pues se ha perfeccionado el contrato.
2) Si principia la entrega de la cosa.
Porque la entrega, en la compraventa, corresponde al cumplimiento de su obligación
por parte del vendedor. Esto supone que hay obligaciones que cumplir, lo que – a su turno –
supone que se ha perfeccionado el contrato. ¿En qué momento se perfeccionó el contrato?
Cuando las partes acordaron en la cosa y en el precio, pues, al principiar la entrega de la
cosa, las partes, tácitamente, dejaron sin efecto ese pacto por el cual transformaron la
compraventa consensual en solemne, es decir, la compraventa recuperó su carácter de
consensual.
B.- La cosa.
i.- Es un elemento esencial particular de la compraventa, o sea, si no hay cosa, lisa y
llanamente no hay compraventa.
ii.- Si el vendedor no se obliga a entregar una cosa, falta su obligación principal y ésta no
va a existir porque le falta el objeto.
iii.- Si no hay obligación del vendedor por falta de objeto, tampoco hay obligación del
comprador de pagar el precio, por falta de causa.
iv.- Si no hay obligaciones, no hay contrato, porque éste, por definición, debe generar
obligaciones.
445 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Requisitos de la cosa.
En principio, la cosa debe reunir todos los requisitos o calidades del objeto del acto
jurídico. Además, se dice que debe reunir otros requisitos, pero – en realidad – se trata
de los mismos requisitos que presentan ciertas particularidades:
- Debe ser comerciable.
- Debe ser real.
- Debe ser singular.
- No debe pertenecer al comprador.
i.- Debe ser comerciable.
Art. 1.810 CC.
Es decir, no pueden venderse las cosas cuya enajenación está prohibida por la ley.
Problema.
¿Pueden venderse las cosas señaladas en el artículo 1.464 CC?
1) Aquí se contienen los principales casos de objeto ilícito.
2) Esta disposición señala que hay objeto ilícito en la enajenación de ciertas cosas y
luego señala cuatro casos.
3) El problema se presenta con ocasión de los números 3 y 4.
A) Cosas embargadas por decreto judicial.
La concepción tradicional dice que no se pueden vender, ya que – según el artículo
1.464 CC hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial.
Luego, si hay objeto ilícito, quiere decir que la enajenación está prohibida, y según el
artículo 1.810 CC no pueden venderse aquellas cosas cuya enajenación está prohibida.
B) Especies cuya propiedad se litiga.
La concepción tradicional señala que no pueden venderse, ya que no pueden ser
enajenadas por haber objeto ilícito en ella; si es así, esa enajenación está prohibida, y según
el artículo 1.810 CC no pueden venderse las cosas cuya enajenación está prohibida.
Sin embargo, en estos dos casos podemos sostener que sí puede haber venta de estas
cosas, porque los números 3 y 4 del artículo 1.464 CC no son normas prohibitivas, porque lo
definitorio de éstas es que la conducta no pueda realizarse bajo ninguna circunstancias, en
forma absoluta, y ocurre que en los casos de los números 3 y 4 sí puede haber venta bajo
ciertas condiciones, por lo tanto, la norma es imperativa. En el número 3 se necesita de
autorización del juez, o bien, que el acreedor consienta en ello; en el número 4, se necesita
permiso del juez. Luego, la norma no es prohibitiva, y siendo así, la enajenación no está
prohibida, de manera que la venta tampoco está prohibida.
446 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
ii.- Debe ser real.
Esto quiere decir que la cosa debe existir al tiempo de la celebración del contrato,
caso en el cual estamos frente a una venta de cosa presente, o bien, debe esperarse que
llegue a existir, caso en el cual estamos frente a una venta de cosa futura.
Venta de cosa futura.
Art. 1.813 CC.
Formas que puede asumir.
1) Venta de cosa futura propiamente tal.
Aquí la cosa no existe al tiempo del contrato, pero se espera que exista.
Características.
A) Es un contrato condicional, porque se ha hecho bajo la condición suspensiva que la
cosa llegue a existir. Si ésta no existe, la condición falla y la compraventa no se habrá
perfeccionado; no hay contrato de compraventa por falta de objeto.
B) Es un contrato oneroso y conmutativo, porque el precio se mira como equivalente al
valor de la cosa que se espera que exista.
2) Venta de la suerte.
Lo vendido, en este caso, no es la cosa que se espera que exista, sino la suerte, la
esperanza, o sea, la contingencia incierta de ganancia o pérdida. En este caso hay contrato y
hay objeto, sólo que es la suerte y no la cosa misma.
Características.
A) Es un contrato puro y simple: exista o no exista la cosa, la compraventa estará
perfeccionada.
B) Es un contrato oneroso y aleatorio, ya que hay una contingencia incierta de ganancia
o pérdida.
Observación.
La regla general está dada porque la venta sea condicional y conmutativa.
Excepcionalmente no lo será:
1) Cuando así se exprese.
2) Cuando, de la naturaleza del contrato, aparezca que se compró la suerte.
447 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Venta de cosas que se supone que existen y no existen.
Hay que distinguir:
1) La cosa no existe en absoluto.
Art. 1.814 incs. 1º y 3º CC.
Aquí no hay compraventa.
2) La cosa existe parcialmente, pero falta una parte considerable.
Art. 1.814 incs. 2º y 3º CC.
Si persiste, se rebaja el precio en proporción a lo que falta de la cosa.
iii.- Debe ser singular.
El Código Civil, en principio, no acepta la compraventa de universalidades.
Art. 1.811 CC.
Observaciones.
1) No se admite que una persona venda todo su patrimonio, porque éste es un atributo
inherente a la personalidad.
2) Cuando la ley habla de designar, quiere decir, especificar.
3) Se presenta la excepción cuando estamos frente a la venta del Derecho Real de
Herencia, pues se está vendiendo una universalidad.
4) Además, tenemos el art. 2.056 inc. 1º CC.
iv.- No debe pertenecer al comprador.
Art. 1.816 inc. 1º CC.
Esta compraventa no tiene causa, porque no existe motivo alguno que justifique por
qué una persona está comprando algo que ya es suyo.
Problema.
El artículo 1.816 inc. 2º CC prevé la situación de los frutos, y luego tenemos:
Art. 1.816 inc. 3º CC.
Ahora, si el artículo 1.816 inc. 1º CC dice que la compraventa de cosa propia no vale
porque le falta la causa, tenemos que entender que la sanción es la inexistencia o la nulidad
absoluta; pero e cualquier de estas dos situaciones no puede haber saneamiento por
voluntad de las partes, y ocurre que el artículo 1.816 inc. 3º CC pareciera que sí lo admite,
448 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
de modo que las partes pueden convenir la validez de la compra de cosa propia y sanear un
vicio de inexistencia o nulidad absoluta.
¿Cómo se entiende esto?
Se ha dicho que el artículo 1.816 inc. 1º CC era un artículo propio, único, y los incisos
segundo y tercero eran otro artículo, de modo que lo señalado en el artículo 1.816 inc. 3º CC
estaría refiriéndose al inciso segundo y no al inciso primero, es decir, al tema de los frutos.
Sin embargo, no es un buen argumento, porque en el Proyecto Inédito de Código Civil no
figuran como separados.
Es por lo anterior que podría pensarse que en este caso se está ante un precepto
extraordinario, que permite sanear la nulidad absoluta o la inexistencia por ratificación de
las partes, lo que no es tan extraordinario, pues sería lo que ocurre en el artículo 673 CC, a
propósito de la tradición.
Situación de la venta de cosa ajena.
Estamos ante ella:
1) Cuando la cosa pertenece a un tercero, es decir, no pertenece al comprador ni al
vendedor.
2) Cuando el vendedor no tiene poder para representar y vender la cosa, porque si la
cosa no le pertenece, pero tiene poder del dueño para vender, no hay venta de cosa ajena.
¿Se necesita de la mala fe del vendedor?
No, porque la ley no lo exige.
Solución del Código Civil.
Art. 1.815 CC.
Esta solución se justifica, por cuanto la venta es un título y por sí sola no transfiere el
dominio.
Efectos de la venta de cosa ajena.
Se deben examinar desde tres puntos de vista:
- Desde el punto de vista del comprador.
- Desde el punto de vista del vendedor.
- Desde el punto de vista del verdadero dueño.
1) Desde el punto de vista del comprador.
Celebrada la compraventa y realizada la entrega, el comprador no adquiere el
dominio de la cosa, porque el vendedor no lo tiene y nadie puede transferir un derecho que
no tiene.
Sin embargo, puede llegar a adquirir el dominio:
A) Art. 1.818 CC.
449 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En este caso el verdadero dueño acepta las consecuencias jurídicas de una venta en
la cual no intervino su voluntad.
B) Art. 1.819 inc. 1º CC.
C) En virtud de la prescripción adquisitiva o usucapión.
Si hay compraventa, significa que hay título; si el comprador no sabía que la cosa no
pertenecía al vendedor, estará de buena fe, y si – además – existió entrega de la cosa, se dan
todos los elementos de la posesión regular para que el comprador pueda adquirir el
dominio por prescripción adquisitiva ordinaria, y será propietario desde la entrega.
2) Desde el punto de vista del vendedor.
Ha vendido una cosa que no le pertenece y puede ocurrir que el comprador sea
demandado por el verdadero dueño de la cosa, quien ejercerá la acción reivindicatoria.
En este caso, el comprador va a exigir al vendedor que cumpla con la obligación de
saneamiento de la evicción.
Problema.
¿Podrá el comprador demandar al vendedor la resolución del contrato de
compraventa, porque no le hizo la transferencia del dominio y no lo transformó en
propietario?
La respuesta va a depender de la posición que se tome en cuanto al contenido de la
obligación de entrega que pesa sobre el vendedor.
3) Desde el punto de vista del verdadero dueño de la cosa.
Art. 1.815 CC.
La venta no le empece, le es inoponible; se trata de una inoponibilidad de fondo por
falta de concurrencia de su voluntad.
Sin embargo, esta tranquilidad del verdadero dueño no es eterna, toda vez que él
debe preocuparse de que no llegue a operar la prescripción adquisitiva a favor del
comprador, porque si esto se produce, se va a aplicar el mecanismo de prescripción de las
acciones propietarias. Art. 2.517 CC.
C.- El precio.
Concepto.
Art. 1.793 CC.
Precisiones.
i.- Es un elemento esencial del contrato de compraventa.
450 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
ii.- El precio es a la obligación del comprador lo que la cosa es a la obligación del
vendedor.
iii.- Si en la compraventa no hay precio, significa que la obligación del comprador no
tiene objeto y, por lo tanto, no habría obligación para él.
iv.- Si en un contrato, una parte se obliga a dar una cosa y la otra no se obliga a pagarla,
no hay compraventa, sino que habría una donación.
v.- Si por falta de precio no hay obligación para el comprador, a la obligación recíproca
del vendedor le falta la causa.
Requisitos.
- Debe ser determinado o determinable.
- Debe ser en dinero.
- Debe ser real.
- Debe ser serio.
i.- Debe ser determinado o determinable.
1) El precio puede ser determinado.
Esto significa que se conoce el precio con precisión.
¿Quién determina el precio?
Las partes. Art. 1.808 incs. 1º y 2º CC.
Oportunidad.
En el momento en que se celebra el contrato de compraventa, indicando con
exactitud su monto.
2) El precio puede ser determinable.
A.- Por las partes.
En este caso, en el contrato de compraventa, las partes señalan los medios para
conocer exactamente más tarde su monto.
B.- Por un tercero.
Art. 1.809 inc. 1º CC.
En este caso el precio es determinable, pues sólo se sabrá cuando el tercero lo fije.
451 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Se señala que – en este caso – en verdad son las partes las que determinan el precio,
porque el tercero simplemente es un mandatario para fijar el precio.
Venta de cosas fungibles al corriente de plaza.
Art. 1.808 inc. 3º CC.
Regla fundamental en materia de precio.
Art. 1.809 inc. 2º CC.
Si el precio lo fijara una de las partes, le estaría faltando el consentimiento, puesto
que éste también debe recaer sobre el precio.
ii.- Debe ser en dinero.
Por definición el precio es el dinero que el comprador da al vendedor por la cosa
vendida. Art. 1.793 CC.
El precio debe acordarse en dinero, pero nada impide que – una vez establecido en
dinero – el comprador entregue al vendedor una cosa distinta del dinero, siempre que
exista un acuerdo entre ellos.
Precio parte en dinero y parte en cosa distinta al dinero.
Art. 1.794 CC.
Problema.
¿Qué ocurre si la cosa vale lo mismo que el dinero?
Opiniones:
1) Algunos autores sostienen que es compraventa, pues – para el legislador – sólo habrá
permutación si la cosa vale más que el dinero.
2) Para otros se trata de un contrato innominado, pues – del tenor literal del artículo
1.794 CC – se desprende que, para el legislador, se entiende permutación si la cosa vale más
que el dinero y compraventa en caso contrario, o sea, si la cosa vale menos que el dinero,
pero no resuelve qué es lo que ocurre si la cosa vale lo mismo que el dinero, de manera que
– dado que no es compraventa ni permutación – debe entenderse que es un contrato
innominado.
iii.- Debe ser real.
El precio debe existir. Se entiende que el precio no es real cuando es simulado o
fingido, es decir, cuando – efectivamente – no hay precio.
452 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
iv.- Debe ser serio.
Debe existir la intención de exigirlo y la intención de pagarlo. El precio no es serio
cuando es irrisorio, esto es, cuando – por la gran desproporción que tiene con el valor de la
cosa – refleja que no hay voluntad de cobrarlo ni de pagarlo.
No se exige que el precio sea justo o suficiente; el precio vil no obsta a la existencia
de la compraventa, porque el precio vil reúne los requisitos del precio: es real, porque
existe y serio, porque las partes tienen la intención de exigirlo y de pagarlo. El precio injusto
nos comunica con el tema de la rescisión por lesión enorme, pero esto es sólo para la
compraventa de inmuebles y no afecta la existencia del contrato.
Capacidad para celebrar el contrato de compraventa.
La regla general está dada por la capacidad. Art. 1.795 CC.
Excepciones.
1.- Incapacidades generales para celebrar todo tipo de contrato.
Art. 1.795 CC.
2.- Incapacidades especiales para celebrar precisamente el contrato de compraventa.
Art. 1.447 inc. 4º CC.
Agrupación en categorías de estas incapacidades particulares para la compraventa.
- Incapacidades para comprar y vender.
- Incapacidades para vender.
- Incapacidades para comprar.
A.- Incapacidades para comprar y vender.
Las personas afectadas por estas inhabilidades no pueden celebrar el contrato de
compraventa; no pueden intervenir ni como compradores ni como vendedores.
i.- Cónyuges no separados judicialmente.
Art. 1.796 primera parte CC.
Precisiones.
1) Es indiferente el régimen patrimonial del matrimonio en el cual se encuentren
casados: estando casados y no separados judicialmente, no pueden celebrar el contrato de
compraventa.
453 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
2) Sólo pueden celebrarlo si están separados judicialmente.
Fundamento.
1) El legislador no acepta el contrato de donaciones irrevocables entre marido y mujer,
y si estuviese permitida la compraventa entre ellos, sería muy fácil simular el contrato de
donación bajo la forma de una compraventa.
Art. 1.138 inc. 2º CC.
2) El legislador teme que haya una marcada presión de un cónyuge al otro para
celebrar el contrato de compraventa, en condiciones no adecuadas.
3) Si están casados bajo régimen de sociedad conyugal, existiría entre ellos una
hipótesis de autocontratación.
4) Se teme que los cónyuges entren a coludirse para perjudicar a terceros. Ésta sería la
razón por la cual sólo se permitiría la compraventa entre cónyuges si estos están separados
judicialmente, pues ello implicaría que no existe posibilidad de colusión.
Sin embargo, esta forma de argumentar sólo es válida tratándose de la separación
por culpa, ya que sólo en ella – dada la gravedad de las causales – es posible pensar que no
puede haber colusión entre cónyuges, pero – en los demás casos de separación judicial – es
perfectamente posible sostener que los cónyuges se separan judicialmente, por ejemplo, de
común acuerdo, con el solo propósito de poder celebrar entre sí el contrato de compraventa
y, de esta forma, perjudicar a los terceros, como los acreedores.
ii.- Pader o madre e hijo sujeto a patria potestad.
Art. 1.796 segunda parte CC.
Precisiones.
1) No pueden celebrar la compraventa:
A) El padre y el hijo sujeto a patria potestad.
B) La madre y el hijo sujeto a patria potestad.
2) El hijo sometido a patria potestad es el hijo no emancipado. Corresponde al padre y,
a falta de éste, a la madre.
3) Pueden celebrar el contrato de compraventa el padre y el hijo o la madre y el hijo,
respecto de los bienes que integran el llamado peculio profesional o industrial del hijo.
Art. 251 CC.
Fundamento.
1) Temor a que el padre o la madre influya determinantemente en el hijo en la
celebración de una compraventa que resulte perjudicial para los intereses del hijo.
454 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
2) Dado el estrecho vínculo padre e hijo no emancipado, pueden coludirse para evitar la
acción de los acreedores.
3) El padre es titular de la patria potestad y, como tal, es el representante legal del hijo,
de modo que podría existir autocontratación.
Sanción en caso de infracción.
Es la nulidad absoluta por objeto ilícito.
iii.- Situación entre mandante y mandatario.
Art. 2.144 CC.
Sanción en caso de infracción.
Sería la nulidad relativa, pues la aprobación expresa del mandante sería un requisito
exigido en consideración a la calidad o estado de las personas que celebran el contrato.
B.- Incapacidades para vender.
Art. 1.797 CC.
Como la ley no distingue, se entiende que comprende tanto bienes públicos como
privados.
Fundamento.
Los administradores de establecimientos públicos, como su nombre lo indica, están
facultados para administrar, pero no para vender esos bienes.
Excepción.
Pueden vender esos bienes si cuentan con autorización expresa de la autoridad
competente.
Sanción en caso de infracción.
Es la nulidad absoluta, pues está comprometido el orden público.
C.- Incapacidades para comprar.
i.- Situación del funcionario público.
Art. 1.798 primera parte CC.
455 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Fundamento.
Se busca evitar la tentación por el lucro y el riesgo posible que pueda hacer el
funcionario al comprar bienes que, en razón de su ministerio, deban ser vendidos.
Sanción en caso de infracción.
Es la nulidad absoluta, pues está comprometido el orden público.
ii.- Situación de jueces, abogados, procuradores y notarios.
Art. 1.798 segunda parte CC.
Observaciones.
1) El Código Orgánico de Tribunales ha extendido el elenco de estas personas a:
A) Fiscales judiciales.
B) Defensores públicos judiciales.
C) Relatores.
D) Receptores.
E) Ciertos parientes de estos funcionarios.
2) Lo importante es que los bienes se vendan a consecuencia del litigio, y que estos
profesionales hayan intervenido en el litigio.
Sanción en caso de infracción.
Es la nulidad absoluta, pues está comprometido el orden público.
iii.- Situación de tutores y curadores.
Art. 1.799 CC.
Fundamento.
Evitar la tentación; hay un conflicto de intereses. Además, hay una razón técnica, ya
que habría autocontratación.
Reglas que da el Código.
Art. 412 CC.
Sanción en caso de infracción.
Hay que distinguir:
456 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
1) Si el tutor o curador compra un bien mueble sin cumplir con los requisitos legales.
Opiniones:
A) Alessandri.
En su obra “La Compraventa y la Promesa de Venta” dijo que la sanción era la
nulidad absoluta, pero más tarde, en un trabajo sobre la contratación consigo mismo
planteó que la sanción era la nulidad relativa, ya que esa exigencia de contar con la
autorización de los otros guardadores generales o de la justicia en subsidio estaban
establecidas en atención a la calidad o estado de las personas y, en consecuencia, se trata de
formalidades habilitantes cuya inobservancia trae consigo la nulidad relativa.
B) Victorio Pescio.
Dice que la sanción es la nulidad absoluta, porque el artículo 1.799 CC dice “no es
lícito”, es decir, hay ilicitud y ésta produce nulidad absoluta.
2) Tratándose de bienes inmuebles.
La sanción es la nulidad absoluta, pues se está infringiendo una norma prohibitiva,
de manera que la infracción a ésta está sancionada con nulidad absoluta por objeto ilícito.
iv.- Situación de los liquidadores.
Art. 1.800 primera parte CC.
Art. 44 inc. 2º Ley 20.720.
Pese a que el artículo 1.800 CC dice que están sujetos a las normas de los
mandatarios, hay que aplicar la Ley Concursal, por tratarse de un texto especial.
v.- Situación de los albaceas.
Art. 1.800 segunda parte CC.
Los albaceas o ejecutores testamentarios son aquellos a quienes el testador da el
encargo de hacer ejecutar sus disposiciones testamentarias.
El albaceazgo es una institución que – en cuanto a su naturaleza jurídica – se asimila
a un mandato post – mortem.
De acuerdo al artículo 1.800 CC debiéramos aplicar el artículo 2.144 CC; sin embargo,
tenemos el art. 1.294 CC, es decir, se les aplican las normas de los guardadores.
Fundamento.
Es evitar la tentación, pues hay un conflicto de intereses.
457 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Sanción en caso de infracción.
A) Si se trata de inmuebles, es la nulidad absoluta.
B) Si se trata de muebles, están las opiniones de Alessandri y Pescio.
Las arras.
Concepto.
Es una suma de dinero o de cosas muebles distintas del dinero, que una de las partes
da a la otra en garantía de la celebración o ejecución del contrato, o bien, como parte del
precio o en señal de quedar convenidas en el contrato.
Clases.
1.- Arras garantía.
Art. 1.803 CC.
Cuando éstas existen, se entiende que las parte no se han ligado definitivamente y
cualquiera de los contratantes podrá dejar sin efecto el contrato.
Plazo para retractarse.
Art. 1.804 CC.
2.- Arras prueba.
Art. 1.805 CC.
Tienen por objeto dejar constancia de que el contrato en el cual inciden ha quedado
perfeccionado; es la constatación de haberse celebrado el contrato.
Si las arras inciden en un contrato solemne, que necesita de escritura pública, el solo
otorgamiento de las arras prueba no reemplaza a la solemnidad, y aun cuando se hayan
dado arras prueba, el contrato no se entenderá perfeccionado, sino hasta que se otorgue el
respectivo instrumento.
Requisito.
Deben constar por escrito.
Observaciones.
A.- Habiendo arras, se presume que son garantía.
B.- Para que se entienda arras prueba, se necesita que las partes dejen constancia
escrita de que éstas se dan como parte del precio o como señal de quedar convenidos.
458 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
C.- En el Código de Comercio el sistema es inverso: se presumen las arras prueba y las
arras garantía son lo excepcional. Arts. 107 y 108 C. de C.
Efectos del Contrato de Compraventa.
Concepto de efectos del contrato de compraventa.
Son los derechos personales y obligaciones que este contrato genera para
comprador y vendedor.
Observación.
Hay que tener presente que entre derecho personal y obligación existe una relación
muy íntima. Así, para el comprador surge la obligación de pagar el precio y, a su vez, el
derecho a exigir la entrega de la cosa. A su vez, la obligación del vendedor de entregar la
cosa encuentra su causa en la obligación del comprador de pagar el precio y ésta, a su vez,
tiene su causa en la primera, es decir, hay reciprocidad.
Obligaciones esenciales en la compraventa.
1.- Para el vendedor: entregar la cosa.
2.- Para el comprador: pagar el precio.
Estas obligaciones son elementos definitorios de este contrato, pero no son las
únicas obligaciones. Si falta una de estas obligaciones, no hay compraventa.
Obligaciones del vendedor.
1.- Obligación de entregar la cosa vendida.
Es una obligación de la esencia que está en la definición del artículo 1.793 CC.
Contenido de la obligación de entregar.
Comprende la entrega jurídica y la entrega material.
A.- Entrega jurídica.
En doctrina existen dos formas de concebirla:
459 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
i.- El vendedor sólo se obliga a proporcionar al comprador una posesión pacífica y útil
de la cosa.
Para esta concepción el vendedor no se obliga a hacer dueño al comprador; la
adquisición del dominio se producirá después que opere la tradición y siempre que el
vendedor tradente sea dueño.
Argumentos.
1) Art. 1.815 CC.
Si el vendedor estuviese obligado a transformar en propietario al comprador, este
artículo no tendría sentido.
2) Si el vendedor estuviese obligado a transferir el dominio, cuando esto no ocurre, el
comprador podría pedir la resolución del contrato, en virtud de lo dispuesto en el artículo
1.489 CC, y el comprador, según esta posición, no tiene acción resolutoria por tal motivo.
ii.- El vendedor se obliga a transferir el dominio.
Para esta opinión el vendedor se obliga a transformar en dueño al comprador, una
vez efectuada la tradición.
Argumentos.
1) Art. 1.824 inc. 1º CC.
La tradición es una entrega que implica transferencia de dominio.
2) Art. 1.793 CC.
Ocurre que las obligaciones de dar son aquellas que tienen por objeto transferir el
dominio o constituir otro derecho real.
3) Art. 1.837 CC.
Si el vendedor no tuviese la obligación de transferir el dominio, esta obligación de
saneamiento no tendría sentido.
4) No existe ninguna disposición que señale que si el vendedor no transfiere el dominio
al comprador, éste no podrá pedir la resolución del contrato.
5) Es cierto que el artículo 1.815 CC prescribe que la venta de cosa ajena es válida, pero
esto es así porque la venta es un título que sirve de base a la tradición.
Si es así, la venta de cosa ajena vale, pero el vendedor de alguna manera deberá
idearse para adquirir el demonio, en el período que va entre la venta y la tradición.
460 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Forma de hacer la entrega jurídica.
Art. 1.824 inc. 2º CC, es decir, hay que aplicar las formas de hacer la tradición, lo que
depende de la naturaleza de la cosa vendida.
i.- Cosas muebles.
Art. 684 CC.
ii.- Cosas inmuebles.
Art. 686 incs. 1º y 2º CC.
Excepción.
Art. 698 CC.
Contraexcepción.
Se presenta a propósito de la servidumbre de alcantarillado en predios urbanos que
sólo puede adquirirse por medio de escritura pública inscrita en el Conservador de Bienes
Raíces.
iii.- Derecho real de herencia.
Según el artículo 1.801 inc. 2º CC, la venta es solemne, pues necesita de escritura
pública, pero ocurre que los autores no están de acuerdo en la forma como se hace la
tradición del derecho real de herencia, es decir, en cuanto a la forma de hacer la entrega.
La opinión mayoritaria es la de Leopoldo Urrutia, quien sostiene que la herencia no
es mueble ni inmueble, pero que cabría aplicar las reglas de la tradición de las cosas
muebles, porque estas constituyen la regla general en materia de tradición.
iv.- Derechos personales o créditos.
Hay que estar a la forma cómo ha sido extendido el crédito.
1) Si es al portador, por el simple traspaso manual.
2) Si es a la orden, mediante el endoso translaticio de dominio.
3) Si es nominativo. Arts. 1.901 y 1.902 CC.
B.- Entrega material de la cosa.
No basta con la entrega jurídica, sino que también debe existir una entrega material
de la cosa al comprador, so pena que éste demande la resolución del contrato.
461 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Oportunidad para hacer la entrega material.
Art. 1.826 inc. 1º CC, es decir, si se ha acordado un plazo suspensivo, habrá que
esperar la expiración del plazo; y si se ha convenido para la entrega una condición
suspensiva, habrá que esperar su cumplimiento.
Derecho de retención.
En ciertos casos el vendedor tiene derecho a retener la cosa, o sea, no está obligado a
entregarla, y el comprador no tiene derecho a reclamarla. Ello ocurre en los siguientes
casos:
A.- Art. 1.826 incs. 2º y 3º CC.
B.- Art. 1.826 inc. 4º CC.
Lugar de la entrega.
A falta de normas especiales, aplicamos las normas del pago, toda vez que la entrega
es el pago para la obligación del vendedor.
A.- Art. 1.587 CC.
B.- Art. 1.588 inc. 1º CC.
C.- Arts. 1.588 inc. 2º y 1.589 CC.
Ventas sucesivas de una misma cosa a dos o más personas por contratos distintos.
Si se vende una misma cosa a dos personas en un mismo contrato, hay una
comunidad y no se presenta problema alguno. Pero si se vende por contratos distintos,
tenemos el art. 1.817 CC.
Gastos de la venta y gastos de la entrega.
A.- Art. 1.806 CC.
B.- Art. 1.825 CC.
Luego, las partes pueden alterar estas reglas.
Qué comprende la entrega de la cosa.
Art. 1.828 CC.
Luego, el vendedor debe entregar al comprador:
462 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
A.- La cosa vendida.
Esto resulta evidente, porque es el objeto de la obligación del vendedor.
B.- Los frutos que, de acuerdo a la ley, pertenezcan al comprador.
Art. 1.816 incs. 2º y 3º CC.
Aquí vemos una excepción a las reglas generales en materia de frutos, porque los
frutos pertenecen al dueño, y aquí vemos que los frutos están perteneciendo al comprador
antes de que haya tenido lugar la tradición, que es la que podría transformarlo en
propietario. Arts. 646 inc. 1º y 648 CC.
C.- Los accesorios de la cosa.
i.- Aplicamos el principio que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
ii.- En el Código Civil no hay una norma de carácter general que disponga que la cosa
vendida debe entregarse con sus accesorios.
iii.- Art. 1.830 CC.
El tema de los riesgos en la compraventa.
El vendedor debe entregar la cosa, cumplir con la obligación de saneamiento y debe
cuidar la cosa, siempre que se trate de una especie o cuerpo cierto, hasta que se produzca la
entrega.
En principio se aplican las reglas generales en materia de riesgos, salvo que se
presenta la particularidad que opera la teoría de los riesgos en la compraventa de cosas
genéricas, cuando se encuentran individualizadas de tal forma que no cabe confundirlas con
otras del mismo género.
Reglas que da el Código.
i.- Art. 1.820 CC.
Esta norma guarda armonía con el artículo 1.550 CC.
Si decimos que el riesgo es de cargo del comprador – acreedor, significa que si,
celebrado el contrato y antes de que se produzca la entrega, la cosa perece fortuitamente, el
comprador tendrá que pagar el precio, porque su obligación subsiste.
Excepción.
Art. 1.820 CC.
También procede si se acuerda un plazo para la entrega.
En este caso se extinguen ambas obligaciones, porque el vendedor se queda sin la
cosa y no recibe el precio.
463 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
ii.- Art. 1.821 incs. 1º y 2º CC.
iii.- Art. 1.823 CC.
Situación del vendedor que no cumple con la obligación de entregar la cosa.
En este caso, el comprador puede:
i.- Pedir el cumplimiento con indemnización de perjuicios.
ii.- Pedir la resolución del contrato de compraventa con indemnización de perjuicios.
iii.- Si el vendedor ha entregado jurídicamente la cosa, pero no la ha entregado
materialmente, y el comprador se ha transformado en propietario, podrá ejercer la acción
reivindicatoria.
Para ejercer estas acciones – según la doctrina tradicional – el comprador tiene que
haber cumplido con sus obligaciones, o bien, debe existir un plazo o condición suspensiva
pendiente para hacerlo, cuestión que no se exige en el nuevo Derecho de los contratos.
Recordemos que, conforme a la doctrina contemporánea, la indemnización de
perjuicios es un remedio contractual autónomo.
La obligación de entrega en la venta de predios rústicos.
Reglamentación.
Arts. 1.831 a 1.836 CC.
Concepto de predio rústico.
El Código no lo define, pero hay dos criterios:
i.- Criterio administrativo o con respecto a la ubicación.
Entiende por predio rústico aquél que se encuentra fuera de los límites urbanos de la
ciudad, y para esto se está al plan regulador del lugar.
ii.- Criterio de finalidad o destinación.
Entiende por predio rústico el que se ha destinado al cultivo agrícola del suelo. En
cambio, si el predio está destinado a la habitación, oficinas o locales comerciales, es urbano.
Formas de venta del predio rústico.
Art. 1.831 inc. 1º CC.
464 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
i.- En relación a la cabida.
Art. 1.831 inc. 2º CC.
Al leer esta disposición pareciera ser que bastaría con indicar de cualquiera manera
la cabida o superficie para entender que se vende en relación a su cabida, pero esto no es
así, porque es excepcional, sino que se necesita:
1) Que en el contrato se indique la cabida.
2) Que la cabida sea un elemento determinante en el contrato.
3) Que el precio dependa de la cabida del predio rústico que se vende.
4) Que las partes no hayan dicho que les es indiferente la mayor o menor cabida del
predio.
Hipótesis que pueden presentarse.
1) Que la cabida declarada sea igual a la cabida real.
En este caso no se presenta problema alguno.
2) Que la cabida real sea mayor a la cabida declarada.
Art. 1.832 inc. 1º CC.
Hay que subdistinguir:
A) La cabida real no es mucho mayor que la cabida declarada.
Se entiende que no es mucho mayor cuando el precio del sobrante no excede de la
décima parte de la cabida real.
Art. 1.832 inc. 1º CC.
B) La cabida real es mucho mayor que la cabida declarada.
Art. 1.832 inc. 1º CC.
3) La cabida real es menor que la cabida declarada.
Art. 1.832 inc. 2º CC.
Hay que subdistinguir:
A) La cabida real no es mucho menor que la cabida declarada.
Se entiende que no es mucho mayor cuando el precio de la cabida que falta no excede
de la décima parte del precio de la cabida declarada.
465 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Art. 1.832 inc. 2º CC.
B) La cabida real es mucho menor que la cabida declarada.
Art. 1.832 inc. 2º CC.
ii.- Como especie o cuerpo cierto.
Ésta no plantea ningún problema de cabida, y para evitar toda dificultad al respecto,
los contratantes realizan la venta ad corpus. Con todo, hay que distinguir:
1) Si se vende sin señalamiento de linderos.
Art. 1.833 inc. 1º CC.
2) Si se vende con señalamiento de linderos.
Art. 1.833 inc. 2º CC.
Esto significa que habrá que averiguar si la parte que falta dentro de los deslindes
excede o no de la décima parte de lo que en ellos se comprende. Así:
A) Si no excede, el comprador podrá reclamarla, o bien, pedir una rebaja proporcional
del precio.
B) Si excede, el comprador podrá pedir una rebaja proporcional del precio o desistir del
contrato, con indemnización de perjuicios.
Problema.
¿Es posible vender un predio rústico sin señalamiento de linderos?
Opiniones:
A) Algunos autores, como Ramón Meza y Victorio Pescio dicen que no puede haber
venta sin señalamiento de deslindes, porque el título no podría inscribirse. Art. 78 Nº 4 y 82
inc. 1º RRCBR.
B) La mayoría de los autores señalan que la exigencia de los deslindes es para proceder
a la inscripción, o sea se trata de un requisito formal de la tradición, pero no de un requisito
del título de la compraventa.
Prescripción.
Art. 1.834 CC.
Aquí tenemos:
i.- Acción del vendedor para que el comprador le aumente proporcionalmente el precio,
cuando ello proceda.
466 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
ii.- Acción del comprador para que el vendedor le complete la cabida, cuando esta sea
mayor.
iii.- Acción del comprador para que rebaje proporcionalmente el precio, cuando la cabida
real es menor que la declarada.
iv.- Acción del comprador para desistirse del contrato.
Regla especial.
Art. 1.835 CC. Se refiere a los artículos 1.832 y 1.833 CC.
Situación de la venta de un predio urbano en que lo que se entrega es diverso a lo declarado
en el contrato.
i.- El artículo 1.834 CC señala que las acciones dadas en los dos artículos precedentes
expiran al cabo de un año.
ii.- Esos dos artículos son los artículos 1.832 y 1.833 CC.
iii.- Ambos hablan de predios, sin distinguir entre predio rústico y predio urbano.
iv.- Esta circunstancia podría llevar a pensar que esas acciones a que se refiere el
artículo 1.834 CC también proceden cuando se trata de predios urbanos.
v.- Sin embargo, esto no es así, porque – si bien los artículos 1.832 y 1.833 CC hablan de
predio, sin agregar que se trata de predios rústicos – estas disposiciones están regulando
los efectos de las hipótesis previstas en el artículo 1.831 inc. 1º CC, esto es, para los predios
rústicos.
vi.- Si se vende un predio urbano y no se hace entrega de lo que se debe entregar, el
comprador puede poner en movimiento el artículo 1.489 CC.
La acción rescisoria por causa de lesión enorme.
Art. 1.836 CC.
Las acciones de los artículos 1.832 y 1.833 CC no privan al comprador y al vendedor
de ejercer la acción rescisoria por lesión enorme cuando las diferencias de la cabida sean de
tal importancia que constituyan una lesión de esa índole.
2.- Obligación de saneamiento.
Ideas generales.
A.- Puede ocurrir que el comprador a quien se le hace entrega de la cosa se vea afectado
por:
467 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
i.- Un tercero que reclame un derecho real sobre la cosa.
ii.- La cosa comprada, que no le sirva para el fin que tuvo en vista al celebrar el contrato,
porque la cosa adolece de defectos.
B.- En la primera situación, el vendedor no ha cumplido con la obligación de hacer
dueño al comprador, o bien, no le ha procurado una posesión tranquila, pacífica y duradera.
C.- En la segunda situación, el vendedor no ha cumplido con la obligación de procurar al
comprador una posesión útil, porque la cosa no sirve para el fin propuesto.
D.- En ambos casos, el vendedor ha entregado una cosa enferma:
i.- En el primer caso, está enferma jurídicamente, porque un tercero demanda al
comprador.
ii.- En el segundo caso, está enferma materialmente, porque no sirve para el fin tenido
en vista al contratar.
E.- En consecuencia, procede que el vendedor cumpla con su obligación de saneamiento.
Concepto.
Art. 1.837 CC.
Objetivos.
1.- Amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida.
2.- Responder de los defectos ocultos o redhibitorios de la cosa.
Características de la obligación de saneamiento.
1.- Es una obligación de la naturaleza del contrato, es decir, le pertenece sin necesidad
de cláusula especial, pero puede ser modificada e incluso excluida por las partes, sin que
ello haga degenerar el contrato en otro diverso o deje de existir.
2.- Tiene un carácter eventual, porque se hace exigible a condición de que concurran
ciertos hechos.
Obligación de saneamiento de la evicción.
Reglamentación.
Artículos 1.837 a 1.856 CC.
468 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Rubros que comprende.
A.- Defender al comprador contra terceros que reclaman derechos sobre la cosa.
B.- Indemnizar al comprador, si la evicción se produce.
Naturaleza jurídica.
A.- En cuanto se traduce en defender al comprador, es una obligación de hacer.
B.- En cuanto se traduce en indemnizar al comprador evicto, es una obligación de dar.
Importancia de esta distinción.
Si son varios los deudores de la obligación de saneamiento, la acción del comprador
para exigir del vendedor su defensa es indivisible, porque su objeto no es susceptible de
ejecución parcial. Pero, si fracasa la defensa y la evicción se produzca, esa obligación que
tiene el vendedor de indemnizar al comprador es divisible, porque su objeto es pagar una
suma de dinero, o sea, se divide entre los vendedores por partes iguales, y entre los
herederos a prorrata de sus cuotas hereditarias.
Art. 1.840 CC.
Concepto de evicción.
Es la privación que experimenta el comprador de todo o parte de la cosa comprada,
en virtud de una sentencia judicial, por causa anterior a la venta.
Elementos de la evicción.
A.- Que el comprador se vea privado del todo o parte de la cosa vendida.
El comprador sufre una evicción total cuando, siendo ajena la cosa, el dueño la
reivindica.
La evicción es parcial cuando un tercero reclama ser titular de un derecho real
distinto y limitativo del dominio.
B.- Que esta privación tenga lugar por sentencia judicial, o sea, la evicción supone un
proceso y una sentencia que prive total o parcialmente al comprador de la cosa.
Este elemento produce las siguientes consecuencias:
i.- Los reclamos extrajudiciales no hacen exigible la obligación de saneamiento.
ii.- El abandono voluntario que haga el comprador al tercero, de todo o parte de la cosa,
no obliga al vendedor al saneamiento.
iii.- Sólo tienen cabida las turbaciones de Derecho de que el comprador sea víctima,
porque de las turbaciones de hecho se encarga el propio comprador.
469 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Observación.
Art. 1.856 inc. 2º CC.
Esta disposición está a propósito de la prescripción, y se entiende que es el caso en
que el vendedor, citado de evicción, comparece a defender al comprador, pero se allana a la
demanda del tercero.
C.- Art. 1.839 CC.
Requisitos para que se haga exigible la obligación.
A.- Que el comprador se vea expuesto a sufrir evicción de la cosa comprada, en razón de
una demanda judicial que un tercero interponga en su contra.
B.- Que el comprador cite de evicción al vendedor, es decir, que ponga en su
conocimiento la demanda que se le ha notificado.
Art. 1.843 incs. 1º y 2º CC.
Concepto de citación de evicción.
Es el llamado que, en la forma y en la oportunidad establecida en la ley, hace el
comprador al vendedor, o a alguna de las personas a que se refiere el artículo 1.841 CC.
Si no se cita de evicción al vendedor y, en definitiva el comprador es privado de la
cosa, el vendedor no va a responder de evicción.
Art. 1.843 inc. 3º CC.
Reglamentación de la citación de evicción.
Título V, Libro III, artículos 584 a 587 CPC.
Oportunidad para citar de evicción.
Art. 584 inc. 1º CPC.
Naturaleza jurídica de esta gestión.
i.- Algunos autores sostienen que se trata de un juicio especial, porque está ubicado en
el Título V del Libro III del CPC, a propósito de los juicios especiales.
ii.- Otros dicen que se trata de una cuestión incidental, es decir, de una cuestión
accesoria, y agregan que la ubicación que se le ha dado a la citación de evicción en el Código
de Procedimiento Civil no es un buen argumento para sostener que se trata de un juicio
especial, porque también en el Libro III está el derecho legal de retención y éste no es un
juicio especial, sino que un incidente.
470 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Personas que pueden ser citadas de evicción.
Art. 1.841 CC.
Situaciones que pueden presentarse.
i.- El vendedor no comparece.
Art. 1.843 inc. 3º CC.
Por ejemplo, la excepción de prescripción adquisitiva.
ii.- El vendedor comparece.
Pueden presentarse las siguientes situaciones:
1) El vendedor se allana al saneamiento.
El vendedor estima inútil defender el juicio, porque ve que la demanda tiene
fundamento. En este caso, el comprador puede:
A) Aceptar lo planteado por el vendedor.
En este caso, el vendedor va a tener que indemnizar al comprador.
B) Rechazar lo planteado por el vendedor.
En este caso, el juicio se sigue entre el tercero demandante y el comprador
demandado.
Art. 1.845 CC.
2) El vendedor no se allana al saneamiento.
El juicio se sigue entre el tercero demandante y el vendedor demandado.
Art. 1.844 CC.
El comprador puede intervenir como tercero coadyuvante.
Situaciones que pueden ocurrir al dictarse sentencia.
A) El demandante pierde el juicio.
Art. 1.855 CC.
B) El demandante gana el juicio.
La cosa será evicta; el comprador pierde la cosa y debe ser indemnizado por el
vendedor.
471 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
i) Art. 1.847 inc. 1º Nº 1 CC.
Excepción.
Art. 1.848 CC.
ii) Art. 1.847 inc. 1º Nº 2º CC.
Observaciones.
1. Los gastos legales de la venta son de cargo del vendedor, a menos que las partes
dispongan lo contrario.
2. La Jurisprudencia ha entendido que en estos gastos no se comprenden los
honorarios que el comprador hubiere pagado al abogado por redactar la escritura o hacer el
estudio de títulos.
3. Si se trata de la compraventa de un bien raíz, es el vendedor quien paga los gastos de
la escritura de compraventa, a menos que las partes pacten lo contrario.
iii) Art. 1.847 inc. 1º Nº 3 CC.
En el período que va desde la celebración del contrato y la privación del todo o parte
de la cosa comprada, la cosa puede haber generado frutos que el comprador ha percibido, y
ocurre que – una vez que se dicta la sentencia – hay que restituir esos frutos al demandante.
Excepción.
Art. 1.845 CC.
iv) Art. 1.847 inc. 1º Nº 4 CC.
v) Art. 1.847 inc. 1º Nº 5 CC.
Éste es el tema de las mejoras, y para saber el monto de la indemnización por este
concepto, hay que distinguir:
A) Art. 1.850 CC.
B) Art. 1.849 CC.
Caso especial.
Art. 1.851 CC.
No procede el pago del resto de los rubros que comprende la indemnización.
Evicción parcial.
Ésta se produce cuando el comprador es privado sólo de una parte de la cosa
comprada, o bien, cuando se reconoce a favor de un tercero un derecho real limitativo del
dominio sobre ese bien, como un usufructo, servidumbre o hipoteca.
472 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Consecuencias.
Van a depender de la mayor o menor gravedad o magnitud de la privación que sufra
el comprador.
i.- Art. 1.852 inc. 4º CC.
Art. 1.853 CC.
El comprador también puede optar por el saneamiento de la evicción, de
conformidad a las reglas generales, es decir, demandar solamente la indemnización de los
rubros que señala el artículo 1.847 CC, con las limitaciones que establece el propio Código.
ii.- Art. 1.854 CC.
Extinción de la obligación de saneamiento de la evicción.
A.- La renuncia.
Art. 1.852 inc. 3º CC.
Esto es así, porque se trata de una obligación de la naturaleza del contrato; por lo
tanto, puede estipularse que el vendedor no responda de ella.
Reglas de la renuncia.
i.- Si el vendedor conoce la causa de la evicción.
Art. 1.842 CC.
ii.- Si el vendedor no conoce la causa de la evicción.
Si se produce la evicción, el vendedor queda liberado de esta obligación. Sin
embargo, cabe tener presente el art. 1.852 inc. 1º CC.
De contrario, habría un enriquecimiento injustificado.
B.- La prescripción.
Hay que distinguir dos situaciones:
i.- Tratándose de la obligación de defender al comprador, que es una obligación de
hacer, ésta es imprescriptible, en el sentido que – en cualquier momento que un tercero
demande al comprador – el vendedor, si es citado de beicon, debe concurrir a defenderlo.
Lo que ocurre es que mientras el tercero no demande al comprador, no se ha producido
ninguna perturbación jurídica, de modo que no se ha hecho exigible el cumplimiento de la
obligación.
473 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
ii.- Tratándose de la obligación de pagar las indemnizaciones que debe el vendedor, que
es una obligación de dar, la acción para exigir el cumplimiento de éstas es prescriptible y
hay que distinguir. Art. 1.856 inc. 1º CC.
Problema.
Si el comprador sufre otros perjuicios y quiere que se le indemnicen ¿En qué plazo
prescribirá esa acción? Opiniones:
A) Unos dicen que prescribe según las reglas generales.
B) Otros dicen que prescribe en cuatro años, porque se trataría de una acción accesoria
a aquélla de pagar los perjuicios que ordena la ley.
A.- Casos especiales previstos por la ley.
Hay situaciones en que el legislador expresamente señala que el vendedor queda
liberado del saneamiento de la evicción; algunos de estos casos son de liberación total y
otros representan una liberación parcial.
i.- Casos de liberación total.
1) Art. 1.846 CC.
2) Art. 1.843 inc. 3º CC.
ii.- Casos en que se produce una extinción parcial.
1) Art. 1.851 CC.
2) Art. 1.845 CC.
Obligación de saneamiento de los vicios redhibitorios.
Aspectos previos.
A.- El vendedor debe procurar al comprador una posesión útil de la cosa vendida.
B.- Si la cosa vendida adolece de vicios o defectos, habrá el vendedor no habrá cumplido
con su obligación.
C.- En este caso, la ley protege al comprador con la llamada acción redhibitoria. Art.
1.857 CC.
474 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Concepto de vicios redhibitorios.
El Código Civil no los definió, pero se puede decir que son aquellos de los que
adolece la cosa comprada al momento del contrato que, ignorados por el comprador, hacen
que dicha cosa no pueda ser usada conforme a su naturaleza, o bien, si lo permite, presta un
servicio imperfecto.
Requisitos de los vicios redhibitorios.
- Coetáneo a la venta.
- Grave.
- Oculto.
A.- Coetáneo a la venta.
Art. 1.858 Nº 1 CC.
Se entiende que basta con que exista el germen del vicio, no siendo necesario que
éste se haya desarrollado.
B.- Debe ser grave.
Art. 1.858 Nº 2 CC.
Lo que califica la gravedad es:
i.- Que la cosa vendida no sirva para su uso natural.
ii.- Que la cosa sirva, pero imperfectamente.
Esta gravedad implica presumir que el comprador, de haber conocido el vicio, no
habría comprado la cosa, o bien, la habría comprado a mucho menos precio.
C.- Debe ser oculto.
Art. 1.858 Nº 3 CC.
Por lo tanto, no será oculto y, en consecuencia, no será redhibitorio el vicio:
i.- Si el vendedor lo declara.
ii.- Si el comprador no se da cuenta del vicio, pero por una falta de acuciosidad de su
parte, producto de negligencia grave.
iii.- Si el comprador, atendida su profesión u oficio, pudo percatarse fácilmente del vicio
redhibitorio.
Estipulaciones en materia de vicios redhibitorios.
Art. 1.863 CC.
475 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Efectos de los vicios redhibitorios.
Art. 1.860 CC.
En consecuencia, habiendo vicios redhibitorios surgen dos acciones:
A.- Acción redhibitoria.
Es aquélla que persigue obtener la resolución del contrato de compraventa.
B.- Acción quantiminoris.
Es aquélla que no permite la resolución, sino que solamente persigue obtener la
disminución del precio.
Situaciones de excepción.
A.- Caso en que, además, surge la acción indemnizatoria.
Art. 1.861 CC.
B.- Caso en que sólo procede la acción quantiminoris.
Art. 1.868 CC.
Extinción de la acción proveniente de los vicios redhibitorios.
A.- Por renuncia.
Art. 1.859 CC.
i.- El saneamiento de los vicios redhibitorios es una obligación de la naturaleza del
contrato de compraventa; en consecuencia, perfectamente puede el comprador renunciar a
exigir el saneamiento por este concepto.
ii.- Para que la renuncia sea válida, se necesita que el vendedor esté de buena fe, es
decir, que ignore la existencia de los vicios redhibitorios.
iii.- El efecto de esta renuncia es que libera de responsabilidad al vendedor, si la cosa
efectivamente adoleciere de vicios
B.- Por prescripción.
Hay que distinguir:
- Acción redhibitoria.
- Acción quantiminoris.
- Acción indemnizatoria.
476 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
i.- Acción redhibitoria propiamente tal.
Art. 1.866 CC.
Observaciones.
1) Lo usual es que sea la ley la que establezca plazos de prescripción y no los
contratantes, sin embargo, aquí hay una excepción, al igual como ocurre con el pacto
comisorio en el artículo 1.880 CC.
2) Este plazo de prescripción es mucho mejor que el plazo de prescripción de la acción
quantiminoris y también es menor que el plazo de prescripción de la acción indemnizatoria.
Art. 1.867 CC.
ii.- Acción quantiminoris.
Arts. 1.869 y 1.870 CC.
iii.- Acción indemnizatoria.
La doctrina no está conteste respecto al plazo de prescripción de la acción
indemnizatoria. Opiniones:
1) Unos dicen que, a falta de norma especial, se aplican las reglas generales en materia
de prescripción extintiva.
2) Otros dicen que esta acción debe tener el mismo plazo de prescripción de la acción a
la que accede.
Argumentan en base al artículo 1.867 CC que, al referirse a la acción indemnizatoria,
señala “según las reglas precedentes”, y dentro de esas reglas está el artículo 1.866 CC que
establece el plazo de prescripción de la acción redhibitoria propiamente tal.
Casos especiales.
A.- Caso de las ventas forzadas.
Art. 1.865 CC.
B.- Caso en que el objeto vendido se compone de varias cosas.
Art. 1.864 CC.
Observaciones.
i.- En el nuevo Derecho de los contratos se ha sostenido que el saneamiento – que da
origen a las denominadas acciones edilicias – corresponde a un sistema de garantías que
477 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
debiera integrarse a un sistema unificado de remedios contractuales organizados en torno
al incumplimiento contractual.
En este sentido, el profesor Morales Moreno plantea que en los Códigos Civiles del
siglo XX se combina un sistema general de responsabilidad contractual y unos sistemas
especiales, regulados en las reglas particulares de algunos contratos (garantías,
saneamientos). El nuevo Derecho de los contratos ofrece un sistema único de
responsabilidad contractual, generalizado. Lo permite el nuevo concepto de
incumplimiento. La responsabilidad contractual corresponde a todo el sistema de remedios
del incumplimiento.
ii.- Cabe tener presente que, en el nuevo Derecho de la contratación, se ha sostenido
que, además de las obligaciones de entregar la cosa y recibir el precio, el vendedor tiene la
obligación de entregar la cosa conforme a lo estipulado en el contrato.
De esta manera, el profesor Morales Moreno sostiene que, en caso de falta de
conformidad de la cosa vendida, atribuye al comprador el derecho a que el vendedor le
repare o sustituya la cosa. Esta facultad suele considerarse conectada a la pretensión de
cumplimiento. Ello plantea algunos problemas, pues supone una transformación del
contenido de la pretensión de cumplimiento.
En la dogmática tradicional, tiene por función exigir coactivamente el cumplimiento
del deber de prestación. Su contenido se atiene al contenido de ese deber. En el Derecho
tradicional existe correspondencia entre el contenido del deber de prestación y el de la
pretensión de cumplimiento. Esto hace que la pretensión de cumplimiento sea la expresión
genuina del derecho de crédito.
En el nuevo Derecho de la contratación se ensancha el contenido de la pretensión de
cumplimiento. La actuación correctora del deudor, orientada a subsanar el incumplimiento,
puede ir más allá del contenido inicial de su deber de prestación, dentro de los límites del
interés del acreedor garantizado por el contrato. La pretensión de cumplimiento tiene por
función procurar al acreedor in natura, por medio de la actuación del deudor la satisfacción
del interés que, conforme al contrato, garantiza el deudor.
La falta de correspondencia entre el contenido inicial del derecho de crédito y este
contenido secundario, añadido a posteriori, que permite al acreedor exigir una actuación
complementaria del deudor orientada a la reparación o a la sustitución, pone de manifiesto
la importancia que adquiere en el nuevo Derecho de contratos la satisfacción del interés del
acreedor. El contenido vinculante de la relación obligatoria se orienta a esa satisfacción. En
el sistema tradicional, la reparación o sustitución de la cosa no es contenido de los remedios
del saneamiento.
La pretensión de cumplimiento asume una función que puede recordarnos a la de la
indemnización in natura, pero existen determinadas diferencias:
1) La subsanación del incumplimiento le corresponde ejecutarla al deudor, por ello se
enmarca en la pretensión de cumplimiento.
2) Los requisitos para que el acreedor tenga derecho a la subsanación del
incumplimiento no son los propios de la pretensión indemnizatoria, sino los de la
pretensión de cumplimiento. A los que se añaden las particularidades que puedan
establecerse para el ejercicio de estos derechos.
478 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Obligaciones del comprador.
1.- Obligación de pagar el precio.
Es de la esencia del contrato de compraventa. Art. 1.871 CC.
Concepto de precio.
Art. 1.793 CC.
Lugar y momento del pago del precio.
Art. 1.872 inc. 1º CC.
En consecuencia, si se ha fijado un plazo para la entrega, ese mismo plazo rige para el
pago del precio, sin necesidad de estipulación.
Problema.
El artículo 1.872 CC dice que el precio debe pagarse al momento de la entrega, lo cual
significa que ambas obligaciones deben ejecutarse simultáneamente; pero el problema que
surge es determinar cuál de ellas se paga primero.
El Código no ha resuelto expresamente este problema, pero los autores señalan que
primero debiera empezar la entrega de la cosa, por las siguientes razones:
A.- Art. 1.793 CC. Podríamos decir “y después de entregada esa cosa, se paga el precio”.
B.- Art. 1.826 inc. 1º CC. O sea, no se concede al vendedor ningún momento para la
entrega; en cambio, tratándose de la obligación de pagar el precio, no hay una norma como
ésta.
Retención del precio.
El comprador puede excusarse de pagar el precio. Art. 1.872 inc. 2º CC.
En este caso el juez puede nominar como depositario al propio comprador, con las
responsabilidades que ello supone.
Naturaleza jurídica de este depósito.
A.- Algunos autores dicen que constituye el pago.
B.- Otros dicen que no puede ser el pago, porque no hay ninguna norma que así lo
establezca; por el contrario, esta figura está autorizando al comprador para suspender el
pago.
479 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Acciones que surgen para el vendedor por el no pago del precio.
Art. 1.873 CC.
El comprador no estará en mora si el vendedor no ha entregado la cosa o si no está
llano a entregarla.
Efectos de la resolución del contrato por falta de pago del precio.
Hay que aplicar los principios generales que regulan los efectos de la condición
resolutoria cumplida, con algunas modificaciones, debiendo distinguir:
- Efectos entre las partes.
- Efectos respecto de terceros.
A.- Efectos entre las partes.
Hay que distinguir:
- Derechos del vendedor.
- Derechos del comprador.
i.- Derechos del vendedor.
1) Tiene derecho a que se le restituya la cosa.
2) Art. 1.875 inc. 1º CC.
3) Art. 1.875 inc. 3º CC.
5) Tiene derecho a que se le indemnicen los perjuicios con ocasión del incumplimiento.
ii.- Derechos del comprador.
1) Art. 1.875 inc. 2º CC.
2) Art. 1.875 inc. 3º CC.
De este modo, sólo tiene derecho a que se le abonen las mejoras necesarias, pero no
tiene derecho a las voluptuarias, y el comprador puede llevarse a los materiales de esas
mejoras, siempre que pueda separarlos sin detrimento de la cosa, y siempre que el
vendedor no quiera pagarle el precio, pero una vez separados los materiales.
B.- Efectos respecto de terceros.
Art. 1.876 inc. 1º CC.
Así:
i.- Si la cosa vendida es mueble, la resolución sólo afectará a los terceros poseedores de
mala fe, lo que significa que sabía que el pago del precio estaba pendiente.
480 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
ii.- Si la cosa vendida es inmueble, la resolución sólo afectará a los terceros cuando el no
pago del precio constaba en el título inscrito u otorgado por escritura pública.
Observación.
Art. 1.876 inc. 2º CC.
Problema.
Si en la escritura pública de venta se deja constancia de que el precio fue totalmente
pagado ¿puede el vendedor demandar la resolución del contrato, sosteniendo que el precio
no se le pagó?
Hay que distinguir:
i.- Si el comprador mantiene la cosa en su poder.
Si el comprador no ha enajenado la cosa, el vendedor va accionar en contra del
comprador. Opiniones:
1) Alessandri.
Dice que el vendedor no podría demandar la resolución, porque el artículo 1.876 inc.
2º CC no hace distingo.
2) Meza y Pescio.
Dicen que sí podría, probando que el precio no se pagó, aun cuando en la escritura
pública se haya establecido lo contrario.
Argumentos.
A) El artículo 1.876 inc. 2º CC, al decir “y sólo en virtud de esta prueba” (nulidad o
falsificación), quiere decir que en esos casos habría acción contra terceros, de modo que si
la acción se dirige en contra del comprador cuando se trate de causales distintas de la
nulidad y falsificación de la escritura, no habría problema.
B) Está bien que en contra de terceros no se pueda pedir la resolución cuando en la
escritura se dijo que el precio estaba pagado, porque los terceros no tienen la obligación de
conocer otra verdad que no sea la que aparece en la escritura.
ii.- Si el vendedor acciona en contra del tercero, porque el comprador enajenó la cosa.
En este caso, el vendedor no puede ejercer la resolución basándose en que el precio
no fue pagado, porque los terceros sólo saben de lo que está en la escritura.
Para poder actuar respecto de ellos habría que probar la nulidad o la falsificación de
la escritura, pero no la resolución por no pago del precio.
481 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Pacto de reserva del dominio.
Celebrado y perfeccionado el contrato de compraventa, y siempre que no hay una
condición o un plazo suspensivo pendiente, el vendedor tiene que proceder a la entrega de
la cosa y luego procederse a la tradición.
La entrega de la cosa debe hacerse aun cuando no exista el pago del precio. Luego,
entregada la cosa, el comprador adquiere el dominio de ella, no obstante que el precio no
se ha pagado.
Sin embargo, comprador y vendedor pueden acordar que, a pesar de la entrega de la
cosa, el comprador no se hace dueño mientras no haya pagado el precio, es decir, el
vendedor se reserva el dominio.
Frente a este pacto de no transferir el dominio hasta el pago del precio, encontramos
en nuestro sistema dos respuestas contradictorias.
A.- A propósito de la tradición.
Art. 680 inc. 2º CC.
Esta disposición respeta el pacto, de modo que el vendedor conserva el dominio
hasta que le paguen el precio.
B.- A propósito de la compraventa.
Art. 1.874 CC.
Esta disposición el pacto no produce el efecto querido por las partes, sino que sólo
confiere un derecho alternativo al vendedor, quien puede demandar el pago del precio o la
resolución del contrato, con indemnización de perjuicios.
Las razones que permiten sostener que esta disposición no reconoce el efecto de
conservar el dominio en poder del vendedor son:
i.- Si el vendedor fuese dueño, tendría la acción reivindicatoria; sin embargo, esta
disposición no menciona la acción reivindicatoria.
ii.- El artículo 1.873 CC es muy parecido al art. 1.489 CC, con la diferencia que exige que
el comprador esté en mora. Ello supone que el vendedor ya cumplió con su obligación, lo
que se traduce en que ya transfirió el dominio al comprador.
¿Cómo resolvemos este problema?
Se ha dicho que el artículo 680 CC sería una norma general, aplicable a todos
aquellos casos en que la tradición viene precedida de un título translaticio de dominio
distinto de la compraventa.
En cambio, cuando se trata del contrato de compraventa, aplicaríamos el artículo
1.874 CC, el cual sería una norma especial, que primaría por sobre el artículo 680 CC.
Sin embargo, pareciera que esto no es así, porque el artículo 680 CC habla de precio
y vendedor, expresiones propias del contrato de compraventa, de manera que lo que
correspondería es una interpretación derogatoria, es decir, frente a dos soluciones dadas
por la ley, que son divergentes, debe interpretarse de tal manera que cada una de ellas debe
entenderse derogada por la otra.
482 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En consecuencia, nos encontraríamos frente a un vacío legal, de manera que
podríamos resolverlo a nivel de Principios. El problema es que existen dos principios en
conflicto: autonomía privada y libre circulación de los bienes, de manera que el problema
sigue sin solución.
2.- Obligación de recibir la cosa comprada.
Art. 1.827 CC.
Modalidades en la compraventa.
Siendo la compraventa un acto jurídico, nada obsta a que las partes puedan
introducir modalidades.
Art. 1.807 CC.
Sin perjuicio de lo anterior, existen modalidades propias de la compraventa:
- Compraventa al peso, cuenta o medida.
- Compraventa al gusto.
1.- Compraventa al peso, cuenta o medida.
Es aquella que se hace respecto de cosas que suelen pesarse, contarse o medirse. Sin
embargo, cabe tener presente que puede adoptar dos formas.
A.- Compraventa en block.
Es aquella en que no es necesario realizar esas operaciones de contar, pesar o medir,
ni para determinar la cosa que se vende, como tampoco el precio de la cosa, en cuanto a su
monto.
B.- Compraventa al peso, cuenta o medida propiamente tal.
Es aquella en que sí es necesario realizar esas operaciones de pesar, contar o medir,
ya sea para determinar la cosa vendida, o bien, para determinar el monto del precio de la
venta.
Efectos.
A.- Art. 1.821 inc. 1º CC.
Aquí el pesar, contar o medir tiene por objeto determinar el monto del precio y el
contrato de compraventa se entiende perfeccionado desde que las partes estuvieron de
acuerdo en la cosa y en el precio.
En este caso, el precio es determinable.
B.- Art. 1.821 inc. 2º CC.
Aquí, el pesar, contar o medir son necesarios para determinar la cosa vendida, y la
compraventa se entiende perfeccionada desde el momento en que comprador y vendedor
483 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
estuvieron de acuerdo en la cosa y en el precio y después de haber hecho esas operaciones
de pesar, contar o medir.
2.- Compraventa al gusto.
Art. 1.823 CC.
Los pactos especiales o accesorios en el contrato de compraventa.
Al contrato de compraventa pueden agregarse diversos pactos accesorios. El Código
reglamenta tres; sin embargo tenemos el art. 1.887 CC.
1.- Pacto Comisorio.
Reglamentación.
Artículos 1.877 a 1.880 CC.
2.- Pacto de Retroventa.
Reglamentación.
Artículos 1.881 a 1.885 CC.
Concepto.
Art. 1.881 CC.
Comentario.
Debería llamarse pacto de retrocompra, porque lo determinante es la facultad de
volver a comprar.
Naturaleza jurídica.
Es un tema discutido por la doctrina:
A.- Para algunos autores, aquí hay una promesa de compraventa de cosa futura: el
promitente vendedor sería el comprador y el promitente comprador sería el vendedor.
B.- Para otros, aquí simplemente hay una obligación más que asume el comprador, cual
es la de vender si el vendedor así lo dice.
C.- La idea más aceptada es que aquí hay una condición resolutoria: si el vendedor
decide más tarde recobrar la cosa, quedaría resuelto el contrato de venta primitivo; la cosa
484 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
vuelve al vendedor y el precio vuelve al comprador. Se trataría de una condición resolutoria
ordinaria que depende de la mera voluntad del vendedor.
Argumentos.
i.- El artículo 1.881 CC, al definir este pacto, dice que el vendedor se reserva la facultad
de recobrar. Luego, no es que el vendedor vaya a adquirir a través de una compra la cosa
que ha vendido.
ii.- Art. 1.882 CC.
Estas son las disposiciones que regulan la resolución respecto de terceros,
entendiendo por resolución el efecto de la condición resolutoria cumplida.
Utilidad.
A.- Es un medio eficaz para que el propietario de una cosa se procure dinero sin
necesidad de desprenderse definitivamente de la cosa.
B.- También opera como caución, porque el que adquiere la cosa tiene el dominio. Más
tarde, el vendedor devuelve la cosa y el que compró devuelve la cosa.
Inconveniente.
Puede servir para la usura.
Requisitos.
A.- Debe celebrarse en el mismo contrato de compraventa.
No lo dice el Código Civil de un modo directo, pero el artículo 1.881 CC dice que el
vendedor se reserva la facultad, de modo que no puede pactarse después, y si se pacta con
posterioridad, podría importar una promesa de compraventa.
B.- El vendedor tiene que reservarse la facultad de recobrar la cosa vendida.
Y el comprador tiene que contraer la obligación de devolver la cosa en el evento de
llegar a ejercerse el derecho por parte del vendedor.
Esta estipulación es de la esencia del pacto.
C.- Debe fijarse un plazo.
Dentro de él, el vendedor debe ejercer la facultad de recobrar la cosa vendida.
Art. 1.885 inc. 1º CC.
485 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Condiciones para ejercer la acción que emana del pacto de retroventa.
A.- El vendedor debe hacer valer su derecho judicialmente. Esto será necesario si el
comprador se resiste a restituir voluntariamente la cosa.
B.- La resolución del Tribunal que recaiga en esta presentación, junto con la solicitud del
vendedor, debe notificarse al comprador.
C.- En el acto de hacer valer su derecho, el vendedor debe acompañar la suma de dinero
que se hubiere estipulado, y si no existió esta estipulación, la suma que recibió del
comprador.
D.- Art. 1.885 inc. 2º CC.
Efectos del pacto de retroventa.
Hay que distinguir:
A.- Si el vendedor no ejercita su derecho oportunamente.
Fallará la condición resolutoria; caducan los derechos del vendedor, y los del
comprador se consolidan definitivamente.
B.- Si el vendedor ejercita su derecho en la oportunidad debida.
Se habrá cumplido la condición resolutoria, y se debe volver al mismo estado en que
se encontrarían de no existir el contrato.
En consecuencia, hay que distinguir:
i.- Efectos entre las partes.
Art. 1.883 CC.
Cabe tener presente que el vendedor ya ha puesto la suma convenida o el precio a
disposición del comprador.
ii.- Efectos respecto de terceros.
Art. 1.882 CC.
En consecuencia, la resolución va a afectar:
1) Si se trata de cosas muebles, al tercero de mala fe, que consiste en tener
conocimiento del pacto de retroventa.
2) Si se trata de cosas inmuebles, afecta al tercero cuando el pacto conste en el título,
inscrito u otorgado por escritura pública.
486 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Observaciones.
A.- Art. 1.884 CC.
Se entiende que no puede traspasarse por acto entre vivos, pero sí puede
transmitirse por causa de muerte.
B.- Art. 1.885 inc. 2º CC.
3.- Pacto de Retracto.
Reglamentación.
Art. 1.886 CC.
Concepto.
Es aquél en que las partes convienen expresamente que se resolverá la venta si en un
plazo determinado se presenta un nuevo comprador que ofrezca al vendedor condiciones
más ventajosas que el comprador primitivo, en cuanto al precio.
Observaciones.
A.- Aquí lo que se acuerda es que, si después de celebrada la compraventa aparece otra
persona que ofrece mejor precio, quedará sin efecto la venta.
B.- La persona que haga mejor oferta, debe hacerlo dentro de un plazo que no puede
exceder de un año.
Efectos.
A.- Surgiendo el mejor postor, la ley da la posibilidad al comprador de igualar la mejor
oferta.
B.- Si dentro de ese plazo para equiparar la mejor oferta el comprador hubiere
enajenado la cosa, esa opción de equiparar la mejor oferta se le concede al tercero
adquirente.
C.- Si no se equipara la mejor oferta, la compraventa se resuelve, queda sin efecto y se
aplican las reglas del pacto de retroventa.
Rescisión del contrato de compraventa por causa de lesión enorme.
Reglamentación.
Artículos 1.888 a 1.896 CC.
Art. 1.888 CC.
487 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Concepto de lesión.
Es el perjuicio económico que experimenta una parte, en un contrato oneroso
conmutativo como consecuencia de una desproporción grave entre las prestaciones de
ambas partes.
Requisitos de la rescisión por causa de lesión enorme.
1.- Que la venta sea susceptible de rescisión por causa de lesión enorme.
A.- Sólo tiene cabida en la venta de bienes raíces.
B.- No procede:
i.- Art. 1.891 CC.
ii.- En la venta de las minas, pese a tratarse de inmuebles. Art. 170 C. de M.
2.- Que la lesión sea enorme.
¿Cuándo la lesión es enorme? Hay que distinguir:
A.- Tratándose del vendedor.
Art. 1.889 inc. 1º CC.
B.- Tratándose del comprador.
Art. 1.889 inc. 1º CC.
3.- Que la cosa no haya perecido en poder del comprador.
Art. 1.893 inc. 1º CC.
Esto es así, porque la rescisión trae consigo la restitución de la cosa.
4.- Que el comprador no haya enajenado la cosa.
Art. 1.893 inc. 2º CC.
La rescisión por lesión enorme es distinta de la rescisión del contrato por otras
causas, según lo establece el artículo 1.689 CC, en que, por regla general, la nulidad
judicialmente declarada da acción contra terceros, lo que no ocurre en este caso.
Efectos de la rescisión por causa de lesión enorme.
Declarada la rescisión por causa de lesión enorme en virtud de una sentencia
judicial, hay que distinguir lo que ocurre entre las partes y respecto de terceros.
488 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
1.- Efectos entre las partes.
A.- El comprador debe restituir la cosa con sus frutos al vendedor.
B.- El vendedor debe restituir el precio con sus intereses.
Art. 1.890 inc. 2º CC.
Se entiende que desde la fecha de la notificación de la demanda.
Observación.
Art. 1.894 CC.
2.- Efectos respecto de terceros.
La rescisión por causa de lesión enorme no produce efectos respecto de terceros,
porque si el comprador hubiere enajenado la cosa, la rescisión por causa de lesión enorme
es improcedente.
Si el comprador no hubiere enajenado la cosa, sino que hubiere constituido un
derecho real a favor de un tercero, tenemos el art. 1.895 CC, o sea, debe despojar a la cosa
de estos gravámenes y dejarla limpia.
Derechos del demandado.
Ejecutoriada la sentencia judicial se puede hacer subsistir el contrato, restableciendo
el equilibrio entre el justo precio y lo que recibió o pagó. Para estos efectos, hay que
distinguir:
1.- Si el lesionado es el vendedor.
Art. 1.890 inc. 1º CC.
2.- Si el lesionado es el comprador.
Art. 1.890 inc. 1º CC .
Observaciones respecto del justo precio.
1.- Art. 1.889 inc. 2º CC.
Se entiende que es a la fecha del contrato de compraventa y no del contrato de
promesa. Con todo, hay una excepción en el caso en que se venden sitios que han sido
objeto de un loteo y la venta se hace en cumplimiento de un contrato de promesa; en este
caso, el justo precio se determina al tiempo del contrato de promesa y por esta norma
especial prevista para esta hipótesis se ha sostenido que el justo precio se refiere al tiempo
del contrato de compraventa, salvo el caso señalado.
489 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
2.- La determinación del justo precio es una cuestión de hecho. Luego, para poder
acreditarlo se pueden emplear todos los medios de prueba establecidos en la ley; incluso
hay fallos que han señalado que también puede aceptarse la prueba testimonial. La prueba
más importante es la prueba pericial, pero se puede recurrir al avalúo fiscal, a escrituras
públicas de compraventa de otros inmuebles de similares características ubicados en el
mismo lugar y de fecha similar, etc.
3.- Se trata de un justo precio objetivo: no se considera el valor de afección.
4.- El justo precio hay que acreditarlo dentro del proceso.
Extinción de la acción rescisoria por lesión enorme.
1.- Si el comprador ha enajenado la cosa.
Art. 1.893 inc. 2º CC.
2.- Prescripción.
Art. 1.896 CC.
No se cuenta desde la inscripción.
Observaciones.
A.- Esta prescripción no se suspende, porque es de corto tiempo.
B.- La acción rescisoria por causa de lesión enorme no es renunciable. Art. 1.892 CC.
C.- La acción rescisoria por lesión enorme puede cederse.
Problema.
¿Desde cuándo se cuenta la prescripción en el caso del artículo 1.893 inc. 2º?
Éste es el caso en que el comprador ha vendido la cosa a mayor precio del que él
pagó por ella, y el vendedor reclama el exceso. Como la prescripción se cuenta desde la
fecha del contrato, cabe preguntarse si se refiere al primer contrato o al segundo contrato.
La Corte de Apelaciones de Santiago ha señalado que se cuenta desde la segunda
compraventa, porque si se contara desde la primera, se daría el absurdo que sólo podría
tener cabida este derecho si ambos contratos se celebran el mismo día.
3º LA HIPOTECA.
Antecedentes.
1.- Dentro del derecho civil es posible analizar la hipoteca en tres ámbitos distintos:
A.- Como un derecho real.
490 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
B.- Como una causal de preferencia en la prelación de créditos.
C.- Como un contrato.
2.- El profesor Ruz señala que “la hipoteca es a la vez un derecho real y un contrato. A
diferencia de la prenda, no es un contrato real sino solemne.
Para el acreedor representa un derecho real sobre cosa corporal inmueble que se
materializa a través de la técnica contractual del contrato del mismo nombre”.
Concepto.
Art. 2.407 CC.
Comentarios a esta definición.
1.- Según el profesor Ruz “se le ha criticado a A. Bello que esta definición tiene el
problema de no precisar claramente qué es la hipoteca, limitándose a darnos una idea de lo
que se entiende por ella”.
2.- El legislador define la hipoteca, en relación a otro derecho real, cual es el de prenda.
De esta manera, “el jurista debe de deducir que si es un derecho de prenda sobre inmuebles
cumple la misma función accesoria y de garantía que aquélla. Igualmente debe de deducir
que es un derecho real y que los derechos de persecución, venta y preferencia deben de
reconocerse también en esta figura”.
3.- El legislador advierte que la hipoteca recae sobre inmuebles; “dice que es la prenda
que recae sobre bienes inmuebles, lo cual la diferencia de la prenda que tiene por objeto
bienes muebles”. En este sentido, el profesor Ruz sostiene que, “al menor el Código señala
que la hipoteca recae sobre inmuebles, con lo cual establece una diferencia con la prenda
civil o manual, diferencia que se consolida cuando se expresa que estos inmuebles no dejan
– por la hipoteca – de permanecer en poder del deudor”.
4.- Señala que el bien hipotecado, a diferencia de lo que ocurre con el bien empeñado,
permanece en poder del constituyente.
El legislador “establece que no se perfecciona por el desplazamiento de la cosa de
manos del deudor a las del acreedor”.
5.- Esta norma da a entender que sólo el deudor puede constituir una hipoteca, lo que
no es correcto, porque la puede constituir el deudor o un tercero.
6.- El profesor Troncoso señala que “si bien ella no precisa los caracteres de la hipoteca
da una idea de lo que el legislador entiende por hipoteca”.
Concepto de la doctrina.
El profesor Troncoso aclara que para Somarriva “es un derecho real que recae sobre
un inmueble, pero permaneciendo en poder del que lo constituye, da derecho al acreedor
491 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
para perseguirlo en manos de quien se encuentre y de pagarse preferentemente con el
producto de la subasta”.
En el mismo sentido, el profesor Díez Duarte señala que “es un derecho real sobre un
inmueble, que permanece en poder del constituyente y que garantiza el cumplimiento de la
obligación que se ha contraído, concediendo al acreedor hipotecario el derecho de
perseguir la finca hipotecada en manos de quien se encuentre y de pagarse
preferentemente con el producto del remate del bien hipotecado”.
Meza Barros la define diciendo que “es un derecho real que grava un inmueble, que
no deja de permanecer en poder del constituyente, para asegurar el cumplimiento de una
obligación principal, otorgando al acreedor el derecho de perseguir la finca en manos de
quienquiera que la posea y de pagarse preferentemente con el producto de la realización”.
Raúl Diez Duarte, citando una definición de Fernando Alessandri, señala que “es un
derecho real, que se confiere a un acreedor sobre un inmueble, de cuya posesión no es
privado su dueño, para asegurar el cumplimiento de una obligación principal y en virtud de
la cual el acreedor, al vencimiento de dicha obligación, puede pedir que la finca gravada, en
cualesquiera manos que se encuentre, se venda en pública subastas y se le pague con su
producido con preferencia a todo otro acreedor”.
Importancia.
Según el profesor Meza Barros, “la hipoteca es, con mucho, la más importante de las
cauciones, tanto por la magnitud de los créditos que garantiza, como por el valor de los
bienes raíces que grava.
Un adecuado régimen hipotecario es un facto de progreso económico de primera
importancia. Para llenar debidamente su misión debe procurar la publicidad de las
hipotecas. La inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces desempeña este
fundamental papel.
Para cumplir su finalidad la inscripción conservatoria debe reunir una doble
condición:
a) Todas las hipotecas, sin excepción alguna, deben inscribirse, o sea, la publicidad de
las hipotecas debe ser general. No deben existir hipotecas ocultas.
b) La hipoteca debe ser especial, es decir, limitada a la vez en cuanto a los inmuebles
que grava y a las obligaciones que garantiza.
De este modo se satisface el interés de los acreedores hipotecarios que se colocan en
situación de conocer el alcance de los gravámenes existentes sobre un inmueble para
colegir hasta qué punto el inmueble constituye una eficaz garantía.
Se satisface igualmente el interés de los deudores. La publicidad de las hipotecas
pone en evidencia los gravámenes y da la medida en que pueden disponer de un inmueble
para nuevos empréstitos.
Entra igualmente en juego el interés de los adquirentes de inmuebles. Interesa a
éstos sobremanera conocer los gravámenes que pesan sobre la propiedad raíz, puesto que,
por el carácter real de la hipoteca, serán responsables del pago del crédito caucionado.
En fin, el público en general está interesado en un buen régimen hipotecario porque
fomenta el crédito, reprime la usura y permite obtener mayores créditos con garantía de
bienes raíces”.
492 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Características.
1.- Surge en virtud de un contrato.
A.- Dado que la hipoteca es un derecho real, se adquiere en virtud de la concurrencia
copulativa de un título y un modo. El título es el contrato de hipoteca y el modo es la
tradición.
B.- Como consecuencia de lo anterior, se necesita de la voluntad del constituyente y del
acreedor hipotecario.
C.- Se trata de un contrato solemne, “porque debe celebrarse por escritura pública,
conforme a lo que dispone en términos generales el artículo 1443 del Código Civil”.
2.- Es un derecho real.
Según el profesor Meza Barros, “consecuencia de este carácter es el derecho de
persecución de que está dotado el acreedor hipotecario que le habilita para perseguir la
finca en mano de quienquiera que la posea y a cualquier título que la haya adquirido (art.
2428).
Se perciben, sin embargo, diferencias entre la hipoteca y otros derechos reales como
el dominio, el usufructo, las servidumbres. No hay una relación directa entre la cosa y el
titular del derecho.
La hipoteca es, si así puede decirse, un derecho real de segundo grado. Es un derecho
real que recae sobre otro derecho real. Se hipoteca el derecho de dominio, el derecho de
usufructo. Está sujeto a la acción hipotecaria el derecho que el deudor tiene sobre la cosa.
El derecho real de hipoteca se traduce en la facultad del acreedor impago para
vender la cosa hipotecada y pagarse con el producto”.
En el mismo sentido, el profesor Ruz señala que, “como derecho real presenta una
característica muy especial que hace que ella se diferencie de los demás. En los demás
derecho reales hay una relación directa entre el titular del derecho y la cosa sobre la cual
ese derecho se ejerce, en términos que todos los derechos reales se ejercen mediante el uso
o la tenencia de la cosa.
En la hipoteca, en cambio, eso no sucede, pues el ejercicio del derecho del acreedor
no se verifica en el goce de la cosa, sino que se traduce en la facultad de pedir la venta de la
cosa hipotecada, persiguiéndola de manera de quien se encuentre, en caso de que el deudor
no cumpla la obligación garantizada con hipoteca”.
En este sentido, el profesor Díez Duarte sostiene que “creemos que la hipoteca
constituye derecho real sólo una vez que se ha practicado la inscripción en el conservador
de bienes raíces, que es la tradición simbólica del derecho real de hipoteca”.
3.- Es indivisible.
De manera que cada una de las cosas hipotecadas a una deuda, y cada parte de ella,
son obligadas al pago de toda la deuda, y de cada parte de ella; como señala el profesor
Meza Barros, “la indivisibilidad de la hipoteca se traduce en que el inmueble, en su totalidad
493 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
y cada una de sus partes, está afecto al pago integral de la deuda y de cada fracción de la
misma”. Es decir, la indivisibilidad se proyecta tanto al bien hipotecado, como a la deuda.
Observaciones.
A.- Según el profesor Díez Duarte, “la indivisibilidad es doble, tanto respecto del predio
como desde la perspectiva del crédito” o, como sostiene el profesor Meza Barros, “la
indivisibilidad de la hipoteca puede enfocarse desde el punto de vista de la finca gravada y
de la obligación que garantiza”.
De esta manera, “podemos decir [que] la indivisibilidad de la hipoteca puede
considerarse desde el punto de vista de la finca hipotecada y de la obligación que cauciona,
porque es doblemente indivisible. Primeramente, el inmueble hipotecado en su totalidad y
cada una de las partes en que se divida responde del total de la obligación. En caso de ser
varios los deudores, el acreedor podrá dirigir la acción hipotecaria contra aquel de los
codeudores que posea, en todo o parte, la finca hipotecada, conforme, todo ello, a lo que
dispone el artículo 1526 Nº 1 del Código Civil. Y, a la inversa, en caso de dividirse la finca
hipotecada, cada lote queda gravado con el total de la deuda.
Secundariamente, la extinción o pago parcial del crédito no libera
proporcionalmente el inmueble de la caución hipotecaria”.
B.- El profesor Díez Duarte señala que “la indivisibilidad de la hipoteca es sólo una
ficción puramente legal”.
C.- Para el profesor Díez Duarte “la indivisibilidad de la hipoteca sólo mira al interés
particular del acreedor hipotecario y, por eso, la renuncia que hace el acreedor hipotecario
a parte de la caución real no está prohibida por la ley”.
En consecuencia, “el carácter indivisible de la hipoteca no es un elemento de la
esencia sino que de la naturaleza, (…). Consentida la división respecto de una parte de la
hipoteca, el resto de la misma sigue siendo indivisible”.
D.- El profesor Díez Duarte agrega que “la doctrina, por su parte, estima que esta
renuncia a la indivisibilidad puede ser tácita, inclusive”, aunque para los profesores
Troncoso y Álvarez, “el acreedor puede renunciar a la misma [a la indivisibilidad], si lo hace
debe ser en forma expresa”.
E.- El profesor Meza Barros señala que “en caso de ser varios los deudores, el acreedor
podrá dirigir la acción hipotecaria contra aquel de los codeudores que posea, en todo o
parte, la finca hipotecada (art. 1526, Nº 1)”.
El profesor Díez Duarte aclara que “es conveniente no confundir, para efectos
procesales, la indivisibilidad de la hipoteca con el derecho del acreedor hipotecario para
perseguir la finca hipotecada de quien la posea porque si son varios los dueños del predio,
contra todos ellos debe dirigir el acreedor su acción de desposeimiento y no solamente
contra alguno de ellos”.
F.- El profesor Díez Duarte sostiene que, “conforme a la ficción legal de la indivisibilidad
hipotecaria es improcedente la pretensión del deudor de que se divida el predio, para que
494 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
subsista por partes. No puede pretender el deudor hipotecario que la finca gravada se
divida en lotes para que se venda por partes en público remate”.
G.- Según el profesor Díez Duarte, “por ser la hipoteca indivisible, cuando hay dos o más
inmuebles hipotecados en garantía de una misma deuda, el acreedor puede perseguir a su
elección y por el total de la deuda, cualquiera de los predios”182.
H.- Para el profesor Díez Duarte, “la indivisibilidad de la hipoteca no se transmite a la
obligación principal, la cual será divisible o indivisible, considerando sus propios
elementos”.
I.- Agrega el profesor Meza Barros que, “en caso de dividirse la finca hipotecada, cada
uno de los lotes o hijuelas queda gravado con el total de la deuda”183.
J.- Según el profesor Meza Barros “la extinción parcial del crédito no libera
proporcionalmente el inmueble hipotecado. La extinción parcial de la deuda deja
subsistente la hipoteca en su totalidad.
Como consecuencia, el art. 1526, Nº 1, dispone: ‘El codeudor que ha pagado su parte
en la deuda, no puede recobrar la prenda u obtener la cancelación de la hipoteca, ni aun en
parte, mientras no se extinga el total de la deuda; y el acreedor a quien se ha satisfecha su
parte del crédito, no puede remitir la prenda o cancelar la hipoteca, ni aun en parte,
mientras no hayan sido enteramente satisfechas sus coacreedores’”.
K.- El profesor Ruz aclara que el hecho “que la acción hipotecaria sea indivisible, no
altera el hecho de que la obligación principal sea perfectamente divisible”.
L.- Para el profesor Ruz “la interrupción de la prescripción respecto de uno de los
deudores no opera respecto de los otros, a menos que la obligación sea, además, solidaria
(Art. 2519). Si se extingue respecto de uno, el acreedor perseguirá la acción por el resto del
crédito y este deudor no tendrá derecho a pedir la resolución de la hipoteca”.
4.- En inmueble.
Según el profesor Ruz “se ejerce sobre cosa corporal inmueble, aunque
excepcionalmente hay ciertas hipotecas que recaen sobre bienes muebles, como las que
recaen sobre naves de más de 50 toneladas de registro o sobre las aeronaves”.
Como señala el profesor Meza Barros, “el carácter inmueble del derecho de hipoteca
no ofrece dudas, en vista de lo que dispone el art. 580.
Tiene la hipoteca carácter inmueble, cualquiera que sea la naturaleza del crédito
garantizado”.
182 En el mismo sentido, el profesor Meza Barros señala que “si son varios los inmuebles hipotecados, el
acreedor puede instar por la realización de cualquiera de ellos para conseguir el pago de su crédito (art.
1365)”.
183 En el mismo sentido, el profesor Ruz señala que “si afecta sólo a un bien y este, por ejemplo, se divide por
enajenación parcial o se subdivide, el gravamen permanece inmutable, tal división es inoponible al acreedor,
éste ejecutará su acción sobre el total de lotes o sobre cada uno de ellos”.
495 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Siendo así, para que se verifique la tradición del derecho real de hipoteca, se necesita
de la inscripción en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes
Raíces respectivo. En este sentido, el profesor Díez Duarte sostiene que “la tradición
simbólica del derecho real de hipoteca se celebra por la inscripción en el registro de
gravámenes e hipotecas del conservador de bienes raíces competente, como lo dispone el
artículo 686, (…)”.
Sin perjuicio de lo señalado, “la regla no es absoluta. Son susceptibles de hipoteca las
naves, que expresamente el art. 825 del Código de Comercio reputa muebles”.
Con todo, el profesor Díez Duarte, en una opinión que puede considerarse errónea,
sostiene que, “como derecho real, podemos notar que siempre es inmueble. (…)
Pero como contrato, por ser títulos traslativo del derecho real de hipoteca, siempre
es de naturaleza jurídica mueble y no inmueble”184.
Fundamenta esta opinión señalando que “la tradición es un acto jurídico bilateral o
convención, por el cual el vendedor, que es el caso más general, paga la obligación de dar,
originada en el contrato traslativo. En nuestro caso, el vendedor, conjuntamente con el
comprador, son deudores de la obligación de dar, de celebrar la tradición de la cosa
comprada.
Por tanto, el contrato de compraventa, en nuestro Código Civil siempre será de
naturaleza mueble, de acuerdo al artículo 581 del Código Civil en virtud del cual los hechos
que se deben se reputan muebles”, cuestión análoga a lo que, a su juicio, ocurriría con el
contrato de promesa, que genera la obligación de celebrar otro acto jurídico posterior, que
– de acuerdo al artículo 1.554 CC – sería una obligación de hacer. En otras palabras, dado
que la promesa genera una obligación de celebrar otro acto jurídico y el propio legislador
califica a esta obligación como de hacer, y dado que los hechos que se deben se reputan
siempre muebles, la obligación de celebrar otro acto jurídico siempre sería mueble; lo
mismo ocurriría con la compraventa que genera la obligación de celebrar otro contrato, la
tradición, que también debiera ser considerada como obligación de hacer y, por tanto,
debiera reputarse mueble. Y lo mismo se aplicaría a la hipoteca. Sin embargo, esta forma de
razonar no es correcta, toda vez que, por definición, obligación de dar es la que consiste en
transferir el dominio y a éstas se les aplica, no el artículo 581 CC, sino que el artículo 580
CC. En consecuencia, tales obligaciones pueden ser muebles o inmuebles, según lo sea la
cosa debida y, como el derecho real de hipoteca es siempre inmueble, lo mismo cabe
sostener de la obligación de transferirlo que nace del contrato de hipoteca.
5.- Es un gravamen.
Porque está limitando las facultades del dominio del dueño de la finca, por ejemplo,
porque éste no puede deteriorar la finca hipotecada, y si lo hace, el acreedor hipotecario
tiene derecho a exigir que mejore la hipoteca, o que la reemplace, porque si no hace
ninguna de estas cosas, puede exigir el pago total de la deuda, aun cuando exista un plazo
pendiente. “Una vez constituida, el constituyente va a ver limitada las facultades que el
184 En el mismo sentido, el profesor Ruz sostiene que, “lo que no hay que confundir es el derecho que tiene el
acreedor sobre la obligación del deudor de constituir hipoteca sobre un inmueble, pues esta es una obligación
de hacer que siempre será mueble”.
496 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
dominio le confiere, desde el momento en que no va a poder ejercerlas en forma que
perjudique los derechos del acreedor hipotecario”.
En efecto, “en atención al hecho que el constituyente hipotecario conserva la
tenencia de la finca hipotecada, sigue disfrutando de las facultades de uso y goce,
franquicias propias de todo dueño.
El artículo 2415 dispone que el dueño de la finca gravada podrá enajenarla e
hipotecarla, no obstante cualquiera estipulación en contrario.
Por este motivo, el dueño de la finca hipotecada puede constituir nuevas hipotecas,
como lo autoriza expresamente el artículo 2415.
Pues bien, para impedir al dueño y deudor hipotecario un uso y goce abusivos, el
acreedor hipotecario tiene los derechos que le concede el artículo 2427”.
Art. 2.427 CC.
6.- Es un principio de enajenación.
Porque si el deudor principal no paga su obligación, el acreedor hipotecario tiene
derecho a sacar a remate la finca hipotecaria para pagarse con el producto de éste.
Según el profesor Ruz, “desde el momento en que el constituyente ve limitada las
facultades que le confiere el dominio, habría principio de enajenación, lo que resulta
importante porque ello implica que sólo puede ser constituido por quien tiene la capacidad
para enajenar. Lo cierto es que la hipoteca, al igual que la prenda, constituye principio de
enajenación porque los deudores que la constituyen ‘entregan’, en cierto modo, al acreedor
la autorización para que enajene la cosa entregada en garantía por el incumplimiento de la
obligación principal”.
En este sentido, el profesor Díez Duarte explica que, “sin duda, el propietario, al
gravar sus bienes con hipoteca, se desprende de una parte del dominio. Es evidente que la
hipoteca encierra un principio de enajenación. Por eso, en doctrina pura, la hipoteca es una
enajenación condicionada en caso que el acreedor hipotecario haga uso de los derechos
propios de todo acreedor hipotecario.
De este hecho, se infieren consecuencias jurídicas prácticas. Por ejemplo, no pueden
darse en hipoteca bienes embargados, en conformidad al Nº 3 del artículo 1464, porque
tipifica objeto ilícito, anulando en forma absoluta la tradición del derecho real de hipoteca,
en conformidad al artículo 1682 del Código Civil.
Pero, respecto a lo último, debemos decir que el artículo 1464 sólo prohíbe
transferir, enajenar. Por eso, sólo prohíbe transferir el derecho real de hipoteca, o sea, la
inscripción en el conservador de bienes raíces. Sólo la inscripción constituye tradición
simbólica del derecho real hipotecario. Por tanto, sólo al inscribir el derecho real se
requiere que no haya embargo, pero no puede referirse al contrato hipotecario. Y es
inválido el contrato de hipoteca, porque el artículo 1810 sólo se refiere a los contratos de
compraventa y permutación.
El artículo 1810 del Código Civil dice que pueden venderse todas las cosas
corporales o incorporales, cuya enajenación no esté prohibida por la ley. Esta norma por ser
excepcional, porque sólo afecta a los títulos traslativos señalados, debe interpretarse en
forma restrictiva y por el mismo carácter excepcional no puede servir de fundamento para
una interpretación analógica.
497 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En consecuencia, conforme a lo expuesto, es interesante precisar el concepto de
enajenación, consignado en el número 3 del artículo 1464. En doctrina, existe una Tesis de
licenciatura de José Dionisio Correa Fuenzalida, que estima que el término sólo se limita a la
transferencia del dominio.
Jurisprudencialmente se ha resuelto, casi en forma unánime, estimando que el
término está tomado en sentido amplio, que comprende la transferencia de todo derecho
real, como usufructo, hipoteca y dominio”.
7.- Es accesoria.
Está garantizando una obligación principal. Según el profesor Ruz, “este carácter se
encuentra expresamente reconocido en el Art. 46”.
Como explica el profesor Meza Barros, “nuestro Código, al igual que el Código
francés, se ha mantenido fiel a la tradición romana. La hipoteca es siempre un derecho
accesorio, destinado a asegurar el cumplimiento de una obligación principal”.
Agrega el profesor Ruz que, “en la hipoteca, el acreedor es titular de dos derechos,
uno principal, sobre el crédito que tiene en contra del deudor, que es de carácter mueble, y
otro accesorio, que es un derecho real e inmueble, la hipoteca”.
De ello se derivan las siguientes consecuencias:
A.- La nulidad de la obligación principal acarrea la ineficacia de la hipoteca. Como
expresa el profesor Ruz, “el carácter accesorio de la hipoteca importa por cuanto exige que
la obligación principal sea válida, en caso contrario, la hipoteca tampoco lo será”.
B.- La extinción de la obligación principal acarrea la extinción de la hipoteca. (Art. 2.434
inc. 1º CC). “Cuando la obligación principal a la que accede [la hipoteca] se extinga, por regla
general se extinguirá también la hipoteca. Hay excepciones, (…), como la que se refiere a la
novación con reserva de hipoteca”.
C.- Como señala el profesor Meza Barros, “el derecho de hipoteca pasa con el crédito a
los sucesores a título universal o singular del acreedor (art. 1906)”.
Finalmente, cabe tener presente que “la hipoteca puede garantizar toda clase de
obligaciones, cualquiera que sea su fuente; la obligación a que acceda la hipoteca puede ser
pura y simple o sujeta a modalidad, civil o meramente natural”.
Observaciones.
A.- No obstante su carácter accesorio, el profesor Meza Barros señala que existe una
relativa independencia de la hipoteca respecto de la obligación principal. En efecto, señala
que, “a pesar de su carácter accesorio, la hipoteca suele separarse de la obligación principal
y adquirir una relativa independencia:
a) Por de pronto, la hipoteca puede garantizar obligaciones futuras. El art. 2413, inc.
3º, establece que la hipoteca podrá otorgarse ‘en cualquier tiempo antes o después de los
contratos a que acceda, y correrá desde que se inscriba’.
498 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Cuando la hipoteca se constituye para garantía de obligaciones futuras, obviamente
no existe la obligación principal, al tiempo de constituirse la hipoteca. Tal es el caso, por
ejemplo, de la hipoteca que garantiza una cuenta corriente. Los préstamos que hará el
banquero a su cliente se verificarán a posteriori, a medida de las necesidades de éste.
La hipoteca podrá inscribirse, entre tanto, sin esperar que la obligación futura llegue
a existir.
b) La persona que hipoteca un bien propio en garantía de una deuda ajena no se
obliga personalmente, a menos de que así se estipule expresamente.
La obligación principal, en tal caso, se separa de la hipoteca; las acciones personal y
real deberán dirigirse contra distintas personas.
La misma separación [se] opera cuando un tercero adquiere la finca con el gravamen
hipotecario.
c) Aun se concibe la subsistencia de la hipoteca después de extinguida la obligación
principal.
Aunque la obligación principal se extinga por la novación, las partes pueden
convenir en una reserva de hipoteca, esto es, que la misma hipoteca con su primitiva fecha
subsista para garantizar la nueva obligación”.
B.- El profesor Meza Barros también se refiere a la hipoteca abstracta, esto es, “que la
hipoteca tenga una vida totalmente independiente de una obligación principal.
Puede constituirse por el propietario de un inmueble, en previsión de sus futuras
necesidades de crédito, antes e independientemente de toda obligación para con un
determinado acreedor”.
Agrega que “una forma de hipoteca abstracta la constituye hoy la denominada
‘hipoteca con cláusula de garantía general’, (…).
Esta forma de constituir hipoteca es la más usada en la actualidad por las
instituciones bancarias y financieras, atendido, fundamentalmente, el hecho de que se
disminuyen notoriamente los costos de las operaciones financieras, ya que permite
constituir una sola hipoteca, para garantizar todos los créditos que el deudor vaya a
contraer en el futuro”.
C.- Según el profesor Ruz, “en doctrina se señala que no obstante ser accesorio, el
derecho de hipoteca se presenta superior al derecho principal. La hipoteca mantiene su
carácter de inmueble aun cuando la obligación principal sea mueble. En otras palabras, la
hipoteca siempre es inmueble, cualquiera que sea la naturaleza de la obligación principal”.
8.- Es una caución.
El bien hipotecado responde frente al incumplimiento de la obligación principal.
Además, la hipoteca confiere al acreedor hipotecario una preferencia de tercera
clase. “La hipoteca otorga al acreedor la facultad de pagarse preferentemente con el
producto de la realización de la finca hipotecada”.
499 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
9.- La finca permanece en poder del deudor.
Como explica el profesor Meza Barros, “es característica de la hipoteca que la finca
hipotecada permanezca en manos del constituyente. (…).
Esta característica de la hipoteca constituye una positiva ventaja para el deudor; éste
conserva la facultad de gozar de la finca y aun de disponer de ella”.
El contrato de hipoteca.
Concepto.
Según el profesor Ruz, “destacando sus caracteres de contrato, se la puede definir
entonces como un contrato unilateral, solemne y accesorio de garantía, por el cual se
constituye un derecho de prenda sobre inmuebles pertenecientes al propio deudor o a
terceros, que no dejan por eso de permanecer en su poder, a fin de garantizar el
cumplimiento de una obligación principal, confiriendo al acreedor, en caso de
incumplimiento en el pago del crédito, el derecho de perseguir la finca hipotecada en manos
de quien se encuentre, para instar a su venta y pagarse preferentemente a los demás
acreedores, con el producto de su realización”.
Esta definición es criticable, ya que los contratos crean derechos personales y
obligaciones y, de la definición que entrega el profesor Ruz, no se advierte cuáles serían los
derechos y obligaciones que genera el contrato de hipoteca.
En razón de lo anterior, la vamos a definir diciendo que es aquél en que el deudor o
un tercero se obliga a transferir al acreedor el derecho real de hipoteca. En el mismo
sentido, el profesor Díez Duarte lo define señalando que es “el contrato que impone a una
de las partes, el deudor hipotecario, la obligación de transferir a favor de la otra parte, el
acreedor hipotecario, el derecho real de hipoteca”.
Partes del contrato de hipoteca.
Según el profesor Ruz, el contrato de hipoteca puede celebrarse entre acreedor y
deudor o entre acreedor y un tercero, aunque “la regla general será que el propio deudor
del crédito garantice con un inmueble de su propiedad el pago. Sin embargo, no hay
inconveniente de ninguna especie para que un tercero hipoteque un bien que le pertenece
con el objeto de garantizar una deuda ajena, sin que por ello contraiga obligación personal
alguna (Arts. 2414 y 2430), salvo que se obligue también, por ejemplo, solidariamente al
pago de la deuda.
Si la constituye un tercero, el acreedor tiene en su contra sólo la acción real derivada
de la hipoteca, y que se ejerce directamente sobre el inmueble.
Si es el deudor quien constituye la hipoteca, el acreedor dispone de dos acciones, la
acción personal contra el patrimonio del deudor y la acción real contra el inmueble
constituido en hipoteca”.
500 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Características.
1.- Es unilateral.
Sólo se obliga el deudor o un tercero a transferir el derecho real de hipoteca. Como lo
explican los profesores Troncoso y Álvarez, “en él sólo resulta obligado el constituyente –
sea el deudor o un tercero a transferir al acreedor el derecho real de hipoteca, mientras que
éste no contrae obligación alguna”.
El profesor Ruz agrega que, “con el contrato de hipoteca, como en todo contrato,
nacen obligaciones. El deudor hipotecario contraería una obligación de hacer que es
constituir la hipoteca, lo que hace sostener que esta es una obligación mueble. Sin embargo,
pareciera que la obligación que contrae el deudor de la hipoteca es una obligación de dar,
del tipo de aquellas que tienen por fin constituir un derecho real a favor del acreedor. De
ser así, la obligación que contraería el deudor sería inmueble, pues la cosa que se da, es
inmueble”.
2.- Es gratuito, por regla general.
Sólo tiene por objeto la utilidad de una parte – el acreedor hipotecario – quien tendrá
una garantía para la seguridad de su crédito.
Excepciones.
Será oneroso, por tener por objeto la utilidad de ambas partes:
A.- Si el constituyente es el deudor y la constitución de la hipoteca es un requisito
impuesto por el acreedor hipotecario para celebrar el contrato principal, por ejemplo, un
mutuo, en el cual tiene interés el deudor.
B.- Si el constituyente es un tercero y el deudor hipotecario le paga para que hipoteque
un bien raíz de su propiedad. Sin embargo, el profesor Ruz señala que “el deudor del crédito
puede remunerar al deudor hipotecario para que consienta en constituir la hipoteca, esa
convención entre deudores es onerosa. Sin embargo, el contrato de hipoteca no por ello lo
será.
Ahora, si el acreedor remunera al deudor hipotecario para que constituya la hipoteca
en ese caso será oneroso, pero la regla es que no lo sea”.
Observación.
Los profesores Troncoso y Álvarez señalan que “el calificar la hipoteca como
contrato gratuito y oneroso es sólo una cuestión doctrinaria, pues para el caso en que tal
calificación tendría importancia, esto es para la procedencia de la acción pauliana, ello fue
zanjado expresamente por el legislador en el art. 2468 equiparando la hipoteca a los
contratos onerosos”.
501 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
3.- En los casos en que es oneroso, es conmutativo.
Las prestaciones de las partes se miran como equivalentes.
4.- Es accesorio.
Tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la obligación principal, de manera que
no puede subsistir sin ella; “supone la existencia de una obligación principal cuyo
cumplimiento esté garantizando”.
El contrato hipotecario es un contrato accesorio, porque tiene por objeto asegurar el
cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella.
Sin embargo, Germán Riesco, comentando una sentencia de la Corte Suprema,
sostiene que no puede decirse que el contrato hipotecario sea accesorio, porque el artículo
2.413 inc. 3º del Código Civil, dice que puede otorgarse en cualquier tiempo, antes o
después de los contratos a que acceda, y correrá desde que se inscriba. “Germán Riesco, en
excelente comentario a sentencia de la Corte Suprema opina que no puede decirse que el
contrato hipotecario sea accesorio, desde que, en conformidad al artículo 2413 del Código
Civil puede celebrarse con anterioridad a la obligación que se le denomina principal, siendo
que los contratos accesorios han sido definidos por el artículo 1442, como aquellos que
tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no
puedan subsistir sin ella. Si se puede otorgar una hipoteca sin que haya obligación principal,
es necesario reconocer que el contrato hipotecario no es accesorio”.
Frente a esto la jurisprudencia ha señalado que no existe contradicción entre el
artículo 1.442 del Código Civil, y el artículo 2.413 del Código Civil, porque el artículo 1.442
del Código Civil, sólo exige como requisito para estar frente a un contrato accesorio, que
tenga por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, pero no exige que el
contrato accesorio nazca después de la obligación principal. “Si se acepta esta doctrina, no
se presenta ni aparentemente la contradicción entre los artículos 1442 y 2413 del Código
Civil, pero es preciso recordar que aún, considerando el contrato hipotecario como contrato
accesorio, nada se opone a que se otorgue con anterioridad al contrato principal”.
De esta manera, “personalmente, estimamos que el artículo 1442 sólo exige que haya
accesoriedad de un contrato en relación a otro contrato; pero no exige que el contrato
accesorio necesariamente tenga que celebrarse en forma simultánea o con posterioridad al
contrato principal, como ocurre con el contrato de hipoteca, de acuerdo a lo que dispone el
artículo 2413.
Por este hecho, creemos que nuestra jurisprudencia es acertada al calificar a la
hipoteca como institución accesoria en cuanto contrato obligacional y también en cuanto a
derecho real. (…)
Sólo procede hacer presente que, al tratarse de las hipotecas otorgadas con
posterioridad al contrato principal, la inscripción deberá hacer mención de la naturaleza y
fecha del contrato principal, porque así lo exige el artículo 2432, Nº 2 o en su defecto, salvar
la omisión en conformidad al artículo 82 del reglamento del registro conservatorio”.
Por otro lado, el artículo 2.409 inc. 2º del Código Civil, señala que podrá ser una
misma escritura la de la hipoteca y la del contrato a que accede, de manera que la fecha del
contrato de hipoteca, pude coincidir con la fecha en que se contrae la obligación principal.
502 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Observación.
El profesor Raúl Díez señala que “uno de los principios fundamentales del derecho
civil lo constituye la relatividad de los actos jurídicos, principio según el cual los efectos de
un acto o contrato, sean beneficios o perjuicios, sólo repercuten en el patrimonio de las
personas que los celebran.
El artículo 12 del Código Civil consigna que sólo pueden renunciarse los derechos
que miren sólo al interés individual del renunciante. La renuncia sólo afecta a los derechos
individuales del que lo celebra y no puede afectar a derechos de terceros, como por ejemplo
lo es el tercer poseedor actual de la finca hipotecada, en la hipótesis que el deudor principal
renuncie a la prescripción extintiva.
En efecto, si el deudor principal renuncia a la prescripción extintiva ya cumplida de
la acción que contra él procede, esta renuncia afecta sólo al deudor principal, porque
únicamente él se despoja del derecho de alegar la referida excepción perentoria.
Pero el tercero, como lo es el poseedor de la finca hipotecada, ningún derecho puede
perder por efecto de una renuncia que no celebró ni aceptó y, en consecuencia, conserva
intacto su derecho a alegar la prescripción de la acción hipotecaria en el respectivo juicio de
desposeimiento que se le sigue.
Y todo lo explicado también se puede aplicar a la acción ejecutiva, procesalmente
hablando. Si el deudor principal renuncia a la prescripción de la acción ejecutiva ya
cumplida, dice el profesor Víctor Santa Cruz Serrano, los efectos de esta renuncia sólo al
renunciante alcanza y el tercero poseedor de la finca hipotecada que no ha sido parte en la
referida renuncia, puede siempre asilarse en el hecho de estar prescrito el mérito ejecutivo
del título hecho valer en el juicio de desposeimiento. La acción ordinaria, naturalmente, que
no está prescrita, procederá en todo caso; pero el juicio de desposeimiento deberá tener la
calidad de juicio ordinario o de lato conocimiento”.
5.- Es solemne.
Requiere de escritura pública y, según algunos autores, también de inscripción en el
Registro del Conservador de Bienes Raíces.
Requisitos del contrato de hipoteca.
1.- Consentimiento.
A este respecto “no se presenta novedad alguna en el contrato de hipoteca, en
consecuencia son aplicables las reglas generales.
El consentimiento puede prestarse por medio del mandatario, se requiere eso sí que
en el mandato se haga mención expresa de la facultad de hipotecar, porque ella no está
comprendida entre las facultades ordinarias del mandato, no se la menciona en el art.
2132”.
Por su parte, el profesor Díez sostiene que, “respecto al contrato de hipoteca, como
en todo contrato solemne, procede la posibilidad que las partes manifiesten su
consentimiento en escrituras públicas separadas”.
503 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Ahora bien, el profesor Ruz plantea que “el carácter solemne del contrato de
hipoteca fue uno de los puntos que sirvió para la discusión acerca de la comunicabilidad de
la solemnidad al contrato de mandato.
Durante bastante tiempo la Corte Suprema fue de opinión que se comunicaba la
solemnidad al mandato, sin embargo, hoy la doctrina mayoritaria estima que no es
necesario que en este caso el mandato sea solemne, tomando como base lo que dispone el
Art. 2123, disposición que nos indica la forma en que debe constituirse el mandato.
La opinión que tenía la Corte Suprema se debía principalmente a que, en aquella
época, se aceptaba la teoría de la ficción en materia de representación y era lógico que si el
contrato encargado era solemne, el mandato también tenía que serlo. Hoy, la
representación se justifica como modalidad de los actos jurídicos, con lo cual tiene plena
aplicación el Art. 2123”.
2.- Capacidad.
Como se trata de un contrato, las partes necesitan de la capacidad general de los
actos jurídicos, pero además el constituyente debe ser capaz de enajenar. En efecto, “el Art.
2414 exige capacidad de enajenación, por cuanto la hipoteca constituye principio de
enajenación”.
Sin embargo, el profesor Meza Barros plantea que “suele decirse que la hipoteca
constituye un principio de enajenación, puesto que la realización de la finca es el resultado
a que conduce la hipoteca, si la deuda garantizada no es pagada en su oportunidad. Pero la
verdad es que la hipoteca no importa una enajenación en mayor medida que toda
obligación que se contrate, que puede igualmente llevar a la realización forzada de los
bienes del deudor.
La ley requiere capacidad de enajenar porque la hipoteca compromete seriamente el
crédito del futuro constituyente.
Conviene destacar que la capacidad para enajenar es diversa de la necesaria para
obligarse y puede suceder, por lo mismo, que sea válida la obligación principal y nula la
hipoteca, porque el constituyente era capaz de obligarse, pero no de enajenar.
Así, la mujer casada tiene plena capacidad para obligarse en la gestión de su
patrimonio reservado; pero si es menor de edad no puede gravar y enajenar sus bienes
raíces sin autorización judicial (art. 150, inc. 3º)”.
Agrega que “no debe entenderse, por cierto, que a los incapaces de enajenar les está
totalmente vedado hipotecar. Ha de entenderse que no pueden constituir hipoteca por sí
mismos, sino con sujeción a las formalidades que, en cada caso, señala la ley”.
Observaciones.
A.- El marido, casado en sociedad conyugal, para hipotecar o prometer hipotecar los
bienes raíces sociales, requiere de la voluntad de la mujer. Art. 1.749 inc. 3º CC.
B.- El marido para hipotecar un bien propio de la mujer, requiere de la voluntad de ésta.
Art. 1.754 inc. 1º CC.
504 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
C.- La mayoría de la doctrina estima de que si se va a constituir una hipoteca a través de
mandatario, el mandato debe otorgarse por escritura pública, y además, la facultad de
hipotecar debe estar señalada expresamente, de manera que aquí no cabe aquello de “que
quien puede lo más, puede lo menos”, y que por lo tanto si el mandatario está facultado para
vender, también está facultado para hipotecar.
Con todo, “se ha discutido si el mandato para hipotecar debe o no constar en
escritura pública; ya se ha visto que el contrato de hipoteca es solemne, siendo la
solemnidad la escritura pública. La Excma. Corte Suprema sostuvo en un tiempo que si el
acto para el cual se daba el mandato era solemne, el mandato también debía serlo, ya que se
seguía la teoría de la ficción en materia de representación.
Sin embargo, no parece necesario que el mandato sea solemne en tal caso, porque la
ley, en el art. 2123, ha indicado cómo puede otorgarse el mandato. Además, hoy día no se
acepta la teoría de la ficción sino que la de la representación modalidad en los actos
jurídicos. Además, los contratos de mandato y de hipoteca se rigen, cada uno, por sus reglas
particulares”.
3.- El objeto.
Los profesores Troncoso y Álvarez señalan que “se aplica las reglas generales en esta
materia.
Los posibles problemas que al respecto pueden presentarse dicen relación con el
objeto ilícito, específicamente con la determinación de si las normas del art. 1464 alcanzan
al contrato de hipoteca o a la inscripción. Es sabido que el contrato no implica enajenación,
luego la posible ilicitud no alcanzaría, en principio, a la hipoteca como contrato sino sólo a
la inscripción. Es al practicarse la enajenación cuando se produce el objeto ilícito,
enajenación que se produce una vez hecha la inscripción de la hipoteca. En conclusión, aun
cuando haya embargo, por ejemplo, puede celebrarse el contrato de hipoteca, pero no
puede procederse a la inscripción del mismo, esto es, a la tradición del derecho real de
hipoteca”.
Bienes que pueden hipotecarse.
Art. 2.418 CC.
A.- Bienes raíces.
i.- Sea que se tenga la plena propiedad, la nuda propiedad, la propiedad absoluta o una
propiedad fiduciaria; como señalan los profesores Troncoso y Álvarez, “puede hipotecarse
la propiedad plena, la propiedad nuda o la fiduciaria, [el] art. 2418 no distingue”.
ii.- Si se hipoteca la propiedad fiduciaria, cuando el propietario fiduciario constituye la
hipoteca, debe notificar el fideicomisario.
Como señala el profesor Meza Barros, “para la constitución de hipotecas y otros
gravámenes, los bienes poseídos fiduciariamente se asimilan a los bienes de los pupilos y
las facultades del propietario fiduciario a las del tutor o curador.
505 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
La hipoteca debe constituirse previa autorización judicial, por causa de utilidad o
necesidad manifiesta y audiencia de las personas que tienen derecho a impetrar medias
conservativas, según el art. 761, entre las que se cuenta el fideicomisario.
La omisión de estas formalidades en la constitución de los gravámenes trae como
consecuencia que ‘no será obligado el fideicomisario a reconocerlos’ (art. 757)”.
iii.- El artículo 2.418 del Código Civil, habla de los bienes raíces que se posean en
usufructo; lo cual da a entender que puede hipotecarse un bien por quien es su mero
tenedor. Sin embargo, ello no es así, y lo que esta norma quiere decir es que el usufructuario
puede hipotecar su derecho real de usufructo. Según los profesores Troncoso y Álvarez, “al
decir el art. 2418 que pueden hipotecarse los bienes raíces que se poseen en propiedad, se
está refiriendo a la hipoteca del derecho de propiedad en sí mismo, como queda de
manifiesto por el hecho de referirse acto continuo a los inmuebles que se poseen en
usufructo”.
En el mismo sentido, el profesor Ruz sostiene que “esta disposición, al decir que
pueden hipotecarse los inmuebles que se poseen en usufructo, induce a error porque
pareciera indicar que lo que se hipoteca es el inmueble, cuando en realidad lo hipotecado es
el derecho de usufructo”.
Agregan que “la hipoteca del usufructo no significa que su sola constitución de
acreedor faculta para percibir los frutos. Será el usufructuario quien continuará
percibiéndolos. El acreedor hipotecario tendrá derecho a ellos cuando ejercitando su
derecho de tal embargue el usufructo, sin que, conforme lo establece el art. 2423, se
extienda su derecho a los frutos percibidos por el usufructuario”. Una opinión diferente
sostiene el profesor Meza Barros al decir que “el art. 2424 establece que la hipoteca de un
usufructo ‘no se extiende a los frutos percibidos’. El acreedor sólo tiene el derecho, a falta
de pago de su crédito, de hacer vender el usufructo mismo”.
Por otro lado, el profesor Meza Barros sostiene que “la hipoteca constituida sobre un
derecho de usufructo recae sobre el derecho mismo y no sobre los frutos que produzca la
cosa. Se diferencia el usufructo de los frutos, como un capital de los intereses que produce.
No puede el acreedor hipotecario demandar los frutos, a medida que se produzcan,
con preferencia a otros acreedores. El usufructuario conserva el derecho de percibir los
frutos; percibidos e incorporados a su patrimonio constituyen la prenda general de sus
acreedores”.
El profesor Meza Barros agrega que, “a pesar de su analogía con el usufructo, no son
hipotecables el derecho de uso sobre inmuebles y el derecho de habitación. El art. 2418
guarda un significativo silencio y, además, se trata de derechos intransmisibles,
intransferibles, inembargables (arts. 819 y 2466)”.
Finaliza señalando que “la hipoteca de usufructo es precaria; se extingue con la
muerte del usufructuario y, en general, por las causas que ponen fin al derecho de
usufructo.
Sin embargo, el usufructo hipotecario no puede renunciarse en perjuicio de los
acreedores (art. 803)”.
iv.- Por otro lado, tratándose de la propiedad fiduciaria, el artículo 757 inc. 1º del Código
Civil, señala que se asimila a los bienes de la persona que vive bajo tutela o curaduría, y las
facultades del fiduciario, a las facultades del tutor o curador.
506 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
v.- Según los profesores Troncoso y Álvarez, “los inmuebles que pueden hipotecarse son
los llamados inmuebles por naturaleza, pero también los inmuebles por adherencia y los
inmuebles por destinación, arts. 570 y 568, no obstante estos dos últimos no pueden
hipotecarse separadamente del predio a que se adhieren o a que están destinados.
Constituida la hipoteca sobre un inmueble por naturaleza, se entiende que se comprenden
los inmuebles por adherencia y por destinación, art. 2420”.
En este sentido, el profesor Ruz nos recuerda que “lo que no puede pasar es que los
inmuebles por adherencia o destinación pueden hipotecarse separadamente del inmueble a
que acceden, esto por cuanto al constituirse un derecho real sobre ellos recuperan su
calidad de muebles, pasando a ser muebles por anticipación”.
vi.- Los profesores Troncoso y Álvarez señalan que “si se hipoteca la nuda propiedad, y
vigente la hipoteca se extingue el usufructo, consolidándose el dominio en manos del nudo
propietario, el gravamen afectaría a la propiedad plena, pues en virtud de los dispuesto en
el art. 2421 la hipoteca se extiende a todos los aumentos que reciba la cosa hipotecada”.
vii.- El profesor Meza Barros señala que, “cuando se hipoteca la nuda propiedad, cabe
preguntarse si el gravamen se extiende a la propiedad plena, en caso de extinguirse el
usufructo por la consolidación con la nuda propiedad.
La hipoteca afecta a la propiedad plena. La nuda propiedad se ha incrementado con
las facultades de uso y goce de que estaba separada y la hipoteca se extiende a los aumentos
que experimente la cosa hipotecada”.
B.- Una cuota sobre un bien raíz.
Este es el caso en que el bien raíz pertenece a una comunidad. En este caso, el
comunero, antes de la división de la cosa común puede hipotecar su cuota, pero verificada
la división la hipoteca sólo afectará a los bienes que se le hayan adjudicado a ese comunero,
siempre que fueren susceptibles de hipoteca; porque si no lo fueren, caducará la hipoteca.
De esta manera, como explica el profesor Díez Duarte, “el dueño de un inmueble
puede hipotecar, siendo dueño exclusivo y también puede hipotecar el que sólo tiene una
cuota en el inmueble. Y esta hipoteca se rige por todas las normas generales de toda
hipoteca convencional.
En efecto, la hipoteca de cuota no tiene ningún alcance relevante o especial, salvo el
efecto eventual que le señala el artículo 2417 del Código Civil”.
Sin embargo, excepcionalmente, puede subsistir esa hipoteca si es que el comunero
que se hubiere adjudicado el bien raíz consintiere en ello, lo que debe constar por escritura
pública de la que se debe tomar razón al margen de la inscripción hipotecaria.
Esta disposición se justifica por el efecto retroactivo de la adjudicación.
Como dice el profesor Díez, “la hipoteca de cuota carece de realidad típica concreta,
mientras la comunidad no se divida, o sea, mientras [el inmueble común] no se adjudique
todo o parte del inmueble común al comunero deudor que constituyó el gravamen
hipotecario sobre la cuota.
No se puede poner en duda que los efectos de la hipoteca de cuota, pendiente de la
comunidad, no son otras que las generales de todo derecho hipotecario y, en consecuencia,
507 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
el acreedor hipotecario puede interponer y hacer efectivos sus derechos sobre el bien
gravado sin ninguna limitación especial”.
Agrega que “el legislador permite que el comunero hipoteque su cuota, porque
considera que sobre ella tiene el derecho de dominio, hecho que se comprueba con el
artículo 1812, que lo autoriza para vender la cuota y el artículo 892, ubicado en el título de
la Reivindicación, que lo faculta expresamente para reivindicar una cuota. Este último
artículo expresamente nos señala que se puede reivindicar una cuota determinada pro
indiviso, de una cosa singular”.
Cabe tener presente que, una vez verificada la adjudicación, “el consentimiento del
comunero a quien se adjudica el inmueble hipotecado debe ser otorgado, para que la
hipoteca subsista, por escritura pública, tomándose razón al margen de la inscripción
hipotecaria. Naturalmente, la fecha de la hipoteca será la de la inscripción y no la fecha del
otorgamiento de la escritura pública. Si el comunero es incapaz, requerirá autorización
judicial conforme a las normas generales.
Si el inmueble no se adjudica a ninguno de los comuneros, sino que es adjudicado a
un tercero, nuestra jurisprudencia estima que la hipoteca subsiste y no caduca, porque
respecto a este tercero no se produce la causal de caducidad, contemplada en el artículo
2417”.
Por otro lado, “si la comunidad se extingue no por partición, sino por muerte del
comunero que hipotecó su cuota y los otros comuneros lo heredan, no caduca la hipoteca de
cuota de cosa común”.
En el mismo sentido, el profesor Meza Barros sostiene que “la hipoteca de cuota
tiene una existencia precaria. Supone, para que sea eficaz, que se adjudiquen al comunero,
en la división de la cosa común, bienes hipotecables. En caso contrario, caducará la
hipoteca.
La eficacia de la hipoteca, pues, depende de los resultados de la partición”.
Agrega que “la norma [del artículo 2.417 CC] es consecuencia del efecto declarativo
del acto de adjudicación. Se supone que el adjudicatario ha sido dueño de la cosa común
durante todo el tiempo que duró la indivisión; por otra parte, se reputa que los demás
comuneros no han tenido jamás ningún derecho.
Por lo tanto, si los bienes hipotecables de los que se hipotecó una cuota se han
adjudicado a otro u otros comuneros, la hipoteca habrá sido constituida por alguien que no
ha tenido nunca ningún derecho.
Con todo, podrá subsistir la hipoteca sobre bienes adjudicados a otros partícipes, ‘si
estos consintieren en ello, y así constare por escritura pública, de que se tome razón al
margen de la inscripción hipotecaria’ (art. 2417, inc. 2º).
En la práctica, para ponerse a cubierto, el acreedor exigirá la aprobación anticipada
de todos los copartícipes y su concurrencia en el acto constitutivo de la hipoteca”.
C.- Un bien a cuyo respecto se tiene un derecho condicional, o sujeto a una condición
resolutoria.
Art. 2.419 CC.
Luego, “en conformidad al art. 2419 los bienes futuros son susceptibles de
hipotecarse. Se hipoteca los bienes sobre los cuales se tiene un derecho eventual, limitado o
rescindible”.
508 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Art. 2.416 CC.
Los profesores Troncoso y Álvarez sostienen que “la regla señalada es innecesaria y
no constituye sino una aplicación del principio según el cual nadie puede transferir más
derechos de los que tiene.
Por otra parte, el art. 2416 se pone en el caso que el inmueble hipotecado esté sujeto
a una condición resolutoria, y dice que tendrá lugar lo dispuesto en el art. 1491, lo que en
otros términos significa que declarada la resolución se extingue la hipoteca o no, según la
condición conste o no en el título respectivo inscrito u otorgado por escritura pública”.
El profesor Meza Barros agrega que “las hipotecas constituidas por el donatario cuya
donación es resuelta, rescindida o revocada se sujetan a reglas especiales. Habrá acción
para demandar la extinción de la hipoteca:
a) cuando en la escritura pública inscrita de la donación se ha prohibido enajenar, o
se ha expresado la condición;
b) cuando antes de constituirse la hipoteca se ha notificado al interesado que se
prepara una acción rescisoria, resolutoria o revocatoria contra el donatario; y
c) cuando se ha constituido la hipoteca después de deducida la acción”.
Problema.
¿Puede hipotecarse una cosa ajena?
El profesor Meza Barros sostiene que “siempre tendrá para el acreedor una
trascendental importancia que el constituyente sea titular del derecho que hipoteca.
Aunque se decida que es válida, es forzoso convenir que no otorga al acreedor el derecho de
hipoteca. Como en la venta de cosa ajena, la tradición no dará al adquirente un derecho de
que el tradente carecía: nemo dat quod non habet”.
Opiniones.
A.- Algunos dicen que no.
Razones.
i.- El artículo 2.414 inc. 1º del Código Civil, señala que no podrá constituirse hipoteca
“sobre sus bienes”, lo que da a entender que el bien debe pertenecerle. “En otros términos,
estaría prohibida la hipoteca sobre bienes que no pertenecen al constituyente”.
ii.- Artículo 2.418 del Código Civil, al señalar que la hipoteca no podrá tener lugar, sino
sobre bienes raíces que se posean en propiedad o en usufructo; de manera que el bien debe
pertenecerle.
Luego, “de ambas disposiciones se pretende colegir que la hipoteca de cosa ajena
adolece de nulidad, en cuanto prohíben su constitución y por tratarse de un acto prohibido,
de acuerdo con el artículo 10, hay nulidad absoluta”.
iii.- Es sintomático en el Código, que cada vez que el legislador ha permitido la
celebración de un contrato sobre una cosa ajena, lo ha dicho expresamente, como ocurre
con la compraventa, en el artículo 1.815 del Código Civil, y con el arrendamiento, artículo
509 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
1.916 del Código Civil, de manera, que si nada dice en materia de hipoteca, es porque no
está permitida la hipoteca sobre cosa ajena.
Observación.
El profesor Meza Barros señala que “la jurisprudencia se inclina, con rara
unanimidad, a considerar nula la hipoteca de cosa ajena”.
B.- Otros autores dicen que sí es posible.
Argumentos.
i.- Como señalan los profesores Troncoso y Álvarez, “la regla general en el derecho
chileno es que los contratos sobre cosa ajena son válidos”.
ii.- Los profesores Troncoso y Álvarez sostienen que “la tradición de las cosas por quien
no es el verdadero dueño de ellas también es válida conforme a los arts. 682 y 683, de modo
que el adquirente queda en la misma situación que el tradente. No existen razones
particulares para que el Código se aparte en materia de hipoteca del sistema general”.
iii.- A propósito de la tradición, el artículo 670 inc. 2º del Código Civil, señala que lo que
se dice respecto de la tradición, se aplica a los demás derechos reales, entre los cuales está
la hipoteca, y resulta que la propia ley reglamenta lo que ocurre con la tradición de cosa
ajena, lo que también resultaría aplicable a la hipoteca. En este sentido, “la tradición hecha
por quien no es dueño no adolece de nulidad; solamente no transfiere el derecho de que se
trata”.
iv.- El artículo 2.498 inc. 2º del Código Civil, a propósito de la prescripción adquisitiva,
señala que se ganan por la misma vía los demás derechos reales que no se encuentren
expresamente exceptuados; y como la hipoteca no está exceptuada, perfectamente se puede
adquirir por usucapión, lo que ocurrirá, cuando el constituyente no era el verdadero dueño
del inmueble
Por otro lado, “en conformidad al art. 2512 el derecho de hipoteca se rige, en
cuanto a su prescripción por las mismas reglas que el dominio, lo que significa en otros
términos que puede adquirirse por prescripción ordinaria o extraordinaria. Y si se estima
que la hipoteca de cosa ajena debe adolecer de nulidad de acuerdo con el artículo 704 sería
un título injusto que daría origen a la posesión irregular y ésta a la prescripción
extraordinaria, resultando así que la hipoteca jamás se podría adquirir por prescripción
ordinaria, con lo cual no se respetaría lo dispuesto por el art. 2412 (sic)”.
En el mismo sentido, el profesor Meza Barros agrega que no se concibe la
adquisición por prescripción del derecho de hipoteca sino justamente cuando se constituye
por quien no es dueño de la cosa. Nulo el contrato, constituiría un título injusto y jamás el
derecho sería susceptible de adquirirse por prescripción ordinaria.
Contrariamente a lo expresado en el art. 2498, el derecho de hipoteca no podría
adquirirse sino por prescripción extraordinaria”.
510 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
v.- El profesor Ruz señala que “se utiliza, también, un argumento por analogía,
recurriendo a la prenda”; en este sentido, los profesores Troncoso y Álvarez sostienen que
“la prenda sobre cosa ajena se permite expresamente, de modo que no habría por que
estimar que no procede aplicar un principio semejante en materia de hipoteca”. Así también
lo entiende el profesor Meza Barros quien señala que “no se divisa una razón plausible para
adoptar, en relación con la hipoteca, una solución diversa a la adoptada expresamente para
la prenda (art. 2390); si la prenda no pertenece al que la constituye, ‘subsiste sin embargo
el contrato’, mientras el dueño no la reclama”.
vi.- Los profesores Troncoso y Álvarez señalan que “la ley no dice categóricamente que
para la validez de la hipoteca se requiera dominio de parte del constituyente, lo cual no
puede inferirse de los arts. 2414 y 2416 como se pretende. Resulta un tanto violento
sostener que la primera de estas disposiciones es prohibitiva, que impide hipotecar un bien
ajeno. Al querer referir la expresión ‘sus bienes’ al dominio se la desnaturaliza, dándosele
un alcance que no es el querido por el legislador; dicha expresión se refiere a los bienes que
están en poder del que constituye la hipoteca, sea éste dueño o no de ellos”.
vii.- Los profesores Troncoso y Álvarez sostienen que “el art. 2417 permite la ratificación,
la que no es procedente en caso de que haya nulidad absoluta”.
viii.- El profesor Díez Duarte sostiene que “vale la venta de cosa ajena y vale la hipoteca de
cosa ajena, porque en Chile existe dos especies de propiedad, la quiritaria, que constituye
dominio y la bonitaria, que sólo constituye posesión”.
Fundamenta esta opinión señalando que, “respecto a la hipoteca de cosa ajena,
nuestro Código Civil no contempla una disposición que declare su validez, como lo hace
respecto a la venta de cosa ajena el artículo 1815; pero la contempla en forma general en el
artículo 2418, (…). El artículo 2418 no señala que la hipoteca no podrá tener lugar sino
sobre bienes raíces ‘que se posean en propiedad’. Esta frase se refiere a la propiedad
bonitaria exclusivamente, que sólo significa posesión. La posesión es el hecho relevante en
esta especie de propiedad especial. Por eso, el artículo 2418 concede a la posesión una
calidad esencial. Si se hubiera querido referir [al] dominio absoluto, el artículo habría dicho
que la hipoteca no podría tener lugar sino sobre bienes raíces propios y, en ese caso, no
habría tenido destino la frase ‘que se posean en propiedad’. Y si Bello lo redactó así, fue
porque, por lo menos, está exigiendo una propiedad in bonis, o sea, propiedad bonitaria,
propiedad que en Roma sólo significa posesión.
Ahora, respecto de lo consignado en el artículo 2414, que señala que se podrá
constituir hipoteca sobre sus bienes, es porque los bienes raíces en Chile pueden estar en
nuestro patrimonio a título quiritario o bonitario, o sea, en simple dominio o posesión. Esta
posesión, en todo caso, está operando para una prescripción adquisitiva que puede estar
inclusive, ya cumplida.
Como el dominio se basa fundamentalmente en la posesión y, por tanto, la única
forma de acreditar el dominio absoluto es la prescripción adquisitiva, se hace necesario el
estudio de títulos para la tranquilidad o seguridad del comprador y del acreedor
hipotecario.
Volviendo a nuestro artículo 2418, podemos decir que ha sido creación exclusiva de
Bello que, basándose en la Partida Quinta había redactado el artículo 1815, en virtud del
511 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
cual la venta de cosa ajena es válida y, por tanto, era necesario que el artículo 2418
estuviera en armonía contextual con el precepto de la compraventa, para no contradecir el
principio lógico jurídico en virtud del cual ‘quien puede lo más, puede lo menos’. Por eso, el
artículo 2418 debía comprender las dos clases de propiedad, quiritaria y bonitario y lo
redactó, para lograrlo, sobre la base de la posesión, que incide en las dos clases de
propiedad”.
ix.- El profesor Meza Barros agrega que la expresión “sus bienes” que emplea el art.
2.414 CC “se explica porque lo normal será, naturalmente, que el constituyente sea dueño
del derecho que hipoteca”.
x.- Finalmente, el profesor Meza Barros señala que “el art. 2417 suministra una prueba
concluyente de que ésta es la solución correcta. La hipoteca constituida por el comunero a
quien, a la postre, no se adjudican bienes hipotecables, subsiste si los otros partícipes
consienten en ello. La hipoteca, pues, constituida por quien no es dueño, y se considera no
haberlo sido jamás, tiene pleno valor si es ratificada por el dueño”.
Efectos de la hipoteca de cosa ajena.
A.- Según los profesores Troncoso y Álvarez, “sería un título de aquellos que habilitan
para adquirir por prescripción”.
B.- Agregan que, “para el dueño, tal hipoteca es inoponible de modo que podría solicitar
la cancelación de la misma”.
C.- También señalan que, “en la práctica es difícil que exista hipoteca sobre cosa ajena,
porque el Conservador de Bienes Raíces revisa y controla las inscripciones que se le
solicitan”.
Cosas a las cuales se extiende la hipoteca.
El profesor Ruz señala que “debe tenerse en claro que la hipoteca no sólo comprende
al bien raíz hipotecado en sí mismo, sino que se extiende a los inmuebles por adherencia, a
los por destinación, a los aumentos y mejoras que experimente la cosa, a las rentas de
arrendamiento que devengue el inmueble y a las indemnizaciones que deban pagar los
aseguradores de dicho inmueble.
En cuanto a los inmuebles por destinación, es requisito que éstos pertenezcan al
dueño del inmueble hipotecado, porque si no, no tendrían el carácter de tales y no se verían
afectados por la hipoteca. Sabemos que los inmuebles por destinación (Art. 570) tienen este
carácter por voluntad del dueño y tal como éste les confirió ese carácter, también puede
quitárselos en enajenándolos a un tercero, dejando desde ese momento de estar afecto a la
hipoteca (Art. 2420). Pero esta facultad puede ejercitarla el dueño mientras el acreedor no
haya embargado el inmueble, pues una vez hecho esto el inmueble queda totalmente
inmovilizado en todas sus partes.
En cuanto a los inmuebles por adherencia quedan comprendidos en la hipoteca por
la misma razón anterior (Art. 568). Lo que sí puede hacer el dueño es enajenar o gravar
512 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
separadamente estos inmuebles por adherencia en favor de un tercero, en cuyo caso pasan
hacer muebles por anticipación (Art. 571), y quedan liberados de la hipoteca.
En cuanto los aumentos y accesiones. También comprende la hipoteca los aumentos
que experimenta el inmueble (Art. 2421).
En cuanto los frutos e indemnizaciones. También comprende la renta de
arrendamiento de los bienes hipotecados (Art. 2422) y la indemnización debida a los
aseguradores del inmueble en caso de que éste sufre el siniestro para cualquier evento fue
asegurado”. Art. 565 C. de C.
Observación.
Hay situaciones especiales regidas por leyes especiales
A.- La hipoteca sobre las naves. “Esta materia está reglamentada por la Ley Nº 3.500 y
no por el Código de Comercio como dice el art. 2418. Sólo son susceptibles de hipotecarse
las naves de más de cincuenta toneladas, incluso las que están en construcción en un
astillero”.
Art. 866 C. de C.
Como señala el profesor Meza Barros, “sólo son susceptibles de hipotecarse las naves
mayores, esto es, las de más de 50 toneladas de registro grueso (art. 4º del D.L. Nº 2.222 Ley
de Navegación)”.
B.- Las hipotecas sobre las aeronaves.
C.- Hipotecas sobre las minas.
D.- Hipoteca sobre el derecho real de aprovechamiento de aguas.
E.- Hipoteca de unidades de un inmueble acogido a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria.
Los profesores Troncoso y Álvarez señalan que, “de acuerdo al artículo 16 de la Ley
Nº 19.537 las unidades de un condominio pueden hipotecarse o gravarse libremente, sin
que sea necesario para ello del acuerdo de la asamblea de copropietarios. En caso de
ponerse término a la copropiedad la hipoteca sobre la unidad respectiva subsiste.
La hipoteca constituida sobre una unidad de un condominio se extiende a los
derechos que en los bienes comunes le corresponda, y quedan comprendidos en la
inscripción de la hipoteca.
Se establece expresamente que se puede constituir hipoteca sobre una unidad de un
condominio en proyecto en construcción, para cuyo efecto deberá archivarse
provisionalmente en el Conservador de Bienes Raíces respectivo un plano en que estén
singularizadas las respectivas unidades de acuerdo con el permiso de construcción
otorgado por la Dirección de Obras Municipales. Esta hipoteca gravará la cota [cuota] del
terreno que corresponda a la respectiva unidad desde la fecha de la inscripción de la
hipoteca, y se radicará en la unidad y los derechos que le correspondan, sin necesidad de
nueva escritura e inscripción desde la fecha del certificado de la Dirección de Obras
Municipales que declare acogido el inmueble al régimen de Copropiedad Inmobiliaria,
513 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
debiendo procederse al archivo en la Sección Especial del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces respectivo del plano del condominio.
La inscripción de esta hipoteca debe contener además de las menciones que indica el
art. 2432 números 1, 2, 4 y 5 del Código Civil las señaladas en los Nºs 4 y 5 del inciso
segundo del artículo 12 de la Ley Nº 19.537, esto es, la ubicación y los deslindes del
condominio a que pertenezca la unidad y el número y ubicación que corresponda a la
unidad en el plano referido precedentemente.
Esta disposición presenta dos características que la diferencia de la hipoteca
corriente, tales son:
1. Se permite la hipoteca de cosa futura – el piso o departamento – de acuerdo, por lo
demás, con lo establecido en el art. 2419.
2. Mientras no se construye el edificio – cosa principal y futura se hipoteca el suelo,
que es accesorio”.
El profesor Ruz agrega que “si se hipoteca un piso o departamento y el edificio es
destruido, en caso de que se reconstruya el edificio, va a subsistir la hipoteca en las mismas
condiciones en que se encontraba anteriormente”.
3.- Las solemnidades.
El artículo 2.409 del Código Civil, exige que la hipoteca se constituya por escritura
pública, y el artículo 2.410 del Código Civil, exige que esa escritura pública, se inscriba en el
Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces respectivo.
En consecuencia, como señala el profesor Ruz, no hay discusión en torno a que el
contrato de hipoteca es solemne, “como tampoco la hay en orden a considerar que la
solemnidad es la escritura pública (Art. 2409)”.
Problema.
¿Qué rol cumple la inscripción?
Sin lugar a dudas, es la firma de hacer la tradición del derecho real de hipoteca, pero
¿es además una solemnidad del titulo?
Como señala el profesor Ruz, “en mérito de lo dispuesto en el Art. 2410, ha surgido
para algunos autores la duda de si la inscripción es sólo la tradición del derecho real o juega
aquí un doble papel (solemnidad y tradición)”.
Opiniones.
A.- Fernando Alessandri.
Sostiene que sí es una solemnidad el título. A su juicio, “la hipoteca tiene dos
solemnidades: la escritura pública y la inscripción, la que – además – juega el rol de
tradición”.
514 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Argumentos.
i.- El artículo 2.410 del Código Civil, dice “además”, lo que da a entender que son
requisitos copulativos, “y que sin ella ‘no tendrá valor alguno’”.
Comentario.
Se dice que éste no es un buen argumento, porque el artículo 2.411 del Código Civil,
reconoce validez a los contratos hipotecarios celebrados en el extranjero, pero exige la
inscripción de la hipoteca, si el bien se encuentra situado en Chile.
Si esto es así, es porque el contrato ya existe, sin que para ello sea necesaria la
inscripción.
Así, el profesor Ruz plantea que “si se celebra un contrato de hipoteca en Argentina
sobre un bien situado en Chile, ese contrato, de acuerdo al Art. 2411, daría hipoteca sobre
ese bien siempre que se inscriba en el competente registro. Luego, el Art. 2411 nos dice que
ese contrato de hipoteca es perfectamente válido antes de inscribirse en el registro”.
En el mismo sentido, el profesor Díez Duarte expresa que “si este artículo exige la
inscripción del contrato de hipoteca es para dar cumplimiento al artículo 686 del Código
Civil”.
ii.- El artículo 2.419 del Código Civil, señala que la hipoteca sobre bienes futuros, sólo da
al acreedor el derecho de hacerla inscribir sobre los inmuebles que el deudor adquiera en lo
sucesivo, y en la medida en que los adquiera.
Lo que da a entender que el contrato de hipoteca no tiene ningún valor, en tanto no
se practique la inscripción.
B.- Somarriva, Meza Barros y Díez Duarte.
La inscripción no es una solemnidad del contrato de hipoteca. Sostienen que “se
exige única y exclusivamente como solemnidad la escritura pública, jugando la inscripción
el papel de tradición del derecho real”. Diez Duarte aclara que la inscripción “es la tradición
simbólica del derecho real de hipoteca y no solemnidad del contrato hipotecario”.
Según el profesor Ruz, “no tendría ni puede tener la inscripción el carácter de
solemnidad, pues el contrato de hipoteca queda perfecto por el solo otorgamiento de la
escritura pública, que es la forma en que la ley ha exigido que se exteriorice la voluntad. No
tiene sentido que la ley exija consentir dos veces, lo que sucedería si se estimara una doble
solemnidad”.
Argumentos.
i.- Si bien es cierto que el artículo 2.410 del Código Civil, exige la inscripción, debe
tenerse presente que el legislador al definir la hipoteca lo hizo considerándola como un
derecho real. En este sentido, el profesor Ruz sostiene que, “cuando el Art. 2410 establece
que la hipoteca deberá, además, ser inscrita en el Registro Conservatorio y que sin este
requisito no tendrá valor alguno, no se está refiriendo al contrato de hipoteca, sino que al
derecho real de hipoteca”.
515 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Luego, como se trata de la adquisición de un derecho real, indiscutidamente se
necesita de la inscripción para que se pueda adquirir ese derecho real; pero ello no dice
relación con el perfeccionamiento del contrato hipotecario, sino que con la tradición del
derecho real de hipoteca. Como señala el profesor Ruz, “no cabe la menor duda de que para
que exista el derecho real de hipoteca tiene que hacerse la tradición del mismo, lo que se
hace mediante la inscripción de la hipoteca en el Registro Conservatorio. De hecho, la
misma ley, al definir la hipoteca, lo hace señalando que ella es un derecho real; por ello, está
fuera de discusión que el Art. 2410 se refiere al derecho real de hipoteca, mientras que el
Art. 2409 se refiere al contrato de hipoteca”.
ii.- El Párrafo XXI del Mensaje del Código Civil, que dice que un contrato puede ser
perfecto, puede producir derechos y obligaciones entre las partes, pero no transfiere el
dominio, así como no transfiere ningún otro derecho real. En consecuencia, la inscripción es
un requisito para la constitución del derecho real de hipoteca, pero no para el
perfeccionamiento del contrato de hipoteca. De esta manera sin inscripción, “el contrato
puede existir pero no da derecho real alguno”. En el mismo sentido, el profesor Meza Barros
señala que “la escritura pública, pues, perfecciona el contrato, pero el derecho real no
adquiere vida sino por la inscripción”.
iii.- El profesor Díez Duarte agrega que “fundamentamos nuestra opinión en el hecho
que la inscripción en el conservador de bienes raíces es la única forma de celebrar la
tradición de los derechos reales inmuebles en nuestro Código Civil.
Y analizando el artículo 1443 del Código Civil debemos llegar a la misma conclusión.
En efecto, el artículo 1443 es norma exclusiva de los contratos consensuales, reales y
solemnes. Queremos decir que son contratos exclusivamente consensuales, exclusivamente
reales y contratos exclusivamente solemnes.
El artículo 1443 clasifica a los contratos en una trilogía, trilogía que no contempla
nos contratos mixtos en su celebración, o sea, reales y a la vez consensuales, ni tampoco
contempla contratos solemnes y reales al mismo tiempo, como sería el caso del contrato de
hipoteca.
Por esta razón, debemos concluir que el contrato de hipoteca es contrato solemne y
sólo solemne, porque únicamente requiere escritura pública. La tradición del derecho real
de hipoteca se efectúa por una convención consecuente del contrato de hipoteca; pero
totalmente independiente al contrato de hipoteca.
El contrato de hipoteca es convención solemne, porque requiere escritura pública y
la tradición del derecho real hipotecario se practica o celebra simbólicamente en el
conservador de bienes raíces competente”.
iv.- Los profesores Troncoso y Álvarez agregan que, “de acuerdo con el art. 2419 la
hipoteca de bienes futuros es válida y da derecho al acreedor a hacerla inscribir a medida
que el constituyente vaya adquiriendo los bienes. Está demostrado que hay contrato válido
sobre bienes futuros, que el contrato existe, que es válido, y tal es así que da derecho a
solicitar la inscripción. Si se otorga un derecho al acreedor, es porque ya hay contrato”. En
efecto, “este acto válido es el contrato de hipoteca, perfecto por el otorgamiento de la
escritura pública.
516 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Si el contrato no produce ningún efecto sin las inscripción, ¿cómo concebir que el
acreedor tenga derecho a obtener que la inscripción se practique?”.
v.- De razonarse de otro modo, se llegaría al absurdo de confundir el contrato de
hipoteca con el derecho real de hipoteca. En efecto, si entendemos que en virtud del
contrato de hipoteca el constituyente se obliga a transferir el derecho real de hipoteca, no
puede sostenerse que dicha obligación sólo nace cuando se ha practicado la inscripción,
pues, en ese momento, se extingue la obligación.
vi.- Según el profesor Meza Barros “el art. 767 establece que el usufructo sobre bienes
raíces ‘no valdrá si no se otorgare por instrumento público inscrito.
Al respecto dice Claro Solar: ‘La inscripción no es una solemnidad del acto de
constitución del usufructo que queda perfecto con el otorgamiento de la escritura pública’.
Y agrega: ‘En realidad la solemnidad de la construcción del usufructo que haya de recaer
sobre bienes raíces es la escritura pública a que debe reducirse el acto entre vivos; y la
inscripción es el modo de adquirir’”.
Importancia de este tema.
Se presenta cuando en la escritura pública del contrato de hipoteca se omite esa
cláusula en la que se autoriza al portador de copia autorizada a requerir las inscripciones y
subinscripciones que corresponda, porque en tal caso, constituyente y acreedor
hipotecario, deberán concurrir al Conservador de Bienes Raíces a requerir la inscripción;
pero si el constituyente se niega a ir, las facultades y derechos que se le confieren al
acreedor hipotecario, van a depender de la opinión que se adopte, en torno a la naturaleza
de la inscripción. Así:
A.- Si se sigue la opinión del Profesor Somarriva, el contrato ya se encuentra perfecto, de
manera que el acreedor hipotecario podrá exigir el cumplimiento forzado, y a la postre
obtener la inscripción de la hipoteca, aunque no concurra el constituyente.
B.- Pero, si se sigue la opinión del Profesor Alessandri, mientras no haya inscripción, el
contrato no se encuentra perfecto, de manera que el acreedor hipotecario, no podría entrar
a exigir el cumplimiento forzado, esto es, la inscripción.
Como expresa el profesor Ruz, “si se sostuviera que la inscripción es solemnidad del
contrato de hipoteca y, además, tradición del derecho real de hipoteca, el acreedor estaría
en una situación muy precaria, ya que prácticamente no podría exigir el cumplimiento del
contrato de hipoteca, porque ese cumplimiento coincidiría con la tradición del derecho real
(el contrato no estaría perfecto mientras no se efectúe la competente inscripción).
En cambio, siendo la solemnidad del contrato de hipoteca únicamente la escritura
pública, el contrato queda perfecto desde su otorgamiento y, por ende, si el deudor no
cumple, esto es, no hace la tradición del derecho real de hipoteca al acreedor, este puede
exigir su cumplimiento al deudor”.
En el mismo sentido, el profesor Meza Barros sostiene que “supóngase que después
de otorgada la escritura pública y antes de la inscripción el constituyente enajena la finca. El
acreedor no quedará burlado; podrá reclamar que se haga la tradición del derecho real de
517 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
hipoteca y deducir contra el deudor las acciones que proceda, según las reglas generales,
contra el contratante incumplidor”.
La hipoteca legal.
Generalidades.
Es aquella que impone la ley, y se verifica a propósito de la partición, cuando un
comunero se adjudica un bien raíz cuyo valor excede del valor de su cuota; esa diferencia
entre el valor del bien adjudicado, y el valor de la cuota, se denomina “alcance”, el cual debe
ser restituido por el comunero a la masa común, y con el objeto de garantizar la restitución
del alcance, se entiende constituida una hipoteca sobre el inmueble adjudicado por el sólo
ministerio de la ley, siempre que ese alcance no se pague de contado.
Concepto.
Son aquellas “que se entienden constituidas por el solo ministerio de la ley” o, como
señala el profesor Meza Barros, “es establecida de pleno derecho por la ley”.
Situación en Chile.
Arts. 662 inc. 1º y 660 CPC.
Según el profesor Díez Duarte, “si se adjudica a un comunero bienes que exceden del
ochenta por ciento de su haber probable y entre lo adjudicado existen bienes raíces, no
pagándose de contado el exceso, se entenderá constituida hipoteca legal sobre los
inmuebles para responder por el pago del referido exceso.
El Código de Procedimiento Civil habla de responder por los ‘alcances’, refiriéndose
al exceso no pagado que resulte en contra del adjudicatario. Por tanto, para que estemos en
presencia de una hipoteca legal se requiere que se adjudiquen bienes raíces, a personas
capaces o incapaces y que no se pague el exceso al contado.
En la práctica profesional, como usualmente no se calcula el haber probable de los
comuneros, toda vez que se celebran adjudicaciones de bienes raíces y existen dudas sobre
existencia o no existencia de excesos, se declara hipotecada la propiedad para responder de
estos posibles alcances.
Sobre este tema, la Corte Suprema ha resuelto que las exigencias de pago al contado
establecidas en las bases del remate sólo son aplicables a terceros; pero no se aplican a los
comuneros que se adjudican un bien.
También se ha fallado que los valores que reciben los comuneros durante la
partición devengan intereses”.
En el mismo sentido, el profesor Ruz sostiene que, “en la partición, cuando uno de los
comuneros se adjudica un inmueble que excede en su valor del 80% del haber probable de
ese comunero, lo lógico sería que ese comuneros adjudicatario pague al contado el exceso.
Sin embargo, puede persistir en la adjudicación del inmueble con lo cual automáticamente,
por el solo ministerio de la ley, queda garantizado con hipoteca sobre el mismo inmueble, el
518 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
pago de ese exceso, pesando sobre el Conservador de Bienes Raíces respectivo la obligación
de inscribir el título de la adjudicación e inscribiendo, al mismo tiempo, la hipoteca”185.
Agrega que “el mismo artículo 662 del Código de Procedimiento Civil impone al
Conservador de Bienes Raíces la obligación de inscribirla, al mismo tiempo de practicar la
inscripción de la escritura pública de adjudicación; pero es conveniente pedirla en la misma
carátula, que facilita el conservador de bienes.
La Corte Suprema ha fallado que la falta de hipoteca legal que garantice el pago de
los alcances no produce la nulidad de la adjudicación, porque la hipoteca legal es un acto
jurídico bilateral o convención posterior y es obligación accesoria; que sólo cauciona una
obligación principal y su omisión, por tanto, no puede ocasionar la nulidad de la partición”.
Finaliza señalando que “el tribunal de alzada no es el llamado a rectificar la ordenata,
de acuerdo con los cambios que introduzca en el laudo, porque la ley no lo autoriza a
ejercitar sus propias resoluciones y debe limitarse a ordenar que se rechazan las
operaciones de la ordenata en conformidad a lo fallado”.
Requisitos.
Según el profesor Ruz son:
“1º Que se verifique en un juicio particional en donde se adjudique un inmueble a uno de
los comuneros.
2º Que el valor del inmueble adjudicado, exceda del 80 por ciento del haber probable
del adjudicatario.
3º Que el exceso no se pague de contado.
4º Que se inscriba esa hipoteca”.
Características.
Según el profesor Meza Barros, “nuestra hipoteca legal presenta los siguientes
caracteres:
a) Es especial puesto que recae precisamente sobre el bien adjudicado.
b) Es determinada porque garantiza el alcance, esto es, el valor en que la
adjudicación excede del 80% del haber del adjudicatario, de acuerdo con los cálculos
prudentes del partidor.
c) Es pública porque requiere de inscripción”.
185 En el mismo sentido, los profesores Troncoso y Álvarez sostiene que “es el caso de una comunidad, en la
cual existen bienes raíces. En la partición se acuerda adjudicar a uno de los comuneros, ya sea en un
comparendo o en el laudo arbitral, uno de los bienes raíces. Esa adjudicación excede del 80% del haber
probable. De modo entonces que debe fijarse primero cuál es el haber probable. Por el exceso puede el
comunero pagar una suma de contado, pero si no hace ese pago, queda constituida una hipoteca legal sobre el
inmueble para garantizar un posible alcance, es decir, saldo en contra del heredero”.
519 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Observación.
Según el profesor Meza Barros “la hipoteca legal está sujeta a las mismas reglas que
la hipoteca convencional”.
Obligaciones que pueden caucionarse con hipoteca.
El profesor Meza Barros sostiene que “la hipoteca puede caucionar toda clase de
obligaciones, cualquiera que sea su origen.
La obligación a que accede la hipoteca puede ser civil o natural (art. 1472). Pueden,
asimismo, caucionarse con hipoteca obligaciones futuras.
El art. 2413, inc. 3º, previene que la hipoteca podrá otorgarse ‘en cualquier tiempo
antes o después de los contratos a que accede, y correrá desde que se inscriba’”.
Especialidad de la hipoteca en cuanto al crédito hipotecario.
Según el profesor Meza Barros “consiste en la determinación de la naturaleza y
monto de la obligación que la hipoteca garantiza.
No basta individualizar los bienes afectos a la hipoteca; es menester, además,
individualizar el crédito para cuya seguridad se ha constituido.
La especialidad en cuanto al crédito se justifica sobradamente. Por una parte,
permite que el deudor se percate cabalmente del alcance de su obligación hipotecaria y, por
la otra, hace posible que los terceros conozcan con exactitud la medida en que se encuentra
comprometido el crédito del deudor, que se formen un concepto claro de su verdadera
solvencia”.
Determinación del monto de la obligación garantizada.
El profesor Meza Barros se pregunta “¿puede constituirse hipoteca en garantía de
obligaciones de monto indeterminado? La afirmativa no es dudosa.
a) Desde luego, el art. 2432 no menciona el monto de la obligación principal entre los
requisitos de la inscripción. Su Nº 4º dispone que la inscripción expresará ‘la suma
determinada a que se extienda la hipoteca’, en caso de que se limite a una suma
determinada.
Tal sería el caso de que se hipotecara en doscientos mil pesos una finca para
responder de las resultas de una guarda. La hipoteca se extiende a una suma determinada
que debe indicarse en la inscripción, pero la obligación es de monto indeterminado.
b) Por otra parte, el art. 2427, en caso de que la finca se pierda o deteriore en forma
de no ser suficiente para seguridad de la deuda, permite que el acreedor impetre medidas
conservativas, ‘si la deuda fuere líquida, condicional o indeterminada’.
c) En fin, en numerosos casos es necesariamente indeterminado el monto de la
obligación. Para el discernimiento de las guardas, la ley exige que el tutor o curador rinda
previamente fianza que puede reemplazarse por una ‘hipoteca suficiente’ (art. 376).
Asimismo, el usufructuario no podrá tener la cosa fructuaria, ‘sin haber prestado caución
suficiente de conservación y restitución’ (art. 771)”.
520 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Límite legal de la hipoteca.
El profesor Meza Barros se pregunta si “la indeterminación del monto de la deuda
¿no es una formidable brecha al principio de la especialidad de la hipoteca?
El art. 2431 tempera las consecuencias de la infracción al principio de la especialidad
de la hipoteca: ‘La hipoteca podrá limitarse a una determinada suma, con tal que así se
exprese inequívocamente; pero no se extenderá en ningún caso a más del duplo del importe
conocido o presunto de la obligación principal, aunque así se haya estipulado’.
De este modo, si no se ha limitado el monto de la hipoteca, la ley pone un límite.
Como la disposición se refiere el importe ‘conocido o presunto’ de la obligación caucionada,
queda en claro que el monto de esta obligación puede ser determinado o indeterminado.
Para evitar una incertidumbre que pude ser gravemente perjudicial para su crédito,
‘el deudor tendrá derecho a que se reduzca la hipoteca a dicho importe’, o sea, el doble del
valor conocido o presunto de la obligación caucionada.
Obtenida la reducción, se hará a costa del deudor una nueva inscripción, ‘en virtud
de la cual no valdrá la primera sino hasta la cuantía que se fijare en la segunda’ (art. 2431,
inc. 2º)”.
Cláusula de garantía general hipotecaria.
El profesor Meza Barros señala que, “en la práctica bancaria es frecuente que se
estipule la llamada cláusula de garantía general hipotecaria. Por ella se constituye hipoteca
para garantizar determinadas obligaciones y, además, todas las que se contraigan en el
futuro para con el banco.
La validez de esta cláusula ha sido definitivamente reconocida por la Corte Suprema.
a) La hipoteca puede constituirse antes que la obligación principal y el art. 2413 no
deja dudas acerca de que es posible inscribirla, antes de que exista la obligación caucionada.
Las alternativas sufridas por la disposición en los Proyectos corrobora su tenor
literal.
b) El art. 2431 Nº 2, establece que la inscripción debe expresar ‘la fecha y la
naturaleza del contrato a que accede la hipoteca’.
Pero la fecha del contrato y su naturaleza sólo será posible consignarlas en la
inscripción cuando el contrato sea contemporáneo o anterior a la hipoteca. En otros
términos, la exigencia del Nº 2 del art. 2432 deberá cumplirse cuando ellos sea
prácticamente posible.
La disposición establece, también, que debe expresarse el ‘archivo en que existe’ el
contrato y es obvio que esta exigencia es imposible de cumplir cuando el contrato conste en
instrumento privado”.
Inscripción de la hipoteca.
1.- Se trata de títulos que deben inscribirse.
2.- Como señala el profesor Díez Duarte, “la inscripción debe practicarse en el Registro
de Hipotecas y Gravámenes conforme lo dispone el artículo 32 del Reglamento del
521 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Conservador. Como la inscripción constituye la tradición simbólica del derecho real de
hipoteca, su omisión no tendrá valor alguno como derecho real hipotecario”.
3.- El profesor Meza Barros sostiene que “no ha establecido la ley las enunciaciones que
debe contener la escritura de hipoteca. Señala el art. 2432 las indicaciones que debe
contener la inscripción”.
4.- El profesor Meza Barros agrega que “la inscripción debe hacerse, en general, con los
datos que suministra el título. El art. 82 del Reglamento del Conservador establece que la
falta absoluta de alguna de las designaciones legales sólo podrá subsanarse por escritura
pública”.
5.- Las menciones que debe señalar la inscripción son:
A.- La individualización de las partes.
B.- Fecha y naturaleza del contrato al que accede la hipoteca, y archivo en que se
encuentra.
Si la hipoteca se ha constituido por acto separado, además se señalará la naturaleza y
fecha de este contrato, y el archivo en que existe.
C.- Individualización y situación de la finca hipotecada, incluyendo sus deslindes.
D.- La suma determinada a que se extienda la hipoteca, si es que así se hubiere acordado
por las partes.
E.- Fecha de la inscripción, y firma del Conservador de Bienes Raíces.
Observaciones.
1.- Cabe tener presente que la omisión de alguna de las menciones de los números 1, 2,
3 y 4 no anulan la inscripción, si por medio de ella, o del contrato o contratos citados en ella
puede tomarse conocimiento de tales datos omitidos en la inscripción. Pero la omisión del
número 5, sí anula la inscripción.
Art. 2.433 CC.
2.- Según el profesor Díez Duarte “la omisión de la inscripción acarrea la inexistencia
exclusivamente del derecho real de herencia, porque se ha omitido la tradición simbólica
del derecho real de hipoteca; pero existe, como ya lo hemos señalado, el título traslativo del
derecho real de hipoteca y que el acreedor puede exigir forzadamente la tradición
respectiva. En efecto, el artículo 681 del Código Civil expresa que se puede pedir la tradición
de todo aquello que se deba. Y por el contrato de hipoteca, el deudor se obliga a dar, es
decir, a transferir el derecho real de hipoteca al acreedor”.
3.- El profesor Díez Duarte sostiene que “las anotaciones presuntivas que practica o
realiza el conservador de bienes raíces en el repertorio caducan a los dos meses, si no se
convierten o transforman en inscripción, y estas anotaciones presuntivas no pueden
522 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
renovarse, porque la renovación no está autorizada por precepto alguno del reglamento del
conservador, ha dicho nuestra jurisprudencia, en nuestra opinión totalmente equivocada,
porque es un derecho de carácter privado, que puede ser objeto de cualquiera convención.
Sin embargo, la Corte Suprema ha declarado nula la inscripción hipotecaria que se practica
cuando había caducado la anotación presuntiva”.
4.- El mismo profesor agrega que “la Corte de Apelaciones de Santiago ha dicho que
cedido un crédito caucionado con hipoteca, las hipotecas pasan al cesionario de pleno
derecho, sin necesidad de nueva inscripción hipotecaria, porque el artículo 1906 del Código
Civil expresa que la cesión de un crédito ‘comprende’ sus fianzas, privilegios e hipotecas”.
5.- El profesor Díez Duarte también sostiene que “la Corte Suprema ha resuelto que no
procede solicitar la nulidad de la partición reducida a escritura pública, por no haberse
inscrito junto con la adjudicación de la propiedad la pertinente hipoteca legal, que el
artículo 662 del Código de Procedimiento Civil establece para garantizar el pago de los
alcances.
La hipoteca legal es un acto jurídico posterior y accesorio que garantiza el
cumplimiento de una obligación principal; por tanto, por el hecho de no haberse inscrito, no
puede acarrear la nulidad de la participación [partición].
La misma sentencia señala que si el conservador de bienes raíces omite inscribir la
hipoteca legal, la propiedad no queda gravada con hipoteca, considerada como derecho
real”.
Efectos de la hipoteca.
Estos se pueden examinar desde tres puntos de vista:
- En cuanto al bien hipotecado.
- En cuanto a los derechos del acreedor hipotecario.
- En cuanto a los derechos del constituyente.
1.- En cuanto al bien hipotecado.
La hipoteca se extiende:
A.- Al inmueble hipotecado.
Se trata del inmueble por naturaleza sobre el cual recae la hipoteca.
B.- A los muebles que se reputan inmuebles por destinación.
El profesor Meza Barros señala que “la hipoteca constituida sobre un inmueble por
naturaleza se hace extensiva a los inmuebles por destinación, esto es, a aquellos bienes
muebles que se encuentran permanentemente destinados al uso, cultivo y beneficio del
inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin detrimento (art. 570).
La hipoteca alcanza a los inmuebles por destinación, aunque nada se exprese en el
contrato y aunque la inscripción hipotecaria, por lo mismo, no los mencione.
523 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Importa destacar que no sólo resultan gravados los inmuebles por destinación que
existían en la finca al tiempo de constituirse la hipoteca, sino también los que adquieren
este carácter con posterioridad. La ley no distingue.
Pero la hipoteca de estos bienes es inestable. El art. 2420 establece que la hipoteca
‘deja de afectarlos desde que pertenecen a terceros’. Enajenados estos bienes, dejan de
estar al servicio del inmueble, recobran su natural condición de bienes muebles y no les
alcanza la hipoteca”.
C.- A los aumentos y mejoras que experimente el bien hipotecado, sea que provengan de
la naturaleza o del hombre.
El profesor Meza Barros señala que “los aumentos que experimente la finca y las
mejoras que en ella se introduzcan forman parte del inmueble y es lógico que los afecte la
hipoteca.
La hipoteca comprende todo aquello que incremente la cosa hipotecada, sea por
casusa naturales o a consecuencia de la industria humana. Se extenderá la hipoteca a los
aumentos que experimente la finca por aluvión, a los edificios que se construyen, a las
plantaciones que en ella se realicen.
Si se hipoteca la nuda propiedad y luego se consolida con el usufructo, la hipoteca
gravará la propiedad plena”.
D.- A las indemnizaciones debidas por los aseguradores.
Art. 565 inc. 1º C. de C.
En este caso opera una subrogación real. “Como consecuencia de esta subrogación
real, la hipoteca recaerá sobre un bien mueble, como es la indemnización del seguro. Pero,
en verdad, el acreedor hipotecario siempre, a la postre, ejercita su derecho sobre un bien
mueble: el producto de la realización de la finca hipotecada”.
E.- A las indemnizaciones que debe pagar la entidad expropiante en una expropiación
por causa de utilidad pública.
Ya que la entidad expropiante debe recibir el inmueble libre de gravámenes; de
manera que al pagar el valor de la expropiación, los acreedores hipotecarios, pueden hacer
valer sus derechos sobre tal indemnización, para que una vez pagados se cancele la
hipoteca.
En este caso, también opera una subrogación real, ya que “el acreedor hipotecario,
en tal caso, hará valer sus derecho sobre el precio de la expropiación”.
Art. 924 CPC.
F.- A las pensiones devengadas por el arrendamiento de los bienes hipotecados.
Esto no quiere decir que el acreedor hipotecario cobre directamente las rentas de
arrendamiento, sino que puede embargar tales rentas, y hacer uso de su derecho preferente
para pagarse con tales rentas.
524 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Según el profesor Meza Barros “la disposición no significa, por cierto, que el acreedor
hipotecario tenga derecho a percibir las rentas y sea privado de ellas el dueño de la finca.
El derecho del acreedor hipotecario sobre las rentas sólo se hace presente cuando,
exigible la obligación principal, deduce su acción hipotecaria y embarga las rentas. Con tales
rentas podrá hacerse pago y gozará en estos bienes de igual preferencia que respecto de la
finca misma”.
2.- En cuanto a los derechos del acreedor hipotecario.
La hipoteca, confiere al acreedor hipotecario tres derechos:
- Derecho de venta.
- Derecho de preferencia.
- Derecho de persecución.
A.- Derecho de venta.
Si la obligación principal no se cumple espontáneamente, surge el derecho del
acreedor hipotecario para solicitar la venta del bien hipotecado.
Como dice el profesor Meza Barros, “el acreedor hipotecario tiene, respecto de la
finca hipotecada, el derecho de hacerla vender para pagarse con el producto”.
Art. 2.424 CC.
Por su parte, el profesor Ruz sostiene que “el acreedor hipotecario dispone de dos
acciones: una acción personal en contra del deudor, que se hace valer sobre los bienes del
deudor, es decir, sobre todo su patrimonio; y una acción hipotecaria, que se hace valer sólo
respecto del inmueble gravado con hipoteca”.
El profesor Díez Duarte apunta que “Andrés Bello, por el hecho que el acreedor
hipotecario puede tener el derecho de vender la finca hipotecada en remate, en el caso
eventual de incumplimiento, estimaba que la hipoteca constituye una enajenación
condicional.
Manuel Somarriva, por su parte, considera que esta afirmación de Bello es discutible,
porque con ese criterio habría que concluir que cualquiera, al contraer una obligación
también celebra una enajenación condicional de sus bienes, ya que el acreedor pertinente,
ejercitando el derecho de prenda general, puede obtener el remate de los bienes, si el
deudor no cumple”.
Problema.
El profesor Meza Barros señala que “el art. 2397 otorga al acreedor prendario el
derecho, a falta de posturas admisibles, para que la prenda se aprecie por peritos y se le
adjudique, hasta concurrencia de su crédito.
Esta facultad del acreedor prendario es hoy inoperante. ¿Rige la disposición para el
acreedor hipotecario?
Respecto del acreedor hipotecario, es manifiesto que la disposición se encuentra
derogada. El art. 499 del Código de Procedimiento Civil autoriza al acreedor, a falta de
postores, para pedir que la finca se saque nuevamente a remate, con rebaja del mínimo, o se
le adjudique ‘por los dos tercios de la tasación’.
525 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Se comprende que carece de sentido el derecho de pedir que los bienes se tasen,
puesto que han debido ser previamente tasados”.
Observaciones.
i.- Según el profesor Meza Barros “la aplicación a la hipoteca de la norma del art. 2397
importa que es igualmente nulo el pacto comisorio en este contrato.
Las reglas sobre realización de la finca hipotecada son de orden público y el acreedor
no puede disponer de ella o apropiársela por otros medios que los que indica la ley”.
En el mismo sentido, el profesor Díez Duarte señala “que el inciso segundo del
artículo 2397 prohíbe el pacto comisorio en el contrato de hipoteca, al decir que tampoco
podrá estipularse que el acreedor tenga la facultad de disponer de la prenda o de
apropiársela por otros medios que los que aquí señalados.
El espíritu del artículo 2397 del Código Civil es el siguiente: en el inciso primero,
resguarda los derechos del acreedor prendario, aplicable al acreedor hipotecario y en el
inciso segundo, cuida los intereses del deudor hipotecario y condena la estipulación del
pacto comisorio, porque puede amparar operaciones de usura. Esta prohibición la creó el
pretor romano, cuando ya las ideas cristianas se imponían en el pueblo romano como
normas de conducta social y moral.
Nuestra jurisprudencia ha considerado infringido el inciso 2º del artículo 2397 en el
siguiente caso: (…) si se estipula en el contrato de hipoteca que, a falta de posturas
admisibles en el remate, el acreedor podrá adjudicarse el inmueble por el monto que en ese
momento tuviere la deuda.
En nuestra opinión, muy personal por cierto, estimamos que los fundamental que
consigna el artículo 2397, ubicado en el título del contrato de prenda y aplicable a la
hipoteca por expresa disposición del artículo 2424, [es] que la finca hipotecada sea
apreciada previamente por peritos para poder ser adjudicada al acreedor hipotecario hasta
concurrencia de su crédito.
Respecto al acreedor prendario, este derecho fue derogado, en nuestra opinión, por
el artículo 1º del Decreto – Ley Nº 776, de fecha 19 de diciembre de 1925, sobre realización
de la prenda”.
ii.- El profesor Meza Barros señala que “la constitución de una hipoteca no es obstáculo
para que el acreedor persiga el cumplimiento de la obligación en otros bienes del deudor.
La hipoteca, en suma, no es incompatible con el derecho de prenda general del
acreedor”.
Art. 2.425 CC.
Agrega el profesor Meza Barros que, “como es lógico, cuando el acreedor persigue
otros bienes del deudor, no goza de la preferencia que la ley le confiere, si el bien en que
pretende hacer efectivo su crédito es precisamente la finca hipotecada.
Dispone el acreedor para perseguir otros bienes del deudor de la acción personal
derivada de la obligación caucionada. En el ejercicio de esta acción, el acreedor no goza de
preferencia, es reputado un acreedor común. Así lo establece expresamente el art. 2425:
‘aquélla – la acción hipotecaria – no comunica a ésta – la acción personal – el derecho de
preferencia que corresponde a la primera’”.
526 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
iii.- El profesor Ruz señala que, “cuando la acción hipotecaria se dirige en contra del
deudor propiamente tal, ella se confunde con la acción personal: sin embargo, lo que la
caracteriza y la distingue de la acción personal es que la acción hipotecaria se hace valer
contra el tercer poseedor de la finca hipotecada.
Desde el punto de vista procedimental, la acción hipotecaria puede tramitarse según
el procedimiento ordinario o según el procedimiento ejecutivo, dependiendo de si la
obligación consta en un título ejecutivo o no.
La acción hipotecaria es siempre real, emana de un derecho real y su naturaleza es
inmueble y se dirige contra el actual poseedor del inmueble hipotecado”.
B.- Derecho de preferencia.
El acreedor hipotecario goza de una preferencia de tercera clase, que en relación al
bien hipotecado le permite pagarse antes que cualquier otro acreedor; salvo que los demás
bienes del deudor sean insuficientes para cubrir los créditos de primera clase, caso en el
cual se pagan después de los acreedores de primera clase. “Su preferencia es especial y
recae sobre el inmueble hipotecado”.
Según el profesor Díez Duarte “la hipoteca sería ilusoria si no se le concediera
preferencia porque coloca al acreedor hipotecario a cubierto de la insolvencia económica
sobreviniente al deudor hipotecario”.
Precisiones.
i.- Por el saldo insoluto concurren junto a los acreedores de quinta clase. “Así, si el valor
del inmueble hipotecado no alcanza para pagar el total de la deuda, el saldo insoluto va
como valista o sea de quinta clase (Art. 2490)”.
ii.- Los acreedores hipotecarios tienen el derecho para abrir su concurso especial a
parte, con el objeto de obtener el remate de los inmuebles hipotecados, sin tener que
esperar el resultado de la quiebra.
iii.- Los acreedores hipotecarios se prefieren unos a otros según la fecha de inscripción
de sus hipotecas.
El profesor Meza Barros sostiene que “el art. 2415 establece que el dueño de los
bienes hipotecados, no obstante cualquiera estipulación en contrario, puede constituir
nuevas hipotecas.
La constitución de nuevas hipotecas es posible porque no lesiona en absoluto los
intereses de los acreedores hipotecarios anteriores. Las diversas hipotecas prefieren, unas a
otras, en el orden de sus fechas (art. 2477, inc. 2º). La fecha de la hipoteca será siempre la
de la correspondiente inscripción (art. 2412).
Las hipotecas de la misma fecha preferirán en el orden de las inscripciones. Para este
efecto cobra importancia la anotación en el Repertorio que debe expresar la hora de
presentación del título (art. 24 del Reglamento del Conservador)”.
527 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
iv.- El profesor Díez Duarte agrega que esta preferencia se puede hacer valer, y es lo más
usual, “interponiendo una tercería de prelación, si la finca hubiese sido embargada por otro
acreedor cualquiera”.
v.- El profesor Díez Duarte sostiene que “esta preferencia hipotecaria puede ser
invocada por el acreedor hipotecario aún cuando ejercite la acción de desposeimiento
contra el tercer poseedor, porque en este caso se ejerce el derecho de hipoteca como
derecho real y como tal comprende también la preferencia”.
vi.- El profesor Díez Duarte señala que, “para que se declare la preferencia hipotecaria
debe alegarse. El juez no puede declararla de oficio. No existe texto legal que lo autorice
para ello”.
A qué se extiende la preferencia.
El profesor Meza Barros señala que “la preferencia de la hipoteca se hace efectiva, en
verdad, sobre el producto de la realización de la finca.
La preferencia se extiende, asimismo:
a) A las indemnizaciones del seguro, puesto que la cantidad asegurada se subroga a
la finca, en caso de siniestro (art. 555 del C. de Comercio186).
b) Al valor de la expropiación de la finca hipotecada (art. 924 del C. de P. Civil).
c) A las rentas de arrendamiento de la finca, y en general, a todos los bienes a que
se extiende la hipoteca, de acuerdo con los arts. 2420 a 2422”.
La posposición de la hipoteca.
Concepto.
Es un acto jurídico en cuya virtud un acreedor hipotecario de grado superior acepta
que su crédito se pague después del crédito de otro acreedor hipotecario de grado inferior;
y esto es posible, porque en el fondo es una renuncia que hace el acreedor hipotecario de
grado superior a su derecho a pagarse primero, y como es un derecho que sólo mira al
interés individual del renunciante, nada obsta a su renuncia.
El profesor Meza Barros la define señalando que “es el acto por el cual el acreedor
hipotecario consiente en que prefiera a la suya una hipoteca constituida con posterioridad.
Nada impide que el acreedor renuncie a la prioridad que la ley le otorga para pagarse
de su crédito y acepte voluntariamente desmejorar su situación”.
Para el profesor Ruz “consiste en un acto por el cual un acreedor hipotecario
consiente en que la hipoteca de grado posterior a la suya pase a ser preferente” o, como
dicen los profesores Troncoso y Álvarez, “consiste en el acto por el cual un acreedor
hipotecario consiente en que una hipoteca constituida con posterioridad a la suya, pase a
ser preferente”.
186 La Ley Nº 20.667 modificó el contrato de seguros. En la actualidad, tenemos el art. 565 inc. 1º C. de C.
528 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Requisitos.
i.- Debe otorgarse por escritura pública.
ii.- Debe inscribirse y la fecha de la posposición será posterior a la fecha de aquella
hipoteca que ahora va a tomar la preferencia.
Observaciones.
i.- Según el profesor Ruz “esta posposición tiene que hacerse por escritura pública y se
requiere de nueva inscripción (no basta la anotación marginal)”.
ii.- El profesor Díez Duarte señala que “la preferencia que goza todo acreedor
hipotecario es renunciable, porque es derecho establecido en su sólo interés particular.
Lógico que si esta renuncia se celebra en perjuicio o en fraude de sus acreedores, podría ser
revocada si los acreedores ejercen la acción pauliana o revocatoria, conforme a lo que
dispone el artículo 2460. La acción pauliana o revocatoria procede en todo acto jurídico
fraudulento, sea unilateral o bilateral”.
iii.- Según el profesor Díez Duarte, “Somarriva estima que la renuncia puede celebrarla el
acreedor hipotecario por medio de mandatario, pero que requiere poder especial, no siendo
suficiente un mandato de carácter general”.
C.- Derecho de persecución.
Concepto.
Dado que la hipoteca es un derecho real, el acreedor hipotecario puede perseguir el
pago de su crédito en la finca hipotecada en manos de quien se encuentre.
Para esto cabe tener presente que si la hipoteca ha sido constituida por el mismo
deudor hipotecario, el acreedor va a contar con una acción personal para obtener el
cumplimiento de la obligación principal; y además cuenta con una acción real para hacer
valer de la garantía; pero en este caso, ambas acciones aparecen confundidas, puesto que se
van a dirigir en contra de una misma persona. De esta manera, el profesor Meza Barros
señala que, “mientras la finca hipotecada permanece en poder del deudor, la acción
personal que deriva de la obligación principal y la acción hipotecaria, en el hecho, se
confunden. Se produce, en cambio, una radical separación entre ambas acciones cuando la
finca es enajenada”.
Pero, si el constituyente enajena el bien raíz, o bien si la hipoteca fue constituida por
un tercero, surge la figura del “tercer poseedor de la finca hipotecada”, de manera que se
advierte la diferencia entre ambas acciones, puesto que la acción personal, se va a dirigir en
contra del deudor principal, y la acción real se va a dirigir, en contra del Tercer Poseedor de
la Finca Hipotecada.
Como dice el profesor Meza Barros, “la enajenación no afecta al derecho de hipoteca
ni a la acción hipotecaria. La hipoteca es un derecho real y sigue a la finca. La acción
hipotecaria podrá dirigirse contra el actual propietario”.
529 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Art. 2.428 inc. 1º CC.
De esta manera, se define el derecho de persecución, como el medio que la ley
reconoce al acreedor hipotecario para hacer valer la hipoteca, y hacerla efectiva frente a
terceros poseedores. Para Meza Barros es “la hipoteca misma, en cuanto afecta a terceros
poseedores”.
A juicio del profesor Díez Duarte, “el derecho de persecución del acreedor
hipotecario y la acción hipotecaria contra el tercero poseedor de la finca hipotecada es una
misma cosa, es un mismo derecho real, con la variante sólo procesal, cuando este derecho
real se hace efectivo contra el tercer poseedor de la finca hipotecada”.
Requisitos para hacer valer del derecho de persecución.
i.- Que una persona distinta del deudor principal, tenga la cosa en su poder, ya sea a
título de dominio, o de posesión. Como dicen los profesores Troncoso y Álvarez, “es
necesario que la finca se encuentre en manos de un tercer poseedor”.
ii.- Que el propietario del inmueble no se haya obligado personalmente para con el
acreedor, ni solidaria, ni subsidiariamente.
iii.- Los profesores Troncoso y Álvarez agregan “que la deuda garantizada sea exigible”.
iv.- Los mismos profesores agregan “que la hipoteca se encuentre inscrita”.
Quiénes son terceros poseedores.
El profesor Meza Barros explica que “se llama terceros poseedores a toda persona
que detenta, a un título no precario, la finca gravada con hipoteca, sin que se haya obligado
personalmente al pago de la obligación garantizada.
Se denomina a esta persona ‘tercero’ para significar su condición de extraño a la
deuda.
La situación de los terceros poseedores es necesariamente muy distinta que la del
deudor personal. Por lo mismo, el acreedor debe accionar en su contra en forma también
diversa.
El único vínculo que les liga al acreedor es la posesión de la cosa afecta al gravamen
real. Están obligados propter rem et occasione rei.
En verdad, el deudor es el inmueble. Si el inmueble pudiera defenderse, contra él se
dirigiría el acreedor. Como la acción debe encaminarse contra una persona, ésta ha de ser el
poseedor, si así puede decirse, representante del inmueble”.
Por su parte, los profesores Troncoso y Álvarez, señalan que “son terceros
poseedores todos aquellos que son dueños o poseedores de la finca hipotecada sin que se
hallan obligados personalmente al cumplimiento de la obligación”.
i.- Adquirente de la finca gravada con hipoteca.
El profesor Meza Barros señala que “tercer poseedor, por de pronto, es la persona
que adquiere la finca con el gravamen hipotecario ya constituido.
530 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
El art. 2429 reputa tercer poseedor a la persona que es perseguida por el acreedor
para el pago de la hipoteca constituida sobre una finca ‘que después pasó a sus manos con
este gravamen’.
a) En términos generales, el adquirente para quedar obligado sólo propter rem ha
de ser un adquirente a título singular: comprador, donatario, legatario.
Si el inmueble ha sido adquirido a título de herencia, el heredero será también un
deudor personal, como lo era el causante cuyo lugar ocupa, confundiéndose sus
patrimonios.
Pero la calidad de tercer poseedor corresponderá al heredero beneficiario que no
es continuador de la persona del difunto (art. 1259).
Esta calidad corresponderá igualmente al heredero que ha pagado su cuota en las
deudas hereditarias y a quien se adjudica un inmueble hipotecado. Pagada su parte de las
deudas del causante, no podrá ser perseguido, en lo sucesivo, sino como tercer poseedor.
b) Por lo que toca al legatario, es menester indagar si el testador ha querido o no
expresamente gravarle con la deuda garantizada con la hipoteca.
El legatario a quien el testador ha impuesto el pago de la deuda es, obviamente, un
deudor personal. En caso contrario, es responsable propter rem y debe considerársele
como un tercer poseedor (art. 1366)”.
ii.- Constituyente de hipoteca sobre un bien propio en garantía de una deuda ajena.
El profesor Meza Barros explica que “la persona que constituye hipoteca sobre un
bien propio en garantía de una deuda ajena es, también, por regla general, un tercer
poseedor.
El art. 2414, inc. 2º, autoriza para dar en hipoteca bienes propios para caucionar
obligaciones ajenas y añade que ‘no habrá acción personal contra el dueño, si éste no se ha
sometido expresamente a ella’.
El primer inciso del art. 2430 repite innecesariamente la misma regla”.
El profesor Meza Barros agrega que, “a falta de convenio expreso entre las partes, el
que hipoteca su finca para la seguridad de la deuda de otro no responde sino propter rem,
esto es, sólo con el producto de la realización de la finca hipotecada.
Art. 2.430 inc. 3º CC.
De esta manera, “se obligará personalmente cuando, además de hipotecar un bien
suyo, se constituya fiador. (…).
El fiador hipotecario no es un tercer poseedor porque como es evidente se ha
obligado personalmente”.
En el mismo sentido, el profesor Ruz agrega que “la característica del tercer
poseedor es que él no se obliga personalmente a la deuda y no puede oponer el beneficio de
excusión, ya que el Art. 2429 le niega esa posibilidad”.
La acción de desposeimiento.
Concepto.
Señalamos que el acreedor hipotecario tenía una acción personal en contra del
deudor principal, y una acción real, que cuando se hace valer en contra del mismo deudor
531 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
personal toma el nombre de acción hipotecaria. Pero cuando se hace valer en contra del
tercer poseedor de la finca hipotecada, toma el nombre de acción de desposeimiento. Como
dice el profesor Meza Barros, “la acción hipotecaria dirigida contra el tercer poseedor,
recibe una denominación especial: acción de desposeimiento.
Si se trata de perseguir al deudor personal y el acreedor dispone de un título
ejecutivo, cobrará ejecutivamente la obligación principal, embargará la finca hipotecada,
procederá a su realización y se hará pago con el producto. En caso de que no disponga de un
título ejecutivo, declarada previamente la existencia de la obligación, procederá en la forma
sumariamente descrita.
Contra el tercer poseedor, que nada debe personalmente, el procedimiento es
diverso; antes de llegar a la realización de la finca, es menester llevar a cabo algunas
gestiones preliminares”.
En el mismo sentido, para los profesores Troncoso y Álvarez “es la misma acción
hipotecaria pero hecha valer en contra del tercer poseedor, es decir, de aquel que no se
encuentra personalmente obligado al pago de la deuda”.
Cabe tener presente que “no es aplicable la norma del juicio de desposeimiento al
caso que la finca hipotecada sea poseída por los herederos del deudor hipotecario, porque
tales herederos no pueden ser considerados como terceros poseedores, sino como el
deudor mismo, contra quien no se contempla este procedimiento especial”.
Características.
Según el profesor Ruz:
“1º Esta acción es inmueble (Art. 580)187.
2º En el procedimiento usado para entablar la acción de desposeimiento el acreedor
tiene que notificar al tercer poseedor de la finca hipotecada. El requerimiento se practica a
través del mandamiento de desposeimiento.
3º El tercer poseedor tiene un plazo de 3 [10]días, sea para pagar la deuda o
abandonar la finca o no hacer nada”.
4º El profesor Díez Duarte agrega que “es real, porque emana de un derecho real,
como lo es el derecho de hipoteca”.
5º El mismo profesor agrega que, “si la finca hipotecada pertenece a varios, será
necesario demandar a todos los terceros poseedores”.
Procedimiento.
Estamos en el Título XVIII, Libro III, artículos 758 a 763 del Código de Procedimiento
Civil.
187 En el mismo sentido, el profesor Díez Duarte agrega que “es siempre inmueble, porque siempre se va a
ejercer sobre un bien raíz exclusivamente y sólo procede contra el tercero poseedor de la finca”.
532 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Etapas.
i.- Notificación al tercer poseedor de la finca hipotecada.
En ella debe hacérsele saber que dispone del plazo de diez días para pagar la deuda
o abandonar la finca hipotecada ante el juzgado.
Art. 758 CPC.
Según el profesor Díez Duarte, “la notificación que prescribe el artículo 758 del
Código de Procedimiento Civil no constituye notificación de demanda de juicio de
desposeimiento, sino sólo es un aviso preventivo. Esta notificación debe hacerse conforme a
las normas generales”.
Agrega que “esta notificación es un simple aviso al tercer poseedor. En este período
de diez días no existe juicio de desposeimiento; por tanto, es improcedente aún para que el
tercer poseedor oponga excepciones”.
1) Si el tercero paga la deuda.
Se extingue la obligación principal, y como consecuencia de ello se extingue la
hipoteca. Por otro lado el tercer poseedor se subroga en los derechos del acreedor para
obtener el reembolso de lo que pagó.
Como dice el profesor Meza Barros, “le tercer poseedor que paga la deuda satisface
una obligación ajena y debe ser reembolsado por el deudor personal.
Para garantizarle el reembolso queda subrogado, por el ministerio de la ley, en los
derechos del acreedor hipotecario”.
Art. 2.429 inc. 2º CC.
El profesor Meza Barros agrega que “el art. 1366 aplica esta norma al legatario que,
en virtud de una hipoteca constituida sobre la finca legada, paga una deuda con que el
testador no ha querido expresamente gravarle: ‘es subrogado por la ley en la acción del
acreedor contra los herederos’.
Si la obligación que garantizaba con hipoteca no era del testador, el legatario no
tendrá acción contra los herederos (art. 1366, inc. 2º). La acción se dirigirá contra el deudor
personal”.
2) El tercero puede abandonar la finca.
El profesor Meza Barros explica que “el tercer poseedor está obligado en razón de la
posesión de la finca hipotecada: res non persona debet.
Por lo mismo, cesará su responsabilidad desde que deja de poseer la cosa, desde que
la abandona”.
Art. 2.426 CC.
Agrega el profesor Meza Barros que “mediante el abandono el tercer poseedor pone
a cubierto su crédito mostrando que no ha infringido una obligación personal suya, se libera
de las molestias y preocupaciones de un juicio y de la responsabilidad de administrar los
bienes hipotecados”.
En el mismo sentido, el profesor Ruz señala que, “si requerido abandona el inmueble,
poniéndolo a disposición del tribunal antes de que haya vencido el plazo de 10 días
533 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
contados desde la notificación de la demanda, el tercer poseedor se libera de toda
responsabilidad”.
Los profesores Troncoso y Álvarez sostienen que “se realiza este abandono poniendo
el inmueble a disposición del Tribunal, antes que haya vencido el plazo de 10 días contado
desde la notificación de la demanda”.
Forma de hacer el abandono.
A) Hay autores que dice que basta con hacer una presentación al tribunal, poniendo la
finca a disposición de éste, y más concretamente, a disposición del acreedor.
B) Otros autores estiman que una presentación al tribunal no produce ningún efecto en
el Conservador de Bienes Raíces, de manera que habría que otorgar una escritura pública
en la que el tercer poseedor hace abandono de la finca, acompañándose una copia
autorizada al expediente, en virtud de la cual, el tribunal ordenaría la cancelación de la
inscripción del inmueble que estaba a nombre del tercer poseedor de la finca hipotecada.
En este caso, el tercer poseedor, tiene una acción de reembolso en contra del deudor
principal para la restitución del precio de la finca, y también, para el pago de las
indemnizaciones de perjuicios que correspondan.
Naturaleza del abandono.
El profesor Meza Barros señala que “el abandono de la finca no importa al abandono
del dominio de la misma188. El tercero poseedor conserva el dominio y aun la posesión de la
finca.
Dos consecuencias importantes se siguen de que el tercer poseedor conserve el
dominio hasta la realización de la finca.
a) Por de pronto, como dice el art. 2426, puede recobrarla ‘mientras no se haya
consumado la adjudicación’; para ello deberá pagar la deuda hipotecaria y los gastos que
haya ocasionado el abandono.
b) Otra consecuencia es igualmente obvia. Si el producto de la realización de la finca
abandonada excede el monto de la deuda y gastos, el saldo pertenece al tercer poseedor”.
Por su parte, el profesor Ruz agrega que, “de todas formas, el tribunal lo sacará a
remate y con su producido pagará al acreedor y el deudor deberá indemnizar al tercero que
abandona la finca o que es desposeído de ella (Art. 2429, inc. final)”.
ii.- El desposeimiento.
El profesor Meza Barros señala que “podrá suceder que el tercer poseedor no
pague ni abandone la finca”.
Art. 759 CPC.
188 Por esta razón, el profesor Ruz sostiene que “este abandono no constituye dación en pago, no hay
transferencia de dominio”. Los profesores Troncoso y Álvarez agregan que “el único efecto que produce es el
de poner la finca a disposición del tribunal, con el objeto de que se saque a remate y se pague al acreedor. Así
el tercero se libra de responsabilidad”.
534 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
El profesor Díez Duarte señala que la finalidad de ejercer esta acción es
“desposeerlo de la finca hipotecada, rematarla y pagar con su producto el crédito”.
El procedimiento va a depender de la naturaleza del título con que cuente el
acreedor hipotecario. Así:
1) Si tiene un título ejecutivo o especial.
Podrá emplear el procedimiento ejecutivo o especial. “El desposeimiento se
someterá al procedimiento ejecutivo cuando consten de un título que trae aparejada
ejecución, tanto la hipoteca como la obligación principal”.
Los profesores Troncoso y Álvarez agregan que “si se tramita como juicio ejecutivo,
el acreedor sólo puede pedir que el tercero le abandone la finca, ya que no puede demandar
el pago de la deuda al tercero, porque éste no se encuentra personalmente obligado a ella”.
2) Si carece de un título ejecutivo.
Deberá emplear un procedimiento ordinario. Cuando no consten en un título que
trae aparejada ejecución, “el desposeimiento se someterá al procedimiento ordinario”.
En este caso, según el profesor Díez Duarte, “el tercer poseedor podrá reconvenir”.
Observaciones.
1) El profesor Meza Barros señala que, “efectuado el desposeimiento, se procederá a la
realización de la finca para hacerse pago el acreedor”.
2) Art. 2.429 inc.1º CC.
En consecuencia, “nuestro Código, apartándose del Código francés, niega al tercer
poseedor el beneficio de excusión”.
Art. 2.430 inc. 2º CC.
Es decir, “la regla es aplicable al que hipoteca un inmueble propio en garantía de una
deuda ajena”.
Indemnizaciones al poseedor que hace abandono de la finca o es desposeído.
El profesor Meza Barros sostiene que “el tercer poseedor que hace abandono de la
finca o es desposeído debe ser cumplidamente indemnizado por el deudor personal”.
Art. 2.429 inc. 3º CC.
Casos en que cesa el derecho de persecución.
i.- Cuando el tercero adquirió la finca hipotecada en pública subasta, ordenada por el
juez.
Art. 2.428 inc. 2º CC.
ii.- Cuando se adquiere la finca a consecuencia de una expropiación por causa de
utilidad pública.
535 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Art. 924 CPC.
3.- En cuanto a los derechos del constituyente.
El constituyente conserva las facultades de usar, gozar y disponer de los bienes
afectos a la hipoteca. El profesor Ruz observa que, antes de que el acreedor ejerza la acción
hipotecaria, “no obstante haberse constituido la hipoteca, el propietario conserva todos los
atributos o facultades que le da el dominio”; en consecuencia, “si se llegara a estipular que
el dueño del inmueble gravado con hipoteca no puede enajenarlo, semejante pacto
adolecería de nulidad absoluta por objeto ilícito, artículos 1466 y 1682. Se justifica porque
la enajenación del inmueble dado en garantía no perjudica al acreedor, porque éste en
virtud del derecho de persecución pueda hacer valer su derecho, aun encontrándose el
inmueble en manos de terceros”189. No obstante, se presentan las siguientes modalidades:
A.- No puede realizar actos que deterioren o destruyan la cosa.
Art. 2.427 CC.
En este sentido, el profesor Meza Barros sostiene que “no puede disponer de ella en
términos que menoscaben la garantía hipotecaria. Por otra parte, sus facultades de uso y
goce han de ejercerse en forma que no se provoque una desvalorización y la consiguiente
disminución de la eficacia de la caución”.
El profesor Meza Barros agrega que “conserva el constituyente la tenencia de la cosa
hipotecada y con ella las facultades de uso y goce de la misma. Pero no es lícito al
constituyente de la hipoteca ejercer estas facultades en forma arbitraria y perjudicial para
el acreedor.
Así no podría el constituyente demoler los edificios de la finca, explotar
inconsideradamente sus bosques, etc.”.
En relación a lo dispuesto en el artículo 2.427 CC, el profesor Meza Barros formula
las siguientes observaciones:
“a) Es indiferente que la pérdida o deterioro se produzca por caso fortuito o por
hecho o culpa del propietario.
El precepto legal no hace ninguna distinción que sería injustificada. El acreedor ha
contratado en consideración a la garantía y le es indiferente la causa que determine su
menoscabo.
La historia de la ley confirma esta conclusión. El proyecto 1853 otorgaba al acreedor
los derechos referidos ‘cuando la finca se perdiera o deteriorara por culpa del deudor’.
b) La pérdida o deterioro debe hacer insuficiente la garantía hipotecaria.
No importa, pues, que la cosa disminuya de valor. Aunque esta disminución sea
considerable, puede no hacer insuficiente la garantía. No tendrá aplicación la regla del art.
2427 si la finca, pese a los deterioros, conserva un valor bastante para asegurar el
cumplimiento de la obligación”.
189 En el mismo sentido se pronuncia el profesor Díez Duarte, quien, además, agrega que “la enajenación
hipotética de la finca hipotecada será perfectamente válida”.
536 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Finalmente, se refiere a los derechos del acreedor en caso de pérdida o deterioro de
la finca hipotecada, en forma de que se torne insuficiente para la seguridad de la deuda,
concediéndole la ley tres derechos:
“a) Puede el acreedor demandar, en primer término, ‘que se mejore la hipoteca’; el
acreedor puede solicitar, en otras palabras, que se le dé un suplemento de hipoteca, o sea,
que se le otorgue una nueva hipoteca.
b) Podrá igualmente solicitar el acreedor que se le otorgue ‘otra seguridad
equivalente’, como una prenda o una fianza.
c) A falta de cauciones, tiene el acreedor un último camino, variable según las
características de la obligación principal.
1. Si la deuda es líquida o no condicional, puede el acreedor demandar el pago
inmediato, aunque exista un plazo pendiente; el menoscabo de las cauciones produce la
caducidad del plazo.
2. En cambio, si la deuda es ilíquida, condicional o indeterminada, el acreedor podrá
impetrar las medidas conservativas que el caso aconseje.
La ley ha establecido un orden de prelación en el ejercicio de los derechos del
acreedor. La expresión ‘en defecto de ambas cosas’ pone en claro esta idea. En
consecuencia, a falta de un suplemento de hipoteca o de otra garantía adecuada, queda el
acreedor en situación de demandar el pago inmediato o de adoptar medidas conservativas,
según el caso”.
Por su parte, el profesor Díez Duarte señala que, “interpretando estas normas, se ha
estimado que no basta cualquier deterioro de la finca hipotecada para que el acreedor
pueda asilarse en esta norma, sino que debe ser de tal magnitud que no sea suficiente
garantía para la seguridad del pago de la deuda. Determinar estas circunstancias es una
cuestión de hecho” y, por tanto, no es susceptible de revisarse por la vía del recurso de
casación en el fondo.
B.- El dueño de los bienes hipotecados puede en todo caso, enajenarlos o hipotecarlos,
no obstante cualquiera estipulación en contrario.
El profesor Meza Barros señala que, “en términos generales, conserva el dueño la
facultad de disponer de la finca, en cuanto no perjudique el derecho del acreedor
hipotecario”.
Art. 2.415 CC.
En consecuencia, el dueño puede “transferir el dominio de la finca. En nada se
perjudica el derecho del acreedor hipotecario que, premunido de un derecho real, puede
perseguir la finca en manos de quien fuere el que la posea.
Por el mismo motivo, puede constituir el dueño nuevas hipotecas; las hipotecas más
antiguas prefieren a las más recientes (art. 2477)”.
En este sentido, el profesor Ruz agrega que “no debe parecer extraño que el dueño
conserve la facultad de disponer de la cosa hipotecada. El Art. 2415 le confiere este derecho,
señalando, además, que se puede ejercer esta facultad no obstante cualquier estipulación en
contrario. La garantía hipotecaria no restringe la circulación del bien, y ello le permite al
deudor poder emplearlo nuevamente como garantía o incluso desprenderse de todos o
algunos de sus atributos”.
537 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Esto resulta de interés, porque es frecuente que en los contratos hipotecarios, se
establezca como una obligación del dueño del bien hipotecado la prohibición de enajenarlos
o hipotecarlos, sin previo consentimiento del acreedor hipotecario.
Esta cláusula por regla general, no tiene ningún valor, y si el Conservador de Bienes
Raíces se niega a inscribir la enajenación o hipoteca, procede recurrir al Juez de Letras
competente, para que éste ordene al Conservador de Bienes Raíces la inscripción.
Sin embargo, excepcionalmente, y cuando la obligación viene impuesta por la ley,
esa cláusula tiene valor, lo que ocurre por ejemplo, con las viviendas que se adquieren a
través del SERVIU.
Con todo, cabe tener presente que si “el acreedor hipotecario ejercita la acción
embargando el bien hipotecado (…), cesa la facultad del propietario de gozar y disponer del
inmueble y sus accesorios (Art. 1964 Nº 3)”.
En el mismo sentido, el profesor Díez Duarte sostiene que, “desde el momento que el
acreedor hipotecario ejerce sus derechos y embarga la finca, se extingue la facultad que
tiene propietario para gozar y disponer de la finca.
Desde luego, la enajenación o hipotecación de la finca es impracticable, porque en
conformidad al artículo 1464 del código civil, el título translativo de dominio, será nulo en
conformidad al artículo 1810 y lo será también la tradición del derecho real de hipoteca,
conforme al artículo 1464, salvo que el juez la autorice o el acreedor hipotecario consienta,
conforme al artículo 1464, ya citado, en su número 3.
El derecho del acreedor hipotecario para percibir los frutos de la finca hipotecada
una vez que el acreedor ejercita sus derechos se infiere de relacionar los artículo 2424 y
2403 del Código Civil.
De acuerdo con la norma del artículo 2424, el acreedor hipotecario tiene, para
hacerse pagar sobre la cosa hipotecada, los mismos derechos que tiene el acreedor
prendario sobre la prenda y en conformidad al artículo 2403 si la prenda ha dado frutos, el
acreedor está facultado para imputarlos al pago de la deuda, dando cuenta de ellos y
respondiendo del sobrante.
Este derecho del acreedor hipotecario lo reconoce expresamente el artículo 2422,
que consigna que también se extiende la hipoteca a las pensiones devengadas por el
arrendamiento de los bienes hipotecados y a la indemnización debida por los aseguradores
de los mismos bienes”.
Por otro lado, el profesor Meza Barros se pregunta si “¿puede el dueño constituir
otros derechos reales, como un usufructo, censo o servidumbre?
La ley no ha dado una respuesta categórica, pero la negativa no es dudosa. La
constitución de otros derechos reales, como los mencionados, menoscaba la garantía y
perjudica al acreedor hipotecario.
Por otra parte, nadie puede transferir más derechos que los que tiene. El dueño de la
finca tiene limitado su derecho de dominio; los derechos que constituya deben estar sujetos
a la misma limitación.
El art. 1368 aplica estas normas y plantea, en suma, el caso de que el testador
constituya un usufructo sobre un bien gravado con hipoteca. Tendrá lugar, entonces, lo
prevenido en el art. 1366 (art. 1368, Nº 3º). El usufructo constituido sobre la finca no afecta
al acreedor hipotecario, éste ejercita su derecho sin considerar la existencia del usufructo.
538 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Por la inversa, la hipoteca afecta al usufructuario; éste debe pagar y, pagando, se
subroga en los derechos del acreedor contra los herederos, si la deuda era del testador y
éste no quiso expresamente gravarle con ella”.
En el mismo sentido se plantea el profesor Díez Duarte, quien señala que “la ley
guarda silencio sobre el tema; pero nosotros creemos que ello no procede, porque ocasiona
perjuicio al acreedor hipotecario en el sentido que estos derechos cercenan el valor
comercial de la finca ante un posible remate o venta forzada”.
Finalmente, los profesores Troncoso y Álvarez sostienen que “el acreedor
hipotecario está obligado a respetar los arrendamientos siempre que éstos consten por
escritura pública inscrita con anterioridad a la hipoteca, art. 1962 Nº 3. Si no se cumple con
estos requisitos no está obligado el acreedor hipotecario a respetar los arrendamientos”.
Extinción de la hipoteca.
Según los profesores Troncoso y Álvarez “la hipoteca puede extinguirse por vía
principal y por vía consecuencial”.
1.- Por vía consecuencial.
Se verifica cuando la hipoteca se extingue como consecuencia de la obligación
principal. “Cuando se produce la extinción de la obligación principal, se extingue también la
hipoteca, por el principio de lo accesorio”.
Como dice el profesor Meza Barros, “por vía de consecuencia se extingue la hipoteca
cada vez que se extinga, por los modos generales de extinguirse las obligaciones, la
obligación principal” o, como señalan los profesores Troncoso y Álvarez, “se extingue la
hipoteca por vía de consecuencia cuando se produce la extinción de la obligación principal”.
Art. 2.434 inc. 1º CC.
Con todo, “puede darse el caso de que extinguiéndose la obligación principal,
subsiste la hipoteca, ya lo habíamos anunciado cuando hay novación de la obligación
principal y reserva de la hipoteca (Art. 1964190), o cuando hay cláusula de garantía general
hipotecaria”.
2.- Por vía principal.
Según el profesor Ruz ello se produce “cuando no obstante subsistir el crédito que
garantiza la hipoteca, ella desaparece, produciéndose su extinción por uno de los modos de
extinguir del Art. 1567”.
En este caso, subsiste la obligación principal, pero sin la hipoteca, lo que ocurre en
los siguientes casos:
A.- Por la resolución del derecho del constituyente, según las reglas generales.
Art. 2.434 inc. 2º CC.
190 En realidad es el artículo 1.644 CC.
539 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
El profesor Meza Barros señala que “la hipoteca se extingue por aplicación del
principio resoluto jure dantis resolvitur jus accipiens. El art. 2416 dice que la hipoteca de
una cosa en la que se tiene un derecho eventual, limitado o rescindible se entiende hecha
con las condiciones o limitaciones a que el derecho está sometido.
Sujeto el derecho a una condición resolutoria, ‘tendrá lugar lo dispuesto en el art.
1491’ (art. 2416, inc. 2º). En otros términos, se extinguirá la hipoteca siempre que la
condición resolutoria conste en el título respectivo inscrito u otorgado por escritura
pública”.
Por otro lado, agrega que “la hipoteca misma puede estar sujeta a modalidades. El
art. 2413 dispone: ‘La hipoteca podrá otorgarse bajo cualquier condición, y desde o hasta
cierto día’.
Como es natural, la hipoteca se extingue ‘por el evento de la condición resolutoria’
(art. 2434, inc. 2º)”.
Cabe tener presente que, “sobre el tema, la Corte Suprema ha fallado que para que la
resolución del derecho del constituyente acarree la extinción de la hipoteca no basta que el
juicio se siga entre el constituyente y con la persona de la cual proviene el dominio, sino
también debe demandarse al acreedor hipotecario, porque de otra manera, la sentencia que
se dicte en el pertinente juicio no empece al acreedor y no produce en su contra cosa
juzgada, conforme a lo que disponen los artículos 3ro y 177 del Código de Procedimiento
Civil.
Sin embargo, la misma Corte Suprema acepta que no se requiere que el acreedor
hipotecario haya sido parte en el juicio de resolución de contrato, para que se extinga la
hipoteca”.
B.- Por el vencimiento del plazo.
El profesor Meza Barros señala que la hipoteca se extingue “’por la llegada del día
hasta el cual fue constituida’ (art. 2434, inc. 3º)”.
Prórroga del plazo.
Según el profesor Meza Barros “la prórroga del plazo extingue la hipoteca
constituida por terceros.
El art. 1649 establece que esta prórroga no importa novación, pero extingue las
hipotecas ‘constituidas sobre otros bienes que los del deudor’, salvo que el dueño de los
bienes hipotecados acceda expresamente a la ampliación”.
C.- Por la cancelación de la hipoteca.
Según el profesor Meza Barros, “se extingue también la hipoteca por la renuncia del
acreedor. La renuncia debe constar por escritura pública y anotarse al margen de la
inscripción hipotecaria.
El art. 2434, inc. 3º, en efecto, dispone que la hipoteca se extingue ‘por la cancelación
que el acreedor otorgarse por escritura pública, de que se tome razón al margen de la
inscripción respectiva’”. Los profesores Troncoso y Álvarez agregan que se puede tomar
540 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
nota de la renuncia al margen de la inscripción respectiva, “siempre que el acreedor tenga
capacidad para renunciar, art. 2434”.
Por su parte, el profesor Ruz señala que “el acreedor puede renunciar a la hipoteca.
Sabemos que la renuncia tiene un efecto relativo, si lo renunciado es solamente la
hipoteca, la obligación principal subsiste porque el principio es que lo accesorio sigue la
suerte de lo principal, pero no al revés, es decir, si se renuncia a la hipoteca, no por ello se
renuncia a la obligación principal”. En el mismo sentido, los profesores Troncoso y Álvarez
señalan que “el acreedor puede renunciar a la hipoteca, pero como las renuncias son de
efectos relativos, la obligación principal subsiste. No porque se renuncie a la obligación
accesoria, se extingue la principal”.
Además, para el profesor Ruz, la renuncia es distinta de la cancelación, la cual “no es
una forma de extinguirla, sino que es consecuencia de su extinción, condición sine qua non
que permite al deudor o adquirente proceder al alzamiento en el Registro Conservatorio.
Puede cancelarse la hipoteca de tres formas:
Cancelación convencional, que es aquella donde acreedor y deudor de común
acuerdo cancelan la hipoteca, como consecuencia generalmente del pago de la obligación
principal.
Cancelación por resolución judicial es aquella que se produce mediante decreto
ejecutoriado del juez que conoce de la causa. Son cancelación por resolución judicial, por
ejemplo, cuando se declara la nulidad de la hipoteca o cuando se produce la purga de la
hipoteca”.
Los profesores Troncoso y Álvarez agregan que también “puede efectuarse sólo por
el acreedor, en virtud de su renuncia al derecho de hipoteca”.
D.- Expropiación por causa de utilidad pública.
El profesor Meza Barros explica que “la expropiación por causa de utilidad pública
extingue la hipoteca.
El expropiado [la entidad expropiante] adquiere el inmueble libre de gravámenes y
el acreedor hipotecario, como se ha dicho, hará valer su derecho sobre el precio de la
expropiación (art. 924 del C. de P. Civil).
El inciso quinto del art. 20 del D. L. N1 2.186, Ley Orgánica de Procedimiento de
Expropiaciones, dispone que la indemnización subroga al bien expropiado para todos los
efectos legales. De esta manera, los derechos del expropiado quedan radicados únicamente
en la indemnización. Como la indemnización pagada al expropiado se subroga legamente al
bien raíz, los derechos reales del acreedor hipotecario quedan radicados (por subrogación
real), también en la indemnización.
De esta manera, la hipoteca subsiste, y el acreedor hipotecario podrá hacer efectivo
su derecho de persecución sobre el monto de la indemnización, tal como si se tratara de la
finca misma”.
Sin embargo, para los profesores Troncoso y Álvarez es una forma de cancelación
judicial de la hipoteca.
541 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
E.- Por la destrucción total, del bien hipotecado.
El profesor Díez Duarte señala que, “en la práctica profesional, es difícil concebir este
modo de extinción de las hipotecas, porque siempre quedará el terreno donde subsistirá la
hipoteca.
Pero el siniestro, incendio o temblor, trae al acreedor hipotecario los derechos que
contempla el artículo 2427 del Código Civil, que lo faculta para solicitar un suplemento de
hipoteca u otra caución suficiente y a falta de ambas cosas, el cumplimiento de la obligación
principal, aun cuando esta obligación sea de plazo pendiente.
Pero si la cosa hipoteca siniestrada se encuentra asegurada, el acreedor hipotecario,
en conformidad al artículo 2421 del Código Civil y artículo 555 del Código de Comercio191
puede hacer efectivo su derecho en las indemnizaciones que deben pagar los aseguradores”.
F.- Por la confusión entre el acreedor y el deudor.
Para el profesor Meza Barros “el art. 2406 establece que la prenda se extingue
cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa al acreedor a cualquier título. Es manifiesto,
pese al silencio de la ley, que la hipoteca se extingue igualmente por la confusión de las
calidades de dueño de la finca y de acreedor hipotecario.
En principio, no se concibe una hipoteca sobre un bien propio. Sin embargo, aun en
nuestro sistema, se da el caso curioso de que una persona sea acreedor hipotecario de su
propia finca.
En efecto, el art. 1610, Nº 2, establece que se opera una subrogación legal en favor
del que habiendo comprado un inmueble es obligado a pagar a los acreedores a quienes el
inmueble está hipotecado.
Por obra de la subrogación, el subrogado adquirirá el derecho de hipoteca sobre la
finca, hipoteca que se pondrá de manifiesto cuando otros acreedores hipotecarios persigan
el inmueble, con el objeto de facilitar y asegurar al adquirente el reembolso de lo pagado”.
En el mismo sentido, el profesor Díez Duarte señala que “si el acreedor hipotecario
llega a ser dueño del inmueble hipotecado, por cualquier título, se extingue la caución.
El legislador no contempla esta causal en el artículo 2434, que consigna los
principales hechos que extinguen la hipoteca; pero en el artículo 2406, ubicado en el título
de la prenda, comenta Manuel Somarriva, al referirse a la extinción de la prenda, contempla
el hecho que la propiedad gravada pase a dominio del acreedor prendario por cualquier
título y sabemos, agrega Somarriva, que la hipoteca es la prenda constituida en inmueble,
como lo expresa el artículo 2407, al dar una definición de hipoteca.
Excepcionalmente, nos recuerda Manuel Somarriva, que el artículo 1610, en su
número 2º, acepta que la hipoteca subsiste sobre bien propio; pero el artículo lo señala
como un caso de subrogación legal, que se produce por el solo ministerio de la ley y aun
contra la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por las leyes y especialmente
del que, habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes el
inmueble está hipotecado. Como se observa es una situación transitoria, para poder
explicar la subrogación”.
191 En la actualidad, la referencia debe entenderse hecha al artículo 565 del Código de Comercio.
542 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
G.- Por la purga de la hipoteca.
El profesor Ruz explica que “purgar es sinónimo de liberar. Por lo tanto, los
procedimientos de liberación o purga de gravámenes, conocidos antiguamente como
procedimiento de liberación, son los que tienen por objeto obtener el alzamiento y
cancelación de los mismos.
La purga de la hipoteca, sin embargo, no se refiere a un procedimiento especial, sino
a un efecto que se produce en una etapa del procedimiento ejecutivo especial o hipotecario
y se produce cuando el inmueble es sacado a remate en pública subasta ordenada por el
juez, siempre que se haya dado cumplimiento a la citación de todos los acreedores
hipotecarios, habiendo transcurrido el término de emplazamiento.
En otras palabras, la purga de la hipoteca es efecto benéfico para el adquirente de un
inmueble hipotecado en pública subasta, pues lo que libera el inmueble de las demás
hipotecas y gravámenes que lo afectan es el hecho de venderse en remate público el bien,
siempre que se cumplan con las exigencias de citación mencionadas (Art. 2498).
Si con el producido no se obtiene lo suficiente para pagar a todos los acreedores
hipotecarios, se extinguen las hipotecas respecto de los que no alcanzaron a pagarse. En
otras palabras, se produce la extinción de la hipoteca sin haberse extinguido la obligación
principal.
Estos acreedores hipotecarios cuyas hipotecas se extinguieron por la purga,
mantienen su acción personal contra el deudor para hacer efectivo su crédito en otros
bienes o a la espera que mejore de fortuna”.
El profesor Díez Duarte la define señalando que “es la extinción del derecho del
acreedor hipotecario de persecución, cuando la finca se vende en pública subasta y en las
condiciones que nos señala el artículo 2428 del Código Civil, en sus incisos segundo y
tercero, pública subasta ordenada por el juez en juicio ejecutivo”.
Se verifica cuando un tercero adquiere en pública subasta el bien hipotecado. Pero
para que se verifique esa venta en pública subasta, se necesita citar a los acreedores
hipotecarios, para que éstos comparezcan y se paguen de sus créditos con el producto de la
venta en el orden que corresponde.
Si los acreedores hipotecarios no hacen uso de este derecho a pagarse con el
producto de la venta o “si en dicho remate no se obtiene lo suficiente para pagar a todos los
acreedores hipotecarios, respecto de aquellos que no alcanzaron a pagarse se extingue la
hipoteca aunque no se haya pagado la obligación principal”, es decir, se produce la purga de
sus hipotecas.
De esta manera, “puede ocurrir que un inmueble esté gravado con varias hipotecas y
que el valor que se obtuvo por él en el remate no alcance para pagar a todos los acreedores
hipotecarios. Las hipotecas que garantizaban las obligaciones que se pagaron se extinguen
por dicho pago y a su respecto no hay purga, pero aquellos acreedores que no alcanzaron a
pagarse ven también extinguirse las hipotecas que les servían de garantía aunque no se
haya pagados sus créditos; respecto de estos últimos hay purga de la hipoteca, art. 2428.
Respecto de los acreedores hipotecarios no pagados se extinguen las hipotecas por
purga de ellas, pero conservan su acción personal contra el deudor.
La purga de la hipoteca opera en favor de quien se adjudicó el inmueble en el
remate”.
543 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
El profesor Meza Barros señala que “la hipoteca se extingue, también, en el caso
previsto en el art. 2428. La disposición establece que el acreedor carece del derecho de
persecución ‘contra el tercero que haya adquirido la finca hipotecada en pública subasta,
ordenada por el juez’.
Cesa el derecho de persecución, se extingue la hipoteca, la hipoteca queda purgada,
cuando la finca se vende en las condiciones que señala el art. 2428, a saber:
a) que la venta se haga en pública subasta, ordenada por el juez;
b) que se cite personalmente a los acreedores hipotecarios, y
c) que la subasta se verifique transcurrido el término de emplazamiento”.
El profesor Díez Duarte señala que “la subasta pública subentiende la presencia de
postores extraños. Por eso, la Corte Suprema ha dicho que si se entendiera que la subasta
en poner en remate, aunque no haya postores, se desatendería el tenor literal del artículo
2428 del Código Civil y el contexto del mismo artículo que habla del tercero que haya
adquirido en pública subasta la cosa hipotecada y para adquirir es necesario que se haya
efectuado la venta y que no se haya anunciado simplemente, o sea, que es preciso que exista
una subasta consumada y no una mera tentativa de ella.
Por este motivo, la Corte Suprema ha deducido que la purga requiere (…) pública
subasta y, en consecuencia, si la finca se adquiere por adjudicación por falta de postores, no
opera la caducidad de las hipotecas”.
El profesor Meza Barros agrega que “la citación tiene por objeto que los acreedores
adopten las medidas que juzguen adecuadas para que la finca se realice en el mejor precio
posible y el producto alcance para satisfacerles de sus créditos”.
Los profesores Troncoso y Álvarez agregan que “debe notificarse a todos los
acreedores, tanto a los de grado anterior como a los de grado posterior”.
Por otro lado, el profesor Meza Barros señala que “la única consecuencia que se sigue
de la omisión es que subsisten las hipotecas de los acreedores no citados y su derecho, por
lo tanto, de perseguir la finca en poder del tercero adquirente”. Como consecuencia de lo
anterior, “se ha resuelto que es improcedente declarar la nulidad absoluta de un remate de
la finca hipotecada, solicitado por un acreedor hipotecario que no fue citado para la subasta,
porque sus derechos no quedan afectados”. Así, “en este evento, el subastador se subroga en
los derechos de los acreedores hipotecarios a quienes pagó: rematada nuevamente la finca
por el acreedor hipotecario no citado, se pagará al subastador preferentemente y, de este
modo, aunque pierda la finca no perderá el precio pagado por ella, art. 1610 Nº 2”.
El profesor Díez Duarte agrega que “la Corte Suprema ha resuelto que el
procedimiento llamado purga de hipoteca, que elimina el derecho de persecución y
extingue las hipotecas señaladas en los incisos segundo y tercero y del artículo 2428 del
Código Civil, no se aplica en el caso que el subastador no es un tercero, sino el segundo
acreedor hipotecario, que actúa como parte en la ejecución forzada, concluyendo que
subsiste la hipoteca a favor del primer acreedor hipotecario y que no procede ordenar, por
tanto, la cancelación de su inscripción. La sentencia se fundamenta en el término ‘tercero’,
que emplea el legislador en el mismo artículo 2428”.
El mimo profesor señala que, “con toda lógica procesal, Manuel Somarriva critica la
interpretación que dan estos fallos al artículo 2428 del Código Civil, porque considera que
lo que quiere decir la referida norma legal es que entre la notificación a los acreedores
hipotecarios y la subasta pública debe mediar el término de emplazamiento.
544 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Con esta interpretación de Somarriva, se pretende que los acreedores hipotecarios
puedan imponerse de las bases del remate y poderlas impugnar si fuera contraria a sus
intereses de acreedores”.
H.- Los bienes que se adquieren por regularización en bienes nacionales.
El profesor Meza Barros señala que “la Ley Nº 16.741, sobre saneamiento de títulos
de dominio y urbanización de poblaciones en situación irregular, prevé una forma
particular de extinción del derecho de hipoteca.
El art. 43 establece que los pobladores adquirirán el dominio libre de gravámenes y
limitaciones, desde que se inscribe la escritura respectiva. Practicada la inscripción, por el
solo ministerio de la ley, se extinguirá todo derecho de los dueños y todos los defectos
[efectos] reales sobre el inmueble.
El precio que el poblador pague por el sitio respectivo, ipso jure, subrogará a éste y
sobre dicho precio podrán hacer valer sus derechos ‘los titulares de créditos garantizados
con hipoteca’”.
4º EL MANDATO.
Concepto.
Art. 2.116 inc. 1º CC.
Partes.
Art. 2.116 inc. 2º y 2.126 CC.
Caracteres del contrato.
1.- Generalmente es consensual.
Se perfecciona por el solo consentimiento entre mandante y mandatario.
A.- Voluntad del mandante.
Art. 2.123 CC.
Puede manifestarse:
i.- Expresamente.
ii.- Tácitamente.
Cuando un contrato se otorga por escrito, regularmente el instrumento deja
constancia del consentimiento de ambas partes.
En el mandato, por lo general, el documento sólo deja constancia de la voluntad del
mandante, que propone al mandatario la realización de un encargo, que éste puede aceptar
o rechazar. El consentimiento del mandatario, aceptando el encargo, interviene a posteriori.
545 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
B.- Aceptación del mandatario.
Art. 2.124 inc. 1º CC.
Cuando el mandato se otorga por escrito y posteriormente sobreviene la aceptación
del mandatario, generalmente esta aceptación será tácita.
Art. 2.124 inc. 2° CC.
Así, es menester que el mandatario ejecute actos positivos de aceptación del
mandato y su silencio no constituye aceptación.
Situación de excepción.
Se trata del caso en que el silencio del mandatario importa que acepta el encargo.
Art. 2.125 inc. 1° CC.
La persona ausente que hace el encargo, confía en que será aceptado por quien hace
su profesión de la gestión de negocios ajenos, y que éste adoptará las medidas encaminadas
al resguardo de sus intereses.
Art. 2.125 inc. 2° CC.
C.- La retractación del mandatario.
El mandatario puede retractarse, aunque el mandato se haya perfeccionado por su
aceptación.
Art. 2.124 inc. 3° CC.
Es decir, será responsable de los perjuicios que ocasione al mandante su
retractación.
Se explica que el mandatario pueda unilateralmente poner fin el mandato porque,
debido a su peculiar naturaleza, según el art. 2.163 N° 4 CC, el contrato termina por la
renuncia del mandatario.
El mandato solemne.
Constituye una situación de excepción.
Art. 2.123 CC.
Esta norma concuerda con el art. 1.701 CC, en cuya virtud la falta de instrumento
público no puede suplirse por ninguna otra prueba en los actos o contratos en que la ley
exige esa solemnidad.
Casos de mandato solemne.
A.- El mandato judicial.
Art. 6 inc. 2º CPC.
B.- El mandato para contraer matrimonio.
Art. 103 CC y 15 LRC.
546 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
La solemnidad es que debe constar por escritura pública.
C.- El mandato para enajenar bienes raíces sociales.
Art. 1.749 incs. 3º y 7º CC.
La solemnidad consiste en que la autorización de la mujer, cuando se otorgue a
través de mandatario, el mandato debe otorgarse por escritura pública, o bien, por escrito.
D.- El mandato para enajenar bienes raíces propios de la mujer.
Art. 1.754 incs. 1º y 2º CC.
La solemnidad consiste en que la voluntad de la mujer, cuando se manifieste a través
de mandatario, el mandato debe otorgarse por escritura pública.
El mandato para ejecutar actos solemnes.
La generalidad de la doctrina y de la jurisprudencia estima que el mandato para la
ejecución de un acto solemne debe estar revestido de las mismas solemnidades que éste.
Así, el mandato para comprar o vender un bien raíz debe otorgarse por escritura pública.
Razones.
1.- El consentimiento del mandante, generador del contrato, debe constar en escritura
pública, porque la venta de bienes raíces la requiere, y la observancia de la formalidad
prescrita por la ley, es la manera como se expresa dicho consentimiento.
Crítica.
El mandante no manifiesta su consentimiento necesario para que se genere el
contrato de compraventa, cuando encarga al mandatario comprar o vender.
El mandatario que compra o vende en cumplimiento del encargo expresa su propio
consentimiento y no el del mandante.
Así lo dice el art. 1.448 CC al expresar que lo que una persona – el mandatario –
ejecuta a nombre de otra debidamente facultada, produce respecto del mandante iguales
efectos que si el mandante mismo hubiese contratado; luego, quien contrata es el
mandatario, sólo que en virtud de la representación el contrato surte efectos respecto del
mandante, como si él hubiere contratado.
2.- Si bien el mandato es regularmente consensual, de acuerdo al art. 2.123 CC, se
excepciona el caso en que debe constar de instrumento auténtico, y no vale – en tal evento –
la escritura privada.
Críticas.
A.- Art. 2.151 CC.
547 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Cuando el mandatario contrata nomine proprio, no cabe duda que es él y no el
mandante, quien presta su consentimiento, no obstante exista entre ellos un mandato. Si
obrando de este modo, compra un bien raíz para el mandante, no es posible cuestionar la
validez de la compra, porque el mandato no conste por escritura pública.
B.- Art. 2.123 CC.
En cuanto a la prueba testimonial, alude a las limitaciones de los arts. 1.708, 1.709 y
1.710 CC.
La disposición establece que es de rigor la forma pública cuando la ley exige que el
mandato conste de esta manera.
Luego, hace falta un texto legal expreso que disponga que el mandato se constituya
por escritura pública.
Se altera el sentido de la norma cuando se le hace decir que se requiere de forma
pública cuando la ley no lo requiere para el mandato, sino para el acto encomendado.
2.- Es oneroso por naturaleza.
Art. 2.117 inc. 1º CC.
A.- El mandato es generalmente oneroso.
El mandante debe pagar una remuneración al mandatario, aunque no medie una
estipulación expresa. Art. 2.158 inc. 1º Nº 3 CC.
B.- Art. 2.117 inc. 2° CC.
C.- La circunstancia de ser el mandato remunerado, influye en la responsabilidad del
mandatario. Art. 2.129 CC.
3.- Es un contrato bilateral.
A.- Al ser remunerado por naturaleza es, obviamente, bilateral.
B.- Incluso el mandato gratuito es bilateral:
i.- El mandatario se obliga a cumplir el encargo y a rendir cuenta de su gestión.
ii.- El mandante, a su vez, contrae la obligación de proveerle de los medios necesarios
para el desempeño de su cometido.
iii.- Además, el mandante puede resultar obligado por circunstancias posteriores, con
motivo de la ejecución del contrato, por ejemplo, a reembolsar al mandatario los anticipos
que haya hecho y los perjuicios que haya sufrido, sin culpa, por causa del mandato.
548 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
4.- El mandatario obra por cuenta y riesgo del mandante.
Éste es un rasgo característico y esencial del mandato.
El mandatario gestiona el negocio encomendado como ajeno, de manera que serán
para el mandante los beneficios que la gestión reporte y soportará las pérdidas como si tal
gestión la realizara personalmente. Esto es evidente cuando el mandatario representa al
mandante. El acto ejecutado por el mandatario sólo compromete el patrimonio del
mandante; la gestión del mandatario convierte al mandante en acreedor o deudor; pero
personalmente aquél no se obliga para con terceros ni los obliga para con él.
Pero, aunque el mandatario obre en nombre propio y no invista la representación
del mandante, en definitiva, será éste quien reciba los beneficios y sufra las pérdidas y, en
suma, no obstante, obrará por cuenta y riesgo del mandante.
Mandato y representación.
La representación no es de la esencia del mandato. En el desempeño de su cometido,
el mandatario puede obrar a su propio nombre y, en tal evento, no representa al mandante,
pues para que lo haga, es indispensable, según el art. 1.448 CC, que actúe a nombre del
mandante, y el art. 2.151 CC agrega que, obrando nomine proprio, no le obliga respecto de
terceros.
El mandato confiere al mandatario la facultad de representar al mandante; se le
entiende facultado para obligarle directamente, y como dicha facultad no requiere de una
especial mención, ha de concluirse que la representación es de la naturaleza del mandato.
Si el mandatario obra a su propio nombre, se obliga él y no obliga al mandante; pero
como pese a las apariencias el mandatario actúa por cuenta ajena, sus relaciones con el
mandante se rigen por las reglas del mandato. Para los terceros, el mandatario es titular de
los derechos emergentes del acto realizado; frente al mandante, continúa siendo
mandatario. La doctrina francesa denomina a este mandatario que es tal, pero que no
aparenta serlo, mandatario prête nom.
Requisitos del mandato.
1.- Objeto del mandato.
El encargo que constituye el objeto del mandato, debe consistir en la ejecución de
actos jurídicos.
Se comprueba esto, si se examinan las facultades que el mandato confiere
naturalmente al mandatario:
A.- Pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante.
B.- Intentar acciones posesorias.
C.- Interrumpir las prescripciones.
D.- Contratar las reparaciones de las cosas que administran.
E.- Comprar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de tierras, minas o
fábricas que se le hayan confiado.
549 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
El encargo que consiste en la ejecución de un hecho material, como construir un
camino o levantar un muro, no constituye mandato, sino un contrato de arrendamiento de
servicios o de confección de una obra material.
Servicios profesionales.
Art. 2.118 CC.
La ley no ha calificado la naturaleza de estos servicios; sólo ha dispuesto que se
sujetan a las reglas del mandato.
A tales servicios serán igualmente aplicables, en su caso, las normas del
arrendamiento de servicios o del contrato de trabajo.
Actos jurídicos a que es aplicable el mandato.
En principio, todos los actos jurídicos pueden ser ejecutados por medio de
mandatarios.
Esta regla tiene muy contadas excepciones; la más calificada la constituye el
testamento. Art. 1.004 CC.
El negocio no debe interesar sólo al mandatario.
Comúnmente, el mandato se celebra en interés exclusivo del mandante.
Arts. 2.120 y 2.119 CC.
2.- Capacidad de las partes.
Mandante y mandatario desempeñan un rol totalmente diverso en el contrato de
mandato. Por este motivo, la capacidad que requieren uno y otro para celebrar el contrato
ha de ser necesariamente diversa.
A.- Capacidad del mandante.
La ley no ha señalado normas especiales a este respecto; la aplicación de los
principios generales es suficiente para llenar este vacío. En efecto, basta considerar que es
jurídicamente el mandante quien celebra el acto y que el mandatario es sólo un instrumento
suyo, su representante.
Por lo tanto, el mandante debe tener la capacidad necesaria para ejecutar el acto a
que el mandato se refiere.
B.- Capacidad del mandatario.
Pueden desempeñar las funciones de mandatario una persona incapaz.
Art. 2.128 CC.
La regla se justifica porque es al mandante a quien afectan las consecuencias del
acto; por lo mismo, la incapacidad del mandatario es indiferente.
550 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En las relaciones del mandante con terceros, no tiene ninguna influencia la
incapacidad del mandatario; se obliga el mandante para con terceros y éstos se obligan
para con él.
Muy diversa es la situación de las relaciones del mandatario con el mandante y
terceros; aquí influye decisivamente la incapacidad del mandatario, a menos que en la
aceptación del mandato haya intervenido la autorización del representante legal del
incapaz, no serán válidas las obligaciones del mandatario y, en definitiva, no podrá
reclamársele el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mandante, sino en cuanto se
hubiere hecho más rico.
Clasificaciones del mandato.
1.- Según la extensión de los negocios confiados al mandatario.
A.- Mandato especial.
Art. 2.130 inc. 1º CC.
B.- Mandato general.
Art. 2.130 inc. 1º CC.
Importancia de esta clasificación.
Interesa para conocer en qué clase de negocios puede legítimamente intervenir el
mandatario.
2.- Según las facultades conferidas al mandatario.
A.- Indefinido.
Es aquél que está concebido en términos generales, sin precisar los poderes o
facultades conferidos al mandatario; por ejemplo, te confiero poder para administrar mis
negocios, o para que administres tal o cual negocio.
B.- Definido.
Es aquél que está concebido en términos más o menos precisos, pudiendo definirse
con alguna exactitud las atribuciones del mandatario; por ejemplo, te otorgo un mandato
para que compres, vendas o hipoteques tales o cuales bienes o, en general, todos mis bienes.
Facultades del mandatario.
El mandato conferido en términos generales o indefinidos plantea el problema de
saber cuáles son las atribuciones que confiere al mandatario.
Art. 2.132 CC.
551 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Así, el mandatario sólo queda investido de la facultad de ejecutar actos de
administración, aunque el mandante lo autorice para obrar del modo más conveniente que
le parezca, o le otorgue la libre administración del negocio o negocios que se le han
encomendado.
Art. 2.133 CC.
Las leyes no designan cuáles son las facultades que comprende la cláusula de libre
administración. El art. 1.629 CC faculta para novar al mandatario que tiene la libre
administración de los negocios del comitente o del negocio a que pertenece la deuda.
Luego, por generales que sean los términos del mandato, y aunque sean enfáticos y
sugieran una gran latitud de poder, no confiere al mandatario sino la facultad para ejecutar
actos de administración.
Concepto de acto de administración.
La ley no ha definido el concepto de acto de administración. Sin embargo, puede
deducirse del tenor del art. 391 CC.
Administrar es adoptar las medidas de carácter material o jurídico, tendientes a
conservar los bienes, a incrementarlos y obtener las ventajas que puedan procurar.
Luego, la administración comprende la ejecución de actos de conservación, esto es,
aquellos que están encaminados a impedir la pérdida o menos cabo de los bienes.
Los actos conservativos pueden ser:
i.- Materiales.
Como es efectuar las reparaciones que requiera el edificio que se administra.
ii.- Jurídicos.
Como es la interposición de una querella posesoria o la interrupción de una
prescripción que corre contra el mandante.
Pero la acción de administración no comprende sólo la ejecución de actos puramente
conservativos, sino que, además, abarca la ejecución de actos que tiendan a obtener de los
bienes administrados el provecho o rendimiento que están llamados ordinariamente a
brindar. Por ejemplo, dar una casa en arrendamiento, vender las cosechas de un fundo que
se administra, etc.
El límite que separa los actos de administración de los actos de disposición no está
muy definida; los actos de disposición se caracterizan porque cambian o alteran la
composición del patrimonio; por ejemplo, la venta de un bien a que sigue la
correspondiente tradición, es un acto de disposición, pero el acto será simplemente
administrativo si lo que se vende son los frutos de un bien, como la cosecha de un fundo,
porque el acto tiende a obtener su provecho o rendimiento normal.; el arrendamiento es
normalmente un acto de administración, pero celebrado por un largo plazo, importa un acto
de administración.
552 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
El acto que es de disposición en su esencia, cuando pertenece al giro ordinario del
negocio administrado, se convierte en un acto de administración. Así se desprende de los
arts. 385, 387, 395 y 397 C. de C.
Actos que requieren de un poder especial o expreso.
Art. 2.132 inc. 2º CC.
Pero el legislador se ha preocupado de señalar algunos casos en que el otorgamiento
de un poder especial es indispensable:
i.- Para transigir.
Art. 2.448 CC.
ii.- En un juicio.
Art. 7º inc. 2º CPC.
Facultades especiales que reglamenta el Código Civil.
El CC ha determinado el alcance de ciertas facultades especiales conferidas al
mandatario:
i.- Art. 2.141 CC.
ii.- Art. 2.142 CC.
En relación al art. 2142 CC, la ley no establece que se requiera un poder especial para
vender; la facultad de vender depende de que las cosas vendidas quepan o sean extrañas al
giro ordinario del negocio administrado.
iii.- Art. 2.143 CC.
Efectos del mandato.
1.- Obligaciones del mandatario.
A.- Cumplir el mandato.
i.- Ejecución del mandato.
Aunque el CC no lo haya dicho expresamente, es obvio que el mandatario debe
cumplir el mandato, es decir, ejecutar el encargo que se le ha confiado.
Toda vez que de la inejecución del mandato se siga un perjuicio para el mandante,
éste tendrá derecho para que el mandatario le indemnice.
553 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
ii.- El mandatario debe ceñirse a los términos del mandato.
Art. 2.131 CC.
El mandatario debe conformarse a los términos en que le fue conferido el mandato.
Para que se entienda que el mandatario se ciñe a las instrucciones del mandante,
debe emplear los medios que el mandante ha querido que se empleen para lograr los fines
del mandato.
Art. 2.134 inc. 1º CC.
Consecuencia de esto.
Art. 2.160 inc. 1º CC.
Excepciones.
La ley suele autorizar al mandatario para que no se ciña estrictamente a los términos
del mandato porque las instrucciones recibidas resultan impracticables, o bien, porque de
su rigurosa aplicación, se puede seguir un daño al mandante. Así tenemos:
1) Art. 2.149 CC.
Luego, el mandatario no puede, a pretexto de ceñirse estrictamente a los términos
del mandato, cumplir un encargo manifiestamente perjudicial para su comitente.
2) Art. 2.150 inc. 1° CC.
Es decir, la imposibilidad de obrar según las instrucciones recibidas, permite al
mandatario excusarse de cumplir el encargo, con tal que adopte las medidas de
conservación necesarias para que no sufran menos cabo los intereses del mandante.
Art. 2.150 inc. 2° CC.
En tal caso, no le bastará con adoptar providencias conservativas; deberá el
mandatario cumplir el encargo.
Art. 2.150 inc. 3° CC.
3) La recta ejecución del mandato comprende los medios por los que el mandante ha
querido que se lleve a cabo. Pero tales medios pueden resultar inadecuados y, en tal caso, el
mandatario podrá apartarse de sus instrucciones al respecto.
Art. 2.134 inc. 2º CC.
4) Art. 2.148 CC.
Se dice que ésta es una regla justa.
iii.- Pluralidad de mandatarios.
Aquí se plantea la cuestión de averiguar en qué términos se divide entre ellos la
gestión del mandato.
Art. 2.127 CC.
Luego, tenemos:
554 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
1) Si el mandante ha previsto la forma en que debe dividirse la gestión, se estará a la
voluntad del mandante.
2) Si el mandante no ha expresado su voluntad, los mandatarios podrán dividir la
gestión entre ellos, a menos que el mandante haya dispuesto que deben obrar de consuno.
Comentario.
El art. 2.127 CC dice que si se les ha prohibido obrar separadamente, lo que hicieren
de este modo será nulo, pero pareciera ser que aquí no hay un vicio de nulidad, por lo que
esos actos serían inoponibles al mandante.
iv.- Prohibiciones impuestas al mandatario, en la ejecución del mandato.
En sucesivas disposiciones, el CC establece importantes prohibiciones impuestas al
mandatario:
1) Art. 2.144 CC.
El legislador teme que el mandatario sacrifique el interés del mandante, en aras de
su propio interés, por lo que ha establecido esta prohibición de comprar y vender.
La prohibición no es absoluta; la compra o la venga son viables con la aprobación del
mandante.
2) Art. 2.145 CC.
3) Art. 2.146 CC.
En cambio, el art. 406 CC obliga al tutor o curador a prestar el dinero ocioso del
pupilo.
4) Art. 2.147 CC.
v.- Responsabilidad del mandatario.
El mandatario debe emplear, en la ejecución del mandato la diligencia de un buen
padre de familia.
Art. 2.129 inc. 1º CC.
Sin embargo, hay circunstancias del mandato que influyen para agravar o atenuar la
responsabilidad del mandatario.
Art. 2.129 incs. 2º y 3º CC.
El legislador no ha establecido que el mandatario remunerado responda de la culpa
levísima, ni que el mandatario que se ha resistido a aceptar el encargo responde de la culpa
grave. Luego, es el juez quien decide y esta norma es una simple recomendación para que se
muestre más severo o benévolo, según las circunstancias apuntadas.
555 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
vi.- Delegación del mandato.
¿Puede el mandatario confiar a otra persona la ejecución del encargo, esto es,
delegar el mandato?
La delegación está permitida, salvo que el mandante prohíba al mandatario delegar;
pero las consecuencias de la delegación son sustancialmente diversas, según que el
mandante no la haya prohibido, o bien, la haya autorizado de un modo expreso.
Hipótesis que pueden presentarse.
1) La delegación no ha sido autorizada ni prohibida por el mandante.
Arts. 2.135 inc. 1º y 2.136 CC.
2) La delegación ha sido autorizada sin indicación de la persona del delegado.
Art. 2.135 inc. 2º CC.
Es decir, el mandatario es responsable de los actos del delegado.
3) La delegación ha sido autorizada con indicación de la persona del delegado.
Art. 2.137 CC.
Es decir, el mandatario no responde de los actos del delegado.
4) La delegación ha sido prohibida por el mandante.
El mandatario no puede delegar, y si lo hiciere, los actos del delegado no obligan al
mandante, a menos que éste ratifique.
En todo caso, aunque la delegación no haya sido autorizada por el mandante,
tenemos el art. 2.138 CC.
Delegación del mandato judicial.
El mandatario judicial puede delegar, a menos que se le haya prohibido hacerlo, y los
actos del delegado obligan al mandante.
Art. 7º inc. 1º CPC.
B.- Rendir cuenta.
i.- Rendición de cuenta.
Art. 2.155 inc. 1º CC.
La obligación de rendir cuenta se justifica porque el mandatario no obra por su
cuenta, sino por cuenta del mandante; por este motivo, esta obligación pesa también sobre
los guardadores, albaceas y secuestres.
El mandatario debe ser enterado de la forma cómo se han gestionado sus negocios.
556 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Art. 2.155 incs. 2° y 3° CC.
ii.- El mandatario debe restituir al mandante cuanto hubiere recibido por él, en el
desempeño del mandato.
Art. 2.157 CC.
La restitución comprende aun lo que el mandatario recibió y que no se debía al
mandante. Toca al mandante decidir la suerte de lo que recibió el mandatario y no se le
debía.
Por otro lado, por ejemplo, si el mandatario estaba encargado de cobrar las rentas de
arrendamiento de bienes del mandante, deberá restituir lo que haya percibido por este
concepto, así como las rentas que dejó de percibir por descuido o negligencia.
iii.- Suerte de las especies metálicas que el mandatario tiene por cuenta del mandante.
El mandatario debe restituir al mandante las especies metálicas que tuviere en su
poder, por cuenta de éste.
Art. 2.153 CC.
El mandatario es, en verdad, depositario del dinero del mandante; por tratarse de un
depósito irregular, a menos que se encuentren en sacos o cajas cerradas y selladas, se hace
dueño de este dinero, con cargo de restituir otro tanto.
Art. 2.221 CC.
La fuerza mayor o caso fortuito no extinguen esta obligación de género o, en otros
términos, las cosas perecen para el mandatario.
iv.- Intereses que debe el mandatario.
El mandatario debe intereses sobre el dinero del mandante que haya empleado en su
propio beneficio y sobre el saldo que en su contra arroje la cuenta.
Art. 2.156 CC.
Los intereses serán en este caso serán los del art. 1.559 CC. Prácticamente serán los
intereses legales.
De este modo, por el dinero del mandante que el mandatario empleó en su beneficio,
debe éste intereses corrientes y, por el saldo de sus cuentas, debe generalmente intereses
legales.
Art. 19 Ley 18.010.
2.- Obligaciones del mandante.
Las obligaciones del mandante emanan del contrato mismo o de circunstancias
posteriores, derivadas de su ejecución; estas últimas pueden llegar a existir o no.
A.- Cumplir las obligaciones contraídas por el mandatario.
Art. 2.160 inc. 1º CC.
557 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Esta disposición es una lógica consecuencia de la representación que el mandatario
inviste; los actos que ejecute se reputan actos del mandante.
Requisitos.
i.- Que el mandatario obre a nombre del mandante.
Ante terceros, con quienes contrata, el mandatario no representa al mandante y no lo
obliga por consiguiente, sino a condición de obrar en su calidad de mandatario.
Art. 2.160 CC.
Por otro lado tenemos los arts. 1.448 y 2.151 CC
El mandatario que obró a su propio nombre se obliga personalmente a terceros y el
mandante no contrae obligaciones; pero en sus relaciones con el mandante, el mandatario
se reputará haber obrado por cuenta de él, a ello se obligó al aceptar el mandante.
En consecuencia, deberá rendir cuenta de su gestión y, además, el mandante puede
exigirle que le ceda las acciones que le competan contra terceros con quienes contrató a su
propio nombre.
ii.- Que el mandatario actúe dentro de los límites del mandato.
En cuanto excede de tales límites, carece de poderes y, por lo mismo, no obliga al
mandante.
Pero el mandante puede aceptar las obligaciones contraídas por el mandatario, fuera
de los límites del mandato, mediante una ratificación.
Art. 2.160 inc. 2º CC.
1) Ratificación expresa.
Es la que se formula en términos formales, explícitos y directos.
2) Ratificación tácita.
Es la que resulta de la ejecución de actos del mandante que importen su inequívoco
propósito de apropiarse del hecho del mandatario.
Efectos de la extralimitación del mandato.
En principio el mandatario, en principio no resulta obligado personalmente, salvo:
Art. 2.154 CC.
En el caso del N° 1, esta circunstancia ha podido inducir a terceros a creer que los
límites del mandato no eran sobrepasados; luego, es justo que el mandatario responda de
las consecuencias de un error que le es imputable. Nada puede reprocharse al mandatario
que ha dado a conocer sus poderes; los terceros han tenido la ocasión de percatarse de la
insuficiencia de los poderes del mandatario y probablemente contrataron en la esperanza
de una ratificación del mandante.
558 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
En el caso del N°2, el mandatario quedará responsable a los terceros si ha asumido
esta responsabilidad, por ejemplo, para el caso que el mandante no ratifique lo obrado fuera
de los límites del mandato.
Casos en que el mandatario se convierte en agente oficioso.
Art. 2.122 CC.
En este caso, la buena fe ha de consistir en la ignorancia, por parte del mandatario,
de que el mandato es nulo.
Ejecución parcial del mandato.
El mandatario debe ejecutar íntegramente el encargo. Si lo ejecuta parcialmente, el
mandatario debe indemnizar al mandante los perjuicios que la ejecución parcial le irrogare.
Art. 2.161 CC.
B.- Proveer al mandatario de los fondos necesarios para cumplir el mandato.
Art. 2.158 inc. 1º Nº 1 CC.
Así, si se encarga al mandatario la realización de una compra, el mandante deberá
proveerle del dinero necesario para pagar el precio.
El mandatario no está obligado a emplear recursos propios en el cumplimiento del
encargo.
Art. 2.159 CC.
Art. 272 C. de C.
Art. 22 inc. 1º DFL 707.
C.- Indemnizar al mandatario de los gastos y perjuicios en que haya incurrido por causa
del mandato.
Art. 2.158 inc. 1º Nº 2, 4 y 5 CC.
El mandante tiene la obligación de procurara que el mandatario quede totalmente
indemne de las resultas del desempeño, obligación que se justifica porque el mandatario
obra por cuenta del mandante, y muy especialmente en el mandato gratuito.
D.- Pagar la remuneración convenida o usual.
Art. 2.158 inc. 1º Nº 3 CC.
Luego, el mandante debe pagar la remuneración acordada, antes o después del
contrato, a falta de estipulación, la remuneración será la usual, esto es, la que se acostumbra
pagar por la clase de servicios de que se trate.
En caso de desacuerdo de las partes, la remuneración será fijada por el juez.
Ineludibilidad de las obligaciones del mandante.
Art. 2.158 inc. 2º CC.
559 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
El mandante no puede excusarse de pagar honorarios, de reembolsar gastos,
anticipos o perjuicios, a pretexto de que no resultó exitosa la gestión del mandatario.
Es natural que así ocurra; el mandatario no se obliga a llevar al éxito el negocio que
se le ha confiado, sino a poner lo que esté de su parte para conseguir tal resultado.
No puede hacérsele responsable del fracaso, no a condición de que provenga de su
culpa, por no haber empleado en la gestión el cuidado de un buen padre de familia.
Incumplimiento del mandante.
Art. 2.159 CC.
Es decir, el mandatario puede excusarse del desempeño del encargo.
Parece obvio que la renuncia del mandatario, motivada por este incumplimiento del
mandante, no puede ocasionarle ninguna de las responsabilidades que, en otras
circunstancias, suele acarrear la renuncia.
Derecho legal de retención del mandatario.
Art. 2.162 CC.
Es decir, para garantizar al mandatario sus créditos por concepto de gastos,
anticipos, pérdidas y honorarios.
Extinción del mandato.
Las causales por las cuales se extingue el mandato son:
1.- Cumplimiento del encargo.
Art. 2.163 Nº 1 CC.
Aquí el mandatario ha terminado su misión, es decir, pagado su obligación.
Se entiende que de esta manera termina el mandato que se le ha otorgado para un
negocio concreto y determinado.
2.- La llegada del plazo o cumplimiento de la condición prefijada.
Art. 2.163 Nº 2 CC.
Corresponde al efecto propio de estas modalidades, y que es la extinción de la
relación jurídica en la que inciden.
3.- Revocación del mandato.
Art. 2.163 Nº 3 CC.
El mandato es un contrato de confianza y, por regla general, cede en beneficio
exclusivo del mandante.
Ambas circunstancias justifican que el mandante pueda ponerle fin unilateralmente,
lo que es una facultad discrecional.
560 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
El mandante tiene esta facultad, aunque el mandato sea remunerado. La estipulación
de honorario no importa que el mandante ceda, a lo menos en parte, a favor del mandatario.
Por otro lado, el art. 2.165 CC no distingue entre mandato gratuito y remunerado.
A.- Formas.
Art. 2.164 inc. 1º CC.
i.- Expresa.
Es la concebida en términos formales, explícitos y directos.
ii.- Tácita.
Art. 2.164 inc. 1° CC.
iii.- Total.
Es aquélla que se refiere a todos los negocios confiados al mandatario.
iv.- Parcial.
Es aquélla que se refiere sólo a una parte de los negocios confiados al mandatario.
Art. 2.164 inc. 2° CC.
Luego, importa revocación del primero sólo en aquello sobre que versa el segundo.
B.- Desde cuándo produce sus efectos.
Art. 2.165 CC.
La noticia de la revocación al mandatario puede darse en cualquier forma; pero será
prudente darla por medio de una notificación judicial, para que de ella quede constancia
auténtica.
Pero la revocación, aunque notificada al mandatario, no puede oponerse a terceros
que, ignorantes de ella, trataron de buena fe con el mandatario. Por este motivo, el
mandante tendrá interés en notificar también a los terceros que, como consecuencia de sus
relaciones con el mandatario, conocen la existencia del mandato y podrían ser inducidos a
contratar nuevamente con él, por ignorancia de la revocación.
C.- Derecho del mandante, revocado el mandato.
Art. 2.166 CC.
4.- Renuncia del mandatario.
Art. 2163 Nº 4 CC.
561 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
Aquí, el mandatario puede poner fin al mandato, unilateralmente. Esto constituye
una excepción al principio de la fuerza obligatoria del contrato, que se justifica por cuanto el
mandato es un contrato de confianza.
La renuncia deberá ponerse en conocimiento del mandante, por cualquier medio.
Art. 2.167 inc. 1° CC.
Luego, transcurrido ese plazo, la renuncia surte efectos, y el mandatario que ha
renunciado debe seguir atendiendo los negocios del mandante por un tiempo prudente, o
sea, la renuncia no pone término instantáneo al contrato.
A propósito del mandato judicial, tenemos:
Art. 10 inc. 2° CPC.
Art. 2.167 inc. 2° CC.
Así, el mandatario que no continúa prestando atención a los negocios que se le
encomendaron, debe indemnizar al mandante los perjuicios que su renuncia le cause,
cesando esta responsabilidad del mandatario cuando la renuncia es motivada.
Entre las causales que imposibilitan al mandatario para administrar, se cuente, por
ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones del mandante, como la de proveerle de los
medios adecuados para cumplir el mandato; así, el art. 2.159 CC autoriza al mandatario
para desistir de su encargo, y es claro que tal renuncia no le acarreará responsabilidad por
los perjuicios que experimente el mandante.
5.- Muerte del mandante o del mandatario.
Art. 2.163 Nº 5 CC.
Esta forma de poner término al mandato es excepcional, ya que la regla general está
dada por la transmisibilidad de los derechos personales y obligaciones que nacen de un
contrato, y se justifica porque la consideración de las persona es decisiva en el mandato.
El mandante otorga el mandato en razón de la confianza que le inspira el
mandatario, y éste es movido a aceptar el encargo por la estimación o afecto que le inspira
el mandante.
Así, el mandante no tendrá la misma confianza en los herederos del mandatario y,
posiblemente, los herederos del mandante no inspirarán al mandatario los mismos
sentimientos de afecto y estimación.
Observaciones.
A.- La muerte del mandatario siempre pone término al mandato.
B.- La muerte del mandante generalmente pone término al mandato. Excepciones:
i.- Art. 2.169 CC.
ii.- Art. 396 COT.
C.- Pese a que el mandato termina siempre con la muerte del mandatario, y que sus
obligaciones no pasan a sus herederos, la ley ha adoptado medidas para proveer a que los
intereses del mandante no queden abandonados:
562 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
i.- Art. 2.168 CC.
ii.- Art. 2.170 CC.
6.- Calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación de mandante o
mandatario.
Art. 2.163 Nº 6 CC.
A.- Situación del mandatario.
El procedimiento concursal de liquidación pone fin al mandato, lo que se justifica
porque no merece confianza como gestor de negocios ajenos, quien no ha sido capaz de
gestionar los propios.
B.- Situación del mandante.
Él está impedido de cumplir con las obligaciones del mandato.
En el caso del procedimiento concursal de liquidación, la administración de sus
bienes pasa al liquidador.
Art. 130 Nº 1 Ley Nº 20.720.
7.- Interdicción del mandante o del mandatario.
Art. 2.163 Nº 7 CC.
La interdicción hace incapaz al mandante y al mandatario.
A.- Situación del mandatario.
Si el mandatario no puede administrar sus propios bienes, tampoco podrá
administrar los ajenos.
Hay que tener presente la excepción que establece el art. 2.128 CC, cuando el
mandatario es un menor adulto.
B.- Situación del mandante.
La administración de sus bienes corresponde a un curador.
Además, como no puede administrar sus bienes personalmente, es lógico que
tampoco pueda hacerlo por intermedio de un mandatario.
8.- Cesación de las funciones en cuyo ejercicio de otorgó el mandato.
Art. 2.163 Nº 9 CC.
Se comprende que si el mandante cesa en las funciones en cuyo desempeño otorgó el
poder, se extinga el mandato.
563 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
De otro modo, las funciones en que el mandante cesó, en verdad, se prolongaría en el
mandatario.
9.- Falta de uno de los mandatarios conjuntos.
Art. 2.172 CC.
El mandato termina por la falta de uno de los mandatarios, cuando estos son varios y
deben actuar de consuno.
Actos ejecutados por el mandatario después de expirado el mandato.
Por regla general son inoponibles al mandante, es decir, no lo obligan.
Excepciones.
Encuentran su fundamento en la buena fe de los terceros con quienes el mandatario
contrata.
1.- Art. 2.173 inc. 1º CC.
Aquí el mandatario ignora que ha expirado el mandato y cree, por consiguiente, que
el mandato subsiste, los actos que ejecute obligarán al mandante para con los terceros que,
por su parte, ignoraron la extinción del mandato.
En consecuencia, se supone que tanto el mandatario como los terceros están de
buena fe.
En tales circunstancias, la situación del mandante y del mandatario será la misma
que si el acto se hubiera realizado antes de la expiración del mandato.
2.- Art. 2.173 inc. 2º CC.
Aquí el mandatario no ignoraba la expiración del mandato, pero esta circunstancia
era ignorada por los terceros y se obliga igualmente al mandante.
En consecuencia, lo decisivo es la buena fe de los terceros, ya que es la que
determina que el mandante se obligue como si subsistiera el mandato.
La buena o mala fe del mandatario es indiferente en las relaciones del mandante y
terceros; importa solamente en las relaciones de mandante y mandatario. En ambos casos,
el mandante debe cumplir con las obligaciones contraídas por el mandatario, pero tiene
derecho a demandar perjuicios al mandatario de mala fe.
Toca al juez decidir acerca de la buena o mala fe de los terceros, sin perjuicio que la
buena fe se presume.
Art. 2.173 inc. 3° CC.
564 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
BIBLIOGRAFÍA
- ABELIUK MANASEVICH, René. La Filiación y sus Efectos. Santiago: Editorial Jurídica de
Chile, T. I, 2000.
- ABELIUK MANASEVICH, René. Las Obligaciones. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 5ª
ed., T. I, 2009.
- ABELIUK MANASEVICH, René: Las Obligaciones. Santiago, Thomson Reuters, 6ª ed., T. II,
2014.
- ACUÑA SAN MARTÍN, Marcela en VV. AA. Derecho de Familia. (Jorge Del Picó,
coordinador), Santiago: Thomson Reuters, 2ª ed., 2016.
- ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho
Civil Chileno. Santiago, Editorial Ediar Editores, 1983.
- ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. Teoría de las Obligaciones. Santiago, Editorial Jurídica
Ediar Conosur, 1998.
- ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo; SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel; VODANOVIC HAKLICKA,
Antonio. Curso de Derecho Civil. T. IV. Fuentes de las Obligaciones. Santiago, Editorial
Nascimiento, 1942.
- BARAONA GONZÁLEZ, Jorge: “La Interpretación Contractual: una Insistencia en su Giro
Objetivo”, en Estudios de Derecho Civil XI. Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Concepción,
2015. Santiago, Thomson Reuters, 2016.
- BARROS BOURIE, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Santiago de
Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2006.
- BUERES, Alberto. Derecho de Daños. Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 2001.
- CÉSPEDES MUÑOZ, Carlos. “La Antijuridicidad: ¿Presupuesto de la Responsabilidad Civil
Extracontractual en el Ordenamiento Chileno?”, en Estudios de Derecho Civil V. Jornadas
Nacionales de Derecho Civil, Concepción, 2009, Santiago, Editorial Legal Publishing, 2010.
- CORRAL TALCIANI, Hernán. Lecciones de Responsabilidad Extracontractual. Santiago de
Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2003.
- CORRAL TALCIANI, Hernán. Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual.
Santiago: Thomson Reuters, 2ª ed., 2013.
- DÍEZ DUARTE, Raúl. La Hipoteca en el Código Civil Chileno. Santiago: Pacsed Editores,
1991.
- DÍEZ SCHWERTER, José Luis. El Daño Extracontractual. Jurisprudencia y Doctrina.
Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1997.
- DÍEZ – PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis: “El Contenido de la Relación Obligatoria”, en
Anuario de Derecho Civil Nº 2, 1964.
- DOMÍNGUEZ ÁGUILA, Ramón: “Los Terceros y el Contrato”, en Revista de Derecho.
Universidad de Concepción. Nº 174, año LI, 1983.
- DOMÍNGUEZ ÁGUILA, Ramón: “Por la Intransmisibilidad de la Acción de Daño Moral”, en
Estudios de Derecho Civil. Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Valdivia, 2005. Santiago,
Legal Publishing, 2006.
- DOMÍNGUEZ HIDALGO, Carmen. El Daño Moral. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, T. I,
2000.
- ELORRIAGA DE BONIS, Fabián: Derecho Sucesorio. Santiago, Lexis Nexis, 2005.
565 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
- FIGUEROA YÁÑEZ, Gonzalo. Curso de Derecho Civil. Tomo IV. Santiago, Editorial Jurídica
de Chile, 2011.
- GHERSI, Carlos Alberto. Teoría General de la Reparación del Daño. Buenos Aires,
Astrea, 3ª ed., 2003.
- GUZMÁN BRITO, Alejandro: De las Donaciones entre Vivos. Conceptos y Tipos. Santiago,
Lexis Nexis, 2005.
- LARROUCAU TORRES, Jorge. Culpa y Dolo en la Responsabilidad Extracontractual. Análisis
Jurisprudencial. Santiago, Legal Publishing, 5ª ed., 2011.
- LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge; ELORRIAGA DE BONIS, Fabián: Los Contratos. Parte General.
Santiago, Thomson Reuters, 6ª ed., 2017.
- MAZEAUD, Henry, MAZEAUD, León y TUNC, André. Tratado Teórico y Práctico de la
Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Traducción de Luis Alcalá – Zamora y Castillo.
Buenos Aires, Editorial Ediciones Jurídicas Europa – América, 1960.
- MEZA BARROS, Ramón, Responsabilidad Civil, Valparaíso, Editorial EDEVAL, 1980.
- MEZA BARROS, Ramón. Manual de Derecho Civil. De las Fuentes de las Obligaciones. T. II.
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 10ª ed., 1997.
- MEZA GARCÍA, Roberto. El Res Ipsa Loquitur en la Responsabilidad Civil. Santiago,
Editorial Parlamento Ltda., 2013.
- MORALES MORENO, Antonio M.: La Modernización del Derecho de las Obligaciones.
Madrid, Thomson Civitas, 2006.
- MORALES MORENO, Antonio M.: “Claves de la Modernización del Derecho de los
Contratos” en Estudios de Derecho de Contratos. Formación, Cumplimiento e Incumplimiento
(De la Maza, Íñigo; Morales, Antonio; Vidal, Álvaro), Santiago, Thomson Reuters, 2014.
- PRADO LÓPEZ, Pamela: “Sobre la Posibilidad de Admitir en Chile las Nociones de
Contrato Colaborativo y Contrato Adversarial: una Mirada desde el Regulating Law”, en
Estudios de Derecho Civil VI. Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Olmué. 2010. Santiago:
Abeledo Perrot, 2011.
- PRADO LÓPEZ, Pamela: La Colaboración del Acreedor en los Contratos Civiles. Santiago,
Thomson Reuters, 2015.
- QUINTANA VILLAR, María Soledad. Derecho de Familia. Valparaíso: Ediciones
Universitarias de Valparaíso, 2 ed., 2015.
- QUINTANILLA PÉREZ, Álvaro. “¿Responsabilidad del Estado por Actos Lícitos?”, en
Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado. Nº 1. Santiago de Chile, 2000.
- RAMOS PAZOS, René. Derecho de Familia. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 7 ed., T.
II, 2007.
- RAMOS PAZOS, René: De las Obligaciones. Santiago, Legal Publishing, 2008.
- RAMOS PAZOS, René. De la Responsabilidad Extracontractual. Santiago, Legal
Publishing, 5ª ed., 2009.
- RODRÍGUEZ GREZ, Pablo. Responsabilidad Contractual. Santiago, Editorial Jurídica de
Chile, 2003.
- RODRÍGUEZ GREZ, Pablo. Instituciones de Derecho Sucesorio. V. I. Santiago, Editorial
Jurídica de Chile, 3ª ed., T. I, 2006.
- RODRÍGUEZ GREZ, Pablo. Responsabilidad Extracontractual. Santiago, Editorial Jurídica
de Chile, 2ª ed., 2010.
- RUZ LÁRTIGA, Gonzalo. Explicaciones de Derecho Civil. Contratos y Responsabilidad
Extracontractual. T. IV. Santiago, Legal Publishing, 2011.
566 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
- SOZA RIED, Mª de los Ángeles: “La Naturaleza Jurídica de la Tradición: ¿Acto o Hecho
Jurídico?”, en Revista Chilena de Derecho. Vol. 30, Nº 2.
- TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Bogotá, Editorial Legis, T.
I, 2ª ed., 2007.
- TAPIA RODRÍGUEZ, Mauricio. “Contra una Presunción General de Culpa por el Hecho
Propio”, en Estudios de Derecho Civil IV. Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Olmué, 2008.
Santiago: Legal Publishing, 2009.
- TAPIA SUÁREZ, Orlando. De la Responsabilidad Civil en General y de la Responsabilidad
Delictual entre los Contratantes. Santiago, Legal Publishing, 3ª ed., 2007.
- TOPASIO FERRETI, Aldo: La Tradición. Su Función de Pago en el Código Civil. Valparaíso,
Edeval, 2007.
- TOPASIO FERRETI, Aldo: Tradición de Perfección y de Pago. Sus Elementos, Estructura e
Interdisciplina con el Contrato Translaticio. Valparaíso, Edeval, 2011.
- TRONCOSO LARRONDE, Hernán y ÁLVAREZ CID, Carlos. Contratos. Santiago: Abeledo
Perrot, 5ª ed., 2010.
- VIAL DEL RÍO, Víctor: Teoría General del Acto Jurídico. Santiago, Editorial Jurídica de
Chile, 5ª ed., 2004.
- ZELAYA ETCHEGARAY, Pedro. “La Responsabilidad del Empresario por el Hecho de su
Dependiente” en Revista de Derecho Universidad de Concepción, Nº 197, año LXIII (enero –
junio 1995).
567 Apuntes del profesor Mario Opazo González
UV 2018
También podría gustarte
- Intervención omisiva, posición de garante y prohibición de sobrevaloración del aporteDe EverandIntervención omisiva, posición de garante y prohibición de sobrevaloración del aporteAún no hay calificaciones
- Derecho Civil. Opazo - FuentesDocumento142 páginasDerecho Civil. Opazo - FuentesMARÍA ANTONIA SOTOMAYORAún no hay calificaciones
- "La Imputacion, Como Elemento de La Responsabilidad Civil".Documento4 páginas"La Imputacion, Como Elemento de La Responsabilidad Civil".RonaldoRodriguezAún no hay calificaciones
- La ImputaciónDocumento6 páginasLa ImputaciónOmar GomezAún no hay calificaciones
- Trabajo Imputacion ObjetivaDocumento7 páginasTrabajo Imputacion Objetiva03-DE-SA-PERCY MANUEL PENDULA BALVINAún no hay calificaciones
- Presentacion y Caso Unidad La ImputaciónDocumento10 páginasPresentacion y Caso Unidad La ImputaciónGuiliana Lucia Nieto UretaAún no hay calificaciones
- Tema 5 DañosDocumento14 páginasTema 5 DañosRachid El KassmiAún no hay calificaciones
- Parcial Derecho Penal General (2022)Documento6 páginasParcial Derecho Penal General (2022)Adolfo GutiérrezAún no hay calificaciones
- Info UnidaDocumento12 páginasInfo UnidaPool Saldaña RojasAún no hay calificaciones
- Resposabilidas Civil 1.2 RosiDocumento5 páginasResposabilidas Civil 1.2 RosiEmilio Rafael Torres CalzadoAún no hay calificaciones
- Derecho Civil - Fuentes de Las ObligacionesDocumento142 páginasDerecho Civil - Fuentes de Las Obligacionesnelly bustamanteAún no hay calificaciones
- Responsabilidad CivilDocumento4 páginasResponsabilidad CivilEduardo Alejandro Alcazar MenesesAún no hay calificaciones
- Apunte Sobre Teoría de La Imputación ObjetivaDocumento11 páginasApunte Sobre Teoría de La Imputación ObjetivaIris RomeroAún no hay calificaciones
- La Responsabilidad Extracontractual ImpDocumento9 páginasLa Responsabilidad Extracontractual ImpAracely HJAún no hay calificaciones
- Nexo CasualDocumento7 páginasNexo CasualAnonymous JrkVDjsbsrAún no hay calificaciones
- Analisis Critico ResponsabilidadDocumento8 páginasAnalisis Critico ResponsabilidadNicole Reyes BizamaAún no hay calificaciones
- 02-La Relación de CausalidadDocumento25 páginas02-La Relación de CausalidadMauricio Andres SosaAún no hay calificaciones
- Apuntes Actividades PeligrosasDocumento31 páginasApuntes Actividades PeligrosasJhon Rodriguez Ruano100% (1)
- 2002 - La responsabilidad civil - LorenzettiDocumento27 páginas2002 - La responsabilidad civil - LorenzettiJuana María CosentinoAún no hay calificaciones
- Trabajo Responsabilidad NotarialDocumento38 páginasTrabajo Responsabilidad Notarialleidy ruiz100% (1)
- Tipicidad Derecho PenalmDocumento5 páginasTipicidad Derecho PenalmDOUGLAS FRANKLIN CAHUANA QUISPEAún no hay calificaciones
- RESPONSABILIDAD CIVIL Apunte OficialDocumento22 páginasRESPONSABILIDAD CIVIL Apunte OficialFelipe VentasAún no hay calificaciones
- Imputacion ObjetivaDocumento8 páginasImputacion ObjetivaGabrielVenturaCáceresAún no hay calificaciones
- Responsabilidad Del Principal Por Hecho DependienteDocumento12 páginasResponsabilidad Del Principal Por Hecho DependienteFederico SanchezAún no hay calificaciones
- Responsabilidad JurídicaDocumento16 páginasResponsabilidad JurídicaJonathanHernándezAún no hay calificaciones
- Primer Corte Sirtori...Documento8 páginasPrimer Corte Sirtori...DannaAún no hay calificaciones
- La Culpa Como Elemento de La Responsabilidad CivilDocumento18 páginasLa Culpa Como Elemento de La Responsabilidad CivilLIMBANO ALFONSO DIAZ HERNANDEZ (:-)Aún no hay calificaciones
- Imputacion ObejetivaDocumento5 páginasImputacion ObejetivaDOUGLAS FRANKLIN CAHUANA QUISPEAún no hay calificaciones
- La responsabilidad civil y sus presupuestos fundamentales desde una perspectiva históricaDocumento14 páginasLa responsabilidad civil y sus presupuestos fundamentales desde una perspectiva históricaheinrichvoAún no hay calificaciones
- Responsabilidad Del NotarioDocumento21 páginasResponsabilidad Del NotarioChristian HernandezAún no hay calificaciones
- La responsabilidad objetiva y su fundamento en el riesgoDocumento40 páginasLa responsabilidad objetiva y su fundamento en el riesgoFotocopias UtaAún no hay calificaciones
- INECSIGIDocumento13 páginasINECSIGIdanielradiohead8Aún no hay calificaciones
- Derecho de Daños y Funciones de La Responsaiblidad CivilDocumento30 páginasDerecho de Daños y Funciones de La Responsaiblidad CivilJhon Rodriguez RuanoAún no hay calificaciones
- Desarrollo Taller Derecho Penal GeneralDocumento4 páginasDesarrollo Taller Derecho Penal GeneralGabriel HernándezAún no hay calificaciones
- Responsabilidad ClasesDocumento111 páginasResponsabilidad ClasesGabriela MoralesAún no hay calificaciones
- Introducción A La Imputación Objetiva (Resumen)Documento27 páginasIntroducción A La Imputación Objetiva (Resumen)Dylan SuarezAún no hay calificaciones
- 1 La Responsabilidad Extracontractual 1Documento12 páginas1 La Responsabilidad Extracontractual 1YUR KEVIN QUISPE ALVAREZAún no hay calificaciones
- Examen +Curso+de+actualización+Examen+de+Grado +UNAB +2023Documento7 páginasExamen +Curso+de+actualización+Examen+de+Grado +UNAB +2023ANGELAAún no hay calificaciones
- EXAMEN - EricDocumento3 páginasEXAMEN - EricVisionary Agencia GráficaAún no hay calificaciones
- Requisitos RC ExtraDocumento58 páginasRequisitos RC ExtraTatiana Acevedo0% (1)
- 795-2015-03-02-La Extensión Objetiva de La Responsabilidad Por Hecho AjenoDocumento23 páginas795-2015-03-02-La Extensión Objetiva de La Responsabilidad Por Hecho AjenoEdson jhamilAún no hay calificaciones
- Microsoft Word - 3-9-12Documento15 páginasMicrosoft Word - 3-9-12Ali SalazarAún no hay calificaciones
- Tipo CulposoDocumento25 páginasTipo Culposoeldotore67% (3)
- Clase 5 - 25.08.22 LECCION 5(1)Documento14 páginasClase 5 - 25.08.22 LECCION 5(1)florencia.velazquezAún no hay calificaciones
- Clases Culpa y OmisiónDocumento24 páginasClases Culpa y OmisiónMaria del Mar Martinez OrtizAún no hay calificaciones
- Sistema Del Daño - AMAG PDFDocumento42 páginasSistema Del Daño - AMAG PDFavelino mejia campoAún no hay calificaciones
- Resumen Respo Módulo FinalDocumento7 páginasResumen Respo Módulo FinalDavid Galvis GomezAún no hay calificaciones
- Clase 5Documento8 páginasClase 5Maria Ernestina AleAún no hay calificaciones
- Unidad 5.-La Tipicidad. Clases de TiposDocumento20 páginasUnidad 5.-La Tipicidad. Clases de TiposManal EttakoukiAún no hay calificaciones
- Derecho Penal Segunda ParteDocumento24 páginasDerecho Penal Segunda Partepriscila condeAún no hay calificaciones
- Concurrencia de Culpas en El Delito Imprudente de TránsitoDocumento28 páginasConcurrencia de Culpas en El Delito Imprudente de TránsitoluisAún no hay calificaciones
- La Responsabilidad Extracontractual Fernando de Trazegnies Tomo i 48 123Documento76 páginasLa Responsabilidad Extracontractual Fernando de Trazegnies Tomo i 48 123Fabricio FloresAún no hay calificaciones
- -48-68Documento21 páginas-48-68Fabricio FloresAún no hay calificaciones
- Reseña Capitulo Introductorio Libro El Daño Autor Juan Carlos HenaoDocumento4 páginasReseña Capitulo Introductorio Libro El Daño Autor Juan Carlos HenaoDANIEL FELIPE MURCIA GONZALEZ100% (1)
- Responsabilidad Civil LorenzettiDocumento33 páginasResponsabilidad Civil LorenzettiIara Tais CentenoAún no hay calificaciones
- Semana 8 - Penal 1Documento30 páginasSemana 8 - Penal 1Jimena AbadAún no hay calificaciones
- Apuntes Responsabilidad Civil ExtracontractualDocumento4 páginasApuntes Responsabilidad Civil ExtracontractualSILVANA ANDREA FACCILONGO FELIUAún no hay calificaciones
- IMPUTACIÒNDocumento16 páginasIMPUTACIÒNjean.montoyasalcedoAún no hay calificaciones
- 4G0039 APU Responsabilidad Civil Parte General v1-0Documento10 páginas4G0039 APU Responsabilidad Civil Parte General v1-0Melody CNAún no hay calificaciones
- Semana 7 Factor de Atribución y Quatum IndemizatorioDocumento20 páginasSemana 7 Factor de Atribución y Quatum IndemizatorioMarv L MendAún no hay calificaciones
- Cámara de DiputadosDocumento2 páginasCámara de DiputadosSebastian Mauricio Orellana BecerraAún no hay calificaciones
- El feminicidio en el Perú: evolución normativa y desafíos actualesDocumento14 páginasEl feminicidio en el Perú: evolución normativa y desafíos actualesKervin GuevaraAún no hay calificaciones
- Dialnet-ElSentidoDeLasEmocionesEnElDerechoPenal-4608213 Integrativo PDFDocumento22 páginasDialnet-ElSentidoDeLasEmocionesEnElDerechoPenal-4608213 Integrativo PDFJosé SánchezAún no hay calificaciones
- La responsabilidad objetiva y su fundamento en el riesgoDocumento40 páginasLa responsabilidad objetiva y su fundamento en el riesgoFotocopias UtaAún no hay calificaciones
- Fin de La Pena en ChileDocumento4 páginasFin de La Pena en ChileSebastian Mauricio Orellana BecerraAún no hay calificaciones
- Responsabilidad Civil Responsabilidad ExtracontractualDocumento24 páginasResponsabilidad Civil Responsabilidad ExtracontractualryosalAún no hay calificaciones
- Constitución y D. Penal EspañaDocumento3 páginasConstitución y D. Penal EspañaSebastian Mauricio Orellana BecerraAún no hay calificaciones
- Teoria General Del Acto Juridico (Resumen)Documento77 páginasTeoria General Del Acto Juridico (Resumen)Emir IsaacAún no hay calificaciones
- Teoria de La LeyDocumento16 páginasTeoria de La Leypacanga69Aún no hay calificaciones
- Derecho Civil. PersonasDocumento19 páginasDerecho Civil. Personaspacanga69100% (1)
- Celia Amorós - Feminismo y FilosofíaDocumento320 páginasCelia Amorós - Feminismo y FilosofíaAdriana R. Vanegas100% (23)
- VARGAS - Siento Luego ActúoDocumento29 páginasVARGAS - Siento Luego ActúoSebastian Mauricio Orellana BecerraAún no hay calificaciones
- CHLF-5M008 Formulario Lecciones Aprendidas - Rev2Documento15 páginasCHLF-5M008 Formulario Lecciones Aprendidas - Rev2Orellana SebastianAún no hay calificaciones
- Responsabilidad Civil Tendencias Modernas Sobre ResponsabilidadDocumento5 páginasResponsabilidad Civil Tendencias Modernas Sobre ResponsabilidadAlejandra Cecilia Rojas RebolledoAún no hay calificaciones
- NotificacionesDocumento22 páginasNotificacionesSebastian Mauricio Orellana BecerraAún no hay calificaciones
- Parte GeneralDocumento86 páginasParte GeneralVictoria Canales MondacaAún no hay calificaciones
- Consti Prueba 2Documento72 páginasConsti Prueba 2Sebastian Mauricio Orellana BecerraAún no hay calificaciones
- (Jonathan Hancock) Entrenando La Memoria para Estu PDFDocumento106 páginas(Jonathan Hancock) Entrenando La Memoria para Estu PDFAdrian Troncoso EsquivelAún no hay calificaciones
- Primera Prueba2Documento44 páginasPrimera Prueba2Sebastian Mauricio Orellana BecerraAún no hay calificaciones
- NotificacionesDocumento22 páginasNotificacionesSebastian Mauricio Orellana BecerraAún no hay calificaciones
- Tratamineto de La Alevosía en Los Delitos de Violencia de Genero. Analisis JurisprudencialDocumento9 páginasTratamineto de La Alevosía en Los Delitos de Violencia de Genero. Analisis JurisprudencialSebastian Mauricio Orellana BecerraAún no hay calificaciones
- Tipificar El Femicidio Un Debate AbiertoDocumento100 páginasTipificar El Femicidio Un Debate AbiertoSebastian Mauricio Orellana BecerraAún no hay calificaciones
- Cox Juan Pablo Hernández Héctor Delitos de Femicidio Homicidio Intrafamiliar y Figuras Menos Graves Que Responden A La Misma LógicaDocumento3 páginasCox Juan Pablo Hernández Héctor Delitos de Femicidio Homicidio Intrafamiliar y Figuras Menos Graves Que Responden A La Misma LógicaSebastian Mauricio Orellana BecerraAún no hay calificaciones
- Apuntes de Derecho Penal (Lazcano Julio) PDFDocumento197 páginasApuntes de Derecho Penal (Lazcano Julio) PDFmaiqueasAún no hay calificaciones
- El Trastorno Mental Transitorio. Implicancias Juridicas y Medico LegalesDocumento12 páginasEl Trastorno Mental Transitorio. Implicancias Juridicas y Medico LegalesOrellana SebastianAún no hay calificaciones
- Vif Eriz ChavezDocumento26 páginasVif Eriz ChavezSebastian Mauricio Orellana BecerraAún no hay calificaciones
- Delitos Culturalmente MotivadosDocumento30 páginasDelitos Culturalmente MotivadosOrellana SebastianAún no hay calificaciones
- Sentencia Corte Suprema Peruana Que Rechaza Emocion ViolentaDocumento4 páginasSentencia Corte Suprema Peruana Que Rechaza Emocion ViolentaOrellana SebastianAún no hay calificaciones
- Imputabilidad Disminuida ArgentinaDocumento14 páginasImputabilidad Disminuida ArgentinaSebastian Mauricio Orellana BecerraAún no hay calificaciones
- Homicidio en estado de emoción violenta: análisis jurídicoDocumento21 páginasHomicidio en estado de emoción violenta: análisis jurídicowaldirAún no hay calificaciones
- Ideas para Mejorar Cerebro TriedicoDocumento2 páginasIdeas para Mejorar Cerebro TriedicoDavid Herrera100% (1)
- GUÍA DE AUTOaprendizaje 33Documento7 páginasGUÍA DE AUTOaprendizaje 33Gloria Garcia-Huidobro EspinozaAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Trabajo 5a Sesion CteDocumento10 páginasCuaderno de Trabajo 5a Sesion CteDavid Efraín Jovel FloresAún no hay calificaciones
- El Niño y Su Derecho A Saber La VerdadDocumento8 páginasEl Niño y Su Derecho A Saber La VerdadMaria del Rosario Martínez FloresAún no hay calificaciones
- 0 - Estilo de Redacción APA UNFV CLASE 1Documento27 páginas0 - Estilo de Redacción APA UNFV CLASE 1Jose RicraAún no hay calificaciones
- Estrategias filosofía: ejemplos exitosos y dejando éxitoDocumento6 páginasEstrategias filosofía: ejemplos exitosos y dejando éxitoMaria BermudezAún no hay calificaciones
- El Monstruo Como Alegoría de La Mujer Autora - Gómez CastellanoDocumento17 páginasEl Monstruo Como Alegoría de La Mujer Autora - Gómez CastellanoRaul A. BurneoAún no hay calificaciones
- Tarea V.1Documento2 páginasTarea V.1Marcos MirandaAún no hay calificaciones
- Raz Verbal - 4 - Tarea PDFDocumento3 páginasRaz Verbal - 4 - Tarea PDFmartinadanAún no hay calificaciones
- Aristóteles Vs Platón y SócratesDocumento3 páginasAristóteles Vs Platón y SócratesMERCY JANELLYNA RETO CASTILLOAún no hay calificaciones
- ARHO LC1 U2 Act04Documento9 páginasARHO LC1 U2 Act04Aixa HdezAún no hay calificaciones
- Evaluación oral caminataDocumento9 páginasEvaluación oral caminataclarivel delgado centurionAún no hay calificaciones
- Formato Tarjeta Persona FinalDocumento5 páginasFormato Tarjeta Persona FinalJOHN MARIO RESTREPO CASTAÑO50% (4)
- METODO ZOPP: PASOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN ORIENTADA A OBJETIVOSDocumento34 páginasMETODO ZOPP: PASOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN ORIENTADA A OBJETIVOSRojas Rafael100% (1)
- Pasos PataletasDocumento3 páginasPasos PataletaspauloAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de Estrategias para Egreso 0Documento13 páginasCuadernillo de Estrategias para Egreso 0Micaela VeneciaAún no hay calificaciones
- Sin Título-31Documento2 páginasSin Título-31Anonymous 7za15o0Aún no hay calificaciones
- Programa ESI (Educación Sexual Integral) AndamioDocumento5 páginasPrograma ESI (Educación Sexual Integral) AndamionorbertoAún no hay calificaciones
- El Narcotráfico y Su Efecto en La Economía Del País y de Los IndividuosDocumento15 páginasEl Narcotráfico y Su Efecto en La Economía Del País y de Los IndividuosDalmarie Soto50% (2)
- Como Establecer Límites Con Tus AmigosDocumento3 páginasComo Establecer Límites Con Tus AmigosAHIMELEC GÓMEZ ALEJOAún no hay calificaciones
- Arte BarrocoDocumento1 páginaArte BarrocoJuan Cruz MárquezAún no hay calificaciones
- Grupo 5 MBA 160B - The Path To Prescription VFDocumento2 páginasGrupo 5 MBA 160B - The Path To Prescription VFJensen Roy Quispe Suárez100% (1)
- Tcos PotosiDocumento14 páginasTcos PotosiFranklin MoralesAún no hay calificaciones
- Teorías Motivacionales: Cuadro ComparativoDocumento14 páginasTeorías Motivacionales: Cuadro ComparativoIsaias GoldAún no hay calificaciones
- Línea Del TiempoDocumento1 páginaLínea Del TiempoMILAGROS ESTEFANY SOTO CAMPOSAún no hay calificaciones
- Camus y el existencialismo en El extranjeroDocumento3 páginasCamus y el existencialismo en El extranjeroIvan Alejandro Laurence AndradeAún no hay calificaciones
- Sexualidad VictorianaDocumento88 páginasSexualidad VictorianaCarlos PradoAún no hay calificaciones
- Barras Colectoras en 132 KVDocumento9 páginasBarras Colectoras en 132 KVLaura Bolaños CallañaupaAún no hay calificaciones
- Manual Convivencia 2014 PDFDocumento133 páginasManual Convivencia 2014 PDFELENA ORTIZ38% (16)
- Técnicas de La Comunicación VisualDocumento37 páginasTécnicas de La Comunicación Visualanthony100% (1)