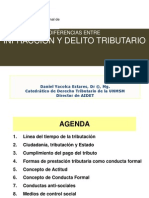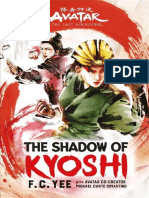Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
STCalderon PDF
STCalderon PDF
Cargado por
Karina Mirella GalvezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
STCalderon PDF
STCalderon PDF
Cargado por
Karina Mirella GalvezCopyright:
Formatos disponibles
REVISIN BIBLIOGRFICA
Clera
Dra. Sandra Tovar Caldern*, Dr. Osear Gonzlez'
INTRODUCCIN:
El clera es un padecimiento que en la actualidad est
representando un grave problema en pases del tercer
mundo, tanto por el alto ndice de mortalidad que est
produciendo y su rpida diseminacin, como
consecuencia de las malas condiciones de higiene,
especialmente en los sectores econmicos ms bajos. Se
pretende hacer una revisin sobre ste padecimiento,
haciendo hincapi en los mecanismos fisopatolgicos
involucrados en el clera, lo cual nos lleva a una mayor
comprensin sobre su cuadro clnico, teraputico y
preventivo.
ETIOLOGA:
El clera es una diarrea aguda de etiologa infecciosa,
causada por un bacilo gram negativo llamado VIBRIO
CHOLERAE (1), que se clasifica de acuerdo a su
antgeno somtico en: Grupo 01, causante del clera
clnico y el grupo no 01, que tambin produce diarrea
(1).
De acuerdo a las reacciones de aglutinacin, hay dos
serotipos de V. cholerae grupo 01: Ogawa e Inaba.
Adems hay dos biotipos que pueden ser Ogawa e
Inaba: El Clsico y El tor. (1,2)
Departamento de Pediatra IHSS
HISTORIA:
Durante el siglo XIX, el clera afect al Continente
Americano en varias ondas pandmicas (3). Sin em-
bargo, la pandemia de clera que afect el Sureste de
Asia, se propag a muchas reas de Asia, el Este
Medio, Europa, Oceana y frica, pero no alcanz
Amrica (3).
Honduras se vio afectada por casos de clera en el ao
de 1833, pero no alcanz mayores proporciones, y no
fue hasta 1837, que se present el clera, primeramente
en pueblos de Occidente, afectando especialmente la
ciudad de Gracias, donde murieron alrededor de 225
personas. Esta epidemia se propag a otros pueblos del
territorio nacional, en Comayagua fallecieron 24 perso-
nas y decenas ms en otros lugares (4).
Posteriormente en 1857, se present de nuevo el clera
en Honduras y aparentemente la epidemia ms reciente
que se tiene noticia en el pas fue de 1867 (4). En la
actualidad, en el Continente Americano hay un foco
endmico nico a lo largo de la costa de Lousiana y
Texas y posiblemente el norte de Mxico (3). Tambin
son zonas endmicas Bangladesh y muchos pases
Asiticos y Africanos (5).
A finales de enero de 1991, se report en Per un
incremento de gastroenteritis, aislndose en la materia
fecal el V. cholerae, grupo 01, serotipo Inaba, biotipo El
Tor. Hasta febrero 9, se reportaron 1859 personas que
requirieron hospitalizacin, de las cuales 66 fallecieron
184 REVISTA MEDICA HONDURENA - VOL. 59 -1991
por ste padecimiento (4). La epidemia se ha propagado
a otros pases de Amrica del Sur, como son Colombia,
Chile y Ecuador, Brasil, Venezuela, Bolivia y en Centro
Amrica y Mxico (6).
FISIOPATOGENIA:
Normalmente la absorcin secrecin de agua dentro
del instestino, es el resultado final de movimientos
bidireccionales de molculas de agua desde sta, hacia
la luz (secrecin) (7).
Se cree que la absorcin de agua ocurre en el extremo de
la vellocidad intestinal, en donde se encuentran los
enterocitos maduros; en tanto, que la secrecin se pro-
duce en la cripta de Lieberkun, que contiene enterocitos
inmaduros e indeferenciados, estos enterocitos emigran
hacia el extremo de la vellocidad, madurando durante
el curso de migracin y posteriormente se descaman en
el lumen intestinal (8). Este proceso de renovacin
constante ocurre en un perodo de tres das, es por sto,
que la mayora de los cuadros diarreicos incluyendo el
clera, son de naturaleza autolimitada (7).
Normalmente existe un flujo bidireccional de agua e
iones, mantenindose un equilibrio entre la absorcin y
secrecin, cuando se pierde este equilibrio ocurre la
diarrea (8). Por una parte, la absorcin de agua depende
del flujo de solutos, especialmente por la absorcin de
sodio (Na) y cloro (Cl) (7,8). Esta absorcin de Na se
realiza en dos fases: La primera fase consiste en la entrada
de Na y solutos a la clula entrica, la segunda fase
ocurre por el transporte activo de Na a travs de la
membrana basolateral del enterocito hacia el espacio
intercelular, proceso mediado por la bomba de Na-K-
ATPasa (8). La primera fase de absorcin de Na ocurre
por tres mecanismos: Un mecanismo consiste en la
difucin electrognica de Na no acoplado, en la que el
Na entra a la clula por gradientes elctricos y de
concentracin, el agua se absorve por un proceso
osmtico (8) Fig. 1. El segundo mecanismo consiste en
el paso de Na acoplado con algunos nutrientes, el Ch se
acopla con diversos solutos como glucosa y glicina y
ambos se fijan a una proteina portadora de la
microvellocidad. Este portador los transporta hacia el
interior del enterocito (7) y por gradiente osmtico se
absorve el agua. Este mecanismo no se v afectado en
los procesos diarreicos y en l se basa la rehidratacin
oral (7,8). Fig.2.
Otro mecanismo consiste en la absorcin de Na por
arrastre de solventes. El flujo de agua a travs de la
mucosa por los gradientes de presin osmtica arrastra
consigo iones de Na.
Por otro lado, en los mecanismos de secrecin intestinal
existen tres tipos de mensajeros: El calcio, sistema de
prostaglandinas y nucletidos cclicos (tanto el AMP
ciclco y GMP cclico) (8).
Fisiopatologicamente hablando, el clera es una diarrea
secretoria sin cambios inflamatorios de la mucosa intes-
tinal, que se caracteriza por un ingreso neto de lquidos
en el lumen intestinal, como resultado de alteraciones
bioqumicas de las clulas de la mucosa del intestino
delgado que supera la capacidad de absorcin del
colon (9).
REVISIN BIBLIOGRFICA 185
Un vez que se ingiere el microorganismo, su viabilidad
es comprometida por un medio cido, con pH abajo de
6(1), es decir que la acidez gstrica es la primera lnea de
defensa del husped contra el clera (10). Es por esto,
que se necesitan 10
<8)
a 10
(W)
organismos para causar la
enfermedad, pero cuando es ingerido con alimentos se
necesitan slo 10* a 10(3) (1).
Una vez que logra pasar el estmago, tienen que
sobrepasar las defensas especficas e inespecificas del
husped, ellas son la peristalsis intestinal y la IgA
secretoria (1). Posteriormente el Vibrio se multiplica, se
adhiere a la mucosa intestinal y produce una
enterotoxina (9), la cual despus de una exposicin
nica y breve (inferior a 10 minutos), es capaz de
producir la secrecin de un lquidos isotnico durante
12 a 24 horas (10).
COMO ACTA LA TOXINA A NIVEL
DE LA MUCOSA INTESTINAL?
La toxina del V. cholerae est compuesta por dos
subunidades (11): Fig. 3.
1. Subunidad A (porcin activa): Compuesta por
Subunidad Al A2.
2. Subunidad B (porciones de unin): constituida
por 5 subunidades (9,11).
Cada subunidad B tiene la capacidad de unirse a una
molcula demonosialoganglisidoGMlenla membrana
de los enterocitos, esta unin produce un cambio
conformacional en la estructura de la toxina, haciendo
que la subunidad A interactu con la membrana del
enterocito (Fig.4), la subunidad A se separa en
subunidad Al y A2, esta ltima activa la adenilciclasa,
la cual incrementa el AMP ciclico que indcela
activacin de las proteincinasas, stas fosforilan las
protenas M de la membrana basolateral, produciendo
cambios en el transporte inico (11,12) Fig.5: A nivel de
las criptas hay aumento de secrecin de aniones como
el Cl, HC03 y agua, y a nivel del extremo de las
vellocidades, induce un bloqueo completo de la
absorcin del NaCl no acoplado (9,11). Adems
estimula la secrecin intestinal, aunque se desconoce
el mecanismo (13).
186 REVISTA MEDICA HONDURENA - VOL. 59 -1991
MANIFESTACIONES CLNICAS:
Generalmente el perodo de incubacin es de 2-3 das,
pero puede variar desde 6 horas hasta 5 das (14). La
diarrea es la manifestacin principal en todos los grupos
de edades (14), al principio contiene materia fecal, pero
despus tiene aspecto de agua de arroz, y tiene la
particularidad que no mejora con el ayuno (1).
El clera grave usualmente tiene un comienzo brusco
con deposiciones voluminosas, pero puede comenzar
lentamente con diarrea leve (6). La mxima prdida de
heces usualmente ocurre en las primeras 24 horas, que
puede exceder a un litro por hora en los adultos y 8-10
ml/ Kg /hora en nios pequeos (2,6).
Despus de las primeras 24 horas, la tasa de eliminacin
de heces declina y puede terminar espontneamente en
6 das (6,9). La osmoralidad de las evacuaciones es igual
a la del plasma (12), con una concentracin de bicarbonato
de aproximadamente el doble y el potasio es 4 a 8 veces
mayor que el del plasma normal (9).
La diarrea se puede acompaar de vmitos que se
caracterizan por ser abundantes, claros y acuosos (1).
En ocasiones puede presentarse fiebre y convulsiones
especialmente en los nios, y se considera que es debido
a deshidratacin y/o hipoglicemia (9).
La deshidratacin ocurre como una complicacin de la
diarrea y se caracteriza principalmente por: prdida del
volumen extracelular, acidsis que se manifiesta
clinicamente con respiracin rpida (respiracin de
Kussmaull) e hipokalemia manifestada por
anormalidades cardaca (arritmias, cambios
electrocardiograficos), ileo paraltico, calambres
musculares y nefropata (1,14). Signos clnicos para
valorar el grado de deshidratacin. Ver Cuadro 1.
REVISIN BIBLIOGRFICA 187
TRATAMIENTO:
El aspecto ms importante en el tratamiento del clera
es la correccin de la deshidratacin. La tasa de
mortalidad sin reposicin de lquidos puede llegar al
50% y con tratamiento adecuado, la tasa de mortalidad
baja a 1% (3,6).
En la deshidratacin leve o moderada se puede usar la
rehidratacin por va oral sonda nasogstrica
(6,14,16,17). Para la absorcin adecuada de electrolitos
administrados oralmente debe cumplirse con ciertas
condiciones (6/18,19):
1. La concentracin de glucosa debe ser de 2-3% es
decir, 20 a 30g por litro (lll-165mmol/lt) para
lograr la mxima absorcin de Na y agua y evitar
una diarrea osmtica.
2. La concentracin de Na debe ser la ms cercana a
la del plasma para que haya una mejor y ms
rpida absorcin.
3. La relacin de la concentracin de Na con la de la
glucosa debe ser aproximadamente entre 1:1 a
1:1.4.
4. La concentracin de potasio de 20mmol/lt se tolera
bien y es adecuada para reemplazar las prdidas.
5. La concentracin de ctrato de 10 mmol / lt
de bicarbonato de 30mmol /lt, es ptima para
corregir
el dficit de base en casos acidsis.
Es por esto, que las soluciones de rehidratacin
oral recomendada por la OMS, contienen en un
litro de agua las siguientes concentraciones de
solutos:
La solucin de rehidratacin oral debe iniciarse tan
pronto como sea posible, despus de la rehidratacin
parenteral 6). La rehidratacin parenteral est indi-
cada en los siguientes casos: Pacientes con deshidratacin
grave y choque hipovolemico, convulsiones
alteraciones en el estado de consciencia, leo paraltico,
gasto alto por evacuaciones vmitos incohercibles
(20,21).
El tipo de solucin recomendada (Cuadro 2) esel lactato
de Ringer, pero no contiene potasio ni glucosa (14); el
Dr. Pizarro recomienda una solucin parenteral con
proporciones de electrolitos muy similar a la solucin
recomendada por la OMS, con acetato de Na monhidrato
en vez de bicarbonato, el cual se convierte en HC03 en
el organismo en menos de 3 minutos. Esta solucin ha
sido usada en pacientes con deshidratacin y
alteraciones electrolticas con buenos resultados
(20,21).
Despus de corregir el dficit, la terapia de
mantenimiento tiene como objetivo igualar la ingestin
a las prdidas por evacuaciones y vmitos; en esta fase
es importante reanudar la alimentacin, ya que no
existe base fisiolgica para dejar descansar el intestino
(14).
Otro aspecto importante, es la administracin de
antibiticos, debido a que reducen la duracin del
188 REVISTA MEDICA HONDURENA - VOL. 59-1991
padecimiento en un 50% y el volumen de las
evacuaciones en un 50-70%, adems reducen el perodo
de eliminacin de los vibriones (10). Los antibiticos
recomendados son: Tetraciclina (droga de eleccin) a
500mg cada 6 horas (nios: 50mg/kg/da) por tres dias.
Hay que recordar que la administracin prolongada de
este antibitico, produce en los nios menores de 9 aos
decoloracin de los dientes. Entre otras opciones est:
Doxiciclina a lOOmg 2 veces al da y cloranfenicol 500g
cada 6 horas (nios:75mg/Kg/dia), ambos durante 3
das. Adems a veces se utilizan el trimetropin
sulfametazole y la furazolidona.
Por otra parte, los antidiarreicos no tienen ninguna
utilidad y otros medicamentos como la cloropromazina,
ganglisidos GM1 y sulfato de berberina se ha
comprobado que inhiben la secrecin intestinal pero
todava estn en fase de experimentacin (14,16,22).
EPIDEMIOLOGA:
El hombre es el nico husped natural, aunque el orga-
nismo puede existir en forma libre en el ambiente (19).
En zonas endmicas la mayor frecuencia ocurre en ni-
os mayores, es raro en lactantes y la mayora de los
adultos han adquirido inmunidad temporal por
exposicin al V. cholerae (14). En epidemias, en zonas
donde no ha habido exposicin previa, se afectan por
igual todos los grupos de edades(14).Existen dos formas
de transmisin (5): Primaria: la transmisin del hombre
es por medio de alimentos marinos que no estn bien
cocidos, particularmente cangrejos, pescado fresco,
camarones, ostiones crudos etc. (15,23). Secundaria:
Ocurre de hombre a hombre, por agua contaminada con
materia fecal, alimentos alguna ruta fecal-oral(5). En
paises sub desarrolados, en donde las condiciones de
higiene y sanidad son pobres, predomina la transmisin
secundaria (5).
A continuacin se da la lista de algunos alimentos, la
temperatura y duracin de tiempo en que sobrevive el
V. cholerae:
T. ambiente Refrigeracin
Agua de mar 10-13 das 60 das
Pescados y mariscos 2-5 das 7-14 das
Hortalizas 1-3 das 10dias
Leche y productos lcteos 7-14 das ms de 14 das
Las temperaturas que se utilizan para recalentar
normalmente los alimentos (hasta 80X) antes de
servirlos, no destruyen el vibrin (6). Por otro lado, el
tiempo de supervivencia es corto en los alimentos con
alto porcentaje de azcar, como en los alimentos
procesados: dtiles, higo, pasas, al igual que en productos
secos (6).
PREVENCIN:
MEDIDAS DE VIGILANCIA: Se dirigen a la
investigacin rpida de los casos sospechosos, y la
recoleccin de muestras para cultivo de excremento,
alimentos, etc.
HIGIENE: Es una de las ms importantes medidas de
prevencin y consiste bsicamente en (10,24,28):
Higiene personal con lavado de manos.
Desinfeccin de los abstecimientos de agua por
medio de la cloracin del agua a 0.5-2mg/lt si no
es posible lo anterior, hay que hervir el agua por 5-
10 minutos.
Precauciones higinicas en la manipulacin de
alimentos.
Control de los vectores: moscas, cucarachas y
otros parsitos domsticos.
En los pacientes afectados, desinfeccin de la
materia fecal y los vmitos con hipoclorito de Na
al 5%.
Precauciones en la manipulacin de los cadveres.
La eficacia de estas medidas depende mucho de la
colaboracin activa de la poblacin, lo que implica
organizar campaas masivas de educacin comuni-
taria (10).
QUIMIOFROFILAXIS: El tratamiento masivo
comunitario con antibiticos, nunca ha logrado limitar
la propagacin del clera, al contrario, desva la atencin
y se utiliza recursos que son necesarios para aplicar
medidas ms eficaces. Adems, el uso indiscriminado
de antibiticos ha provocado la aparicin de cepas
resistentes. Sin embargo el tratamiento selectivo para
los miembros de una familia que comparten los
alimentos y el alojamiento con un paciente afectado,
puede ser til (6).
VACUNAS: Son de valor limitado, porque carecen
de un grado suficiente de eficacia, protege a los
inmunizados solamente en un 50% por 3 a 6 meses.
En la actualidad existen vacunas parenterales y las
orales.
Las vacunas parenterales son de uso limitado en los
programas de salud pblica, por sus reacciones adversas
REVISIN BIBLIOGRFICA
189
y su limitada eficacia a largo plazo (25). Adems se corre
el riesgo de transmitir hepatitis B y SIDA (26). Las
vacunas orales son ms eficientes que la parenteral,
debido a que incrementa los anticuerpos secretorios
intestinales (27,28,2930). Existe la vacuna de organismos
vivos atenuados (23,27) y la de organismos muertos con
sin subunidad B (toxoide), esta ltima confiere mejor
proteccin con elevacin de anticuerpos en forma muy
similar al clera clnico, reduciendo la mortalidad y la
morbili dad, aunque todav a estn en fase de
experimentacin (23,25,26).
PRONOSTICO:
Todas las complicaciones son secundarias a los
trastornos hidroelectrolitos, sin embargo con una
terapia de rehidratacin adecuada y oportunas la
recuperacin es completa (3).
BIBLIOGRAFA:
Feigin RD, Cherry J D.: Pediarric Infectious Dis-
eases. 2o. Ed. USA. Library of Congress Cataloging
in Publication Data 1987; 652-660.
2. Morris JG, Black RE: Cholera and other vibrioses in
the United States. N Engl J med 1985;312:343-349.
3. PAHO/WHO. Notas Internacionales 1991;4O(5).
4. Len Gmez A.: perlas de la Historia dla Medicina.
Rev Med Hond 1975;43(l):74-76.
5. Miller CJ, Feachem R, Drassar BS.: Cholera epide-
miology in developed and developing countries:
New thoughts on transmission, seasonality and
control. Lancet 1985;l:261-263.
6. Organizacin Panamericana de la Salud. Boletn
Epidemiolgico 1991;12(1).
7. Castell HB, Fiedorek SO: Tratamiento de
rehidratacin oral. Clin Ped Norte Am
1990;37(2):299-317.
9. Carpenter CC: Fisiopatologa de las diarreas
secretorias. Clin Med Norte Am 1982;3:593-603.
10. Organizacin Mundial de la Salud. Principios y
Prctica de la Lucha contra el Clera. OMS. Ginebra
1970.
11. Lebenthal E.: Chronic Diarrhea in Children. USA.
Nestl Nutrition 1984;320-322.
12. Ramrez Mayans JA.: El Nio con Diarrea Crnica.
lo. Ed Mxico. Editorial nter americana 1983;10-
15.
13. Triadafilopoulos G, Pothoulakis C, Weis R, et al.:
Comparad ve study of Clostridium difficile toxin A
and cholera toxin in rabbit ileum. Gastroenterology
1989;97:1186"1192.
14. Black RE.: Profilaxia y tratamiento de la diarrea
secretoria. Clin Ped Nort Am 1982;3:605-614.
15. American Academy od Pediatrics. Report of the
Committe on Infectious Diseases. 21o. Ed. USA.
Library of Congress Catalog Card 1988;154-156.
16. Rahman M, Sack DA, Mahmood S, Hossain A.:
Rapid diagnosis of cholera by coagglutination test
using4-h fecal enrichment cultures.). Clin Microbiol
1987;25 (ll) :2204-2206.
17. Hoffman SL, Moechtar MA, Simanjuntak CH, et al.:
Rehydraton maintance therapy of cholera patients
in J akarta: Citrate-based versus bicarbonate-based
oral rehydration salt solution. J I nfec. Dis
1985;152(6):1159.
18. Lpez Amaga A.: Sndrome diarreico agudo:
Tratamiento con solucin bucal; comunicacin
preliminar. Rev Mez Pediatr 1985; 52(8):367-9.
19. Ferres LT, Olarte J , Rodrguez Rs, Santos J I,
Velasquez Jones L.: Enfermedades Diarricas en el
Nio. 9o. Ed. Mxico. Ediciones Mdicas del Hospi
tal Infantil de Mxico Federico Gmez 1988;183-
187.
20. Posada G, Pizarro D.: Rehidratacin por va
endovenosa rpida con una solucin similar a la
recomendada por la OMS para rehidratacin oral.
Bol Hosp. Infant 1986;43:463^169.
21. Pizarro Torres D.: Tratamiento parenteral de la
deshidratacin en nios con diarrea. Bol Med Hosp
Infant Mex 1986;43:515-522.
22. Rabbani GH, Butler T, Knight J, et al.: Randomized
controlled trialof berberine sulfate therapy for diar
rhea due to enteroitoxigenic Escherichia coli and
Vibrio cholerae. J. Infect Dis 1987;155:979-984.
23. Klontz KC, Tauxe RV, Cook Wl, et al.: Cholera af ter
the consumption of raw oyster. An Intern Med
1987;! 07:846-848.
24. Glass Rl, Alim Ar, Eusof A, Snyder JD, et al.: Chol
era in Indonisia: Epidemiologic studies of transmis
sion in Aceh province. Am J Trop Med Hig
1984;33(5):933-939.
25. Clemens ]D, Harris JR, Sack DA, et al.: Field trial of
oral cholera vaccines in Bangladesh; results of one
years of follow up. J Infects Dis 1988;158:60-69.
26. Silverman J , J uel-J ensen B, Stewart J M, et al.:
overprescriprion of cholera vaccine. BMJ
1990;300:257-258.
27. Editorial. Oral cholera vaccines. Lancet 1986;2:722-
723.
28. Clemens J D, Staton BF, Chakraborty J, Sack DA, et
al.: B subunity-whole cell and whole cell only oral
vaccines against cholera: Studies on reactogenicity
and immunogenecity. J Infects Dis 1987;155:79-
85.
29. Clemens JD, Harris JR, Khan MR, et al.: Impact of B
subunit Killed Whole-cell and killed whole-cell-
only oral vaccines against cholera upon treated
dairrheal. Lancet 1988;1:1375-1378.
30.- Levine MM, Herrington D, Losonsky G, Tall B, et
al.: Safety, immunogenidty, and effcacy of recom-
binant Uve oral cholera vacdnes, CVD103 and C VD
103-HgR. Lancet 1988;2(8609):467-70.
También podría gustarte
- Grupo 13 Cólera Resumen.Documento13 páginasGrupo 13 Cólera Resumen.melissaAún no hay calificaciones
- CóleraDocumento10 páginasCóleraBam Bam ZamoraAún no hay calificaciones
- CóleraDocumento2 páginasCóleraXitlali BaezaAún no hay calificaciones
- Cie 10 EpidemiologiaDocumento8 páginasCie 10 EpidemiologiaSAMUEL VENTURA HUAMANAún no hay calificaciones
- CÓLERADocumento2 páginasCÓLERAL MezaresAún no hay calificaciones
- Culpando A Las Victimas - ColeraDocumento7 páginasCulpando A Las Victimas - ColeraAlexandra Colquehuanca CallataAún no hay calificaciones
- ColeraDocumento12 páginasColeraCéspedes M AditaAún no hay calificaciones
- Word Microbiologia El ColeraDocumento28 páginasWord Microbiologia El ColeraMar PirAún no hay calificaciones
- COLERA - MicrobiologiaDocumento4 páginasCOLERA - MicrobiologiaCarolina RealpeAún no hay calificaciones
- ColeraDocumento3 páginasColeraLau Dome VillacresesAún no hay calificaciones
- DiarreaDocumento8 páginasDiarreaDulce GonzalezAún no hay calificaciones
- DiarreaDocumento7 páginasDiarreaAlejandro MarínAún no hay calificaciones
- Vibrio CholeareDocumento10 páginasVibrio CholeareBritney De la cruzAún no hay calificaciones
- Transporte Intestinal de Agua y ElectrolitosDocumento4 páginasTransporte Intestinal de Agua y ElectrolitosGabuxita Rodriguez100% (1)
- Dialnet VisionActualDelColera 7141887Documento10 páginasDialnet VisionActualDelColera 7141887Academia Ciencias Médicas BilbaoAún no hay calificaciones
- El ColeraDocumento6 páginasEl ColeramiluAún no hay calificaciones
- COLERADocumento11 páginasCOLERAGilberto KDAún no hay calificaciones
- Colera TrabajoDocumento19 páginasColera TrabajoJohn Marlon Yarin AlvarezAún no hay calificaciones
- El ColeraDocumento16 páginasEl ColeraCristhian Alexander Periche PaivaAún no hay calificaciones
- Clase 11-Sem 06 Cólera-SalmonelosisDocumento87 páginasClase 11-Sem 06 Cólera-SalmonelosisEsther VEstAún no hay calificaciones
- Clase # 11 Vibrio CholeraeDocumento11 páginasClase # 11 Vibrio CholeraeJean Paul MoncayoAún no hay calificaciones
- ColeraDocumento3 páginasColeraalejandraAún no hay calificaciones
- Guia de Micro 8 Bacterias - 113924Documento14 páginasGuia de Micro 8 Bacterias - 113924gabrielAún no hay calificaciones
- Cadena Epidemiológica Del CóleraDocumento5 páginasCadena Epidemiológica Del CóleraErik Roger Perez Vasquez44% (9)
- CÓLERADocumento7 páginasCÓLERANazarethAún no hay calificaciones
- Bomba VenenoDocumento3 páginasBomba VenenocanoguzmanjAún no hay calificaciones
- Semio Diarrea OkDocumento7 páginasSemio Diarrea OkGuilherme Pioli BertoliniAún no hay calificaciones
- H. PyloriDocumento9 páginasH. Pyloriclalisjuli956095Aún no hay calificaciones
- GarciaAlcaà Iz - Maria - CORREGIDO VIBRIODocumento3 páginasGarciaAlcaà Iz - Maria - CORREGIDO VIBRIOal439374Aún no hay calificaciones
- Sesión 1 Historia Del Cólera en El Perú en 1991Documento6 páginasSesión 1 Historia Del Cólera en El Perú en 1991Rayza EstefanyAún no hay calificaciones
- Diarrea Aguda y PersistenteDocumento9 páginasDiarrea Aguda y PersistenteNoel IsordiaAún no hay calificaciones
- Colera Epidemico Manejo MINSADocumento19 páginasColera Epidemico Manejo MINSAJuan Lujan SalasAún no hay calificaciones
- El Colera Trabajo MonograficoDocumento10 páginasEl Colera Trabajo MonograficoBeatriz Arévalo TalledoAún no hay calificaciones
- Familia VibrionaceaeDocumento3 páginasFamilia VibrionaceaeJordi Canales100% (1)
- Freddy RojasDocumento15 páginasFreddy Rojasirianne rasseAún no hay calificaciones
- 8 - DiarreaDocumento8 páginas8 - Diarreagabrieldgt19Aún no hay calificaciones
- Enfermedades Infecciosas IntestinalesDocumento14 páginasEnfermedades Infecciosas IntestinalesRolando RiosAún no hay calificaciones
- Diarrea en PediatriaDocumento102 páginasDiarrea en PediatriaOmr Rrz100% (1)
- 1er Caso de COLERA en El PerúDocumento4 páginas1er Caso de COLERA en El PerúJohanna SolanoAún no hay calificaciones
- Diarrea Aguda PresentacionDocumento16 páginasDiarrea Aguda PresentacionHeina CarrilloAún no hay calificaciones
- 6.-Clase Vibrio fII PDFDocumento31 páginas6.-Clase Vibrio fII PDFAlex Rivera SanchezAún no hay calificaciones
- Seminario Sind UlcerosoDocumento29 páginasSeminario Sind UlcerosoEsther EstAún no hay calificaciones
- Opinión Documentada-Diarrea AgudaDocumento2 páginasOpinión Documentada-Diarrea AgudaJuan Carlos Maqui NarcisoAún no hay calificaciones
- Enfermedad Diarreica Aguda Clínica Pediátrica I.Documento12 páginasEnfermedad Diarreica Aguda Clínica Pediátrica I.Yohander UrisAún no hay calificaciones
- Epidemiología Del Cólera en El PerúDocumento21 páginasEpidemiología Del Cólera en El PerúDayana Mirely Vásquez MonsalveAún no hay calificaciones
- Gastroenteritis Aguda Clase MedicaDocumento11 páginasGastroenteritis Aguda Clase MedicaMatias DecibelAún no hay calificaciones
- Primeros Auxilios Del Tracto GastrointestinalDocumento13 páginasPrimeros Auxilios Del Tracto GastrointestinalJuan Pedro Villamizar HoyosAún no hay calificaciones
- Informe6 Aarzenou2 InformaticaDocumento10 páginasInforme6 Aarzenou2 InformaticaDiego CSAún no hay calificaciones
- Historia Del CóleraDocumento7 páginasHistoria Del CóleraMartín CastilloAún no hay calificaciones
- GiardiasisDocumento43 páginasGiardiasisDelesmyMataAún no hay calificaciones
- Quistes Del ColedocoDocumento10 páginasQuistes Del Coledocodianita507Aún no hay calificaciones
- GarciaAlcañiz Maria VibriocoleraeDocumento3 páginasGarciaAlcañiz Maria Vibriocoleraeal439374Aún no hay calificaciones
- ColeraDocumento21 páginasColeraMarco Antonio Panduro ParihuamanAún no hay calificaciones
- Pandemia 1852-1860Documento9 páginasPandemia 1852-1860Ana SofiaAún no hay calificaciones
- Seminario 12Documento13 páginasSeminario 12jeremis garciaAún no hay calificaciones
- Eda Definición y ClasificaciónDocumento12 páginasEda Definición y ClasificaciónEvelyn Solansh Acero RodriguezAún no hay calificaciones
- 39 Diarrea Aguda de Naturaleza InfecciosaDocumento14 páginas39 Diarrea Aguda de Naturaleza InfecciosaRina DiazAún no hay calificaciones
- Bacterias Tracto GiDocumento166 páginasBacterias Tracto GiAdrian Rodriguez HidalgoAún no hay calificaciones
- Obesidad y trastorno por atracón: Ensayo para comprender y tratar la obesidadDe EverandObesidad y trastorno por atracón: Ensayo para comprender y tratar la obesidadAún no hay calificaciones
- Mod. Inspeccion GerencialDocumento1 páginaMod. Inspeccion GerencialProsperoMargfoyAún no hay calificaciones
- Principios Generales Del CáncerDocumento70 páginasPrincipios Generales Del CáncerLuciano MagañaAún no hay calificaciones
- Comparecencia de Las Partes en El Proceso CivilDocumento18 páginasComparecencia de Las Partes en El Proceso CivilHolger Huarca SahuincoAún no hay calificaciones
- Plantilla Matriz de AnalisisDocumento4 páginasPlantilla Matriz de Analisisanndrea cristanchoAún no hay calificaciones
- Los Intonarumoride RussoloDocumento21 páginasLos Intonarumoride RussoloYeison QuitiaquezAún no hay calificaciones
- Prueba Derechos e InstitucionesDocumento4 páginasPrueba Derechos e InstitucionesPaolaAún no hay calificaciones
- Tiempos AvaluosDocumento17 páginasTiempos AvaluosAndres AcuñaAún no hay calificaciones
- William Gray - La Magia Del TemploDocumento158 páginasWilliam Gray - La Magia Del TemploNayelliAún no hay calificaciones
- Los LencasDocumento16 páginasLos LencasAlejandra Michell Sosa100% (1)
- Amprimo 1660Documento1 páginaAmprimo 1660Betiko Torres ReyesAún no hay calificaciones
- Control de Lectura, Volar Sobre El Pantano.Documento3 páginasControl de Lectura, Volar Sobre El Pantano.Jeimmy Andrews60% (5)
- Grupo 3 - Sesion 6 - Exalmar - Ucv - Gerencia EstratégicaDocumento10 páginasGrupo 3 - Sesion 6 - Exalmar - Ucv - Gerencia EstratégicaMarco IdoneAún no hay calificaciones
- Modulo Reformas BorbónicasDocumento12 páginasModulo Reformas BorbónicasJOSE LUIS CASTILLO INCIOAún no hay calificaciones
- 5 Puntos de Reflexología para Ayudar A Bajar de PesoDocumento3 páginas5 Puntos de Reflexología para Ayudar A Bajar de PesoAdelaTovar50% (2)
- CATIA ENSAMBLE-sacapuntasDocumento18 páginasCATIA ENSAMBLE-sacapuntasJose LoaizaAún no hay calificaciones
- Perú: Producto Bruto Interno Por Años, Según DepartamentosDocumento4 páginasPerú: Producto Bruto Interno Por Años, Según DepartamentosEnrique M.Aún no hay calificaciones
- Resumen Tecnicas de EstudioDocumento2 páginasResumen Tecnicas de EstudioGenis Hernandez100% (1)
- La Importancia de La Formulación de La HipótesisDocumento3 páginasLa Importancia de La Formulación de La HipótesisjosueAún no hay calificaciones
- Proyecto de Aula Los ValoresDocumento4 páginasProyecto de Aula Los ValoresAngi ZHAún no hay calificaciones
- Diferencias Entre Infraccion y Delito Tributario - Daniel YacolcaDocumento43 páginasDiferencias Entre Infraccion y Delito Tributario - Daniel YacolcaJessica MooreAún no hay calificaciones
- PDF WEB Estamos PreparadosDocumento266 páginasPDF WEB Estamos PreparadosAlexa GüisaAún no hay calificaciones
- Farma 2Documento5 páginasFarma 2hecAún no hay calificaciones
- Semana 5 - (Dap) Diagrama de Análisis Tipo MaterialDocumento4 páginasSemana 5 - (Dap) Diagrama de Análisis Tipo MaterialCarlos GutierrezAún no hay calificaciones
- La Sombra de KyoshiDocumento260 páginasLa Sombra de KyoshiIsidro LuccaAún no hay calificaciones
- PREGUNTAS IntermedioDocumento12 páginasPREGUNTAS IntermedioAntonio100% (1)
- Evaluacion Libro Agentes de Asco Sexto 2023Documento10 páginasEvaluacion Libro Agentes de Asco Sexto 2023Profe EvansAún no hay calificaciones
- ASIGNATURADocumento25 páginasASIGNATURAZaicoBN -- NapucheAún no hay calificaciones
- Manual Operativo RecepciónDocumento15 páginasManual Operativo RecepciónpaulaAún no hay calificaciones
- Posmodernismo - Esther Diaz IV LA POSÉTICADocumento21 páginasPosmodernismo - Esther Diaz IV LA POSÉTICAMarianela CotignolaAún no hay calificaciones
- Interculturalismo-Propuesta Conceptual y PracticasDocumento65 páginasInterculturalismo-Propuesta Conceptual y PracticasCristina Carreras100% (1)