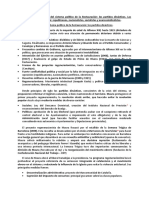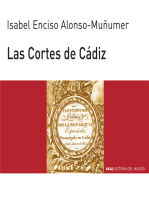Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
8.1. La Crisis de La Restauración
8.1. La Crisis de La Restauración
Cargado por
JudithTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
8.1. La Crisis de La Restauración
8.1. La Crisis de La Restauración
Cargado por
JudithCopyright:
Formatos disponibles
TEMA 8: EL REINADO DE ALFONSO XIII
8.1. La crisis de la Restauración: intentos regeneradores y oposición al régimen.
Alfonso XIII y la crisis del sistema político de la Restauración: los partidos dinásticos.
El reinado de Alfonso XIII se prolongó entre 1902, cuando asumió el poder al ser proclamado ma-
yor de edad con 16 años, y 1931, cuando abandonó España con la proclamación de la Segunda Re-
pública.
La primera etapa del reinado de Alfonso XIII estuvo marcada por el espíritu regeneracionista que se
había extendido tras la crisis de 1898. El regeneracionismo fue un movimiento intelectual que plan-
teaba la necesidad de una profunda reforma para superar la decadencia en la que estaba sumida Es-
paña. El principal representante fue Joaquín Costa cuya obra “Oligarquía y caciquismo” es una clara
denuncia de la corrupción caciquil que dominaba la política española.
Sin embargo, la actitud de Alfonso XIII dificultó los intentos de modernización. El rey en ningún
momento estuvo dispuesto a renunciar al protagonismo político que le otorgaba la Constitución de
1876 (soberanía compartida, retirar la confianza al gobierno, etc.). La constante intervención de Al-
fonso XIII en asuntos políticos provocó gran inestabilidad gubernamental (treinta gobiernos hasta
1923). Por este motivo la oposición al sistema derivó en gran medida en rechazo hacia su persona y
hacia la propia monarquía.
Tras la muerte de los fundadores de los dos partidos dinásticos –Cánovas y Sagasta- los nuevos lí-
deres Antonio Maura (P. Conservador) y José Canalejas (P. Liberal) (políticos influidos por las
ideas regeneracionistas) iniciaron la “regeneración desde arriba”.
En el ámbito conservador, la sustitución de Cánovas provocó problemas y enfrentamientos hasta la
elección de Antonio Maura, en 1903 (el llamado gobierno corto entre 1903 y 1905) El gobierno pre-
sidido por Antonio Maura entre 1907 – 1909, (gobierno largo) protagonizó el mayor intento refor-
mista impulsado por los conservadores, que el mismo denominó la “regeneración desde arriba para
evitar la revolución desde abajo”. un intento de regeneración del sistema a partir de la formación de
una nueva clase política que tuviera el apoyo social (las masas neutras), sin necesidad de contar con
el caciquismo (“descuaje del caciquismo”), por ello promulgó una ley electoral que supuso algunas
novedades como el sufragio obligatorio, traslación al Tribunal Supremo de la discusión de las actas
electorales consideradas “graves” o “sucias”, aunque también tenía aspectos muy conservadores, así
un tercio de los concejales eran elegidos por instituciones privadas. También se esforzó por integrar
en su proyecto reformista, el catalanismo, a partir de la concesión de una mayor autonomía a Ayun-
tamientos y Diputaciones, y del reconocimiento de las regiones. Y exigió una mayor independencia
del poder ejecutivo frente a la Corona. Los gobiernos conservadores también iniciaron una tímida
legislación laboral (ley de descanso dominical, ley de huelgas, ley sobre las condiciones de trabajo
de mujeres y niños,...) que tuvo su máxima expresión en la creación del Instituto Nacional de Previ-
sión, dedicado a los seguros obreros. El número de afiliados a los sindicatos aumenta notablemente,
sobre todo la CNT, el sindicato anarquista. El problema grave será cuando los obreros para hacer oír
su voz recurran a huelgas, sabotajes, terrorismo... entonces la situación se convierte en explosiva.
La situación saltó por los aires con la llamada Semana Trágica de Barcelona el día 27 de julio de
1909 un destacamento español sufrió una tremenda derrota en el Barranco del Lobo, en Marruecos,
desde la Conferencia de Algeciras de 1906 España y Francia se reparten Marruecos, país al que de-
bían conquistar, España recibe el norte de Marruecos se abría así la posibilidad de recuperar el pres-
tigio perdido tras el 98 y de garantizar el orden en la región del Rif asegurando la situación de Ceuta
y Melilla. Pero la ocupación española se encontró con la fuerte oposición de las tribus rifeñas, Mau-
ra ordenó la movilización de los reservistas (hombres en edad de luchar) escasamente preparados y
el rechazo a esta medida se extendió por Barcelona, puerto donde debían embarcar las tropas, au-
mentó la tensión social y estalló una huelga general, la autoridad militar proclamo el estado de gue-
rra, lo que desató una oleada de violencia callejera: se levantaron barricadas, y fueron incendiadas
iglesias y conventos. El Ejército se hizo pronto con la situación al emplear una dura represión, como
consecuencia de todo esto murieron cien personas y se dictaron cinco penas de muerte, entre ellos a
sus máximos instigadores. Francesc Ferrer i Guardia, un anarquista inocente. La ejecución de
Ferrer, destacado renovador y pedagogo, levantó protestas en toda España y en Europa, conse-
cuencia de todo esto fue la caída de Maura, sería sustituido por Canalejas hasta que fue asesinado en
1912.
A partir de 1910, el poder recayó en los liberales de José Canalejas, su programa también proponía
la modernización de la vida política, intentando atraerse a ciertos sectores populares a partir de un
mayor reformismo social: entre sus principales reformas la reducción de la jornada laboral a nueve
horas o la supresión del impuesto de consumos por un impuesto progresivo de las rentas urbanas
que le granjearon la antipatía de las clases acomodadas; y limitar el poder: separación Iglesia – Es-
tado y reforma del procedimiento de financiación de la iglesia, La negativa de la Santa Sede obligó
a la promulgación de la Ley de Candado, que pretendía poner coto a la preponderancia de órdenes
religiosas y limitar el establecimiento de otras nuevas. En 1912, fue aprobada la Ley de Recluta-
miento, que establecía el servicio militar obligatorio. Continúo la política ese acercamiento a los
catalanistas, así elaboró La Ley de Mancomunidades (promovida por Prat de la Riba) que permite a
las cuatro provincias catalanas crear una institución común para la mejor administración de sus in-
tereses. El asesinato de Canalejas en la Puerta del Sol de Madrid (1912), a manos de un anarquista,
supuso el final de esta etapa de reformas.
A partir del asesinato de Canalejas (1912), el reformismo dinástico perdió gran parte del dinamismo
anterior, y la ausencia de líderes prestigiosos provocó la fragmentación interna de los partidos de
turno. Dentro del partido Conservador se consolidaron dos familias: los mauristas, que intentaron
crear un partido de talante más reformista y los seguidores de Eduardo Dato, que representaban la
posición más tradicional. A su vez, el Partido Liberal se fragmentó en diferentes corrientes fruto del
personalismo de sus líderes (Romanones, García Prieto...). En 1913, el Rey nombró al conservador
Eduardo Dato presidente del gobierno y éste tuvo que hacer frente a la neutralidad española como
consecuencia del estallido de la I Guerra Mundial (1914-1918).
Las fuerzas políticas de la oposición: republicanos, nacionalistas, socialistas y anarcosindi-
calistas.
Los partidos excluidos del sistema habían tenido muy poco peso desde el comienzo de la Restaura-
ción, pero en los inicios del siglo XX su fuerza y sus apoyos comenzaron a aumentar.
Los republicanos
En las primeras décadas del XX la oposición más importante era el republicanismo. Representaba la
aspiración de los intelectuales y de sectores de las clases medias a una democratización política, que
identificaban con el régimen republicano. En 1903 la formación Unión Republicana logró un
notable éxito en las grandes ciudades, obteniendo 36 escaños. En su seno existían divergencias
ideoló- gicas: El republicanismo moderado (Nicolás Salmerón y Melquíades Álvarez) apostaba
exclusiva- mente por la lucha electoral y parlamentaria; el republicanismo radical (Alejandro
Lerroux) tenía un discurso populista, anticlerical y anticatalanista que pretendía implantar la
república a través de la insurrección. Las diferencias ideológicas provocaron la posterior escisión de
Unión Republicana en dos partidos (Partido Radical y Partido Reformista).
Los nacionalistas
El catalán era el nacionalismo de mayor relevancia en las primeras décadas del XX. Estuvo domi-
nado por la Lliga Regionalista liderada por Prat de la Riba y Francesc Cambó. Esta formación con-
sideraba que se debía compatibilizar la regeneración política y la modernización económica con su
reivindicación de la autonomía.
En 1906 todas las fuerzas catalanistas formaron un frente común llamado Solidaridad Catalana tras
la aprobación de la Ley de Jurisdicciones considerada como un medio para reprimir el catalanismo.
La coalición obtuvo un espectacular éxito en las elecciones (41 de los 44 escaños correspondientes
a Cataluña). Pero este movimiento se truncó a raíz de los apoyos de Cambó a Maura y de los suce-
sos de la Semana Trágica. El dirigente de la LLiga, Prat de la Riba, terminó presidiendo la recién
constituida Mancomunidad de Cataluña vista como un cierto reconocimiento de la personalidad de
Cataluña.
El nacionalismo vasco de principios de siglo estuvo marcado por el fallecimiento de Sabino Arana
en 1903. En el PNV se inició un duro y largo enfrentamiento entre el sector radical, independentista
y defensor de las teorías aranistas, y otro más moderado, liberal y posibilista que optaba por la au-
tonomía. Con la nueva estrategia autonomista, el nacionalismo vasco, asentado en Vizcaya, se ex-
tendió al resto de provincias vascas, amplió sus bases sociales y se consolidó como la fuerza mayo-
ritaria en el País Vasco.
El movimiento obrero: Socialistas y anarquistas
A principios del XX, el PSOE crecía lentamente. El cambio de estrategia de Pablo Iglesias al acep-
tar colaborar con el republicanismo en la lucha por la democratización del régimen sin renunciar a
la revolución social puso fin al aislamiento del PSOE. Ese cambio se produjo tras la Semana
Trágica con la formación de la Conjunción Republicano-Socialista (1909). Gracias a esa alianza,
Pablo Iglesias fue elegido diputado en 1910 y el socialismo fue una fuerza parlamentaria.
El anarquismo continuó manteniendo su negativa a participar en política y rechazaba el reformismo
social. En su seno persistían dos tendencias enfrentadas: los partidarios de la estrategia terrorista y
los sectores proclives al sindicalismo. Bajo el impulso de las sociedades obreras anarcosindicalistas
catalanas se fundó la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en 1910. Aunque el peso de los
sectores sindicalistas se acrecentó, la CNT reafirmó la “acción directa” como estrategia de lucha
política. Tras la huelga general de 1911, la CNT fue declarada ilegal hasta 1915.
También podría gustarte
- 75 Preguntas Test Estatuto Autonomia Castilla La Mancha D7g5riDocumento20 páginas75 Preguntas Test Estatuto Autonomia Castilla La Mancha D7g5rino tengo100% (2)
- Bloque 9.la Crisis Del Sistema de La Restauracion y La Caida de La MonarquiaDocumento8 páginasBloque 9.la Crisis Del Sistema de La Restauracion y La Caida de La MonarquiaIrene AlcaláAún no hay calificaciones
- Tarea 3 GubernamentalDocumento11 páginasTarea 3 Gubernamentalraulina100% (1)
- La Primera Parte Del Reinado de Alfonso XIII y Los Proyectos de Regeneracionismo Político (2018-2019) 2Documento3 páginasLa Primera Parte Del Reinado de Alfonso XIII y Los Proyectos de Regeneracionismo Político (2018-2019) 2Alba Lazaro AndresAún no hay calificaciones
- Resumen Tema 8.el Reinado de Alfonso Xii (1902-1931)Documento9 páginasResumen Tema 8.el Reinado de Alfonso Xii (1902-1931)subtain zaryabAún no hay calificaciones
- Tema 8. El Reinado de Alfonso XIII (1902-1931)Documento7 páginasTema 8. El Reinado de Alfonso XIII (1902-1931)Pepito OrdoñezAún no hay calificaciones
- La Crisis Del Sistema de La Restauración - 1902-1931Documento11 páginasLa Crisis Del Sistema de La Restauración - 1902-1931Virginia.MAún no hay calificaciones
- 9 2Documento4 páginas9 2lucia de lucasAún no hay calificaciones
- Bloque 09 La Crisis Del Sistema de La Restauración y La Caída de La Monarquía (1902-1931) PDFDocumento10 páginasBloque 09 La Crisis Del Sistema de La Restauración y La Caída de La Monarquía (1902-1931) PDFSky BeastAún no hay calificaciones
- SXXDocumento23 páginasSXXnaiaradrive94Aún no hay calificaciones
- Bloque 9Documento15 páginasBloque 9Nicolas Bofarull EstebanAún no hay calificaciones
- 8.1. Alfonso XIII y Crisis RestauraciónDocumento4 páginas8.1. Alfonso XIII y Crisis RestauraciónMaría MarcosAún no hay calificaciones
- Tema 9 - Crisis de La Restauración y Primo de RiveraDocumento9 páginasTema 9 - Crisis de La Restauración y Primo de RiveraMelani noemi Ochoa garciaAún no hay calificaciones
- Bloque 9. La Crisis Del Sistema de La Restauración Y La Caída de La Monarquía (1902-1931)Documento7 páginasBloque 9. La Crisis Del Sistema de La Restauración Y La Caída de La Monarquía (1902-1931)Ainhoa BAún no hay calificaciones
- Bloque 9Documento9 páginasBloque 9Mr.NacolAún no hay calificaciones
- Crisis Del Sistema de La Restauración.Documento13 páginasCrisis Del Sistema de La Restauración.Alejandro GarcíaAún no hay calificaciones
- Tema 8Documento9 páginasTema 8camilorsanzAún no hay calificaciones
- Bloque 9 HistoriaDocumento9 páginasBloque 9 HistoriaRoberto Cabrera BustamanteAún no hay calificaciones
- 1 Primera Parte Reinado Alfonso XIIIDocumento4 páginas1 Primera Parte Reinado Alfonso XIIIAlvesuizZAún no hay calificaciones
- TEMA 10. LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA 1 ParteDocumento5 páginasTEMA 10. LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA 1 ParteAliciaAún no hay calificaciones
- Bloque 9Documento9 páginasBloque 9Javier DelgadoAún no hay calificaciones
- Del Ejército en La Vida Política Que Se Intensificó en La Guerra de MarruecosDocumento2 páginasDel Ejército en La Vida Política Que Se Intensificó en La Guerra de MarruecosAndrea Vallejo CarrascoAún no hay calificaciones
- Unidad 8 y 9 de HistoriaDocumento5 páginasUnidad 8 y 9 de HistoriaLenny WangAún no hay calificaciones
- Bloque 9 ResumenDocumento4 páginasBloque 9 ResumenPaula GemperleAún no hay calificaciones
- 9.1. Alfonso XIII y Crisis RestauraciónDocumento4 páginas9.1. Alfonso XIII y Crisis RestauraciónPilar LopezzAún no hay calificaciones
- Tema 14Documento12 páginasTema 14Bárbara Toribio ToledoAún no hay calificaciones
- Bloque 9. La Crisis de La Restauración y La Caída de La Monarquía (1902-1931)Documento12 páginasBloque 9. La Crisis de La Restauración y La Caída de La Monarquía (1902-1931)Agente JuarezAún no hay calificaciones
- La Crisis de La Restauración, H.espDocumento12 páginasLa Crisis de La Restauración, H.espllamassaenzluna.aAún no hay calificaciones
- Bloque 9Documento5 páginasBloque 9seriesypelismapiAún no hay calificaciones
- Bloque 9Documento9 páginasBloque 9Vega JimenaAún no hay calificaciones
- Hist 8 y 9Documento7 páginasHist 8 y 9Miguel Martín-Rabadán García de la CruzAún no hay calificaciones
- La Crisis Del Sistema de La Restauración (1902-1931) : Unidad 11/bloque 9. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)Documento22 páginasLa Crisis Del Sistema de La Restauración (1902-1931) : Unidad 11/bloque 9. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)David Alfaro LópezAún no hay calificaciones
- Tema 8. El Reinado de Alfonso XIIIDocumento12 páginasTema 8. El Reinado de Alfonso XIIIlucasmartinsanz24Aún no hay calificaciones
- Tema 8 23-24 ÚltimoDocumento6 páginasTema 8 23-24 ÚltimoUsskyy18Aún no hay calificaciones
- Bloque 9 TemasDocumento9 páginasBloque 9 TemasRocio MartinezGonzalezAún no hay calificaciones
- Bloque 9. Alfonso XIII y La Crisis de La Restauración (1902-1931) - Resumen PDFDocumento19 páginasBloque 9. Alfonso XIII y La Crisis de La Restauración (1902-1931) - Resumen PDFOmar CocoAún no hay calificaciones
- El Revisionismo Político Durante El Reinado de Alfonso XiiiDocumento5 páginasEl Revisionismo Político Durante El Reinado de Alfonso XiiiArturo García SánchezAún no hay calificaciones
- Tema 14. El Reinado de Alfonso Xiii: Historia de España Bloque 9Documento12 páginasTema 14. El Reinado de Alfonso Xiii: Historia de España Bloque 9Carlos de la ManoAún no hay calificaciones
- 9.1. ResumiditoDocumento2 páginas9.1. ResumiditoKily AnAún no hay calificaciones
- La Crisis Del Sistema de La Restauración (1898-1931) 1Documento8 páginasLa Crisis Del Sistema de La Restauración (1898-1931) 1Mencia Olmeda DescalzoAún no hay calificaciones
- Bloque 9. La Crisis Del Sistema de La Restauración y La Caída de La Monarquía - Curso 22-23Documento32 páginasBloque 9. La Crisis Del Sistema de La Restauración y La Caída de La Monarquía - Curso 22-23María José Talavera AdánAún no hay calificaciones
- Historia Bloque 9Documento6 páginasHistoria Bloque 9Filolilo XDAún no hay calificaciones
- Tema 9.1Documento1 páginaTema 9.1Ivan Soto GuerraAún no hay calificaciones
- BLOQUE 9 - RemovedDocumento9 páginasBLOQUE 9 - RemovedCristina Triviño TroyaAún no hay calificaciones
- Las Resistencias A La Democratización POLÍTICA Y SOCIAL (1902-1931)Documento19 páginasLas Resistencias A La Democratización POLÍTICA Y SOCIAL (1902-1931)Miryam MartinezAún no hay calificaciones
- 9.1 Alfonso XIII Partidos Dinásticos Republicanos Nacinalistas Sindicalistas y Anarquistas - Curso 18-19Documento4 páginas9.1 Alfonso XIII Partidos Dinásticos Republicanos Nacinalistas Sindicalistas y Anarquistas - Curso 18-19Jonatan Joel Sánchez RosarioAún no hay calificaciones
- Bloque 9Documento2 páginasBloque 9Lucía RecioAún no hay calificaciones
- Tema 12 Historia de EspañaDocumento7 páginasTema 12 Historia de EspañaNati Gonzalez GonzalezAún no hay calificaciones
- El Reinado de Alfonso XIII.Documento4 páginasEl Reinado de Alfonso XIII.Nuria Mármol AlfoceaAún no hay calificaciones
- La Crisis de La Restauracion 2122Documento10 páginasLa Crisis de La Restauracion 2122Miguel Díaz GonzálezAún no hay calificaciones
- Bloque 09. - La Crisis Del Sistema de La Restauracin y La Cada de La Monarqua 1902-1931Documento8 páginasBloque 09. - La Crisis Del Sistema de La Restauracin y La Cada de La Monarqua 1902-1931laurasilvandelgado7Aún no hay calificaciones
- Tema 10 Crisis de La Restauraciã N 1902-1931Documento9 páginasTema 10 Crisis de La Restauraciã N 1902-1931Minerva JimenezAún no hay calificaciones
- 9 1 AlfonsoxiiiDocumento4 páginas9 1 AlfonsoxiiiMaryAún no hay calificaciones
- Tema 11Documento12 páginasTema 11Imane ElhouaryAún no hay calificaciones
- Wuolah Free BLOQUE 9 Oficial - Gulag - FreeDocumento4 páginasWuolah Free BLOQUE 9 Oficial - Gulag - FreeDaviidd.Aún no hay calificaciones
- Unidad 9. España en El Primer Tercio Del Siglo XX (1902 - 1939)Documento78 páginasUnidad 9. España en El Primer Tercio Del Siglo XX (1902 - 1939)LomTynymonster LomoAún no hay calificaciones
- Bloque 9 (EBAU) Apuntes SubrayDocumento7 páginasBloque 9 (EBAU) Apuntes SubrayYaiiAún no hay calificaciones
- Tema 5. Alfonso XIIIDocumento10 páginasTema 5. Alfonso XIIIadriianalajara12Aún no hay calificaciones
- Alfonso Xiii y La RestauraciónDocumento2 páginasAlfonso Xiii y La Restauración2hpz5rv9dhAún no hay calificaciones
- Tema 14 HistoriaDocumento6 páginasTema 14 HistoriaMarta RedondoAún no hay calificaciones
- La Restauración y Su Crisis PARTE 2Documento23 páginasLa Restauración y Su Crisis PARTE 2Laura PalominopoyatosAún no hay calificaciones
- Tema 7 Direccion de RRHHDocumento5 páginasTema 7 Direccion de RRHHJudithAún no hay calificaciones
- Nuevo Tema 10.1Documento3 páginasNuevo Tema 10.1JudithAún no hay calificaciones
- 8.3. La Dictadura de Primo de Rivera y El Final Del Reinado de Alfonso XIIIDocumento3 páginas8.3. La Dictadura de Primo de Rivera y El Final Del Reinado de Alfonso XIIIJudithAún no hay calificaciones
- 8.2 La Intervención en Marruecos. Repercusión de La Primera Guerra Mundial. Crisis de 1917Documento4 páginas8.2 La Intervención en Marruecos. Repercusión de La Primera Guerra Mundial. Crisis de 1917JudithAún no hay calificaciones
- Boe S 2023 130Documento25 páginasBoe S 2023 130Gonzalo Cabrero PérezAún no hay calificaciones
- Rrhh-ope-3362-2023!09!20-Resolucion Exclusión Celador A en EstabilizaciónDocumento3 páginasRrhh-ope-3362-2023!09!20-Resolucion Exclusión Celador A en EstabilizaciónFESP-UGT Niño JesusAún no hay calificaciones
- Primera Sesion Modernizacion de La Gestion Publica.f1Documento92 páginasPrimera Sesion Modernizacion de La Gestion Publica.f1Jorge EscobarAún no hay calificaciones
- Reglamento de Práctica Pre Profesionales - Ingenieria de MinasDocumento34 páginasReglamento de Práctica Pre Profesionales - Ingenieria de MinasRuben Cahuana AnccoAún no hay calificaciones
- La Segunda RepublicaDocumento5 páginasLa Segunda RepublicaDilcia Vicmely Gonzalez Liriano De PeñaAún no hay calificaciones
- Examen Final Derecho Municipal y Regional-Grupo 2Documento2 páginasExamen Final Derecho Municipal y Regional-Grupo 2Puccio PonAún no hay calificaciones
- Resolución Sobre Reconocimiento de Alta: Regimen General: Tes Orería GeneralDocumento2 páginasResolución Sobre Reconocimiento de Alta: Regimen General: Tes Orería GeneralJohan HernandezAún no hay calificaciones
- NL20190307 PDFDocumento116 páginasNL20190307 PDFluantoreAún no hay calificaciones
- Escrit Defensa de Santi VilaDocumento9 páginasEscrit Defensa de Santi VilanaciodigitalAún no hay calificaciones
- Boe S 2023 8Documento14 páginasBoe S 2023 8JOSEP LLUIS CAún no hay calificaciones
- Ley de Transferencias de Competencias Al Poder PopularDocumento24 páginasLey de Transferencias de Competencias Al Poder PopularJavier DavidAún no hay calificaciones
- Clausulas Abusivas Conclusiones Abogado General - OdtDocumento12 páginasClausulas Abusivas Conclusiones Abogado General - OdtFrancisco Javier MartinezAún no hay calificaciones
- Tema 1. de La Crisis Del Antiguo Régimen A La Caída de Isabel IiDocumento10 páginasTema 1. de La Crisis Del Antiguo Régimen A La Caída de Isabel IiL. C.CAún no hay calificaciones
- García Villanueva, ValeriaDocumento3 páginasGarcía Villanueva, ValeriavaleriaAún no hay calificaciones
- Cuestionario Sja T5Documento8 páginasCuestionario Sja T5Samia LasriAún no hay calificaciones
- 11.la Restauración Borbónica (1874-1902)Documento11 páginas11.la Restauración Borbónica (1874-1902)ggt214Aún no hay calificaciones
- Test 2 Las Islas PDFDocumento8 páginasTest 2 Las Islas PDFNatalia Peñate QuintanaAún no hay calificaciones
- Terrorismo en El Siglo XXI - Seminario Duque de Ahumada (NIPO 126-11-030-2)Documento98 páginasTerrorismo en El Siglo XXI - Seminario Duque de Ahumada (NIPO 126-11-030-2)loloroviraAún no hay calificaciones
- Diario de Un Ministro PDFDocumento28 páginasDiario de Un Ministro PDFEnrique Del Olmo CarballoAún no hay calificaciones
- Diario de La Guerra Civil La Aventura de La Historia Unidad Editorial Revistas 02Documento16 páginasDiario de La Guerra Civil La Aventura de La Historia Unidad Editorial Revistas 02Alvaro San JuanAún no hay calificaciones
- Muestra Temario Conductor CAM 2023Documento40 páginasMuestra Temario Conductor CAM 2023Jc MrAún no hay calificaciones
- Constitucional IIDocumento19 páginasConstitucional IId.martin.fernandez21Aún no hay calificaciones
- Tema 4-Crisis Del Antiguo RegimenDocumento8 páginasTema 4-Crisis Del Antiguo RegimenDiego Ramos BonaAún no hay calificaciones
- A02199 02199Documento5 páginasA02199 02199Sebastian Saenz De Santa MariaAún no hay calificaciones
- Listado de Alumnos para Entrega de TNE 2015 ActualizadoDocumento25 páginasListado de Alumnos para Entrega de TNE 2015 ActualizadoFeuls Mesa EjecutivaAún no hay calificaciones
- 19 09 20 em Byneon PDFDocumento52 páginas19 09 20 em Byneon PDFJuan Angel Garcia VirtusAún no hay calificaciones
- Boe A 2018 16622Documento4 páginasBoe A 2018 16622mmartin_673942Aún no hay calificaciones
- Resumen Tema 13Documento7 páginasResumen Tema 13Nati Gonzalez GonzalezAún no hay calificaciones