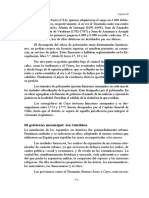Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tema 6
Cargado por
gaby Frost0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas5 páginasTítulo original
Tema6
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas5 páginasTema 6
Cargado por
gaby FrostCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
El ámbito local
La formación de los primeros municipios del país, como también su
desarrollo, siguió las mismas pautas que en el resto del Occidente europeo.
El resultado final en su configuración y organización interna es asimilable
al de Cataluña, a pesar de las insoslayables adaptaciones que hubo que
introducir en el reino de Valencia por las vicisitudes de la colonización y
las coyunturas políticas.
El punto de partida fue un privilegio de Jaime I concedido a la capital en
1245. El rey facultaba a los prohombres o, probi homines, los personajes
más destacados e influyentes de la comunidad, para elegir entre ellos
anualmente cuatro jurados que regirían de forma autónoma el municipio.
Tras varias alteraciones en la composición del gobierno ejecutivo de la
ciudad en tiempos de Pedro III el Grande y Jaime II, el número de jurados
quedó definitivamente fijado en seis durante las cortes de 1329, pero con la
novedad de que la nobleza conseguía participar en el regimiento urbano
con la obtención de dos plazas de jurado en el mismo. Los jurados
conformaban el gobierno ejecutivo de la ciudad y la representaban de cara
al rey y a otras instituciones. Con todo, la acción de los jurados era
supervisada y, al mismo tiempo, apoyaba en un amplio órgano consultivo y
deliberativo: el llamado Consejo General o de Cien, a pesar de que el
número de miembros que lo componían superaba la centena. Lo formaban
seis nobles, caballeros y generosos, los dos primeros de los cuales habían
sido jurados el año anterior (la mano mayor); cuatro ciudadanos, los
"jurados viejos" de la última gestión municipal; cuatro juristas, dos
notarios, cuarenta y ocho representantes de las doce parroquias o distritos
municipales en que era dividida la ciudad, a razón de cuatro por parroquia
(la mano mediana); y, finalmente, dos representantes de cada oficio (la
mano menor).
En la práctica, el Consejo delegaba buena parte de sus tareas en un comité
ejecutivo, el "Consejo Secreto", auténtico órgano directivo de la ciudad. Lo
componían, además de los jurados, el racional (contable de la
administración local), el síndico (embajador de la ciudad) y los abogados
(asesores jurídicos). El síndico era el representante electo de la ciudad,
mientras que el racional se encargaba de las finanzas municipales, los
ingresos y los gastos. El mostassaf (almotacén, en castellano), por su parte,
tenía una misión inspectora, pero aplicada al ámbito mercantil: sobre él
recaía la responsabilidad de vigilar los mercados, garantizar la buena
calidad de los productos y la integridad de los pesos y las medidas. El
sequier o sequiers (acequieros) constituían una pieza fundamental del
engranaje municipal, sobre todo en aquellas localidades que pertenecían al
término de la ciudad de Valencia y que disponían de sistemas de irrigación.
La administración, en el ámbito local, se completaba con la presencia del
justicia. En esencia, el justicia es el oficial local que rige la jurisdicción en
el término municipal de una ciudad, villa o lugar. El justicia ejercía la
jurisdicción sobre todas las clases sociales, incluidos musulmanes y judíos
en sus litigios con cristianos, con la única excepción de los religiosos, que
estaban sometidos a un fuero especial. Juzgaban todo tipo de causas civiles
y criminales, si bien no era infrecuente que los prohombres locales actuaran
como jueces de paz y trataran de resolver las disputas de forma
extrajudicial. El justicia era elegido anualmente en fiestas señaladas, como
la Pascua o Navidad, y tenía una duración anual. Entre los justicias
destacaba el de la ciudad de València, donde, incluso, llegó a bifurcarse en
tres, uno para la jurisdicción criminal, otro para la civil y un tercero para
las causas por bienes y servicios valorados en cuantías iguales o inferiores
a trescientos sueldos.
Aquello que caracteriza los cargos municipales bajomedievales es su corta
duración. Salvo el síndico y los abogados, que eran vitalicios, y el racional,
que, atendida la dificultad de su tarea, disfrutaba de un mandato trienal con
posibilidad de renovación, la duración normal de estos cargos era anual.
Las elecciones y nombramientos se realizaban en fechas señaladas y fijas:
los jurados la víspera de Pascua de Pentecostés, es decir, cincuenta días
después del domingo de Resurrección (Pascua de Quincuagésima); el
mostassaf, en la fiesta de san Miguel; los justicias, en Navidad.
El modelo municipal de la ciudad de València se extendió por todas las
poblaciones del reino. Por todas partes, incluso en las comunidades locales
más pequeñas, las antiguas asambleas abiertas, que en los primeros años de
la colonización solían reunir al conjunto de los vecinos, fueron sustituidas
por el nuevo sistema municipal, de inspiración urbana y romanista, que
restringía la gestión del poder local a una nómina muy limitada de
individuos, aquellos que componían lo que la historiografía ha bautizado
como élites rurales. De forma lenta y progresiva, a lo largo de la segunda
mitad del siglo XIII, fue forjándose una oligarquía restringida que
monopolizaba en su favor el gobierno de las villas reales. Un reducido
grupo de familias se perpetuaba en el poder, año tras año, utilizando toda
una serie de estrategias electorales destinadas a garantizar su presencia en
el gobierno municipal.
El Cuatrocientos fue clave en esta evolución. Si la autonomía municipal, al
servicio de un patriciado urbano nacido de la fusión de intereses entre un
sector del estamento ciudadano y de la nobleza domiciliada en la ciudad,
conoció alguna amenaza fue, precisamente, el intervencionismo creciente
del poder real. En 1418, Alfonso el Magnánimo introducía en la ciudad de
València la práctica de la "ceda", un sistema de provisión del cargo de
jurados que reservaba al monarca la confección de la lista de candidatos —
doce ciudadanos y doce caballeros—, que tendría que votar el Consejo
General y que hasta entonces había estado en manos de los jurados
salientes y de las comisiones de prohombres del Consejo. Es decir, hasta
aquel entonces, era el Consejo municipal quien cooptaba a los jurados del
año siguiente. La innovación introducida por el rey, sin embargo, inclinaba
la balanza de poder hacia el rey, que podía configurar a su gusto el
gobierno municipal.
La lista, pero, no la confeccionaba directamente el rey, que no podía
conocer a todos los candidatos, sino el maestre racional, una figura cada
vez más poderosa y pieza básica del engranaje municipal. Y así, si bien se
mantenían todos los privilegios del autonomismo municipal, en la práctica
la monarquía desnaturalizaba el sistema y en València controlaba
férreamente una oligarquía que, a cambio de votar todos los subsidios
pedidos por la realeza, monopolizaba la gestión del gobierno local.
Paralelamente, en otras ciudades y villas del reino, como Xàtiva, Castelló o
Alicante, se instauraba el régimen de "sach e sort" (saco y suerte) de los
cargos municipales. Este consistía en la confección de listas con el mismo
número de personas para cada mano —mayor, mediana, menor- , las
llamadas “matrículas insaculadoras”, que solían ser vitalicias para quienes
entraban en las mismas. Los candidatos, que podían ser elegidos año tras
año, sabían que tendrían muchas probabilidades de desempeñar cargos en
varias ocasiones. La insaculación tenía como efecto positivo la pacificación
de las disputas entre las oligarquías, pues garantizaba que las grandes
familias locales gozaran de una cuota de poder más o menos equitativa y
gobernada por la suerte, no por la manipulación electoral. Sin embargo,
tanto en la ciudad de Valencia como en localidades de menor tamaño,
consolidaba una oligarquía ligada al rey y a sus oficiales, cerrando vías de
ascenso social y político antaño abiertas.
No todo el reino, sin embargo, estaba sujeto a la autoridad directa del
monarca. Los dominios señoriales de la nobleza y de la Iglesia constituían
ámbitos administrativos que escapaban, en mayor o menor medida, a la
jurisdicción real. Con todo, la pequeña nobleza, que configuraba la mayoría
del estamento militar del reino, solo disfrutaba de la baja justicia o “mixto
imperio”, dado que la alta justicia o “mero imperio”, con competencias
sobre los delitos más graves, estaba reservada a la corona y a unos pocos
magnates que habían obtenido su cesión del rey. Cómo en el realengo, los
señores delegaban el ejercicio efectivo de la jurisdicción en justicias
locales. Sin embargo, al contrario que en el caso del realengo, la nobleza
podía nombrar a los justicias a voluntad y prolongar sus mandatos por tanto
tiempo como quisiera.
Los señoríos reproducían a pequeña escala la organización de la
administración territorial real. En el supuesto de que incluyeran varios
territorios, tenían al frente a un lugarteniente, reclutado de entre los estratos
más modestos de la nobleza o entre las capas acomodadas del
campesinado, mientras que un baile local, de extracción parecida, se
ocupaba de recaudar las rentas dominicales; en las zonas musulmanas, esta
tarea solía estar encomendada a los alamines, funcionarios señoriales de
religión musulmana. El justicia dirimía las causas civiles y criminales de
acuerdo con la jurisdicción de que disfrutara el señor; las causas entre
musulmanes las juzgaban los cadíes y los alfaquíes de acuerdo a la Sunna y
la Sharía. El personal administrativo se reducía considerablemente en los
señoríos más pequeñas, limitado a veces al entorno familiar del mismo
señor y a un reducido número de sirvientes, pero con funciones similares a
las de justicias y bailes: la percepción de rentas y el ejercicio de los
derechos jurisdiccionales.
La organización eclesiástica, por su parte, contribuyó desde muy pronto a
cohesionar la estructura de poblamiento y administración del reino de
Valencia, con el establecimiento de una amplia red parroquial y diocesana.
La parroquia, la célula organizativa más elemental del nuevo reino, era la
señal más visible de la cristianización del territorio y también el elemento
aglutinador de una población inmigrante de lo más diversa. La iglesia
parroquial, a veces una antigua mezquita expropiada y cristianizada, no
solo era un lugar de culto y de oración, sino también el centro de la vida
social y religiosa de las nuevas comunidades, donde se reunían los vecinos
para elegir a sus representantes y para debatir los problemas que afectaban
a la colectividad. El sonido de las campanas convocaba a los habitantes al
culto y a los acontecimientos más importantes del lugar: la fiesta, la entrada
del señor o el luto por la muerte de un vecino, además de avisar en caso de
ataque o peligro. El cementerio, adosado al templo, reforzaba la cohesión y
el arraigo de la comunidad. La parroquia cumplía también la función de
unidad administrativa para la recaudación del diezmo y las primicias,
impuestos de naturaleza eclesiástica. Además, en los núcleos de población
más grandes, como Valencia, la parroquia marcada la circunscripción para
la elección de representantes en el gobierno municipal.
Las parroquias valencianas, más de doscientas entre finales del siglo XIII y
principios del XIV, estaban repartidas entre cuatro diócesis, la mayoría de
las cuales se encontraban fuera del reino. La de València, la única con toda
su demarcación dentro de los límites del reino y la más extensa
territorialmente, comprendía las comarcas centrales, desde Almenara hasta
Biar. Todo el norte del país quedaba adscrito al obispado de Tortosa; la
región de Segorbe, a la de Albarracín; y los territorios más meridionales a
la de Cartagena, de la cual dependieron hasta la creación del obispado de
Orihuela, en 1564.
También podría gustarte
- Maeder, Ernesto - Manual de Historia Argentina ColonialDocumento7 páginasMaeder, Ernesto - Manual de Historia Argentina ColonialMatiasAún no hay calificaciones
- Composicion Del CabildoDocumento4 páginasComposicion Del CabildoNoris Gonzalez50% (2)
- Organización Política de Venezuela en La EPpoca ColonialDocumento19 páginasOrganización Política de Venezuela en La EPpoca ColonialDilmarDominguezAún no hay calificaciones
- Tarea AngyDocumento52 páginasTarea AngySara peñaAún no hay calificaciones
- Instituciones España RomanaDocumento6 páginasInstituciones España RomanaFernando Navarro HenarAún no hay calificaciones
- Historia de Los MunicipiosDocumento11 páginasHistoria de Los MunicipiosMarcela GomezAún no hay calificaciones
- Charla - Historia de La AdministraciónDocumento4 páginasCharla - Historia de La AdministraciónlidiaAún no hay calificaciones
- El Cabildo VenezolanoDocumento6 páginasEl Cabildo VenezolanoMani CarreñoAún no hay calificaciones
- CabildoDocumento10 páginasCabildoRamon VelazquezAún no hay calificaciones
- Leyes e Instituciones ColonialesDocumento5 páginasLeyes e Instituciones ColonialesJulieth Rodríguez50% (4)
- El Cabildo en El Chile Colonial FinalDocumento6 páginasEl Cabildo en El Chile Colonial FinalDavid RodriguezAún no hay calificaciones
- Tema 6 Historia Del DerechoDocumento4 páginasTema 6 Historia Del DerecholulilaAún no hay calificaciones
- Organizacion Judicial Del Derecho Novohispano 2Documento4 páginasOrganizacion Judicial Del Derecho Novohispano 2MendozaNeymárChiverhiño100% (1)
- La Organización Política de La ColoniaDocumento7 páginasLa Organización Política de La ColoniaJose Cu TiulAún no hay calificaciones
- RudyDocumento3 páginasRudyRuddy V SotoAún no hay calificaciones
- La Historia de Municipio en La Epoca IncaicaDocumento7 páginasLa Historia de Municipio en La Epoca IncaicaClever Jhon Rojas BerrospiAún no hay calificaciones
- Reformas ServianasDocumento6 páginasReformas ServianasGestion Ambiental Politica InstitucionalAún no hay calificaciones
- Historia Tema Administración-Politico Colonial 2 AñoDocumento2 páginasHistoria Tema Administración-Politico Colonial 2 Añoblack zeroAún no hay calificaciones
- Organigrama Pags 116-152Documento4 páginasOrganigrama Pags 116-152SancochoAún no hay calificaciones
- Tema 3. Castilla y Aragón en La Baja Edad Media.Documento5 páginasTema 3. Castilla y Aragón en La Baja Edad Media.VANESSA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ100% (1)
- Evolucion Historica Del Derecho RomanoDocumento32 páginasEvolucion Historica Del Derecho Romanodurruty1987100% (1)
- La Historia de Municipio en La Epoca IncaicaDocumento7 páginasLa Historia de Municipio en La Epoca IncaicaJoysi AlarconAún no hay calificaciones
- Reseña Organización y Administración de La Justicia Española en Los Primeros Años de La Conquista de Chile - DougnacDocumento16 páginasReseña Organización y Administración de La Justicia Española en Los Primeros Años de La Conquista de Chile - DougnacConsultasreferenciasderechoAún no hay calificaciones
- Resumen KunkelDocumento9 páginasResumen KunkelGabriela Galaz50% (2)
- Generalidades Del Derecho Romano - Instituciones Jurídicas Del Derecho RomanoDocumento10 páginasGeneralidades Del Derecho Romano - Instituciones Jurídicas Del Derecho RomanoEdgarContrerasAún no hay calificaciones
- Clase 2 Historia Del D RomanoDocumento10 páginasClase 2 Historia Del D RomanoMishel GonzalezAún no hay calificaciones
- Apuntes de Toda La Asignatura Derecho RomanoDocumento71 páginasApuntes de Toda La Asignatura Derecho Romanomj100% (1)
- Cultura Maya Unidad 4Documento47 páginasCultura Maya Unidad 4Leonardo ArgaezAún no hay calificaciones
- 15646573instituciones Politicas y Administrativas en AmericaDocumento10 páginas15646573instituciones Politicas y Administrativas en AmericaYovanny Deaza RodriguezAún no hay calificaciones
- Régimen IndianoDocumento3 páginasRégimen IndianolorenaAún no hay calificaciones
- Trabajo de GHCDocumento7 páginasTrabajo de GHCAlarot RodriguezAún no hay calificaciones
- De Donde Viene La Policia en VenezuelaDocumento21 páginasDe Donde Viene La Policia en VenezuelaRafael SalazarAún no hay calificaciones
- La Organización Política de Venezuela ColonialDocumento12 páginasLa Organización Política de Venezuela ColonialMiguel Machado80% (35)
- Derecho Romano. La RepúblicaDocumento4 páginasDerecho Romano. La RepúblicaSagui HernandezAún no hay calificaciones
- Organización Territorial de Vzla ColonialDocumento16 páginasOrganización Territorial de Vzla ColonialShuri ArellanoAún no hay calificaciones
- Roma Por LalyDocumento15 páginasRoma Por Lalyrolando lamasAún no hay calificaciones
- Historia de La Policia en VenezuelaDocumento17 páginasHistoria de La Policia en Venezuelajose romero69% (13)
- Regimen Municipal HispaniaDocumento4 páginasRegimen Municipal HispaniaJavier Herraiz MartinezAún no hay calificaciones
- Resumen de Derecho Romano Primer PeriodoDocumento5 páginasResumen de Derecho Romano Primer PeriodoJeni TrinidadAún no hay calificaciones
- Fase 18 Preguntas Historia de GuatemalaDocumento1 páginaFase 18 Preguntas Historia de Guatemalaedgar marroquinAún no hay calificaciones
- Administración Colonial en VenezuelaDocumento4 páginasAdministración Colonial en VenezuelaJosue Alejandro Lara100% (1)
- La Administración de Justicia y El Poder Judicial en Las Edades Moderna y ContemporáneaDocumento13 páginasLa Administración de Justicia y El Poder Judicial en Las Edades Moderna y ContemporáneaAlba de FrutosAún no hay calificaciones
- El Gobierno de La Villa de Archidona enDocumento25 páginasEl Gobierno de La Villa de Archidona enMaría GraciaAún no hay calificaciones
- Lección 8:: El Gobierno Del Estado AbsolutoDocumento5 páginasLección 8:: El Gobierno Del Estado AbsolutoDanielaAún no hay calificaciones
- El Derecho CastellanoDocumento11 páginasEl Derecho CastellanoCristian Rivera100% (2)
- Ficha de Catedra Unidad #3 - 4Documento27 páginasFicha de Catedra Unidad #3 - 4fabian.nicolasalejandroAún no hay calificaciones
- 2 Sistemas de Gobierno MunicipalDocumento13 páginas2 Sistemas de Gobierno Municipalrosangela espinozaAún no hay calificaciones
- Trabajo 1 de Kurt Nagel.-TerminadoDocumento5 páginasTrabajo 1 de Kurt Nagel.-Terminadotibisa40Aún no hay calificaciones
- Elabora de Manera CronologicaDocumento4 páginasElabora de Manera CronologicaEleazar CarrionAún no hay calificaciones
- Explique El Fondo Social y Economico de La RepublicaDocumento6 páginasExplique El Fondo Social y Economico de La RepublicaRocio Cajero RodriguezAún no hay calificaciones
- Instituto CaliforniaDocumento3 páginasInstituto CaliforniaIsrael RosalesAún no hay calificaciones
- La Administración Central en La Edad ModernaDocumento9 páginasLa Administración Central en La Edad ModernaAlba de FrutosAún no hay calificaciones
- TEMA 8 INSTITUCIONES Las CCCC de Los Reinos Peninsulares Durante La EM y El ARegDocumento5 páginasTEMA 8 INSTITUCIONES Las CCCC de Los Reinos Peninsulares Durante La EM y El ARegCarmenAún no hay calificaciones
- Tema 4 El Municipio EspañolDocumento7 páginasTema 4 El Municipio EspañolJhonny Carballo UrquizaAún no hay calificaciones
- Lección Xiv Roma - Sofia LarramendiaDocumento8 páginasLección Xiv Roma - Sofia LarramendiaSofía Guadalupe Larramendia CenturiónAún no hay calificaciones
- Lección 4-Organización Provincial y Municipal de HispaniaDocumento4 páginasLección 4-Organización Provincial y Municipal de HispaniaNosotros, el Pueblo EsAún no hay calificaciones
- Tema 1.el Derecho y La Historia Constitucional Romana en Sus Etapas HistóricasDocumento3 páginasTema 1.el Derecho y La Historia Constitucional Romana en Sus Etapas HistóricasCristina Tejeda HernandezAún no hay calificaciones
- Tema 2 Etapas de La Historia de RomanDocumento9 páginasTema 2 Etapas de La Historia de RomanGhislane AlarconAún no hay calificaciones
- Tema 10Documento8 páginasTema 10Dani GiménezAún no hay calificaciones
- Historia antigua de Roma. Libros X, XI y fragmentos de los libros XII-XXDe EverandHistoria antigua de Roma. Libros X, XI y fragmentos de los libros XII-XXCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Materiales Tema 6Documento14 páginasMateriales Tema 6gaby FrostAún no hay calificaciones
- P. v. 21-22 Fenicios y GriegosDocumento56 páginasP. v. 21-22 Fenicios y Griegosgaby FrostAún no hay calificaciones
- Guerra de Sucesión y Nueva PlantaDocumento25 páginasGuerra de Sucesión y Nueva Plantagaby FrostAún no hay calificaciones
- P.V. 21-22 ÍberosDocumento73 páginasP.V. 21-22 Íberosgaby FrostAún no hay calificaciones
- Tema 2 ArteDocumento4 páginasTema 2 Artegaby FrostAún no hay calificaciones
- Tema 1 ArteDocumento10 páginasTema 1 Artegaby FrostAún no hay calificaciones
- Rodete Glenoideo Localizado en El Reborde Glenoideo, Recubre La EscotaduraDocumento22 páginasRodete Glenoideo Localizado en El Reborde Glenoideo, Recubre La EscotaduraKike BenitezAún no hay calificaciones
- Manual de Uso y Montaje de Los Depósitos de Inercia P 1000 SWTDocumento3 páginasManual de Uso y Montaje de Los Depósitos de Inercia P 1000 SWTGoheimAún no hay calificaciones
- Copia de Tu Gran IdeaDocumento15 páginasCopia de Tu Gran IdeaTOP - s1mpleAún no hay calificaciones
- Informe de Practica PACE UCNDocumento36 páginasInforme de Practica PACE UCNAracelly Aravena FredesAún no hay calificaciones
- H. R. JAUSS. Las Transformaciones de Lo ModernoDocumento214 páginasH. R. JAUSS. Las Transformaciones de Lo Modernoaupairinblue100% (1)
- Trabajo de Tesis CabanaDocumento9 páginasTrabajo de Tesis CabanaSiul Vargas AcaroAún no hay calificaciones
- Accidentes en OleoductosDocumento106 páginasAccidentes en OleoductosAnonymous hVlHBtoHTAún no hay calificaciones
- Practica#4: Ce Metales PDFDocumento16 páginasPractica#4: Ce Metales PDFSamuelAún no hay calificaciones
- Plazas Falchetti 1981Documento125 páginasPlazas Falchetti 1981Allison Damaris Paez PinerosAún no hay calificaciones
- Ejercicios Sobre Estructuras RepetitivasDocumento1 páginaEjercicios Sobre Estructuras RepetitivasAlvaro HernandezAún no hay calificaciones
- Formación Operador de Grúa MóvilDocumento1 páginaFormación Operador de Grúa Móvilkaren marambioAún no hay calificaciones
- Baños y Despojos WladimirDocumento1 páginaBaños y Despojos Wladimirwladimir blancoAún no hay calificaciones
- Intoxicacion y EnvenenamientoDocumento18 páginasIntoxicacion y EnvenenamientoChristian Macedo50% (2)
- Sesion 1 REL - 5 - UNIDADDocumento3 páginasSesion 1 REL - 5 - UNIDADAlberto GinesAún no hay calificaciones
- República Bolivariana de VenezuelaDocumento3 páginasRepública Bolivariana de VenezuelaKelvin AbreuAún no hay calificaciones
- Unidad 3 Representación Del RelieveDocumento20 páginasUnidad 3 Representación Del RelieveRosi Valeriano JuradoAún no hay calificaciones
- Proyecto en Limpio de Tecnico MedioDocumento81 páginasProyecto en Limpio de Tecnico MedioblancaAún no hay calificaciones
- All-Products Esuprt Laptop Esuprt Latitude Laptop Latitude-2120 Service Manual Es-MxDocumento62 páginasAll-Products Esuprt Laptop Esuprt Latitude Laptop Latitude-2120 Service Manual Es-MxRonny FulcadoAún no hay calificaciones
- LABORATORIO DE ISV UNAH Agosto 2016 PDFDocumento1 páginaLABORATORIO DE ISV UNAH Agosto 2016 PDFJosselynAún no hay calificaciones
- Informe N°3 - GRUPO 2 - DestilaciónDocumento13 páginasInforme N°3 - GRUPO 2 - DestilaciónJairo Daniel Flores BarriosAún no hay calificaciones
- Instructivo Cartografico IvDocumento26 páginasInstructivo Cartografico IvDiegoNarroRivaAgueroAún no hay calificaciones
- Neoformaciones Frecuentes de La ConjuntivaDocumento10 páginasNeoformaciones Frecuentes de La ConjuntivaDaniela Ruiz MartinezAún no hay calificaciones
- Tecnica Aleta de MordidaDocumento5 páginasTecnica Aleta de MordidaCésar Rodriguez EspinozaAún no hay calificaciones
- Caso Clinico - Demencia Senil - 2018 - 222Documento11 páginasCaso Clinico - Demencia Senil - 2018 - 222carmenzaAún no hay calificaciones
- Bases Conceptuales Acerca Lenguaje Unificado Modelado UML y Patrones DiseñoDocumento8 páginasBases Conceptuales Acerca Lenguaje Unificado Modelado UML y Patrones DiseñoEdwin Alexander Ospina PennaAún no hay calificaciones
- Ecuación ContableDocumento16 páginasEcuación ContableMickyAún no hay calificaciones
- Evaluacion FinalDocumento8 páginasEvaluacion FinalLUZ ADRIANAAún no hay calificaciones
- Gille, Bertrand - Introduccion A La Historia de Las Tecnicas-1Documento103 páginasGille, Bertrand - Introduccion A La Historia de Las Tecnicas-1perebausa100% (1)
- VÍA CRUCIS Libro Semana SantaDocumento23 páginasVÍA CRUCIS Libro Semana SantaMauricioSilvaAún no hay calificaciones