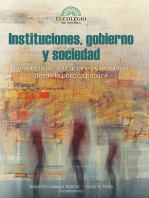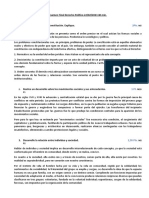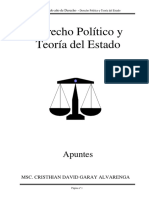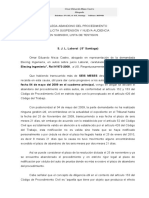Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Apuntes de Derecho Político
Apuntes de Derecho Político
Cargado por
ANGELODerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Apuntes de Derecho Político
Apuntes de Derecho Político
Cargado por
ANGELOCopyright:
Formatos disponibles
Apuntes de Derecho Político
I.- Derecho Público – Derecho Privado
Existen al efecto dos notas distintivas:
1.- En materia pública existe siempre como decisivo un interés social o colectivo,
que es el que prevalece en la institución de que se trate.
- En materia privada, se atiende preferentemente al interés de los particulares.
Conforme con lo anterior, por ejemplo, la regulación del sufragio será de carácter
público, como instituto llamado a la representación y al buen régimen del Estado; mientras
que, en la compraventa, prevalece el interés privado, por afectar primariamente a los
mismos contratantes.
2.- En la esfera pública, hay siempre una manifestación de imperium, que no se da
casi nunca, o nunca propiamente, en la esfera privada. Cuando la autoridad manda, cuando
el Parlamento legisla o la Administración ordena o el Tribunal sentencia, hay un acto de
soberanía que se impone a los ciudadanos. En cambio, cuando un particular toma dinero a
préstamo, gira una letra, no hay sino voluntades individuales, situadas en el mismo plano
que libremente consienten en el acto jurídico que generará los derechos y obligaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, se hace necesario hacer presente que, esta distinción no es
rígida, incluso hay quienes la niegan. Si siguiéramos esta distinción, ¿Dónde ubicamos las
normas sobre derecho de familia?, por dar un ejemplo.
Dentro de las diferentes ramas del derecho que pertenecen al derecho público, encontramos
al derecho político, objeto de nuestro estudio.
Antes de analizar el concepto de derecho político, es importante precisar el concepto de
política.
El vocablo “política” o “político”, está lleno de ambigüedades, en razón de no tener una
definición única y omnicomprensiva.
Esta ambigüedad, se relaciona tanto con su origen como con los fines que se le asignan. La
expresión “política”, deriva del vocablo griego “polis”, que significa “ciudad”.
De esta manera, como una primera aproximación, podemos señalar que la política es la
actividad de conducir a los hombres que viven en la ciudad.
Para precisar este concepto, debemos señalar que el concepto de ciudad para los griegos era
distinto del que tenemos actualmente, como infraestructura material, con casas, calles,
plazas, etc.; para ellos era un concepto humano y jurídico, un conjunto de ciudadanos,
donde eran tales aquellos habitantes que tenían ese estatuto jurídico, excluyéndose a los
extranjeros y esclavos.
En resumen, ciudad, para los griegos, es un conjunto de relaciones organizadas entre las
personas que disponen de un cierto estatuto. En esta perspectiva, la ciudad griega puede
asimilarse a la actual concepción de Estado.
Profesor César Rojas Ríos. 1
De otra parte, la expresión “política”, varía su significación según la función gramatical de
ella. Así, si usamos la expresión “lo político”, no es sinónimo de “la política”. En efecto,
siguiendo al catedrático francés Freund, “lo político” evoca el mundo de las esencias, dice
relación con el mundo del discurso racional sobre la orientación de la evolución de la
sociedad, sin considerar aspectos contingentes, esto es, se mira desde un pista de vista
esencialmente teórico.
“La política”, se ubica en un nivel inferior; constituye la actividad que desarrollan los
hombres en orden a gobernarse a sí mismos dentro de una sociedad política. Así, “la
política” es un lugar de lucha por el poder. “La política” se sitúa en el plano de la
contingencia, en el día a día de la sociedad.
Política y Poder
Existe consenso entre los autores contemporáneos, en el sentido que la política y el poder
son realidades relacionadas e inseparables.
El poder, más que una propiedad o aptitud, constituye una relación de mando obediencia
entre seres humanos. Sólo se tiene poder en la medida de ser capaces de generar
comportamientos humanos de los demás tendientes a obedecer lo mandado.
Esta relación mando obediencia, esto es, el poder, constituye un elemento esencial de la
política.
De esta manera, la relación política es una relación de poder.
Según George Burdeau (francés), sostiene que el carácter político es el que se relaciona “a
todo hecho, acto o situación en tanto que ellos traducen la existencia en un grupo humano
de relaciones de autoridad y de obediencia establecidas en vista de un fin común”.
La expresión política, se puede usar en dos sentidos: uno formal y otro material.
a) Sentido formal. Si bien todo poder es político, cabe señalar a su vez, que ello es
sostenible solo si se utiliza la expresión política en sentido formal. Hay actividad
política formal, si existe el hecho que permite el comportamiento de voluntades
ajenas hacia ciertas propuestas.
En palabras de Mario Justo López, para que exista actividad política en sentido
formal, basta que la actividad de unos seres humanos en relación con otros, tienda a
que el comportamiento de los segundos sea determinado por lo que los primeros
proponen.
b) Sentido material. Acá podemos hablar de un sentido material amplio y uno
restringido. Amplio: cuando además de haber sujetos que actúan como promotores
de una acción y ciertos fines a realizar, hay también una actividad configuradora de
mando – obediencia con carácter permanente. Restringido: cuando la actividad y las
relaciones que constituyen cierta realidad política, están referidas al Estado.
Teniendo claro estos conceptos, podemos señalar, en sentido más estricto, que el poder
político constituye sólo una especie del género poder, ya que existen otros, como el
poder religioso, militar, económico, social etc.
Profesor César Rojas Ríos. 2
Política y derecho
La política está formada por un tipo de actividad y un tipo de relación que constituye el
sistema político.
Esta actividad política tiene dos faces: una faz agonal y otra arquitectónica.
La faz agonal: consiste en la cara de la actividad política realizada para conquistar el
poder estatal y para mantenerlo, como también las acciones destinadas a asegurar el
triunfo en dicha confrontación o lucha por el poder.
La faz arquitectónica: es la cara de la actividad de la actividad política que realizan
los gobernantes u ocupantes de los cargos de poder en la conducción de los miembros
de la sociedad de acuerdo con su proyecto o programa de conducción de dicha sociedad
política.
Estas faces están entrelazadas y recíprocamente sustentadas. La faz agonal, es la que
recoge la realidad social y permite el dinamismo de la vida política, de las diferentes
fuerzas políticas. Esta faz, por sí sola puede conducir a la anarquía y por ello esta faz
agonal debe equilibrarse con la faz arquitectónica que permite construir un proyecto
social conforme al concepto de bien común imperante.
Estas dos faces, tanto la agonal como la arquitectónica, tienen regulación jurídica. En
efecto, cualquiera sea el tipo de sociedad política y el sistema político que rija, la
actividad política está regulada por normas jurídicas que determinan los modos de
acceder al gobierno en sus diversos cargos y funciones como la permanencia en ellos.
De esta manera, el ordenamiento jurídico otorga consistencia, estabilidad y efectividad
a la relación política entre gobernantes y gobernados en la sociedad política.
En los regímenes o sistemas democráticos constitucionales, el derecho regula la
competencia pacífica por el acceso a los cargos de gobierno y la mantención de ellos a
través de normas jurídicas constitucionales y legales en un clima de tolerancia, donde
los actores políticos buscan convencer a los electores, a través de elecciones periódicas
informadas, competitivas y limpias.
Lo anterior, corresponde a la faz agonal, competencia por el poder. Esto está regulado
por ejemplo, en la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, de Elecciones
Populares y Escrutinios; Tribunal Calificador de Elecciones; Tribunales Electorales
Regionales; normas establecidas en la propia Constitución sobre sistema electoral,
requisitos Presidente de la República, senadores y diputados etc.
En la faz arquitectónica, donde ya se tiene el poder y se ejerce el gobierno, se hace
necesario regular jurídicamente este ejercicio del poder, a través de un estado de
derecho, con pleno respeto de los derechos fundamentales. Acá tenemos, por ejemplo,
normas constitucionales sobre estado de derecho, Ley Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, normas sobre probidad administrativa etc.
Derecho Político y moral
La política, el derecho y la moral, están intrínsecamente vinculadas entre sí a través de
la idea de derecho vigente en la sociedad, la que puede irse modificando a través del
tiempo, dando lugar a reformas o transformaciones más o menos profundas del
ordenamiento jurídico que regula la actividad política en dicha sociedad.
Profesor César Rojas Ríos. 3
La política en cuanto objeto de conocimiento
En la parte ya expuesta de la materia, nos hemos referido a la política mirada
fundamentalmente como una actividad, esto es, como una manifestación del quehacer
humano.
Lo anterior, no excluye, por cierto la posibilidad de que en torno a ese aspecto de la
política, como actividad, surja el pensamiento político, una reflexión sobre el fenómeno
político, esto es, sobre la obtención y el ejercicio del poder.
Este conocimiento, es reflexivo, para diferenciarlo del conocimiento vulgar,
espontáneo o ingenuo, que es propio de todo ser humano, y que emana de la simple
percepción sensorial del mundo exterior, sin ningún esfuerzo especial del sujeto
congnocente.
En materia política, este tipo de conocimiento es el que predomina tiene mayor
difusión. En efecto, cualquier persona o individuo se considera capacitado para tener
opinar con cierta autoridad en materia política.
El hombre, como ser esencialmente político, según veremos más adelante (zoon
politikon1, en palabras de Aristóteles2), no puede dejar de tener pensamiento político,
pero nada garantiza que, por su inexperiencia, esa opinión con sentido común, se
conviertan en tonterías nada comunes y hasta perjudiciales para la sociedad.3
En paralelo con este conocimiento “vulgar”, espontáneo o ingenuo, existe otro grado de
conocimiento político, cual es el conocimiento metódico, reflexivo o crítico.
Este es un grado de conocimiento jerárquicamente superior al conocimiento vulgar y
encuentra su representación más típica en el conocimiento filosófico y en el
conocimiento científico.
Este tipo de conocimiento, supone un esfuerzo reflexivo del sujeto cognoscente y, por
consiguiente, no es propiedad sino de aquellos que deliberadamente se abocan a su
estudio.
Lo que distingue ambos grados de conocimiento, vulgar del metódico, reflexivo o
crítico, es fundamentalmente el método que cada uno utiliza.
El conocimiento vulgar utiliza un método donde la regla, el orden o sistema, se
encuentra reducida a su mínima expresión y no alcanza más que un fin muy reducido.
(es casi asistémico). El conocimiento metódico, en sus corrientes de científico y
filosófico, utiliza procedimientos, reglas, métodos, que deben seguirse; el orden de las
observaciones, experiencias y razonamientos, la esfera de los objetos a los cuales se
aplica.4 Acá se plantean hipótesis y se sigue un método lógico para la investigación
destinada a comprobarlas o desecharlas.
1
Como veremos, Aristóteles es el primer expositor de la politicidad natural del hombre y su célebre frase “el
hombre es un animal político” “zoon politikon”. Es frecuente encontrar en la traducciones de la “Política”
(gran obra de este filósofo), la locución “animal social” en vez de “animal político”, que sería la correcta.
2
Filósofo griego, discípulo de Platón y preceptor de Alejandro Magno. Fundador del Liceo. (384-322 a. de
C.)
3
George Catlín. Historia de los Filósofos Políticos, Editorial Peuser, Buenos Aires, 1956, pag. 20.
4
José Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1951, pág. 617.
Profesor César Rojas Ríos. 4
Como dice Ferrater Mora, la expresión Método, significa literalmente el hecho de
seguir un camino, persecución, esto es, investigación, pero investigación con plan
prefijado y con más reglas determinadas y aptas para conducir al fin propuesto.5
El conocimiento reflexivo de la política, es campo muy antiguo del saber humano, que
viene o deriva de las civilizaciones griegas y romana, quienes, como veremos, se
interesaban sobremanera en los asuntos públicos.
Ya filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, plantearon interrogantes políticas que
hasta el día de hoy interesan a todos quienes, de una u otra manera, se preocupan o
piensan sobre los problemas de la sociedad en que les corresponde vivir. ¿Cuál sistema
de gobierno es el mejor?; sociológicamente, ¿Cómo se comportan los hombres en
política?; ¿Cuáles son las condicionantes que permiten mayor estabilidad en el sistema
político, ayudan a su cambio o a la revolución del mismo?.
Estas mismas preguntas, que parten con los griegos, continúan después motivando a las
mentes más brillantes de cada época: Cicerón, el gran Santo Tomás de Aquino,
Maquiavelo, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hegel, Stuart Mill, Tocqueville y
otros.
Este conocimiento razonado del fenómeno político fue considerado originariamente
como parte de la filosofía, para luego empezar a estimarse como “Ciencia Política”,
todo el estudio vinculado al ejercicio del poder estatal.
En nuestros días, se suele distinguir entre diversas formas de conocimiento político:
doctrina, teoría, filosofía y ciencia política. Sin perjuicio de estas distinciones,
encontramos además, y con anterioridad a esa distinción, otra clasificación, con la cual
partiremos. A saber:
El conocimiento político puede clasificarse en: puro y aplicado.
a) Conocimiento político puro: es aquél que busca describir la realidad política
con el mayor grado de generalización posible.
b) Conocimiento político aplicado: es aquél en que predomina una orientación
hacia praxis. En palabras de Mario Justo López, es aquél que utiliza el
conocimiento político puro en relación a la realidad práctica, ya sea para la
investigación empírica, para el pronóstico o predicción de los fenómenos
futuros o para la prescripción de la conducta política en sus diferentes faces.
La teoría y la doctrina política como tipos de conocimiento político.
La teoría política. Se constituye como un conocimiento político puro, de validez genera.
La teoría política se preocupa del ser de la política.
La teoría política clásica. Comienza con Nicolás Maquiavelo (1469-1527), con su famosa
obra “El Príncipe”, donde expone los métodos para obtener y conservar el poder, basándose
en la observación del acontecer político en los principados italianos.
Otros teóricos políticos clásicos son: Hobbes, con su obra “Leviatán”; Locke con su
“Segundo Tratado de Gobierno”; Montesquieu con su obra “El Espíritu de las Leyes”; Jean
Jacobo Rousseau con su libro “El Contrato Social”.
5
José Ferrater Mora, obra citada.
Profesor César Rojas Ríos. 5
Entre los teóricos modernos encontramos a Karl Marx (1818-1883) y Federico Engel
(1820-1897); Eduard Bernstein (1850-1932); Max Weber (1864-1920) con su obra “Los
Tipos Puros de Poder” y “Economía y Sociedad”; Jacques Maritain; George Bordeau; y
Robert Dahl, entre otros.
La doctrina política. Se ocupa de los fenómenos pero, como dice Marcel Prelot, los
aprecia, los acepta y los rechaza en función de un ideal inmanente o trascendental al
Estado.
Las doctrinas juzgan los hechos, indican los caminos a seguir para asegurar la felicidad de
los ciudadanos o el poder del Estado.
En la práctica, se hace difícil sostener una distinción rígida entre doctrina y teoría, ya que la
mayoría de los estudios y trabajos contienen aspectos de una y otra.
Grados de conocimiento político.
Estos constituyen un tema que se refiere a los distintos modos que adopta el acto de
conocer y los diferentes resultados que se obtiene con ellos.
Estos grados de conocimiento político son:
La Teología Política. Esta tiene por base el dato revelado a través de la palabra de Dios, la
cual busca iluminar toda realidad humana y, en ella, la realidad política, aún cuando no
puede reducirse a la perspectiva de un anuncio o de una denuncia profética.
La Filosofía Política. Es un conocimiento que constituye sabiduría humana, lo que la
distingue la teología que es un saber divino.
Esta busca conocer pero para dirigir el actuar desde lejos; como dice Maritain, la filosofía
política “no consiste, como en la filosofía especulativa, pura y simplemente en el conocer,
consiste al menos en el conocer como fundamento del dirigir”, “Conocer para dirigir la
acción humana concreta”.
La Sociología Política. El objeto de estudio de la sociología política está constituido por el
análisis de la conducta social sobre el Estado.
Es una ciencia cuyo objeto propio es el estudio de las leyes estructurales que constituyen
las comunidades políticas, los grupos sociales empíricos y sus interacciones.
Esta aplica, como es lógico, todas las técnicas de la sociología a la política. Autores
representativos de esta corriente: Karl Marx, Max Weber, George Lorel.
La Ciencia Política. La calidad de ciencia de la política, se ha prestado, desde siempre,
para grandes debates, aunque en la actualidad son muy pocos los autores que le niegan esta
carácter.
Genéricamente, se acostumbra denominar Ciencia Política, a cualquiera de las formas de
conocimiento político reflexivo. Algunos autores incluso incluyen al Derecho Político
dentro de la Ciencia Política.
La mayoría concuerda en que, a partir de la segunda guerra mundial, comienza a utilizarse
la locución Ciencia Política con un alcance más restringido, para referirse a las
investigaciones de la realidad política que ponen énfasis en el empirismo metódico,
procurando desvincularse de la filosofía y de las formulas generales y especulativas.
Profesor César Rojas Ríos. 6
La Ciencia Política, como señala Robert Dahl, 6 no es una ciencia estructurada como la
física. No existe un conjunto de teorías que acerca de los sistemas políticos que nos
permitan predecir con certeza los resultados de acontecimientos complejos con el grado de
confianza con que un físico, un químico o incluso un biólogo pueden prever dentro de su
campo los resultados de hechos complejos.
Este autor, a propósito de la labor del cientista político actual, señala que: “El laboratorio
del experto en política es el mundo: el mundo de la política. Y ha de trabajar en ese
laboratorio con el mismo cuidado y la misma preocupación rigurosa por la exactitud de sus
observaciones que pone el naturalista en su laboratorio, pero con muchas menos
probabilidades de éxito, sin embargo. La observación directa no se limita simplemente a
efectuar entrevistas casuales y fortuitas, y el experto en política sabe que por cada hora que
emplea en observar los acontecimientos políticos es posible que tenga que dedicar medio
día a analizar sus observaciones. Las observaciones en bruto son poco menos que inútiles;
por lo tanto, su estudio; debe leer y reflexionar tratando de rasgar el velo que siempre
parece mantener semioculta la verdad. Ahora nuestro experto en política ha regresado a su
gabinete de trabajo lo dejaremos allí, pero si ha de estudiar la política no permanecerá en su
escritorio mucho tiempo. Es posible que nos topemos con él en la próxima reunión política
a que asistamos”.7
En la Ciencia Política moderna, se da mucha importancia al empleo de los métodos o
procedimientos que tengan más probabilidades de producir resultados de confianza.
Mario Verdugo y Ana María García Barcelatto, señalan que en la actualidad tiende a
predominar una corriente que postula por una Ciencia Política omnicomprensiva de los
conocimientos generales sobre la realidad política. De esta manera, la Ciencia Política
representa una especie de síntesis de la pluralidad de las disciplinas que estudian la
compleja y multifacética realidad política.
Para no entrar en este debate, bástenos decir que la opinión más generalizada y
razonable, es que aún cuando haya un arte político, una política práctica, no excluye
ni invalida la realidad y la conveniencia de una política teórica, científica, donde se
estudien las doctrinas y se fijen los principios que el arte político ha de aplicar y el
ansia de conocimiento que desea poseer.
Sólo a modo de enumeración, podemos señalar que la ciencia política puede ser
considerada desde una perspectiva: teórica normativa, empírico – analítica y crítico –
dialéctica.
Teórica – Normativa. Esta viene desde Aristóteles, que concebía la ciencia política como
la doctrina de la vida buena y justa, siendo una prolongación de la Ética.
Santo Tomás, en la edad media, sintetiza el pensamiento aristotélico y el cristiano,
entendiendo la preocupación política como la búsqueda de la recta vida humana de una
multitud, como construcción del bien común.
Quienes apoyan esta perspectiva, ven a la ciencia política como una ciencia humana y más
preciso aún, como ciencia moral.
Esta concepción de la ciencia política analiza la realidad política viendo la posibilidad de
llevar a la práctica el orden de la recta convivencia humana de la sociedad, adecuado a la
naturaleza ético-espiritual del hombre.
Teorías empírico – analíticas. Estas expresan la variedad lógica del neopositivismo.
Parten del supuesto que pueden adecuarse hasta su identificación con la realidad
6
Robert Dahl, ¿Qué es la Ciencia Política?, Volumen: Cómo se gobierna un país, Editorial Fabril, Buenso
Aires, 1965, págs. 25-27.
7
Robert Dahl. Obra citada.
Profesor César Rojas Ríos. 7
parcializada, siempre que se consiga desentrañar los complicados nexos y anular en el
proceso del conocimiento el interés subjetivo por el objeto.
Teorías crítico – dialécticas o crítico social. Estas responden a una orientación
neomarxistas. Entienden la totalidad socio-política como producto de la praxis social de los
hombres. Para ella, el poder y la coerción no son fatalmente inherentes a la sociedad sino
que están producidos socialmente por el hombre. Se concibe a la praxis política como una
praxis social.
Materias tratadas por la ciencia política.
Teniendo en consideración que la ciencia política a pasado a ser la rama del conocimiento
omnicomprensivo del fenómeno del poder y el Estado, en una reunión de expertos de la
UNESCO, realizada en Paris en el año 1948, se establecieron las siguientes materias como
objeto de la esta ciencia:
- La teoría política.
a) La teoría política.
b) La historia de las ideas.
- Las Instituciones políticas
a) La Constitución;
b) El gobierno central;
c) El gobierno regional y local;
d) La administración pública;
e) Las funciones económicas y sociales del gobierno;
f) Las instituciones políticas comparadas.
- Los partidos políticos
a) Los partidos políticos;
b) Los grupos y las asociaciones;
c) La participación del ciudadano en el gobierno y en la administración;
d) La opinión pública.
- Las Relaciones internacionales
a) La política internacional;
b) La política y la organización internacional;
c) El derecho internacional.
El Derecho Político
La expresión “derecho político”, fue utilizada por los franceses del siglo XVIII y los
alemanes del siglo XIX, sin perjuicio de admitir, generalmente, que es una expresión
española.
La expresión en francés, fue utilizada por Montesquieu en el “Espíritu de las Leyes”,
publicada en el año 1748, para dar designar al derecho que regulaba las relaciones entre
gobernantes y gobernados, distinguiéndola del derecho de gentes y del derecho civil.
Cuatro años más tarde, la expresión sirvió de título a una obra de Jean-Jacques Burlamaqui
“Principio de Derecho Político” en el año 1752.
Profesor César Rojas Ríos. 8
Posteriormente, esta misma expresión sirve de subtítulo a la famosa obra de Jean Jacobo
Rousseau, “El Contrato Social” o “Principio de Derecho Político” del año 1764, desde
donde se tradujo al idioma castellano.
En España, la expresión “Derecho Político”, fue utilizada en una primera época, por los
movimientos constitucionalistas liberales, en 1820. En el siglo XIX, fue utilizada por
autores españoles como Alcalá Galiano y Pacheco, Donoso Corté y Adolfo Posada y Santa
María.
En la actualidad, este vocablo, “Derecho Político”, se utiliza sólo en lengua castellana para
referirse a los estudios políticos como una rama del derecho político.
En Chile, recién en 1829, el español José Joaquín de Mora, comienza a dictar un curso en el
“Liceo de Chile”, denominado Derecho Constitucional.
Posteriormente, Andrés Bello, en el Colegio Santiago, inicia la cátedra de Legislación
Universal, donde se incluía el Derecho Constitucional.
En 1843, Bulnes y Montt, designaban los primeros profesores de la Facultad de Leyes y
Ciencias Políticas
Podemos nombrar como profesores destacados a: José Victorino Lastarria, Jorge Huneeus
Zegers, en el inicio del estudio de esta rama del derecho.
Concepto de derecho Político
Mario Justo López, sostiene que: “Es la consideración, en sentido teórico, aunque con
implicancias doctrinarias, de preceptos jurídicos imbuidos de valores morales, que
deben regular la actividad política y el estudio de cómo esa regulación tiene vigencia
en la realidad”.
Alejandro Silva Bascuñan: “Es una rama o parte del derecho Público, que estudia las
reglas que rigen la organización y funcionamiento de la autoridad y el
comportamiento recíproco de gobernantes y gobernados, el régimen del poder
estatal”.
Pablo Lucas Verdú: “Es aquella rama del derecho interno, que estudia las normas e
instituciones reguladoras de los poderes estatales y de las libertades fundamentales en
el contexto histórico y sociopolítico”.
Objeto del Derecho Político.
Comprende dos grandes sectores:
a) La llamada “Teoría General del Estado”
b) Derecho Constitucional.
Al realizar un recorrido por los diversos autores, podemos observar que el derecho político
tiene un carácter enciclopédico, en cuanto abarca materias jurídicas, sociológicas, políticas,
filosóficas e históricas.
Por su parte, González Casanova (autor español), sostiene que el derecho político debe
contemplar y explicar cuatro aspectos del fenómeno jurídico-político:
1) Las relaciones políticas y del comportamiento político.
Profesor César Rojas Ríos. 9
2) Las instituciones políticas
3) Las normas jurídico-políticas
4) Las ideologías políticas o cosmovisiones
Todos estos aspectos, deben estudiarse teniendo como base fundamental el elemento
jurídico y no caer en un esquema enciclopédico.
Lucas Verdú, señala que, a fin de evitar la crítica del carácter enciclopédico del derecho
político, éste comprende dos grandes sectores: el derecho constitucional y la ciencia
política.
El Derecho Constitucional, que se refiere al estudio de las instituciones y reglas jurídicas
fundamentales relativas a la organización y ejercicio del poder político, a los derechos y
libertades básicas del ciudadano y el derecho comparado.
Es el derecho político normativo o traducido a normas jurídicas.
La ciencia política, estudia, según ya vimos, el fenómeno político, el poder, la relación
fuerzas y procesos políticos, la dinámica política; en otras palabras, comprende el estudio
de los fenómenos que se refieren al fundamento, objetivos, organización y ejercicio del
poder político en la sociedad.
Hay autores chilenos, como Francisco Cumplido y Humberto Nogueira, entre otros, que no
utilizan la expresión “derecho político” sino “instituciones políticas y teoría
constitucional”.
En definitiva, pensamos que el derecho político implica una interrelación entre derecho y
política, ya sea entre derecho constitucional y ciencia política, como dice Lucas Verdú; o
entre teoría y práctica como señala González Casanova. Tiene coherencia interna que
sintetiza e integra elementos jurídicos y políticos en una estrecha interdependencia y
complementariedad.
Entre el derecho político y la ciencia política, se produce una relación de género a
especie, dado que la ciencia política es una parte del estudio del derecho político.
La misión e importancia del derecho político.
Lucas Verdú, señala que son fundamentalmente tres:
1.- Misión didáctica: Suministra un conocimiento de la real organización y
funcionamiento de las instituciones políticas. Dicho conocimiento es imprescindible: al
jurista, porque el modo de organizar y ejercer el poder político, en una estructura social;
enseguida, interesa y afecta a todos los campos del derecho; al ciudadano, porque lo hace
más consciente y responsable de su participación en la comunidad política; y, al estudiante,
ya que le ofrece un caudal de conocimientos que le ayudarán a llegar a la madurez cívica.
2.- Misión ideológica: La cual consiste en demostrar que las instituciones democráticas
occidentales son las más convenientes y adecuadas al desarrollo integral de la persona
humana en el actual nivel histórico.
3.- Misión ética: radica en entender y explicar esta disciplina de suerte que sirva para
promover el libre desarrollo de la persona humana en sociedad, respetando el bien común
conforme a los principios del humanismo cristiano.
Profesor César Rojas Ríos. 10
NATURALEZA SOCIAL DEL HOMBRE
Debemos precisar, que el hombre es un ser esencialmente sociable. Mirado desde el ángulo
de distintas gamas o disciplinas científicas, histórica, sociológica, antropológica, etc, el
hombre, el ser humano existe siempre en relación con otros seres humanos y ello trae,
necesariamente consigo, una interacción permanente entre ellos.
El hombre, como dicen los más diferentes autores, desde Aristóteles en adelante, no existe
coexiste; no vive sino convive.
De esta manera, desde las edades más remotas, encontramos siempre agrupaciones
humanas (perfectas o imperfectas), que constituyen grupos que dan origen a la sociedad.
Jamás se encontrarán en el devenir histórico individuos aislados. De esta manera aparecen
las sociedades, las cuales no son creaciones intelectuales de los seres humanos, sino un
modo de forma de vida específico.
El hombre, por naturaleza, tiende a agruparse bajo las más variadas formas (elemento de
pertenencia). Así, no cabe duda que el hombre es naturalmente sociable, “es un ser
social”.
Este elemento, la sociabilidad del hombre, constituye el supuesto y base de toda
investigación político – jurídica, debiendo eso sí, tomarlo en su justa medida y adecuada
perspectiva.
Sabemos que el hombre, ante el estado de indigencia en que se encuentra para subsistir por
sí solo, precisa necesariamente de la cooperación del resto del grupo social y procurarse
alimentación, vestuario, habitación y otros.
Pero ello no es el único elemento que lleva al hombre a actuar en sociedad, sino que hay un
impulso interno, de tipo social, que lo lleva a agruparse. Este impulso social es de de la
esencia de la naturaleza humana.
El hombre se da cuenta en forma clara que depende de la sociedad y necesita de ella para
subsistir. Desde los tiempos más remotos, los salvajes no se sentían seguros sino en su
medio social, donde se encontraba libre de peligros inmediatos, como la muerte, la
esclavitud, etc.
En contrapartida a este impulso social del hombre, (cooperación con el grupo), existe
también una naturaleza o impulso antisocial, cuya manifestación la encontramos en
ampliar su poder e influencia, en invalidar toda limitación.
Junto al impulso social, existe también un aspecto egocéntrico, que lo lleva a hacer de los
otros un simple medio para alcanzar fines. Así, el hombre es social y antisocial a la vez.
De esta manera, a través de nuestro estudio, veremos los esfuerzos hechos por el hombre
desde siempre, creando formas de agrupaciones, instituciones u otras, con el fin de
fortalecer su esencia social y ponerle barreras o límites a su aspecto antisocial.
CONCEPCIONES DE LA SOCIEDAD
Profesor César Rojas Ríos. 11
A pesar de estar estudiando los aspectos más jurídicos de la actividad política, resulta
necesario realizar un estudio de tipo sociológico sobre las concepciones que existen acerca
de la naturaleza de la sociedad.
Acá se analiza la relación, bastante compleja, entre sociedad – individuo, que es esencial,
según veremos después, en la formulación de los regímenes políticos.
En esta materia existen dos concepciones:
a) Concepción mecánica o atomista
b) Concepción orgánica.
a) Concepción mecánica o atomista. Para esta corriente de pensamiento, la sociedad no es
sino un simple suma de individuos, que permanecen distintos entre sí.
Según esta concepción, las únicas realidades son los individuos. Estos son la sustancia de la
sociedad y todo grupo humano carece de relevancia, son únicamente ficciones o
abstracciones.
De esta manera, la sociedad carece de vida propia a diferencia del hombre. No hay vida de
la sociedad que sea equivalente a la vida humana. Las únicas que viven, en el sentido
auténtico o genuino de la palabra son los individuos.
Las personas reciben una nueva cualidad al pertenecer a la sociedad, pero ésta no existe sin
ellos y por ellos.
Seguidores de esta concepción son Sócrates, y con más fuerza aún los representantes de la
Escuela Clásica del Derecho Natural, y en los contractualistas Hobbes, Locke y Rousseau.
En resumen, se concibe a la sociedad como un simple mecanismo o engranaje de
individuos.
b) Concepción orgánica u organicista. Estos sostienen que la sociedad es una unidad
originaria a través de la cual los individuos mantienen la relación de miembros, por lo cual
sólo pueden ser comprendidos partiendo de la naturaleza del todo.
Los autores aplican un criterio o connotación biológica, esto es, para ellos la sociedad es un
organismo idéntico al de los animales.
La base de la vida social no es psicológica sino biológica. Al igual que el organismo
humano, la sociedad está compuesta de una serie de partes que cumplen funciones distintas
y al actuar combinadamente dan vida al todo que es la sociedad. (Ejemplo: algunos autores
llegan al extremo de comprar los órganos de la sociedad con los órganos del cuerpo
humano, corazón etc.)
Esta concepción orgánica, tiene también, para algunos, un carácter espiritualista, según la
cual la sociedad es una personalidad moral, que tiene voluntad propia y que dicha voluntad
es la éticamente más valiosa. Así, se explicaría la existencia de una conciencia colectiva y
de una voluntad social independiente de los individuos considerados separadamente.
Los antecedentes históricos de esta concepción, se remontan a Platón y Aristóteles. En
tiempos modernos, están Hegel, Comte, Spencer y otros.
Giorgio Del Vecchio, apoyando la concepción orgánica, sostiene que hay profundas
semejanzas entre la sociedad y un organismo vivo, lo que permite rechazar la concepción
mecánica de la sociedad.
Profesor César Rojas Ríos. 12
Según él, la sociedad tiene vida propia independiente de los individuos que la componen.
Estos pasan y la sociedad se mantiene.
De otra parte, sostiene que entre los individuos que componen la sociedad, existen
relaciones necesarias por las cuales todo individuo experimenta el efecto de su pertenencia
al todo.
Hay una colaboración hacia fines comunes que exceden la vida individual. Hay una
organización de las tareas y de la vida común.
Sin perjuicio de lo anterior, debemos precisar las diferencias que existen entre un
organismo y la sociedad. No hay una analogía plena. No se puede llevar esta concepción
a extremos.
Así, la sociedad no es un todo compacto inescindible; sus partes no tienen lugar fijo como
en los organismos, sino por el contrario, tienen cierta movilidad e independencia que va en
relación directa con el desarrollo de la sociedad.
También habría una diferencia en el orden espiritual conforme a lo cual, en el organismo
hay un fin único, la vida del todo. Las partes por sí solas no tienen valor ni vida. La
sociedad, aún teniendo fines propios (por ejemplo el bien común general), sirve al bien de
los individuos y es una condición necesaria para la vida de éstos.
Cada individuo no solamente es un medio sino que es también un fin en si mismo.
Llevado al derecho, no es posible concebir un sistema jurídico sin la idea del valor de la
persona. Es más, si aplicáramos estrictamente la teoría orgánica, deberíamos negar todo
valor a la persona y considerarla como un simple medio.
Históricamente, Platón y Aristóteles, seguidores de esta concepción, se vieron privados de
poder apreciar adecuadamente el valor de la persona individual, incluso justificando la
esclavitud.
De otra parte, también es un defecto de la concepción orgánica, el poder llevar a la idea de
que la sociedad está fundada sobre un vínculo biológico, constituyendo por ende, una
relación simple y homogénea, a diferencia de la realidad donde la sociedad es compleja y
abarca dentro de sí muchos y diversos vínculos, de hecho no existe “la sociedad” única sino
“las sociedades”, donde los hombre se agrupan conforme a diversos criterios e intereses.
Llevando estas dos concepciones vistas, al ámbito de las ideas o tendencias políticas,
tenemos que la mecánica representa mejor las ideas de libertad e individualismo que van
con la democracia individual.
Los organicistas, por su parte, se asemejan con las ideas totalitaristas.
Bidart Campos, es partidario de buscar un equilibrio entre ambas concepciones,
donde de la mecánica queda la exigencia de que la sociedad viene de la naturaleza del
hombre; de la orgánica, el que la sociedad no es ente sustancia y, por ende, no anula el
libre albedrío de los individuos que la componen.
TIPOS DE SOCIEDADES.
Sociedades humanas y sociedades animales.
Profesor César Rojas Ríos. 13
La sociabilidad no es única y exclusiva del hombre, dado que también encontramos rasgos
de ella en el mundo animal en general y en ciertas especies de manera desarrollada.
Aristóteles, reconocía este elemento común, pero al mismo tiempo marcaba las diferencias.
Para él, el hombre está dotado de un modo comunicarse con los demás que es único, la
palabra.
Los animales si bien pueden comunicarse entre sí, esa comunicación no lleva consigo
nociones. Los animales no pueden comunicar ideas. Sólo los hombres, a través de la
palabra, pueden transmitir ideas, distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo e injusto.
Esta capacidad del hombre de tener conciencia y compartir valores y metas comunes, es el
factor o cualidad que lo distingue de los animales.
Si analizamos más a fondo existen grandes diferencias entre el hombre y los animales,
partiendo por su razonamiento.
También tenemos el elemento de la progresividad, que es único, propio y, quizá, uno de los
más importantes de las sociedad humana y que lo distingue de los animales. Estos siempre
repiten la misma estructura, no progresan o evolucionan. (Ejemplo, el modelo de las abejas)
El cambio, el querer siempre perfeccionarse, el querer mejorar la estructura social, es único
de las sociedades humanas.
Los animales, ante cualquier dificultad se acomodan al nuevo ambiente y reproducen sus
mismas estructuras.
El hombre, frente a cualquier problema, reacciona inventando nuevos recursos y, de ser
necesario, estableciendo nuevas estructuras sociales, las instituciones.
Por lo anterior, no podemos predecir la evolución futura de la sociedad humana.
Basado en lo ya expuesto, esto es, el continuo instinto de perfeccionamiento del hombre,
esta capacidad transformativa de las sociedades humanas, hacen que el hombre esté
siempre creando, entre ellas, nuevas instituciones o formas de agruparse.
De esta manera, frente a lo que significa la naturaleza el hombre crea la cultura para
explicarla.
Precisamente, la cultura permite al hombre dominar la naturaleza. Maurice Hauriou,
sostiene que el hombre ha creado un ambiente social que no le permite evolucionar hacia
otras formas. La civilización humana es irreversible y su historia es más una reacción del
hombre contra el medio natural de adaptación.
El hombre en vez de evolucionar, progresa, esto es, trata de llevar a su perfección el tipo
de hombre concebido racionalmente.
Si bien el hombre no puede eludir sus necesidades biológicas fundamentales, a través del
proceso cultural crea para ello artefactos, instrumentos y las instituciones.
En este orden de ideas, aproximándonos al concepto de institución, podemos decir que:
“son creaciones del hombre para satisfacer necesidades sociales”, pero teniendo
presente que toda institución es una síntesis de funciones y satisfacen siempre varios
objetivos al mismo tiempo.
Profesor César Rojas Ríos. 14
Etimológicamente, institución viene del latín “institutio”, que significa “fundamento”,
“establecimiento primordial de una cosa”.
Según dijimos, las instituciones son creaciones humanas cuyo fin primordial es satisfacer
necesidades sociales tendientes a la conservación o perfeccionamiento del grupo.
El fin a satisfacer, estas necesidades sociales, deben estar siempre referidas a valores
éticos, por lo cual no podemos hablar de instituciones cuando el fin es ilícito (ejemplo,
una asociación ilícita para cometer un delito).
Definición. “Son creaciones del obrar humano colectivo que, con carácter de
permanencia, procuran satisfacer necesidades sociales éticas (lícitas)”.
Características.
1.- Son creaciones colectivas. Son el resultado de un actuar humano colectivo, aunque es
frecuente identificar las instituciones con una persona determinada. Ejemplo: Obra del
Padre Hurtado es el Hogar de Cristo; Obra de Don Guarella etc.
Pero acá, únicamente hay reconocimiento a la idea fundacional de la institución, que
necesita el respaldo de la idea colectiva, de un grupo de personas que la apoyen y actúen
conforme a ella.
2.- Su estabilidad. Estas tienden a proyectarse y mantenerse en el tiempo, transformándose
en un importante factor de estabilidad para la organización social.
Elementos de las Instituciones.
Encontramos dos elementos:
1.- Elemento Estructural o formal
2.- Intelectual o de representación colectiva.
1.- Elemento estructural o formal. Se refiere a la organización técnica y material. Todo,
lo necesario material y técnicamente para la creación de la institución: Ej. Estructuras,
publicaciones, inscripciones, materiales para el funcionamiento (computadores, papelería,
muebles etc.), el edificio para funcionar. A veces se confunde o identifica el edificio o
inmueble con la institución (ejemplo, el edificio de la U de Las Américas, del Poder
Judicial, Congreso Nacional u otros)
El edificio pertenece a la institución, pero no es la institución. Estas son, como ya dijimos,
formas organizadas de actividad social.
2.- Elemento intelectual o de representación colectiva. Este se refiere al conjunto de
ideas, creencias y valores que sirven de sostén al orden que la institución establece. Hay
una ordenación de estos elementos hacia el fin que se quiere promover.
Como lo señala Maurice Hauriou, “el alma de la institución es la idea, la idea de la tarea a
realizar”. El define a la institución como “una idea de obra o empresa que se realiza y
dura jurídicamente en el tiempo”.
Profesor César Rojas Ríos. 15
Si tomamos como referencia a un partido político, podemos ver en esta institución
claramente los dos elementos vistos.
El elemento estructural, es el grupo humano, los militantes del partido (no los
simpatizantes), los estatutos que contienen la reglamentación interna del partido, su
estructura, y el patrimonio (todos sus bienes en general).
El elemento intelectual, lo encontramos en la declaración de principios del partido. Acá la
idea para la cual se crea.
No se puede decir que un elemento sea más importante que el otro. No existe una
institución sin la concurrencia copulativa o simultánea de los dos elementos.
Tipos de Instituciones.
Se pueden distinguir una gran variedad de instituciones en base a su objeto. Así por
ejemplo, tenemos a las religiosas, económicas, militares, deportivas, educacionales,
culturales, sociales (ej. juntas de vecinos), jurídicas, políticas etc.
Tal como lo hemos señalado, producto de la convivencia social, de las relaciones humanas,
surgen una serie de conflictos que es necesario resolver, normar, esto es, dictar normas
jurídicas que vengan a solucionar estos problemas; ello sin perjuicio de la existencia de
normas morales, sociales u otras.
Estas normas, contienen un mandato para hacer cumplir la norma y con ello se acate el
valor protegido, el bien jurídico protegido.
Este es el elemento coercitivo de la norma, que es uno de los que distingue a las normas
jurídicas de las otras. La posibilidad de hacer cumplir la norma por la fuerza legítima, por el
poder público.
En este orden de ideas, podemos señalar que toda institución es una estabilización de
formas jurídicas de convivencia.
De esta manera, las instituciones jurídicas son “aquellas que tienen existencia en el
mundo jurídico o del derecho, creadas por normas y los comportamientos adecuados
a ellas, que tienden a realizar un principio de justicia” (Carlos Tagle Achaval)
Debemos reiterar, que todo fenómeno social es siempre, a la vez, un fenómeno normativo
(se busca a través de las normas solucionar el problema social) y un fenómeno institucional
(surge producto de la norma para solucionar el conflicto y para solucionar este conflicto la
norma crea la institución).
En este orden de ideas, sería simple concluir que en toda institución existen normas que la
estructuran (estatutos). Entonces, ¿Qué distingue a las instituciones jurídicas de las otras?.
Precisamente la diferencia está en la norma. Esta, además de ser elemento estructural es
el objeto específico de la institución. Ej., la norma junto con ser el certificado de
nacimiento de institución, es su contenido, lo creado por ella. Los dos elementos se
confunden en la norma.
La norma representa ambos elementos, estructural e intelectual. Ej. El matrimonio, familia,
contratos, donde para analizar estas instituciones, recurre a la normas jurídicas.
En la institución jurídica, lo que se crea es un conjunto de normas que a su vez dan vida y
reglamentan una institución como el matrimonio. (no hay existencia física de la institución
jurídica, ella existe sólo por escrito en la misma norma jurídica)
Profesor César Rojas Ríos. 16
De otra parte, las instituciones jurídicas apuntan a la realización de un valor: en general
representado por el afán de justicia.
La institución jurídica busca regular la convivencia conforme a un principio que se entiende
justo en una comunidad determinada.
Como hemos dicho también, las normas jurídicas (las instituciones jurídicas son normas
jurídicas), pueden crear jurídicamente instituciones que ya existían por la costumbre o bien
puede modificar la realidad social creando una institución que era desconocida.
Según el autor francés Renard (discípulo de Hauriou), en las instituciones jurídicas hay una
subordinación del interés individual al interés colectivo. Señala que los derechos subjetivos
de los individuos están en gran medida ignorados por el derecho institucional.
Sostiene que el bien común de la institución tiene que prevalecer sobre los intereses
privados y subjetivos individuales.
Tipos y elementos de las instituciones jurídicas.
Acá tenemos, instituciones de derecho público y de derecho privado. Derecho Público,
normas irrenunciables, miran al orden público; reglamentan instituciones de interés público.
Ej. Las normas sobre familia.
En instituciones jurídicas regidas por derecho privado, los derechos son renunciables. Ej.
Un simple contrato de compraventa.
En las instituciones jurídicas en general, existe una triple significación (elementos):
a) Institución cuerpo
b) Institución órgano
c) Institución norma.
Estos tres elementos, están representados por la norma jurídica. Por ejemplo, en la
institución jurídica matrimonio, el elemento o institución cuerpo, está constituido por
los cónyuges; el elemento órgano, es el marido en su rol de administrador de la
sociedad conyugal; el elemento o institución norma, son el conjunto de normas que
regulan las relaciones entre los cónyuges.
Instituciones políticas.
Según Maurice Divergir, “son aquellas que se refieren al poder, a su organización, a
su evolución, a su ejercicio y a su legitimidad.”
Kart Loewenstein: “son el aparato a través del cual se ejerce el poder en una
sociedad organizada con el Estado y las instituciones son, por lo tanto, todos los
elementos componentes de las maquinaria estatal”.
Conforme con lo anterior, lo que caracteriza a una institución política, es su
vinculación directa con el poder central o estatal.
Como señala Bordeau, el objeto de las instituciones políticas “es normalizar tanto la
lucha por el poder cuanto las condiciones de su ejercicio, por medio de lo que
podría denominarse una reglamentación de mando”.
Profesor César Rojas Ríos. 17
Ejemplo de instituciones políticas: el Estado, el Congreso, el Presidente de la
República, los partidos políticos, la Constitución, la Corona en los regímenes
monárquicos.
En lo demás, las instituciones políticas tienen elementos y características comunes a
toda institución.
Digamos finalmente, sobre las instituciones, que el elemento de permanencia, de
estabilidad que ellas tienen, en ningún caso excluye el cambio. Las instituciones
sociales duran mayor o menor tiempo, según respondan o satisfagan las necesidades del
medio social y según las ideas sobre que reposan interpreten o no el sistema de valores
vigentes en el medio social.
Es importante distinguir acá, “estabilidad” y “continuidad”, por una parte, e
“inamovilidad” y “fosilización”, por la otra.
La estabilidad no excluye el cambio, pero se requiere que este cambio se realice dentro
de los cauces institucionales y no al margen o contra ellos.
La continuidad jurídica, implica simplemente que la creación del orden normativo, y
consecuencialmente su cambio, se produce de conformidad a las normas jurídicas
existentes, de modo tal que la validez de las nuevas se funda en las anteriores.
Una inadecuada comprensión de la necesidad de reestructuración de las instituciones
políticas conforme lo exijan las circunstancias históricas, podría explicar en no poca
medida las perturbaciones, inestabilidad o quiebres políticos que han caracterizado a
América Latina.
La politicidad humana.
El hombre, por su naturaleza, según ya vimos, es un ser social. Lo hombres nunca vivieron
solos. No hay un estado pre-social del hombre.
De la misma manera, puede sostenerse que el hombre es un ser político, aunque algunos se
plantean si puede el hombre vivir en sociedad sin una organización política.
Este tema, dice relación con los orígenes de la sociedad política y son interrogantes que
hasta hoy no tienen respuesta definitiva y no están exentas de carga ideológica.
Al respecto podemos distinguir tres hipótesis o teorías (sobre el origen de la sociedad
política):
a) La Aristotélica
b) La hipótesis contractualista
c) La antropológica y sociológica
a.- Aristotélica. Este es el primer expositor de la politicidad natural del hombre. Aparece
su celebre frase “el hombre es un animal político”, en latin “Zoon politikon”.
Profesor César Rojas Ríos. 18
Aristóteles, no solo estudia la sociabilidad del hombre, sino que va más haya y sostiene que
lo privativo del hombre no es el “appetitus societatis” (instinto social), sino su manera de
convivir con sus semejantes en esa forma de asociación tan concreta que fue la Polis griega.
En otras palabras, según Aristóteles, “el hombre no puede vivir en sociedad sin una
organización política”. Para él, el nacimiento de la sociedad y de la organización política
es simultáneo.
Señala Aristóteles, que “solo una bestia o un dios pueden vivir fuera de la Polis”. En otras
palabras los dioses y las bestias están excluidos de la Polis, no por falta de sociabilidad sino
porque las asociaciones vigentes entre unos y otros son bien distintas por los caracteres que
respectivamente les atañe, de esta forma de vida que es la Polis: que es una organización en
que interviene tanto la razón como la coacción, por lo cual, por el primer elemento (razón),
se excluye a los entes inferiores (las bestias), y por el segundo (coacción), se excluye a los
entes superiores, los dioses.
De esta manera, según Aristóteles, para vivir fuera de la Polis, es necesario ser menos que
un hombre (bestia) o más que un hombre (ser un dios). Por lo expuesto, el ámbito natural
del hombre es la Polis. Sólo allí llega a ser el que en principio y en potencia es.
Seguidores de la teoría aristotélica son: Polibio, San Agustín, Santo Tomás, los
organicistas.
En la actualidad, con exclusión de los antropológicos, se admite que el hombre no sólo es
sociable, sino además, político (consecuencia natural de lo primero).
La convivencia en que se sustenta su sociabilidad, tiene que ser necesariamente
política. Si los hombres son sociables, por ende conviven entre ellos, se relaciona, se
hace necesario darse una organización, una ordenación, una forma de gobierno. Con
esta necesidad aparece el principio político que informa la vida social.
La vida social se politiza (se estructura bajo una forma de gobierno) porque de otra
manera se disolvería, habría caos, anarquía. En definitiva, al escoger una forma de
dirección, de mando o de gobierno, la convivencia social, se transforma en política.
Santo Tomás de Aquino.
Un seguidor de la teoría Aristotélica, es Santo Tomás de Aquino (Summa Theológica).
Para él, los gobernantes actúan con un poder dado por Dios, pero como representantes del
pueblo.
El poder político y las personas que lo ejercen, son de derecho humano. Sostiene que el
gobierno debe contar con el consenso de la autoridad, es decir, del pueblo, como asimismo,
gobernar justamente y para el bien común; de acá que sostiene que: “El gobierno tiránico
no es justo, ya que no está ordenado para el bien común, sino para el provecho de quien
gobierna y, por consiguiente, el destruir este gobierno no es sedición. El tirano es
sedicioso.
Sostiene, que la buena organización exige una condición esencial, cual es, que todos tengan
alguna parte en el gobierno. Tal es el medio verdadero de conservar la paz en una nación y
de hacer que todo el pueblo ame y defienda la Constitución.
Derecho a la insurrección contra el poder tiránico.
Profesor César Rojas Ríos. 19
Para la concepción cristiana8, la autoridad política tiene su fundamento en bien común. La
autoridad dejará de ser tal, y por tanto dejará de ser obedecida, cuando el orden que impulse
sea contrario al bien común. La obediencia en tales casos, para la doctrina cristiana, implica
reforzar la perversión de la autoridad, que ya es solo poder desnudo, sin autoridad.
Esta tesis es sostenida por Santo Tomás de Aquino e su obra “La Summa Theológica”, y
por la llamada “Doctrina Social de la Iglesia Católica”, especialmente en la Encíclica
Populorum Progressio Nº 31, del Papa Paulo VI.
En esta doctrina, se considera legítima la insurrección contra el poder tiránico. El gobierno
tiránico no es justo, no está ordenado al bien común, sino al bien común del gobernante.
De esta manera, derribar este régimen no tiene carácter de sedición fuera del caso de que el
derribo se llevase a cabo con tanto desorden, que representara para el pueblo más perjuicio
que la misma tiranía.
La Iglesia Católica, a través de documentos oficiales se ha referido a esta materia. Ya el
Papa Pío XI, en Firmissimam Constantian, de 28 de marzo de 1937, señalaba que “si se da
el caso en que los poderes constituidos se insubordinan abiertamente contra la justicia,
hasta el punto de destruir los fundamentos de la autoridad, no se ve como se podría
condenar entonces el hecho de que los ciudadanos se unan para defender la Nación y para
defenderse ellos mismos, por medios lícitos y apropiados, contra aquellos que se valen del
bien público para arrastrar al país a la ruina.
Posteriormente, y en forma más clara aún, está la Encíclica Populorum Progressio, del Papa
Paulo VI, donde se reconoce la legitimidad de la insurrección revolucionaria en el caso de
tiranía evidente y prolongada, que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la
persona y damnificase peligrosamente el bien común del país.
Condiciones de la insurrección legítima
Se establecen 4 principios que son condicionantes para una insurrección legítima:
1) Encontrarse ante un poder verdaderamente tiránico.
2) Haber agotado todos los medios pacíficos, capaces de modificar eficazmente la
situación.
3) La ley de proporcionalidad, que consiste en tener la seguridad moral de que los
inevitables sufrimientos que acompañan a la insurrección no serán superiores a las
ventajas esperadas para el bien común de la propia insurrección.
4) La ley de la eficacia, que consiste en la probabilidad razonable de éxito; no solo se
trata de derrotar el adversario, sino de tener posibilidad real de construir un nuevo
poder basado en el bien común.
A estos principios, cabe agregar el que la insurrección no justifica cualquier medio de
lucha, nunca justifica la tortura ni el terrorismo, siempre se debe buscar no imponer a los
pueblos sufrimientos que puedan evitarse.
b.- La hipótesis contractualista o del pacto social. Esta encuentra como precursores
(autores), en la antigüedad, a los sofistas y los estoicos, pero logra su pleno desarrollo a
partir de las obras de Hobbes y Locke en el siglo XVII y se proyecta posteriormente con
Rousseau.
8
El poder emana de Dios pero para el pueblo, quien organiza libremente la sociedad y se da los
procedimientos adecuados para establecer sus autoridades.
Profesor César Rojas Ríos. 20
Todos estos autores, con algunos matices, coinciden en un elemento común: “la etapa
prepolítica del hombre o de la sociedad” y, además, consideran el contrato como
fundamento jurídico de la sociedad política.
Mientras para Aristóteles, como vimos, el nacimiento de la sociedad y de la organización
política es simultáneo, para los contractualistas, haría existido una etapa llamada “estado de
naturaleza”, sin politicidad.
Según ellos, producto de un acuerdo, de un pacto o contrato social, la convivencia queda
políticamente organizada. Se requirió de un acuerdo de voluntades humanas para pactar la
organización política de la sociedad.
En cuanto al “estado de naturaleza”(etapa prepolítica), existen diferentes teorías entre los
contractualistas.
Hobbes (1588-1679)
Su doctrina se encuentra contenida en el “Leviatán o la materia, forma y poder de una
República Eclesiástica y Civil”, de 1651.
Esta obra la escribe en París mientras estaba exiliado victima de una persecución religiosa.
Hobbes, parte del principio de un estado de naturaleza anterior a la sociedad política, en el
cual el hombre natural, esclavo de sus pasiones, vive en total anarquía, en una continua
guerra con sus semejantes. El hombre, en estado natural, es como lobo del hombre.
Este estado continuo de enfrentamiento no permitía el progreso, la estabilidad, la ciencia y
la cultura. En un momento determinado, el hombre, como ser racional que tiene la
capacidad de reflexionar sobre lo que es conveniente, buscó un medio para poner fin a esta
situación y este medio fue el pacto social.
Este pacto social, permite el desarrollo de la sociedad, aun cuando implica que sus
miembros deben someterse en forma incondicional y absoluta a un gobernante, renunciando
a favor de éste a todo derecho o libertad que pudiese perturbar la paz social.
Esta concepción, legitimando y aceptando la voluntad del monarca en forma incondicional,
como el principio ordenador de la sociedad, despoja a los individuos de su libertad de
discernimiento sobre el bien y le mal, entre lo justo e injusto. No puede haber poder
superior al monarca. Hobbes avala la tesis absolutista.
John Locke (1632-1704)
Su doctrina está contenida en su obra “El segundo ensayo sobre el gobierno civil”, de
1690, época en la cual la revolución liberal inglesa había logrado expulsar a Jacobo II
Stuardo, mostrando como un pueblo se había lanzado con éxito contra un monarca que
gobernaba por derecho divino. En su obra, Locke busca justificar estos hechos.
En 1688, Locke se encuentra exiliado en Holanda. En 1689, cuando la hija de Jacobo I
viaja a Inglaterra para ser coronada con Guillermo de Orange, va en el mismo barco John
Locke, quine trae en sus maletas dos ensayos inéditos, uno sobre el entendimiento humano;
el otro se titula “Dos tratados sobre el Gobierno Civil”. En estos libros, Locke pone de
manifiesto la promiscua influencia que en él han ejercido distintas corrientes doctrinarias.
Profesor César Rojas Ríos. 21
Locke estudió en la Universidad de Oxford. En el siglo XVII, la enseñanza se impartía
todavía, según cánones rigurosamente escolásticos. Además, si leemos este pequeño libro
de Locke, “Dos tratados sobre el Gobierno Civil” o mejor dicho “Segundo ensayo sobre el
Gobierno Civil”, porque el primero ya no se lo edita, por cuanto se trata de una refutación a
Fillmer, que hoy no tiene importancia, veremos que continuamente cita Hooker, que es un
Tomista (seguidor de Santo Tomás) anglicano inglés que se opuso al absolutismo de
Fillmer. De esta manera, Locke se vincula a la vieja tradición populista del medioevo,
particularmente a la sistematización de Santo Tomás de Aquino.
Como consecuencia de esta influencia medieval manifiesta en Locke, se advierten las
limitaciones éticas al ejercicio del poder, que por cierto, son ajenas a la línea absolutista
de Hobbes. Al mismo tiempo Locke, que ha residido en Holanda, recibe también el impacto
de la nueva filosofía de Descartes, de la crítica a la teoría del conocimiento tradicional.
Locke toma como punto de partida una noción, una ficción política compartida por los
voluntaristas: El estado de naturaleza, el estado pre-social, el estado pre-político. Esto
porque Locke es profundamente individualista y considera que incluso el acceso a la
politicidad se opera como consecuencia de un acto de voluntad libre.
Los hombres en este estado de naturaleza, viven en una situación relativamente felíz. Es un
estado de naturaleza que difiere del descrito por Hobbes. La antropología de Locke no es
tan pesimista como la de Hobbes, que sostenía que el “hombre es un lobo para el hombre.
Tampoco incurre Locke en las desviaciones mitológicas de Rousseau sobre la bondad del
hombre en el estado de naturaleza. La concepción de Locke, sostiene que el hombre tiene
una naturaleza caída, como consecuencia del pecado original, y los hombres, en el estado
de naturaleza, viven en situación de relativa felicidad y son titulares de derechos
individuales, que Locke en su libro, a veces, engloba bajo el término “property”, que mal
traducido figura en la edición castellana como “propiedad”. El mismo en otras páginas
aclara que en esta palabra incluye: derecho a la vida, derecho a la seguridad, derecho a las
libertades individuales y el derecho de propiedad.
Con relación a la propiedad inmueble, dice que ante la primitiva no-ocupación, el hombre
cercado y mezclado su trabajo personal con la tierra, generándose así el derecho de
propiedad. No descarta Locke, que este derecho de propiedad podrá ser compartido por
muchos.
Todo indica que Locke tenía una noción no-absoluta e ilimitada del derecho de propiedad,
no obstante ser, como es considerado, el padre del liberalismo.
Los hombre, para preservar y disfrutar mejor de estos derechos individuales, resuelven
abandonar la etapa pre-social y pre-política, formulando así un contrato multilateral que es
distinto al de Hobbes y al de Rousseau, por cuanto aquí los hombre no se alienan, no se
enajenan totalmente, no entregan la totalidad de sus derecho individuales.
La única atribución que los hombre entregan, es esa de repeler mediante la fuerza, la
agresión ajena. Es el poder coactivo que pasará ahora a ser patrimonio del Estado que se
forma en este contrato multilateral (pacto social), justamente para garantizar la segura
represión de la violación de los derechos individuales.
La concepción de Locke, de esta manera, deslegitima a los gobiernos absolutos, ya que,
según ella, los gobiernos deben contar con el consentimiento del pueblo al que deben dirigir
y, además, los derechos se entregan sólo en administración. Así, los gobernantes o
monarcas, deben respetar en su accionar los derechos de los individuos, de los contrario,
romperían el pacto social y si pretendieran imponerse por la fuerza, el pueblo tiene derecho
a la rebelión. Por lo anterior, esta teoría recibe también el nombre de “doctrina del depósito
o pacto limitado”.
Profesor César Rojas Ríos. 22
Rousseau. Nació en Ginebra, en 1712. Su pensamiento influye en todos los proceso
revolucionarios del último tercio del siglo XVIII hasta el comienzos del siglo XX. Su
principal obra es “El Contrato Social”, de 1761.
Para este autor, la familia es la única sociedad natural que existe. En el estado de
naturaleza, el hombre es libre y forma la sociedad política por su voluntad y no debido a su
naturaleza.
La sociedad política es creada así por el pacto social y por el consentimiento de los
hombres. Nace en el momento en que los individuos en estado de naturaleza, encuentran
dificultades que impiden su conservación en dicho estado, buscando una forma de
asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada
asociado.
Producto de esta pacto social, cada individuo, uniéndose a los demás, conserva su libertad,
ya que la decisión común implica sólo que cada uno se obedece a sí mismo quedando tan
libre como antes.
Por el contrato social y con la participación en la toma de decisiones de todos los
individuos quedan bajo la suprema dirección de la voluntad general. Cada individuo es
soberano en la medida en que da origen al poder y es el mismo tiempo súbdito ya que debe
obedecerlo.
A través del pacto social, se produce un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos
miembros como votos tiene la asamblea.
Se establece un poder que no es un hombre, que se impone a todos los demás con
facultades soberanas, sino que es el poder de la ley, expresión de la voluntad general. Por
esto, algunos sostienen que Rousseau, sería partidario de una democracia directa y otros de
un absolutismo democrático.
El marxismo.
También concibe una etapa pre-política, pero con un enfoque distinto a los contractualistas.
Según Marx y Hegel, la organización política sólo emerge cuando la sociedad se escinde o
divide en clases sociales.
Según Hegel, el Estado es producto de las sociedades económicamente evolucionadas, en
las que la propiedad y los privilegios están distribuidos en forma desigual. Estas sociedades
son complejas y divididas en clases.
En resumen, para el marxismo, el Estado tiene un carácter de instrumento de dominación de
una clase por otra, en la sociedad burguesa o capitalista.
En la sociedad socialista, que corresponde a la dictadura del proletariado, el Estado en
cambio sirve al proletariado, la inmensa mayoría. Luego, en la etapa comunista, existe ya
una sociedad sin clases sociales, el Estado desaparece, se extingue y al gobierno de las
personas lo reemplaza la administración de las cosas. (estado de lucha de clases o
revolución del proletariado – gobierno del proletariado – Estado desaparece –
administración de las cosas).
c.- Teorías antropológicas y sociológicas.
Profesor César Rojas Ríos. 23
Para las teorías antropológicas, la formación de la organización política tiene un acento o
base racional e ideológica.
Hay dos variantes:
1.- Los que piensan que el Estado es el principio organizante de todas las sociedades. Sin él
no puede mantenerse el orden legal ya que falla la unidad de voluntad de la sociedad. El
Estado no sólo es contemporáneo del hombre, sino que corresponde al orden animal.
2.- Los que piensan que antes del Estado, como organización política, regía el sistema de
parentesco u orden de consanguinidad. Para éstos, el estado sólo aparece en las sociedades
más complejas a título de instrumento especializado de gobierno. Ponen como ejemplo la
existencia de pueblos que viven en una feliz ignorancia de toda organización estatal.
Finalmente los sociólogos, más que indagar sobre la oportunidad en que aparece la
organización política, proyectan su preocupación a las causas de este fenómeno. Así, según
ellos, en un momento determinado de la historia, y como consecuencia de diversos factores
(necesidades de guerra; movimientos migratorios; conquistas; etc.), surgieron los Estados y
las organizaciones políticas.
Formas de organización política a través de la historia.
Las primeras formas de organización política a través de la historia, las encontramos en la
Polis griega; la civitas y el imperio romano; la civitas cristiana que da origen al feudalismo;
y, el Estado.
Vimos como surge la organización política, correspondiendo ahora revisar brevemente, las
formas que esta organización ha tenido en el devenir histórico.
Del análisis de estas formas de organización política históricas, podemos extraer rasgos
distintivos que son comunes a todas ellas. A saber:
1.- La Sociedad Política debe ser comprendida como un sistema social institucionalizado,
esto es, como institución (ya vista).
2.- Su autarquía, esto es, el poder de gobernarse a si misma. Su autosuficiencia. (Este
elemento fue planteado y analizado por Aristóteles). Comprende todas las necesidades
sociales que se hacen imprescindibles.
3.- De la autarquía, surgen otras características, como son:
a) Supremacía: Por sobre el orden social.
b) Autonomía: Uso de la fuerza para mantener el orden.
c) Coherencia: Unidad por sobre la pluralidad de organizaciones menores.
La Polis.
El primer antecedente de las sociedades políticas del presente, debemos buscarlo en la Polis
griega; en particular en la Polis ateniense del siglo V a. de C.
Profesor César Rojas Ríos. 24
La Polis fue la última unidad político – social del antiguo mundo griego.
La expresión Polis, designa primero la fortaleza construida en el alto de la montaña o
colina, para luego extenderse al conjunto edificado al pie de ella.
El vínculo original de quienes la construyeron debió ser tribal, de sangre o parentesco,
referido a un héroe ancestral.
Normalmente, se suele traducir la expresión Polis como estado – ciudad, pero no
asimilable en su totalidad al concepto que hoy tenemos o conocemos de Estado y de ciudad.
La Polis no sólo es ciudad, esto es, una parte de otra unidad más grande y superior, sino
además una unidad política soberana.
Se diferencia además del Estado moderno, en que la Polis era también una unidad religiosa.
Características más relevantes de la Polis
1.- Su estrechez de dimensiones. Físicamente era pequeña,9 pero tenía como fortaleza una
intensa vida social y política y como debilidad, el desmenuzamiento y particularismo de
aquellas ciudades demasiado numerosas.
2.- Es humanista. De ser originalmente concebida como un territorio, su nombre pasa a
evocar hombres, ciudadanos. De esto, que para los griegos sólo la vida de la Polis responde
a la definición de hombre. Vivir como hombre es sinónimo de de civilización. El hombre es
parte inseparable de la Polis. No se concebía un hombre que no se interesara en los asuntos
públicos.
3.- La naturaleza militar de la Polis. Según vimos, las Polis nacen como fortalezas y
producto de la necesidad de defensa. De ahí que las magistraturas implican en su origen un
mando militar y calidad de ciudadano activo se adquiría el día en que recibía las armas y
prestaba juramento.
4.- La autarquía económica. Autosuficientes económicamente. Las Polis tenían todo lo
necesario para subsistir.
5.- La unidad religiosa. La Polis además de ser unidad política, era unidad religiosa, donde
cohabitaban en su interior tres sociedades: la de los vivos; la de los muertos; y, la de los
dioses, existiendo en un nivel intermedio, donde están los héroes y los semidioses. Cada
uno de los actos públicos de la Polis, poseía un carácter ritual.
6.- Es el centro de la educación ciudadana. En la Polis se educa al ciudadano de acuerdo
con los ideales y los fines de ella.
La Civitas e Imperium romano.
9
La Polis de Atenas, en su mejor momento, llegó a tener una dimensión de aproximadamente 2650
kilómetros cuadrados.
Profesor César Rojas Ríos. 25
En un comienzo, la civitas romana no ofrece mayores diferencias con la polis griega. De
esta manera, la civitas romana es en sus orígenes una asociación religiosa, donde el “ius
sacrorum” forma parte del “ius publicum”.
De la misma manera, la civitas es la cosa común del ciudadano, la “res publica”. Al igual
que la polis, la idea de ciudadanía está en la necesidad que el individuo participe
activamente en el gobierno de la civitas.
Diferencias con la polis.
1.- En la civitas, es uno sólo el órgano que debe detentar la autoridad, el imperium o
maistas, y este es el príncipe, quien tiene las riendas de la civitas y justifica su poder en la
lex regia, lo cual significa que todos los poderes del pueblo han sido transmitidos al
príncipe.
En este elemento encontramos la base de la centralización, que constituye la
fundamentación del Estado contemporáneo.
2.- En la civitas, se distingue entre el derecho público y el derecho privado. Junto con
participar en la “res publica”, hay una esfera privada, donde los individuos son soberanos.
Roma pasará por diverso sistemas. Del régimen mixto establecido en la época de la
República, admirado hasta hoy por su equilibrio y estabilidad, se pasa a una forma política
que traspasó el ámbito territorial de la civitas originaria, cual es el “imperio”.
Esta es una de las ideas políticas más esenciales en Roma. Es la autoridad soberana de un
Estado. Una vez que se extingue o termina la monarquía, el imperium queda en manos de
la Asamblea Popular, aunque ejercido predominantemente por el Senado.
En el imperio, Roma pone en práctica una idea política típicamente oriental, dándole una
nueva forma jurídica, a través del genio jurídico de los romanos.
La palabra imperium, era latina, pero la idea de imperio y de un emperador no lo era. Esta
institución, como dijimos, fue tomada de oriente.
El Derecho Político debe a Roma dos conceptos de gran importancia para los Estados
modernos: “la soberanía” y el “imperium”. Sobre le poder del emperador no existe nada.
La civitas cristiana.
Esta se vincula básicamente con el feudalismo.
Las formas políticas romanas desaparecen en la edad media. En esta época, el poder
político centralizado es reemplazado por las poliarquías feudales.
Producto del carácter nómada de los pueblos germánicos, el vínculo político existente es el
personal, la fidelidad. No hay leyes territoriales sino personales.
Posteriormente, cuando estos pueblos se hacen sedentarios, crean un intenso vínculo con el
territorio, adoptando eso sí, un régimen político extraordinariamente descentralizado,
existiendo un imperio, papado, señores feudales, corporaciones y ciudades.
Profesor César Rojas Ríos. 26
Surge la fuerza de los Papas sobre las débiles estructuras políticas y aparecen la
Civitas Dei, que se impone sobre las otras.
A partir de la baja Edad Media, poco a poco el poder temporal se va independizando y
dando paso al Estado del Renacimiento.
Del feudalismo podemos destacar algunos aportes al Estado moderno. A saber:
1.- El desarrollo del individualismo y con ello de las raíces del concepto de libertad.
2.- La cooperación entre hombres, fortaleciendo la idea de que la sociedad reposa en gran
parte en el intercambio de servicios.
3.- De la lealtad frente al príncipe surge posteriormente el civismo moderno.
4.- El concepto de igualdad entre los hombres, derivado de la fe en Dios.
Profesor César Rojas Ríos. 27
Teoría del Estado.
Orígenes del concepto de Estado.
Existe consenso entre los autores, que este concepto aparece durante el Renacimiento. En
esa época comienza a estudiarse esta forma de organización política.
La utilización de este concepto, la encontramos, por primera vez, en la obra “El Príncipe”,
de Nicolás Maquiavelo.10
La vida de Maquiavelo, transcurre en un país dividido y en constantes guerras, donde la
política se ejerce con extrema crudeza. Desde Florencia asiste a una enorme cantidad de
eventos, bajo cuya superficie se desplazan los grandes cambios del siglo XV. Entre esos
cambios, hay que poner en primera línea la consolidación de una forma política inédita: los
Estados nacionales. Las estructuras políticas del feudalismo habían entrado en su fase de
crisis Terminal y en España, Francia e Inglaterra, las monarquías habían promovido la
unidad nacional y establecida las bases del Estado moderno. Se puede decir que
Maquiavelo fue un espectador de un escenario de doble fondo: las luchas intestinas en su
propio país – ya muy joven asiste a la guerra entre los Médicis y el Papa Sixto IV – y, por
otra, al enfrentamiento en suelo italiano ente España y Francia, ya como Estados nacionales
plenamente constituidos.11
En 1512, cuando los Médicis, una familia florentina, recuperó el poder en Florencia y la
república se desintegró, Maquiavelo fue privado de su cargo y encarcelado durante un
tiempo por presunta conspiración. Después de su liberación, se retiró a sus propiedades
cercanas a Florencia, donde escribió sus obras más importantes. Cuando la república volvió
a ser restablecida en 1527, muchos republicanos sospecharon de sus tendencias a favor de
los Médicis, falleciendo ese mismo año en Florencia.
Durante toda su carrera, Maquiavelo trató de crear un Estado capaz de rechazar ataques
extranjeros y afianzar su soberanía. Sus escritos tratan sobre los principios en los que se
basa un Estado de este tipo y los medios para reforzarlo y mantenerlos.
En el Príncipe, su obra más importante, 1532, describe el método por el cual un gobernante
puede adquirir y mantener el poder político. Este estudio, que con frecuencia ha sido
considerado una defensa del despotismo y la tiranía de dirigentes como César Borgia, está
basado en la creencia de Maquiavelo de que un gobernante no está atado por las normas
éticas: “¿Es mejor ser amado que temido, o al revés?. La respuesta es que sería deseable ser
ambas cosas, pero como es difícil que las dos se den al mismo tiempo, es mucho más
seguro para un príncipe ser temido que ser amado, en caso de tener que renunciar a una de
las dos”.
Desde el punto de vista de Maquiavleo, el gobernante debería preocuparse solamente del
poder, y sólo debería rodearse de aquellos que le garantizarán el éxito en sus actuaciones
políticas.
El maquiavelismo, como término, ha utilizado para describir los principios del poder
político, a partir de la máxima “el fin justifica los medios”.
La obra “El Príncipe”, recoge una verdadera analítica de las prácticas básicas del poder
político. Maquiavelo señala de modo expreso que en esta obra desea escribir “sobre cosas
útiles a quienes las lean”, y agrega una frase que ha hecho mucho caudal, porque en ella
10
Historiador y filósofo político italiano. Nacido en Florencia el de mayo de 1469, Maquiavelo comenzó
trabajando como funcionario y empezó a destacar cuando se proclamó la república en Florencia en 1498. Fue
secretario de la segunda cancillería encargada de los Asuntos Exteriores y Guerra de la república. Realizó
importantes misiones diplomáticas ante el rey francés en los años 1504, 1510 – 1511, la Santa Sede, en 1506;
y, el Emperador, en 1507 – 1508.
11
Oscar Godoy Arcaya, Antología del Pensamiento de Maquivelo, Estudios Públicos, Nº 53, 1994.
Profesor César Rojas Ríos. 28
está contenido el principio de “realismo”, que caracteriza al núcleo central del pensamiento
del autor florentino. Maquiavelo expresa que “juzgo más conveniente ir derecho a la verdad
efectiva de las cosas, que a como se las imagina; muchos han visto en su imaginación
repúblicas y principados que jamás existieron en la realidad”12
En la parte que nos interesa, para efectos del origen del concepto de Estado, en El Príncipe,
capítulo I, se habla de “todos los Estados, todas las dominaciones que han ejercido y
ejercen soberanía sobre los hombres, han sido y son Repúblicas o principados”.
De esta manera, en Maquiavelo, el concepto de Estado está vinculado a la idea de poder de
dominación soberano, que en esa época estaba radicado en monarcas o en formas
republicanas, sin que necesariamente estuviera sometido a normas objetivas o fuera un
poder institucionalizado.
Independiente de la concepción de Estado que tenga Maquiavelo, su vocablo comienza a
utilizarse y difundirse.
También durante el siglo XVI, otro autor, Jean Bodin, también utiliza este concepto de
Estado, como el de la república, en su obra “Los Seis Libros de la República”, de 1576.13
Bodin define la república (sinónimo de Estado), como “el recto gobierno de varias familias
y de lo que les es común, con potestad soberana”. A este autor, según veremos más
adelante, se le atribuye también la formulación del concepto de soberanía, donde se
defiende a la monarquía absoluta.
Posteriormente, durante los siglos XVII y XVIII, comienza a utilizarse en forma más
continua el vocablo Estado. Así por ejemplo Montesquieu, durante el siglo XVIII, lo ocupa
en su obra “EL Espíritu de las Leyes”, de 1748.14
De esta manera, la expresión logra una rápida difusión, pasando de las lenguas romances a
las lenguas germánicas, donde se habla de “Sataat”, junto con la expresión “Reich”. En
inglés “State” o, más comúnmente, “The Crown” (la corona).
En cuanto al significado y contenido de la expresión, existen diferentes interpretaciones.
Para algunos autores, se debe reconocer la calidad de Estado a todos las formas de sociedad
política que han aparecido en el curso de la historia, tesis sostenida por Jellinek (1851-
1911) y Duguit.
Para otros, como Burdeau y Heller, el Estado es un concepto que solo puede aplicarse a
sociedades políticas suficientemente desarrolladas, que tienen rasgos esenciales y
específicos.
Los orígenes del Estado moderno.
12
Oscar Godoy Arcaya, obra citada.
13
Jean Bodin Angevin, 1530 – 1596, fue abogado del parlamento de París y procurador del rey a partir de
1588. Como veremos más adelante, es autor del concepto de soberanía.
14
Montesquieu, cuyo nombre es Charles Louis de Secondat, nació en el castillo de La Brède, en 1689. Por vía
paterna heredó el título de Barón de La Brède y de su tío, Joseph de Montesquieu, el título de Barón de
Montesquieu, la función de “Prèsident à Portier” del Tribunal de Burdeos y diversas propiedades. Queda
ciego los últimos años de su vida y muere en 1755.
Profesor César Rojas Ríos. 29
Los autores sostienen que “no toda sociedad política constituye un Estado en el concepto
moderno del término, tal como comienza a ser utilizado en el siglo XVI”.
Para que haya Estado, la sociedad política ha debido evolucionar y superar distintas formas
sociales de organización política.
Tal como lo señala Burdeau, hay formas pre – estatales de poder político, de organización
política que no eran Estados.
En la formación de esta nueva organización política confluyen elementos económicos,
religiosos, filosóficos, políticos y culturales, en una larga evolución que culmina en el
Renacimiento.
De esta manera, las comunidades humanas pasaron por diversas etapas de organización
política que, para su estudio, las podemos agrupar en formas de poder político difuso o
anónimo, formas de poder individualizado y poder institucionalizado o poder estatal.
I.- Poder Político Difuso o Anónimo. Esta forma de poder, rige en las comunidades
humanas más primitivas. El poder político en esta etapa, se encuentra disperso entre sus
componentes, sin que exista un jefe o gobernante que lo ejerza a nombre de alguien,
de ahí que se hable también de poder anónimo, pues no se sabe con certeza en quien reside
el poder político.
Para Burdeau, esta forma de poder se encuentra en un conjunto de superposiciones,
tradiciones y costumbres propias de un grupo social que no ha logrado aún la evolución
mínima necesaria como para requerir de un jefe o gobernante que establezca normas de
conducta mediante la coerción.
II.- Poder Político Individualizado. El poder político deriva o evoluciona hacia la forma
individualizada como una reacción a la parálisis o estancamiento que procede del poder
difuso o anónimo.
Ahora encontramos un poder que se encarna en el hombre, concentrando en una persona
no solamente los instrumentos del poder, sino además, las justificaciones de la
autoridad.
Este jefe manda en razón, ya sea, de su coraje, de su habilidad, su genio, su suerte, su
riqueza, que constituye el fundamento de su poder.
Conviene señalar este jefe no es el producto de la institucionalización del poder político, ya
que no puede confundirse con las actuales dictaduras o monarquías absolutas aún
existentes, ya que éstas constituyen formas de autocráticas de poder.15
El poder individualizado, se establece por las relaciones entre los miembros del grupo. En
la persona que se elige u ostenta el poder, se confunden el ejercicio y la propiedad del
poder. Estos dos elementos se radican en la misma persona.
Lo positivo que dejó esta forma de poder, es el concepto y principio de la necesidad de
existencia de una autoridad en las sociedades humanas.
15
Según veremos más adelante a propósito de las formas de gobierno, lo que caracteriza a las autocracias,
según Kart Loewenstein, es la concentración de poder y la falta de control sobre su ejercicio, distinguiendo
dos tipos de autocracia: el régimen autoritario y el régimen totalitario.
Profesor César Rojas Ríos. 30
De otra parte, esta forma de poder también presenta aspectos negativos:
a) No existe continuidad del poder político.
b) Existe inestabilidad de función gubernamental, ya que ella está indisolublemente
unida a la persona del jefe.
c) Peligro de la arbitrariedad. Esto, por cuanto, al estar radicado el poder en una
sola persona como se pueden impedir sus abusos en el ejercicio de dicho poder.
Como impedir que afecte la vida, la honra, bienes y la libertad de los súbditos o
gobernados.
d) Su ausencia de legitimidad. Se sabe quien manda, pero no se conoce porque
manda; cual es el fundamento de su derecho a gobernar.
e) El poder es concebido como un simple fenómeno de fuerza, coraje, habilidad, es
decir, no hay justificación racional del poder y su limitación que emanan de la
dignidad de la persona humana y de la idea de derecho de toda sociedad política.
Todos estos importantes, y no menores aspectos negativos, hacen que la sociedad política
evolucione hacia una nueva forma de poder político, el Institucionalizado o estatal.
III.- Poder Político Institucionalizado o Estatal.
La institucionalización poder surge precisamente, como dijimos, para superar los aspectos
negativos del poder individualizado.
Como señala Burdeau, la institución explica el poder, permite atribuir al ser nacional
una realidad jurídica acorde a su realidad de hecho. Aparece una justificación en
derecho y disminuye el peligro de la arbitrariedad de los gobernantes.
Los fenómenos que influyen en la aparición del poder institucionalizado, los encontramos
en el medioevo europeo.
En la alta edad media, la forma dominante de organización política en Europa Occidental,
fue el reino germánico, que se fundaba en lealtades personales, careciendo de continuidad y
estabilidad en el tiempo.
Hacia el año 1300, los reyes comienzan a tener atributos de un poder supremo. En esto
influyeron la famosa “querella de las investiduras”, que fue además uno de los elementos
que reforzó la tendencia a establecer un poder laicizado.
Querella de las investiduras, como sinónimo de intromisión. El poder viene de Dios ¿quién
podría dudarlo?. Esta es la afirmación que tenían los pontífices, representantes del poder
espiritual en la tierra. Según esta visión, es Dios quien entregó su poder al Pontífice y es él
quien otorga el poder al rey. Pero en este punto no estuvieron todos de acuerdo y es allí
donde se producen los problemas, porque cada uno de los poderes, Papas y Reyes,
encontraron argumentos en su favor, y el punto máximo de este conflicto es lo que se
conoce como “Querella de las investiduras”.
“En la misma ciudad, bajo el mismo rey, hay dos pueblos y para uno y otro pueblo dos
vidas distintas, para una y otra vida dos gobiernos, para uno y otro gobierno una doble
jurisdicción. La ciudad es la Iglesia, el rey es Cristo. Los dos pueblos son los dos órdenes
de los clérigos y lo laico, las dos vidas son la espiritual y carnal, los dos gobiernos el
sacerdocio y el Imperio, la doble jurisdicción el derecho divino y el humano. Dad a cada
uno lo que le corresponde y todo el conjunto estará en equilibrio”.16
16
Esteban de Tournai, Summa de Decretis proemiun (siglo XII) en : Artola, Miguel, Textos fundamentales
para la Historia, Editorial Alianza, Madrid, 1992, pág. 70.
Profesor César Rojas Ríos. 31
A comienzos de la edad media, el creciente poderío territorial y económico de la Iglesia,
íntimamente relacionado con la sociedad feudal, planteó el problema, heredado ya del
último período del Imperio Romano, de la posición del poder religioso con respecto al
poder político.
Desde Pablo de Tarso, las tendencias igualitarias de las primitivas comunidades cristianas
habían sido sustituidas por una concepción conservadora, en cuanto a la estructura social y
política establecida. Las teorías de Agustín de Hipona y sus discípulos (agustinismo
político), proclamaban la necesidad de un Estado cristiano encargado de poner los medios
para la salvación de la humanidad, y en el que el poder político, de naturaleza terrenal y
corrupta, debería hallarse enteramente sometido a la autoridad religiosa representada por el
Papa.
Tras un período de consolidación del poder temporal del papado y de independización de la
Iglesia frente al imperio Bisantino, Carlomagno adoptó una interpretación particular del
agustinismo político, según la cual el nuevo emperador debía asumir todo el poder sobre la
cristiandad.
En la práctica, Carlomagno asumió la tarea evangelizadora de la Iglesia e intervino en los
asuntos administrativos y jurídicos de ésta, incluso en las cuestiones referentes al dogma.
Durante los siglos siguientes, la Iglesia intentó recuperar su preponderancia política frente a
los emperadores carolingios y germánicos.
La creciente feudalización de la organización eclesiástica - donde se retribuían las
funciones pastorales la entrega de feudos – originó la reacción de importantes sectores de la
Iglesia contra la secularización y pérdida de autonomía del papado y el alto clero. De esta
manera, comenzaba la “querella de las investiduras”, largo enfrentamiento que
concluiría con el Concordato de Works, solución compromiso por medio de la cual la
Iglesia conseguía la independencia deseada y el Pontífice consolidaba su poder sobre los
obispados. Este conflicto se extendió durante toda la edad media ( traslado de sede
pontificia de Roma a Avignon, cisma de Occidente) y el fin de la querella de las
investiduras supuso el comienzo de una concepción teórica, defensora de la diferenciación
entre la sociedad civil y la religiosa.
Todo este proceso permite perfeccionar las nociones sobre la naturaleza de la autoridad
secular.
Conviene recordar que, entre 110 y 1300, estaba enraizada la idea de que los gobernantes
laicos eran garantes y distribuidores de injusticia, lo cual ayudó al desarrollo de Códigos y
mejoró las instituciones judiciales, dando lugar a instituciones permanentes para los asuntos
jurídicos y financieros.
Los soberanos comienzan a promulgar leyes obligatorias para todos los habitantes del reino
y percibir tributos. Ejercen así un control de lo que hoy conocemos como poder ejecutivo,
teniendo bajo su decisión personal la guerra, diplomacia y seguridad interior.
Con Hobbes, en su obra “Leviatán”, 17 se fortalece la idea de Estado. Los hombres sólo
podían vivir dignamente si estaban en obediencia de las órdenes de un Estado soberano.
En resumen, la aparición de la institucionalización del poder del Estado moderno, es
posible por:
a) La unificación y centralización del poder en el monarca, quien estaba dotado de
un poder supremo o soberano.
17
Este es contractualista y será tratado en la parte respectiva de la materia. “El hombre es un lobo para el
hombre”
Profesor César Rojas Ríos. 32
b) La secularización del poder. Se establece una clara distinción entre el fin
temporal y el fin religioso.
c) Se comienza a objetivizar el poder, a través de normas de cumplimiento
obligatorio y se institucionaliza la función pública. Producto de ello, las
monarquías del Renacimiento son unidades políticas persistentes en el tiempo.
d) El factor económico en el establecimiento de tributos generales aplicables a
todos los súbditos, donde el soberano pasa por sobre los privilegios
estamentales.
El paso definitivo que permite decir con precisión que el Estado existe, es la
despersonalización del poder y su institucionalización. Esto otorga estabilidad a poder
político en la medida que su titular es el Estado en cuanto institución y los gobernantes son
sus agentes de ejercicio, que deben subordinarse a ciertas reglas destinadas a salvaguardar
la conformidad entre las decisiones del poder y la idea de derecho válida en la sociedad.
De esta manera, surge la idea de derecho en el orden político. Este se institucionaliza en el
derecho. El derecho legitima al poder político, en la medida que éste se constituya en una
institución jurídica.
Conceptos de Estado.
En la teoría del Estado, existen a lo menos tres posiciones respecto al concepto de Estado.
Ellas presentan coincidencias en los elementos más generales del concepto, pero difieren en
el énfasis que ponen en algunos de dichos elementos. Así tenemos:
a) Conceptos Sociológicos o políticos de Estado.
b) Conceptos Jurídicos de Estado.
c) Concepto Deontológico de Estado.
a) Conceptos Sociológicos o Políticos de Estado.
Estos ponen su énfasis en tratar de tipificar al estado en cuanto forma de sociedad por su
carácter empírico.
Dentro de los principales representantes de esta escuela, tenemos a: Herman Heller, Max
Weber, Marx y Engels, y Carre de Malberg, entre muchos otros.
Weber, nos dice que el Estado es el monopolio del poder al que deben sumarse los otros
aspectos que lo tipifican históricamente. De esta manera, sería “El orden jurídico
administrativo al cual se orienta el obrar realizado en función del grupo por el cuerpo
administrativo y cuyo valor se reclama no solo por los miembros de la comunidad,
sino para la todo el obrar que se realice en el territorio dominado”.
Del concepto de Weber, se desprenden tres elementos del Estado: La existencia de un poder
monopolizado territorialmente que se ejerce sobre el grupo social; la existencia de un orden
jurídico – administrativo organizado como sistema que descansa en ciertas normas
fundamentales; y, la existencia de un cuerpo administrativo, una burocracia destinada al
cumplimiento del orden jurídico – administrativo.
Profesor César Rojas Ríos. 33
Por su parte, Hermann Heller, sostiene que el Estado “Es una estructura de dominio
duraderamente renovada a través de un obrar común actualizado
representativamente, que ordena en última instancia los actos sociales dentro de un
determinado territorio.”
Para Heller, el Estado se diferencia de todos los otros grupos territoriales de dominación,
por su carácter de unidad soberana de acción y decisión. El Estado está por encima de todas
las demás unidades de poder que existen en su territorio, por el hecho que los órganos
estatales, capacitados, pueden reclamar, con éxito normal, la aplicación a ellos
exclusivamente reservada, del poder físico coactivo y porque están en condiciones de
ejecutar sus decisiones.
En otras palabras, Heller concibe al Estado como un fenómeno de convivencia, como una
realidad estructurada de seres humanos que se relacionan en la vida social a través de
vínculos naturales y culturales.
Toda convivencia social es siempre ordenada, pero no basta con ello, es necesario un poder
para convertir la ordenación en organización.
Para que exista unidad estatal, no basta con una relativa homogeneidad geográfica,
económica o jurídica, se requiere además “el poder”.
En definitiva, esta escuela sociológica, concibe al Estado como un fenómeno de
convivencia organizada, constantemente renovada por gobernantes y gobernados.
b) Conceptos Jurídicos de Estado.
Estos conciben al Estado como un sistema de derecho que posee una cierta calidad especial,
es decir, ponen énfasis en el aspecto jurídico formal del Estado.
Principales exponentes son Hans Kelsen y George Jellinek.
Kelsen, sostiene que se justifica el Estado en la norma hipotética fundamental, que
constituye solo un principio lógico, el cual en último término hace coincidir el Estado y el
derecho con la fuerza de quien es capaz de hacerse obedecer con cierta continuidad y
permanencia. El Estado se justifica, en último término, en la fuerza.
Conforme con lo anterior, Kelsen define al Estado como “Un orden social, esto es, como
un conjunto de normas que regulan la conducta mutua de los individuos, que se
caracteriza por un orden coercitivo, un orden relativamente centralizado y por
instituir órganos especiales para creación y aplicación de sus normas”
Como puede apreciarse, Kelsen establece una noción puramente jurídica de Estado, siendo
exteriores a él los elementos no jurídicos. No hay una organización a la que posteriormente
se dota de personalidad jurídica, sino que nace conjuntamente con el cuerpo de normas
jurídicas que la constituye.
Jellinek, por su parte, sostiene que el Estado “Es una corporación formada por un
pueblo, dotado de poder de mando originario y asentada en un territorio
determinado”.
En la expresión corporación que utiliza Jellinek, se representa la síntesis jurídica que
expresa las relaciones jurídicas de la unidad de asociación. Esta corporación es un sujeto de
derecho.
Profesor César Rojas Ríos. 34
Esta concepción jurídica, es criticada, en cuanto el Estado no puede explicarse
racionalmente, si solo se atiende al aspecto jurídico - formal, como tampoco puede
apreciarse adecuadamente el aspecto jurídico del Estado si se descartan los factores
sociológicos y valorativos que orientan la valoración jurídica que validan la norma.
Heller critica la teoría pura del derecho diciendo que no solo es una teoría sin Estado, sino
que también es una teoría sin derecho.
c) Concepto Deontológico de Estado. (Fines o deberes del Estado)
Enfatiza su determinación por cierto fines, normas o valores que debe realizar el Estado,
señalando que estos conceptos tienen un carácter fundamentalmente deontológico.
Encontramos como representantes a André Hauriou y Luís Sánchez Agesta. Hauriou,
señala que el Estado “Es una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la
que existe un orden social, político y jurídico, orientado hacia el bien común, establecido y
mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción”.
De esta manera, para este autor, existirá el Estado cuando se reúnen cuatro elementos:
agrupación; un territorio sobre el que está fijo el grupo; un poder que dirige al grupo; y, un
orden económico, social, político y jurídico orientado hacia el bien común.
En este concepto se comprenden todos los elementos del Estado, según veremos más
adelante.
Sánchez Agesta: “Es una comunidad organizada en un territorio servido por un cuerpo de
funcionarios y definido y garantizado por un poder jurídico autónomo y centralizado que
tiende a realizar el bien común en el ámbito de esa comunidad”.
Elementos o condiciones de existencia del Estado.
Debemos hacer presente que existen autores que diferencian entre elementos y condiciones
de existencia, en razón que “elementos” cubriría sólo la realidad corpórea. Heller y
Burdeau, hablan de condiciones de unidad estatal. No obstante lo expuesto, esta distinción
es sólo una abstracción de carácter pedagógico o didáctico.
Los elementos del Estado son:
1.- La Población.
2.- El Territorio.
3.- El Poder.
4.- Fin del Estado.
Algunos autores incluyen como un elemento del Estado a la organización jurídica, esto es,
al derecho. Nosotros veremos más adelante la relación que se da entre el Estado y el
derecho.
1.- La Población.
Profesor César Rojas Ríos. 35
El Estado, se basa en un grupo humano más o menos numeroso. Reúne seres humanos en
las diferentes etapas de su vida, esto es: infancia, adolescencia, madurez y vejez.
No puede haber Estado sin seres humanos. 18Si se considera al ser humano como persona
que tiene un fin propio y derechos que le son inherentes, será necesario admitir que el
Estado debe contribuir al bien común. No debemos olvidar jamás que el Estado fue creado
por las personas, para que les sirva a ellas, por lo cual no podemos concebir un Estado sin
personas.
Concepto de pueblo y población.
Normalmente, los autores para referirse al elemento humano, como prexistente al Estado y
esencial para su existencia, lo denominan población o pueblo, como sinónimos, pero no lo
son, ni en su significación jurídica ni sociopolítica.
Población. En su acepción amplia, es comprensiva de la totalidad de los eres humanos que
conviven dentro de un territorio determinado con total independencia de sus diferencias
sociales o jurídicas. En este sentido, se asimila a la nación de sociedad civil.
Pueblo. Este tiene varias acepciones. A saber:
a) En una acepción amplia, como equivalente a población. Heller habla de
“formación natural”, así podríamos hablar de “pueblo chileno”.
b) En una acepción más restringida, con una carga valórica, en la medida que se
emplea para designar aquella parte de la población que no forma parte de la
aristocracia, ni de los sectores acomodados de la sociedad.
c) Desde un punto de vista jurídico, donde población es un conjunto de
habitantes de un Estado, cada uno de los cuales es titular de derechos y
obligaciones civiles; y, pueblo, es una parte de la población que tiene un estatus
superior, ya que junto con ser titular de derechos y obligaciones civiles, lo es
también de derechos y obligaciones políticas, es decir, son los ciudadanos o
cuerpo político.
Cantidad y composición de la población.
Cantidad: es la densidad poblacional. Relación aritmética entre el número de habitantes y la
superficie del territorio sobre el cual viven.
Demografía: es la ciencia que estudia la política en sus aspectos cuantitativos.
Demología: es la ciencia que estudia la política en sus aspectos cualitativos.
Relación jurídica entre la población en su conjunto y el Estado.
Sobre este tema, existen tres teorías:
1.- La población es el sujeto del Estado; ella lo crea y funda sus instituciones para
sus propios fines u objetivos (J. Locke, es un seguidor de esta teoría).
Encíclica Redemptor Hominis, de 14 de marzo de 1979, primera encíclica del Papa Juan Pablo II, sobre el
18
Cristo Redentor y la dignidad del hombre, consagrada a los derechos del hombre.
Profesor César Rojas Ríos. 36
2.- La población es el objeto del poder del Estado. Población y Estado serían
factores contrapuestos, donde la población se limita a recibir las órdenes en que se traduce
la denominación del Estado. Esta es la posición sostenida por las teorías patrimonialistas y
las absolutistas.
3.- La población constituye la esfera personal de validez de las normas, situación
que deja al hombre en posición de pasividad, actividad o negatividad, según sea que
obedezca el mandato que contiene la norma, lo cree o no se encuentre en relación alguna
con él (Acá encontramos a Kelsen).
En esta materia, por nuestra parte, adherimos a la opinión del profesor Humberto Nogueira,
en orden a que la población es entendida como cuerpo político, es un elemento
constitutivo y es el sujeto del Estado, al cual el Estado debe servir y es también, el
sujeto que actúa como titular del poder constituyente.
La población, descompuesta en los miembros individuales que conforman este cuerpo
político, están subordinados al Estado en el todo especializado, en la realización del bien
común de la sociedad política.
Relación jurídica entre las personas que forman la población y el Estado.
Las personas que forman la población se sitúan en relación al Estado como nacionales y
extranjeros.
Los nacionales están sometidos al imperium del estado en virtud de formar parte de la
comunidad nacional, del cuerpo político y que se expresa en títulos de solidaridad,
cooperación y obediencia de su campo específico, el cual trasciende al ámbito espacial o
territorial del Estado.
Los extranjeros, solo están relacionados con el Estado en la medida en que se encuentren
dentro del territorio en el cual éste tenga imperio y sólo durante su permanencia en él.
La nacionalidad está determinada por ciertos principios que son fundamentalmente el ius
sanguinis y el ius solis.
Formas de sociabilidad de la población del Estado. Las comunidades y las sociedades.
Estos dos conceptos tienen una naturaleza distinta, aún cuando muchas veces se usan como
sinónimos.
La comunidad, es un hecho que precede a las determinaciones de la inteligencia y
voluntad humana, actuando independientemente de ellas para crear una psiquis común
inconsciente, sentimientos, estados psicológicos y costumbres comunes.
La sociedad, tiene su fundamento en una tarea o fin a realizar o alcanzar, el cual depende
de la determinación de inteligencia y voluntad humana, es decir, se asienta en la actividad
de la razón.
Una comunidad en cuanto tal, no puede convertirse en sociedad, aún cuando ella pueda ser
la base de la cual brota, por obra de la razón, una organización societaria.
Profesor César Rojas Ríos. 37
En cambio, una sociedad puede dar origen a diferentes comunidades en su interior.
Ejemplo:
- Comunidades derivadas de un lenguaje o etnia común.
- Las juntas de vecinos, centros culturales, partidos políticos, están en el orden de las
sociedades.
En resumen, la comunidad obedece a sentimientos y emociones de carácter espontáneos,
sin fines o valores subjetivamente propuestos.
En la sociedad, el comportamiento es deliberado y orientado racionalmente hacia fines y
valores.
La Nación.
La comunidad más compleja.
La Nación constituye, dentro de los órdenes de las comunidades, las más compleja e
importante.
De la misma manera, podemos decir que dentro del plano de las sociedades, el Estado es el
grado más perfecto de ellas.
Como dice Jacques Maritain,19 es un núcleo consciente de sentimientos comunes y de
representación de la naturaleza y el instinto ha hecho caminar alrededor de ese núcleo cosas
físicas, históricas y sociales. Para este autor, la Nación es una comunidad de hombres que
toman conciencia de sí mismos tal como la historia los ha hecho, que están vinculados al
tesoro de su pasado y que se quieren tal como se saben o se imaginan que son, con una
especie de inevitable introversión. Este despertar progresivo de la conciencia nacional ha
sido uno de los rasgos característicos de la historia moderna.
La Nación, en cuanto comunidad, tiene élites y centros de influencia, pero no tiene jefe ni
autoridad gobernante, es “acéfala”. Tiene estructuras, pero en modo alguno formas
racionales ni organización jurídica.
La Nación tiene sueños y pasiones, pero no tiene bien común, tiene maneras y costumbres,
pero no tiene orden ni normas formales. Suministra un “patron” colectivo a la vida privada,
ignorando todo principio de orden público.
Esta es la razón por la que el grupo nacional no puede realmente transformarse en sociedad
política. Una sociedad política puede diferenciarse progresivamente en el seno de una vida
social confusa en que las funciones políticas y las actividades comunitarias se hallaban en
un principio mezcladas. La idea del cuerpo político puede surgir en el interior de una
comunidad nacional; más la comunidad nacional no puede ser más que un suelo propicio y
una ocasión para este desarrollo. .
Según Maritain, los errores derivados de diferenciar estos conceptos, Nación de sociedad,
permiten entender lo graves que han sido para la historia moderna dicha confusión, el mito
Jacques Maritain, “El Hombre y el Estado”, coedición Fundación Humanismo y democracia y Encuentro
19
Ediciones, Madrid, 1983, pa´g. 19.
Profesor César Rojas Ríos. 38
del Estado nacional y el llamado principio de las nacionalidades, 20 entendido en el sentido
de que cada grupo nacional debe constituirse como Estado aparte.
La Nación no es una sociedad; no traspone el orden político. Es una comunidad de
comunidades.
Concepto de Nación y su historia.
Etimológicamente, el vocablo Nación tiene su raíz en el verbo “nascor” que significa nacer,
de viene “natio”, que indica la relación de procedencia y un origen común.
Para algunos, el origen de este concepto estaría en al vida medieval de la Universidad de
París, donde los estudiantes se agrupaban en razón de su procedencia. Este grupo de origen
común era considerado una Nación.21
Otros autores, atribuyen a Madame Staël22 haber sido la primera emplear el término con su
acepción actual, en su obra “ De la Literatura” (“De L`Allerrague”), en 1810, aún cuando se
reconoce que ya aparece este concepto, en igual sentido, en la época de la Revolución
Francesa.
Se dice que es en Francia, durante la Revolución Francesa, donde el concepto de Nación
alcanza toda su fuerza y contenido. Es en su nombre que se hace caer a Luís XVI, para
traspasar a la Nación la soberanía del Rey. (Soberanía Nacional).
Aparece este concepto, ligado al de libertad y progreso. Todo pretende “nacionalizarse” a
través de la Revolución Francesa.
También en España aparece un movimiento basado en un nacionalismo épico, en la guerra
de la independencia española.
En Alemania, en 1807 y1808, Fitche pronuncia los “Catorce Discursos a la Nación
Alemana”.
En Italia, entre 1860 y 1870, con Manzini, Cavour y Garibaldi, se forjó la unificación de la
Nación Italiana.
Durante el siglo XX, en el Tratado de Versalles, el nacionalismo consigue el triunfo más
esplendoroso, al separarse el Imperio Austro – Húngaro y el Turco.
Teorías respecto al factor característico de la Nación.
1.- Teoría de las fronteras naturales. Esta considera que una demarcación gegráfica
adecuada, es lo determinante de la Nación. Por ejemplo, las grandes cordilleras, el mar, los
ríos, lagos, bosques impenetrables, desiertos etc.
20
Siguiendo a Maritain, un auténtico principio de las nacionalidades, habría de formularse asi: El cuerpo
político ha de desarrollar tanto su propio dinamismo cuanto el respeto de las libertades humanas, a tal punto
que las comunidades que contiene tengan a la vez plenamente reconocidos sus derechos naturales y tiendan
espontáneamente a fundirse en una única comunidad nacional más alta y más compleja. Ejemplo: el antiguo
Imperio austro-húngaro.
21
Nicolás Pérez Serrano, Tratado de Derecho Político, Madrid.
22
Anne-Louise Germaine Neker, Baronesa de Staël Holstein, conocida como Madame de Staël, escritora
francesa, París, 1766-1817, toma parte activa durante la Revolución Francesa y a la caída de la monarquía
abandona Francia y se va a suiza. Se la ubica en el naciente movimiento romántico. A los 22 años escribe
Carta sobre el carácter y las obras de Rousseau.
Profesor César Rojas Ríos. 39
Estas encuadran un territorio comunicándole unidad interior y separándolo lógicamente de
los demás.
Esta teoría, es criticada en cuanto, no hay verdaderas fronteras naturales, pues en todas ellas
existe la posibilidad, con un mínimo de artificio, de sobrepasarlas, más aún con el actual
estado de la tecnología y las comunicaciones.
2.- Teoría de la raza. Como su nombre lo indica, toma a la raza como elemento primordial
para la formación de una Nación.
Se refuta
Profesor César Rojas Ríos. 40
También podría gustarte
- PREGUNTAS EXAMEN CIVIL II BienesDocumento31 páginasPREGUNTAS EXAMEN CIVIL II BienesANGELO80% (5)
- Apunte Examen de Grado Derecho Civil (Resumen)Documento169 páginasApunte Examen de Grado Derecho Civil (Resumen)ANGELOAún no hay calificaciones
- Instituciones,gobierno y sociedad: Perspectivas, aplicaciones y lecciones desde la política públicaDe EverandInstituciones,gobierno y sociedad: Perspectivas, aplicaciones y lecciones desde la política públicaAún no hay calificaciones
- Resumen Material Ciencia Politica UbpDocumento33 páginasResumen Material Ciencia Politica UbpRocio RocioAún no hay calificaciones
- Derecho de Integracion Exposicion GrupalDocumento31 páginasDerecho de Integracion Exposicion Grupalanhelo adrian guerrero fructuosoAún no hay calificaciones
- Unidad 1. Fase 1 IndagaciónDocumento6 páginasUnidad 1. Fase 1 IndagaciónClaudia MejiaAún no hay calificaciones
- Certificado Anual de Estudio 2021 1° MedioDocumento2 páginasCertificado Anual de Estudio 2021 1° MedioANGELOAún no hay calificaciones
- Esquemas ConstitucionDocumento54 páginasEsquemas ConstitucionCoiman AdrAún no hay calificaciones
- RELACION DEL DERECHO CONSTITUCIONAL CON OTRA DISCIPLINAS UltimoDocumento17 páginasRELACION DEL DERECHO CONSTITUCIONAL CON OTRA DISCIPLINAS Ultimocalixto maquirAún no hay calificaciones
- Sección 1Documento32 páginasSección 1Emiliano GajardoAún no hay calificaciones
- 2017 - Apuntes de Clases de Derecho Político - Partes I y II - Profesor Daniel Munizaga MunitaDocumento136 páginas2017 - Apuntes de Clases de Derecho Político - Partes I y II - Profesor Daniel Munizaga MunitadantebrAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico VaccaroDocumento6 páginasTrabajo Practico VaccaroElias VelasquezAún no hay calificaciones
- Apunte N°1 Capítulo I Introducción A La PolíticaDocumento38 páginasApunte N°1 Capítulo I Introducción A La Políticanico AGAún no hay calificaciones
- La Politica Durante El Bicentenario - 2° Informe - Grupo Chsimografo - Trabajo BicentenarioDocumento20 páginasLa Politica Durante El Bicentenario - 2° Informe - Grupo Chsimografo - Trabajo BicentenarioDANIELLA KIMBERLEY MUNGUIA DE LA TORREAún no hay calificaciones
- Unidad 1 Teoria Politica IIDocumento5 páginasUnidad 1 Teoria Politica IIDamian Biolatti100% (1)
- Apunte Oficial Politico 2019.Documento115 páginasApunte Oficial Politico 2019.Juan BroudissondAún no hay calificaciones
- Derecho PoliticoDocumento20 páginasDerecho PoliticoClaudio MagnoAún no hay calificaciones
- Primer Parcial Ciencias PoliticasDocumento14 páginasPrimer Parcial Ciencias PoliticasSantos GarcíaAún no hay calificaciones
- Política y Realidad Política.Documento2 páginasPolítica y Realidad Política.Adrian Vasquez OblitasAún no hay calificaciones
- Final Ciencias PoliticasDocumento8 páginasFinal Ciencias PoliticasValentin BorioAún no hay calificaciones
- Derecho Político - Jaime Silva Mac IverDocumento110 páginasDerecho Político - Jaime Silva Mac IverJean Franco Bravo Fuenzalida100% (2)
- Apuntes Unidad 1Documento7 páginasApuntes Unidad 1NAYARETH BETSABETH SANZANA SALDÍAAún no hay calificaciones
- Derecho PolíticoDocumento68 páginasDerecho PolíticoFelicitas LambollaAún no hay calificaciones
- Unidad 1 - Material TeóricoDocumento11 páginasUnidad 1 - Material TeóricoRodrick CastilloAún no hay calificaciones
- Resumen de Derecho PoliticoDocumento30 páginasResumen de Derecho Politicosorialuz653Aún no hay calificaciones
- ResúmenDocumento14 páginasResúmenTisiano DelfinoAún no hay calificaciones
- Apuntes Derecho, PoliticoDocumento84 páginasApuntes Derecho, PoliticoDiego Muñoz LeonAún no hay calificaciones
- EXAMEN POLÍTICO - DocxDocumento12 páginasEXAMEN POLÍTICO - DocxCSC sebasAún no hay calificaciones
- Derecho Político - ResumenDocumento174 páginasDerecho Político - ResumenvaldoAún no hay calificaciones
- Derecho Político y EconómicoDocumento34 páginasDerecho Político y EconómicoMarcos Daniel TobaresAún no hay calificaciones
- Unidad 1 Pte 1 - Derecho Politico y Economico 2020 - HernandezDocumento7 páginasUnidad 1 Pte 1 - Derecho Politico y Economico 2020 - HernandezFernanda OrellanaAún no hay calificaciones
- Final Dcho Pol 1Documento7 páginasFinal Dcho Pol 1Abril ScaleseAún no hay calificaciones
- Derecho Político - Marisol Peña - 2016Documento85 páginasDerecho Político - Marisol Peña - 2016Anto MuñozAún no hay calificaciones
- Disciplinas Especiales de Las Ciencias PolíticasDocumento6 páginasDisciplinas Especiales de Las Ciencias PolíticasAndreaAún no hay calificaciones
- CPDocumento7 páginasCPAnnyVazquezVillalbaAún no hay calificaciones
- Resumen Politico FacultadDocumento211 páginasResumen Politico FacultadEstrella Belen SosaAún no hay calificaciones
- 1er Parcial JurídicaDocumento9 páginas1er Parcial JurídicaenzoAún no hay calificaciones
- Resumen Derecho Político Unidades I, II y IIIDocumento7 páginasResumen Derecho Político Unidades I, II y IIIMarcos Daniel TobaresAún no hay calificaciones
- Resumen de Derecho Político IDocumento71 páginasResumen de Derecho Político Iiona61Aún no hay calificaciones
- PPJC Resuimen FinalDocumento5 páginasPPJC Resuimen Finalcomomierda mellamoAún no hay calificaciones
- Derecho Politico Resumen Centeno!Documento81 páginasDerecho Politico Resumen Centeno!Estrella Belen SosaAún no hay calificaciones
- Final Politico 22-02-23 - 98 Preg-1Documento24 páginasFinal Politico 22-02-23 - 98 Preg-1Daniel Abelardo ZamparAún no hay calificaciones
- Derecho Politico Bolilla 1 A 5Documento48 páginasDerecho Politico Bolilla 1 A 5Aylen LuchiniAún no hay calificaciones
- Derecho PolíticoDocumento68 páginasDerecho PolíticoLuisa Soto BravoAún no hay calificaciones
- Juicio Ejecutivo MercantilDocumento9 páginasJuicio Ejecutivo MercantilEdith Garcia ToscaAún no hay calificaciones
- Resumen Derecho Político (Neville Blanc)Documento17 páginasResumen Derecho Político (Neville Blanc)Javier Navarrete100% (2)
- Instituciones Políticas y Teoría Constitucional 86 PáginasDocumento82 páginasInstituciones Políticas y Teoría Constitucional 86 PáginasOscar Rojas Verdugo100% (1)
- Apunte-de-Derecho-politico-PARA IMPRIMIRDocumento49 páginasApunte-de-Derecho-politico-PARA IMPRIMIRaugusto moreyraAún no hay calificaciones
- Resumen Derecho PolDocumento45 páginasResumen Derecho PolValenAún no hay calificaciones
- Unidades I, II y IIIDocumento15 páginasUnidades I, II y IIICarolina MichelinAún no hay calificaciones
- Resumen para El FinalDocumento47 páginasResumen para El FinalmartividaurreAún no hay calificaciones
- Texto para PreguntasDocumento14 páginasTexto para Preguntasjose murilloAún no hay calificaciones
- Derecho Político (Oficial)Documento43 páginasDerecho Político (Oficial)Gonzalo PolicicchioAún no hay calificaciones
- Realidad Política Como Realidad HumanaDocumento2 páginasRealidad Política Como Realidad HumanaAnIbal GonzaLez100% (2)
- Teoría de La ConstituciónDocumento8 páginasTeoría de La ConstituciónAmelia Vanessa SaezAún no hay calificaciones
- Esquema-Trab - Investigacion-Pensamiento - 2023Documento10 páginasEsquema-Trab - Investigacion-Pensamiento - 2023Rut Belen Isnado VidaurreAún no hay calificaciones
- UNESCIDocumento5 páginasUNESCIMariela Irigoyen100% (2)
- Apuntesyfinalde Derecho Políticoy Teoríadel EstadoDocumento70 páginasApuntesyfinalde Derecho Políticoy Teoríadel EstadoFatima MontielAún no hay calificaciones
- Derecho Politico. Resumen Revisado y Ampliado.Documento86 páginasDerecho Politico. Resumen Revisado y Ampliado.Janni SosaAún no hay calificaciones
- Consti y BaseDocumento14 páginasConsti y Baseanibal venegasAún no hay calificaciones
- BOLILLA 1 PoliticoDocumento42 páginasBOLILLA 1 PoliticoRocio Antonella BlancoAún no hay calificaciones
- Política Pública en Adolescencia Y FamiliaDocumento18 páginasPolítica Pública en Adolescencia Y FamiliaSofiaAún no hay calificaciones
- 1º ParcialDocumento7 páginas1º ParcialCecy PazosAún no hay calificaciones
- Resumen GeneralDocumento81 páginasResumen Generalfreddy antezanaAún no hay calificaciones
- Exmanen Ciencia Politica MercyDocumento16 páginasExmanen Ciencia Politica MercyYADHIRA ARIANA MANAYALLE SANTA CRUZAún no hay calificaciones
- 03 Bases de La InstitucionalidadDocumento27 páginas03 Bases de La InstitucionalidadANGELOAún no hay calificaciones
- Abandono Del Procedmiento-LaboralDocumento3 páginasAbandono Del Procedmiento-LaboralANGELOAún no hay calificaciones
- Audiencia de Parientes V-42-2022Documento2 páginasAudiencia de Parientes V-42-2022ANGELOAún no hay calificaciones
- Cedulario SucesorioDocumento60 páginasCedulario SucesorioANGELOAún no hay calificaciones
- Minuta AP y de Juicio C-5006-2021Documento6 páginasMinuta AP y de Juicio C-5006-2021ANGELOAún no hay calificaciones
- CEDULARIO CIVIL ObligacionesDocumento41 páginasCEDULARIO CIVIL ObligacionesANGELOAún no hay calificaciones
- Examen de Grado Derecho ConstitucionalDocumento11 páginasExamen de Grado Derecho ConstitucionalANGELOAún no hay calificaciones
- Exposicion Bases Institucionales Del Poder JudicialDocumento35 páginasExposicion Bases Institucionales Del Poder JudicialANGELOAún no hay calificaciones
- Cuestionario ConstituciónDocumento18 páginasCuestionario ConstituciónANGELOAún no hay calificaciones
- Rodríguez Zepeda, J. (2016), Ética y Derecho A La Información. Los Valores Del Servicio Público.Documento91 páginasRodríguez Zepeda, J. (2016), Ética y Derecho A La Información. Los Valores Del Servicio Público.Ex libris100% (1)
- IncomterrDocumento8 páginasIncomterrFamilia Alonso-CentenoAún no hay calificaciones
- Ideologias Políticas ContemporáneasDocumento42 páginasIdeologias Políticas ContemporáneasCésar SantacruzAún no hay calificaciones
- 1300976144el Poder y Los Sistemas Politicos Luis Bouza BreyDocumento25 páginas1300976144el Poder y Los Sistemas Politicos Luis Bouza BreyJPEDRAZA12Aún no hay calificaciones
- Taller - 2 - Nacionalismos - SaberesDocumento3 páginasTaller - 2 - Nacionalismos - SaberesAndres RodriguezAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual Estado Segun MarxDocumento1 páginaMapa Conceptual Estado Segun MarxJavier Suarez0% (1)
- Garcia. ESTADO, DEMOCRACIA Y SOCIALISMODocumento2 páginasGarcia. ESTADO, DEMOCRACIA Y SOCIALISMOAndres Pomar VasquezAún no hay calificaciones
- Iv UnidadDocumento23 páginasIv Unidadana saraiAún no hay calificaciones
- Teoría General Del Derecho y Pluralismo JurídicoDocumento5 páginasTeoría General Del Derecho y Pluralismo JurídicoFarit Limbert Rojas TudelaAún no hay calificaciones
- Nueva Directiva para Otorgamiento de Garantias Personales y PosesoriasDocumento7 páginasNueva Directiva para Otorgamiento de Garantias Personales y PosesoriasKarl TiconaAún no hay calificaciones
- Parte 1Documento8 páginasParte 1Joseph Chuquivilca CondorAún no hay calificaciones
- 11 Fallo TutelaDocumento7 páginas11 Fallo TutelaCarolina HortuaAún no hay calificaciones
- Intruducción - ArtículoDocumento12 páginasIntruducción - ArtículoJOSEPH ANDERSON TERRONES VALENCIAAún no hay calificaciones
- Practica 03 Procesal Const. Tirone Solis CubasDocumento3 páginasPractica 03 Procesal Const. Tirone Solis CubasTIRONE SOLIS CUBASAún no hay calificaciones
- M18 U1 S1 CegcDocumento27 páginasM18 U1 S1 CegcCeleste GetsemAún no hay calificaciones
- Jorge Graciarena "El Estado Latinoamericano en Perspectiva"Documento6 páginasJorge Graciarena "El Estado Latinoamericano en Perspectiva"Sol evelyn Paz100% (1)
- Integridad en La Gestion PublicaDocumento16 páginasIntegridad en La Gestion PublicaRoger Isaac Bocanegra VienaAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual Democracia - Segunda Entrega Escenario 5Documento3 páginasMapa Conceptual Democracia - Segunda Entrega Escenario 5SANTIAGO ARROYAVE BENJUMEAAún no hay calificaciones
- Historia de La Constitución Del PerúDocumento7 páginasHistoria de La Constitución Del PerúGyuseppe Rodriguez EliasAún no hay calificaciones
- I Sidro Ayora: (CITATION Rui20 /L 12298)Documento9 páginasI Sidro Ayora: (CITATION Rui20 /L 12298)johnnyAún no hay calificaciones
- CIENCIAS SOCIALES - INMANUEL Wallerstein EsumenDocumento2 páginasCIENCIAS SOCIALES - INMANUEL Wallerstein EsumenFLOR ADRIANA CUSIHUAMAN GAMARRAAún no hay calificaciones
- Teoria Del Proceso Resumen de LibrosDocumento51 páginasTeoria Del Proceso Resumen de LibrosRocio GaveglioAún no hay calificaciones
- Resumen Cap 1 MazzoleniDocumento2 páginasResumen Cap 1 MazzoleniAlex Rmz100% (1)
- Bolilla 7 - Tipicidad Objetiva I El Nexo Ontológico Entre Acción U Omisión y ResultadoDocumento29 páginasBolilla 7 - Tipicidad Objetiva I El Nexo Ontológico Entre Acción U Omisión y ResultadoAUGUSTOAún no hay calificaciones
- 0054 MPS - La Sociedad Monte PellerinDocumento12 páginas0054 MPS - La Sociedad Monte PellerinKarl PopperAún no hay calificaciones
- Report e ProcesoDocumento33 páginasReport e ProcesoCrisCastroAún no hay calificaciones
- Solicitud de Procedimiento Previo A La Demanda Ante La Superintendencia Nacional de La ViviendaDocumento8 páginasSolicitud de Procedimiento Previo A La Demanda Ante La Superintendencia Nacional de La ViviendaDaniel David Morales BarrientosAún no hay calificaciones