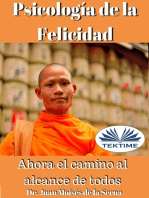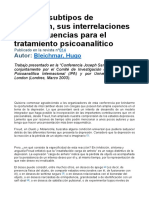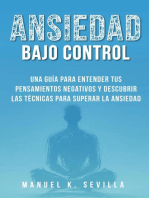Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Glosario Emocional y Sintomatológico
Glosario Emocional y Sintomatológico
Cargado por
Laura Campos0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas3 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas3 páginasGlosario Emocional y Sintomatológico
Glosario Emocional y Sintomatológico
Cargado por
Laura CamposCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Alegría (al. Freude; fr. joie; ingl. joy; it.
gioia) Sensación de placer difuso producido por la satisfacción de un
deseo o por la previsión de una condición futura positiva. Desde este punto de vista la alegría se contrapone a la
tristeza, caracterizada por una visión negativa del futuro. Cuando las condiciones que provocan la alegría se
verifican independientemente de las acciones del sujeto, tal emoción es acompañada de estupor.
Preocupación (al. Besorgnis; fr. préoccupation; ingl. worry; it. preoccupazione) Temor preventivo acompañado
de un estado de ansiedad que tiene absorto a un individuo, impidiéndole el contacto afectivo y la relación con la
realidad externa. Cuando no está justificada con datos de la realidad la preocupación tiene rasgos patógenos, con
motivaciones que deben buscarse en el nivel inconsciente.
Miedo (al. Furcht; fr. peur; ingl. fear; it. paura) Emoción primaria de defensa provocada por una situación de
peligro, que puede ser real, anticipada por la previsión, evocada por el recuerdo o producida por la fantasía .
El miedo con frecuencia está acompañado por una reacción orgánica, de la que es responsable el sistema
nervioso autónomo, que prepara al organismo para las situaciones de emergencia disponiéndolo, aunque de
manera no específica, a la preparación para la defensa, que se traduce por lo general en actitudes de lucha y
fuga; en cambio, cuando es ampliada y relativa a objetos, animales o situaciones que no pueden ser
considerados aterrorizantes, asume los rasgos patológicos de la fobia (v.), que el psicoanálisis interpreta como
una defensa ante la angustia. Siempre en el ámbito psicoanalítico, S. Freud distingue el miedo, que “requiere un
objeto determinado, en presencia del cual uno lo siente”, de la angustia (v., § 2), que “designa cierto estado
como de expectativa frente al peligro y preparación para él, aunque se trate de un peligro desconocido”, y del
susto (v.), que “en cambio, se llama terror al estado en que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado:
destaca el factor de la sorpresa.” (1920 [1976: 12-13]).
Felicidad (al. Glückseligkeit; fr. bonheur; ingl. happiness; int. felicità). Condición de bienestar muy intenso
caracterizada por la ausencia de insatisfacción y por el placer relacionado con la realización de un deseo . En
su nexo con el deseo la felicidad revela su carácter circunstancial, es decir su vínculo con condiciones de hecho
globales y transitorias, de las que depende también su caducidad. La felicidad, además del presente, se puede
referir al pasado, cuando se asocia con un estado previo endulzado por el recuerdo y aislado de la posibilidad de
contaminarlo con nuevos acontecimientos, o al futuro como situación límite, punto extremo de la tensión que
proyecta el hombre hacia la satisfacción de los deseos y de las aspiraciones que acompañan su vida. Junto a la
noción de felicidad como pura y simple satisfacción del deseo, se fue afirmando históricamente una noción que,
vinculando la felicidad a la virtud y a la sabiduría, desemboca en la idea de una felicidad colectiva, social y
cultural, resultante del justo equilibrio entre deseos y datos de realidad, con el consiguiente análisis del sistema
de los placeres y de su funcionamiento completo en el ámbito de las relaciones que vinculan al hombre con sus
semejantes.
Aburrimiento. En este ámbito las caracterizaciones más relevantes del aburrimiento se encuentran con P.
Mantegazza, quien identifica la esencia de este estado psicológico en el conflicto entre petición de actividad e
incapacidad subjetiva para satisfacerla, anticipando de esta manera el núcleo teórico de las concepciones
psicodinámicas del siglo XIX, y en H. Le Savoureux, quien considera el aburrimiento “un sentimiento primario
al igual que el placer y el dolor”, caracterizado por ausencia de intereses, monotonía de las impresiones,
sensación de inmovilidad, vacío interior, lentificación del curso del tiempo, síntomas que pueden rastrearse a
la presencia de energías no utilizadas: “El hombre sano que no gasta suficientemente sus energías disponibles,
se aburre” (1914: 142). Siempre en el ámbito psiquiátrico P. Janet, evidenciando el carácter de fases en que se
presenta el sentimiento de aburrimiento, aproxima el aburrimiento a la depresión (v.), de la cual representaría el
inicio y la convalecencia. En cambio, cuando la enfermedad se ahonda hasta extinguir en el sujeto todo motivo
de deseo, el cuadro clínico resulta caracterizado más por el vacío de los sentimientos que por el sentimiento del
vacío. En el ámbito fenomenológico E. Minkowski distingue el aburrimiento como sentimiento pasajero, por
carecer de estimulación, del aburrimiento estructural caracterizado por interrupción del dinamismo vital y como
vaciamiento de la experiencia vivida que cae bajo el dominio de lo monótono y de lo igual, mientras L.
Binswanger ve en el aburrimiento un fenómeno de deyección (v.) en la forma de vivir la temporalidad: ya no la
temporalidad auténtica (eigentliche Zeitigung) favorecida por la espera y por la tensión hacia una meta, sino la
temporalidad deyecta (verfallene Zeitigung), que es la temporalidad objetiva del mundo, “medida por el lento
avance de las manecillas del reloj”, ya no un tiempo propio (eigen), sino un tiempo anónimo e inauténtico
(uneigentlich).
Duda. En este ámbito la nomenclatura psiquiátrica de la escuela francesa introdujo la expresión “locura de la
duda” (folie du doute), hoy clasificada entre las neurosis de base obsesiva-coaccionada, caracterizada por la
presencia exasperante de dudas persistentes y repetitivas que alimentan la exigencia de continuas
comprobaciones y controles, incluso sabiendo que son inútiles. La duda puede referirse al mundo externo con
continuas comprobaciones de todas las acciones que se cumplen, o a la propia interioridad, con comprobaciones
automáticas de las capacidades mnemónicas, aritméticas o cognoscitivas.
Depresión (al. Depression; fr. dépression; ingl. depression; it. depressione) La depresión, o melancolía, es una
alteración del tono del humor hacia formas de tristeza profunda, con reducción de la autoestima y necesidad de
autocastigo. Cuando la intensidad de la depresión supera ciertos límites o se presenta en circunstancias que no
la justifican, se vuelve de competencia de la psiquiatría, en la que se distingue una depresión endógena que,
como lo dice el adjetivo, nace “desde adentro”, sin remitir a causas externas, y una depresión reactiva, que es
patológica sólo cuando la reacción ante acontecimientos luctuosos o tristes parecen excesivos.
o NOSOLOGÍA. Como modificación del tono del humor (en griego θυµο′ζ), la depresión es un
trastorno distímico (v. distimia) que tiene en la euforia (v.) su contrario, y cuando es muy marcada
asume las formas de la manía (v.). Depresión y manía pueden presentarse en fases o ciclos de semanas
con intervalos de períodos de bienestar, y en este caso se habla, de acuerdo con la clasificación de E.
Kraepelin, de ciclotimia (v.). El equilibrio entre depresión y euforia está entre los más delicados de los
equilibrios psíquicos. Regulado por los centros nerviosos situados en la base del cerebro, puede
alterarse por las más variadas estimulaciones, que van desde los factores físicos, químicos, climáticos,
hasta las experiencias de vida, la calidad de la educación recibida, los factores hereditarios, los ritmos
biológicos cotidianos. Distinguir entre factores hereditarios y factores ambientales es casi imposible;
porque padres tendencialmente depresivos someten a sus hijos a un clima familiar triste o a una
educación rígida y culpabilizante que facilita la futura depresión. Cada individuo aprende por sí
mismo las formas para evitar sus propios desequilibrios del humor, sobre todo aquellos de fondo
depresivo, porque también la convención social deja entrever que prefiere y que integra mejor a los
sujetos con un cierto grado de euforia, que favorece la pujanza, la proyección, la apertura a las
posibilidades de la vida. Esto explica por qué las formas más frecuentes de depresión aparecen
después de la edad mediana, cuando se vuelve más difícil esperar de la vida porque el futuro ya está
en gran parte determinado por las elecciones que se realizaron antes. La vida de todos los hombres
está atravesada por fases depresivas como episodios legítimos y comprensibles, y el sujeto es
consciente de que podrá superarlas por sí mismo. Cuando esta conciencia falta o ya no es controlable,
entonces el desequilibrio depresivo asume formas psiquiátricas, con características que suelen ser
descritas así:
a] Trastornos somáticos y neurovegetativos que abarcan desde el insomnio, que con frecuencia
anuncia el principio de una fase depresiva, la inapetencia con adelgazamiento rápido, la disminución
de los intereses sexuales, hasta las disfunciones hepatobiliares que inspiraron históricamente la
etimología de la melancolía (bilis negra).
b] Trastornos de la afectividad con sentimientos caracterizados por una profunda tristeza,
monótona y sombría, que se resiste a los requerimientos externos. A esto se agrega una progresiva
pérdida de interés por la vida, con frecuencia acompañada por un sentimiento de culpa vivida no con
miras a una expiación y una salvación, sino como una fatalidad inevitable. De aquí la autoacusación
continua a la que se somete el depresivo, siempre invadido por sentimientos de indignidad y de
autodesprecio.
c] Abulia en el comportamiento e inhibición del pensamiento, que surge lento y monótono, con
pérdida de iniciativa y de proyección. La atención, concentrada en temas melancólicos, vuelve pobre
la ideación, dificultosas las asociaciones, penosos los recuerdos y difíciles las síntesis mentales.
d] Tendencia al suicidio y deseo de muerte acompañan constantemente la vida del deprimido que, de
todas las formas de sufrimiento psiquiátrico, es sin lugar a dudas la más expuesta al deseo de muerte.
En ocasiones, adquiriendo un significado subjetivo “altruista”, frente a la amenaza de un porvenir
cada vez más oscuro, el depresivo arrastra en su muerte también a sus propios familiares, para
librarlos de la vida que él considera imposible continuar.
Angustia. En psiquiatría se usa generalmente el término ansiedad para denotar un estado afectivo, por así
decirlo, puro, y el término angustia para indicar un estado de ansiedad con un componente somático que
generalmente se manifiesta en una sensación de opresión torácica. Naturalmente éste no es el único síntoma
corporal, porque el estado de angustia puede traer consigo manifestaciones neurovegetativas, bioquímicas,
endocrinas y de la conducta, que se traducen en una aceleración de la actividad cardiaca, trastornos
vasomotores, respiratorios, de la musculatura estriada y otras alteraciones. Normalmente la ansiedad actúa como
aguijón para resolver un problema o para eliminar una amenaza. Desde este punto de vista, si los niveles de
ansiedad resultan muy bajos, hay una ejecución subóptima; en cambio, si son muy elevados hay una
disminución del rendimiento. La presencia de la ansiedad provoca una respuesta del comportamiento que tiene
el objetivo de reducirla, restableciendo la homeostasis (v.) psíquica del individuo. Cuando la ansiedad es
patológica está considerada, desde el punto de vista psiquiátrico, como un síntoma y no como una enfermedad
en sí; por lo tanto puede presentarse en cualquier enfermedad psiquiátrica u orgánica, con frecuencia como
signo inicial. En la depresión, por ejemplo, está presente una actitud ansiosa en las convicciones delirantes de
indignidad, de culpa y de pecados imperdonables, mientras en la esquizofrenia puede presentarse en las fases
agudas por el surgimiento de alucinaciones delirantes o de delirios aterradores. Por último, en los sujetos que
presentan una forma crónica de ansiedad son frecuentes otros síntomas, desde la dificultad para dormirse, sueño
no reparador y con pesadillas, hasta la evolución en enfermedad psicosomática.
Tolerancia (al. Toleranz; fr. tolérance; ingl. tolerance; it. tolleranza) En el ámbito psicológico el término se
utiliza fundamentalmente con tres acepciones: 1] como sinónimo de soportar, para referirse a la capacidad de
sostener tensiones y frustraciones dominando y adaptando la propia conducta incluso frente a la falta de
gratificaciones instintivas o existenciales inmediatas, o en relación con la propia experiencia, tanto en relación
con los demás, absteniéndose de penalizar, aunque sólo sea con un juicio negativo, actitudes, costumbres y
opiniones diferentes por su contenido o finalidad de las propias; 2] por extensión se habla de tolerancia social
para referirse al límite puesto o adquirido por un contexto social hacia actitudes anómalas o poco adecuadas a
las reglas de convivencia; 3] se habla también de tolerancia con referencia a la ingestión de sustancias tóxicas
para indicar el estado adaptativo en relación con una cierta cantidad ingerida (v. toxicomanía).
Amor (al. Liebe; fr. amour; ingl. love; it. amore) Relación dual que se basa en un intercambio emotivo de
diversa intensidad y duración, originado en la necesidad fisiológica de la satisfacción sexual y en la necesidad
psicológica del intercambio afectivo. Tema eminente de poetas y narradores, sólo recientemente se transformó
el amor en objeto de investigación científica en el ámbito de la psicología, el psicoanálisis, la psicología del
comportamiento y la fenomenología.
o PSICOLOGÍA. En este ámbito se ha intentado identificar los componentes que intervienen en el
evento amoroso y se distinguen cuatro formas de amor, basándose en el componente hegemónico. La
subdivisión de C.S. Lewis que, más allá de su nomenclatura de clara derivación griega, es
significativamente compartida, prevé:
el ágape, que es una forma de amor dirigida hacia el otro para favorecer su sobrevivencia y
bienestar, sin esperar a cambio especiales gratificaciones. Corresponde al amor altruista,
paterno y, en el lenguaje de A.H. Maslow, al “B-love” o amor por el otro, contrapuesto al
“D-love”, que es el amor originado en las necesidades personales;
el afecto, que tiene sus raíces en el primitivo “apego” del niño a la madre y cuya
continuación está en la solicitud de cercanía y de familiaridad con el otro;
la philia, basada en la expectativa de una gratificación real de parte del otro con el que se
desea intercambiar. Es un amor que se nutre de admiración, de sostén y de atribución de
cualidades positivas en el otro;
el eros, que tiene su raíz profunda en el deseo sexual que genera deseo de posesión y de
exclusividad; no está separado de la idealización del amado y de una tendencia al dominio
total sobre él.
o Se consideran factores constitutivos del amor, o “constelaciones”, como las llama R.J. Sternberg:
la intimidad, que implica los sentimientos de cercanía, unión y vínculo, típicos de las
relaciones amorosas;
la pasión, que tiene su centro en la sexualidad, de la que irradian atracción e idealización;
la decisión, que a corto plazo implica la determinación de amarse, y a largo plazo el empeño
de continuar haciéndolo en el futuro. En este caso es posible destacar que cada uno de estos
componentes ejerce una influencia sobre los otros, por lo que un cambio en el esquema del
empleo tiene consecuencias profundas sobre la intimidad y sobre la pasión, así como un
fuerte interés pasional inducirá a buscar gratificaciones a corto plazo, dejando en el fondo
las decisiones a largo plazo. Finalmente, existe una interpretación del amor como expediente
al que recurre la personalidad inadecuada que busca en la pareja los ideales que desea pero
que no fue capaz de realizar, y una interpretación del amor como desarrollo natural de la
personalidad adecuada, en la que el amor no es dictado por la necesidad de adquirir sino por
una especie de sobreabundancia oblativa. En el primer caso el amor que nace está
caracterizado por la dependencia, y su función eminente es la de remedio contra la ansiedad;
en el segundo el amor es capaz de reconocer la libertad del otro y de vivir sin invadir los
espacios de la autonomía individual. Otra distinción es la que existe entre el amor-pasión,
caracterizado por una intensa excitación sexual que con frecuencia se encuentra en las fases
iniciales del amor o, como dice la expresión de F. Alberoni (v. enamoramiento), en el amor
en “estado naciente”, y el amor-estima que se alimenta de la familiaridad y la cercanía, así
como del reconocimiento de los valores expresados por las respectivas personalidades.
También podría gustarte
- Depresión: Todas las respuestas para entenderla y superarlaDe EverandDepresión: Todas las respuestas para entenderla y superarlaAún no hay calificaciones
- Psicología De La Felicidad: Ahora El Camino Al Alcance De TodosDe EverandPsicología De La Felicidad: Ahora El Camino Al Alcance De TodosAún no hay calificaciones
- Curso Formación de Terapeutas en Biocodificación AlquímicaDocumento9 páginasCurso Formación de Terapeutas en Biocodificación Alquímicasandra droguettAún no hay calificaciones
- AnsiedadDocumento56 páginasAnsiedadjenmilAún no hay calificaciones
- Sufrimiento PsicológicoDocumento33 páginasSufrimiento PsicológicoDiego Villegas PacoAún no hay calificaciones
- El Duelo y Las Experiencias de PérdidaDocumento16 páginasEl Duelo y Las Experiencias de Pérdidacedifa1Aún no hay calificaciones
- Philip K Dick-Los SimulacrosDocumento114 páginasPhilip K Dick-Los SimulacrosLaura SanchezAún no hay calificaciones
- Autores y Conceptos Fundamentales de la Psicología Letras N-O: AUTORES Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES, #7De EverandAutores y Conceptos Fundamentales de la Psicología Letras N-O: AUTORES Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES, #7Aún no hay calificaciones
- La Neurosis y Sus ModalidadesDocumento4 páginasLa Neurosis y Sus ModalidadesarmandoAún no hay calificaciones
- Teoria PsicoSexual - Sigmund Freud - 17-11-2020Documento93 páginasTeoria PsicoSexual - Sigmund Freud - 17-11-2020Psicologo Roman RodriguezAún no hay calificaciones
- Diapositivas de Baño en CamaDocumento20 páginasDiapositivas de Baño en Camaalejandra100% (1)
- Bleichmar Algunossubtipos de DepresiónDocumento22 páginasBleichmar Algunossubtipos de DepresiónNati KolkerAún no hay calificaciones
- Tres Formas de La Angustia - Gabriel LombardiDocumento10 páginasTres Formas de La Angustia - Gabriel LombardibrelitoAún no hay calificaciones
- Sigmund Freud - Conferencia 25. La Angustia PDFDocumento7 páginasSigmund Freud - Conferencia 25. La Angustia PDFtinchomdAún no hay calificaciones
- EpistemologíaDocumento4 páginasEpistemologíaAna Karen Lopez GuevaraAún no hay calificaciones
- 7.1. Psicopatologías Del AfectoDocumento11 páginas7.1. Psicopatologías Del AfectoJAIRI ODALIS HERRERA MACIASAún no hay calificaciones
- El Goce Del Síntoma Neurótico Ganancia Primaria y SecundariaDocumento3 páginasEl Goce Del Síntoma Neurótico Ganancia Primaria y SecundariaEdgar Rodríguez100% (1)
- Algunos Subtipos de Depresión, Sus Interrelaciones y Consecuencias para El Tratamiento Psicoanalítico - Hugo BleichmarDocumento22 páginasAlgunos Subtipos de Depresión, Sus Interrelaciones y Consecuencias para El Tratamiento Psicoanalítico - Hugo BleichmarLetyCaMaAún no hay calificaciones
- Estructuras Psicopatologicas Neurosis Psicosis PerversionesDocumento30 páginasEstructuras Psicopatologicas Neurosis Psicosis PerversionesYayita Baudelaire100% (23)
- ENSAYO VII Las Neuropsicosis de La Defensa 1894Documento11 páginasENSAYO VII Las Neuropsicosis de La Defensa 1894Arturo TellezAún no hay calificaciones
- Final Psicoanalisis Ultimo 1Documento19 páginasFinal Psicoanalisis Ultimo 1Anii9709Aún no hay calificaciones
- Florenzano (22-26)Documento5 páginasFlorenzano (22-26)José Vial ArmanetAún no hay calificaciones
- Estudios Sobre La HisteriaDocumento3 páginasEstudios Sobre La HisteriagisselenimnimAún no hay calificaciones
- Angustia y Mecanismos de Defensa 289405040Documento20 páginasAngustia y Mecanismos de Defensa 289405040Manuel Lara Argaez100% (1)
- Resumen Unidad VI (Base de Datos)Documento12 páginasResumen Unidad VI (Base de Datos)Luciano PereyraAún no hay calificaciones
- Dolor Psiquico Norma MenassaDocumento9 páginasDolor Psiquico Norma MenassaLaura López PsicoanalistaAún no hay calificaciones
- Estado AnimicoDocumento4 páginasEstado AnimicoEli Miguel UVAún no hay calificaciones
- Qué Es La Infirmación de La PersonaDocumento5 páginasQué Es La Infirmación de La PersonaERNESTO PRADOAún no hay calificaciones
- Depresión Bleichmar AperturasDocumento19 páginasDepresión Bleichmar Aperturaswgpu100% (1)
- El Mecanismo Psíquico de Los Fenómenos Histéricos (1893)Documento4 páginasEl Mecanismo Psíquico de Los Fenómenos Histéricos (1893)alanapapichAún no hay calificaciones
- El Hombre en Busca de Sentido Viktor FranklDocumento7 páginasEl Hombre en Busca de Sentido Viktor FranklConsuelo GarciaAún no hay calificaciones
- La Neuropsicosis de DefensaDocumento11 páginasLa Neuropsicosis de DefensamsrosarinoAún no hay calificaciones
- Monografía InternadoDocumento15 páginasMonografía InternadoClaudia Raquel Samudio GenesAún no hay calificaciones
- Mecanismos de Defens - AfDocumento3 páginasMecanismos de Defens - AfGojan JebuzAún no hay calificaciones
- AbuliaDocumento3 páginasAbuliaEliana CaroAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento3 páginasUntitledCATALINA PAZ COVARRUBIAS SEPULVEDAAún no hay calificaciones
- Los SentimientosDocumento8 páginasLos SentimientosRobert FlemingAún no hay calificaciones
- Afectividad CAVCDocumento15 páginasAfectividad CAVCAle MonterrosoAún no hay calificaciones
- Caso HipocondriaDocumento11 páginasCaso HipocondriaambarsloaneAún no hay calificaciones
- AfectividadDocumento16 páginasAfectividadclaudia gaeteAún no hay calificaciones
- Adultos MayoresDocumento9 páginasAdultos MayoresLucia M.RAún no hay calificaciones
- 1 PBDocumento4 páginas1 PBMpM2919Aún no hay calificaciones
- Clasificacion de Los SentimientosDocumento5 páginasClasificacion de Los SentimientosRobert FlemingAún no hay calificaciones
- Unidad 1Documento20 páginasUnidad 1sergiomonge1963Aún no hay calificaciones
- Conducta Humana - PsicopatologiaDocumento8 páginasConducta Humana - Psicopatologiagamboaalicia00Aún no hay calificaciones
- Resumen Psa 3Documento21 páginasResumen Psa 3Cami AlcarazAún no hay calificaciones
- Narcisismo y AnorexiaDocumento11 páginasNarcisismo y AnorexiaJulio GonzálezAún no hay calificaciones
- Exploración de La AfectividadDocumento7 páginasExploración de La AfectividadAna Karla Gutierrez AmaroAún no hay calificaciones
- Clase 32va Confer en CIA Angustia y Vida PulsionalDocumento12 páginasClase 32va Confer en CIA Angustia y Vida PulsionalNorma Dzib100% (1)
- Resumen PsicopatoDocumento112 páginasResumen PsicopatoLucasInzuaAún no hay calificaciones
- Tipos de AngustiaDocumento4 páginasTipos de AngustiapabjorvalAún no hay calificaciones
- Teoría de La Enfermedad Única FinalDocumento4 páginasTeoría de La Enfermedad Única FinalSilvina Beatriz Perez Sanders ATAún no hay calificaciones
- Formacion de SintomasDocumento7 páginasFormacion de SintomasEstefanía VzAún no hay calificaciones
- MPBDocumento55 páginasMPBPatricia Vera OssesAún no hay calificaciones
- Neuropsicosis de DefensaDocumento10 páginasNeuropsicosis de Defensamaia tieriAún no hay calificaciones
- Ensayo Antropologia FilosoficaDocumento9 páginasEnsayo Antropologia FilosoficaMaria Andrea AragonAún no hay calificaciones
- Comunicacion PreliminarDocumento4 páginasComunicacion PreliminarDelfina BovierAún no hay calificaciones
- La Angustia y La Vida PulsionalDocumento5 páginasLa Angustia y La Vida PulsionalXimena ArreolaAún no hay calificaciones
- Conferencia 32Documento6 páginasConferencia 32maria jose ayala corralesAún no hay calificaciones
- Ansiedad Bajo Control: Una Guía Para Entender Tus Pensamientos Negativos Y Descubrir Las Técnicas Para Superar La AnsiedadDe EverandAnsiedad Bajo Control: Una Guía Para Entender Tus Pensamientos Negativos Y Descubrir Las Técnicas Para Superar La AnsiedadAún no hay calificaciones
- CATALOGO DE PRODUCTOS TSCMayo2021 INDocumento44 páginasCATALOGO DE PRODUCTOS TSCMayo2021 INhector pardoAún no hay calificaciones
- FOTOPROTECCIONDocumento6 páginasFOTOPROTECCIONBeltran Amaro Bravo ChávezAún no hay calificaciones
- PIODERMIASDocumento35 páginasPIODERMIASJhosselin Rodriguez MoratoAún no hay calificaciones
- Portafolio Como Prueba Final de Etica Profesional Del Psicóloga 2670Documento2 páginasPortafolio Como Prueba Final de Etica Profesional Del Psicóloga 2670Queissy MorelAún no hay calificaciones
- Formato Reporte de Resultados 45Documento7 páginasFormato Reporte de Resultados 45Lina MenesesAún no hay calificaciones
- Hempadur Mastic 45880 - 11480Documento15 páginasHempadur Mastic 45880 - 11480Caleb CentariunAún no hay calificaciones
- Decreto Provincial - Santa FeDocumento12 páginasDecreto Provincial - Santa FeEl LitoralAún no hay calificaciones
- Manual General Descripcion Puestos 14052014 TomoIDocumento729 páginasManual General Descripcion Puestos 14052014 TomoIYenifer ManciaAún no hay calificaciones
- Manual Historia ClinicaDocumento82 páginasManual Historia ClinicaDiego ValdiviaAún no hay calificaciones
- Syllabus Basico 2021Documento4 páginasSyllabus Basico 2021Carla Pamela Montaño MontañoAún no hay calificaciones
- Modulo 3,2 PsicoDocumento8 páginasModulo 3,2 PsicoLiliana CastelliAún no hay calificaciones
- Regresión LogísticaDocumento18 páginasRegresión LogísticaANDRES OLAYA MONTESAún no hay calificaciones
- Texto Mar de ControversiasDocumento8 páginasTexto Mar de ControversiasZunilda LopezAún no hay calificaciones
- 43 Boletin Medicina Fetal 2011Documento2 páginas43 Boletin Medicina Fetal 2011Rene Abate DagaAún no hay calificaciones
- Folleto 1. Amalgamas DentalesDocumento6 páginasFolleto 1. Amalgamas DentalesERIN CHARLIZE ALECIO MARTINEZAún no hay calificaciones
- Consorcio Tepsur 1Documento4 páginasConsorcio Tepsur 1Leydi TQAún no hay calificaciones
- Ekg Parte 1Documento20 páginasEkg Parte 1greciaAún no hay calificaciones
- Plan de Gestion de Convivencia EscolarDocumento11 páginasPlan de Gestion de Convivencia EscolarFelipe SchmidtAún no hay calificaciones
- Desintoxicación Con Yodo THYROLDocumento2 páginasDesintoxicación Con Yodo THYROLAndrea GonzalezAún no hay calificaciones
- Laboratorio de Otorrino YamilkaDocumento10 páginasLaboratorio de Otorrino YamilkaJ'sRodriguezAún no hay calificaciones
- Cronograma 282153 Sec 92 Relianz Mining Solutions S.A.S. Humos Metalicos 28-12-2017 Bolivar GalapaDocumento25 páginasCronograma 282153 Sec 92 Relianz Mining Solutions S.A.S. Humos Metalicos 28-12-2017 Bolivar Galapajonathan palmaAún no hay calificaciones
- COMPONENTESDocumento2 páginasCOMPONENTESKatherine Michell Eb TziuAún no hay calificaciones
- Tijera Cortatodo Allmed PDFDocumento1 páginaTijera Cortatodo Allmed PDFAndres AndradeAún no hay calificaciones
- Gastritis ApaDocumento25 páginasGastritis ApaFABIOLA ALARCON MERCADOAún no hay calificaciones
- Propuesta de Poder GenericoDocumento2 páginasPropuesta de Poder GenericoCarmen Elena VegaAún no hay calificaciones
- Taller 2 LegislacionDocumento8 páginasTaller 2 LegislacionMaría antonia Sanabria VelascoAún no hay calificaciones
- Revision-Cigarrillo-Electronico Ehoc 10 10 2016 ReviDocumento15 páginasRevision-Cigarrillo-Electronico Ehoc 10 10 2016 ReviGina Marcela Chaves HenriquezAún no hay calificaciones