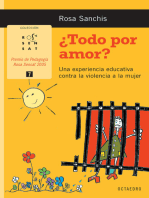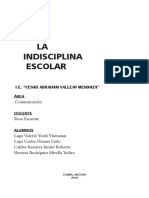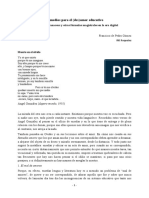Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Docente Quemado Becerra Revista Anfibia
El Docente Quemado Becerra Revista Anfibia
Cargado por
Gabriel De Luca0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
1 vistas11 páginasTítulo original
El docente quemado Becerra Revista Anfibia.doc
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
1 vistas11 páginasEl Docente Quemado Becerra Revista Anfibia
El Docente Quemado Becerra Revista Anfibia
Cargado por
Gabriel De LucaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
Docentes, aula y alienación
EL DOCENTE QUEMADO
Por Manuel Becerra Ilustración
Sebastián Angresano
Es afuera del aula, y no adentro,
donde acecha la alienación docente.
En el burócrata que le pide otra
planilla de Excel al profesor, en el
ministro que los llama "vagos", en la
exclusión que se mete en la sangre
del alumno en forma de falopa. Lo
artesanal de la docencia pasa por
transitar la cornisa entre el acto
educativo y las variables que le
"queman la cabeza" al maestro. Y
aunque las fábulas románticas sobre
la escuela mienten, es el cariño por el
trabajo escolar lo que hace un
diferencial decisivo en la enseñanza.
Carmen adivina lo que le va a contestar la
Secretaria. Con más de 30 años de aula encima
sabe decodificar las inflexiones de la voz y los
gestos mínimos de quienes pueblan las escuelas.
—Del Ministerio negaron la licencia porque dicen
que el congreso ése no está auspiciado por el
gobierno de la provincia.
—Pero es en España, Nora. Es un congreso sobre
pedagogía y ciencias sociales y me invitaron
especialmente, qué van a saber ellos del gobierno
de la provincia.
—No te queda otra que tomarte una licencia por
asuntos personales… pero vas a perder
presentismo y días. Fijate lo que te conviene.
—Y, tengo un doctorado en Didáctica de la
Geografía y me invitaron especialmente a
exponer… mirá si me lo voy a perder porque estos
tipos solamente saben estampar sellos y bochar
expedientes. Pasame un “Asuntos personales”.
Carmen salió de Secretaría para macerar su
derrota burocrática en Sala de Profesores. A las
diez y media de la mañana en general no solía
haber nadie, así que pudo digerirla tranquila. No
fue tan doloroso: ella ya lo sabía de antes. Sabe
con qué bueyes ara. Hace más de 30 años sabe con
qué bueyes ara.
El sistema educativo es una trituradora de
subjetividades. Todas las expectativas que le
ponemos al momento en que vamos a entrar al aula
por primera vez se van cortando a cuchillo y
entrando en una línea de montaje que, como en la
película The Wall, terminan cayendo en una
picadora de carne. Con el tiempo los docentes
vamos aceptando lo que pasa dentro de las
escuelas –no dentro de las aulas sino en los
pasillos, en sala de profesores, en las idas y
vueltas al ministerio– como una verdad inmutable y
única. Nos cruzamos con gente que no tiene ganas
de estar ahí, porque se las han extirpado con el
bisturí de una rutina burocrático-política que
desintegra, como un ácido corrosivo, todo deseo.
Soy un docente del Bicentenario: empecé a dar
clases en junio de 2010 en segundo y en cuarto
años de la secundaria. Llevo siete años como
profesor en escuelas públicas porteñas. Mis
alumnos forman parte de generaciones
pauperizadas por los cimbronazos económico-
sociales de la historia reciente: familias que, cada
tantos años, parecen ser sujetadas de los pelos y
ahogadas en la miseria.
¿Qué buscamos quienes trabajamos como
docentes? ¿Una entrada estable de dinero?
¿Transformar la realidad? ¿O escapar de ella? La
convivencia, prolongada en los años, entre
personas con perfiles profesionales y pedagógicos
dispares nos transforma en esponjas de un sistema
implícito de normas y valores que conforman la
dinámica escolar.
En rigor, un pequeño porcentaje de esos códigos
tienen un asidero jurídico real: el resto son
tradiciones, gestos, miradas, que anulan o habilitan
espacios para la tarea. En los recreos, en las horas
libres y en los tiempos muertos aparecen entre los
adultos los conflictos, las explicaciones, los
chismes, los boicots. Y, de vez en cuando, aparecen
personas con las que elegimos trabajar porque
compartimos criterios. Y, muy de vez en cuando, la
magia de un encuentro mirándose a los ojos y
laburando con objetivos y metas comunes y
transformadoras. Pero siempre a modo de
excepción, a la que algunos queremos aferrarnos
con todo el cuerpo y con toda el alma. Eso:
aferrarse a la excepción.
Aceptamos, acomodándonos a la rutina, que no se
nos reconozca el trabajo innovador o la
investigación pedagógica en pos de alguna absurda
y obsoleta resolución ministerial firmada vaya a
saber en qué pasado remoto. Como le pasó a
Carmen. Aceptamos que los cambios de gobierno
vengan acompañados de recetas mágicas para
arreglar todos los problemas educativos en dos
semanas, para lo cual –¡oh, sorpresa!– la
responsabilidad recae íntegramente en nosotros.
Vemos pasar ministros, gobernadores, presidentes,
que hablan de la importancia central, estratégica y
decisiva de la educación para el desarrollo del
país, pero cuando tenemos que negociar salarios
nos atacan con las chicanas de la mediocridad, la
vagancia, la inutilidad, la obsolescencia y,
finalmente, la reemplazabilidad.
Algunos gobiernos, algunos funcionarios, han
entendido mejor que otros la complejidad de
trabajar como docente dentro del sistema
educativo. Pero han pasado. Y si vuelven, también
volverán a pasar. Y nosotros seguiremos allí,
rondando el busto de Sarmiento que nos clava su
mirada petrificada en la euforia decimonónica y su
mandato ejemplar mientras para nosotros, en pleno
siglo XXI de Netflix, reggaetón y violencia, pasan
los años. Pero, como me dijo una docente a punto
de jubilarse cuando entré a trabajar: “Yo todos los
años tengo uno más, pero ellos siempre tienen 13”.
Bienvenidos a la escuela: te aliena o te transforma.
En los profesorados no se enseña el más siniestro
de los contenidos ocultos de la carrera docente:
aprender a gambetear el burn out. Estar quemado
es una especie de necrosis emocional o psíquica
que sobreviene cuando los emergentes de la
escuela nos exceden. Los encuentros y
desencuentros entre docentes están atravesados
por el drama social, la falta de infraestructura, los
salarios bajos, el desdén ministerial y
gubernamental –o patronal, en las privadas–, la
carga burocrática siempre tendiente al infinito, la
necesidad de afecto de pibes sueltos por la vida
sin lograr enganchar un pasamanos del cual
agarrarse. El aglutinante del trabajo en la escuela
es casi siempre un líquido pegajoso compuesto
exclusivamente por miserias.
Y eso sólo se aprende en la trinchera.
—Dice Gabriel que no te va a tomar de nuevo, que
ya te dio demasiadas oportunidades y que vos
faltaste un montón, y así no se puede aprender. Y
que no te va a aprobar por aprobar.
A Estefi se le llenaron los ojos de lágrimas –otra
vez– porque el profesor de Educación Cívica nunca
quiso entender que ella faltó porque fue mamá y
tuvo que cuidar a su bebé que nació prematuro y
estuvo internado un mes. No la dejaba entrar al
aula con el nene y le puso una sanción cuando
amagó con darle la teta durante su hora. Ningún
otro docente le hacía tanta historia, el resto más o
menos entendía la situación. Estefi tragó saliva y
lágrimas: si había algún consuelo era que Gabriel
no tenía un problema personal, porque a la mayoría
de sus compañeros le inventó alguna excusa medio
irracional para no terminar de cerrar nunca las
notas. Nadie del curso podía seguirle el ritmo: no
entendían sus consignas, ni qué era lo que
evaluaba, porque constantemente cambiaba las
reglas. Así que Estefi se fue para el aula donde
estaba Verónica, la profe de Biología. Le costaba
mucho esa materia, pero Verónica siempre había
sido clara y concreta con el trabajo que se hacía.
—Mirá Estefi, a mí me parece que en lo que me
entregaste a algunas respuestas les falta un poco
de desarrollo.
Estefi quedó de nuevo al borde del llanto. En el
aula, llena de grafitis de añares, hacía un calor
insoportable: a fines de febrero el único ventilador
que funcionaba estaba agonizando. Las paletas
giraban en forma decorativa: no tiraban nada de
aire.
—Igual yo te vi hacer un esfuerzo enorme, y la
verdad que no puedo dejar de valorar eso. Vos por
ahí no terminaste de cerrar los contenidos de
Biología, pero sí avanzaste desde el punto de
partida. Además fuiste mamá y aprender a manejar
los tiempos de crianza con las obligaciones es un
esfuerzo enorme. Aprobaste.
Estefi alzó a su bebé, que estaba ya transpirado y
cansado de estar en el aula con ese calor, y dejó
que una sonrisa enorme le transformara la cara.
Había pasado de año.
Las fábulas románticas sobre la escuela mienten.
Ni los docentes somos héroes ni todos los pibes
terminan sus trayectorias educativas habiendo
aprendido cosas decisivas para su vida. Sin
embargo, de esos relatos inspiradores y
revolucionarios que todos hemos leído en el
profesorado –la contraseña es “Paulo Freire”–
emerge un sustrato de verdad. Es la variable crítica
del acto educativo: la docencia es un trabajo que
tiene sus pilares en un vínculo afectivo. Cuanto
más clara, respetuosa y sanamente se tienda ese
puente que implica –además– una relación de
poder, las condiciones para educar serán más
favorables. Dicho de otro modo: si en algo Freire la
pegó era que con cariño por la tarea el trabajo
escolar se hace con un diferencial decisivo.
El aula tiene su propio microclima, más predecible
que el universo adulto. Como los pibes tienen,
siempre, la misma edad, a medida que pasan los
años uno va aprendiendo cosas del panorama
mental y psicológico de los chicos y adolescentes.
Con buena voluntad, incluso los peores emergentes
–un pibe que no se quiere enmarcar, una clase
atravesada por tensiones vinculares irremontables,
una situación de violencia– forman parte del
universo de lo posible. A diferencia de la alienación
que recorre con su corset las mentes docentes
para asifixiarlas, en el aula el foco está puesto en
el conocimiento, en los objetivos que uno se
plantea, en las preguntas de los alumnos. En sus
dificultades y sus aportes al proceso de
aprendizaje. Ahí está el núcleo, lo verdadero, lo
importante: en la enseñanza.
En la clase está el centro de la galaxia educativa.
La clase es una relación entre sujetos, alrededor
de un campo de conocimiento, atravesado por
estrategias didácticas en función de definiciones
político-pedagógicas. Es una relación de poder,
donde el docente debe ganarse ese lugar en
función de aquel vínculo afectivo. Todo lo demás es
coyuntura, es circunstancia: el contexto
socioeconómico del país, las lógicas burocráticas
ministeriales, la biología micropolítica institucional
de cada escuela. Es entonces cuando, mirando
desde fuera del aula, nos acecha la alienación
docente –nuestra Parca personal–
transubstanciada en ese compañero que nos
psicopatea con mecanismos perversos, en ese
burócrata que nos pide otra planilla Excel más, en
ese ministro que nos llama “vagos”, en esa
exclusión social que hace ruido en la panza de los
pibes o que se les metió en la sangre en forma de
falopa. ¿Pero está la Parca realmente fuera del
aula?
Lo artesanal de la docencia pasa por transitar la
cornisa entre el acto educativo y las variables
alienantes. El desafío entonces está en plantarse
como un patovica brutal en la puerta para impedir
que todo lo que perturba el laburo entre al aula.
Algunas pocas veces se puede; la (enorme)
mayoría de las veces no. Y ante eso sobreviene la
frustración de no haber podido, de permitir que la
lava de la exclusión social nos bañara en medio de
la clase, desollándonos. Sin embargo, tal vez
incluso en esas circunstancias fallidas, los pibes
aprendieron algo.
Lo más oculto, lo extraordinario, es que lo que
realmente aprenden los alumnos son cosas que los
docentes hacemos de forma inconsciente.
Aprenden más de nuestros actos, de nuestras
actitudes frente a las cosas que compartimos en
esas pocas horas en que nos cruzamos por día, que
de los contenidos de las clases. Aprenden de los
gestos, de los cuerpos, de las inflexiones de la voz,
de las broncas y las alegrías. La epifanía de
descubrir eso nos asoma a la cornisa: no basta con
preparar eficientemente una clase para
asegurarnos que hubo un avance en el proceso de
aprendizaje. Somos ejemplo todo el tiempo, nos
miran más de lo que nos escuchan. Y eso nos deja
a la intemperie de una mirada constante, curiosa,
que busca una referencia.
No hay guita que pague una mirada de respeto,
cariño, admiración y reconocimiento. Porque, en
tiempos de un capitalismo global incierto –de
consumo, de violencia, de instantaneidad–, esas
cuatro palabras –sobre todo en el marco de la
escuela– parecen ser categorías obsoletas y
perimidas.
De un tiempo a esta parte, ex alumnos y ex
alumnas comenzaron a comentarme, a algunos
compañeros y compañeras y a mí, que en su paso
por el colegio donde trabajamos ellos habían
aprendido a defender sus derechos. Si bien lo
hemos trabajado en clase, no estoy seguro de fuera
un foco académico demasiado relevante. Lo
aprendieron al vernos transitar la escuela,
relacionarnos con nuestros propios compañeros y
con el gobierno. Y que hayan aprendido eso
significa que nosotros, de alguna manera, logramos
comunicarlo sin palabras. Más aún: logramos
enseñarlo sin palabras.
Tal vez porque, simplemente, defender nuestros
derechos es nuestra forma de vivir. Tal vez porque
se enseña como se vive.
También podría gustarte
- CLASE 2 Roxana Levinsky Capítulo Noveduc FinalDocumento12 páginasCLASE 2 Roxana Levinsky Capítulo Noveduc FinalsilvanaiAún no hay calificaciones
- Mapa Mental Funciones Docentes.Documento1 páginaMapa Mental Funciones Docentes.Mely Zumaya82% (11)
- La hora de clase: Por una erótica de la enseñanzaDe EverandLa hora de clase: Por una erótica de la enseñanzaCarlos GumpertAún no hay calificaciones
- Recalcati. La Hora de Clase. Por Una Erótica de La Enseñanza. IntroducciónDocumento9 páginasRecalcati. La Hora de Clase. Por Una Erótica de La Enseñanza. IntroducciónDon Manuel Cuevas Burgos67% (6)
- Carta A Un Profesor (Recalcati)Documento5 páginasCarta A Un Profesor (Recalcati)Antonio Santos Ortega100% (3)
- Primero de EsoDocumento27 páginasPrimero de EsoMaria Jose0% (1)
- Las Habilidades Socioemocionales Del Docente InfografiaDocumento1 páginaLas Habilidades Socioemocionales Del Docente InfografiaSusana Castañeda Bermejo100% (1)
- ¿Todo por amor?: Una experiencia educativa contra la violencia a la mujerDe Everand¿Todo por amor?: Una experiencia educativa contra la violencia a la mujerCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Donde Esta La Escuela - DuschatzkyDocumento26 páginasDonde Esta La Escuela - Duschatzkyemotata100% (2)
- Monografía - La Indisciplina EscolarDocumento15 páginasMonografía - La Indisciplina EscolarJPR Lv86% (7)
- Esbozo Pemc Abaco 2021-2022Documento9 páginasEsbozo Pemc Abaco 2021-2022jacqueline vera ibarraAún no hay calificaciones
- Plan de Tutoría de Aula NuevoDocumento11 páginasPlan de Tutoría de Aula Nuevooswaldo castillo quispeAún no hay calificaciones
- Hilvanes en La Escuela - Maltz LilianaDocumento18 páginasHilvanes en La Escuela - Maltz LilianaLucía LelliAún no hay calificaciones
- El Maestro Quemado - Becerra M - UNSAMDocumento6 páginasEl Maestro Quemado - Becerra M - UNSAMRaquel BarabAún no hay calificaciones
- El Maestro QuemadoDocumento4 páginasEl Maestro QuemadoPao ZambelliAún no hay calificaciones
- Apuntes de Flacso, Una Guía para El ProyectoDocumento5 páginasApuntes de Flacso, Una Guía para El ProyectoMaria Angélica VianaAún no hay calificaciones
- Libro Sos para La Educación PDFDocumento195 páginasLibro Sos para La Educación PDFMaria PaulaAún no hay calificaciones
- Creatividad, Expresión y Arte, Terapia para Una Educación Del Siglo XXIDocumento19 páginasCreatividad, Expresión y Arte, Terapia para Una Educación Del Siglo XXIJuan Carlos Hincapié BravoAún no hay calificaciones
- Resumen KesslerDocumento9 páginasResumen KesslerLeonel BezierAún no hay calificaciones
- Escena 1Documento3 páginasEscena 1Paula CovaAún no hay calificaciones
- Escuela o Fábrica de CretinosDocumento2 páginasEscuela o Fábrica de CretinoscerenautaAún no hay calificaciones
- Antelo E. Padres Nuestros Que Están en Las EscuelasDocumento7 páginasAntelo E. Padres Nuestros Que Están en Las EscuelasMaria Paula Sanchez TorrentAún no hay calificaciones
- Hacia Una Infancia Intercultural - Raúl DiazDocumento11 páginasHacia Una Infancia Intercultural - Raúl DiazGastón Gabriel RodríguezAún no hay calificaciones
- Transcripción Presentación EspinosaDocumento6 páginasTranscripción Presentación EspinosaCecilia DavoliAún no hay calificaciones
- Clase 3 Fronteras Que Habilitan.Documento10 páginasClase 3 Fronteras Que Habilitan.yanina.msosaAún no hay calificaciones
- El Aula Global y El Maestro MoreddDocumento19 páginasEl Aula Global y El Maestro MoreddAnalia FenocchioAún no hay calificaciones
- 19 - 9 No Hay Escuela en Su Nombre Sino en Su RelaciónDocumento3 páginas19 - 9 No Hay Escuela en Su Nombre Sino en Su RelaciónMaria EugeniaAún no hay calificaciones
- El Aula Global y El Maestro ReparadorDocumento11 páginasEl Aula Global y El Maestro Reparadoremiliotamburini9059Aún no hay calificaciones
- Clase 3. Fronteras Que HabilitanDocumento12 páginasClase 3. Fronteras Que HabilitangisecappeAún no hay calificaciones
- Educadores 234Documento5 páginasEducadores 234Red EleAún no hay calificaciones
- Diario de EscuelaDocumento292 páginasDiario de EscuelaLeandro Germán PolisenaAún no hay calificaciones
- La Autoridad Docente y La Cultura Democrática EscolarDocumento6 páginasLa Autoridad Docente y La Cultura Democrática EscolarLiliana Alejandra AbocattiAún no hay calificaciones
- Clase Teórica 2. Fronteras Que Habilitan.Documento10 páginasClase Teórica 2. Fronteras Que Habilitan.Nicolas Sale EnrightAún no hay calificaciones
- Dossier Currículo en Contextos DiversosDocumento18 páginasDossier Currículo en Contextos Diversosmiguelcasasus92Aún no hay calificaciones
- El Aula Global y El Maestro Moderador AnfibiaDocumento6 páginasEl Aula Global y El Maestro Moderador AnfibiaSofita FarruggiaAún no hay calificaciones
- Antelo (2014) - Padres Nuestros Que Están en Las EscuelasDocumento9 páginasAntelo (2014) - Padres Nuestros Que Están en Las EscuelasMaria Nazarena BamonteAún no hay calificaciones
- Ábrete AulaDocumento7 páginasÁbrete AulaGuGaaaAún no hay calificaciones
- Lo Que Queda Del Maestro Antelo 1Documento11 páginasLo Que Queda Del Maestro Antelo 1tamaramusi26Aún no hay calificaciones
- Entrevista Massimo - RecalcatiDocumento4 páginasEntrevista Massimo - RecalcatimarianoAún no hay calificaciones
- Pedagogía ExistencialistaDocumento27 páginasPedagogía Existencialistafanuele_airesAún no hay calificaciones
- Relato Práctica FinDocumento6 páginasRelato Práctica FinJHON JAMES MOTATO GONZALEZAún no hay calificaciones
- Daros Un Abrazo Caramba - Jaume Martínez BonaféDocumento1 páginaDaros Un Abrazo Caramba - Jaume Martínez Bonaféedisson.cuervo281Aún no hay calificaciones
- Diario de Ruta Cardenas IntroDocumento12 páginasDiario de Ruta Cardenas IntroAndrea CrisciAún no hay calificaciones
- La DocenciaDocumento6 páginasLa DocenciaVida Arbol De VidaAún no hay calificaciones
- El Grito Manso Paulo Freire PDFDocumento12 páginasEl Grito Manso Paulo Freire PDFRafael San Martin67% (3)
- Des Armando Escuela. Parte 2Documento7 páginasDes Armando Escuela. Parte 2Carla 1980100% (2)
- Qué Hora EsDocumento7 páginasQué Hora EsKaren OlivasAún no hay calificaciones
- DIAZ Infancia Intercultural PDFDocumento9 páginasDIAZ Infancia Intercultural PDFLuthien BerenAún no hay calificaciones
- Ser Padres, Ser Madres Hoy - Niño Dibujado A PlumaDocumento28 páginasSer Padres, Ser Madres Hoy - Niño Dibujado A PlumaManuel Alejandro Briceño CifuentesAún no hay calificaciones
- AutobiografiaDocumento2 páginasAutobiografiaBarbi PintosAún no hay calificaciones
- El Fracaso de La Escuela en Su para Todos 2002 PDFDocumento14 páginasEl Fracaso de La Escuela en Su para Todos 2002 PDFSandra Di DonatoAún no hay calificaciones
- Rivas-Educar en Tiempos de PandemiaDocumento14 páginasRivas-Educar en Tiempos de PandemiaMaria Marta Taurozzi100% (4)
- Sueños InterrumpidosDocumento4 páginasSueños InterrumpidosJésica SokolovskyAún no hay calificaciones
- En El Umbral de La Escuela Marina GarcésDocumento2 páginasEn El Umbral de La Escuela Marina GarcésMar PiaserAún no hay calificaciones
- Remedios para El Desamor 1Documento13 páginasRemedios para El Desamor 1Joaquin PerezAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico Integradorpractica DocenteDocumento5 páginasTrabajo Practico Integradorpractica DocenteSilvia Mariela EntiveroAún no hay calificaciones
- DusselDocumento13 páginasDusselBrisaAún no hay calificaciones
- Farran Otros Modos de Pensar La Gestion Educativa 1Documento5 páginasFarran Otros Modos de Pensar La Gestion Educativa 1MarceloToroAún no hay calificaciones
- 3.3. Freire - Cartas A Quien Pretende Enseñar. Cap 6 y 7Documento26 páginas3.3. Freire - Cartas A Quien Pretende Enseñar. Cap 6 y 7Gabriela AlmirónAún no hay calificaciones
- El grado primero, los niños y las tareas: De cómo lo subjetivo se interpone en la realización de la tareaDe EverandEl grado primero, los niños y las tareas: De cómo lo subjetivo se interpone en la realización de la tareaAún no hay calificaciones
- Va de MestresDocumento4 páginasVa de MestresjoselopezvillalbaAún no hay calificaciones
- Reflexiones PedagógicasDocumento19 páginasReflexiones PedagógicasercusanAún no hay calificaciones
- Panfleto Sobre "Panfleto Antipedagógico"Documento17 páginasPanfleto Sobre "Panfleto Antipedagógico"chechuAún no hay calificaciones
- Filidoro ..Documento13 páginasFilidoro ..Gianna Bergia100% (1)
- Entre Muros Análisis PDFDocumento11 páginasEntre Muros Análisis PDFmecherreraAún no hay calificaciones
- Pedagogía Existencialista - GusdorfDocumento25 páginasPedagogía Existencialista - GusdorfHernanBuenosAiresAún no hay calificaciones
- 3 - DDHH y Las MujeresDocumento1 página3 - DDHH y Las MujeresGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- 5 DDHH HistoriaDocumento2 páginas5 DDHH HistoriaGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- Ejercitación Análisis de Oración Simple y CompuestaDocumento1 páginaEjercitación Análisis de Oración Simple y CompuestaGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- 2 - Derechos Humanos FemicidioDocumento1 página2 - Derechos Humanos FemicidioGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- La Lucha de Las MujeresDocumento4 páginasLa Lucha de Las MujeresGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- Lengua 3roDocumento2 páginasLengua 3roGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- 1 Analisis El Mundo Prometido de Juanito LagunaDocumento2 páginas1 Analisis El Mundo Prometido de Juanito LagunaGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- TP 2 LENGUA 1ro 2da Las Sirenas - SustantivosDocumento5 páginasTP 2 LENGUA 1ro 2da Las Sirenas - SustantivosGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- Plan para La Continuidad de Las Trayectorias EscolaresDocumento1 páginaPlan para La Continuidad de Las Trayectorias EscolaresGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- POLICIALDocumento1 páginaPOLICIALGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- FEC 3ro 2da y 3ro 3ra TM - Actividad Especial Conjunta Judith Butler Sobre El COVID-19 (Col 10 de 8-1er Bimestre 2021)Documento4 páginasFEC 3ro 2da y 3ro 3ra TM - Actividad Especial Conjunta Judith Butler Sobre El COVID-19 (Col 10 de 8-1er Bimestre 2021)Gabriel De LucaAún no hay calificaciones
- Proyecto Previas Por ParcialesDocumento4 páginasProyecto Previas Por ParcialesGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- Cuestionario Impacto Social AislamientoDocumento3 páginasCuestionario Impacto Social AislamientoGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- El Marica de Abelardo Castillo 5to Año Colegio 10 Turno Mañano Activ. 2 PRIMER CuatrimestreDocumento5 páginasEl Marica de Abelardo Castillo 5to Año Colegio 10 Turno Mañano Activ. 2 PRIMER CuatrimestreGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- Grisela Ej de Verbos 1ra y 2da Declinaciones OracionesDocumento5 páginasGrisela Ej de Verbos 1ra y 2da Declinaciones OracionesGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- Gabriel Brener Síes y Noes de La Escuela Remota Pagina 12Documento4 páginasGabriel Brener Síes y Noes de La Escuela Remota Pagina 12Gabriel De LucaAún no hay calificaciones
- Proyecto Previas Por ParcialesDocumento4 páginasProyecto Previas Por ParcialesGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- Poemas GeroDocumento3 páginasPoemas GeroGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- CARRANZA Marcela - La Literatura Al Servicio de Los ValoresDocumento13 páginasCARRANZA Marcela - La Literatura Al Servicio de Los ValoresGabriel De Luca0% (1)
- Flores Val - Alegorías Del Temblor. Leer Como Experiencia de (De) GenerizaciónDocumento5 páginasFlores Val - Alegorías Del Temblor. Leer Como Experiencia de (De) GenerizaciónGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- Terceros Poemas de MachadoDocumento3 páginasTerceros Poemas de MachadoGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- Datos Orientativos para Elegir El Informe Pedagógico Correspondiente A Cada EstudianteDocumento1 páginaDatos Orientativos para Elegir El Informe Pedagógico Correspondiente A Cada EstudianteGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- Evaluacion Rema-1ra2019 CompletaDocumento1 páginaEvaluacion Rema-1ra2019 CompletaGabriel De Luca0% (1)
- Cuentos de Anderson ImbertDocumento2 páginasCuentos de Anderson ImbertGabriel De LucaAún no hay calificaciones
- Caso GriseldaDocumento2 páginasCaso GriseldaCarmen PárragaAún no hay calificaciones
- Formato de Planeación Didáctica Primer SemestreDocumento28 páginasFormato de Planeación Didáctica Primer Semestrejhonatan alejandro cruzAún no hay calificaciones
- Lectura La Investigación de La Enseñanza IIDocumento18 páginasLectura La Investigación de La Enseñanza IIYesenia Amador Olvera100% (1)
- Compromiso Del Docente 2018Documento2 páginasCompromiso Del Docente 2018Luis PGAún no hay calificaciones
- Resumen Capitulo Uno y Dos Del LibroDocumento3 páginasResumen Capitulo Uno y Dos Del LibroRuben Dario Rodriguez FigueroaAún no hay calificaciones
- Estrategias Pedagógicas de La Educación InicialDocumento11 páginasEstrategias Pedagógicas de La Educación InicialJarol HernandezAún no hay calificaciones
- 3.5 Balance Practica PedagógicaDocumento2 páginas3.5 Balance Practica PedagógicaJesus David MonterrozaAún no hay calificaciones
- Expte 14174Documento17 páginasExpte 14174Sofiaca DomínguezAún no hay calificaciones
- Mindfulness Secundaria 65e22572 F1fa 3730 05d7 Cbddc83d792cDocumento10 páginasMindfulness Secundaria 65e22572 F1fa 3730 05d7 Cbddc83d792cConsuelo Rubio MorenoAún no hay calificaciones
- Sesión de Clases - 3 Años - 1Documento3 páginasSesión de Clases - 3 Años - 1Nathy Milla ReyesAún no hay calificaciones
- Instituto Gregorio MendelDocumento6 páginasInstituto Gregorio MendelFreiner Juro vargasAún no hay calificaciones
- Ficha de Aprendizaje N°4 - 1ºDocumento6 páginasFicha de Aprendizaje N°4 - 1ºfariasmogollonirbinAún no hay calificaciones
- ENSAYO ¿Los Maestros Deben Ser Como Segundos PadresDocumento6 páginasENSAYO ¿Los Maestros Deben Ser Como Segundos PadresMarco PulidoAún no hay calificaciones
- S6 Contenido ATED1501Documento18 páginasS6 Contenido ATED1501estefani cancinoAún no hay calificaciones
- Aula Virtual MoodleDocumento23 páginasAula Virtual Moodlegonzalex24Aún no hay calificaciones
- Diversidad MotoraDocumento22 páginasDiversidad MotoradhamelizgonzalezAún no hay calificaciones
- Proyecto A La EnseñanzaDocumento12 páginasProyecto A La EnseñanzaAngie Solorzano100% (3)
- ReaJimenez JesusDaniel M00S1AI1Documento4 páginasReaJimenez JesusDaniel M00S1AI1Daniel RJAún no hay calificaciones
- Manual Convivencia ActualizadoDocumento77 páginasManual Convivencia Actualizadojohn henry santos ruizAún no hay calificaciones
- SilaboDocumento6 páginasSilaboaw.chng25Aún no hay calificaciones
- Gia - Propicia Un Ambiente de Respeto y Proximidada - JulioDocumento15 páginasGia - Propicia Un Ambiente de Respeto y Proximidada - JulioANGEL MOISES DONAYRE GALLARDOAún no hay calificaciones
- Plan Anual de Trabajo Del Profesor de Innovación Pedagógica 2023Documento12 páginasPlan Anual de Trabajo Del Profesor de Innovación Pedagógica 2023Juan Rigoberto Condori CondoriAún no hay calificaciones
- IV IIII II I Plan de Área Tecn Inform JackeloaDocumento51 páginasIV IIII II I Plan de Área Tecn Inform JackeloaJosé Joaquín Londoño ArangoAún no hay calificaciones
- Reglamento Interno Generado 2022-04-01 08-40-40Documento17 páginasReglamento Interno Generado 2022-04-01 08-40-40Silvana Saire TisocAún no hay calificaciones