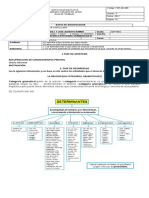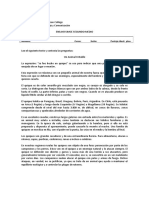Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Listado de Figuras Liter Arias
Listado de Figuras Liter Arias
Cargado por
Fco DomingoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Listado de Figuras Liter Arias
Listado de Figuras Liter Arias
Cargado por
Fco DomingoCopyright:
Formatos disponibles
1
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
Listado de figuras literarias
a considerar para la PSU-L
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional
DEMRE
Comité de Lenguaje y Comunicación
Santiago, 2007
Comité de Lenguaje y Comunicación
2
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
Presentación
La modificación más relevante a la anterior Prueba de Aptitud Académica ha
sido la sustitución de la noción de aptitud por la de habilidades cognitivas
referidas a los contenidos mínimos (CMO) del Marco Curricular. Esto es, se
reemplazó el modelo de aptitudes generales de razonamiento por uno de
referencia curricular, en el entendido de que las habilidades siempre están
puestas en funcionamiento con relación a un contenido ( 1).
En el caso particular del subsector de Lengua Castellana y Comunicación
para la Enseñanza Media, los CMO están distribuidos en tres grandes ejes
temáticos que atraviesan los cuatro niveles de la EM: lengua castellana
(LEC), literatura (LIT) y medios masivos de comunicación (MMC). Por ello, es
posible hablar de una doble articulación de los contenidos: primero, a nivel
disciplinario, en el interior de cada uno de los ejes temáticos (LEC, LIT, y
MMC); luego, a nivel de cada año (I, II, III y IV año medio). Esta estructura
supone una visión organizadora y homogénea del currículo de Lengua
Castellana y Comunicación, pues los ejes temáticos se presentan en el
mismo orden a través de cada año; a su vez, los CMO asociados a cada eje
temático, van cambiando – tanto en grado de dificultad, como en
profundización – en forma progresiva a lo largo de los cuatro años de
educación media.
La tabla que aparece en la página siguiente ilustra esta distribución temporal
y disciplinaria de los CMO ( 2):
1
DEMRE. Marco teórico prueba de Lenguaje y Comunicación. Vicerrectoría de Asuntos Académicos,
Universidad de Chile, 2003-2006, documento de trabajo.
2
Caruman, Sergio. La noción de hipertexto y su aplicación didáctica en los Programas de Estudio de Lengua
Castellana y Comunicación para la Enseñanza Media. Tesis para optar al grado de Magíster en Literatura con
mención en Teoría Literaria. Departamento de Literatura, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de
Chile, 2006.
Comité de Lenguaje y Comunicación
3
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
Contenido
Lengua Castellana Literatura Medios de
Nivel comunicación
I Medio Discurso de carácter Elementos básicos Distintas
Formación dialógico; aspectos de la literatura manifestaciones
General socioculturales del mediales de
lenguaje carácter dialógico
II Medio Discurso expositivo Diferentes géneros, Exposición de
Formación épocas (mundos hechos – creación
General literarios) de mundos
III Medio Discurso Literatura clásica Carácter
Formación argumentativo (canon) y su argumentativo:
General capacidad para publicidad,
promover valores propaganda,
formación de
opinión
IV Medio Discurso enunciado Literatura El tema de la
Formación en situación pública contemporánea contemporaneidad y
General de comunicación el tratamiento del
discurso enunciado
en situación pública
Comité de Lenguaje y Comunicación
4
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
A su vez, la actual prueba se organiza en secciones, esto es, grupos de tipos
de preguntas, cada una de las cuales posee una ficha de referencia curricular
que permite rastrear en detalle qué se está evaluando (CMO – Marco
Curricular), cómo se refleja en el tratamiento didáctico dicho CMO (contenido
– Programa de Estudio), cómo se está midiendo el CMO (habilidades
cognitivas), cuál de los enfoques didácticos del currículo predomina
(conceptual, procedimental, valórico / actitudinal), el grado de dificultad
estimada de la pregunta (fácil , mediana, difícil), etc. La tabla siguiente
muestra esta estructura:
Comité de Lenguaje y Comunicación
5
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
Descripción general estructura de la prueba de Lenguaje
Competencias Habilidades cognitivas Sección de la PSU Focalización Contenidos
en la PSU-L
Conocer
Extraer Sección 1:
Comprender – analizar
información Conocimientos y
explícita de Identificar habilidades
los textos. básicas de Los tres núcleos
Lenguaje y temáticos
Intratextual:
Comunicación. provenientes del
Caracterizar géneros discursivos
Marco Curricular
Sección 3: (superestructura),
para Lengua
Comprensión de tema
Castellana y
lectura. (macroestructura),
Comunicación:
estructura
Analizar – sintetizar Sección 2: Plan organizativa de los
de redacción textos, motivo, 1. Lengua
narrador, emisor, castellana;
Sección 2: hablante lírico,
Analizar e Analizar – interpretar Conectores. acotador,
interpretar Sección 3: personajes, figuras 2. Literatura;
información Vocabulario del discurso, etc.
explícita e contextual.
implícita de y,
los textos. Inferir localmente
Sintetizar localmente 3. Medios
masivos de
comunicación.
Sintetizar globalmente
Sección 3:
Interpretar Comprensión de Extratextual: contexto
lectura. de producción,
Inferir globalmente contexto de
Evaluar recepción, historia
información Transformar literaria, géneros
explícita e históricos, noción de
implícita de Evaluar enciclopedia, etc.
los textos.
Ahora bien, en la conjunción de la estructura curricular y de la organización
de la prueba se originan los ítemes que compondrán el instrumento,
Comité de Lenguaje y Comunicación
6
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
manteniendo siempre el equilibrio entre la visibilización de los CMO y los
fines de selección del test.
En este contexto, una de las consultas más recurrentes de los usuarios del
sistema guarda relación con los CMO de literatura, en particular las figuras
literarias. Tal como ya indicáramos, cada ítem se respalda con una ficha que
lo relaciona con las variables a considerar; así, las preguntas sobre las
figuras literarias se construyen a partir de los siguientes CMO:
I Medio:
121 Lectura de un mínimo de seis obras literarias de diferentes géneros, épocas y
culturas, cuyos temas se relacionen con experiencias, preocupaciones e intereses
de los alumnos y alumnas, dando oportunidad para el reconocimiento de los
componentes constitutivos básicos y distintivos de las obras literarias en cuanto
creaciones de lenguaje, a partir de las diferencias observables entre los modos
de manifestarse los temas en la literatura y los otros modos de comunicación y
expresión.
III Medio:
323 Observación de las imágenes de mundo y elementos constitutivos básicos de las
obras, dando la oportunidad para el reconocimiento y análisis de elementos en
los que se sustentan la representación de la realidad e imágenes de mundo que
las obras entregan, y la comparación entre las distintas obras leídas para
observar las recurrencias y variantes con que se manifiestan esos elementos en
obras pertenecientes a distintas épocas.
Esto no significa que las figuras no sean tratadas en los otros dos niveles (II
y IV medio), sino tan sólo que en el currículum aparecen en forma explícita
referidos en estos CMO. Ahora bien, esta referencia es complementada por
los contenidos de los Programas de Estudio, pues incluyen la situación
didáctica en que son tratados estos CMO:
Comité de Lenguaje y Comunicación
7
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
I Medio:
1201 Práctica de la lectura literaria concebida como diálogo entre lector y texto:
Identificación de los elementos literarios relevantes para la interpretación del
sentido de las obras (mundo literario, características del hablante y sus
relaciones con el lector, concepciones y valores que sustentan la visión del
mundo, imágenes, metáforas).
III Medio:
3209 Géneros, formas métricas, estróficas, recursos de estilo y lenguaje, figuras
retóricas utilizadas preferentemente para la expresión del tema del amor en las
distintas obras, permanencia y variación de esas formas y recursos en obras de
diferentes épocas.
Así, la totalidad de los ítemes construidos sobre las figuras literarias
(también denominadas figuras del discurso, o simplemente figuras retóricas),
son referidos a alguno de estos contenidos. En el caso específico de las
figuras asociadas al tratamiento del tema del amor, los contenidos
pertenecen a III medio; si se trata de otros temas, los contenidos son de I
Medio. No hay que olvidar – por cierto – que el instrumento está calibrado
para ser aplicado al término de la Enseñanza Media, como vector de
selección para la universidad, por lo que la referencia a I ó III medio no
implica que el grado de dificultad de la pregunta sea necesariamente simple,
sino tan sólo que su referencia curricular se encuentra asociada a este nivel.
Por otra parte, los resultados estadísticos de las aplicaciones ya efectuadas
en pruebas definitivas desde el año 2003 a la fecha, indican que los ítemes
de estos contenidos literarios se agrupan en el rango de dificultad medio a
alto (entre el 30 al 50% de respuestas correctas).
Comité de Lenguaje y Comunicación
8
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
Si a ello agregamos la tabla de habilidades cognitivas ( 3), cuyas trece
variables determinan el cómo se está preguntando por las figuras,
llegaremos a la conclusión de que se producen tantos cruces como
combinaciones sean posibles de lograr. La tabla de figuras que se adjunta
considera 15 casos – los más básicos y elementales para la decodificación,
comprensión, interpretación y evaluación de los textos – que arrojan un total
de 195 combinaciones posibles (la multiplicación de las 13 habilidades
cognitivas por las 15 figuras literarias). Como además existen dos tipos de
contenidos susceptibles de ser evaluados por este procedimiento (I Medio,
CMO 121; III Medio, CMO 323), hay 390 modos posibles de indagar por las
figuras del discurso.
En efecto, para la medición de habilidades generales de lenguaje y
comunicación (Sección I de la prueba), y en particular, en la comprensión de
lectura (Sección III de la prueba), sólo se consideran las figuras más básicas
y elementales del lenguaje. La lista de figuras que se incluye a continuación
considera tres fuentes teóricas para sus definiciones, cada una de las cuales
ha sido incorporada siguiendo la misma nomenclatura, mediante las letras
A), B) y C).
Así, a la letra A) le corresponde la definición aportada por el Diccionario de
términos literarios, de Demetrio Estébanez, focalizado en la especialización
del discurso literario.
A la definición identificada con la letra B) le corresponde la información
recogida del Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria de
Ángelo Marchese y Joaquín Forradellas, cuyo foco de atención se encuentra
en el límite de las disciplinas convocadas por su título; sucintamente,
retórica, lingüística y literatura.
3
Conocer, comprender-analizar, identificar, caracterizar, analizar-sintetizar, analizar-interpretar, inferir localmente,
sintetizar localmente, sintetizar globalmente, interpretar, inferir globalmente, transformar, evaluar.
Comité de Lenguaje y Comunicación
9
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
A la definición rotulada con la letra C) le corresponde la perspectiva teórica
del Diccionario de Lingüística, de Jean Dubois et al., en atención a su
delimitación al campo de la lingüística, disciplina que contribuye al estudio de
las figuras desde su exploración científica y exhaustiva sobre lenguaje.
Cada definición – además – va acompañada de ejemplos, de modo tal que
sea posible ilustrar su descripción teórica con su ocurrencia discursiva
directa.
De este modo, esperamos contribuir al esclarecimiento de estas inquietudes
en la comunidad educativa nacional, pues sólo en la medida en que se
constituyan como prácticas pedagógicas sistemáticas, incidirán en la
adecuada resolución de los problemas planteados por la comprensión de
lectura, no sólo pensada con fines de selección, sino como competencia
lingüística promovida por el actual currículo de Lengua Castellana y
Comunicación.
Comité de Lenguaje y Comunicación
10
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
1. Aliteración
A) “Figura retórica consistente en la reiteración de sonidos idénticos o semejantes a lo largo
de uno o varios versos o frases. Con este recurso, intencionalmente buscado (si fuera un
hecho casual sería un defecto de estilo), se pretende suscitar determinadas sensaciones en
el lector y potenciar los valores expresivos del texto. Los poetas del Renacimiento y del
Barroco utilizaban dicho recurso, dando a la repetición de ciertos fonemas un valor de
imitación de determinados sonidos o de refuerzo de las sensaciones que pretendían
provocar. (...) No hay acuerdo entre los críticos sobre el valor y la función que desempeña
la aliteración en el lenguaje poético (...). Para los partidarios de la Estilística, comporta un
valor significante autónomo que potencia la semántica del texto, mientras que para los
formalistas y semiotistas la función de dicha figura sería la de resaltar la presencia de
determinadas palabras en el texto, o, a lo sumo, <<establecer nexos complementarios
entre las palabras, introduciendo en la organización semántica del texto composiciones
menos claramente expresadas o generalmente ausentes en la lengua natural>> (Lotman,
1978). (...) Frente a estas oposiciones, parece razonable la opinión de quienes, aceptando
que no se puede atribuir a las figuras fónicas capacidad de producción de sentido (ya que
son las palabras las portadoras, fundamentalmente, del significado), creen que éste puede
corroborarse y <<propagarse, en virtud de asociaciones lingüísticas o sinestésicas en que
coinciden los hablantes de grupos culturalmente homogéneos, a determinadas
combinaciones fónicas, de suyo insignificantes, las cuales suman tal significado a la del
componente léxico, de igual modo que una pantalla puede devolver concentrada la luz de
la lámpara que la aloja>> (Lázaro Carreter, 1990) (...) La aliteración, pues, no funda el
sentido de un texto, pero sí puede, en ocasiones, potenciar y resaltar dicho sentido cuando
el poeta se sirve, perceptiblemente, de ciertas reiteraciones o combinaciones de fonemas
para sugerir la correspondencia entre estos sonidos y el significado del texto. En estos
casos se acerca a la onomatopeya”. (Estébanez, 1996:26-27).
B) “Es una figura retórica de tipo morfológico que consiste en la reiteración de sonidos
semejantes – con frecuencia consonánticos, alguna vez silábicos – al comienzo de dos o
más palabras o en el interior de ellas. La aliteración constituye uno de los artificios más
importantes para la construcción de versos en las lenguas de tipo germánico. (...) El
efecto de paralelismo fónico que se deriva de la aliteración puede tener efectos sobre el
significado, bien por reproducción alusiva de un sonido (...), bien por subrayar la
relaciones entre las palabras. No es infrecuente el uso de diversas aliteraciones que se
entrecruzan o se oponen para lograr efectos de musicalidad (...)”. (Marchese y
Forradellas, 1989:21).
C) “(...) es la repetición de un sonido o grupo de sonidos al comienzo de varias sílabas o
varias palabras de un mismo enunciado. La aliteración se utiliza como procedimiento
Comité de Lenguaje y Comunicación
11
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
estilístico en la prosa poética o en poesía; permite a veces, en algunas poesías antiguas,
reconstruir una pronunciación que había desaparecido cuando se transcribió el texto y
que, por tanto, no se había podido registrar”. (Dubois, 1998:34).
Ejemplos:
“En el silencio sólo se escuchaba
un susurro de abejas que sonaba”
(Garcilaso)
“En mi duermevela matinal me malhumora
Una endiablada chillería de chiquillos”
(Juan Ramón Jiménez)
“Susurran, cuchichean, murmuran;
ya se oyen los claros clarines”
(Rubén Darío)
Comité de Lenguaje y Comunicación
12
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
2. Anáfora
A) “Término griego (ana – phora: repetición) con el que se denomina una figura retórica
consistente en la reiteración de una o más palabras al comienzo de una frase o verso, o al
inicio de varias frases o versos integrantes de un período o de una estrofa o poema. La
anáfora es una forma de recurrencia, peculiar del lenguaje poético, que contribuye a
resaltar, en el conjunto del texto, el valor expresivo y evocador de la palabra o palabras
reiteradas. Esta figura es un recurso frecuentemente utilizado en las cantinelas, en los
estribillos infantiles, en las invocaciones y súplicas. También se considera anáfora la
repetición, por medio de un pronombre, de un elemento expresado anteriormente”.
(Estébanez, 1996:35).
B) “Es una figura que consiste en la repetición de una o más palabras al principio de versos
o enunciados sucesivos, subrayando enfáticamente el elemento iterado. (...) En la
lingüística textual es un procedimiento sintáctico, emparentado con la deixis que consiste
en repetir, por ejemplo, mediante un pronombre, un elemento expresado anteriormente;
así pues, la anáfora es uno de los medios que sirven para dar coherencia sintáctica al
discurso. En la frase: Vi a Julio y lo llamé para decirle que acudiese a la fiesta, los
elementos lo y le son anafóricos, en cuanto que se remiten hacia atrás para representar al
antecedente Julio”. (Marchese y Forradellas, 1989:25).
C) “(...) es la repetición de una palabra (o de un grupo de palabras) al comienzo de
enunciados sucesivos, con la finalidad de destacar el término así repetido. (...) En
gramática, la anáfora es un proceso sintáctico que consiste en que un segmento, en
general un pronombre, recoja a otro segmento del enunciado, por ejemplo un sintagma
nominal anterior”. (Dubois, 1998:39).
Ejemplos:
“Helo, helo por do viene
el infante vengador”
(Romancero)
“Ha debido pasar mucho tiempo
Ha debido pasar el tiempo lento, lento, minutos, siglos eras
Ha debido pasar toda la pena del mundo, como un tiempo lentísimo”.
(Dámaso Alonso)
Comité de Lenguaje y Comunicación
13
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
“Mi brazo que con respeto toda España admira
Mi brazo que tantas veces ha salvado a este imperio”
(Corneille, El Cid)
Comité de Lenguaje y Comunicación
14
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
3. Antítesis
A) “Es una contraposición de dos palabras o frases de significación opuesta, que adquieren
así mayor expresividad y viveza. Este contraste ocurre, a veces, oponiendo dos palabras
antónimas o frases enteras. A diferencia del oxímoron y de la paradoja, la oposición
semántica no llega aquí a la contradicción. Por este enfrentamiento, una estrofa o todo un
poema, puede quedar como escindido en dos campos opuestos, cuya tensión produce un
ritmo poético singular y una claridad y belleza inesperadas (...)”. (Estébanez,
1996:44).
B) “Figura de carácter lógico que consiste en la contraposición de dos palabras o frases de
sentido opuesto (procedimiento de antonimia: blanco / negro, caliente / frío, bueno /
malo). La contraposición puede surgir por medio de formas negativas (...) Pero caben
también otras fórmulas que hagan oponer en el lector términos que semánticamente no lo
están en la lengua (“A batallas de amor, campos de pluma”) (...)”. (Marchese y
Forradellas, 1989:29-30).
C) “(...) es un modo de expresión que consiste en oponer en el mismo enunciado dos
palabras, o grupos de palabras, de sentido opuesto”. (Dubois, 1998:48).
Ejemplos:
“Conozco lo mejor, pero lo apruebo”
“Que muero porque no muero...”
“Beber veneno por licor suave...”
(Lope de Vega)
“y subido a la cumbre, quiere bajar”
(Corneille, Cinna)
Comité de Lenguaje y Comunicación
15
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
4. Comparación
A) “Figura retórica que consiste en relacionar dos términos entre sí por la semejanza o
analogía que presentan las realidades designadas por ellos. Esa relación se establece,
generalmente, por medio de partículas o nexos comparativos: como, así, tal, igual que, tan,
semejante a, lo mismo que... En toda comparación hay siempre dos términos: uno alude a
la realidad de la que se está hablando, y el otro (denominado imagen) designa aquello con
lo que se la compara. (...) La comparación es un recurso expresivo frecuente en el uso
ordinario de la lengua, y lo es mucho más en el lenguaje literario, ya que está presente en
el símil, la metáfora, la alegoría, etc. Tradicionalmente se ha venido considerando la
metáfora como una comparación de la que se ha suprimido el término A, o mejor: la
metáfora habría identificado o fundido ambos términos en uno. Con sólo suprimir el
primer término, aquélla se convertiría en metáfora. Esto ocurre ya en el lenguaje coloquial:
la comparación ser listo como un zorro, se reduciría a la metáfora ser un zorro. (...) La
comparación es, por otra parte, un procedimiento expresivo fundamental en el lenguaje
poético de cualquier literatura, época o género. Su presencia es especialmente notoria en
las diversas formas de descripción, de espacios, ambientes, personajes, sentimientos.
Finalmente, las relaciones de semejanza o analogía establecidas en la comparación son
más claramente perceptibles en la literatura clásica, y, en general, en los movimientos o
escuelas anteriores a las Vanguardias del siglo XX. En la poesía contemporánea dichas
relaciones aparecen menos nítidas y, en muchos casos, se limitan a una fugaz tangencia en
algún punto de contacto”. (Estébanez, 1996:195).
B) “(...) también llamada símil, es una figura retórica que establece una relación entre dos
términos en virtud de una analogía entre ellos. Se marca bien por la presencia de una
correlación gramatical comparativa (como ... así), bien por la unión entre los dos miembros
por un morfema que la establezca (como, más que, parece... etc.)”. (Marchese y
Forradellas, 1989:66-67).
C) “La Retórica distingue la comparación de la metáfora mediante un rasgo formal: la
comparación, o equiparación de dos sentidos, siempre está introducida por como o un
sinónimo: de la misma manera que, etc; además, el término que se compara y aquel al
que se compara están igualmente presentes: así en Un hombre redondo como un tonel. En
la metáfora, la falta de unidades introductorias de la comparación conlleva la sustitución
del término original por el término al que se le compara (...)”. (Dubois, 1998:116).
Ejemplos:
“Como perro olvidado que no tiene
Huella ni olfato y yerra
Por los caminos, sin camino, como
El niño que en la noche de una fiesta
Se pierde entre el gentío”
Comité de Lenguaje y Comunicación
16
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
(Antonio Machado)
Término A (real) Término B (imagen)
“La juventud es como la primavera de la vida...”
“Corren los días, como agua de río”
“Y yo siempre dura como un alcornoque”
Comité de Lenguaje y Comunicación
17
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
5. Epíteto
A) “Término de origen griego (epitheton: sobrepuesto, añadido) con el que se designa el
adjetivo explicativo que expresa una cualidad del sustantivo. <<Es epíteto todo adjetivo
morfológicamente tal que acompaña inmediata o mediatamente a un sustantivo sin
intermedio de cópula, para expresar una cualidad propia o accidental del mismo sin
necesidad lógica de expresarla>> (Soberano, 1970). Un rasgo esencial del epíteto es
precisamente el no ser necesario para el conocimiento del objeto al que califica. Sin
embargo, la manera de utilizarlo indica la capacidad de observación y expresión del
hablante, su visión imaginativa y afectiva de la realidad, y ciertas peculiaridades de su
personalidad. Cuando el escritor emplea un tipo de adjetivación al describir un objeto, es
para destacar ciertos aspectos o cualidades del mismo, que en un determinado contexto, le
resultan de mayor interés por sus connotaciones expresivas o estéticas (...). En el uso de la
adjetivación y, en concreto, del epíteto (recurso ornamental), es donde se descubre uno de
los rasgos más característicos del estilo del escritor. De la originalidad en la elección del
adjetivo, y de la posición que se le asigne (aunque generalmente va antepuesto, puede
también ir pospuesto, en función del dinamismo expresivo y del ritmo melódico de la
frase) dependen la calidad plástica de las descripciones y la musicalidad interna del texto
(...)”. (Estébanez, 1996:347-348).
B) “La retórica clásica emplea este término para designar a un tipo especial de calificativo
que destaca una cualidad contenida implícitamente en el sustantivo. Este adjetivo se
utilizaba, sobre todo, para contribuir al ornatos estilístico del enunciado. El epíteto, en
español, suele preceder al nombre; esto hace que la posición del adjetivo sea
estilísticamente muy significativa en nuestra lengua: un adjetivo antepuesto será entendido
por el oyente como si fuera, semánticamente, epíteto (...), y a la inversa, un epíteto
semántico pospuesto se analizará como adjetivo necesario (...)”. (Marchese y
Forradellas, 1989:136).
C) “En la terminología tradicional de la gramática castellana, epíteto designa al adjetivo que se
añade al sustantivo para designar o subrayar una cualidad inherente a éste – de ahí su
frecuente empleo en la lengua literaria – sin modificar su comprensión o extensión: la
blanca nieve, etc. Se opone al adjetivo especificativo que delimita, al añadirle una
característica peculiar, a un grupo dentro de los seres designados por el sustantivo (...)”.
(Dubois, 1998:229).
Ejemplos:
“Calvas sierras”
“Ariscos pedregales”
“Oscuros encinares”
Comité de Lenguaje y Comunicación
18
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
(Antonio Machado)
“Allí hay barrancos hondos
de pinos verdes donde el viento canta”
(Antonio Machado)
Comité de Lenguaje y Comunicación
19
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
6. Hipérbaton
A) “Es un procedimiento expresivo que afecta al nivel sintáctico, alterando el orden de las
palabras (ruptura de sintagmas (...) tanto en prosa, como, sobre todo, en verso) Con el
hipérbaton se cambia también el orden lógico en la comunicación de las ideas”.
(Estébanez, 1996:507).
B) “Figura sintáctica que consiste en la inversión de algunos elementos respecto al orden que
normalmente presentan en la frase (...). Generalizando, el hipérbaton consiste en separar
los elementos que constituyen un sintagma, intercalando otros que determinan una
estructura irregular de la frase (irregular, bien entendido, con relación a un orden que se
considera usual)”. (Marchese y Forradellas, 1989:198).
C) “El hipérbaton es una figura de retórica que consiste en invertir el orden habitual de las
palabras”. (Dubois, 1998:330).
Ejemplos:
“Del salón en el ángulo oscuro”
(Bécquer)
“El dulce lamentar de dos pastores,
Salicio juntamente y Nemoroso,
he de cantar, sus quejas imitando;
cuyas ovejas al cantar sabroso
estaban muy atentas, los amores,
de pacer olvidadas escuchando...”
(Garcilaso de la Vega)
“A la moderna volviéndome rueda”.
(Juan de Mena)
Comité de Lenguaje y Comunicación
20
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
7. Hipérbole
A) “Figura retórica consistente en ofrecer una visión desproporcionada de una realidad,
amplificándola o disminuyéndola. La hipérbole se concreta en el en el uso de términos
enfáticos y expresiones exageradas. Este procedimiento es utilizado con frecuencia en el
lenguaje coloquial y en la propaganda. En esta última se produce una comunicación
encomiástica desmesurada con el fin de provocar la adhesión a su mensaje, en el que todo
se revela como excepcional, extraordinario, colosal, fantástico, etc.”. (Estébanez,
1996:507).
B) “Figura lógica que consiste en emplear palabras exageradas para expresar una idea que
está más allá de los límites de la verosimilitud. Es bastante corriente en el habla cotidiana
(...). La exageración puede ser por exceso (...) o por defecto (...). En general, se puede
decir que la hipérbole tiene un significado enfático, y de aquí el uso – y aun abuso – que de
ella se hizo en el Barroco. (...) Frecuentemente la hipérbole adquiere un sentido cómico,
que patentiza la desproporción entre las palabras y la realidad (...) o la distanciación
irónica con que el autor describe algunos hechos (...)”. (Marchese y Forradellas,
1989:198).
C) “La hipérbole es una figura de retórica que consiste en poner de relieve una idea,
mediante el empleo de una expresión que sobrepasa la realidad; ejemplo, un gigante por
un hombre alto, un pigmeo por un hombre bajo”. (Dubois, 1998:330).
Ejemplos:
“La arena se tornó sangriento lago,
la llanura con muertos, aspereza”.
(Herrera)
“Yo soy, villanos,
el asombro del orbe,
que come vidas y amenazas sorbe”
(Lope de Vega)
Comité de Lenguaje y Comunicación
21
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
8. Ironía
A) “Es un procedimiento ingenioso por el que se afirma o se sugiere lo contrario de lo que se
dice con las palabras, de forma que puede quedar claro el verdadero sentido de lo que
pensamos o sentimos. (...) El receptor del mensaje irónico se ha de atener, pues, al
contexto y a las claves en que se transmite dicho mensaje para poder discernir
adecuadamente su sentido”. (Estébanez, 1996:574).
B) “(...) consiste en decir algo de tal manera que se entienda o se continúe de forma distinta a
la que las palabras primeras parecen indicar: el lector, por tanto, debe efectuar una
manipulación semántica que le permita descifrar correctamente el mensaje, ayudado bien
por el contexto, bien por una peculiar entonación del discurso. (...) La ironía presupone
siempre en el destinatario la capacidad de comprender la desviación entre el nivel
superficial y el nivel profundo de un enunciado. Particularmente importante es el uso de la
ironía en el relato, cuando la superioridad del conocimiento del autor y del lector con
relación a los personajes y a los acontecimientos en los que se ven mezclados permite
disfrutar los subrayados irónicos escondidos entre los pliegues del discurso, los dobles
sentidos, los equívocos o malentendidos. Una obra maestra de narración irónica es la carta
del tío de Pablos a su sobrino, contándole como ha ahorcado a su padre: el lector conoce
perfectamente la condición de los personajes – verdugo, ladrón, bruja – que se articulan en
el texto, así como el concepto de honra defendido y expresado por el autor de la epístola”.
(Marchese y Forradellas, 1989:221) ( 4).
4
Por tratarse de un procedimiento de índole textual, esto es, que requiere de la mantención de la coherencia global
del texto, no hemos transcrito un ejemplo, ya que requeriría un segmento lo suficientemente extenso para poder
determinar su presencia. A diferencia de las demás figuras que aparecen en este documento, la ironía apunta más a
un recurso “distribuido” por la superficie textual y a sus relaciones con el contexto en el que el texto se inserta (lo
cual es el único modo posible de configurar su sentido; de lo contrario no será decodificada ni interpretada como
ironía, sino como una alocución directa). Las demás figuras, en cambio, pueden ser rastreadas y localizadas a nivel
de un segmento (frase, oración, verso, estrofa, párrafo, etc.).
Comité de Lenguaje y Comunicación
22
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
9. Metáfora
A) “Es un procedimiento lingüístico y literario consistente en designar una realidad con el
nombre de otra con la que mantiene alguna relación de semejanza. (...) Desde la retórica
grecolatina (...) se viene considerando la metáfora como una comparación implícita,
fundada sobre el principio de la analogía entre dos realidades, diferentes en algunos
aspectos y semejantes en otros. En toda comparación hay un término real, que sirve de
punto de partida, y un término evocado al que se designa generalmente como imagen. Así,
en las siguientes comparaciones, “el agua es como un cristal”, “la boca es como una fresa”,
“los pájaros son como cítaras de pluma”, el término real sería “agua”, “boca” y “pájaros”, y
la imagen: cristal, fresa y cítaras de pluma. Según la retórica tradicional, todas estas
comparaciones se convertirían en metáforas con sólo suprimir el nexo comparativo
(“como”) y asociar dicho término real al de la imagen correspondiente. De hecho, todos
estos términos e imágenes han sido utilizados como metáforas por algunos poetas
(“Corrientes aguas, puras cristalinas” – Garcilaso de la Vega; “Sus suspiros se escapan de
su boca de fresa” – Rubén Darío; “Cítaras de pluma” – Góngora). El fundamento de esas
metáforas radicaría, pues, en la semejanza o analogía entre la realidad significada por el
término real y la de la imagen evocada, es decir, entre el agua y el cristal (la transparencia),
la boca y la fresa (cromatismo rojo), las cítaras y los pájaros (el sonido musical). Partiendo
de esta similitud, la retórica contemporánea, a la hora de explicar los mecanismos
lingüísticos que están en la base de la construcción metafórica, centra su interés, más que
en el aspecto comparativo, en el hecho previo de la semejanza, en virtud de la cual se
hablaría de una comparación implícita en la retórica tradicional. En este sentido, los
estudios de Jakobson sobre la afasia en el lenguaje infantil han puesto de relieve que no es
en sus orígenes un tropo literario, sino un fenómeno estrictamente lingüístico que afecta la
vía de conocimiento y designación de las cosas por relaciones de semejanza. Según esto, la
metáfora consistiría, no en un proceso de comparación, sino de transposición, traslación o
desplazamiento de significado de un término a otro por la semejanza existente entre la
realidad designada por ambos términos (...) En el lenguaje coloquial es frecuente el uso de
este tipo de metáforas: “es un lince”, “una ardilla”, “un zorro”, “un basilisco”. Desde el
punto de vista del léxico, existe una serie de metáforas utilizadas en el lenguaje ordinario
que presentan una forma cristalizada: bocamanga, brazo de mar, valle de lágrimas, fondo
de la cuestión, pata de gallo. A este tipo de expresiones se las denomina metáforas
lexicalizadas. (...) Finalmente, en el plano psicológico, la metáfora ha sido objeto de
estudio por parte del iniciador del psicoanálisis, Sigmund Freud, quien ha creído encontrar
en el procedimiento traslaticio de significado, propio de este tropo literario, un modelo para
analizar el mecanismo de los sueños. Según Freud, en los sueños, como en la metáfora, se
producen fenómenos de transposición, sustitución y condensación de significados: el
término oculto sugiere una presencia latente de sentido que es preciso interpretar. En la
misma línea, Lacan analiza el fenómeno de la condensación de los sueños como una
metáfora en la que se comunica por parte del sujeto un sentido rechazado por el deseo”.
(Estébanez, 1996:661-664).
Comité de Lenguaje y Comunicación
23
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
B) “(...) ha sido considerada como una comparación abreviada. Por ejemplo, Aquiles es un
león se deriva de Aquiles combate como un león; Tizio es un zorro es la condensación de
Tizio es astuto como un zorro. La metáfora designa un objeto mediante otro que tiene con
el primero una relación de semejanza. Cuando decimos cabellos de oro queremos expresar
cabellos rubios como el oro. Los estudios modernos de retórica han abandonado la
definición de la metáfora como comparación abreviada y se han propuesto incidir en la
génesis lingüística de la traslación. (...) En cabellos de oro la metáfora de oro no indica,
como es obvio, un referente, sino un significado traslaticio, es decir, distinto del literal. (...)
En la metáfora, el mecanismo de desplazamiento semántico puede producirse a través de un
término intermedio que tiene propiedades inherentes que son comunes a los dos términos
que hacen de punto de partida y punto de llegada de la metáfora (X e Y). Por ejemplo, la
metáfora la boca de la cueva reposa sobre la traslación entrada Æ boca (respectivamente,
X e Y) que se hace posible por el término intermedio abertura, ingreso, que es común tanto
al llamado vehículo de la metáfora (X), como al tenor (Y). Esquematizando:
X P Y
entrada abertura boca
Aristóteles (...) dice que entre la vejez y la vida existe la misma relación que entre la tarde y
el día: “el poeta dirá pues, de la tarde, como hace Empédocles, que es la vejez del día, de la
vejez que es la tarde de la vida o el crepúsculo de la vida”. (...) Aquí bajo la opción
paradigmática vejez – tarde subyace una relación analógica estructurable en un esquema
que explica el “mecanismo sublingüístico” (Henry) que actúa a nivel profundo:
vejez tarde
------ = ------
vida día
De los enunciados
1. la vejez es el fin de la vida
2. la tarde es el fin del día
deriva la analogía desarrollada
3. la vejez es el fin de la vida como la tarde es el fin del día
y la metáfora
Comité de Lenguaje y Comunicación
24
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
4. la vejez es la tarde de la vida.
La equiparación vida – día comporta la equiparación vejez – tarde y la posibilidad de la
transferencia semántica por la eliminación del término común a los dos enunciados
profundos.
<<En la metáfora – sostiene Henry – el intelecto solapa los campos semánticos de dos
términos que pertenecen a campos asociativos distintos (e incluso, en muchas ocasiones,
bastante alejados el uno del otro), finge ignorar que hay un solo rasgo común (rara vez hay
más), y efectúa la sustitución de los términos>>. (...) Así en cabellos de oro tenemos dos
campos sémicos – los relativos a cabello y a oro – con rasgos, componentes o semas
bastante distintos, excepto uno – el color –, que puede permitir el desplazamiento
semántico:
oro: color “amarillo” (y no “blanco”)
cabellos: color “rubio” (y no “negro”, “castaño”, etc.).
El rasgo común amarillo-rubio permite la formación de la metáfora:
cabellos amarillo oro
rubio
La metáfora puede estar expresada en varias formas gramaticales (fundamentalmente, en
nombres, verbos, adjetivos) (...) La metáfora es, en sustancia, un caso de anomalía
semántica que, según la gramática generativa, procede de la violación de determinadas
reglas de selección que organizan la combinación de lexemas”. (Marchese y
Forradellas, 1989:256-260).
C) “En gramática tradicional, la metáfora consiste en el empleo de una palabra concreta para
expresar una noción abstracta, sin elemento que introduzca formalmente una comparación;
por extensión, la metáfora es todo empleo de un término en sustitución de otro con el que se
asimila tras la supresión de las palabras que introducen la comparación (como, por
ejemplo): en un principio arde de amor contenía una metáfora del primer tipo, y esta mujer
es una perla una del segundo”. (Dubois, 1998:422).
Comité de Lenguaje y Comunicación
25
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
10. Onomatopeya
A) “Término de origen griego (onomato-poiia: formación del nombre) con el que se alude a un
fenómeno lingüístico y figura retórica que consisten en el hecho de que los componentes
fónicos de una palabra imitan, sugieren o reproducen acústicamente la realidad significada
por ella. A través de este procedimiento han surgido diversos vocablos que presentan una
evidente configuración onomatopéyica: clueca, zumbido, susurro, murmullo, tantán, tictac,
zigzag, etc. La onomatopeya forma parte de un tipo de recursos expresivos (aliteraciones,
recurrencias fónicas, armonía imitativa) con que los poetas dan vida a unas virtualidades de
comunicación basadas en el juego de sonidos miméticos y sugerentes, que potencian la
capacidad comunicativa de un texto o se convierten en mensajes autónomos carentes de
contenido conceptual. (...)”. (Estébanez, 1996:780).
B) “(...) signo creado para imitar un ruido o un sonido natural: tictac reproduce el reloj, tilín-
tilán la campana, quiquiriquí el gallo. Dubois diferencia entre imitación no lingüística (por
ejemplo, la reproducción de la voz de un animal hecha por un imitador, de la onomatopeya,
que es un conjunto de fonemas que forman parte de un sistema fonológico determinado y
que ocasionalmente se pueden transcribir en grafemas). La onomatopeya puede llegar a ser
un elemento funcional del enunciado (...)”. (Marchese y Forradellas, 1989:302).
C) “Se llama onomatopeya a una unidad léxica creada por imitación de un ruido natural: el tic-
tac, que intenta reproducir el sonido del despertador o el quiquiriquí, que imita el canto del
gallo, son onomatopeyas. Se distingue la imitación no lingüística (reproducción, a veces
perfecta, por un imitador, del canto del gallo) y la onomatopeya. Esta se integra en el
sistema fonológico de la lengua considerada: todos los fonemas del quiquiriquí, tictac,
guau-guau, etc., son españoles, aunque su combinación difiere un poco de las
combinaciones más frecuentes de la lengua. Además, la onomatopeya constituye una
unidad lingüística susceptible de funcionar en la lengua y dotada de un sistema de
distribución y de marcas: podremos decir quiquiriquíes, un guau-guau agresivo, etc.
Eventualmente, puede ser posible crear derivados a partir de ellas: un neologismo
quiquiriquear podrá recibir cómodamente una interpretación semántica (...)”. (Dubois,
1998:454).
Ejemplos:
“En la tristeza del hogar golpea
El tictac del reloj. Todos callamos”
(Antonio Machado)
“¡Tan!, ¡tan! ¡tan! Canta el martillo.
El garrote alzando está”.
(Ramón del valle Inclán)
Comité de Lenguaje y Comunicación
26
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
11. Perífrasis
A) “Término griego (peri-phrasis: decir con un rodeo, circunlocución) con el cual se
denomina una figura retórica o recurso expresivo consistente en aludir a una realidad no
con el término preciso, sino sustituyéndolo con una frase: por ejemplo, el que suscribe, el
manco de Lepanto, el séptimo arte, etc. El uso de la perífrasis es muy frecuente en la
comunicación ordinaria, y se produce por diversos motivos y circunstancias, por ejemplo,
cuando se trata de eludir situaciones problemáticas o desagradables desde el punto de vista
personal o social (...), para insinuar veladamente un determinado mensaje, para crear una
ambigüedad intencionadamente buscada, o, por el contrario, para aclarar un concepto o un
mensaje intrincado, etc. De acuerdo con estas circunstancias y otras posibles, surgen
diversos tipos de perífrasis. En primer lugar, por necesidades expresivas se producen las
perífrasis definitorias y las gramaticales. La definitoria cumple la función de aclarar o
explicitar el significado del léxico, enunciando propiedades, síntomas y manifestaciones de
la realidad designada por la palabra en cuestión: por ejemplo, proceso inflamatorio de las
amígdalas (amigdalitis). La perífrasis gramatical se produce en las siguientes categorías:
verbal (no he hecho más que llegar: ha llegado), nominal (la musa de la Historia: Clío),
adjetival (tonto de capirote), adverbial (a la chita callando: inadvertidamente), de
preposición (a través de la ventana: por), de conjunción (en el caso de que venga, me
llamas: si viene). Se denomina perífrasis eufemística a la que ocurre cuando, por exigencias
de ciertas normas de cortesía, pudor u otras formas de inhibición, así como por el deseo de
no herir la sensibilidad del oyente, se evita una palabra considerada tabú y se usa una
circunlocución; por ejemplo, expresiones como estado de embriaguez, la tercera edad,
donde la espalda pierde su honesto nombre, mujer de vida ligera, pasó a mejor vida, etc.,
son perífrasis sustitutorias y atenuantes de una realidad que no se desea expresar con su
verdadero nombre: borrachera, vejez, trasero, prostituta y muerte, respectivamente.
Finalmente, hay un tipo de circunlocución expresamente creada con fines estéticos para
realzar o sublimar una realidad, positiva o negativa, mediante un proceso metafórico,
metonímico, etc.: es la perífrasis que podría denominarse poética o literaria (...)”.
(Estébanez, 1996:820).
B) “Es una figura que consiste en indicar una persona o una cosa indirectamente, mediante un
rodeo de palabras (...) A la perífrasis se le llama también circunlocución, aunque algunos
autores quieren distinguir entre los dos términos; Morier piensa que por la circunlocución
se evitaría un punto delicado, eludiendo alguna dificultad; la perífrasis se usaría para evitar
una expresión vulgar o como adorno estilístico; la distinción no parece demasiado posible.
Se podría, por el contrario, considerar como una variante perifrástica, particularmente
eficaz, el discurso ambiguo, dudoso, alusivo, con largos rodeos, con el que se deja entender
al interlocutor un hecho, un juicio. (...)”. (Marchese y Forradellas, 1989:314-315).
Comité de Lenguaje y Comunicación
27
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
C) “(...) es una figura de retórica que consiste en sustituir el término propio y único por una
serie de palabras, por una locución, que lo define o parafrasea. (...) En principio, la
perífrasis pertenece a la sintaxis, mientras que la locución (verbal, adjetiva, nominal)
pertenece al léxico. (...) Es preciso distinguir las perífrasis gramaticales, que responden a
las tendencias analíticas de las lenguas, y las perífrasis poéticas o estilísticas por las que un
escritor principalmente puede sustituir la designación simple de una noción por una serie de
palabras que expresan las principales características de esta noción: por ejemplo, el gran
azul (= el mar), los que viven de sus manos (= los artesanos), etc. (...) Pese a que los
llamados tiempos compuestos de la conjugación presentan un carácter perifrástico, es
frecuente reservar en castellano la denominación de perífrasis verbal para las restantes
combinaciones sintácticas de un auxiliar o semiauxiliar, más o menos gramaticalizado, con
un infinitivo, gerundio o participio para indicar valores temporales, modales o aspectuales:
voy a empezar a leer; tienes que terminarlo antes de las dos; anda pensando en marcharse,
etc.”. (Dubois, 1998:477-478).
Ejemplos:
“Era del año la estación florida” (= la primavera)
(Góngora)
“Ese gran sol amarillo de peces aplastados” (= barril de sardinas)
(Lorca)
Comité de Lenguaje y Comunicación
28
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
12. Personificación
A) “Atribución de cualidades o comportamientos humanos a seres inanimados o abstractos,
como ocurre en las fábulas, cuentos maravillosos y alegorías. En los autosacramentales
aparecen ejemplos de personificación alegórica: la culpa, la sabiduría, la gracia, etc.
También se aplica el término al hecho de representar una cualidad, virtud o vicio a partir de
determinados rasgos de una personalidad que se convierte en prototipo. Así, por ejemplo, el
don Juan es la personificación del seductor, Celestina lo es de la alcahueta y Medianera de
relaciones amorosas”. (Estébanez, 1996:832).
B) “La personificación consiste en atribuir a un ser inanimado o abstracto cualidades típicas de
los seres humanos. Si el ser personificado se convierte en emisor del mensaje se produce la
prosopopeya; si en destinatario, el apóstrofe. La personificación puede confundirse con la
antonomasia en los casos de mitologismo, es decir, cuando se sustituye el objeto por un
dios con el que se considera ligado: ejemplo: y ya siente el bramido / de Marte (Fray Luis
de León)”. (Marchese y Forradellas, 1989:318).
C) “(...) es una figura de retórica que consiste en hacer de un ser inanimado o de un ser
abstracto, puramente ideal, una persona real, dotada de sentimientos y de vida. Ejemplo:
Argos os tiende los brazos, y Esparta os llama (Racine, Fedra), es una personificación por
metonimia (...)”. (Dubois, 1998:478).
Comité de Lenguaje y Comunicación
29
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
13. Pleonasmo
A) “Término de origen griego (pleonasmos: redundancia) con el que se designa una figura
retórica que consiste en la utilización (o repetición) de palabras innecesarias para la
comprensión del mensaje, pero que en un determinado contexto pueden aportar un valor
expresivo y estético. El pleonasmo es un recurso frecuentemente utilizado en el habla
coloquial para dar más fuerza y emotividad a la comunicación: Yo mismo se lo había
advertido; Lo vi con mis propios ojos. Muchas veces, su empleo obedece a una falta de
reflexión o a desconocimiento del sentido de las palabras reiteradas. Cuando la
redundancia es fruto de un uso inadecuado e incorrecto del lenguaje se produce una forma
viciosa de esa figura, que en ese caso, se denomina perisología (del griego perisso-logía:
locución superflua), y tautología (de to auto logos: decir lo mismo), cuando en una
proposición el predicado repite la misma idea del sujeto: la vida es la vida... Por el
contrario, el pleonasmo puede utilizarse como un recurso intencionadamente buscado
para crear un mayor dinamismo comunicativo y de intensificación y plenitud de sentidos.
Ejemplos: ...de mi bien a mí mismo voy tomado estrecha cuenta (Garcilaso); ...y vano
cuanto piensa el pensamiento (Lope de Vega); pues la muerte te daré / porque no sepas
que sé / que sabes flaquezas mías (Calderón de La Barca); temprano madrugó la
madrugada / temprano está rodando por el suelo (Miguel Hernández) (...)”.
(Estébanez, 1996:847).
B) “Expresión redundante que, estilísticamente, puede servir para subrayar una expresión o
evitar un ruido en la comunicación. (...) El pleonasmo funciona en ciertas expresiones
fijas de los Cantares de Gesta: De los sos ojos tan fuerte mientre llorando, De las sus
bocas todos dizían una razón”. (Marchese y Forradellas, 1989:320).
C) “Se dice que una serie de palabras es pleonástica cuando los elementos de expresión son
más numerosos que los que exige la expresión de un contenido determinado: nadar por el
agua es un pleonasmo (...)”. (Dubois, 1998:483).
Ejemplos:
“Yo lo he visto con estos ojos que se han de comer la tierra”
(Camilo José Cela)
Comité de Lenguaje y Comunicación
30
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
14. Sinécdoque
A) “Recurso expresivo que implica una traslación de significado de un término a otro, en
virtud de sus relaciones de contigüidad. Es, pues, un tropo de carácter semántico, lo
mismo que la metáfora (que se basa en relaciones de semejanza) y que la metonimia,
fundada, igualmente, en relaciones de contigüidad de tipo causal, espacial o de tiempo,
mientras que la sinécdoque lo es de integración cuantitativa: relaciones de un conjunto
con sus partes y viceversa. En los actuales estudios de retórica y semántica se subraya la
dificultad de distinguir sinécdoque y metonimia, ya que ambos se fundan en el mismo
procedimiento: la posibilidad de sustituir un término por otro, basándose en sus relaciones
de contigüidad. Por ello, algunos autores consideran la sinécdoque como una metonimia
(Dubois, Le Guern). Se distinguen varios tipos de sinécdoque:
A.1) La que se produce cuando se designa la parte para representar el todo: Veinte abriles
(años); Treinta velas (naves).
A.2) El todo por la parte: La universidad está revolucionada (los estudiantes).
A.3) El continente para designar al contenido: Tomaron unas copas (licor).
A.4) El objeto por la materia de la que está hecho: Menea fulminando el hierro insano
(espada).
A.5) Cuando se utiliza un singular para referirse a una realidad plural y viceversa: El niño
es un ser indefenso; La época de los Velásquez y los Lope.
A.6) Cuando se emplea un número determinado para indicar otro indeterminado: Ya se ha
repetido mil veces (muchas veces).
A.6) Empleo de un término abstracto para designar una realidad concreta: La juventud
impone la moda (los jóvenes); La ignorancia es atrevida (los ignorantes).
A.7) Cuando se alude a la especie a través del género o viceversa: El animal embistió con
furia (el toro); No tiene una peseta (dinero).
A.8) Cuando se utiliza un término de significado más amplio para designar a otro de
contenido más restringido: El personal de la fábrica está en huelga (es de suponer que
los directivos no estén en huelga y, sin embargo, también forman parte del “personal”)”.
(Estébanez, 1996:996 - 997).
B) “(...) es una figura semántica que consiste en la transferencia de significado de una
palabra a otra, apoyándose en una relación de contigüidad. Pero mientras que en la
metonimia la contigüidad es de tipo espacial, temporal o causal, en la sinécdoque la
relación es de inclusión, es decir, que uno de sus miembros es de mayor o menor
extensión (o forma parte del conjunto implícito). La sinécdoque, por lo tanto, representa:
Comité de Lenguaje y Comunicación
31
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
B.1) la parte por el todo: vela por nave, fuegos por casas, cabezas por animales;
B.2) el todo por la parte: la ciudad (= los habitantes) se amotinó;
B.3) la palabra de significado más amplio por la de significado restringido: trabajador
por obrero, felino por tigre;
B.4) el género por la especie: noble bruto por caballo;
B.5) la especie por el género: no sabe ganarse el pan (= comida);
B.6) el singular por el plural: el inglés es flemático, el español colérico;
B.7) el plural por el singular: los oros de las Indias;
B.8) la materia por el objeto: fiel acero toledano (= espada);
B.9) lo abstracto por lo concreto: la juventud (= los jóvenes) es rebelde; las tropas no
respetaron sexo (= mujeres), ni edad (= viejos y niños)”. (Marchese y Forradellas,
1989:383).
C) “Cuando un locutor, intencionadamente, en general por razones literarias, o una
comunidad lingüística, inconscientemente, asignan a una palabra un contenido más
amplio del que corrientemente presenta, se produce una sinécdoque: vela por barco (la
parte por el todo), el cerdo por la especie porcina (lo particular por lo general). También
se produce una sinécdoque cuando mediante un proceso inverso se toma el todo por una
parte (España por el equipo español)”. (Dubois, 1998:570).
Comité de Lenguaje y Comunicación
32
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
15. Sinestesia
A) “Procedimiento que consiste en una transposición de sensaciones, es decir, en la
atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. Aunque esta figura era ya
utilizada en la literatura grecolatina, su mayor auge lo adquiere en el Barroco y en el
Simbolismo. (...) La sinestesia es una figura relacionada con la metáfora y frecuentemente
vinculada a ella”. (Estébanez, 1996:997).
B) “Es una figura emparentada con la enálage y con la metáfora que consiste en la
asociación de elementos que provienen de diferentes dominios sensoriales. Las sinestesias
son conocidas y se usan desde la antigüedad (...)”. (Marchese y Forradellas,
1989:385).
Ejemplos:
“¡Salve al celeste sol sonoro!”
“Corazón interior no necesita
la miel helada que la luna vierte”
(García Lorca)
“Si mis párpados, Lisi, labios fueran
Besos fueran los rayos visuales
De mis ojos...”
(Quevedo)
Comité de Lenguaje y Comunicación
33
Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
DEMRE
BIBLIOGRAFÍA
DUBOIS, JEAN et al.
1998
Diccionario de Lingüística. Editorial Alianza, Madrid, España.
ESTÉBANEZ, DEMETRIO.
1996
Diccionario de términos literarios, Alianza Editorial, Madrid, España.
MARCHESE, ÁNGELO y FORRADELLAS, JOAQUÍN.
1989
Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Editorial Ariel,
Barcelona, España.
Comité de Lenguaje y Comunicación
También podría gustarte
- Jeg Nâ°2 Paes Compresiã N de LecturaDocumento28 páginasJeg Nâ°2 Paes Compresiã N de LecturaVanessa CG0% (1)
- Prueba Pisa PDFDocumento8 páginasPrueba Pisa PDFLeonardo A. Marrugo GuardoAún no hay calificaciones
- Competencia DiscursivaDocumento33 páginasCompetencia DiscursivaRaquel Dita ACAún no hay calificaciones
- Biología CBC Catedra BanusDocumento4 páginasBiología CBC Catedra BanusjesabelAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Síntesis Local y GlobalDocumento2 páginasEjercicios de Síntesis Local y Globalmaria pazAún no hay calificaciones
- 17-Guía Determino El Propósito y Valoro InformaciónDocumento20 páginas17-Guía Determino El Propósito y Valoro InformaciónCamila VásquezAún no hay calificaciones
- 1 Mapa Conceptual CL PAESDocumento1 página1 Mapa Conceptual CL PAESfiona.infante100% (1)
- Prueba Lectura Diagnostico 2024 I MedioDocumento25 páginasPrueba Lectura Diagnostico 2024 I MedioAnita_SocioAún no hay calificaciones
- Lenguaje 8oDocumento62 páginasLenguaje 8oCarolina BonillaAún no hay calificaciones
- Comprensión de Lectura KAFKA - Estudiantes-1Documento6 páginasComprensión de Lectura KAFKA - Estudiantes-1María CubilloAún no hay calificaciones
- I Medio Prueba de NivelDocumento13 páginasI Medio Prueba de NivelPaula Torrealba GaleaAún no hay calificaciones
- Ensayo Lenguaje Editorial CidDocumento31 páginasEnsayo Lenguaje Editorial Ciddelilah21Aún no hay calificaciones
- Guia 1 IIImedioDocumento27 páginasGuia 1 IIImedioDaniela MorinAún no hay calificaciones
- Material PAES III° CON RESPUESTAS N°3Documento6 páginasMaterial PAES III° CON RESPUESTAS N°3Constanza Lermanda GómezAún no hay calificaciones
- Lenguaje 6Documento192 páginasLenguaje 6rava31Aún no hay calificaciones
- Guía 3Documento24 páginasGuía 3Amaya MonaresAún no hay calificaciones
- Guía Romanticismo y LiteraturaDocumento5 páginasGuía Romanticismo y LiteraturaLuis Ignacio Torrejón ArévaloAún no hay calificaciones
- Ensayo Competencia Lectora: SolucionarioDocumento69 páginasEnsayo Competencia Lectora: SolucionarioCarlos CrisóstomoAún no hay calificaciones
- Diagnóstico RespuestasDocumento12 páginasDiagnóstico RespuestasjorgealfaromAún no hay calificaciones
- Guía N°2 Oa8 8B PautaDocumento9 páginasGuía N°2 Oa8 8B PautaClaudia Antonia100% (1)
- UntitledDocumento14 páginasUntitledViviana RojasAún no hay calificaciones
- S.L. Ensayo Simce 2ºmedio 1-h.r. - PautaDocumento15 páginasS.L. Ensayo Simce 2ºmedio 1-h.r. - PautaMizra Nomas100% (1)
- Constelaciones LiterariasDocumento2 páginasConstelaciones LiterariascastsantferranAún no hay calificaciones
- Introduccion Linguistica Cognitiva Cuenca 95 122Documento28 páginasIntroduccion Linguistica Cognitiva Cuenca 95 122Abel Consa RoqueAún no hay calificaciones
- Crucigrama NarrativooDocumento2 páginasCrucigrama NarrativooJorge Ticona ContrerasAún no hay calificaciones
- Pauta de Evaluacion Trabajo 8°Documento1 páginaPauta de Evaluacion Trabajo 8°Meryta Ita HpAún no hay calificaciones
- Observe La Viñeta de Mafalda A SeguirDocumento13 páginasObserve La Viñeta de Mafalda A SeguirDanillo Silva Guimarães50% (2)
- 8º 1 Lengua AlumnoDocumento116 páginas8º 1 Lengua Alumnocorazondemelon199950% (2)
- Comprensión de Lectura 29 (Nazca)Documento2 páginasComprensión de Lectura 29 (Nazca)Vanessa Katherine Abarzua FuentesAún no hay calificaciones
- Psu Mino EnsayoDocumento16 páginasPsu Mino EnsayoCassandra VillarAún no hay calificaciones
- Lenguaje MayoDocumento6 páginasLenguaje Mayobenja alvarezAún no hay calificaciones
- CompetenciaLectora - Teorico PDFDocumento91 páginasCompetenciaLectora - Teorico PDFSteven BuitragoAún no hay calificaciones
- Mini Ensayo PSU 4° MedioDocumento10 páginasMini Ensayo PSU 4° MedioJorge Diaz OlaveAún no hay calificaciones
- Guía2 AprendizajeRemoto 3°medio2020Documento5 páginasGuía2 AprendizajeRemoto 3°medio2020Daniela Cueto YáñezAún no hay calificaciones
- Don Álvaro o La Fuerza Del Sino Fila ADocumento3 páginasDon Álvaro o La Fuerza Del Sino Fila AJean Franco Morales GonzalezAún no hay calificaciones
- Habilidad de Interpretar IVDocumento29 páginasHabilidad de Interpretar IVConstanza VillarroelAún no hay calificaciones
- Lengua y Literatura Segundo Medio A - B - C - D, Guía Nº3 Sandra Barraza Arévalo - José Patricio Chamorro Jara-2Documento2 páginasLengua y Literatura Segundo Medio A - B - C - D, Guía Nº3 Sandra Barraza Arévalo - José Patricio Chamorro Jara-2Sandra BarrazaAún no hay calificaciones
- Impriman La Leyenda - ReseñasDocumento4 páginasImpriman La Leyenda - ReseñasRamiro TomásAún no hay calificaciones
- 4° Medio - Evaluación N° 2 - Literatura - 1° SemestreDocumento7 páginas4° Medio - Evaluación N° 2 - Literatura - 1° SemestreDanilo CaceresAún no hay calificaciones
- Obras Dramaticas Sexto PDFDocumento32 páginasObras Dramaticas Sexto PDFJose Deimer Gutierrez RodriguezAún no hay calificaciones
- Ejercicios MatematicaDocumento17 páginasEjercicios MatematicaFITOAún no hay calificaciones
- FL-272 Manejo de Conectores...Documento20 páginasFL-272 Manejo de Conectores...leatherloveAún no hay calificaciones
- Le25 PDVDocumento12 páginasLe25 PDVRodrigo castilloAún no hay calificaciones
- 6.la Cohesion TextualDocumento26 páginas6.la Cohesion TextualadrianAún no hay calificaciones
- Interpretar IDocumento26 páginasInterpretar Ihmancilla60Aún no hay calificaciones
- Lenguaje EJERCICIOS RVDocumento8 páginasLenguaje EJERCICIOS RVJAIME ANGEL LEIVA PAITANMALAAún no hay calificaciones
- Tipos de NarradoresDocumento13 páginasTipos de NarradoresIngrid Alejandra ConchaAún no hay calificaciones
- Ensayo Cpech 024 - Lenguaje (2021) (S)Documento68 páginasEnsayo Cpech 024 - Lenguaje (2021) (S)Diego EscuderoAún no hay calificaciones
- Comprensión Lectora Simce 2do MedioDocumento20 páginasComprensión Lectora Simce 2do MedioFelipe Eduardo Hernandez GraciaAún no hay calificaciones
- Guía 1 Sobre El Romanticismo y Sus ImplicanciasDocumento16 páginasGuía 1 Sobre El Romanticismo y Sus ImplicanciasDiplodón Delgado100% (1)
- Jeg #1 Paes Compresión de LecturaDocumento26 páginasJeg #1 Paes Compresión de LecturaCheng En LeeAún no hay calificaciones
- Guia La Oracion Septimo 2020Documento12 páginasGuia La Oracion Septimo 2020Jesiica VillamarinAún no hay calificaciones
- Guia Ensayo IiiDocumento4 páginasGuia Ensayo IiiVale VillarroelAún no hay calificaciones
- Guía Comprensión Lectora y Léxico Contextual PSU NM2Documento3 páginasGuía Comprensión Lectora y Léxico Contextual PSU NM2Orlando AliagaAún no hay calificaciones
- Ensayo Simce Segundo MedioDocumento11 páginasEnsayo Simce Segundo MedioMauricio Javier Cuadros QuintanaAún no hay calificaciones
- Control Lector Los Altisimos 2017Documento5 páginasControl Lector Los Altisimos 2017Anonymous jRXcWwQyVcAún no hay calificaciones
- Tema 4 Ele. Los Contenidos Pragmático-Discursivos y Su Enseñanza en El Aula de Español Como L2Documento19 páginasTema 4 Ele. Los Contenidos Pragmático-Discursivos y Su Enseñanza en El Aula de Español Como L2Laura SánchezAún no hay calificaciones
- INICIA 1BACH LENGBLP UnitDocumento20 páginasINICIA 1BACH LENGBLP UnitNayra M. Bermudo DíazAún no hay calificaciones
- Silabo de LenguajeDocumento7 páginasSilabo de Lenguajeeli flores illescasAún no hay calificaciones
- 2 Eca2 Leoye II Ene2017 CarmenDocumento6 páginas2 Eca2 Leoye II Ene2017 CarmenSacrílega NictimeneAún no hay calificaciones
- Viceministerio de Educacion Regular - 2014Documento22 páginasViceministerio de Educacion Regular - 2014Freddy EspejoAún no hay calificaciones
- Fundamentos Políticos y PedagógicosDocumento13 páginasFundamentos Políticos y Pedagógicosjorge bajinayAún no hay calificaciones
- Proyectos de Emprendimiento 2019 - 01 PrimeroDocumento5 páginasProyectos de Emprendimiento 2019 - 01 PrimeroJ. Angel Vásquez QuintosAún no hay calificaciones
- Examen Parcial - Semana 4 - INV - SEGUNDO BLOQUE-DIDACTICA Y USO DE LAS TIC - (GRUPO B05)Documento16 páginasExamen Parcial - Semana 4 - INV - SEGUNDO BLOQUE-DIDACTICA Y USO DE LAS TIC - (GRUPO B05)Johanna Bedoya ArbelaezAún no hay calificaciones
- Proyecto Educativo Escuela MilitarDocumento37 páginasProyecto Educativo Escuela MilitarGabrielAún no hay calificaciones
- Bolivar - El Lugar Del Centro Escolar en La Politica Curricular Actual - Más Allá de La Descentralizacion y ReestrutucaciónDocumento26 páginasBolivar - El Lugar Del Centro Escolar en La Politica Curricular Actual - Más Allá de La Descentralizacion y ReestrutucaciónBeatriz Gomes NadalAún no hay calificaciones
- Guia Programacion y Unidad DidácticaDocumento65 páginasGuia Programacion y Unidad Didácticarlclopez0% (1)
- Guia 2018Documento3 páginasGuia 2018Emperatriz Mejia CervantesAún no hay calificaciones
- Comentario de Textos Literarios. Secundaria.Documento80 páginasComentario de Textos Literarios. Secundaria.Aida Zavala ArmendarizAún no hay calificaciones
- Tema1 Parte (2) Ref.Documento26 páginasTema1 Parte (2) Ref.Jozz AmaquiñaAún no hay calificaciones
- TAREA PRACTICA 4 UNIDAD 3 GRUPO 1 MayraDocumento8 páginasTAREA PRACTICA 4 UNIDAD 3 GRUPO 1 MayraMayra Burgos LajeAún no hay calificaciones
- FORMATO - PARA - PLANIFICACION - CURRICULAR - AN DDocumento5 páginasFORMATO - PARA - PLANIFICACION - CURRICULAR - AN DEliseo BustosAún no hay calificaciones
- Progresiones de Aprendizaje - Cultura DigitalDocumento57 páginasProgresiones de Aprendizaje - Cultura DigitalMely RabazaAún no hay calificaciones
- 2009 Hacia Una Cultura EVALUACION Interior OKDocumento82 páginas2009 Hacia Una Cultura EVALUACION Interior OKkarlos marxAún no hay calificaciones
- Protocolo de Evaluación Alba Zúñiga 2022Documento6 páginasProtocolo de Evaluación Alba Zúñiga 2022Alba ZuñigaAún no hay calificaciones
- Paradigmas de La EFDocumento17 páginasParadigmas de La EFLuis AlbertoAún no hay calificaciones
- 1.camilloni (1995) - Reflexiones-Para-La-Construccion-De-Una-Didactica-Para-La-Educacion-SuperiorDocumento9 páginas1.camilloni (1995) - Reflexiones-Para-La-Construccion-De-Una-Didactica-Para-La-Educacion-SuperiorWilliam Wallace100% (1)
- Visual Arts 2 Programacion de Aula Unidad 3 EspanolDocumento13 páginasVisual Arts 2 Programacion de Aula Unidad 3 EspanolCurator TeacherAún no hay calificaciones
- Malla Ingenieria Civil Industrial DiurnoDocumento2 páginasMalla Ingenieria Civil Industrial DiurnoJose Manuel CanoAún no hay calificaciones
- Subsistemas de Talento Humano.Documento5 páginasSubsistemas de Talento Humano.Verónica AlcívarAún no hay calificaciones
- Atención A La DiversidadDocumento24 páginasAtención A La DiversidadHna. Lety PortilloAún no hay calificaciones
- Desarrollo Del CNBDocumento28 páginasDesarrollo Del CNBAngelica Susana Xicará ColopAún no hay calificaciones
- Diseño Instruccional - Semana 1Documento36 páginasDiseño Instruccional - Semana 1neils_quimicoAún no hay calificaciones
- Actividad 3 El CurriculumDocumento33 páginasActividad 3 El CurriculumTALAVERA SUAREZ MARÍA FERNANDAAún no hay calificaciones
- Act-3 Aporte de Los Documentos Que Rigen El Sistema de EvaluacionDocumento1 páginaAct-3 Aporte de Los Documentos Que Rigen El Sistema de EvaluacionAlicia Martinez100% (2)
- Las Actividades Acuáticas en El Ámbito EscolarDocumento51 páginasLas Actividades Acuáticas en El Ámbito EscolarJuan LoperaAún no hay calificaciones
- Formato Guías de Trabajo en CasaDocumento8 páginasFormato Guías de Trabajo en CasaJuancho Ortiz pradoAún no hay calificaciones
- Ideas Claves. Unidad 3. AdolescenciaDocumento19 páginasIdeas Claves. Unidad 3. AdolescenciaAlberto MagallanezAún no hay calificaciones
- Enseñanza de Herramientas de Combinatoria A Través de Actividades Basadas en El Ajedrez en Educación Primaria - Un Estudio de CasoDocumento18 páginasEnseñanza de Herramientas de Combinatoria A Través de Actividades Basadas en El Ajedrez en Educación Primaria - Un Estudio de CasoHumberto HumbertoAún no hay calificaciones
- Peci DeoDocumento111 páginasPeci DeoJc QuerolAún no hay calificaciones