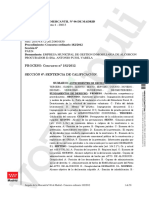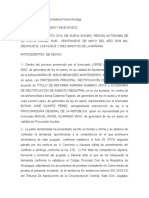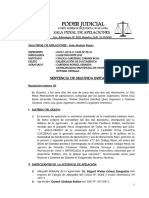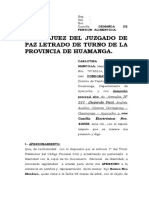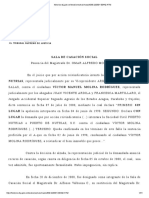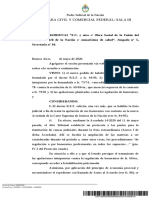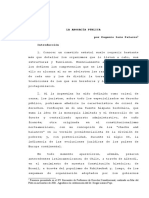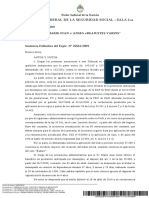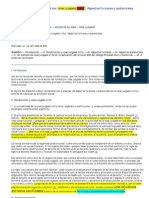Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Apelación Adhesiva y Reversión de Jurisdicción
Apelación Adhesiva y Reversión de Jurisdicción
Cargado por
PAOLADerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Apelación Adhesiva y Reversión de Jurisdicción
Apelación Adhesiva y Reversión de Jurisdicción
Cargado por
PAOLACopyright:
Formatos disponibles
Documento
Título: Apelación adhesiva y reversión de jurisdicción
Autor: Camps, Carlos E.
Publicado en: SJA 28/10/2015, 10 -
Cita: TR LALEY AR/DOC/5296/2015
Sumario: I. Introducción.— II. La apelación.— III. La apelación adhesiva.— IV. La reversión de
jurisdicción.— V. Cierre
I. INTRODUCCIÓN
En estos tiempos, donde el mandato de la eficacia procesal que proviene de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos al interpretar los alcances del Pacto de San José de Costa Rica se instala
de modo expreso en el derecho privado argentino a través de lo que establece el Código Civil y Comercial
unificado (1) —cuerpo legal de reciente entrada en vigencia— resulta de particular importancia volver la mirada
sobre el recurso de apelación, la más importante de todas la vías de impugnación previstas en el ordenamiento
procesal por las posibilidades de revisión que contempla al permitir el control tanto de la aplicación de la ley
como de la evaluación del panorama fáctico presente en las litis y llevado a cabo por los jueces de primera
instancia, todo ello con el objeto de obtener un pronunciamiento de mejor calidad, más justo y, por añadidura,
más eficaz.
Sabido es que la apelación —y, con ella, la doble instancia en materia civil y comercial— no es un
mecanismo que integre la genérica garantía constitucional —y convencional— del debido proceso (2).
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia se ha encargado de dejar en claro que cuando la ley establece el
carril de la apelación nadie puede ser privado de esta posibilidad de obtener un fallo revisado y mejorado (3).
Es decir, la Constitución no exige al legislador procesal que establezca un recurso de apelación por no ser
éste —como dijimos— un contenido genérico del debido proceso. Los litigantes, en consecuencia, no pueden
considerar vulnerados sus derechos constitucionales o convencionales si un determinado ordenamiento no
contempla el recurso de apelación. Pero cuando el legislador procesal decide incorporar este instituto, la
apelación pasa ahora a formar parte del debido proceso —en concreto— en un determinado trámite. Y si el
litigante, en este caso, se ve privado indebidamente de la posibilidad de transitar por la segunda instancia, ahora
sí estarán en juego sus derechos supralegales.
Más allá de la cuestión constitucional —de por sí sola trascendente—, la utilidad de la apelación a los fines
de la eficacia del proceso —al permitir obtener, en suma y como adelantamos, un mejor fallo— no puede ser
puesta en tela de juicio (4).
Con el referido panorama como telón de fondo, en las líneas que siguen habremos de detenernos en el
análisis de uno de los aspectos del trámite de la apelación que genera no pocas inquietudes: la reversión de
jurisdicción y su deslinde con la apelación adhesiva.
II. LA APELACIÓN
La apelación es una vía de revisión procesal por todos, conocida.
Se trata de la que procede respecto —esencialmente— de las sentencias definitivas de primera instancia (5)
y tramita a través del recurso ordinario contemplado en todos los ordenamientos rituales que existen en nuestro
país (6).
Palacio se refiere a este recurso como "el remedio procesal encaminado a lograr que un órgano judicial
jerárquicamente superior con respecto al que dictó una resolución que se estima injusta, la revoque o reforme,
total o parcialmente"(7).
Y agrega que "el recurso de apelación es el más importante y usual de los recursos ordinarios. Este último
carácter le viene dado (...) por la circunstancia de que su admisibilidad no se halla supeditada a la concurrencia
de causales específica y taxativamente previstas por la ley, y porque, correlativamente, la extensión del
conocimiento que incumbe al órgano competente para resolver el recurso de apelación coincide con la que
© Thomson Reuters Información Legal 1
Documento
corresponde al órgano inferior. A través del recurso examinado, por lo tanto, cabe la reparación de cualquier
error de juicio o de juzgamiento (error in iudicando), sea que él se haya producido en la aplicación de las normas
jurídicas (error in iure) o en la apreciación de los hechos o valoración de la prueba (error in facto). Interesa
añadir, sin embargo, que la desaparición del recurso de nulidad como remedio autónomo o su subordinación al
recurso de apelación —que constituyen las orientaciones que inspiran a la moderna legislación procesal
argentina— han determinado que este último configure también vía hábil para obtener la enmienda de errores in
procedendo, limitándolos algunos Códigos a los que afectan directamente a la resolución impugnada, y
comprendiendo otros tanto a éstos cuanto a aquellos que afectan a los actos anteriores al pronunciamiento de la
decisión"(8).
En la apelación, el litigante que ve insatisfecha total o parcialmente su pretensión —si se trata del actor,
expuesta en la demanda o si se trata del demandado, al oponerse a tal pretensión en la oportunidad pertinente—
vuelve a hacer uso del derecho constitucional de acción para llevar un nuevo requerimiento —ahora de petición
sumado al de contralor— ante un órgano judicial jerárquicamente superior a aquel que dictara la sentencia que
le causa agravio.
Y es justamente ese agravio —la diferencia entre lo pretendido ab initio y lo otorgado en el fallo—, existente
al momento del dictado del pronunciamiento, lo que habilita a que pueda a plantear la revisión mediante
apelación.
Del otro lado, quien obtuvo sentencia favorable a lo pretendido —aun cuando no se hayan atendido todos
sus planteos o se lo haya hecho pero no en base a los argumentos propuestos— carecerá de agravio y, por ende,
en interés en motorizar una nueva fase procesal. Este litigante no se encuentra habilitado para plantear la
apelación.
Tal es la regla en este terreno.
Ahora bien, hay casos en que la jurisprudencia ha encontrado pertinente que en la Cámara (9) pueda oírse la
voz del litigante que, si bien carecía de interés para apelar frente a la sentencia de primera instancia —por haber
obtenido lo pretendido—, vuelve a estar habilitado para reclamar en segunda instancia ante la suerte favorable
del recurso de apelación de la parte contraria —quien sí se había visto perjudicado por el fallo— por cuyo
conducto se modificó el primigenio pronunciamiento.
Se trata de la figura conocida como "reversión de jurisdicción" —en la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y a partir de la denominación por ella utilizada— o de la "apelación adhesiva" —en su par de la
provincia de Buenos Aires—.
Como vemos, ya en esta simple presentación de los institutos existe una diferencia de denominaciones:
frente al mismo caso y el que aparece como similar mecanismo procesal, dos altos tribunales argentinos
emplean diferentes nombres.
Para intentar traer luz sobre la cuestión, en lo que sigue aludiremos a las dos expresiones ("apelación
adhesiva" y "reversión de jurisdicción"), observaremos qué uso les da la doctrina procesal y la jurisprudencia,
veremos si entre ellos existe sinonimia y, finalmente, nos detendremos en el análisis del instituto en sí a los
efectos de analizar su funcionamiento.
III. LA APELACIÓN ADHESIVA
La expresión "apelación adhesiva" nos sitúa en un escenario donde existe, por oposición, una "apelación
principal".
La mayoría de los ordenamientos procesales del país contemplan sólo esta forma, la de la "apelación
principal" (o "apelación" a secas). La apelación (principal), a estos efectos, es el recurso que venimos de
describir: la impugnación ordinaria (y autónoma) contra una sentencia de primera instancia planteada para ser
resuelta por un órgano de segunda instancia por la parte a la que ese fallo le causa un concreto agravio. Si la
sentencia causa agravio a un litisconsorcio, cada integrante de ese grupo estará legitimado para apelar (más allá
de los efectos que dependiendo del tipo de litisconsorcio o de la obligación que se encuentre en juego tenga la
© Thomson Reuters Información Legal 2
Documento
apelación de un litisconsorte respecto de los restantes). Si la sentencia causa agravio a ambas partes, ambas
partes —en la medida del interés derivado del agravio respectivo— estarán legitimadas para apelar. En las dos
hipótesis (los recursos de los litisconsortes o los de las partes agraviadas) las apelaciones son principales, en el
sentido de que cada impugnación es autónoma y se plantea por separado en la ocasión pertinente y contra el
fallo (o su parte) que provoca agravio.
Sentado ello, observamos que la doctrina autoral habla de "apelación adhesiva" en ciertos casos donde,
luego de un primer recurso de apelación planteado por quien posee interés al existir agravio a su respecto (esto
es, obtuvo una respuesta en el juez de primera instancia total o parcialmente desfavorable a su pretensión) se
habrán de sumar —vinculadas con ese intento impugnatorio— otras apelaciones por parte de otros sujetos
también legitimados para plantear tal vía de revisión.
Estos sujetos —"recurrentes sucesivos"— pueden ser, básicamente, los ya mencionados arriba: litisconsortes
que comparten el mismo agravio que el "recurrente primigenio" o contrapartes que también fueron perjudicadas
por el fallo al establecer que ambas partes resultaron parcialmente gananciosas.
Existen sistemas procesales que contemplan este mecanismo, admitiendo que luego de la "apelación
principal" (la planteada en primer lugar) que abre la competencia del tribunal de alzada, se "adhieran" a esa
apertura de nueva jurisdicción otros sujetos, normalmente en ocasión de contestar el traslado de la expresión de
agravios del apelante primigenio. Se acepta, en tales casos, que en esta oportunidad —al replicar agravios—, los
litisconsortes lleven adelante una "adhesión a la apelación" del litigante ubicado en el mismo polo subjetivo y
que también "adhiera a esa apelación" la parte contraria, a quien la sentencia causa agravio.
Como se observa, muy diferentes son ambas "apelaciones adhesivas": en el caso de los litisconsortes, la
"adhesión" importa aprovecharse de la apertura de la segunda instancia por el compañero de grupo y tomar,
dándolos por reproducidos, los agravios de éste.
En el caso de la parte contraria, la "adhesión" lo es sólo a la habilitación de la nueva fase del trámite, pero
necesariamente deberá expresar sus propios agravios, diferentes de los vertidos por el apelante primigenio.
Las denominaciones de estas dos formas de "apelación adhesiva" varían. El profesor Roberto Loutayf Ranea
expone ilustradamente esta cuestión en su trabajo "La apelación adhesiva"(10).
"Agustín A. Costa —señala nuestro autor— distingue, a más de la apelación principal (...), la apelación
adhesiva y la apelación incidental. La apelación 'adhesiva', dice, tiene lugar cuando existiendo pluralidad de
actores o demandados, los que no recurrieron en el término legal lo hacen adhiriéndose a la apelación de la parte
que tiene igual interés en el litigio. La apelación 'incidental', es el derecho que se concede al apelado para
adherirse al recurso de su adversario y pedir la reforma de la decisión en contra del apelante y en su propio
beneficio, sobre aquellos capítulos de la demanda que en primera instancia no le fueron concedidos; equivale,
agrega, a la reconvención".
Luego recuerda la posición de otro prestigioso tratadista: "Ugo Rocco también distingue varios tipos de
apelaciones: la apelación principal, la apelación incidental, la apelación adherente y la apelación entre
coapelados. La apelación principal, según ya se expuso, se da 'cuando una de las partes vencidas en el juicio de
primer grado impugna la sentencia autónoma e independientemente de cualquier otra impugnación que pueda
haber sido propuesta contra la misma sentencia'. La apelación incidental se da 'cuando la impugnación es
presentada por aquel respecto del cual ha sido propuesta una apelación principal en la que figura él como
apelado'; presupone, entonces, que haya otra apelación propuesta en vía principal; e igualmente, como por la
posición antagónica de las partes en causa no puede concebirse una apelación principal y una apelación
incidental que tengan por objeto una decisión que sea desfavorable al mismo tiempo para las dos partes en
causa, la apelación incidental presupone que haya una sentencia en parte desfavorable a una de las partes en
causa y en parte desfavorable a la otra, esto es, un parcial vencimiento, de la una y de la otra parte a esta
apelación (...). La apelación adherente, según este autor, se propone también en la forma de apelación incidental,
de manera que en la doctrina es denominada 'apelación incidental adherente'; tiene la característica 'de poder ser
propuesta por aquellos que habiendo quedado vencidos en el juicio de primer grado, cuando les sea notificada,
© Thomson Reuters Información Legal 3
Documento
en vía principal o en la vía accidental, apelación contra una sentencia en que también ellos han quedado
vencidos, en vez de proponer una impugnación separada, se valen de la apelación propuesta por otros,
adhiriéndose a ella'; la característica de esta forma de apelación, dice, consiste en el hecho de que el apelante por
adhesión no propone motivos de apelación distintos de los ya propuestos en vía principal o en vía incidental,
sino que se adhiere a los motivos de apelación propuestos por otros apelantes. Y refiriéndose a la apelación entre
coapelados, dice Rocco que el nuevo Código de Procedimiento Civil declara en un apartado del art. 343, que el
interés para apelar puede surgir 'de la impugnación propuesta por otra parte, que no sea el apelante en vía
principal', esto es, que supone la hipótesis de una apelación incidental por parte de un apelado frente a otro
sujeto también él apelado; esta apelación incidental entre coapelados puede referirse a aquellas partes de la
sentencia que hayan sido excluidas por el apelante principal o por el apelante incidental, pero que en virtud de
las apelaciones pueden constituir un perjuicio para el coapelado, proveniente de las apelaciones propuestas".
Cierra este relevamiento el profesor Loutayf Ranea con la opinión de Jaime Guasp. Refiere que este autor, "a
su vez, señala que al lado de la apelación principal 'existe otra que se produce cuando la parte que no ha
promovido la impugnación la interpone, no obstante, en una segunda instancia ya provocada por una apelación
principal que otro formuló. Se tiene así un recurso de apelación secundario o derivado, en cuanto que nace sólo
porque está pendiente el proceso de impugnación abierto por otro y en tanto en cuanto éste se mantiene. Suele
llamarse a este tipo secundario o derivado de apelación, 'apelación adhesiva', siendo, no obstante, el nombre
equívoco, porque puede dar a entender que la apelación por adhesión trata de coadyuvar a los resultados que
pretende obtener la apelación principal, siendo normalmente todo lo contrario, ya que el que apela por adhesión
contradice al apelante principal, si bien no lo hace tomando la iniciativa de la segunda instancia, sino en virtud
de la iniciativa asumida por el contrario'. El derecho positivo español, agrega, conoce estos tipos de apelación
principal y de apelación secundaria o derivada, a la que llama adhesión a la apelación, si bien con el error que
consiste en configurar esta segunda apelación, más que como una apelación dependiente de la primera, como
una 'apelación principal' que puede formularse tardíamente".
Vemos, en suma, como primera conclusión, un uso bastante poco preciso de la terminología. Frente a ello es
que el profesor Loutayf Ranea propone la utilización de las expresiones "apelación adhesiva de la parte
contraria" y "apelación adhesiva del litisconsorte" para identificar a las apelaciones de diferentes sujetos luego
de una apelación principal u originaria.
Se trata, en ambos casos —entendemos—, de particulares formas de apelar, que difieren de la apelación
"tradicional" o "clásica" —principal— en los recaudos de admisibilidad: en todos los casos hay una intención
expresa de impugnar un fallo que causa un menoscabo concreto, presente al tiempo del dictado de la sentencia
de primera instancia, canalizado mediante manifestación de voluntad procesal que —por lo común— debe tener
lugar en el momento de contestar el traslado de la expresión de agravios de un primer recurrente.
Ello se observa, por caso, en el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La cuestión se regula en el art. 275.
"Apelación de sentencias definitivas.
"275.1. El recurso de apelación contra las sentencias definitivas se interpondrá en escrito fundado, dentro del
plazo de quince días. Se sustanciará con un traslado a la contraparte por el término de quince días.
"275.2. Al evacuar el traslado, podrá la contraparte adherir al recurso y fundar a la vez sus agravios, los que
se sustanciarán con un traslado a la otra parte por el plazo de quince días.
"275.3. La apelación y la adhesión no fundadas se rechazarán de plano, teniéndose por desistidos a los
recurrentes".
En la misma senda, podemos constatar la forma en que el instituto se regula en el Código Procesal Civil y
Comercial de Jujuy:
"Art. 222.— Interposición de la apelación libre. El recurso de apelación libre debe ser interpuesto dentro de
los diez días siguientes de notificada la sentencia. En el escrito en que se interponga el recurso, el apelante
© Thomson Reuters Información Legal 4
Documento
enumerará taxativamente las cuestiones que a su juicio tiene que considerar el superior, expresando las razones
en que funda su disconformidad con la sentencia.
"Art. 223.— Sustanciación y adhesión en la apelación libre. Del escrito de apelación se conferirá traslado
por diez días al apelado. Éste, observando siempre lo dispuesto en la última parte del artículo anterior, podrá al
responder adherir al recurso interpuesto apelando a su vez de la sentencia en cuanto le fuere desfavorable. De
los agravios contenidos en la adhesión a la apelación se correrá traslado por tres días al primer apelante".
Vemos en ambos casos la regulación de uno de los supuestos señalados, el de la "apelación adhesiva de la
parte contraria": en el caso de una sentencia que causa agravios a las dos partes, apelado el fallo por una de
ellas, la contraria puede "adherir" a esa apelación, expresando sus propios agravios con motivo de la
contestación a la expresión de agravios (de lo cual se volverá a dar traslado).
Como se dijo, tal figura no se encuentra en la mayoría de los ordenamientos procesales argentinos. Tanto en
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación como en su similar de la provincia de Buenos Aires —y los
muchos que siguen, en esto, a tales digestos rituales—, todas las apelaciones posibles son "principales".
Notificadas todas las partes de la sentencia de primera instancia, comienza a correr respecto de cada uno de
ellos, de modo independiente, el respectivo plazo para apelar. Quien se considere con agravio para hacerlo —en
el polo subjetivo de la pretensión que se encuentre y no importando si integra o no un litisconsorcio— deberá
manifestar su intención de plantear esta vía revisora ordinaria. Quien no lo haga en el plazo estipulado, por
regla, consiente el decisorio y queda firme a su respecto (11).
No hay —bajo esta concepción— posibilidad alguna de que, luego de planteado el recurso de apelación por
alguna de las partes, otra parte pueda —vencido el plazo que a su respecto corría desde la notificación por
cédula del fallo— decidir "acompañar" esa apelación ("adherir" a ella). Vencido el plazo no se podrá "adherir a
una apelación" —lo que en buen romance significa apelar— ni de modo autónomo ni en el marco de la
contestación a la expresión de agravios. Habrá recaído preclusión.
Como se observa más arriba, los ordenamientos rituales que contemplan figuras de "apelación adhesiva"
consagran, en resumidas cuentas, un criterio más amplio de admisibilidad en cuanto al plazo para recurrir. La
preclusión opera de diverso modo aquí.
De todos modos, en cualquiera de los casos señalados, se habla de "apelación adhesiva" para referir a una
forma de recurrir por parte de quien posee un agravio concreto derivado del fallo de la primera instancia.
Respecto de ello no hay discusión posible. Variará el momento en el que pueda plantar la apelación, pero sin
agravio derivado del fallo no habrá recurso. Ni principal ni por "adhesión".
Ahora bien, existe un caso de "apelación adhesiva" al que consideramos impropio.
Nos referimos a un supuesto en que los agravios de una de las partes aparecen siendo analizados por el
tribunal de alzada aun cuando el fallo de primera instancia no le causó agravio respecto de lo por él pretendido.
Es el caso de la "apelación adhesiva implícita"(12).
Se denomina así —por parte de cierta doctrina y echando mano a una ficción, ya que en la "apelación
adhesiva implícita" no hay ninguna parte que apele, a diferencia de lo que sí ocurre en la "apelación adhesiva
normal" o "expresa" cuando ella está regulada— al instituto por el cual el tribunal de segunda instancia, al hacer
lugar a los planteos apelatorios de la parte que se vio agraviada por el fallo del juez de la instancia anterior,
procede a revocar ese pronunciamiento y, a los fines de dictar una nueva sentencia, pasa a abordar los
argumentos de hecho o de derecho vertidos por la parte que había resultado gananciosa, cuyo interés renace con
la revocación del decisorio.
Tales argumentos estarán, por lo común, en las piezas constitutivas del proceso (del actor, la demanda y del
demandado, en el planteo de excepciones o en la contestación de demanda) o también pueden estar en la
respuesta a la expresión de agravios del apelante.
De ese modo, aunque la parte recurrida no apeló —no podría haberlo hecho por no tener agravio—,
© Thomson Reuters Información Legal 5
Documento
igualmente sus argumentos y defensas son atendidos en la Cámara —en la medida de lo posible (13)—, atento a
considerarse que en esa precisa instancia renace el interés en su planteamiento por la parte que no pudo acceder
a la segunda instancia, puesto que al tiempo de apelar —insistimos— carecía de interés.
Como veremos al final, creemos que denominar a este mecanismo "apelación adhesiva implícita" genera
confusión. En las figuras de "apelación adhesiva", en todas ellas, existe para el que apela un interés actual al
tiempo del fallo en crisis. En la forma "implícita" no hay tal agravio actual: el agravio recién aparece luego de
concluida la primera fase de análisis de la Cámara, en el preciso instante en el que, acogiendo los planteos del
recurrente, decide revocar lo resuelto y debe, entonces, pasar a dictar un nuevo fallo, garantizando el derecho de
defensa del no apelante cuyo interés acaba de renacer.
Entendemos, entonces, que resulta más claro el nombre de "reversión de jurisdicción" a los fines de evitar
dudas en la utilización de un instituto de gran trascendencia en la defensa del eficaz ejercicio del derecho de
defensa en juicio.
IV. LA REVERSIÓN DE JURISDICCIÓN
Como ya se dijo, se da en estos casos la particularidad de que la parte que no puede apelar el fallo de
primera instancia, una vez interpuesto el recurso por su contraria, aparece apelando —en realidad, exponiendo
agravios que no fueron planteados contra la sentencia a ella favorable— en base a un interés que renace —de
modo sobreviniente— en el momento mismo en que la alzada revoca un determinado pronunciamiento al
atender el pedido de la parte contraria apelante.
Esta figura no se encuentra regulada legalmente. De todos modos, es aceptada por la doctrina jurisprudencial
de los más altos tribunales del país (14).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación alude a esta figura con el nombre de "reversión de jurisdicción".
Así se refiere a él en el fallo dictado in re "Ingenio Río Grande S.A v. Estado Nacional - Ministerio de Economía
y de Obra y Servicios Públicos s/proceso de conocimiento", sentencia del 2 de marzo de 2011.
Del voto de los Jueces Fayt, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Argibay puede leerse:
"6) Que en su memorial de agravios ante esta Corte, la actora aduce que la Cámara incurrió en exceso de
jurisdicción al haber tratado lo atinente a la prescripción, pues esa defensa había sido desestimada por el juez de
primera instancia y la demandada no había apelado la sentencia ni contestado la expresión de agravios
presentada por su parte. Por lo tanto, solicita que la Corte revoque ese pronunciamiento en cuanto declaró
prescripta la acción, y que el tribunal 'asuma la plenitud de su competencia para conocer sobre los agravios
fundamentados a fs. 1140/1153 por mi mandante contra la sentencia de primera instancia, admitiendo la
pretensión en todas sus partes, con costas' (fs. 1199 vta.).
"7) Que en razón de que a quien obtuvo una sentencia favorable en primera instancia no puede exigírsele
que apele tal decisión para que la alzada revise determinados fundamentos o capítulos examinados en el
pronunciamiento en sentido opuesto al pretendido por el litigante —pues habría ausencia de gravamen, desde el
punto de vista procesal, que hiciera viable al recurso— la Corte estableció, a fin de salvaguardar el derecho de
defensa del litigante que se encuentra impedido de efectuar tales cuestionamientos por vía de apelación, que éste
puede plantear, al contestar el memorial de su contraria, los argumentos o defensas desechados en la instancia
anterior (doctrina de Fallos 253:463; 258:7; 300:1117; 311:696; 315:2125, entre otros).
"8) Que, en consecuencia, si bien no puede reprocharse al Estado Nacional que no haya apelado la sentencia
dictada por el juez de primera instancia —pues a pesar de que no admitió la defensa de prescripción, rechazó la
demanda en virtud de las consideraciones que efectuó sobre el aspecto sustancial de la controversia— la
circunstancia de que no haya contestado la expresión de agravios de la actora implica un abandono de aquellas
defensas, pues —según lo señalado en el considerando anterior— ésa era la oportunidad idónea para
mantenerlas y manifestar su desacuerdo con ese aspecto de la sentencia del magistrado de primera instancia.
"9) Que, al ser ello así, fue indebidamente invocada por el a quo la 'reversión de jurisdicción', pues, ante la
conducta asumida por el Estado Nacional, la alzada carecía de facultades para pronunciarse sobre un punto
© Thomson Reuters Información Legal 6
Documento
resuelto por el juez de primera instancia y que no había sido propuesto para su consideración por ninguna de las
partes".
Luego, en el voto de los magistrados Highton de Nolasco y Lorenzetti, se señala lo siguiente:
"7) Que este tribunal ha considerado en reiteradas oportunidades que la reversión de la jurisdicción se opera
cuando la alzada revoca el rechazo de la pretensión por razones de fondo y, en consecuencia, tiene la obligación
de conocer en todas las defensas conducentes y oportunamente propuestas por las partes, que —por la diversa
solución adoptada— no habían merecido un tratamiento adecuado en la instancia precedente (cfr. Fallos
308:656, 327:3925, entre otros). Ello aun en ausencia de un recurso de la parte que, por haber sido vencedora en
esa instancia, no podía agraviarse de un pronunciamiento favorable.
"8) Que tal supuesto de reversión de la jurisdicción no se configura en el sub lite, toda vez que la alzada
omitió tratar los agravios deducidos por la actora respecto de la decisión de fondo. De tal suerte, al no haberse
pronunciado previamente respecto de tales planteos y revocado lo resuelto por el juez de grado, el tribunal no se
encontraba habilitado para conocer en las defensas de caducidad y prescripción planteadas oportunamente por la
demandada y desestimadas por el juez de la anterior instancia. Al resolver del modo que lo hizo, el a quo se
excedió del marco de su competencia, pues la cuestión había sido ajena a la materia del único recurso deducido
y, por ende, quedaba fuera de su jurisdicción apelada".
De la comparación de los considerandos transcriptos observamos un núcleo común y otro diferenciador.
El núcleo común está dado por los elementos que hacen a la procedencia genérica de la figura de la
reversión de la jurisdicción, esto es, la existencia de una sentencia desfavorable a una parte, la cual apela y, al
triunfar su intento en la alzada, ésta se ve necesitada de abordar los agravios de la parte victoriosa en primera
instancia.
Sin embargo, el elemento diferenciador estaría dado —de acuerdo con lo que interpretamos de los pasajes
glosados— por los motivos por los que en ese concreto supuesto no procedía aplicar, como lo había hecho el
tribunal de segunda instancia, la "reversión de jurisdicción".
Para el primer grupo de jueces, porque el recurrido no había llevado expresamente sus planteos ante la
alzada en la contestación a la expresión de agravios.
Para los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti, en cambio, debido a que la Cámara no trató en primer lugar
los planteos del recurso para, revocación de por medio, encontrarse habilitada a tratar los argumentos del
recurrido que no pudo apelar por ser el victorioso en primera instancia.
Esta diferencia es crucial a los efectos de determinar el exacto perfil del instituto de la "reversión de
jurisdicción" en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tomando el fallo "Ingenio Río Grande
S.A" aludido como la última ocasión en que ese tribunal se expidió sobre la figura en estudio, vemos que por
clara mayoría se descalificó el uso del instituto por la Cámara ante la ausencia de expreso "sostenimiento" o
planteo de los agravios por parte del recurrido —Estado Nacional—. Ello, dijo la Corte por mayoría, obstó a que
se traten tales tópicos en el marco de la apelación del actor.
Es claro que la doctrina mayoritaria de la causa exige, entonces, a los fines de que pueda funcionar la
"reversión de jurisdicción" que el apelado —victorioso en primera instancia— exponga nuevamente sus
argumentos de hecho o de derecho al contestar agravios, en una suerte de petición ad eventum (para el caso de
que prosperen los agravios de la contraria).
Para esta posición, el apelado que no puede apelar por faltarle el agravio tiene —en cambio— la carga de
prever la posibilidad de que el recurso de la contraparte prospere y que la Cámara revoque el fallo de primera
instancia. Así, deberá incluir en la contestación de agravios las alegaciones que considera que deberán ser
escuchadas en tal contingencia. Si no lo hace, se considera que "desiste" de la posibilidad de que tales planteos
sean ponderados por la segunda instancia.
Este criterio que establece esta particular carga al apelado triunfante en primera instancia como requisito
para que opere la "reversión de jurisdicción" no es nuevo.
© Thomson Reuters Información Legal 7
Documento
Por el contrario, indagando en la colección Fallos del Superior Tribunal federal vemos que hunde sus raíces
en lo más profundo de la tradición pretoriana del órgano. De este modo, en el año 1992, en la causa "Fisco
Nacional" (Fallos 315:2125) se dijo que "...para desechar el agravio basta advertir que la apelante soslaya
hacerse cargo de lo señalado por la Cámara en punto a que, al no haberse pronunciado el juez anterior en grado
acerca de dicha defensa, las partes no efectuaron objeción alguna al respecto, sin que obste a ello el carácter de
vencedora que aquélla obtuvo en la primera instancia ya que, si bien no se encontraba obligada a apelar el fallo,
pudo plantear ante la alzada aquellos argumentos o defensas desechados en la instancia anterior, para lo cual era
oportunidad idónea la de la contestación de los agravios del vencido". Ello se reitera en las causas de 1988,
"Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Giuliani" (Fallos 311:696), también en "S.C.A Rojkas
Construcciones" (Fallos 300:1117), así como en "Comercial Randex S.R.L", del año 1964 (Fallos 258:7).
Asimismo, leemos en el voto en disidencia del juez Chute en la causa "Carrica" del año 1967, registrada en
Fallos 268:48, que "...la actora en oportunidad de presentar la memoria a que alude el art. 53 de la ley 11.924 —
derecho que dejó de usar— debió reiterar ante la Cámara las cuestiones o defensas oportunamente propuestas en
la causa, máxime cuando el punto relativo a los bienes vendidos no fue materia de consideración por el juez,
desde que tal reiteración hubiera importado su mantenimiento en la litis y requerido, por tanto, su tratamiento
por el tribunal de alzada, sin que obstara a ello su condición de triunfador en primera instancia, conforme con lo
decidido por la doctrina de esta Corte". En la causa "Banco Hipotecario Nacional" del año 1966, que luce en
Fallos 265:201, el tribunal sostuvo que "...apelado el fallo, la parte gananciosa reiteró al contestar la expresión
de agravios su criterio en el sentido que las sumas entregadas al formalizar la operación no generan facultad de
arrepentimiento..." y, con base en ello, descalificó la sentencia de la Cámara que revocó la sentencia recurrida y
no atendió a los planteos de la recurrida por entender que, al no apelar, había consentido el pronunciamiento.
Tres años antes, en 1963, en la causa "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Moreira" (Fallos
256:434), la Corte aplicó su doctrina ("...la reiteración, ante la Cámara, de las cuestiones o defensas
oportunamente propuestas en la causa, basta para su mantenimiento en la litis y requiere su decisión por el
tribunal de alzada...") acuñada en ausencia de apelación a casos donde lo que no se articuló fue aclaratoria o
revocatoria. En 1962, en la causa "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Perazzo Silvestri y
Cía." (Fallos 253:463) nuevamente se señaló que "la reiteración, en la expresión de agravios o en la contestación
de la misma, de las defensas invocadas en la causa, es suficiente para su mantenimiento en la litis y hace
procedente su decisión por el tribunal de alzada...", enseñanza que luce —en términos literales— también en el
fallo in re "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Nuesch" (Fallos 247:111) y también —en
formato abreviado— en el fallo del año 1956 in re "Recurso de hecho deducido por Olga Perla Bomchill"
(Fallos 234:307).
Pues bien, no por antigua habremos de considerar adecuada tal posición.
Con total humildad y profundo respeto por el prestigioso tribunal del que emana, manifestamos nuestro
desacuerdo con la doctrina que surge del voto de la mayoría en la causa "Ingenio Río Grande" y que contiene la
exigencia (en calidad de carga) de un expreso planteo de agravios (aun bajo el ropaje de "mención" o
"sostenimiento") por quien no reviste la condición de legitimado para apelar.
Resulta curioso —por otro lado— que se establezca que tal exigencia deba ser cumplida en ocasión de
contestarse los agravios del apelante. Podemos pensar que ello es así dado que se busca emular el mecanismo ya
visto de los casos de "apelación adhesiva". Sin embargo, la "reversión de jurisdicción" no puede asimilarse a un
supuesto de apelación (como las hipótesis "adhesivas") (15). A diferencia de la "apelación adhesiva" —donde
existe una formal apelación de un sujeto procesal con interés concreto derivado de un fallo adverso—, aquí no
hay apelación alguna.
La "reversión de jurisdicción" se produce como un efecto automático por la revocación de un fallo favorable
a A por conducto de la apelación de B. En tal caso, el tribunal, luego de adoptar tal solución, debe acudir en
busca de los argumentos de A donde sea que se encuentren, previamente vertidos, y darles respuesta. Ello,
entendemos, es lo que abastece de mejor modo una respuesta eficaz de la justicia en el marco del trámite de
apelación. Lo contrario, exigir una carga de expresión de agravios a quien no tiene agravios actuales, so riesgo
© Thomson Reuters Información Legal 8
Documento
de considerar que su silencio implicará "consentir" un pronunciamiento a él adverso o "desistir" de hacer valer
tales argumentos, aparece —en un contexto donde la eficacia y la celeridad adquieren un nuevo protagonismo—
como un excesivo ritualismo (16).
En esta línea se expide Loutayf Ranea: "Han existido opiniones encontradas sobre si resulta necesario que el
vencedor reitere en la alzada el planteo de esas cuestiones. Así, por un lado, se ha entendido que es necesario
que el vencedor reedite esas cuestiones al contestar la expresión de agravios o memorial de la otra parte. En
cambio otra opinión entiende que no es necesaria tal reiteración, sino que quedan implícitamente sometidas a la
decisión de la alzada en virtud del recurso interpuesto por la contraria. Adherimos a esta última opinión,
entendiendo que al no existir ninguna norma que exija la reiteración de estos planteos no puede requerírsela
como medio de mantener su vigencia... (...) Finalmente, debe destacarse que no puede atribuirse al silencio del
apelado los alcances de una manifestación de voluntad, dado que no nos encontramos en ninguno de los
supuestos en que el art. 919 del Código Civil le otorga ese alcance; no debe ser tomado, entonces, ese silencio
como manifestación de voluntad en el sentido de prestar conformidad con los fundamentos del fallo; y si bien
tampoco indica ese silencio la voluntad del apelado de que las cuestiones desechadas o no consideradas por la
sentencia en grado sean también analizadas por el tribunal ad quem, entre las dos interpretaciones, una que
impida al tribunal de apelaciones la consideración de tales cuestiones, y la otra que le dé atribuciones para
conocer de ellas, resulta preferible esta última por adecuarse mejor con la garantía de la defensa en juicio, que se
vería en cierta manera afectada si para la consideración de esas cuestiones se exige al apelado una reiteración
del planteo en la alzada que no está exigido por la ley"(17).
Esta posición, la que no requiere que el recurrido —vencedor en primera instancia— "sostenga" sus agravios
en la pieza de respuesta a los memoriales del apelante, además de resultar compatible con el voto de los jueces
Highton de Nolasco y Lorenzetti en el caso "Ingenio Río Grande" (obsérvese que, a diferencia de sus colegas,
estos jueces no dicen lo contrario) puede hallarse en el fallo "Barral de Keller Sarmiento" del año 2004 (Fallos
327:3925) cuando se expresa:
"4) Que, en efecto, aun cuando la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el
alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su competencia decisoria (Fallos 313:912;
315:562 y 839), al revocar la sentencia anterior que rechazaba la pretensión respecto de todos los codemandados
y admitir su responsabilidad compartida en el resultado dañoso, tuvo lugar la reversión de la jurisdicción, hecho
que obligaba a la Cámara a conocer en todas las defensas conducentes y oportunamente propuestas por cada una
de las partes litigantes que, por la diversa solución adoptada en primera instancia, no habían merecido un
adecuado tratamiento (Fallos 190:318; 256:434; 268:48; 308:656 y sus citas).
"5) Que tal conclusión no se altera por la circunstancia de que el recurrente, vencedor en primera instancia,
no hubiera reiterado la defensa en examen ante la alzada pues, además de que no existe disposición procesal que
así se lo imponga, precisamente por no haber podido atacar el fallo que le había sido favorable no puede
interpretarse dicho silencio como una manifestación de voluntad orientada a mantener plena conformidad con la
sentencia apelada o un abandono de las alegaciones invocadas con anterioridad, máxime cuando la intención de
renunciar no se presume (arts. 874 y 919 del Código Civil)".
En la senda que consideramos más adecuada se ubica la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de Buenos
Aires. Este tribunal superior no incluye entre los requerimientos para que funcione la figura aludida el
"sostenimiento" o "mención" de agravios en la respuesta a la memoria del apelante.
En la causa C. 116.715, sent. del 10/6/2015, puede leerse —respecto del tópico— que:
"En virtud de que se revoca la sentencia de Cámara por el principio de la apelación adhesiva, toda la
cuestión materia del litigio pasa al superior en la misma extensión y con la misma plenitud con que fue sometida
al inferior. Aun en la instancia extraordinaria, donde se debe tener en cuenta lo que alegara la otra parte, ausente
de la tramitación del recurso porque la sentencia le fue favorable (conf. doct. C. 99.308, sent. del 17/6/2009)".
No sólo no existen condicionantes a la operatividad de la figura, sino que además se indica que ella opera en
toda fase revisora, tanto la relativa a la ordinaria —apelación— como a la extraordinaria —recursos casatorios
© Thomson Reuters Información Legal 9
Documento
—.
En cuanto a sus fundamentos, leemos en el voto del juez Hitters vertido en el caso C. 109.849, sent. del
27/11/2013:
"Tal como lo recordara al pronunciar mi voto en la causa Ac. 56.034 (sent. del 4/7/1995), en un antiguo fallo
de esta Corte (causa B. 9858, sentencia del 11/5/1912, Acuerdos y Sentencias' serie VII, t. V, p. 82) citado en la
causa Ac. 32.560, sent. del 26/2/1985, AyS 1985-I-142, decía el doctor Escobar que 'no infiriéndose lesión al
derecho cuyo reconocimiento se gestiona, no existe obligación (rectius: razón) de apelar o manifestar
disconformidad con las apreciaciones de derecho que el sentenciador haga al pronunciar su fallo. Como lo
sostienen los tratadistas, el interés es la medida del derecho como el agravio es la medida del recurso y la
apelación no procede sino por su lesión, que consiste en el perjuicio que al apelante cause la parte dispositiva de
la sentencia. De manera que si la resolución que favorece a una parte es apelada por otra, toda la cuestión
materia del litigio, de acuerdo con la regla que dejó establecida, pasa al superior en la misma extensión y con la
misma plenitud con que fue sometida al inferior. Porque la apelación lo único que hace es transportar el derecho
de un tribunal a otro y por tal razón esta Corte ha consagrado el principio de que en las sentencias las cuestiones
deben plantearse de conformidad con lo alegado y probado y de lo resuelto por el inferior. Esta regla, concluía el
voto del doctor Escobar, es legal y justa; porque se evita el desorden en la tramitación de los juicios, que se
introduciría obligando aun a los favorecidos por una sentencia a apelar o manifestar su disconformidad con los
fundamentos que no le favorecieren y además se evita que en su silencio, en caso de apelar la contraparte, se
resuelvan las cuestiones en una sola instancia...'. Dicha doctrina ha sido repetida numerosas veces (Acuerdos y
Sentencias, serie 19ª, t. III, p. 411; t. IV, p. 200; t. VI, p. 569; serie 20ª, t. I, p. 512; t. III, p. 533) y tenía
antecedentes en casos de mayor antigüedad (v.gr., serie 3ª, t. IX, p. 200). En efecto, estamos en presencia de la
figura que los doctrinantes han dado en llamar 'adhesión implícita a la apelación', o 'apelación adhesiva'
(Barbosa Moreira, José Carlos, 'Comentarios ao Processo Civil', Ed. Forense, Brasil, t. IV, p. 334), y que como
acabo de expresar ha sido recogida por este tribunal, y también por el Más Alto Órgano de Justicia de la Nación
(Fallos 193:408; 253:463; 256:434 y 260:402; entre otros), ante el silencio del Código adjetivo. En el caso aquí
ventilado hay que partir de la base de que los demandados triunfadores en la instancia liminar carecían de
interés para alzarse contra el decisorio, pues habían obtenido todo lo que deseaban, esto es, el rechazo de la
pretensión de su contraria (Schönke, 'Derecho procesal civil', Bosch, Barcelona, p. 24). En tal situación, no
pudieron recurrir, como lo sostenían desde antiguo las Leyes de Partida, las que a su vez hundieron sus raíces en
el derecho romano (Caravantes, 'Tratado histórico crítico...', t. IV, p. 1321). En síntesis, como acabo de
puntualizar, el ganador no está potenciado para incoar un embate contra el fallo que en su parte resolutiva no le
causa agravio (Fairén Guillén, Víctor, 'Temas del ordenamiento procesal', t. II, Tecnos, Madrid, p. 993). No
obstante si el vencido lo ataca, todas las defensas planteadas por aquél quedan sometidas a la Cámara, y deben
ser tratadas inexcusablemente por ella, como si hubiera habido una 'adhesión' de quien resultó ganancioso.
Siendo que ésta es la doctrina legal sobre el tema, en el caso que nos ocupa no puede caber duda alguna de que
el tribunal a quo debió resolver expresamente las defensas oportunamente planteadas. Pues la alzada tenía la
obligación de juzgar las cuestiones esenciales antes aludidas, teniendo en cuenta que opera como vimos la
denominada 'apelación adhesiva' (implícita)".
Por su parte, en las causas C. 102.197, sent. del 8/8/2012 y C. 102.197, sent. del 8/8/2012 —entre otras—
los jueces de la Corte bonaerense se refieren al instituto en los siguientes términos
"Ello así en virtud de la operatividad del instituto de la apelación adhesiva el que impone en la resolución
del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tener en cuenta lo alegado por la contraparte ausente en su
tramitación porque la sentencia le fue favorable. Tal doctrina, se ha dicho ya en muchos precedentes (conf. C.
102.586, sent. del 6/5/2009; C. 99.308, sent. del 17/6/2009; entre otros) tiene fundamento en elementales reglas
de lógica formal, en conexión con los necesarios resguardos que conciernen a la garantía de raigambre
constitucional de la defensa en juicio (art. 18, CN) porque de otro modo pudiera suceder que la Corte,
admitiendo la razón del recurrente, en lo que es la materia de su agravio, dejara de considerar, en perjuicio de su
contraparte, todo aquello que como cuestión propusiera en su oportunidad y que el fallo de la Cámara no hubiera
© Thomson Reuters Información Legal 10
Documento
considerado o hubiera considerado en forma adversa a lo propuesto, pero que al no agraviar al ganancioso de la
segunda instancia, no le causaba gravamen y, por consiguiente, al no mediar interés obstaba sus recursos (Ibáñez
Frocham, M., 'Tratado de los recursos en el proceso civil', Editorial Bibliográfica Argentina SRL, año 1963, p.
290). Se considera, en general, como supuestos de apelación adhesiva frente a lo que constituye la materia
decisoria de las cámaras de apelación, pero no caben dudas que las mismas razones que gravitan a su respecto,
presionan igualmente a esta Corte ante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. Ac. 79.517,
sent. del 30/6/2004)".
Concretamente en lo que hace al recaudo del "sostenimiento" de agravios —eventuales— por parte del
recurrido en la expresión de agravios que surge de la mentada posición mayoritaria de la causa "Ingenio Río
Grande" de la Corte nacional, su par bonaerense ha señalado —en la causa C. 93.617, sent. del 10/10/2007—
que "Es cierto que las alegaciones o defensas propuestas por la parte vencedora quedan sometidas al tribunal de
apelación en el supuesto de que en esa instancia sea revocado o modificado el pronunciamiento (conf. Ac.
37.125, sent. del 7/7/1987, Ac. 70.060, sent. del 18/4/2001, Ac. 81.521, sent. del 3/3/2004) aun cuando dicha
observación no sea introducida en la contestación de la expresión de agravios".
Por tal precisión es que entendemos, modestamente, que el mecanismo que admite la Corte de Buenos Aires
es el que más se adecua a un sistema procesal célere, evita cuestionamientos relativos al exceso ritual y se ajusta
a una interpretación generosa de las posibilidad de revisión del instituto tornándolo más eficaz. Eso sí: por lo
que dijimos arriba, entendemos que la denominación empleada debería revisarse (18). Preferimos el nombre de
"reversión de jurisdicción".
V. CIERRE
En suma, la apelación se erige como una vía de control de fallos de suma importancia, potenciada en esta era
de la eficacia procesal requerida por la CIDH. Dentro de ese contexto, la figura de la "reversión de jurisdicción"
juega un papel esencial, por lo cual debe ser adecuadamente conocida y, para ello, contar con un perfil definido
y que no genere cuestionamientos.
La denominación "reversión de jurisdicción" —entendemos— es la más adecuada, pues alude al efecto que
deriva de la revocación de un fallo de primera instancia (19) y no requiere acudir a la ficción de la apelación por
alguien que no cuenta con legitimación para ello —tal lo que se desprende de la expresión "apelación adhesiva
implícita—
Asimismo, consideramos que tal efecto debe funcionar en la alzada sin necesidad de que el apelado —
victorioso en primera instancia— haya vuelto a plantear o haya sostenido sus agravios, como ocurre en la
doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (20).
(1) Sostenemos que la finalidad de la eficacia del proceso —argumento utilizado por la Corte Suprema de
Justicia nacional para aceptar la validez de normas procesales en leyes nacionales— se veía hoy potenciada
atento a la incorporación de los derechos y de las pautas de interpretación de los tratados de derechos humanos.
Entre ellos, los incluidos en los arts. 8º y 25 del Pacto de San José de Costa Rica y de las enseñanzas
doctrinarias que surgen de los casos "Furlán y familiares" —sent. del 31/8/2012— y "Mémoli" —sent. del
22/8/2013— resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Argentina, condenándola en
dos casos donde se constató la existencia de procesos judiciales que causaron (luego de una inadecuada y poco
—o nada— efectiva tramitación) daños a los ciudadanos involucrados. La efectividad de los procesos judiciales
es hoy uno de los aspectos centrales del derecho humano a la protección judicial que deben brindar los Estados.
(2) Un muy ilustrativo fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, dictado en una causa laboral —
sentencia del 6/5/2015 en los autos L. 116.822, "Lozano, Juan Carlos v. Lavagnino Metalmecánica y otro.
Despido"—, aborda la cuestión de la garantía de la doble instancia en aquellas materias que exceden lo penal.
Aquí, en lo que interesa destacar, se denunció que el sistema de administración de la justicia laboral provincial,
instrumentado mediante tribunales orales de instancia única, colisiona con la ley 23.054, ratificatoria de la
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que garantiza la posibilidad
de recurrir en grado de apelación ante un juez o tribunal superior —art. 8º, inc. h—. Frente a este concreto
© Thomson Reuters Información Legal 11
Documento
agravio, el voto que hará mayoría —del juez Pettigiani— expresa: "(i) En primer lugar, cabe destacar que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado históricamente que la doble instancia judicial no es requisito
constitucional para la efectividad de la garantía de defensa en juicio (conf., Corte Sup., Fallos 235:2; 238:71;
240:15; 243:296; 245:311; 253:15; 254:509; 256:440; 318:514; 319:699; 320:2145; 322:2488; 324:2554;
330:1036, entre otros). En la misma línea interpretativa, esta Suprema Corte ha declarado —en referencia al
sistema procesal laboral bajo análisis— que la doble instancia no es un imperativo constitucional (conf. causas
Ac. 78.703, 'Sampayo', res. del 30/8/2000; L. 36.483, 'Mignone', sent. del 24/10/1989; Ac. 38.021, 'Bernal de
Aquino', res. del 24/3/1987), toda vez que no integra la garantía de defensa en juicio (conf. Ac. 50.993, 'Vittar',
sent. del 30/8/1994; Ac. 41.159, 'Skerj de Venturín', sent. del 12/12/1989). (ii) Tampoco asiste razón a la quejosa
en cuanto postula que —a partir de la constitucionalización, en el año 1994, del art. 8.2.h de la Convención
Americana de Derechos Humanos— ha quedado establecida en nuestro país la obligatoriedad de la doble
instancia, incluso en cuestiones no penales. Contrariamente a lo que sostiene la impugnante, este tribunal ha
declarado que la garantía prevista en el artículo citado del Pacto de San José de Costa Rica está establecida
como tal exclusivamente para el proceso penal (conf. causas L. 96.363, 'Fernández', sent. del 25/11/2009; Ac.
91.691, 'Loponte', res. del 8/6/2005), por lo que no puede ser extendida a los litigios laborales. Más
recientemente —reiterando lo esbozado en las causas P. 86.954, M., J., sent. del 25/3/2009; Ac. 89.297, 'L. L.',
res. del 4/2/2004 y Ac. 87.265, 'C., S.', res. del 12/2/2003—, esta Corte ha señalado que la doble instancia
garantizada por los arts. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2.h de la Convención
Americana de Derechos Humanos no se extiende a situaciones distintas al enjuiciamiento, atribución de
responsabilidad e imposición de penas por la comisión de ilícitos comprendidos en la ley penal (conf. causa A.
68.436, 'G., D.', sent. del 25/8/2010)".
(3) Comentando el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Ojeda Hernández, Luis A.
s/causa nro. 2739/12", del 10/7/2014, tuvimos ocasión de señalar que "Es muy simple el razonamiento de la
Corte: en procesos como el presente, la doble instancia no posee raigambre constitucional. Sin embargo,
adquiere esa condición cuando las leyes específicamente la establezcan". En el caso, frente a la falta de norma
especial que vede tal posibilidad, la ley que establece la apelabilidad es el Código Procesal Civil y Comercial en
su art. 242. Solamente una expresa pauta legislativa contraria a la apelabilidad puede dar lugar a que no resulte
operativa esa garantía. Tal pauta, por lo antes dicho, no sería inconstitucional. Pero —insiste— debe ser expresa
y no dejar lugar a dudas —"inequívoca"—. En este caso, reiteramos, no existía esa expresa norma limitativa. El
simple silencio en la ley específica no pudo ser entendido como tal pauta expresa e indudable de inapelabilidad
sino que debió remitir al intérprete a otros sectores del orden jurídico procesal aplicable, aquél donde se
encuentra la regla general en la materia. La opinión de la Procuración General se basó, en síntesis, en el
principio de que la doble instancia en estos terrenos no es una exigencia de la Constitución. Su ausencia no
menoscaba el derecho de defensa en juicio de las partes ya que, eventualmente, contra lo decidido por un juez de
primera instancia —cuando no existe posibilidad de apelación prevista en la legislación temática— se puede
acudir directamente por vía del recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema. Nada de ello es
desconocido por el Alto Tribunal. Sólo agrega un elemento —decisivo—: la prohibición de la apelación debe ser
explícita, categórica. No basta el silencio en la "legislación temática". La Corte define aquí una posición muy
importante: la existencia, como regla, de una garantía legal de la doble instancia. O, dicho de otra forma: queda
en manos del legislador disponer que haya o no doble instancia. Por regla, ésta existe y forma parte de la
garantía constitucional y convencional del debido proceso. Las partes no pueden ser privadas de tal derecho a la
revisión mediante interpretaciones discutibles u opinables de los textos legales específicos: sólo la voluntad del
legislador, clara y categóricamente expresada, es idónea para establecer la situación excepcional: la
improcedencia del recurso de apelación. Camps, Carlos E., "Apelabilidad de la sentencia definitiva y debido
proceso en la jurisprudencia de la Corte Suprema", LL 2014-D-500.
(4) Hace ya un tiempo, en la obra colectiva que coordinara el siempre recordado profesor Morello, señalábamos
—entre otras reflexiones relativas a la utilidad de la existencia del trámite de apelación— que "las Cámaras al
recibir impugnaciones de sentencias de diversos orígenes sientan reglas más homogéneas en cuanto a criterios a
adoptar. La diversidad de primera instancia se reduce muchísimo hasta casi desaparecer en la Cámara,
© Thomson Reuters Información Legal 12
Documento
especialmente en jurisdicciones donde no existe pluralidad de salas. Esta tarea homogeneizadora y unificadora
de jurisprudencia es compartida con la que, a nivel provincial, desarrolla la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, nos atreveríamos a afirmar que es mucho más trascendente ya que
tiene más influencia en la vida cotidiana de la gente. Sólo una ínfima parte de los conflictos llega a la Corte
local. La inmensa mayoría se resuelve en Cámara. Con la firmeza de la sentencia de primera instancia al ser
confirmada por la alzada se cierra un proceso de resolución de conflicto que acarreó ansiedad, angustia y gastos
de todo tipo a ciertos litigantes. Ésta es la situación más frecuente. De allí entonces que la posición adoptada por
estos tribunales sea determinante al momento de que el letrado de las causas comunes y más numerosas —y por
ello, que afectan a un universo poblacional mayor— diseñe junto al cliente la estrategia a seguir antes de
presentar la demanda o al contestar la misma. Concretamente, si frente a lo que sostiene la Cámara local se
tienen o no los elementos para fundar esta pretensión o aquella defensa. Por supuesto, no debe desconocerse la
doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, pero la de las Cámaras tiene —en ese
momento— una incidencia mayor por ser más directamente aplicable en el instante en que se elaboran los
escritos que constituyen los pilares del proceso". En Morello, Augusto M. (dir.), "Acceso al derecho procesal
civil", 2 ts., Ed. Platense, La Plata, 2007.
(5) O equiparables a tal, como surge de la letra del art. 242, CPCCN ("El recurso de apelación, salvo
disposición en contrario, procederá solamente respecto de: 1. Las sentencias definitivas. 2. Las sentencias
interlocutorias. 3. Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia
definitiva...").
(6) Ya sea con ese nombre (apelación) o con otros, pero que poseen una función similar. Es lo que ocurría en la
provincia de Buenos Aires con el anterior régimen del fuero de familia, que contemplaba la figura del recurso de
reconsideración. En la actualidad, con la supresión del sistema de instancia única, se reimplanta la apelación
tradicional. "En este caso, la apelación viene a reemplazar al recurso de reconsideración, figura propia de este
fuero en su anterior estructura que se vinculaba con la posibilidad de que las resoluciones que adopte un solo
juez sean revisadas por el tribunal en pleno. La reconsideración podía interponerse en forma autónoma o en
subsidio de la revocatoria. En forma autónoma procedía contra las resoluciones del juez de trámite que causaran
un gravamen que no pudiera repararse en la sentencia definitiva siempre que de acuerdo con la enumeración del
art. 494 procediera la apelación y contra la sentencia del `juez monocrático´ en los casos del párr. 4º del art. 838,
texto anterior a la reforma de la ley 13.634. Hoy, las cosas se simplifican ya que la norma en comentario remite
—como vimos— a las reglas del Libro I, título IV, capítulo IV de este digesto, donde se prevé la vía en cuestión.
Asimismo, torna aquí aplicables las previsiones del art. 494, manda donde el legislador se ocupa de adecuar la
figura de la apelación al proceso de conocimiento plenario abreviado (`sumario´)". Camps, Carlos E., "Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Anotado, comentado y concordado", t. III, 2ª ed.
aumentada, corregida y actualizada, Ed. AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2012, nota al art. 852.
(7) Palacio, Lino E., "Derecho procesal civil", edición actualizada por Carlos E. Camps, t. V, Ed.
AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2011, p. 59.
(8) Continúa diciendo el citado autor: "De acuerdo con el sistema adoptado por la legislación procesal
argentina, si bien la apelación supone la vigencia del sistema de la doble instancia ella no importa un nuevo
juicio (novum iudicium) en el sentido de que, a través de la sustanciación del recurso, el órgano superior se halle
facultado tanto para diligenciar ex novo los actos probatorios producidos en la instancia anterior cuanto para
admitir la interposición de nuevas pretensiones y oposiciones o el ofrecimiento indiscriminado de nuevas
pruebas. En nuestro derecho, por el contrario, la apelación constituye un procedimiento cuyo objeto consiste en
verificar, sobre la base de la resolución impugnada, el acierto o el error con que ésta ha valorado los actos
instructorios producidos en la instancia precedente. No se trata, por consiguiente, de reiterar o de renovar esos
actos, sino de confrontar el contenido de la resolución con el material fáctico y jurídico ya incorporado a la
primera instancia, a fin de determinar si ese material ha sido o no correctamente enjuiciado. De ello se sigue
que, en materia de alegaciones y de pruebas, la primera instancia tiene efectos preclusivos, aunque es necesario
advertir que la legislación vigente, guiada por el objetivo de lograr un pronunciamiento final que satisfaga en
mayor medida las exigencias de la justicia, limita la rigidez de aquel principio en tanto consiente, con carácter
© Thomson Reuters Información Legal 13
Documento
excepcional, la realización de actos probatorios ante el tribunal de alzada (v.gr., CPCN, art. 260)". Palacio, Lino
E., "Derecho procesal civil", cit., t. V, ps. 59 a 60.
(9) Y también en instancias recursivas superiores, ver la doctrina de la Suprema Corte bonaerense citada infra.
(10) Publicado en Revista de Derecho Procesal, "Medios de Impugnación. Recursos-II", Santa Fe, Rubinzal-
Culzoni, III, 1999, p. 125.
(11) Salvo los supuestos de excepción al principio de la personalidad del recurso.
(12) Loutayf Ranea, en la obra ya citada, indica: "Se ha denominado también como `adhesión´, pero en este
caso con el calificativo de `implícita´, a aquella situación en que se encuentran aquellas cuestiones
oportunamente planteadas por el vencedor en primera instancia, que hubiesen sido resueltas en su contra por la
sentencia en grado o que se hubiese omitido su tratamiento en atención a que la solución dada a las otras
cuestiones lo hacía innecesario: como vencedor, esta parte no podía apelar del fallo que en definitiva le era
favorable a sus pretensiones; sin embargo, tales cuestiones resueltas en contra del vencedor o no consideradas
por la sentencia de primera instancia, quedan implícitamente sometidas, como consecuencia del recurso de la
otra parte, al tribunal de alzada, quien, llegado el caso —es decir, si considera procedentes los agravios de la
apelante— debe también analizarlas y resolverlas. Esta solución ha sido admitida por la jurisprudencia en
relación a todos los ordenamientos procesales, aun cuando no contemplen el instituto de la `apelación adhesiva´.
Es decir, quedan implícitamente sometidas a la decisión del tribunal de segunda instancia en virtud del recurso
interpuesto por la contraparte, todas aquellas cuestiones oportunamente planteadas por el vencedor y que fueron
rechazadas o no consideradas por la decisión en grado. En estos casos, si el tribunal de alzada considera
procedentes los agravios del recurrente, no por ello debe acoger el recurso de apelación y revocar la sentencia,
sino que debe entrar a conocer también de esas cuestiones rechazadas o no consideradas por el juez de primera
instancia; o sea, el tribunal de alzada debe analizar todos los puntos que fueron oportunamente introducidos por
el vencedor en primera instancia, y luego de este análisis podrá resolver sobre el acogimiento o rechazo del
recurso de apelación interpuesto (con la consiguiente modificación o no de la sentencia en grado)".
(13) Por caso, si no llegó a producirse prueba respecto de un determinado hecho, será imprescindible devolver
la causa a la instancia para que se lleven a cabo los actos procesales que sean necesarios —en la especie, la
etapa probatoria faltante—.
(14) Ver nota 12.
(15) Jorge Peyrano señala: "Las denominaciones 'apelación implícita´ o apelación `adhesiva implícita´ no
resultan del todo correctas porque hablar de apelación es hablar de un `agravio´ y en la especie no ha existido
expresión de gravamen alguno para ante el superior. Más bien, se estaría ante un deber funcional eventual de la
alzada (consistente en considerar dichos argumentos omitidos o rechazados), que sólo surge en la hipótesis de
que fuera claudicante la estabilidad de la sentencia recurrida a raíz de la apelación de la vencida en el primer
grado jurisdiccional". Peyrano, Jorge W., "Apostillas sobre la denominada `apelación implícita´", ED 187-519.
(16) Una ingeniosa manera de evitar que los litigantes caigan en esta "trampa ritualista" la observamos en la
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, provincia de Buenos Aires, donde una de sus salas
anuncia a las partes —mediante el primer despacho de radicación de la causa— que "el tribunal adhiere a la
tesis que entiende que el ganancioso, al contestar los agravios de la contraria, tiene la carga de mantener sus
planteos ante la alzada y expresar fundadamente su desacuerdo con ese aspecto de la sentencia de primera
instancia, lo cual le resultará de interés para el supuesto de que la Cámara encuentre fundado el recurso de la
contraparte". Aprovecho para agradecer profundamente a los jueces integrantes de esa calificada alzada,
doctores Comparato, Louge Emiliozzi y Bagú el haber compartido conmigo sus reflexiones sobre la cuestión.
(17) Loutayf Ranea, Roberto, "La apelación adhesiva", cit.
(18) También en el seno de la Corte de Buenos Aires se alzan voces que discrepan con el nombre ("apelación
adhesiva") que ese mismo tribunal, por mayoría, emplea. Así, el juez Pettigiani —en su sufragio de la causa C.
105.079, sent. del 31/10/2012, así como en muchos otros más— se refiere al tópico en estos términos:
"Despejada esta cuestión corresponde, antes de emitir un pronunciamiento revocatorio de la resolución de
Cámara en esa parcela, abordar, si las hubiera, las cuestiones que el vencedor hubiera planteado oportunamente
al respecto ante el juez a quo, pues las mismas quedan sometidas, en principio, a la potestad deber del decisorio
© Thomson Reuters Información Legal 14
Documento
de esta Corte, conforme el instituto de la apelación implícita, mal llamada adhesiva". También el juez de Lázzari
"en la causa C. 102.544, sent. del 9/6/2010" expresó: "Sí, en cambio, es cierto que el respeto al derecho de
defensa impone que si la alzada va a revocar algo de lo decidido en primera instancia, deba examinar los
argumentos que lo sostienen. Recuerdo que este deber existe incluso respecto de los planteos de la parte
beneficiada con esa decisión, y que por ello no ha apelado: esto es lo que se conoce —en denominación que no
es del todo apropiada— como `apelación adhesiva´ (Ac. 70.779, sent. del 3/5/2000; Ac. 71.468, sent. del
16/7/2003; Ac. 90.057, sent. del 6/9/2006; entre otros). La alzada debe examinar entonces tanto los argumentos
volcados en el fallo recurrido (pues de otra forma no corresponde revocarlo), como los que esgrimió la parte
vencedora y que no fueron adoptados en él. Reitero que esto hace al derecho de defensa, no a la congruencia o al
principio dispositivo".
(19) O posterior, como señala la Suprema Corte de Buenos Aires en lo que ha a la vigencia del instituto en el
marco del trámite casatorio.
(20) No desconocemos que la doctrina que surge de la mayoría de la Corte Sup. en el fallo "Ingenio Río
Grande" se mantiene hasta que se dicte uno nuevo sobre el tópico. Ahora bien, teniendo en cuenta la actual
conformación de ese tribunal, observamos que de los jueces que sostienen la exigencia de planteo de agravios
por parte del apelado victorioso hoy sólo conforman el cuerpo los jueces Fayt y Maqueda, mientras que los
jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti no incluyen de modo expreso esa exigencia en sus votos. Frente a un
nuevo pronunciamiento sobre el punto, creemos que podría llegar a ser necesaria la intervención de un quinto
magistrado y, en tal caso, el futuro de la doctrina en especial, del recaudo de mención sería incierto.
© Thomson Reuters Información Legal 15
También podría gustarte
- Sentencia Contra La Alcaldesa de AlcorcónDocumento59 páginasSentencia Contra La Alcaldesa de AlcorcónVozpopuliAún no hay calificaciones
- SAC Sin Directorio MixtoDocumento4 páginasSAC Sin Directorio MixtoAdrian Cordova Lopez100% (1)
- Ley #31464 Que-Modifica-Las-Normas-Que-Regulan-Los-Procesos-De-Alimentos AnálisisDocumento5 páginasLey #31464 Que-Modifica-Las-Normas-Que-Regulan-Los-Procesos-De-Alimentos AnálisisAlejandroRodriguezAún no hay calificaciones
- ANALISISDocumento71 páginasANALISISRoberto Flores MuñozAún no hay calificaciones
- Absolucion 11119-2023-TCEDocumento33 páginasAbsolucion 11119-2023-TCEJoseWalterNuñezSeguraAún no hay calificaciones
- Contestacion Agravios Segunda ApelacionDocumento7 páginasContestacion Agravios Segunda ApelacionEzequiel BritoAún no hay calificaciones
- Auto de Resolucion de DeclinatoriaDocumento11 páginasAuto de Resolucion de Declinatoriaanon_71248811Aún no hay calificaciones
- Pide Confirmar Sentencia Contra Tribunal RegistralDocumento16 páginasPide Confirmar Sentencia Contra Tribunal RegistralOwen BarraAún no hay calificaciones
- Escrito Formulando Declinatoria Por Estar Sometida La Cuestión A ArbitrajeDocumento1 páginaEscrito Formulando Declinatoria Por Estar Sometida La Cuestión A ArbitrajePedro CárcamoAún no hay calificaciones
- Demanda de Desalojo Por Deterioro Del InmuebleDocumento7 páginasDemanda de Desalojo Por Deterioro Del InmuebleMirian PintosAún no hay calificaciones
- Observaciones para Licencia de Funcionamiento de Centro de ConciliaciónDocumento5 páginasObservaciones para Licencia de Funcionamiento de Centro de Conciliaciónde ley abogados perúAún no hay calificaciones
- Reglamento de Centro de Conciliacion y ArbitrajeDocumento49 páginasReglamento de Centro de Conciliacion y ArbitrajeMarmid MackAún no hay calificaciones
- Resumen DifamacionDocumento1 páginaResumen DifamacionAbel Quiroz PachecoAún no hay calificaciones
- Desistimiento de Queja Administrativa-2019Documento2 páginasDesistimiento de Queja Administrativa-2019FranciscoMezaTticaAún no hay calificaciones
- Contrato Privado Sobre Prestación de Servicios ProfesionalesDocumento2 páginasContrato Privado Sobre Prestación de Servicios ProfesionalesjhoanAún no hay calificaciones
- Exp. 21 2019 Declarar Nula La Sentencia Absolutoria Falsificacion de Documentos 06-01-2020!12!20 38Documento8 páginasExp. 21 2019 Declarar Nula La Sentencia Absolutoria Falsificacion de Documentos 06-01-2020!12!20 38Melissa JaraAún no hay calificaciones
- Cavero Astete, Jose Luis - Crimen OrganizadoDocumento2 páginasCavero Astete, Jose Luis - Crimen OrganizadoAlejandro Galvez GalvezAún no hay calificaciones
- La Adhesion A La Apelacion Tratamiento Jurisprudencial PDFDocumento30 páginasLa Adhesion A La Apelacion Tratamiento Jurisprudencial PDFErwin EduardoAún no hay calificaciones
- Sucesion de Partes. RomeroDocumento8 páginasSucesion de Partes. RomeroJuan Vío VargasAún no hay calificaciones
- CARLOTINADocumento9 páginasCARLOTINAFreddy J. RiveraAún no hay calificaciones
- Reglamento Del Centro de Arbitraje y Conciliación de La Construcción Titulo I ArbitrajeDocumento20 páginasReglamento Del Centro de Arbitraje y Conciliación de La Construcción Titulo I ArbitrajeLuz VargasAún no hay calificaciones
- Modelo QuerellaDocumento12 páginasModelo QuerellaDavid CcamaAún no hay calificaciones
- Reinvindicación 039-220301-00442Documento31 páginasReinvindicación 039-220301-00442Luis UzcateguiAún no hay calificaciones
- Apelación de Sentencia de AmparoDocumento40 páginasApelación de Sentencia de AmparoGrecia GuerraAún no hay calificaciones
- Absuelvo Contestacion RomeroDocumento9 páginasAbsuelvo Contestacion RomeroAnita Saldarriaga CabreraAún no hay calificaciones
- Nulidad de EscrituraDocumento2 páginasNulidad de EscriturawilliamAún no hay calificaciones
- Contrato de DepósitoDocumento6 páginasContrato de Depósitoluca.as-Aún no hay calificaciones
- Convenio - Uladech Modelo 2021-IDocumento4 páginasConvenio - Uladech Modelo 2021-IDiegoQuispeRamosAún no hay calificaciones
- Apelación de Auto PoliciasDocumento41 páginasApelación de Auto PoliciasEduardo Jesus Rodriguez MirandaAún no hay calificaciones
- Mejor Derecho de PropiedadDocumento7 páginasMejor Derecho de PropiedadXamakitow Ch OAún no hay calificaciones
- Apelacion Terceria YimyDocumento4 páginasApelacion Terceria YimyLuis Mauricio ReyesAún no hay calificaciones
- Contestacion de AgraviosDocumento6 páginasContestacion de AgraviosMARIA ISABEL DEL SOCORRO SOTELO MACIASAún no hay calificaciones
- Ordenanza 008-2018 Prohibicion de Crianza de AnimalesDocumento6 páginasOrdenanza 008-2018 Prohibicion de Crianza de AnimalesOscar Rafael AltamiranoAún no hay calificaciones
- FILIACIONDocumento4 páginasFILIACIONvictor quispe palominoAún no hay calificaciones
- T-195-19 Sustentación Recurso de Apelación LEIDODocumento35 páginasT-195-19 Sustentación Recurso de Apelación LEIDOMaria Monica M HerazoAún no hay calificaciones
- Queja - ODECMADocumento5 páginasQueja - ODECMASulio Venturo LeonAún no hay calificaciones
- Accion de RevisionDocumento6 páginasAccion de Revision03-DE-HU-ALESSANDRA LUZ MERCADO ADAUTOAún no hay calificaciones
- EL PROCESO DE ALIMENTOS Teoria ExplicadoDocumento34 páginasEL PROCESO DE ALIMENTOS Teoria Explicadolucho valdiviezo mAún no hay calificaciones
- Contesta Demanda de Alimentos - NoliliDocumento7 páginasContesta Demanda de Alimentos - NoliliDavid Villacrez CantaAún no hay calificaciones
- Contestación Demanda de Alimentos 1Documento7 páginasContestación Demanda de Alimentos 1ESTEFANY HORMIGA YANDEAún no hay calificaciones
- Nulidad de Acto de NotificacionDocumento2 páginasNulidad de Acto de NotificacionJackelineEspinozaCabreraAún no hay calificaciones
- Ley 30230Documento1 páginaLey 30230Anonymous deBA530Aún no hay calificaciones
- Absuelve Demanda - Divorcio - Separacion de HechoDocumento22 páginasAbsuelve Demanda - Divorcio - Separacion de HechoChris GuerreroAún no hay calificaciones
- La Excepcion de Prescripcion en La Ejecucion PrendariaDocumento5 páginasLa Excepcion de Prescripcion en La Ejecucion PrendariaNicolás MusolinoAún no hay calificaciones
- Absuelve ApelacionDocumento8 páginasAbsuelve Apelacionl_garroAún no hay calificaciones
- Alimentos de MenorDocumento13 páginasAlimentos de MenorCesar augusto Vega chamorro100% (1)
- CONTESTACIÓN - de AlimentosDocumento6 páginasCONTESTACIÓN - de AlimentosAndrea Vicmar Fernandez CubasAún no hay calificaciones
- Recurso de AgravioDocumento3 páginasRecurso de AgravioRaul VigarAún no hay calificaciones
- Absuelve EscritoDocumento3 páginasAbsuelve Escritoluis enrique100% (1)
- Los Siete Dones Del EspírituDocumento10 páginasLos Siete Dones Del EspírituAlejandro MarianoAún no hay calificaciones
- Tengase Presenteee ComisariaDocumento3 páginasTengase Presenteee ComisariaRouss Soberon MoralesAún no hay calificaciones
- Recusro Multa - OdtDocumento6 páginasRecusro Multa - OdtRicardo IbañezAún no hay calificaciones
- Casacion CivilDocumento14 páginasCasacion CivilEtica en su puntoAún no hay calificaciones
- Apelacion de SentenciaDocumento3 páginasApelacion de SentenciaLuisCalderonAún no hay calificaciones
- Escrito de Anulacion HuangDocumento10 páginasEscrito de Anulacion Huangpanchox23Aún no hay calificaciones
- Apelacion 03set18Documento10 páginasApelacion 03set18Miguel IglesiasAún no hay calificaciones
- El Abandono Del Procedimiento, Parte IDocumento6 páginasEl Abandono Del Procedimiento, Parte IAriel Lara VásquezAún no hay calificaciones
- Desestiminto Del ProcesoDocumento2 páginasDesestiminto Del Procesoluiyi brandonAún no hay calificaciones
- Modelo Recurso de Queja PenalDocumento5 páginasModelo Recurso de Queja PenallasmanayayAún no hay calificaciones
- Pautas Astrea-2018Documento12 páginasPautas Astrea-2018Suscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Recurso y Documentos en SumarisimoDocumento9 páginasRecurso y Documentos en SumarisimoSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Poderes-Deberes Probatorios Oficiosos Del Juez. Ejercicio Real y Efectivo para Un Proceso Civil EficazDocumento15 páginasPoderes-Deberes Probatorios Oficiosos Del Juez. Ejercicio Real y Efectivo para Un Proceso Civil EficazSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Sistematización de Rubros en El CCCNDocumento21 páginasSistematización de Rubros en El CCCNSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Prescripción Consumidor CCCNDocumento13 páginasPrescripción Consumidor CCCNSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Congruencia en 2 Instancia - No Pidió Reducción de MontoDocumento3 páginasCongruencia en 2 Instancia - No Pidió Reducción de MontoSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Poder Judicial de La Nación Cámara Nacional de Apelaciones en Lo Comercial - Sala FDocumento5 páginasPoder Judicial de La Nación Cámara Nacional de Apelaciones en Lo Comercial - Sala FSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Art. 21 LCQ - HerediaDocumento136 páginasArt. 21 LCQ - HerediaSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Congruencia 2 Instancia - NO Pide Eliminacion de RubroDocumento63 páginasCongruencia 2 Instancia - NO Pide Eliminacion de RubroSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Diálogoy Disenso NUEVODocumento7 páginasDiálogoy Disenso NUEVOSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Recurso ExtraordinarioDocumento589 páginasRecurso ExtraordinarioSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- 199703RazonabilidadyÁrbolArgumental PN e InglésDocumento12 páginas199703RazonabilidadyÁrbolArgumental PN e InglésSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Contesta Demanda en Plazo, Aun Vencido 5 MinDocumento11 páginasContesta Demanda en Plazo, Aun Vencido 5 MinSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Acevedo C Estancia La RepublicaDocumento23 páginasAcevedo C Estancia La RepublicaSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Competencia CCF Amparo Salud Contra EstadoDocumento4 páginasCompetencia CCF Amparo Salud Contra EstadoSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Aplicación Inmediata de Las NormasDocumento43 páginasAplicación Inmediata de Las NormasSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Diana Cañal - El Imperio de La LeyDocumento12 páginasDiana Cañal - El Imperio de La LeySuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Índice - Manili Trat ConstitucionalDocumento112 páginasÍndice - Manili Trat ConstitucionalSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Intereses TABNA Mas Deuda de ValorDocumento19 páginasIntereses TABNA Mas Deuda de ValorSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Costas Por Obligar A LitigarDocumento4 páginasCostas Por Obligar A LitigarSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Competencia, Innovación y Tecnología en Los Medios de Pago en La ArgentinaDocumento28 páginasCompetencia, Innovación y Tecnología en Los Medios de Pago en La ArgentinaSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Prescripción Accion Consumidor y PRDM AdministrativoDocumento4 páginasPrescripción Accion Consumidor y PRDM AdministrativoSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Regulación de La Industria Fintech. Marco Aplicable en La República Argentina 1Documento18 páginasRegulación de La Industria Fintech. Marco Aplicable en La República Argentina 1Suscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Justicia No Es Bondad Hacia Los VulnerablesDocumento10 páginasJusticia No Es Bondad Hacia Los VulnerablesSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Fintech e IntermediaciónDocumento24 páginasFintech e IntermediaciónSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- La Intermediación Financiera y Los Límites A La Competencia Del Banco CentralDocumento30 páginasLa Intermediación Financiera y Los Límites A La Competencia Del Banco CentralSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Valot C/ AGIP S/ Impugnación de Acto (Primera Instancia)Documento81 páginasValot C/ AGIP S/ Impugnación de Acto (Primera Instancia)Roberto Adriano FedericoAún no hay calificaciones
- Memorial Juzgado Federal GoyaDocumento74 páginasMemorial Juzgado Federal GoyaJuan Cruz VelasquezAún no hay calificaciones
- El Rol Del Abogado Del Estado - M3 - La Abogacia Publica-PalazzoDocumento24 páginasEl Rol Del Abogado Del Estado - M3 - La Abogacia Publica-Palazzoabreu906Aún no hay calificaciones
- Fallo Pereyra PDFDocumento7 páginasFallo Pereyra PDFAlicia HorebAún no hay calificaciones
- Vicente Robles CSJ 1698 2019 RH1Documento14 páginasVicente Robles CSJ 1698 2019 RH1Dary PerezAún no hay calificaciones
- Modelos de Modelos de Oficios Judiciales Dirigidos Al Registro Nacional de Las PersonasOficios Judiciales Dirigidos Al Registro Nacional de Las PersonasDocumento6 páginasModelos de Modelos de Oficios Judiciales Dirigidos Al Registro Nacional de Las PersonasOficios Judiciales Dirigidos Al Registro Nacional de Las PersonasRicardo Delia100% (2)
- Jurisprudencia 2018 - Hartmann, Gabriel Leonidio C a.N.se.SDocumento12 páginasJurisprudencia 2018 - Hartmann, Gabriel Leonidio C a.N.se.SEstudio Alvarezg Asociados100% (1)
- Jurisprudencia 2023 - Fallo Telefónica de Argentina S.A Iganancias Ajuste Por InflaciónDocumento31 páginasJurisprudencia 2023 - Fallo Telefónica de Argentina S.A Iganancias Ajuste Por InflaciónEstudio Alvarezg AsociadosAún no hay calificaciones
- Boletin Entre Ríos 30 de Mayo de 2019Documento25 páginasBoletin Entre Ríos 30 de Mayo de 2019La SextaAún no hay calificaciones
- PODER EJECUTIVO Toma de Notas UbaDocumento5 páginasPODER EJECUTIVO Toma de Notas UbaGuada DemarcoAún no hay calificaciones
- M1 - Doctrina Bogut SalcedoDocumento9 páginasM1 - Doctrina Bogut SalcedoLucas Quintana MaríaAún no hay calificaciones
- Demanda de Anulación de Acto AdministrativoDocumento9 páginasDemanda de Anulación de Acto AdministrativoMartin Li VeliAún no hay calificaciones
- Posch Werning, Gretel Guadalupe - DNI. 25.302.713 - Practico Nº2 DIPDocumento9 páginasPosch Werning, Gretel Guadalupe - DNI. 25.302.713 - Practico Nº2 DIPGuadaAún no hay calificaciones
- Jurisprudencia 2018 - Iorini, Mario Juan C a.N.se.S. S Reajustes VariosDocumento6 páginasJurisprudencia 2018 - Iorini, Mario Juan C a.N.se.S. S Reajustes VariosEstudio Alvarezg AsociadosAún no hay calificaciones
- TT1 MORENO. ABTT PATRICIA C. PROVINCIA ART. INCONSTITUCIONALIDAD OPCION EXCLUYENTEDocumento11 páginasTT1 MORENO. ABTT PATRICIA C. PROVINCIA ART. INCONSTITUCIONALIDAD OPCION EXCLUYENTEJuan José CostaAún no hay calificaciones
- MailDocumento50 páginasMaildaniel gonzalezAún no hay calificaciones
- FALLO - ServidumbreDocumento13 páginasFALLO - ServidumbreMaría Lucía CaciabueAún no hay calificaciones
- Proyecto de Ley Democratización SindicatosDocumento18 páginasProyecto de Ley Democratización SindicatosNuevos Papeles - NPAún no hay calificaciones
- Nestor P SaguesDocumento12 páginasNestor P SaguesLu MascimianiAún no hay calificaciones
- Análisis Argumentativo Sobre La Sentencia de La Corte Suprema de Justicia de HondurasDocumento2 páginasAnálisis Argumentativo Sobre La Sentencia de La Corte Suprema de Justicia de Hondurasesau sebastian hernandez hernandezAún no hay calificaciones
- 3.3. YLARRI. El Retorno...Documento54 páginas3.3. YLARRI. El Retorno...Marcelo AlejandroAún no hay calificaciones
- Romero, Fernando Ariel C/ Asociart Art S.A. - Apelacion-S/ Queja Por Denegacion Del Recurso de InconstitucionalidadDocumento5 páginasRomero, Fernando Ariel C/ Asociart Art S.A. - Apelacion-S/ Queja Por Denegacion Del Recurso de InconstitucionalidadFlorencia JiménezAún no hay calificaciones
- El Ministerio Público Fiscal en Bs. As. Eduardo D EmpaireDocumento14 páginasEl Ministerio Público Fiscal en Bs. As. Eduardo D Empairec-carnevaAún no hay calificaciones
- Corrupcion XXXDocumento8 páginasCorrupcion XXXNel SonAún no hay calificaciones
- Apuntes - Ministerio Público FiscalDocumento48 páginasApuntes - Ministerio Público FiscalJuanjo Ramos100% (8)
- La Acción de Nulidad Por Cosa Juzgada ÍrritaDocumento7 páginasLa Acción de Nulidad Por Cosa Juzgada ÍrritaLuis Alberto Velasquez AgapitoAún no hay calificaciones
- Procedimiento Ante Los Organismos Del Convenio MultilateralDocumento14 páginasProcedimiento Ante Los Organismos Del Convenio MultilateralRodrigo LemaAún no hay calificaciones
- Fallo AmianoDocumento17 páginasFallo AmianoaylenkAún no hay calificaciones
- Diaz Yofre AmparoDocumento46 páginasDiaz Yofre AmparoMartínAún no hay calificaciones
- La Genealogía de La Justicia Transicional de Ruti TeitelDocumento5 páginasLa Genealogía de La Justicia Transicional de Ruti TeitelSonia RamosAún no hay calificaciones