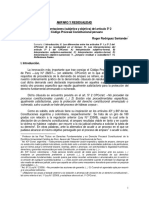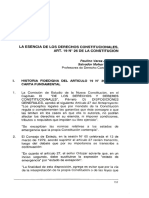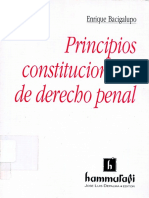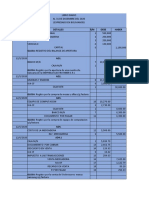Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Es Probable Que Una de Las Mejores Argumentaciones en Contra de
Es Probable Que Una de Las Mejores Argumentaciones en Contra de
Cargado por
karennrodriguez850 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginasArgumentó
Título original
Es probable que una de las mejores argumentaciones en contra de
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoArgumentó
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginasEs Probable Que Una de Las Mejores Argumentaciones en Contra de
Es Probable Que Una de Las Mejores Argumentaciones en Contra de
Cargado por
karennrodriguez85Argumentó
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
Es probable que una de las mejores argumentaciones en contra de
la cosiicación de la persona y, por tanto, a favor de la dignidad humana
la encontramos en el Mercader de Venecia, concretamente en la defensa
que Porcia hace a favor de Antonio contra un prestamista. Se recordará
que Antonio era un mercader que había contraído una deuda con un
prestamista de nombre Shylock. Los términos del contrato eran muy
simples. Una vez vencido el plazo, e impago el préstamo, el acreedor
tenía derecho a cortar una libra de carne del cuerpo de Antonio. La
pura literalidad del contrato aparentemente da la razón al prestamista
y el caso llega hasta los tribunales; Porcia interviene en su defensa e
intenta convencerlo para que, por clemencia, modere sus cláusulas
evitando que Antonio muera. Sin embargo, el acreedor se resiste a
su petición y solicita judicialmente ejecutar la garantía del préstamo.
Pero Porcia, realizando una interpretación literal, advierte a Shylock
que no podrá ejecutar su crédito porque lo estipulado no le permite
verter una sola gota más de sangre del cuerpo de Antonio que exceda
de una libra976.
B) La idea del contenido esencial y su incorporación en la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional
El “contenido esencial de los derechos” es un concepto que nace
en la Ley Fundamental de Bonn de 1949 y que la Constitución española
de 1978 recogió en su artículo 53.1 cuando se airma que las leyes que
regulan el ejercicio de los derechos “han de respetar en todo caso su y las más recientes
consideran que se trata de un concepto desafortunado;
pues, lo propio y más correcto es hacer mención al contenido
constitucional, o constitucionalmente protegido si lo preieren, ya que,
si no tenemos cuidado, puede dar lugar a dudosas interpretaciones
en detrimento de los Derechos Humanos978. Pese a las críticas en su
denominación, el contenido constitucional ha signiicado un mayor
detenimiento al momento de comprender la real protección judicial
a los derechos fundamentales, pues, de poco servirán las garantías
constitucionales si el contenido de los Derechos Humanos no ha quedado
claro.
Pese a tratarse de un concepto surgido de las Constituciones
modernas, la Carta peruana no lo recoge expresamente salvo el fallido
intento de reforma total del Congreso, que lo incorporó en su
artículo 51 en iguales términos que la Constitución española979. La
determinación del contenido esencial de los Derechos Humanos en el
Derecho peruano se ha producido desde la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Con relación a este concepto, la doctrina reconoce
la llamada teoría absoluta y relativa, donde tanto una como la otra,
reciben serios cuestionamientos como tendremos la oportunidad de
explicar a continuación.
1) Las teorías absoluta y relativa sobre el contenido de los derechos y
libertades
La teoría absoluta parte de la idea que todo derecho humano posee
un núcleo intangible para el legislador, dentro del cual no puede interferir,
es decir, es una zona vedada para la restricción del derecho que se intente a nivel legislativo980. En
ese sentido, dado que nos encontramos
ante un núcleo cuyo contenido puede determinarse y que llamamos
“esencial”; contrario sensu, el contenido “no esencial” equivaldría precisamente
a aquella parte del derecho que está fuera de ese contenido,
o núcleo, y que en consecuencia sí es posible la intervención del legislador
para regular su ejercicio y restringirlo si eventualmente le fuere
preciso. La segunda teoría es la relativa y consiste en concebir que los
derechos carecen de un núcleo al cual el legislador no puede acceder,
sino más bien a que todos los derechos son una unidad carente de zonas
especiales, o nucleares981, y que más bien el legislador puede regular su
ejercicio y establecer restricciones gracias a la ayuda de una ponderación
de derechos al momento de valorar cuál de ellos debe prevalecer en los
polémicamente llamados conlictos entre Derechos Humanos982. 2) El contenido
constitucional de los derechos fundamentales en la
jurisprudencia
El Tribunal Constitucional español, por ejemplo, optó por la teoría
absoluta, sosteniendo que “constituyen el contenido esencial de un
derecho aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias
para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y
sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar
comprendido en otro, desnaturalizando”. El mismo Tribunal nos dice
que “hablar de una esencialidad del contenido del derecho para hacer
referencia a aquella parte del mismo que es absolutamente necesaria
para que los intereses jurídicamente protegidos, que dan vida al derecho,
resulten real, concreta y efectivamente protegidos, se rebasa o
se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido
a limitaciones que lo hacen impracticable, lo diicultan más allá de lo
razonable o lo despojan de la necesaria protección”983.
Pese a que la teoría absoluta fue reiterada en más de una oportunidad984,
el Tribunal Constitucional español se empieza a inclinar hacia
una concepción más bien de carácter relativo, en la que la deinición
del contenido esencial no puede realizarse en abstracto sino más bien
como resultado de un proceso, es decir, como producto de un concreto
caso judicial. El Tribunal español airma en relación con el derecho al
acceso a los cargos y funciones públicas, que éste derecho “se impone
en su contenido esencial al legislador, de tal manera que no podrá
imponer restricciones a la permanencia en los mismos que, más allá
de los imperativos del principio de igualdad no se ordenen a un in
legítimo y en término proporcionados a dicha inalidad”985.
Como mencionamos anteriormente, las teorías absoluta y relativa
han sufrido serios cuestionamientos en la doctrina contemporánea
pese a que las resoluciones de más de un Tribunal Constitucional han
optado ya sea por una, u otra, al momento de conocer y fundamentar
una decisión en torno a la protección de un derecho fundamental; sin
embargo, pese a su gran difusión, especialmente de la teoría absoluta,
compartimos los tres cuestionamientos que se hacen en torno a ellas.
En primer lugar, no es posible que se pretenda atribuirle al Parlamento
o Gobierno la posibilidad de poder limitar mediante normas
los derechos fundamentales dado que, precisamente, son ellos los que
deben estar limitados por la Constitución y no realizar actos más allá de
las funciones expresamente atribuidas. En segundo lugar y atendiendo
al principio de unidad que debe informar a los operadores judiciales al
momento de interpretar la Constitución, tampoco es posible otorgar en
los hechos una mayor importancia, o jerarquía, a unos derechos frente a
otros en la misma Constitución; lo cual equivale a pensar que una Carta
Magna admite la posibilidad de contener disposiciones contradictorias,
imposibles de armonizar, y que se encuentran en el texto simplemente
porque el papel “lo soporta todo”. Finalmente, en tercer lugar, debemos
tener en cuenta que el carácter normativo de la Constitución hace posible
que sus disposiciones no sean retóricas sino que vinculen a sus destinatarios;
por eso, no es posible que unas títulos o capítulos de la Carta
Magna se cumplan en desmedro de los restantes que gozan del mismo
efecto jurídico y que, por tanto, también deben de ser aplicados986.
C) El contenido de los derechos fundamentales como un concepto
abierto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Por todo lo dicho cometeríamos un error si seguimos considerando
que el contenido constitucional de un derecho fundamental tiene un carácter
cerrado y que puede determinarse a priori, de manera abstracta,
prescindiendo de las concretas circunstancias que rodean a cada caso
judicial. Todo lo contrario. El contenido constitucional de los derechos
posee un carácter más bien abierto; es decir, que atendiendo a las circunstancias
el juez deberá, o no, enriquecer el contenido y alcances del
derecho fundamental que está sujeto a interpretación. En otras palabras,
un Estado no podría ofrecer una adecuada protección a los derechos
fundamentales a sus ciudadanos si de manera abstracta el contenido
de cada derecho se encontrara ya deinido en la jurisprudencia de sus
tribunales, con carácter inmutable, pétreo, para la solución de todos
los casos por igual con idénticos resultados, como si se tratase de la
fórmula para producir la conocida y centenaria Coca Cola987. Para concluir con este punto
hemos de señalar que los jueces no
pueden realizar una tarea mecánica dado que ningún caso judicial
es igual a otro; por eso, en la medida que el trabajo de los miembros
del Tribunal cumplan con su función de ser el último garante de los
derechos en la jurisdicción nacional, se podrá enriquecer progresivamente
las pautas de interpretación para descubrir el contenido de los
derechos fundamentales en cada caso concreto. No olvidemos que la
determinación del contenido constitucional de los derechos no se realiza
de modo alguno mediante un ejercicio semántico de lo que signiican
las palabras de la Constitución, sino más bien a partir de la naturaleza
humana y su dignidad única e inmutable. Lo cual se convierte en algo
muy cercano a “un mar sin orillas” para la descubrir el contenido de
los derechos fundamentales a través de cada caso judicial, pero siempre
como un concepto de carácter abierto988.
D) La llamada cláusula de conciencia y el Derecho Constitucional
Sobre las relaciones entre el Derecho Constitucional y la cláusula de
conciencia para periodistas, un concepto debatido durante la transición
democrática (a ines del año 2000)989, primero debemos referirnos a la
objeción de conciencia, que no se encuentra reconocida expresamente en
la Carta de 1993 a diferencia de otros países que sí la contemplan. No obstante,
pese a su aparente silencio, considero que podemos deducirla del
catálogo de derechos constitucionales por los siguientes argumentos.
Primero. Los fundamentos de los derechos constitucionales son
la dignidad, la libertad y la igualdad. Es precisamente en esos tres
pilares donde opera la objeción de conciencia. La igualdad, porque
el tener una opinión o posición distinta no debe traer consigo la
discriminación de aquellos que promueven una opinión adversa.
La libertad para expresar públicamente nuestra disconformidad con
una opinión contraria a la ética profesional y, inalmente, la dignidad
porque, si no manifestamos nuestro desacuerdo, afectamos la propia
condición humana.
También podría gustarte
- Demanda C. ADT AlarmasDocumento22 páginasDemanda C. ADT AlarmasMaria Carolina Patiño100% (1)
- Derecho Constitucional chileno. Tomo II: Derechos, deberes y garantíasDe EverandDerecho Constitucional chileno. Tomo II: Derechos, deberes y garantíasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- 1.4.2. Juran Mapa ConceptualDocumento2 páginas1.4.2. Juran Mapa ConceptualELIZABETH PÉREZ MENDOZA100% (1)
- 2020 Debido Proceso y Garantias JurisdiDocumento36 páginas2020 Debido Proceso y Garantias JurisdiMatías Villarroel FloresAún no hay calificaciones
- MARTINEZ - El Principio de Inexcusabilidad y El Derecho de Acción Desde La Perspectiva Del e ConstitucionalDocumento36 páginasMARTINEZ - El Principio de Inexcusabilidad y El Derecho de Acción Desde La Perspectiva Del e ConstitucionalpmartinezbAún no hay calificaciones
- Contenido Constitucionalmente Protegido PDFDocumento10 páginasContenido Constitucionalmente Protegido PDFRaulMaxRamosVegaAún no hay calificaciones
- Autonomía Procesal Del TCDocumento12 páginasAutonomía Procesal Del TCJair Lozada100% (1)
- Amparo y Residualidad - Roger Rodríguez SDocumento31 páginasAmparo y Residualidad - Roger Rodríguez SJordan Joffre Sendon Alba100% (2)
- La zona de penumbra entre Cortes Supremas y Cortes ConstitucionalesDe EverandLa zona de penumbra entre Cortes Supremas y Cortes ConstitucionalesAún no hay calificaciones
- Tanatologia ForenseDocumento26 páginasTanatologia Forensewiseb47Aún no hay calificaciones
- Evaluacion de Historia y Geografia Unidad 1 Primero Basico 2019Documento4 páginasEvaluacion de Historia y Geografia Unidad 1 Primero Basico 2019jacquelineAún no hay calificaciones
- Materiales Curso Derechos Uc 2023Documento143 páginasMateriales Curso Derechos Uc 2023Andrés DonosoAún no hay calificaciones
- Bordalí - Debido ProcesoDocumento18 páginasBordalí - Debido ProcesoEduardo GandulfoAún no hay calificaciones
- 9-11-06-El Principio de Máxima Taxatividad InterpretativaDocumento26 páginas9-11-06-El Principio de Máxima Taxatividad Interpretativamolienrique05Aún no hay calificaciones
- Derechos Implicitos PDFDocumento11 páginasDerechos Implicitos PDFMelissa J. ZlAún no hay calificaciones
- Derechos Fundamentales para ConstiDocumento7 páginasDerechos Fundamentales para Constialessia anchanteAún no hay calificaciones
- Mínimo VitalDocumento16 páginasMínimo VitalgykmcskmvsAún no hay calificaciones
- Debido Proceso y Garantias JurisdiccionaDocumento26 páginasDebido Proceso y Garantias JurisdiccionaKabe Ele100% (1)
- La Reforma Al Articulo 1Documento43 páginasLa Reforma Al Articulo 1Cristian BouchotAún no hay calificaciones
- Bloque de Constitucionalidad y Control de ConvencionalidadDocumento5 páginasBloque de Constitucionalidad y Control de ConvencionalidadSebastian Barrios CaraballoAún no hay calificaciones
- El Contenido Esencial de Los Derechos Constitucionalmente Protegidos PDFDocumento11 páginasEl Contenido Esencial de Los Derechos Constitucionalmente Protegidos PDFmonicaAún no hay calificaciones
- Apunte ED - Capítulo. IVDocumento67 páginasApunte ED - Capítulo. IVLuis Alberto Saldaña BrionesAún no hay calificaciones
- Comentarios Al Nuevo CPCDocumento18 páginasComentarios Al Nuevo CPCSolange Gamarra FloresAún no hay calificaciones
- CASTILLO CORDOVA, Luis. Conflictos Derechos Constitucionales Jurisprudencia Del TC PDFDocumento25 páginasCASTILLO CORDOVA, Luis. Conflictos Derechos Constitucionales Jurisprudencia Del TC PDFJose Ramos FloresAún no hay calificaciones
- CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO PROCESAL EN COLOMBIA CamilaDocumento4 páginasCONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO PROCESAL EN COLOMBIA Camilaluis negreteAún no hay calificaciones
- Procesos ConstitucionalesDocumento15 páginasProcesos Constitucionalesyasminamu2022Aún no hay calificaciones
- La Esencia de Los Derechos ConstitucionalesDocumento14 páginasLa Esencia de Los Derechos ConstitucionalesRocío Contreras AguilarAún no hay calificaciones
- Bases de La Argumentacion Constitucional Herlant Portanda U.Documento12 páginasBases de La Argumentacion Constitucional Herlant Portanda U.Herkant Aldo Portanda UstarezAún no hay calificaciones
- Algunas Pautas para Determinar El Contenido Esencial Del DerechoDocumento13 páginasAlgunas Pautas para Determinar El Contenido Esencial Del DerechoignaciorojoAún no hay calificaciones
- Tema 2Documento8 páginasTema 2guadalupe.romerosarmientoAún no hay calificaciones
- La Presunción de Inocencia Como Derecho FundamentalDocumento9 páginasLa Presunción de Inocencia Como Derecho FundamentalDavid MedinaAún no hay calificaciones
- Lectura 2 Escobra (2005A) Derechos HumanosDocumento53 páginasLectura 2 Escobra (2005A) Derechos HumanosDanny GuevaraAún no hay calificaciones
- La Exacta Aplicacion de La Ley (Articulo)Documento17 páginasLa Exacta Aplicacion de La Ley (Articulo)Zaidiel MelendezAún no hay calificaciones
- ResumenDocumento2 páginasResumenRonaldo CervantesAún no hay calificaciones
- Aproximación Conceptual Al DERECHO DE ACCESODocumento25 páginasAproximación Conceptual Al DERECHO DE ACCESOMelissa ToribioAún no hay calificaciones
- Aberastury, P. - La Nueva Ley de Responsabilida Del EstadoDocumento20 páginasAberastury, P. - La Nueva Ley de Responsabilida Del Estadodiego mezaAún no hay calificaciones
- El Núcleo Duro de Los Derechos FundamentalesDocumento19 páginasEl Núcleo Duro de Los Derechos Fundamentalesfab.romano71Aún no hay calificaciones
- Criterios Interpretacion Derechos Fundamentales 1999 11Documento11 páginasCriterios Interpretacion Derechos Fundamentales 1999 11Yursh H. VargasAún no hay calificaciones
- Ponencia de Alejandro Spessot para Segunda JornadaDocumento10 páginasPonencia de Alejandro Spessot para Segunda JornadaSeafarerAún no hay calificaciones
- CASACION Tercera Instancia GDocumento25 páginasCASACION Tercera Instancia GTuangelitoJavier100% (1)
- Lectura 09 - BACIGALUPO, El Principio de LegalidadDocumento32 páginasLectura 09 - BACIGALUPO, El Principio de LegalidadJoe Oriol Olaya Medina100% (1)
- Bacigalupo - Principios Constitucionales Del Derecho Penal PDFDocumento20 páginasBacigalupo - Principios Constitucionales Del Derecho Penal PDFGuido Adrian PalacinAún no hay calificaciones
- Voto Particular Ramón Cossío 293.2011Documento7 páginasVoto Particular Ramón Cossío 293.2011Gustavo MezaAún no hay calificaciones
- Principio de Legalidad Inconclusa: El Como TareaDocumento56 páginasPrincipio de Legalidad Inconclusa: El Como TareaAndrea Yufra NinaAún no hay calificaciones
- Sobre La Necesidad Constitucional de La Existencia de Un Bien Juridico - Jean Pierre MatusDocumento10 páginasSobre La Necesidad Constitucional de La Existencia de Un Bien Juridico - Jean Pierre MatusMarco PinillaAún no hay calificaciones
- La Constitucionalizacion Del Derecho Privado ArrublaDocumento32 páginasLa Constitucionalizacion Del Derecho Privado ArrublaHarold Vega100% (2)
- La Aplicación de La Constitución Por Los Jueces Y La Determinación Del Objeto Del Amparo ConstitucionalDocumento40 páginasLa Aplicación de La Constitución Por Los Jueces Y La Determinación Del Objeto Del Amparo ConstitucionalsivimiliAún no hay calificaciones
- Actos Jurisdiccionales de Los Fiscales PenalesDocumento35 páginasActos Jurisdiccionales de Los Fiscales PenalesHarold Ernesto Martínez RequenaAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal 5Documento53 páginasDerecho Procesal 5Marilyn Carolina Alvarez MuñozAún no hay calificaciones
- Garantía de La Exacta Aplicación de La LeyDocumento6 páginasGarantía de La Exacta Aplicación de La LeyRebeca Garcia Nieves100% (1)
- General Procesal Penal 1Documento80 páginasGeneral Procesal Penal 1Jorge Alberto MadresAún no hay calificaciones
- 7 LA ACCION DE TUTELA. Bernardita PérezDocumento131 páginas7 LA ACCION DE TUTELA. Bernardita PérezJuan Camilo Restrepo Garcia100% (1)
- De Los Requisitos para El Ejercicio Del Derecho de RetenciónDocumento23 páginasDe Los Requisitos para El Ejercicio Del Derecho de RetenciónAngel Calisaya MárquezAún no hay calificaciones
- Belen vs. Google Inc. Repensando La LibeDocumento10 páginasBelen vs. Google Inc. Repensando La LibeJulio Cesar Vasquez DiazAún no hay calificaciones
- Ensayo Articulo 103Documento8 páginasEnsayo Articulo 103Juan RamaduAún no hay calificaciones
- Nuevos Estándares Del Proceso A La Luz de Las Garantías VERSION COMPLETA CON PLAZO RAZONABLEDocumento33 páginasNuevos Estándares Del Proceso A La Luz de Las Garantías VERSION COMPLETA CON PLAZO RAZONABLEMauro Lopardo100% (4)
- Jurisdiccion y CompetenciaDocumento11 páginasJurisdiccion y CompetenciaMelisa MilletAún no hay calificaciones
- Actividad #7 Derecho Procesal ConstitucionalDocumento6 páginasActividad #7 Derecho Procesal ConstitucionalALEX LÓPEZAún no hay calificaciones
- Bloque de Constitucionalidad en ColombiaDocumento35 páginasBloque de Constitucionalidad en ColombiaEdwin Santiago Gutierrez AvellanedaAún no hay calificaciones
- Informe Derecho de PropiedadDocumento9 páginasInforme Derecho de PropiedadNicolás DuránAún no hay calificaciones
- Alexei-Los Derechos Fundamentales Como Objeto Protegido de La Acción de TutelaDocumento19 páginasAlexei-Los Derechos Fundamentales Como Objeto Protegido de La Acción de TutelaultracrashedAún no hay calificaciones
- Rodriguez Piñeres-Relaciones Poder Judicial y Ejecutivo - Accion Publica ConstDocumento27 páginasRodriguez Piñeres-Relaciones Poder Judicial y Ejecutivo - Accion Publica ConstLuiz FedulloAún no hay calificaciones
- Clase 8. - Cátedra Sobre DEMOCRACIA Y DESCONFIANZADocumento13 páginasClase 8. - Cátedra Sobre DEMOCRACIA Y DESCONFIANZAnicol yenill brito rosadoAún no hay calificaciones
- Unidad 2Documento117 páginasUnidad 2Adriana Naranjo MAún no hay calificaciones
- Evaluación T1 Comu3 2024Documento16 páginasEvaluación T1 Comu3 2024karennrodriguez85Aún no hay calificaciones
- Ideas PrincipalesDocumento2 páginasIdeas Principaleskarennrodriguez85Aún no hay calificaciones
- Ficha de Indagación 1 - Semana 3Documento1 páginaFicha de Indagación 1 - Semana 3karennrodriguez85Aún no hay calificaciones
- Aspectos Teóricos Prácticos - Semana 4Documento16 páginasAspectos Teóricos Prácticos - Semana 4karennrodriguez85Aún no hay calificaciones
- La Ley Establecerá El Procedimiento Judicial CorrespondienteDocumento5 páginasLa Ley Establecerá El Procedimiento Judicial Correspondientekarennrodriguez85Aún no hay calificaciones
- S3.A2 Ejercicio de Análisis Financiero (Cruz Elias Andrea)Documento6 páginasS3.A2 Ejercicio de Análisis Financiero (Cruz Elias Andrea)tela.acc123Aún no hay calificaciones
- Hi Skin III 9 en 1Documento37 páginasHi Skin III 9 en 1Elizabeth Ventura GonzálezAún no hay calificaciones
- Instructivo de Aprendizaje de Señas BasicasDocumento77 páginasInstructivo de Aprendizaje de Señas BasicasNarcisaGuillenCoronelAún no hay calificaciones
- La Hominización I para Primer Grado de SecundariaDocumento4 páginasLa Hominización I para Primer Grado de SecundariaErika Requena FalconAún no hay calificaciones
- El Sistema de Presupuesto en El Siaf PDFDocumento19 páginasEl Sistema de Presupuesto en El Siaf PDFagrancoAún no hay calificaciones
- Sanciones Cumplidas Enero Abril-2018Documento12 páginasSanciones Cumplidas Enero Abril-2018Hector GonzalesAún no hay calificaciones
- Informe Final (Sustentacion)Documento7 páginasInforme Final (Sustentacion)Marisol LassoAún no hay calificaciones
- Evaluacion Dignostica - Area Cta.-2021Documento16 páginasEvaluacion Dignostica - Area Cta.-2021Junior Robles CastañedaAún no hay calificaciones
- Procedimiento para La Instalacion de Squid Proxy en UbuntuDocumento5 páginasProcedimiento para La Instalacion de Squid Proxy en UbuntuFabian CortesAún no hay calificaciones
- Caracterización Agroforestal.Documento10 páginasCaracterización Agroforestal.Alfredo OspinaAún no hay calificaciones
- TEORIAS DE LA PERSONALIDAD Cuadro ComparativoDocumento9 páginasTEORIAS DE LA PERSONALIDAD Cuadro ComparativoarelisAún no hay calificaciones
- Informe Coca ColaDocumento2 páginasInforme Coca ColaRomel RauraAún no hay calificaciones
- Inclusión Social en La Construcción y Sistemas de Seguridad Contra IncendiosDocumento29 páginasInclusión Social en La Construcción y Sistemas de Seguridad Contra IncendiosFvercinAún no hay calificaciones
- Diamux 120Documento34 páginasDiamux 120Dattel CAAún no hay calificaciones
- Ficha de 4to y 5to de SecundariaDocumento10 páginasFicha de 4to y 5to de SecundariaLucy GuillenAún no hay calificaciones
- Competencias Claves Que Debe Tener Un Maestro Especial.Documento14 páginasCompetencias Claves Que Debe Tener Un Maestro Especial.Dr. yadiarjulianAún no hay calificaciones
- Código Del Ejercicio 2Documento8 páginasCódigo Del Ejercicio 2Diego Marin100% (1)
- Quemadura de 2 GradoDocumento5 páginasQuemadura de 2 GradoMd Eduardo Mikhail Gonzabay BarrosAún no hay calificaciones
- Qué Es La Trama NarrativaDocumento6 páginasQué Es La Trama NarrativaIsabel AndradeAún no hay calificaciones
- Fascinación y ARREBATODocumento2 páginasFascinación y ARREBATOAnxo CubaAún no hay calificaciones
- Libro DiarioDocumento6 páginasLibro DiarioEmilio Hurtado VargasAún no hay calificaciones
- Awo Irete Kutan - Qué Es PatakiDocumento3 páginasAwo Irete Kutan - Qué Es PatakiOshun Ala ErinleAún no hay calificaciones
- Intolerancia 13 AñosDocumento17 páginasIntolerancia 13 AñosIntolerancia DiarioAún no hay calificaciones
- 6.1 - ColedocolitiasisDocumento22 páginas6.1 - ColedocolitiasisIngrid BGAún no hay calificaciones
- CEJODocumento37 páginasCEJOAraceli MamaniAún no hay calificaciones
- Guia de Qui IDocumento98 páginasGuia de Qui IRafael Torres E Ingrid CañizaresAún no hay calificaciones