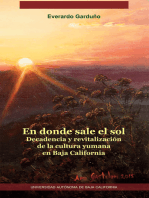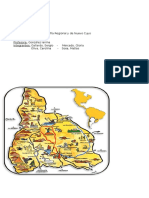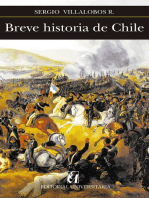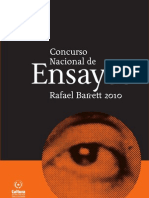Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Otomíes
Otomíes
Cargado por
Internet IGPDescripción original:
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Otomíes
Otomíes
Cargado por
Internet IGPCopyright:
Formatos disponibles
Otomíes
Los otomíes del Valle del Mezquital se autodenominan hñähñü de hñä hablar y hñü, nariz;
es decir los que hablan la lengua nasal o los que hablan dos lenguas. El vocablo ñäñü,
según ciertos autores proviene de Otou, antepasado mítico, o bien se deriva del término
othó que significa pueblo sin residencia. A la llegada de los españoles los otomíes vieron
la posibilidad de liberarse del imperio azteca, razón por la cual muchos otomíes les dieron
todo su apoyo a los conquistadores. Quienes no quisieron hacerlo se retiraron hacia las
montañas, desplazamiento que se acentuó cuando brotó una epidemia de viruela.
Durante el siglo XVII la ocupación de sus tierras, seguida por el establecimiento de una
misión, creó situaciones de inestabilidad; con la colonización de las montañas ocupadas
por los chichimecas, se pretendió obligar a los nómadas a modificar su estilo de vida
pasando de la cacería a la agricultura. Los misioneros trataron de convencerlos en forma
pacífica, al mismo tiempo que los inducían al catolicismo. A cambio prometieron ayudarlos
con la distribución periódica de artículos básicos, lo cual cumplieron pocas veces. Durante
el siglo XVIII muchos otomíes fueron expulsados hacia zonas más áridas y marginales. El
movimiento de Independencia no mejoró en nada sus condiciones económicas. Los
latifundios fueron divididos en pequeñas propiedades para los criollos y mestizos, y los
indios siguieron en calidad de peones. La producción minera del estado de Hidalgo entró
en crisis y muchos trabajadores emigraron a la Huasteca y Mineral del Monte, por lo que
se registró un descenso de la población masculina. Durante los años más difíciles de la
guerra, muchos otomíes fueron concentrados por la fuerza en Tulancingo. A pesar de
todo, nunca perdieron su lengua, crearon sus propios cantos, danzas, artesanías y su
cosmovisión.
Artesanías
El pueblo otomí fabrica diversas artesanías entre las que podemos destacar la producción
de tapetes de lana, molcajetes y metates de piedra negra, sombreros de palma, sillas de
tule, ayates de fibra de maguey, textiles elaborados en telar de cintura. Se utiliza el carrizo
para fabricar macetas, canastos, sonajas en forma de paloma y cantaros para el pulque.
Festividades
Las fiestas se enmarcan en el calendario religioso católico. Las fiestas patronales marcan
el momento más significativo para la comunidad, que se identifica con el santo patrono.
Es común que el santo le dé su nombre al pueblo, aunado a un mito que nos cuenta cómo
fue que llegó a la comunidad. También la protege y le procura buenas cosechas, pero a
cambio se le debe hacer una fiesta grande en su día, llevarle ofrendas y sacarlo en
procesión para que cargue de fuerza a la comunidad. Alrededor de la fiesta se organizan
las mayordomías.
También podría gustarte
- Español 3 - Edit Trillas - Humberto Cueva PDFDocumento273 páginasEspañol 3 - Edit Trillas - Humberto Cueva PDFMiriam Urbina55% (128)
- En donde sale el sol: Decadencia y revitalización de la cultura yumana en Baja CaliforniaDe EverandEn donde sale el sol: Decadencia y revitalización de la cultura yumana en Baja CaliforniaAún no hay calificaciones
- Dislexia Cop ErroresDocumento26 páginasDislexia Cop ErroresÁngel Calvo100% (1)
- OTOMIESDocumento8 páginasOTOMIESCecilia GasparAún no hay calificaciones
- HistoriaDocumento5 páginasHistoriafiorellarocioricoAún no hay calificaciones
- Universidad de Pamplona Culturas PrecolombinasDocumento8 páginasUniversidad de Pamplona Culturas PrecolombinasCésar CondeAún no hay calificaciones
- Los Tonocotes Del Gran ChacoDocumento16 páginasLos Tonocotes Del Gran ChacoOsvaldo MustoAún no hay calificaciones
- Etnias de GuatemalaDocumento5 páginasEtnias de GuatemalaGT ServiciosAún no hay calificaciones
- Historia de Catamarca CapitulosDocumento4 páginasHistoria de Catamarca CapitulosIvan Nicolas Aguero100% (1)
- Guia de Los Pueblos Originarios de ChileDocumento8 páginasGuia de Los Pueblos Originarios de ChileperegrinodeloabsolutoAún no hay calificaciones
- Quisqueya Previo A La ColonizaciónDocumento3 páginasQuisqueya Previo A La ColonizaciónNiusmely Tellerias0% (1)
- Costumbres y Tradiciones de San MarcosDocumento12 páginasCostumbres y Tradiciones de San MarcosAnonymous aDcg38lhHs100% (2)
- PDFOnline 1Documento57 páginasPDFOnline 1Jhonny AlomotoAún no hay calificaciones
- Las Características de La Sociedad Taina - Johan PujolsDocumento9 páginasLas Características de La Sociedad Taina - Johan PujolsJohan PujolsAún no hay calificaciones
- Guia 2 Pueblos Aborigenes Chilenos Marzo 2021 Primer Nivel Estudios SocialesDocumento4 páginasGuia 2 Pueblos Aborigenes Chilenos Marzo 2021 Primer Nivel Estudios SocialesIsabelAún no hay calificaciones
- Historia de PutaendoDocumento0 páginasHistoria de PutaendoPam Lineros EchagüeAún no hay calificaciones
- Cultura ChibchaDocumento7 páginasCultura ChibchaE Harold S. MoralesAún no hay calificaciones
- Etnias de GuatemalaDocumento9 páginasEtnias de GuatemalaAngelica RomanAún no hay calificaciones
- Otomies Del Valle Del Mezquital Hnae HnueDocumento8 páginasOtomies Del Valle Del Mezquital Hnae HnueEvaristo GarcíaAún no hay calificaciones
- Informe MAPUCHESDocumento5 páginasInforme MAPUCHESPablo Alejandro Salinas ZepedaAún no hay calificaciones
- Analisis de Los TimotocuicasDocumento2 páginasAnalisis de Los TimotocuicasJose RiosAún no hay calificaciones
- Apuntes Historia de La Arquitectura en La Republica Dominicana PDFDocumento77 páginasApuntes Historia de La Arquitectura en La Republica Dominicana PDFEscuela Musical AbelAún no hay calificaciones
- Apuntes Historia de La Arquitectura en La Republica DominicanaDocumento77 páginasApuntes Historia de La Arquitectura en La Republica DominicanaSully Lora80% (20)
- Pueblo OtomiDocumento5 páginasPueblo Otomilizeth100% (1)
- Reseña Histórica Cultura DIAGUITASDocumento5 páginasReseña Histórica Cultura DIAGUITASMaria Luisa Durand Tapia100% (1)
- Apuntes Historia de La Arquitectura en La Republica DominicanaDocumento75 páginasApuntes Historia de La Arquitectura en La Republica DominicanaEvelyn Brito GomezAún no hay calificaciones
- Pueblo AchíDocumento7 páginasPueblo AchíEdwin A. Piche CoroyAún no hay calificaciones
- Los Tobas o QomDocumento11 páginasLos Tobas o QomTOM ILIZARGARCAAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico de San JuanDocumento25 páginasTrabajo Práctico de San JuanMatias Sosa0% (1)
- TEMA 3 La España PrerromanaDocumento79 páginasTEMA 3 La España PrerromanaEzequiel Gordo BarrosoAún no hay calificaciones
- Las Civilizaciones PrecolombinasDocumento11 páginasLas Civilizaciones Precolombinascrispg3100% (1)
- VERSIOìN FINAL DOSIFICACIOìN SECUNDARIASDocumento6 páginasVERSIOìN FINAL DOSIFICACIOìN SECUNDARIASLic Isai Bunbury DelandazuryAún no hay calificaciones
- QuintoDocumento15 páginasQuintoFrancisco Pimentel MuñozAún no hay calificaciones
- Bloque 1 Ebau CylDocumento7 páginasBloque 1 Ebau Cyllorena blanco poseAún no hay calificaciones
- Grupos EtnicosDocumento18 páginasGrupos EtnicosErnesto Medina Martinez100% (1)
- Cultura IngaDocumento14 páginasCultura IngaMaJito Vazquez0% (3)
- Etnias de HuehuetenangohDocumento14 páginasEtnias de HuehuetenangohAme Palacios100% (1)
- La Cultura TotonacaDocumento9 páginasLa Cultura TotonacaErick Manuel Martinez LaraAún no hay calificaciones
- ACHIDocumento4 páginasACHIElh Brayan CoolAún no hay calificaciones
- Primeros Pobladores y Formas de Dominación Colonial en El Siglo XVIDocumento15 páginasPrimeros Pobladores y Formas de Dominación Colonial en El Siglo XVICristiam MinayaAún no hay calificaciones
- Otomies Informacion EtnograficaDocumento6 páginasOtomies Informacion EtnograficaMaestro de la LeyAún no hay calificaciones
- Bloque 1 HistoriaDocumento8 páginasBloque 1 Historialorena blanco poseAún no hay calificaciones
- Sincretismo Cultural en El Chile ColonialDocumento3 páginasSincretismo Cultural en El Chile ColonialSebastian Salazar OñateAún no hay calificaciones
- OlongastasDocumento4 páginasOlongastasdiablohunoAún no hay calificaciones
- Etnia de Guatemala Con Imagen 22Documento11 páginasEtnia de Guatemala Con Imagen 22David Aguilar EcheverriaAún no hay calificaciones
- 4 Etnias PredominantesDocumento8 páginas4 Etnias Predominantesev_30097647Aún no hay calificaciones
- Cuencamé. El México DesconocidoDocumento6 páginasCuencamé. El México DesconocidoCARLOS ALEJANDRO SILVA BARRIENTOSAún no hay calificaciones
- Etnia TektitekaDocumento5 páginasEtnia TektitekaVik D. XoyAún no hay calificaciones
- Cultura ChibchaDocumento5 páginasCultura ChibchaRicarte Tapia Viton67% (3)
- Periodo Indígena en ColombiaDocumento4 páginasPeriodo Indígena en ColombiajoanaAún no hay calificaciones
- Pueblos Indígenas y La Conquista de ChileDocumento65 páginasPueblos Indígenas y La Conquista de ChileDaniela Sáez OssesAún no hay calificaciones
- OlutecosDocumento5 páginasOlutecosalan misael moreno percasteguiAún no hay calificaciones
- Los MayasDocumento4 páginasLos MayasMarlon. Cabrera AlfonsoAún no hay calificaciones
- Monografía Del Grupo Étnico de Los PimasDocumento4 páginasMonografía Del Grupo Étnico de Los PimasHernan SotoAún no hay calificaciones
- Los DiaguitasDocumento50 páginasLos DiaguitasDanita Codoceo67% (3)
- Introduccion Al Folclor Andino Argentino y LatinoamericanoDocumento19 páginasIntroduccion Al Folclor Andino Argentino y LatinoamericanoNico RodriguezAún no hay calificaciones
- Los Pueblos Originarios Del Monte y Del CentroDocumento10 páginasLos Pueblos Originarios Del Monte y Del CentroSofia WagnerAún no hay calificaciones
- Historia de OtomiesDocumento2 páginasHistoria de OtomiesgersonvsaAún no hay calificaciones
- Culturas Mesoamericanas (Abel)Documento7 páginasCulturas Mesoamericanas (Abel)Ciber y Papelería ValeriaAún no hay calificaciones
- Chib ChaDocumento10 páginasChib ChaAnonymous dplPP0iAún no hay calificaciones
- Tamales OaxaqueñosDocumento2 páginasTamales OaxaqueñosInternet IGPAún no hay calificaciones
- YuxtaposiciónDocumento1 páginaYuxtaposiciónInternet IGPAún no hay calificaciones
- 21 de Marzo Natalicio de Benito JuarezDocumento1 página21 de Marzo Natalicio de Benito JuarezInternet IGPAún no hay calificaciones
- 20 LeyendasDocumento20 páginas20 LeyendasInternet IGPAún no hay calificaciones
- 19 de Septiembre de 2017 Sismo en MéxicoDocumento8 páginas19 de Septiembre de 2017 Sismo en MéxicoInternet IGPAún no hay calificaciones
- ReinosDocumento3 páginasReinosInternet IGPAún no hay calificaciones
- Obra Legislativa de Alfonso X deDocumento8 páginasObra Legislativa de Alfonso X deInternet IGPAún no hay calificaciones
- PátzcuaroDocumento8 páginasPátzcuaroInternet IGPAún no hay calificaciones
- GuayabaDocumento2 páginasGuayabaInternet IGPAún no hay calificaciones
- Cambios Físicos en La Adolescencia y PubertadDocumento2 páginasCambios Físicos en La Adolescencia y PubertadInternet IGPAún no hay calificaciones
- Gastronomía MexicanaDocumento16 páginasGastronomía MexicanaInternet IGPAún no hay calificaciones
- PRACTICA DE LABORATORIO Nro 2 PIC18F4550 COMPILADOR XC8Documento7 páginasPRACTICA DE LABORATORIO Nro 2 PIC18F4550 COMPILADOR XC8kakytronko1Aún no hay calificaciones
- Catálogo de Contenidos Interactivos H5PDocumento8 páginasCatálogo de Contenidos Interactivos H5Pwyjtw76xhcAún no hay calificaciones
- 2.5 FTP y TFTPDocumento6 páginas2.5 FTP y TFTPERIKA ASTRID BECERRA MERAZAún no hay calificaciones
- Signos de Puntuación (El Punto y La Coma) (Tema Desarrollado)Documento15 páginasSignos de Puntuación (El Punto y La Coma) (Tema Desarrollado)Geidy Raquel CASTRO PORTOCARREROAún no hay calificaciones
- Actividad de Aprendisaje 1 Matematicas 1Documento15 páginasActividad de Aprendisaje 1 Matematicas 1Efrain David Elles SolanoAún no hay calificaciones
- Metodología RadDocumento44 páginasMetodología RadGreisy BrazonAún no hay calificaciones
- Cómo Instalar La Herramienta de Monitoreo Zabbix en Debian 11 - 10Documento12 páginasCómo Instalar La Herramienta de Monitoreo Zabbix en Debian 11 - 10Guillermo Alejandro VichAún no hay calificaciones
- Lectura para Niños de PreescolarDocumento24 páginasLectura para Niños de PreescolarLlareliAguilarHdez50% (2)
- OrtegaI A1U1 FDDocumento4 páginasOrtegaI A1U1 FDelizabethAún no hay calificaciones
- Ortografía PuntualDocumento6 páginasOrtografía PuntualProfe Val LierAún no hay calificaciones
- Algunas Consideraciones en Torno Al Valor Durativo de La Perífrasis Verbal "Estar + Ndo"Documento17 páginasAlgunas Consideraciones en Torno Al Valor Durativo de La Perífrasis Verbal "Estar + Ndo"Yekaterina GarcíaAún no hay calificaciones
- 2.-Dossier Del Comic: Historias K Me PasanDocumento11 páginas2.-Dossier Del Comic: Historias K Me PasanPastoral Infantil-Primaria: Sallesianos-SantanderAún no hay calificaciones
- Espectáculos Eróticos de Clara Aguilar en La WebcamDocumento2 páginasEspectáculos Eróticos de Clara Aguilar en La Webcamfeignedquibble258Aún no hay calificaciones
- Ingles 2 ExamenDocumento5 páginasIngles 2 ExamenFani Garcia100% (1)
- Un Diálogo Con Angel Rama y Alvaro Cepeda SamudioDocumento18 páginasUn Diálogo Con Angel Rama y Alvaro Cepeda SamudioMaria Paula ScottaAún no hay calificaciones
- Traducción Comparada de Dos Poemas PDFDocumento74 páginasTraducción Comparada de Dos Poemas PDFGaby QuiaroAún no hay calificaciones
- Materiales GT GramáticaDocumento14 páginasMateriales GT GramáticaDiegoRománMartínezAún no hay calificaciones
- Signos de PuntuacionDocumento12 páginasSignos de PuntuacionYESENIAAún no hay calificaciones
- 04 Entrepisos - Diafragmas PDFDocumento36 páginas04 Entrepisos - Diafragmas PDFJorge Gelvez MunevarAún no hay calificaciones
- Crítica Literaria FeministaDocumento7 páginasCrítica Literaria FeministaPatricia Franco RojasAún no hay calificaciones
- Guia de Lenguaje de Segundo Basico Apara SubirDocumento5 páginasGuia de Lenguaje de Segundo Basico Apara SubirAngelica LedezmaAún no hay calificaciones
- Concurso de Declamacion 2022Documento6 páginasConcurso de Declamacion 2022Liliana Vílchez MendozaAún no hay calificaciones
- Aas5641 PDFDocumento154 páginasAas5641 PDFacuakerAún no hay calificaciones
- 10 CablesDocumento34 páginas10 CablesJHONATAN ROBERTO FLORES JOAQUINAún no hay calificaciones
- WBEMDocumento10 páginasWBEMXimena Milagros ToroAún no hay calificaciones
- Conejito Facil PDF Amigurumi Patron GratisDocumento4 páginasConejito Facil PDF Amigurumi Patron GratisPatricia Cueva100% (1)
- Práctica Del Tai Chi 384Documento47 páginasPráctica Del Tai Chi 384Daniel Medvedov - ELKENOS ABE100% (6)
- Concurso Nacional de Ensayos Rafael Barrett 2010 - PortalGuaraniDocumento136 páginasConcurso Nacional de Ensayos Rafael Barrett 2010 - PortalGuaraniportalguarani100% (3)