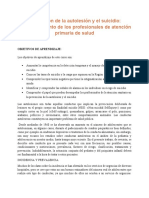Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Beneficios de La Conciencia de Uno Mismo D Goleman
Los Beneficios de La Conciencia de Uno Mismo D Goleman
Cargado por
Jesús Eduardo Mendoza Castellanos0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas4 páginasEl documento describe los beneficios de la conciencia de uno mismo y el autoconocimiento. Un profesor universitario se dio cuenta gracias a un monitor cardíaco que pequeñas controversias en el trabajo lo estresaban más de lo que pensaba. Otro estudio mostró que directivos cesados que escribieron sobre sus sentimientos encontraron trabajo antes. En general, cuanto más conscientes seamos de nuestros sentimientos, más rápido podremos controlarlos o recuperarnos de ellos.
Descripción original:
Título original
Los beneficios de la conciencia de uno mismo D Goleman
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento describe los beneficios de la conciencia de uno mismo y el autoconocimiento. Un profesor universitario se dio cuenta gracias a un monitor cardíaco que pequeñas controversias en el trabajo lo estresaban más de lo que pensaba. Otro estudio mostró que directivos cesados que escribieron sobre sus sentimientos encontraron trabajo antes. En general, cuanto más conscientes seamos de nuestros sentimientos, más rápido podremos controlarlos o recuperarnos de ellos.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas4 páginasLos Beneficios de La Conciencia de Uno Mismo D Goleman
Los Beneficios de La Conciencia de Uno Mismo D Goleman
Cargado por
Jesús Eduardo Mendoza CastellanosEl documento describe los beneficios de la conciencia de uno mismo y el autoconocimiento. Un profesor universitario se dio cuenta gracias a un monitor cardíaco que pequeñas controversias en el trabajo lo estresaban más de lo que pensaba. Otro estudio mostró que directivos cesados que escribieron sobre sus sentimientos encontraron trabajo antes. En general, cuanto más conscientes seamos de nuestros sentimientos, más rápido podremos controlarlos o recuperarnos de ellos.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
Los beneficios de la conciencia de uno mismo
Goleman, D. (2015). La práctica de la inteligencia emocional . Barcelona. Ed. Kairos.
Cierto profesor universitario aquejado de problemas coronarios llevaba consigo
un monitor que le permitía controlar su pulso cardíaco, ya que, cuando el ritmo de las
pulsaciones superaba las ciento cincuenta por minuto, no llegaba suficiente oxígeno
al músculo cardíaco. Un buen día acudió a una de esas reuniones regulares del
departamento, aparentemente interminables, que se le antojaban una completa
pérdida de tiempo.
Fue entonces cuando su monitor le advirtió que, si bien su mente se mantenía
escéptica y distanciada, los latidos de su corazón rondaban niveles peligrosos. Hasta
aquel momento no había caído en cuenta de la alteración emocional que le producían
las pequeñas controversias cotidianas de la política universitaria. El
autoconocimiento constituye una capacidad clave que desempeña un papel
fundamental en el control del estrés porque —como le ocurría a nuestro profesor
universitario— a falta de una atención cuidadosa podemos permanecer
completamente inconscientes de las situaciones estresantes de nuestra vida laboral.
El simple hecho de ser conscientes de los sentimientos que bullen en nuestro
interior puede tener un efecto muy positivo sobre la salud. En la Southern Methodist
University se llevó a cabo un estudio sobre sesenta y tres directivos que habían sido
cesados y que se hallaban —muy comprensiblemente, por otro lado— en un estado
de ánimo enojado y hostil. Se pidió a la mitad de ellos que dedicaran veinte minutos,
durante los cinco días siguientes, a llevar un diario en el que recogieran sus
reflexiones y sentimientos más profundos acerca de la situación que estaban
atravesando. En definitiva, la misma probabilidad de riesgo de padecer una
enfermedad coronaria que quienes explotan, necesitan aprender también a gobernar
sus reacciones ante la angustia.
El resultado fue que quienes perseveraron en esta práctica encontraron trabajo
antes que quienes no hicieron lo mismo. Cuanto mayor sea la precisión con que
monitoricemos nuestras alteraciones emocionales, más rápidamente podremos
recuperarnos de sus efectos perturbadores o, al menos, eso es lo que parece
demostrarnos cierto experimento en que los participantes debían presenciar la
proyección de una película de prevención de los accidentes automovilísticos debidos
al exceso de alcohol y cargada de escenas muy sangrientas. Durante la media hora
siguiente a la proyección, los espectadores informaban que se sentían angustiados y
deprimidos, y que su mente volvía una y otra vez a las perturbadoras imágenes que
acababan de contemplar. Y, quienes se recuperaron con más prontitud fueron
precisamente quienes tenían una conciencia más clara de sus sentimientos. Así pues,
según parece, la claridad emocional nos capacita para controlar nuestros estados de
ánimo negativos. Sin embargo, la impasibilidad no significa necesariamente que
hayamos conseguido encauzar adecuadamente nuestros sentimientos porque, aun
cuando la persona pueda mantenerse aparentemente imperturbable, el hecho de que
algo siga bullendo en su interior es el signo indudable de que todavía quedan cosas
por hacer con el sentimiento conflictivo.
Ciertas culturas, especialmente las asiáticas, promueven un estilo de conducta
consistente en disimular los sentimientos negativos, una costumbre que, aunque
pueda aportar cierta apariencia de tranquilidad a nuestras relaciones, tiene un coste
individual. Un psicólogo que trabajaba en un país asiático, enseñando precisamente
las habilidades propias de la inteligencia emocional al personal auxiliar de vuelo, me
comentaba: «El problema aquí es la implosión. Estas personas no suelen explotar
sino que guardan sus emociones para sí mismos y sufren en silencio».
Pero la implosión emocional presenta una serie de inconvenientes. Las personas
proclives a esta pauta reactiva no suelen emprender ninguna acción para mejorar su
situación y, aunque puedan no mostrar ningún síntoma externo de secuestro
emocional, no obstante experimentan el colapso interno propio de tal situación en
forma de jaquecas, irritabilidad, abuso del alcohol o del tabaco, insomnio y
constante autocrítica. Y puesto que tienen, en definitiva, la misma probabilidad de
riesgo de padecer una enfermedad coronaria que quienes explotan, necesitan aprender
también a gobernar sus reacciones ante la angustia.
Autocontrol en acción
En una típica escena de las calles de Manhattan, un hombre estaciona su coche en
una zona prohibida de una ajetreada calle entra apresuradamente en un comercio,
compra unas cuantas cosas y sale corriendo para descubrir no sólo que un policía le
está poniendo una multa, sino que también ha llamado a la grúa que está a punto de
llevarse su automóvil.
—¡Maldita sea! —explota contrariado nuestro hombre, gritando al policía
mientras aporrea la grúa—. ¡Eres lo más miserable que jamás haya visto!
El agente, ostensiblemente molesto, se las arregla para responder con calma, antes
de darse la vuelta y proseguir su camino:
—Bueno, es la ley. Si cree que es injusto puede presentar un recurso.
El autocontrol resulta esencial para todos aquéllos que trabajan en el campo de la
aplicación de la ley porque, cuando deben enfrentarse a alguien que se halla a merced
de la amígdala —como el contrariado conductor del que hablábamos—, en el caso de
que el agente se deje secuestrar también por la amígdala aumenta peligrosamente las
probabilidades de que el encuentro concluya violentamente. De hecho, el oficial
Michael Wilson —profesor de la academia de policía de Nueva York— afirma que,
en este tipo de situaciones, muchos agentes tienen que esforzarse por dominar su
respuesta visceral ante un acto de desacato, una actitud que no deben considerar
como una amenaza sino como la señal de un tipo de interacción que podría llegar a
poner en peligro su vida. Como señala Wlson: «Cuando experimentamos una ofensa,
nuestro cuerpo quiere reaccionar, pero es como si hubiera una persona dentro de
nuestra cabeza que dice: "No merece la pena. Si le pongo la mano encima, saldré
perdiendo"».
El adiestramiento policial (al menos en los Estados Unidos que es, huelga decirlo,
uno de los lugares con mayor índice de violencia de todo el mundo) exige una
minuciosa estimación del uso de una fuerza que sea proporcional a la situación.
Amenazar, intimidar físicamente o empuñar un arma son los últimos recursos a los
que debe recurrir un policía, puesto que todos ellos constituyen una incitación a que
la otra persona acabe viéndose secuestrada por su amígdala.
Los estudios sobre la competencia de las personas que se dedican a la aplicación
de la ley demuestran que los agentes más destacados utilizan la mínima fuerza
posible, se aproximan tranquila y profesionalmente a las personas que se hallan
alteradas y son especialmente diestros en reducir el nivel de crispación. Un estudio
llevado a cabo con policías de tráfico de la ciudad de Nueva York demostró que
quienes sabían responder tranquilamente —aun cuando tuvieran que enfrentarse a
conductores enojados— tenían en su historial menos incidentes que hubiesen
terminado abocando a una situación violenta.
El principio de permanecer tranquilo a pesar de las provocaciones se aplica a
todo aquél que, por causa de su trabajo, deba enfrentarse rutinariamente a
situaciones desagradables o a personas que se hallen en un estado de agitación. Los
consejeros y psicoterapeutas que más destacan en el desempeño de su cometido son
aquéllos que saben responder con sosiego al posible ataque personal de un paciente, y
lo mismo ocurre con los auxiliares de vuelo que a veces tienen que vérselas con
pasajeros enfadados. Y los directivos y ejecutivos más destacados son aquéllos
capaces de templar adecuadamente sus impulsos, ambición y afán de imponerse con
el autocontrol adecuado.
También podría gustarte
- Com Conj 1-12 - ResumenDocumento2 páginasCom Conj 1-12 - ResumenSilvia100% (1)
- Acta de Denuncia Verbal Violencia FamiliarDocumento5 páginasActa de Denuncia Verbal Violencia FamiliarMargarita Tavara100% (4)
- El Estrés PolicialDocumento9 páginasEl Estrés PolicialJhon Paul CanSanAún no hay calificaciones
- Estres PolicialDocumento8 páginasEstres Policialanon_719455981Aún no hay calificaciones
- Texto Parte LucíaDocumento16 páginasTexto Parte LucíaLucía VilaAún no hay calificaciones
- Casos ClinicosDocumento12 páginasCasos ClinicosJovanny Montero100% (1)
- Investigacià N Autolesiones Equipo 4 Al 1 de Abril - Docx - 1Documento23 páginasInvestigacià N Autolesiones Equipo 4 Al 1 de Abril - Docx - 1Mario CornejoAún no hay calificaciones
- Indefension AprendidaDocumento4 páginasIndefension AprendidaAbnerLlamocaAún no hay calificaciones
- Freud, Analisis Terminable e InterminableDocumento13 páginasFreud, Analisis Terminable e InterminableLucila LopezAún no hay calificaciones
- Pendulo 2Documento19 páginasPendulo 2Victor PaniaguaAún no hay calificaciones
- CuttingDocumento10 páginasCuttingPamela CárdenasAún no hay calificaciones
- EME APSE02 ContenidosDocumento23 páginasEME APSE02 ContenidosLa Ardillafunky PunkyAún no hay calificaciones
- Técnicas Cognitivas para El Tratamiento Del EstrésDocumento9 páginasTécnicas Cognitivas para El Tratamiento Del EstrésbunkeraleAún no hay calificaciones
- Filosofia Del TocDocumento41 páginasFilosofia Del TocJose Luis OtinianoAún no hay calificaciones
- Reacciones Psicológicas en Situaciones de EmergenciaDocumento17 páginasReacciones Psicológicas en Situaciones de Emergenciacarlos100% (1)
- Cap 9 Ansiedad, Defensa y AutoprotecciónDocumento9 páginasCap 9 Ansiedad, Defensa y AutoprotecciónErs IconoclastaAún no hay calificaciones
- El Misterio Del TocDocumento41 páginasEl Misterio Del TocavunahAún no hay calificaciones
- 1-Conferencia Briole en PAUSA Editada 2020-Vu GBDocumento23 páginas1-Conferencia Briole en PAUSA Editada 2020-Vu GBpipirock100% (2)
- Explore Los Poderes de Su Mente y Diagnostique Sus Temore1Documento12 páginasExplore Los Poderes de Su Mente y Diagnostique Sus Temore1Marcelo ChanAún no hay calificaciones
- El CuttingDocumento8 páginasEl CuttingValerio VargasAún no hay calificaciones
- EstrésDocumento11 páginasEstrésRicardo AlburquequeAún no hay calificaciones
- Traumas - Entenderlos para No Sentirte CulpableDocumento3 páginasTraumas - Entenderlos para No Sentirte CulpableAitanaAún no hay calificaciones
- Víctima VictimismosDocumento4 páginasVíctima VictimismosVictor GarcíaAún no hay calificaciones
- Monografia Daño PsiquicoDocumento13 páginasMonografia Daño PsiquicoYosi Chuquimango DiazAún no hay calificaciones
- Monografia Daño PsiquicoDocumento13 páginasMonografia Daño PsiquicoYosi Chuquimango DiazAún no hay calificaciones
- Eduardo Urbaj Ataques de PanicoDocumento13 páginasEduardo Urbaj Ataques de PanicoAnalia FuentesAún no hay calificaciones
- Autoflagelacion Causas y AyudaDocumento6 páginasAutoflagelacion Causas y AyudaDanny Al Zacarias RomanAún no hay calificaciones
- La Ansiedad Escenica en MusicosDocumento10 páginasLa Ansiedad Escenica en MusicosPablo ArroyoAún no hay calificaciones
- Tecnicas Cognitivas para El Tratamiento Del EstresDocumento53 páginasTecnicas Cognitivas para El Tratamiento Del Estressofia_rangel_16100% (1)
- Sindrome Del Impulso Homicida No PsicopaticoDocumento28 páginasSindrome Del Impulso Homicida No PsicopaticoDianela AguirreAún no hay calificaciones
- Técnicas Cognitivas para El Tratamiento Del EstrésDocumento7 páginasTécnicas Cognitivas para El Tratamiento Del EstrésommalagonAún no hay calificaciones
- Autoevaluacion 7 Del LibroDocumento8 páginasAutoevaluacion 7 Del LibroBrigitte MaldonadoAún no hay calificaciones
- Winnicott - Los Casos de Enfermedad MentalDocumento15 páginasWinnicott - Los Casos de Enfermedad MentalThe WarlusAún no hay calificaciones
- CriminologiaDocumento13 páginasCriminologiaMical AguileraAún no hay calificaciones
- Entrevista Al DR Salomón SellamDocumento3 páginasEntrevista Al DR Salomón SellamsalashAún no hay calificaciones
- 11 Intervenci N Psicol Gica en Crisis SuicidasDocumento36 páginas11 Intervenci N Psicol Gica en Crisis SuicidasEstefany MorenoAún no hay calificaciones
- Informe VictimaDocumento15 páginasInforme VictimaKelin MurilloAún no hay calificaciones
- Ajustes NeuroticosDocumento6 páginasAjustes NeuroticosAlejandra MuñozAún no hay calificaciones
- AutolesionesDocumento21 páginasAutolesionesIrasema Ortega CalzadaAún no hay calificaciones
- Prevención de La Autolesión y El Suicidio Empoderamiento de Los Profesionales de Atención Primaria de Salud Perez Frausto Keyla Nallely 3DDocumento4 páginasPrevención de La Autolesión y El Suicidio Empoderamiento de Los Profesionales de Atención Primaria de Salud Perez Frausto Keyla Nallely 3DKeylaFraustoAún no hay calificaciones
- ViolenciaDocumento72 páginasViolenciaMilagros PetersenAún no hay calificaciones
- Técnicas Cognitivas para El Tratamiento Del EstrésDocumento10 páginasTécnicas Cognitivas para El Tratamiento Del EstrésIrina Arfo100% (1)
- Reportaje Sobre Ansiedad en LA RAZÓNDocumento6 páginasReportaje Sobre Ansiedad en LA RAZÓNppstoneAún no hay calificaciones
- Avances en La Comprensión y El Tratamiento de La Autolesión en La AdolescenciaDocumento18 páginasAvances en La Comprensión y El Tratamiento de La Autolesión en La AdolescenciaElizabeth OcampoAún no hay calificaciones
- Teorías Percepción - ICHU-12-13-IIDocumento27 páginasTeorías Percepción - ICHU-12-13-IIcarlosmtc100% (1)
- Trabajo 2 UPDFDocumento19 páginasTrabajo 2 UPDFLuis RivasAún no hay calificaciones
- Avances en La Comprensión y Tratamiento de La Autolesión en La AdolescenciaDocumento21 páginasAvances en La Comprensión y Tratamiento de La Autolesión en La AdolescenciahenarAún no hay calificaciones
- Emociones, Procesos Cognitivos y TrastornosDocumento23 páginasEmociones, Procesos Cognitivos y TrastornosBarbaraAlthausAún no hay calificaciones
- Frente A El Saldo de Hechos Trágicos y DeleznablesDocumento7 páginasFrente A El Saldo de Hechos Trágicos y DeleznablesAlan MorguzAún no hay calificaciones
- Psicologia de La Emergencia - PBCDocumento24 páginasPsicologia de La Emergencia - PBCMuhammad Said BajamondezAún no hay calificaciones
- TAREA 5 DE MANEJO CLINICO E INTERVENCION EN LA CRISIS Cambiar TodoDocumento6 páginasTAREA 5 DE MANEJO CLINICO E INTERVENCION EN LA CRISIS Cambiar TodoChabely NavarroAún no hay calificaciones
- La Elasticidad de La Técnica PsicoanalíticaDocumento8 páginasLa Elasticidad de La Técnica PsicoanalíticaLeonardo DankoAún no hay calificaciones
- Accidente 14545Documento10 páginasAccidente 14545Carlos Alberto Romero RicoAún no hay calificaciones
- 4 Comportamiento SocialDocumento20 páginas4 Comportamiento Socialluis pastunaAún no hay calificaciones
- Trauma PsicológicoDocumento54 páginasTrauma PsicológicoJose GonzalezAún no hay calificaciones
- Trastorno Explosivo IntermitenteDocumento4 páginasTrastorno Explosivo IntermitenteAdriana Zurita67% (3)
- DIAGNÓSTICODocumento21 páginasDIAGNÓSTICOJunior JoseAún no hay calificaciones
- La Autolesión en La AdolescenciaDocumento19 páginasLa Autolesión en La Adolescenciaedu_regueraAún no hay calificaciones
- Shelley Doctors Autolesiones Aperturas PsicoanaliticasDocumento1 páginaShelley Doctors Autolesiones Aperturas PsicoanaliticasGimena MottaAún no hay calificaciones
- Propuesta de Intervención - Psicopatología IiiDocumento13 páginasPropuesta de Intervención - Psicopatología IiiIrasemaDavilaAún no hay calificaciones
- Guia Completa De: Cuando El Cuerpo Dice NoDe EverandGuia Completa De: Cuando El Cuerpo Dice NoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Autolesiones: Cortarse como un modo de canalizar el dolor emocionalDe EverandAutolesiones: Cortarse como un modo de canalizar el dolor emocionalCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Ejercicio VerboDocumento11 páginasEjercicio VerboJesús Eduardo Mendoza CastellanosAún no hay calificaciones
- Estrategias de NegociaciónDocumento1 páginaEstrategias de NegociaciónJesús Eduardo Mendoza CastellanosAún no hay calificaciones
- 2218 3620 Rus 11 05 327Documento9 páginas2218 3620 Rus 11 05 327Jesús Eduardo Mendoza CastellanosAún no hay calificaciones
- Trauma Grave. Leaf CDocumento3 páginasTrauma Grave. Leaf CJesús Eduardo Mendoza CastellanosAún no hay calificaciones
- Conciencia de Si Mismo Goleman-36-38Documento3 páginasConciencia de Si Mismo Goleman-36-38Jesús Eduardo Mendoza CastellanosAún no hay calificaciones
- Instrumentación IndustrialDocumento19 páginasInstrumentación IndustrialJesús Eduardo Mendoza CastellanosAún no hay calificaciones
- Aceptar Procesar ReconceptualizarDocumento2 páginasAceptar Procesar ReconceptualizarJesús Eduardo Mendoza CastellanosAún no hay calificaciones
- Instrumentos FSIII.Documento5 páginasInstrumentos FSIII.Jesús Eduardo Mendoza CastellanosAún no hay calificaciones
- Reporte Agenda 2030Documento2 páginasReporte Agenda 2030Jesús Eduardo Mendoza Castellanos100% (1)
- Guia Domina 2018Documento54 páginasGuia Domina 2018Jesús Eduardo Mendoza CastellanosAún no hay calificaciones
- Matriz de TiempoDocumento10 páginasMatriz de TiempoJesús Eduardo Mendoza CastellanosAún no hay calificaciones
- León Olive. Multiculturalismo y PluralismoDocumento4 páginasLeón Olive. Multiculturalismo y PluralismoJesús Eduardo Mendoza CastellanosAún no hay calificaciones
- Técnicas de Admon Del TiempoDocumento7 páginasTécnicas de Admon Del TiempoJesús Eduardo Mendoza CastellanosAún no hay calificaciones
- Caso Proceso Del Trabajo en EquipoDocumento3 páginasCaso Proceso Del Trabajo en EquipoJesús Eduardo Mendoza CastellanosAún no hay calificaciones
- Caso Práctico - Trabajo en EquipoDocumento1 páginaCaso Práctico - Trabajo en EquipoJesús Eduardo Mendoza CastellanosAún no hay calificaciones
- CASOS - Exposiciones Equipo-Grupo de TrabajoDocumento2 páginasCASOS - Exposiciones Equipo-Grupo de TrabajoJesús Eduardo Mendoza CastellanosAún no hay calificaciones
- Resumen Skinner-Maslow - EtcDocumento8 páginasResumen Skinner-Maslow - EtcJesús Eduardo Mendoza CastellanosAún no hay calificaciones
- TESISDocumento100 páginasTESISMelanie Nicolth Silva RodriguezAún no hay calificaciones
- Pomar 2021Documento233 páginasPomar 2021Beatrix LoretoAún no hay calificaciones
- Análisis Jurídico de La Obra Las Cárceles Del EmperadorDocumento9 páginasAnálisis Jurídico de La Obra Las Cárceles Del EmperadorsilviaespejoparedesAún no hay calificaciones
- Demanda, Contestacion de Demanda y Auto Admisorio - Joaquin PerezDocumento16 páginasDemanda, Contestacion de Demanda y Auto Admisorio - Joaquin PerezLucero Fernanda JoaquinAún no hay calificaciones
- Analisis de Una NoticiaDocumento9 páginasAnalisis de Una Noticialazaro melendezAún no hay calificaciones
- Exposicion de La Violencia SociologiaDocumento11 páginasExposicion de La Violencia SociologiaGain FollowAún no hay calificaciones
- Proyecto Etica y Valores - 2018Documento75 páginasProyecto Etica y Valores - 2018Luiyis CarranzaAún no hay calificaciones
- Parte Del Informe EstadisticoDocumento3 páginasParte Del Informe EstadisticoPEDRO JEFFERSON LEON DE LA CRUZAún no hay calificaciones
- Ejemplo Avance 1 Taller SensibilizaciónDocumento30 páginasEjemplo Avance 1 Taller SensibilizaciónCatalina MartínezAún no hay calificaciones
- Plan de Convivencia Escolar Democratica 2023 64017Documento36 páginasPlan de Convivencia Escolar Democratica 2023 64017Clotilde Sánchez RíosAún no hay calificaciones
- Modelo de Autorización y Solicitud de Copias FiscalíaDocumento4 páginasModelo de Autorización y Solicitud de Copias FiscalíaJoseAnthonyHuamantumbaCanalesAún no hay calificaciones
- Ficha Derivación Salud MentalDocumento5 páginasFicha Derivación Salud MentalCarolina Lopendía GeissbühlerAún no hay calificaciones
- Prueba de Habilidades de Comprensión LectoraDocumento13 páginasPrueba de Habilidades de Comprensión LectoraPamela Alejandra Matamala AllendeAún no hay calificaciones
- Art. Elsa HerreraDocumento10 páginasArt. Elsa HerreraAriel RendonAún no hay calificaciones
- La Interculruralidad Michel FoucaultDocumento15 páginasLa Interculruralidad Michel FoucaultFa AravenaAún no hay calificaciones
- El (Raro) Amor-Francesca DenegriDocumento25 páginasEl (Raro) Amor-Francesca DenegriFernanda Vera MalhueAún no hay calificaciones
- Identidad de Género y Derechos Humanos La Construcción de Las HumanasDocumento6 páginasIdentidad de Género y Derechos Humanos La Construcción de Las HumanasJHON BREYNER RUEDA GONZALEZAún no hay calificaciones
- Plan de Tutoría - San Juan Pablo IiDocumento14 páginasPlan de Tutoría - San Juan Pablo IiRuth Dalila Salvador PonceAún no hay calificaciones
- Código de Familia Ley No. 870Documento77 páginasCódigo de Familia Ley No. 870kelvin nuñezAún no hay calificaciones
- Mapa Mental Del BullingDocumento1 páginaMapa Mental Del BullingRA ArexasAún no hay calificaciones
- Sistemas Administrativos y Operativos de La Gestion PolicialDocumento43 páginasSistemas Administrativos y Operativos de La Gestion PolicialaliAún no hay calificaciones
- Artículo de Opinión OkDocumento3 páginasArtículo de Opinión OkLucas Jesus Zuñiga ReañoAún no hay calificaciones
- Abordaje Medico y Legal Violencia SexualDocumento98 páginasAbordaje Medico y Legal Violencia SexualSebastián NovoaAún no hay calificaciones
- Salud MentalDocumento3 páginasSalud Mentalcarlos juan perezAún no hay calificaciones
- Unamirada STC 157Documento1 páginaUnamirada STC 157Janette Casillas CAún no hay calificaciones
- CS Soc 2 Pat 1Documento14 páginasCS Soc 2 Pat 1Betto MaciasAún no hay calificaciones
- Taller para Prevención de La Violencia EscolarDocumento9 páginasTaller para Prevención de La Violencia EscolarJulio BrizuelaAún no hay calificaciones
- Conducta Desviada y DelitoDocumento8 páginasConducta Desviada y DelitoparadojxAún no hay calificaciones