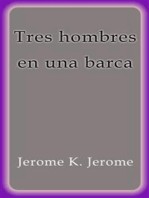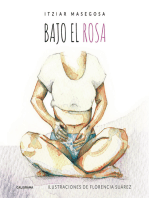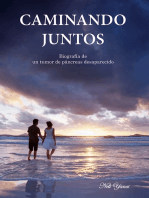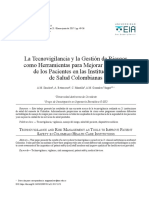Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Fentanyl
Cargado por
Andrea Sanchez Lara0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
36 vistas13 páginasTítulo original
fentanyl
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
36 vistas13 páginasFentanyl
Cargado por
Andrea Sanchez LaraCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 13
Esta es la última vez que voy a hablar de esta vaina...
Lo he tenido que hacer
varias veces: en las hospitalizaciones, en consulta con mi psiquiatra y en el
proceso de recuperación con el grupo. Esto ya no tiene sentido. Mi vida va por otro
camino y recordarlo es muy doloroso.
De esto no se habla en mi casa. Nunca se toca el tema. Es una condición tácita
entre mis dos hermanos y mis padres. El mensaje es: si usted está bien, nosotros
le ayudamos; si usted está mal, paila, no cuente con nosotros. Pero eso nunca se
ha dicho en palabras, los hechos hablan por sí solos. Hoy mi mamá ve una jeringa
y entra en pánico. Empieza a llorar. Ella dice que si la tienen que operar, prefiere
morirse antes de que le pongan fentanyl en la anestesia.
Hoy en día no me afecta la abstinencia, ni siquiera tengo craving, es decir, no
siento ni la necesidad ni el deseo de consumir. Eso fue lo que llevó al fracaso mis
tratamientos anteriores; aunque mi cuerpo estuviera limpio, mi mente seguía
ansiosa por conseguir y consumir. Sólo un día, como seis meses después de
haber parado, fui y compré una ampolla de meperidina. Tenía la certeza de que ya
no me subyugaba y, al contrario, era yo quien la dominaba. Envasé media, me
pinché y cuando iba por la mitad me detuve. “¿Qué mierda estoy haciendo?”, me
pregunté. Entonces volví a vivir toda la película.
En 1997 terminé mi Servicio Social Obligatorio en Puerto Inírida. Cuando regresé
a Bogotá tenía 24 años. Trabajé unos meses como médico con la Secretaría
Distrital de Salud en el relleno sanitario de Doña Juana. David Andrés, mi hijo,
acababa de nacer. Con Eliana, la mamá, ya no teníamos ninguna relación. Fuimos
novios antes, mientras terminaba la universidad, pero para ese entonces, aunque
yo respondía por David y ella contaba con mi apoyo, no nos veíamos.
Yo quería ser anestesiólogo desde que estaba en la carrera. En Inírida apliqué
anestesia, sobre todo para legrados y procedimientos menores; un par de veces
fueron anestesias generales para apendicectomías.
Me presenté a la Universidad del Rosario, al Bosque y a la Universidad Nacional.
Pasé en las tres y obviamente me quedé en la Nacional.
En 1998 comencé la especialización. Ese año recibieron diez residentes en
anestesia. Todavía no se había agravado la crisis que llevó al cierre del hospital
San Juan de Dios. Eso fue en 1999. De los diez, sólo tres éramos egresados de la
Nacional. Académicamente me fue muy bien. Antes de terminar el primer año me
dejaban dar anestesia solo. Los maestros y mis compañeros me tenían en muy
buen concepto. Tanto, que ya se sabía que el jefe de residentes de anestesia para
el año siguiente iba a ser yo.
Cuando llevaba como ocho meses, una mañana me programaron para cirugía
plástica. Había tenido un seminario temprano y por eso llegué tarde a la sala.
Sobre la mesa me encontré a una niña de unos veinte años que estaban
preparando para una rinoplastia. Cogí la historia clínica y la miré rápidamente para
ver qué decía la valoración preanestésica. Yo no entiendo qué se quería operar
porque era bellísima. ¡Qué niña tan bonita! Era larga, blanquita, los ojos verdes
claros, las cejas pobladas, el cabello no sé, porque lo tenía recogido debajo del
gorro de cirugía; los labios se veían suavecitos, chupones; la bata de cirugía le
cubría hasta la mitad de las piernas que eran también muy bonitas. ¡Una china
chusca! Entonces me acerqué, me presenté y le expliqué que yo le iba a dar la
anestesia. Le conté que iba a sentir sueño, que se dormiría y que cuando se
despertara no tuviera susto porque iba a tener la nariz tapada y tendría que
respirar por la boca. Le puse los electrodos del visoscopio y empecé la inducción.
Primero le puse cuatro centímetros de fentanyl, que es una dosis apenas, ni
grande ni pequeña, y cuando iba a continuar con el siguiente medicamento entró
la auxiliar de enfermería a la sala y me dijo:
—Doctor, no comience todavía que el instrumental no ha salido del autoclave.
Entonces agarré a la pelada y, como esa mesa parece de piedra, la acomodé
mejor, mientras comenzábamos. Prendí el monitor y me senté a leer en la butaca
del anestesiólogo, a la cabecera de la paciente. La china estaba fresca, se veía
tranquila y sus signos vitales estuvieron estables todo el tiempo. Al rato llegaron
los plásticos. En ese momento la paciente me llamó:
—Doctor, doctor.
Los cirujanos se acercaron y ella les dijo:
—Ustedes no. Necesito al anestesiólogo.
Me paré preocupado de que tuviese algún efecto secundario del fentanyl y le
pregunté:
—¿Le pasa algo, se siente mal?
—Dígame qué me puso —me dijo.
—¿Por qué?, ¿tiene náuseas, ganas de vomitar, mareo, algún malestar?
—No, nada de eso. Necesito saber qué me puso —se calló un momento y
continuó—: lo que me puso es mejor que un orgasmo.
—Es sólo un sedante —le mentí—. El nombre no se lo puedo dar.
Al poco tiempo los cirujanos dieron la orden para empezar, la anestesié y le fue
muy bien en la cirugía. Jamás la volví a ver, pero una inquietud me quedó
rondando en la cabeza.
Mi segundo año de residencia comenzó con mi primera rotación por la unidad de
cuidados intensivos (UCI). Todo el mundo le tenía miedo a ese servicio, pero yo sí
quería estar ahí. En la UCI aprendí a poner goteos de fentanyl para controlar el
dolor de los pacientes con cirugías mayores, como los operados del corazón, las
neurocirugías, los grandes traumas y vainas de ésas. En cirugía se les ponía a la
lata fentanyl a los pacientes, pero en la UCI se hacía el ajuste fino. Era mágico ver
cómo se iba tanteando la dosis del medicamento y el estrés, el dolor, la respuesta
cardiocirculatoria y los parámetros ventilatorios de los pacientes mejoraban en
segundos.
Mi primera adicción fue teórica: me encarreté con el fentanyl y los opioides.
Empecé a buscar información en los textos, en las revistas de anestesiología y
especializadas en dolor, en internet. Todo lo que leía lo verificaba en los pacientes
críticos de la UCI. Me atrevo a asegurar que yo era quien más sabía de fentanyl
en todo el hospital. “Bacano saber qué se siente con esa vaina”, pensaba. Pero
había un problema. El fentanyl tiene un efecto adverso tenaz que se llama “tórax
en leño”. Consiste en que los músculos del tórax se contraen violentamente y no
permiten la respiración. Más o menos una de cada cien personas a quienes se les
aplica fentanyl puede sufrirlo, pero uno no puede saber a quién le da y a quién no.
En la UCI o en salas de cirugía no hay inconveniente; cuando pasa, uno inyecta
un relajante muscular, ventila al paciente, que siempre está intubado, y listo. Yo
por lo menos vi varios. “Qué tal que me dé esa vaina”, pensé. Entonces decidí que
no me lo iba a poner solo.
Había una mujer que me encantaba desde que estaba en el internado en San
Juan de Dios. Se llama Juliana. En ese entonces era estudiante de medicina.
Cuando entré a la residencia, me la encontré de nuevo, ya como interna. Tenía
veintidós años y era madre soltera, aunque el hijo vivía con los abuelos en Fusa.
Ella es alta, blanca como una yuca, en ese tiempo tenía el cabello cortitico y de
color castaño claro; tiene una boca supergrandota, unos labios gruesos y los
dientes todos parejitos. Pero no sólo me gustaba su físico, me gustaba sobre todo
porque era berraca, echada para delante, se le medía a lo que fuera. Era loca,
loca, loca... hagamos tal cosa, le decía yo, ¡listo! Camine vamos a beber, ¡a jartar,
entonces! Para charlar, para rumbear, para tirar, para lo que fuera siempre estaba
dispuesta. Comenzamos a salir y nos encarretamos en pocas semanas.
Una noche en un bar le conté lo que había visto y leído del fentanyl y le dije que
me parecería interesante descubrir qué es lo que se siente, para ver si es cierto o
no, pero que me daba miedo el rollo del tórax en leño.
—¿Pero qué?, ¿qué es lo que quiere hacer? —me preguntó.
—Pues yo me lo pongo y usted está lista a mi lado. Si yo llegó a hacer tórax en
leño, usted
me pone quelicín, el relajante muscular.
—¿Y después qué?
—Pues como estaría relajado, no podría respirar y tendrías que ventilarme con un
ambú por unos cuantos minutos.
—Listo —me dijo entusiasmada—. Entonces el próximo viernes en mi
apartamento, ese día ninguno de los dos tiene turno, y mi hermana se va para
Fusa.
Ese viernes en el hospital cogí mi mochila, eché dos ampollas de fentanyl, el
quelicín, agujas, jeringas, líquidos y equipos de venoclisis, una máscara y un
ambú. Por si las moscas iba preparado con todos los juguetes.
Llegué al apartamento de ella temprano, como a las siete de la noche. No bebimos
licor, ni nada. Mientras Juliana ponía un disco de Andrea Bocelli, yo me puse un
catéter pequeñito en el brazo para que ella me pudiera poner el relajante si llegaba
a pasar algo.
Nos sentamos. Cada ampolla de fentanyl trae diez centímetros. Embotellé sólo
tres, que equivalen a 150 microgramos, le puse una aguja de insulina a la jeringa,
y miré a Juliana.
—¿Listo? —le pregunté.
—Listo, hágale —me respondió.
El chuzón me lo hice en el pie derecho, y sí, la vaina fue tenaz. Sólo es así de rico
la primera vez. La segunda de pronto, pero nunca más se vuelve a sentir lo
mismo. No se parece al efecto de ninguna otra sustancia, ni al alcohol, ni a la
marihuana, ni a nada. No se pierde el sentido de realidad. Es, por unos minutos, la
sensación más grande y abrumadora de felicidad, de paz interior. No hay euforia
ni alboroto; más que un orgasmo, parece la tranquila emoción del postcoito. Uno
se queda fresco, relajado, todo importa un culo.
—¿Qué, qué se siente? —me preguntaba Juliana seria.
—¡No, esto está muy bueno! —le respondí, cerré los ojos y me tendí en la cama.
A los quince minutos me puse otros tres centímetros... ya... ah, tan rico. Además,
tranquilo. Como la primera vez no hice tórax en leño, ya nunca lo haría.
Todo ese tiempo, Juliana me observaba expectante. Al verme tan feliz, me dijo:
—Yo quiero.
—Ojo que eso es adictivo, pilas —le dije.
Me miró con cara de “no seas güevón” y me respondió:
—Sí, ya sé. Igual quiero probar.
No le puse catéter ni nada. Ella misma se cogió la vena y se lo puso. ¿Qué pasó?
Nada, ella también feliz, dichosa. Los dos echados sin querer saber del mundo.
Cada ocho días, todos los viernes nos chutábamos. De ahí en adelante nuestra
vida social se limitó al encuentro del uno con el otro. Ya no salíamos a comer, ni a
rumbear ni a tomar. En cuatro o cinco semanas estábamos completamente
aislados del exterior. Nos encerrábamos a pincharnos y a tirar. Eran unos polvos
eternos de una o dos horas y al final uno llegaba y explotaba en unos orgasmos
los hijueputas. Y otra vez: consumir, tirar, consumir, tirar, y así toda la noche.
El día del grado de Juliana estábamos vueltos mierda. Todos creían que
estábamos enguayabados, pero mentira. La noche anterior nos habíamos dado
por la cabeza en forma. Nos metimos cuatro ampollas, dos cada uno.
Ella se graduó y se fue a hacer su rural a un pueblito de Cundinamarca que no me
acuerdo cómo se llama. Yo ya había terminado mi primera rotación en la UCI y
regresé a salas de cirugía. Allí tenía acceso total a la droga.
Un día, como al mes del viaje de Juliana, me dio por llevarme una ampolla para mi
casa, donde nunca me había pinchado porque siempre lo hacíamos en el
apartamento de ella. Me chuté encerrado en mi habitación y desde ese momento
comencé a consumir con más frecuencia, prácticamente todos los días. Me la
ponía en la noche después de estudiar y antes de acostarme a dormir.
De vez en cuando le mandaba al pueblo un par de ampollas a Juliana. Varios
meses después ella regresó y me dijo:
—No más, yo no sigo con esto.
Creo que lo máximo que llegó a ponerse fueron cuatro o cinco centímetros, por
eso nunca hizo abstinencia.
En esa época me estaba chuzando tres veces al día, ya no sólo en la casa sino
también en el hospital. Cada día la dosis era mayor y, por lo tanto, necesitaba un
mayor número de ampollas. La pérdida del fentanyl se comenzó a notar; las
auxiliares de enfermería denunciaron que se estaba embolatando el medicamento
y comenzaron a poner controles. En un día normal de cirugía en San Juan de Dios
se podían gastar más o menos sesenta ampollas; ahora se estaban gastando
setenta u ochenta. Por otra parte, mi comportamiento ya estaba cambiando. Mis
compañeros me echaban indirectas. Cuando iba al baño y me encerraba, al salir
Sanguino me decía: “¿Qué, güevón, ya se chuzó?” y cosas por el estilo. Sin
embargo, no me podían acusar porque siempre me pinchaba en los pies y no
tenía ninguna marca ni cicatriz en los brazos. El temor de que algún día me
pidieran que me quitara los zapatos era tanto que llegué a pincharme en la vena
dorsal del pene. El colmo sería que me hicieran quitar los calzoncillos.
Después de ser uno de los mejores residentes del grupo, me volví indisciplinado.
No respondía académicamente, hacía exposiciones de mala calidad, llegaba
tarde, no permitía que nadie me hablara.
Un día, la doctora Madiedo, una gran persona y una gran maestra, me preguntó:
—¿A usted qué le está pasando? Ya no hace chistes bobos, ya no estudia como
antes, le preguntamos por los pacientes y no tiene idea... ¿qué le pasa?
—Nada —le respondí—. Es que mi novia se me fue.
Para ese entonces me estaba chutando por ahí cinco o seis centímetros y poco a
poco seguí subiendo, ocho y nada, ya no sentía nada. Me chuzaba sólo una vez
en la noche, pero al amanecer despertaba temblando. Estaba comenzando a
hacer síndrome de abstinencia. Después de los seis centímetros no consumía
para sentir placer sino para no sentirme mal. Yo no podía funcionar en
abstinencia. Y cada vez me chutaba más y más. Muchos sospechaban, pero nadie
sabía nada realmente... bueno, Juliana... pero qué. Ella era la única que sabía que
estaba puteado, realmente mal, pero estaba lejos y no me podía ayudar.
Mi familia se enteró luego. Mi papá más tarde porque estaba viviendo todavía en
Tunja. Un día entró mi mamá a la habitación y yo estaba pinchándome.
—¿Usted qué está haciendo? —me gritó llorando.
—¡No me joda! —le respondí y le tiré la puerta.
En otra ocasión logró entrar a mi habitación y encontró la mesita de noche llena de
agujas. Cuando llegué del hospital la encontré llorando y me preguntó:
—¿Qué está pasando? ¿Está enfermo, mijo?
La saqué del cuarto, me encerré y no le respondí. Mi hermano ya había empezado
a encontrar agujas en todos los lugares de la casa, pero nunca me dijo nada. Un
día no aguantó más y comenzó a hacer los trámites para irse a España. Aunque él
se fue a estudiar, yo sé que también lo hizo porque no pudo con esta situación.
Llegó un punto en que todos estaban destruidos. Eliana no me dejaba ver a David,
mi otro hermano no me quería ni ver, mi papá y mi mamá no hacían más que llorar
y a mí todo me valía mierda.
Con el tiempo, el fentanyl ya no se perdía tanto en el hospital porque lo estaba
comprando. Como es un medicamento de control, hacía las fórmulas a nombre de,
por ejemplo, un taxista, se las daba al tipo y lo mandaba a una farmacia
hospitalaria a comprarlo y le pagaba por el favor. En esa época, una ampolla
costaba tres mil pesos, hoy debe costar por ahí unos veinte mil... bueno, en el
mercado legal.
No sé cuánta plata se me iba y no me importaba. Estaba muy mal. No es por
dármelas, pero antes yo era un tipo guapo, levantaba por mis ojos verdes, por mi
nariz recta y mi rostro lampiño pero atractivo. Mi peso habitual era alrededor de
los 75 kilos y llegué a pesar 48. Estaba irreconocible. Cómo no, si no comía, sólo
tomaba agua. Todo el mundo sabía que estaba metiendo, pero nadie era capaz de
confrontarme. Además porque cuando se me iba la mano en la dosis me quedaba
dormido en cualquier sitio.
A los seis meses de haber empezado, me estaba poniendo entre diez y quince
ampollas diarias. Cada cuarenta minutos tenía que estar chuzándome. Al punto
que decidí dejarme un catéter permanente. Le echaba heparina, lo cuidaba, lo
reemplazaba cada ocho días para que no se infectara. Mejor dicho, ninguna jefe
de enfermería lo hubiese hecho mejor.
Cada día era peor la abstinencia. Primero fueron los temblores y el craving:
“Tengo que
meter, tengo que meter, tengo que meter”, era el único pensamiento que tenía en
todo el día. Después comenzaron los espasmos musculares; aunque asustaban a
los demás, a mí me importaba un culo porque todavía me podía mover. Había una
vieja, una enfermera de salas de cirugía que cuando me veía temblando y con los
espasmos me pasaba a escondidas una ampolla de fentanyl. Nunca hablamos,
nunca me dijo nada. Sólo se acercaba y me la entregaba.
Un día, ya era el año 2000, cuando regresé nuevamente a la rotación por la UCI,
una residente de primer año de medicina interna me envió una paciente anciana.
Yo era el responsable de los ingresos. Además de que no tenía nada listo para
recibirla en la unidad, estaba en una traba la hijueputa. Ese día me había metido
mucho, pero mucho fentanyl. Tanto que ya estaba soñoliento. Cuando la bajaron
del ascensor, estaba en paro y me tocaba reanimarla. ¡No la pude intubar!... ¡No la
pude intubar y se murió! Igual tenía una insuficiencia cardiaca la hijueputa y se iba
morir, pero en ese momento dependía de mí ayudarla; y yo, con los sentidos de
para abajo, no hice nada.
Con todas las precauciones que había en el hospital, y estando en la UCI, era
mucho más difícil conseguir la droga. Además ya no tenía un peso para comprar.
Pasó que en un turno llevaba más de doce horas sin consumir y no encontraba ni
una puta ampolla de fentanyl. El dolor de los espasmos comenzaba a ser
intolerable y estaba desesperado. Entonces encontré una ampolla de propofol,
que es un barbitúrico como el pentotal o el fenobarbital y no tiene nada que ver
con los opioides. Me metí al baño y me puse media ampolla. Claro, salí de ese
baño tambaleando, me tenía que agarrar de las paredes. Hasta que me escurrí.
Entonces se me tiraron dos enfermeras encima. “¡Tómenle la muestra, tómenle la
muestra!”, gritaban. ¡Yo estaba medio muerto, jueputa! Como me la había puesto
de afán en un brazo, la bata colgaba del otro bañada en sangre. Las enfermeras
me tiraron a una silla, me tomaron una muestra de sangre y me dejaron encerrado
en el cuarto de descanso de la UCI. Ése fue mi primer fondo. Yo me quería largar
de ahí para conseguir la droga, pero un costeño, que era fellow de cuidado
intensivo, no me dejó.
—Marica, si se va, lo echan de la residencia. Se tira su vida profesional —me dijo.
A mí realmente no me importaba nada en ese momento.
Al día siguiente, cuando llegó el doctor Alonso Gómez, el director de la UCI, el
mismo que fue ministro de Salud en el gobierno de Samper, le contaron. Fue el
único que le puso tatequieto al asunto.
—Este muchacho está enfermo. Hospitalicémoslo, busquémosle una cama, sea lo
que sea hay que hacer algo —les ordenó a los demás.
Luego entró en la habitación y me dijo:
—Usted no puede seguir aquí. Usted lo que necesita es un tratamiento; la
mayoría de la gente que se ha metido con esa vaina se muere.
Me mandaron para psiquiatría. Allá me vio un residente. Mientras el tipo fue a
comentarle al profesor mi caso, me les volé. Yo lo único que quería era quitarme la
abstinencia. Hice una fórmula de morfina, y como en el hospital no se conseguía,
me fui al Fondo Nacional de Estupefacientes, ahí en la Caracas con primera. Me
acuerdo que cada ampolla me costó cien pesos.
Me regresé a San Juan, subí al noveno piso y me metí al cuarto de residentes.
Eran como las cuatro de la tarde. Me encerré en el baño y me puse cinco
ampollas. No sé qué pasó. Cuando recuperé la conciencia estaba a oscuras,
tirado en el suelo y bañado en mi propia sangre. Parecía que me hubieran pegado
una puñalada. Eran las tres de la mañana del día siguiente. Estuve once horas
tirado ahí. Lo peor fue que desperté con el mismo síndrome de abstinencia.
Como pude bajé a las salas de cirugía, que quedaban en el tercer piso. Me metí
con todo y la ropa manchada que tenía puesta. Por supuesto, las contaminé.
Encontré los restos de dos ampollas que ya habían sido utilizadas. Me pinché ahí
mismo y me largué del hospital.
A las ocho de la mañana estaba otra vez en las mismas. Entonces pensé que si la
morfina no me servía, la meperidina sí lo haría.
Compré diez ampollas, regresé al hospital y me las puse. Me sucedió lo que nunca
antes me había pasado: me dio diarrea, vómito, un malestar espantoso. En ese
momento me encontró Sanguino, y con otros compañeros que no recuerdo se me
fueron encima. Ya antes habían avisado a mi casa. Al rato llegó mi familia y me
llevaron a la clínica Monserrat.
En esa ocasión estuve un mes hospitalizado. Me metieron a la parte bonita: cuarto
individual, una cama cómoda, un sofá. Yo no quería estar allá, pero sabía que lo
necesitaba. Lo horrible fue la abstinencia. No comía nada, no podía dormir.
Además del temblor, de los espasmos y calambres musculares, tenía diarrea y
vomitaba todo el tiempo. Sudaba, me daban escalofríos, a veces fiebre, pero lo
más horrible eran unos cólicos abdominales los hijueputas, que me hacían llorar a
cada rato. Además, el deseo de consumir siempre estaba presente. No me dieron
nada de opioides, y la naloxona, el antídoto, en estos casos de adicción no sirve.
Lo único que recuerdo que me haya servido fue la clonidina, que es un
medicamento para la hipertensión arterial. La etapa más dura de la abstinencia
duró diez días.
Luego, cuando ya me sentí mejor, estuve haciendo terapia de grupo y
ocupacional. Había gente con otras adicciones: alcohólicos, adictos a la cocaína,
pero a los opioides nadie más. Aunque ya me sentí físicamente mejor,
el craving seguía igual. Me levantaba con la idea de consumir y me acostaba en
las noches igual. No pensaba en nada más en todo el día. En consulta, los
psiquiatras me preguntaban y yo les respondía que sí, que aún tenía ganas de
meter.
—Fresco, que eso se le va quitando con el tiempo —me decían.
Salí al mes con el cuerpo mejor, pero con la cabeza jodida, llevado todavía del
putas. A los quince días volví a consumir aunque en mi casa nadie sabía. Y tomé
la rutina de hacerlo cada quince días. Entre semana iba a terapia de grupo o a
consulta con el psiquiatra y hacía algo de deporte. Pero los fines de semana me
dedicaba sólo a meter.
Más o menos a los seis meses volví al hospital San Juan de Dios. Cuando llegué,
los profes me recibieron efusivos.
—Qué chévere que hayas regresado, estamos para ayudarte —me decían, pero la
verdad nadie sabía cómo ayudar—. Cualquier cosa que tengas, que sientas, si te
dan ganas o algo nos dices, nos avisas.
Estúpidos, no tenían ni idea. Apenas llegué a salas de cirugía comencé a
chutarme en forma y no pude parar. Para mí no era negocio meterme una ampolla
hoy y otra mañana. Yo regresé realmente porque me era más fácil conseguir la
droga. La anestesiología no me importaba, lo único que yo quería era meter.
A los pocos días de haber regresado me programaron una rotación en Girardot.
Con sólo un día tuve suficiente para volver ese hospital como el nido de la perra.
Nadie sabía y el fentanyl estaba ahí, disponible en todo lugar. Ese único día tuve
turno en la noche. Cuando acabamos cirugía todos se fueron a dormir. Yo me metí
al almacén y encontré un tesoro de fentanyl, ¡una caja con 240 ampollas! La cogí,
la metí en mi mochila y chao, me fui para Bogotá. La cajita sólo me alcanzó para
cuatro o cinco días.
Cuando llegué, agarré para el apartamento de Juliana. Ella ya había terminado el
rural y estaba trabajando como médica general en Cruz Blanca. Llegué hecho un
bobo, obviamente bajo el efecto del consumo. No me dijo nada, me abrazó y me
acostó en una cama. En ese momento quería morirme. Me rendí. “No quiero vivir
más”, pensaba todo el tiempo, y perfectamente me hubiese podido matar con la
dosis que tenía encima. Esa noche me metí como treinta ampollas una tras otra,
tras otra, hasta que me quedé dormido.
Seguí metiendo igual en esos días. Juliana redactó una carta donde yo renunciaba
a la residencia. La verdad, nunca supe qué decía, la firmé a ciegas y Juliana fue y
la entregó en la Universidad. Luego me acompañó a la clínica Monserrat para que
me internara. Esta vez lo hice por voluntad propia. Me metieron a la unidad
psiquiátrica de cuidados intensivos, y ahí supe lo que es un parto. Viví el peor
síndrome de abstinencia. Fue tan espantoso que llegué a manipular al residente
de psiquiatría para que me pusiera algún opioide que me ayudara a quitar un
poquito el malestar. El tipo me puso tres centímetros de meperidina intramuscular.
¡Eso no me hizo ni mierda! Además me imagino la vaciada tan hijueputa que le
debieron pegar. De nuevo duré diez días seguidos vomitando, así no tuviera nada
en el estómago. Todos los músculos del cuerpo estaban encalambrados. Me
tuvieron que amarrar para que no me hiciera daño y no lastimara a los demás,
porque eran tantas las ganas de consumir que me puse violento. Empujé a todo el
mundo, rompí sillas, mejor dicho, armé un mierdero el hijueputa en esa UCI.
Estaba loco, literalmente loco. Ni al baño me dejaban ir. Ahí mismo en la cama me
quitaban la ropa, me lavaban, me cambiaban, y a mí no me importaba, sólo quería
meter o morirme.
De nuevo estuve diez días en cuidados intensivos y veinte en total en la clínica.
Cuando salí, me mandaron a Campo Alegre, en Cota. Todas las mañanas
madrugaba, me iba para allá y regresaba en la noche a dormir en la casa. Estuve
yendo más de cuatro meses. Al comienzo, el craving era cosa bárbara. Yo quería
consumir todo el tiempo. Luego, poco a poco se me fue pasando.
En Cota hacíamos terapia de grupo, terapia individual y terapia ocupacional.
Todos éramos adictos. A mí no me gustaba la terapia de grupo. Hablábamos, casi
con orgullo, de las güevonadas que hacíamos cuando estábamos en consumo, y
eso, en vez de ayudar, le reforzaba a uno la idea de meter. Todo lo que se decía
era sobre las mentiras, los torcidos que se hacían, y el rol del psiquiatra era
corregir las conductas no adecuadas. “No diga mentiras, no se la monte al otro,
lave su plato, etcétera”... No sé, a mí no me gustaba, pero a la final servía. Esos
mesecitos estuve bien. Pero después me destoché por completo.
Cuando me sentí mejor, me metí a estudiar medicina familiar en el hospital San
José y estuve allí siete meses. Al poco tiempo de ingresar comencé a meter en
forma, esta vez meperidina porque era más barata. En el hospital nunca se dieron
cuenta, ya que yo la compraba. Sin embargo, esa mierda me ponía peor que el
fentanyl.
Yo estaba muy mal, ya no eran una o dos horitas de traba, era todo el día, las
veinticuatro horas, siete días a la semana.
Pasó lo que tenía que pasar. Un día salí de la Universidad y al llegar a la casa no
había nadie ni nada en el apartamento. ¡Lo habían vendido! Mi familia no aguanto
más, cogieron sus cosas y chao.
Me fui a buscar a Eliana, la mamá de David. En ese entonces vivía en la 153 con
Séptima. Ni siquiera me abrieron la puerta del edificio. Esa noche dormí en el
parque del frente. Como a las cuatro de la mañana pasó un policía; le dije que me
habían robado y que en mi apartamento no había nadie; que si él me podía llevar
a Galerías, a mi casa. Me llevó hasta Chapinero, en la Séptima con 53. Ya iba a
amanecer, y yo con ese frío y esas ganas de meter. Tenía unas agujas y una
jeringa en el bolsillo del pantalón, pero no la droga. Entonces hice una de las
grandes cagadas de toda mi adicción. Bajé hasta la clínica Marly, entré a la
farmacia y la asalté. Le puse la jeringa en el cuello a la vieja que atendía. No le
quité la plata, sólo me llevé toda la meperidina que había, unas sesenta a ochenta
ampollas. Salí corriendo hacia la Séptima. El celador se dio cuenta y empezó a
disparar. Finalmente, no me agarraron. Desde ese día comencé a vivir en la calle.
La verdad, no tengo conciencia de cuántos meses estuve por ahí. Creo que fueron
dos o tres. La meperidina me hizo perder la noción del tiempo.
A los pocos días que pasó lo de Marly, una noche estaba sentado frente el
apartamento que era de mi familia y pasó un man con su carrito de balineras. Yo
me paré y me le pegué; nos fuimos charlando. Al rato, el tipo, extrañado de que yo
continuara junto a él, me preguntó:
—¿Y usted qué?
—No, es que necesito unas ampollitas de meperidina —le dije.
—Ya veo... Camine conmigo a ver si se las puedo conseguir.
Nos metimos por la calle dieciocho, y cerca del hospital San José me dijo:
—Espéreme aquí.
Al rato apareció con la droga.
—Quítese el saco y le doy esto —me dijo, ofreciéndome la droga.
—¡Listo! Venga a ver —le respondí, mientras le entregaba el buzo.
El tipo se llamaba Daniel. Desde ese día no me despegué de su lado. Además de
conseguirme la droga, el man se conocía todos los cuchitriles de la calle. Sabía
dónde nos daban buena comida y en dónde conseguirme la meperidina. Claro que
el asunto no era gratis. Vendí toda la ropa. Sólo me quedé con un saco, un jean y
unos tenis viejos.
—¿Sabe qué? Lo que tenemos que hacer es un negocio aquí —me dijo una noche
que
estábamos en El Cartucho.
—¿Qué negocio? —le pregunté.
—Usted es médico, ¿sí o qué?
—Sí.
—Pille, aquí hay un resto de gente enferma y tal. Usted los ve, los formula y les
cobramos plata, bichas o lo que sea.
El tipo, al otro día, no sé de dónde sacó un fonendoscopio y un tensiómetro.
En el día andábamos la calle reciclando, sobre todo por los barrios de la avenida
de Las Américas, debajo de la 68, como Mandalay o Américas Occidental,
dormíamos un rato en un local que el hombre tenía por ahí y por la noche nos
íbamos para El Cartucho. Yo hacía consulta en plena traba, el tipo cobraba y le
pagaban casi siempre con bichas de bazuco y él a mí me daba las ampollas de
meperidina.
Porque la meperidina me trastornaba toda la percepción de la realidad, vivía
trabado las 24 horas. A mí ya no me importaba vivir, estaba vuelto una mierda,
acabado, sucio, flaco. Toda mi vida era el consumo. Quería morirme pero no era
capaz de suicidarme.
Una madrugada en El Cartucho estaba sentado en el suelo con Daniel y dos tipos
más. Me acababa de chuzar. En ese entonces me ponía sólo cuatro o cinco
ampollas por día. Como ya tenía el cerebro frito, esa cantidad me fundía, quedaba
descerebrado de una. Uno de los tipos que estaba con nosotros le preguntó al otro
si tenía un fósforo para prender una bicha. El otro le respondió que tenía sólo dos
y eran para prender la suya. En ese momento lo llamaron. El tipo se paró y dejó
los dos fósforos en el suelo. El man que se los había pedido los cogió de una. Se
puso el cigarrillo de bazuco en los labios, prendió un fósforo y de inmediato se
apagó, prendió el otro, y lo mismo. Al poco rato el otro man regresó con ese
embale de meterse lo suyo y no encontró los fósforos.
—¿Dónde están mis fósforos? Ahí los dejé. ¿Dónde están mis fósforos,
hijueputas!
—¡Deje el azare! No... pues sí... yo los prendí, pero el viento los apagó.
—¡Ah, éste es mucho pirobo hijueputa!
—¿Entonces qué va hacer?
—¿Entonces qué voy a hacer?
El man dueño de los fósforos sacó una pistola y le metió seis tiros al otro tipo ahí.
—¡Por hijueputa, por ladrón, por haberme robado mis fósforos, malparida
gonorrea! —le gritaba el tipo con el rostro transfigurado al cadáver.
La traba se me pasmó de una. “¡Mierda, que estoy haciendo aquí! ¡Qué putas he
hecho con mi vida!”, pensé. Comencé a llorar, me levanté de ahí y salí corriendo
hacia el norte, cagado del susto. Cuando llegué a la Caracas con Diecinueve sentí
que no podía más, me tiré de rodillas sobre el andén y mirando al suelo, con las
manos apoyadas en el concreto, en medio del llanto, le dije a Dios:
—¡¡Si usted existe, o me mata o me saca de esta mierda, pero ya no más!!
¿Luego qué pasó?
Difícil decirlo. Pero aquí estoy: vivo.
También podría gustarte
- Fentanyl - Historia de Una AdicciónDocumento13 páginasFentanyl - Historia de Una AdicciónCarlos Bohorquez50% (2)
- Fentanyl Por Samuel Andrés AriasDocumento14 páginasFentanyl Por Samuel Andrés AriasAndrea LondoñoAún no hay calificaciones
- Crónica de Una AdicciónDocumento13 páginasCrónica de Una AdicciónLaura Isabel Villota Castillo100% (1)
- Fentanyl Crónica de Una AdicciónDocumento14 páginasFentanyl Crónica de Una AdicciónLina MejiaAún no hay calificaciones
- La Medicina en Tiempo de La PandemiaDocumento6 páginasLa Medicina en Tiempo de La PandemiaAnabella GomezAún no hay calificaciones
- Testimonios AbortoDocumento14 páginasTestimonios AbortoangelsydemonsAún no hay calificaciones
- El Camino de la Serpiente: Historia de un camino de autosanaciónDe EverandEl Camino de la Serpiente: Historia de un camino de autosanaciónCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Relatoria de TallerDocumento4 páginasRelatoria de TallerPaula Sánchez HurtadoAún no hay calificaciones
- El arte de aprender a vivir con una enfermedadDe EverandEl arte de aprender a vivir con una enfermedadCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- Artículo Walter Pereira IIbDocumento4 páginasArtículo Walter Pereira IIbSebastián RissoAún no hay calificaciones
- Mi HemianopsiaDocumento19 páginasMi HemianopsiaRocio Del Valle MuruaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Psicosocial FinalDocumento6 páginasTrabajo de Psicosocial FinalCeleste VargasAún no hay calificaciones
- Experiencias ATDocumento8 páginasExperiencias ATVirginia BritoAún no hay calificaciones
- El Terapeuta Más Inusual Del MundoDocumento2 páginasEl Terapeuta Más Inusual Del MundoAgatta Art100% (2)
- Yo Era Sus Ojos at Con Pacientes Terminales Vivian WoodwardDocumento3 páginasYo Era Sus Ojos at Con Pacientes Terminales Vivian WoodwardRoberto TrottaAún no hay calificaciones
- Caminando juntos: Biografía de un tumor de páncreas desaparecidoDe EverandCaminando juntos: Biografía de un tumor de páncreas desaparecidoAún no hay calificaciones
- HipnosisDocumento5 páginasHipnosiscarolinaAún no hay calificaciones
- La Humanización de Los Cuidados en Dos EjemplosDocumento2 páginasLa Humanización de Los Cuidados en Dos Ejemplosabigail Sara quispe :3Aún no hay calificaciones
- La AnsiedadDocumento10 páginasLa AnsiedadnjomoAún no hay calificaciones
- Ingresos Forzosos Xarxa Gam Primera VocalDocumento24 páginasIngresos Forzosos Xarxa Gam Primera VocalDeja Qve La Noche RvjaAún no hay calificaciones
- DR Len+creador+del+HO+OPONOPONO PDFDocumento3 páginasDR Len+creador+del+HO+OPONOPONO PDFDaina KaroAún no hay calificaciones
- Un Dolor ImperialDocumento11 páginasUn Dolor Imperialnadia melendresAún no hay calificaciones
- B470A.Por Los Siameses GrimmDocumento4 páginasB470A.Por Los Siameses GrimmVertedero EspinacaAún no hay calificaciones
- La Sanacion Un Proceso InteriorDocumento59 páginasLa Sanacion Un Proceso InteriorBeatriz Cernuda Lopez100% (1)
- Hooponopono Oraciones y HerramientasDocumento43 páginasHooponopono Oraciones y Herramientasantuhuentru100% (1)
- Una Vida de Sufrimiento HoyDocumento3 páginasUna Vida de Sufrimiento HoyMario CampozanoAún no hay calificaciones
- Salud Alma Salud CuerpoDocumento7 páginasSalud Alma Salud CuerpoMagdalena Ordoñez100% (1)
- Entrevista Suicidio El LiberalDocumento6 páginasEntrevista Suicidio El LiberalDoloresAún no hay calificaciones
- Los Cobardes No Van Al CieloDocumento7 páginasLos Cobardes No Van Al CieloEdwin Walter Tovar ChumpitazAún no hay calificaciones
- LIBRO Fibromialgia WEBDocumento98 páginasLIBRO Fibromialgia WEBEspe de la TorreAún no hay calificaciones
- Test de ImpulsosDocumento2 páginasTest de ImpulsosFrederick David Del Valle AlcantaraAún no hay calificaciones
- Síndrome de Munchausen. (Ejemplos de Practicas Profecionales)Documento7 páginasSíndrome de Munchausen. (Ejemplos de Practicas Profecionales)Oscar BravoAún no hay calificaciones
- La Sanación de Tu Mundo Comienza en TíDocumento3 páginasLa Sanación de Tu Mundo Comienza en Tígmb8080100% (1)
- Escuela Española de Terapia ReichianaDocumento6 páginasEscuela Española de Terapia ReichianaJohn EnriqueAún no hay calificaciones
- Me Tope Con El Peregrino NuevoDocumento90 páginasMe Tope Con El Peregrino NuevoGabriel Alejandro Rojas VargasAún no hay calificaciones
- Detrás del Péndulo: Historia de un hipnoterapeutaDe EverandDetrás del Péndulo: Historia de un hipnoterapeutaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- La Herbolaria en La MedicinaDocumento7 páginasLa Herbolaria en La MedicinaMiriam Lizeth López Vázquez100% (1)
- Trabajo de Psicosocial FinalDocumento6 páginasTrabajo de Psicosocial FinalCeleste VargasAún no hay calificaciones
- Z15 Los Intrincados Caminos de Un AmorDocumento431 páginasZ15 Los Intrincados Caminos de Un AmorGato_phreakAún no hay calificaciones
- Entrevista A Ghislaine Lanctôt Sobre Medicina y SaludDocumento6 páginasEntrevista A Ghislaine Lanctôt Sobre Medicina y SaludLuciano Gil100% (1)
- La buena muerte: Enteógenos y eutanasiaDe EverandLa buena muerte: Enteógenos y eutanasiaAún no hay calificaciones
- Caso eDocumento4 páginasCaso eJudith CortezeAún no hay calificaciones
- Mirko Flores Enfermero en Pandemia TEXTODocumento7 páginasMirko Flores Enfermero en Pandemia TEXTOMartín Iñaki Díaz AguilarAún no hay calificaciones
- Panel 2 - Laura PabonDocumento22 páginasPanel 2 - Laura PabonAndrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- Encuestas Nacionales de SaludDocumento29 páginasEncuestas Nacionales de SaludAndrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- Autoevaluacion 2003 de 2014Documento208 páginasAutoevaluacion 2003 de 2014Andrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- 1173 4261 2 PB PDFDocumento8 páginas1173 4261 2 PB PDFRulo FloresAún no hay calificaciones
- Cuadro 5Documento29 páginasCuadro 5Andrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- Anales de Psicología 0212-9728: Issn: Servpubl@fcu - Um.esDocumento16 páginasAnales de Psicología 0212-9728: Issn: Servpubl@fcu - Um.esAndrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- Jessica Tatiana Jimenez VegaDocumento31 páginasJessica Tatiana Jimenez VegaAndrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- EMOCIONDocumento30 páginasEMOCIONAndrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- Poitica de Atención Integral en Salud PAIS - MIASDocumento97 páginasPoitica de Atención Integral en Salud PAIS - MIASMistik CruzAún no hay calificaciones
- Percepción de La Cultura de Seguridad Del Paciente en Médicos Pasantes Del Servicio SocialDocumento7 páginasPercepción de La Cultura de Seguridad Del Paciente en Médicos Pasantes Del Servicio SocialAnonymus KAAún no hay calificaciones
- Vias ParenteralesDocumento2 páginasVias ParenteralesAndrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- UNIDAD DIDÁCTICA 3 CitologiaDocumento3 páginasUNIDAD DIDÁCTICA 3 CitologiaAndrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- Lineamientos para Implementación de Política de Seguridad Del PacienteDocumento12 páginasLineamientos para Implementación de Política de Seguridad Del PacienteLiceth IbarraAún no hay calificaciones
- ArticulosDocumento24 páginasArticulosAndrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- Instrumento para Explorar Nivel de Conocimientos Sobre Seguridad Del Paciente en Estudiantes de PregradoDocumento11 páginasInstrumento para Explorar Nivel de Conocimientos Sobre Seguridad Del Paciente en Estudiantes de PregradoAndrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- Diagrama Causa - EfectoDocumento9 páginasDiagrama Causa - EfectoAndrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- Cómo Seleccionar Un Instrumento para Evaluar Aprendizajes Estudiantiles - PDF 7Documento45 páginasCómo Seleccionar Un Instrumento para Evaluar Aprendizajes Estudiantiles - PDF 7Nathaly SandovalAún no hay calificaciones
- Poitica de Atención Integral en Salud PAIS - MIASDocumento97 páginasPoitica de Atención Integral en Salud PAIS - MIASMistik CruzAún no hay calificaciones
- 01 Primeros Auxilios Psicologicos - AOsorio PDFDocumento8 páginas01 Primeros Auxilios Psicologicos - AOsorio PDFYaneli DGAún no hay calificaciones
- GIVI-LI-004 Guía para La Presentación de Proyectos o Trabajos de Investigación de MaestríaDocumento5 páginasGIVI-LI-004 Guía para La Presentación de Proyectos o Trabajos de Investigación de MaestríaAndrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- Triage TiposDocumento25 páginasTriage Tiposkimurapedros100% (1)
- Adaptación Cultural - Pasos Metodológicos IIIDocumento12 páginasAdaptación Cultural - Pasos Metodológicos IIINicolás CorvalánAún no hay calificaciones
- Modelo Integral de Atencion en Salud (MiasDocumento20 páginasModelo Integral de Atencion en Salud (MiasAndrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- Aportes ChocozombieDocumento4 páginasAportes ChocozombieAndrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- Adultez TartdiaDocumento10 páginasAdultez TartdiaAndrea Sanchez Lara100% (1)
- Perfil Profesional InglesDocumento1 páginaPerfil Profesional InglesAndrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- DescargaDocumento30 páginasDescargaAndrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- Cerebro y CerebeloDocumento50 páginasCerebro y CerebeloAndrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- Misión y Vision de Chocozombie S.ADocumento1 páginaMisión y Vision de Chocozombie S.AAndrea Sanchez LaraAún no hay calificaciones
- Técnica de Manchas de Tinta de HoltzmanDocumento3 páginasTécnica de Manchas de Tinta de HoltzmanCristina Agurto50% (2)
- Ficha Tecnica Limpiador Organico DesinfectanteDocumento6 páginasFicha Tecnica Limpiador Organico DesinfectanteFernandaAún no hay calificaciones
- Desarrollo de Resiliencia - Examen ParcialDocumento4 páginasDesarrollo de Resiliencia - Examen ParcialSofía León GonzalesAún no hay calificaciones
- 3.1 Ilimuniacion, Temperatura, Ruido, Humedad, Ventilacion, VibracionDocumento4 páginas3.1 Ilimuniacion, Temperatura, Ruido, Humedad, Ventilacion, Vibraciongabriel0% (1)
- ACTINTLIPIDOSDocumento2 páginasACTINTLIPIDOSCarlos VargasAún no hay calificaciones
- Modelo Abordaje Promocion de La SaludDocumento8 páginasModelo Abordaje Promocion de La SaludAbish Yacila CunyaAún no hay calificaciones
- Modificación CognitivaDocumento4 páginasModificación CognitivaLeslly yasmin Davila acuñaAún no hay calificaciones
- Lezaeta, Manuel - El Iris de Tus Ojos Revela Tu SaludDocumento55 páginasLezaeta, Manuel - El Iris de Tus Ojos Revela Tu SaludLoto Rojo100% (2)
- Consecuencias de La Ausencia Del Proceso de Capacitación en La Seguridad de Los Trabajadores en El Área de Producción de La Empresa "Minera Cambio S.a"Documento10 páginasConsecuencias de La Ausencia Del Proceso de Capacitación en La Seguridad de Los Trabajadores en El Área de Producción de La Empresa "Minera Cambio S.a"Pablo Rocha BastidasAún no hay calificaciones
- DOF Programa Estratégico de Salud para El Bienestar.Documento49 páginasDOF Programa Estratégico de Salud para El Bienestar.Patricia CarroAún no hay calificaciones
- Form A To Avi So Funciona Mien ToDocumento4 páginasForm A To Avi So Funciona Mien ToMean E RoxAún no hay calificaciones
- Plan Salud Mental SUNARPDocumento12 páginasPlan Salud Mental SUNARPclaudia cenepo galvezAún no hay calificaciones
- Proyecto Drenaje SanitarioDocumento15 páginasProyecto Drenaje SanitarioUlises OlmosAún no hay calificaciones
- Temario Gastroenterologia 2018Documento2 páginasTemario Gastroenterologia 2018yolanda3nu3ez-645909Aún no hay calificaciones
- Noticia Basura en TrujilloDocumento2 páginasNoticia Basura en TrujilloLuis Angel Vasquez100% (1)
- Actividad 4 - Opciones y ConsecuenciasDocumento5 páginasActividad 4 - Opciones y ConsecuenciasLiliana Echeverría Mezquida100% (1)
- Evidencia 4 de Producto Rap1 Ev04 Matriz 5 PDF FreeDocumento1 páginaEvidencia 4 de Producto Rap1 Ev04 Matriz 5 PDF FreeYuleimy gomezAún no hay calificaciones
- Sindrome FebrilDocumento8 páginasSindrome Febrilnorita18Aún no hay calificaciones
- Contexto Jurídico Venezolano de La Salud Ocupacional.Documento16 páginasContexto Jurídico Venezolano de La Salud Ocupacional.Francisco Nava EscalonaAún no hay calificaciones
- Acta Comite Envejecimiento y Vejez FinalDocumento4 páginasActa Comite Envejecimiento y Vejez FinalAnggie Catalina GomezAún no hay calificaciones
- Modelo Oficio Radicación Protocolo Bioseguridad COVID 19 1Documento2 páginasModelo Oficio Radicación Protocolo Bioseguridad COVID 19 1Dairo Abel Silva SepulvedaAún no hay calificaciones
- Inf. Remunerativo Arce ZevallosDocumento3 páginasInf. Remunerativo Arce ZevallosandreaAún no hay calificaciones
- Ley de Protección de Datos Personales 2018Documento26 páginasLey de Protección de Datos Personales 2018Faby LozanoAún no hay calificaciones
- PCCA Practica de Campo 1Documento6 páginasPCCA Practica de Campo 1Anahí QuintanaAún no hay calificaciones
- Elaboracion de Snacks de OcaDocumento4 páginasElaboracion de Snacks de OcaMAYRA PAMELA100% (1)
- Clasificacion ArancelariaDocumento8 páginasClasificacion ArancelariaIsabella Roldán Montaño100% (2)
- Proyecto Integrador, FalDocumento13 páginasProyecto Integrador, Falchuzho longuitoAún no hay calificaciones
- Los Hechos Jurídicos PDFDocumento29 páginasLos Hechos Jurídicos PDFValentinAún no hay calificaciones
- Procesos Que Se Dan en El CadáverDocumento11 páginasProcesos Que Se Dan en El CadáverMileidaGonzalezAún no hay calificaciones
- 02.02.2022 EcoDocumento22 páginas02.02.2022 EcoRichardJavierAún no hay calificaciones