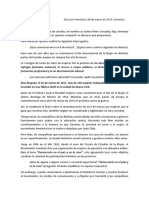Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lopes Louro, Guacira-Marcas Del Cuerpo, Marcas Del Poder
Lopes Louro, Guacira-Marcas Del Cuerpo, Marcas Del Poder
Cargado por
Andru Nicolini0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas7 páginasTítulo original
Lopes Louro,Guacira-Marcas del cuerpo, marcas del poder
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas7 páginasLopes Louro, Guacira-Marcas Del Cuerpo, Marcas Del Poder
Lopes Louro, Guacira-Marcas Del Cuerpo, Marcas Del Poder
Cargado por
Andru NicoliniCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
Marcas del cuerpo, marcas del poder
Guacira Lopes Louro
(en Um corpo estranho. Ensaios sobre sexualidade e teoría queer. Ed.
Autêntica. Belo Horizonte-São Paulo, 2004. Traducción interna: Mg Graciela
Alonso - Prof. Gabriela Herczeg)
Se dice que los cuerpos cargan marcas. Podríamos, entonces,
preguntar: ¿dónde es que se inscriben? En la piel, en los pelos, en las formas,
en los rasgos, en los gestos ¿Qué “dicen” de los cuerpos? ¿Qué significan?
¿Son tangibles, palpables, físicas? ¿Se exhiben fácilmente, a la espera de ser
reconocidas? ¿O son una invención del mirar del otro?
Hoy, como antes, la determinación de los lugares sociales o de las
posiciones de los sujetos en el interior de un grupo es referida a sus cuerpos. A
lo largo de los tiempos, los sujetos vienen siendo catalogados, clasificados,
ordenados, jerarquizados y definidos por la apariencia de sus cuerpos; a partir
de los patrones y referencias, de las normas, valores e ideales de la cultura.
Entonces, los cuerpos son lo que son en la cultura. El color de la piel o de los
cabellos; el formato de los ojos, de la nariz o de la boca; la presencia de la
vagina o del pene; el tamaño de las manos, la redondez de las caderas y de los
senos son, siempre, significados culturalmente y es así que se tornan (o no)
marcas de raza, de género, de etnia, como así también de clase y de
nacionalidad. Pueden valer más o valer menos. Pueden ser decisivos para
decidir el lugar social de un sujeto, o pueden ser irrelevantes, sin ningún valor
para el sistema clasificatorio de cierto grupo cultural. Las características de los
cuerpos significadas como marcas por la cultura distinguen sujetos y se
constituyen en marcas de poder.
Entre tantas marcas, a lo largo de los siglos, la mayoría de las
sociedades viene estableciendo la división masculino / femenino como una
división primordial. Una división usualmente comprendida como primaria,
originaria o esencial y que está, siempre, relacionada al cuerpo. Es un engaño,
sin embargo, suponer que el modo como pensamos el cuerpo y la forma como,
a partir de su materialidad, “deducimos” identidades de género y sexuales sea
generalizable para cualquier cultura, para cualquier tiempo y lugar. La identidad
sexual tiene que ser pensada “como enraizada históricamente”, dice Linda
Nicholson (2000, p. 15). Precisamos estar atentos al carácter específico (y
también transitorio) del sistema de creencias con el que operamos; precisamos
darnos cuenta de que los cuerpos vienen siendo “leídos” o comprendidos de
forma distinta en diferentes culturas, de que el modo como la distinción
masculino / femenino viene siendo entendida diverge y se modifica histórica y
culturalmente.
En tiempos en que la Biblia era la “fuente de autoridad”, era en el texto
sagrado donde se buscaba la explicación sobre la relación entre hombres y
mujeres y sobre cualquier diferencia percibida entre ellos. En ese tiempo, el
cuerpo tenía menos importancia. Posteriormente, en tanto, gana un papel
primordial –el cuerpo se torna causa y justificación de las diferencias. “De una
señal o marca de distinción masculino / femenino [las características] pasaron
a ser causa, aquello que da origen”, afirma Nicholson (2000, p. 18). Tales
cambios no son banales; denotan profundas y relevantes transformaciones en
las formas de dar significado a lo que representa ser hombre o mujer en
determinada sociedad, sugieren cambios en sus relaciones y, por lo tanto, en
las formas en que se ejerce el poder.
Hasta el inicio del siglo XIX, segùn cuenta Laqueur, persistía el modelo
sexual que jerarquizaba a los sujetos a lo largo de un único eje, cuyo telos era
el masculino; por lo tanto, se entendía que los cuerpos de mujeres y de
hombres diferían en “grados” de perfección. Las explicaciones de la vida sexual
se apoyaban en la idea de que las mujeres tenían, “dentro de su cuerpo”, los
mismos órganos genitales que los hombres tenían externamente. En otras
palabras, “las mujeres eran esencialmente hombres en los cuales una falta de
calor vital –de perfección- había resultado en una retención, interna, de
estructuras que en los machos eran visibles” (Laqueur, 1990, p. 4). La
sustitución de ese modelo (de un único sexo) por el modelo de dos sexos
opuestos, que es el modelo que hasta hoy prevalece, tiene que ser entendida
como articulada a cambios epistemológicos y políticos.
El discurso sobre el cuerpo y sobre la sexualidad cambia en la medida
en que el cuerpo no es más comprendido como “un microcosmos de un orden
mayor”. La antigua concepción, que ligaba la experiencia sexual humana a las
realidades metafísicas y al orden social, cede espacio a otra, que permitirá
desvincular al cuerpo de ese amplio contexto y, al mismo tiempo, atribuirá al
sexo una centralidad nunca vista. Se experimenta una transformación de
paradigmas. Formulaciones filosóficas, religiosas y teóricas ligadas al
Iluminismo; nuevos arreglos (contratos) entre las clases sociales derivados de
la Revolución Francesa y del conservadurismo pos revolucionario; cambios en
las relaciones entre hombres y mujeres, vinculados al industrialismo, a la
división sexual del trabajo, al igual que las ideas de carácter feministas que
circulaban entonces, son algunas condiciones que posibilitan ese cambio de
paradigmas. Pero, como afirma Laqueur (1990, p. 11), “ninguna de esas cosas
provocó la construcción de un nuevo cuerpo sexuado. En vez de eso, la
reconstrucción del cuerpo es, ella misma, intrínseca a cada uno de esos
desarrollos”. Por lo tanto, es posible decir que nuevos discursos, otra retórica,
otra episteme se instalan y, en esa nueva formación discursiva, la sexualidad
pasa a ganar centralidad en la comprensión y en la organización de la
sociedad. Por cierto el surgimiento de ese nuevo modelo no significó un
completo rechazo del anterior; por un largo tiempo, se trabaron disputas en
torno del significado atribuido a los cuerpos, la sexualidad y la existencia de
hombres y mujeres.
Organizados políticamente, los estados pasaron a preocuparse, cada
vez más, por el control de su población, con medidas que garantizasen la vida
y la productividad de su pueblo y se volcaron, entonces, hacia el
disciplinamiento y la regulación de la familia, de la reproducción y de las
prácticas sexuales. En las décadas finales del siglo XIX, hombres victorianos,
médicos y también filósofos, moralistas y pensadores producen
“descubrimientos”, definiciones y clasificaciones sobre los cuerpos de hombres
y mujeres. Sus proclamaciones tienen expresivos y persistentes efectos de
verdad. A partir de su mirada “autorizada”, se establecen de modo inapelable
las diferencias entre sujetos y prácticas sexuales. No es de extrañar, pues, que
el lenguaje y la óptica impregnadas en esas definiciones sean marcadamente
masculinas; que las mujeres sean percibidas como portadoras de una
sexualidad ambigua, resbaladiza y potencialmente peligrosa; que el
comportamiento de las clases media y alta de los grupos blancos de la
sociedad urbana occidental se haya constituido en la referencia para establecer
las prácticas moralmente apropiadas o higiénicamente sanas. Tipologías y
relatos de casos, clasificaciones y minuciosas jerarquías caracterizan los
estudios de la naciente sexología. Se busca, tenazmente, conocer, explicar,
identificar y también clasificar, dividir, reglar y disciplinar la sexualidad. Se
producen discursos cargados de la autoridad de la ciencia. Discursos que se
confrontan o se combinan con los de la iglesia, de la moral y de la ley.
Todo eso permite decir, como hace Judith Butler, que los discursos
“habitan cuerpos”, que “se acomodan en cuerpos” o, todavía mas contundente,
que “los cuerpos, en verdad, cargan discursos como parte de su propia sangre”
(Butler en entrevista a Prins y Meijer, 2002, p. 163). Por lo tanto, antes de
pretender, simplemente, “leer” los géneros y las sexualidades en base a los
“datos” de los cuerpos, parece prudente pensar tales dimensiones como
discursivamente inscriptas en los cuerpos y expresándose a través de ellos;
pensar las formas de género y de sexualidad haciéndose y transformándose
histórica y culturalmente. No se pretende, con eso, negar la materialidad de los
cuerpos, sino que se pone el énfasis en los procesos y las prácticas discursivas
que hacen que aspectos de los cuerpos se conviertan en definidores de género
y de sexualidad y, como consecuencia, acaben por convertirse en definidores
de sujetos.
Cierta premisa, bastante consagrada, acostumbra a afirmar que
determinado sexo (entendido, en este caso, en términos de características
biológicas) indica determinado género y este género, a su vez, indica el deseo
o induce a él. Esa secuencia supone e instituye una coherencia y una
continuidad entre sexo – género – sexualidad. Supone e instituye una
consecuencia, afirma y repite una norma, apostando a una lógica binaria por la
cual el cuerpo, identificado como macho o como hembra, determina el género
(uno de los dos géneros posibles: masculino o femenino) y lleva a una forma de
deseo (específicamente, el deseo dirigido al sexo / género opuesto). Aunque el
cuerpo se pueda transformar, a lo largo de la vida, se espera que tal
transformación se de en una dirección única y legítima, en la medida en que
ese cuerpo adquiere y exhibe los atributos propios de su género y desarrolla su
sexualidad, teniendo como blanco al polo opuesto, o sea, el cuerpo diferente
del suyo. ¿Esa secuencia será, con todo, imperativa? ¿Natural?
¿Incontestable? ¿Qué garantías hay de que ello ocurra, independiente de
accidentes, eventualidades? No hay garantía. La secuencia no es natural ni
segura, mucho menos indiscutible. El orden puede ser negado, desviado. La
secuencia se desliza, se escapa. Es desafiada y subvertida. Para sostenerla y
asegurar su funcionamiento son necesarias inversiones continuadas y
repetidas; no se economizan esfuerzos para defenderla.
El orden sólo parece seguro por asentarse sobre el dudoso presupuesto
de que el sexo existe fuera de la cultura y, consecuentemente, por inscribirlo en
un dominio aparentemente estable y universal, el dominio de la naturaleza. El
orden “funciona” como si los cuerpos cargasen una esencia desde el
nacimiento; como si los cuerpos sexuados se constituyesen en una especie de
superficie pre existente, anterior a la cultura. ¿Dónde encontrar, con todo, ese
cuerpo pre cultural? ¿Cómo accederlo? ¿En la pantalla del aparato de
ecografía que muestra los primeros movimientos de la vida de un feto,
tendríamos, finalmente, un cuerpo que aún no ha sido nombrado por la cultura?
La respuesta tendrá que ser negativa. No hay cuerpo que no sea, desde
siempre, dicho y hecho en la cultura; descrito, nombrado y reconocido en el
lenguaje, a través de los signos, de los dispositivos, de las convenciones y de
las tecnologías.
La concepción binaria del sexo, tomado como un “dato” que
independiente de la cultura, impone, por lo tanto, límites a la concepción de
género y vuelve a la heterosexualidad el destino inexorable, la forma
compulsiva de sexualidad. Las discontinuidades, las transgresiones y las
subversiones que esas tres categorías (sexo – género – sexualidad) pueden
experimentar son empujadas al terreno de lo incomprensible o de lo patológico.
Para garantizar la coherencia, la solidez y la permanencia de la norma, se
realizan inversiones continuas, reiteradas, repetidas. Inversiones producidas a
partir de múltiples instancias sociales y culturales: puestas en acción por las
familias, por las escuelas, por las iglesias, por las leyes, por los medios o por
los médicos, con el propósito de afirmar y reafirmar las normas que regulan los
géneros y las sexualidades. Las normas regulatorias se vuelven hacia los
cuerpos para indicarles límites de sanidad, de legitimidad, de moralidad o de
coherencia. De ahí el por qué aquellos que escapan o atraviesan esos límites
quedan marcados como cuerpos –y sujetos- ilegítimos, inmorales o
patológicos.
A pesar de toda esta inversión, los cuerpos se alteran continuamente.
No solamente su apariencia, sus signos o su funcionamiento se modifican a lo
largo del tiempo; pueden, incluso, ser negados o reafirmados, manipulados,
alterados, transformados o subvertidos. Las marcas de género y sexualidad,
significadas y nominadas en el contexto de una cultura, son también
cambiantes y provisorias, y están, indudablemente, envueltas en relaciones de
poder. Los esfuerzos emprendidos para instituir la norma en los cuerpos (y en
los sujetos), precisan ser constantemente reiteradas, renovadas y rehechas. No
hay ningún núcleo efectivo y confiable como base desde el cual la "norma", o
sea, la consagrada secuencia sexo – género - sexualidad pueda fluir o emanar
con seguridad. Lo mismo se puede decir al respecto de los movimientos para
transgredirla. Estos también suponen intervención, desplazamiento, ingerencia.
En ambas direcciones, es en el cuerpo y a través del cuerpo, que los procesos
de afirmación o trasgresión de las normas regulatorias se realizan o se
expresan. Asimismo, los cuerpos son marcados social, simbólica y
materialmente, por el propio sujeto y por los otros. Es poco relevante definir
quién tiene iniciativa de esa " marcación" o cuáles son sus intenciones, lo que
importa es examinar cómo ocurren esos procesos y sus efectos.
Una multiplicidad de signos, códigos y actitudes producen referencias
que tienen sentido al interior de la cultura y que definen (al menos
momentáneamente) quién es el sujeto. La marcación puede ser simbólica o
física, puede estar indicada por una alianza de oro, por un velo, por la
colocación de un piercing, por un tatuaje, por una musculatura "trabajada", por
la implantación de una prótesis... lo que importa es que tendrá, además de
efecto simbólico, expresión social y material. Podrá permitir que el sujeto sea
reconocido como perteneciendo a determinada identidad; que sea incluido o
excluido de determinados espacios; que sea acogido o rechazado por un
grupo; que pueda (o no) usufructuar derechos; que pueda (o no) realizar
determinadas funciones u ocupar determinados puestos; que tenga deberes o
privilegios; que sea, en síntesis, aprobado, tolerado u rechazado.
El argumento se torna más convincente, si ponemos en evidencia el
cuerpo de una drag-queen. Aunque algunos pueden afirmar que ese es un
cuerpo “excepcional” y, por eso, inadecuado para pensar los cuerpos
“normales”. Insisto en el ejemplo, confiando en que podrá proporcionarnos
pistas importantes para que pensemos los cuerpos “comunes” y lo cotidiano. La
drag es, fundamentalmente, una figura pública, esto es, una figura que se
presenta y surge como tal sólo en el espacio público. Descubrirla en su proceso
de producción es, pues, una tarea difícil. Conducidos por una investigación
realizada por Anna Paula Vencato (2002) con drag-queens de la Isla de Santa
Catarina, entramos en el camarín de una drag, espacio usualmente prohibido a
los ojos de los otros. Es en el camarín donde ella “se produce”. La “producción”
consiste en una minuciosa y larga tarea de transformación de su cuerpo, un
proceso que supone técnicas y trucos (como una cuidadosa depilación, la
disimulación del pene o, aún, por ejemplo, el uso de seis pares de medias –
calzas para “corregir” las piernas finas); un proceso que continua con una
exuberante vestimenta, mucha purpurina, zapatos de altas plataformas y que
se completa con un pesado maquillaje (corrector, base, lápiz labial, mucho
rubor, pestañas postizas y peluca). Al ejecutar, por fin, sus últimos
movimientos, retocando el lápiz labial o el delineador de ojos, la “drag `baja´”,
según una de ellas afirma. Es en ese momento que la drag efectivamente se
incorpora, que toma cuerpo, que se materializa y pasa a existir como
personaje. Ella está, ahora, lista para ganar la calle, para presentarse en un
show, como trabajo, para “hacer” el carnaval o simplemente para divertirse.
Anna Paula reproduce el habla de una drag, ya producida y maquillada, en una
noche de carnaval intentando convencer a la colega que se resistía a
producirse, porque “ya no tenía más cuerpo”: “¿Cuerpo? Cuerpo se fabrica…
¿no me fabriqué uno ahora?” (Vencato, 2002, p. 46).
La drag asume, explícitamente, que fabrica su cuerpo; ella interviene,
esconde, agrega, expone. Deliberadamente, realiza todos esos actos no
porque pretenda hacerse pasar por una mujer . Su propósito no es ese; no
quiere ser confundida o tomada por una mujer. La drag intencionalmente
exagera los rasgos convencionales de lo femenino, exorbita y acentúa marcas
corporales, comportamientos, actitudes, vestimentas culturalmente
identificadas como femeninas. Lo que hace puede ser comprendido como una
parodia de género: imita y exagera, se aproxima, legitima y, al mismo tiempo,
subvierte al sujeto que copia.
En la posmodernidad, la parodia se constituye no solamente como una
posibilidad estética recurrente, sino como la forma más efectiva de crítica, en la
medida que implica, paradójicamente, la identificación y el distanciamiento en
relación al objeto o al sujeto parodiado. Según acentúan teóricas y teóricos
contemporáneos, no se trata de una imitación ridiculizadora, sino de una
“repetición con distancia crítica que permite el señalamiento irónico de la
diferencia en el corazón mismo de la semejanza” (Hutcheon, 1991, p. 47). Para
ejercer la parodia parece necesario, pues, cierta “afiliación” o alguna intimidad
con aquello que se va a parodiar y criticar. La parodia supone, como afirma
Judith Butler (1998/99, p. 54), “entrar, al mismo tiempo, en una relación de
deseo y de ambivalencia”. Esto puede significar apropiarse de los códigos o de
las marcas de aquello que se parodia para ser capaz de exponerlos, de
hacerlos más evidentes y, así, subvertirlos, criticarlos y reconstruirlos. Por todo
eso, la parodia puede hacernos pensar o problematizar la idea de originalidad o
de autenticidad, en muchos terrenos.
Es exactamente en ese sentido que la figura de la drag permite pensar
sobre los géneros y la sexualidad: permite cuestionar la esencia o la
autenticidad de esas dimensiones y reflexionar sobre su carácter construido. La
drag-queen repite y subvierte lo femenino, utilizando y saltando los códigos
culturales que marcan ese género. Al jugar y bromear con esos códigos, al
exagerarlos y exaltarlos, lleva a percibir su no-naturalidad. Su figura extraña e
insólita ayuda a recordar que las formas como nos presentamos como sujetos
de género y de sexualidad son, siempre, formas inventadas y sancionadas por
las circunstancias culturales en que vivimos. Los cuerpos considerados
“normales” y “comunes” son, también, producidos a través de una serie de
artefactos, accesorios, gestos y actitudes que una sociedad estableció
arbitrariamente como adecuados y legítimos. Nosotros también nos valemos de
artificios y de signos para presentarnos, para decir quiénes somos y decir
quiénes son los otros.
Aquellos y aquellas que transgreden las fronteras de género o de
sexualidad, que las atraviesan o que, de algún modo, embrollan y confunden
las señales consideradas “propias” de cada uno de esos territorios son
marcados como sujetos diferentes y desviados. Tal como viajeros ilegales,
como migrantes clandestinos que escapan del lugar donde deberían
permanecer, esos sujetos son tratados como infractores y deben sufrir
penalidades. Acaban por ser castigados de alguna forma, o, en la mejor de las
hipótesis, se vuelven blanco de corrección. Posiblemente experimentarán el
desprecio o la subordinación. Probablemente serán rotulados (y aislados) como
“minorías”. Tal vez sean soportados, siempre que encuentren sus ghettos y
permanezcan circulando en esos espacios restringidos. Ya que no se ajustan y
desobedecen las normas que regulan los géneros y las sexualidades, son
considerados transgresores y, por tanto, desvalorizados y desacreditados. Una
serie de estrategias y técnicas podrá ser activada para recuperarlos: buscando
curarlos, por ser enfermos, o salvarlos, por estar en pecado; reeducarlos en los
servicios especializados, por padecer de “desorden” psicológico o por
pertenecer a familias “desestructuradas”; rehabilitándolos en espacios que los
mantengan a salvo de las “malas compañías”.
La coherencia y la continuidad supuesta ente sexo-género-sexualidad
sirven para sustentar la normativización de la vida de los individuos y de las
sociedades. La forma “normal” de vivir los géneros apunta hacia la constitución
de la forma “normal” de familia, la cual, a su vez, se sustenta sobre la
reproducción sexual y, consecuentemente, sobre la heterosexualidad. Es
evidente el carácter político de esa premisa, en la cual no hay lugar para
aquellos hombres y mujeres que, de algún modo, perturben el orden o se
escapen de él. Los costos que pagan estos sujetos son altos. Se les imponen
costos morales, políticos, materiales, sociales, económicos, aunque hoy, la
desobediencia o el desvío de ese orden sean más visibles e incluso más
“soportados” que en otros momentos. Costos que van más allá del no
reconocimiento cultural. Como recuerda Judith Butler, son innumerables los
efectos materiales y las privaciones civiles que se articulan a ese no
reconocimiento. La familia sancionada por el Estado excluye a gays y
lesbianas. Como consecuencia, las parejas constituidas por sujetos del mismo
sexo enfrentan inmensas dificultades para mantener la guarda de los hijos o
están impedidos de adoptar criaturas; a los miembros de esas familias
“ilegítimas” usualmente se les niega el derecho de recibir herencia del
compañero o compañera muertos o de tomar decisiones cuando el/ella
enfrenta peligro de muerte. Ésas y otras privaciones precisan ser
comprendidas, como sugiere Butler, como algo más que la mera circulación de
actitudes culturales indignas, o sea, como “una operación específica de la
distribución sexual y de la reproducción de los derechos legales y económicos”
(Butler, 1998/99, p.56).
Definir a alguien como hombre o mujer, como sujeto de género y de
sexualidad significa, pues, necesariamente, nombrarlo según las marcas
distintivas de una cultura, con todas las consecuencias que ese gesto acarrea:
la atribución de derechos y deberes, privilegios o desventajas. Nombrados y
clasificados en el interior de una cultura, los cuerpos se hacen históricos y
situados. Los cuerpos son “dotados”, ganan un valor que es siempre transitorio
y circunstancial. La significación que se les atribuye es arbitraria, relacional y
es, también, disputada. Para construir la materialidad de los cuerpos y,
asimismo, garantizar legitimidad a los sujetos, las normas reguladoras de
género y de sexualidad, precisan ser continuamente reiteradas y reconstituidas.
Esas normas, como cualquier otra, son invenciones sociales. Siendo así, como
acontece con cualquier otra norma, algunos sujetos las respetan y reafirman y
otros buscan escapar de ellas. Todos esos movimientos, sea para aproximarse,
sea para apartarse de las convenciones, sea para reinventarlas, sea para
subvertirlas, suponen inversiones, requieren esfuerzos e implican costos.
Todos esos movimientos están entramados y funcionan a través de redes de
poder.
Referencias Bibliogràficas
BUTLER, JUDITH. “Meramente cultural”. El Rodaballo. Trad. Alicia de Santos. Buenos
Aires: Año V, n. 9, 1998/99.
HUTCHEON, LINDA. Poética do Pós-modernismo. Trad. Jayme Salomão. Rio de
Janeiro: Harvard University Press, 1990.
LAQUEUR, THOMAS. Making sex. Body and gender from greeks to Freud. Cambridge
e Londres: Harvard University Press, 1990.
NICHOLSON, LINDA. “Interpretando o gênero”. Trad. Luiz Felipe Guimarães Soares.
Revista Estudos Feministas. V. 8 (2). 2000.
PRINS, BAUKJE; MEIJER, IRENE. “Como os corpos se tornan matéria: entrevista con
Judith Butler”. Trad. Susana Bornéo Funck. Revista Estudos Feministas. V. 10 (1),
2002.
VENCATO, ANNA PAULA. “Fervendo com as drags”: corporalidades e performances
de drag queens em territórios gay da Ilha de Santa Catarina. Dissertação (Mestrado
em Antropología Social) – Universidade Federal de Santa Catarina, 2002.
También podría gustarte
- Descubro Mi SexualidadDocumento47 páginasDescubro Mi SexualidadCarlosEnrique100% (10)
- Aberraciones Psiquicas Del Sexo - Mario Roso de LunaDocumento219 páginasAberraciones Psiquicas Del Sexo - Mario Roso de LunaRickey100% (1)
- Enfoque Social de La SaludDocumento10 páginasEnfoque Social de La SaludDarla Chacón100% (1)
- Aumentar La Pot de Act Cullen PDFDocumento8 páginasAumentar La Pot de Act Cullen PDFAngeldunsAún no hay calificaciones
- Sexualidad ConscienteDocumento35 páginasSexualidad Conscienteitaca4100% (1)
- LEN SPERRY - Sexo, Sacerdocio e IglesiaDocumento288 páginasLEN SPERRY - Sexo, Sacerdocio e Iglesialibreresponsable100% (12)
- Brazelton PDFDocumento117 páginasBrazelton PDFEzequiel AlzugarayAún no hay calificaciones
- Jelin - Memoria y Democracia Una Relación InciertaDocumento14 páginasJelin - Memoria y Democracia Una Relación InciertaLuis TorresAún no hay calificaciones
- Clase I La Genealogía Del Cuerpo ModernoDocumento17 páginasClase I La Genealogía Del Cuerpo ModernoMonica CohendozAún no hay calificaciones
- Entrevista DescolaDocumento4 páginasEntrevista Descolaadriank1975291Aún no hay calificaciones
- Monografia FinalDocumento10 páginasMonografia FinalGero CapraroAún no hay calificaciones
- En El País de No Me Acuerdo - Una Mirada Sobre El 24 de MarzoDocumento42 páginasEn El País de No Me Acuerdo - Una Mirada Sobre El 24 de MarzoEsteban BargasAún no hay calificaciones
- Lvovich Daniel Y Bisquert Jaquelina - La Cambiante Memoria de La DictaduraDocumento73 páginasLvovich Daniel Y Bisquert Jaquelina - La Cambiante Memoria de La DictaduraFira ChmielAún no hay calificaciones
- De Diferencia y DiferenciasMara ViverosDocumento16 páginasDe Diferencia y DiferenciasMara ViverosJenny TerroriAún no hay calificaciones
- Marina Garcés - Posibilidad y Subversión PDFDocumento5 páginasMarina Garcés - Posibilidad y Subversión PDFFermín SoriaAún no hay calificaciones
- Qué Estamos Haciendo Con La Filosofía. Andrea Suarez FassinaDocumento7 páginasQué Estamos Haciendo Con La Filosofía. Andrea Suarez FassinaAndrea Suarez FassinaAún no hay calificaciones
- Subjetividad, Poder e Identidad en La Obra de Michel Foucault. FINOQUETTODocumento19 páginasSubjetividad, Poder e Identidad en La Obra de Michel Foucault. FINOQUETTOCarlos RojasAún no hay calificaciones
- La Enseñanza de La Historia RecienteDocumento9 páginasLa Enseñanza de La Historia Recienteleomar1191Aún no hay calificaciones
- 7 Moira PerezDocumento19 páginas7 Moira PerezMicaelaHerreraCastagnaAún no hay calificaciones
- Hooks - Eros, Erotismo y Proceso PedagógicoDocumento7 páginasHooks - Eros, Erotismo y Proceso PedagógicoRocío Roksha Del Mar100% (1)
- Britzman Pedagogias TransgresorasDocumento4 páginasBritzman Pedagogias TransgresorasMario Catalán MarshallAún no hay calificaciones
- Etica en La Era de La Tecnica. ResponderDocumento14 páginasEtica en La Era de La Tecnica. ResponderDiego NoreñaAún no hay calificaciones
- ¿Es El Cuerpo Condición Necesaria para La Formación de La Identidad? Guillermo JiménezDocumento11 páginas¿Es El Cuerpo Condición Necesaria para La Formación de La Identidad? Guillermo JiménezJose Guillermo Jimenez NieblaAún no hay calificaciones
- Dialnet LoContemporaneoYLaCrisisDeLaRealidadEmpirica 4920521Documento24 páginasDialnet LoContemporaneoYLaCrisisDeLaRealidadEmpirica 4920521Julian MacíasAún no hay calificaciones
- Nesprías Cordoba Sobre La EvaluacionDocumento9 páginasNesprías Cordoba Sobre La EvaluacioneugeniaAún no hay calificaciones
- Silvia López - Los Cuerpos Que Importan en Judith Butler (LAS Imprescindibles #1) (Spanish Edition) - Editorial Dos Bigotes (2019)Documento117 páginasSilvia López - Los Cuerpos Que Importan en Judith Butler (LAS Imprescindibles #1) (Spanish Edition) - Editorial Dos Bigotes (2019)Jhoneider Alexander Criado Beltran100% (1)
- Sicologic: ActualidadDocumento28 páginasSicologic: ActualidadMaria Beatriz Greco100% (1)
- El Auto Concepto de La BisexualidadDocumento78 páginasEl Auto Concepto de La BisexualidadLaura ArParAún no hay calificaciones
- Guacira Lopes LouroDocumento10 páginasGuacira Lopes LouroSofia SofiaAún no hay calificaciones
- Adamovsky - Historia Divulgación y Valoración Del PasadoDocumento12 páginasAdamovsky - Historia Divulgación y Valoración Del PasadoMax MurmisAún no hay calificaciones
- Anonimo - Posturas Del Kamasutra PDFDocumento54 páginasAnonimo - Posturas Del Kamasutra PDFLuis Villa100% (2)
- Guacira Lopes Louro. Marcas Del Cuerpo Marcas de PoderDocumento6 páginasGuacira Lopes Louro. Marcas Del Cuerpo Marcas de PoderG.Mont.Aún no hay calificaciones
- Kaplan, Szapu y Arevalos - Sociedad y AfectoDocumento19 páginasKaplan, Szapu y Arevalos - Sociedad y AfectoNain GonzalezAún no hay calificaciones
- La Construcción Social Del Cuerpo en Las Sociedades ContemporáneasDocumento25 páginasLa Construcción Social Del Cuerpo en Las Sociedades ContemporáneasIvan Larroda GabaldonAún no hay calificaciones
- Reflexionar Lo ContemporáneoDocumento3 páginasReflexionar Lo ContemporáneoBernardo GalindoAún no hay calificaciones
- Boaventura de Sousa Santos FeminismoDocumento5 páginasBoaventura de Sousa Santos Feminismojuan2422Aún no hay calificaciones
- M6 EVALUACION-Clase1Documento23 páginasM6 EVALUACION-Clase1docenteAún no hay calificaciones
- El Universo Espiritual de La PolisDocumento17 páginasEl Universo Espiritual de La PolissdfbmAún no hay calificaciones
- La Libertad de Pensamiento de Georges LemaîtreDocumento3 páginasLa Libertad de Pensamiento de Georges LemaîtreEdurri100% (2)
- Díaz - La Educación y Los Modos de SubjetivaciónDocumento12 páginasDíaz - La Educación y Los Modos de SubjetivaciónlosoloresAún no hay calificaciones
- De Sousa Santos, Boaventura (2010) - Descolonizar El Saber, Reinventar El Poder, Uruguay, Montevideo, 97 PP PDFDocumento3 páginasDe Sousa Santos, Boaventura (2010) - Descolonizar El Saber, Reinventar El Poder, Uruguay, Montevideo, 97 PP PDFAriana CostaAún no hay calificaciones
- Imágenes Sobre Lo No Escolar - DuchatszkyDocumento3 páginasImágenes Sobre Lo No Escolar - DuchatszkyJuan Ignacio SagoAún no hay calificaciones
- 7 Greco - La Autoridad Pedagogica en Cuestion (2 y 4)Documento52 páginas7 Greco - La Autoridad Pedagogica en Cuestion (2 y 4)Thiago VillagranAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico FVTDocumento14 páginasTrabajo Practico FVTdeniseAún no hay calificaciones
- La Escuela Como Encrucijada de CulturasDocumento5 páginasLa Escuela Como Encrucijada de CulturasSara CayulAún no hay calificaciones
- MP c1 Diferencias Educables y MarginalesDocumento3 páginasMP c1 Diferencias Educables y MarginalesLi LuceroAún no hay calificaciones
- El Tratamiento de Enfermedades Infantiles en El Planeta Kafka..Documento4 páginasEl Tratamiento de Enfermedades Infantiles en El Planeta Kafka..mimiAún no hay calificaciones
- GAUT y KIERAN Filosofar Sobre La CreatividadDocumento19 páginasGAUT y KIERAN Filosofar Sobre La CreatividadJaime GonzálezAún no hay calificaciones
- Barbero - Figuras DesencantoDocumento8 páginasBarbero - Figuras DesencantoCarina ChiapperoAún no hay calificaciones
- Programa PDFDocumento14 páginasPrograma PDFMarina GHAún no hay calificaciones
- CUERPO TENSADO Martinez - 4regional - Centro06 - 1Documento14 páginasCUERPO TENSADO Martinez - 4regional - Centro06 - 1Lautaro Gallardo FloresAún no hay calificaciones
- Hay Chicos Que Son Más Maduros Que Sus Papás Entrevista Dra. Silvia Di Segni PDFDocumento2 páginasHay Chicos Que Son Más Maduros Que Sus Papás Entrevista Dra. Silvia Di Segni PDFLau Sribman100% (1)
- Presentación de Introducción A FoucaultDocumento8 páginasPresentación de Introducción A FoucaultFlaviaCostaAún no hay calificaciones
- Rodolfo KuschDocumento43 páginasRodolfo KuschMiguel Topo FabbroAún no hay calificaciones
- Algunas Consideraciones Sobre La Gestion y Sus Dimensiones PDFDocumento6 páginasAlgunas Consideraciones Sobre La Gestion y Sus Dimensiones PDFNidia CecchettoAún no hay calificaciones
- Graciela AlonsoDocumento19 páginasGraciela AlonsoJes Baez100% (1)
- Acerca de Las Cultuas. Artes, Identidades y EntretenimientosDocumento10 páginasAcerca de Las Cultuas. Artes, Identidades y EntretenimientosAnalía Viviana DuarteAún no hay calificaciones
- Freud Arte Cultura Enrique Pichon RiviereDocumento3 páginasFreud Arte Cultura Enrique Pichon RiviereCharuto CaveiraAún no hay calificaciones
- TRANSMISION DikerDocumento5 páginasTRANSMISION DikerĪśa Gaurahari DāsaAún no hay calificaciones
- Larrosa - Pensar La Educacion Desde La ExperienciaDocumento29 páginasLarrosa - Pensar La Educacion Desde La ExperienciaAlejandro UrdanetaAún no hay calificaciones
- Connell Cap 3 y 4Documento18 páginasConnell Cap 3 y 4Lea VinilosAún no hay calificaciones
- Módulo 1 - Desafíos Epistémicos y PolíticosDocumento19 páginasMódulo 1 - Desafíos Epistémicos y Políticosjoaquin Gómez costasAún no hay calificaciones
- JordiDocumento5 páginasJordiMarta MarcúsAún no hay calificaciones
- Ines Dussel Sobre Igualdad y Diferencia en Educacion PDFDocumento20 páginasInes Dussel Sobre Igualdad y Diferencia en Educacion PDFbibliotecaAún no hay calificaciones
- Tabla de Comparación Sobre La Sociedad y CansancioDocumento2 páginasTabla de Comparación Sobre La Sociedad y CansancioCarlosRenéJaramilloMinaAún no hay calificaciones
- AgzDocumento485 páginasAgzd_dandaiAún no hay calificaciones
- CHARATA el origen: Corrientes inmigratorias fundacionalesDe EverandCHARATA el origen: Corrientes inmigratorias fundacionalesAún no hay calificaciones
- Clase 8 Dr. Mario VilcaDocumento16 páginasClase 8 Dr. Mario VilcaFlor AuroraAún no hay calificaciones
- Erotizar El SaberDocumento1 páginaErotizar El SaberFlor AuroraAún no hay calificaciones
- El Oso Que No Lo Era Frank TashlinDocumento1 páginaEl Oso Que No Lo Era Frank TashlinFlor AuroraAún no hay calificaciones
- Hacia Una Pedagogía Del Cuerpo VividoDocumento9 páginasHacia Una Pedagogía Del Cuerpo VividoFlor AuroraAún no hay calificaciones
- Saraiva - La Babel ElectrónicaDocumento15 páginasSaraiva - La Babel ElectrónicaFlor AuroraAún no hay calificaciones
- Texto 6 - Conocimiento Vulgar YcientificoDocumento11 páginasTexto 6 - Conocimiento Vulgar YcientificoFlor Aurora100% (1)
- Verdeos de VeranoDocumento6 páginasVerdeos de VeranoFlor AuroraAún no hay calificaciones
- OCORÓ LOANGO La Emergencia de Los Negros en Los Actos Del 25 de Mayo PDFDocumento18 páginasOCORÓ LOANGO La Emergencia de Los Negros en Los Actos Del 25 de Mayo PDFFlor AuroraAún no hay calificaciones
- Clínica y Fisiopatología de La AndropausiaDocumento5 páginasClínica y Fisiopatología de La AndropausiaAbsalon Heidel0% (1)
- Disforia de GeneroDocumento3 páginasDisforia de GeneroKARLA ALEJANDRA ARANA GARCIAAún no hay calificaciones
- Sindrome de Klinefelter 159293 Downloable 983505Documento30 páginasSindrome de Klinefelter 159293 Downloable 983505Andrea SotoAún no hay calificaciones
- Dialnet HomosexualidadYTrabajoSocialHerramientasParaLaRefl 4384495 PDFDocumento4 páginasDialnet HomosexualidadYTrabajoSocialHerramientasParaLaRefl 4384495 PDFCarmela MsmAún no hay calificaciones
- Guía 8 BiologíaDocumento11 páginasGuía 8 BiologíaMaria VictoriaAún no hay calificaciones
- Contactos Mujeres Casadas Collado Villalba en MadridDocumento3 páginasContactos Mujeres Casadas Collado Villalba en MadridConocer mujeres en MadridAún no hay calificaciones
- 1 - Ciclo Ovárico y EndometrialDocumento1 página1 - Ciclo Ovárico y EndometrialRené Belizario TorresAún no hay calificaciones
- Triptico Planificacion FamiliarDocumento2 páginasTriptico Planificacion FamiliarErika Nayheli Guevara RojasAún no hay calificaciones
- Discurso FeministaDocumento4 páginasDiscurso FeministaCamila Moreno MartínezAún no hay calificaciones
- America-Sin-Nombre 20 07 PDFDocumento10 páginasAmerica-Sin-Nombre 20 07 PDFJuana SaldarriagaAún no hay calificaciones
- Evaluacion ReproduccionDocumento3 páginasEvaluacion ReproduccionEvelyn FloresAún no hay calificaciones
- Sesion de AprendizajeDocumento11 páginasSesion de AprendizajeJhonatan Silva100% (1)
- Organización Del Movimiento Trans en Tucumán: Experiencias Desde El Trabajo Social.Documento139 páginasOrganización Del Movimiento Trans en Tucumán: Experiencias Desde El Trabajo Social.Emma Simone AguirreAún no hay calificaciones
- Categorías SexualesDocumento5 páginasCategorías SexualesKarina BarrosAún no hay calificaciones
- Contactos Gays Pollon 24cm en MadridDocumento2 páginasContactos Gays Pollon 24cm en MadridEroticoAún no hay calificaciones
- Enamorarse de Un TransDocumento30 páginasEnamorarse de Un Transisrael.tovar.1339Aún no hay calificaciones
- Dismantling Misconceptions About Gender and Trans Rights EsDocumento44 páginasDismantling Misconceptions About Gender and Trans Rights EsCastellón Barrial WaraAún no hay calificaciones
- Purple Green Creative Dental Clinic Trifold BrochureDocumento2 páginasPurple Green Creative Dental Clinic Trifold Brochureandrea burgosAún no hay calificaciones
- Hormonas: Labclinics Portillo Gabriel 01/12/2022 Labclinics Atiare Fidelis, Nashville 34 Femenino 01/12/2022 14:33:11Documento2 páginasHormonas: Labclinics Portillo Gabriel 01/12/2022 Labclinics Atiare Fidelis, Nashville 34 Femenino 01/12/2022 14:33:11DiaAún no hay calificaciones
- Triptico Embarazo AdolescenteDocumento2 páginasTriptico Embarazo AdolescentedenisguilleAún no hay calificaciones
- Atención de Salud en Personas LGBT+Documento7 páginasAtención de Salud en Personas LGBT+Daniela CárdenasAún no hay calificaciones
- Curso 48-Clase01Documento12 páginasCurso 48-Clase01plavergneAún no hay calificaciones