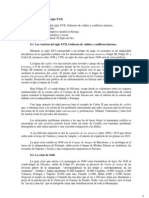Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Carlos I de España y V de Alemania PDF
Cargado por
David Cruz0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas10 páginasTítulo original
Carlos I de España y V de Alemania.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas10 páginasCarlos I de España y V de Alemania PDF
Cargado por
David CruzCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 10
Carlos I de España y V de Alemania. Gante (Bélgica), 24.II.1500 – Yuste (Cáceres), 21.IX.1558.
Rey de España, Emperador del Sacro Imperio.
Hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso y nieto de los Reyes Católicos y del emperador Maxi-
miliano I de Austria. La muerte de su padre en 1506 y la ausencia de su madre, Juana, deja al
entonces príncipe, junto a sus hermanas Leonor, Isabel y María, al cuidado de la tía, Margarita de
Austria, en su Corte de Malinas. Aunque tiene a su lado como preceptor español a Luis de Vaca, se
educa preferentemente en el ambiente cultural francófono, que era el que se vivía en la Corte de
Malinas. Desde 1511 su educación cae bajo la dirección de Adriano de Utrecht, entonces deán de
Lovaina, más tarde cardenal y Papa; y muy pronto tendrá a su lado, como consejero, a Guillermo de
Croy, señor de Chièvres. En 1515, el ya conde de Flandes es emancipado, cesando la tutela de su tía
Margarita de Austria. Un año después, la muerte de Fernando el Católico le abre el futuro español;
dado que vivía su madre Juana, le correspondía el título de gobernador de los Reinos Hispanos, para
regirlos en nombre de su madre; pero el futuro Carlos V decide otra cosa: que las Cortes de Castilla
y de Aragón le proclamasen rey.
Convertirse en rey en vida de su madre era algo inusitado —acaso por consejo de Chièvres—, no
sin una primera oposición de la Corte española, entonces bajo la segunda regencia de Cisneros. La
fórmula que acabó imponiéndose fue la de que reinara conjuntamente con su madre, orillando el
odioso planteamiento de incapacitar jurídicamente a la reina Juana, aunque siguiera de hecho en su
cautiverio de Tordesillas que había ordenado Fernando el Católico.
Carlos V llega por primera vez a España en 1517. Los españoles entonces en su Corte (obispo Mota,
don Juan Manuel y Luis de Vaca) le hablan de las grandes hazañas de sus nuevos reinos. En su acci-
dentada travesía por mar, en la que le acompaña su hermana Leonor, las tormentas le desvían de la
costa cántabra poniéndole frente a un pequeño puerto asturiano: Tazones. Era el 17 de septiembre
de 1517. Cisneros esperaba anhelante a su nuevo rey para traspasarle el poder, pero la muerte se le
adelantó, falleció el 8 de noviembre de aquel año en Roa, antes de que pudiera realizarse el
encuentro.
La primera medida del rey Carlos fue visitar a su madre Juana en Tordesillas; allí pudo ver por
primera vez a su hermana Catalina, que vivía su triste infancia al lado de su madre. En su entrevista
con doña Juana, a la que asistió Chièvres, Carlos obtuvo su licencia para gobernar España en su
nombre. Eso no alivió la situación de la Reina cautiva, que incluso vio cómo le apartaban de su lado
a su hija Catalina, aunque por poco tiempo, pues la desesperación de Juana fue tan grande que
Carlos cambió su decisión.
En 1518 Carlos convocó en Valladolid las primeras Cortes de Castilla; allí conoció a su hermano
Fernando, el que había nacido en Alcalá de Henares en 1503.
Las Cortes castellanas se mostraron firmes con el nuevo Rey: debía hacerse pronto con la lengua y
las costumbres de sus nuevos súbditos hispanos. Pero la nota extranjerizante de Carlos V y de su
cortejo, en su mayoría flamenco, hizo que comenzara a germinar el mayor descontento.
Ese mismo año Carlos pasó a la Corona de Aragón para ser jurado Rey por aquellas Cortes. Estuvo
unos meses en Zaragoza y se trasladó después a Barcelona.
Por entonces, la muerte del emperador Maximiliano abría la vacante al Imperio. Carlos presentó su
candidatura. Pero no era el único candidato. Sus diplomáticos tuvieron que luchar fuertemente
contra las aspiraciones del rey Francisco I de Francia. Al fin, los príncipes electores eligieron a
Carlos el 28 de junio de 1519. El joven señor de Flandes y rey de las Españas se convertía en el
nuevo Emperador. Carlos V iniciaba su reinado siendo una gran incógnita. De momento, todas las
amenazas se cernían sobre él. En España el descontento crecía. En Alemania estaba a punto de
estallar la Reforma contra Roma, de la mano de Lutero. Francisco I no olvidaba la afrenta sufrida y
se aprestaba a combatir al Emperador en todos sus dominios. Y finalmente surgía en oriente otro
personaje de formidable poderío: Solimán el Magnífico, el señor de Constantinopla. Era el otro
emperador, y un Emperador que aspiraba a ser cada vez más grande a costa de la Cristiandad.
A Carlos V le llega la noticia de su proclamación imperial en Barcelona el 6 de julio de 1520;
noticia acogida calurosamente por los catalanes, y en particular por la Ciudad Condal.
Inmediatamente Carlos toma su decisión: la de acudir al Imperio para ser coronado Emperador.
Pero tiene que conseguir dinero, y eso sólo puede dárselo entonces Castilla. De ahí que atraviese
toda España, desde Barcelona hasta Santiago de Compostela, sin darse tregua, sólo con una breve
estancia en Valladolid.
Era incrementar el descontento en Castilla. Las Cortes habían sido convocadas antes de tiempo,
contra la normativa acostumbrada que fijaba un plazo de tres años. También se quebrantaba otra
norma, la de que fuera una ciudad meseteña o andaluza la que acogiera las nuevas Cortes. Y además
estaba el hecho de que don Carlos quería dinero de Castilla para su coronación imperial; esto era
supeditar los intereses de Castilla a los del Imperio. Las laboriosas Cortes en las que hicieron falta
cinco votaciones, para que al fin don Carlos consiguiera lo que quería, probaba que cuando se
embarcase, como lo hizo en La Coruña el 20 de mayo de 1520, dejaba atrás un reino revuelto, a
punto de estallar.
Don Carlos no iría directamente a los Países Bajos; antes visitaría Inglaterra para entrevistarse con
Enrique VIII y con la reina Catalina de Aragón, buscando una alianza ante la amenazadora actitud
del rey de Francia; tenía a su favor el apoyo incondicional de la reina Catalina, la hermana pequeña
de Juana la Loca, que entonces estaba en la cumbre de su privanza con el rey Enrique VIII, su
marido.
La coronación imperial se llevaría a cabo en Aquisgrán el 23 de octubre de 1520. Allí proclamaría
solemnemente don Carlos que defendería a la Iglesia de Roma. Y cumpliendo su promesa, dado que
Lutero ya se había proclamado hereje, Carlos V convocó una Dieta imperial en Worms para la
primavera de 1521, a la que ordenó que se presentase el rebelde monje agustino. Por unos instantes
Carlos V pudo creer que Lutero se retractaría, volviendo al seno de la Iglesia. No fue así. Y
entonces se produjo la solemne declaración del joven Emperador: él descendía de los muy cristianos
Emperadores de Alemania y de los Reyes Católicos de España, y estaba dispuesto a emplear todas
sus fuerzas para defender la Iglesia y la fe de sus mayores.
De momento era lo único que podía hacer. De hecho, al ausentarse del Imperio para pacificar
España y para enfrentarse con la guerra que le había desatado Francisco I de Francia, el rey Carlos
tenía que aplazar la cuestión religiosa alemana.
En efecto, le urgía regresar a España. No lo haría sin pasar antes por Inglaterra, para afianzar su
alianza con Enrique VIII, lo que lograría por el tratado de Windsor (1522); un tratado que tendría
una cláusula que acabaría volviéndosele en contra: su compromiso matrimonial con la princesa niña
María Tudor, la hija de Catalina de Aragón. Cuando vulnerase esa cláusula se encontraría con un
nuevo enemigo: el Rey inglés.
Para entonces, en 1522, la situación en España empezaba a mejorar. Los comuneros castellanos ya
habían sido vencidos en Villalar, el 23 de abril de 1521, y sus cabecillas (Padilla, Bravo y
Maldonado) habían sido ejecutados. En la primavera de 1522 se había rendido Toledo, el último
bastión comunero; y unos meses más tarde las otras alteraciones en tierras hispanas, las Germanías
de Valencia y Mallorca, también eran sofocadas.
Carlos V dio un perdón general, con pocas excepciones; le apremiaba pacificar Castilla, donde la
guerra contra Francisco I de Francia era ya una realidad. Las tropas de Francisco I habían irrumpido
en Navarra, habían llegado incluso hasta el mismo Ebro, y en el País Vasco se habían apoderado de
Fuenterrabía. Todo ello cuando todavía Carlos V no había llegado a España. Para hacer frente a
tantas amenazas, Carlos V tiene ante todo que hacerse con el núcleo de su poder, con España, y
particularmente con Castilla. Máxime cuando a las dos grandes amenazas exteriores (la guerra con
Francia y la Reforma luterana) se añade la enemiga de Solimán el Magnífico, que en aquel mismo
año de 1521 había ascendido Danubio arriba para conquistar Belgrado.
Hay, por lo tanto, cuatro objetivos para el Emperador: pacificar a España, doblegar a Francia,
defender a Roma y combatir al turco. En 1524, sofocadas las revueltas de comuneros y
agermanados, recuperada Fuenterrabía, y expulsados los franceses de España, se daba paso al
segundo objetivo, la guerra con Francia, que a partir de esas fechas tendría un escenario: Italia.
En 1525 Francisco I invade el Milanesado. Confía en repetir sus triunfos de 1515, cuando con una
sola batalla (Marignano) había conquistado el ducado de Milán. Las tropas imperiales parecen
desorganizadas y Carlos V, imposibilitado de acudir desde España, temía lo peor. Pero de pronto, le
llega la increíble noticia: la batalla librada en torno a Pavía, no sólo había sido una gran victoria
imperial, sino que se había cogido prisionero al mismo rey de Francia, Francisco I, que unos meses
después sería llevado a Madrid. Resultado final de la primera guerra con Francia: Tratado de
Madrid (1526), en el que Francisco I se comprometía incluso a devolver el ducado de Borgoña,
ocupado medio siglo antes por Luis XI en pugna con Carlos el Temerario, el bisabuelo de Carlos V.
Pero el inmenso poderío alcanzado por el Emperador alarmó a toda la Europa occidental. No sólo
era el rey de las Españas, el que dominaba media Italia, con Nápoles, Sicilia, Cerdeña y ahora el
Milanesado, el señor de los Países Bajos y del Franco-Condado y Emperador de la Cristiandad
(aparte de ser también el señor de las Indias Occidentales, donde por aquellas fechas Hernán Cortés
le había hecho ya dueño del imperio azteca), sino que incluso había derrotado a la más poderosa
nación de la Cristiandad, de forma tan aplastante que tenía a su Rey prisionero en España.
No es de extrañar que a Carlos V empezaran a salirle enemigos, empezando por la propia Francia.
La liga clementina promovida por el papa Clemente VII, surgiría para combatirle. Y Solimán, el
otro Emperador, el señor de Constantinopla, a instancias de la diplomacia francesa, se sumaría a la
gran alianza contra el Emperador. Carlos V trató de contrarrestarla apoyándose en Portugal, con una
doble alianza matrimonial. Su hermana Catalina (que de ese modo cambiaría Tordesillas por
Lisboa) con Juan II, rey de Portugal, y la suya propia con la princesa portuguesa Isabel, hermana del
rey Juan.
Pero eso era vulnerar los acuerdos de Windsor de 1522 que estipulaban su boda con María Tudor,
con lo que un nuevo enemigo se añadiría a la liga clementina: Enrique VIII de Inglaterra.
De todas esas amenazas, Carlos V fue librándose, menos de una: la turca. Nada pudo hacer para
socorrer a su hermana María, que en 1521 había casado con el rey Luis II de Hungría. Dividida la
Cristiandad en aquellas guerras internas, tuvo que asistir, impotente, a la invasión de Hungría por
Solimán en 1526, y a la batalla de Mohacs, que dejaba Hungría bajo el dominio turco, con muerte
del joven rey Luis II. Pero la guerra en Italia no fue tan favorable a los aliados de la liga clementina:
un ejército imperial, reclutado en buena parte en Alemania, entró en Italia con tal ímpetu que se
plantó ante la misma Roma, tomándola por asalto y sometiéndola a un espantoso saqueo durante
una semana (el saco de Roma).
Pero también otra clara advertencia: el poder imperial era tan fuerte como para dominar a poderes
tan grandes como el rey francés y el propio papa Clemente VII. Al año siguiente (1528) un
poderoso ejército francés, enviado para conquistar Nápoles, era derrotado. La República de Génova,
con su importante armada de guerra y con un gran marino (Andrea Doria) se convertía en aliado de
Carlos V, haciendo que la posición imperial en Italia fuese fortísima.
La guerra por el dominio de Italia había concluido; algo ratificado por la paz de las Damas
(Margarita de Austria y Luisa de Saboya, la madre de Francisco) en 1529. Una paz que permitiría a
Carlos V pasar a la siguiente fase: encarar el problema religioso en Alemania y acaudillar la cruzada
contra el Islam.
Pero antes debía llevar a cabo una jornada triunfal: su coronación de manos del papa Clemente VII,
su antiguo enemigo, en Bolonia.
En 1529 Solimán irrumpe de nuevo con un formidable ejército Danubio arriba. No conformándose
con el dominio de Buda, la capital de Hungría, ataca a Viena, poniéndole estrecho cerco. Ya para
entonces el señor de Viena era Fernando de Austria, el hermano de Carlos V, nacido en Alcalá de
Henares. Hubiera sido un golpe durísimo para la Cristiandad y para el propio Carlos V, la pérdida de
Viena, a la que el Emperador no pudo socorrer personalmente, enfrascado como estaba en terminar
su guerra con Francia y en preparar su coronación en Bolonia. Pero tuvo fortuna: Viena resistió
heroicamente, el turco se retiró de Austria y Carlos pudo celebrar su brillante coronación en Bolonia
(1530), mientras dejaba en España como gobernadora a su esposa, la emperatriz Isabel, convertida
en su alter ego; para entonces, el nacimiento del príncipe heredero Felipe (1527) y de la infanta
María (1528) e incluso el haber dejado nuevamente embarazada a su esposa Isabel, parecía asegurar
la sucesión.
De Bolonia, Carlos V pasaría a Italia, donde tenía pendiente la cuestión religiosa, agrandada en los
últimos años, por el activo proselitismo de Lutero; pero las conversaciones entre las dos religiones
mantenidas en Augsburgo, en 1531, no lograron la ansiada unidad de la Cristiandad. Sí pudo Carlos
V tomar otras medidas importantes: la de conseguir que los príncipes electores reconocieran a su
hermano Fernando como rey de Romanos y, por tanto, como su sucesor en el Imperio, y en aquel
mismo año de 1531 cubrir la vacante producida en los Países Bajos por la muerte de su tía
Margarita de Austria, nombrando para el cargo de nueva gobernadora de aquellas tierras a su
hermana María. Una doble decisión con resultado diverso, pues si Fernando nunca dejaría de
mostrarse receloso y un aliado inseguro, María se convertiría en una gran gobernadora de los Países
Bajos y en la mejor consejera del Emperador.
La nueva ofensiva de Solimán contra Viena, en 1532, cogió a Carlos V en Alemania. Si no pudo
lograr la unidad religiosa, sí pudo unir a católicos y protestantes para combatir al turco. Recabó
otras ayudas: de los Países Bajos, de donde María de Hungría le mandaría hombres y dinero; de
Italia, de donde acudieron los tercios viejos hispanos con otras formaciones auxiliares italianas, y
sobre todo de España de donde llegarían no pocos miembros de la alta nobleza, y entre ellos el
duque de Alba, con su inseparable amigo el poeta Garcilaso de la Vega. Las vanguardias turcas
llegaron hasta las proximidades de Viena, pero la resistencia que encontraron y el anuncio de que
Carlos V se aproximaba con tan fuerte ejército hicieron batirse en retirada a Solimán. El campo
quedaba para Carlos V y suya era la victoria, sin derramamiento de sangre. Su prestigio se hizo
enorme, demostrando que lo que antes lograban sus generales ahora era él mismo el que lo
conseguía.
La figura del Rey-soldado, la del Emperador victorioso rigiendo a la Europa cristiana, se afianzaba.
De regreso a Italia, en 1533, pasa por Bolonia para entrevistarse de nuevo con Clemente VII.
Convoca a su Corte a un gran pintor del Renacimiento italiano: Tiziano, el artista que daría ya para
la posteridad la imagen del nuevo Emperador.
Ya en España, Carlos V dedica el año 1534 a visitar las principales ciudades de Castilla la Vieja; era
como afianzarse en sus raíces hispanas. Y es entonces cuando recibe la alarmante noticia:
Barbarroja, el bey de Argel y almirante de la flota turca, había tomado Túnez. Y en sus correrías
asolaba el sur de Italia.
Entonces Carlos V decide hacer la gran cruzada. Si antes era por la defensa de Viena, como antesala
de Alemania, el corazón del Imperio, ahora sería por Italia, con la misma Roma en peligro.
Era toda una cruzada, contra el poderoso turco, cabeza del Islam, que ponía en peligro a Roma,
cabeza de la Cristiandad. Y como tal fue sentida en las dos penínsulas, tanto en Italia como en
España. Hubo un primer alarde del ejército imperial en Barcelona, en la primavera de 1535. Allí
llegaba también una lucida flota portuguesa, con la que Juan III quería auxiliar a su cuñado
imperial, bien estimulado por Catalina, aquella infanta de Castilla que en su niñez había consolado
tanto a la reina Juana. Hubo una nueva concentración de la armada y del ejército en aguas de
Baleares y finalmente en las de Cagliari, de donde zarpaba la flota el 14 de junio, rumbo al reino de
Túnez.
Fue una campaña difícil, en aquel ardiente verano africano; pero a mediados de julio se tomaba su
fortaleza principal, La Goleta, y once días después, el día de Santiago, la misma Túnez. Carlos V
deshacía aquel nido de corsarios y libraba a Italia de tan peligrosa vecindad, liberando a miles de
cautivos; pero Barbarroja se salvó, refugiándose en Argel, asolando poco después las costas
hispanas, y en particular Ibiza.
Una vez más, España daba a Europa más de lo que recibía.
Desde España, la emperatriz urgía a Carlos V para que aprovechase la rapidez con la que se había
logrado la toma de Túnez para caer sobre Argel; pero en el consejo de guerra imperial se decidió
que lo más prudente era dejarlo para la siguiente campaña. De ese modo, Carlos V pudo regresar
aquel otoño a Italia, visitando sus reinos de Sicilia y Nápoles y entrando triunfante en Roma.
Ya no era el señor del ejército indisciplinado que ocho años antes había saqueado la Ciudad Santa;
era Carolus Africanus, aclamado y recibido en triunfo como el liberador. Y en Roma tuvo un
discurso memorable ante el papa Paulo III y el Colegio Cardenalicio. Fue su famoso discurso de
1536, pronunciado en español, lo que lo hizo más significativo. Por una vez Carlos V estaba
dispuesto a ser el primero en desencadenar la guerra contra Francia, pues en Túnez se había hecho
con un botín muy particular: las cartas de Francisco I a Barbarroja que probaban la alianza del
francés con el turco, tan enemigo de la Cristiandad, y eso merecía un buen castigo. Carlos trató de
atraerse a Paulo III, pero el Papa prefirió mantenerse neutral.
De ese modo, en el verano de 1536 Carlos V dejó la cruzada contra el Islam volcándose en esa
guerra contra el francés. Desde el norte de Italia atravesó los Alpes occidentales para invadir la
Provenza: objetivo, Marsella. Pero Francisco I se defendió bien. Rehuyó la batalla campal,
temeroso de un nuevo desastre como el de Pavía, puso en práctica la táctica de la tierra quemada,
para hacer cada vez más difícil el aprovisionamiento del ejército imperial, y estableció ante
Marsella un campamento tan formidablemente fortificado, que Carlos V hubo de retirarse,
consolándose con que aquélla había sido una operación de castigo, y que el castigo estaba hecho;
pero en la retirada perdió muchos de sus hombres, entre ellos algunos de los mejores, como
Garcilaso de la Vega.
Aquellas Navidades Carlos V las pasaría con todos los suyos en Tordesillas, como un signo de sus
sentimientos familiares. El sistema de vigilancia a la reina Juana se mantenía, pero Carlos quiso
hacer ver a toda la Corte que la Reina era su madre y que no la tenía abandonada.
En 1537, Paulo III trató de reconciliar al Emperador con Francisco I, promoviendo una entrevista en
la cumbre; no lo consiguió, pero sí que Carlos V se le presentara en Niza. Y a su regreso, al pasar
con su flota a la vista de la costa francesa, recibió un mensaje de Francisco I: le invitaba a ser su
huésped. Y Carlos V aceptó (entrevista de Aigues-Mortes), con el resultado, no de una paz perpetua,
pero sí de unas treguas.
Fue cuando Carlos V, creyéndose apoyado por Francia, planeó una vasta ofensiva contra el Islam,
creando la Santa Liga con el Papa y con Venecia, comprometiéndose a aportar la mitad de los gastos
de la campaña. Y como primer tanteo de aquella cruzada, mandó establecer una cabeza de puente en
la costa dálmata.
Sería la misión del tercio viejo que mandaba el maestre de campo Luis Sarmiento, que ocupó la
fuerte plaza de Herzeg Novi (el “Castel Nuovo” de los documentos italianos). Eso ocurría en 1538.
Pero aquel invierno su hermana María de Hungría le mandaría a Carlos V un atemorizado mensaje:
convocada por la hermana mayor, Leonor, entonces reina de Francia, le hacía saber la advertencia
de Francisco I: Francia no consentiría aquel ataque de la Cristiandad contra el turco. El peligro de
encontrarse con una guerra a sus espaldas, acaso con la invasión de las tierras en las que había
nacido, era grandísimo. Y Carlos abandonó la cruzada, dejando sin efecto la Santa Liga.
No sin un penoso sacrificio: el del tercio viejo de Luis de Sarmiento, que hubo de afrontar la
avalancha de la marina y del ejército turco al mando de Barbarroja, negándose a rendirse, pues
habían jurado defender aquella plaza en nombre del Emperador. Y a las instancias de que se
rindieran dieron siempre la misma respuesta: ellos tenían una orden de defender el puesto a toda
costa, así que atacaran cuando quisieran. Fue el holocausto de Castelnuovo, cantado tanto por la
poesía española (Gutierre de Cetina) como por la italiana (Luigi Tansillo).
Un año, el de 1539, que traería otras penosas nuevas para el Emperador: el 1 de mayo moría, a
causa de un mal parto, su mujer la emperatriz Isabel, a la que tanto quería. Y a poco se entera de que
la ciudad de Gante, aquella en la que había nacido, se había rebelado a causa de los muchos
impuestos que sufría, promoviendo graves desórdenes. Algo que Carlos V se creyó obligado a
castigar severamente. Y cuando preparaba el viaje, le llegó un mensaje de Francisco I, conocedor de
lo que pasaba: le invitaba a que cruzase toda Francia (Carlos V estaba entonces en España),
haciendo, por lo tanto, su viaje por tierra y no por mar, dándose por muy ofendido si Carlos
rehusaba.
Y Carlos aceptó. En diciembre de 1539 atravesaba Francia con su cortejo. En todas partes fue
objeto de una cordial acogida, como si entre ambos pueblos no hubiera existido ninguna diferencia,
y menos una guerra. Y de ese modo pudo presentarse a principios de 1540 en Bruselas, procediendo
a poco al severo castigo de Gante, la ciudad rebelde. De allí pasaría a Alemania para intentar un
último acuerdo entre católicos y protestantes, en este caso en Ratisbona, pero con el mismo nulo
resultado. Allí estuvo hasta bien entrado el año de 1541. Hasta que de pronto, como si le viniera el
recuerdo de la Emperatriz y de sus instancias para que acometiera la empresa de Argel, se dispuso a
llevarla a cabo. Punto de reunión: las aguas de Palma de Mallorca. Pero aunque la armada y las
tropas imperiales parecían suficientes para la empresa, algo fallaba: el verano se había acabado y los
marinos eran pesimistas; las tormentas propias del inicio del otoño podían dar al traste con todo.
Y así fue, hasta el punto de que muchos de los expedicionarios perecieron, que las pérdidas de
naves y material de guerra fueron considerables, y que el propio Carlos V corrió serio peligro de
morir en aquella empresa de Argel, tan tardíamente acometida.
Definitivamente, el sueño de cruzado de Carlos V daba fin. Máxime que una formidable alianza de
todos sus enemigos estaba germinando en el norte de Europa. La guerra marina daría paso a la de
los ejércitos tierra adentro. El infante de los tercios viejos se convertiría en el principal soporte del
ejército imperial. Y el escenario del Mediterráneo dejaría paso al de las tierras del norte de Europa.
Cesaban los ardores de los veranos africanos y vendrían los terribles fríos de los inviernos
germanos.
En efecto, la situación en el norte de Europa era cada vez más difícil. Preparándose para el nuevo
conflicto, Carlos V tantea unas treguas con Turquía, de las que deja testimonio en las instrucciones
que manda a su hijo Felipe cuando se ausenta de España.
Es cierto que las relaciones con Inglaterra comenzaban a normalizarse, después de la muerte de Ca-
talina de Aragón (1536), pero Francisco I no había quedado satisfecho con todo lo que se prometía
después de su hospitalaria acogida a Carlos V en el invierno de 1540. Y estaba la cuestión alemana
cada vez más inquietante, con la formación de una liga que unía a todos los príncipes protestantes,
verdaderamente poderosa: la liga de Schmalkalden. Y se añadió otro adversario: el duque de Clèves,
deseoso de agrandar sus dominios a costa de los Países Bajos; apoyado por Francia, que aprovechó
la muerte violenta de dos de sus diplomáticos enviados a Turquía (Fergoso y Rincón), que habían
sucumbido a su paso por el Milanesado. Muertes que Francisco I tomó como casus belli, declarando
de nuevo la guerra.
Frente a tan formidable amenaza Carlos V sólo podía contar con sus propios medios, sin ningún
aliado, salvo el que le prestara el jefe de la otra rama de la casa de Austria, su hermano Fernando, el
señor de Viena; y por supuesto el que le fueron aportando sus distintos dominios, tanto de los Países
Bajos como de España e Italia. Y aún algo más: las remesas de oro y plata que año tras año le
venían llegando de las Indias Occidentales. Hernán Cortés le había hecho señor de México y era
muy reciente la conquista del Perú por Pizarro. De hecho, en sus cartas pidiendo dinero y más
dinero, se intercala de cuando en cuando esta frase de Carlos V: “¡y si nos llega algún oro del Perú
[...]!”.
Lo que sí tenía a su favor Carlos V era un arma de guerra formidable: los Tercios Viejos. Los cuales,
alentados por la presencia de aquel rey-soldado iban a realizar hazaña tras hazaña.
Aun así, Carlos V, todavía bajo los efectos de la depresión sufrida por el desastre de Argel, va a
afrontar la guerra del norte con el mayor de los pesimismos. Se ve como perdido, como incapaz de
salir victorioso, pero cree que es su deber salir de España y lo hace con su sentido característico de
la responsabilidad, aunque lleno de temores.
Es en 1543. Ya se ha producido la rebelión del duque de Clèves. Los Países Bajos se hallan en claro
peligro. Y como no puede abandonar a su suerte sus tierras natales, Carlos V se decide a salir de
España.
Tiene que dejar, como regente, a su hijo Felipe, pese a su corta edad, pues aún no había cumplido
los dieciséis años. Concierta su matrimonio con la princesa María Manuel de Portugal, en parte para
dejar resuelto el siempre espinoso problema de la sucesión, y en parte para asegurar al menos, a las
espaldas, la firme alianza portuguesa; una alianza matrimonial que tendrá, eso sí, el germen de un
futuro destructor, dado el estrecho parentesco de los dos novios, ambos nietos de Juana la Loca.
Carlos V hará más, para dejar en orden los reinos hispanos: pone al lado de su hijo, todavía un mu-
chacho, a los mejores ministros con los que entonces cuenta: en la Casa del Príncipe a Juan de
Zúñiga; para las cosas de la milicia, al duque de Alba; para las finanzas, a Francisco de los Cobos. Y
al frente de toda aquella Corte, a un gran hombre de Estado: al cardenal Tavera. Y no se conforma
con eso, sino que le escribe a su hijo personalmente unas instrucciones privadas, verdaderamente
admirables y de las que trasciende toda la sabiduría política del Emperador y su gran concepción
moral como estadista de altos vuelos.
Carlos V deja España en la primavera de 1543 embarcando en Barcelona con dirección a Génova.
Atraviesa el norte de Italia y se presenta en Alemania. En Italia se entrevista por última vez con
Paulo III, con el que tantea la posibilidad de convocar un concilio que afrontara la solución de la
división religiosa entre católicos y protestantes. Atraviesa los Alpes y se toma un breve descanso en
Innsbruck, rodeado de sus familiares austríacos. Cruza Alemania y se apresta a combatir, aquel
verano, al duque de Clèves, poniendo cerco a su plaza fuerte de Düren, donde el duque confía
resistir toda la campaña, dado que el verano ya estaba avanzado y que, por otra parte, la plaza se
consideraba, por su fortaleza, inexpugnable.
El 22 de agosto Carlos V planta su ejército ante Düren. En la alborada del 24, inicia su bombardeo.
A las dos de la tarde se da la orden de asalto. Y en unas horas, aquella plaza que parecía
inexpugnable sucumbe bajo el ímpetu de los tercios viejos, que imponen su ley: asaltan, penetran,
derriban, matan sin piedad. La ciudad es puesta a saco; sólo se salvan las mujeres y los niños, a los
que Carlos V da la orden expresa de respetar.
Es una victoria fulminante. De hecho, ha surgido la Blitzkrieg, la guerra relámpago, que después
tanto juego dará en la historia de Europa. Y a ese tenor las otras plazas fuertes del duque de Clèves
se rendirán y el propio duque se entrega en manos del Emperador, “reconociendo su culpa”.
Por entonces, unas naos francesas habían intentado asaltar Luarca, pero habían sido vencidas y buen
número de sus marinos apresados y castigados: “[...] Los azotaron y desorejaron [...]”, según reza el
documento.
Vencido el duque de Clèves, Carlos V se encara con el rey francés. Sería la cuarta guerra con
Francisco I. Tras un tanteo en el otoño de 1543, monta una ofensiva formidable en el año siguiente,
partiendo de los Países Bajos. Su penetración en el norte de Francia es tan fulminante que obliga a
Francisco I a pedir la paz. Sería el tratado de Crépy. El Emperador había contado con la alianza de
Enrique VIII, pero poco efectiva, pues el Rey inglés se había limitado a la conquista de Boulogne.
En Crépy Francisco I promete apoyar a Carlos V para que el Papa convoque el anhelado concilio de
Trento. Y ése sería el primer notable resultado, pues el famoso concilio abriría sus puertas en Trento
en 1545. Al año siguiente la muerte de Francisco I parece dejar a Carlos V con las manos más libres
todavía y en condiciones de afrontar el último reto: la guerra con la poderosa liga alemana de los
príncipes protestantes formada en Schmalkalden.
Para ese gran combate, que muchos tienen por imposible, Carlos V reúne sus mejores tropas: un
buen núcleo está reclutado en la misma Alemania. María de Hungría le ayuda con importantes
contingentes de los Países Bajos. Y de España y de Italia le llegan los temibles tercios viejos, junto
con formaciones auxiliares italianas. Finalmente, para esta campaña Carlos V puede contar con su
propio hermano Fernando. Y tiene grandes generales que le secundan, como el alemán Mauricio de
Sajonia, y, sobre todo, como el duque de Alba.
Será una guerra que se decidirá en dos campañas. En la de 1546, Carlos V va reuniendo poco a poco
todos sus contingentes llegados de lugares tan dispersos, como de los Países Bajos, Alemania, Italia,
España e incluso de Hungría. Sería el momento más difícil, hallándose al principio el Emperador a
merced del ataque de las fuerzas de los príncipes protestantes que hacía tiempo tenían formado su
propio ejército. Eludiendo una prematura acción campal, en situación tan desventajosa, Carlos V
supo, con hábiles marchas y contramarchas, poner en jaque al enemigo, hasta obligarle a licenciar
sus tropas entrado el invierno: mientras que él resistía con sus soldados estoicamente aquel duro
invierno. Al final de la campaña media Alemania quedaría ya a su merced.
Al año siguiente, en 1547, Carlos V decide dar un golpe decisivo y en la misma primavera de aquel
año inicia una ofensiva sobre el curso medio del río Elba, que en una sola batalla le dará la más
brillante de las victorias: Mühlberg.
La victoria fue aplastante: el ejército protestante vencido, sus tropas muertas o desbaratadas, sus
principales jefes prisioneros, y entre ellos dos de sus cabecillas: el príncipe elector de Sajonia y el
landgrave de Hesse. Sería la victoria inmortalizada pocos años después por Tiziano en su famoso
cuadro en el que nos presenta cabalgando a Carlos V por la campiña alemana, lanza en ristre.
La victoria de Mühlberg, la prisión de los principales jefes de la Liga de Schmalkalden y la muerte
de algunos de sus rivales más destacados, como Francisco I y Lutero en 1546 y Enrique VIII en
1547, dejaba a Carlos V como el gran vencedor de una Europa que parecía bajo su dominio. Y ello
cuando en el Perú había sido dominada la peligrosa rebelión de Gonzalo Pizarro. Así Carlos V se
presentaba como el indiscutible Emperador del viejo y del nuevo mundo.
Pero esa misma seguridad propició sus errores, por exceso de confianza. Las primeras grietas se
abrieron en el seno de la alianza familiar con los Austrias de Viena. Felipe II ambicionó entrar en la
sucesión al Imperio; en principio pareció apuntar a ser el nuevo Emperador, tras su padre,
desbancando a su tío, Fernando; finalmente se conformó con forzar un compromiso por el que a
Carlos V sucedería su hermano Fernando (que era lo ya establecido, pues Fernando era rey de
romanos desde 1531), pero tras Fernando el cetro imperial volvería a España, quedando
Maximiliano de Viena relegado al cuarto lugar, tras Felipe II; ésos serían los acuerdos firmados en
Augsburgo en 1551, y en los que tuvo que mediar, como pacificadora, María de Hungría, a quien
todos respetaban. Pero era un acuerdo forzado, que provocaría la animadversión de los Austrias de
Viena, rompiéndose una alianza que había llevado a Carlos V a la cumbre. Añádase el hondo
malestar provocado en Alemania, ante la noticia de que se estaba tramando el que un príncipe
español rigiera los destinos del Imperio. Era la oportunidad para que la política francesa, llevada por
el nuevo rey Enrique II, urdiera la gran alianza contra Carlos V; cosa nada de extrañar, pues Enrique
II había sido uno de los rehenes dejados por Francisco I en España, tras el tratado de Madrid, y
había estado tres años como prisionero en el castillo de Sepúlveda, anidando desde entonces un
rencor a España, en general, y a Carlos V, en particular. Buscó la alianza de los príncipes alemanes e
incluso de Fernando y Maximiliano de Austria. En 1552 estalló la conjura: Mauricio de Sajonia, el
antiguo soldado fiel a Carlos V, uno de los jefes más notables del ejército imperial, se sublevaba y
se abalanzaba sobre Innsbruck, sede de Carlos V, para coger prisionero al Emperador, quien sólo
pudo escapar mediante una fuga precipitada por los Alpes nevados. Y aquel mismo año, Enrique II
invadía la frontera alemana y se apoderaba de Metz, Toul y Verdún.
La réplica de Carlos V no se hizo esperar. Pidió un nuevo esfuerzo a España y con los hombres y el
dinero que le mandó Felipe II, reorganizó su ejército. La muerte de Mauricio de Sajonia le permitió
concentrar sus esfuerzos en la recuperación de las plazas tomadas por Enrique II; pero la gota le
tuvo inmovilizado más de un mes, y cuando se presentó al fin ante Metz ya era entrado el invierno,
teniendo que levantar el asedio en enero de 1553. Al año siguiente tuvo que rechazar, a duras penas,
los ataques de Enrique II sobre la frontera belga. Y cuando todo parecía perdido, con un Carlos V
cada vez más enfermo y más envejecido, incapaz ya de ser el rey-soldado que tantas victorias había
conseguido, un nuevo suceso vino a darle un respiro: el ascenso al trono de Inglaterra de María
Tudor. La diplomacia carolina se empleó a fondo y consiguió un éxito que parecía nivelar la
situación: la boda de Felipe II con la nueva reina de Inglaterra en 1554. Al año siguiente, la muerte
de aquella olvidada cautiva de Tordesillas, Juana la Loca, permitiría al Emperador realizar un viejo
proyecto: su abdicación. Firma con la Francia de Enrique II unas treguas (Vaucelles, 1555) y
prepara las solemnes jornadas de Bruselas (25 de octubre de 1555), donde ante los Estados
Generales de los Países Bajos pronuncia su memorable discurso de abdicación: había hecho todo lo
humanamente posible para gobernarlos bien y justamente, pero las fuerzas le faltaban para seguir su
misión, por lo que era consciente de que tenía que abandonar el poder.
Eso rezaba, de momento, para los Países Bajos. En enero de 1556 lo haría con las coronas de sus
reinos hispanos. Sólo a petición de su hermano Fernando, tardaría algo más para la corona imperial.
Liberado al fin del poder cuando apuntaba el otoño de 1556, embarca con dirección a España. Al
desembarcar en Laredo, mostraría su emoción: iba camino de su retiro extremeño, para bien morir.
Tras unos meses en Jarandilla, al fin llegaría a su palacete construido a la vera del monasterio
jerónimo de Yuste, en febrero de 1557. Allí encontraría, a medias, la paz que anhelaba; a medias,
porque Felipe II seguía pidiendo su consejo y su intervención, y porque las noticias de nuevas
guerras y de nuevas alteraciones llegaban hasta Yuste y alteraban su sosiego.
En el verano de 1558 unas fiebres palúdicas le atacaron fuertemente. Era el final.
El 21 de septiembre de 1558 Carlos V murió en Yuste. El sempiterno viajero, el rey-soldado, el gran
defensor de Europa, contra la enemiga turca y contra los disidentes internos, dejaba de existir. Pero
logró que su imagen quedara para siempre reflejada en el luminoso cuadro de Tiziano, cabalgando
sobre los campos de Europa, lanza en ristre, para defenderla de todos sus enemigos. De ahí que
Carlos V se presente como un precursor de la Europa actual.
Pero Carlos V es también señor del Nuevo Mundo; el único en toda la Historia que se puede titular
Emperador del Viejo y del Nuevo Mundo. Cierto que la expansión española en Indias escapa,
muchas veces, a la acción del Estado. Pero en todo caso existen un órgano institucional, unas
normas, y un estímulo y todo eso se concretó en los tiempos del César. No hay que olvidar que es
entonces cuando surge el Consejo de Indias, que tantas leyes y tantas ordenanzas estableció para
canalizar la acción expansiva en América.
Y estaba también el espíritu con que aquellos conquistadores emprendieron aquella gigantesca
tarea: unos cientos, en ocasiones, para lanzarse a la conquista de imperios de tan fabulosas riquezas
como el azteca en México, y aún más el de los incas con su núcleo en Perú.
Y ese espíritu lo proclaman los mismos conquistadores. Cuando Hernán Cortés se adentraba por las
tierras mexicanas, al encontrar resistencia en algunos de sus compañeros, les decía, como recuerda
en sus cartas al Emperador: “Que mirasen que eran vasallos de Vuestra Alteza y que jamás los
españoles en ninguna parte hubo falta y que estábamos en disposición de ganar para Vuestra
Magestad los mayores reinos y señoríos que había en el Mundo [...]” ¿Ycuál fue el resultado?: “[...]
y les dije otras cosas que me pareció decirles de esta calidad, que con ellas y con el real favor de
Vuestra Alteza cobraron mucho ánimo y los atraje a mi propósito y a hacer lo que yo deseaba, que
era dar fin a mi demanda comenzada”.
De modo que Carlos V no estaba ausente en la gran empresa de la conquista de las Indias, que bá-
sicamente se realiza bajo su reinado. Es la época de Hernán Cortés, Pizarro, Almagro, Alvarado, Ji-
ménez de Quesada y tantos otros. Entre 1519 y 1521 Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca,
precisamente por las mismas fechas en que Carlos V era elegido y coronado Emperador de
Alemania. Una sincronización que es destacada por el propio conquistador: “[...] Vuestra Alteza [...]
se puede intitular de nuevo Emperador de ella y con título y no menos mérito que el de Alemaña,
que por la gracia de Dios Vuestra Sacra Magestad posee” (Cartas de relación citadas). En 1535,
cuando Carlos V acomete la empresa de Túnez, es también el mismo año en el que Pizarro funda la
ciudad de Lima, con la que se afianza el dominio sobre el imperio incaico.
Pero no sólo la figura y personalidad de Carlos V hay que unirla a la época de la conquista de las In-
dias Occidentales. Es también en su tiempo y bajo su mandato cuando se acomete la mayor hazaña
de aquel siglo: la primera vuelta al mundo iniciada por Magallanes y terminada por Juan Sebastián
Elcano.
Todo eso es lo que da un signo tan particular de espectacular grandeza a la obra imperial de Carlos
V. Mientras él defiende a la Cristiandad en el Viejo Mundo, los españoles extienden ese cristianismo
en su nombre y bajo su mandato en el Nuevo.
Carlos V tiene una formación humanista ensalzadora de las grandes figuras de la Antigüedad. De
ahí que al convertirse en el prototipo del rey-soldado de su tiempo, tenga un modelo que imitar:
Julio César. De hecho, de los pocos libros que llevaba consigo en su continuo ir y venir por sus
dominios de la Europa Occidental, el que siempre le acompañaba era el de Los comentarios de
Julio César. Por supuesto que era aficionado, como lo era toda aquella sociedad, a los libros de
caballerías, y en particular al de Olivier de la Marche (el que había sido preceptor de su padre), Le
chevalier délibéré. En su formación cultural podría decirse que prevalecía su amor a la música por
encima de las otras artes, de ahí que, en su retiro de Yuste, exija que los monjes jerónimos de aquel
monasterio fueran buenos cantores.
Es de destacar, como una nota muy particular del Emperador, su rendido amor a su esposa la
emperatriz Isabel de Portugal; de modo que al enviudar, trate de mantener su recuerdo con los
cuadros que encarga a su pintor de cámara, Tiziano. De ella tendría cinco hijos pero sólo le vivirían
tres: Felipe, María y Juana; esto es, su sucesor Felipe II, María (la futura Emperatriz, esposa de
Maximiliano II de Austria), y la princesa Juana, la que sería madre del rey Sebastián de Portugal.
Pero no hay por qué silenciar que Carlos V tuvo otros amores, de los que saldrían no pocos hijos na-
turales. Dos destacarían con un gran protagonismo: Margarita de Parma, que había cogido bajo su
protección la tía del Emperador Margarita de Austria (y de ahí su nombre) y el famosísimo Juan de
Austria. Y es de anotar que esos dos lances amorosos los tiene el Emperador, el primero en su
juventud, antes de casarse con la emperatriz Isabel, y el segundo cuando ya hacía no pocos años que
había enviudado.
También podría gustarte
- Triptico Fuente de AguaDocumento3 páginasTriptico Fuente de AguaMalena Chanca Mendoza86% (7)
- Memorias de Carlos VDocumento41 páginasMemorias de Carlos VMariana BrionesAún no hay calificaciones
- Carlos Emperador de Henry Kamen PDFDocumento380 páginasCarlos Emperador de Henry Kamen PDFEncarni Gálvez MuñozAún no hay calificaciones
- Resumen Carlos VDocumento3 páginasResumen Carlos VmilagmAún no hay calificaciones
- Estrategia Española de Seguridad y Salud en El Trabajo 2023-2027 PDFDocumento136 páginasEstrategia Española de Seguridad y Salud en El Trabajo 2023-2027 PDFCristian Peña CabreraAún no hay calificaciones
- Archivo Artigas Tomo18Documento473 páginasArchivo Artigas Tomo18Juan Flores100% (1)
- Sesion La Proclamacion de La IndependenciaDocumento8 páginasSesion La Proclamacion de La Independenciafull miusic palominoAún no hay calificaciones
- Selección de BiografíasDocumento13 páginasSelección de BiografíasPablo TorresAún no hay calificaciones
- Carlos VDocumento5 páginasCarlos VAlejandra Monteagudo ReyzabalAún no hay calificaciones
- León X Flesinga Santander Villaviciosa: Laurent VitalDocumento3 páginasLeón X Flesinga Santander Villaviciosa: Laurent Vitalfelipe villarroelAún no hay calificaciones
- Primas de El Reinado de Karl IDocumento5 páginasPrimas de El Reinado de Karl IDaniel ValdiviaAún no hay calificaciones
- Tema 4. Evolución de La Monarquía Hispánica en El Siglo XVIDocumento31 páginasTema 4. Evolución de La Monarquía Hispánica en El Siglo XVIAritz LopezAún no hay calificaciones
- 3.3. Carlos I HabsburgoDocumento7 páginas3.3. Carlos I HabsburgoCRUZ GOMEZ DOMINGUEZAún no hay calificaciones
- No Me Lo Creo 56Documento18 páginasNo Me Lo Creo 56Vanessa Muñoz BatuecasAún no hay calificaciones
- Carlos IDocumento16 páginasCarlos ISebastián VillegasAún no hay calificaciones
- 33 - La Monarquia Hispanica Bajo Los AustriasDocumento13 páginas33 - La Monarquia Hispanica Bajo Los Austriasalberto serrano andresAún no hay calificaciones
- Siglo XVIDocumento9 páginasSiglo XVISimona FourtakAún no hay calificaciones
- Carlos LDocumento21 páginasCarlos LVictor BarriosAún no hay calificaciones
- Carlos IVDocumento2 páginasCarlos IVcastanosornAún no hay calificaciones
- Apuntes AustriasDocumento7 páginasApuntes AustriasSandra González de la IglesiaAún no hay calificaciones
- Carlos PrimeroDocumento3 páginasCarlos PrimeroKAIRO MEDRANOAún no hay calificaciones
- Monarquia Espanola en El Siglo XVI para Segundo Grado de SecundariaDocumento4 páginasMonarquia Espanola en El Siglo XVI para Segundo Grado de SecundariaCesinixAún no hay calificaciones
- Los AustriasDocumento7 páginasLos AustriasJana Bueno LastraAún no hay calificaciones
- Carlos VDocumento17 páginasCarlos VSoledad Rojas CeronAún no hay calificaciones
- Carlos I de EspañaDocumento15 páginasCarlos I de EspañaAndrés Fernández AntolínAún no hay calificaciones
- Cronología EspañolaDocumento11 páginasCronología EspañolaFrancisco Vázquez VegaAún no hay calificaciones
- Tema 6. Los Austrias MayoresDocumento8 páginasTema 6. Los Austrias MayoresNerea MartínezAún no hay calificaciones
- Ilovepdf MergedDocumento15 páginasIlovepdf MergedNerea MartínezAún no hay calificaciones
- Bloque 3Documento10 páginasBloque 3ALVARO CUETOAún no hay calificaciones
- Carlos I de España y V Del Sacro Imperio Romano GermánicoDocumento15 páginasCarlos I de España y V Del Sacro Imperio Romano GermánicoTamara V. BorlenghiAún no hay calificaciones
- 3.3. El Imperio de Los Austrias - Espaà A Bajo Carlos I. Polà Tica Interior y Conflictos Europeos.âDocumento2 páginas3.3. El Imperio de Los Austrias - Espaà A Bajo Carlos I. Polà Tica Interior y Conflictos Europeos.âpmvm2004Aún no hay calificaciones
- Ribot Cap 13 La Edad Moderna (Siglos XV - XVII)Documento7 páginasRibot Cap 13 La Edad Moderna (Siglos XV - XVII)Santiago Medina100% (1)
- Tema 6Documento19 páginasTema 6mayAún no hay calificaciones
- Carlos I de EspañaDocumento9 páginasCarlos I de EspañaEsther EspejoAún no hay calificaciones
- BLOQUE 3. EpiÌ GrafesDocumento5 páginasBLOQUE 3. EpiÌ GrafesJaime GonzálezAún no hay calificaciones
- Monarquía Española en El Siglo XVI para Segundo Grado de SecundariaDocumento4 páginasMonarquía Española en El Siglo XVI para Segundo Grado de SecundariaBenjamín D. RuizAún no hay calificaciones
- La Política Europea Del Siglo XVIDocumento2 páginasLa Política Europea Del Siglo XVIRoxana Ñahui RojasAún no hay calificaciones
- Bloque 3Documento15 páginasBloque 3Jaime MelladoAún no hay calificaciones
- El Siglo Xvi - La España de Carlos I y Felipe IiDocumento2 páginasEl Siglo Xvi - La España de Carlos I y Felipe IielsaatorreessAún no hay calificaciones
- Biografía María Tudor Carlos V y 3 Socios ConquistaDocumento4 páginasBiografía María Tudor Carlos V y 3 Socios ConquistaPaolo Jose Arone UrbanoAún no hay calificaciones
- La Cuestion de Flandes (Siglos XVI y XVIDocumento10 páginasLa Cuestion de Flandes (Siglos XVI y XVImiopia611Aún no hay calificaciones
- Tema 3 Los Reinados de Carlos I y Felipe IIDocumento15 páginasTema 3 Los Reinados de Carlos I y Felipe IILorena MartínezAún no hay calificaciones
- Tema 3Documento8 páginasTema 3Antonio Manuel NavarreteAún no hay calificaciones
- Carlos I de España TAREADocumento27 páginasCarlos I de España TAREAfulanitoooooooooooAún no hay calificaciones
- Bloque 3 E. ModernaDocumento7 páginasBloque 3 E. Moderna8hyc95fw2pAún no hay calificaciones
- Los Reyes CatolicosDocumento46 páginasLos Reyes Catolicostunante13Aún no hay calificaciones
- Bloque 3. Segunda ParteDocumento13 páginasBloque 3. Segunda ParteMarcos Prieto NovoAún no hay calificaciones
- Bloque 3Documento5 páginasBloque 3user123Aún no hay calificaciones
- A Finales de 15-WPS OfficeDocumento2 páginasA Finales de 15-WPS OfficeJoel MatusAún no hay calificaciones
- Tema 5. El Imperio de Carlos VDocumento13 páginasTema 5. El Imperio de Carlos Vnico garciaAún no hay calificaciones
- Tema 9. La Espa+ A Del Siglo XVII.Documento22 páginasTema 9. La Espa+ A Del Siglo XVII.marferexAún no hay calificaciones
- 11 Carlos I y Felipe IIDocumento2 páginas11 Carlos I y Felipe IIPaper WavesAún no hay calificaciones
- La Guerra de Sucesion, Pedro Voltes BouDocumento6 páginasLa Guerra de Sucesion, Pedro Voltes BouMuriel RiviereAún no hay calificaciones
- BLOQUE 3 - CuestionesDocumento5 páginasBLOQUE 3 - CuestionesAlejandro EymarAún no hay calificaciones
- Tema 3. El Destino ImperialDocumento8 páginasTema 3. El Destino ImperialVictoria ParteraAún no hay calificaciones
- Los Austrias Mayores - Política Interior y Política ExteriorDocumento3 páginasLos Austrias Mayores - Política Interior y Política ExteriorIman RahhouAún no hay calificaciones
- Bloque 3.3 Compara Los Imperios Territoriales de Carlos I y Felipe IIDocumento5 páginasBloque 3.3 Compara Los Imperios Territoriales de Carlos I y Felipe IIdavi6cmAún no hay calificaciones
- La Monarquía Hispánica - RRCC y AustriasDocumento6 páginasLa Monarquía Hispánica - RRCC y AustriasAndres PerdigonAún no hay calificaciones
- 2 - El Siglo XviDocumento7 páginas2 - El Siglo Xvifueradejuegopodcast11Aún no hay calificaciones
- Bloque 3Documento8 páginasBloque 3aaaaAún no hay calificaciones
- Copia Traducida de Copia NafarroaDocumento8 páginasCopia Traducida de Copia Nafarroaa.puertashernandoAún no hay calificaciones
- Paises en El Comienzo de La Edad ModernaDocumento10 páginasPaises en El Comienzo de La Edad ModernaCésar Solis0% (2)
- 4Documento4 páginas41536-plAún no hay calificaciones
- Bio Isabel de FarnesioDocumento5 páginasBio Isabel de FarnesioDavid CruzAún no hay calificaciones
- 04-2 NB - Mmc-Manipulacion Manual CargasDocumento22 páginas04-2 NB - Mmc-Manipulacion Manual CargasDavid CruzAún no hay calificaciones
- 03-2 NB - Riesgos BiológicosDocumento40 páginas03-2 NB - Riesgos BiológicosDavid CruzAún no hay calificaciones
- Bio Mercedes de OrleansDocumento2 páginasBio Mercedes de OrleansDavid CruzAún no hay calificaciones
- Mariana de NeoburgoDocumento6 páginasMariana de NeoburgoDavid CruzAún no hay calificaciones
- 02-2 NB VibracionesDocumento16 páginas02-2 NB VibracionesDavid CruzAún no hay calificaciones
- Bio María Luisa de ParmaDocumento6 páginasBio María Luisa de ParmaDavid CruzAún no hay calificaciones
- Felipe IV PDFDocumento8 páginasFelipe IV PDFDavid CruzAún no hay calificaciones
- Carlos I de España y V de Alemania PDFDocumento10 páginasCarlos I de España y V de Alemania PDFDavid CruzAún no hay calificaciones
- Bio Cristóbal Colón y AguileraDocumento2 páginasBio Cristóbal Colón y AguileraDavid CruzAún no hay calificaciones
- Bio Bárbara de BraganzaDocumento4 páginasBio Bárbara de BraganzaDavid CruzAún no hay calificaciones
- Carlos IIIDocumento11 páginasCarlos IIIDavid CruzAún no hay calificaciones
- Carlos II PDFDocumento9 páginasCarlos II PDFDavid CruzAún no hay calificaciones
- Josefa TudóDocumento2 páginasJosefa TudóDavid CruzAún no hay calificaciones
- Carlos IVDocumento4 páginasCarlos IVDavid CruzAún no hay calificaciones
- Manuel GodoyDocumento6 páginasManuel GodoyDavid CruzAún no hay calificaciones
- Felipe III PDFDocumento5 páginasFelipe III PDFDavid CruzAún no hay calificaciones
- Felipe IV PDFDocumento8 páginasFelipe IV PDFDavid CruzAún no hay calificaciones
- Carlos IDocumento1 páginaCarlos IDavid CruzAún no hay calificaciones
- Bio Francisco PizarroDocumento9 páginasBio Francisco PizarroDavid CruzAún no hay calificaciones
- Carlos IIIDocumento11 páginasCarlos IIIDavid CruzAún no hay calificaciones
- Bio Mariana de NeoburgoDocumento5 páginasBio Mariana de NeoburgoDavid CruzAún no hay calificaciones
- Bio Cristóbal ColónDocumento11 páginasBio Cristóbal ColónDavid CruzAún no hay calificaciones
- Bio Mariana de NeoburgoDocumento5 páginasBio Mariana de NeoburgoDavid CruzAún no hay calificaciones
- Bio Hernán CortésDocumento7 páginasBio Hernán CortésDavid CruzAún no hay calificaciones
- Bio Cabeza de VacaDocumento3 páginasBio Cabeza de VacaDavid CruzAún no hay calificaciones
- Bio Hernán CortésDocumento7 páginasBio Hernán CortésDavid CruzAún no hay calificaciones
- Bio Francisco PizarroDocumento9 páginasBio Francisco PizarroDavid CruzAún no hay calificaciones
- Vivienda Unifamiliar Inst - Sanitarias ModelDocumento1 páginaVivienda Unifamiliar Inst - Sanitarias ModelVale GuevaraMAún no hay calificaciones
- CAP 11 Estrategia y Procesos de Pol. Ext en EEUU 1981-1991Documento19 páginasCAP 11 Estrategia y Procesos de Pol. Ext en EEUU 1981-1991Agustin GodoyAún no hay calificaciones
- Los Acontecimientos Historicos de La Reforma LiberalDocumento8 páginasLos Acontecimientos Historicos de La Reforma LiberalAlejandra Soto CordonAún no hay calificaciones
- Res Final 2015 FiscalDocumento26 páginasRes Final 2015 FiscalLucitaAún no hay calificaciones
- Presidentes Del PeruDocumento9 páginasPresidentes Del PeruReynaldo VargasAún no hay calificaciones
- Convivencia y ConflictoDocumento4 páginasConvivencia y Conflictojohn edwarAún no hay calificaciones
- Mahsa AminiDocumento1 páginaMahsa AminiJOSE MANUEL PARADA DIAZAún no hay calificaciones
- Lista de Cotejo de TerceroDocumento16 páginasLista de Cotejo de TerceroDavid De La Cruz LoayzaAún no hay calificaciones
- Existencias Central LibreraDocumento879 páginasExistencias Central LibreraCentral Librera Ferrol ,S.L.Aún no hay calificaciones
- PDF Balotario Del Curso de Trabajos en Altura DLDocumento5 páginasPDF Balotario Del Curso de Trabajos en Altura DLAdelí Vega SolisAún no hay calificaciones
- Himno Guardia CivilDocumento1 páginaHimno Guardia Civilelectronet2007Aún no hay calificaciones
- In Ops Oac23 104 T4 TP Mem 002 - 0aDocumento108 páginasIn Ops Oac23 104 T4 TP Mem 002 - 0aGiovani Raul Guadalupe GamarraAún no hay calificaciones
- Trabajo Monográfico Operativo Corazon PartidoDocumento19 páginasTrabajo Monográfico Operativo Corazon PartidoSebastian YupanquiimanAún no hay calificaciones
- Programa Oficial Bicentenario Liceo Gregorio Cordovez 2021Documento2 páginasPrograma Oficial Bicentenario Liceo Gregorio Cordovez 2021NatalieAún no hay calificaciones
- 2 Refuerzo Ee SS DécimosDocumento7 páginas2 Refuerzo Ee SS Décimosmateosangucho82Aún no hay calificaciones
- GUIA INTEGRADA 4° A 5° HUERTA ESCOLAR PARA CUARTO PERIODO ArreglosDocumento18 páginasGUIA INTEGRADA 4° A 5° HUERTA ESCOLAR PARA CUARTO PERIODO Arreglosrosa acuñaAún no hay calificaciones
- SrebrenicaDocumento1 páginaSrebrenicaGuillermo GonzálezAún no hay calificaciones
- Proceso de La IndependenciaDocumento6 páginasProceso de La IndependenciaDelfina VegaAún no hay calificaciones
- Los Dos GranjerosDocumento1 páginaLos Dos GranjerosMario Alejandro FajardoAún no hay calificaciones
- T3-Talleres de Psicologia.Documento6 páginasT3-Talleres de Psicologia.Dhaliz Vergara AranaAún no hay calificaciones
- 5 - Orientacion Institucional Tarea #5Documento5 páginas5 - Orientacion Institucional Tarea #5Juan MuñozAún no hay calificaciones
- Ensayo Sanidad Militar TerminadoDocumento15 páginasEnsayo Sanidad Militar TerminadoByronRodríguezPalaciosAún no hay calificaciones
- Artigas PDFDocumento4 páginasArtigas PDFLeonidas Acosta MatosAún no hay calificaciones
- 23 - V Series Harness - V FORM+Plus Harness Bulletin - Rev00 - ESDocumento3 páginas23 - V Series Harness - V FORM+Plus Harness Bulletin - Rev00 - ESEva MartinAún no hay calificaciones
- Examen Primer Bloque. Terc.Documento2 páginasExamen Primer Bloque. Terc.Victor Manuel Reyna Del ToroAún no hay calificaciones
- Me Comunico Mejor Con Mis PadresDocumento9 páginasMe Comunico Mejor Con Mis PadresHerrera AleAún no hay calificaciones
- EVALUACION BIMENSUAL - Plan LectorDocumento2 páginasEVALUACION BIMENSUAL - Plan LectorSandro Coz MartelAún no hay calificaciones