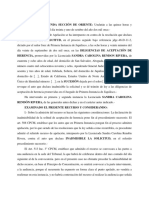Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Bobbio Resumen
Bobbio Resumen
Cargado por
Karen Díaz0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas9 páginasResumen Bobbio- UNTREF
Título original
Bobbio resumen
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoResumen Bobbio- UNTREF
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas9 páginasBobbio Resumen
Bobbio Resumen
Cargado por
Karen DíazResumen Bobbio- UNTREF
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
Capítulo III: Estado, Poder y Conflicto
1) Para el estudio del Estado
Las disciplinas históricas
Para el estudio del Estado las dos fuentes principales son la historia de las instituciones políticas y la historia de
las doctrinas políticas. De esta manera, la historia de las instituciones políticas estudia las instituciones que
conforman (o han conformado) a los diferentes Estados (o sistemas de gobiernos, si se le quiere así llamar),
mientras que la historia de las doctrinas políticas es aquella ciencia que estudia las proposiciones ideales de
Estados (ejemplos como Hobbes, Locke, Rousseau, etc.) Ambas ciencias se complementan, debido a que si se
desea conocer a fondo los mecanismos de las relaciones de poder a lo largo de la historia es imposible
conocerlos a fondo utilizando una sola de estas disciplinas. Podemos decir que la historia de las instituciones se
desarrolló después que la historia de las doctrinas, debido a que es mucho más fácil conocer las doctrinas que
recopilar las fuentes que nos sirven para definir una historia de las instituciones. Además, las doctrinas en cierto
modo reconstruyen (o deforman o idealizan) ciertos ordenamientos políticos.
Las primeras de estas fuentes para el estudio autónomo de las instituciones frente a las doctrinas provienen de
los mismos historiadores. Después del estudio de la historia viene el estudio del conjunto de normas del
derecho público. Sin embargo, hoy la historia de las instituciones no solo se ha separado de la historia de las
doctrinas, sino que ha ampliado su campo de estudio.
Filosofía política y ciencia política.
El campo de estudio del Estado se divide convencionalmente entre las disciplinas de la filosofía política y la
ciencia política. En la filosofía política hay tres clases de investigación:
- Sobre la mejor forma de gobierno o la óptima república. No tiene carácter evaluativo.
- Sobre el fundamento del Estado o del poder político. Lo justifica, no lo explica.
- Sobre la esencia de la categoría de lo político, o de la politicidad, con la disputa por la distinción entre ética y
política. No es verdadera ni falsa
La ciencia política, en cambio, investiga los siguientes tópicos:
- El principio de verificación o de falsificación como criterio de aceptabilidad de sus resultados
- El uso de técnicas de la razón que permitan dar una explicación causal en sentido fuerte y en sentido débil del
fenómeno indagado.
- La abstención de juicios de valor (avaluatividad)
Punto de vista sociológico y jurídico.
Jellinek distingue entre una doctrina sociológica y una doctrina jurídica del Estado, distinción que se volvió
necesaria luego de la tecnificación del derecho público y, en consecuencia, la consideración del Estado como
persona jurídica. La tecnificación del derecho público es consecuencia de la concepción del Estado de derecho,
o sea, un órgano de producción jurídica y en su conjunto como ordenamiento jurídico. Así, se distingue el punto
de vista jurídico, para reservarlo a los juristas, y el punto de vista sociológico, en manos de otros científicos
sociales36. Esta distinción no sería concebida de no ser por el advenimiento de la sociología, que engloba la
teoría del Estado.
Para Jellinek, el punto de vista sociológico tiene por contenido la existencia objetiva, histórica y natural del
Estado, mientras que el punto de vista jurídico trata de las normas jurídicas que deben manifestarse, lo que
representa la contraposición entre el ser y el deber ser. Weber afirma que al hablar de derecho deben
distinguirse ambos puntos de vista, distinción que se traduce en la validez ideal, propia de los juristas, y validez
empírica de las normas, de la que se ocupan los sociólogos. Kelsen critica la teoría dual de Jellinek, que afirma
la reducción radical del Estado a ordenamiento jurídico. Finalmente, con el paso del Estado al Estado Social, el
punto de vista jurídico (formalista) ha sido abandonado y han tomado fuerza los estudios sociológicos que
consideran al Estado una forma compleja de organización social.
Funcionalismo y Marxismo
Dentro de las teorías sociológicas del Estado, están la teoría marxista y la teoría funcionalista. Las diferencias
entre ambas se remiten a la concepción de la ciencia en general como en referencia al método, pero la más
importante es la ubicación del Estado en el sistema social.
La concepción marxista supone en toda sociedad histórica dos momentos (que no están al mismo nivel), que
son la base económica (estructura) y la superestructura. El Estado pertenece al segundo momento. La relación
entre ambos momentos es recíproca, peor la base económica es determinante.
La concepción funcionalista concibe al sistema global dividido en cuatro subsistemas, que en conjunto
conservan el equilibrio social: patter-maintenance, goal-attainment, adaptation, integration. El subsistema
político pertenece al goal attainment; esto implica que la función política realizada por las instituciones que
constituyen el Estado es uno de los cuatro pilares del sistema social. No existen diferencias entre las cuatro
funciones (a diferencia del marxismo), pero igual al subsistema económico se le atribuye cierta preponderancia.
El funcionalismo se adhiere a la idea hobbesiana del orden, mientras que el marxismo está dominado por la
idea del paso de un orden a otro mediante la explosión de contradicciones internas del sistema. Por otra parte,
los cambios que estudia el funcionalismo son los que se presentan dentro del sistema, y que éste absorbe
mediante ajustes previstos por el mismo sistema.
En los últimos años el punto de vista que prevalece en la representación del Estado es el sistémico derivado de
la teoría de sistemas. La relación entre las instituciones políticas y el sistema social está representada como
una relación demanda-respuesta (input-output). De esta forma, las instituciones deben dar respuesta a las
demandas del ambiente social, y estas respuestas son decisiones colectivas; ante estas respuestas, pueden
surgir nuevas demandas, en un proceso de cambio continuo. Si las instituciones no son capaces de dar
respuestas adecuadas a las demandas, se transforman. Esta teoría es perfectamente compatible con las dos
anteriores. La representación sistémica del Estado intenta proponer un esquema conceptual para analizar la
manera en que las instituciones políticas funcionan, la forma en que cumplen las funciones que les son propias
y cual sea su interpretación.
Estado y sociedad
En la antigüedad no existía la diferencia entre estos dos conceptos. Sin embargo, en las teorías modernas
estos conceptos comienzan a desmarcarse; así, esta relación entre la sociedad política y las sociedades
particulares es una relación entre el todo y las partes, concepción que se toma en cuenta en todo el estudio de
la política, incluso Hegel. Si bien en las concepciones que van de Hobbes a Hegel es el Estado el que tiene
mayor preponderancia, en la concepción marxista se torna al revés: una sociedad que se vuelve un todo frente
a un Estado que poco a poco se va degradando. Además, curiosamente, aunque en diferentes sentidos, tanto
el liberalismo como los socialismos buscan la reducción del Estado a su mínima expresión o a su extinción.
Para terminar, hoy se considera al Estado, como sistema político, como un subsistema respecto al sistema
social.
De parte de los gobernantes o de los gobernados
Han existido distintas posiciones que han tomado los escritores con respecto a la relación política fundamental,
la de la relación gobernantes-gobernados, soberano-súbditos o Estado-ciudadanos, relación de índole vertical
generalmente, salvo en las concepciones que abogan por un autogobierno en donde ambos entes estarían en
igualdad de condiciones. Así, el problema del Estado puede ser visto desde alguno de estos dos puntos de
vista. De esta manera, una larga tradición de escritores, desde Platón hasta Maquiavelo han tratado el tema
desde el punto de vista de los gobernantes, ya sea acerca de cómo deben gobernar, las diversas formas de
gobierno, los buenos y malos gobiernos, etc. El gobernante es tratado como sujeto activo de la relación,
mientras que el gobernado es el sujeto pasivo.
“El descubrimiento de la otra cara de la Luna” se presenta en la época moderna con la doctrina de los derechos
naturales del individuo, que son anteriores a la formación de cualquier sociedad política. Así, la sociedad
política es entendida como un acuerdo voluntario de los individuos que deciden vivir en sociedad e instituir un
gobierno. En cambio, desde un punto de vista aristotélico, el Estado es parte de la naturaleza, por lo tanto no es
instituido por los hombres sino inherente a ellos. En las declaraciones de los derechos norteamericanas y
francesas, el principio de que el gobierno es para los individuos y no al revés ha influido en la reflexión acerca
del Estado. Asimismo, el proceso de cambio, considerado negativo por Aristóteles, adquiere una connotación
positiva por los movimientos revolucionarios, que lo ven como el inicio de un nuevo orden.
2) El nombre y la cosa
Origen del nombre
La palabra “Estado” se difundió con El Príncipe de Maquiavelo, palabra que sustituyó paulatinamente a los
términos que en la antigüedad designaban a la máxima organización de un grupo de individuos sobre un
territorio en virtud de un poder de mando: “civitas”, que traducía el griego “polis”, y “res pública”, que designaba
al conjunto de instituciones políticas en Roma. Pero aún autores como Bodino o Hobbes usarían estos términos
antiguos en sus obras en vez de la palabra “Estado”. Pero la palabra “civitas” no se ajustaba a la realidad, por
ser contingente a otra realidad histórica, por lo que en Europa el término “Estado” comenzó a masificarse,
principalmente desde las pequeñas repúblicas italianas que buscaban un nuevo rótulo a su condición política.
Argumentos a favor de la discontinuidad
La nueva palabra debe utilizarse debido a que el ordenamiento del Estado moderno es demasiado diferente a la
de los ordenamientos anteriores, por lo que es mejor utilizar “Estado” sólo para referirse a estos Estados
nacidos de la crisis de la sociedad medieval.
La pregunta es: ¿Existió antes alguna sociedad política que pueda llamarse “Estado” antes de los Estados
modernos? Esta pregunta suscita el problema del origen del Estado. Los que dicen que el Estado surgió en una
época reciente se basa en el proceso de concentración del poder de mandar en un territorio determinado
gracias a la monopolización de servicios tales como la producción de derecho mediante la ley, y el aparato
coactivo para la aplicación del mismo, así como el cobro de tributos. Así, en una concepción weberiana, el
Estado moderno es definido como un órgano que debe preocuparse de la prestación de servicios públicos y del
monopolio legítimo de la fuerza. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta depende mucho de los puntos de
vista y las comparaciones que se hagan entre las instituciones modernas y las antiguas.
Argumentos a favor de la continuidad
Para la defender la continuidad se puede argumentar con las instituciones, magistraturas y formas de gobierno
que han llegado hasta nuestros días, así como de los estudios políticos llevado a cabo, por ejemplo, por
Aristóteles, similares a los actuales.
Pero la respuesta a esta pregunta también depende del concepto con el que se entienda a la palabra “Estado”.
De esta forma, si alguien entiende al “Estado” como un Estado moderno, obviamente que antes no existían
Estados, al igual que el concepto de continuidad, que puede definirse según múltiples criterios47. Entonces, en
el fondo definir si la palabra “Estado” sólo se debe aplicar a los actuales Estados modernos o también a las
formas políticas antiguas es un tema que se ha de analizar según distintos prismas. Sin embargo, también se
puede argumentar la permanente idea, tanto en la antigüedad como en el medioevo de las ideas de regnum e
imperium, un poder autorizado para ejercer en última instancia la fuerza con el fin de mantener la paz y el
ejercicio de la justicia, dos funciones que pueden ser realizadas sólo por quien tenga un poder coactivo. En fin,
a través del debate acerca del fundamento del poder, que hace nacer la idea del contrato social, hace que se
argumente a favor de la discontinuidad del estado; sin embargo, estas tesis de la continuidad del Estado han
vuelto a tomar fuerza del momento que explican la función mediadora de los grandes conflictos sociales de
todos los tiempos, incluso de los Estados contemporáneos.
¿Cuándo nació el Estado?
Una tesis afirma que el Estado, como organización política y social, nace de la disolución de la comunidad
primitiva basada en vínculos de parentesco y derivada de la unión de muchos grupos familiares por razones de
supervivencia interna (sustentación) y externa (defensa), de una época de primitivismo salvaje a una de
civilización (Ferguson). Por otra parte, historiadores contemporáneos afirman que el Estado nace junto con la
época moderna. Como sea, ambas posturas reconocen que en la forma de vida anterior al Estado es una
antítesis a la sociedad civil. Vico sostiene que antes del Estado hay un estado ferino, y el Estado surge cuando
los jefes de familia se unen para dar forma a una república aristocrática. Para Engels el Estado nace como un
instrumento para la dominación de la clase gobernante, así como también como la disolución de una sociedad
basada en relaciones familiares. Para Engels, en la comunidad primitiva rige la propiedad colectiva; sin
embargo, con el establecimiento de la propiedad privada nace la división del trabajo, y la división de la sociedad
en clases, una de las cuales domina a la otra con el poder político, el Estado. El problema que surge con estos
planteamientos es si las sociedades primitivas conocen (o conocieron) se pueden considerar sociedades sin
Estado, o contra el Estado, debate que depende del sentido con el que se entienda a la palabra “Estado”, así
como el concepto de “política”, tan ambiguo como el de “Estado”, si bien tiene una extensión conceptual mayor;
además, para hacer este análisis es importante tomar en cuenta las semejanzas y diferencias de cada orden
social.
3) El Estado y el poder
Teorías del poder
A pesar de las diferencias semánticas entre los conceptos “Estado” y “política”, lo que ambos tienen en común
es la referencia al fenómeno del poder. Las palabras que indican diferentes formas de poder (aristocracia,
democracia, monarquía, oligarquía, burocracia, fisiocracia, etc.) provienen del griego. No hay teoría política que
no parte con una definición del poder. Generalmente el Estado es definido como el portador del poder supremo,
y su análisis se resuelve en el estudio de las distintas potestades que le competen al soberano. Asimismo, la
teoría del Estado se enlaza con la teoría de los tres poderes, y sus relaciones entre sí.
En la filosofía política el problema del poder ha sido presentado bajo tres aspectos, que constituyen sendas
teorías fundamentales del poder:
- Sustancialista: Básicamente, lo que afirma es que el poder consiste en la producción de los efectos deseados,
y se expresa en tres formas: poder físico (militar), poder psicológico (órdenes respaldadas por amenazas),
económico (recompensas, persuasión y disuasión). Exponentes de esto son Hobbes y Russell, entre otros.
- Subjetivista: es la capacidad del sujeto de obtener ciertos efectos, por lo que se dice que el soberano tiene el
poder de hacer leyes y así influir en la conducta de los súbditos. Así se determina el derecho subjetivo. Su
principal exponente es Locke.
- Relacional: El poder se define como una relación entre dos sujetos en el que uno obliga a otro a hacer algo
que de otra manera no haría. Su principal exponente es Dahl.
Las formas de poder y el poder político
Debemos distinguir el poder político de las otras formas de poder. A través del tiempo ha habido muchas
tipologías, una de las cuales es la aristotélica que distingue tres formas de poder:
- El del padre sobre el hijo: el poder es ejercido en interés de los hijos.
- El del amo sobre el esclavo: el poder es ejercido en interés del amo
- El del gobernante sobre los gobernados: el poder es ejercido en interés de ambos.
Esta tipología ha servido para establecer dos formas corruptas de gobierno: el gobierno paternalista, que trata a
sus súbditos como a hijos, y el gobierno despótico, que trata a sus súbditos como esclavos. Esta partición, junto
con el gobierno civil, ha sido un tema recurrente de la teoría política moderna, que busca diferenciar las dos
primeras formas de poder en relación a la tercera. Así, lo que diferencia al poder civil de los otros dos poderes
es que está basado en un consenso manifiesto y tácito de quienes son sus destinatarios, a diferencia del
paterno que está basado en su derecho por la procreación, y el paternal que castiga con la esclavitud a quien
ha hecho un delito grave.
Existe otra tipología del poder, originada durante la Edad Media, que se basa en la disputa de poder entre el
Estado y la Iglesia. Los defensores del poder temporal atribuyen al Estado la facultad de ejercer el derecho y el
poder de un modo exclusivo en un determinado territorio, mientras q la Iglesia debe velar por la educación
moral y la enseñanza de la religión verdadera. Así, es el poder político el que detenta “el monopolio de la
fuerza”, por ponerlo en términos weberianos. Sin embargo, para definir el poder político el mero uso de la fuerza
no es suficiente, si bien es una condición necesaria. También se necesita la exclusividad de este derecho, ya
que es soberano sólo aquel que tenga el derecho exclusivo de ejercer la fuerza sobre un determinado territorio
en forma absoluta (Bodino). Hobbes continúa con este concepto de Estado como “la exclusividad del uso de la
fuerza”, mientras que Hegel ve como aquél ente en el que los hombres “se unen para la defensa común de la
propiedad”.
Las tres formas de poder
Se han distinguido tres clases de poderes:
- Poder económico: Los que poseen ciertos bienes (principalmente los medios de producción) inducen a los que
no los poseen a adoptar ciertas conductas, que consiste en la realización de un trabajo útil. Divide a la sociedad
entre ricos y pobres.
- Poder ideológico: Los que poseen ciertos conocimientos, doctrinas, códigos de conducta, etc., inducen a los
miembros a realizar conductas determinadas (especialmente en regímenes ideológicos). Divide a la sociedad
entre sabios e ignorantes
- Poder político: Es el poder que está en posibilidad de recurrir en última instancia a la fuerza (porque detenta el
monopolio). De esta manera quien lo detenta consigue los efectos deseados en los demás. Divide a la sociedad
en fuertes y débiles.
Las tres formas de poder tienen en común que dividen a la sociedad entre superiores e inferiores. Pero el poder
político es considerado el poder supremo, ya que el poder coactivo es aquel que necesita la sociedad para
defenderse de ataques externos o prevenir disgregaciones internas.
Marx otorga gran importancia a esta tricotomía, ya que la base real (estructura) para él se define por el sistema
económico, mientras que en la superestructura se encuentran los sistemas ideológico y jurídico-político.
Tradición que con ciertas variantes es continuada por Gramsci. Y esto lo diferencia de la teoría tradicional, que
distingue al poder ideológico (o espiritual) del poder temporal, que está conformado con el control tanto
económico como político.
La primacía de la política
La primacía del poder político, en relación a los otros dos poderes, es lo que distingue al pensamiento político
moderno desde Maquiavelo hasta Hegel. Así, la doctrina de la razón de Estado está vinculada a la idea de la
primacía de la política, y esto explica el por qué esta doctrina nace y se desarrolla al lado de la teoría del Estado
moderno. Una de las formas en manifestarse esta primacía es la independencia (o superioridad) del juicio
político frente al juicio moral54, así como una razón de Estado diferente de la razón de los individuos. La
doctrina contraria es la de la religión predominante, que propone la subordinación de la acción política a las
leyes de la moral.
4) El fundamento del poder
El problema de la legitimidad
El problema de la justificación del poder nace de la pregunta: ¿Es suficiente la fuerza para hacerlo aceptar por
aquellas personas sobre las cuales se ejerce, para persuadir a sus destinatarios a obedecerlo? A esta pregunta
se le pueden dar dos respuestas, según lo que el poder es de hecho o sobre lo que deba ser. La filosofía
política clásica se ha inclinado a negar que un poder únicamente fuerte, independiente del hecho de que sea
capaz de durar, pueda ser justificado. De aquí la distinción ideológica entre poder legítimo y poder ilegítimo con
el argumento ritual de: ¿cómo podemos distinguir al poder político de una banda de ladrones? Esto ha dado
origen a la formulación de principios de legitimidad, que otorguen una razón en referencia al gobernante y al
gobernado.
Los diversos principios de la legitimidad
A lo largo de la historia se han planteado al menos seis principios de legitimidad, basados en parejas
dicotómicas en base a los principios de la Voluntad, la Naturaleza y la Historia. La Voluntad contiene los
siguientes principios:
- Los gobernantes reciben su poder de la voluntad de Dios.
- Los gobernantes reciben su poder de la voluntad del pueblo.
En contraposición a esto, los principios de la Naturaleza son los siguientes:
- La naturaleza, como fuerza originaria, crea una relación entre gobernantes y gobernados, por la diferente
naturaleza de los seres humanos (Aristóteles)
- La naturaleza desprendida de la razón justifica al soberano en la medida que éste identifique y aplique las
leyes naturales que son las leyes de la razón (iusnaturalistas modernos)
Finalmente, los principios derivados de la Historia son los siguientes:
- Un apelo al pasado; así, los gobernantes se legitiman según la fuerza de la tradición. Este principio justifica el
poder constituido.
- Un apelo al futuro; así, los gobernantes (revolucionarios) se legitiman debido a que justifican su ruptura por el
pasado como una nueva etapa en el devenir histórico. Sirve para justificar el poder por constituirse, y está muy
relacionado con los movimientos revolucionarios.
El problema de la legitimidad está vinculado a la obligación política, ya que la obediencia sólo se le debe al
poder legítimamente constituido.
Legitimidad y efectividad
En resumen, según Bobbio, esto es lo que dice el Kelsen sexy.
Con las teorías positivistas se abre paso la tesis de que sólo el poder efectivo es legítimo; dicha efectividad
consiste básicamente en la capacidad del gobernante para poner en práctica un ordenamiento coercitivo
basado en leyes. Entonces, la legitimidad está condicionada a la eficacia, y en caso de ineficacia se recomienda
su remplazo por un ordenamiento alternativo que sea eficaz.
Por otra parte, Weber ha descrito las formas históricas de poder legítimo una vez definido el poder legítimo
como algo diferente de la mera fuerza. Estos tres tipos puros de poder legítimo son los siguientes:
- Poder tradicional: el motivo de la obediencia es la creencia en la sacralización de la persona del soberano, la
que deriva de la creencia en que como siempre ha sido así no hay motivo para cambiarlo
- Poder legal-racional: el motivo de la obediencia deriva de la creencia en la racionalidad del comportamiento
conforme a las leyes que instituyen una relación impersonal entre gobernante y gobernado.
- Poder carismático: el motivo de la obediencia deriva de la creencia en características extraordinarias del líder.
Obviamente en la vida real estas tres formas de poder se presentan mezcladas entre sí, siempre una con mayor
predominancia que la otra.
5) Estado y Derecho
Los elementos constitutivos del Estado
La doctrina clásica del Estado se ha ocupado del problema de los límites del poder, que generalmente es
planteado dentro de las relaciones entre el derecho y el poder (o Estado)
En general una definición común es “El estado es un ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce
el poder soberano en un territorio determinado al que están subordinados necesariamente los sujetos que
pertenecen a él”. Para Kelsen61 el poder soberano se vuelve el poder de crear y aplicar el derecho sobre un
territorio y hace un pueblo, derivado de la validez de la NFH y ocupando la fuerza en última instancia. Con esta
terminología kelsenlandiATRIANA62 el Estado en cuanto ordenamiento coactivo es una técnica de organización
social, o un conjunto de medios para lograr un objetivo. Desde un punto de vista formal e instrumental la
condición necesaria y suficiente para que exista un Estado es
Que en un territorio determinado haya un poder capaz de tomar decisiones y emitir los mandatos
correspondientes obligatorios para todos los que habitan en ese territorio, y obedecidos efectivamente por la
gran mayoría de los destinatarios en la mayor parte de los casos en los que se requiere la obediencia,
cualquiera que sean las decisiones
Pero el poder estatal tiene límites, y Kelsen los reconoce en los límites de validez temporal de la norma y la
validez material de la misma63, que básicamente consiste en que hay cosas que no pueden ser ordenadas
(como que las vacas vuelen) y además que las reglas no pueden violar los preceptos de la Constitución.
El gobierno de las leyes
Desde la antigüedad, el problema de la relación entre el derecho y el poder fue planteado en la pregunta “¿Es
mejor el gobierno de las leyes o el gobierno de los hombres?
Platón se inclina por el gobierno de las leyes, Aristóteles plantea que lo mejor es ser gobernado por el mejor
hombre o las mejores leyes, pero a favor de las leyes argumenta que las leyes no tienen pasiones humanas. En
la tradición jurídica inglesa el principio de subordinación del rey a la ley (rule of law) es el fundamento del
Estado de derecho entendido como el Estado cuyos poderes son ejercidos en el ámbito de leyes
prestablecidas.
Se presenta el problema ¿de dónde provienen las leyes que debe obedecer el gobernante? Las respuestas que
se han dado son dos, a saber: por encima de los gobernantes hay otras leyes, leyes naturales, o las leyes cuya
fuerza obligatoria proviene del estar arraigadas en la tradición (idea del Gran Legislador).
Los límites internos
La idea del gobierno de las leyes como superior al gobierno de los hombres parece contraponerse al principio
de que el príncipe es legislador absoluto, pero esto no es así, ya que si bien según ese principio el príncipe no
se rige por sus propias leyes, si lo hace en relación a las leyes naturales y divinas. Así, el príncipe que viola las
leyes naturales y divinas es un tirano, y el que viola las normas fundamentales es un usurpador. Otra cosa que
diferencia al rey de un tirano es que el poder del rey no debe invadir la esfera del derecho privado, salvo en
casos de necesidad. Los defensores de la monarquía constitucional, el poder debe estar limitado por la
existencia de centros poder legítimos que puedan deliberar en determinadas materias propias del Estado. Así,
la presencia de cuerpos intermedios permite distinguir entre una monarquía y un despotismo.
Otra teoría es la de la separación de los poderes del Estado, fundamentalmente en ejecutivo, legislativo y
judicial, lo que no quiere decir que estos tres poderes funcionen independientemente uno del otro, sino que
quien posea uno de estos poderes no debe poseer las facultades de otro.
La última lucha por la limitación del poder político es la que se combatió en los derechos fundamentales del
hombre y del ciudadano, derechos que, en términos de Kelsen, constituyen el límite a la validez material del
Estado. El Estado limitado por excelencia es el Estado liberal, que respeta los derechos de libertad.
Se le llama “Constitucionalismo” a la teoría y la práctica de los límites del poder, de esta forma, sólo
encuentra su plena expresión en las constituciones que establecen límites tanto formales como
materiales la poder político, representados por la barrera que los derechos fundamentales reconocidos
y protegidos elevan contra el intento y presunción del detentador del poder soberano de someter a
reglamentación cualquier acción que los individuos o grupos intenten emprender66.
Los límites externos
Se refieren a los límites que tiene un Estado en relación a otros estados. Pueden derivarse del ius gentium o de
acuerdos recíprocos, como los tratados internacionales. Se da una relación entre los límites internos y los
externos en el sentido de que cuando un Estado es más fuerte y por lo tanto con menores límites en el interior,
es más fuerte y con menor límite en el exterior; así, mientras más cohesionado mantenga el Estado a sus
súbditos, mayor será su independencia frente a otros Estados. Un ejemplo de ello es la formación del Estado
moderno, que surgió de la fusión de diferentes poderes difusos de la sociedad medieval, y así logró
contraponerse al poder del Imperio y de la Iglesia. Además con esta formación de los Estados modernos renace
el derecho internacional, para regular sus relaciones. Asimismo, ante la disolución del Imperio se da en paralelo
un proceso de unificación de pequeños Estados, para dar paso a Estados confederados mayores, lo que
significa el reforzamiento del primero sobre los segundos; de esta forma, los estados confederados ganan
fuerza en el exterior, pero pierden independencia interna. Únicamente a través de la unión de pequeños
estados puede la república volverse una forma de gobierno para un Estado extenso (como EE.UU.).La
formación de estados independientes y nacionales es un proceso continuo de descomposición y recomposición.
La descomposición tiende a relajar los límites externos, mientras que la recomposición tiende a reforzar los
límites internos.
Capítulo III: Estado, Poder y Conflicto (continuación)
6) Las formas de gobierno
Tipologías clásicas
Hay una palabra en griego que es más precisa, pero en el texto de Bobbio aparece escrita en caracteres
griegos y desconozco dichos caracteres, porque el término “democracia” en sí Aristóteles lo utiliza para definir a
la forma corrupta de la democracia acá citada (PRT la llamó “oclocracia” en clases).
Las tipologías clásicas de las formas de gobierno son tres:
- La de Aristóteles: El estagirita69 clasifica a las formas de gobierno según el número de gobernantes:
monarquía (uno), aristocracia (pocos), democracia (muchos), con sus correspondientes formas corruptas:
tiranía, oligarquía y democracia respectivamente. - La de Maquiavelo: Reduce las formas de gobierno a dos, en
monarquía y república, agrupando en esta última tanto a la aristocracia como a la democracia.
- La de Montesquieu: reconoce tres formas: monarquía, república, despotismo. La distinción entre el despotismo
y la monarquía es que el primero es el gobierno de uno “sin leyes ni frenos”. Además, hay principios inherentes
a estas formas de gobierno: honor en las monarquías, virtud en las repúblicas, miedo en el despotismo. En
relación a esta clasificación, Hegel ocupa estas tres formas de gobierno para plantear una tesis histórica lineal
de la evolución política de la humanidad: primero hubo despotismos, luego las repúblicas (griegas y romanas),
para llegar a las monarquías modernas.
Una distinción diferente hace Kelsen. El propone que la forma de determinar las formas de gobierno no ha de
basarse en un criterio numérico como el de Aristóteles, sino en uno que vea cómo se crea el ordenamiento:
desde arriba (cuando los destinatarios de las normas no participan en la creación de las mismas) o desde abajo
(cuando si participan),
- Sistemas con baja diferenciación de los roles y baja autonomía de los subsistemas. Ejemplo: sociedades
primitivas.
- Sistemas con baja diferenciación de los roles y alta autonomía de los subsistemas. Ejemplo: sociedad feudal.
- Sistemas con alta diferenciación de los roles y baja autonomía de los subsistemas. Ejemplo: monarquías
modernas.
- Sistemas con alta diferenciación de roles y alta autonomía de los subsistemas. Ejemplo: estados democráticos
contemporáneos.
El gobierno mixto
Para esta teoría, la mejor forma de gobierno es la que resulta de una combinación de las tres (o dos,
dependiendo de la tipología) formas de gobierno puras. El primer ejemplo de ellos, resaltado por Aristóteles, es
el gobierno de Esparta, que en sus órganos políticos combinaba monarquía, aristocracia y democracia. Pero el
principal paradigma clásico es el de la república romana, en donde los cónsules representaban el principio
monárquico, el senado el principio aristocrático y los comicios del pueblo el principio democrático. En la época
moderna el término “gobierno mixto” se utiliza para alabar a toda forma de gobierno que desee ser alabada,
como el sistema inglés, las repúblicas italianas, etc., para constituirlas como una forma ideal de gobierno.
Los teóricos del absolutismo, como Hobbes y Bodino, critican esta teoría porque dicen que la distribución de los
poderes soberanos lleva a la inestabilidad de la sociedad. Montesquieu, en su idealización de la monarquía
inglesa, también sostiene en el fondo una doctrina de gobierno mixto. Hegel, y Schmitt también reconocen en
los sistemas políticos contemporáneos (a su época) formas de gobierno mixto. Finalmente, Mosca sostiene que
los mejores regímenes en la historia han sido los de gobierno mixto, donde no sólo hay una combinación de
distintos principios, sino que además se hallan separados el poder laico del religioso, y el poder económico del
político.
7) Las formas de Estado
Formas históricas
Para diferenciar al Estado existen dos criterios principales: el histórico y el referente a la expansión del Estado
con respecto a la sociedad. El primer criterio comprende la siguiente secuencia:
- Estado feudal: caracterizado por el ejercicio acumulativo de diversas funciones directivas de parte de las
mismas personas, y por la disgregación del poder central en pequeños núcleos sociales.
- Estado estamental: organización política donde se han venido formando órganos colegiados (estamentos),
que reúnen a individuos de la misma posición social, con determinados derechos y privilegios que hacen valer
frente a los que tienen el poder político, mediante parlamentos o asambleas. Ejemplos: el parlamento inglés
(dos asambleas), los Estados Generales franceses (tres cuerpos estamentales diferentes: nobleza, clero y
estado llano)
- Estado absoluto: caracterizado por una progresiva concentración y especialización de las funciones
gubernamentales, así como una centralización del poder sobre un determinado territorio, en las manos del
Soberano, que puede delegar algunas funciones a los funcionarios, pero siempre conservando él el poder
absoluto. Es por ello que se eliminan o se desautorizan toda clase de autoridad inferior, pasando a depender o
siendo toleradas sólo por el poder central.
El estado representativo.
Esta es la cuarta fase de la transformación del Estado (las tres descritas en el tópico anterior también eran
fases de evolución), originada mediante distintos procesos históricos en Inglaterra y EE.UU. El inicio de esta
clase de Estado se origina en un compromiso entre el poder del príncipe cuyo principio de legitimidad es la
tradición, y el poder del pueblo (entendiéndose por “pueblo” a la burguesía). Ahora la representación es de
individuos, no de grupos como en los Estados anteriores, y a estos individuos se les reconocen derechos
políticos. En el Estado representativo está el descubrimiento y afirmación de los derechos naturales del
individuo, que todos tienen por naturaleza y por ley, y que precisamente por esto es que todo individuo puede
hacerlos valer contra el Estado, recurriendo incluso a la resistencia y desobediencia civil si el Estado no respeta
estos derechos.
Algunos de estos principios son: el individuo es primero que el Estado; el individuo no es para el Estado sino
que al revés; los individuos se representan individualmente, no por grupos de interés; la igualdad natural de los
hombres.
Sin embargo, estos principios de la democracia representativa no necesariamente en los Estados
representativos han sido reconocidos desde el principio. Es así como gradualmente se van ampliando los
derechos políticos, como el sufragio, que causó grandes cambios en el Estado representativo, ya que en los
sistemas políticos con sufragio universal se elige más bien a un partido que a una persona, transformándose
este Estado representativo en un Estado de partidos, el que los sujetos políticos relevantes ya no son los
individuos, sino los partidos políticos. Las decisiones allí se originan más por acuerdos entre grupos que
representan fuerzas sociales (sindicatos) y fuerzas políticas (partidos), más que en votaciones en asambleas
donde rige la mayoría, las que se hacen para cumplir con el principio constitucional de que los sujetos
políticamente relevantes son los individuos y no los grupos.
Para Bobbio, en una deliberación tomada por la mayoría lo que la mayoría gana la minoría pierde, mientras que
en una deliberación tomada por las partes todas ganan algo, sin embargo, la principal forma de dar estabilidad
a un Estado representativo es dándole a la minoría la posibilidad de convertirse en la mayoría. Los estados
Cabe destacar que todas las formas de gobierno, incluyendo regímenes despóticos y dictaduras, rinden
pleitesía a la democracia representativa, justificando su sistema como una etapa necesaria para volver a la
democracia.
Los Estados que no entran en la clasificación de Estados representativos (aunque apliquen mal los principios
del constitucionalismo) son los Estados socialistas, partiendo por la Unión Soviética. El sistema de gobierno es
básicamente una oligarquía que se va renovando por cooptación, siendo un Estado burocrático; sin embargo,
también hay que mencionar que la principal diferencia con las democracias representativas es que en éstas el
sistema es multipartidista y en los Estados socialistas hay un sistema monopartidista, si bien pueden
presentarse instituciones como el sufragio universal en ambos sistemas. Este sistema monopartidista
reintroduce el sistema monocrático de los gobiernos monárquicos, y constituye el verdadero caracterizador de
los Estados socialistas, en contraste con los Estados democráticos occidentales. Además, el principio de
legitimidad presente del gobierno es de quién interpreta mejor la doctrina marxista, pareciéndose mucho a la
legitimidad propia de las iglesias.
Es así como a los Estados socialistas se adscriben como Estados totalitarios, al igual que el fascismo, que se
caracterizan por la casi disolución del límite entre el Estado y la “Iglesia” (entiéndase como el aspecto espiritual
de las personas), y entre el Estado y la sociedad civil, lo que implica el control por parte del Estado de todo el
comportamiento humano. Al Estado soviético también se le ha interpretado como un despotismo oriental, como
lo entiende Montesquieu.
Estado y no-Estado
En el Estado totalitario toda la sociedad está resuelta en el Estado, en la organización del poder político (que
reúne a los poderes ideológico y económico). El Estado totalitario representa un caso límite frente al concepto
de no-Estado, tanto en su esfera religiosa como en la económica. En el Estado de Aristóteles, la actividad
económica no pertenece al Estado, así como la vida contemplativa. Hobbes subordina la religión al Estado,
pero no así la actividad económica. Hegel sostiene que en su Estado ético se dan las más altas expresiones del
espíritu. La presencia del no-Estado siempre se ha constituido como un límite a la expansión del Estado,
pudiendo constituir un criterio para la diferenciación de formas históricas del Estado, variando su concepción
según el escritor, y según el Estado.
Con el advenimiento del cristianismo, el no-Estado (Iglesia) se ve continuamente enfrentada al Estado,
proponiendo incluso su superioridad sobre éste, lo que causaría largas pugnas filosóficas y teológicas.
Cabe destacar que en una doctrina sobre la primacía del no-Estado, el Estado aplica sus potestades en pos de
una potencia aún superior, pasando a ser un Estado instrumental. De esta forma, en la sociedad feudal, poder
económico y poder político son inseparables, pero en la sociedad burguesa, el poder económico pretende
separarse del poder político, pretendiendo asimismo la superioridad del no-Estado con respecto al Estado. De
esta forma, el Estado se transforma en un instrumento al servicio de la clase económica dominante que asegura
el ejercicio de sus actividades, idea que es tomada por Marx para su teoría.
Estado máximo y Estado mínimo
Las relaciones entre Estado y no-Estado dependen del grado de expansión del primero hacia el segundo. Así,
tenemos un ejemplo de Estado máximo al Estado confesional, que pretende controlar la esfera religiosa, así
como a los Estados intervencionistas que controlan al poder económico. Cada uno de estos Estados controla a
uno de los no-Estados, pero deja al otro completamente libre (salvo los Estados totalitarios); además, ambos
coinciden con la figura del Estado eudemonológico propia del siglo XVIII, es decir, que propone como fin la
felicidad de sus súbditos, tanto en la vida terrenal como en la ultraterrenal (en los Estados confesionales).
En contraposición a esto está el Estado liberal, que se abstiene tanto de controlar a la esfera religiosa como a la
esfera económica. También es definido como un Estado de Derecho, no teniendo más fin que garantizar el libre
ejercicio de las otras dos esferas85. El Estado sólo se reserva el monopolio de la fuerza, para asegurar la
circulación libre de ideas, el final de las ortodoxias y la libre circulación de los bienes, y por ende el final de toda
forma de proteccionismo. Pero el Estado confesional reaparecería en una nueva forma, el Estado doctrinal,
tales como el fascismo o el marxismo, así como el Estado socialista sería una nueva forma de un Estado que
interviene en el área económica.
Existe una interpretación para juzgar las transformaciones que ha sufrido el Estado liberal, (liberla en lo interior,
proteccionista en lo exterior), en oposición a los que las defienden; así, para los críticos de izquierda, el “Estado
de justicia social”, que corrigió algunas deformaciones del Estado capitalista en beneficio de las clases menos
favorecidas, es sólo una manifestación más de capitalismo, que sirve para que el sistema capitalista continúe
prosperando en base a una mayor democratización de las estructuras de poder, ante lo que se oponen los
movimientos obreros; sin embargo, estas críticas no han mejorado la situación, sino que sólo han despertado
nostalgias y esperanzas neoliberales.
8) El fin del Estado.
La concepción positiva del Estado
El problema del fin del Estado ha sido un tema recurrente en la teoría política. Así, la teoría de Engels dice que
en algún momento el Estado tendrá un fin, y se producirá cuando las causas que lo hayan originado vengan a
menos. La crisis del Estado, por parte de los conservadores, se entiende como un Estado democrático que ya
no logra hacer frente a las demandas de la sociedad civil por él mismo; para los marxistas, crisis del Estado
capitalista que ya no logra dominar el poder de los grandes grupos de interés en competencia entre sí. Pero
este concepto de crisis no quiere decir el término del Estado, sino que se propone cambios en la forma del
Estado.
Existe una contraposición entre la concepción negativa y la positiva del Estado. La negativa tenderá a desear el
fin del Estado, mientras que la positiva no lo deseará, sino que deseará el desarrollo gradual de las instituciones
estatales hasta llegar a formar un Estado universal, utopía que tiene tantos adeptos como la que se refiere al fin
del Estado.
La concepción positiva del Estado va desde Aristóteles “el Estado hace posible una vida feliz” hasta los
contractualistas, para los que el Estado es el resultado de la superación del hombre de su [terrible] estado de
naturaleza, y fuera de él se desatan las pasiones perversas de los hombres, y sólo dentro del Estado el hombre
puede vivir como ser racional. Con esta concepción positiva del Estado hay una concepción negativa del no-
Estado, en dos versiones: la del Estado ferino de Lucrecio y Vico, en donde el estado salvaje y anárquico se
extiende a los pueblos primitivos, y la versión hobbesiana, como una guerra de todos contra todos. Para la
primera versión, la primera fase es superable, mientras par ala segunda es una condición en la que el hombre
puede recaer, como en una guerra civil.
Las discusiones sobre la óptima república son concepciones positivas del Estado, porque parten de la base de
que hay Estados imperfectos que se pueden perfeccionar. Caso límite de esto es la idealización de un tipo de
república.
El Estado como mal necesario
Esta es una concepción negativa débil del Estado. A su vez, esta concepción se ha presentado de dos formas,
según si se ha juzgado de la primacía del no-Estado-Iglesia o del no-Estado-sociedad civil.
Para la primera, el Estado es necesario para evitar que la gente caiga en el pecado y pueda acercarse a una
vida conforme a la religión. Para ello el Estado recurre al miedo. Por otra parte, tenemos una concepción
realista (Maquiavelo) en la que se muestra la “faz demoníaca” del poder. Pero estas concepciones negativas no
implican el fin del Estado, sino que lo admiten como un mal necesario, del que la Iglesia se sirve para llevar a
cabo sus buenos fines, por muy imperfecto que sea este instrumento.
En cuanto a la sociedad civil, el Estado como un mal necesario implica que debe existir como un Estado
mínimo, haciendo sólo lo que la actividad económica no puede hacer, postura del pensamiento liberal.
Una variante de esta teoría propone que este Estado mínimo se restringe a ser un coordinador supremo
de los grupos supremos, económicos y culturales, pero no de dominio.
El Estado como mal no necesario
Esta es la una concepción negativa fuerte del Estado, y es en estas teorías en donde se plantea la posibilidad
del fin del Estado. El fin del Estado, para estas teorías, implica el nacimiento de una sociedad que puede
sobrevivir y prosperar sin la existencia de un aparato coercitivo.
La teoría más conocida que sostiene la posibilidad y advenimiento de una sociedad sin Estado es la marxista
(Engels específicamente), que postula básicamente que el Estado, que nació por consecuencia de la división
del trabajo, con el objeto de permitir el dominio de la clase dominante, al momento de que el proletariado
conquiste el poder (dictadura del proletariado) se acabe la división de la sociedad en clases, el Estado
desaparecerá, al no ser ya necesario.
Pero no sólo existe esta teoría, sino que existen al menos tres más:
- Una, propia de muchas sectas heréticas cristianas, que postula una sociedad sin Estado en la que se vuelve al
Evangelio, y en el que los hombres viven en un estado de no violencia y fraternidad universal, rechazando las
características coercitivas propias del Estado, como el monopolio de la fuerza y las leyes.
- Por otro lado, existe una concepción teocrática del fin del Estado, en el cual en una sociedad industrial
protagonizada por científicos y productores, no se necesitará más del poder coercitivo del Estado. Esta idea
influyó en la concepción marxista del fin del Estado.
- Por último, nos encontramos con el anarquismo. El ideal es que el hombre se libera de toda forma de
autoridad religiosa, política y económica, y del Estado como máxima forma de opresión del hombre por el
hombre. Así, en la sociedad sin Estado ni leyes el hombre vive basado en la cooperación entre los individuos
asociados, libres e iguales entre sí. Esta posición constituye el ideal de una sociedad sin opresores ni
oprimidos, y se opone completamente a la concepción del Estado fuerte para domar a la “bestia salvaje” del
hombre.
También podría gustarte
- Resumen Estado Gobierno y Sociedad - BobbioDocumento25 páginasResumen Estado Gobierno y Sociedad - Bobbiobrunodpalomba75% (32)
- Memorial de Actos Conclusivos-SobreseimientoDocumento3 páginasMemorial de Actos Conclusivos-SobreseimientoAndrea Barrios83% (24)
- Hall, P Taylor, R. La Ciencia Política y Los Tres Nuevos InstitucinalismosDocumento20 páginasHall, P Taylor, R. La Ciencia Política y Los Tres Nuevos InstitucinalismosLu Villanueva100% (5)
- Resumen Ranciere DesacuerdoDocumento27 páginasResumen Ranciere Desacuerdojuliasou94% (18)
- Resumen La Formación Del Poder Político en México Arnaldo CordovaDocumento4 páginasResumen La Formación Del Poder Político en México Arnaldo CordovaDiana Salazar100% (1)
- Maurice Duverger (Resumen)Documento5 páginasMaurice Duverger (Resumen)Francisco Alberto Díaz Aguilar100% (1)
- Los Diez Textos Básicos de La Ciencia Política - ResumenDocumento4 páginasLos Diez Textos Básicos de La Ciencia Política - ResumenLuis Fá75% (4)
- El Poder y Los Sistemas Políticos. Luis Bouza-BreyDocumento14 páginasEl Poder y Los Sistemas Políticos. Luis Bouza-BreyJésuve Jésuve60% (5)
- Resumen INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS ELECTORALES EN LA VIDA POLÍTICA Por Maurice DuvergerDocumento7 páginasResumen INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS ELECTORALES EN LA VIDA POLÍTICA Por Maurice DuvergerCarolina Ramírez100% (2)
- Cuadro Comparativo Hobbes, Locke y Rousseau PDFDocumento2 páginasCuadro Comparativo Hobbes, Locke y Rousseau PDFJovi Griego65% (23)
- Resumen - Gianfranco Pasquino (1995) "Manual de Ciencia Política", Pp. 15-38Documento3 páginasResumen - Gianfranco Pasquino (1995) "Manual de Ciencia Política", Pp. 15-38ReySalmon100% (18)
- Anexo #24 - Argumentos Jurídicos Por Presunta Responsabilidad Administrativa Funcional Sujeta A La Potestad Sancionadora de La ContraloríaDocumento3 páginasAnexo #24 - Argumentos Jurídicos Por Presunta Responsabilidad Administrativa Funcional Sujeta A La Potestad Sancionadora de La ContraloríaLuis García de la CruzAún no hay calificaciones
- Las Formas de Gobierno y HobbesDocumento5 páginasLas Formas de Gobierno y HobbesDiego Romero0% (2)
- Resumen Mesas SeparadasDocumento2 páginasResumen Mesas SeparadasConstanza Villarroel100% (15)
- Resumen Estado Gobierno y Sociedad BobbioDocumento15 páginasResumen Estado Gobierno y Sociedad BobbioMarco Sequeiros Sayre100% (2)
- Teoría Sobre El Origen de Los Partidos PolíticosDocumento2 páginasTeoría Sobre El Origen de Los Partidos PolíticosCiencia Politica Uahc100% (1)
- Capítulo 1. Viejo y y Nuevo InstitucionalismoDocumento4 páginasCapítulo 1. Viejo y y Nuevo InstitucionalismoBenSandoval_8675% (4)
- David Easton Analisis Sistemico de La Politica ResumenDocumento4 páginasDavid Easton Analisis Sistemico de La Politica Resumenmauricio quinterosAún no hay calificaciones
- Resumen El Politico y Cientifico de Max WeberDocumento8 páginasResumen El Politico y Cientifico de Max WeberPablo Andrés Siegel Ignatiew100% (2)
- Reseña de Estructuras de División, Sistemas de Partidos y Alineamientos ElectoralesDocumento3 páginasReseña de Estructuras de División, Sistemas de Partidos y Alineamientos ElectoralesVoluntariado Ambiental Bogotá100% (1)
- Estado EsclavistaDocumento5 páginasEstado EsclavistaLeonel Porras100% (4)
- TeorÍa Pura Del Derecho, Kelsen, HansDocumento2 páginasTeorÍa Pura Del Derecho, Kelsen, HansJorge Mata Aguilar100% (7)
- Capitulo 3 HeldDocumento7 páginasCapitulo 3 HeldAnonymous 5LEGISEwAún no hay calificaciones
- Schmitter Que Es y Que No Es Democracia PDFDocumento14 páginasSchmitter Que Es y Que No Es Democracia PDFjorge100% (2)
- El Constitucionalismo UniversalDocumento48 páginasEl Constitucionalismo UniversalMarcos PolosAún no hay calificaciones
- Almirón Prujel, María Elodia - La Acción de Habeas Data Como Garantía ConstitucionalDocumento6 páginasAlmirón Prujel, María Elodia - La Acción de Habeas Data Como Garantía ConstitucionalRené OrtizAún no hay calificaciones
- REGIMEN FISCAL DEL CONDOMINIODel CondominioDocumento5 páginasREGIMEN FISCAL DEL CONDOMINIODel Condominioerickghq100% (1)
- Bobbio Capitulo 4Documento4 páginasBobbio Capitulo 4Claudia Mercado CerroniAún no hay calificaciones
- Estado, Gobierno y SociedadDocumento7 páginasEstado, Gobierno y SociedadWalter Rios Guzman100% (1)
- Estado, Gobierno y SociedadDocumento8 páginasEstado, Gobierno y SociedadIvan100% (1)
- Resumen Sobre Estado, Gobierno y Sociedad - BobbioDocumento29 páginasResumen Sobre Estado, Gobierno y Sociedad - BobbioIgnacio Horminoguez100% (1)
- Resumen Estado Gobierno y SociedadDocumento25 páginasResumen Estado Gobierno y SociedadArchie DelagarzaAún no hay calificaciones
- Resumen Sartori - Elementos de Teoria Politica Cap. 1Documento3 páginasResumen Sartori - Elementos de Teoria Politica Cap. 1georgeAún no hay calificaciones
- La Ciencia de Salir Del Paso - Charles LindblomDocumento7 páginasLa Ciencia de Salir Del Paso - Charles LindblomfacendinieugeAún no hay calificaciones
- Resumen, Estado Gobierno y SociedadDocumento10 páginasResumen, Estado Gobierno y SociedadHumberto Mauricio Calderón AngioneAún no hay calificaciones
- Glaser - La Teoría NormativaDocumento19 páginasGlaser - La Teoría NormativaSusana Gonzalez100% (3)
- 3 - HOLLOWAY - Fundamentos Teóricos para Una Crítica Marxista de La Administración Pública - John HollowayDocumento4 páginas3 - HOLLOWAY - Fundamentos Teóricos para Una Crítica Marxista de La Administración Pública - John HollowayNaìr SantanaAún no hay calificaciones
- Resumen Estudio de La Administración - Wilson WoodrowDocumento5 páginasResumen Estudio de La Administración - Wilson WoodrowNatalyBulejeAún no hay calificaciones
- Mapa Nudos de La AdmonDocumento1 páginaMapa Nudos de La AdmonJayme Castellanos RamirezAún no hay calificaciones
- Resumen de Política Como Profesión de Max WeberDocumento3 páginasResumen de Política Como Profesión de Max WebergabrielAún no hay calificaciones
- Proposiciones JurídicasDocumento7 páginasProposiciones JurídicasLuz Etelvina Elera AlvaradoAún no hay calificaciones
- Resumen: Nicos Poulantzas - Poder Político y Clases Sociales en El Estado CapitalistaDocumento12 páginasResumen: Nicos Poulantzas - Poder Político y Clases Sociales en El Estado CapitalistaCarlos Quinodoz-Pinat93% (15)
- Estado Gobierno Sociedad Norberto BobbioDocumento17 páginasEstado Gobierno Sociedad Norberto BobbiomarcelablancolaraAún no hay calificaciones
- Estado ConfederadoDocumento2 páginasEstado ConfederadoPaul Kirchen83% (6)
- Las Elecciones en El Estado ModernoDocumento7 páginasLas Elecciones en El Estado ModernoBetty SantiagoAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Hobbes y MaquiaveloDocumento2 páginasCuadro Comparativo Hobbes y MaquiaveloMemo De Alva63% (8)
- Aguilar Villanueva-Problemas Publicos y Agenda de GobiernoDocumento9 páginasAguilar Villanueva-Problemas Publicos y Agenda de Gobiernopar498777% (13)
- Resumen Capítulos 1-3 Poliarquía DahlDocumento8 páginasResumen Capítulos 1-3 Poliarquía DahlLoren Rodríguez100% (2)
- Capítulo I El Instrumento LingüísticoDocumento11 páginasCapítulo I El Instrumento LingüísticoLeonardo Arellano Sanchez50% (2)
- Tarea Habermas - Tres Modelos de DemocraciaDocumento5 páginasTarea Habermas - Tres Modelos de DemocraciaMaikol ChochoAún no hay calificaciones
- Ensayo de Democracia en Toeria PoliticaDocumento4 páginasEnsayo de Democracia en Toeria PoliticaCristian Oyuela75% (4)
- Problemas de La Sociología JurídicaDocumento2 páginasProblemas de La Sociología JurídicaCunsaro Estudiantes100% (2)
- Poulantzas Poder Político y Clases Sociales en El Estado Capitalista, Resumen.Documento2 páginasPoulantzas Poder Político y Clases Sociales en El Estado Capitalista, Resumen.Mar CkmAún no hay calificaciones
- Tema II Relaciones de La Sociología Jurídica Con Otras Ciencias SocialesDocumento6 páginasTema II Relaciones de La Sociología Jurídica Con Otras Ciencias Socialessolterito1188100% (1)
- Resumen, Robert A.Dahl - Diez Textos Básicos Capítulo 3Documento3 páginasResumen, Robert A.Dahl - Diez Textos Básicos Capítulo 3Hernández Javiera67% (3)
- Estado Poder y GobiernoDocumento14 páginasEstado Poder y GobiernoveronicaariashAún no hay calificaciones
- III. Estado, Poder y GobiernoDocumento12 páginasIII. Estado, Poder y GobiernoXimena OlveraAún no hay calificaciones
- Resumen Estado Gobierno y Sociedad-1Documento20 páginasResumen Estado Gobierno y Sociedad-1Nathaly JasminAún no hay calificaciones
- BOBBIO: "Estado, Gobierno y Sociedad"Documento15 páginasBOBBIO: "Estado, Gobierno y Sociedad"Willy BallenaAún no hay calificaciones
- Bobbio Noberto.Documento7 páginasBobbio Noberto.Citlally ChavezAún no hay calificaciones
- III Estado, Poder y Gobierno (Bobbio) Resumen CipolDocumento4 páginasIII Estado, Poder y Gobierno (Bobbio) Resumen CipolMatias IslaAún no hay calificaciones
- ARNO Actividad1Documento11 páginasARNO Actividad1sharikikilitoAún no hay calificaciones
- BodinoDocumento3 páginasBodinoMaría Araceli Pérez FloresAún no hay calificaciones
- Distintos Enfoques Sobre El Estado Por BobbioDocumento3 páginasDistintos Enfoques Sobre El Estado Por BobbiodanielbrunosonoraAún no hay calificaciones
- La Ética en El DerechoDocumento6 páginasLa Ética en El DerechoCamilo Aguiar0% (1)
- Posconflicto en GuatemalaDocumento13 páginasPosconflicto en GuatemalaCamilo AguiarAún no hay calificaciones
- El Klan de HitlerDocumento7 páginasEl Klan de HitlerCamilo AguiarAún no hay calificaciones
- Escuela Positiva y Enrico Ferri 1Documento6 páginasEscuela Positiva y Enrico Ferri 1Camilo AguiarAún no hay calificaciones
- Escuela Positiva y Enrico Ferri 1Documento6 páginasEscuela Positiva y Enrico Ferri 1Camilo AguiarAún no hay calificaciones
- Tesis Urbe OtraDocumento50 páginasTesis Urbe OtraMARIANGELLY GUILLENAún no hay calificaciones
- Finalidad de La Pensión de AlimentosDocumento2 páginasFinalidad de La Pensión de Alimentosanderson delgado artega100% (1)
- Indique La Estructura Del Código de ComercioDocumento2 páginasIndique La Estructura Del Código de ComercioEnrique Quiñonez100% (1)
- Apelacion Tribunal RegistralDocumento3 páginasApelacion Tribunal RegistralLuis Junta DiezAún no hay calificaciones
- El Código de Hammurabi Es Uno de Los Primeros Intentos Legislativos Del Ser Humano y Que Contiene Los Primeros Conjuntos de Leyes Que Trataban Regular Las Conductas de La Vida CotidianaDocumento2 páginasEl Código de Hammurabi Es Uno de Los Primeros Intentos Legislativos Del Ser Humano y Que Contiene Los Primeros Conjuntos de Leyes Que Trataban Regular Las Conductas de La Vida CotidianaMarco Mendez AguilarAún no hay calificaciones
- Princpios Del Proceso CivilDocumento3 páginasPrincpios Del Proceso CivilKarly Loo SotoAún no hay calificaciones
- Media Pdfs EH2022!02!05-E2bqgVHvb81VDocumento32 páginasMedia Pdfs EH2022!02!05-E2bqgVHvb81VJose MendezAún no hay calificaciones
- Dda PrecarioDocumento4 páginasDda PrecarioMiguel Àngel Quintero LòpezAún no hay calificaciones
- Proyecto de Intervención InstitucionalDocumento13 páginasProyecto de Intervención InstitucionalPabloAún no hay calificaciones
- Ejecucion Tasacion y RemateDocumento29 páginasEjecucion Tasacion y RematePepito Grillo Periche0% (1)
- Glorsario Legal IDocumento20 páginasGlorsario Legal Iaribal6222100% (1)
- Nota Informativa Tramite Consulta Publica Previa Ley Igualdad Trans PDFDocumento5 páginasNota Informativa Tramite Consulta Publica Previa Ley Igualdad Trans PDFMaldita.esAún no hay calificaciones
- Investigación Sobre La OTIDocumento2 páginasInvestigación Sobre La OTIjmendozaAún no hay calificaciones
- Derecho Internacional Humanitario Yderechos HumanosDocumento2 páginasDerecho Internacional Humanitario Yderechos HumanosVerónica Patricia Cayón ReyesAún no hay calificaciones
- Sentencia No. 909-15-EP-20Documento5 páginasSentencia No. 909-15-EP-20gabandpaulaAún no hay calificaciones
- Decreto Numero 40-94 Ley Organica Del Ministerio PublicoDocumento42 páginasDecreto Numero 40-94 Ley Organica Del Ministerio PublicoMarvin JimenezAún no hay calificaciones
- Goc 2020 81Documento20 páginasGoc 2020 81Héctor HernándezAún no hay calificaciones
- Abssuelve Demanda de Indemnizacion Carlos ZevallosDocumento54 páginasAbssuelve Demanda de Indemnizacion Carlos ZevallosWilbert Navarro GutierrezAún no hay calificaciones
- Expropiación y Tercería Código Procesal Civil PerúDocumento17 páginasExpropiación y Tercería Código Procesal Civil Perúestefani vara carhuamaca100% (1)
- Spsu-862 Ejercicio U001Documento4 páginasSpsu-862 Ejercicio U001jefferson royAún no hay calificaciones
- Abuso de Confianza PDFDocumento1 páginaAbuso de Confianza PDFlinoAún no hay calificaciones
- Recurso de Hecho TrabajoDocumento30 páginasRecurso de Hecho TrabajoJesus GuzmanAún no hay calificaciones
- Banco de Preguntas Liderazgo Militar Cam 2020Documento21 páginasBanco de Preguntas Liderazgo Militar Cam 2020Lizbeth LoyolaAún no hay calificaciones
- Derechos Políticos, Electorales y Partidos Políticos. - Federico Diz.Documento21 páginasDerechos Políticos, Electorales y Partidos Políticos. - Federico Diz.HermioneAún no hay calificaciones
- Encuesta de Diagnósticos o Saberes PreviosDocumento8 páginasEncuesta de Diagnósticos o Saberes Previoswilly100% (1)
- 961B3Documento10 páginas961B3Enrique GarciaAún no hay calificaciones