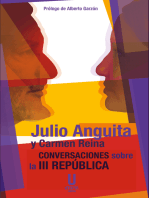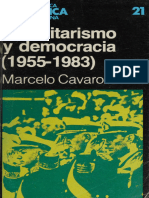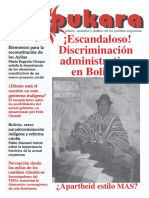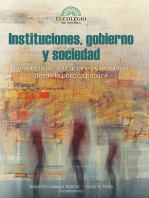Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Alberto Rodolfo Lettieri Resumen
Alberto Rodolfo Lettieri Resumen
Cargado por
Lourdes IannuzziDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Alberto Rodolfo Lettieri Resumen
Alberto Rodolfo Lettieri Resumen
Cargado por
Lourdes IannuzziCopyright:
Formatos disponibles
Alberto Rodolfo Lettieri (1994)
FORMACIÓN Y DISCIPLINAMIENTO DE LA OPINIÓN PÚBLICA EN LOS
INICIOS DEL SISTEMA POLÍTICO MODERNO. Argentina 1862-1868.
En los años posteriores a Caseros, la vida pública bonaerense experimentó un agudo
proceso de transformación. La proliferación de nuevos ámbitos de sociabilidad permitió
conformar un Espacio Público Ampliado, en cuyo seno se generó una nueva fuente de
legitimación para la acción política: la Opinión Publica. Proceso que implicó, asimismo,
una revalorización del poder de la palabra política a orillas del Plata, la cual adquiere un
carácter de fuerza decisiva. Esa mancomunión entre opinión pública y palabra política
entrará en crisis, paradójicamente, al momento de alcanzar su mayor gloria, esto es, la
victoria sobre la Confederación. El acuerdo interprovincial si bien admite el liderazgo
bonaerense, demanda como contrapartida un reconocimiento de la autoridad de los
caudillos federales, en abierta oposición a los reclamos de una opinión pública porteña
que exige aniquilar a los vencidos.
¿Cómo delinear un consenso entre los nuevos poderes nacionales y la opinión pública,
favoreciendo así una legitimación en la acción del sistema político? A través de la
elaboración histórica de un conjunto de operaciones discursivas y extradiscursivas por
parte de los poderes públicos y los ámbitos formadores de opinión, integrando un
proceso poco explorado de depuración y disciplinamiento de la opinión pública.
1. La relación Opinión Pública- Sistema Político en el debate institucional
El acceso de Mitre a su rol de Encargado del Ejecutivo nacional le exigirá afrontar a una
Opinión Pública cuyas exigencias de exterminación del adversario federal como
condición previa a la instalación de un nuevo orden político escasamente sintonizan con
la necesidad de preservar el modesto acuerdo interprovincial alcanzado. Por este motivo
no resulta sorprendente que en su mensaje inaugural de las sesiones del nuevo Congreso
Nacional en 1862, intente despojar a esa Opinión pública de su componente
profundamente activo. Según el modelo propuesto por Mitre, el vínculo entre Opinión
Pública -limitada a un carácter de tribunal civil- y sistema político, al cual ha de proveer
su “base inconmovible”, deberá identificarse con el acto electoral. Dentro de este
esquema, los partidos desempeñan una función clave: la de mediar entre sociedad civil y
poder político. Rápidamente la construcción propuesta se hará trizas, bastará que el
oficialismo intente impulsar la federalización porteña, para que tanto su sustento
partidario -el Partido de la Libertad- se desmembre en dos facciones antagónicas, cuanto
que la Opinión Pública sumerja a la ciudad en un virtual estado deliberativo. Por ese
motivo, el mitrismo deberá reformular inmediatamente su esquema original,
reconociendo explícitamente la necesidad de consultar a la Opinión Pública como
condición previa para la toma de una decisión definitiva.
La propuesta de Valentín Alsina incluye un reconocimiento de la Opinión Pública en
tanto “manifestación de la voluntad popular”, restringiendo así la significación del acto
electoral a un mecanismo limitado únicamente a garantizar la rotación de empleos. Su
tesis permite adjudicar un rol definido al legislador: el de intérprete y formador de la
Opinión Pública. Si ella se impone será, sobre todo, debido a la imposibilidad de ignorar
el protagonismo de esta, reconociendo explícitamente la necesidad de un
consentimiento civil en el manejo de los negocios públicos. Sin embargo, el cómo, es
decir, como implementar esa participación en su formación, es una pregunta que Alsina
no intenta responder. Ese interrogante será el punto de partida para una decidida
ofensiva que el Senado impulsará sobre la Opinión Pública, intentando avasallar su
autonomía y propiciando drásticos cambios en su contenido y competencias.
2. Las ofensivas sobre la Opinión Pública
La ofensiva del Senado Nacional se descargará sobre una Opinión Pública que presenta
un amplio grado de autonomía en su formación. La confirmación de su voluntad por
incidir activamente en los juicios de la Opinión Pública no fue bien recibida en los
medios. Los primeros intentos de los senadores por alcanzar un rol protagónico en la
formación de la Opinión Pública, como la redacción de sueltos conteniendo leyes
sancionadas y la publicación de un periódico propio, fracasaron. Ante el escaso rédito
obtenido, la certeza de que sólo a través de la prensa sería posible establecer un contacto
adecuado entre legisladores y Opinión Pública traía a la palestra la necesidad de
controlar la difusión del discurso propio, ante la manifiesta desconfianza inspirada por
los editores.
El debate sobre la libertad de imprenta de 1864
Los inicios de 1864 encuentran al Estado Nacional en una decisiva ofensiva sobre los
últimos reductos federales del Interior. Sin embargo, ante las características
vergonzantes de la ejecución del líder alzado, el Chacho Peñaloza, y, sobre todo, de la
reacción negativa recogida en el Interior e incluso dentro de la prensa porteña, Mitre
concluirá en la necesidad de establecer un pacto electoral con el alsinismo a in de
asegurar su respaldo local, pacto denominado la transacción. Esta negociación habrá de
provocar tanto un debilitamiento de los vínculos facciosos como la profusión de críticas
adversas de los medios gráficos. Este debilitamiento de solidaridades facciosas y un
tensionamiento de las relaciones entre poderes provinciales y prensa serán las
condiciones en las que un hecho aparentemente trivial logre desencadenar un conflicto
de extrema gravedad entre dos ámbitos que se reclaman como formadores de la Opinión
Pública: el Senado Nacional y los medios escritos [Ver, debate Calvette sobre los límites
a la libertad de expresión]. Más que un conflicto faccioso, el debate del ’64 se revelará
sobre todo como un conflicto entre ámbitos formadores. Progresivamente, los medios
irán profundizando aún más sus caracteres facciosos, su acercamiento con los actores
políticos más relevantes, no sólo a fin de viabilizar su financiamiento, sino sobre todo
para obtener protección para su continuidad.
La subordinación de la Opinión Pública al ritmo del estado de sitio
Al año siguiente, con motivo de la incorporación argentina a la Triple Alianza, tanto la
prensa como otro de los ámbitos formadores característicos de la Opinión Pública, la
movilización popular, recibirán golpes decisivos. En efecto, la rigurosa aplicación del
articulado del Estado de sitio, suspendiendo el derecho de reunión, hará el resto,
admitiendo únicamente el poco efectivo mecanismo de la petición colectiva. Los medios
gráficos recibirán el inicio del conflicto desgranándose en dos grupos aparentemente
irreconciliables: los “proaliancistas” y los despectivamente denominados
“paraguayistas” u opositores al establecimiento de una alianza con el “imperio
esclavócrata”. “Causa nacional” que ahora se erige como criterio excluyente dentro del
nuevo estatuto que la prensa se impone. A esta altura de los hechos, la libertad de prensa
es imposible, y se concluirá por desgarrar el endeble frente interno opositor a la guerra.
3. ¿Una nueva Opinión Pública?
Las ofensivas de los poderes públicos consiguieron instalar en el seno de esa Opinión
Pública relativamente autónoma de los inicios, formada en la libre competencia de
persuasores, un elemento coercitivo, la presión oficial, profundizando los caracteres
facciosos de su naturaleza. Su contracara será la reticencia a una participación más
activa. La mutilación de una expresión característica de la Opinión Pública -la
movilización popular- y el alineamiento de los medios gráficos detrás de las políticas
oficiales durante el conflicto paraguayo, han ido trazando distancias decisivas entre
ámbitos formadores y público, concebido este último como un espectador circunstancial
con capacidad predominantemente aclaratoria. La instalación de juicios en el público
pasará a ocupar -cada vez más- el lugar del debate público. ¿Es posible sostener, a fines
del período la existencia de una Opinión pública políticamente significativa?
Efectivamente; con un contenido mucho más restringido, es la que incluye a aquellos
grupos que cuentan dentro de la sociedad, actores políticos y económicos destacados,
editores de periódicos, líderes de colectividades y asociaciones, etcétera. Esta
modificación en el contenido de la Opinión Pública requerirá de la imposición de dos
“falacias sectoriales”: la periodística y la institucional. La falacia periodística postulará
una identidad entre prensa y Opinión Pública, reclamando para sí el carácter de tribunal
de la moral y verdadera representación del pueblo, en desmedro de las competencias
legales de las instituciones públicas. La falacia institucional, por su parte, cuestionará
esa identidad, sosteniendo al mismo tiempo la suya propia. Como correlato de esta
pretensión el Congreso Nacional desconocerá aquella tesis sobre representación política
propuesta por V. Alsina en los albores del período.
A pesar de su lógica conflictual las falacias periodística e institucional confluyen en
legitimar la acción de minorías capaces de reformular el derecho y las normas de la
moralidad política.
4. Conclusiones
La construcción de un consenso entre los nuevos poderes nacionales y la Opinión
Pública porteña durante el período 1862-1868 demandó un progresivo disciplinamiento
del criterio público y la depuración de sus ámbitos formadores, limitados finalmente a
aquellos que se subordinasen voluntariamente a las condiciones del nuevo juego
político. Incapaz de construir un consenso en condiciones de libre competencia de
persuasores, la restricción de garantías que acompaño a la incorporación a la Triple
Alianza habrá de simplificar decisivamente la definición, favoreciendo un avance
decidido del poder político sobre la sociedad civil. Las nuevas condiciones para el
intercambio político permitirán asestar un golpe de gracia sobre el ejercicio del disenso,
al estimular la consagración de dos movimientos convergentes: a) el disciplinamiento de
la prensa porteña; y b) la reformulación de la significación social y política de los
contenidos de la Opinión Pública efectivamente relevante, asimilada progresivamente
con las estrechas minorías capacitadas para liderar redes de opinión.
[Lettieri Alberto, “Formación y disciplinamiento de la opinión pública en los inicios del
sistema político moderno. Argentina 1862-1868”, en Entrepasados, Nº 6, 1994, pp. 33-
48]
También podría gustarte
- Conflictos Institucionales Durante El Primer Gobierno Radical. 1916-1922. Ana María MustapicDocumento25 páginasConflictos Institucionales Durante El Primer Gobierno Radical. 1916-1922. Ana María MustapicMaria del Alba70% (10)
- Resumen - Julián Casanova (1991) "La Historia Social y Los Historiadores ¿Cenicienta o Príncesa?"Documento13 páginasResumen - Julián Casanova (1991) "La Historia Social y Los Historiadores ¿Cenicienta o Príncesa?"ReySalmon100% (5)
- Cavarozzi Autoritarismo y Democracia PDFDocumento95 páginasCavarozzi Autoritarismo y Democracia PDFEva Ferrari78% (9)
- Resumen - Joseph Strauss (1989) "Tres Olas de La Modernidad"Documento3 páginasResumen - Joseph Strauss (1989) "Tres Olas de La Modernidad"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Resumen - Michel de Certeau (2002) "La Operación Historiográfica"Documento6 páginasResumen - Michel de Certeau (2002) "La Operación Historiográfica"ReySalmon93% (14)
- Resumen - Pierre Bourdieu (1987) "Campo Intelectual y Proyecto Creador"Documento3 páginasResumen - Pierre Bourdieu (1987) "Campo Intelectual y Proyecto Creador"ReySalmon88% (8)
- Resumen - Martin Carnoy (1990) "El Estado y La Teoría Dependiente"Documento4 páginasResumen - Martin Carnoy (1990) "El Estado y La Teoría Dependiente"ReySalmon50% (2)
- Resumen - Laura Malosetti Costa (2005) "Buenos Aires 1871: Imagen de La Fiebre Civilizada"Documento2 páginasResumen - Laura Malosetti Costa (2005) "Buenos Aires 1871: Imagen de La Fiebre Civilizada"ReySalmon100% (3)
- Grupos de Discusión. de La Investigación Social A La Investigación Reflexiva - Bernardo RussiDocumento42 páginasGrupos de Discusión. de La Investigación Social A La Investigación Reflexiva - Bernardo RussiJESSICA DOMINGUEZ100% (1)
- HABERMAS. Facticidad y Validez. Capítulo 7. Política Deliberativa, Un Concepto Procedimental de Democracia.Documento2 páginasHABERMAS. Facticidad y Validez. Capítulo 7. Política Deliberativa, Un Concepto Procedimental de Democracia.Alonso Farías Zamora100% (4)
- Lippmann Liberty and NewsDocumento20 páginasLippmann Liberty and NewsrrodborAún no hay calificaciones
- El Conflicto Del Canal de Beagle Argentina - ChileDocumento201 páginasEl Conflicto Del Canal de Beagle Argentina - ChilefedeAún no hay calificaciones
- Opinión Pública García MorenoDocumento3 páginasOpinión Pública García MorenoLaimbAún no hay calificaciones
- Capobianco, La Prensa Rosarina en La Emergencia Del PeronismoDocumento17 páginasCapobianco, La Prensa Rosarina en La Emergencia Del PeronismoladalaikaAún no hay calificaciones
- Resumen - Goldman Noemí - Pasino Alejandra (2008)Documento2 páginasResumen - Goldman Noemí - Pasino Alejandra (2008)ReySalmonAún no hay calificaciones
- Mustapic - Conflictos Institucionales Durante El Primer Gobierno RadicalDocumento25 páginasMustapic - Conflictos Institucionales Durante El Primer Gobierno RadicaldanielgregoriAún no hay calificaciones
- El Derecho Positivo Como Causa Del Desorden SocialDocumento15 páginasEl Derecho Positivo Como Causa Del Desorden SocialFlorencia FrattiniAún no hay calificaciones
- Esfera Pública Comunicativa y Opinión Pública en ColombiaDocumento8 páginasEsfera Pública Comunicativa y Opinión Pública en Colombiaana oviedoAún no hay calificaciones
- 5ElFrenteNacional y La Educación PDFDocumento16 páginas5ElFrenteNacional y La Educación PDFJose DarioAún no hay calificaciones
- La Comunicación Política Un Espacio de ConfrontaciónDocumento8 páginasLa Comunicación Política Un Espacio de ConfrontaciónRicardo TesseroliAún no hay calificaciones
- Dialnet ElFrenteNacional 6799364Documento30 páginasDialnet ElFrenteNacional 6799364Madai UrteagaAún no hay calificaciones
- Botana El Orden Conservador. RESALTADODocumento19 páginasBotana El Orden Conservador. RESALTADOmilagrosfigueroa421Aún no hay calificaciones
- Cholvis LA CONSTITUCION DE 1949 REVISIONISMO HISTORICO CONSTITUCIONAL Y EL PROYECTONACIONALDocumento13 páginasCholvis LA CONSTITUCION DE 1949 REVISIONISMO HISTORICO CONSTITUCIONAL Y EL PROYECTONACIONALbar uwuAún no hay calificaciones
- Oscar LandiDocumento11 páginasOscar LandimarianasantangeloAún no hay calificaciones
- TESIS Darwin FrancoDocumento149 páginasTESIS Darwin FrancoDarwin FrancoAún no hay calificaciones
- Benetti Ciudadanía en Perspectiva Hca.Documento16 páginasBenetti Ciudadanía en Perspectiva Hca.isabel12121Aún no hay calificaciones
- La Patria Nueva de Leguía en La Prensa Limeña Durante El Centenario de La Independencia Del PerúDocumento24 páginasLa Patria Nueva de Leguía en La Prensa Limeña Durante El Centenario de La Independencia Del PerúCARLOS ANTONIO CABALLERO MONTEROAún no hay calificaciones
- Repensar La Expansiòn de La CiudadanìaDocumento16 páginasRepensar La Expansiòn de La CiudadanìaMarti BilbaoAún no hay calificaciones
- Cavarozzi Marcelo - Autoritarismo y Democracia (Ed. 1996)Documento41 páginasCavarozzi Marcelo - Autoritarismo y Democracia (Ed. 1996)joalovaisaAún no hay calificaciones
- Sistema Electoral, Pluralismo y Hegemonia en Río Negro (1987-2007)Documento25 páginasSistema Electoral, Pluralismo y Hegemonia en Río Negro (1987-2007)Hernán Manuel PoseAún no hay calificaciones
- 10 Valdivia Alcaldizacion de La Politica PDFDocumento21 páginas10 Valdivia Alcaldizacion de La Politica PDFCésar Vera EspinozaAún no hay calificaciones
- El Orden Conservador 1880-1916Documento13 páginasEl Orden Conservador 1880-1916jmusis2002Aún no hay calificaciones
- Jornadas Nacionales de Ética 2009 Multimedia y ConflictividadDocumento14 páginasJornadas Nacionales de Ética 2009 Multimedia y ConflictividadGustavoAún no hay calificaciones
- Mustapic, Ana MaríaDocumento32 páginasMustapic, Ana MaríaCaro ArzeAún no hay calificaciones
- Ficha Leer Hasta El 23Documento12 páginasFicha Leer Hasta El 23Johan Huaicho QuispeAún no hay calificaciones
- GUÍA 4 MustapicDocumento12 páginasGUÍA 4 MustapicKendra SuchyAún no hay calificaciones
- Texto Botana El Orden ConservadorDocumento20 páginasTexto Botana El Orden ConservadorMartin GeneroAún no hay calificaciones
- Ana María Mustapic. Conflictos Institucionales Durante El Primer Gobierno Radical, 1916-1922Documento25 páginasAna María Mustapic. Conflictos Institucionales Durante El Primer Gobierno Radical, 1916-1922GuidoAún no hay calificaciones
- Autoritarismo y Democracia (1955-1983)Documento148 páginasAutoritarismo y Democracia (1955-1983)Fernando Bravo100% (1)
- Mustapic U1Documento10 páginasMustapic U1Aldii FloresAún no hay calificaciones
- Cavarozzi Marcelo - Autoritarismo Y DemocraciaDocumento40 páginasCavarozzi Marcelo - Autoritarismo Y Democraciawisehad2112Aún no hay calificaciones
- Reseña BotanaDocumento3 páginasReseña BotanaMaximiliano Javier DesmarásAún no hay calificaciones
- Representaciones de Las Prácticas Electorales en El Gobierno de RosasDocumento4 páginasRepresentaciones de Las Prácticas Electorales en El Gobierno de Rosasdavser.dscAún no hay calificaciones
- Elementos para Una Filosofiía Del Derecho en ColombiaDocumento16 páginasElementos para Una Filosofiía Del Derecho en ColombiaGuillermo CortésAún no hay calificaciones
- La Evolucion Constitucional Del Perú ContemporaneoDocumento7 páginasLa Evolucion Constitucional Del Perú ContemporaneoCharmely Bocangel GonzalezAún no hay calificaciones
- Oscar Oszlak - Formación Histórica Del Estado Argentino: La Conquista Del OrdenDocumento27 páginasOscar Oszlak - Formación Histórica Del Estado Argentino: La Conquista Del OrdenMateo Nielsen Obieta100% (1)
- Castro Martín. Liberados de Su BastillaDocumento22 páginasCastro Martín. Liberados de Su Bastillacuraana5Aún no hay calificaciones
- Snyder: Ciudad Interrumpida. La Performance 'Los Encargados' de Santiago Sierra y Jorge GalindoDocumento17 páginasSnyder: Ciudad Interrumpida. La Performance 'Los Encargados' de Santiago Sierra y Jorge GalindoSantiago SierraAún no hay calificaciones
- Pukara 107Documento15 páginasPukara 107Pedro Portugal MollinedoAún no hay calificaciones
- ReseñaDocumento7 páginasReseñadiana rodriguezAún no hay calificaciones
- C49 Cholvis1Documento15 páginasC49 Cholvis1panchilopezmaidaAún no hay calificaciones
- El Ocaso de La República Oligárquica. Poder, Política Y Reforma ELECTORAL 1898-1912Documento6 páginasEl Ocaso de La República Oligárquica. Poder, Política Y Reforma ELECTORAL 1898-1912facundo dalessioAún no hay calificaciones
- 10 BrasilDocumento4 páginas10 BrasilValeria CornejoAún no hay calificaciones
- PHPA Oszlak Unidad 8Documento43 páginasPHPA Oszlak Unidad 8Fernandez LauraAún no hay calificaciones
- LETTIERIDocumento3 páginasLETTIERIlucas diazAún no hay calificaciones
- Pukara #18 PDFDocumento12 páginasPukara #18 PDFWilmer MachacaAún no hay calificaciones
- HERRERO, F. FEderales y Unitarios Convención de Sta. FeDocumento38 páginasHERRERO, F. FEderales y Unitarios Convención de Sta. FeFlorencia TejadaAún no hay calificaciones
- Poggi - Cap 6Documento10 páginasPoggi - Cap 6Mari ArtoisAún no hay calificaciones
- La Participación Política en La Argentina ContemporáneaDocumento6 páginasLa Participación Política en La Argentina ContemporáneaTadeoAún no hay calificaciones
- Anteproyecto de Tesis - Borrador - 2014-02Documento9 páginasAnteproyecto de Tesis - Borrador - 2014-02Christian FajardoAún no hay calificaciones
- Revolucion y GuerraDocumento28 páginasRevolucion y GuerraVanih22Aún no hay calificaciones
- Landa Arroyo - Del TGC Al TC El Caso PeruanoDocumento42 páginasLanda Arroyo - Del TGC Al TC El Caso PeruanoJOSIE BRIGITH TRELLES VARGASAún no hay calificaciones
- Liderazgo 2Documento7 páginasLiderazgo 2AlexKovachevichAún no hay calificaciones
- La república de las instituciones: Proyecto, desarrollo y crisis del régimen político liberal en la Argentina en tiempos de la organización nacional : 1852-1880De EverandLa república de las instituciones: Proyecto, desarrollo y crisis del régimen político liberal en la Argentina en tiempos de la organización nacional : 1852-1880Aún no hay calificaciones
- Instituciones,gobierno y sociedad: Perspectivas, aplicaciones y lecciones desde la política públicaDe EverandInstituciones,gobierno y sociedad: Perspectivas, aplicaciones y lecciones desde la política públicaAún no hay calificaciones
- Resumen - Roberto Benencia (2007) "La Inmigración Limítrofe"Documento4 páginasResumen - Roberto Benencia (2007) "La Inmigración Limítrofe"ReySalmon0% (1)
- Volver A Mirar. Gran Propiedad Y Pequeña Explotación en La Discusión Historiográfica Argentina de Los Últimos Veinte AñosDocumento3 páginasVolver A Mirar. Gran Propiedad Y Pequeña Explotación en La Discusión Historiográfica Argentina de Los Últimos Veinte AñosReySalmonAún no hay calificaciones
- Resumen - Ezequiel Adamovsky (2010) "¿Para Qué Estudiar La Revolución Rusa?"Documento3 páginasResumen - Ezequiel Adamovsky (2010) "¿Para Qué Estudiar La Revolución Rusa?"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Resumen - Ulrich Wengenroth (1993) "Historia Empresarial en Alemania"Documento2 páginasResumen - Ulrich Wengenroth (1993) "Historia Empresarial en Alemania"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Resumen - Adrián Zarrilli (2011) "Historia Ambiental: Nuevas Miradas y Perspectivas en La Historiografía Argentina"Documento4 páginasResumen - Adrián Zarrilli (2011) "Historia Ambiental: Nuevas Miradas y Perspectivas en La Historiografía Argentina"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Resumen - Enzo Traverso (2010) "Memoria, Olvido, Reconciliación: El Uso Público Del Pasado"Documento3 páginasResumen - Enzo Traverso (2010) "Memoria, Olvido, Reconciliación: El Uso Público Del Pasado"ReySalmon100% (1)
- Resumen - Juan Suriano (2006) "Los Dilemas Actuales de La Historia de Los Trabajadores"Documento4 páginasResumen - Juan Suriano (2006) "Los Dilemas Actuales de La Historia de Los Trabajadores"ReySalmon100% (1)
- Resumen - Tulio Halperin Donghi (2004) "El Resurgimiento de La Historia Política: Problemas y Perspectivas"Documento2 páginasResumen - Tulio Halperin Donghi (2004) "El Resurgimiento de La Historia Política: Problemas y Perspectivas"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Resumen - Susana Bandieri (2006) "La Patagonía: Mitos y Realidades de Un Espacios Social Heterogéneo"Documento3 páginasResumen - Susana Bandieri (2006) "La Patagonía: Mitos y Realidades de Un Espacios Social Heterogéneo"ReySalmon100% (2)
- Resumen - Robert Brenner (1988) "Estructura de Clases Agraria y Desarrollo Económico en La Europa Preindustrial"Documento6 páginasResumen - Robert Brenner (1988) "Estructura de Clases Agraria y Desarrollo Económico en La Europa Preindustrial"ReySalmon100% (3)
- Resumen - R. H. Hilton (1988) "Introducción"Documento3 páginasResumen - R. H. Hilton (1988) "Introducción"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Resumen - Julián Casanova (1989) "Presentación" (Harvey J. Kaye, Los Historiadores Marxistas Británicos)Documento1 páginaResumen - Julián Casanova (1989) "Presentación" (Harvey J. Kaye, Los Historiadores Marxistas Británicos)ReySalmonAún no hay calificaciones
- Resumen - Pierre Rosanvallon (2003) "Por Una Historia Conceptual de Lo Político" (Pp. 15-49)Documento2 páginasResumen - Pierre Rosanvallon (2003) "Por Una Historia Conceptual de Lo Político" (Pp. 15-49)ReySalmon80% (5)
- Resumen - Carlos H. Acuña (1995) "Introducción", en La Nueva Matriz Política Argentina"Documento2 páginasResumen - Carlos H. Acuña (1995) "Introducción", en La Nueva Matriz Política Argentina"ReySalmon100% (2)
- Resumen - Fernando Rocchi (2006) "Cronos, Hermes y Clío en El Olimpo Del Mundo Académico: Historia y Teoría Económica, 1960-2005"Documento4 páginasResumen - Fernando Rocchi (2006) "Cronos, Hermes y Clío en El Olimpo Del Mundo Académico: Historia y Teoría Económica, 1960-2005"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Resumen - Eugene Genovese (1971) "Esclavitud y Capitalismo"Documento10 páginasResumen - Eugene Genovese (1971) "Esclavitud y Capitalismo"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Resumen - Hernán Otero (2006) "Población y Economía en La Historiografía Argentina Del Período Estadístico: Personajes en Busca de Un Autor"Documento4 páginasResumen - Hernán Otero (2006) "Población y Economía en La Historiografía Argentina Del Período Estadístico: Personajes en Busca de Un Autor"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Resumen - Javier Sábada (2005) "¿El Fin de La Historia? La Crítica de La Modernidad Al Concepto de Historia Como Metarrelato"Documento2 páginasResumen - Javier Sábada (2005) "¿El Fin de La Historia? La Crítica de La Modernidad Al Concepto de Historia Como Metarrelato"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Resumen - Federico Lorenz (2013) "Como Los Griegos y Los Persas. Representaciones Del Enemigo Durante La Guerra de Malvinas"Documento2 páginasResumen - Federico Lorenz (2013) "Como Los Griegos y Los Persas. Representaciones Del Enemigo Durante La Guerra de Malvinas"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Resumen - Richard S. Tedlow (1993) "Historia de Empresas en Los Estados Unidos: Antecedentes y Direcciones Futuras"Documento2 páginasResumen - Richard S. Tedlow (1993) "Historia de Empresas en Los Estados Unidos: Antecedentes y Direcciones Futuras"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Resumen - María Inés Barbero (2006) "La Historia de Empresas en La Argentina: Trayectoria y Temas en Debate en Las Últimas Dos Décadas"Documento3 páginasResumen - María Inés Barbero (2006) "La Historia de Empresas en La Argentina: Trayectoria y Temas en Debate en Las Últimas Dos Décadas"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Resumen - Jorge Cernadas - Daniel Lvovich (2010) "Revisitas A La Pregunta: Historia, ¿Para Qué?"Documento2 páginasResumen - Jorge Cernadas - Daniel Lvovich (2010) "Revisitas A La Pregunta: Historia, ¿Para Qué?"ReySalmon100% (4)
- Resumen - José Luis Moreno (2006) "Población y Economía. La Familia en El Campo Historiográfico Argentino: Un Balance"Documento3 páginasResumen - José Luis Moreno (2006) "Población y Economía. La Familia en El Campo Historiográfico Argentino: Un Balance"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Resumen - Pierre Bourdieu (1999) (1977) "Sobre El Poder Simbólico"Documento3 páginasResumen - Pierre Bourdieu (1999) (1977) "Sobre El Poder Simbólico"ReySalmon100% (5)
- 3 Shumway LA HISTORIA DE LA ARGENTINA LA INVENCIÓN DE UNA IDEA PDFDocumento10 páginas3 Shumway LA HISTORIA DE LA ARGENTINA LA INVENCIÓN DE UNA IDEA PDFDaniel Blasco0% (1)
- Manual de Crisis MediáticasDocumento12 páginasManual de Crisis MediáticasMichy Del CidAún no hay calificaciones
- En Ensayo Daniel VegaDocumento3 páginasEn Ensayo Daniel VegaDaniel TorresAún no hay calificaciones
- Glosario de Relaciones PúblicasDocumento6 páginasGlosario de Relaciones PúblicasAE Comunicación e ImagenAún no hay calificaciones
- 06 Ernesto Carrillo y Manuel Tamayo PDFDocumento23 páginas06 Ernesto Carrillo y Manuel Tamayo PDFPablo Lopez FioritoAún no hay calificaciones
- Sarmiento. Obras Completas. Tomo VDocumento498 páginasSarmiento. Obras Completas. Tomo VObdulio Jacinto Varela100% (1)
- Daniel Morán y María I. Aguirre. Recreando El Movimiento Social en La Prensa de LimaDocumento6 páginasDaniel Morán y María I. Aguirre. Recreando El Movimiento Social en La Prensa de LimaDaniel MoránAún no hay calificaciones
- Jaime Estenssoro. La Temprana Valoración de La Revolución Bolchevique en Chile. 1918-1920Documento140 páginasJaime Estenssoro. La Temprana Valoración de La Revolución Bolchevique en Chile. 1918-1920Mario ArayaAún no hay calificaciones
- Actas de Eleccion Consejo Estudiantil 2021 2022primero InfDocumento4 páginasActas de Eleccion Consejo Estudiantil 2021 2022primero Infbyroncam79Aún no hay calificaciones
- Resumen Liberalismo Dieter LangewiescheDocumento6 páginasResumen Liberalismo Dieter LangewiescheEmma Lis GaratAún no hay calificaciones
- 2.1 NT 2 - Analisis de Estructura de Mercado CriminalDocumento20 páginas2.1 NT 2 - Analisis de Estructura de Mercado CriminalAntonella LorenzoAún no hay calificaciones
- La EncuestaDocumento34 páginasLa EncuestaJorge Alejandro Léon SanchezAún no hay calificaciones
- Guia Preguntas Opinion PublicaDocumento4 páginasGuia Preguntas Opinion Publicabianca barbatoAún no hay calificaciones
- El Papel de Los Medios de Comunicación Según NoamDocumento6 páginasEl Papel de Los Medios de Comunicación Según Noamw hAún no hay calificaciones
- Reseña. Evidencia, Argumentación y Persuasión en La Formulación de Políticas. Giandomenico Majone. FCE. 2005. Caps. IV - VII.Documento5 páginasReseña. Evidencia, Argumentación y Persuasión en La Formulación de Políticas. Giandomenico Majone. FCE. 2005. Caps. IV - VII.Juan Pablo Galindo SánchezAún no hay calificaciones
- Marcos Del DiscursoDocumento25 páginasMarcos Del DiscursoborisAún no hay calificaciones
- Documento de Trabajo No. 5-2005."SELECCIÓN DE TEXTOS SOBRE DISCRIMINACIÓN. ESTUDIO INTRODUCTORIO."Documento182 páginasDocumento de Trabajo No. 5-2005."SELECCIÓN DE TEXTOS SOBRE DISCRIMINACIÓN. ESTUDIO INTRODUCTORIO."CONAPREDAún no hay calificaciones
- Grupos de PresiónDocumento6 páginasGrupos de PresiónJunior García GarcíaAún no hay calificaciones
- Ejercicio Escrutinio Impresión2maDocumento32 páginasEjercicio Escrutinio Impresión2mafpachecov99Aún no hay calificaciones
- Exposicion Infografia Opinion PublicaDocumento2 páginasExposicion Infografia Opinion PublicaEstrella Castro100% (1)
- LA OPINIÓN PÚBLICA Como Condicion de La Unidad EstatalDocumento2 páginasLA OPINIÓN PÚBLICA Como Condicion de La Unidad EstatalJordan RiveraAún no hay calificaciones
- Tablas PCIDocumento4 páginasTablas PCIjuanAún no hay calificaciones
- Genaro Salinas Quiroga - Sociología PDFDocumento219 páginasGenaro Salinas Quiroga - Sociología PDFAnonymous HduLRc0GAKAún no hay calificaciones
- Polemica Sobre La Calidad de La Educacion SuperiorDocumento10 páginasPolemica Sobre La Calidad de La Educacion SuperiorMarty Hernandez RosalesAún no hay calificaciones
- Entrevista Mauricio RiverosDocumento3 páginasEntrevista Mauricio Riverosjodapura2Aún no hay calificaciones
- Crono 28 30Documento8 páginasCrono 28 30Henrry Rosas TorresAún no hay calificaciones