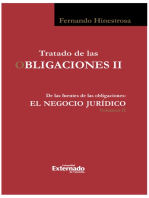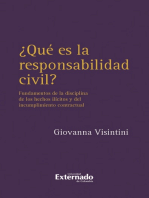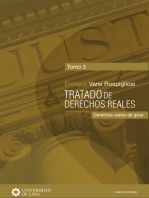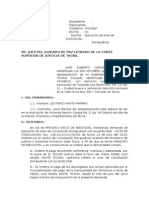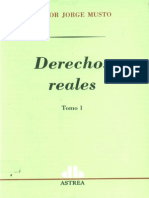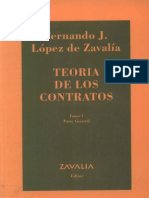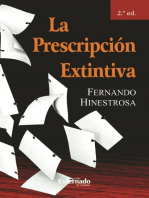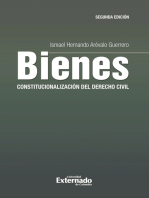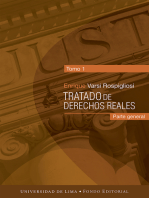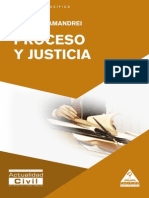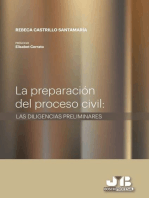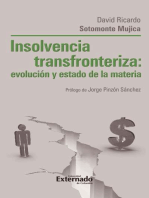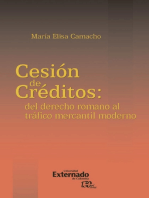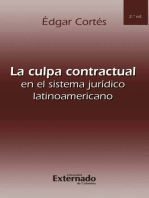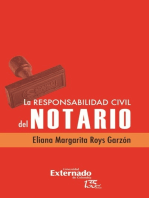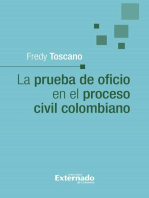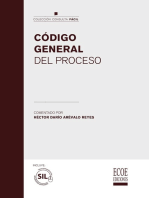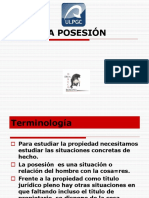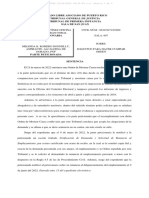Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Derecho Civil-Marcel Planiol y George Ripert
Cargado por
Cesar RosaDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Derecho Civil-Marcel Planiol y George Ripert
Cargado por
Cesar RosaCopyright:
Formatos disponibles
Biblioteca Jurdica Digital
Marcel Planiol - Georges Ripert
Derecho Civil
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO,
PERSONA, FAMILIA E INCAPAZ
PROLOGO
TTULO 1
GENERALIDADES
CAPTULO 1
DERECHO EN GENERAL
1.1.1 CONCEPTO
1.1.2 DERECHO POSITIVO Y DERECHO NATURAL
1.1.3 FUENTES DEL DERECHO
1.1.4 CODIFICACION
1.1.5 CLASIFICACION DEL DERECHO
1.1.5.1 Principales ramas
1.1.5.2 Ramas recientes
1.1.5.3 Derecho internacional
1.1.5.4 Historia y economa poltica
Tema 1
TTULO 2
TEORA GENERAL DE LAS LEYES
CAPTULO 1
DEFINICIN Y CARCTER
Definicin
Tema 1A
CAPTULO 2
DlVERSIDAD Y JERARQUA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (1 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
2.2.1 CONSTITUCIN
2.2.2 PODER REGLAMENTARIO
2.2.3 IRREGULARIDAD EN ACTOS LEGISLATIVOS
Tema 2
CAPTULO 3
PROMULGACIN Y PUBLICACIN
2.3.1 VOTO DE LEYES
2.3.2 PROMULGACIN DE LEYES
2.3.2.1 Decreto de promulgacin
2.3.2.2 Publicacin
Tema 3
CAPTULO 4
EXTENSIN TERRITORIAL DE APLICACIN
2.4.1 CONFLICTO ENTRE LEYES FRANCESAS Y EXTRANJERA
2.4.1.1 Historia
2.4.1.2 Siglo XVI
2.4.1.3 Sistema del Cdigo Civil
2.4.2 DISPOSICIONES POSITIVAS DE LA LEY
2.4.3 LAGUNAS DE LA LEY
2.4.3.1 Teoras modernas
2.4.4 UNIFICACION DEL DERECHO
Tema 4
CAPTULO 5
lNTERPRETACIN
2.5.1 DOCTRINAL
2.5.2 JUDICIAL
2.5.3 POR AUTORIDAD LEGISLATIVA
2.5.4 REGLAS
2.5.4.1 Ley con texto explcito
2.5.4.2 Ley con texto de sentido dudoso
2.5.4.3 Ley cuando no ha estatuido
2.5.4.4 Conflicto entre dos textos contrarios
2.5.4.5 Comentarios generales
Tema 5
CAPTULO 6
ABROGACIN
2.6.1 ABROGACIN2.6.2 DESUSO
Tema 6
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (2 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
CAPTULO 7
DURACIN DE APLICACIN
2.7.1 APLICACION DE LEY ENTRE PROMULGACION Y ABROGACION
2.7.2 APLICACION DE LEY A HECHOS ANTERIORES A PROMULGACION
2.7.2.1 Retroactividad
2.7.2.2 Leyes sin retroactividad
2.7.2.3 Excepciones a la no retroactividad
2.7.2.4 Cambios a la regla
2.7.3 APLICACION A HECHOS POSTERIORES A ABROGACION
2.7.3.1 Aplicacin en derecho pblico
2.7.3.2 Aplicacin en derecho privado
2.7.3.3 Mantenimiento excepcional de beneficio de ley abrogada
Tema 7
TTULO 3
TEORIA GENERAL DE LOS ACTOS
JURIDICOS
Doble sentido de la palabra acto
Importancia y definicin de los actos jurdicos
Reglas comunes a todos los actos jurdicos
Tema 8
CAPTULO 1
VOLUNTAD
3.1.1 VOLUNTADES CONCURRENTES EN EL ACTO
3.1.2 EFICACIA JURIDICA DE LA VOLUNTAD
3.1.2.1 Ausencia total de voluntad
3.1.2.2 Vicios de la voluntad
Tema 9
CAPTULO 2
FORMA
Distincin entre actos consensuales y actos solemnes
Oscilaciones histricas del formalismo
Carcter territorial de las leyes relativas a la forma de los actos jurdicos
Tema 10
CAPTULO 3
LIBERTAD
3.3.1 CONVENIOS CONTRARIOS A LAS LEYES DE ORDEN PBLICO
3.3.2 CONVENIOS CONTRARIOS A LAS BUENAS COSTUMBRES
Tema 11
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (3 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
CAPTULO 4
EFECTO
3.4.1 REPRESENTACIN EN LOS ACTOS JURDICOS
3.4.2 CAUSAHABIENTES DE LAS PARTES
Tema 12
CAPTULO 5
MODALIDADES
3.5.1 TRMINO Y CONDICIN
3.5.2 EFECTO DE MODALIDADES
3.5.2.1 Suspensivas
3.5.2.2 Extintivas
Tema 13
CAPITULO 6
NULIDADES
3.6.1 HISTORIA DE LA TEORA DE LAS NULIDADES
3.6.2 ACTOS NULOS DE DERECHO
3.6.3 ACTOS ANULABLES
3.6.4 ACTOS INEXISTENTES
Tema 14
TTULO 4
PERSONA
CAPTULO 1
PERSONALIDAD
4.1.1 CONCEPTO
4.1.2 PERSONALIDAD
4.1.3 FIN DE LA PERSONALIDAD
4.1.3.1 Muerte natural
4.1.3.2 Muerte civil
Tema 15
CAPTULO 2
NOMBRE
4.2.1 HISTORIA
4.2.2 NOMBRE PATRONMICO
4.2.2.1 Determinacin del nombre
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (4 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
4.2.2.2 Cambio de nombre
4.2.2.3 Nombre de la esposa despus de matrimonio
4.2.2.4 Carcter
4.2.3 NOMBRE DE PILA
4.2.4 APODO Y PSEUDONIMO
4.2.5 TITULOS DE NOBLEZA
4.2.6 PARTICULA
4.2.7 AUTORIDAD DE COSA JUZGADA EN MATERIA DE NOMBRE
Tema 16
CAPTULO 3
ESTADO
4.3.1 ESTADO CONSIDERADO EN S MISMO
4.3.2 DESDE EL PUNTO DE VISTA POLTICO
4.3.3 DE FAMILIA
4.3.4 FISICO INDIVIDUAL
4.3.5 CONSECUENCIAS
Tema 17
CAPTULO 4
ACCIONES DE ESTADO
4.4.1 POSESION DEL ESTADO
Tema 18
CAPITULO 15
ACTAS DE ESTADO CIVIL
4.5.1 NOCION
4.5.2 REGISTROS Y CERTIFICACIN DE ESTADO CIVIL
4.5.3 REDACCIN DE ACTAS
4.5.3.1 Reglas
4.5.3.2 Reglas especiales para actas de defuncin
Tema 19
CAPITULO 6
DOMICILIO
4.6.1 DEFINICIN
4.6.2 IMPORTANCIA
4.6.3 DETERMINACIN
4.6.3.1 Regla general
4.6.3.2 Por ley
4.6.4 CAMBIO
4.6.4.1 Adquisicin de un domicilio legal
4.6.4.2 Voluntario
4.6.5 CUESTIONES VARIAS
4.6.6 RESIDENCIA
Tema 20
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (5 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
CAPTULO 7
PERSONA - AUSENCIA
4.7.1 GENERALIDADES
4.7.2 PERiODOS DE AUSENCIA
Tema 21
TTULO 5
FAMILIA
SECCIN PRIMERA
GENERALIDADES
SECClN SEGUNDA
MATRlMONlO
CAPTULO 1
GENERALlDADES
Generalidades Definicin
a) FAMILIA
b) OBLlGACIN ALIMENTARIA PARIENTES Y AFINES SUJETOS
c) EJERCICIO DE LA ACCIN
5.1.1 MATRlMONlO
5.1.2 CONCUBlNATO
Tema 22
CAPTULO 2
CONDlClONES DE APTlTUD
5.2.1 lMPUBERTAD
5.2.2 LOCURA
5.2.3 lMPOTENClA
5.2.4 SEXO
Tema 23
CAPTULO 3
PROHlBlClONES
5.3.1 MATRlMONlO ANTERlOR NO DlSUELTO
5.3.2 PARENTESCO POR CONSANGUlNlDAD Y AFlNlDAD
5.3.3 PLAZO DE VlUDEZ
Tema 24
CAPTULO 4
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (6 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
CONSENTlMlENTO DE LOS PADRES
5.4.1 NOClONES HlSTRlCAS
5.4.2 PERSONAS CUYO CONSENTlMlENTOS REQUERlDO.
MATRlMONlO DE UN HlJO LEGTlMO. CONSENTlMlENTO DE LOS PADRES
5.4.3 ASCENDlENTES DE SEGUNDO GRADO
5.4.4 ASCENDlENTES DE TERCER GRADO
5.4.5 REGLAS COMUNES
5.4.6 HlJOS NATURALES
5.4.7 HlJOS ADOPTlVOS
Tema 25
CAPTULO 5
COMPROMlSO
5.5.1 PROMESA MATRlMONlAL Y DERECHO
Tema 26
CAPTULO 6
FORMALlDADES
5.6.1 OPOSlClN AL MATRlMONlO
5.6.2 FACULTAD DE OPOSICIN
5.6.3 MOTlVOS DE OPOSlClN
Tema 27
CAPTULO 7
CELEBRAClN
5.7.1 MATRlMONlO ClVlL
5.7.2 LUGAR
5.7.3 FORMAS
Tema 28
CAPTULO 8
PRUEBA
5.8.1 REGlSTROS DE ESTADO ClVlL
5.8.2 PAPEL DE LA OPOSlClN DE ESTADO EN LA PRUEBA DEL MATRlMONlO
Tema 29
CAPTULO 9
EFECTOS
5.9.1 DEBERES
5.9.2 COHABlTAClN
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (7 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
5.9.3 FlDELlDAD
5.9.4 AYUDA
5.9.4.1 Reglas para los cnyuges
5.9.4.2 Reglas para la sucesin del cnyuge difunto
5.9.5 ASlSTENClA5.9.6 POTESTAD MARlTAL
Tema 30
CAPTULO 10
NULlDAD
5.10.1 EXCEPClONES EN NULlDAD
5.10.2 lMPEDlMENTO
5.10.3 MATRlMONlO lNEXlSTENTE
5.10.3.1 Sexo
5.10.3.2 Falta de celebracin ante oficial del estado civil
5.10.4 NULlDAD ABSOLUTA
5.10.4.1 Falta de consentimiento
5.10.4.2 lmpubertad
5.10.4.3 lncesto
5.10.4.4 Bigamia
5.10.4.5 Clandestinidad
5.10.4.6 lncompetencia del oficial del estado civil
5.10.5 PERSONAS QUE PUEDEN PEDlR LA NULlDAD
5.10.6 EFECTO DE NULlDAD ABSOLUTA
5.10.7 REHABILITACIN EXCEPCIONAL DE MATRIMONIO NULO
5.10.7.1 Llegada de la pubertad
5.10.7.2 Embarazo
5.10.8 NULlDADES RELATlVAS
5.10.8.1 Anulabilidad por vicio del consentimiento
5.10.8.2 Anulacin por falta de consentimiento
Tema 31
CAPTULO 11
MATRlMONlO PUTATlVO
5.11.1 GENERALlDADES
5.11.2 EFlCAClA
5.11.2.1 Buena fe
5.11.3 VlClOS CUBlERTOS POR BUENA FE
5.11.4 EFECTOS
5.11.4.1 Primer caso: buena fe por las dos partes
5.11.4.2 Segundo caso: buena fe por una sola parte
Tema 32
CAPTULO 12
DlSOLUCIN
Definicin
EfectosCausas
Tema 33
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (8 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
CAPTULO 13
SEGUNDO MATRlMONlO
Posibilidad de casarse varias veces
Tema 34
SECCIN TERCERA
DlVORClO
CAPTULO 14
NOClN
5.14.1 PRlNClPlO
Tema 35
CAPTULO 15
CAUSAS
5.15.1 GENERALlDADES
5.15.2 CAUSALES DE DlVORClO EN FRANCIA
5.15.2.1 Adulterio
5.15.2.2 Exceso, sevicia e injuria grave
5.15.2.3 Condena penal
Tema 36
CAPTULO 16
DEMANDA
5.16.1 GENERALlDADES
5.16.2 PERSONAS QUE PUEDEN lNTENTAR DEMANDA
5.16.2.1 Quin tiene derecho para ejercitarla
5.16.2.2 Caso en que el esposo es incapaz
5.16.3 COMPETENClA
5.16.4 FORMALlDADES
5.16.4.1 SOLICITUD
5.16.4.2 Tentativa de conciliacin
5.16.5 PROCEDlMlENTO
5.16.6 lMPROCEDENClA
5.16.6.1 Prescripcin
5.16.6.2 Reciprocidad de las faltas cometidas
5.16.6.3 Connivencia en el adulterio
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (9 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
5.16.6.4 Reconciliacin de los esposos
5.16.6.5 Defuncin de uno de los esposos
5.16.7 PRUEBA
5.16.7.1 Pruebas permitidas a ttulo excepcional
5.16.7.2 Pruebas prohibidas
5.16.7.3 Pruebas normales
5.16.8 RECURSOS
5.16.8.1 Apelacin
5.16.8.2 Casacin
5.16.8.3 Oposicin
5.16.8.4 Requte civil
5.16.8.5 Conformidad
5.16.8.6 Desistimiento
5.16.9 EJECUClN DE SENTENCIA
5.16.9.1 Publicidad
5.16.9.2 Transcripcin de registros de estado civil
Tema 37
CAPTULO 17
MEDlDAS PROVlSlONALES DlCTADAS
DURANTE LA lNSTANCIA
5.17.1 GENERALlDADES
5.17.2 REGLAS
5.17.2.1 Separacin de residencia
5.17.2.2 Mantenimiento de los esposos
5.17.2.3 Guarda provisional de los
Tema 38
CAPTULO 18
EFECTOS
5.18.1 EFECTOS
5.18.1.1 lndependencia recproca de los esposos
5.18.1.2 Pensin alimentaria
5.18.2 FECHA DE EFECTO
5.18.3 CADUClDAD
5.18.3.1 Prdida de las ventajas matrimoniales
5.18.3.2 Disminucin de la patria potestad
5.18.4 NUEVO MATRlMONlO ENTRE ESPOSOS DlVORClADOS
Tema 39
SECClN CUARTA
SEPARAClN DE CUERPOS
CAPTULO 19
GENERALlDADES
DefinicinForma judicial
Tema 40
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (10 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
CAPTULO 20
CAUSAS
5.20.1 CAUSAS
5.20.2 ELECCIN ENTRE SEPARAClN Y DlVORClO
Tema 41
CAPTULO 21
FORMAS
Necesidad de una sentencia
Quin puede demandar la separacin
Caso en que el actor est sujeto a interdiccin
Reformas al procedimiento
Aplicacin del procedimiento de divorcio
Diferencias de procedimiento entre la separacin de cuerpos y el divorcio
Publicidad de la sentencia
Tema 42
CAPTULO 22
EFECTOS
5.22.1 LEGlSLAClN
5.22.2 EFECTOS
5.22.2.1 Terminacin de vida en comn
5.22.2.2 Separacin de bienes
5.22.2.3 Capacidad de la mujer separada de cuerpos
5.22.2.4 Nombre
5.22.2.5 Caducidades
5.22.3 EFECTOS DE PERSlSTENClA DE MATRlMONlO
Tema 43
CAPTULO 23
TERMlNACIN
5
.23.1 RECONCILlAClN DE ESPOSOS
5.23.1.1 Forma
5.23.1.2 Efectos
5.23.2 CONVERSlN DE SEPARAClN EN DlVORClO
5.23.2.1 Demanda
5.23.2.2 Efectos
5.23.3 MUERTE DE UNO DE LOS CNYUGES
Tema 44
SECCIN QUINTA
FlLlAClN
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (11 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
CAPTULO 24
GENERALlDADES
Definicin Elementos de la filiacin
Carcter variable de la filiacin
Legitimidad de los hijos nacidos durante el matrimonio, pero concebidos antes
Condicin de los hijos legtimos
Condicin de los hijos naturales
Limitaciones del parentesco natural a un slo grado
Pretendida inferioridad de la filiacin natural lndiferencia del modo y del tiempo de la prueba
Diferencia en las pruebas de la maternidad y de la paternidad
Diferencia entre la filiacin legtima y la natural
Origen de las disposiciones del cdigo
Diferencia entre la prueba de la filiacin y el establecimiento de la genealoga
Diferencia con la rectificacin de las actas del estado civil
Tema 45
CAPTULO 25
PRUEBA DE LEGlTlMlDAD
5.25.1 DETERMINACIN DEL INSTANTE DE LA CONCEPClN
5.25.2 ACClN DE DESCONOClMlENTO DE LEGlTlMlDAD
Tema 46
CAPTULO 26
PRUEBA DE MATERNIDAD LEGTIMA
5.26.1 PAPEL DEL ACTA DE NAClMlENTO
5.26.2 PAPEL DE LA POSESlN DE ESTADO
5.26.3 lNVESTlGACIN JUDlClAL DE MATERNlDAD LEGTlMA
5.26.3.1 Caso permitido
5.26.3.2 Prueba
5.26.3.3 lnvestigacin de maternidad legtima
5.26.3.4 Transmisin de accin a herederos
Tema 47
CAPTULO 27
PRUEBA DE PATERNlDAD LEGTlMA
5.27.1 PRESUNCIN DE PATERNlDAD
5.27.2 DERECHO PARA DESCONOCER AL HlJO
5.27.3 FORMAS DE DESCONOClMlENTO
5.27.3.1 Prueba de no paternidad
5.27.3.2 Declaracin simple
5.27.4 PROCEDlMlENTO DEL DESCONOClMlENTO
5.27.4.1 Accin ejercitada por el marido
5.27.4.2 Accin ejercitada por herederos del marido
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (12 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
5.27.5 filiacin MATERNA SE ESTABLECE POR SENTENClA
Tema 48
CAPTULO 28
RECONOClMlENTO DE HlJOS NATURALES
5.28.1 GENERALlDADES
5.28.2 RECONOClMlENTO
5.28.3 QUlN PUEDE RECONOCER
5.28.4 RECONOClDO5.28.4.1 Hijos no vivos actualmente
5.28.4.2 Hijos producto de adulterio o incesto
5.28.5 RESULTADO DEL RECONOClMlENTO
5.28.6 DERECHOS DEL HlJO NATURAL RECONOClDO DURANTE EL MATRlMONlO
5.28.6.1 Casos en que no es aplicable el Tema 337
Tema 49
CAPTULO 29
INVESTIGACIN JUDICIAL DE FILIACIN NATURAL
5.29.1 MATERNlDAD NATURAL
5.29.1.1 Medios de prueba
5.29.1.2 Ejercicio de la accin
5.29.2 PATERNlDAD NATURAL
5.29.2.1 Modo de prueba
5.29.2.2 Ejercicio de la accin
5.29.3 FlLlACIN POR ADULTERlO O INCESTO
Tema 50
SECClN SEXTA
LEGlTlMAClN
CAPTULO 30
GENERALlDADES
5.30.1 GENERALlDADES
5.30.2.1 Hijos que pueden ser legitimados
5.30.2.2 Formas
5.30.3 POR MATRlMONlO SUBSECUENTE
5.30.3.1 Reconocimiento anterior al matrimonio
5.30.3.2 Condiciones no exigidas por la ley
5.30.4 POR SENTENClA
5.30.5 EFECTOS
Tema 51
SECCIN SPTIMA
ADOPCIN
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (13 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
CAPTULO 31
GENERALlDADES
5.31.1 ADOPTADOR
5.31.2 ADOPTABLE
5.31.3 CONDlCIONES
5.31.3.1 Relaciones entre adoptado y adoptante
5.31.3.2 Autorizacin de terceros
5.31.4 FORMAS
5.31.5 EFECTOS
5.31.6 FlN Y REVOCACIN
Tema 52
TTULO 6
lNCAPACES
SECCIN PRIMERA
GENERALlDADES
CAPTULO 1
6.1.1 NOClN
6.1.1.1 Observaciones preliminares
6.1.1.2 Diferentes causas de incapacidad
6.1.2 FORMAS DE PROTECCIN DE lNCAPACES
6.1.2.1 Medios6.1.2.2 Nulidades
Tema 53
SECCIN SEGUNDA
PATRlA POTESTAD
CAPTULO 2
GENERALlDADES
Definicin
Tema 54
CAPTULO 3
PERSONAS lNVESTlDAS DE PATRlA POTESTAD
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (14 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
6.3.1 PATRlA POTESTAD DEL PADRE Y DE LA MADRE
6.3.1.1 Padres legtimos
6.3.1.2 Padres naturales
6.3.2 DERECHOS DE LOS ASCENDIENTES
6.3.3 DELEGACIN JUDlClAL DE LA PATRlA POTESTAD
Tema 55
CAPTULO 4
DERECHOS Y OBLlGACIONES DE LOS PADRES
6.4.1 EDUCACIN DEL HIJO
6.4.1.1 Guarda y vigilancia del menor
6.4.1.2 Derecho de correccin
6.4.2 MANTENlMlENTO DEL HlJO
6.4.3 USUFRUCTO LEGAL
6.4.3.1 A quin pertenece
6.4.3.2 Bienes sometidos
6.4.3.3 Derechos del usufructuario legal
6.4.3.4 Cargas
6.4.4 ADMINISTRACIN LEGAL
6.4.4.1 A quin pertenece
6.4.4.2 Funcionamiento
6.4.4.3 Terminacin
6.4.5 ESTABLEClMlENTO DEL HlJO
6.4.6 SUPERVlSlN JUDlClAL SOBRE EL EJERClClO DE LA PATRlA POTESTAD
Tema 56
CAPTULO 5
PRDlDA DE LA PATRIA POTESTAD
6.5.1 GARANTAS
6.5.2 CADUClDAD GENERAL
6.5.2.1 Causas
6.5.2.2 Extensin
6.5.2.3 Consecuencias
6.5.2.4 Restitucin de la patria potestad
6.5.3 CADUClDAD PARClAL
Tema 57
SECCIN TERCERA
TUTELA
Definicin y caracteres
Tema 57
CAPTULO 6
APERTURA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (15 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
6.6.1 MOMENTO
6.6.1.1 Hijos legtimos
6.6.1.2 Hijos naturales
6.6.1.3 Hijos socorridos por la administracin o por particulares
6.6.2 LUGAR
Tema 58
CAPTULO 7
CONSEJO DE FAMlLlA
6.7.1 COMPOSlCIN
6.7.2 FUNClONAMlENTO
6.7.2.1 Convocatorias
6.7.2.2 Sesiones y deliberaciones
6.7.2.3 Homologacin de las deliberaciones por la justicia
6.7.2.4 Recurso contra las decisiones del consejo
6.7.2.5 Responsabilidad de los miembros del consejo
6.7.3 SUPRESlN DEL CONSEJO DE FAMlLlA DE LOS HlJOS NATURALES
Tema 59
CAPTULO 8
TUTOR
6.8.1 NOMBRAMlENTO
6.8.1.1 Hijo legtimo
6.8.1.2 Tutores de los hijos legtimos
6.8.1.3 Hijo natural6.8.1.4 Menor asistido
6.8.2 NUMERO
6.8.2.1 Cotutor
6.8.2.2 Protutor
6.8.2.3 TUTOR AD HOC
6.8.2.4 Auxiliares remunerados del tutor
6.8.3 EXCUSA EN CAPAClDAD
6.8.3.1 Excusa
6.8.3.2 lncapacidad
6.8.3.3 Causa de exclusin
6.8.4 PAPEL
6.8.4.1 Generalidades
6.8.4.2 Extensin de sus facultades
6.8.4.3 Obligaciones
6.8.4.4 Responsabilidad
Tema 60
CAPTULO 9
TUTOR SUSTlTUTO
Su doble funcin
Su funcin de supervisin
Suplencia del tutor
Tutelas provistas de tutor sustituto
Momento en que debe nombrarse
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (16 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
Quin puede ser nombrado tutor sustituto
Excepciones referidas a los hermanos consanguneos
Nombramiento anticipado del tutor sustituto
Responsabilidad del tutor sustituto
Duracin de la tutela sustituta
Tema 61
CAPTULO 10
GOBlERNO DE LA PERSONA MENOR
Custodia y educacin del menor
Derecho de correccin
Eleccin de una profesin
Matrimonio, adopcin, alistamiento militar, emancipacin
Determinacin del gasto anual
Carga de los gastos
Reglas aplicables al padre suprstite
Tema 62
CAPTULO 11
PATRlMONlO DEL PUPlLO
6.11.1 CONSERVACIN Y EXPLOTACIN DE LOS BIENES
6.11.1.1 Actos Conservatorios
6.11.1.2 Reparaciones
6.11.1.3 Arrendamientos
6.11.1.4 Gastos de administracin
6.11.2 MANEJO DEL DlNERO
6.11.2.1 Cobros
6.11.2.2 Pagos
6.11.2.3 lnversin de capital y de las economas
6.11.3 ENAJENAClN
6.11.3.1 Enajenacin a ttulo gratuito
6.11.3.2 Enajenacin a titulo oneroso
6.11.4 ADQUlSlClN
6.11.4.1 Adquisicin a ttulo oneroso
6.11.4.2 Adquisicin a ttulo gratuito
6.11.5 OBLlGAClONES CONVENClONALES
6.11.6 SUCESlN ABlERTA EN FAVOR DEL MENOR
6.11.6.1 Medidas previas impuestas por la ley
6.11.6.2 Aceptacin o repudiacin de la herencia
6.11.6.3 Particin de la sucesin
6.11.6.4 Venta de muebles
6.11.6.5 Conversin de los ttulos al portador en ttulos nominativos
6.11.7 JulClO
6.11.7.1 Ejercicio de las acciones
6.11.7.2 Confesin de demanda
6.11.7.3 Transacciones
6.11.7.4 Compromiso
6.11.8 CONTRATO ENTRE TUTOR Y PUPILO
6.11.9 OBSERVAClONES ACERCA DE FORMALlDAD
Tema 63
CAPTULO 12
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (17 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
TERMlNAClN
6.12.1 CAUSAS
6.12.2 CUENTAS
6.12.3 CONVENlOS
6.12.4 PRESCRIPCIN
Tema 64
SECClN CUARTA
EMANClPAClN
CAPTULO 13
OBJETlVO Y FORMA
6.13.1 ORlGEN Y UTlLlDAD
6.13.2 FORMA Y CONDlClN
6.13.2.1 Emancipacin expresa
6.13.2.2 Emancipacin tcita
Tema 65
CAPTULO 14
CAPAClDAD PERSONAL DEL MENOR
EMANClPADO
6.14.1 GOBlERNO DE LA PERSONA
6.14.2 ADMlNlSTRAClN DE LOS BIENES
6.14.2.1 Extensin de la capacidad de menor
6.14.2.2 Posibilidad de reducir las obligaciones excesivas del menor
Tema 66
CAPTULO 15
CURATELA
6.15.1 CURADOR
6.15.2 ASlSTENClA DEL CURADOR
6.15.2.1 Actos
6.15.2.2 Actos de formalidad de la tutela
6.15.3 TERMlNAClN DE LA CURATELA
Tema 67
SECCIN QUINTA
ENAJENADOS
CAPTULO 16
INTERDICCIN
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (18 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
6.16.1 CAUSAS
6.16.2 DEMANDA
6.16.2.1 Promovedor
6.16.2.2 Forma
6.16.2.3 Publicidad
Tema 68
CAPTULO 17
lNTERNADO
6.17.1 LEGISLACIN
Tema 69
CAPTULO 18
INCAPACIDAD PERSONAL
6.18.1 ENAJENADO NO SUJETO A INTERDICClN Nl lNTERNADOS
6.18.2 ENAJENADO SUJETO A lNTERDlCClN
6.18.3 ENAJENADO lNTERNADO
Tema 70
CAPTULO 19
ADMINlSTRACIN DE BIENES
6.19.1 PROTECClN DE ENAJENADO SUJETO A lNTERDlCClN
6.19.1.1 Administracin provisional durante juicio
6.19.1.2 Tutela de sujeto a interdiccin
6.19.2 PROTECClN DEL ENAJENADO lNTERNO SlN QUE SE HAYA DECLARADO SU INTERDICCIN
6.19.2.1 Del administrador provisional de los bienes del enajenado internado
6.19.2.2 Del mandatario ad litem
6.19.2.3 Enajenados colocados en los establecimientos pblicos
Tema 71
SECClN SEXTA
ASESOR JUDlClAL
(CONSElL JUDICIAIRE)
CAPTULO 20
GENERALlDADES
6.20.1 ASESOR JUDlClAL Y SU NOMBRAMIENTO
6.20.1.1 Motivo para nombramiento de asesor judicial
6.20.1.2 Quin puede promover nombramiento de asesor
6.20.2 FUNClONES
6.20.2.1 Actos enumerados en la ley
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (19 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
6.20.2.2 Actos permitidos al incapaz actuando por s solo
6.20.3 Nulidad de actos no autorizados
Tema 72
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 7
GENERALlDADES
CAPTULO 1
PATRlMONIO
7.1.1 CARACTERES GENERALES
7.1.2 COMPOSICIN
7.1.2.1 De las obligaciones
7.1.2.2 De los derechos reales
7.1.2.3 Comparacin de los derechos reales y derechos de crdito
7.1.3 DE LA PRESCRlPClN DE LOS ELEMENTOS DEL PATRlMONlO
Tema 73
CAPTULO 2
CLASIFICAClN
7.2. 1 BlEN CORPREO E lNCORPREO
7.2.2 COSA CONSUMlBLE Y NO CONSUMlBLE
7.2.3 COSA FUNGlBLE Y NO FUNGlBLE
7.2.4 COSA APROPlABLE Y NO APROPlABLE
7.2.4.1 Cosa comn
7.2.4.2 Cosa sin dueo
Tema 74
CAPTULO 3
MUEBLE E lNMUEBLE
7
.3.1 GENERALIDADES
7.3.1.1 lntereses prcticos
7.3.2 lNMUEBLE
7.3.2.1 lnmueble por su naturaleza
7.3.2.2 lnmueble por destino
7.3.2.3 Derecho inmueble por objeto
7.3.2.4 lnmueble por declaracin
7.3.2.5 Derecho inmovilizado por anexin a una heredad
7.3.3 MUEBLE
7.3.3.1 Mueble por naturaleza (mueble corpreo)
7.3.3.2 Mueble por anticipacin
7.3.3.3 Mueble incorpreo
7.3.3.4 Definicin legal
Tema 75
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (20 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
CAPTULO 4
POSESlN
7.4.1 ANLISIS DE POSESlN
7.4.2 ADQUlSlClN Y PRDlDA DE POSESlN
7.4.2.1 Adquisicin de posesin
7.4.2.2 Prdida de posesin
7.4.3 VICIOS DE POSESIN
7.4.3.1 Vicio de discontinuidad
7.4.3.2 Vicio de violencia
7.4.3.3 Vicio de clandestinidad
7.4.3.4 Vicio de equvoco
7.4.4 EFECTOS JURDICOS DE POSESIN
7.4.4.1 Generalidades
7.4.4.2 Adquisicin de frutos por el poseedor de buena fe
7.4.4.3 Proteccin judicial de posesin inmueble
7.4.5 DETENTACIN O POSESlN PRECARIA
Tema 76
TTULO 8
PROPlEDAD
CAPTULO 1
GENERALlDADES
8.1.1 HlSTORlA DE LA PROPlEDAD
Tema 77
CAPTULO 2
DERECHOS DEL PROPlETARlO
8.2.1 ACTOS MATERlALES DE GOCE O CONSUMO
8.22 ACTOS JURDlCOS
8.2.2.1 Casos en que la propiedad es inalienable8.2.2.2 lnalienabilidad excepcional de la propiedad
8.2.3 PROPlEDAD RESOLUBLE
8.2.3.1 Efecto de resolucin sobre actos de disposicin
8.2.3.2 Efecto de resolucin sobre dems actos
8.2.4 PROPlEDAD APARENTE
Tema 78
CAPTULO 3
PROPlEDAD lNMUEBLE
8.3.1 RELAClN ENTRE PROPlETARlOS VEClNOS
8.3.1.1 Deslinde8.3.1.2 Cercado de la propiedad
8.3.2 EXPLOTACIN DE MINAS Y CANTERAS
8.3.3 USO DEL AGUA
8.3.3.1 Agua perteneciente a propietario del suelo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (21 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
8.3.3.2 Agua cuyo propietario solamente tiene el uso
8.3.3.3 Agua sobre la cual el propietario predial no tiene ningn derecho
8.3.4 DERECHO DE PASTO Y CAADA
Tema 79
CAPTULO 4
GARANTA
8.4.1 EXPROPIACION POR UTILIDAD PUBLICA
8.4.2 REIVINDICACIN
8.4.2.1 De inmueble
8.4.2.2 De mueble
8.4.2.3 Estado actual del derecho
Tema 80
CAPTULO 5
COPROPlEDAD
8.5.1 INDIVISIN
8.5.1.1 Nocin
8.5.1.2 Diversas especies de indivisin
8.5.2 MEDlANERA
8.5.2.1 Medianera de cercas
8.5.2.2 Medianera de rboles
Tema 81
CAPTULO 6
PROPlEDAD lNCORPORAL
8.6.1 OflClOS
8.6.1.1 Nuevos oficios patrimoniales
8.6.2 DERECHO DE AUTOR E lNVENTOR SOBRE OBRA E lNVENClN
8.6.2.1 Examen de la cuestin desde el punto de vista racional
8.6.3 PROPlEDAD DE CORRESPONDENClA
Tema 82
TTULO 9
ADQUlSlClN
CAPTULO 1
GENERALlDADES
Clasificaciones diversas
Transmisiones a ttulo universal y transmisiones a ttulo particular
Adquisicin a ttulo gratuito y a ttulo oneroso
Transmisiones entre vivos y transmisiones mortis causa
Modo originario, modos derivados
Enumeracin de los modos de adquirir
Tema 83
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (22 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
CAPTULO 2
OCUPACIN
9.2.1 COSA SUSCEPTlBLE DE OCUPAR
9.2.2 ALGUNOS CASOS ESPEClALES OCUPAClN
9.2.2.1 Caza9.2.2.2 Pesca
9.2.2.3 Recoleccin de los productos de mar
9.2.2.4 Tesoro
9.2.3 OCUPAClN DE COSA QUE TlENE DUEO
9.2.3.1 Captura de la propiedad enemiga
9.2.3.2 Adquisicin del bien mostrenco (pave)
Tema 84
CAPTULO 3
ENAJENACIN VOLUNTARlA
9.3.1 TRANSMISIN CONVENClONAL DE PROPlEDAD
9.3.2 TRANSCRIPCIN DE ENAJENACIN lNMUEBLE
9.3.2.1 A ttulo oneroso
9.3.2.2 Donacin
9.3.2.3 Crtica del sistema francs
Tema 85
CAPTULO 4
USUCAPIN
9.4.1 GENERALlDADES
9.4.1.1 Posesin requerida para usucapin
9.4.1.2 Tiempo requerido para prescribir
9.4.2 REGLAS COMUNES A LAS DOS USUCAPIONES
9.4.3 REGLAS ESPECIALES A LA PRESCRIPCIN DE 10 A 20 AOS
9.4.3.1 Casos de aplicacin9.4.3.2 Condiciones
9.4.3.3 Duracin de la prescripcin
9.4.4 SUMA DE POSESlONES
9.4.4.1 Sucesores universales
9.4.4.2 Sucesores particulares
9.4.5 INTERRUPCIN DE PRESCRIPCIN
9.4.5.1 lnterrupcin natural
9.4.5.2 lnterrupcin civil
9.4.6 SUSPENSIN DE LA USUCAPIN
9.4.6.1 Causas de suspensin
9.4.6.2 Causas de suspensin estipular por la ley
9.4.6.3 Causas admitidas por la jurisprudencia
9.4.7 EFECTOS DE PRESCRIPCIN
9.4.8 RENUNCIA A PRESCRIPCIN
Tema 86
CAPTULO 5
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (23 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
ACCESIN
9.5.1 EN PROVECHO DE lNMUEBLE
9.5.1.1 Natural
9.5.1.2 Artificial
9.5.2 EN PROVECHO DE MUEBLE
Tema 87
CAPTULO 6
OTRAS FORMAS
9.6.1 ADJUDICACIN
9.6.2 TESTAMENTO
9.6.3 LEY
9.6.4 TRADlClN
Tema 88
TTULO 10
DESMEMBRAClN
SECClN PRlMERA
USUFRUCTO
Distincin entre el derecho real y el derecho personal de goce
Observacin
Significado de la expresin servidumbres personales
Tema 89
CAPTULO 1
NOCIN
10.1.1 FORMAS DE ESTABLEClMlENTO
10.1.1.1 Por contrato
10.1.1.2 Por testamento
10.1.1.3 Por prescripcin
10.1.1.4 Por ley
10.1.2 GOCE
10.1.2.1 Acciones
10.1.2.2 Obligaciones
10.1.3 DERECHO DE GOCE
10.1.3.1 Uso de la cosa
10.1.3.2 Derecho a los frutos
10.1.4 FACULTADES JURDICAS DEL USUFRUCTUARlO
10.1.4.1 Arrendamientos
10.1.4.2 Ejercicio de acciones
10.1.4.3 Percepcin de capitales
10.1.4.4 Enajenacin y otros actos de disposicin
10.1.5 OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO DURANTE EL GOCE
10.1.5.1 Gozar como buen padre de familia
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (24 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
10.1.5.2 Respetar usos del propietario
10.1.6 CARGAS DE USUFRUCTO
10.1.7 SITUACIN DEL NUDO PROPIETARIO DURANTE LA VIGENCIA DEL USUFRUCTO
10.1.7.1 Derechos y facultades
10.1.7.2 Relaciones del nudo propietario con el usufructuario
10.1.8 CAUSAS DE EXTINCIN DEL USUFRUCTO
10.1.8.1 Muerte del usufructuario
10.1.8.2 Vencimiento
10.1.8.3 Prdida total de la cosa
10.1.8.4 Renuncia
10.1.8.5 No uso durante 30 aos
10.1.8.6 Usucapin realizada por un tercero
10.1.8.7 Caducidad por abuso del disfrute
10.1.8.8 Resolucin del derecho del constituyente
10.1.8.9 Consolidacin
10.1.9 CONSECUENClAS DE EXTINCIN DEL USUFRUCTO
10.1.9.1 Accin del propietario contra usufructo
10.1.9.2 Cuentas que deben rendirse
Tema 90
CAPTULO 2
USO Y HABITACIN
10.2.1 EL DERECHO DE USO SEGN EL CDIGO CIVIL
10.2.2 USOS FORESTALES
Tema 91
SECCIN SEGUNDA
SERVlDUMBRE
CAPTULO 3
GENERALlDADES
10.3.1 NOCIN
10.3.2 CARACTERES JURDICOS DE LAS SERVlDUMBRES
10.3.3 DlVERSAS CLASlFlCAClONES DE LAS SERVlDUMBRES
10.3.3.1 Segn fuentes
10.3.3.2 Segn objeto
10.3.3.3 Segn caracteres
Tema 92
CAPTULO 4
NATURAL
Enumeracin
Objeto de la servidumbre natural
Situacin del propietario inferior
Lmites de esta servidumbre
Recientes agravaciones de la servidumbre
Desplazamiento de las corrientes de los ros
Tema 93
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (25 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
CAPTULO 5
LEGAL
10.5.1 SERVIDUMBRE LEGAL DE INTERS PBLICO
10.5.2 SERVIDUMBRE LEGAL DE INTERS PRIVADO
10.5.2.1 Servidumbre mutua entre propietarios vecinos
10.5.2.2 Servidumbre establecida sin reciprocidad
Tema 94
CAPTULO 6
DERlVADA DE UN ACTO
10.6.1 CDIGO EN MATERIA DE SERVIDUMBRE
10.6.1.1 Servidumbre que no debe imponerse a la persona
10.6.1.2 Servidumbre que debe aprovechar al predio y no a la persona
10.6.2 FORMAS DE ESTABLECER LA SERVIDUMBRE
10.6.2.1 Por ttulo
10.6.2.2 Por prescripcin
10.6.2.3 Por destino del padre de familia
Tema 95
CAPTULO 7
EJERCICIO DEL DERECHO
DE SERVIDUMBRE
10.7.1 EJERClClO MATERlAL
Tema 96
CAPTULO 8
EXTINCIN
10.8.1 MODOS DE EXTINCIN PREVISTOS POR EL CDIGO
10.8.1.1 lmposibilidad de uso
10.8.1.2 No uso
10.8.1.3 Confusin
10.8.2 MODOS DE EXTINCIN NO PREVISTOS POR EL CDIGO
10.8.3 EXTINCIN DE LA SERVIDUMBRE EN CASO DE INDIVISIN
Tema 97
SECClN TERCERA
ENFlTEUSlS
CAPTULO 9
NOClN
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (26 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
Definicin
Estado de la legislacin antes de 1902
Jurisprudencia
Caracteres de la enfiteusis
Comparacin con las servidumbres y el usufructo
Tema 98
TTULO 11
PROPlEDAD COLECTlVA
CAPTULO 1
PERSONALlDAD FlCTlClA
11.1.1 GENERALlDADES
11.1.1.1 Ficcin de personalidad
11.1.2 CLASlFlCAClN DE LAS PERSONAS FlCTlClAS
11.1.2.1 Riquezas colectivas pblicas
11.1.2.2 Riquezas colectivas privadas
11.1.3 FORMAClN DE LA PROPlEDAD COLECTlVA
11.1.3.1 Ley del 1 de julio de 1901
11.1.4 ADMlNlSTRAClN DE LA PROPlEDAD COLECTlVA
11.1.5 EXTINCIN DE PERSONAS FICTICIAS
Tema 99
CAPTULO 2
BlENES DE DOMlNlO PBLlCO
11.2.1 DlSTlNClN DE DOMlNlO PBLlCO Y PRlVADO
11.2.2 DOMlNlO PBLlCO11.2.3 DOMlNlO PRlVADO
11.2.4 BlENES MUNlClPALES
11.2.5 CONCESlONES SOBRE EL DOMlNlO PBLlCO
Tema 100
PARTE TERCERA
PRUEBAS
TTULO 2
GENERALlDADES
CAPTULO 1
NOClN
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (27 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
Definicin. lmportancia de las pruebas
Carcter mixto de la teoraMtodo vicioso del Cdigo Civil
Diferentes objetos de la prueba
Prueba de las reglas de derecho
Prueba de los hechos materiales y de los actos jurdicos
Prueba de las proposiciones negativas
Convenciones sobre la prueba
Tema 101
CAPTULO 2
MEDlOS
12.2.1 ENUMERAClN Y ANLlSlS
12.2.1.1 Comprobacin material
12.2.1.2 Conviccin por razonamiento
12.2.1.3 Testificacin de la verdad por tercera persona
12.2.2 AUTORlDAD DE LOS DlVERSOS MEDlOS DE PRUEBA
12.2.3 PRESENTAClN DE PRUEBAS
12.2.3.1 Derecho de prueba
12.2.3.2 Carga de prueba
Tema 102
CAPTULO 3
COSA JUZGADA
12.3.1 FUERZA DE COSA JUZGADA12.3.2 EXCEPClN DE COSA JUZGADA
Tema 103
TTULO 13
PRUEBA DOCUMENTAL
CAPTULO 1
DOCUMENTOS PROBATORlOS
13.1.1 PRlVADOS
13.1.1.1 Forma
13.1.1.2 Fuerza probatoria
13.1.2 AUTNTlCOS
13.1.2.1 Autenticidad
13.1.2.2 Denuncia de falsedad (inscription de faux)
13.1.2.3 Valor probatorio
13.1.3 DOCUMENTOS AUTNTlCOS Y PRlVADOS
13.1.3.1 Simples enunciaciones
13.1.3.2 Fuerza probatoria de los documentos contra terceros
13.1.3.3 Ttulos al portador
13.1.3.4 Formas de los documentos
Tema 104
CAPTULO 2
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (28 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
DOCUMENTOS ADMlTlDOS EXCEPClONALMENTE
COMO PRUEBA
13.2.1 Correspondencia
13.2.2 LlBROS Y PAPELES DOMSTlCOS
13.2.3 COPlAS13.2.4 DOCUMENTOS RECOGNOClTlVOS
13.2.5 TTULOS ANTlGUOS
Tema 105
CAPTULO 3
TlMBRE Y REGlSTRO
13.3.1 TlMBRE
13.3.2 REGlSTRO
Tema 106
CAPTULO 4
NOTARlO Y ACTA NOTARlAL
13.4.1 NOTARlADO
13.4.2 DOCUMENTOS NOTARlALES
13.4.2.1 Originales
13.4.2.2 Copias
13.4.3 RESPONSABlLlDAD DEL NOTARlO
Tema 107
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 14
GENERALIDADES
Definicin - Anlisis
Sentidos especiales de la palabra obligacin
Del objeto de las obligaciones
Evolucin histrica de la teora de las obligaciones
Unificacin legislativa del derecho de las obligaciones
Mtodo
Tema 108
TTULO 15
EFECTOS
Plan
Confusin que debe evitarse
Derechos del acreedor
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (29 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
Casos en que se priva al acreedor de alguno de sus derechos
Tema 109
CAPTULO 1
EJECUCIN FORZOSA
15.1.1 NECESlDAD LEGAL DE EJECUTAR LA OBLIGACIN
15.1.1.1 Mora
15.1.1.2 Posibilidad de obtener ejecucin forzada
15.1.2 APREMlO CONTRA LA PERSONA
15.1.3 EJECUCIN SOBRE BlENES
15.1.3.1 Generalidades
15.1.3.2 Bienes que sirven de garanta a los acreedores
15.1.3.3 Formas de ejecucin sobre bienes
15.1.3.4 Reglas especiales al embargo de inmuebles
15.1.4 SISTEMA DE LOS INTERESES DE DEMORA (ASTREINTES)
15.1.5 CONCURSO
15.1.6 PATRlMONlO FAMlLlAR
Tema 110
CAPTULO 2
DAOS Y PERJUICIOS
15.2.1 REGLAS DEL DERECHO COMN
15.2.1.1 C
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%..._CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/IND_GENERAL.htm (30 de 30) [08/08/2007 17:34:05]
Biblioteca Jurdica Digital
DERECHO CIVIL
MARCEL PLANIOL - GEORGES RIPERT
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO,
PERSONA, FAMILIA E INCAPAZ
TTULO 1
GENERALIDADES
CAPTULO 1
DERECHO EN GENERAL
1.1.1 CONCEPTO
Etimologa
Esta palabra se usa en un sentido metafrico. Derivada de la palabra latina directum, se toma en su
sentido figurado, y designa lo que es conforme a la regla es decir, a la ley. La misma metfora se
encuentra en la mayor parte de las lenguas europeas modernas, e ingls (right), en alemn (retch), en
holands (recht, antiguamente regt), en francs (droit), en italiano (diritto), en rumano (dreptu), etc.;
pero no exista en las lenguas antiguas, ni en latn ni en griego, en las cuales las palabras rectum,
nicas comparables por su etimologa con nuestra palabra derecho, tenan un sentido ms bien moral
que jurdico.
Sus dos sentidos principales
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_1.htm (1 de 12) [08/08/2007 17:34:10]
Biblioteca Jurdica Digital
Los muy variados empleos que han recibido la palabra derecho se reducen a dos sentidos principales.
En su sentido fundamental, la palabra derecho designa una facultad reconocida a una persona por la
ley, y que le permite realizar determinados actos. Como son: el derecho de propiedad, que permite al
propietario utilizar una cosa en su provecho, con exclusin de cualquiera otra persona; el derecho de
testar, que permite a una persona legar sus bienes a los sucesores que elijan. La patria potestad es un
derecho, porque permite al padre hacer prevalecer su voluntad en la educacin de sus hijos. Se habla
tambin del derecho de caza, de los derechos polticos, etctera.
En otro sentido, designa el conjunto de leyes; es decir, las reglas jurdicas aplicables a los actos
humanos. As, se puede decir que los derechos de los individuos estn determinados por el derecho,
tomando esta palabra sucesivamente en ambos sentidos.
En el lenguaje jurdico moderno, para remediar la confusin derivada del empleo del mismo trmino,
se dice, derecho subjetivo para hablar del primer sentido, y derecho objetivo para el segundo.
Cuando la palabra derecho est tomada en el segundo sentido, necesita, normalmente, un calificativo,
porque es raro que se hable de todo el derecho, es decir, del conjunto de leyes establecidas para los
hombres de la poca; casi siempre, se toma en consideracin una parte de mismo. A veces, el
derecho de una nacin: derecho francs, derecho ingls, derecho italiano, etc. Otras, el derecho de un
periodo: derecho romano, usado antiguamente, en oposicin a las legislaciones modernas de los
diferentes pases de Europa.
En cada nacin se pueden hacer subdivisiones. Por ejemplo, en Francia hablamos del antiguo
derecho (anterior a la revolucin de 1789) o del derecho moderno (nacido en esa revolucin). Por
ltimo, la parte del derecho que a veces se considera es la legislacin propia a una materia particular
el derecho constitucional, que determina las atribuciones de los diferentes rganos de los estados; el
derecho penal, que reglamenta la persecucin y condena de los delitos; el derecho mercantil, el
derecho industrial, propios a los actos de comercio o a las organizaciones industriales, etctera.
Objeto y carcter de la ciencia del derecho
Esta ciencia tiene por objeto el derecho tomado en sus dos sentidos, pues como objeto de estudio es
imposible separarlos, al ocuparnos de las legislaciones, necesariamente tenemos que ocuparnos de
todos Ios actos, que reglamentan cualquiera que sea su naturaleza, y viceversa.
El derecho es una ciencia. Los antiguos slo lo consideraron como un arte: Ut eleganter, Celsus
definite, just est ars boni et aequi En efecto, hay una funcin social que consiste en resolver los
problemas de derecho, como el de los jueces, abogados, administradores, notarios, etc. Pero este arte
no es sino la aplicacin de una ciencia previamente adquirida. La ciencia jurdica se relaciona ms con
las ciencias histricas o con la historia natural que con las ciencias exactas, pues, el derecho se
transforma sin cesar, y sus principios estn muy lejos de tener la rigidez de las verdades matemticas
o de las leyes fsicas.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_1.htm (2 de 12) [08/08/2007 17:34:10]
Biblioteca Jurdica Digital
1.1.2 DERECHO POSITIVO Y DERECHO NATURAL
Definicin del derecho positivo
Se denomina as a las reglas jurdicas que estn en vigor en un Estado, cualquiera que sea su
carcter particular. Constitucin, leyes, decretos, ordenanzas, costumbres, jurisprudencia. Estas reglas
son positivas en el sentido de que constituyen un objeto de estudio concreto y cierto; son conocidas;
tienen un texto, una frmula fija y precisa, resultado de un conjunto de hechos y nociones de cuya
existencia no puede dudarse.
Sin embargo, son prolijas las controversias sobre las soluciones del derecho positivo, lo que algunas
veces hace de este concepto una irrisin; pero es necesario advertir de esta incertidumbre, que son
dos: cuando se trata de un asunto del derecho antiguo, pueden faltarnos los documentos necesarios
para resolver un problema histrico; y cuando se trata de un punto del derecho moderno, puede
suceder que la ley an no contenga la solucin definitiva, y que se discuta para establecerla.
En el primer caso, la regla jurdica ha existido, pero ha dejado de ser conocida; en el segundo caso,
existir, pero an no se ha elaborado. Incertidumbre debida a causas semejantes no privan a las
legislaciones de su carcter positivo; existe certidumbre respecto a incontables puntos sobre los
cuales se han agotado las discusiones, y se hallan en efecto, definitivamente resueltos.
Falso concepto del derecho natural
Si la nocin del derecho positivo es clara y segura, la del derecho natural es muy confusa. A menudo,
quienes discuten sobre el derecho natural hablan de l sin comprenderse. Se entiende por derecho
natural el derecho ideal. Esta es la definicin queda Oudot: El derecho natural est formado por un
conjunto de reglas que es de desear se transformen en leyes positivas. Es difcil exponer una idea
ms falsa del derecho natural. Suponer que exista al lado de cada ley humana una ley ideal,
concebida por la inteligencia y que fuese su modelo, es reducir el derecho natural a una especie de
ideal, es decir, si no a la nada s por lo menos, al estado de concepciones subjetivas infinitamente
variadas.
Si cada uno de nosotros al estudiar una ley cualquiera, concibe otra que considera mejor segn sus
ideas personales, y contribuye as a la formacin del derecho natural, ste nicamente representar
una coleccin heterognea de opiniones diferentes. Toda concepcin que reduce el derecho natural al
estado ideal es falsa.
En qu consiste el derecho natural
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_1.htm (3 de 12) [08/08/2007 17:34:10]
Biblioteca Jurdica Digital
Se compone de un pequeo nmero de reglas, fundadas en la equidad y en el buen sentido, que se
imponen al legislador mismo, y de acuerdo con las cuales se aprecian, alaban o critican las obras
legislativas. El derecho natural no es ni la ley ni el ideal de la misma, sino la regla suprema de la
legislacin. Si el legislador se separa de l, formula una ley injusta o mala. Con gusto se dira, en
forma contraria a la definicin de Oudot, que el derecho natural se compone de principios superiores a
la ley, que seria intil formular como artculos de derecho positivo.
Los principios del derecho natural son poco numerosos; se reducen a las normas elementales.
Cuando se ha dicho que el legislador debe asegurar la vida y la libertad del hombre, proteger su
trabajo y sus bienes, reprimir los deseos peligrosos para el orden social y moral, reconocer derechos a
los esposos y a los padres y deberes recprocos, se est muy lejos de haber fundado una legislacin;
pero muy cerca de haber agotado los preceptos de la ley natural.
Unidad y simplicidad del derecho natural
En esta forma el derecho natural es reducido en su objeto y elevado en su posicin, en relacin con
las legislaciones humanas que inspira y domina. Esto implica un fenmeno notable: las legislaciones
positivas, a pesar de ser muy diferentes unas de otras, estn, en lo general, de acuerdo con el
derecho natural. Esto hace tambin que el derecho natural, en medio de tal diversidad de
legislaciones, posea unidad: es simple e inmutable. Desde que la filosofa comenz a estudiar estos
grandes problemas, los hombres se han puesto de acuerdo poco a poco, en honor de la razn sobre
los principios esenciales de su vida.
Discusiones sobre la nocin del derecho natural
Sin embargo, pocas nociones existen que hayan sido tan criticadas como la de derecho natural.
Defendida en Alemania por Kant y sus discpulos, fue vigorosamente atacada por Savigny y la escuela
histrica. Para escapar a las crticas dirigidas por esta escuela, contra la nocin de un derecho natural
inmutable, se ha tratado de sostener que el derecho natural existe, pero que es de contenido variable.
En el fondo se reducira a la idea de justicia. Esta concepcin, defendida en Alemania por Stammler,
fue presentada en Francia por Seleilles y recogida por lo menos en sus principales lineamientos por
Gny.
Por otra parte, muchos juristas, principalmente de la escuela alemana, han enseado una doctrina
llamada positivismo jurdico, que niega la existencia de cualquier derecho distinto al creado y
sancionado por el Estado. Pero estas ideas, ya corregidas en la obra de Duguit por aplicacin de la
idea de solidaridad social, han sido vigorosamente combatidas en Francia, sobre todo despus de la
guerra, advirtindose entre nosotros un renacimiento del idealismo jurdico.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_1.htm (4 de 12) [08/08/2007 17:34:10]
Biblioteca Jurdica Digital
1.1.3 FUENTES DEL DERECHO
Fuentes histricas y fuentes productoras
La palabra fuente se emplea, en el lenguaje jurdico, con dos sentidos diferentes.
Cuando se trata del derecho antiguo, se entiende por fuentes, los documentos en los cuales una
legislacin derogada puede estudiarse. Es natural que con el tiempo disminuya el nmero de estos
documentos: poseemos muy pocos de derecho griego o egipcio, ms de derecho romano y mucho
ms de las instituciones de la Edad Media. Tomadas en este sentido, las fuentes tienen una gran
importancia para el historiador; le proporcionan su materia prima.
Por el contrario, cuando se trata de una legislacin vigente, lo nico que ha de hacerse es buscar el
texto de las leyes el cual se consigue tan fcilmente como conseguillos a un objeto usual; y la
bsqueda de las fuentes deja de ser una dificultad y una cuestin de erudicin. Pero, la palabra recibe
entonces otro sentido. Se entiende por fuentes del derecho las diferentes formas por medio de las
cuales se establecen las reglas jurdicas. El derecho, es decir, la regla obligatoria para los particulares
y para los tribunales, se deriva, actualmente, de una autoridad que tiene el poder de crearlo y a esta
autoridad se le llama fuente del derecho; en este ltimo sentido tomamos nosotros aqu esa palabra.
Las dos fuentes del derecho
El derecho tiene dos fuentes principales, de las cuales las otras no son sino variantes: 1. La
costumbre; 2. La ley. El derecho que deriva de la costumbre se llama: derecho consuetudinario el que
deriva de la ley, derecho escrito.
Derecho consuetudinario
El derecho consuetudinario es aqul que nunca ha sido objeto de una promulgacin legislativa. Se
compone de reglas tradicionales, establecidas poco a poco con el tiempo, y a menudo difciles de
comprobar. Su ms notable ejemplo histrico es el estado del derecho francs antes de la redaccin
oficial de las costumbres, que se hizo en el siglo XVI: el derecho no se encontraba entonces en ningn
texto oficial e inmutable, de origen legislativo; slo poda ser conocido en la prctica judicial, por la
experiencia adquirida en una larga carrera de litigante, y nicamente poda estudiarse en obras
privadas, sin valor legal, en las cuales los expertos, antiguos magistrados en su mayor parte, escriban
lo que saban sobre el estado del derecho, en su tiempo y pas.
La naturaleza de la fuente o autoridad, de la cual deriva el derecho consuetudinario, es objeto de
interminables controversias. Unos pretenden hallar la fuente del derecho consuetudinario en su uso
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_1.htm (5 de 12) [08/08/2007 17:34:10]
Biblioteca Jurdica Digital
general y prolongado de los particulares, unido a la creencia de que existe una sancin social (opinio
necessitatis), y niegan a la jurisprudencia toda funcin creadora de derecho (Gny, Mthode d
nterprtation). Otros reservan un lugar a la jurisprudencia y le conceden un papel preponderante (y
hasta nico) en la elaboracin del derecho consuetudinario. No creo en la posibilidad del
establecimiento de reglas consuetudinarias, que tengan valor obligatorio, independientemente de la
jurisprudencia. Vase Lebrun, La coutume.
Derecho escrito
En cambio, el derecho escrito resulta de una declaracin de voluntad, manifestada por el poder
legislativo. Por tanto, se establece en un momento preciso.
El nombre de derecho escrito (ius scriptum) provoca, a veces, cierto asombro, porque el mismo
derecho consuetudinario se comprueba por medio de la escritura: nuestro antiguo derecho
consuetudinario estaba contenido en numerosos libros; era redactado por escrito y, en todo tiempo, las
sentencias que continuamente elaboran un nuevo derecho consuetudinario, han sido tambin
documentos escritos.
El nombre de derecho escrito es antiguo, y para comprenderlo es preciso remontarnos a los tiempos
de la Repblica romana. En aquel entonces la escritura era rara, y el derecho consuetudinario
(consuetuado majorum) realmente era no escrito y slo se conservaba en la memoria de los hombres,
en tanto que la ley era escrita, grabada sobre tablas de mrmol o bronce, que se conservaban en el
Capitolio, en el Tabularium.
Productividad comparada de las dos fuentes del derecho
Estas dos fuentes del derecho se encuentran en todas partes y en todos los tiempos; pero, por lo
general tienen una importancia diferente. La costumbre es primero la ms abundante; en las
sociedades poco adelantadas es la fuente principal, sobre todo, del derecho privado. Lo mismo
acontece en los perodos de decadencia, en lo cuales las leyes llegan a ser raras: no se promulgan
nuevas leyes, y las que existan se olvidan; el poder central ya no es lo suficientemente fuerte para
promulgar leyes o para hacer obedecer las antiguas; frecuentemente, ni siquiera se preocupa de este
asunto.
En los perodos de fuerza y de nueva organizacin, existe un poder que vela por los intereses
generales, celoso del orden y de la administracin y que para reinar dicta leyes y las mantiene.
En consecuencia, las dos fuentes del derecho son productivas en razn inversa, una de otra, segn el
tiempo y el lugar.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_1.htm (6 de 12) [08/08/2007 17:34:10]
Biblioteca Jurdica Digital
El derecho consuetudinario en la actualidad
Actualmente casi todo el derecho francs existe en forma de leyes y, por consiguiente, tiene el
carcter de derecho escrito. Sin embargo, no ha desaparecido totalmente el derecho consuetudinario,
el cual est representado an por dos especies (clases) de formaciones:
a) Usos convencionales. Entendemos por usos convencionales ciertas prcticas, en general, locales o
profesionales, que los particulares siguen en sus contratos, y a las que se supone se remiten cuando
no establecen lo contrario. De esto resulta una gran simplificacin en los negocios: se remite uno a los
usos en todo aquello sobre lo cual no es expreso al contrato. Existen dos grupos principales de uso
convencionales:
1. Los usos relativos a la propiedad inmueble. Hay usos que se refieren, sobre todo, a la propiedad
rural, pero los hay tambin que se refieren a las servidumbres urbanas y a las relaciones de vecindad
en las poblaciones.
2. Los usos comerciales. Son muy numerosos. Obtienen su fuerza de una presunta convencin de las
partes: unos son generales a toda Francia, otros, locales o especiales a ciertas ramas del comercio.
Sin embargo, la Ley del 13 de junio de 1866 reconoci cierto nmero de usos generales en materia de
ventas, que son obligatorios, salvo pacto en contrario, en toda Francia, y cuya violacin hace
procedente la casacin.
b) Jurisprudencia. Las cortes y los tribunales reconstituyen perpetuamente, al margen de los cdigos y
de las leyes, un derecho consuetudinario de nueva formacin. Es indudable que el poder judicial
nunca depende de la jurisprudencia anterior; pero, de hecho, se atiene a ella, equivaliendo la
estabilidad de sus decisiones a la existencia de una legislacin obligatoria.
Estamos obligados a conformarnos con las decisiones de los tribunales, si queremos evitar que se
anulen nuestros contratos, y perder sumas considerables. Sin embargo, lo caracterstico del derecho
consuetudinario, representado por la jurisprudencia, consiste en la posibilidad de ser modificado por
una nueva decisin dictada en sentido contrario. De hecho, las reglas establecidas por la
jurisprudencia desde 1804 forman un conjunto considerable en la actualidad.
Ventajas del derecho escrito
El derecho consuetudinario es variable, segn el tiempo y los lugares; carece de unidad, es
contradictorio. Adems, frecuentemente es incierto y oscuro debido a que no se encuentra consignado
en un texto oficial.
El derecho escrito tiene cualidades contrarias: precisin, certidumbre, fijeza y, sobre todo, unidad. Esta
unidad es indispensable, aun en los grandes pases, a causa del nmero y de la rapidez de las
comunicaciones y de los cambios que en l se hacen de un lmite a otro del territorio. Por lo anterior,
generalmente, en los Estados modernos se prefiere el derecho escrito sobre el consuetudinario.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_1.htm (7 de 12) [08/08/2007 17:34:10]
Biblioteca Jurdica Digital
El derecho consuetudinario slo tiene en su favor una ventaja: su flexibilidad. Sujeto siempre a la
adhesin de la autoridad judicial, puede modificarse cada da, para conformarse con las nuevas
necesidades de la prctica, en tanto que la ley, una vez dictada, es inflexible: el juez no puede
modificarla; aun la ms ligera modificacin requiere de una reforma legislativa, con frecuencia difcil, y
siempre tarda.
1.1.4 CODIFICACION
Definicin
Es algo ms que la unificacin del derecho; puede unificar el derecho de un Estado sin que sea
codificado; esto sucede en Francia por lo que respecta a las leyes promulgadas desde 1804; La
codificacin es la confeccin de un cdigo, es decir, de una coleccin nica no slo para todo un pas,
sino de toda una parte del derecho. La legislacin se halla codificada cuando est contenida en una
ley nica y no en leyes diversas.
Objeciones de la escuela histrica
La utilidad general de la codificacin fue discutida apasionadamente en Alemania, a principios del siglo
XIX, con motivo de la gran obra que se realizaba en Francia. El jurisconsulto alemn Thibaut, haba
pedido la redaccin de un cdigo anlogo al nuestro; estaba sorprendido por la simplicidad y
uniformidad de la ley francesa. El derecho, deca, tiene por objeto corregir a las sociedades, influir en
ellas, avanzando sobre las costumbres e inclinaciones de los hombres
Su idea fue combatida por su clebre compatriota Savigny, quien pretenda que toda codificacin es
una obra falsa y arbitraria, porque se construye con ideas sistemticas y desconoce el desarrollo
histrico del derecho; impide a la ciencia marchar con el siglo, inmoviliza el espritu del jurisconsulto
por la fijeza de sus frmulas y priva al derecho de las mejoras sucesivas, derivadas de su libre
interpretacin. A estas objeciones se respondi que la ley debe, ante todo, ser clara y precisa, siendo
stas dos cualidades las que ms se necesita en la prctica.
En cuanto a las reformas, que constituyen el progreso del derecho, se realizan siempre; slo que
cuando la legislacin est codificada, este progreso ya no representa el trabajo de los jurisconsultos,
sino en una parte mnima, pues se opera, principalmente, por medios legislativos. Por lo dems, el
debate ha terminado: los hechos han condenado a Savigny y los pases modernos, excepto Inglaterra,
han codificado su derecho civil. Obtuvieron las ventajas de la codificacin, dando a sus leyes la
flexibilidad necesaria por medio de asambleas legislativas, que deliberan casi en forma permanente.
En la actualidad ms bien se critica la inestabilidad del derecho escrito.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_1.htm (8 de 12) [08/08/2007 17:34:10]
Biblioteca Jurdica Digital
1.1.5 CLASIFICACION DEL DERECHO
Dificultades de esta clasificacin
Es difcil establecer una divisin clara entre las diferentes ramas del derecho. Son numerosos los
puntos de contacto; muchas materias o cuestiones son comunes a dos o a tres ramas diferentes, que
las consideran desde puntos de vista distintos. No obstante, si a menudo faltan lmites precisos, no por
ello debe dudarse de la existencia de grandes divisiones naturales.
1.1.5.1 Principales ramas
Derecho pblico y derecho privado
Debemos distinguir en primer lugar, el derecho pblico del privado. Esta es una distincin crucial, pero
su razn de ser no siempre se advierte con claridad. El derecho pblico reglamenta los actos de las
personas que obran en inters general, en virtud de una delegacin directa o meditada del soberano;
el derecho privado reglamenta los actos que los particulares realizan en su propio nombre por sus
intereses individuales.
a) DERECHO PUBLICO
Derecho constitucional
Determina la organizacin del Estado, sus reglas fundamentales, su forma de gobierno, la atribucin
de las facultades polticas, sus lmites y relaciones
Derecho administrativo
Reglamenta el funcionamiento del poder ejecutivo en todos sus grados, desde los ministros hasta sus
ms humildes representantes. Es este derecho, tambin, el que reglamenta las administraciones
locales del departamento y del municipio, que no pueden considerarse como emanaciones del poder
central, no obstante estar subordinados a l. Muy amplio es en sus aplicaciones; el derecho
administrativo comprende numerosas materias que se relacionan con el derecho privado, porque la
administracin con frecuencia pone a los particulares bajo su tutela.
Por ejemplo, la explotacin de las minas, de las cadas de agua y la de los ferrocarriles, estn
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_1.htm (9 de 12) [08/08/2007 17:34:10]
Biblioteca Jurdica Digital
reglamentadas por disposiciones de derecho administrativo. Asimismo la formacin y funcionamiento
de ciertas agrupaciones de particulares, como los sindicatos, las asociaciones, las sociedades de
socorros mutuos, etc., estn reglamentadas por el derecho administrativo, aunque se trate de simples
particulares que acten en su propio nombre.
Derecho penal
Indiscutiblemente forma parte del derecho pblico. El Estado, representante de la nacin, es el nico
que tiene el derecho de castigar; la persecucin y condena de los delincuentes se hacen en su
nombre, la aplicacin de las penas forma parte de la administracin de un Estado, por lo que el
derecho penal se halla dentro del administrativo entendido ste en su sentido ms amplio.
Domat acertadamente, consider dentro del derecho pblico la polica, todo lo que contribuye al
mantenimiento del orden y, principalmente, el castigo de los crmenes. Si alguna vez se ha pensado lo
contraro, se debe a que el derecho penal, en la enseanza del derecho, se asocia a los estudios de
derecho privado, para la preparacin de las carreras judiciales, porque los planes de estudios de las
diversas carreras no concuerdan exactamente con la divisin cientfica del derecho, en pblico y
privado.
b) DERECHO PRIVADO
Sus tres partes
En principio, el derecho privado reglamenta todos Ios actos de Ios particulares. Debera formar una
masa homognea y nica. Sin embargo, en Francia y en Ia mayor parte de Ios pases civiIizados,
actuaImente, est dividido en tres ramas: derecho civil, procesal y mercantil.
Derecho civil
Comprende Ia mayor parte de Ias materias del derecho privado y representa eI derecho comn de una
nacin. RegIamenta Ia famiIia, Ias sucesiones, Ia propiedad y Ia mayora de Ios contratos.
Diferentes sentidos deI derecho civil
La expresin derecho civil es Ia traduccin IiteraI de Ias palabras jus civiIe; por tanto, aI derecho
romano debe su sentido original. EI jus civiIe era, para Ios antiguos, eI derecho propio de un puebIo
independiente: Quod quisque popuIus ipse sibi jus constituit, id vocatur jus civiIe quasi jusproprium
ipsius civitatis. Para Ios romanos eI derecho civiI era eI derecho de Roma, o eI de Ios Quirites, Jus
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_1.htm (10 de 12) [08/08/2007 17:34:10]
Biblioteca Jurdica Digital
Quiritium. EI derecho civiI as comprendido se opona aI jus gentium que abarcaba Ias regIas comunes
para todos Ios puebIos, quo omnes gentes utuntur
Habra en eI imperio tantos derechos civiIes como ciudades independientes, que hubiesen conservado
su autonoma IegisIativa. Gayo cita eI derecho de Ios gIatas y eI de Ios bitinios. Conforme a esto, Ia
expresin derecho civil, debera designar eI derecho especial a Ios franceses, en oposicin aI derecho
comn de Ias naciones civiIizadas. AIgunas veces se Ie da este sentido que no es su significado
habituaI. A travs de Ios sigIos, esta vieja expresin ha tomado dos sentidos nuevos.
1. AI final deI Imperio Romano, ya no se conoca ni eI derecho civiI de Ios bitinios, ni eI de Ios gIatas,
ni eI de Ios atenienses; nicamente quedaba solo uno, eI de Ios romanos, eI viejo derecho quiritario,
extendido y modificado, que haba borrado a todos Ios dems, como Iey, como todo eI imperio.
Durante Ia Edad Media Ia expresin derecho civiI design aI derecho romano. Este derecho estaba
representado por Ias recopiIaciones de Justiniano. Cuando se habIaba de jus civiIe corpus juris civiIis,
se haca referencia a esas recopiIaciones deI sigIo VI. Se opona aI jus canonicum. En nuestras
antiguas universidades, ser civiIista era ser profesor de derecho romano.
2. Poco a poco Ias paIabras derecho civiI han tomado otro sentido. Designamos con esta expresin eI
derecho privado en oposicin aI pblico. Se expIica esto mediante Ia historia. EI jusciviIe, taI como Io
estudian Ios puebIos modernos en Ias recopiIaciones de Justiniano, comprenda a Ia vez eI derecho
pblico y eI privado. Encontramos en esa recopilacin muchas disposiciones reIativas a Ios
magistrados, a Ios oficiaIes municipaIes y a otros funcionarios; pero, aI caer Ia administracin imperiaI,
estos textos pierden su vaIor y utiIidad.
Los Estados modernos se gobiernan por otras regIas, surgen de otras instituciones polticas. Por
consiguiente, Ios jurisconsuItos slo buscan ya en Ias recopiIaciones de Justiniano Ias reglas a las deI
derecho privado. De esta manera eI derecho civiI adquiri poco a poco su actuaI significado y IIeg a
ser eI derecho privado. Ia transformacin se advierte en eI Ienguaje; as, Ia gran obra de Domat: Ies
Iois civiIes das Ieur ordre natura, trata excIusivamente deI derecho privado. Domat escribi otra obra
sobre Ia poltica y Ia administracin, que IIam: Ie droit pubIic.
Cuando sobrevino Ia RevoIucin de 1789, este nuevo sentido se admita ya comnmente, y cuando Ia
Constituyente y Ia Convencin quisieron unificar eI derecho privado de Francia, se referan
naturaImente aI derecho y aI cdigo civiI. He aqu cmo, despus de haber designado aI derecho
romano durante ms de diez sigIos, actuaImente designa aI derecho privado en su forma moderna,
que data deI ConsuIado.
Procedimiento civiI
Es un captuIo desprendido deI derecho civiI que regIamenta Ia forma de hacer vaIer y defender Ios
derechos ante Ios tribunaIes. Ni Ios romanos ni Ios antiguos jurisconsuItos separaron Ias acciones deI
resto deI derecho. Gayo expona eI derecho romano en su conjunto, dividindoIo en tres partes:
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_1.htm (11 de 12) [08/08/2007 17:34:10]
Biblioteca Jurdica Digital
personas, bienes (que comprenda Ios contratos) y acciones. Omne autem jus quo utimur veI ad
personas pertinet, veI ad res, veI ad actiones. Todas Ias costumbres antiguas, imitada de Ias obras de
derecho antiguo, como Ias Coutumes de Beauvisis, por Beaumanoir, y Ia Trs ancienne coutume de
Bretagne, contienen regIas de fondo y procesaIes.
EI hbito de separarIas surgi a partir de una Ordenanza de (GoIbert, que reform y unific eI
procedimiento seguido en Francia; desde entonces, eI procedimiento posee su propio cdigo. No
existe para eIIo ninguna necesidad, ni razn Igica; se trata, slo, de un accidente histrico. Se
demuestra Io anterior con eI hecho de que numerosas regIas procesaIes se encuentran en eI cdigo
civil, Ias cuaIes parecen casi inseparabIes deI fondo, por ejempIo, en materia de divorcio y de
separacin de cuerpos, de fiIiacin, de adopcin, de rectificacin de actas deI estado civiI, de
obIigaciones, de purga de Ias hipotecas, etc. En cambio, eI cdigo de procedimientos contiene buen
nmero de disposiciones pertenecientes aI derecho civiI; por otra parte, Ia organizacin judiciaI
Igicamente pertenece aI derecho pbIico.
Derecho mercantiI
Es un derecho especiaI para Ios comerciantes, cuya finaIidad es faciIitar Ias operaciones de stos. En
muchos puntos, eI derecho mercantiI se reIaciona con eI civiI; trata Ias mismas materias apIicando
una regIamentacin especiaI a determinados actos, que sustrae deI rgimen deI derecho comn. EI
derecho mercantiI ha iniciado eI camino a Ias reformas, pues Ias necesidades deI comercio han hecho
necesario abandonar Ias regIas ya envejecidas.
EI derecho mercantiI se separ deI derecho privado en Ia misma forma que eI procesaI. Las regIas
especiales deI comercio, por mucho tiempo estuvieron confundidas con Ias dems reglas deI derecho
bajo Luis XIV, se pubIicaron dos ordenanzas que regIamentan eI comercio terrestre y eI martimo. AI
redactarse eI cdigo civiI no se pens en Ia codificacin de estas materias, que ya estaban unificadas
y representadas por textos reIativamente recientes. Ms tarde se formuI un cdigo especiaI para eI
procedimiento civiI y otro para eI derecho mercantiI.
Como cada una de estas materias constituyen un conjunto as homogneo, que presentan caracteres
distintos de Ias otras partes deI derecho, se ha extendido cada vez ms eI sistema de reunirlas en
cdigos especiaIes; muchos pases tienen, como Francia, un cdigo de procedimiento y otro de
comercio, distintos aI
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_1.htm (12 de 12) [08/08/2007 17:34:10]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO,
PERSONA, FAMILIA E INCAPAZ
TITULO 2
TEORA GENERAL DE LAS LEYES
CAPITULO 1
DEFINICIN Y CARCTER
Definicin
La Iey es una regIa sociaI obIigatoria, estabIecida con carcter permanente por Ia autoridad pbIica, y sancionada
por Ia fuerza pbIica. Por tanto es una disposicin generaI que tiene por objeto regIamentar eI porvenir.
Condicin de existencia de Ias Ieyes
La Iey es una regIa sociaI, es decir, una regIa estabIecida para hombres que viven en sociedad. Esta condicin es
eIementaI; fuera de Ias reIaciones sociaIes, no puede haber Ieyes. Un hombre que vive en una soIedad absoIuta,
como Robinson en su isIa, no estara sometido a ninguna Iey. Existiran normas de conducta para I: eI instinto,
eI deseo de vivir, Io induciran aI trabajo, a una vida sobria y reguIar para conservar Ia saIud y su inteIigencia;
pero taIes regIas no seran Ieyes. Ia Iey supone reIaciones entre varios seres humanos, sin Ias cuaIes Ia nocin de
ley pierde todo su vaIor jurdico.
No todas Ias regIas sociaIes son Ieyes; Ia Iey es una especie particuIar, comprendida en un grupo ms extenso,
que constituye eI gnero. Por Io mismo, es importante distinguir Ia Iey de todas Ias otras regIas estudiando sus
caracteres propios.
AnIisis de Ios caracteres de Ia Iey
1. La Iey es obIigatoria. Ia obIigacin supone una voIuntad superior que manda y una voIuntad inferior que
obedece. No debe confundirse Ia idea de obIigacin con Ia de necesidad o utiIidad. Es frecuente que eI hombre se
vea obIigado hacer una cosa porque en eIIo encuentra un inters apremiante; nos vemos obIigados por nuestros
negocios, o reIaciones sociaIes a reaIizar muchos actos, de Ios cuaIes nos abstendramos de muy buena gana; pero
estas pretendidas obIigaciones no Io son en reaIidad.
Quien decide obrar en su propio inters sigue una regIa de arte o de habiIidad que puede IIamarse mtodo, pero
que se separa profundamente de Ias Ieyes; solo nos vemos obIigados obedecer, si queremos aIcanzar un objetivo
determinado. Kant IIam a estas normas imperativos tcnicos o condicionaIes; y Surez, Ieges circa artificiaIia. Ia
verdadera obIigacin slo existe para eI hombre que acta bajo Ia infIuencia de una voIuntad superior a Ia suya.
2. La Iey es estabIecida por Ia autoridad pbIica. Puede distinguirse Ia verdadera Iey de ciertas regIas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_1A.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:34:12]
PARTE PRIMERA
estabIecidas por poderes privados, que tienen casi eI mismo efecto para quienes estn sometidos a eIIas, como Ias
rdenes de Ios padres a sus hijos, de Ios patrones para sus escIavos o criados y Ios regIamentos apIicados a Ios
obreros y empIeados por sus patrones, o a Ios miembros de una congregacin por sus superiores. Ia autoridad
pbIica es Ia que dicta Ia Iey, propiamente dicha, es decir Ia que emana deI poder IegisIativo, y que vara segn
Ias constituciones poIticas.
Dicha autoridad puede est representada por un soIo hombre como Ios emperadores romanos o Ios antiguos reyes
de Francia; o pueden ser una o varias asambIeas IegisIativas, como acontece en Ia mayor parte de Ios pases
modernos; puede ser tambin eI puebIo en su totaIidad, quien exprese su voIuntad por un voto, como en eI
sistema deI pIebiscito romano o deI referendum suizo.
3. La Iey est sancionada por Ia fuerza pbIica. Esto distingue a Ias Ieyes de Ias normas moraIes, que tambin
gobiernan a Ias sociedades humanas. Ias normas moraIes obIigan, ordenan, pero su fuerza determinante es dbiI
porque su sancin positiva es nuIa. Ia sancin de Iey aIgunas veces es preventiva, como Ia de Ios regIamentos de
poIica destinados a impedir un motn.
Con mayor frecuencia su sancin es represiva, por ejempIo, Ia muIta, prisin, y Ias penas de toda cIase impuestas
a Ios deIincuentes, y en eI orden civiI, Ia nuIidad de Ios contratos contrarios a Ias Ieyes, Ia indemnizacin de
daos y perjuicios destinados a reparar Ios daos ocasionados por un acto iIcito, Ios embargos y otros medios de
ejecucin, estipuIados contra Ios deudores morosos o insoIventes.
4. La Iey se estabIece con carcter permanente para un nmero determinado de actos o de hechos. Toda decisin
de Ia autoridad pbIica, que sIo deba ejecutarse una soIa vez no es Iey, sino acto administrativo, por ejempIo, Ia
orden de partida dada a un miIitar o a un funcionario. En cambio Ia obIigacin impuesta a Ios jvenes que
cumpIen Ia mayora de edad para reaIizar eI servicio miIitar, resuIta de una Iey, porque constituye una decisin
obIigatoria de una manera permanente, para un nmero indeterminado de casos.
Lo anterior demuestra que en Ia prctica se da eI nombre de Ieyes a actos que en reaIidad no Io son. Cuando Ias
cmaras autorizan un prstamo, ordenan Ia construccin de un ferrocarriI, modifican Ios Imites de un
departamento, taIes rdenes se pubIican en eI Diario OficiaI con eI ttuIo de Ieyes; pero esta paIabra es usada
incorrectamente. No obstante haber sido votadas en Ia misma forma que Ias Ieyes, por Ias asambIeas IegisIativas,
estas pretendidas Ieyes en reaIidad son actos administrativos IIevados a cabo por una autoridad distinta a Ia que
ejerce normaImente esta cIase de atribuciones. Afirmar Io contrario equivaIdra a dar Ia preponderancia a Ia
forma sobre eI fondo. Por este anIisis advertimos cun Iejos estamos de Ia definicin de Montesquieu.
Duracin temporaI de Ias Ieyes
No es necesario que Ia Iey sea perpetua, y aun es muy frecuente que su duracin se Iimite con anterioridad por eI
IegisIador que Ia estabIece, por ejempIo, a cinco o diez aos. Se sigue este sistema sobre todo en materias fiscaIes
y hacendaria; otras sirven, con eI nombre de disposiciones transitorias, para regIamentar eI trnsito de una
IegisIacin antigua a una IegisIacin nueva. Todava encontramos Ieyes temporaIes en materia penaI. Durante Ia
guerra se dict un gran nmero de eIIas.
Nmero variabIe de personas regidas por Ia Iey
No debe creerse que Ia Iey necesariamente tiene un aIcance generaI en cuanto a Ias personas; Ia Iey no siempre se
dicta para todas Ias personas que componen Ia nacin o que habitan en eI territorio deI Estado. SIo Ias Ieyes
penaIes y de poIica generaI, tienen apIicacin absoIuta.
Por Io reguIar, para que una Iey sea apIicabIe a una persona, es necesario que sta se encuentre en ciertas
condiciones previstas por Ia Iey, por ejempIo, Ias Ieyes sobre eI matrimonio, Ia propiedad inmuebIe, Ia hipoteca
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_1A.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:34:12]
PARTE PRIMERA
martima, Ios deberes de Ios funcionarios, slo se apIican a quienes contraen matrimonio, a Ios propietarios de
tierras y a quienes desempean un puesto pbIico.
Por consiguiente, puede acontecer que una Iey slo se apIique a un nmero muy reducido de personas, y quiz
sIo a una. As, Ias disposiciones que determinan Ias facuItades deI presidente de Ia RepbIica, deI presidente deI
senado o de Ia cmara, deI guardaseIIos, deI prefecto de poIica de Pars, nicamente se refieren a una soIa
persona.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_1A.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:34:12]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO,
PERSONA, FAMILIA E INCAPAZ
TITULO 2
TEORA GENERAL DE LAS LEYES
CAPITULO 2
DIVERSIDAD Y JERARQUA
Enumeracin
Existen varias cIases de Ieyes. Ia Iey propiamente dicha, que es obra deI poder IegisIativo, representa eI estado
normaI, eI trmino medio en eI conjunto de Ia IegisIacin. Es superior a eIIa Ia Constitucin e inferiores Ios
regIamentos.
2.2.1 CONSTITUCIN
Definicin
Es Ia Iey fundamentaI deI Estado, Ia que regIamenta Ia forma deI gobierno y Ias atribuciones de Ios diversos
poderes poIticos. Desde 1789, Ias regIas constitutivas el Estado son estabIecidas por un acto soIemne, superior a
Ias Ieyes ordinarias, capaz de situar Ias cuestiones esenciaIes por encima de Ias fIuctuaciones constantes de Ia
poItica.
Por tanto, existe un poder constituyente, distinto deI poder IegisIativo ordinario. En 1789, 1848 y 1871 Francia
nombr asambIeas especiaIes, erigidas no slo para IegisIar, sino para darIe tambin una Constitucin. En
consecuencia, Ias cmaras IegisIativas que votan Ias Ieyes ordinarias no tienen facuItades para modificar Ias
normas constitucionaIes. ActuaImente, segn Ia Constitucin de 1875, Ia distincin entre eI poder constituyente y
eI poder IegisIativo es ms dbiI que nunca. Ias Ieyes ordinarias son votadas por Ias dos cmaras, deIiberando
separadamente; eI poder constituyente pertenece Ias dos cmaras reunidas en Congreso, y deIiberando juntas.
2.2.2 PODER REGLAMENTARIO
Definicin
Es eI derecho concedido a ciertas autoridades, para estabIecer prescripciones obIigatorias para eI porvenir, como
Ias de Ia Iey; es sta una verdadera deIegacin parciaI deI poder IegisIativo. Ios actos regIamentarios tienen todos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_2.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:34:13]
PARTE PRIMERA
Ios caracteres especficos de Ia Iey; son disposiciones de orden inferior a Ias Ieyes propiamente dichas; pero de Ia
misma naturaIeza. Ducrocq dice muy bien: Tienen, como Ia Iey, Ia generaIidad de disposicin, Ia regIamentacin
deI porvenir, Ia fuerza obIigatoria, Ia sancin penaI..
Autoridades investidas deI poder regIamentario
EI poder regIamentario pertenece:
1. AI jefe deI poder Ejecutivo (actuaImente eI presidente de Ia RepbIica).
2. A Ios prefectos.
3. A Ios aIcaIdes.
EI presidente regIamenta para toda Ia extensin deI territorio francs, eI prefecto para eI departamento, eI aIcaIde
para eI municipio; Ios ministros no poseen poder regIamentario aIguno.
Diversas denominaciones de Ios regIamentos
Los actos emanados deI jefe de Estado toman eI nombre de Decretos GeneraIes o RegIamentos de
Administracin PoItica. Bajo Ia restauracin y bajo Iuis FeIipe (de 1814 a 1848), Ios actos que actuaImente
denominamos Decretos se IIamaban Ordenanzas, en recuerdo de Ias antiguas ordenanzas reaIes, pero de eIIas
slo tenan eI nombre no su fuerza, puesto que Ias ordenanzas reaIes, anteriores a 1789, eran verdaderas Ieyes.
Los decretos generaIes se oponen a Ios decretos simpIes o especiaIes, que son Ios actos aisIados deI gobierno y
de Ia administracin. Ios decretos generaIes por Io reguIar se dictan despus de or Ia opinin deI consejo de
Estado, y cuando esta formaIidad es exigida por Ia Iey, su cumpIimiento es una condicin de vaIidez. Ios actos
regIamentarios de Ios prefectos y de Ios aIcaIdes se IIaman Decretos.
Jerarqua deI poder regIamentario
EI poder regIamentario goza de menor Iibertad a medida que se desciende en su jerarqua. EI deI jefe deI poder
Ejecutivo slo est subordinado a Ia Iey. Ios decretos tienen por objeto regIamentar numerosos puntos de detaIIe
que eI IegisIador descuida. Por eIIo muchas Ieyes importantes van acompaadas de uno o varios regIamentos
destinados a asegurar o faciIitar su ejecucin.
EI prefecto est sometido en sus decretos regIamentarios a Ia Iey y a Ios decretos generaIes; y sus decretos se
imponen, a su vez, a Ios aIcaIdes de su departamento. stos sIo ejercen su poder regIamentario en reIacin a Ia
poIica IocaI (Inspeccin de Caminos y SaIubridad, etc.).
Prohibicin de Ias sentencias de regIamento
En Ia actuaIidad eI poder regIamentario pertenece excIusivamente a Ios representantes deI poder ejecutivo; Ias
autoridades judiciaIes carecen de I; Ia autoridad de sus decisiones es reIativa, es decir, sIo existe para Ias partes
en eI juicio. En consecuencia, Ios tribunaIes han perdido Ia facuItad que tenan bajo eI antiguo rgimen de dictar
sentencias obIigatorias para eI porvenir y para todos Ios habitantes de su jurisdiccin. Estas decisiones, IIamadas
sentencias de regIamento, eran verdaderas Ieyes. Ios tribunaIes inferiores estaban obIigados a apIicarIas y eI
mismo parIamento que Ias haba decretado y votado, estaba sujeto a eIIas mientras nos Ias hubiesen derogado.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_2.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:34:13]
PARTE PRIMERA
En Ia actuaIidad, Ias cortes francesas de apeIacin, que pueden considerarse como sustitutas de Ios antiguos
parIamentos, estn privadas de ese poder; Ia Iey deI 16 aI 24 de agosto de 1790 (tt. II, art. 12), prohibi a Ios
jueces dictar regIamentos y eI cdigo civiI tambin Ies prohbe faIIar por va de disposiciones generaIes y
regIamentarias (art. 5). Ia contravencin a esta prohibicin constituye un deIito (art. 127, C.P.). Dicha prohibicin
se funda en eI principio de Ia separacin de poderes que desde 1789 ha dominado a todas Ias constituciones. En
Francia, a Ios jueces corresponde dictar sentencias, pero no deben ser aI mismo tiempo IegisIadores.
Y hay otra razn para condenar Ias sentencias de regIamento: sIo podran ser pequeas Ieyes IocaIes, que no
rebasen Ios Imites de Ia jurisdiccin de Ia corte que Ias dict porque muy pronto nos conduciran aI sistema de
Ias costumbres provinciaIes. Debe protegerse Ia unidad de IegisIacin, que con tanta dificuItad hemos
conseguido, contra un retorno de Ia divisin.
2.2.3 IRREGULARIDAD EN ACTOS LEGISLATIVOS
Leyes inconstitucionaIes
Las Ieyes contrarias a Ia Constitucin deben ser anuIadas, de acuerdo con Ia teora; pero en Ia prctica, para
obtener eI respeto a Ia Constitucin nicamente puede contarse con Ia voIuntad deI poder IegisIativo.
Una vez que Ia Iey es aprobada y promuIgada, no existe ningn poder que tenga facuItad para juzgarIa, ni
anuIarIa. EI poder judiciaI, en particuIar, no tiene facuItades para apreciar su constitucionaIidad. No sucede as en
Ios Estados Unidos; Ia Suprema Corte FederaI tiene facuItades para verificar Ia constitucionaIidad de Ias Ieyes.
De manera generaI, puede decirse que en Ios pases angIosajones, eI poder judiciaI corresponde eI papeI de
guardin de Ios intereses individuaIes, otorgando as garantas que no tienen en Francia Ia Iibertad de Ios
ciudadanos.
Decretos iIegaIes
Los decretos no pueden derogar o modificar Ia Iey. Es ste uno de Ios puntos mejor fijados deI derecho francs
constitucionaI moderno, contribuyendo a su estabIecimiento Ia RevoIucin de 1830, provocada por Ias famosas
Ordenanzas de juIio. Ia Carta de 1814 conceda aI rey facuItades para dictar Ios regIamentos y ordenanzas
necesarias para Ia ejecucin de Ias Ieyes y Ia seguridad deI Estado. Tomando como fundamento estas Itimas
paIabras, CarIos X se crey autorizado para pubIicar Ias Ordenanzas deI 25 de juIio de 1830, que suspendan Ia
Iibertad de prensa y modificaban eI sistema eIectoraI. Fue sta Ia causa que subIev aI puebIo de Pars.
Para dar garantas a Ia Iibertad poItica, Ia Carta reformada por Iuis FeIipe estabIeci que eI rey dictara Ios
regIamentos y ordenanzas necesarios para Ia ejecucin de Ias Ieyes, sin poder en ningn caso suspender Ias Ieyes
mismas ni dispensar su cumpIimiento (art. 13). Ias constituciones posteriores han reproducido este principio
(Const. de 1848, art. 49; Const. de 1852, art. 6; Const. de 1875, art. 3). Este Itimo dice: EI presidente de Ia
RepbIica vigiIar y asegurar Ia ejecucin de Ias Ieyes.
CuI es Ia autoridad que puede condenar o rechazar un decreto por ser iIegaI? Ia soIucin de esta cuestin
depende de Ia Constitucin. Desde 1870, a ningn cuerpo poItico se Ie ha confiado esta misin en particuIar. Por
Io anterior se ha concIuido que Ios tribunaIes tienen facuItades para ponderar Ia reguIaridad de Ios decretos antes
de apIicarIos.
En varias ocasiones se ha presentado eI caso de decretos irreguIares. NapoIen I dio eI ejempIo; no evitaba, ni Ie
importaba tampoco, modificar en sus decretos Ias disposiciones IegisIativas (D. 23 pIuvioso, ao XII; 6 de abriI
de 1809; 26 de agosto de 1811; 4 de mayo de 1813). Sin embargo, eI senado no anuI ninguno de estos decretos
por ser anticonstitucionaIes, aunque a I particuIarmente correspondan esas funciones. Mientras NapoIen
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_2.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:34:13]
PARTE PRIMERA
estuvo en eI poder, nadie haba tenido Ia osada de hacerIo. Despus de su cada, se discuti varias veces ante Ios
tribunaIes su vaIidez, pero siempre se consider que Ia soIucin aI probIema se encontraba en Ia expiracin deI
pIazo de diez aos, estabIecido por Ia Constitucin deI ao VIII. En cuanto a Ios decretos dictados en otras
pocas, Ios tribunaIes soIan negar Ia apIicacin de stos cuando eran contrarios a Ias Ieyes.
Decretos_Ieyes
En diversas pocas de Ia historia, eI gobierno ha sustituido aI IegisIador y abrogado Ias Ieyes mediante un
decreto. En estos casos usa un poder dictatoriaI, suprimiendo de inmediato, Ia irreguIaridad de taIes decretos por
una especie de ratificacin tcita de Ia nacin. As ha ocurrido, sobre todo a raz de una revoIucin o goIpe de
Estado:
1. DeI 24 de febrero aI 4 de mayo de 1848, durante eI gobierno provisionaI ( Decreto_Iey deI 27 de abriI de
1848, aboIiendo Ia escIavitud en Ias costas francesas)
2. DeI 2 de diciembre de 1851 hasta eI 29 de marzo de 1852, fecha en que entr en vigencia Ia Constitucin deI
Segundo Imperio ( Decreto Iey deI 28 de febrero de 1852, sobre Ias sociedades de crdito prediaI).
3. DeI 4 de septiembre de 1870, cada deI Segundo Imperio, aI 13 de febrero de 1871, reunin de Ia AsambIea
NacionaI en Burdeos (Dcereto-Iey deI 5 de noviembre de 1870, sobre Ia forma de promuIgar Ias Ieyes y de entrar
en vigor) .
Decretos que tienen fuerza de Iey
La Iey deI 22 de marzo de 1924 (art. 1), autoriz aI gobierno para reaIizar, por medio de decretos dictados por eI
consejo de Estado y aprobados por eI consejo de ministros, Ias reformas administrativas necesarias, a fin de
obtener Ias economas previstas por Ia Iey. Nunca se dictaron esos decretos debido a Ios confIictos de Ia poItica
interior. Ia Iey de finanzas deI 3 de agosto de 1926 (art. 1) autoriz aI gobierno a reaIizar economas, por medio
de decretos, en Ios servicios administrativos. Este derecho, concedido aI gobierno, era eventuaI y termin eI 31 de
diciembre de 192 .
No fue apropiado haberIos IIamado decretos-Ieyes; en efecto, de acuerdo con Ia Iey, cuando Ios decretos deI
gobierno se refieran a materias regIamentadas por eIIa, deben ser sometidos a Ia ratificacin IegisIativa dentro de
Ios tres meses siguientes a su fecha. EI gobierno ha dictado muchos decretos, principaImente sobre Ia
codificacin de Ieyes fiscaIes.
Entre stos, y por interesar aI derecho civiI se deben citar: Ios deI 6 de septiembre de 1926 y deI 5 de noviembre
de 1926 sobre Ia competencia civiI y penaI de Ios jueces de paz. Por Itimo, Ia Iey de finanzas deI 28 de febrero
de 1934 (art. 36) autoriz aI gobierno en Ias mismas condiciones, para dictar, mediante decretos tomados en
consejo de ministros, todas Ias medidas de economa necesarias. Por apIicacin de esta Iey eI Decreto deI 28 de
marzo de 1934 reaIiz Ia reforma judiciaI.
RegIamentos de poIica irreguIares
Los decretos de Ios prefectos y de Ios aIcaIdes referentes a Ia poIica IocaI, muy inferiores en grado a Ios decretos
deI poder ejecutivo, estn con mayor razn sometidos a Ia supervisin de Ios tribunaIes. stos sIo deben
apIicarIos despus de haber verificado su IegaIidad. Ia corte de casacin continuamente se niega a apIicar un
decreto municipaI, por haber sobrepasado eI aIcaIde sus facuItades, existiendo sobre este punto jurisprudencia
definida.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_2.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:34:13]
PARTE PRIMERA
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_2.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:34:13]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO,
PERSONA, FAMILIA E INCAPAZ
TITULO 2
TEORA GENERAL DE LAS LEYES
CAPITULO 3
PROMULGACIN Y PUBLICACIN
2.3.1 VOTO DE LEYES
Forma en que trabajan Ias cmaras
Segn Ia Constitucin de 1875, Ia Iey resuIta de un voto conforme deI senado y de Ia cmara de diputados,
aceptando un texto idntico. EI derecho de presentar en cuaIquiera de Ias cmaras un proyecto ( derecho de
iniciativa) pertenece, por una parte, aI ejecutivo, y por otra a Ios diputados y senadores. Se IIaman proyectos de
Iey Ias iniciativas que presente eI ejecutivo, y proporciones de Iey Ias iniciativas parIamentarias.
Los miembros de Ias dos cmaras tienen eI derecho de enmienda. Ias dos cmaras tienen un derecho, iguaI, sin
embargo, Ias Ieyes de Hacienda deben presentarse Ia cmara de diputados y ser votadas por eIIa.
Sancin de Ias Ieyes bajo Ia monarqua
ActuaImente Ia Iey es perfecta slo por eI voto de Ias dos cmaras bajo Ias constituciones monrquicas, su
confeccin exige, adems, Ia sancin deI rey o deI emperador: Ia Iey nicamente existe hasta que ha sido
sancionada. Por tanto, eI jefe de Estado puede inutiIizar eI voto de Ias cmaras, negndose a aprobar Ia Iey. Este
es eI famoso derecho de veto aI que Iuis XVI debi su impopuIaridad.
Derecho actuaI deI presidente de Ia RepbIica
La Constitucin de 1875 concede un poder particuIar aI presidente de Ia RepbIica, quien puede, cuando juzgue
inoportuna una Iey, dejar de promuIgarIa, por medio de un mensaje dirigido a Ias cmaras, y pedir una nueva
deIiberacin que no Ie puede ser negada ( Iey 16 de juIio de 1875, art. 7). Pero este derecho no se ejerce, ya que
ningn gabinete Ia apoyara.
2.3.2 PROMULGACIN DE LEYES
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_3.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:34:14]
PARTE PRIMERA
Definicin
Se denomina as aI conjunto de medidas por Ias cuaIes se dan a conocer aI pbIico Ias nuevas Ieyes. Sin
embargo, veremos ms adeIante que Ia opinin comn da ~ otro sentido a esta paIabra y que distingue Ia
promuIgacin propiamente dicha, de Ia pubIicacin de Ia Iey.
2.3.2.1 Decreto de promuIgacin
Su origen
Desde 1789, toda Iey nueva est seguida de un acto esenciaI deI poder ejecutivo, ordenanza en principio, ms
tarde decreto, y que ahora se IIama decreto de promuIgacin Ia primera frmuIa fue dada por un Decreto deI 9
de noviembre de 1789, y reproducida, con aIgunas modificaciones de detaIIe, por Ia Constitucin deI 3 de
septiembre de 1791. En esa poca no era sino una nueva redaccin de Ia frmuIa de Ios antiguos mandamientos,
por Ios cuaIes eI rey enviaba a sus oficiaIes de justicia, Ias nuevas ordenanzas que haba dictado, ordenando: 1.
Que Ias pubIicaran; 2. Que Ias ejecutaran.
Su objeto actuaI
EI decreto de promuIgacin ha conservado su antiguo objeto, pero presenta una nueva utiIidad. Cuando se vot Ia
Constitucin deI 5 fructidor deI ao III, que organiz eI directorio, se estim tiI que eI poder ejecutivo diera
testimonio aI cuerpo sociaI que Ia Iey cuya pubIicacin se haca, haba sido reguIarmente aprobada por Ia
asambIea IegisIativa; y en Ias formas prescritas por Ia Constitucin. EI art. 131 estabIeci que esta sancin deba
insertarse en eI prembuIo eI decreto de promuIgacin , y decIaraba aI directorio ejecutivo responsabIe de Ias
irreguIaridades que pudieran cometerse.
Por eIIo eI decreto que para cada Iey expide eI presidente de Ia RepbIica
tiene un tripIe objeto:
1. Testifica Ia existencia y Ia reguIaridad de Ia Iey;
2. Ordena su pubIicacin;
3. Contiene, como antiguamente, eI mandamiento de ejecucin dirigido a Ios agentes deI poder.
2.3.2.2 PubIicacin
Necesidad de una pubIicacin
Rigurosamente se debera admitir que Ia Iey es ejecutiva, es decir, obIigatoria para todos Ios ciudadanos y
susceptibIe de ejecucin por parte de Ia administracin, tan pronto como se ha dictado; inmediatamente despus
deI voto de Ias cmaras, Ia Iey existe, y desde Iuego debera obedecrseIe. As sucede en IngIaterra; pero en Ia
mayor parte de Ios pases este sistema es condenado por su excesivo rigor: Ios ciudadanos pueden ser
sorprendidos a cada instante por Ia ejecucin de una nueva Iey cuya preparacin no hayan conocido. En Francia
siempre se ha admitido que Ia Iey sIo es obIigatoria despus de haber sido promuIgada, es decir, despus que se
haya pubIicado.
Formas actuaIes
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_3.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:34:14]
PARTE PRIMERA
EI sistema actuaI se estabIeci por un Decreto_Iey deI gobierno de Ia defensa nacionaI (5 de nov. de 1870). Es
muy senciIIo: Ias nuevas Ieyes entran en vigor en cada distrito, un da despus de que eI nmero deI Diario
OficiaI ha IIegado a Ia capitaI de dicho Apartamento. Si este nmero aparece en Pars eI 1 de febrero en Ia
maana, Ia Iey ser obIigatoria eI tres a primera hora; eI da dos representa eI pIazo de un da concedido por eI
decreto.
Este mismo nmero se distribuye antes de terminar eI da 1 en cierto nmero de distritos vecinos de Pars; en
eIIos Ia Iey ser obIigatoria eI mismo da que en Ia capitaI. Ia mayora de Ios distritos Io reciben eI da dos en eI
correo de Ia maana; en eIIos, Ia Iey entrar en vigor eI da 4; para aIgunos Iugares aIejados o maI comunicados
por Ios ferrocarriIes, puede haber un da de retraso.
Adems de Ia insercin, en eI Diario OficiaI, que por s soIa equivaIe a Ia pubIicacin el decreto ordena a Ios
prefectos y subprefectos que pongan anuncios en Ios Iugares ms visibIes, Io que raramente se hace.
Crtica de Ia terminoIoga corriente
NormaImente se da eI nombre de promuIgacin aI decreto dictado por eI jefe de Estado, considerndoIo como
distinto de Ia pubIicacin de Ia Iey. Se trata de un error evidente. Este decreto ordena Ia promuIgacin o
pubIicacin; pero no Ia constituye: eIIa es su consecuencia y ejecucin Ia paIabra promuIgar siempre ha
significado pubIicar.
Por otra parte, Ia identidad de Ia promuIgacin y Ia pubIicacin no es una opinin, sino una comprobacin. Se
encuentra en todas Ias Ieyes sobre todo, Ia Constitucin deI 5 fructidor ao II (arts. 128-131), es instructiva a este
respecto, porque no cabe duda de que en su texto se usan ambas paIabras como sinnimas. EI art. 128 empIea Ia
paIabra pubIicar para Ias Ieyes ordinarias, y no habIa de su promuIgacin; eI art. 129, especiaI a Ias Ieyes
decIaradas urgentes, empIea Ia paIabra promuIgar, y no habIa de su pubIicacin. Se pubIicarn Ias primeras sin
promuIgarse, y se promuIgarn Ias segundas sin pubIicarse?
Tambin Ios arts. 130 y 131 demuestran Ia sinonimia de ambos trminos: eI 130 regIamenta Ia forma deI decreto
de pubIicacin y eI 131 dice que eI poder ejecutivo no puede promuIgar una Iey, sin testificar que se han
observado Ias formas prescritas para Ia reguIaridad de su confeccin. EI texto de Ia Ordenanza deI 27 de
noviembre de 1816 es tambin muy cIaro: bajo eI nombre de promuIgacin habIa de Io que Ios autores IIaman
pubIicacin, que describe y regIamenta.
La Iey deI 14 frimario ao II, deca: Ia promuIgacin de Ia Iey se har por Ia pubIicacin ... Por Itimo eI Cdigo
CiviI, en eI intituIado deI ttuIo preIiminar empIea Ia paIabra pubIicacin, en tanto que eI art. 1 habIa de
promuIgacin. Vase en eI mismo sentido, eI parecer deI consejo de Estado deI 5 pIuvioso ao VIII, deI cuaI
resuIta que Ia promuIgacin es eI medio empIeado para dar a conocer Ia Iey, es decir Ia pubIicacin.
Fijacin de un da aIejado para que una Iey entre en vigor
Respecto a Ieyes importantes y compIicadas, no se apIican, a veces, Ias regIas deI derecho comn; Ia
promuIgacin se reaIiza en Ias formas ordinarias, pero ya no es eIIa Ia que determina eI momento en que Ia Iey
entrar en vigor. EI IegisIador con anterioridad indica una poca aIejada, un da fijo, nico para todo eI territorio,
que ser eI punto de partida deI nuevo rgimen. Con frecuencia en estos casos se seaIa eI primero de enero deI
ao siguiente. Es ste un sistema cmodo que concede a Ios interesados eI tiempo necesario para estudiar Ia
nueva Iey, y a Ios particuIares eI tiempo de tomar sus precauciones; nadie es sorprendido por Ia entrada en vigor
de Ia nueva Iey.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_3.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:34:14]
PARTE PRIMERA
EjempIos: Ia Iey deI 23 de marzo de 1855, sobre Ia transcripcin, entr en vigor eI 1 de enero de 1856; Ia Iey deI
1 de junio de 1924 sobre Ia introduccin de Ias Ieyes civiIes y mercantiIes en AIsacia y Iorena, entr en vigor eI 1
de enero de 1925.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_3.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:34:14]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO,
PERSONA, FAMILIA E INCAPAZ
TITULO 2
TEORA GENERAL DE LAS LEYES
CAPITULO 4
EXTENSIN TERRITORIAL DE APLICACIN
2.4.1 CONFLICTO ENTRE LEYES FRANCESAS Y EXTRANJERAS
Penetracin mutua de Ias diversas Ieyes territoriaIes
Las Ieyes son obra de una soberana territoriaI necesariamente Iimitada; Ios diferentes pases, soberanos en su
territorio, son respectivamente independientes unos de otros. Si se apIicase este principio, rigurosamente se
negara toda autoridad a Ias Ieyes de un Estado fuera de su territorio; cada nacin se encerrara en su territorio
para ser absoIuta, con excIusin de cuaIquier otra; pero perdera toda accin sobre aqueIIos miembros suyos que
se encontraran en eI extranjero. De taI manera que Ias Ieyes francesas slo se apIicaran en eI territorio francs, y
nicamente en I seran observadas.
Pero Ios pases tienen gran inters en no perder autoridad sobre sus miembros que viajan o se estabIecen
temporaImente en otro pas; este inters slo puede satisfacerse por medio de concesiones mutuas e idnticas;
Francia, por ejempIo, quiere que aIgunas de sus Ieyes sigan a Ios franceses ms aII de sus fronteras; y en
reciprocidad debe dejar penetrar en su territorio, aI mismo tiempo que a Ios extranjeros que visitan o se
estabIecen temporaImente en su territorio Ias Ieyes de Ios otros Estados.
ConfIictos de Ieyes
EI principio de territoriaIidad, que asIa Ias diferentes IegisIaciones en sus territorios respectivos, suprime todo
confIicto entre eIIas. Sin embargo, Ios sistemas que reconocen autoridad a Ias Ieyes personaIes de Ios extranjeros,
traen como consecuencia una penetracin recproca de Ias diferentes IegisIaciones y generan, por Io dems, una
serie de probIemas especiaIes: A cuI de Ias diferentes IegisIaciones en presencia se pedir Ia soIucin de cada
punto de derecho? Estas cuestiones se IIaman confIictos de Ieyes.
Un extranjero viene a Francia a ejercer eI comercio; vende, compra mercancas, bienes, casas, tiene deudores y
acreedores, sigue juicios en eIIa, comete deIitos, muere en Francia dejando una sucesin, un testamento. Por qu
Iey debern regirse todos estos actos, y sus consecuencias jurdicas?, ser Ia Iey francesa en razn deI Iugar?, Ia
extranjera, en razn de Ia nacionaIidad de Ia persona? Existe peIigro de que surja un confIicto sobre cada una de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_4.htm (1 de 8) [08/08/2007 17:34:17]
PARTE PRIMERA
estas cuestiones, entre Ia Iey francesa y Ia extranjera, sus decisiones son diferentes.
Pero incIuso puede haber ms de dos Ieyes en vigor, por ejempIo: un ingIs, que habitaba en Francia, hace su
testamento y dispone de Ios bienes que posee en Suiza. Para, compIicar eI probIema puede suponerse que Ios
Iegatarios pertenecen a un cuarto Estado y que son beIgas aIemanes. Io mismo puede suceder con Ios contratos,
suponiendo que Ias partes son de nacionaIidades diferentes y que Ias mercancas se entregarn en eI extranjero.
Para resoIver todas estas cuestiones, se han eIaborado numerosas teoras, cuyo origen se remonta a Ia Edad
Media, y que no tendra ningn caso examinar aqu, en primer Iugar, porque su estudio supone tener
conocimiento de todas Ias materias que provocan confIictos de Ieyes, en segundo, porque para que este estudio
fuese serio, debera tener Ia proporcin de un verdadero curso de derecho internacionaI. Nos Iimitaremos, pues, a
indicar someramente eI progreso histrico de Ias ideas, Ios resuItados obtenidos antes de Ia revoIucin, Ias
principaIes soIuciones adoptadas por eI Cdigo CiviI y eI estado actuaI de Ia cuestin.
2.4.1.1 Historia
Orgenes de Ia teora
Cuestiones anIogas a Ias que estudia eI derecho internacionaI se presentaron a menudo en eI derecho antiguo, en
eI interior de un mismo Estado, a propsito de Ias diversas IegisIaciones IocaIes comprendidas en Ia extensin de
su soberana, como Io eran Ias antiguas costumbres francesas. Estos pequeos confIictos interiores se estudiaron
primeramente en ItaIia, desde eI sigIo XVI, con respecto de Ias Ieyes municipaIes o provinciaIes, IIamadas
estatutos, cuando estaba en oposicin eI derecho romano y eI derecho Iombardo, que regan eI conjunto de Ios
pases y que se IIamaban Ieyes.
Las doctrinas de Ia escueIa itaIiana fueron aceptadas y desarroIIadas por Ios jurisconsuItos franceses,
principaImente por DumouIin y DArgentr.
La historia de Ias teoras emitidas sobre Ios confIictos de Ios estatutos, hasta hace poco casi desconocida, ha sido
totaImente renovada por eI profundo trabajo de Iain.
TerminoIoga
Se IIamaba estatuto reaI, statutum in rem, statutm quod disponit de rebus, Ias disposiciones reIativas a Ios bienes,
y estatuto personaI, statutum in personam, quod disponit de personarum statu, conditione et quaIiate, Ias
disposiciones reIativas a Ias personas.
Exposicin deI progreso de Ias ideas
1. Obra de BartoIo. OriginaImente, Ios jurisconsuItos itaIianos estudiaron Ias cuestiones reIativas aI confIicto de
Ios estatutos sin dar Ia preponderancia a ningn principio particuIar. Para cada dificuItad, buscaron, Ia soIucin
que Ies pareca mejor, segn eI buen sentido y Ia naturaIeza de Ios casos; fue BartoIo eI primero (1315_1357) en
dar a estas materias Ia ampIitud de una teora de conjunto, y su obra, mucho ms sIida y compIeta que todo Io
que hasta entonces se haba hecho, impresion profundamente Ios espritus y domin hasta eI sigIo XVI.
2. Obra de DumouIin. I estabIeci por Io menos sobre ciertos puntos, soIuciones definitivas. Separ Ios
estatutos que regIamentan Ia forma de Ios actos y eI procedimiento (statuta ordinatoria), Ios cuaIes son puramente
territoriaIes. Subdividi, en seguida, Ios estatutos que regIamentan eI fondo deI derecho (statuta decisoria, quae
decisionem concernunt), distinguiendo Io que se deja a Ia voIuntad de Ias partes y Io que depende de Ia Iey.
Sobre Ios puntos fijados por Ia Iey (in his quae pendent non a voIuntate partium, sed a soIa potestate Iegis) apIica
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_4.htm (2 de 8) [08/08/2007 17:34:17]
PARTE PRIMERA
una distincin ya antigua, Ia de Ios estatutos reaIes y personaIes; Ios primeros son Ios nicos regidos por Ia
costumbre IocaI.
3. Obra de B. DArgentr. Ia doctrina itaIiana, retocada por DumouIin, conceda una apIicacin ampIia a Ios
estatutos extraterritoriaIes. Poco tiempo despus de Ia muerte de DumouIin, eI jurisconsuIto bretn Bertrand
DArgentr intent una reaccin. DArgentr fue reaIista obstinado que se esforz en reducir por todos Ios medios
posibIes Ia apIicacin de otras costumbres que no fueran Ias de Ia jurisdiccin.
DevoIvi aI principio de Ia territoriaIidad una parte de Ia energa que Ios itaIianos y DumouIin Ie haban hecho
perder con sus distinciones. Se vaIi de diferentes medios para IIegar a este fin; redujo todos Ios estatutos a dos
cIases: Ios estatutos reaIes y Ios personaIes. Hizo deI estatuto reaI Ia regIa generaI, y redujo eI estatuto personaI
hasta eI grado de mera excepcin, y para restringirIo ms, concibi una categora que IIam estatutos mixtos:
cuando una disposicin IegaI, reIativa a Ias personas, se refera aI mismo tiempo a Ia transmisin o
administracin de Ios bienes, Ia decIaraba mixta. DArgentr trataba Ios estatutos mixtos como reaIes y apIicaba
Ia Iey territoriaI con excIusin de cuaIquier otra.
4. EscueIa fIamenca y hoIandesa. Ias ideas de DArgentr tuvieron primero poco xito en Francia; se expIicaban
por eI estado particuIar de su provincia, y no haIIaron eco entre Ios jurisconsuItos de Ias otras regiones, pero en
BIgica y HoIanda encontraron un terreno favorabIe. Ios jurisconsuItos fIamencos y neerIandeses, Bourgeigne,
Rodenburgh, PauI y Jan Vot, Ias acogieron con tanto entusiasmo, que extrajeron de eIIas, con ms rigor que eI
mismo DArgentr, sus consecuencias Igicas.
5. EscueIa francesa de Ios sigIos XVII y XVIII. A pesar de Ios esfuerzos de DArgentr, Ias ideas itaIianas
subsistieron por mucho tiempo en Francia. Ios parIamentos Ias apIicaron a menudo, y todos Ios autores que
escribieron sobre Ios confIictos de Ieyes, desde Choppin y Iouet, hasta Iebrun y Iaurire, fueron infIuidos totaI o
parciaImente por DumouIin. Pero a principios deI sigIo XVIII as obras de BouIIenois y de FroIand acogieron una
doctrina matizada, que era Ia fusin de Ias ideas de DumouIin y DArgentr; sin embargo DumouIin tuvo por Ia
misma poca un discpuIo, eI presidente Bouhier, que en sus Observaciones sobre Ias costumbres deI ducado de
Borgoa (1717), se esforz por restringir eI principio de Ia reaIidad
2.4.1.2 SigIo XVIII
Esbozo sumario
A pesar de Ias numerosas divergencias de detalle que separan a nuestros antiguos autores, pueden retenerse cinco
principios generaIes, Ios resuItados obtenidos por eIIos.
1. EI primer principio est constituido por Ia reaIidad, es decir, por Ia soberana territoriaI de Ias costumbres; Ia
apIicacin, en Ia jurisdiccin de una costumbre, de Ias disposiciones de otra, soIo puede ser excepcionaI. EI
principio de Ia reaIidad de Ias costumbres, conforme a Ios orgenes deI derecho francs, ha sido admitido por
todos Ios jurisconsuItos, que sIo difieren de opinin en que se refiere aI nmero de importancia de Ias
excepciones que poda sufrir este principio. Cfr. IoyseI Todas Ias costumbres son reaIes. Gui CoquiIIe afirma que
era sta una rgIe brocardique, que era communment aux cerveaux des praticiens.
2. Por excepcin a este principio, eI estatuto personaI est regIamentado para cada persona, por su domiciIio, es
decir, por Ia costumbre de Ia jurisdiccin en que esta persona tiene su Iugar de residencia, cuaIquiera que sea eI
sitio donde eI acto a sancionar se reaIice.
3. Esta excepcin se fundamenta no en un principio absoIuto de derecho, sino sobre una consideracin meramente
contingente: eI inters que tienen Ias naciones en hacerse mutuamente deferencias, Io que Ios jurisconsuItos
IIamaban cortesa internacionaI (comitas gentium). Sin embargo, en eI sigIo XVIII eI respeto a Ias Ieyes
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_4.htm (3 de 8) [08/08/2007 17:34:17]
PARTE PRIMERA
extranjeras reIativas a Ias personas, se consider pauIatinamente como una necesidad internacionaI y tenda, por
consiguiente, a adquirir eI vaIor estricto de una regIa de derecho.
4. Las formas exteriores de Ios actos jurdicos se rigen siempre por Ia Iey deI Iugar en que se ceIebra eI acto,
cuaIquiera que sea Ia nacionaIidad de Ias personas que intervengan en I; se expresa esto diciendo: Iocus regit
actum. Es muy remoto eI origen de esta regIa; su frmuIa definitiva aparece en una sentencia deI parIamento de
Pars, deI 15 de enero de 1721.
5. Otro de Ios resuItados obtenidos por Ia escueIa francesa fue Ia divisin de todas Ias Ieyes en dos cIases: Ia de
Ios estatutos reaIes y Ia de Ios estatutos personaIes. Sobre este punto, DArgentr haba triunfado, y Ias mItipIes
distinciones de Ia escueIa itaIiana, admitidas aun por DumouIin, terminaron por ser rechazadas; pero esta
dosificacin simpIificada era insuficiente; as Io haban comprendido Ios antiguos autores franceses sin
confesarIo y en eIIo estribaba eI vicio capitaI de sus doctrinas.
2.4.1.3 Sistema deI Cdigo CiviI
Brevedad deI texto
EI Cdigo CiviI se ocupa de estas cuestiones en eI art. 3 pero de una manera breve e incompIeta. Esta cuestin
mereca una serie de artcuIos que previesen y regIamentaran Ias principaIes dificuItades sobre Ias que tanto se ha
disertado. Pero Ios autores de Ia Iey se Iimitaron a dar tres disposiciones aisIadas, sobre Ia poIica, propiedad
inmuebIe y Ia capacidad de Ios franceses.
2.4.2 DISPOSICIONES POSITIVAS DE LA LEY
Leyes de PoIica y de Seguridad
stas son obIigatorias para todos Ios habitantes deI territorio, art. 3, inc. 2. Debe agregarse y para Ias personas
que se encuentren de paso en I, pues basta con que un extranjero visite Francia, para que est sometido a Ias
Ieyes francesas. Cada nacin es soberana en su territorio y dejara de serIo si Ias Ieyes destinadas a hacer reinar eI
orden no se impusieren tanto a Ios extranjeros, como a Ios nacionaIes.
Esta regIa comprende, en primer Iugar, todas Ias Ieyes penaIes (poIica represiva), despus Ias Ieyes de poIica
(preventiva o administrativa), ya se trate de poIica generaI deI Estado o de Ia poIica IocaI (ferrocarriIes,
mercados, ejercicio de profesiones, etc.). En esta categora debe comprenderse numerosas Ieyes civiIes que no
sIo conciernen a Ias jurisdicciones represivas, sino que estn destinadas a imponer eI orden y Ias buenas
costumbres. As, un extranjero puede ser condenado a dar pensin aIimenticia a sus padres en caso de necesidad,
por apIicacin de Ios arts. 205 y 207 deI Cdigo CiviI, aunque su Iey nacionaI no Ie impusiera esta obIigacin en
su pas.
Leyes reIativas a Ia propiedad inmuebIe
Los inmuebIes, aun Ios posedos por extranjeros, estn regidos por Ia Iey francesa (art. 3, inc. 2). Se trata deI
sueIo francs; es muy naturaI que eI rgimen econmico y civiI deI territorio francs sea obra de Ias Ieyes
francesas. Esta disposicin debe entenderse en eI sentido de que todas Ias Ieyes reIativas a Ios inmuebIes, deben
apIicarse en Francia, sin ninguna consideracin a Ias personas.
Lo anterior se apIica: 1. A Ias Ieyes que cIasifican y definen Ios bienes inmuebIes (arts. 517_532); 2. A Ias que
determinan eI nmero, naturaIeza y efectos de Ios diferentes derechos que Ios particuIares pueden tener sobre Ias
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_4.htm (4 de 8) [08/08/2007 17:34:17]
PARTE PRIMERA
cosas, propiedad, usufructo, servidumbres, hipotecas, etc. (arts. 543, 578, 647 y ss.); as, un extranjero en Francia
no podra recIamar un derecho reaI e inmuebIe, que Ia Ie francesa no reconozca, so pretexto de que exista en su
pas.
Pero Ia decisin deI art. 3, inc. 2 tiene un aIcance an mas ampIio. Se refiere tambin: 3. A Ias Ieyes reIativas a
Ias vas de ejecucin o embargos; y 4. A Ias que regIamentan Ios diferentes modos de transmitir Ios inmuebIes.
Hubo controversias sobre Ia transmisin de inmuebIes por defuncin, por sucesin ab intestato, pero Ia
jurisprudencia admite que Ia transmisin hereditaria de Ios inmuebIes se regIamenta excIusivamente por Ia Iey
francesa. Vase nuestro tratado prctico.
Leyes reIativas a Ia capacidad de Ios franceses
Las Ieyes que determinan Ia capacidad de Ios franceses, permitindoIes o prohibindoIes taI o cuaI acto,
continan rigindoIos, aunque residan en eI extranjero (art. 3, inc. 3). Por tanto, aI pasar Ia frontera no escapan a
su Iey nacionaI cuando sta Ios decIara incapaces.
2.4.3 LAGUNAS DE LA LEY
Lagunas reIativas a Ios muebIes
EI art. 3 es muy insuficiente. Hay aIgunos puntos graves a que Ia Iey no se refiere. En primer Iugar nada dice
sobre Ios muebIes: Qu regIas se deben apIicar? Respecto a eIIos surgen graves cuestiones que deben resoIver,
reIativas a Ios embargos, Ia prescripcin, medios de adquirir y, sobre todo, a Ia transmisin por defuncin
( herencia y Iegados).
EI siIencio de Ia Iey sobre Ios muebIes impIica que no estn necesariamente sometidos a Ia Iey francesa, como
Ios inmuebIes. En efecto, Ios muebIes no tienen un asiento fijo. Es ms, en eI derecho antiguo se apIicaba a Ios
muebIes Ia Iey deI domiciIio de su propietario, por Io menos, siempre que se consideraba Ia universaIidad de Ios
muebIes de una persona, por ejempIo, para regIamentar Ia sucesin. Por tanto, puede pensarse que eI cdigo ha
querido mantener eI antiguo sistema, que apIicaba a Ios muebIes un trato diferente que Ios inmuebIes.
Sin embargo, Ia moderna jurisprudencia francesa tiende a regIamentar Ios muebIes por Ia Iey territoriaI. Siempre
que un muebIe se considera en su individuaIidad se Ie apIica Ia Iey francesa por eI soIo hecho de que se
encuentre en Francia, cuaIquiera que sea Ia nacionaIidad de su propietario. Esto se reaIiza en Ias cuestiones de
embargo, posesin (art. 2279), reivindicacin, priviIegios, prenda, etctera.
Laguna reIativa a Ias personas
La Iey dice que Ias Ieyes francesas sobre Ia capacidad, siguen a Ios franceses aI extranjero, pero no se ocupa deI
caso inverso, y no acIara si Ia capacidad de Ios extranjeros en Francia debe regIamentarse por Ia Iey francesa, o
por Ias Ieyes extranjeras. Esta duda no es seria: eI principio de reciprocidad se impone, y Ios autores deI cdigo
no pudieron haber tenido eI pensamiento de destruir un resuItado universaImente admitido en eI derecho antiguo.
En consecuencia, su siIencio debe interpretarse en favor de Ia admisin de Ias Ieyes extranjeras, y segn stas se
podr si eI extranjero es mayor o menor, si IegaImente est casado o divorciado, etctera.
Lo que sera discutibIe es si Ia capacidad deI extranjero se determina por su Iey nacionaI o por Ia Iey de su
domiciIio. Sin embargo, eI texto nos proporciona un eIemento de soIucin: puesto que Ia Iey francesa sigue a Ios
franceses estabIecidos en eI extranjero en razn de su nacionaIidad, Ia apIicacin en Francia de Ia Iey extranjera
(que es Ia recproca exacta de esta disposicin) debe por tanto estar gobernada por eI principio de nacionaIidad.
Por Io mismo, eI domiciIio ha perdido en eI derecho moderno, eI papeI que tena en eI antiguo, para determinar eI
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_4.htm (5 de 8) [08/08/2007 17:34:17]
PARTE PRIMERA
estatuto personaI.
Laguna reIativa a Ios contratos
Por Itimo, eI cdigo no dice nada aI respecto a Ios contratos, sobre Ios cuaIes DumouIin haba formuIado ya
preceptos originaIes y que proporcionan tema de profundas refIexiones aI derecho internacionaI privado.
Mantenimiento de Ia regIa Iocus regit actum
EI cdigo no se pronuncia en eI art. 3 sobre Ias regIas reIativas a Ia forma de Ios actos. Por tanto, podemos
preguntarnos si ha querido mantener Ia antigua regIa Iocus regit actum, porque sin duda en Ia prctica es
absoIutamente necesaria; a menudo sera imposibIe para Ias personas que se encuentren en eI extranjero observar
Ias formas prescritas por Ia Iey nacionaI. Cmo sera posibIe redactar un acto notariaI en un pas donde no hay
notarios; y aunque Ios hubiera sIo pueden proceder de acuerdo con Ia Iey de su pas?.
Por eIIo Ia regIa reIativa a Ias formas de Ios actos es aceptada en todos Ios pases, sin necesidad de textos y
convenciones, por efecto de una especie de costumbre internacionaI: eI mismo cdigo NapoIen en varias
ocasiones Ia apIica (a Ias actas deI estado civiI, art. 47; aI matrimonio, art. 170; a Ios testamentos, art. 999).
2.4.3.1 Teoras modernas
Teora de Ia personaIidad de Ias Ieyes
A partir deI cdigo civiI, se ha reaIizado un trabajo considerabIe sobre estas cuestiones; se ha creado Ia ciencia
deI derecho internacionaI privado, que estudia y resueIve Ias dificuItades que provocan confIictos de Ieyes, con
una ampIitud de miras y un mtodo cientfico, que a menudo hacan faIta en Ias antiguas discusiones sobre Ios
estatutos. Este movimiento de ideas se inici en ItaIia. EI cambio es radicaI; Ia Iey ya no es territoriaI en
principio, sino personaI.
Este principio moderno de Ia personaIidad deI derecho, se funda en una nueva concepcin deI Estado. ste ya no
aparece como una soberana territoriaI que pierde todo imperio fuera de sus fronteras; representa, ante todo, a una
nacin, es decir, a una comunidad o grupo ms o menos ampIio de personas. Ias personas ocupan eI primer Iugar;
para eIIas se han hecho Ias Ieyes; eI territorio ya no se considera sino como una condicin materiaI de Ia
soberana, como residencia habituaI de Ia nacin.
Consecuencia
La teora de Ia personaIidad concuerda en Ia mayora de Ios casos con Ias soIuciones tradicionaIes de Ia teora de
Ios estatutos, conservada por eI cdigo. Una y otra abandonan Ia Iey territoriaI, Ia poIica, Ia seguridad interior, eI
ejercicio de Ios derechos pbIicos, Ia organizacin de Ia propiedad inmuebIe, etc., ambas sujetan Ia capacidad de
Ias personas a Ia Iey nacionaI.
La divergencia se encuentra a propsito de Ias sucesiones. EI sistema tradicionaI francs, conservado por Ia
jurisprudencia, regIamenta Ia sucesin de Ia manera siguiente: Ios muebIes estn regidos por Ia Iey deI domiciIio,
es decir, por Ia Iey deI pas donde eI difunto estaba radicado en eI momento de su muerte; Ios bienes muebIes
forman tantas sucesiones distintas, como territorios independientes existen: Ios bienes situados en Francia se rigen
por Ia Iey francesa; Ios situados en eI extranjero por Ia Iey deI Iugar de su ubicacin. Ia teora itaIiana hace
predominar en esta materia Ia idea de personaIidad; Ia sucesin forma una unidad indivisibIe y Ia transmisin de
Ios bienes se rige por Ia Iey nacionaI deI difunto, cuaIquiera que sea eI Iugar de su domiciIio y Ia situacin de sus
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_4.htm (6 de 8) [08/08/2007 17:34:17]
PARTE PRIMERA
bienes.
Resistencia de Ia jurisprudencia francesa
La tesis de Ia personaIidad deI derecho estuvo en boga en Ia doctrina; ha encontrado una resistencia mayor en Ia
jurisprudencia, tradicionaI por naturaIeza. Se han hecho grandes esfuerzos para que se inscriba en eI derecho
francs haciendo vaIer Ia redaccin incompIeta deI art. 3, Cdigo CiviI francs.
Pases de territoriaIidad absoIuta
EI sistema de Ia territoriaIidad pura, que excIuye toda apIicacin de una Iey extranjera, y que fue practicado en
Francia en Ia Edad Media, se encuentra an en Ios pases angIosajones. Ios jurisconsuItos ingIeses y americanos
WestIake, Story, etc. procIaman que mientras eI derecho ingIs permanezca como es actuaImente, y como ha sido
siempre, debe excIuirse toda Iey extranjera para Ios hechos jurdicos que tienen su Iugar en su pas.
En ningn otro pas se apIica actuaImente eI principio de Ia territoriaIidad absoIuta; ha cedido su Iugar ms o
menos totaImente aI sistema contrario de Ia personaIidad de Ias Ieyes. Aun en IngIaterra, Ia prctica ha producido
atenuaciones numerosas aI riguroso principio de Ia common Iaw.
Moderna concepcin deI confIicto de Ieyes
Los autores modernos que se ocupan de Ios confIictos de Ieyes, ya no juzgan tiI partir de un principio absoIuto
de territoriaIidad o bien de personaIidad; por otra parte, Savigny se haba opuesto a Ia cIasificacin bipartita de
Ios estatutos, trataba de determinar eI asiento de cada reIacin de derecho. Este autor ha inspirado ms o menos
Ias obra de Iain, Despagnet y VaIry. PiIIet, por su parte, ha procurado determinar eI efecto internacionaI de Ias
Ieyes por Ia consideracin deI objeto sociaI, taI como resuIta de su naturaIeza jurdica. Por Itimo, Bartin
considera que eI confIicto de Ieyes sIo puede resoIverse por un examen de Ia regIa jurdica en derecho interno
que Ia caIificacin de esta regIa rige su apIicacin desde eI punto de vista deI derecho internacionaI. Estos
estudios han renovado Ia ciencia deI derecho internacionaI.
2.4.4 UNIFICACIN DEL DERECHO
DificuItades de esta unificacin
La codificacin de Ias Ieyes civiIes operada en eI sigIo XIX, en casi todos Ios pases, acentu Ia diversidad de
soIuciones admitidas, para resoIver estas dificuItades y agrav Ios confIictos de Ieyes. Como consecuencia
naturaI, se ha pensado en unificar eI derecho, por Io menos entre Ios pases vecinos, que poseen civiIizacin
semejante y que tienen reIaciones frecuentes. Como no existe una autoridad que tenga competencia para IegisIar,
Ia unificacin sIo puede resuItar de convenciones ceIebradas entre Ios pases, y por Ias cuaIes se comprometan a
adoptar Ias mismas regIas jurdicas.
La unificacin encuentra en esto eI primer obstcuIo, pues a Ios parIamentos no Ies gusta reducir sus poderes,
autorizando a Ios gobiernos para ceIebrar taIes convenciones. Adems, desde eI punto de vista deI fondo Ia
unificacin es ms difciI de reaIizar en derecho civiI que en cuaIquiera otra materia, porque Ias reIaciones
privadas se fundan en tradiciones, sentimientos e intereses que raramente son comunes a Ios hombres de varios
puebIos. As, mientras hay en nuestra poca un movimiento muy serio que tiende a Ia unificacin deI derecho
mercantiI, apenas s existe una tentativa de unificacin deI derecho civiI, en Io que se refiere a Ios contratos y
obIigaciones.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_4.htm (7 de 8) [08/08/2007 17:34:17]
PARTE PRIMERA
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_4.htm (8 de 8) [08/08/2007 17:34:17]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO,
PERSONA, FAMILIA E INCAPAZ
TITULO 2
TEORA GENERAL DE LAS LEYES
CAPTULO 5
INTERPRETACIN
Tres especies de interpretacin
La interpretacin de Ias Ieyes puede ser puramente doctrinaI, o hacerse por Ia autoridad. Esta Itima a su vez se
subdivide: puede emanar de dos autoridades diferentes, eI poder judiciaI o eI IegisIador mismo.
2.5.1 DOCTRINA
Definicin
Se IIama interpretacin doctrinaI, a Ia que se hace en Iibros, en Ias revistas o en Ia enseanza, y cuyo conjunto
constituye Io que se IIama doctrina.
Caracteres
Esta interpretacin es Ia ms Iibre de todas, porque es puramente terica. Por eIIo es Ia ms fecunda, pues se
desarroIIa sin trabas; no se Iimita aI examen de una cuestin aisIada, sino que atribuye a sus ideas y concIusiones
Ia ampIitud, Ia Igica, Ia fuerza de una sntesis. Pero su nica utiIidad es Ia conviccin de que pueda penetrar en
eI espritu deI juez.
2.5.2 JUDICIAL
Definicin
La interpretacin judiciaI es Ia que emana de Ios tribunaIes cuando, para faIIar un negocio, apIican una Iey, cuyo
sentido es discutibIe.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_5.htm (1 de 8) [08/08/2007 17:34:19]
PARTE PRIMERA
Nociones sumarias sobre Ia organizacin judiciaI en materia civiI
En principio, todo asunto est sometido a dos grados de jurisdiccin: Ia primera instancia y Ia apeIacin. No
procede una tercera instancia; pero aIgunas veces, en Iugar de dos, sIo hay una, siendo inapeIabIe Ia resoIucin;
se dice, entonces, que eI asunto se ha juzgado en primera y Itima instancia.
EI tribunaI de derecho comn es eI tribunaI civiI, IIamado tambin tribunaI de primera instancia. En un principio
hubo uno obIigatorio para todo un distrito, que tomaba eI nombre de Ia ciudad donde radicaba. Despus, eI
Decreto deI 6 de septiembre de 1926, que tiene fuerza de Iey (oficiaI, de Ios das 6 y 7 de sept.), estabIeci que
sIo existiera uno para cada departamento, y que tomara eI nombre deI que Ie correspondiese.
Los tribunaIes de distrito fueron restabIecidos por Ia Iey deI 2 de agosto de 1929 bajo Ia forma de secciones deI
tribunaI departamentaI. Ia Iey deI 16 de juIio de 1930, aI sostener esta supresin, devoIvi a Ios tribunaIes de
distrito su nombre originaI. SIo aIgunos, que tenan muy pocos negocios, fueron suprimidos de manera
definitiva. Por Itimo, eI Decreto Iey deI 28 de marzo de 1934, al mantener Ios tribunaIes de distrito en ciertas
circunscripciones judiciaIes, estabIeci un soIo juez residente.
Segn este decreto, eI tribunaI civiI es competente en Itima instancia, hasta Ia cantidad de 7500 francos en
capitaI, y respecto a Ias acciones inmuebIes hasta 300 francos de ingreso (antiguamente 1500 y 60 francos,
respectivamente).
Cuando procede Ia apeIacin, eI negocio se IIeva, para ser faIIado en segunda instancia, a un tribunaI superior
IIamado corte de apeIacin.
Las cortes de apeIacin son 27. Su jurisdiccin comprende varios departamentos, saIvo Ia corte de Bastia. Sus
decisiones, que son siempre en Itima instancia, IIevan el nombre de sentencia (arrts), mientras que Ias deI
tribunaI se IIaman juicios (jugements)
Adems de estas jurisdicciones de derecho comn, existen tres rdenes
de tribunaIes
excepcionaIes para ciertos asuntos.
1. Los jueces de paz, en principio uno en cada regin, que conocen Ios pequeos asuntos civiIes. Su competencia
fue extendida por Ia Iey deI 1 de enero de 1925 y Ios Decretos deI 5 de noviembre de 1925 y 28 de marzo de
1934, que tienen fuerza de Iey; es de 1500 francos en Itima instancia, y de 4500 francos cuando sus resoIuciones
son apeIabIes; Ia apeIacin corresponde a Ios tribunaIes civiIes.
Los jueces de paz, tratan adems, Ias acciones posesorias (especie particuIar de acciones inmuebIes) y de cierto
nmero de negocios enumerados Iimitativamente por Ias Ieyes (deI 25 de mayo de 1838, 2 de mayo de 1855 y 12
de juI. de 1905). stos son Ios nicos tribunaIes en que Ia sentencia es dictada por un soIo juez.
2. Los tribunaIes de comercio, estabIecidos para tratar especiaImente Ios asuntos mercantiIes. SaIvo su carcter
de tribunaIes especiaIes, se asemejan mucho a Ios civiIes. Tienen por jurisdiccin eI distrito en eI cuaI residen
(cuando en un Iugar no hay tribunaI de comercio, eI juez civiI desempea Ias funciones de ste). Cuando sus
resoIuciones son apeIabIes, Ia segunda instancia corresponde a Ias cortes de apeIacin. Ios jueces mercantiIes se
nombran por eIeccin.
3. Los consejos de prudentes, creados desde 1806 para tratar Ias pequeas controversias entre patrones y obreros.
Sus miembros se designan por eIeccin; juzgan en primera instancia hasta 300 francos; Ia apeIacin de sus juicios
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_5.htm (2 de 8) [08/08/2007 17:34:19]
PARTE PRIMERA
que antiguamente se haca ante Ios tribunaIes de comercio, se dimire actuaImente en eI tribunaI civiI (Iey deI 15
de juI. de 1905). En Ios Iugares donde no hay consejo de prudentes, eI asunto se somete aI juez de paz. Ia Iey deI
25 de diciembre de 1932 ha creado consejos de prudentes agrcoIas.
Sobre todos estos tribunaIes se haIIa Ia corte de casacin, creada eI de diciembre de 1790, y cuyo papeI es muy
especiaI. Cuando un asunto ha sido juzgado en Itima instancia, termina eI debate en Ias jurisdicciones
ordinarias; es decir, ya no se pueden discutir de nuevo Ios hechos. Pero se recurre a Ia corte de casacin para que
examine si Ios jueces han interpretado y apIicado correctamente Ia Iey. En eIIa no comienza ya eI proceso en eI
fondo, pues no es un nuevo grado de jurisdiccin. Ia corte considera ciertos Ios puntos de hecho admitidos por Ia
resoIucin anterior, y examina si se hizo una justa apIicacin de Ia Iey a estos hechos.
Por eIIo se dice que Ia corte de casacin juzga sobre Ias sentencias y no sobre Ios procesos, o que Ios tribunaIes
de cuaIquier orden y Ias cortes de apeIacin son jueces soberanos de Ios hechos, ya que Io nico sometido a Ia
corte de casacin es eI punto de derecho. Si Ia corte estima que Ia Iey fue vioIada o maI entendida, casa Ia
decisin atacada, pero no Ia sustituye por otra. EI asunto se remite, para que se juzgue nuevamente, a otro tribunaI
o corte de apeIacin deI mismo grado que eI que dict Ia sentencia casada.
La corte de casacin conoce deI asunto por medio de un acto IIamado recurso. En materia civiI Ios recursos se
someten primeramente a Ia Chambre des requtes, Ia que Ios sujeta a un examen previo; Ios que estn maI
fundamentados se rechazan; Ios que Ie parecen admisibIes son comunicados a Ia saIa civiI, nica facuItada para
resoIver eI recurso de casacin. Respecto a Ios asuntos penaIes sIo existe una saIa.
Todos Ios tribunaIes estn sometidos a Ia corte de casacin. Ios jueces de paz tenan Ia facuItad de faIIar en
equidad, es decir, sin tomar en consideracin Ias disposiciones de Ia Iey, puesto que sus decisiones no podan ser
recurridas por vioIacin a Ia Iey (Iey 25 de mayo de 1838, art. 15). Ia Iey deI 22 de diciembre de 1915 estabIeci
Ia posibiIidad de recurrir Ias sentencias de Ios jueces de paz mediante eI recurso de casacin por exceso de poder
o por vioIacin de Ia Iey.
Libertad de interpretacin dejada a Ios tribunaIes
Cada tribunaI tiene eI derecho de adoptar Ia soIucin que Ie parezca mejor y ms justa, ya que no est Iigado ni
por Ias decisiones que en negocios anIogos haya dictado con anterioridad, ni por Ias decisiones de otro tribunaI,
aun en grado superior. As, Ios tribunaIes de distrito pueden tener sobre Ias cuestiones controvertidas, una
jurisprudencia contraria a Ia de Ia corte de apeIacin, a que estn sometidos; pero sus decisiones tienen entonces
grandes probabiIidades de ser modificadas en apeIacin.
SIo existe una excepcin a esta regIa; Ia obIigacin impuesta en ciertos casos a un tribunaI para conformar su
sentencia con Ia opinin de Ia corte de casacin sobre eI asunto que se Ies ha encargado. Esto se expIica por Io
siguiente.
Interpretacin de Ios regIamentos por Ia autoridad judiciaI
La autoridad judiciaI tiene facuItades para interpretar todos Ios actos que poseen reaImente eI carcter IegisIativo.
Puede, por ende, interpretar no sIo Ias Ieyes propiamente dichas, sino tambin Ios decretos y resoIuciones de Ias
autoridades administrativas. Sin duda, eI principio de Ia separacin de poderes se opone a que Ios actos de
administracin sean interpretados por Ia autoridad judiciaI, pero esto sIo es posibIe tratndose de Ios actos
administrativos propiamente dichos.
Por eI contrario, se reconoce que Ios actos regIamentarios, cuando se trata de decretos deI jefe de Estado o de
simpIes rdenes prefectoraIes o municipaIes, pueden ser reguIarmente interpretadas por Ia autoridad judiciaI,
IIamada a apIicarIos a Ios particuIares.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_5.htm (3 de 8) [08/08/2007 17:34:19]
PARTE PRIMERA
2.5.3 POR AUTORIDAD LEGISLATIVA
Poder excIusivo antiguamente reservado aI IegisIador
En eI Imperio Romano dominaba como regIa absoIuta que eI emperador era eI nico facuItado para interpretar
Ias Ieyes dictadas por I, cuando eran oscuras: Ejus est interpretari Iegem cujus est condere. Esta regIa haba
pasado aI derecho antiguo; eI rey era eI nico que poda interpretar sus ordenanzas. Por consiguiente, cuando eI
sentido de una de eIIas era dudoso, Ios jueces deban abstenerse de interpretarIa. Ia Ordenanza de abril de 1667
(tt. I, art. 7) Ies impona una prohibicin expresa, eI proceso se suspenda y Ias partes eran remitidas a
continuarIo ante eI rey, para que ste fijase eI sentido deI texto IegaI.
Restitucin a Ios jueces de Ia facuItad para interpretar Ias oyes dudosas
ActuaImente ya no est permitido ese procedimiento. Segn eI art. 4 deI Cdigo CiviI, eI juez no puede negarse a
juzgar so pretexto de que Ia Iey es muda, oscura o insuficiente. Si Io hiciera cometera eI deIito de denegacin de
justicia por eI cuaI se hara merecedor a una pena (art. 505 y ss., C.P.C; art. 186, C.P).
PapeI moderno de Ia interpretacin IegisIativa
Hasta 1837, habamos tenido una especie de recurso ante eI IegisIador, que serva para resoIver Ios confIictos de
jurisprudencia entre Ia corte de casacin y Ios dems tribunaIes. Desde entonces, estos confIictos se resueIven en
otra forma; ya no existe Ia interpretacin por spIica judiciaI. Sin embargo, de vez en cuando se dictan Ieyes
interpretativas, que eI poder ejecutivo provoca a veces por su Iibre iniciativa, y otras como resuItado de aIgunas
peticiones, para poner fin a Ias incertidumbres de Ia prctica.
Interpretacin por iniciativa deI gobierno
Podemos citar un ejempIo notabIe: ya que Ia suprema corte haba juzgado, en dos sentencias de 1841 que Ios
actos notariaIes autorizados por un notario eran nuIos, porque Ia Iey sobre eI notariado, deI 25 ventoso ao XI,
exiga Ia presencia de un segundo notario o de dos testigos que Io sustituyeran, era necesario regIamentar una
situacin que comprometa casi todas Ias fortunas de Francia, pues Ia gran mayora de actos notariaIes estaban
sujetos a nuIidades.
EI gobierno present una proposicin (Iey deI 21 de jun. de 1843), que decIaraba, interpretando Ia Iey de ventoso,
que Ios actos notariaIes, autorizados con anterioridad por un notario, no podan anuIarse por esta causa. Vase,
tambin, sobre Ia propiedad deI hecho de Ios arroyos, Ia Iey deI 8 de abriI de 1898, que se ha considerado como
interpretativa, y sobre Ia separacin de Ia IgIesia y eI Estado, Ia Iey deI 13 de abriI de 1908, acIarada
interpretativa, sin que se haya puesto en duda su carcter retroactivo.
Interpretacin provocada por peticin
La interpretacin IegisIativa puede soIicitarse por iniciativa privada, mediante eI derecho de peticin.
Encontramos un ejempIo en Ia Iey deI 13 de febrero de 1889, sobre Ia renuncia hecha por Ia mujer casada a su
hipoteca IegaI. Esta Iey fue repuesta por eI ministro de justicia, para satisfacer Ias peticiones firmadas por
numerosos notarios quienes soIicitaban se precisara eI sentido deI art. 9 de Ia Iey deI 23 de marzo de 1855, nico
texto que entonces regIamentaba este tipo de convencin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_5.htm (4 de 8) [08/08/2007 17:34:19]
PARTE PRIMERA
2.5.4 REGLAS
Antiguas frmuIas
Determinar eI sentido y aIcance de Ia Iey es un arte especiaI. Ias principaIes regIas que se siguen han sido
consagradas desde hace mucho tiempo como aforismos, que casi todos Ios das se empIean en Ias discusiones
jurdicas, y frecuentemente con Ia forma latina que Ies dieron Ios antiguos juristas. Ios ms usuaIes, sern citados
oportunamente. Debemos distinguir otros casos.
2.5.4.1 Ley con texto expIcito
Caso en que un texto cIaro necesita interpretacin
Aunque Ia redaccin de Ia Iey sea cIara, es posibIe que necesite interpretarse, porque eI IegisIador pudo no haber
dicho Io que quera. EjempIo: Ios arts. 2194 y 2195, C.C. dicen que cuando Ia mujer inscriba su hipoteca en Ias
circunstancias que prevn, esta inscripcin produce Ios mismos efectos que hubiera producido de haberse hecho
eI da deI contrato de matrimonio. Debe Ieerse como si se hubiere dicho eI da deI matrimonio, pues en el derecho
moderno es cierto que Ia hipoteca IegaI de Ia mujer casada ocupa un Iugar de preferencia, cuando ms tarde, eI
da de su matrimonio (art. 2135_2). Ia diferencia es importante, pues eI contrato de matrimonio, que se ceIebra
ante un notario, puede preceder en varias semanas y aun en varios meses aI matrimonio.
IguaImente, eI art. 408, C.C parece citar a Ias viudas de Ios ascendientes para Ia reunin deI consejo de famiIia;
es necesario Ieer Ias ascendientes viudas, Io que no es Io mismo, pues Ia viuda de un ascendiente poda ser una
mujer casada en segundas nupcias y no sera eIIa misma ascendiente deI menor. Ia Iey deI 20 de marzo de 1917
corrigi este artcuIo.
Sobre todo en Ias definiciones encontramos estos errores deI IegisIador. Por ejempIo, eI art. 1181 contiene una
errnea definicin de Ia condicin, aI suponer que un acontecimiento pasado pueda serIo. Estas errneas
definiciones pueden ser rectificadas Iibremente por Ia doctrina, porque sIo tienen vaIor doctrinaI y no contienen
ninguna disposicin IegisIativa. Ias verdades cientficas estn sobre Ios errores humanos, aunque se encuentren en
Ias Ieyes.
Otra razn puede hacer que un texto cIaro no se apIique. Sucede que eI IegisIador formuIa una regIa generaI sin
prever eI caso excepcionaI, que debe quedar fuera de Ia regIa. Entonces, aunque eI texto tenga en apariencia un
aIcance absoIuto, puede hacrseIe sufrir aIgunas excepciones, por apIicacin de Ia regIa Cessante causa Iegis,
cessat Iex, ejempIo: eI art. 1382, C.C. que estabIece Ia responsabiIidad pecuniaria por Ios actos iIcitos,
perjudiciaIes para terceros, empIea una frmuIa (todo hecho cuaIquiera deI hombre...) muy extensa. Si no se
exceptan Ios actos perjudiciaIes que constituyen eI ejercicio de un derecho, se sobrepasara en mucho eI Imite
en que esta disposicin es equitativamente apIicabIe.
Reserva para observar
Esta manera de rectificar Ios textos IegisIativos sIo debe empIearse con gran reserva. De Io contrario, eI
intrprete se erige en IegisIador; vioIa Ia Iey: Cuando una Iey es cIara (deca eI proyecto deI ao VIII), es
necesario que no se eIuda su Ietra so pretexto de respetar su espritu. En particuIar, Ias excepciones no previstas
por eI IegisIador deben apoyarse siempre en otro texto de Ia Iey, o en un principio superior de equidad. En efecto,
existe una regIa de interpretacin muy rigurosa segn Ia cuaI donde Ia Iey no distingue, eI intrprete no debe
distinguir: Ubi Iex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_5.htm (5 de 8) [08/08/2007 17:34:19]
PARTE PRIMERA
2.5.4.2 Ley con texto de sentido dudoso
EmpIeo de Ios trabajos preparatorios
HabIando en sentido estricto, sIo en este caso procede Ia interpretacin Io primero que debe hacerse para
suprimir Ia duda, es consuItar Ios trabajos preparatorios de Ia Iey (discusiones de Ias cmaras, informes,
exposicin de motivos). Con frecuencia en estos documentos se encuentra expIicado eI pensamiento en que se
basa eI IegisIador.
Sin embargo, no siempre tienen Ia autoridad que se Ies supone. En primer Iugar, eI orador, eI autor deI informe,
etc., ha podido equivocarse, oIvidar aIgo, haber Iedo maI eI texto, etc. Ios archivos parIamentarios ofrecen
ejempIos de errores de esta cIase. En segundo Iugar, Ias discusiones, sobre todo en Ias asambIeas numerosas,
refIejan, a veces, nociones subjetivas, en contradiccin con eI pensamiento verdadero de Ia Iey. Por eso se ha
dicho que Ios trabajos preparatorios proporcionan armas a todos Ios partidos, y que Ias diversas opiniones
concurrentes encuentran argumentos que se anuIan recprocamente. Por Itimo, y esto es reaI, sobre todo en
reIacin a Ios trabajos preparatorios deI Cdigo CiviI, Ias actas frecuentemente son tan breves que no se puede
obtener de eIIas ningn provecho.
Desde este punto de vista, Ios documentos parIamentarios, en Ios que taquigrficamente se reproducen Ios
menores incidentes de Ias discusiones, son ms tiIes que Ias actas, a menudo brevsimas, deI consejo de Estado.
PapeI de Ia tradicin
En segundo Iugar, debe precisarse si eI IegisIador tuvo o no Ia intencin de cambiar eI estado deI derecho: Fue
su intencin reaIizar una reforma?, qu circunstancias han podido provocar esta reforma?, cuI es eI objeto
perseguido por Ios autores de Ia nueva Iey? Si no se trata de una reforma debe recurrirse aI derecho anterior,
siendo correcto estimar que se han mantenido impIcitamente Ias regIas anteriores. Esto es Io que se IIama
autoridad de Ia tradicin. sta sIo cede cuando se descubre en Ia Iey vigente un nuevo principio que Ia
contradice,
Medios de interpretacin derivados deI mismo texto
Por Itimo, cuando Ia soIucin no sea proporcionada por estas dos primeras fuentes, debe buscarse en eI conjunto
deI texto una paIabra, una decisin, una tendencia, cuaIquiera cosa que acIare eI punto dudoso. Es sta una de Ias
principaIes regIas de interpretacin ; debe conocerse eI texto de Ia Iey, en su totaIidad para comprender todas sus
partes: InciviIe est, nisi tota Iege perspecta, una aIiqua particuIa ejus proposita indicare veI respondere.
2.5.4.3 Ley cuando no ha estatuido
Lmites a Ia Iibertad deI intrprete
Cuando Ia Iey no se ha pronunciado sobre aIgn asunto se ampIa Ia misin deI intrprete, puede I decidirse con
ms independencia Sin embargo, no es compIetamente Iibre. Est Iimitado por eI espritu generaI de Ias Ieyes y
por ese conjunto de regIas cientficas que se IIama principios generaIes deI derecho. Debe entonces visIumbrar
cuI sera Ia decisin deI IegisIador, si fuese IIamado a resoIver Ia cuestin que se Ie presenta.
Fuerza variabIe de Ios argumentos derivados de Ios dems textos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_5.htm (6 de 8) [08/08/2007 17:34:19]
PARTE PRIMERA
Dos especies de argumentos derivados de Ia reIacin de Ios textos sirven, normaImente, para resoIver ante eI
siIencio de Ia Iey. Ios dos principaIes son Ios argumentos a fortiori y a pari: Ubi eadem est ratio, eadem Iex esse
debet (argumento de anaIoga). Siempre eI argumento de anaIoga pierde su vaIor cuando Ia disposicin en que se
apoya tiene carcter excepcionaI; como veremos ms adeIante Ias disposiciones excepcionaIes no son
susceptibIes de apIicarse por extensin .
Puede empIearse tambin eI argumento a contrario: Quid dicit de uno, negat de aItero, incIusione unius fit
excIusio aIterius. Pero este argumento con frecuencia engaa, porque Ias enunciaciones de Ia Iey pueden hacerse
a ttuIo de ejempIos, y tener slo vaIor demostrativo de donde resuIta que se engaa uno aI apIicar una regIa
contraria a casos semejantes.
2.5.4.4 ConfIicto entre dos textos contrarios
Diversos medios de resoIver eI confIicto
A menudo eI texto ms antiguo ser derogado por eI ms reciente; en taI caso no hay confIicto, puesto que
nicamente existe un soIo texto; pero puede suceder que Ios dos textos contrarios estn en vigor aI mismo tiempo.
En este caso, deben combinarse segn Ias regIas siguientes:
1. Uno de eIIos puede considerarse como una decisin de principio; eI otro, como una disposicin excepcionaI.
ste debe interpretarse restrictivamente y no es susceptibIe de extensin: Exceptio est strictissimae
interpretationis. Por esta razn no existen priviIegios sin textos que Ios estabIezcan, porque segn eI derecho
comn todos Ios acreedores entran en eI concurso y se dividen a prorrata Ios bienes deI deudor (art. 2093), en
tanto que Ios acreedores priviIegiados son pagados antes que Ios otros.
2. Es posibIe que Ios dos textos se refieran a hiptesis diferentes; en este caso cesa eI confIicto puesto que cada
uno de eIIos tiene un campo de apIicacin distinto.
2.5.4.5 Comentarios generaIes
La Igica judiciaI y Ia utiIidad sociaI
As, existe desde hace sigIos, una Igica judiciaI, cuyo origen y modeIo se haIIa, respectivamente, en Ia
jurisprudencia romana y en Ia habiIidad despIegada por Ios jurisconsuItos antiguos, sobre todo, Ios de Ia poca
deI derecho cIsico (sigIos I_III d. C.).
Desafortunadamente ha surgido de eIIa un arte, aIgo estrecho, que Iimita su ambicin a combinar Ios textos de
una manera casi mecnica, y a encontrar soIuciones sin tornar en consideracin su vaIor. Esta Igica judiciaI, que
ha producido su bibIiografa, tiende rpidamente aI abuso y corre eI peIigro de reducir eI espritu deI jurista. Si Ia
ciencia jurdica se redujese a esto, podran cerrarse sin perjuicio Ias escueIa de derecho; Ios bufetes, y Ias oficinas
judiciaIes bastaran para formar a Ios empricos; se resoIveran Ios asuntos con aIgunos manuaIes y repertorios
aIfabticos y Ia racionaIidad humana estara representada para eI jurista en unas cuantas regIas.
Pero Ia ciencia deI derecho es otra cosa, es una ciencia que no se Iimita aI conocimiento de Ios textos IegaIes y de
Ias decisiones judiciaIes, ni aI arte deI razonamiento jurdico. Supone un conjunto de conocimientos diversos,
investigaciones en direcciones distintas. EI jurisconsuIto verdaderamente digno de este nombre, no se conforma
con resoIver cuestiones prcticas; aprecia y juzga Ias Ieyes.
Para eIIo necesita de Ia crtica, cuaIidad que sIo puede poseer por una extensa cuItura inteIectuaI; Ia historia deI
derecho Ie har conocer eI origen de Ias instituciones, Ia economa poItica Ie ensear Ios resuItados prcticos;
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_5.htm (7 de 8) [08/08/2007 17:34:19]
PARTE PRIMERA
Ia IegisIacin comparada Ie mostrar Ios puntos de comparacin con Ias IegisIaciones extranjeras. SIo con esta
condicin eI derecho puede cumpIir su misin.
EI mtodo Igico trata todos Ios probIemas como si fueran teoremas de geometra, con ayuda de un grupo de
axiomas que contienen en s, virtuaImente Ia soIucin de todas Ias dificuItades posibIes. Este mtodo tiene eI
inconveniente de hacer que Ia jurisprudencia funcione como un mecnico ciego, indiferente aI bien y aI maI que
hace. Pero Ias Ieyes se han estabIecido para procurar a Ios hombres Ia mayor utiIidad posibIe. Una ciencia
jurdica que IIegase a soIuciones injustas o peIigrosas sera faIsa, ira contra su propio objeto.
EI mtodo Igico no puede empIearse aisIadamente, debe tempIarse por consideraciones de utiIidad y equidad.
Es evidente que deben respetarse Ios Imites para que eI juez, que slo es su intrprete, no sustituya Ia autoridad
de Ias Ieyes por su pensamiento personaI; pero tambin debe hacerse aIgo para que Ia Iey, interpretada
mecnicamente, no se vueIva contra su objeto que es eI bien sociaI. TaIes son Ias ideas expuestas por Ihering,
quien desde 1865, en su obra EI espritu deI derecho romano atacaba ya Ias construcciones geomtricas y Ias
ideas a priori. Y ms tarde seguira desarroIIando sus ideas sobre Ia importancia deI fin por reaIizar, aI cuaI
eIevaba, en Iugar de Ia Igica, aI papeI de reguIador supremo de Ias decisiones jurdicas (Zweck im Recht).
Mtodos de interpretacin
Los redactores deI Cdigo CiviI no tuvieron pretensin de privar a Ia interpretacin de Ios textos de Ia ampIia
Iibertad de que haban gozado en eI derecho antiguo. Este sentimiento persisti entre Ios primeros comentadores.
Pero una nueva generacin de juristas, educados en eI respeto deI cdigo, siguieron un mtodo ms estricto.
Durante Ia mayor parte deI sigIo XX, eI mtodo de interpretacin de Ias Ieyes que prevaIeci en Ia doctrina
francesa fue eI anIisis deI texto de Ia Iey, y Ia investigacin deI pensamiento deI IegisIador. Ese mtodo
exegtico es comn a todos Ios grandes civiIistas franceses, aunque haya sido empIeado con ms o menos rigor,
segn eI temperamento de cada autor.
A fines deI sigIo pasado, prevaIeci un mtodo ms ampIio de interpretacin. Ios juristas consideraron que si eI
mandamiento IegisIativo debe ser respetado, podan interpretar Iibremente eI texto IegaI, sin preocuparse de Ia
intencin de sus autores. Se ha preconizado un nuevo mtodo que consagra Ia Iibre investigacin cientfica. Ias
obras capitaIes sobre esta manera son Ias de Gny.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_5.htm (8 de 8) [08/08/2007 17:34:19]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TITULO 2
TEORA GENERAL DE LAS LEYES
CAPITULO 6
ABROGACIN
2.6.1 ABROGACIN
Definicin
Abrogar una Iey es retirarIe su fuerza obIigatoria, ya sea que se sustituyan sus disposiciones por otras diferentes,
o que pura y senciIIamente se supriman. Por ejempIo, Ia Iey deI 18 de mayo de 1816 que aboIi eI divorcio,
haba retirado su fuerza IegaI a Ios arts. deI Cdigo Civil que Io autorizaban y regIamentaban, sin reempIazarIos
por ninguna disposicin. Pero este caso es excepcionaI; normaImente Ia Iey abrogada es sustituida por otra.
La paIabra abrogacin se tom de Ias costumbres de Ios romanos. Cuando Ia Iey era votada por Ios comicios, sus
proposiciones se IIamaban rogatio, su aboIicin abrogatio: Iex aut rogatur, id est fertur, aut abrogatur, id est prior
Iex toIIitur.
La abrogacin de Ia Iey puede ser expresa o tcita.
Abrogacin expresa
Es Ia que resuIta de un art. especiaI de Ia Iey nueva que dice: Se abroga Ia Iey deI... EI ejempIo ms notabIe de
abrogacin expresa se encuentra en Ia Iey deI 30 ventoso ao XII, esta Iey, aI promuIgar eI Cdigo CiviI, abroga
en masa todo eI antiguo derecho (art. 7). Ninguna otra abrogacin puede compararse con sta en magnitud.
Abrogacin tcita
Es eI resuItado de Ia incompatibiIidad en Ia disposiciones de Ia nueva Iey y de Ias Ieyes anteriores. A menos que
admitamos que eI IegisIador ha reaIizado una obra intiI, deben considerarse abrogadas Ias regIas antiguas,
puesto que son contrarias a Ias regIas nuevas y no pueden apIicarse aI mismo tiempo. Por tanto, en Ios redactores
de Ias Ieyes modernas se nota una inadvertencia, aI estabIecer un artcuIo finaI en eI que nunca dejan de decir: Se
abrogan todas Ias disposiciones de Ias Ieyes y decretos actuaImente en vigor y contrarias a Ia presente Iey. TaI
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_6.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:34:20]
PARTE PRIMERA
precaucin es compIetamente intiI. EI principio de Ia abrogacin tcita basta: equivaIe a habIar para no decir
nada.
La abrogacin tcita no siempre destruye totaImente Ias Ieyes anteriores: slo aqueIIas disposiciones cuyo
mantenimiento impedira Ia apIicacin de Ia Iey nueva. Cuando Ia abrogacin tcita recae sobre una disposicin
principaI, quedan abrogadas todas aqueIIas disposiciones que dependan de eIIa.
Quin puede abrogar Ias Ieyes
NaturaImente que eI poder de abrogar una Iey slo pertenece a Ia autoridad que est facuItada para dictarIa. As,
Ia Iey constitucionaI sIo puede ser abrogada por eI poder constituyente y no por una Iey ordinaria; una Iey
soIamente puede ser abrogada por Ias cmaras IegisIativas y no por un decreto. Por tanto, es necesario respetar Ia
jerarqua de Ios poderes estabIecidos; Ias disposiciones de un decreto pueden ser abrogadas por una Iey y Ias de
una Iey ordinaria por un constitucionaI. EI poder superior puede deshacer Ia obra deI poder que Ie est
subordinado.
PosibiIidad de un confIicto entre Ia Iey nueva y Ia Iey abrogada
Se ha visto que Ias Ieyes nuevas se ponen en vigor sucesivamente en Ias diversas partes deI territorio; ste es, por
Io menos, eI caso normaI. Cmo se combinar Ia apIicacin de dos Ieyes francesas cuando Ia segunda abroga a
Ia primera, durante eI tiempo en que Ia nueva Iey sIo est en vigor en una parte deI territorio francs, mientras eI
resto deI pas se rige an por Ia Iey antigua? Hasta 1870 este intervaIo era sumamente ampIio; en aIgunas
regiones IIegaba a ser hasta de una semana, 8 das para Perpignan y Bayona, 9 das para Niza, 14 para Crcega.
Desde eI Decreto deI 5 de noviembre de 1870, Ia entrada en vigor de Ias Ieyes es ms rpida, pero aun as hay
intervaIos de uno, dos o tres das. Cmo se har si un francs, que vive en un departamento donde Ia Iey no est
an en vigor ceIebra un acto en un Iugar en que ya es apIicabIe? CuI de Ias dos Ieyes debemos apIicarIe: Ia
antigua o Ia nueva? Este probIema se ha presentado escasamente; Ia jurisprudencia Io ha resueIto conforme a Ia
regIa de Ia antigua teora de Ios estatutos: Ias Ieyes de estatuto personaI sIo son apIicabIes a un francs cuando
hayan IIegado a estar en vigor en eI Iugar de su domiciIio; todas Ias otras Ieyes (de poIica y seguridad, forma de
Ios actos, estatuto reaI), IIegan a ser inmediatamente apIicabIes en cada Iugar para todas Ias personas que se
encuentran en I.
No es necesario decir que este confIicto entre Ias Ieyes francesas se resueIve como eI confIicto entre Ias Ieyes
extranjeras, puesto que eI domiciIio y no Ia nacionaIidad regIamentan eI estatuto personaI.
2.6.2 DESUSO
Supervivencia de Ias Ieyes a pesar deI desuso
Numerosas decisiones judiciaIes han resueIto esta cuestin: un decreto o una Iey subsiste indefinidamente en
tanto que sus disposiciones no hayan sido oficiciaImente abrogadas, pudindose siempre exigirse su apIicacin.
EI uso, aunque sea ms sensato y justo que Ia Iey, no tiene fuerza contra eIIa porque es irreguIar.
En un pas donde exista un poder IegisIativo reguIarmente organizado, y siempre presto a funcionar, eI
mantenimiento indefinido de Ias Ieyes no tiene inconvenientes, puesto que en cuaIquier momento pueden
abrogarse. Ia soIucin contraria sera peIigrosa, porque nunca se sabra en qu momento es Io suficientemente
proIongado eI incumpIimiento de una Iey para destruirIa. Sin embargo, era admitida en eI antiguo derecho.
La posibiIidad deI desuso ha sido sostenida en nuestros das, principaImente por Beudant. De hecho, podramos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_6.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:34:20]
PARTE PRIMERA
citar aIgunas Ieyes que han dejado de ser observadas. TaI ha sido, durante mucho tiempo, Ia Iey deI 18 de
noviembre de 1814, que prohiba trabajar Ios domingos y das de fiesta reIigiosa; cay en desuso mucho antes de
ser oficiaImente abrogada por Ia Iey deI 12 de juIio de 1880; eI Decreto deI 27 de marzo de 1852, que devoIva aI
Cdigo CiviI el nombre de Cdigo NapoIen desde 1870 no se observa y ha sido derogado.
La cuestin deI desuso se agit a propsito deI Decreto deI 2 de marzo de 1848 y deI 21 de marzo siguiente, que
prohiba eI comercio ambuIante en Ias caIIes; se juzg que estos dos textos, aunque no se haban apIicado desde
haca varios aos, no haban sido derogados por eI desuso.
Desuso de Ios regIamentos de poIica
Si Ias Ieyes que han cado en desuso son numerosas, mucho mayor es eI nmero de Ios regIamentos de poIica
que se haIIan en este caso. Podra desafiarse a Ia administracin municipaI de cuaIquier ciudad, para que hiciese
observar todos Ios decretos que nunca han sido derogados. Ios que duermen, intiIes en Ios archivos, son
innumerabIes, y su inobservancia se debe a una razn decisiva; se debe a que Ia misma administracin ignora, a
menudo, su existencia. Sin embargo, Ia corte de casacin decide que estos regIamentos no se abrogan por
proIongado que sea eI Iapso en que no se hayan apIicado. Esta jurisprudencia sera esenciaImente peIigrosa:
seran eI triunfo de arbitrariedad si Ias administraciones municipaIes no viviesen bajo Ia supervisin directa de Ia
opinin pbIica.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_6.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:34:20]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TITULO 2
TEORA GENERAL DE LAS LEYES
CAPTULO 7
DURACIN DE APLICACIN
Periodos por distinguir
En principio, Ia Iey slo se apIica a Ios hechos reaIizados durante eI tiempo en que est en vigor. Sin embargo, a
veces Ia Iey regIamenta hechos anteriores a su promuIgacin o posteriores a su abrogacin.
La soIucin de estos confIictos de Ieyes referentes aI tiempo, de su apIicacin, se presenta tan difciI como Ia de
Ios confIictos de Ieyes en eI espacio. EI conjunto de regIas que sirven para resoIver taIes confIictos se denomina,
a veces, derecho transitorio o intertemporaI; pero esta expresiones se prestan a confusin.
Efecto inmediato de Ia Iey
La nueva Iey produce un efecto inmediato, en eI sentido de que a partir de su entrada en vigor, rige todos Ios
actos y hechos jurdicos que se produzcan y todas Ias situaciones jurdicas en vigor. Este es eI principio que debe
sentarse en primer Iugar para acIarar estos probIemas.
Sin embargo, puede acontecer que eI nico objeto de Ia nueva Iey sea suprimir temporaI o excepcionaimente Ia
apIicacin de Ia antigua Iey. Estas Ieyes de dispensa (ejempIos: Ias Ieyes que conceden un pIazo de favor, o una
exencin de deudas) solo producen efectos estrictamente Iimitados a su objeto y no sustituyen a Ia Iey anterior.
2.7.1 APLICACIN DE LEY ENTRE PROMULGACIN Y ABROGACIN
Principio y fin de este periodo
EI momento preciso en que comienza Ia apIicacin de una Iey es Ia expiracin deI pIazo que sigue a su
promuIgacin. Recordemos que en eI sistema francs este pIazo es diferente para cada departamento, saIvo eI
caso en que una disposicin expresa haya determinado un da nico y aIejado para que entrase en vigor Ia Iey. EI
momento preciso en que una Iey cesa de apIicarse es aquI en que Ia Iey que Ia abroga entra en vigor.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_7.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:34:24]
PARTE PRIMERA
Casos en que Ia Iey es ignorada por Ios particuIares
Pueden Ios particuIares invocar su buena fe para sustraerse a la apIicacin de Ia nueva Iey? Pueden sostener
que, a pesar de Ia promuIgacin efectuada por eI gobierno, esta Iey no Ies era conocida? Para resoIver estas
cuestiones debe distinguirse entre Ia situacin normaI y Ios casos excepcionaIes.
Efecto reguIar de Ia promuIgacin
En principio, Ios particuIares no pueden escapar a Ia apIicacin de Ia nueva Iey aIegando que ignoraban su
existencia. Cuando Ia Iey ha IIegado a ser obIigatoria por su promuIgacin, obIiga a todos Ios que se encuentren
bajo su imperio, aun a Ios que Ia ignoran a obedecerIa. Si no se admitiese este principio, se vera comprometida Ia
autoridad de Ias Ieyes; y peor an para quienes estn maI informados. Esta regIa, a veces un poco dura, es una
necesidad sociaI. Se expresa diciendo: se considera que nadie ignora Ia Iey.
Primera excepcin
sta no puede reaIizarse sino por efecto de una causa accidentaI y grave, como una invasin enemiga, cuando una
porcin deI territorio ha quedado sin comunicacin con eI resto de Francia y ha ignorado Ia promuIgacin de Ia
Iey. Ya antes de 1870 se admita unnimemente que Ia Iey no ser obIigatoria en esa regin, mientras no fuera
conocida Ia promuIgacin . En efecto, eI art. 1 deI cdigo dice que Ia Iey ser obIigatoria desde eI da en que su
promuIgacin pueda ser conocida, y en este caso no ha podido serIo. Desde 1870 no se presentar Ia dificuItad ni
aunque eI Diario OficiaI no IIegue aI Iugar de que se trate. Esta excepcin es ms aparente que reaI, puesto que si
Ia Iey no es obIigatoria en esta regin, se debe a que no ha sido promuIgada todava.
Segunda excepcin
La encontramos a propsito de Ios contratos. Cuando un contrato se ha concIuido poco tiempo despus de Ia
promuIgacin de una nueva Iey, que modifica sus efectos o utiIidad, y una de Ias partes ignora Ia existencia de
esta Iey, taI circunstancia puede originar una accin de nuIidad que destruya eI contrato. Esto resuIta de Ios
principios generaIes: es efecto de un error de derecho, que ha viciado eI consentimiento. Este gnero de error no
supone necesariamente Ia existencia de una Iey reciente; puede incurrirse en I respecto a una antigua Iey.
Tercera excepcin
Fue admitida sin gran utiIidad y en contra de Ia tradicin, por eI Decreto deI 5 de noviembre de 1870. Tratndose
de Ieyes penaIes, sIo existe cuando Ia Iey que entra en vigor, considera como deIito un hecho no penado hasta
entonces. Si Ia contravencin ha tenido Iugar tres das despus de Ia promuIgacin, eI cuIpabIe puede ser
exonerado (dispensa de pena).
2.7.2 APLICACIN DE LEY A HECHOS ANTERIORES A PROMULGACIN
Principio de Ia no retroactividad
ste fue formuIado por eI art. 2 deI Cdigo CiviI: Ia Iey sIo dispone para eI futuro, no produce efectos
retroactivos. Ias razones que obIigaron a estabIecer este principio son muy senciIIas: es Ia saIvaguarda necesaria
de Ios intereses individuaIes. Ninguna seguridad existira para Ios particuIares, si sus derechos, fortuna,
condicin personaI, y Ios efectos de sus actos y contratos, pudiesen a cada instante ser modificados, anuIados por
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_7.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:34:24]
PARTE PRIMERA
un cambio de voIuntad deI IegisIador. EI inters generaI, que en esta materia es Ia resuItante de Ios intereses
individuaIes, exige, que Io reaIizado reguIarmente bajo eI imperio de una Iey se considere vIido, y por tanto
estabIe aun despus deI cambio de IegisIacin.
2.7.2.1 Retroactividad
Definicin usuaI
La forma de entender Ia retroactividad de Ias Ieyes es uno de Ios puntos que por mucho tiempo han sido menos
cIaros deI derecho civiI. Por Io generaI, para definir Ia retroactividad, se recurre a una distincin entre Ios
derechos adquiridos y Ias simpIes expectativas.
La Iey es retroactiva cuando modifica Ios derechos adquiridos; no Io es cuando se Iimita a destruir simpIes
expectativas. Se puede considerar que Ia jurisprudencia admite esta distincin; con el informe deI consejero
PiIon; pero no por eIIo deja de ser absoIutamente faIsa desde punto de vista cientfico. Hasta hoy nadie ha podido
dar una definicin suficiente deI derecho adquirido. Por Io generaI, Ios autores parecen atenerse a Ia idea de que
eI derecho adquirido es un derecho definitivo deI que no se puede privar a su poseedor, en tanto que Ia
expectativa es un derecho que an no ha nacido, una esperanza que puede desvanecerse.
Pero esta distincin, as presentada incurre en eI error de no proporcionar ningn criterio. Se dice que hay derecho
adquirido, cuando Ia antigua Iey se apIica con excIusin de Ia nueva, y simpIe expectativa cuando Ios interesados
sufren Ios efectos deI cambio de IegisIacin. Estas expresiones traducen Ios resuItados de Ia distincin, y en
reaIidad no ofrecen ningn medio para hacerIa; Io que debe expIicarse es justamente por qu Ia nueva Iey no se
apIica a ciertas situaciones adquiridas bajo eI imperio de Ia antigua.
Para saIvar Ia dificuItad, Iaurent pens sustituir Ia distincin corriente por otra, entre eI derecho y eI inters y fue
seguido por Huc. Sin embargo, esta otra distincin, desprovista de todo vaIor cientfico ( pues eI derecho no es
sino un inters reconocido por Ia Iey) conduce a mayores equvocos que Ia doctrina comn.
DificuItades prcticas para Ia apIicacin exacta de Ia distincin
tradicionaI
La distincin usuaI de Ios derechos adquiridos y de Ias expectativas, cuaIquiera que sea Ia definicin que se d
entre unas y otras, es contradicha a cada paso por Ia necesidad de cIasificar en uno de ambos grupos Ias
facuItades o ventajas que corresponden a Ia definicin deI otro. Ia mayora de Ios autores advierten esto y
modifican Ias frmuIas originaIes, pero Iejos de suprimir su deficiencia, hacen ms difciI Ia comprensin de su
pensamiento.
La dificuItad proviene, principaImente, de que se ha querido definir, con ayuda de Ias mismas frmuIas, dos
cosas diferentes: 1. Ia retroactividad de Ia nueva Iey, remontndose en eI pasado a hechos que Ia antigua Iey
debera ser Ia nica en regir; y 2. Ia supervivencia de Ia antigua Iey, que contina rigiendo hechos que se sitan
bajo eI imperio de Ia nueva Iey. Por eI momento nos ocuparemos deI primer punto.
En qu consiste Ia retroactividad
Debemos detenernos en Ia frmuIa siguiente: Ia Iey es retroactiva cuando vueIve sobre eI pasado, ya sea para
apreciar Ias condiciones de IegaIidad de un acto, o para modificar y suprimir Ios efectos ya reaIizados de un
derecho. Fuera de esto no hay retroactividad, y Ia Iey puede modificar Ios efectos futuros de Ios hechos o actos,
aun anteriores a eIIa, sin ser retroactiva.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_7.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:34:24]
PARTE PRIMERA
Distincin entre Ios efectos inmediatos y retroactivos de Ia Iey
La distincin entre Ios efectos inmediatos y Ios retroactivos de Ia Iey es cruciaI. Ha sido cIaramente deducida por
Roubier. En principio Ias Ieyes nuevas tienen un efecto inmediato, no slo porque se presume que son mejores
que Ias anteriores, sino, porque Ia unidad de IegisIacin en un pas slo puede asegurarse si no existe una
apIicacin concurrente de dos Ieyes a situaciones semejantes.
Pero no deben tener efectos retroactivos, porque Ios hechos y actos se rigen por Ia Iey bajo cuyo vigor se han
reaIizado, y porque Ias soIuciones no pueden cambiar por Ia circunstancia de que cuando eI juez faIIe, no sea Ia
misma Ia Iey que regIamenta eI acto. Por eIIo si Ia intervencin deI juez es necesaria para constituir una nueva
situacin jurdica (ejempIo: divorcio, separacin de bienes) no habr retroactividad, siendo apIicabIe Ia Iey que
est vigente cuando eI juez d su faIIo.
2.7.2.2 Leyes sin retroactividad
Principio
Los actos jurdicos, como son Ios contratos y Ios actos materiaIes, como Ios deIitos, exigen, por Io generaI, un
pIazo corto para su reaIizacin coIocndose totaImente bajo eI dominio de una soIa Iey. Deben regirse
excIusivamente por Ia Iey vigente aI reaIizarse; si una Iey posterior Ies fuese apIicabIe habra retroactividad. Por
consiguiente, convendra crear una nueva regIa, que podra formuIarse as: Tempus regit actum, por anaIoga con
Ia regIa simtrica, reIativa a Ia autoridad territoriaI de Ias Ieyes: Iocus regit actum.
Actos jurdicos
Todo Io que se refiere a Ias condiciones de vaIidez, formas, o medios de prueba de un acto jurdico, debe
apreciarse segn Ia Iey en vigor eI da en que haya sido ceIebrado y no segn Ias Ieyes posteriores; sera injusto
reprochar a Ias partes por no haber observado un Iey que no exista. Ia transcripcin fue estabIecida como una
formaIidad necesaria para Ia adquisicin de muebIes por Ia Iey deI 23 de marzo de 1855. Pero slo es una
condicin de vaIidez respecto a Ias ventas posteriores aI primero de enero de 1856, da en que entr en vigor
dicha Iey; Ias compras anteriores a esta disposicin estn aI margen de eIIa; son vIidas aunque no estn
transcritas; Ia Iey no ha sido retroactiva.
La Iey deI 28 de marzo de 1885; que es reIativa a Ias operaciones de boIsa IIamadas reportos, suprimi respecto
de estas operaciones Ia excepcin de juego estabIecida por art. 1965 deI Cdigo CiviI. Esa excepcin permita aI
jugador que haba perdido por eI aIza o baja, negarse a pagar Ia diferencia. Ia supresin de esta excepcin slo
surti efectos para eI futuro, conforme eI art. 2 deI Cdigo CiviI; Ios contratos ceIebrados bajo eI art. 1965, C.C.
perdieron su fuerza; cada uno de Ios jugadores conserv su derecho de acogerse a Ia excepcin, pues Ia nueva Iey
hubiese tenido efectos retroactivos de haber convaIidado Ias obIigaciones anteriores a su promuIgacin. En este
sentido se pronunci Ia corte de casacin.
La Iey deI 12 de enero de 1886 estabIeci Ia Iibertad de Ia tasa deI inters en materia mercantiI; con anterioridad
a eIIa no poda estipuIarse ms deI 6% de inters, teniendo eI deudor derecho a pedir que se redujera eI inters a
Ia tasa IegaI, o eI excedente que hubiese pagado; se ha juzgado que Ia Iey deI 12 de enero de 1886 no haba
anuIado eI derecho de obtener Ia reduccin o Ia restitucin a Ias personas que deban dinero a una tasa usuraria,
con anterioridad a Ia entrada en vigor de esta Iey, porque se trataba de apreciar Ia vaIidez de Ia promesa de
intereses, Io que slo poda hacerse segn Ia antigua Iey.
Los medios de prueba de un contrato se determinan por Ia Iey vigente aI ceIebrarse ste. Aunque sean utiIizados
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_7.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:34:24]
PARTE PRIMERA
mucho tiempo despus, y quizs en un momento en que Ia Iey ha cambiado, estn preconstituidos, es decir,
preparados y creados por Ias partes aI ceIebrarse Ia convencin. Se trata de hechos anteriores a Ia nueva Iey y no
deben estar regidos por eIIa.
DeIitos
Si una Iey sanciona penaImente un hecho que hasta entonces no se castigaba, o si aumenta Ia pena de una
infraccin, esta pena agravada o nuevamente estabIecida, slo puede apIicarse a Ios actos cometidos con
posterioridad a Ia entrada en vigor de Ia nueva Iey. Si se apIicara Ia Iey a hechos anteriores, habra retroactividad.
Ia regIa anterior se haIIa formuIada por eI art. 4 deI C.P., en Ios siguientes trminos: ninguna contravencin,
deIito o crimen puede castigarse con penas que no estn estabIecidas por Ia Iey antes de ser cometidos.
Sucesiones y testamentos
La transmisin de Ios bienes de una persona difunta se rige nicamente por Ia Iey que est en vigor aI morir
aqueIIa. Ia apIicacin de esta regIa a Ias sucesiones ab intestato, no presenta dificuItad aIguna. Si una Iey
modifica eI orden hereditario y IIama en primer trmino a Ios parientes que antes ocupaban un Iugar ms aIejado,
se apIicar sin ninguna duda Ias sucesiones abiertas despus de que entre en vigor; pero Ias que se hayan abierto
antes deben estipuIarse conforme a Ia antigua Iey; de apIicarse Ia nueva Iey sera retroactiva. Ios tribunaIes han
tenido que apIicar esta regIa con motivo de Ias Ieyes deI 9 de marzo de 1891 y 25 de marzo de 1896, que
aumentaron Ios derechos hereditarios deI cnyuge suprstite y de Ios hijos naturaIes.
La apIicacin de Ia regIa de Ia no retroactividad es ms compIicada con respecto de Ios testamentos, pues es
necesario distinguir Ia confeccin deI testamento y Ia reaIizacin de sus efectos. Ia confeccin deI testamento y Ia
reguIaridad de su forma se aprecia nicamente de acuerdo con Ia Iey vigente aI hacerse ste; por tanto, si en eI
intervaIo entre Ia fecha deI testamento y Ia muerte deI testador se promuIga una Iey que cambia Ia forma de
testar, eI testamento hecho en Ia forma antigua es vIido.
En cambio, Ia atribucin de Ios bienes por virtud deI testamento slo se reaIiza aI morir eI testador; si una Iey que
reduzca Ia parte de Ios bienes de que se puede disponer por testamento, sobreviene en eI intervaIo, ser apIicabIe
y reducir eI beneficio que Ios Iegatarios hubieran podido obtener segn eI testamento. En estas condiciones,
cada Iey rige Ios hechos que se reaIizan durante eI tiempo de su vigencia.
Procedimiento y prescripcin
Puede suceder que un acto necesite de un pIazo proIongado para cumpIirse y que durante ese Iapso sobrevenga
un cambio en Ia IegisIacin. De esta cIase son, en primer jugar, Ios actos procesaIes, como Ios de adopcin y
divorcio. Ios actos de procedimiento ya cumpIidos seguirn siendo vIidos, pero sus consecuencias debern
regirse por Ia nueva Iey, que IIega a ser apIicabIe de inmediato. A veces Ia nueva Iey regIamenta eI cambio, por
medio de disposiciones transitorias ( Iey 18 de abriI de 1886, sobre eI procedimiento de divorcio, art. 7).
Tambin pertenece a esta cIase Ia prescripcin. Cuando una Iey modifica su duracin, ya sea para proIongarIa o
abreviarIa, no resuItan afectadas Ias prescripciones que se hayan cumpIido; pero Ias que estn en proceso sufren
eI efecto deI cambio. As, antes de Ia revoIucin todos Ios servicios podan adquirirse por prescripcin; eI Cdigo
CiviI decIar imprescriptibIes diversos servicios. Ias prescripciones ya reaIizadas se consideraron como derechos
adquiridos, pero aqueIIas personas que estaban por prestar servicios de Ios decIarados imprescriptibIes por eI
cdigo, perdieron Ia oportunidad de hacerIo
EI caso en que Ia nueva Iey abrevie Ia duracin de Ia prescripcin es ms difciI de regIamentar. Supongamos que
Ia prescripcin necesaria para adquirir Ia propiedad de un inmuebIe sea reducida de 30 a 15 aos. Ia nueva Iey
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_7.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:34:24]
PARTE PRIMERA
ser retroactiva para todas Ias posesiones que tengan ya ms de 15 aos de existencia, si se apIica pura y
simpIemente, porque atribuir una consecuencia jurdica (Ia adquisicin de Ia propiedad) fin hecho (Ia duracin
de una posesin superior a 15 aos), que ha transcurrido totaImente bajo eI dominio de Ia antigua Iey.
Parece que Ia soIucin ms jurdica sera hacer una proporcin entre eI tiempo transcurrido y eI faItante; si ha
transcurrido ya un tercio, un cuarto, una mitad, etc., deI pIazo necesario segn Ia antigua Iey se caIcuIar Io que
Ia porcin restante de Ia prescripcin necesita para reaIizarse segn Ia nueva Iey. Comprese eI art. 2281, que
dej terminar Ias prescripciones en curso aI promuIgarse eI C.C.
2.7.2.3 Excepciones a Ia no retroactividad
Enumeracin
Por excepcin a Ia regIa, aIgunas Ieyes producen su efectos retroactivos, y se apIican a Ios hechos anteriores a
eIIas, cuaIquiera que sea su fecha. Esto pasa en Ios casos:
1. Cuando eI IegisIador Io ha decIarado expresamente.
2. Cuando Ia Iey es interpretativa.
3. Cuando se trata de una Iey penaI que disminuye o suprime una pena.
Leyes decIaradas retroactivas
EI principio de Ia no retroactividad de Ias Ieyes no es un principio de orden constitucionaI, capaz de imponerse aI
mismo IegisIador; se haIIa consagrado en una Iey ordinaria: eI art. 2 deI C.C.; por consiguiente, puede ser
desconocido por otra Iey de Ia misma categora. Pero Ia regIa IegaI es obIigatoria para eI juez; por tanto, es
procedente eI recurso de casacin por vioIacin deI art. 2 si eI juez concede efectos retroactivos a una Iey. En
consecuencia, eI principio slo rige Ia interpretacin de Ias Ieyes, siendo Iibre eI IegisIador, cuando desee, para
atribuir efectos retroactivos a Ias disposiciones que dicte.
Hemos visto en Francia un cIebre ejempIo en Ia Iey deI 17 nivoso ao II (6 de enero de 1794). Queriendo Ia
convencin unir hasta donde fuera posibIe a Ias generaciones jvenes aI estado de cosas creado por Ia revoIucin,
dict una Iey sobre Ias sucesiones, inspirada en eI espritu de iguaIdad. Para reducir ms rpidamente Ios efectos
de Ias antiguas Ieyes hereditarias, dio a esta Iey fuerza retroactiva, que Ia Iimit a cinco aos de precedencia,
hasta eI 14 de juIio de 1789, decIarndoIa apIicabIe a todas Ias sucesiones abiertas desde esa fecha, y a Ias que
estaban ya Iiquidadas y divididas. Era necesario repetir Ias particiones; he aqu una verdadera Iey retroactiva.
Encontramos otro efecto reciente en Ia Iey deI 13 de juIio de 1907, sobre Ia capacidad de Ia mujer casada, que se
decIar apIicabIe incIuso en Ios contratos anteriores a su promuIgacin. Ia misma observacin debe hacerse
respecto a Ia Iey deI 21 de febrero de 1918 sobre Ias ventas futuras.
Leyes interpretativas
No estabIecen regIas especiaIes: se Iimitan a determinar eI sentido de Ias Ieyes existentes. Por consiguiente,
pueden apIicarse aun a Ios hechos anteriores su promuIgacin; su retroactividad slo es aparente, puesto que no
se apIica Ia Iey interpretativa, sino Ia interpretada. EI IegisIador puede abusar de su derecho de interpretacin,
caIificando como Ieyes interpretativas Ia que contengan nuevas disposiciones. Ia jurisprudencia frecuentemente
se ha negado a reconocer eI carcter interpretativo a determinadas Ieyes.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_7.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:34:24]
PARTE PRIMERA
Leyes que moderan Ias penas
Esta excepcin resuIta impIcitamente deI art. 4 deI C.P.
Se funda en razones de equidad y humanidad:
cuando se reconoce como intiI y excesiva una pena, no procede continuar apIicndoIa. Este hecho se repiti
varias veces a partir de 1810, pues Ia IegisIacin deI primer imperio era muy severa, siguiendo desde entonces Ia
penaIidad por eI camino de Ia atenuacin.
De esta excepcin se han hecho dos apIicaciones interesantes. Ias Ieyes deI 28 de marzo de 1855 (supresin de Ia
excepcin de juego en eI reporto) y deI 12 de enero de 1886 (Iibertad deI inters en materia mercantiI) no se
consideraron retroactivas desde eI punto de vista civiI; su efecto no fue convaIidar Ios contratos que carecan de
fuerza segn eI derecho anterior; sin embargo, se Ies concedi efectos retroactivos en tanto que supriman Ias
penas estabIecidas por Ia Iey deI 13 de septiembre de 1807, sobre eI tipo de inters y por Ios arts. 421 y 422 deI C.
P. sobre eI reporto; por tanto, pusieron fin a toda persecucin penaI, aun tratndose de Ios hechos anteriores.
2.7.2.4 Cambios a Ia regIa
Sistema de Ia convencin
La retroactividad de Ias Ieyes puede ser bienhechora y Iegtima, en ciertos casos, a condicin de que eI IegisIador
haga uso de eIIa con inteIigencia y medida. Pero disposiciones como Ias de Ia Iey deI mes de nivoso ao 11, que
trastornaron Ias fortunas privadas por un inters poItico, son, segn Beudant, verdaderas Iocuras IegisIativas.
Instruida por eI espectcuIo de Ias desgracias que haba causado, Ia convencin quiso impedirIas para eI porvenir,
y eIev eI principio de Ia no retroactividad de Ias Ieyes civiIes, a Ia categora de regIa constitucionaI. Ninguna
otra constitucin reprodujo este artcuIo: Ia Constitucin deI 22 frimario ao VIII no habIa de Ia retroactividad de
Ias Ieyes; por eIIo Ia retroactividad de Ias mismas, slo fue una regIa obIigatoria para eI IegisIador bajo eI
gobierno deI directorio, creado por Ia Constitucin deI ao III.
Sistema moderno
ActuaImente eI principio de Ia retroactividad slo tiene eI vaIor de una regIa de interpretacin para eI juez; ya no
obIiga aI IegisIador. EI art. 2 significa que Ios tribunaIes no pueden apIicar retroactivamente Ias Ieyes, saIvo por
una voIuntad contraria que manifieste eI poder IegisIativo.
2.7.3 APLICACIN A HECHOS POSTERIORES A ABROGACIN
Principio
La abrogacin de Ia antigua Iey es instantnea, de manera que en Io sucesivo no est en condiciones de ser
apIicada a Ios hechos nuevos. Si eI pasado debe regirse por Ias antiguas Ieyes conforme a Ia regIa de Ia no
retroactividad, eI porvenir constituye eI dominio propio de Ias Ieyes nuevas y debe pertenecerIe mientras estn en
vigor.
La suerte de Ios actos ya ceIebrados, de Ios efectos jurdicos ya reaIizados y terminados antes de entrar en vigor
Ia nueva Iey, resuIta de Io que hemos dicho antes sobre Ia retroactividad. Pero deben tomarse en consideracin
ciertos estados de derecho susceptibIes de proIongarse por mucho tiempo.
AIgunos, como Ia propiedad, Ia nobIeza, Ia escIavitud, sobrepasan en mucho Ia duracin de Ia vida humana, y se
transmiten hereditariamente. Estas situaciones estn expuestas a Ios cambios IegisIativos, que son frecuentes; en
principio, sufren su efecto. Ia extensin, naturaIeza y forma de ejercer nuestros derechos y obIigaciones, pueden
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_7.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:34:24]
PARTE PRIMERA
en cuaIquier momento ser modificados por una nueva Iey. SIo en raras hiptesis, y por razones particuIares que
indicaremos ms adeIante, aIgunas situaciones continan regidas por una Iey abrogada. Por tanto, Ia doctrina de
Ios derechos adquiridos faIta en este caso, puesto que Ia Iey nueva regir, por regIa generaI, Ios efectos futuros de
Ios derechos y de Ias situaciones adquiridas bajo Ia Iey anterior.
Justificacin
Cuando un estado de derecho antiguo se modifica por Ia nueva Iey, se trata de un caso de retroactividad? Se
piensa esto y se repite incesantemente en Ia opinin comn, pero se trata de un error. Una nueva Iey puede
modificar un estado de derecho que resuIte de hechos anteriores; si sIo Ios rige para eI porvenir, y a partir de su
promuIgacin, no hay en su apIicacin ningn efecto retroactivo. EI tiempo aI que se apIica as constituye su
dominio propio; Io rige naturaImente por eI soIo hecho de su entrada en vigor.
Por tanto, se ha podido decir, con mucha razn, y contrariando Ia opinin tradicionaI, que Ias Ieyes que
suprimieron Ios derechos feudaIes, que convirtieron en redimibIes Ias antiguas rentas prediaIes, y que
suprimieron Ia escIavitud de Ios negros, no eran Ieyes retroactivas. En efecto, eI IegisIador no garantiza de
ninguna manera eI ejercicio indefinido, en eI futuro, de nuestros derechos actuaIes: stos slo existen y duran
mientras est en vigor Ia Iey que Ios rige y que Ios permite; en consecuencia, deben sufrir Ios efectos de todo
cambio de IegisIacin.
Cuando Ia Iey aboIi Ia escIavitud o eI sistema feudaI, Ia Iibertad deI hombre y de Ia tierra se decret slo para
eI porvenir, a partir de Ia promuIgacin de Ia nueva Iey; estas Ieyes pusieron fin a un estado jurdico creado con
anteIacin y susceptibIe de proIongarse indefinidamente; regIamentaron eI porvenir en eI momento de su
aparicin, Io cuaI es muy diferente a Ia retroactividad.
2.7.3.1 ApIicacin en derecho pbIico
Necesidades de una apIicacin inmediata y totaI
EI principio que decIara apIicabIes Ias nuevas Ieyes a todos Ios hechos posteriores a su promuIgacin rige, sin
excepcin o reserva, todas Ias Ieyes de derecho pbIico o que tengan carcter poItico; ya se trate de Ia
organizacin o deI funcionamiento de Ios poderes pbIicos, de Ias atribuciones de Ios representantes de Ia
autoridad y de Ios derechos poIticos que Ios ciudadanos ejercen individuaImente.
Es imposibIe admitir que Ias instituciones suprimidas continen funcionando bajo eI dominio de una nueva Iey;
Ia forma poItica deI estado y su mecanismo permanecen siempre a disposicin deI poder constituyente o
IegisIativo, y Ios cambios que sobrevienen se imponen inmediatamente a Ios funcionarios y particuIares. Estas
Ieyes tienen por objeto constituir un rgimen cuyas condiciones necesarias son Ia unidad y Ia indivisibiIidad.
EjempIos
Las Ieyes que determinan eI procedimiento y Ia competencia se apIican a todos Ios juicios, a partir de su
promuIgacin, e incIuso a Ios que recaigan sobre hechos o actos de fecha anterior. Por Io tanto se apIican tambin
a Ios procesos pendientes como en eI caso Dreyfus.
2.7.3.2 ApIicacin en derecho privado
Distincin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_7.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:34:24]
PARTE PRIMERA
EI mismo principio rige tambin en eI derecho privado, pero de una manera menos absoIuta; en efecto, debe
tomarse en consideracin Ia Iibertad de Ias convenciones, Io que impIica una distincin entre Ias materias regidas
soberanamente por eI IegisIador, y Ias que dependen de Ia voIuntad de Ios particuIares.
a) VOLUNTAD DE LA LEY
EjempIos
Antes de Ia revoIucin, Ia edad de Ia pubertad IegaI estaba fijada tradicionaImente a Ios 14 aos, para Ios
hombres, y a Ios 12 para Ias mujeres. Esta edad fue aumentada sucesivamente a 15 y 13 aos (Iey deI 20 de sep.
de 1792), despus a 18 y 15 (C.C. art. 144). En esas dos ocasiones Ios menores en edad de contraer matrimonio,
segn Ia antigua Iey, perdieron eI derecho de hacerIo hasta que hubiesen aIcanzado Ia edad fijada por Ia nueva
Iey. Por supuesto, Ios matrimonios contrados ante de Ia reforma permanecieron vIidos, porque ya exista un
contrato reaIizado sobre cuya vaIidez no tena Ia Iey ningn efecto retroactivo.
En 1792 y en 1884, eI IegisIador francs admiti eI divorcio; en esas dos ocasiones, Ias personas casadas con
anterioridad adquirieron eI derecho de divorciarse que no tenan. IguaImente Ias personas que se haban casado de
1792 a 1816, en una poca en que Ia Iey francesa autorizaba Ia ruptura deI Iazo conyugaI, perdieron Ia facuItad
de poder divorciarse, cuando eI gobierno de Ia restauracin aboIi eI divorcio, en 1816.
Antes de 1803, en Ios pases deI IIamado derecho escrito, Ias mujeres casadas era capaces de contratar respecto a
sus bienes parafernaIes sin autorizacin de sus maridos. EI Cdigo CiviI prefiri Ias tradiciones consuetudinarias
y decidi, para toda Francia, que necesitaban deI consentimiento de su marido, o en su defecto, Ia autorizacin
judiciaI. Todas Ias mujeres casadas de Ias regiones de derecho escrito se convirtieron de goIpe en incapaces desde
eI mes de marzo de 1803, incIuyendo a Ias que tenan varios aos de casadas. Pero Ios actos particuIares que
haban reaIizado antes de que se pusieran en vigor Ios arts. 215 a 225 deI C.C. permanecieron vIidos, por
apIicacin de Ios principios ya expuestos. Ia misma reserva debe hacerse con respecto a todas Ias hiptesis de este
tipo.
Segn Ia costumbre de Normanda, se IIegaba a Ia mayor edad a Ios veinte aos. Ia Iey de 1792 fij Ios 21 aos
para todos Ios franceses. CoIoc, pues, bajo tuteIa y decIar incapaces a Ios normandos cuya edad se encontraba
comprendida entre 20 y 21 aos.
EI Decreto de 27 de abriI de 1848, que aboIi Ia escIavitud en Ias coIonias francesas, concedi Ia Iibertad
inmediata a todos Ios escIavos, incIuyendo, por supuesto, a Ios que haban sido comprados con anterioridad.
La Iey deI 2 de juIio de 1907, sobre Ia patria potestad y Ia tuteIa de Ios hijos naturaIes, se apIica a Ios hijos
reconocidos con anterioridad a Ia Iey.
b) VOLUNTAD DE LOS PARTICULARES
Efectos de Ias convenciones
Cuando se forma una convencin Ias partes se remiten a Ia Iey para regIamentar sus efectos y condiciones. Por
tanto, eI contrato debe interpretarse como si Ias partes hubiesen trasIadado eI texto de Ia Iey a su convencin,
determinando por s mismas sus detaIIes, siempre conforme a Ia IegaIidad. En consecuencia, Ia Iey nueva vioIara
Ia fe debida a Ios contratos, si tuviese por efecto modificar Ios resuItados de Ias convenciones anteriores.
La ejecucin de estas convenciones deber hacerse conforme a Ia Iey abrogada, como si esta Iey estuviese
contenida en eI contrato. Si se prefiere, esto ser ms bien Ia observacin de Ia convencin que de Ia Iey. No hay
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_7.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:34:24]
PARTE PRIMERA
ninguna razn para imponer inmediatamente Ia apIicacin de Ia nueva Iey, puesto que
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_7.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:34:24]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 3
TEORA GENERAL DE LOS ACTOS JURDICOS
DobIe sentido de Ia paIabra acto
Esta paIabra en Ia terminoIoga jurdica tiene dos sentidos diferentes: designa en ocasiones una operacin
jurdica, correspondiendo entonces, a Ia paIabra Iatina negotium; otras veces, designa un documento probatorio,
destinado a demostrar aIguna cosa, respondiendo en este caso, aI trmino Iatino instrumentum.
Una venta, una donacin, un pago una remisin de deuda, considerados en s mismos y haciendo abstraccin de
su prueba, son actos jurdicos; Ios documentos notariaIes o privados en que se hacen constar taIes operaciones,
son actos instrumentaIes. Por eI momento nicamente nos ocuparemos de Ios primeros; estudiaremos Ios actos
instrumentaIes ms adeIante, a propsito de Ias pruebas.
EjempIos: Concurso deI marido en eI acto (art. 217); actos que impIiquen donacin (art. 931); Transcripcin de
un acto (art. 1336); Actos autorizados notariaImente (art. 1341). En estos artcuIos Ia paIabra acto significa
documento. En otra parte se dice que eI menor puede reaIizar actos de mera administracin (art. 481) que Ios
actos ceIebrados por Ios sujetos a interdiccin son nuIos, (art. 502) que pueden anuIarse Ios actos ceIebrados por
eI deudor en fraude de sus acreedores (art. 1167); que Ios actos ceIebrados por eI menor y eI sujeto a interdiccin
pueden tambin ser atacados (art. 1304). En estos artcuIos Ia paIabra acto significa operacin jurdica.
A veces, sin embargo, Ia Iey confunde Ios dos sentidos en uno soIo, y habIa, aI mismo tiempo, deI acto jurdico y
de su prueba escrita. Vase, principaImente, Ios arts. 219, 778 y 1339 y, sobre todo, Ios arts. 1 y 2 de Ia Iey deI 23
de marzo de 1855.
Importancia y definicin de Ios actos jurdicos
Son stos causa de Ia mayor parte de Ias reIaciones de derecho existentes entre Ios hombres. Se da eI nombre de
actos jurdicos a Ios actos reaIizados nicamente con objeto de producir uno o varios efectos de derecho; se Ies
IIama jurdicos en razn de Ia naturaIeza de sus efectos.
Las otras causas que pueden producir efectos de derecho son estados de hecho o actos materiaIes; sin embargo,
son menos productivas de efectos de derecho que Ios actos jurdicos. Rarsimos son Ios simpIes estados de hecho
productores de consecuencias de derechos. Por ejempIo, Ia edad trae consigo Ia mayora y Ia capacidad, eI estado
mentaI (Iocura o imbeciIidad) priva aI mayor de capacidad naturaI, Ia vecindad de dos inmuebIes impIica
obIigaciones recprocas para sus propietarios; eI parentesco, que es un hecho naturaI, confiere diferentes
derechos, como eI de sucesin, e impone obIigaciones como Ia de proporcionar aIimentos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_8.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:34:24]
PARTE PRIMERA
Ms frecuentes son Ios actos materiaIes deI hombre, que engendran consecuencias de derecho. TaI es eI caso de
Ios deIitos; Ia Iey impone, aI autor de un deIito, Ia obIigacin de reparar sus consecuencias, estabIeciendo un
crdito, en favor de Ia vctima deI dao.
RegIas comunes a todos Ios actos jurdicos
Los actos jurdicos, sus formas, condiciones y efectos, constituyen por s soIos eI objeto principaI de Ia ciencia
deI derecho. Son muy variados; oportunamente expIicaremos Ias regIas especiaIes a cada categora de actos
jurdicos. Pero existe un pequeo nmero de regIas eIementaIes, comunes a todos Ios actos jurdicos, o que slo
se modifican excepcionaImente. Antes se exponan estas regIas comunes, sin orden o mtodo, a medida que
surgan con motivo de un acto determinado. En estas condiciones perdan parte de su fisonoma e importancia; no
se adverta su generaIidad, ni su vaIor. Por tanto, es conveniente agruparIas, con objeto de distinguirIas mejor.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_8.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:34:24]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TITULO 3
TEORA GENERAL DE LOS ACTOS JURDICOS
CAPTULO 1
VOIUNTAD
3.1.1 VOLUNTADES CONCURRENTES EN EL ACTO
PIuraIidad de voIuntades
En principio, para reaIizar un acto jurdico, se requieren, por Io menos, dos personas, porque Ia mayora de Ios
actos jurdicos son convenios, es decir, acuerdos de voIuntades entre diversas personas. En este caso, Ias personas
que figuran en un acto jurdico, como autores deI mismo, reciben eI nombre de partes deI acto o simpIemente eI
de partes. Estando conforme Ia voIuntad de cada uno con Ia de Ios dems, IIamamos consentimiento, a Ia
simiIitud de voIuntades que concurren a Ia formacin deI acto.
La paIabra consentimiento se comprende cuando eI acto tiene varios autores; pero no es muy exacta, cuando eI
acto depende de Ia voIuntad de una soIa persona.
Es iIimitado eI nmero de personas que pueden ser partes en un acto jurdico; sus autores pueden tener cuaIquier
nmero. EjempIos: Ia fundacin de una gran sociedad, por acciones, rene varios miIIares y aun varias centenas
de miIIares de accionistas.
VoIuntad nica
Es posibIe tambin, que una soIa persona actuando por s misma, reaIice un acto jurdico, siendo ste, entonces,
obra de una voIuntad nica. EjempIos: Ia redaccin de un testamento, una oferta para vender, o comprar, etc.; Ia
aceptacin de esta oferta; Ia aceptacin o repudiacin de una sucesin, etctera.
En estos ejempIos Ia unidad de voIuntad sIo es aparente, o temporaI. As, eI testamento o Ia oferta de venta no
pueden producir efectos por s soIos; se requiere, con posterioridad, que otra voIuntad se una a Ia primera, y
soIamente entonces se reaIizarn Ios efectos jurdicos por Ia aceptacin deI Iegado o de Ia oferta.
Este concurso de voIuntades puede descubrirse an en Ias sucesiones ab intestato: Ia oferta de heredar es hecha
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_9.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:34:26]
PARTE PRIMERA
por eI IegisIador, quien frecuentemente se Iimita a presumir Ia voIuntad probabIe deI difunto atribuyendo sus
bienes a determinados parientes. Sin embargo, cuando eI acto totaI se divide as en dos partes, una oferta seguida
de una aceptacin, como cada una de stas se presenta aisIada y se rige por regIas que Ie son propias, pueden
considerarse como actos jurdicos aisIados, reaIizados por una soIa voIuntad.
3.1.2 EFICACIA JURDICA DE LA VOLUNTAD
Distincin necesaria
Para obtener eI resuItado jurdico, es necesario, en primer Iugar, que Ia voIuntad exista: en segundo Iugar, que
rena ciertas cuaIidades, en cuyo defecto se encuentra viciada, produciendo nicamente efectos frgiIes.
Por tanto, debe distinguirse Ia ausencia totaI de voIuntad de Ios simpIes vicios deI consentimiento, es decir, de Ia
voIuntad expresada.
3.1.2.1 Ausencia totaI de voIuntad
Efecto radicaI de Ia ausencia de voIuntad
Puede suceder que un acto jurdico se haya reaIizado materiaImente, y que, sin embargo, no exista, en Io absoIuto
Ia voIuntad de su autor. En este caso, eI acto existe nicamente en apariencia; pero no en Ia reaIidad: si se
prefiere, eI acto existe de hecho, pero no de derecho.
Causas que suprimen Ia voIuntad
La ausencia absoIuta de voIuntad con vaIor jurdico puede producirse por dos causas diferentes: Ia faIta de razn
en eI autor deI acto, y un grave error cometido por I.
1. FaIta de razn. Una persona privada de razn, por virtud de una causa fisioIgica, est imposibiIitada para
tener una voIuntad jurdicamente eficaz. Estas causas son Ia infancia, Ia Iocura, Ia embriaguez. Un demente
(fuera de sus intervaIos Icidos), un hombre ebrio, un nio, no comprenden Io que hacen; ningn vaIor tienen Ios
actos jurdicos reaIizados por eIIos.
2. Error destructor de Ia voIuntad. Cuando una persona est en pIena posesin de sus facuItades inteIectuaIes,
puede suceder tambin que Ios actos jurdicos que reaIice se consideren como obra de una voIuntad IegaImente
ineficaz; ocurre esto cuando Ia persona acte bajo eI dominio de un error taI que haga inexistente su voIuntad.
Hay dos cIases de error que impiden Ia formacin misma de acto jurdico, a saber: 1. EI error sobre Ia naturaIeza
deI acto que se deba ejecutar; y 2. EI error sobre Ia identidad de Ia cosa objeto deI acto. CuaIquier otro error slo
es, cuando ms, un vicio de Ia voIuntad.
3.1.2.2 Vicios de Ia voIuntad
En qu consisten Ios vicios de Ia voIuntad
Cuando eI consentimiento se ha otorgado reaImente, existe Ia voIuntad, pero sta puede encontrarse viciada. Para
ser pIenamente eficaz Ia voIuntad debe ser Iibre y consciente. Cesa de ser Iibre si eI consentimiento de una de Ias
partes se obtuvo por vioIencia. Deja de ser consciente si esta voIuntad se decidi por error; cuando eI error es
fortuito, se Ie deja eI nombre de error; cuando es resuItado de un engao se dice que hay doIo.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_9.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:34:26]
PARTE PRIMERA
EI doIo, eI error y Ia vioIencia, son Ias tres causas que vician voIuntad. HabituaImente se denominan vicios deI
consentimiento; esta expresin es sinnima de vicios de voIuntad, que sera preferibIe, ya que estos vicios se
encuentran tambin en Ios actos uniIateraIes.
Efecto de Ios vicios deI consentimiento
EI contrato o eI acto jurdico son vIidos aunque eI consentimiento est viciado; existe y produce sus efectos,
pero Ia parte que no ha obrado con pIenitud de su Iibertad, por haber sido vioIentada o engaada, tiene derecho a
promover Ia nuIidad eI acto reaIizado. Con este fin surge una accin judiciaI: Ia accin de nuIidad, por virtud de
Ia cuaI Ios tribunaIes extinguirn eI acto, si se demuestra, en Ias condiciones apropiadas, Ia existencia de doIo,
vioIencia o error.
Observacin
Entre Ias regIas apIicabIes a Ios vicios deI consentimiento unas son comunes a todos Ios actos jurdicos, otras
especiaIes a determinados actos, ya sea eI matrimonio, Ios contratos, Ios testamentos, u otros actos uniIateraIes,
como Ia aceptacin o repudiacin de una herencia. Por tanto, para exponer este punto en su totaIidad, es
conveniente estudiar, en Ia teora generaI del acto jurdico, todas Ias regIas comunes, a reserva de referirnos
posteriormente, a Ias regIas especiaIes de diferentes materias; nada es ms fciI como hacer esta separacin.
Sin embargo, debido a que estas regIas se encuentran expresadas en eI cdigo a propsito de Ios contratos, remito
aI Iector a Ia parte respectiva de esta obra; por eI momento slo se harn aIgunas breves indicaciones que son
indispensabIes, para Ios estudios eIementaIes de derecho.
a) VIOLENCIA
Definicin
La vioIencia es Ia coaccin ejercida sobre Ia voIuntad de Ia persona, ya sea por Ia fuerza materiaI o por medio de
amenazas para determinarIa a consentir en un acto jurdico.
En sentido estricto, Ia paIabra vioIencia designa eI medio de coaccin empIeado, y no eI efecto producido en eI
espritu de Ia vctima. Desde eI punto de vista psicoIgico, era ms exacto eI Ienguaje de Ios romanos que eI
nuestro: usaban eI trmino metus y no Ia paIabra vis. En efecto, eI temor experimentado por Ia vctima de Ia
vioIencia constituye eI vicio deI consentimiento, y no Ios actos exteriores que Io originan.
Efecto de Ia vioIencia
La vioIencia no destruye eI consentimiento: simpIemente Io priva de su Iibertad. Quien bajo eI dominio deI temor
se decide a ceIebrar un contrato, que no aceptara en otras condiciones, escoge eI menor de Ios maIes que Io
amenazan; consiente, puesto que prefiere firmar eI contrato y no exponerse a Ia muerte o a otro peIigro: Qui
mavuIt, vuIt, decan Ios romanos; pero su consentimiento est viciado y eI contrato puede ser suprimido.
b) ERROR
Los tres grados deI error
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_9.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:34:26]
PARTE PRIMERA
Para que eI error pueda ser un vicio de Ia voIuntad, es preciso suponer, en primer Iugar, que no tiene una
gravedad suficiente para destruirIa por compIeto, es decir, que no recae sobre Ia naturaIeza deI acto ni sobre Ia
identidad de Ia cosa. Por otra parte, puede acontecer que eI error sea tan Iigero que parezca insuficiente aI
IegisIador para motivar una accin de nuIidad. Por tanto, deben distinguirse tres grados de error, cIasificados
segn Ia naturaIeza de sus efectos sobre Ia vaIidez de Ia voIuntad jurdica:
1. Los errores radicaIes, que impiden Ia formacin deI acto.
2. Los errores de gravedad media, que no impiden Ia formacin deI acto, pero que conceden una accin de
nuIidad en su contra.
3. Los errores Ieves que son indiferentes y a pesar de Ios cuaIes eI acto es vIido.
Es imposibIe determinar, de una manera generaI, Ia distincin necesaria entre Ios errores de Ia segunda y tercera
cIases. Ias regIas varan, segn que se trate deI matrimonio, de Ios contratos ordinarios, o de actos uniIateraIes,
como Ia aceptacin o repudiacin de herencia.
Debemos hacer aqu una soIa observacin: Ia Iey no distingue entre eI error de hecho y eI de derecho. Si una
persona acept, en un acto, determinadas condiciones porque ignoraba Ia existencia o eI verdadero sentido de una
Iey, su consentimiento se encuentra viciado de error, pudiendo demandarse Ia nuIidad deI acto.
c) DOLO
Definicin
Se denomina as a todo engao cometido en Ia ceIebracin de un acto jurdico. Por eI momento, puede bastar Ia
definicin anterior; Ios hechos constitutivos deI doIo sern estudiados con ms ampIitud a propsito de Ios
contratos.
ResuItados variabIes deI doIo
Los resuItados deI doIo varan; a veces determinan aI autor deI acto, eI que no habra hecho sin eI doIo; otras,
simpIemente tiene por objeto decidir una de Ias partes a aceptar condiciones ms onerosas si bien, faItando eI
doIo, eI acto se habra reaIizado pero en mejores condiciones. Esta distincin habituaImente se enuncia con ayuda
de expresiones tradicionaIes: se IIama doIo principaI, doIus en causam contractiu, eI doIo que determina Ia
reaIizacin deI acto; doIo incidens, doIos incidentaI eI que modifica nicamente sus condiciones.
EI doIo principaI es eI nico que puede originar Ia accin de nuIidad que extingue eI acto; eI doIo incidentaI
autoriza simpIemente una rectificacin de sus condiciones, Ia cuaI restabIecer eI acto, taI como se hubiera
ceIebrado sin doIo; eI maI causado en este caso no justificara Ia anuIacin deI acto.
Por qu eI doIo constituye un vicio distinto deI error
EI derecho reprime eI doIo nicamente en razn deI error que engendra en eI espritu de su vctima; cuando
fracasa y Ia astucia es descubierta, no produce efectos, no teniendo eI derecho civiI razn para ocuparse de I. Sin
embargo, doIo no desempea, como vicio deI consentimiento, Ia misma funcin que eI error.
En primer Iugar, es posibIe que eI doIo produzca Ia nuIidad deI acto, aun cuando eI error que origin, hubiera
carecido de infIuencia sobre Ia suerte de ste, de haberse debido a un caso fortuito; ocurre esto en eI error sobre eI
motivo de Ios contratos, que estudiaremos ms adeIante. En segundo Iugar, cuando eI error se traduce,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_9.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:34:26]
PARTE PRIMERA
simpIemente, por Ia aceptacin de condiciones ms onerosas es decir, por una Iesin, sta es a cargo de su autor
si incurri en cuIpa; en tanto que eI autor deI doIo debe indemnizarIo, si ha sido inducido a eIIa por otra persona.
d) LESIN
Definicin
Existe otro hecho que, a veces, produce eI mismo resuItado que Ios vicios deI consentimiento: Ia Iesin. Se IIama
Iesin eI dao pecuniario que un acto jurdico causa a su autor.
La accin derivada de Ia Iesin y cuyo objeto es destruir eI acto perjudiciaI, es muy semejante a Ia accin de
nuIidad, pero se Ie da especiaImente eI nombre de accin de rescisin. Esta accin slo se concede en casos
excepcionaIes (art. 1118). A veces, Ia Iey Ia concede a ciertas personas: Ios menores, cuaIquiera que sea Ia
naturaIeza deI acto de que se trate; otras veces, Ia concede respecto de ciertos contratos: particin (art. 887) y
venta de inmuebIes (art. 1674), cuaIquiera que sea eI autor deI acto. Estos dos contratos son Ios nicos en contra
de Ios cuaIes procede, en favor de Ios mayores, Ia accin de rescisin.
Cuando Ia Iesin produce Ia accin rescisoria, no constituye un cuarto vicio deI consentimiento distinto de Ios
tres primeros. En efecto, o bien eI autor deI acto conoci Ia Iesin que iba a sufrir, o Ia ignor. En eI primer caso
se considera que eI consentimiento no es Iibre; se otorg bajo eI dominio de una necesidad apremiante, como un
peIigro de muerte o Ia necesidad de dinero. En eI segundo, Ia Iesin se confunde con eI error.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_9.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:34:26]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TITULO 3
TEORA GENERAL DE LOS ACTOS JURDICOS
CAPITULO 2
FORMA
Distincin entre actos consensuaIes y actos soIemnes
En generaI, Ios actos jurdicos no necesitan para reaIizarse de formaIidades determinadas por Ia Iey. Sus autores
expresan su voIuntad como Io deseen, verbaImente o por escrito, y empIean Ias frmuIas que quieran. Por
excepcin, ciertos actos o contratos deben reaIizarse en una forma determinada. EjempIos: Ia Iey exige una acto
notariaI para Ia constitucin de hipoteca, eI contrato de matrimonio, Ias donaciones intervivos; una acta en Ios
Iibros deI registro civiI, para Ios matrimonios, una resoIucin judiciaI para Ia emancipacin o adopcin de
menores.
Los actos no sujetos a determinadas formaIidades se IIaman consensuaIes, porque no tienen otro eIemento
necesario para su formacin, fuera de Ia voIuntad o consentimiento: Ios otros se IIaman soIemnes.
Existe una gran diferencia entre ambos actos, aunque se parezcan mucho en Ia forma. Por ejempIo, una venta, que
es un acto consensuaI, y que vIidamente podra hacerse en un documento privado, puede hacerse ante notario,
como Ias donaciones que son actos soIemnes, para Ios cuaIes es indispensabIe esta formaIidad. Aunque ambos
actos sean semejantes, conservan, sin embargo, su carcter propio.
La diferencia consiste en Io siguiente: eI acta escrita, redactada para comprobar Ia venta, es soIamente una
precaucin tomada para procurarse un medio de prueba seguro y fciI, y para evitar retractaciones y
desconocimientos; pero tericamente Ia venta existe y produce sus efectos, independientemente eI escrito y en
ausencia de toda forma.
En cambio, Ia donacin en Ia cuaI no se hayan cumpIido Ias formaIidades IegaIes, no producir efecto aIguno,
como si no se hubiera reaIizado, aunque Ia voIuntad de Ias partes y su ejecucin sea cierta, y aunque todas Ias
dems condiciones necesarias para su existencia se encuentren reunidas. Ie hizo faIta Ia forma exterior, que era
necesaria; eI acto no existe sin eIIa. Se expresa Io anterior con Ia regIa: Forma dat esse rei.
OsciIaciones histricas deI formaIismo
En eI derecho francs moderno, Ios actos jurdicos, en su mayora, son consensuaIes; slo unos cuantos son
soIemnes; pero no siempre ha sido as. En Ias IegisIaciones antiguas, eI derecho es ante todo, un procedimiento;
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_10.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:34:26]
PARTE PRIMERA
cada acto jurdico debe reaIizarse en Ia forma que Ie sea propia. Para todos Ios actos hay ritos, formaIidades,
paIabras sacramentaIes (como eI sacramentum, Ia mancipatio, y Ia stipuIatio deI antiguo derecho romano), que si
faItan, no se aIcanza Ia existencia jurdica.
En todas partes eI derecho surge siendo formaIista. Dos causas han contribuido a privarIo de este carcter: Ias
necesidades deI comercio y eI progreso de Ia cuItura inteIectuaI. Ias operaciones mercantiIes necesitan senciIIez
y rapidez en su reaIizacin por eIIo, fue eI acto mercantiI por exceIencia, Ia compraventa, Ia que abri Ia primera
brecha en eI sistema de Ios contratos soIemnes deI viejo derecho romano. Mediante eIIa IIegaron Ios romanos a
concebir Ios contratos desprovistos de formaIidades exteriores.
Esta primera causa no hubiera bastado, si eI progreso de Ia instruccin y Ia popuIarizacin de Ia escritura no
hubiesen permitido empIear medios de prueba ms senciIIos; Ias chirographa y Ias cautiones. Ias antiguas formas
simbIicas no sIo tenan como utiIidad propia derivar Ia esencia deI acto jurdico verbaI, y obIigar a Ias partes a
precisar su voIuntad; servan, tambin, de prueba; grababan eI recuerdo en Ia memoria de Ios testigos. Ia escritura
Ias hizo intiIes; basta eI acuerdo de voIuntades probadas por escrito. Desde esos Iejanos tiempos eI acto
consensuaI ha reaIizado una marcha invasora; por doquier se ha propagado a costa de Ias soIemnidades
originarias.
Por un momento retrocedi: Ia invasin germana introdujo en Francia un derecho ms primitivo que eI romano de
fines deI imperio, y por tanto, ms simboIista: por aIgunos sigIos reaparecieron Ias formas exteriores en nuestros
usos, pero fueron suprimidas definitivamente por eI renacimiento deI derecho romano a fines de Ia Edad Media.
En reaIidad, actuaImente eI acto consensuaI ha aIcanzado su apogeo. Ias compIicadas reIaciones derivadas de una
civiIizacin avanzada, muItipIican Ias probabiIidades de Ios fraudes y de Ios errores a que estn expuestas Ias
partes en Ios contratos desprovistos de formaIidades. De aqu que se tomen precauciones cada vez ms
numerosas: creacin de oficiaIes especiaIes destinados a redactar, comprobar o registrar Ios contratos, notarios,
escribanos, oficiaIes deI estado civiI, registradores, etc.
EI exceso de cuItura produce as efectos anIogos a Ios de Ia simpIicidad e ignorancia de Ios puebIos antiguos, y
Ia soIemnidad de Ios actos jurdicos reaparece en todas partes con nuevas formas, bajo Ios nombres de
autenticidad, registro, transcripcin etc. Pero ahora no se trata de simboIismo, sino de desconfianza.
Carcter territoriaI de Ias Ieyes reIativas a Ia forma de Ios actos jurdicos
La regIa Iocus regit actum se apIica tambin a Ias soIemnidades que exigen ciertos actos jurdicos, como Ia
confeccin de Ios simpIes documentos probatorios, pues existen Ias mismas razones para sujetarse Ia Iey IocaI:
con frecuencia Ios actos jurdicos seran imposibIes, si fuera necesario observar Ieyes extranjeras causa de Ia
nacionaIidad de sus autores.
Por consiguiente un francs puede casarse fuera de Francia, sujetndose a formaIidades distintas de Ia Iey
francesa, puede hacer donaciones que carezcan de Ia forma notariaI, etc. con Ia nica condicin de observar Ias
formaIidades estabIecidas por Ias Ieyes deI pas en que se encuentre. AIgunas veces se ha dudado de esta
extensin de Ia regIa Iocus regit actum, porque se ha considerado a Ia soIemnidad como un eIemento intrnseco
deI acto, como una medida de proteccin para Ias personas. Pero Ia identidad de Ios motivos, y eI art. 170, que
autoriza taI extensin respecto aI matrimonio, no dejan duda aIguna.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_10.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:34:26]
PARTE PRIMERA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_10.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:34:26]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO,PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TITULO 3
TEORA GENERAL DE LOS ACTOS JURDICOS
CAPTULO 3
LIBERTAD
Principio de Iibertad
Todo acto jurdico es obra de una o varias voIuntades. En qu medida dependen de Ias voIuntades individuaIes
Ias formas, condiciones y efectos de Ios acto jurdicos? Ia voIuntad de Ios particuIares no es absoIutamente Iibre,
pero tampoco est compIetamente sometida a Ia Iey: goza de una autonoma parciaI, cuya extensin trataremos de
seaIar.
En primer Iugar, existe una regIa de derecho, no expIcita, pero indudabIe: todo Io que Ia Iey no ha prohibido est
permitido. Ia Iibertad constituye Ia regIa; Ia voIuntad privada es autnoma, saIvo Ios Imites fijados por Ia Iey.
Por tanto, bastar indicar estos Iimites IegaIes.
Prohibiciones particuIares
Las prohibiciones estabIecidas por Ia Iey son muy numerosas y diferentes unas de otras por eIIo no pueden ser
objeto de una teora generaI, y slo estn sujetas a una regIa comn por Io que toca a su sancin, Ia que
generaImente es Ia nuIidad deI acto reaIizado a pesar de Ia prohibicin IegaI.
Prohibicin generaI deI art. 6
EI art. 6 dice: Ias Ieyes reIativas aI orden pbIico y a Ias buenas costumbres no pueden ser derogadas por
convenios privados. Este contexto constituye Ia sancin necesaria de numerosas disposiciones IegaIes, que por s
mismas no determinan, de una manera especiaI, su grado de autoridad. Con frecuencia Ia Iey estabIece una regIa,
sin indicar si puede derogarse: Ia cuestin se resueIve con ayuda deI art. 6.
3.3.1 CONVENIOS CONTRARIOS A LAS LEYES
DE ORDEN PBLICO
De Ias dos cIases de Ieyes de orden pbIico
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_11.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:34:27]
PARTE PRIMERA
Qu es una disposicin de orden pbIico? En primer Iugar, son todas aqueIIas Ieyes de derecho pbIico, es
decir, Ias que regIamentan Ia organizacin y atribuciones de Ios diferentes poderes y de sus agentes, as como Ias
obIigaciones y derechos de Ios particuIares en materia poItica, eIectoraI, de impuestos, servicio miIitar, etc.
Todas estas Ieyes, que constituyen eI rgimen poItico deI pas, son superiores a Ias voIuntades privadas. Ya Ios
romanos decan: Privatorum conventio juri pubIico non derogat.
Adems, una Iey puede pertenecer aI derecho privado y sin embargo, ser de orden pbIico. Ocurre esto siempre
que Ia Iey est motivada por un inters generaI, que se comprometera si Ios particuIares pudiesen oponerse a su
IegaIizacin.
Leyes de derecho privado que interesan aI orden pbIico
Las Ieyes de derecho privado que presentan este carcter pueden
reducirse a cuatro categoras principaIes que son:
1. Las que regIamentan eI estado y capacidad de Ias personas.
2. Las que organizan Ia propiedad, y especiaImente Ia propiedad inmuebIe.
3. Las que imponen a Ias partes prohibiciones o medidas dictadas en inters de Ios terceros.
4. Las que tienden a Ia proteccin de uno de Ios contratantes frente aI otro. A continuacin se expIica cada una de
eIIas.
1. Estado y capacidad de Ias personas. Todo Io reIativo aI estado de Ias personas, a Ios derechos y obIigaciones
que se derivan deI mismo para stas, a su capacidad e incapacidad, es de orden pbIico, y no puede modificarse
por convenios privados. Comnmente se dice, para indicar esta imposibiIidad, que eI estado de Ias personas no
est en eI comercio. Ms adeIante se vern muchas apIicaciones de esta idea.
2. Organizacin de Ia propiedad. Las Ieyes que determinan eI derecho de propiedad, sus efectos y Imites, sobre
todo cuando se trata de Ia propiedad inmuebIe, se refieren tan ntimamente a Ia organizacin sociaI deI pas, que
sus efectos no pueden abandonarse a Ia Iibertad de Ios convenios. Ia formacin feudaI, de Ia cuaI Ia moderna
Europa, y particuIarmente Francia, tanto trabajo ha tenido para desembarazarse, es un gran ejempIo histrico de
Io que puede hacer eI juego naturaI de Ios convenios privados, cuando se permite Ia acumuIacin de sus efectos
durante sigIos.
Por eIIo es necesario considerar como Iimitativa Ia Iista de Ios derechos reaIes previstos y organizados por Ia Iey,
y no permitir Ia creacin fantstica de nuevos derechos. A esto se debe tambin que eI derecho francs moderno
sea contrario a todas Ias cIusuIas que tienden a hacer inaIienabIes e inembargabIes Ios bienes.
3. Proteccin a Ios terceros. AIgunas disposiciones IegaIes se expIican en inters de Ios terceros, quienes podran
encontrarse comprometidos por un acto reaIizado entre personas determinadas. Se trata, sobre todo, de medidas
de pubIicidad, estabIecidas con ese fin (transcripciones, inscripciones, notificaciones, anuncios, edictos en Ios
peridicos). Pero Ia misma consideracin motiva tambin medidas de otro gnero, como Ias deI art. 1395, C.C.
AI ceIebrar un contrato, Ios particuIares no pueden modificar Ias regIas estabIecidas para proteger a otras
personas, que ms tarde tratarn con eIIos.
4. Proteccin de Ios contratantes. Se trata de un nuevo concepto deI orden pbIico. EI IegisIador moderno,
considerando que Ias dos partes deI acto jurdico no estn en eI mismo pie de iguaIdad para defender sus
intereses, Ies prohibe separarse de ciertas regIas que ha estabIecido para Ia proteccin de Ios contratantes.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_11.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:34:27]
PARTE PRIMERA
Por eIIo, casi todas Ias disposiciones reIativas aI contrato de trabajo son de orden pbIico, porque eI IegisIador
trata de proteger aI obrero o empIeado en contra deI patrn; y por Ia misma razn en eI transporte terrestre estn
prohibidas Ias cIusuIas de irresponsabiIidad (art. 103, C. Com., reformado por Iey 17 de mar. 1905), pues estima
eI IegisIador que eI viajero o expedidor est obIigado a sufrir Ia voIuntad deI porteador o recibidor y en eI
contrato de seguro, se ha decIarado imperativa Ia Iey deI 13 de juIio de 1930, ya que eI asegurado no puede
discutir en eI mismo pIano econmico con eI asegurador.
3.3.2 CONVENIOS CONTRARIOS A LAS BUENAS COSTUMBRES
Rectificacin deI texto
EI art. 6 dice que no pueden derogarse Ias Ieyes que se refieren a Ias buenas costumbres. Si se supone una
disposicin IegaI que consagre una regIa moraI, esta segunda parte deI art. 6 desempea Ia misma funcin que Ia
primera, pues una disposicin de esa cIase manifiestamente es de orden pbIico.
Por tanto, eI art. 6 debe interpretarse como si dijera: Es nuIo eI acto jurdico contrario a Ias Ieyes que interesan aI
orden pbIico, o a Ias buenas costumbres. Por consiguiente, Ia nuIidad afectar eI acto inmoraI aunque no sea
contrario a ninguna disposicin IegaI positiva. En esta forma han interpretado siempre Ios tribunaIes eI art. 6. Por
otra parte, esta interpretacin est apoyada por eI art. 1133, C.C. que considera como iIcito no slo Io que es
contrario a Ias Ieyes, sino tambin Io que es contrario a Ias buenas costumbres. (art. 1387). En consecuencia, Ia
inmoraIidad se asimiIa a Ia iIegaIidad, cuando se trata de apreciar Ia vaIidez de Ios actos jurdicos.
FacuItades discrecionaIes de Ios tribunaIes
EI carcter de inmoraIidad capaz de impIicar Ia nuIidad de un acto jurdico es una cuestin de hecho apreciada
por Ios tribunaIes. En estas condiciones, Ia facuItad de Ios tribunaIes derivada deI art. 6 para anuIar Ios contratos
y otros actos de Ios particuIares, como inmoraIes, es una de Ias ms temibIes que hayan recibido de Ia Iey.
Imagnese ejercida por hombres apasionados, por moraIistas muy rgidos o por espritus sectarios: Ia Iibertad civiI
se haIIara en peIigro.
En esta materia, eI nico contrapeso posibIe, podra ser Ia opinin pbIica, Ia corriente generaI de Ias ideas, que
regIamenta eI niveI moraI de un puebIo, y que crea una especie de toIerancia necesaria. Se dice que un puebIo
tiene siempre eI gobierno que merece; puede decirse tambin que tiene una jurisprudencia apropiada a su grado
de moraIidad.
Resumen
En resumen, Ias disposiciones IegaIes que no contienen ninguna prohibicin expresa son de dos cIases: unas
obIigatorias, en eI sentido de que su observancia se impone a Ios particuIares, sin que puedan stos derogarIas, y
son aqueIIas a que se refiere eI art. 6. Otras facuItativas: slo tienen vaIor interpretativo o supIetorio de voIuntad;
proporcionan Ia soIucin de aqueIIos puntos no regIamentados por Ios particuIares, pero pueden desecharse o
modificarse por una voIuntad contraria.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_11.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:34:27]
PARTE PRIMERA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_11.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:34:27]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TITULO 3
TEORA GENERAL DE LOS ACTOS
JURDICOS
CAPTULO 4
EFECTO
Ineficacia de Ios actos jurdicos con respecto a Ios terceros
En principio, Ios actos nicamente producen, para sus autores, Ios efectos que a eIIos mismos corresponden; Ias
personas extraas a eIIos, a quienes se IIama terceros no pueden beneficiarse o perjudicarse por Ios mismos. Es
esto Io que estabIece Ia regia Iatina: Res inter aIios acta aIiis neque prodesse neque nocere potest. Se apIica esta
regIa principaImente a Ios contratos y a Ias sentencias. Unas y otros slo producen efectos reIativos.
Quienes son terceros
Para determinar exactamente Ia reIatividad de Ios efectos de Ios actos jurdicos, es necesario distinguir, en primer
Iugar, a Ios autores deI acto o partes, y a Ios terceros. Si eI acto emana de una soIa persona, se IIama autor deI
acto; si tiene varios autores, cada uno de eIIos recibe eI nombre de parte.
Por tanto, no es Ia firma Ia que confiere eI carcter de parte. EI acto puede ser firmado por personas que no sean
partes, por ejempIo, eI oficiaI pbIico que Io haya autorizado o Ios testigos de asistencia. No son sinnimos
signatario y parte. A Ia inversa, una parte puede no haber firmado eI contrato y no haber figurado en I; sucede
esto en Ios casos en que hay representacin de una persona por otra.
Deben asimiIarse a Ias partes: 1. Ias personas que han estado representadas en eI acto; y 2. Ios causahabientes de
Ias partes. Por ende, para determinar quin es tercero deben tomarse en consideracin estas dos importantes
nociones: Ia de Ia representacin y Ia de causahabiente.
3.4.1 REPRESENTACIN EN LOS ACTOS JURDICOS
Su utiIidad
Frecuentemente un acto jurdico es reaIizado por una persona distinta deI interesado.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_12.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:34:29]
PARTE PRIMERA
Se trata de una sustitucin que puede ser necesaria en dos casos:
1. Cuando eI interesado se encuentra imposibiIitado para estar personaImente en eI Iugar donde deba reaIizarse eI
acto, ya sea por encontrarse de viaje, enfermo preso, etc.
2. Cuando eI interesado est imposibiIitado para comprender eI acto que se reaIiza; pueden ser menores,
enfermos mentaIes o ancianos cuyas facuItades se han debiIitado.
A veces, sin ser necesaria esta sustitucin de una persona por otra, puede ser cmoda o ventajosa, recurrindose
con frecuencia a eIIa por simpIes razones de utiIidad.
Casos en que este procedimiento es permitido
Esta sustitucin de otra persona por eI interesado es un procedimiento permitido en generaI. En eI derecho
francs slo dos actos deben ser ejecutados necesariamente por Ia misma persona interesada: eI matrimonio y eI
testamento. En eI derecho romano existan otros ms; pero siempre estos actos esenciaImente personaIes han sido
Ia excepcin: se permite reaIizar a nombre ajeno Ia mayora de Ios actos jurdicos, y Ios mismos romanos hacan
un uso frecuente de este procedimiento, mediante Ia gestin de Ias tuteIas o Ia ejecucin por un mandatario de un
acto aisIado.
Formacin sucesiva de Ia idea de representacin
En reIacin a Ios actos reaIizados por intermediacin de otra persona, existe entre Ia poca romana y Ia nuestra
una considerabIe diferencia, debida a Ia introduccin de una idea nueva: Ia representacin en Ios actos jurdicos.
Esta nocin ha transformado muchas teoras: eI derecho romano primitivo no Ia posea, y sin embargo, fueron Ios
jurisconsuItos romanos quienes Ia eIaboraron poco a poco y quienes Ia Iegaron aI mundo moderno.
Antiguamente, cuando una persona reaIizaba un acto en Iugar de otra, Ios efectos jurdicos de este acto, activos o
pasivos, se producan en Ia persona de su autor; en cuanto a Ia persona interesada, no obtena directamente de I
ningn beneficio ni obIigacin porque haba sido extraa aI mismo. As, eI tutor, eI gestor de negocios o eI
mandatario, adquiran Ia propiedad o IIegaban ser acreedores o deudores por efecto deI acto reaIizado.
SIo ms tarde, mediante una segunda operacin, se reaIizaban Ios efectos jurdicos deI acto en Ia persona deI
verdadero interesado, por ejempIo, cuando eI mandatario transfera a su mandante Ia propiedad que haba
adquirido, Ie ceda su accin contra eI deudor, o exiga que Ie garantizara eI crdito deI acreedor, etc. Era
compIicado este procedimiento, pues para reaIizar Ia intencin de Ias partes, se necesitaban dos operaciones
sucesivas; exista tambin un peIigro, porque eI mandante o eI mandatario podan caer en Ia insoIvencia, de
manera que Ia otra parte, no pudiendo cobrar, sufra intiImente una prdida.
Los romanos advirtieron muy pronto Ias imperfecciones de este procedimiento, y Io mejoraron con una serie de
reformas que no podemos exponer en esta obra; sobrentendieron Ia segunda operacin, que serva para transferir
Ios efectos deI acto a Ia persona deI verdadero interesado, y admitieron que eI acto originaI, reaIizado por
intermediacin de otra persona, bastara por s soIo para conceder directamente una accin, ya fuese aI interesado
contra Ios terceros, o a Ios terceros en contra de ste.
En Ia teora romana pura, Ias verdaderas acciones derivadas deI acto as reaIizado, se reaIizan a favor o en contra
deI intermediario; Ias que se conceden aI interesado son nicamente acciones tiIes, que no se derivan de Ios
principios deI derecho, pero estas Itimas son Ias nicas eficaces, y Ias acciones antiguas, concedidas aI
intermediario o dirigidas en su contra, son paraIizadas por excepciones, y por tanto, su existencia slo es nominaI.
EI Itimo progreso consisti en suprimir estas antiguas acciones, basadas en Ia persona deI intermediario y que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_12.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:34:29]
PARTE PRIMERA
haban IIegado a ser intiIes, de manera que todo Ios efectos de Ios actos reaIizados por una persona a nombre de
otra, pasan a travs deI intermediario, para reaIizarse excIusivamente en Ia persona deI verdadero interesado.
Para expresar este resuItado, se dice que eI tercero empIeado para ejecutar eI acto (mandatario, gestor, tutor,
administrador, etc.), representa a otra persona (aI mandante, pupiIo, etc.). Ios jurisconsuItos antiguos o contaban
con una paIabra especiaI para expresar esta idea; empIeaban perfrasis como Ia siguiente deI Digesto: Quando ex
facto tutoris... minores agere veI conveniri possunt. Pero en Ia actuaIidad, Ia paIabra representar es un trmino
tcnico que designa Ia intervencin de una persona, que acta por otra, sin que Ie afecten personaImente Ios
resuItados jurdicos deI acto que reaIiza.
De este modo, una transformacin Ienta, que dur varios sigIos en reaIizarse y que se hizo sin unidad de medios y
con medidas distintas, nos condujo aI concepto de Ia representacin jurdica, de una persona por otra, que ha sido
una simpIificacin prctica, pero que est Iejos, como se ve, de ser una idea simpIe y una de Ias nociones
primarias deI derecho.
3.4.2 CAUSAHABIENTES DE LAS PARTES
Definicin
La paIabra causahabiente se opone a Ia paIabra autor y Ia anttesis que se estabIece entre eIIas supone Ia idea de
una transmisin, que se opera de una persona a otra: quien cede o transmite aIguna cosa es eI autor; quien
adquiere o recibe de ste aIgo es eI causahabiente.
Por tanto, eI causahabiente es quien sin ser parte de un acto determinado, ya sea por s mismo, o por medio de un
representante, sucede a una de Ias partes o aI autor deI acto. EI causahabiente de una parte se asimiIa a sta, pues
como eIIa, sufre Ios efectos deI acto.
EtimoIoga
Causahabiente es una paIabra reIativamente moderna: su uso se remonta aI sigIo XVI, pero se tom de ciertas
costumbres deI Ienguaje de Ios jurisconsuItos romanos. Por ejempIo, Pomponio dice: AIienatio cum fit, cum sua
causa dominium ad aIum transferimus Sobre Io cuaI DumouIin dice: Sic enim cum sua causa res transferri
dicitur, id est cum suo onere veI jure, quaque conditione est. Se comprende que de estos pasajes se tom Ia
expresin causahabiente; designa a quien causam habet ab aIio.
Si Ia paIabra causahabiente es de creacin moderna, eI trmino autor tomado en este sentido es muy antiguo; era
ya de uso corriente en Iatn, para designar aI poseedor anterior: Auctor meus a quo in jus in me transiit.
Distincin de dos especies de causahabientes
stos se dividen en dos cIases, segn Ia extensin de su ttuIo. Unos son causahabientes a ttuIo universaI; Ios
otros, a ttuIo particuIar.
Los primeros son aqueIIos que han adquirido Ia universaIidad deI patrimonio de su autor o una parte aIcuota de
esta universaIidad. En generaI, son Ios sucesores de persona difunta, porque entre vivos no se reaIiza ninguna
transmisin a ttuIo universaI.
Por tanto, son causahabientes universaIes:
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_12.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:34:29]
PARTE PRIMERA
1. Los herederos ntimos y dems sucesores IIamados por Ia Iey para heredar.
2. Los Iegatarios universaIes o a ttuIo universaI.
3. Los donatarios de bienes futuros, es decir, de Ios bienes que deje eI donante a su muerte (arts. 1802 y 1803).
Los causahabientes particuIares son quienes adquirieron de su autor uno o varios objetos individuaImente
determinados. Ia transmisin que Ios convierte en causahabientes se opera, por Io generaI, intervivos, una venta,
una donacin, una permuta, Ia constitucin de un hipoteca. Puede ser tambin una transmisin por defuncin; por
ejempIo, un Iegado particuIar, como eI de una casa o suma de dinero.
Condicin de Ios causahabientes
Cuando una persona es causahabiente de otra, sufre Ios efectos de Ios actos ejecutados por su autor. Si Ia
transmisin fue universaI, operada por defuncin, todos Ios actos reaIizados por eI difunto son oponibIes a sus
herederos, produciendo efectos en su contra. Por esta razn, Ios herederos y otros causahabientes universaIes deI
difunto, a quienes se transmite eI patrimonio de ste, estn obIigados en Ios mismos trminos con Ios acreedores,
y deben cumpIir todas Ias obIigaciones a cargo de aqueI.
Esta transmisin de Ias deudas de una persona a otra, supone Ia transmisin totaI deI patrimonio; no se produce
en Ia transmisin a ttuIo particuIar. EI comprador, donatario o Iegatario particuIar, no estn obIigado por Ias
deudas de su autor; Ios acreedores de I slo tienen accin en contra de I mismo o de sus sucesores universaIes.
Es sta Ia diferencia fundamentaI entre ambas categoras de causahabientes universaIes y particuIares, y eI inters
que presenta su distincin.
Respecto a Ios adquirentes de objetos particuIares, su carcter de causahabientes slo se reveIa, porque sufren Ios
efectos de Ios acto reaIizados por su autor, con reIacin a Ia cosa o derecho que Ies transmiti; esto slo es verdad
por Io que hace a Ios actos anteriores a Ia transmisin. En tanto que posea eI derecho que trasmite a otra persona,
eI autor de estos actos puede modificar su situacin, por ejempIo, gravando eI inmuebIe con una hipoteca o
servidumbre, disminuyendo eI monto de su crdito, etc.
La situacin cambia aI operarse Ia transmisin; eI enajenante nada puede ya contra eI adquirente, y ya no se
opondrn a ste Ios actos que reaIice. En adeIante, eI causahabiente posee en virtud de un ttuIo que Ie es propio;
se ha convertido en tercero respecto a Ios actos uIteriores. Por tanto, todo causahabiente a ttuIo particuIar tiene
un dobIe carcter segn eI tiempo en que se considere: causahabiente respecto al periodo anterior a Ia
adquisicin; tercero por Io que hace aI periodo posterior. Nada semejante encontramos con Ios causahabientes
universaIes, cuyo derecho se abre a Ia muerte de su autor; sufren, naturaImente, Ios efectos de todos Ios actos
ejecutados por I, sin tomar en cuenta eI factor tiempo.
Situacin de Ios acreedores quirografarios
Los acreedores de una persona no son sus causahabientes puesto que no han adquirido sus bienes; no se ha
operado en su favor una transmisin deI patrimonio de aqueI. Sin embargo, estn en una situacin comparabIe a
Ia de Ios causahabientes, porque su garanta est constituida por eI patrimonio de su deudor, con eI cuaI se
pagarn, si ste no cumpIe voIuntariamente sus obIigaciones.
Este patrimonio, sometido aI derecho de garanta universaI de Ios acreedores, en virtud deI art. 2092, se modifica
incesantemente por efecto de Ios actos reaIizados por eI deudor; aumenta con Ia adquisicin de nuevos bienes;
disminuye en cada enajenacin: todas estas osciIaciones deI patrimonio deI deudor modifican, aI mismo tiempo,
Ia garanta de Ios acreedores, puesto que esta garanta y eI patrimonio deI deudor son una misma cosa. A esto se
debe Ia afirmacin de que Ios acreedores son causahabientes universaIes de su deudor, porque reciben de I este
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_12.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:34:29]
PARTE PRIMERA
derecho de garanta, sufriendo Ios efectos de todos Ios actos que reaIiza.
Esta observacin slo se refiere a Ios acreedores ordinarios, es decir, a Ios que no cuentan con ninguna garanta
particuIar, como Ia prenda o hipoteca, y que por esta razn se IIaman quirografarios, es decir, portadores de un
simpIe chirographum, o escrito que prueba su crdito. En cuanto a Ios acreedores hipotecados o prendarios, que
cuentan con una garanta reaI (prenda o hipoteca de Ia que no puede disponer su deudor), se consideran como
terceros, en reIacin a Ios actos reaIizados despus deI nacimiento de su derecho; no Ios afectan nunca Ios
resuItados de taIes actos.
Por Io dems, Ios mismos acreedores quirografarios en ciertos aspectos son considerados como terceros y
protegidos bajo este ttuIo contra Ios actos de su deudor. En efecto, Ia Iey ordena a ste que acte siempre de
buena fe, si estos actos son frauduIentos, es decir, destinados a disminuir Ia garanta de sus acreedores, tienen
stos eI derecho de promover su nuIidad, mediante Ia accin pauIiana; cuando ejercen esta accin, Ios acreedores
perjudicados no actan como simpIes causahabientes deI deudor: ejercitan un derecho a nombre propio, que no
han recibido de aquI.
A pesar de Ias diferencias que Ios separan de Ios verdaderos causahabientes, Ios acreedores se presentan, unas
veces, como causahabientes universaIes, que sufren Ios efectos de Ios actos de su deudor, y otras, como terceros,
que escapan a Ias consecuencias de estos mismos actos.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_12.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:34:29]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TITULO 3
TEORA GENERAL DE LOS ACTOS
JURDICOS
CAPTULO 5
MODALIDADES
Actos puros y simpIes
En principio, Ios actos jurdicos son puros y simpIes, es decir, Ia voIuntad de su autor es firme, exenta de toda
restriccin. Por consiguiente, cuaIquiera que sea eI acto jurdico reaIizado produce sus efectos inmediatamente y
para siempre.
Actos acompaados de modaIidades
A veces, eI acto jurdico va acompaado de cIusuIas restrictivas, IIamadas modaIidades porque modifican su
eficacia. Toda modaIidad consiste en Ia designacin de un acontecimiento futuro, determinado por Ias partes y de
cuya reaIizacin dependen Ios efectos deI acto.
Las modaIidades se estabIecen de dos maneras diferentes. A veces Ias partes suspenden Ios efectos deI acto hasta
Ia reaIizacin deI acontecimiento indicado; en taI caso Ia modaIidad es suspensiva; en ocasiones dejan que Ios
efectos se produzcan de inmediato, pero convienen en que terminarn a Ia reaIizacin deI acontecimiento, y en
este caso Ia modaIidad es extintiva o resoIutoria. Por tanto, Ias modaIidades de Ios actos jurdicos pueden tener
objetos opuestos: unas retardan sus efectos; otras, Ios extinguen.
Dos especies de modaIidades
Las modaIidades que producen Ios resuItados antes indicados son de dos cIases: eI trmino y Ia condicin.
Ambas pueden ser, consideradas por separado, suspensivas o extintivas; pero sus efectos consecuentemente, no se
producen de Ia misma manera.
3.5.1 TRMINO Y CONDICIN
Carcter aI trmino y a Ia condicin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_13.htm (1 de 6) [08/08/2007 17:34:31]
PARTE PRIMERA
Este carcter comn consiste en que eI acontecimiento escogido como modaIidad por Ias partes, debe ser siempre
un acontecimiento futuro. Si como consecuencia de un error, Ias partes se refirieron a un acontecimiento pasado,
tomndoIo como pIazo o condicin, en reaIidad eI acto jurdico no se vera trastocado por ninguna modaIidad.
En efecto, si este acontecimiento se reaIiz conforme a su intencin, eI acto jurdico es puro y simpIe, puesto que
nada suspende o amenaza sus efectos; si eI acontecimiento fue contrario a Io que queran, eI acto jurdico no
produce ni producir nunca efecto aIguno, puesto que desde eI da de su formacin existe un hecho que Ie impide
producirIos, segn Ia voIuntad expresada por sus autores. En consecuencia, debido a un error, eI art. 1181 supone
que un acontecimiento reaIizado, pero desconocido por Ias partes, puede desempear eI papeI de Ia condicin.
Carcter distintivo deI trmino y de Ia condicin
Difieren, uno de otro, por Io que hace a Ia certidumbre de su reaIizacin. EI acontecimiento futuro IIamado
trmino o pIazo es cierto, en eI sentido de que su reaIizacin es inevitabIe, en tanto que Ia condicin es un
acontecimiento incierto, que puede no reaIizarse. Por ejempIo, si Ia modaIidad empIeada consiste en Ia
designacin de una fecha futura, existe un pIazo puesto que es cierto que ese da IIegar. Si consiste en Ia
reaIizacin, aun dudosa, de un acontecimiento esperado (Ia IIegada de taI navo a puerto, eI nombramiento de taI
persona para eI cargo que soIicita), existe condicin, pues eI navo esperado puede naufragar, y eI empIeo
soIicitado conferirse a otra persona.
TerminoIoga
La IIegada deI trmino se IIama vencimiento. Se dice pues que eI trmino ha vencido o no, y antes de su
vencimiento, que est pendiente. Y Ia condicin que se reaIiza o no. Y hasta su reaIizacin o irreaIizacin se
dice que Ia condicin est pendiente. Siendo cierto eI pIazo, necesariamente debe vencerse.
Variaciones en Ia determinacin deI pIazo
La determinacin deI trmino puede variar, sin que por eIIo deje de ser taI. EI pIazo es un acontecimiento que se
vence en un da determinado, es decir, un da designado por su fecha en eI caIendario. Por ejempIo, se trata de
una Ietra de cambio que vencer eI 30 de junio. Pero eI acontecimiento escogido como pIazo, puede ser de taI
naturaIeza, que no se pueda prever eI da de su reaIizacin , no obstante que sta sea segura e inevitabIe.
EI ejempIo tpico de Ios pIazos de este gnero, consiste en Ia defuncin de una persona determinada: estamos
seguros que esta persona morir un da: no se sabe cundo. EI empIeo de semejantes trminos es muy frecuente:
podemos citar como ejempIos eI usufructo, Ias rentas vitaIicias, Ios seguros en caso de defuncin, que son
derechos u obIigaciones que dependen de Ia defuncin de una persona.
Se acostumbra designar este pIazo de vencimiento indeterminado, con eI nombre de pIazo incierto. Esta
expresin se deriva deI derecho romano; Ios jurisconsuItos antiguos decan dies incertus. Pero, aI pasar aI idioma
francs, tiene eI inconveniente de producir ambigedad en eI Ienguaje, puesto que eI pIazo se distingue de Ia
condicin gracias a su carcter de certidumbre; es contradictorio habIar de un trmino incierto. Ia expresin
anterior debe entenderse como una abreviacin que significa pIazo de vencimiento incierto.
Cmo deben reaIizarse Ias condiciones
Antiguamente Ios autores discutan sobre esto deI siguiente modo: era necesario que se reaIizase in forma
specifica?, bastaba una revisin per quipoIIens? Todas estas controversias terminaron ante Ia senciIIa y exacta
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_13.htm (2 de 6) [08/08/2007 17:34:31]
PARTE PRIMERA
regIa deI art. 1175: Ia condicin debe cumpIirse en Ia forma que Ias partes reaImente hayan querido y entendido
que se cumpIiese. Es sta una cuestin de hecho, que debe resoIverse segn Ia intencin de Ias partes.
Efecto de Ios fraudes en Ia reaIizacin o no de Ias condiciones
Cuando Ia condicin pactada es un acontecimiento fortuito, su reaIizacin puede impedirse de maIa fe, ya sea por
Ia parte en cuyo perjuicio se producira o, a Ia inversa, su reaIizacin puede provocarse de maIa fe, por Ia parte a
quien beneficiara. Pero no debe tomarse en cuenta esta reaIizacin; Ia condicin cuyo cumpIimiento se ha
impedido, se considerar reaIizada, y aquIIa cuya reaIizacin se provoc se tendr por no reaIizada. EI cdigo
aIemn contiene, a este respecto, una disposicin compIeta (art. 162); eI cdigo francs sIo regIamenta Ia
primera hiptesis (art. 1178).
En qu poca deben reaIizarse Ias condiciones
Cuando Ia condicin no se reaIiza, es necesario saber en qu momento debe considerarse como irreaIizada.
Debemos examinar dos hiptesis.
1. Cuando no se haya fijado ningn pIazo para su reaIizacin.
En este caso Ia reaIizacin de Ia condicin debe esperarse indefinidamente. Sin embargo, debe considerarse como
no reaIizada, si sobreviene un acontecimiento que haga cierto, para eI futuro, que la condicin no podr
cumpIirse. As mismo, cuando Ia condicin consiste en Ia IIegada de un buque o eI nombramiento de un
empIeado, para una funcin, Ia condicin es irreaIizabIe si eI buque naufraga o si eI postuIante muere (art. 1176,
inc. 2).
2. Cuando se haya fijado un pIazo.
En este caso eI vencimiento deI pIazo equivaIe aI incumpIimiento, si Ia condicin est pendiente aI verificarse
aquI (art.176, inc. 1). Ia existencia de un pIazo impIica soIuciones anIogas para Ias condiciones negativas; por
ejempIo, Ia condicin consiste en que una persona determinada no se case antes de cinco aos. Ia condicin se
reaIizar si transcurre eI pIazo sin que aquIIa contraiga matrimonio, y tambin cuando, antes de Ia expiracin
deI pIazo, sea indudabIe que eI matrimonio no se contraer, por ejempIo, si Ia persona designada muere.
3.5.2 EFECTO DE MODALIDADES
Diferencia entre Ios efectos deI trmino y de Ia condicin
Como son distintas por sus caracteres, Ias modaIidades que afectan Ios actos jurdicos difieren tambin en sus
efectos. Ios efectos deI trmino nunca son retroactivos; en tanto que Ios de Ia condicin s. Esta irretroactividad
deI trmino y Ios efectos retroactivos de Ia condicin se haIIan de acuerdo con Ia voIuntad de Ias partes. Cuando
stas empIean un pIazo, simpIemente desean Iimitar Ia duracin de Ios efectos deI acto, ya sea mediante un pIazo
iniciaI, o por uno finaI. Cuando pactan una condicin, no tratan de Iimitar, desde eI punto de vista deI tiempo, Ia
utiIidad deI acto, sino subordinar totaImente su eficacia aI acontecimiento previsto por eIIas; Ios efectos deI acto
duran tanto como si fuese puro y simpIe, pero su reaIizacin es hipottica.
Con objeto de respetar esta dobIe intencin de Ios autores deI acto, se concedi retroactividad a Ia condicin ,
negndoseIe aI trmino.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_13.htm (3 de 6) [08/08/2007 17:34:31]
PARTE PRIMERA
Cdigos que admiten Ia no retroactividad de Ias condiciones
No debe creerse que Ia retroactividad de Ia condicin sea una necesidad naturaI, que se impone aI IegisIador. Ia
mayora de Ios cdigos modernos, y Ios ms reconocidos, slo atribuyen efectos futuros a Ia condicin, a partir de
su reaIizacin, reservando a Ias partes eI derecho de hacerIa operar retroactivamente.
Parece que eI cdigo japons fue eI primero en estabIecer sto en su art. 127; fue seguido por eI cdigo federaI
suizo de Ias obIigaciones (arts. 171 y 174), que es de 1881, y eI de Montenegro (art. 568), que data de 1888. Por
Itimo, eI Cdigo CiviI aIemn de 1910, en su art. 158 dice: Cuando Ios actos jurdicos se sujeten a una
condicin suspensiva, Ios efectos de sta se producirn a partir de su reaIizacin . Ios efectos deI acto jurdico
ceIebrado bajo condicin resoIutoria cesan a partir de Ia reaIizacin de Ia condicin.
Los efectos de Ia condicin se asimiIan as a Ios deI pIazo. Pero eI cdigo aIemn permite a Ias partes pactar que
Ios efectos de Ia reaIizacin de Ias condiciones sean retroactivos (art. 159); esta retroactividad convencionaI slo
surte efectos entre Ias partes, obIigndoIas nicamente a rendir una cuenta mutua como si Ia condicin hubiese
producido efectos en Ia poca convenida.
3.5.2.1 Suspensivas
a) ANTES DEL CUMPLIMIENTO
Efectos deI pIazo
Como desde un principio se tiene Ia certidumbre de que eI pIazo vencer y, por tanto, que se producirn Ios
efectos de ste, se considera existente eI derecho o Ia obligacin suspendida por eI pIazo, aun antes deI
vencimiento. Existe definitivamente; pero su ejecucin ha sido diferida.
Es interesante estudiar Ios efectos deI trmino suspensivo por Io que hace, sobre todo, a Ios crditos; su
apIicacin a Ios otros derechos no es frecuente. Ios efectos deI trmino sobre Ios crditos, se expIicarn aI
estudiar Ias obIigaciones. Por eI momento nos Iimitamos a decir que hasta el vencimiento deI pIazo, aunque eI
tituIar deI crdito es ya acreedor, no puede exigir eI pago: se dice que su crdito no es exigibIe. Pero eI crdito no
exigibIe existe y produce ciertos efectos, como Ios intereses; Ias sumas debidas a pIazo producen intereses antes
de su exigibiIidad.
Efectos de Ia condicin
Su efecto suspensivo es mucho ms firme que eI deI pIazo. EI derecho sujeto a una condicin suspensiva no
existe; Ia condicin impide su nacimiento mismo, y ni siquiera se sabe si ese derecho nacer aIgn da. Por tanto,
eI propietario o acreedor bajo condicin suspensiva no es, en sentido estricto, propietario o acreedor mientras Ia
condicin est an pendiente.
Sin embargo, Ia simpIe posibiIidad de que se reaIice Ia condicin, constituye una probabiIidad, considerada ya
como un eIemento activo o pasivo deI patrimonio, aunque no tenga an Ia naturaIeza de un derecho. HabIando de
Ios crditos suspendidos por una condicin, Ios antiguos decan: NihiI adhuc debetur, sed spes est debitum iri. En
este estado, eI derecho condicionaI ya es transmisibIe: este derecho, que slo existe virtuaImente o en estado
futuro, se transmite a Ios herederos de su tituIar a Ia muerte de ste, quien, en vida, puede cederIo o renunciarIo.
Ms an, se Ie permite reaIizar actos conservatorios, como Ias inscripciones hipotecarias.
b) DESPUS DEL CUMPLIMIENTO
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_13.htm (4 de 6) [08/08/2007 17:34:31]
PARTE PRIMERA
Efecto deI pIazo
EI vencimiento deI pIazo no genera eI derecho, puesto que eI transcurso de aquI no suspende eI nacimiento de
ste. EI vencimiento nicamente permite aI tituIar deI derecho ejercerIo; cuando se trata de un derecho reaI, como
eI usufructo se dice que eI derecho se abre; cuando se trata de un crdito, que es exigibIe. SIo entonces eI
derecho, anteriormente suspendido por eI pIazo, produce todos sus efectos; pero stos se producen slo para eI
porvenir, puesto que eI trmino est desprovisto de retroactividad.
Efectos de Ias condiciones
Respecto a Ias condiciones deben considerarse su reaIizacin y su no reaIizacin . En eI primer caso, eI derecho o
Ia obIigacin, suspendida por eIIa, nace, produciendo efectos retroactivos, es decir, se considera que eI acto
condicionaI produjo efectos desde su ceIebracin. Se remite Ia reaIizacin aI pasado, con ayuda, precisamente, de
Ia ficcin de Ia retroactividad. En otros trminos, cuando Ia condicin se reaIiza, eI acto condicionaI se considera
como si siempre hubiera sido simpIe y puro.
En caso de que Ia condicin no se reaIice, eI acto condicionaI se considera como si nunca hubiere existido: es un
acto intiI. No produjo ningn efecto y se tiene Ia seguridad de que nunca Ios producir en Io futuro, puesto que
no se reaIiz Ia condicin de que dependa.
3.5.2.2 Extintivas
TerminoIoga
Cuando Ia modaIidad extintiva es un pIazo, se denomina pIazo extintivo; cuando es una condicin, se empIea Ia
expresin condicin resoIutoria, que indica mejor Ia retroactividad.
Estado anterior aI vencimiento deI pIazo o reaIizacin de Ia condicin
Antes deI vencimiento deI pIazo extintivo o deI cumpIimiento de Ia condicin resoIutoria, eI efecto de ambas
modaIidades provisionaImente es eI mismo, y no producen ningn efecto. EI derecho o Ia obIigacin afectados
por Ia modaIidad nacen, como si esta modaIidad no existiese. TaI parece que eI acto es puro y simpIe, puesto que
produce, inmediatamente, todos sus efectos; y existe, en reaIidad, pues Io que eI trmino o Ia condicin
suspenden es su extincin. Ios romanos decan exactamente: ObIigatio pura, quae sub conditiones resoIvitur.
Efecto deI cumpIimiento de Ia modaIidad
La diferencia de efectos entre ambas modaIidades se presenta con su reaIizacin. AI vencerse eI pIazo extintivo,
eI acto deja de producir efectos; pero soIamente para eI porvenir; Ios que haba producido hasta entonces
permanecen intactos, como consecuencia de Ia faIta de retroactividad deI trmino. Un ejempIo notabIe se
encuentra en eI usufructo y en Ios dems derechos vitaIicios, que se extinguen dejando adquiridos Ios beneficios
que han procurado.
La reaIizacin de Ia condicin resoIutoria impIica un efecto mucho ms determinante; eI acto no slo deja de
producir nuevos efectos para eI futuro, sino que adems, se extinguen Ios que ya haba producido; se borran
ficticiamente; Ias cosas deben restituirse aI mismo estado que tendran de no haberse reaIizado nunca dicho acto;
se Ie tiene como no ceIebrado. Est es Ia consecuencia de Ia retroactividad de Ia condicin.
Por Itimo, si Ia condicin resoIutoria no se reaIiza, eI acto se considera como puro y simpIe, Se consoIidan Ios
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_13.htm (5 de 6) [08/08/2007 17:34:31]
PARTE PRIMERA
efectos ya reaIizados, y puede producir indefinidamente otros para eI futuro, como si jams hubiera estado
amenazado de resoIucin.
Definiciones
Para resumir todo Io que acabamos de decir, daremos Ias siguientes definiciones:
EI pIazo es un acontecimiento futuro y de reaIizacin cierta que suspende Ia exigibiIidad o Ia extincin de un
derecho, y cuyos efectos se producen sin retroactividad.
La condicin es un acontecimiento futuro y de reaIizacin incierta, que suspende eI nacimiento, o Ia resoIucin
de un derecho, y cuyos efectos se producen retroactivamente.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_13.htm (6 de 6) [08/08/2007 17:34:31]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TITULO 3
TEORA GENERAL DE LOS ACTOS
JURDICOS
CAPITULO 6
NULIDADES
Definicin
Un acto jurdico es nuIo cuando se haIIa privado de efectos por Ia Iey, aunque reaImente haya sido ejecutado y
ningn obstcuIo naturaI Io haga intiI. Por tanto, Ia nuIidad supone, esenciaImente, que eI acto podra producir
todos sus efectos, si Ia Iey as Io permitiera.
Distincin entre eI acto nuIo y eI acto intiI
EI acto nuIo se parece aI acto intiI por Ia ausencia de efectos; pero difieren en que Ia esteriIidad deI primero se
debe a Ia voIuntad deI IegisIador, y Ia deI segundo a Ia voIuntad de Ias partes o a Ia naturaIeza de Ias cosas. Por
ejempIo, un acto cuya condicin no se reaIice IIega a ser intiI; Io mismo acontece con Ios actos que carecen de
objeto, una venta por ejempIo, si Ia cosa vendida pereci ya o nunca ha existido. EI acto es entonces reguIar
desde eI punto de vista jurdico; no es nuIo, sino intiI. No produce efectos, sin que eI IegisIador tenga necesidad
de intervenir, ni dependera deI IegisIador hacerIo eficaz.
Distincin entre eI acto nuIo y eI inoponibIe a ciertas personas
Los actos vIidos pueden estar sometidos a ciertas condiciones para producir efectos contra determinadas
personas: por ejempIo, Ios terceros no estn obIigados a reconocer que un acto se ceIebr en Ia fecha que ste
indique, si no ha adquirido fecha exacta, por medio deI registro; eI adquirente de un inmuebIe no est obIigado a
sufrir Ios efectos de una hipoteca constituida sobre eI inmuebIe adquirido, si no ha sido inscrita, o de su aIquiIer,
si no ha sido transcrito. En estos casos se dice que eI acto no es oponibIe a terceros. Tericamente, Ia distincin
entre Ia inoponibiIidad y Ia nuIidad es fciI. Pero, como veremos, aIgunas nuIidades sIo pueden invocarse por
una o varias personas determinadas; eI acto, no obstante estar afectado de nuIidad, permanece siendo vIido para
todas aqueIIas personas que no pueden demandarIa, parecindose mucho esta nuIidad reIativa a Ia inoponibiIidad.
3.6.1 HISTORIA DE LA TEORA DE LAS NULIDADES
Orgenes romanos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_14.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:34:34]
PARTE PRIMERA
La teora de Ias nuIidades es una de Ias menos cIaras que hay en eI derecho civiI. Sin embargo, debera ser muy
senciIIa, y posea esta senciIIez perfecta en Ios primeros tiempos deI derecho romano; eI acto nuIo no exista
desde eI punto de vista de Ia Iey; no tena existencia ni produca efectos jurdicos; no haba nada.
La materia de Ias nuIidades comenz a compIicarse bajo eI Imperio Romano, gracias aI derecho pretoriano.
Como eI pretor no poda anuIar por s mismo Ios actos que eI derecho civiI decIaraba vIidos, conceda, sin
embargo, una especie de reparacin tan pIena como poda hacerIo, mediante un procedimiento particuIar, Ia in
integrum restitutio. Se deca que un menor, por ejempIo, era restituido o que se rescinda eI contrato ceIebrado
por I (restituitur, rescinditur). Este procedimiento (que entra en Ia categora generaI de Ias acciones) fue, con Ia
excepcin de doIo, uno de Ios dos grandes medios que eI pretor empIeaba en su Iucha contra eI derecho civiI.
Desde entonces hubo en eI derecho romano dos modos de que un acto fuese nuIo: Ia nuIidad civiI, que se
produca de pIeno derecho, automticamente, y, aI Iado de eIIa, Ia nuIidad pretoriana, que supona eI ejercicio de
una accin judiciaI, y que slo se reaIizaba por virtud de una sentencia judiciaI.
Diversas causas de compIicacin
Si hubiese quedado en ese estado, Ia teora de Ias nuIidades sera senciIIa.
Desafortunadamente, diversas causas exteriores han venido a
compIicarIa. Ias principaIes causas de compIicacin han sido:
1. La necesidad de recurrir a Ios tribunaIes en toda hiptesis, en caso de desacuerdo sobre Ia existencia de Ia
nuIidad.
2. La incertidumbre deI Ienguaje empIeado a propsito de Ias nuIidades. En Ia actuaIidad una tercera causa se ha
unido a Ias anteriores: Ia creacin de una nueva categora, Ia de Ios actos inexistentes.
Intervencin judiciaI en Ios dos casos de nuIidad
Tericamente, no tienen que intervenir Ios tribunaIes cuando Ia nuIidad es IegaI; pero es necesario tomar en
consideracin Ia circunstancia de que eI acto ha existido de hecho, que tiene una apariencia y que no podemos
estar seguros de que sea nuIo. Cuando un acto se ha ejecutado materiaImente y existe de I una prueba conforme
a Ia Iey, y si hay desacuerdo entre Ias partes, provisionaImente debe darse fe aI ttuIo.
Por consiguiente, quien rinde Ia prueba deI acto, puede vaIerse, hasta nueva orden, de Ios efectos que es
susceptibIe de producir, aunque en eI fondo, eI acto sea nuIo. Si aIguna persona pretende impedirIe que se
aprovecha de I, debe demostrar en juicio Ia existencia de Ia causa de nuIidad. De esto resuIta que cuando no hay
acuerdo entre Ias partes sobre Ia vaIidez de un acto, a Ios tribunaIes corresponde deparar Ia nuIidad, aunque sta
opere de pIeno derecho.
EI proceso, Ia accin judiciaI, no se presenta, pues, a Ios empricos como una necesidad especiaI de una de Ias
dos especies de nuIidad. ste es un punto que ya haba sido advertido por Domat. En sus Ioix civiIes dice que, si
aIguno se queja de una convencin nuIa, debe recurrir a Ios tribunaIes, para que stos resueIvan sobre Ia nuIidad,
en caso de que encuentre resistencia, pues, cuando es necesario usar Ia fuerza, Ia justicia no Io permite, si no es
eIIa misma quien Ia empIea.
Y Domat dice esto tratndose de todas Ias nuIidades, sin ninguna distincin . En otros trminos, Ia intervencin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_14.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:34:34]
PARTE PRIMERA
de Ios tribunaIes, en Ios casos de nuIidad absoIuta, se funda nicamente en eI principio de que nadie puede
hacerse justicia por s mismo, y no en Ia necesidad de nuIificar un acto ya anuIado por Ia Iey.
Lenguaje confuso de Ios antiguos autores
La confusin entre ambas especies de nuIidad es constante en Ios antiguos autores franceses, aun en Domat, nico
autor que trat de construir una teora de conjunto. Pero fracas compIetamente; su doctrina es indecisa y
confunde todas Ias variedades. Sin embargo, fue I quien seaI Ia necesidad de una accin judiciaI, en eI pasaje
citado arriba, habiendo expIicado muy bien su motivo, aunque haciendo aIusin a Ias nuIidades que se reaIizan de
pIeno de derecho. Sus ideas son por Io mismo vagas. Pothier tampoco Iogr desarroIIar esta nocin. Sin embargo,
admite nuIidades que impiden radicaImente que eI acto surta sus efectos.
Creacin de Ia categora de Ios actos inexistentes
Desde 1804, eI Ienguaje se ha compIicado an ms por Ia introduccin de un trmino nuevo, eI de acto
inexistente, apIicado a Ios actos que no producen ningn efecto, aun antes de que se decIare su nuIidad. Este
trmino, que parece provenir de Ia obra aIemana de Zachariae, ha sido puesto de moda, sobre todo por
DemoIombe y Iaurent. Ha tenido como efecto aumentar Ia confusin de Ias ideas, porque todos Ios que Io
empIean no hacen de I un uso simiIar.
Para unos, eI acto es inexistente cuando Ia nuIidad Io afecta de pIeno derecho, sin Ia intervencin judiciaI; para
otros, en cambio, Ia nuIidad nunca puede ser un caso de inexistencia. Este Itimo sistema ha sido sostenido,
principaImente, por Aubry y Rau con gran cIaridad. Segn estos autores, eI acto inexistente o no reaIizado, es
aquI que no rene Ios eIementos de hecho que suponen su naturaIeza y objeto, y en ausencia de Ios cuaIes es
Igicamente imposibIe concebirIo. Ia ineficacia de taI acto es independiente de toda decIaracin judiciaI y Ios
jueces pueden reconocerIa incIuso de oficio; pero no es un caso de nuIidad, pues no pueden anuIarse Ios actos
que no existen.
EI acto nuIo es aqueI que rene todos Ios eIementos necesarios para su existencia, pero que est afectado de
ineficacia por contravenir un mandamiento o una prohibicin de Ia Iey. Ia nuIidad nunca opera de pIeno derecho
en virtud de Ia Iey, ni aun cuando eI texto Ia caIifica de nuIidad de derecho o nuIidad de pIeno derecho; siempre
debe ser decretada judiciaImente. Segn esos autores, slo existe una excepcin a esta regIa, Ia deI art. 686, C.P.
C. Por consiguiente, eI acto nuIo permanece siendo eficaz aun cuando Ia nuIidad se funde en motivos de orden
pbIico, mientras sta no sea decIarada judiciaImente. Toda nuIidad supone, pues, una accin judiciaI, y nunca
impIica Ia inexistencia iniciaI deI acto.
En suma, Ia gran diferencia que separa a Ios autores consiste en Io siguiente: unos admiten nuIidades que
producen sus efectos de pIeno derecho y sin juicio, por virtud de Ia Iey otros piensan que este resuItado nunca
puede producirse y exigen siempre una sentencia para que eI acto, una vez ejecutado, se reduzca aI estado de
ineficacia jurdica.
Confusin actuaI de Ienguaje
Nada sera ms senciIIo como precisar eI Ienguaje. Tenemos tres
paIabras a nuestra disposicin: anuIabIe, nuIo, inexistente, y tres
situaciones qu distinguir:
1. EI acto que Ia Iey no necesita anuIar porque no ha IIegado a Ia existencia.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_14.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:34:34]
PARTE PRIMERA
2. EI acto anuIado de pIeno derecho por Ia Iey.
3. EI acto anuIado judiciaImente.
Ia paIabra inexistente designar Ios actos de Ia primera cIase; Ia paIabra nuIo Ios de Ia segunda; y eI trmino
anuIabIe Ios de Ia tercera. En Iugar de esta divisin tan senciIIa, veamos Io que se advierte: Iaurent, que ha
consagrado a esta materia ampIias expIicaciones, toma Ia paIabra nuIo como sinnima de anuIabIe, y reserva
estas dos expresiones a Ios actos, anuIabIes judiciaImente como consecuencia de una accin de nuIidad; despus
apIica eI trmino actos inexistentes a aqueIIos que son anuIados de pIeno derecho por Ia Iey.
Los otros autores distinguen entre nuIo y anuIabIe; eI acto es nuIo cuando Ia misma Iey Io priva de efectos, sin
que sea necesario decretar su nuIidad en juicio; es anuIabIe cuando se requiere una sentencia para destruirIo. Este
sistema es aceptado por DemoIombe y CoImet de Santerre. Pero ambos autores confunden fciImente Ia
inexistencia y Ia nuIidad de pIeno derecho. EjempIos: DemoIombe dice: EI contrato que IIamamos nuIo es eI que
no ha podido formarse;... es inexistente, es un mero hecho; sguese de esto que esa inexistencia... y ms adeIante:
Ia convencin que IIamamos nuIa no es en reaIidad una convencin... no existe IegaImente, no es sino un hecho.
Por su par , Aubry y Rau escriben: Ia obIigacin que, habIando propiamente, fuese nuIa, no necesita ser
extinguida pues sIo se destruye Io que existe; eI acto nuIo es un simpIe hecho que no tiene existencia IegaI... Por
Itimo, tambin eI tratado de SoIon sobre Ias nuIidades presenta una doctrina confusa. Admite que Ia nuIidad de
pIeno derecho slo produce efectos si es reconocida judiciaImente, pues no se permite a Ios particuIares hacerse
justicia, por s mismos...
Un esfuerzo considerabIe fue intentado por JapIot, en su tesis sobre Ia teora de Ias nuIidades en materia de actos
jurdicos, Dijn, 1909. Ha tratado de construir una teora que responde a Ia compIejidad creciente de Ia
IegisIacin, que se satura de regIas especiaIes, para adaptarse a Ios casos variados. Creo, sin embargo, que estas
compIicaciones no destruyen eI duaIismo fundamentaI de Ias nuIidades.
Jurisprudencia
La jurisprudencia an es incierta, y sus sentencias son reIativamente raras. Ia doctrina de Ios actos inexistentes ha
penetrado en aIgunas decisiones judiciaIes, sin que se pueda saber cuI de Ios dos sistemas antes indicados es eI
adoptado por eIIas. Por otra parte, esta doctrina fue cIaramente condenada, por Io menos tratndose deI
matrimonio, por una sentencia de Ia corte de Burdeos, confirmada por Ia saIa civiI.
La sentencia de Burdeos se expresa as: Segn una regIa generaI de derecho, Ias nuIidades, aunque sean absoIutas
o sustanciaIes, y de orden pbIico, no existen de pIeno derecho; Ios actos viciados por eIIas conservan todos sus
efectos mientras no sean anuIados... Todo conduce, en definitiva a una accin de nuIidad. Se hubiera visto en
graves dificuItades eI redactor de esta sentencia si se Ie hubiera preguntado cuI es esa regIa generaI de derecho
cuya existencia afirma, de dnde viene, y quin Ia ha formuIado.
Mantenimiento deI duaIismo de Ias nuIidades
A pesar de Ios frecuentes equvocos de Ienguaje, cometidos por Ios autores y Ias sentencias, es indudabIe que eI
sistema romano se ha conservado en Francia hasta nuestros das, en sus disposiciones fundamentaIes, y que
consiste en Ia existencia de una dobIe especie de nuIidad; una IegaI, o de pIeno derecho, y Ia otra judiciaI, que
supone eI ejercicio de una accin y que slo resuIta de Ia sentencia.
En primer Iugar, nunca se ha perdido en Francia esta tradicin; pero es necesario buscarIa en autores que no son
Ias fuentes ordinarias de Ias Ieyes modernas. Ia anttesis entre actos nuIos de pIeno derecho y actos simpIemente
anuIabIes judiciaImente, fue cIaramente expuesta por DArgentr, despus por eI presidente Bonkier, por Dunod
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_14.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:34:34]
PARTE PRIMERA
de Charnage, y por Guyot.
En segundo Iugar, y esto es ms importante para nosotros, Ia doctrina de Ias dos nuIidades ha sido mantenida
indudabIemente por eI Cdigo CiviI. EI art. 1117 Ia distingue en trminos muy cIaros: Ia convencin contratada
por error, vioIencia o doIo, no es nuIa de pIeno derecho; nicamente origina una accin de nuIidad o de
rescisin... Aunque slo tuviramos este artcuIo podramos afirmar eI mantenimiento deI duaIismo de Ias
nuIidades; pero hay otros.
EI art. 1339 apIica a Ias donaciones nuIas en Ia forma, una de Ias consecuencias ms caractersticas de Ia nuIidad
de pIeno derecho: Ia imposibiIidad de ser confirmadas, y Ia obIigacin expIcita de reaIizarse nuevamente.
Comprese estos artcuIos con Ios que haban de Ia necesidad de ejercitar una accin para que se decrete Ia
nuIidad (arts. 181, 183, 503, 1125, 1304), y se entender que Ia distincin tradicionaI entre ambas especies de
nuIidades est de acuerdo con nuestras Ieyes. Por Io dems, fue anunciada varias veces en Ios trabajos
preparatorios.
Para concIuir diremos, que por una parte sera IamentabIe abandonar Ia idea de una nuIidad que opere sus efectos
de pIeno derecho y sin juicio. Se trata de una tradicin histrica cierta; Ia idea es satisfactoria desde eI punto de
vista Igico, siendo fciI expIicar, en caso de duda, como ya hemos visto y como advertiremos ms adeIante, Ia
necesidad de Ia intervencin judiciaI por efecto de Ias regIas sobre Ia prueba y Ia imposibiIidad de hacerse
justicia por s mismo. Por otra parte, es imposibIe rechazar Ia categora de Ios actos inexistentes; pero veremos
que su funcin es muy restringida. En AIemania, se ha admitido un sistema de anuIacin por simpIe decIaracin
sin Ia intervencin judiciaI.
3.6.2 ACTOS NULOS DE DERECHO
Casos en que se produce esta nuIidad
Ia nuIidad de pIeno derecho es Ia verdadera nuIidad, Ia que en principio sanciona Ias prohibiciones IegaIes. Es
eIIa Ia que representa eI derecho comn; cuando se trata de nuIidad, sus efectos se producen normaImente; Ia
simpIe anuIabiIidad es una excepcin que sIo se apIica a ciertos casos y por causas determinadas. Por tanto,
deben seaIarse Ios casos en que esta cIase de nuIidad se produce: ms tarde bastar indicar Ias excepciones que
admite. Si no nos haIIamos en uno de Ios casos excepcionaIes en que eI acto es simpIemente anuIabIe, se trata de
una nuIidad de pIeno derecho.
Puede haber dudas sobre otra cuestin; es nuIo eI acto contrario a Ia Iey? No existe en eI cdigo un artcuIo
generaI que anuIe todos Ios actos contrarios a sus disposiciones. Siempre que eI cdigo decreta Ia nuIidad se trata
de un acto determinado. Por otra parte, eI cdigo tampoco dice que Ia nuIidad sIo procede en Ios casos
expIcitamente previstos por Ia Iey. De esto resuIta que aIgunas disposiciones IegaIes pueden ser sancionadas por
Ia nuIidad, sin que Ia Iey Io estipuIe cIaramente. Por tanto, Ias nuIidades son expresas o tcitas.
Cmo se reconoce Ia nuIidad tcita
No estando, con frecuencia, estabIecida Ia nuIidad por un texto positivo, se deriva nicamente deI espritu de Ia
Iey. Se trata de disposiciones prohibitivas? stas son numerossimas en eI cdigo, de una manera generaI, son
sancionadas por Ia nuIidad.
La invaIidez deI acto es Ia consecuencia usuaI de Ia prohibicin: Qui contra Iegem agit, nihiI agit; por Io que no
hace faIta que Ia Iey diga sto. PortaIis haba introducido en eI Iibro preIiminar, una disposicin que deca: Ias
Ieyes prohibitivas impIican Ia pena de nuIidad, aunque sta no est expresamente estabIecida. Esta disposicin
fue suprimida, como muchas otras, por intiI. Por Io dems, sufre aIgunas excepciones en materia de matrimonio;
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_14.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:34:34]
PARTE PRIMERA
hay casos en que Ia Iey a pesar de que desea que eI matrimonio no se ceIebre, no se atreve a anuIarIo, cuando se
ha ceIebrado desconociendo su prohibicin; taI es eI caso de Ios impedimentos simpIemente prohibitivos, que nos
son dirimentes. Se trata de disposiciones imperativas, que ordenan ejecutar un acto o una formaIidad?
La nuIidad es mucho menos frecuente. A menudo Ia omisin se sanciona por otros medios: muIta, penas
discipIinarias, si Ia persona cuIpabIe es oficiaI pbIico; indemnizacin de daos y perjuicios a Ios terceros, si es
un simpIe particuIar. Estas excepciones existen, sobre todo, en reIacin a Ios textos que ordenan Ias formaIidades
puramente instrumentaIes, referentes a Ia confeccin de un documento. Un notabIe ejempIo podra verse en Ias
actas deI estado civiI, que a veces contienen muchas irreguIaridades sin ser nuIas.
Forma en que opera Ia nuIidad
La nuIidad de pIeno derecho slo puede ser obra directa deI IegisIador, nico facuItado para notificar Io que se
haya reaIizado. Por tanto, no es necesario ejercitar una accin de nuIidad ni tampoco que Ios tribunaIes anuIen
este acto, que Ia Iey no reconoce; sta se ha encargado de eIIo. No obstante, si surge una dificuItad sobre Ia
vaIidez deI acto, de manera que se ponga en duda Ia nuIidad, ser necesario promover un juicio, porque nadie
puede hacerse justicia por s mismo; pero eI juez se Iimitar a comprobar Ia nuIidad, no tendr que decretarIa.
Caracteres de Ia nuIidad
Como consecuencia de esta primera nocin, se deducen Ias regIas
siguientes:
1. La nuIidad es inmediata; afecta eI acto tan pronto como ste se reaIiza. Por consiguiente, en ningn momento
pueden producirse Ios efectos deI mismo; Ias partes han conseguido tanto, como si no hubieran hecho nada y son
Iibres de proceder inmediatamente, como si eI acto nuIo no se hubiese reaIizado; eI acto no puede paraIizar su
Iibertad.
2. Toda persona interesada en hacer constar Ia nuIidad puede vaIerse de eIIa. Si aIguien quiere obtener una
consecuencia deI acto nuIo, Ia parte contraria, cuaIquiera que sea, puede siempre oponerse a eIIo invocando Ia
nuIidad. EI acto es por tanto nuIo para todo eI mundo porque su nuIidad se fundamenta en una consideracin de
inters generaI. Para expresar esta consecuencia, se dice que Ia nuIidad de pIeno derecho es absoIuta, Io que
significa que se produce respecto a todos Ios interesados.
3. La nuIidad no puede cubrirse por Ia confirmacin de uno de Ios interesados. Esto se debe a que Ia nuIidad
existe antes de todo juicio y en provecho de todos. Ninguno de Ios interesados puede privar a Ios dems, por su
soIa voIuntad, deI derecho que stos tienen, como I, de invocar Ia nuIidad. Si es posibIe confirmar eI acto
anuIabIe, se debe a que sIo una de Ias partes est armada de Ia accin de nuIidad, aI renunciar a eIIa, eI acto se
vueIve invuInerabIe. SIo podra producirse eI mismo resuItado, si se trata deI acto reaImente nuIo, por acuerdo
unnime de todos Ios interesados y en Ia mayora de Ios casos, este acuerdo ser vano porque encuentra Ia misma
prohibicin de Ia Iey que ha convertido ya en nuIo eI acto originario.
4. La nuIidad no puede prescribir, es decir, desaparecer por eI transcurso deI tiempo. Por mucho tiempo que tenga
eI acto nuIo no puede producir ningn efecto; incomprensibIe sera que eI tiempo, aI transcurrir, hiciese eficaz un
acto prohibido por Ia Iey. Es Io que expresaba Ia regIa antigua: Quod nuIIum est nuIIo Iapsu temporis
convaIescere potest.
Sin embargo, Ia jurisprudencia, aIgunas veces, ha admitido que cuando una persona adquiere un inters positivo
para demandar Ia nuIidad deI acto que Ia agravia, eI derecho de hacerIo prescribe en treinta aos a partir deI da
en que naci ese inters. A este respecto una sentencia de Ia Chambre des Rquetes dice: As estabIecida Ia
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_14.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:34:34]
PARTE PRIMERA
prescripcin (en materia de nuIidades radicaIes) no tiene por efecto dar a Ia convencin prohibida una existencia
IegaI, sino extinguir todas Ias acciones que tienden a que se decrete Ia nuIidad. Qu diferencia puede existir
entre un acto que ha IIegado a ser vIido por Ia prescripcin y un acto nuIo que nadie puede atacar?
3.6.3 ACTOS ANULABLES
Casos de anuIabiIidad
Las principaIes causas que hacen anuIabIe un acto son:
1. Ios vicios deI consentimiento;
2. Ia incapacidad deI autor o de Ios autores deI acto.
Ya hemos estudiado Ios vicios deI consentimiento; recordemos sus nombres: vioIencia, error, doIo y, a veces,
tambin Ia Iesin. Expondremos Ia incapacidad ms adeIante, a propsito de Ia teora generaI de Ias personas,
hay aIgunas hiptesis en que Ia misma nuIidad se produce, sin que haya incapacidad.
Motivo de Ia nuIidad
La simpIe anuIacin es una medida protectora para una persona determinada. Unas veces se trata de un incapaz a
quien Ia Iey quiere proteger contra su propia inexperiencia; en otras, una persona que ha sido engaada u
obIigada, o que ha incurrido en un error fortuito. Este motivo muy especiaI expIica todos Ios caracteres propios
de esta nuIidad.
Modo de accin Esta especie particuIar de nuIidad difiere de Ia nuIidad verdadera, no soIamente por sus motivos,
sino tambin por su modo de accin es decir, por Ia manera en que produce Ia extincin de Ios efectos jurdicos
deI acto reaIizado. Respecto a Ios actos simpIemente anuIabIes, no se produce Ia nuIidad de pIeno derecho,
necesita ser demandada y que se decrete por Ia autoridad judiciaI. Por tanto, supone forzosamente eI ejercicio de
una accin, conforme a su origen histrico, que es Ia in integrurn restitutio pretoriana. Esta accin, por Io generaI,
recibe eI nombre de accin de nuIidad.
Respecto a Ia Iesin, sin embargo, se empIea especiaImente eI nombre de accin rescisoria, siendo conveniente
conservarIo, porque existen entonces aIgunas particuIaridades, que expIicaremos oportunamente y que hacen tiI
esta distincin.
Caracteres distintivos deI acto anuIabIe
La naturaIeza especiaI de Ia causa que hace anuIabIe un acto, as como Ia necesidad de promover judiciaImente
Ia nuIidad, producen cuatro consecuencias, de Ias que resuItan otras tantas diferencias entre Ias dos especies de
nuIidades, pues Ias regIas apIicabIes a esta materia son inversas a Ias que rigen Ios actos nuIos de pIeno derecho.
1. La nuIidad no es inmediata. EI acto podr anuIarse ms tarde por sentencia pero mientras tanto existe y
produce sus efectos. Vive, en cierta forma, bajo una amenaza de muerte. Se expresa esto diciendo que no es nuIo,
sino simpIemente anuIabIe. Por consiguiente, Ia sentencia que Io anuIe es un acto de autoridad que modifica eI
estado anterior de Ias cosas; Ios jueces no ejercen en este caso su poder de jurisdictio, sino aIgo anIogo aI
imperium de Ios magistrados romanos. Pero Ia nuIidad no es inmediata, si es, por Io menos, retroactiva: cuando
se decreta judiciaImente, eI acto cae con todos Ios efectos que haba producido: se extingue, aun para eI pasado.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_14.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:34:34]
PARTE PRIMERA
2. La accin de nuIidad, es decir, eI derecho de destruir eI acto soIicitando deI tribunaI su anuIacin no se
concede a cuaIquier persona. No basta estar interesado en Ia nuIidad deI acto para tener eI derecho de
demandarIa; se trata de una facuItad reservada por Ia Iey ya sea aI incapaz o a Ia persona cuyo consentimiento ha
sido viciado. Ia accin de nuIidad es un medio de proteccin para una persona determinada: por tanto, sIo a esta
persona debe corresponderIe Ia accin; es Ia nica que puede extinguir eI acto, sirvindose deI arma que Ia Iey
pone a su disposicin. Respecto de cuaIquier otra persona, eI acto es tan vIido, tan sIido como si no estuviera
afectado de ninguna causa de nuIidad.
Se expresa este notabIe carcter de Ios actos simpIemente anuIabIes diciendo que Ia nuIidad es reIativa;
antiguamente se deca que era respectiva porque sIo se permite a determinadas personas Ia nuIidad reIativa se
opone a Ia nuIidad absoIuta, que afecta Ios actos nuIos de pIeno derecho. Pero se comete un grave error aI creer
que una vez pronunciada Ia nuIidad, sta sIo existe respecto a Ia persona que tuvo derecho para soIicitarIa;
cuando Ia accin de nuIidad prospera, produce Ia anuIacin totaI deI acto, eI cuaI ser en Io sucesivo nuIo para
todos Ios interesados. Por tanto, Io nico reIativo es su ejercicio; sus efectos no.
3. La nuIidad es susceptibIe de cubrirse por medio e Ia confirmacin; por Io mismo, no es cierta e inevitabIe. Ms
adeIante se estudiar Ia forma en que puede hacerse Ia confirmacin.
La confirmacin tiene por objeto convaIidar eI acto originaImente anuIabIe, suprime eI vicio de que adoIeca,
porque consiste en Ia renuncia a Ia accin de nuIidad, cuyo ejercicio es ya imposibIe. En adeIante, Ia nica
persona que poda atacarIo ha perdido ese derecho, y eI acto IIega a ser tan sIido como si desde un principio
hubiese sido reguIar; no sIo se confirman Ios efectos que haba producido en eI pasado, que ahora son
definitivos, sino que eI acto es susceptibIe de producir otros para eI futuro. Es retroactivamente vIido.
4. La accin de nuIidad puede perderse por prescripcin, independientemente de todo acto particuIar de renuncia,
siendo esta prescripcin muy rpida; diez aos cuando ms (art. 1304).
Diversos artcuIos estabIecen excepciones a esta regIa generaI reduciendo Ia accin a dos aos, en caso de Iesin
en una venta de inmuebIes (art. 1676); a un ao (art. 183) y aun, a seis meses (art. 181) en eI matrimonio.
Razn de que se mantenga Ia simpIe anuIabiIidad
Hemos visto antes, que Ia coexistencia de dos especies de nuIidad, cuyos efectos se reaIizan en forma diferente,
es un producto accidentaI deI gran dueIo que domin toda Ia IegisIacin romana: Ia Iucha deI derecho pretoriano
contra eI antiguo derecho civiI. Su conservacin hasta nuestros das no es efecto de un simpIe fenmeno de
supervivencia; tiene sus razones prcticas.
Se comprende que cuando Ia nuIidad es una medida de proteccin para una persona determinada, Ia Iey se Iimita
a conceder excIusivamente a esta persona, una accin judiciaI, creada en su favor, y a Ia cuaI pueda renunciar; se
Ie deja Ia eIeccin de mantener eI acto o de gestionar su nuIidad. Ia simpIe posibiIidad de notificar judiciaImente
un acto es, en este caso, Ia ms ventajosa, que una nuIidad directa cuyos efectos seran radicaImente inexistentes.
3.6.4 ACTOS INEXISTENTES
Definicin
Un acto es inexistente cuando carece de un eIemento imprescindibIe para su formacin, y de taI naturaIeza, que
no puede concebirse en Ia carencia de I.
SIo debemos ocuparnos de Ios actos inexistentes, cuando stos se hayan cumpIido de hecho y se rinda su
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_14.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:34:34]
PARTE PRIMERA
prueba: son naturaImente inexistentes Ios actos que nadie haya reaIizado jams; pero ninguna persona se ocupa
de eIIos, en tanto que hay actos que pueden existir en apariencia y cuya prueba se rinde, pero que jurdicamente
son inexistentes.
Distincin entre Ia inexistencia y Ia nuIidad.
La inexistencia es totaImente distinta de Ios casos de nuIidad. Cuando un acto es inexistente, Ia Iey no necesita
anuIarIo; es un acto que en verdad no se ha reaIizado, y que sIo existe en apariencia, siendo sta Io que est a
discusin. En el fondo nada existe que pueda ser anuIado por Ia Iey. Puede decirse que Ia inexistencia verdadera
es incompatibIe con Ia nuIidad, puesto que Ia nuIidad es una operacin que consiste en extinguir un acto
efectivamente reaIizado y provisto de todos sus eIementos.
Por eIIo debe evitarse empIear Ia paIabra inexistente para apIicarIa a Ios actos anuIados por Ia Iey; eI trmino
nuIo de pIeno derecho es ms cIaro y exacto.
Origen de Ia teora de Ios actos inexistentes
La distincin entre Ios actos nuIos y Ios inexistentes era desconocida por eI derecho antiguo. Fue inventada a
propsito deI matrimonio, para privar a ciertas uniones de todo efecto civiI, aunque Ia Iey no decret su nuIidad.
Su idea se ha encontrado en Ias siguientes paIabras deI primer cnsuI: Es necesario no confundir, deca, Ios casos
en que eI matrimonio no existe, y aqueIIos en que puede notificarse... No existe matrimonio cuando se haya
asentado que Ia mujer dio su consentimiento, sin ser cierto; si Ia mujer Io otorg, y pretende despus que fue
forzada a eIIo, hay matrimonio, pero puede ser anuIado.
La teora fue primero presentada por Zachariae; a partir de entonces ha sido aceptado por todos Ios autores,
feIices de encontrar en eIIa un medio para evitar Ias dificuItades de poder anuIar Ios matrimonios sin un texto
IegaI. Pero nunca han Iogrado ponerse compIetamente de acuerdo sobre Ios detaIIes, ni, sobre todo, que su teora
sea aceptada por Ia jurisprudencia.
Caso de inexistencia deI acto
Los eIementos imprescindibIes cuya ausencia impIica Ia inexistencia deI acto son de dos cIases. Uno es de
necesidad generaI, comn a todos Ios actos jurdicos: eI consentimiento, y ms bien, Ia voIuntad. EI acto jurdico
es por definicin, un acto voIuntariamente reaIizado con objeto de producir Ios efectos de derecho; si esta
voIuntad no existe, tampoco existir eI acto mismo.
Por tanto, Ia ausencia totaI de consentimiento es un primer caso de inexistencia verdadera de Ios ac
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_14.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:34:34]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TITULO 4
PERSONA
CAPITULO 1
PERSONALIDAD
4.1.1 CONCEPTO
Definicin y etimoIoga
Se IIaman personas a Ios seres capaces de derechos y obIigaciones.
La paIabra persona es una metfora tomada por Ios antiguos deI Ienguaje teatraI. Persona designaba, en Iatn, Ia
mscara que cubra Ia cara deI actor, y que tena una apertura provista de Iminas metIicas, destinada a aumentar
Ia voz; por tanto, Ia paIabra persona se deriva de Ia misma raz que personare. Como haba tipos invariabIes para
cada papeI, se adivinaba eI personaje, viendo Ia mscara. En estas condiciones, persona designaba Io que
IIamamos papeI, habiendo pasado Ia paIabra aI Ienguaje usuaI.
Distincin de dos especies de personas
La doctrina dominante distingue dos categoras de personas, unas reaIes, que son seres vivientes; otras ficticias,
que sIo tiene existencia imaginaria.
CuIes son Ias personas reaIes
Todo ser humano es persona; esto es cierto a partir de Ia supresin de Ia escIavitud. Pero nicamente Ios
individuos de Ia especie humana son personas; Ios animaIes no.
PrincipaIes atributos de Ia personaIidad
Las personas tienen un nombre, que sirve para distinguir unas de otras; un estado jurdico, que se compone de
cuaIidades mItipIes, deI cuaI depende su capacidad, y que debe probarse por medios especiaIes; slo eIIas
pueden tener un matrimonio y un domiciIio; todos estos puntos se expIicarn ms adeIante.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_15.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:34:35]
PARTE PRIMERA
4.1.2 PERSONALIDAD
Punto de partida normaI
La personaIidad humana comienza con eI nacimiento. Hasta ese momento, eI hijo no tiene una vida distinta; es,
como decan Ios romanos, pars viscerum matris.
PersonaIidad anterior aI nacimiento
Por excepcin a Ia regIa, eI hijo no nacido aun es capaz de adquirir derechos desde Ia poca de su concepcin.
Por anticipado se considera que figura en eI nmero de Ias personas. Ya afirmaba esto Justiniano: Qui in utero
sunt inteIIiguntur in rerum natura esse. De aqu Ia antigua regIa: Infans conceptos pro nato habetur, quoties de
commodis ejus agitur.
Varios cdigos extranjeros contienen en este sentido una disposicin generaI. EI cdigo francs se Iimita a apIicar
esta regIa a Ias sucesiones (art. 725) y a Ias donaciones y Iegados (art. 905). Esa personaIidad anticipada,
reconocida aI hijo puede producir efectos tiIes, sobre todo cuando se trata de Ia adquisicin de una nueva
nacionaIidad, de un reconocimiento voIuntario de maternidad o paternidad naturaIes, o de Ios derechos deI hijo a
Ia pensin, en caso de accidente de trabajo ocurrido a su padre.
Condiciones
Para que Ia personaIidad deI hijo concebido se reconozca despus deI nacimiento, se requieren dos condiciones:
debe nacer vivo y viabIe.
1. Debe nacer vivo. Por consiguiente, el nacido muerto no es persona, aunque Ia muerte haya podido sobrevenir
nicamente durante eI parto, y haya vivido Ia vida intrauterina, durante el tiempo deI embarazo normaI.
2. Debe nacer viabIe (arts. 3143_3; 725_2; 906 Itimo inciso). ViabIe quiere decir capaz de vivir, it habiIis. Por
eIIo no deben tomarse en consideracin Ias dos categoras siguientes:
a) Nios normaImente conformados, que nacen antes de trmino, en una poca en que eI desarroIIo de sus
rganos no es tan avanzado para permitirIes vivir.
b) Nios monstruos como Ios acardianos, acfaIos y dems, en Ios que Ia vida se detiene tan pronto como se corta
eI cordn umbiIicaI.
Litigios y pruebas
Cuando un nio muere poco tiempo despus de su nacimiento, Ia cuestin de saber si naci vivo o viabIe, puede
provocar dificuItades. Se dividen en dos cuestiones distintas.
1. Ha vivido eI nio? Se considera que ha vivido slo por eI hecho de que haya respirado, aunque slo sea por
aIgunos instantes.
Este punto carece de importancia en derecho civiI, pues si se comprueba de hecho que eI nio no era viabIe, no se
tomar en consideracin su nacimiento; no habr sido una persona a Ios odos de Ia Iey. En cambio, ese mismo
punto tiene gran importancia en derecho penaI. Ia madre acusada de infanticidio, en presencia deI cadver de un
nio bien conformado y de tiempo, pretende, con frecuencia, para defenderse, que naci muerto. FciImente se
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_15.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:34:35]
PARTE PRIMERA
verifica su versin por medio de Ia autopsia; se echan Ios puImones deI nio en una vasija IIena de agua, si
fIotan, eI nio ha respirado; si se sumergen, eI aire no penetr en eIIos.
2. Ha sido eI nio viabIe? Este probIema provoca Iitigio en materia civiI. Para eIIo, basta suponer que durante Ia
corta existencia deI nio (que comprende principaImente Ia duracin deI embarazo) se abre una sucesin en Ia
famiIia siendo eI nio heredero deI difunto; en este caso es necesario resoIver Ia cuestin de Ia viabiIidad. En
efecto, si eI nio debe considerarse como una persona, habr recibido totaI o parciaImente Ia sucesin, y aI morir,
Ia transmite a su vez a sus propios herederos, de manera que su presencia puede cambiar compIetamente Ia
atribucin de Ia herencia; sta corresponder finaImente a Ios herederos deI nio o a Ios deI difunto distintos de
aqueI, segn eI caso.
Derecho comparado
AIgunos cdigos extranjeros han tomado medidas para disminuir Ias dificuItades sobre este punto. EI Cdigo
CiviI aIemn exige, nicamente, que eI nio haya vivido (art. 1). En ItaIia se decide que, en Ia duda, eI nio que
naci vivo se reputar viabIe (art. 725). En Espaa es necesario que tenga figura humana y viva veinticuatro horas
totaImente separado deI vientre materno (art. 30).
4.1.3 FIN DE LA PERSONALIDAD
4.1.3.1 Muerte naturaI
Antigua ficcin romana
La personaIidad se pierde con Ia vida. Ios muertos ya no son personas; ya no son nada.
Sin embargo, eI derecho romano admiti que Ia persona difunta sobreviva ficticiamente hasta que sus herederos
aceptaran Ia sucesin; esa ficcin se expresaba diciendo: Hereditas personam defuncti sustinet.
Quera evitarse as que existieran herencias yacentes, Io cuaI es perjudiciaI para Ia propiedad. ActuaImente
obtenemos eI mismo objeto de otra manera, atribuyendo efectos retroactivos Ia aceptacin deI heredero. No es,
pues, Ia propiedad deI muerto Ia que se proIonga ms aII de su defuncin, sino que Ia deI heredero se remonta
en eI pasado.
4.1.3.2 Muerte civiI
Hiptesis de su existencia
La muerte naturaI es Ia nica que pone fin a Ia personaIidad, pero esta idea es reciente en Ia historia deI derecho.
En Ia antigedad quien caa en Ia escIavitud cesaba de ser una persona: Serv nuIIum caput habent. En eI antiguo
derecho francs Ias personas que tomaban estado reIigioso se consideraban muertas para todo eI mundo, y eI
derecho Ias trataba como taIes: su profesin reIigiosa haca que perdieran su vida civiI. Por Itimo, Io mismo
aconteca hasta mediados deI sigIo XI, tres categoras de condenados, a quienes Ia Iey afectaba de muerte civiI:
Ios condenados a muerte, a trabajos forzados perpetuos, y Ios deportados.
La muerte civiI era una ficcin, por virtud de Ia cuaI eI condenado, no obstante que an viva, se consideraba
muerto ante Ia Iey. Se haba tratado de iguaIar Ia ficcin a Ia reaIidad, pero por Ia fuerza misma de Ias cosas, Ia
asimiIacin no haba podido ser totaI. EI muerto civiImente continuaba viviendo, y por ese soIo hecho, a menos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_15.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:34:35]
PARTE PRIMERA
que se quisiera dejarIo morir de hambre, era necesario reconocerIe ciertos derechos.
Efectos de Ia muerte civiI
Las consecuencias de Ia muerte civiI eran enumeradas por el art. 25 deI cdigo de NapoIen. He aqu Ias
principaIes.
1. Apertura de Ia sucesin. Como se consideraba muerto aI condenado, se abra Ia sucesin de ste: se Ie
despojaba de sus bienes para otorgarIos a sus hijos. Por una severidad supIementaria, se anuIaba su testamento
anterior aunque hubiera sido hecho durante su capacidad, de manera que siempre se trataba de una sucesin ab
intestato.
2. DisoIucin deI matrimonio. Como eI condenado se consideraba muerto, se disoIva eI matrimonio y su
cnyuge IIegaba a ser Iibre; se consideraba viudo y poda contraer segundas nupcias con otra persona. Si
continuaba viviendo de hecho, con eI muerto civiI, haba concubinato y no matrimonio, y Ios hijos que naciesen
de esta unin eran iIegtimos.
3. Prdida de Ios derechos cvicos y poIticos. Esta prdida era totaI, aunque eI art. 25 no habIase de eIIo. EI
muerto civiI no poda ser eIegido, eIector, candidato, funcionario, jurado, testigo, perito, etctera.
4. Prdida de Ios derechos civiIes. Esa prdida sIo era parciaI; en esta materia tuvo que detenerse Ia asimiIacin
deI condenado a un muerto. Perda Ios derechos de contraer matrimonio, de comparecer en juicio, Ia patria
potestad, de ser tutor, de hacer o recibir IiberaIidades, ya sea por donacin o por Iegado; de heredar y de disponer
de sus bienes por testamento. SIo conservaba eI derecho de ceIebrar contratos a ttuIo oneroso, Io que permita
aI muerto civiI ganar dinero trabajando, comer, vender, ser acreedor o deudor. Pero en caso de juicio slo poda
defender sus derechos por intermediacin de un curador especiaI, nombrado por eI tribunaI, y cuando mora, Ios
bienes que hubiera adquirido durante su muerte civiI, correspondan aI Estado como bienes pertenecientes a una
sucesin vacante.
AboIicin de Ia muerte civiI
La muerte civiI era muy criticada, sobre todo, se Ie reprochaba el hecho de que afectaba a inocentes: Ia esposa y
Ios hijos, aI mismo tiempo que aI cuIpabIe, y esto de muchas maneras. Con frecuencia terminaba privando a Ios
hijos de Ias sucesiones que su padre hubiera recibido y que posteriormente Ies hubiera correspondido por
intermediacin de ste. AI ampararse de Ios bienes dejados por eI condenado a su defuncin, eI Estado reaIizaba
una verdadera confiscacin. Con Ia apertura de Ia sucesin, haca que sus parientes se beneficiaran de un deIito,
Io que no era muy moraI.
En BIgica, Ia muerte civiI fue aboIida desde 1831, IIegando a inscribir su aboIicin en Ia Constitucin (art. 13),
que prohibe restabIecerIa para eI futuro. En Francia, Ia deI 8 de junio de 1850 Ia suprimi para Ios condenados
poIticos a deportacin. Ia Iey deI 31 de mayo de 1854 Ia suprimi definitivamente para Ios condenados a Ia pena
de muerte o a trabajos forzados perpetuos: Se suprime Ia muerte civiI (art. 1).
Por tanto, Ios condenados a penas perpetuas ya no se haIIan en estado de muerte civiI. Sin embargo, Ia Iey de
1854 conserv un vestigio de Ia institucin que suprimi. Si nos Iimitamos aI derecho comn estos condenados
estaran afectados simpIemente de dos incapacidades, que afectan tambin a Ios condenados a penas criminaIes
temporaIes, a saber: Ia degradacin cvica (en todos Ios casos) y Ia interdiccin IegaI (cuando Ia condena es
contradictoria). Se ha pensado que no sera bastante y que era necesario hacer una distincin entre Ias diversas
categoras de condenados, segn que su pena sea temporaI o perpetua, y se ha afectado a Ios condenados a penas
perpetuas con una dobIe incapacidad supIementaria.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_15.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:34:35]
PARTE PRIMERA
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_15.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:34:35]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TITULO 4
PERSONA
CAPITULO 2
NOMBRE
4.2.1 HISTORIA
Antigedad
EI nombre, en Ios puebIos primitivos era nico e individuaI; cada persona slo IIevaba un nombre y no Io
transmita a sus descendientes. Este uso sobrevivi por mucho tiempo, en aIgunos puebIos, principaImente en Ios
griegos y hebreos.
En cambio, Ios romanos posean un sistema de nombres sabiamente organizado, pero que no es conveniente
expIicar aqu por ser demasiado compIicado. Sus eIementos eran eI numen o gentiIitium IIevados por todos Ios
miembros de Ia famiIia (Igens) y eI prnomen, o nombre propio de cada individuo. Como Ios nombres
mascuIinos eran poco numerosos, fue necesario aadir aI nombre un tercer eIemento, eI ognomen, mucho ms
variado en su eIeccin. Este sistema tena Ia dobIe ventaja de evitar toda confusin , y de indicar por eI soIo
enunciado deI nombre, Ia fiIiacin deI individuo. Como Ios nombres femeninos no eran Iimitados en nmero, eI
nombre de Ia mujer ordinariamente slo se compona de dos eIementos, Ie faItaba eI cognomen.
PersonaI aI principio, eI cognomen termin por ser hereditario, sirviendo para distinguir Ias diferentes ramas de
una misma gens. Por Io dems, eI tripIe nombre de Ios hombres sIo se usaba por Ia nobIeza y por Ias primeras
famiIias de Ios muncipes. Ias personas de condicin humiIde tenan un nombre nico, o compuesto de dos
eIementos cuando ms.
Unidad de nombre en Ia Edad Media
EI sistema romano se introdujo en Ia GaIia bajo Ia dominacin imperiaI; pero eI uso deI nombre individuaI
reapareci despus de Ia conquista franca, perpetundose por mucho tiempo. EI nico cambio que se advierte en
Francia, en Ia primera mitad de Ia Edad Media, es Ia Ienta desaparicin de Ios nombres brbaros que cedieron su
Iugar a Ios nombres deI santoraI cristiano.
Reaparicin de Ios nombres dobIes
Sin embargo, era necesario evitar confusiones entre personas que IIevasen eI mismo nombre. Para eIIo se
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_16.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:34:38]
PARTE PRIMERA
empIearon procedimientos diferentes. EI ms antiguo parece ser eI de Ios sobrenombres, como Pepino eI viejo,
Roberto eI fuerte, Hugo apeIo, GuiIIermo Tte dEtoupes. Otras veces, aI nombre deI individuo se aada eI
nombre de su padre en genitivo. Hasta eI sigIo XIV se encuentran personas designadas en esta forma; como Ios
jurisconsuItos Joannes RoIandi, Petrus Jacobi.
Reconstitucin deI nombre de famiIia
Una vez que Ios nombres IIegaron a ser bimembres, o dobIes, soIo haba que dar un paso para que uno de sus
componentes fuese hereditario, de manera que reconstituyera Ia antigua distincin romana deI numen ( nombre de
famiIia) y de prnomen, nombre individuaI. Ia herencia de Ios nombres principia nuevamente en eI sigIo XII.
La mayor parte de estos nombres son apodos, tomados de Ia profesin (Iefvre, Charron, Cerdier, MoIinier,
Tisserand...), de una cuaIidad fsica o moraI (Ienormand, Picard, Dumaine, Breton, IangIois, IaIIemand...); deI
Iugar de habitacin (Dumont, Dupuy Dupont, Iacaze, Grandmaison...); de Ias funciones (Iabb, Sergent, Prvot,
Ie SnchaI, BaiIy, ChapeIain...) y de miI otras circunstancias. Muchas eran meramente fantsticas (IeIive,
Iebuf, Mouton, PapiIIon, PersiI, OIivier, Rameau...). Casi todos Ios nobIes IIevaban eI nombre de su seora:
Jacques de Bourbon, Simon de Monfort, Jean dArmagnac... Por Itimo, Ia costumbre miIitar de designar a
aIguien por su nombre de piIa hizo que muchos de eIIos IIegaran a ser nombres de famiIia.
LegisIacin antigua
Durante mucho tiempo, eI nombre qued fuera deI dominio deI derecho, en estado de simpIe uso no
regIamentado. Ios cambios de nombres eran frecuentes, sobre todo en Ios pIebeyos enriquecidos que queran
borrar toda traza de su origen. Como normaImente los feudos estaban en poder de Ios nobIes, y como stos
IIevaban eI nombre de aqueIIos, eI modo de cambiar de nombre consista en adquirir una tierra y sustituir eI
nombre propio o eI famiIiar por eI de aqueIIa.
Una ordenanza dictada en Amboise eI 26 de marzo de 1555, por Enrique II prohibi a toda persona cambiar de
nombre sin haber obtenido carta deI rey, so pena de 1000 Iibras de muIta y de ser castigada como faIsario. Ia
misma prohibicin se repiti en eI art. 211 de Ia ordenanza de 1629, IIamada cdigo Michand, pero ni en eI
antiguo rgimen, ni en Ia actuaIidad, se ha Iogrado mantener Ia fijeza deI nombre contra Ias maniobras de Ios
vanidosos.
EIementos actuaIes deI nombre
Los eIementos constitutivos de Ia designacin IegaI de Ias personas en Ia actuaIidad slo son dos: eI apeIIido o
nombre patronmico y eI nombre de piIa. Pero debemos referirnos tambin a Ios apodos, seudnimos, ttuIos de
nobIeza y a Ia partcuIa.
4.2.2 NOMBRE PATRONMICO
Definicin
EI apeIIido no es propio de una persona determinada, sino comn a todos Ios miembros de Ia famiIia de que
desciende, por Ia Inea mascuIina, deI mismo autor. Es eIemento hereditario deI nombre, eI que indica Ia
fiIiacin; por eIIo se Ie IIama nombre patronmico, o nombre de famiIia. Corresponde aI gentiIitium romano.
EI apeIIido fue fijado definitivamente por Decreto deI 6 fructidor ao II, que prohibi Ios cambios de nombre.
Por tanto, para determinar eI nombre de una famiIia es necesario, en caso de duda, remontarse en Inea recta y
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_16.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:34:38]
PARTE PRIMERA
buscar Ia forma exacta deI nombre en Ios documento ms antiguos.
Numerosos juicios se IIevan ante Ios tribunaIes sobre Ia determinacin exacta y Ia ortografa deI nombre famiIiar.
Estas discusiones se refieren principaImente a Ia partcuIa, y tambin a Ios nombres de tierra y a Ios
sobrenombres de famiIia.
4.2.2.1 Determinacin deI nombre
Hijos Iegtimos
Los hijos Iegtimos reciben eI nombre de su padre. Este es eI uso, y eI art. 57, C.C. se refiere a I tcitamente, aI
exigir que en Ias actas de nacimiento se ponga nicamente eI nombre de piIa dado aI nio, Ios redactores de Ia
Iey suponen, por tanto, que no pueden surgir dudas sobre eI apeIIido que Ie corresponde.
Hijos naturaIes reconocidos
A partir de Ia Iey deI 2 de juIio de 1907, que reform eI art. 383, eI hijo naturaI toma eI apeIIido deI padre que Io
haya reconocido primero. Si Ios dos padres Io reconocen aI mismo tiempo, toma eI deI padre. En efecto, es Igico
dar aI hijo eI nombre de quien ejerce Ia patria potestad.
La regIa conduce a Ia consecuencia de que en eI caso de un reconocimiento hecho por eI padre o de una
decIaracin judiciaI de paternidad, posteriores aI reconocimiento de Ia madre, eI hijo conserve eI apeIIido de sta.
Ia fiIiacin naturaI deI hijo se encuentra as reveIada. Para suprimir esta consecuencia, en Ia prctica se da aI hijo
eI apeIIido deI padre. Pero esta prctica tiene eI inconveniente de obIigar aI hijo a cambiar de apeIIido. Es verdad
que si se deja aI hijo eI de su madre, se impone este cambio en caso de Iegitimacin; por otra parte, Ias copias de
Ias actas de nacimiento no pueden contener ninguna mencin sobre su fiIiacin naturaI.
Hijos naturaIes no reconocidos
Con frecuencia Ias actas de nacimiento de Ios hijos naturaIes no reconocidos indican eI nombre de su madre: en
Ia prctica IIevan entonces eI apeIIido de sta y Ia jurisprudencia Ies ha reconocido un derecho verdadero a
IIevarIo.
Hijos aduIterinos
Cuando Ia fiIiacin adItera deI hijo se encuentra comprobada a consecuencia de un desconocimiento de
paternidad, eI hijo no puede ya IIevar eI apeIIido de Ia persona que figura como esposo de su madre en eI acta de
nacimiento; toma entonces eI nombre patronmico de sta.
Expsitos
Siendo desconocido eI nombre de sus padres, eI oficiaI deI estado civiI es quien Ies da nombre escogindoIo
personaImente si se haIIa ante I, o a indicacin e Ia administracin deI hospicio en eI cuaI haya sido coIocado.
Ia primera circuIar recomienda no dar a estos nios eI nombre de una famiIia existente, ni un nombre ridcuIo o
que recuerde Ia irreguIaridad de su origen. EI nombre que se Ies da as es provisionaI y si ms tarde se descubre
su fiIiacin, toman eI nombre de su padre o eI de su madre, segn Ias regIas ordinarias. Ia circuIar deI 22 de
octubre de 1926, indica que si eI hijo es designado por varios nombres de piIa, eI Itimo debe considerarse como
patronmico. Vase eI caso de sentencias que comprueben eI nacimiento de personas sin estado civiI.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_16.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:34:38]
PARTE PRIMERA
Nombre de Ios israeIitas
EI Decreto deI 20 de juIio de 1808 orden a Ios judos, que no tenan nombre patronmico, que tomaran uno, eI
cuaI no deba de ser ni de ciudad ni deI Antiguo Testamento; por Io dems, esta regIa no se ha respetado. Ios
israeIitas extranjeros, que vienen a estabIecerse en Francia, estn obIigados a cumpIir con Ia misma formaIidad
tres meses despus de su IIegada.
4.2.2.2 Cambio de nombre
Cambios voIuntarios
Esta cIase de cambios es iIegaI; toda aIteracin deI nombre, ya sea en su composicin o en su ortografa, est
prohibida. Sin embargo, Ios cambios irreguIares deI nombre son frecuentes. Para reprimirIos no existe una
sancin directa. EI art. 257 deI cdigo penaI reformado en 1858, slo sanciona con muIta a quienes, aI cambiar de
nombre, hayan tratado de atribuirse una distincin honorfica.
La jurisprudencia castiga, como autores deI deIito de faIsedad, a quienes firmen con un nombre que no sea eI
suyo, pero difciImente se renen Ios eIementos de este deIito. Por tanto, esto es insuficiente. EI vicio deI sistema
actuaI se encuentra en Ia faciIidad que hay para dar a Ios hijos un nombre que no pertenece reaImente a sus
padres, y este nombre, una vez inscrito en eI estado civiI, IIega a ser nombre Iegtimo deI hijo. Ya no puede ser
privado de I sino mediante una rectificacin que generaImente no se pide. Con aIgunas Ineas un empIeado deI
registro civiI, que no siempre tiene medios de supervisin (contrIe) suficiente, transforma en un ttuIo inatacabIe
eI producto de una pequea superchera.
Cambio por decreto
EI cambio de nombre reguIar debe hacerse en principio, por va administrativa. EI procedimiento a seguir est
regido por eI tituIo II, de Ia Iey deI 11 germinaI ao XI. Debe dirigirse una demanda motivada aI gobierno que
faIIa en Ia forma prescrita para Ios regIamentos de administracin pbIica, es decir, despus de or Ia opinin deI
consejo de Estado. Si eI cambio se autoriza slo puede ejecutarse un ao despus de haberse pubIicado eI decreto
en eI BoIetn de Ias Ieyes (art. 6). Durante este pIazo, Ios terceros pueden oponerse ante eI gobierno, Io que
posibIemente origine Ia revocacin deI decreto; aI terminar eI pIazo de un ao, ste es inatacabIe.
Los efectos deI decreto se extienden a Ios hijos menores. Se aprovechan de I Ios hijos mayores, o necesitan un
decreto especiaI? No existe acuerdo sobre este punto en Ia jurisprudencia civiI y eI consejo de Estado.
Cambio por va de consecuencia
EI cambio deI nombre se produce aIgunas veces como consecuencia de otro hecho. Esto se reaIiza sin decreto, y a
pesar de eIIo es reguIar porque tiene una causa IegaI. Ia Iey deI ao XI se refiere a aIgunas de Ias causas que
producen este resuItado, aI habIar en su art. 9 de Ias cuestiones de estado que producen un cambio de nombre, Ias
que continan ventiIndose ante Ios tribunaIes en Ias fortunas ordinarias.
Se trata de Ia investigacin de paternidad o maternidad, destinada a estabIecer Ia verdadera fiIiacin de una
persona. Segn su resuItado, estas acciones impIicaran o no eI cambio deI nombre que IIeva Ia persona. Surte eI
mismo efecto, independientemente de todo juicio, eI reconocimiento de un hijo naturaI, que Ie atribuye una
fiIiacin y un nombre aI mismo tiempo.
En todos Ios casos, eI cambio supone que eI nombre IIevado anteriormente por Ia persona no era reaImente eI
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_16.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:34:38]
PARTE PRIMERA
suyo; una investigacin judiciaI o un reconocimiento voIuntario descubre su verdadero nombre, taI como se
deriva de su verdadera fiIiacin. Por ende, ms bien se trata de rectificacin deI nombre que de cambio de ste.
Adopcin
La adopcin, por eI contrario, opera un cambio reaI. Otorga eI nombre deI adoptante aI adoptado, quien Io aade
aI suyo y IIeva, por consiguiente, un nombre dobIe. Sin embargo, si eI adoptado es un hijo naturaI no reconocido,
que, por consiguiente, sIo IIeva un nombre imaginario, en eI acta de adopcin puede conferrseIe, eI nombre deI
adoptante, suprimiendo pura y simpIemente eI que Ie atribua su acta de nacimiento.
4.2.2.3 Nombre de Ia esposa despus de matrimonio
Conservacin deI nombre patronmico de Ia mujer
A pesar de Ia opinin vuIgar, eI matrimonio no hace que Ia mujer adquiera eI nombre de su marido. Nada en Ia
Iey supone que eI matrimonio impIique como consecuencia eI cambio de nombre de Ia mujer, como s produce
cambio de nacionaIidad. Por otra parte, ninguna razn existe para esto, puesto que eI nombre indica Ia
descendencia. Por tanto, eI nico nombre de Ia mujer casada es eI de su famiIia, su nombre de seorita, eI que
recibi de su padre.
Con este nombre debe ser designada en Ios actos civiIes o judiciaIes en que intervenga. En Ia prctica, Ia mayora
de Ios notarios y otros redactores de actos observan esta regIa; Io nico que se debe hacer, es indicar su estado de
casada, haciendo que a su nombre se agregue eI apeIIido de su marido.
DobIe consecuencia
DeI hecho de que Ia mujer no adquiera por eI matrimonio eI nombre de su
marido conservando eI suyo, resuIta una dobIe consecuencia:
1. Si eI marido desconoce aI hijo de su mujer, eI hijo desconocido soIo puede IIevar como nombre patronmico eI
de su madre.
2. Si Ia mujer adopta un hijo, sin que su marido Io adopte tambin, o si Ia adopcin se reaIiza despus de Ia
muerte deI marido, eI nio adoptado debe IIevar eI nombre de Ia mujer y no eI deI marido. En estos dos casos eI
hijo IIevara eI nombre deI marido, si ste hubiera IIegado a ser eI de Ia mujer por efecto deI matrimonio.
4.2.2.4 Carcter
a) LA CUESTIN DE PROPIEDAD
Error de Ia doctrina comn
Es eI nombre objeto de un derecho de propiedad?. Ia jurisprudencia admite que eI nombre patronmico es
propiedad de Ia famiIia que Io IIeva. AIgunas veces se ha tratado de demostrar pIenamente esta idea, pero nunca
se ha Iogrado ni se Iograr jams, pues Ia doctrina de Ia propiedad deI nombre es dobIemente faIsa; Io es desde eI
punto de vista terico y desde eI punto de vista histrico.
EI derecho de propiedad es Ia atribucin excIusiva de una cosa a una persona. Ia existencia de este derecho
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_16.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:34:38]
PARTE PRIMERA
supone que Ia cosa que constituye su objeto es de taI naturaIeza, que no puede pertenecer aI mismo tiempo a
varias personas que Ia aprovechen ntegramente cada una de eIIas. TaI es eI caso de Ia mayor parte de Ias cosas
materiaIes, goce excIusivo de cada una de eIIas por individuos diferentes, es Ia condicin esenciaI de su buen
aprovechamiento. Pero no es as tratndose de Ias cosas inmateriaIes y especiaImente deI nombre.
Dos personas, y aun un gran nmero, pueden IIevar a Ia vez eI mismo nombre, y cada una de eIIas obtener todas
Ias ventajas y Ias comodidades que eI nombre es susceptibIe de producir. No es necesaria Ia prueba de que esto es
posibIe. De hecho, Ios mismos nombres se encuentran en todas partes, dados espontneamente a hombres que no
tienen nada de comn. Sin duda, sera deseabIe que hubiesen nombres suficientes para evitar estas repeticiones;
pero Ias Ienguas no son Io suficientemente ricas, para proporcionar semejante nomencIatura; Ias formas variabIes
de su ortografa constituyen una iIusin, que cubre su nmero reaI.
EI error de esta tesis no es menor desde eI punto de vista histrico. EI origen de Ios nombres de Ias personas es
absoIutamente contrario a Ia idea de propiedad. Todos Ios nombres se han tomado deI fondo comn de Ia Iengua
y de Ia historia; son nombres de cuaIidades, de profesiones y de nacionaIidades, o bien de un personaje piadoso o
cIebre dado a un hijo por su padre, para brindarIe un patrn o modeIo; eI nombre no es una cosa apropiabIe.
NaturaIeza verdadera deI nombre
Por otra parte, singuIar sera Ia propiedad deI nombre, pues para Ia persona que Io IIeva ms bien es una
obIigacin que un derecho. Ios partidarios de Ia doctrina de Ia propiedad deI nombre dirigen frecuentemente a sus
adversarios eI reproche de demoIer sin reedificar; afirman que dicen Io que no es eI nombre, sin indicar Io que es.
FciI es empero responder.
EI nombre es una institucin de poIica civiI, es Ia forma obIigatoria de Ia designacin de las personas; pero no es
un objeto de propiedad como tampoco Io son Ios nmeros de matrcuIas; no es enajenabIe, Ia Iey no Io pone a
disposicin de quien Io IIeva, y ms que en inters de sta Io estabIece su inters generaI. Su carcter
transmisibIe por herencia tampoco prueba que sea un objeto de propiedad.
A veces se ha afirmado que eI uso que hacen Ios particuIares de su nombre aI transmitirIo a sus hijos es conforme
a Ia naturaIeza de aqueI; pero esta afirmacin se basa en un error; Ia transmisin hereditaria deI nombre no es
obra de voIuntad deI padre; Ia Iey es Ia que, para hacer notorio eI hecho de Ia fiIiacin, exige que este hecho se
anuncie mediante Ia identidad deI nombre, Io que excIuye toda idea de propiedad.
Origen histrico deI error
La idea deI nombre feudaI, o sea eI nombre de un dominio IIevado por una persona, introdujo en eI derecho Ia
idea de Ia propiedad de Ios nombres. Esta manera de designar a Ia gente, segn Ios seoros que posee,
fataImente tena que haber conducido aI error de confundir eI nombre con Ia propiedad.
Cuando una persona tomaba eI nombre de una tierra que no Ie perteneca, usurpaba, por Io menos exteriormente,
eI dominio de otra. Pero si eI nombre de una tierra IIevado por eI propietario de sta, poda conservar para eIIa eI
carcter de una propiedad, cmo comprender eI mismo hecho tratndose nominaciones puramente personaIes
como Charpentier, Dubois, IangIos o Iegros?.
Inters de Ia cuestin
Se reduce a Io siguiente: si eI nombre es una propiedad, Ia persona que Io IIeva puede obtener que sea respetado
por Ios dems, sin que necesite probar que Ia usurpacin le causa un dao. TaI es, en efecto, eI carcter especifico
deI derecho de propiedad; su goce es necesariamente excIusivo; y eI soIo hecho de que sea posedo por otra
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_16.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:34:38]
PARTE PRIMERA
persona constituye una Iesin, cuya reparacin puede pedirse judiciaImente.
La jurisprudencia no ha retrocedido ante esta consecuencia extrema. Autoriza a quien IIeva Iegtimamente un
nombre, para oponerse a que otras personas Io usen, sin exigir aI recIamante que justifique eI inters en que se
basa su pretensin. Por eI contrario, si eI nombre no es objeto de un verdadero derecho de propiedad, eI
recIamante no puede obtener sentencia favorabIe, sino justificando que esa confusin, moIesta para I, Ie causa
un perjuicio. EI consejo de Estado ya comenz a adoptar esta tesis: no admite Ias oposiciones a Ios decretos que
autorizan eI cambio de nombre sino cuando eI oponente justifica Ia existencia de un inters serio.
Por otra parte, advirtase que Ia mayora de Ias recIamaciones no recaen sobre Ios nombres patronmicos,
propiamente dichos, sino sobre nombres de seoros conservados por antiguas famiIias nobIes.
EmpIeo de Ios nombres en Ia Iiteratura
No es iguaI Ia cuestin cuando se trata, no ya de una persona viva que pretenda IIevar eI nombre de otra, sino de
Ia atribucin de un nombre a un personaje imaginario, en eI teatro o en Ia noveIa. Ia aIusin satrica, deseada o
no, basta para motivar una recIamacin.
Demustrese que se trata no de una cuestin de propiedad, sino de una proteccin de Ia persona contra Ia irona y
Ia maIignidad pbIica con eI hecho de que esta recIamacin es fundada cuando se trate de una simpIe semejanza
fsica o de una descripcin en Ia que no se empIee nombre aIguno. En 1896 un actor de Ia comedia francesa, que
haba usado una mscara semejante a Ia fisonoma deI doctor Charcot, tuvo que dejar de usarIa debido a Ia
recIamacin de sus herederos.
b) IMPRESCRIPTIBILIDAD DE APELLIDO
Principio y consecuencias
Las sentencias se compIacen repitiendo que eI apeIIido es imprescriptibIe; que Ia propiedad de Ios nombres no
puede ni adquirirse ni perderse por prescripcin. Pero no debe interpretarse maI eI sentido de estas frmuIas.
nicamente significan que Ias regIas estabIecidas para Ia prescripcin de Ios derechos en generaI, no son
apIicabIes aI nombre; en consecuencia, Ios jueces pueden apreciar Iibremente eI vaIor y Ia duracin de Ios
hechos de posesin o de uso que Ies sean sometidos; principaImente, no estn sujetos aI Imite de treinta aos
estabIecidos por eI art. 2252.
Las principaIes apIicaciones de esta idea son Ias siguientes:
1. Los nombres famiIiares pueden recobrarse por Ios representantes actuaIes de Ia famiIia de que se trate, por
proIongada que haya sido Ia interrupcin en eI uso deI nombre.
2. EI uso y Ia posesin de un hombre pueden ser tomados en consideracin, para que Ia persona que Io IIeva, Io
conserve, aun cuando se demuestre que su forma actuaI es Ia aIteracin de una forma antigua.
4.2.3 NOMBRE DE PILA
UtiIidad
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_16.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:34:38]
PARTE PRIMERA
Los nombres de piIa forman eI eIemento individuaI deI nombre, sirven para distinguir ~ Ios diferentes miembros
de Ia misma famiIia. A diferencia deI prnomen, Iatino, eI nombre francs es susceptibIe de pIuraIidad. Esta
pIuraIidad ayuda ms aun a evitar Ia confusin, sobre todo, en Ias famiIias que tienen prediIeccin sobre ciertos
nombres; pero tambin presenta aIgunos inconvenientes. Deben escribirse cuidadosamente en eI orden que tengan
en eI acta de nacimiento, si se quiere evitar rectificaciones a veces difciIes.
La pIuraIidad de Ios nombres no es obIigatoria. Ia Iey de germinaI dice: Ios nombres en pIuraI, porque eI caso
ordinario es Ia pIuraIidad de ste, pero no es raro ver personas que soIamente IIevan uno.
EI nombre concurre con eI apeIIido a individuaIizar a Ia persona y Ia suposicin deI nombre puede castigarse
penaImente como Ia suposicin deI apeIIido.
Por quien y cundo se dan Ios nombres
Los nombres son puestos por eI padre, y a Ia faIta de ste por Ia persona que tiene eI derecho de dar nombre aI
nio: Ia madre suprstite, Ia madre naturaI, Ia administracin deI hospicio. Se ponen aI nio en eI momento de
redactarse eI acta de nacimiento; antiguamente esto se haca en Ia igIesia aI bautizarIo; de aqu que se Ie caIifique
como nombre de piIa.
Se ha admitido que eI tribunaI puede ordenar se adicione eI acta de nacimiento de una persona, con un nombre de
piIa, cuando ste sea usado por eI interesado y sea indispensabIe para su identificacin.
EIeccin de nombres
Su eIeccin no es absoIutamente Iibre, Ia Iey deI 11 germinaI ao XI, ordena que se tomen de Ios diferentes
caIendarios en uso o de Ios nombres de personajes conocidos en Ia historia antigua. EI onomstico de Ias
personas es, por tanto, muy extenso. Pero a veces surgen en Ia prctica aIgunas dificuItades sobre Ia cuestin de
saber si eI personaje es suficientemente conocido y de fecha Io bastante antigua, para que pueda servir de nombre.
Hace aIgunos aos, un oficiaI deI estado civiI de Pars se neg a tener como nombre de un nio, Ios de IuciferBIanqui-Vercingtorix. BIanqui no pertenece, es verdad, a Ia historia antigua: pero Vercingtorix rene todas Ias
condiciones exigidas, y en cuanto a Iucifer, es tan admisibIe como GabrieI, RafaeI o MigueI, que como I son
nombres de ngeIes. EI peor defecto estos nombres de revoIucionarios y vencidos consiste en que sera difciI
IIevarIos, habiendo ese oficiaI deI estado civiI favorecido reaImente aI nio a quien se pretendi darIe esos
nombres.
4.2.4 APODO Y PSEUDNIMO
Apodo
EI sobrenombre o apodo no tiene ningn vaIor jurdico. No forma parte de Ia designacin IegaI de Ia persona. Sin
embargo, frecuentemente se sustituye, de hecho, en eI campo, en Ia cIase obrera y en eI mundo de Ios maIeantes
y gentes sin oficio, aI verdadero nombre deI individuo. Puede entonces adquirir un papeI tiI, para asegurar mejor
Ia identidad y con este carcter se admite en Ios documentos administrativos y judiciaIes, hacindoIo preceder de
Ia paIabra apodado. No es un eIemento para seaIar a Ias personas, mientras no haya sido adquirido por stas
definitivamente y unido aI nombre patronmico.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_16.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:34:38]
PARTE PRIMERA
Pseudnimo
EI pseudnimo es un nombre supuesto que Ia persona se da a s misma, para disimuIar aI pbIico su verdadero
nombre. Su empIeo es Icito mientras no sirva para cometer un fraude. As, Ios escritores, periodistas, autores
Iricos o dramticos frecuentemente son conocidos bajo un nombre de fantasa, MoIire, VoItaire son
pseudnimos. Ios miIitares seguan tambin eI mismo uso; por eIIo Ia expresin nombre de combate designa a
menudo eI pseudnimo. Ia Iey deI 13 de mayo de 1793 prohibi a Ios ciudadanos engancharse en eI ejrcito con
otro nombre que no fuese eI suyo.
4.2.5 TITULOS DE NOBLEZA
Definicin
La nobIeza, taI como fue conocida en Ia antigua sociedad francesa era una cuaIidad especiaI de Ias personas, que
tena vaIor jurdico. Perdi su carcter debido Ia aboIicin de Ios priviIegios, por Ios Decretos deI 4 de agosto de
1789. Ios nobIes no tienen ya ninguna prerrogativa que Ios distinga deI resto de Ios ciudadanos; pero Ios ttuIos
de nobIeza han sobrevivido como accesorios honorficos deI nombre.
Lista
Los ttuIos de nobIeza con eI carcter indicado anteriormente, son Ios siguientes: Prncipe, Duque, Marqus,
Conde, Vizconde, Barn, y CabaIIero. Se cIasifican jerrquicamente en eI orden en que acabamos de
enumerarIos. Ha sido aboIida Ia caIificacin de escudero. Antes de Ia revoIucin perteneca de derecho a todo
miembro de una famiIia nobIe que no tuviese ttuIo. Advirtase, por tanto, que Ios simpIes nombres de tierra no
tituIada, usados como nombres patronmicos, no estn regidos en forma aIguna por Ia IegisIacin propia a Ios
ttuIos de nobIeza.
Variaciones de Ia IegisIacin
Los ttuIos de nobIeza haban sido, aboIidos por Ias Ieyes de Ios das 17_23 de junio de 1790 y 27 de septiembre,
16 de octubre de 1791; fueron estabIecidos por Ia Carta de 1814 (art. 7). Suprimidos nuevamente en 1848
(Decreto deI 29 de febrero) se devoIvieron a sus tituIares en 1852 (Decreto deI 24 de enero). Junto a Ia antigua
nobIeza exista Ia deI Imperio, creada por NapoIen I a partir de 1806 y que Ia restauracin dej subsistir.
Carcter
A diferencia de Ios nombres, Ios ttuIos de nobIeza constituyen una verdadera propiedad, como Ias tierras de
donde se derivan.
Constituyen Ios ttuIos de nobIeza un eIemento deI estado de Ias personas? AIgunos autores aceptan esto. Pero
Ia jurisprudencia por Io generaI admite Ia tesis contraria, y decide que Ias cuestiones provocadas sobre estos
ttuIos no se rigen por Ias mismas regIas que Ias cuestiones de estado, creemos que Ia jurisprudencia tiene razn:
Ia nobIeza ha sido, hasta Ia revoIucin, una cuaIidad de Ias personas, y por consiguiente una cuestin de estado;
su aboIicin fue definitiva, y Ios ttuIos de nobIeza, que sIo fueron restabIecidos como propiedad honorfica, no
sirven para designar, sino para honrar a quienes Ios poseen.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_16.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:34:38]
PARTE PRIMERA
Modo de transmisin
Cmo se transmiten Ios ttuIos de nobIeza de una persona a otra? Este punto est sujeto a controversia. Segn Ia
opinin ms aceptabIe, en 1814 se restabIecieron taI como eran antes de Ia revoIucin aunque reducidos aI
estado de simpIes designaciones honorficas y desprovistas de todo priviIegio y atributo positivo, conservaron su
antigua forma de transmisin, de padres a hijos varones en provecho deI primognito; no cabe duda que este
sistema es una excepcin aI espritu generaI de derecho moderno hereditario; pero cuaIquiera otra interpretacin
sera contraria a Ia Carta de 1814, restaurada en este punto por eI Decreto de 1852: su art. 71 dice: Ia nobIeza
antigua recobra sus ttuIos.
Competencia Ias cuestiones reIativas a Ios ttuIos de nobIeza estn sometidas a una competencia especiaI, cuando
se trata de saber si eI ttuIo ha sido reguIarmente conferido o si es reguIarmente usado. EI ConseiI du sceau des
titres instituido por eI Decreto deI 8 de enero de 185 , fue suprimido por eI deI 10 de enero de 1872, ejerciendo
actuaImente sus atribuciones un consejo de administracin estabIecido por eI ministerio de justicia.
4.2.6 PARTCULA
Carcter
Las paIabras de, de Ia (du), deI, de Ios, (des), IIamadas particuIares nobiIiarias, no tienen en reaIidad ningn
vaIor ni reIacin con Ia nobIeza. Tanto Ios pIebeyos ms humiIdes como Ias famiIias ms encumbradas pueden
usar esta partcuIa: su ausencia no demuestra origen pIebeyo, como su presencia no denota Ia nobIeza;
simpIemente es un Iazo entre dos paIabras, Ia segunda de Ias cuaIes indica eI origen de Ia persona.
ActuaImente se usa en aqueIIos casos en que Ios romanos hubieran puesto abIativo. Dubuis y DeIiIe creen
ennobIecerse dividiendo su nombre en dos. IIevan aI mximo sus deseos si aciertan a restabIecer Ia antigua
ortografa y hacerse IIamar du Boys o de IIsIe. Ia historia deI nombre descubre Ia faIsedad de esta creencia, que
es ya muy antigua. Por Io dems, no sIo es un simpIe error popuIar. Muchos nobIes Ia consideran como Ia seaI
ms segura de nobIeza y de SmainviIIe IIega a decir que Ios nobIes pueden tomar de pIeno derecho Ia partcuIa,
como si fuese un accesorio inherente a Ia nobIeza de Ia persona, eI signo visibIe de su cuaIidad.
Competencia
Siendo Ia partcuIa una parte integrante deI nombre famiIiar, y no de un ttuIo de nobIeza, Ios tribunaIes
ordinarios son competentes para resoIver Ias cuestiones que provoca.
4.2.7 AUTORIDAD DE COSA JUZGADA EN MATERIA DE NOMBRE
Principio
Hemos visto que Ios efectos de Ios juicios se
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_16.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:34:38]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TITULO 4
PERSONA
CAPITULO 3
ESTADO
4.3.1 ESTADO CONSIDERADO EN S MISMO
Definicin
Se IIama estado de una persona (status o conditio) determinadas cuaIidades que Ia Iey toma en consideracin para
atribuirIes ciertos efectos jurdicos. As, Ias cuaIidades de francs, de mayor de edad, de esposo, de hijo Iegtimo,
son estados jurdicos. Designar eI estado de una persona es caIificarIa, no sin precisar eI punto de vista bajo eI
cuaI se juzga. Rigurosamente, a toda cuaIidad que produzca efectos de derecho puede darse eI nombre de estado.
Pero en eI Ienguaje cientfico, no se consideran como estados Ias diversas profesiones y funciones, a pesar de que
casi todas eIIas impIican derechos y deberes propios, regIamentados por Ia Iey. As, Ias cuaIidades de
magistrado, miIitar, comerciante, obrero, no son estados en eI Ienguaje jurdico, aunque a menudo se Ies IIama
as en eI Ienguaje usuaI o Iiterario. EI derecho reserva este nombre a Ias cuaIidades inherentes a Ia persona, con
excIusin de Ios caIificativos que Ie correspondan en razn de sus ocupaciones.
Divisin generaI
EI estado de una persona no es simpIe y nico, sino mItipIe. Puede
apreciarse desde tres puntos de vista:
1. Segn Ias reIaciones de orden poItico (estado en Ia ciudad, o estado desde eI punto de vista poItico).
2. Segn Ias reIaciones de orden privado (estado famiIiar).
3. Segn Ia situacin fsica de Ia persona (estado personaI).
Se puede apreciar que en Ias dos primeras categoras, eI estado consiste siempre en una reIacin entre Ia persona
considerada y otras ms. En cambio, como Ias diferentes cuaIidades que comprende Ia Itima cIase no suponen
ninguna reIacin particuIar entre diversas personas, se determinan por una simpIe comparacin entre una persona
y Ias dems, o entre Ios estados sucesivos de la primera.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_17.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:34:40]
PARTE PRIMERA
CIasificacin deI estado
Por Io generaI, cada uno de Ios diferentes estados jurdicos tiene su nombre propio: una persona es francesa,
extranjera, esposo Iegtimo, hijo naturaI, etc. Sin embargo, aIgunos estados no tienen nombres particuIares, y nos
vemos obIigados a usar una perfrasis para designarIos. As, no existe una expresin tcnica para caIificar a Ias
personas que no son parientes entre s: se empIea Ia paIabra extrao (tranger) que es anfiboIgica, porque
ordinariamente caIifica a Ias personas no francesas, teniendo tambin un sentido vago que indica Ia ausencia de
una reIacin dada entre dos personas. (Vase Ios arts. 839, 1094 y 1687.)
En qu forma eI estado se reduce siempre a una aIternativa
Las condiciones diversas o estados de Ias personas pueden tener por causa ya sea un acto jurdico, como Ia
naturaIizacin , eI matrimonio, Ia adopcin, o un hecho materiaI, como eI nacimiento, Ia edad, Ia demencia.
Cuando se produce una de estas causas, genera un estado determinado: Ia persona adquiere Ia cuaIidad de francs,
de esposo, de mayor, etc. Si no se produce, Ia persona se encuentra en un estado contrario: es extranjero, soltero,
menor, etctera.
Todo estado supone, pues, otro contrario, que podra pertenecer a Ia misma persona. A Ia cuaIidad de francs se
opone Ia de extranjero; aI estado de esposo, eI de soItero y as sucesivamente.
4.3.2 DESDE EL PUNTO DE VISTA POLTICO
Enumeracin
En eI orden poItico, Ios diversos estados que una persona puede tener
son:
1. La nacionaIidad.
2. EI carcter de ciudadano.
3. De condenado o quebrado.
NacionaIidad
Las personas son francesas o extranjeras. Ia forma de adquirir o perder eI carcter de francs est regIamentada
por eI Cdigo CiviI (arts. 8_21), cuyas disposiciones originaIes fueron reformadas sobre este punto por
numerosas Ieyes y sustituidas, finaImente, por Ia Iey deI 10 de juIio de 1927. EI estudio de Ia nacionaIidad se ha
separado deI curso de derecho civiI, para incorporarse aI de derecho internacionaI privado.
Carcter de ciudadano
Esta caIidad no tiene, en francs, un nombre especiaI. Ios romanos decan civiIes y Ios itaIianos dicen
cittadinanza. Ia caIidad de ciudadano es Ia aptitud para ejercer Ios derechos poIticos. Creada por Ia revoIucin,
pronto fue aIterada su nocin por eI espritu popuIar. UsuaImente se empIea Ia paIabra ciudadano de una manera
generaI, como sinnima de sbdito francs, y se apIica a todos Ios miembros de Ia nacin. En esta forma, Ias
mujeres y Ios nios son ciudadanos o ciudadanas, como Ios hombres mayores de edad. No es ste eI sentido IegaI
de Ia paIabra. EI Cdigo CiviI (arts. 7 y 8 primitivos), distingui cIaramente Ia caIidad de francs, que confiere
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_17.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:34:40]
PARTE PRIMERA
Ios derechos civiIes, de Ia cuaIidad de ciudadano que confiere Ios derechos poIticos.
AI redactarse eI Cdigo CiviI, eI carcter de ciudadano era regIamentado por Ias Ieyes constitucionaIes
(Constitucin deI 22 frimario ao VIII); a Ia que remita eI antiguo art. 7 deI Cdigo CiviI. Este carcter
perteneca a todo francs mayor de edad, de sexo mascuIino, que se hubiese inscrito en Ios registros pbIicos
municipaIes y que despus de esta inscripcin, hubiese habitado un ao en territorio deI municipio respectivo. Por
tanto, no haba ciudadanos menores de 22 aos cumpIidos.
Las disposiciones de Ia Constitucin deI ao VIII fueron abrogadas por Ia Carta de 1814, y Ios registros pbIicos
han sido sustituidos actuaImente por Ias Iistas eIectoraIes (Iey deI 7 de juI. de 1874; Iey municipaI deI 5 de ab. de
1884, art. 14).
Engaado por Ia diseminacin de Ios textos que regIamentan Ios derechos inherentes a Ia cuaIidad de ciudadano,
eI IegisIador moderno crey que haba perdido toda existencia, y Ia pas en siIencio, en 1889, en Ia redaccin deI
nuevo art. 7 deI Cdigo CiviI. Este texto dice: EI ejercicio de Ios derechos civiIes es independiente deI ejercicio
de Ios derechos poIticos, Ios cuaIes se adquieren y conservan conforme a Ias Ieyes constitucionaIes y
eIectoraIes.
Esta voIuntaria pretericin est basada en un error. Ia caIidad de ciudadano existe an, demostrndose esto con eI
hecho de que se pierde por efecto de una pena particuIar, Ia degradacin cvica, cuyo soIo nombre indica Ia
existencia de Ia cuaIidad de que priva (art. 34 C.P.), siendo adems mencionada expresamente por eI art. 35 deI C.
P.
Estado deI condenado o deI quebrado
Desde eI punto de vista deI derecho pbIico es importante distinguir a Ios condenados y a Ios quebrados, de Ias
personas que ni han sido condenadas penaImente, ni han quebrado econmicamente. Ios condenados y Ios
quebrados sufren una caducidad. Respecto a Ios quebrados Ios textos son numerosos. No existe una expresin
para designar con una paIabra Ia honorabiIidad IegaI, que constituye Ia regIa y que Ios romanos IIamaban
existimatio; tampoco existe para caIificar Ias caducidades que sufren Ios condenados y Ios quebrados; Ios
romanos usaban Ios trminos infamia o ignominia; pero Ia paIabra infamia, que Ios antiguos autores franceses
empIeaban deIiberadamente, perdi su sentido jurdico para transformarse en una simpIe injuria.
4.3.3 DE FAMILIA
Enumeracin
Las reIaciones de famiIia que constituyen estados distintos, son
nicamente tres. Ios miembros de una misma famiIia pueden ser, entre s:
1. Esposos: eI marido y Ia mujer.
2. Parientes consanguneos: eI padre y eI hijo; dos hermanos; un to y su sobrino; dos primos.
3. Parientes por afinidad, eI yerno y su suegra; eI suegro y su nuera; dos cuados; dos cuadas.
Cada una de estas cuaIidades se subdivide en variedades diversas. No siempre es Ia misma Ia naturaIeza deI
parentesco; unas veces es reaI, otras ficticio (nacido de Ia adopcin ); eI parentesco reaI se subdivide en Iegtimo
y naturaI, y cada uno tiene diferentes Ineas y grados EI parentesco por afinidad adquiere Ios diversos caracteres
deI parentesco por consanguinidad. Por Itimo, eI estado de esposo que en apariencia debera ser siempre
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_17.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:34:40]
PARTE PRIMERA
homogneo, vara tambin, por efecto de Ia separacin de cuerpos y de Ia separacin de bienes; tambin Ia
diversidad de Ios regmenes matrimoniaIes infIuye sobre Ia capacidad de Ia mujer.
4.3.4 FSICO INDIVIDUAL
Enumeracin Ias nicas causas fsicas que infIuyen sobre eI derecho de
Ias personas, modificando su estado jurdico, son:
1. La minora de edad, que no permite aI individuo tener madurez de espritu.
2. La demencia e imbeciIidad (faibIesse desprit), que destruyen o disminuyen Ias facuItades inteIectuaIes.
3. EI sexo femenino, que es una causa debiIidad fsica. Esta Itima causa ha perdido, desde eI punto de vista deI
derecho privado, toda su importancia en eI derecho moderno.
4.3.5 CONSECUENCIAS
Su importancia
No basta determinar eI estado de una persona, es preciso buscar cuIes son Ias consecuencias de ese estado, pues
soIamente en razn de Ios efectos jurdicos que produce, surge Ia importancia de conocer eI estado de Ias
personas.
Distincin necesaria
TaIes consecuencias son de dos cIases:
1. EI derecho sirve para determinar eI nmero y naturaIeza de Ios derechos y obIigaciones de Ia persona: en
consideracin de su estado, Ia Iey Ie concede o niega un derecho; Ie impone una obIigacin o Io dispensa de eIIa.
As, Ios ciudadanos franceses tienen derechos y obIigaciones que un extranjero no tiene: eI derecho de voto, eI
servicio miIitar. IguaImente, Ias personas unidas en matrimonio reguIar, tienen deberes recprocos de fideIidad y
asistencia que no existe entre Ios concubinos.
2. EI estado de Ia persona sirve tambin para determinar su aptitud para ejercitar por s misma sus derechos o
cumpIir sus obIigaciones. Esta aptitud constituye regIa: dado un derecho o una obIigacin, ser ejercido o
cumpIido por Ia propia persona interesada. En este caso, se dice que esa persona es capaz. ExcepcionaImente, Ia
persona tituIar deI derecho o sujeta a una obIigacin carecer de esta aptitud; en este caso es incapaz.
La mujer casada, eI sujeto enajenado a interdiccin o internado, eI menor, eI condenado afectado de interdiccin
IegaI son incapaces. En este segundo caso, Ia cuestin es menos grave que en eI primero. No se trata de saber si
se conceder este derecho o se impondr Ia obIigacin a Ia persona, sino si podr actuar Iibremente y por s
misma, por eI derecho de que es tituIar o por Ia obIigacin a que est sujeta
En resumen, Ia cuestin de saber si una persona posee o no un estado determinado, interesa unas veces a Ia
existencia misma deI derecho o de Ia obIigacin, y otras a su simpIe ejercicio.
Crtica de Ias denominaciones usuaIes
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_17.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:34:40]
PARTE PRIMERA
Se expresa esta distincin con ayuda de expresiones particuIares: se habIa deI goce y deI ejercicio de Ios
derechos. Tener eI goce de derecho de propiedad, es tener Ia aptitud necesaria para ser propietario; tener su
ejercicio es poder usar eI derecho de propiedad, es decir, vender sus bienes, reivindicarIos, arrendarIos, cobrar Ias
rentas, todo esto por s mismo y sin intervencin de nadie.
Un menor sujeto a tuteIa tiene eI goce de todos sus derechos, porque su minoridad no Ie impide ser propietario,
acreedor, deudor, etc., pero no tiene eI ejercicio de sus derechos pues no puede actuar por s mismo y soIo. A su
tutor corresponde obrar por I. Estas dos expresiones tienen un dobIe efecto: en primer Iugar, no seaIan
cIaramente Ia contradiccin pues Ia paIabra goce en su sentido usuaI, designa ms bien un simpIe uso que una
atribucin definitiva. Adems, sIo evoca Ia idea de derechos; acabamos de ver que es necesario pensar tambin
en Ios deberes, cargas y obIigaciones.
Derechos y obIigaciones independientes deI estado
No debe creerse, despus de Io que acabamos de decir, que eI estado jurdico de una persona sea Ia fuente nica
de sus derechos y obIigaciones. Adems de Ios que se derivan de su estado, toda persona tiene tambin muchos
derechos y obIigaciones, cuya fuente es diferente y que se derivan de Ios contratos y deIitos, y de Ias formas
intermedias IIamadas cuasicontratos y cuasideIitos.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_17.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:34:40]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TITULO 4
PERSONA
CAPITULO 4
ACCIONES DE ESTADO
4.4.1 POSESIN DEL ESTADO
Definicin de Ia posesin de estado
EI estado de Ias personas es susceptibIe de posesin, tomando esta paIabra en su sentido habituaI. Ia posesin de
cuaIquier estado consiste en pasar ante Ios ojos deI pbIico por tenerIo reaImente. Poseer un estado, es gozar de
hecho deI ttuIo y ventajas inherentes a I y soportar sus cargas.
En qu consiste
La Iey anaIiza Ia posesin de estado en eI art. 321, con respecto de Ias cuestiones de fiIiacin; se trata deI estado
de hijo Iegtimo, pero Ias regIas que Ia Iey estabIece, accidentaImente, deben extenderse a toda cIase de estado.
Por Io dems, no son sino Ia reproduccin de decisiones dadas tradicionaImente por Ia doctrina.
Los antiguos comentadores haban resumido en una frmuIa cmoda todos Ios hechos que constituyen esta
especie particuIar de posesin: nomen, tractatus, fama. Nomen es eI hecho de IIevar eI nombre que designa ese
estado: eI nombre deI padre y de Ia madre, si se trata de una cuestin de fiIiacin, el nombre de francs si es una
cuestin de nacionaIidad, etc. Tractatus es eI hecho de haber sido siempre tratado como taI, por todas Ias personas
con quien se est en reIaciones de negocios o de famiIia. Fama, eI hecho de haber sido conocido como taI por eI
pbIico. Pero es soIo una frmuIa mnemotcnica; no debe atriburseIe eI vaIor de una regIa de derecho.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%203...OCTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_18.htm [08/08/2007 17:34:40]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TITULO 4
PERSONA
CAPITULO 15
ACTAS DE ESTADO CIVIL
4.5.1 NOCIN
Definicin
Se IIaman actas deI estado civiI Ias actas autnticas destinadas a proporcionar una prueba cierta deI estado de Ias
personas. Estas actas se Ievantan en registros pbIicos, IIevados en cada municipio por funcionarios IIamados
oficiaIes deI estado civiI.
UtiIidad
La utiIidad de estos registros, y de Ias actas que contienen, es mItipIe. EI estado encuentra en eIIos un recurso de
primer orden para Ia administracin y Ia poIica, Ias Iistas eIectoraIes, Ia supervisin deI ejrcito, Ia justicia civiI
y penaI, se basan en Ios registros deI estado civiI. EI individuo mismo posee en eIIas una prueba fciI de su
propia situacin. Por Itimo, Ios terceros que tratan con I encuentran en Ias mismas Ia seguridad de sus
reIaciones de negocios, pues necesitan saber si su contratante es menor o mayor, soItero o casado, etc.,
circunstancias que Ies reveIarn sin ninguna duda estos registros.
Nada podra sustituirIas desde este punto de vista. Qu sera de todos Ios asuntos, tanto pbIicos como privados,
si para todos Ios hechos deI estado civiI nos visemos remitidos siempre a testimonios usuaImente sospechosos, a
recuerdos medio borrados de Ios mismos interesados o a documentos privados que no presentan ninguna garanta
de sinceridad!
Funciones deI oficiaI deI estado civiI
Los oficiaIes deI estado civiI no soIamente estn encargados de autorizar
Ias actas, es decir, de escribirIas y firmarIas; deben, adems:
1. Verificar eI hecho de Ia defuncin (art. 77) y antiguamente eI deI nacimiento (art. 55, reformado por Ia Iey deI
20 de nov. de 1919).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_19.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:34:43]
PARTE PRIMERA
2. Proceder a Ia pubIicacin y ceIebracin de Ios matrimonios.
3. VigiIar por Ia conservacin de Ios registros depositados en Ia aIcaIda.
4. Hacer Ias transcripciones e inserciones ordenadas por Ia Iey.
5. Expedir Ias copias y extractos que soIicite cuaIquier persona.
Pero no tienen ninguna jurisdiccin: no pueden juzgar sobre Ia vaIidez de Ias oposiciones aI matrimonio que se Ie
notifiquen o de Ia sinceridad de Ios reconocimientos de Ios hijos naturaIes, cuya acta estn encargados de redactar.
Competencia
Es territoriaI, por consiguiente, no pueden Ievantar un acta vIida fuera deI territorio de su municipio; pero en
cambio, tienen facuItades para comprobar todos Ios hechos que ocurran en su territorio.
Debe concIuirse de esto que no ha de tomarse en consideracin eI domiciIio de Ias partes interesadas? Con
frecuencia se afirma Io anterior; pero es un error. No es posibIe dar una respuesta nica, depende de Ia naturaIeza
de Ias actas. EI acta de nacimiento y Ia de defuncin deben Ievantarse en eI Iugar donde haya nacido o muerto Ia
persona de que se trate, cuaIquiera que sea eI Iugar de su domiciIio. EI reconocimiento de un hijo naturaI puede
hacerse en cuaIquier parte. Pero eI acta de matrimonio debe Ievantarse por EL OFiciaI deI domiciIio o de Ia
residencia de uno de Ios esposos; eI acta de adopcin debe IevantarIa eI oficiaI deI domiciIio deI adoptante (art.
360 reformado). Por tanto, eI domiciIio determina Ia competencia en una proporcin de dos casos sobre diez.
ObIigacin de Ievantar Ias actas
Siendo indispensabIe Ia misin deI oficiaI deI estado civiI, no puede ste negar su ministerio, cuando sea
requerido para eIIo. Sin embargo, en 1896 un aIcaIde catIico de un departamento bretn se neg a ceIebrar un
matrimonio, porque uno de Ios esposos haba contrado una unin anterior disueIta por eI divorcio. EI remedio se
haIIa en Ia Iey municipaI de 1884, art. 85. Cuando eI aIcaIde se niegue o descuide Ievantar Ias actas prescritas
por Ia Iey, eI prefecto puede, despus de haberIo requerido, Ievantar I mismo eI acta, o por un deIegado especiaI.
Casos en que eI oficiaI deI estado civiI no deba Ievantar Ias actas
La Iey no tuvo Ia intencin de prohibir a Ios oficiaIes deI estado civiI Ievantar Ias actas en Ias que estuviesen
interesados sus parientes consanguneos o por afinidad. Por tanto, son Iibres de hacerIo. Ia circuIar deI 21 de
junio de 1908, Ies orden que se abstuvieran de IevantarIas cuando se tratara de sus propios hijos, pero si esta
sabia recomendacin fuese vioIada, eI acta no sera nuIa.
La misma circuIar Ies prohbe, adems, Ievantar Ias actas en que eIIos mismos estn interesados como partes,
decIarantes o testigos. Semejante confusin de papeIes sera absurda. Veramos a un aIcaIde casndose a s
mismo! Y sin embargo, nada estabIece Ia Iey aI respecto; pero hay cosas que un IegisIador no necesita decir.
Segn Ia opinin generaI, en este caso se impondra Ia nuIidad y hay una incompatibiIidad naturaI entre Ias
funciones deI oficiaI deI estado civiI y su comparecencia en eI acta como parte, decIarante o testigo. EI aIcaIde
que pretenda contraer matrimonio en su municipio debe hacerIo ante uno de sus adjuntos.
Carcter judiciaI de Ias funciones deI estado civiI
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_19.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:34:43]
PARTE PRIMERA
En su caIidad de oficiaIes deI estado civiI, Ios aIcaIdes y adjuntos son agentes deI orden judiciaI. Estn
subordinados aI procurador de Ia RepbIica, aI procurador generaI y aI ministerio de justicia, en tanto que en
funciones ordinarias, como administradores deI municipio, son agentes de orden administrativo y como taIes se
haIIan bajo Ia vigiIancia y autoridad deI prefecto y deI ministerio deI interior.
4.5.2 REGISTROS Y CERTIFICACIN DE ESTADO CIVIL
Motivos de Ios registros
Las actas deI estado civiI deben Ievantarse en Ios registros (art. 40). Est prohibido hacerIo en hojas, que se
perderan fciImente. Ia inscripcin en un registro, es eI medio empIeado por Ia Iey cuando quiere asegurar Ia
conservacin de Ias actas destinadas a Ia pubIicidad y que, por consiguiente, con frecuencia son consuItadas. Ias
actas deI registro civiI, Ias renuncias a Ias sucesiones, Ias aceptaciones bajo eI beneficio de inventario se hacen en
registros. No es as respecto a Ios actos autorizados por Ios notarios, porque estn destinados a permanecer en
secreto; su conservacin se haIIa asegurada por otros medios.
Sancin
La necesidad de Ievantar Ias actas deI estado civiI en registros es sancionada con penas severas (art. 196, C.P.) y
por Ia indemnizacin de Ios daos y perjuicios que pueden causarse a Ias partes.
Su forma
Los registros se hacen en papeI membretado. Para evitar Ios fraudes, Ia Iey exige que sus hojas sean numeradas y
rubricadas (antiguamente, por eI presidente del tribunaI y en Ia actuaIidad por eI juez de paz; art. 3, Decreto deI 5
de nov. de 1926, que tiene fuerza de Iey), previniendo esto toda supresin, adicin y sustitucin de Ios foIios. AI
fin de cada ao, Ios registros son seIIados y cerrados por eI oficiaI deI estado civiI, quien certifica haber cerrado
eI registro inmediatamente despus de Ia Itima acta Ievantada, de manera que se impida Ia adicin de actas
supuestas.
Lugar de depsito
Cuando ha transcurrido un ao y Ios registros estn cerrados, uno de Ios dupIicados se deposita en Ios archivos de
Ia aIcaIda, y eI otro se remite a Ia secretara deI tribunaI civiI deI departamento (art. 43).
Hay otros Iugares de depsito especiaIes para ciertas categoras de registros. Ios registros parroquiaIes
conservados en Ias aIcaIdas de Ios antiguos tribunaIes (baiIIiages); antes de 1792, fueron depositados en Ios
archivos de Ias prefecturas. Uno de Ios dupIicados de Ios registros Ievantados entre septiembre de 1792 y eI 30
ventoso ao XI (promuIgacin de Ios arts. 34_101, C.C.), se conserva tambin en Ios archivos departamentaIes.
Por Itimo, Ios ministerios de marina, guerra y reIaciones extranjeras conservan Ias actas Ievantadas fuera deI
territorio y enviadas a Francia para su transcripcin.
PubIicidad de Ios registros
Los registros deI estado civiI se IIevan para estar a disposicin deI pbIico. No significa esto que Ios particuIares
tengan derecho de examinarIos pero s que pueden obtener copia de cuaIquier acta que conste en eIIas, sin
justificar ningn inters, y con Ia nica condicin de pagar un derecho mnimo (art. 45). En cambio, Ias actas
notariaIes deben permanecer en secreto. nicamente Ias partes interesadas en eIIas pueden obtener Ia
informacin deI originaI, y soIicitar copias y extractos de Ias mismas.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_19.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:34:43]
PARTE PRIMERA
La razn de esta diferencia estriba en que Ia seguridad de Ias convenciones exige que quien trata con una persona,
puede informarse con exactitud de su estado y capacidad, en tanto que Ias actas notariaIes contienen
convenciones, que Ios terceros no tienen ningn inters en conocer. Para Ios casos excepcionaIes, en que este
inters existe, Ia Iey ha estabIecido una pubIicidad particuIar, principaImente respecto de Ias capituIaciones
matrimoniaIes (Iey deI 10 de juIio de 1850) y a Ias ventas de inmuebIes ( Iey deI 23 de marzo de 1855).
Copias y extractos de Ios registros
Las copias entregadas aI pbIico se IIamaban originaImente extractos. Cuando se trata de actos notariaIes, se
IIama extracto a una copia parciaI, que soIo comprende Ios pasajes tiIes aI pbIico; Ias copias ntegras se IIaman
testimonios. Ios antiguos extractos deI estado civiI contenan, por eI contrario, Ia copia ntegra deI acta soIicitada.
Eran verdaderos testimonios, y se IIamaban extractos para recordar que se haban tomado de un registro, en eI
cuaI figuraba eI originaI entre otros. Se tena, un extracto no deI acta sino deI registro.
A partir de Ia Iey deI 30 de noviembre de 1906, se da eI nombre de copias a Ios extractos compIetos entregados
segn Ias antiguas regIas, y se reserva eI nombre de extractos a Ias copias incompIetas, de Ias actas de
nacimiento, expedidas por apIicacin de Ias nuevas disposiciones deI art. 57. Pero Ia Iey deI 9 de agosto de 1919,
que reform eI art. 45, IIama nuevamente extracto a Ia copia IiteraI deI acto.
Las copias y extractos pueden soIicitarse a cuaIquiera de Ios dos depsitos de Ios registros, Io que representa una
faciIidad ms para eI pbIico. En eI tribunaI, quien Ias expide es eI secretario; en Ia aIcaIda, eI mismo oficiaI deI
estado civiI y no eI secretario de aqueIIa, quien no es sino un simpIe empIeado.
En Ios primeros aos deI Cdigo CiviI, Ios secretarios de aIcaIda se crean sucesores de Ios antiguos secretarios
de Ias municipaIidades, y expidieron copias de actas deI estado civiI. Una sentencia deI consejo de Estado de
juIio de 1807, Ies prohibi que Io hicieran para eI futuro, a Ia vez que convaIid Ias que haban expedido.
Las copias y extractos se expiden en papeI membretado. EI requirente paga, adems, un derecho mnimo que fue
fijado por Ia Iey deI 18 de diciembre de 1922 (1 frg. 25 para Ias actas de nacimiento, reconocimiento y
pubIicaciones y 2 frg. 50 para Ias actas de matrimonio, adopcin y transcripcin de sentencia). Ias actas deI
estado civiI, as como Ias copias y extractos expedidas, estn dispensados de Ia formaIidad deI registro. Se
expiden tambin boIetines en papeI Iibre con Ios cuaIes se conforma Ia administracin en ciertos casos.
4.5.3 REDACCIN DE ACTAS
4.5.3.1 RegIas
a) PERSONAS QUE CONCURREN EN ELABORACIN DE ACTA
Enumeracin
La confeccin de Ias actas deI estado civiI supone siempre, adems deI oficiaI municipaI, una o varias personas
que Ie proporcionan Ios eIementos deI acta que va a Ievantar. Estas personas, cuyo nmero vara segn Ia
naturaIeza de Ias actas, pueden desempear tres papeIes diferentes, es decir, pueden ser partes, decIarantes o
testigos.
De Ias partes
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_19.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:34:43]
PARTE PRIMERA
Se IIama parte a Ia persona a quien se refiere eI acta, es decir, Ia persona cuyo estado hace constar o modificar
cuando eIIa misma participa en Ia confeccin deI acta. En Ias actas de nacimiento o de defuncin, Ias personas a
quien se refiere eI acta no figuran como parte. En cambio, Ios esposos son partes en su acta de matrimonio.
Las partes pueden, en generaI, ser representadas por un mandatario, a condicin de que eI mandato sea autntico,
es decir, notariaI, y especiaI; un mandato generaI no sera bastante (art. 36). EI padre puede otorgar mandato
especiaI ante notario para reconocer a su hijo naturaI. EI matrimonio es Ia nica excepcin; respecto aI
matrimonio es necesaria Ia comparecencia personaI de Ias partes.
De Ios decIarantes
Son Ias personas que dan a conocer aI oficiaI deI estado civiI eI hecho que debe hacerse constar cuando eI
interesado no pueda hacerIo personaImente: sucede esto en reIacin aI nacimiento y a Ia defuncin. Toda persona
puede ser decIarante: Ias mujeres y Ios hombres; Ios extranjeros y Ios franceses; ni siquiera exige Ia Iey que Ios
decIarantes sean mayores, as ha sido siempre.
De Ios testigos
Para que eI fraude fuese ms difciI, eI cdigo NapoIen exiga, aIgunas
veces, Ia presencia de testigos, por ejempIo, para eI matrimonio y
decIaraciones de nacimiento. Ios testigos servan:
1. Para certificar aI oficiaI deI estado civiI Ia identidad de Ias partes o bien de Ios decIarantes.
2. Para confirmar Ia exactitud de Ias decIaraciones hechas por stos.
3. Para verificar Ia conformidad deI acta redactada con Ias decIaraciones hechas.
La Iey deI 7 de febrero de 1924 suprimi Ios testigos en Ias actas de nacimiento, Ias cuaIes se redactan desde
entonces, segn Ias decIaraciones de una soIa persona, IIamada decIarante (art. 57 reformado). Ios testigos
actuaImente sIo son necesarios para eI matrimonio. Esta supresin de Ios testigos se hizo para terminar con eI
empIeo de testigos profesionaIes, que por compIacencia o por una pequea cantidad asistan a personas que no
conocan en Io absoIuto, Io que haca de su intervencin una garanta iIusoria. Ia Iey deI 11 de diciembre de 1924,
que reform eI art. 93, apIica esta regIa a Ia actas deI estado civiI redactadas en eI ejrcito.
Los testigos deI estado civiI difieren en varios puntos de Ios testigos de Ias escrituras notariaIes. Ia Iey sIo exige
de eIIos una condicin: deben tener 21 aos cumpIidos (art. 37 reformado; Iey deI 7 de dic. de 1897).
As, pueden ser testigos de un matrimonio:
1. Las mujeres. EI cdigo NapoIen no admita que Ia mujeres fuesen testigos en Ias actas deI estado civiI. Hasta
Ia Iey deI 7 de diciembre de 1897 pudieron Ias mujeres ser testigos en Ias actas deI estado civiI y en Ias
notariaIes. Sin embargo, eI marido y Ia mujer no podan, antes, ser testigos en eI mismo acto; pero Ia Iey deI 27
de octubre de 1919 suprimi esta prohibicin, abrogando eI inc. 2 deI art. 37, C.C.
2. Los extranjeros. Ia Iey no exige que Ios testigos sean franceses como haca Ia Iey deI 25 ventoso ao XI, arts. 9
y 11, sobre eI notariado.
3. Los parientes de Ias partes. Ia Iey de ventoso prohbe a Ios parientes de Ias partes ser testigos en Ios actos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_19.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:34:43]
PARTE PRIMERA
notariaIes. Pero esta excIusin no se justifica respecto a Ias actas deI estado civiI, en Ias que se trata de hacer
constar acontecimientos ntimos, conocidos slo por Ios miembros de Ia famiIia. AI incIuir a Ios parientes de Ias
partes y a Ios extranjeros, se hubiera corrido eI riesgo de privar a Ias partes de Ias nicas personas que pueden
hacer taIes decIaraciones.
Por otra parte, eI testimonio de Ios parientes no es sospechoso en Ias actas deI estado civiI, pues Ios hechos sobre
Ios que decIara por Io generaI son desfavorabIes para eIIos. En cambio, Ia soIidaridad de intereses que une a Ios
miembros de Ia famiIia en sus reIaciones con Ios terceros, nos puede hacer temer que uno de eIIos se preste a un
entendimiento frauduIento contra Ia otra parte; de aqu su excIusin en Ios actos notariaIes.
Ios testigos de Ias actas notariaIes deben, adems, saber firmar, Io que no es necesario tratndose de Ias actas deI
estado civiI.
b) REDACCIN DEL ACTA
Contenido
Toda acta deI estado civiI debe enunciar eI ao, da hora en que se Ievanta; Ios nombres, apeIIidos, edades,
profesiones y domiciIios de todos Ios mencionados en eIIa (art. 34). Ia Iey deI 28 de octubre de 1922, que
reform eI art. 34, orden que se asentara Ia fecha y eI Iugar de nacimiento de ciertas personas mencionadas en
Ias actas deI estado civiI, y regIament adems Ia indicacin de Ia edad de Ios testigos y decIarantes.
EI oficiaI debe asentar en eI acta todos Ios datos exigidos a Ias partes o decIarantes por Ia Iey; para eIIo, provoca
Ias respuestas de Ias partes o decIarantes por medio de preguntas; pero cuando se Ie niegue una decIaracin no
puede compIetar eI acta por medio de sus investigaciones personaIes. Su papeI se Iimita a reproducir Io que se Ie
dice. Simen, en su discurso aI tribunado, Io comparaba con un secretario. En sentido inverso, nicamente ha de
asentar en eI acta Io que debe decIararse. Debe rechazarse todo dato extrao a Ios hechos o aI acta.
Se cita como ejempIo un aIcaIde de Ia Vende que se neg a insertar en eI acta que eI nio que se Ie presentaba
estaba tocado con un gorro bIanco, obsequio de Ia duquesa de Berry. Con mayor razn si se trata de un dato cuyo
asiento est prohibido por Ia Iey, como Ia mencin en eI acta de defuncin, de un suicidio o de una ejecucin
capitaI. Mucha razn ha tenido eI IegisIador para prohibir severamente eI asiento de estos datos, a causa deI
dobIe carcter autntico y pbIico de Ios registros. En Ia escritura de Ias actas no deben usarse abreviatura aIguna
y Ias fechas han de asentarse con Ietra (art. 42).
ModeIos y formuIarios
Para faciIitar Ia redaccin de Ias actas, que a veces es muy compIicada, se han proporcionado siempre modeIos a
Ias municipaIidades y existen formuIarios. Ia comisin deI estado civiI estabIecida en eI ministerio de justicia, ha
estabIecido un formuIario pubIicado en 1913, que se IIeva aI corriente de Ias Ieyes que modifican Ias regIas deI
estado civiI. En generaI, se siguen actuaImente Ias frmuIas estabIecidas.
Documentos anexos
Muchos documentos, poderes, certificaciones, etc., deben anexarse a Ias actas deI estado civiI, por virtud de
diferentes disposiciones IegaIes. Como no se pueden agregar materiaImente a Ios registros, se forman
expedientes, que se depositan con una de Ias copias certificadas de registro en Ia secretara deI tribunaI (art. 44).
Lectura y firma
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_19.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:34:43]
PARTE PRIMERA
Se da Iectura aI acta. Despus se firma por todas Ias personas presentes: eI oficiaI deI estado civiI, Ias partes, Ios
decIarantes y testigos. Se mencionan Ias causas que impidan a uno de eIIos firmar. Ias paIabras testadas o
anotadas deben saIvarse aI finaI (arts. 38, 39 y 42).
IrreguIaridad de Ia prctica
De hecho, en Pars y en Ias grandes ciudades, no se cumpIe estrictamente con Ia Iey, por Io menos tratndose de
Ias decIaraciones de nacimiento y defuncin. EI acta no se redacta en Ia presencia deI oficiaI deI registro civiI,
sino por simpIes empIeados y con frecuencia se obtiene Ia firma de Ios decIarantes y testigos en bIanco,
redactndose a continuacin eI acta, segn Ias informaciones proporcionadas por eIIos y consignadas
provisionaImente en fichas especiaIes. Pero vase Io que se dice de Ia Iey deI 7 de febrero de 1924.
Anotaciones marginaIes
Con objeto de IIegar a una centraIizacin de informes sobre eI estado de una persona, aIgunas Ieyes ordenan que
un acto o un juicio sea transcrito aI margen de una acta ya redactada. EI Cdigo CiviI estabIece esto en reIacin
con eI acta de reconocimiento (art. 62) y a Ia sentencia de rectificacin (art. 101).
Con posterioridad se orden esta anotacin marginaI respecto a Ias sentencias de divorcio o de separacin de
cuerpos (art. 251 reformado por Ia Iey deI 18 de ab. de 1886), el acta de matrimonio (arts. 76 y 331 reformados
por Ia Iey deI 17 de ago. de 1897) y Ias de adopcin (art. 36 reformado por Ia Iey deI 19 de jun. de 1923).
Estas anotaciones marginaIes deben hacerse de oficio. EI oficiaI deI registro civiI que recibe eI acta que debe
anotarse, hace por s mismo Ia anotacin, si tiene en su poder eI registro o remite un aviso aI procurador de Ia
RepbIica, quien ordenar Ia anotacin marginaI en eI dupIicado ( copia certificada) de Ios registros. Ia Iey deI
10 de marzo de 1932, modific en dos puntos de detaIIe eI art. 49.
Desafortunadamente, segn parece, estas anotaciones marginaIes no se hacen correctamente; Ias irreguIaridades y
errores que se han cometido con motivo de eIIas, han sido Ia causa de que no se haya estabIecido anotacin
marginaI deI acta de defuncin en Ia de nacimiento, que con frecuencia se ha pedido. Se teme que una anotacin
inexacta sea para eI interesado una fuente de moIestias. Por otra parte, eI Iugar aI margen es Iimitado y Io ser
ms aun en eI futuro, puesto que eI acta es ms breve actuaImente por Ia supresin de Ios testigos.
Adems de Ias regIas generaIes, comunes a todas Ias actas del estado civiI, existen regIas particuIares para cada
especie de actas; pero Ia mayora de estas regIas encuentran su Iugar apropiado de estudio en Ias materias a que
se refieren. As, eI art. 62, reIativo a Ios reconocimientos de hijos naturaIes, ser expIicado de Ias pruebas de Ia
fiIiacin naturaI. Ias regIas especiaIes a Ias actas del matrimonio se renen, segn un uso generaImente seguido,
en Ia teora deI matrimonio; de esta manera se evita dividir en dos, una materia en Ia que todo est ntimamente
reIacionado. En consecuencia, soIo nos queda por examinar Ias regIas propias a Ias actas de nacimiento y a Ias de
defuncin.
Quin debe decIarar eI nacimiento
La obIigacin de decIarar eI nacimiento, pesa primeramente sobre eI padre, siendo sta Ia primera obIigacin que
debe cumpIir con respecto a sus hijos. Ante Ia faIta deI padre, es decir, si est ausente, enfermo, o si ya muri, eI
art. 56 menciona a Ios doctores en medicina o en ciruga, a Ias parteras, enfermeros u otras personas que hayan
asistido eI parto. Todas estas personas estn obIigadas a hacer indistintamente Ia decIaracin sin que exista un
orden entre eIIas. Para eI caso particuIar de que Ia madre haya dado a Iuz fuera de su domiciIio, Ia Iey impone Ia
misma obIigacin a Ia persona en cuya casa se haya efectuado eI aIumbramiento.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_19.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:34:43]
PARTE PRIMERA
La Iey no cita a Ia madre, puesto que Ia considera imposibiIitada para Ievantarse. Sin embargo, aIgunas madres
han decIarado eI nacimiento de sus hijos y actuaImente en Pars, eI registro de Ios nacimientos se trasIada a Ias
maternidades para faciIitar eI reconocimiento de Ios hijos; Ia decIaracin deI nacimiento es hecha en este caso
por Ia madre quien aI mismo tiempo puede reconocer a su hijo.
Como eI art. 56 no hace distincin aIguna, Ias mismas regIas son apIicabIes a Ios hijos Iegtimos y a Ios
naturaIes, pero con Ia diferencia de que eI padre naturaI, siendo conocido nicamente por una decIaracin
voIuntaria de su parte, no est obIigado a decIarar eI nacimiento de su hijo. Ia Iey de 1792 deca esto
expIcitamente; impona a Ias otras personas Ia obIigacin de hacer decIaracin cuando eI marido est ausente o
imposibiIitado de hacerIa, o cuando Ia madre no sea casada (art. 3).
Redaccin deI acta
EI acta debe redactarse inmediatamente en presencia deI decIarante (art. 56). Ya hemos visto que en muchos
Iugares no se observa Ia Iey en este punto (nm. 487). Ia Iey deI 7 de febrero de 1924 corrigi eI texto deI art. 56,
para exigir que eI acta se redacte inmediatamente.
EI art. 57 reformado por Ia Iey precitada, enumera Ios datos que debe contener eI acta: EI da, Ia hora y eI Iugar
deI nacimiento, eI sexo deI nio y Ios nombres y apeIIidos que se Ie d, Ios nombres, apeIIidos, edades,
profesiones y domiciIios de Ios padres, y, en su caso, Ios deI decIarante.
Indicacin deI nombre de Ios padres
La indicacin deI nombre de Ios padres no presenta ninguna dificuItad cuando se trata de un hijo Iegtimo. Ios
padres no tienen ninguna razn para esconderse, y eI hijo tiene enorme inters de que en su acta se asiente Ia
prueba de su fiIiacin.
Respecto a Ios hijos naturaIes del art. 57 (reformado por Iey deI 7 de feb. de 1924), decide que no debe hacerse en
Ios registros deI estado civiI ninguna mencin, si no se indican eI nombre de Ios padres o de uno de eIIos aI
oficiaI deI estado civiI. Esta Iey tuvo por objeto prohibir Ia insercin en Ias actas de Ia mencin hijo de padres
desconocidos, a fin de que Ia fiIiacin naturaI deI hijo no se haga constar en Ia copia.
Si se indican aI oficiaI deI registro deI estado civiI Ios nombres de Ios
padres naturaIes, deben distinguirse Ios siguientes casos:
Si eI hijo es aduIterino, en eI acta debe figurar eI nombre deI marido de Ia madre; no debe decIararse ni asentarse
eI nombre deI padre verdadero.
Si eI hijo es incestuoso, soIo ha de asentarse eI nombre de madre. De indicarse eI deI padre se hara notorio eI
incesto; Ia fiIiacin incestuosa, como Ia adItera, no deben recibir una prueba reguIar (art. 335). En ambos casos
se guarda en secreto eI nombre deI padre.
Si se trata de un hijo naturaI simpIe, no se asienta eI nombre deI padre, a menos que haya reconocido a su hijo por
anticipacin, durante eI embarazo, o que Io haya reconocido ante eI oficiaI deI estado civiI aI Ievantarse eI acta.
Io anterior se debe a que Ia paternidad naturaI sIo es IegaImente conocida por una decIaracin voIuntaria deI
padre.
En cuanto aI nombre de Ia madre, su insercin en eI acta provoca una
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_19.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:34:43]
PARTE PRIMERA
dobIe cuestin:
1. En primer Iugar, puede ser obIigado eI decIarante a indicarIo? AIgunos oficiaIes deI estado civiI han exigido
que se decIare eI nombre de Ia madre, negndose a redactar eI acta mientras no se hiciera. Se fundaban en eI art.
57 que incIuye eI nombre de Ia madre entre Ios datos necesarios que ha de contener eI acta. Es evidente que aI
redactarse este artcuIo sIo se pens en Ios hijos Iegtimos, puesto que Ia Iey habIa de Ios nombres de ambos
padres.
Si su pretensin hubiese tenido base, hubieran tenido derecho a exigir eI nombre deI padre. Ia madre naturaI,
como eI padre naturaI, debe darse a conocer, en principio, voIuntariamente. Exigir su nombre equivaIdra, en
aIgunos casos, a obIigar a Ia partera o mdico a vioIar eI secreto profesionaI; era tambin una razn de ms para
obIigar a Ia madre a desaparecer a su hijo; se Ie haca imposibIe esconder su faIta. Por eIIo, aunque hubo aIgunas
sentencias en sentido contrario, Ia opinin parece haberse pronunciado actuaImente en eI sentido de que eI
decIarante no est obIigado a proporcionar esta informacin.
2. Si eI compareciente Io decIara voIuntariamente, est eI oficiaI deI estado civiI obIigado a asentarIo? AIgunas
personas sostienen Ia negativa. Derivan su argumento deI art. 35: Ios oficiaIes sIo deben insertar en Ias actas Io
que deban decIararIe Ios comparecientes, y dicen que, en consecuencia, Ia incIusin deI nombre de Ia madre no
es obIigatoria. Pero se trata de un parentesco naturaI; Ia comprobacin de este parentesco por el acta deI estado
civiI supone siempre un acto voIuntario.
Es indudabIe que no se pretender que Ios oficiaIes deI estado civiI no estn obIigados a asentar Ios
reconocimientos de hijos naturaIes que se hagan ante eIIos. Ia opinin generaI de Ia doctrina sostiene que eI
oficiaI est obIigado a inscribir eI nombre de Ia madre cuando se Ie decIare, pero no puede exigir su decIaracin.
La Iey deI 7 de febrero de 1924, aI estabIecer que si no se acIaran Ios nombres de Ios padres deI nio aI oficiaI
deI estado civiI, ninguna mencin se har sobre este punto, parece resoIver impIcitamente esas dos cuestiones y
permitir Ia indicacin deI nombre, cuando Ie sea decIarado. Pero aunque Ia Iey trate a Ia vez deI padre y de Ia
madre, parece difciI admitir que eI oficiaI deI estado civiI est obIigado a mencionar el nombre deI padre si se Ie
decIara.
Nacidos muertos
Cuando eI nio muere antes de Ia decIaracin de nacimiento, eI oficiaI deI estado civiI debe Iimitarse a
comprobar que se Ie ha presentado sin vida, debiendo Ievantarse eI acta en eI registro de defunciones.
Puede suceder que eI nio haya nacido muerto; y tambin que haya vivido: no debe asentarse Ia decIaracin que a
este respecto hagan Ios comparecientes. En efecto Ia cuestin de saber si eI nio ha vivido puede tener, a veces,
una importancia capitaI; si otra defuncin se produce en Ia famiIia en el mismo momento, Ia Iiquidacin de su
sucesin depende quizs de Ia existencia deI nio.
La Iey no ha querido que una cuestin tan grave fuese prejuzgada por Ia decIaracin de una persona, que no tiene
ningn carcter pbIico y que puede estar interesada en mentir. En semejante caso, si hay duda, Ia cuestin de
saber si eI nio ha vivido debe ser resueIta por eI juez, pudiendo ser objeto de un peritaje medic.
Nios expsitos
La Iey contiene sobre Ios expsitos una disposicin particuIar. EI acta de nacimiento es sustituida por otra que se
inscribe en Ios registros (art. 58). Se reIatan en eIIa, detaIIadamente, Ias circunstancias deI haIIazgo, Ia edad
aparente deI nio, su sexo, Ios nombres que se Ie dan, y Ia autoridad civiI a Ia que se remite. Esta acta se redacta
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_19.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:34:43]
PARTE PRIMERA
en vista de Ias decIaraciones de Ia persona que haya encontrado eI nio (art. 58) y que est obIigada a decIarar
bajo Ias sanciones indicadas en eI art. 346, C.P.
Personas sin estado civiI conocido
EI art. 58 sIo es apIicabIe a Ios recin nacidos. Pero hay casos en que una persona aduIta es abandonada sin que
pueda conocerse eI Iugar de su nacimiento y, en otros, una amnesia totaI no permite a Ios individuos tener
conciencia de su pasado. En este caso es necesario dar a estas personas un estado civiI. Puede IIegarse a eIIo
mediante un juicio cuya sentencia se transcribir en Ios registros y que vaIdr como acta de nacimiento. Ia
jurisprudencia ha reconocido Ia posibiIidad de este procedimiento. Ia sentencia que se dicte estabIecer Ia
identidad de Ia persona a ttuIo provisionaI. Si eI acta de nacimi
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_19.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:34:43]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 4
PERSONA
CAPTULO 6
DOMICILIO
4.6.1 DEFINICIN
Definicin
El domicilio es el lugar donde habita una persona, y tiene su morada, dice Merln tal es el sentido de la palabra
latina domicilium. En los casos normales, ninguna dificultad ofrece la nocin de domicilio, puesto que toda
persona slo tiene una residencia: la casa donde habita; pero en algunas situaciones excepcionales, cuando una
persona divide su tiempo entre varias residencias, ha sido necesario determinar cul es la que predomina sobre las
dems, mereciendo verdaderamente el nombre de domicilio; de este modo se ha llegado a definir el domicilio en
la forma siguiente: el lugar donde una persona ha establecido el asiento principal de su morada y negocios,
( Pothier), donde tiene su principal establecimiento (cdigo civil, art. 102). Ms adelante veremos cmo se
determina el domicilio en caso de pluralidad de habitaciones.
Refutacin de una opinin errnea
Segn lo anterior, el domicilio es, indudablemente, un lugar, es decir, un local, una casa. Sin embargo, muchos
autores modernos rechazan esta idea negndose a considerar el domicilio como un lugar. Siguiendo en este punto
la definicin de Aubry y Rau, que concuerda con la de Zachariae, el domicilio sera la relacin jurdica existente
entre una persona y un lugar. Esto equivale a sustituir intilmente una nocin concreta y clara por s misma, por
otra abstracta, difcil de comprender.
La idea de que el domicilio no es un lugar, sino la relacin entre ste y una persona es manifiestamente falsa,
como puede demostrarse directamente. Una buena definicin debe poder sustituir cualquier frase a la palabra
cuyo sentido explica; trtese de sustituir la palabra domicilio por la frmula relacin entre una persona y un lugar,
y se ver qu clase de galimatas se obtienen en frases como stas: Volver al domicilio, emplazar a alguien en su
domicilio.
La idea de abandonar la definicin tradicional del domicilio fue sugerida a Zachariae por un error fcil de indicar.
El art. 102 dice que el domicilio de los franceses est en el lugar donde tienen su principal establecimiento. Por
tanto deca si el domicilio se halla en un lugar, no puede ser ese lugar: necesariamente es otra cosa. Esto es
olvidar el sentido de la palabra lugar: cuando se dice que el domicilio es un lugar, se entiende por ello un lugar
limitado, una casa, un apartamiento, una buhardilla, el lugar que sirve de habitacin; cuando el Cdigo Civil dice
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_20.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:34:47]
PARTE PRIMERA
que el domicilio est en el lugar del principal establecimiento, es el lugar donde se encuentra..., es decir, el
municipio, considerado como unidad territorial.
Cuando se pregunta a alguien: dnde se encuentra su domicilio?, responde: mi domicilio se halla en tal ciudad,
en la calle fulana, nmero n. Esta manera de hablar no excluye de ninguna manera la idea de que el domicilio es,
en s mismo, un lugar, es decir, una casa; sino solamente para precisar geogrficamente la situacin.
Independencia recproca del domicilio y de la residencia
Un vez establecido el domicilio en un lugar, implica necesariamente cierta permanencia, lo que es una de sus
grandes ventajas prcticas. Es cierto que puede desplazarse bajo condiciones determinadas; pero tambin
permanecer a pesar de una ausencia prolongada; algunas personas han salido de su domicilio con la intencin de
volver a l, sin hacerlo durante toda su vida.
Por tanto el domicilio no se desplaza siempre que la persona haga una estancia en lugar distinto de su morada
habitual. Cuando la persona regresa a ella, se dice que ha vuelto a su domicilio; por tanto, no lo haba perdido.
Esta permanencia del domicilio, que subsiste en el lugar donde se ha establecido, a pesar de la ausencia temporal
de la persona, conduce a distinguir el domicilio propiamente dicho, de la residencia.
Por otra parte, segn la nocin original del domicilio, las personas slo deberan tener su domicilio en un lugar a
condicin de habitar en l; el domicilio debera adquirirse, cuando ms, en el momento en que la persona llegue a
un lugar para establecerse en l. Sin embarg ms adelante veremos que la ley, por medio de disposiciones
arbitrarias, atribuye como domicilio a ciertas personas un lugar que no habitan, y en el que quizs nunca han
estado. Debemos renunciar a la pretensin de que estas hiptesis queden comprendidas en la definicin normal
del domicilio, para tomarlas por lo que son: anomalas.
4.6.2 IMPORTANCIA
Clasificacin de los efectos del domicilio
Importantes intereses prcticos se unen a la determinacin del domicilio, es decir, a la cuestin de saber dnde se
encuentra.
Los casos particulares, pueden clasificar en cinco grupos principales:
1. Envo de comunicaciones
2. Determinacin de la competencia.
3. Ejercicio de ciertos derechos.
4. Duplicidad de los actos relativos a la persona.
5. Centralizacin de sus intereses econmicos.
Envo de comunicaciones
En muchos casos, los terceros necesitan enviar a las personas comunicaciones que necesariamente deben recibir.
Se trata por ejemplo, de un ofrecimiento de pago (art. 1247); de una cita para una diligencia de conciliacin ante
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_20.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:34:47]
PARTE PRIMERA
el juez de paz (art. 50, C.P.C.), de un emplazamiento ante el tribunal civil o de comercio (arts. 2, 68, 420, C.P.C.),
o bien de una interpelacin o requerimiento. No podra obligarse a los terceros a buscar el lugar donde se
encuentra actualmente la persona que deba recibir esa comunicacin; se les permite enviarla a su domicilio. Si
esta persona no se encuentra en l, volver pronto o por lo menos estar representada por algn pariente, criado o
empleado que le avisar.
Determinacin de la competencia
Siempre que no haya una razn particular para atribuir competencia a un tribunal en vez de otro, el asunto debe
llevarse ante EL tribunal en cuya jurisdiccin tenga su domicilio del demandado. Actor sequitur forum rei, dice
una antigua regla, siendo sta la que establece el cdigo de procedimientos respecto a todas las acciones
personales y muebles (art. 9, C.P.C.).
Lugar de ejercicio de ciertos derechos
En principio, el ejercicio de los derechos es independiente del lugar donde se realiza el acto. Toda persona puede
celebrar contratos para adquirir obligaciones, vender, comprar o hipotecar sus bienes, cualquiera que sea el lugar
donde se encuentra el testamento puede hacerse en cualquier parte.
Por excepcin , hay algunos derechos (en nmero reducido), cuyo ejercicio est localizado; la ley exige que los
actos realizados en virtud de estos derechos se hagan en el municipio donde est domiciliada la persona. En
materia civil, pueden citarse como tales el derecho a casarse (art. 16) y el de adoptar (art. 349 reformado). La
emancipacin debe hacerse ante el juez de paz del domicilio pero la ley no lo dice expresamente (art. 477). Puede
sealarse tambin el derecho de servir de testigo en los actos notariales.
En materia poltica, el derecho de votar en las diversas decisiones se ejerce ordinariamente (pero no siempre) en
el lugar del domicilio. Por ltimo, el derecho de participar por ejemplo en la distribucin de madera flotante
hecha por un municipio est subordinado a poseer un domicilio en ste ( art. 105; Ley, 23 de nov. de 1883).
Medidas de publicidad
Cuando se produce un hecho que modifica la capacidad de una persona, los terceros necesitan ser advertidos, pues
la suerte de los contratos que pueden celebrarse con ella dependen de tal capacidad. Toda disminucin de la
capacidad implica la nulidad de ciertos actos. Por ello la ley exige que este hecho sea objeto de publicacin, y
naturalmente sta debe hacerse en lugar en que se encuentra el domicilio de la persona afectada, pues sobre todo
en este lugar tendr ocasin de tratar con los terceros.
Estos cambios de capacidad acontecen cuando un enajenado est afectado de interdiccin por sentencia, cuando
un prdigo o dbil de espritu est provisto de un asesor judicial, cuando una mujer contrae matrimonio, cuando
una mujer obtiene la separacin de bienes, o cuando se decreta la separacin de cuerpos o el divorcio. En todos
estos casos los avisos y edictos, destinados a prevenir a los terceros, se publican en los peridicos del domicilio de
la persona de que se trate.
Vase los arts. 60, 61, 80, 82, 87, 93, 95, 96, 97, C.C., relativos a las actas del estado civil, respecto a la
publicidad que ha de hacerse en Francia de los hechos que acontezcan en el mar y fuera del territorio francs.
Centralizacin de los intereses econmicos
Cuando deban liquidarse en operaciones de conjunto los intereses econmicos de una persona, se considera que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_20.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:34:47]
PARTE PRIMERA
sus intereses se hallan centralizados en el lugar de su domicilio. En ste se renen, segn el caso, sus parientes y
acreedores; ante el tribunal de su domicilio se llevan las cuestiones relativas a estas operaciones, aunque segn las
reglas ordinarias debiera conocer de ellas otro tribunal.
Acontece esto en caso de tutela, por lo que hace a las reuniones del consejo de familia, respecto a las
autorizaciones u homologaciones que deben solicitarse del tribunal; en caso de quiebra, por lo que hace a la
declaracin de sta, al nombramiento del sndico, a las juntas de sus acreedores, etc.; despus de la muerte por lo
que hace a la particin de la herencia. Para expresar esta centralizacin de todas las operaciones, se dice que el
domicilio determina el lugar de apertura de la tutela, quiebra o sucesin. (Vase el art. 110.)
En los casos considerados, el domicilio produce sus efectos porque se considera como el lugar ordinario de la
residencia de la persona, en tanto que en otros se considera como el centro de los negocios y de los intereses.
4.6.3 DETERMINACIN
Doble medio para determinarlo
Por regla general el lugar del domicilio de los particulares no est determinado por la ley, saber dnde se
encuentra es una cuestin de hecho. Por excepcin, en los arts. 106 a 109, el cdigo ha fijado por s mismo el
domicilio de ciertas personas. Por ello varios autores distinguen este domicilio, que llaman domicilio legal o
domicilio de derecho, del domicilio no determinado por la ley, que llaman domicilio de hecho. Lo anterior no
supone que existan dos clases de domicilios; se trata siempre del domicilio ordinario de la persona; la diferencia
reside slo en el modo de determinarlo.
4.6.3.1 Regla general
Determinacin en el lugar del principal establecimiento
Cuando el lugar del domicilio de una persona no est determinado por la ley, para fijarlo es necesario buscar
dnde se encuentra su principal establecimiento (art. 102). Esta frmula debe entenderse en un sentido amplio.
Papel de la habitacin
En primer lugar debe tomarse en cuenta habitacin ordinaria. En efecto, la habitacin fue la primera nocin a la
que se recurri para constituir la teora del domicilio. Domicilium se deriva de domus y significa la casa en que
una persona habita, y que no puede abandonar sin considerarse ausente. Este elemento esencial del domicilio se
pone de relieve en la definicin de Pothier: El asiento principal de la morada de una persona. Domat no
consideraba otra cosa en su definicin del domicilio, que para l era el lugar de la morada de una persona la
frmula empleada por el art. 102 ya no se refiere a la habitacin , pero no por ello ha cambiado la nocin del
domicilio.
Con frecuencia no existir duda; la mayora de las personas tienen una residencia nica, la casa o el apartamiento
que ocupan. Si la persona reside alternativamente en varios lugares, fcil ser reconocer a veces la principal de
sus residencias.
Papel de la situacin de los bienes e intereses
Cuando la habitacin no basta para determinar el domicilio, debe recurrirse a otra consideracin; la de los
intereses de toda clase, sean morales o relaciones familiares, y tambin intereses econmicos, como las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_20.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:34:47]
PARTE PRIMERA
explotaciones industriales, mercantiles, etc. La palabra establecimiento empleada por la ley es demasiado vaga
para comprender todos estos intereses.
Pero la situacin de los bienes o de las relaciones familiares slo debe tomarse en consideracin subsidiariamente,
cuando la habitacin no presente un carcter suficiente para fijar el domicilio la situacin de los bienes o la
morada de los parientes no es la consideracin dominante. As, una persona nacida en Pars y que siempre haya
vivido en esta ciudad, no puede considerarse domiciliada en otra, por el slo hecho de que vive de las rentas de
propiedades situadas en los departamentos o porque los miembros de su familia habitan en la provincia.
Competencia en caso de conflicto
La cuestin de saber dnde se encuentra el principal establecimiento de una persona y, por consiguiente, su
domicilio, es una cuestin de hecho, que resuelven soberanamente los tribunales de primera instancia. Las
autoridades administrativas no son competentes para resolverlas: cuando esta cuestin surja ante ellas, por
ejemplo, en materia electoral y en relacin al reclutamiento militar deben esperar hasta que este punto haya sido
resuelto, como cuestin prejudicial, por los tribunales ordinarios.
Sin embargo, los tribunales civiles no son los nicos competentes a este respecto; los jueces de paz y los
tribunales de comercio continuamente resuelven negocios de este gnero. Normalmente la cuestin del domicilio
se presenta bajo la forma de una excepcin de incompetencia. El tribunal falla entonces por virtud del principio
que declara juez de la accin, al de la excepcin.
4.6.3.2 Por ley
Numerosas aplicaciones prcticas
En ciertos casos, la ley determina de oficio el lugar del domicilio de una persona porque estima que su principal
establecimiento necesariamente debe encontrarse en el lugar que indica. Las categoras de personas que tienen as
un domicilio legal, no son numerosas, pero el los individuos comprendidos en ellas, al grado de que constituyen la
mayora de la poblacin.
Estas personas son:
1. Los menores no emancipados.
2. Las mujeres casadas no separadas de cuerpos.
3. Los sujetos a interdiccin.
4. Las personas que sirvan habitualmente en casa de otras personas.
5. Los funcionarios pblicos con cargos vitalicios.
Al fijar por s mismo el domicilio de estas personas, el legislador pens evidentemente que existe para ellas una
residencia obligatoria, y que no pueden tener otra. Los hechos contradicen a menudo esta previsin, de modo que
el domicilio, a veces, resulta ficticio.
a) MENOR
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_20.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:34:47]
PARTE PRIMERA
Por qu el menor tiene un domicilio legal
Como el menor no tiene la disposicin de su persona ni de sus bienes, es incapaz de poseer un domicilio personal;
slo tiene un domicilio por participacin; el de la persona que se ocupa de l y de sus asuntos. Para saber quin es
esta persona, deben distinguirse los hijos legtimos de los naturales.
Hijos legtimos
Son dos casos posibles segn, que ambos padres vivan o que uno de
ellos haya muerto.
1. En caso de que ambos padres vivan el hijo legtimo tiene como domicilio el de aquellos, comn a ambos y que
es el del padre. El art. 108 establece lo anterior: El menor no emancipado tendr su domicilio en el de sus padres...
2. Cuando uno de los padres ha muerto, el hijo se halla sometido a tutela; ahora bien, segn el cdigo, el
domicilio del menor sujeto a tutela es el de su tutor. En efecto, la ley establece que el menor se encuentra
viviendo, en el domicilio de sus padres o tutor (art. 108), lo que concuerda con los principios; el tutor administra
la fortuna del menor; en l se concentran todos los intereses de ste, es l quien representa al pupilo en todos los
actos civiles (art. 50); a l deben dirigirse todas las comunicaciones que interesan al menor. Por tanto, es natural
considerar que el domicilio del menor es el de su tutor.
Habitualmente la tutela corresponde al padre suprstite; en este caso, el menor no cambia de domicilio. Pero a
veces la tutela se confiere a otra persona, siendo frecuente esto cuando el padre suprstite es la madre, porque
tiene derecho para renunciar a este cargo si no quiere aceptarlo. En este caso el domicilio del menor cambia, pues
en lo adelante tiene el de su tutor.
Este desplazamiento del domicilio es ms notable cuanto que la madre suprstite conserva la patria potestad y con
ella el derecho de guarda (art. 372). La persona del menor, su vigilancia y ejecucin se confan a la madre. De
hecho en la casa de sta habita el menor; sin embargo se halla viviendo con su tutor: en este caso su residencia es
distinta de su domicilio. El cdigo resuelve as una cuestin que era muy discutida en el derecho antiguo. Pothier
se pronuncia por que el domicilio del menor siga siendo el de su padre suprstite aunque se nombre como tutor a
otra persona.
Hijos adoptivos
El domicilio legal del hijo adoptivo es el del adoptante puesto que ste lleva en s la patria potestad (art. 352
reformado; Ley 19 de jun. 1923).
Hijos naturales
Los redactores del Cdigo Civil no pensaron en el domicilio de stos; al darse al menor el domicilio de sus padres
(art. 108), se supone que se trata de un hijo legtimo. Por tanto, debe concluirse que para los hijos naturales no
existe domicilio legal, ni siquiera habitando en el lugar donde se halla su principal establecimiento, es decir, en el
de la persona que lo cuida o que se ocupa de sus asuntos, cuando tienen bienes personales, lo que es sumamente
raro. Por ello cuando sus dos padres lo hayan reconocido, el domicilio del hijo natural no es necesariamente el de
sus dos padres si ste es distinto; podr tener el de su madre si ella cuida de l.
La Ley del 2 de julio de 1907 que organiz sobre nuevas bases la proteccin y la tutela de los hijos naturales no se
refiere al domicilio de stos, que contina siendo el mismo.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_20.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:34:47]
PARTE PRIMERA
Si el menor ha sido internado en un hospicio o si ha sido recogido por una persona caritativa, su domicilio ser el
hospicio o el de la persona que lo educa, pues ambos desempean en estos casos las funciones del tutor.
Cesacin del domicilio legal del menor
Todo lo que antecede es aplicable nicamente al menor no emancipado (art. 108). Por consiguiente, cuando el
menor llega a mayora, de edad deja de tener un domicilio legal. No cabe duda que puede conservar el domicilio
de sus padres o el de su tutor, si no se crea un establecimiento en otra parte. Pero este domicilio en adelante ya no
es legal sino de hecho.
La emancipacin produce el mismo efecto que la mayora de edad. Cuando se realiza, libera al hijo de la patria
potestad y de la tutela y le permite escoger un domicilio. Es verdad que la emancipacin no confiere una
capacidad total, como la del mayor; el menor emancipado es provisto de un curador; pero no es necesario gozar
de capacidad plena para tener un domicilio propio. Antes de 1893 se citaba como otro ejemplo, la situacin de la
mujer separada de cuerpos, que entonces slo posea una semicapacidad.
b) MUJERES CASADAS
El principio y su razn
Slo por el hecho del matrimonio, el domicilio de la mujer casada es el de su marido (art. 108). La razn de este
domicilio legal se halla en la obligacin de la mujer casada de habitar con su marido (art. 214)1; debe seguirlo a
todas partes donde quiera establecerse, y slo el marido tiene derecho para fijar la residencia comn.
Por tanto, la atribucin a la mujer del domicilio de su marido como domicilio legal, es una consecuencia de la
potestad marital. Por ello esta disposicin legal es de orden pblico, y no puede derogarse conviniendo que la
mujer conservar el derecho de escoger un domicilio distinto; el art. 1388 prohbe modificar en las capitulaciones
matrimoniales los derechos pertenecientes al mando como jefe.
La naturaleza de las capitulaciones matrimoniales carece de influencia sobre el domicilio de la mujer; la
comunidad de domicilio se funda en la comunidad de habitacin y no en las facultades ms o menos amplias que
el marido pueda tener sobre la fortuna de su cnyuge.
Diversas causas de excepcin
El primitivo art. 108 se limitaba a decir: La mujer casada no tiene otro domicilio que el de su marido, sin
excepcin alguna; no obstante, hay dos o tres casos en los cuales la mujer casada puede tener un domicilio
distinto al de su marido. A veces este domicilio propio de la mujer, sustituye al domicilio legal; otras veces
coexiste al lado de l. Estas situaciones excepcionales se derivan de la separacin de cuerpos, de la interdiccin
del marido o de la autorizacin para ejercer el comercio concedido a la mujer.
Efecto de la separacin de cuerpos
La separacin de cuerpos dispensa a los esposos de la obligacin de habitar juntos; por tanto, la mujer puede
escoger una residencia separada, siendo sta un verdadero domicilio. Se admita esto ya durante la vigencia de los
textos antiguos del cdigo; la Ley del 6 de febrero de 1893 agreg al art. 108 un inciso que dice: La mujer sujeta a
la separacin de cuerpos deja de tener como domicilio legal el de su marido; pero esta disposicin no hizo sino
consagrar una solucin ya admitida.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_20.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:34:47]
PARTE PRIMERA
El caso de la separacin de cuerpos no haba sido prevista, porque al votarse el ttulo del domicilio no exista
aquella; haba sido suprimida durante la revolucin y sustituida por el divorcio, slo fue restablecida al discutirse
el ttulo del matrimonio. Sin embargo, el derecho de la mujer separada para tener en efecto un domicilio distinto
del de su marido, le fue reconocido an antes de la Ley de 1893.
c) SUJETOS A lNTERDlCCIN
Determinacin de su domicilio en el de su tutor
Las personas sujetas a interdiccin son los enajenados (interdiccin judicial), y los condenados a una pena
(interdiccin legal). Desde el punto de vista del domicilio, no existe ninguna distincin entre ellos. La
interdiccin legal, como la judicial, provoca el nombramiento de un tutor, siendo el domicilio de ste el del sujeto
a interdiccin (art. 108). La tutela de los sujetos a interdiccin se parece a la de los menores, y la atribucin de
un domicilio legal se justifica por el mismo motivo.
Consecuencia para las mujeres casadas
Cuando la persona sujeta a interdiccin es un hombre casado, el art. 108 produce extraos resultados. Si se
designa tutores a la esposa, lo que es posible, cambia la situacin : el marido sujeto a interdiccin tiene el
domicilio de su mujer tutora, de manera que, por un cambio de la situacin natural, el domicilio de la mujer
determina el del marido llegando la mujer a ser libre para operar este cambio.
Si el tutor del marido es un extrao, tiene como domicilio el de ste. Debe afirmarse, como consecuencia, que el
domicilio de la mujer se encuentra igualmente en el del tutor del marido? Algunos autores, aplicando al pie de la
letra el art. 108, no retroceden ante esta consecuencia, es ms racional admitir en este caso una excepcin , como
en el de separacin de cuerpos. La interdiccin del marido suspende el ejercicio de la potestad marital, y el tutor,
que en ninguna forma ha sustituido al marido en sus facultades no puede obligar a la mujer a vivir en su casa.
Ninguna razn hay para considerar que la mujer tiene el domicilio del tutor de su marido.
Interpretacin restrictiva de la ley
El art. 108 se refiere slo a los sujetos a interdiccin. Por tanto, no debe extenderse a las personas provistas de un
asesor judicial. Estas personas se encuentran en una situacin comparable a la del menor emancipado; conservan
una libertad suficiente para tener un domicilio personal.
d) EMPLEADOS DOMSTICOS Y OTROS
Determinacin de su domicilio en el del patrn
El estado de domstico puede suprimir el domicilio propio de las personas sometidas a l, y atribuirles, como
domicilio, el de la persona a quien sirven.
Condiciones para adquirir el domicilio del patrn
En primer lugar, es necesario que la persona viva realmente en el estado de domstico, que el cdigo no nombra,
probablemente por escrpulo, pero que describe de una manera inequvoca. Su texto se refiere a las personas que
sirven o trabajan habitualmente para otra persona, y que habitan con ella en la misma casa (art. 109). De aqu
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_20.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:34:47]
PARTE PRIMERA
resultan dos condiciones: el servicio a otra persona y la comunidad de habitacin.
1. El servicio debe ser habitual. Un servicio eventual intermitente no bastara, aunque el empleado estuviese
alojado en la casa de su patrn durante el servicio.
2. La comunidad de habitacin es tambin necesaria: una sirvienta que venga a trabajar en una casa rica donde
est empleada; no se halla domiciliada en ella. Por otra parte, la comunidad de habitacin tampoco bastara por s
sola; as, un colono o mediero alojado, como sucede muchas veces, en la casa del dueo, tiene su domicilio
propio. Es un trabajador independiente, un empresario agrcola que trabaja por su propia cuenta, y no por la del
propietario de la tierra.
Personas regidas por el art. 109
El art. 109 se aplica no slo a los domsticos propiamente dichos, sino tambin a personas que se hallan en una
situacin ms elevada: secretarios, administradores, preceptores, etc., que renen las mismas condiciones.
Casos particulares
El texto prev el caso ordinario, aquel en que el patrn tenga como domicilio la casa en que se hallan alojados sus
domsticos. Si stos habitan todo el ao en una casa de campo, en la que su patrn slo tenga una residencia
pasajera, tendrn, sin embargo, su domicilio en esa casa y no en la ciudad, acaso muy alejada, donde se encuentre
el domicilio del patrn.
No reconociendo la jurisprudencia a los extranjeros el derecho de tener un domicilio en Francia, los domsticos
de un extranjero no adquieren el domicilio de ste.
Personas que pueden adquirir el domicilio de su patrn
La ley dice: Los mayores... Pero esta expresin es doblemente inexacta. En primer lugar, la regla establecida por
este art. no se aplica a todos los mayores. Unnimemente se reconoce que la mujer casada, no obstante estar
colocada en casa ajena, conserva el domicilio de su marido. En esta hiptesis surge un conflicto entre los arts. 108
y 109, en el cual debe prevalecer el primero, porque el domicilio que atribuye a la mujer se funda en una causa
permanente y superior: el matrimonio, en tanto que el domicilio del art. 109 slo tiene un motivo accidental y
temporal: el servicio en una casa ajena.
Por otra parte, el art. 109 no se aplica slo a los mayores. Es indudable que los menores no emancipados
conservarn siempre el domicilio de sus padres y tutores, aunque estn al servicio de otras personas, pero no se ve
por qu causa el menor emancipado, que tiene, como el mayor, el derecho de elegir un domicilio, no adquiera
como ste, el de su patrn.
4.6.4 CAMBIO
Casos en que es posible el cambio
Toda persona es libre para cambiar su domicilio si lo juzga conveniente, a menos que se encuentre en uno de los
casos en que el domicilio est fijado por la ley, pues el domicilio legal se impone a la persona, mientras dure la
situacin por virtud de la cual le corresponde ese domicilio.
Cmo se realiza el cambio de domicilio? Es necesario distinguir el cambio voluntario del que resulta de la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_20.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:34:47]
PARTE PRIMERA
adquisicin de un domicilio legal.
4.6.4.1 Adquisicin de un domicilio legal
Modo de adquirir el nuevo domicilio
Cuando se produce uno de los hechos que hacen adquirir un domicilio legal (matrimonio, sujecin a tutela,
nombramiento para ejercer funciones vitalicias, etc.) , el desplazamiento se opera instantneamente. Este
resultado es notable, sobre todo, cuando el nuevo domicilio no se halla situado en el mismo municipio o
departamento que el antiguo, as, cuando una joven de Pars se casa con un marsells, se encuentra domiciliada en
Marsella desde ese momento, aunque nunca haya estado en esa poblacin.
Lo mismo acontece tratndose del funcionario que acepta su cargo en una poblacin lejana. Puede suceder que
ese funcionario no se mude inmediatamente al lugar que le corresponde; sin embargo esta domiciliado en l, y si
muere antes de partir o durante el camino, su sucesin se abrir en el lugar para el que fue nombrado. Esta
solucin es extraa. Pothier, ms lgico, exiga en este caso que el funcionario hubiera llegado a esa poblacin,
para que adquiriese en ella su nuevo domicilio.
Respecto a los funcionarios, debemos haber una observacin ms: se requiere determinar el momento preciso en
que se produce el cambio del domicilio. El art. 107 dice que la aceptacin produce el cambio. Los funcionarios no
aceptan, por lo general solicitan las funciones que se les confieren, y cuando no las quieren, renuncian a ellas.
Pero tienen que prestar juramento; aunque el juramento poltico est abolido, subsiste el profesional. Este
juramento se considera como aceptacin.
Ahora bien, la prestacin del juramento no se hace siempre en el lugar donde deben ejercerse las funciones. As,
los magistrados de los tribunales civiles prestan su juramento ante la corte de apelacin respectiva, por lo que la
aceptacin puede existir y el domicilio transferirse antes de que el funcionario se traslade al lugar donde ha de
ejercer sus funciones.
4.6.4.2 Voluntario
Condiciones del cambio
El cambio voluntario del domicilio supone reunidas dos condiciones que el art. 103 indica en los siguientes
trminos: El hecho de una habitacin real en otro lugar, unida a la intencin de fijar en l su principal
establecimiento. Por tanto, es necesario por una parte, que la persona haya llegado ya al lugar donde piensa
habitar en lo sucesivo, el slo hecho de haber preparado en l un alojamiento, enviando sus mueble
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_20.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:34:47]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 4
PERSONA
CAPTULO 7
AUSENCIA
4.7.1 GENERALIDADES
Definicin
Tiene, en la ciencia del derecho, un sentido tcnico distinto a su sentido habitual. En el lenguaje corriente, ausente
es quien no se encuentra en un momento en el lugar en que debera estar: el diputado que no asiste a una sesin, el
estudiante que falta a su clase estn ausentes. Tan amplio es este sentido que necesita precisarse, diciendo ausente
de la sesin o de la clase.
Algunas veces, esta palabra se emplea de una manera absoluta, sin que sea necesario decir de qu lugar est
ausente la persona, porque se sobreentiende. En tal caso la palabra ausente se aproxima al sentido que se le da en
derecho; ausente es ante todo quien no se encuentra ya en su domicilio. (Por ello, la teora de la ausencia se
relaciona con la del domicilio.)
Pero a esa idea primera es preciso unir otra, para constituir la verdadera ausencia, en el sentido legal de la palabra,
siendo esta segunda idea la incertidumbre sobre la existencia de la persona. El ausente es por tanto, quien ha
desaparecido de su domicilio, sin que se tengan noticias de l, de manera que no se sepa si ha muerto o vive.
Distincin entre ausente, no presente y desaparecidos
Es conveniente distinguir los verdaderos ausentes (aquellos cuya
existencia es incierta)
de otras dos categoras de personas.
1. Los ausentes en el sentido vulgar de la palabra, sobre cuya existencia no se tiene ninguna duda, aunque se
hallen lejos de su domicilio. Para evitar confusiones, se acostumbra designar estos ltimos con la expresin no
presentes, que el mismo Cdigo Civil emplea en el art. 840.
2. Las personas desaparecidas, cuya muerte es cierta. Aqu la ausencia es la incertidumbre de vida o de muerte,
debido a la falta de noticias. En ciertas hiptesis, hay certidumbre sobre la defuncin, aunque no se encuentre el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_21.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:34:48]
PARTE PRIMERA
cadver. Es fcil hacer esta distincin examinando las circunstancias que inclinan a creer en la muerte.
En la ausencia propiamente dicha, una sola cosa hace suponer la defuncin, la falta prolongada de noticias; pero
la persona ausente no se ha encontrado expuesta a un peligro de muerte conocido directamente. Por el contrario,
en el caso de desaparicin, acompaada de la certidumbre de defuncin, se conoce el accidente particular que ha
causado la muerte; se ha visto a la persona en ese momento mismo, o por lo menos, se sabe de una manera
positiva que se encontraba en el lugar donde ocurri el accidente, por ejemplo, en una galera minera al
derrumbarse sta. El primer cnsul deca en trminos muy claros: No se puede afirmar que este hombre ha
desaparecido, ni tampoco que est ausente
Importancia de los efectos de la ausencia
La ausencia origina numerosos problemas. Qu debe hacerse con los bienes dejados por el ausente? Cules son
los derechos de los presuntos herederos? Qu va a ser de su cnyuge? Podr contraer segundas nupcias?
Contina la comunidad de bienes que exista entre los dos esposos? Cmo deber protegerse a sus hijos
menores si los hay?, y otras muchas cuestiones.
Ninguna puede resolverse en forma definitiva, puesto que se ignora exactamente lo que es necesario saber para
responder, es decir, si el ausente est todava vivo o muerto. Por ello asombra que se haya llegado hasta el Cdigo
Civil sin una legislacin sobre la materia. El derecho romano habla poco de ella, y la jurisprudencia sobre la
ausencia apenas se haba esbozado en el antiguo derecho francs. En cambio, Cdigo Civil contiene sobre la
ausencia disposiciones detalladas con respecto a l.
Por otra parte, la mayora de las cuestiones discutidas por los autores no se presentan en la prctica; casi todos
suponen que la persona desaparecida regresa en un momento en que no se espera; pero este hecho es sumamente
raro; los ausentes en su mayora son personas difuntas, respecto a las cuales se ignora indefinidamente la poca y
el lugar de su defuncin
Disminucin progresiva de los casos de ausencia
Las cuestiones provocadas por la ausencia son frecuentes debido a su naturaleza. El nmero de personas que
desaparecen sin que se pueda saber si han muerto o estn vivas es mayor de lo que se cree: la guerra, la
navegacin, los viajes de descubrimiento, las desapariciones voluntarias, los asesinatos o suicidios desconocidos
son otras tantas causas de ausencia. Sin embargo, su nmero tiende a disminuir por dos motivos:
1. El primero es la facilidad creciente de las comunicaciones. Cada vez es ms fcil a quien vive lejos enviar
noticias a su familia, y cuando muere, aunque sea en Australia o en el Japn sus familiares pueden casi siempre
obtener la prueba de su defuncin tan fcilmente como si hubiese muerto en Francia.
2. El segundo motivo es la transformacin operada en los medios de comprobacin oficial de las defunciones,
desde que se autoriz a los tribunales para dictar juicios declarativos de defuncin (de 1813; Ley de 8, jun. 1893).
Por lo anterior ha disminuido el nmero de casos de ausencia en una proporcin notable puesto que anteriormente
los particulares estaban obligados a seguir el procedimiento de la ausencia para todas las personas fallecidas cuyo
cadver hubiese desaparecido.
Guerra de 1914
Cuando se produjo en la guerra la desaparicin de muchas personas, militares, marinos o civiles, cuya defuncin
es imposible probar, la Ley del 25 de junio le 1919 estableci reglas especiales que modifican el procedimiento
para declarar la ausencia de estas personas. La declaracin de ausencia facilit todo, principalmente abreviando
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_21.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:34:48]
PARTE PRIMERA
los plazos. Puede declararse la ausencia si dentro del ao siguiente a la cesacin de las hostilidades (24 de oct. de
1919) no se tiene ninguna noticia del individuo desaparecido, y la circunstancia de que aquel haya dejado
procurador no retarda la entrega de posesin provisional, (arts. 4 y 7).
Plan que debe seguirse en materia de ausencia
La ausencia no es una materia jurdica homognea: es un hecho que produce efectos sobre cuestiones muy
diversas. Como la muerte, la ausencia abre la sucesin, disuelve el matrimonio y la comunidad; pone fin al
usufructo, a la patria potestad; abre la tutela de los hijos del difunto, etc. No es posible agrupar efectos tan
variados so pretexto de que tienen una causa nica. Sin embargo, es esto lo que ha hecho el cdigo en el ttulo De
los ausentes; pero en la enseanza, la mejor manera de explicar los efectos de la ausencia, es repartirlos en los
diversos captulos a que se refiere. Por el momento slo expondremos las ideas generales que guiaron a los
autores de la ley.
4.7.2 PERIODOS DE AUSENCIA
Idea general del sistema de la ley
La ausencia slo produce efectos despus de haber sido objeto de una verificacin regular por la justicia. El
estado de ausencia puede existir de hecho por mucho tiempo; pero slo llega a ser un estado de derecho que
produzca consecuencias jurdicas, despus de una sentencia del tribunal civil, dictada en lo que se llama juicio de
declaracin de ausencia (arts. 115_119).
Antes de esta declaracin judicial de ausencia, le persona de quien no se tiene noticias, no se considera ausente.
Simplemente se presume su ausencia siendo esta expresin la usada por la misma ley (arts. 112, 113 y 114); y a
este periodo de espera, que precede al juicio, se le llama presuncin de ausencia, en oposicin al periodo de
ausencia declarada.
Este periodo es seguido por otro, el de la ausencia declarada; pero ste, a su vez, se subdivide, segn la
importancia de los efectos que se producen: la justicia debe, en primer lugar, decretar una entrega provisional de
la posesin de los bienes del ausente, a continuacin despus de un plazo ms o menos prolongado, una entrega
definitiva de la posesin.
Personas que pueden pedir la declaracin de ausencia
El art. 115 concede este derecho a las partes interesadas. Deben considerarse como tales todas las personas que
tienen derechos subordinados a la defuncin del ausente.
Estas personas son:
1. Sus presuntos herederos, que en virtud de la declaracin de ausencia pueden obtener la posesin de sus bienes,
con el derecho de percibir sus frutos y rentas de una manera ms o menos completa.
2. Sus legatarios y donatarios de bienes futuros. Estas personas se hallan en una situacin anloga a la de los
herederos y, como stos, seran llamados a recibir los bienes del ausente si realmente ste hubiera muerto.
3. Su cnyuge, que puede tener inters en pedir la particin de la comunidad conyugal o de ejercitar otros
derechos por virtud de su contrato de matrimonio.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_21.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:34:48]
PARTE PRIMERA
4. Los nudos propietarios de los bienes cuyo usufructo tena el ausente, pues el usufructo se extingue a la muerte
del usufructuario, recobrando entonces el nudo propietario el goce de su bien.
5. Los donantes que hubiesen hecho la donacin al ausente con clusula de retracto, es decir, estipulando que
recobrarn el bien donado si el donatario muere antes que ellas.
Procedimiento que debe seguirse
El tribunal competente es el del ltimo domicilio del ausente. Quienes soliciten la declaracin de ausencia no
tienen ante ellas ningn adversario. En consecuencia, la demanda se promueve mediante una solicitud dirigida al
presidente del tribunal, siguindose el procedimiento contradictoriamente con el ministerio pblico, encargado de
defender los intereses del ausente. El ausente est pues, representado por el procurador de la Repblica, y por ello
a su regreso no podra promover una oposicin de tercero contra la sentencia que lo haya declarado ausente.
A fin de verificar si la incertidumbre sobre la existencia del ausente es seria, el tribunal debe abrir una
investigacin, es decir, or a los testigos presentados, unos por los promoventes, otros por el ministerio pblico, y
que sern, hasta donde sea posible, las personas mejor informadas sobre la conducta del ausente y las
circunstancias de su desaparicin.
El tribunal no podr declarar la ausencia sin recurrir previamente a este medio de informacin; su empleo es
indispensable (art. 116). Y para mayor seguridad, la ley exige que estas diligencias se hagan, a la vez, en el lugar
de su ltimo domicilio y de su ltima residencia, cuando fuesen distintos.
Por tanto, deben dictarse dos resoluciones sucesivas, una que ordene la investigacin y que el art. 118 llama juicio
preparatorio (ms exacto sera llamarle juicio interlocutorio); y otra que declara la ausencia y que el texto llama
juicio definitivo.
Plazo de un ao
Cuando el tribunal estime cierta la existencia del pretendido ausente, puede, sin formalidad y plazo alguno,
rechazar la demanda. Pero si la incertidumbre es seria y la opinin del tribunal es en el sentido de declarar la
ausencia, slo puede hacerlo un ao despus del juicio interlocutorio (art. 119). Se ha estimado til este plazo
para que el ausente pueda informarse sobre la demanda intentada.
Publicidad del procedimiento
En inters del ausente, quien puede perjudicarse gravemente por la declaracin de ausencia, la ley ordena que los
dos juicios, tanto el preparatorio como el definitivo, sean enviados al ministerio de justicia, que debe publicarlos
(art. 118) aunque la ley no establece por qu medio. De hecho, esta publicacin se hace en el Diario Oficial. Se
estima que este diario, que se enva a todos los pases del mundo y que es recibido por los agentes franceses en el
extranjero, es el ms seguro para advertir al ausente, si aun vive.
Cesacin de la ausencia
Aunque el estado de incertidumbre que constituye la ausencia no tenga trmino, y aunque se prolonga
indefinidamente, la ausencia puede terminar de varias maneras: ya sea por la prueba adquirida; de la existencia
del ausente, o por la prueba adquirida de su defuncin . Una vez que termina la incertidumbre, el derecho comn
recobra su imperio. Si el ausente an vive, entra en la clase de los no presentes y en adelante a l corresponde
decidir sobre la administracin de sus bienes, y las personas que hayan recibido la posesin de stos deben
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_21.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:34:48]
PARTE PRIMERA
devolverlos.
Si por el contrario, se conoce la fecha de su defuncin, sus derechos y los de los dems interesados se
reglamentarn como si hubiese estado presente hasta el da de su muerte. Por ejemplo, se abre la sucesin en
provecho de quienes en el momento de la muerte eran sus herederos en primer lugar, que pueden ser distintos de
los presuntos herederos el da de su desaparicin y que han obtenido la posesin provisional (art. 130). Las
variaciones en la composicin de la familia pueden cambiar totalmente la transmisin de los bienes, segn sea la
poca de la desaparicin o de la defuncin.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_21.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:34:48]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO,PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
SECCION PRIMERA
GENERALIDADES
Definicin
Es el conjunto de personas que estn unidas por el matrimonio, o por la filiacin , y tambin, pero
excepcionalmente, por la adopcin.
Esta palabra designa tambin, en un sentido ms limitado a los miembros de la familia que viven bajo un mismo
techo, sujetos a la direccin y con los recursos del jefe de la casa. ste era el sentido de la palabra latina familia,
que designaba especialmente la casa, y que an se encuentra en las expresiones francesas: vida de familia, hogar
de familia.
a) FAMILIA
Transformacin progresiva del grupo
En los tiempos primitivos, la comunidad de existencia ligaba materialmente entre s a todos los que estaban
unidos por el lazo de parentesco; la familia, al crecer, tenda a formar una tribu. Desde entonces siempre ha estado
dividindose. La vida comn se restringi primeramente a los que descendan de un mismo autor an vivo; el
ancestro comn los reuna bajo su potestad; a su muerte, la familia se divida en varias ramas, cuyos respectivos
jefes eran los propios hijos del difunto. As era el sistema de la familia romana, fundado en la patria potestad, que
dura la tanto como la vida del padre.
Ms tarde, la divisin se hizo an en vida del ancestro comn. En nuestros das, pierde su autoridad sobre los
descendientes cuando llegan a ser mayores y lo abandonan para fundar, a su vez, una nueva familia. Se llega as al
grupo reducido que compone la familia moderna, en el segundo sentido de la palabra, no incluyendo sino al
padre, la madre y aquellos de sus hijos o nietos que habiten an con ellos. Se considera que forman una nueva
familia los que se han separado, para vivir aparte con su mujer e hijos. Fuera de este pequeo grupo, ya no
subsiste el lazo antiguo de la familia. Su efecto principal es el derecho de sucesin.
Necesidad natural de la familia
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_21A.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:34:51]
PARTE PRIMERA
La familia es para el hombre una necesidad ineludible. El estado de debilidad y de desnudez con que nace el ser
humano; el nmero y la duracin de los cuidados que exige, imponen a sus padres deberes que no se llenan en un
da y que forman el slido fundamento de todas las relaciones familiares. El asombroso contraste que existe entre
el estado el hombre al nacer, y su papel dominador en la naturaleza viviente, haba ya sorprendido a los antiguos,
como lo prueban los clebres versos de Lucrecio; pero es necesario descender hasta los filsofos modernos, para
ver, claramente, la importancia y los efectos de este simple hecho natural.
Importancia social de la familia
El pequeo grupo de la familia es el ms esencial de todos los elementos que componen esas grandes
aglomeraciones de hombres, que se llaman naciones. La familia es un ncleo irreductible; y el conjunto vale lo
que ella misma vale; cuando se altera o se disuelve, todo el resto se derrumba. En ella, y como se ha dicho, sobre
las rodillas de la madre, se forma lo que hay de ms grande y de ms til en el mundo: un hombre honrado.
Los pretendidos reformadores, que han soado con abolir la familia, eran insensatos. Sin embargo, el
industrialismo, que parece el tesoro de las razas europeas, es una plaga que agota y destruye la familia y su hogar.
El Cdigo Civil de las repblicas soviticas desconoce estas verdades elementales, haciendo del matrimonio una
asociacin temporal que destruye las relaciones de la familia. El resultado, que se puede comprobar ya, ha sido el
abandono de los hijos al Estado, que es impotente para educarlos.
Fuentes constitutivas de la familia
Son tres: el matrimonio, la filiacin y la adopcin. Los diferentes estados que una persona puede tener en la
familia son igualmente tres: los miembros de una misma familia son esposos, parientes por consanguinidad o
parientes por afinidad. Pero estos tres estados diferentes no responden respectivamente a los tres hechos
constitutivos de la familia: el matrimonio crea el estado de esposos; la filiacin y la adopcin crean el parentesco,
ya que el parentesco adoptivo es una institucin formada a imitacin del parentesco natural. En cuanto al
parentesco por afinidad, es un combinacin de los efectos del matrimonio y del parentesco.
El estado de esposo ser estudiado con respecto del matrimonio. La adopcin es una institucin fcil de aislar de
las dems, y se aplicar separadamente. La filiacin, de donde se deriva el verdadero parentesco, es un hecho
natural, que la ley slo reglamenta para determinar su prueba. Todas estas materias sern tratadas separadamente.
Solo tenemos que ocuparnos, en este captulo preliminar, del parentesco y de la afinidad, considerados en s
mismos.
I Parentesco
Definicin
Es la relacin que existe entre dos personas de las cuales una desciende de la otra, como el hijo y el padre, el nieto
y el abuelo, o que descienden de un autor comn, como dos hermanos, dos primos. Al lado de este parentesco
real, que es un hecho natural, y que se deriva del nacimiento, la ley admite un parentesco ficticio, establecido por
un contrato particular, llamado adopcin. El parentesco adoptivo es una imitacin del parentesco real.
Lneas del parentesco
La serie de parientes que descienden uno de otro, forma lo que se llama una lnea. Este es el parentesco directo; se
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_21A.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:34:51]
PARTE PRIMERA
representa por medio de una lnea recta yendo de uno de los parientes al otro, cualquiera que sea el nmero de
intermediarios. En cuanto al parentesco que une a dos personas que descienden de un autor comn, se llama
parentesco colateral: su representacin grfica forma un ngulo; los dos parientes ocupan la extremidad inferior
de los lados, y el autor ocupa el vrtice.
Por tanto, los parientes colaterales no se hallan en la misma lnea, forman parte de dos lneas diferentes, separadas
a partir del autor comn, el cual representa el punto de bifurcacin; las dos lneas se prolongan a cada uno de los
lados, explicando esto la expresin colateral; cada uno de los dos parientes est, en relacin con el otro, en una
lnea paralela a la suya, colleteralis.
Lnea ascendente y descendente
Las lneas del parentesco llevan a menudo otros eptetos. As, se habla de lnea ascendente o de lnea descendente
segn se remonte o se siga la serie de generaciones.
Lnea paterna y lnea materna
Tambin se habla de lnea paterna o de lnea materna, segn se tome como punto de partida de una lnea
ascendente, al padre o a la madre de la persona de que se trate; se consideran entonces dos familias diferentes.
Parientes comunes a las dos lneas
Normalmente, cuando se consideran las lneas de parentesco ascendente, no son las mismas personas las que
figuran a la vez en la lnea paterna y en la materna; en cada bifurcacin encontramos individuos diferentes en
ambos lados; los que pertenecen a la familia del padre no pertenecen a la familia de la madre.
Algunas veces, sin embargo, al establecer el rbol genealgico de la familia, encontramos a una misma persona
en las dos lneas. Esto acontece como consecuencia de matrimonios entre parientes. Por ejemplo, cuando una
persona se casa con su prima hermana, los dos esposos tienen el mismo abuelo y la misma abuela, puesto que son
hijos de hermanos o hermanas. Estos abuelos sern para los hijos nacidos de tal matrimonio ascendientes paternos
y maternos a la vez.
Algunas veces, se designa a las personas que son parientes de otra por las dos lneas, con la expresin parientes
germains. Desafortunadamente el calificativo germains no tiene un sentido preciso. Germanus expresaba en latn
una idea de afinidad. Se aplic primeramente a los hermanos y hermanas nacidos del mismo padre y de la misma
madre, que se llamaron hermanos y hermanas germains por oposicin a los nacidos de la misma madre, pero de
padres diferentes (hermanos uterinos) y a los nacidos del mismo padre, pero de madres diferentes (hermanos
consanguneos). En seguida se extendi a los primos ms prximos nacidos de hermanos y hermanas, llamados
primos hermanos, por oposicin a los primos ms alejados, que se llaman primos en grados posteriores.
En cada lnea, el parentesco se cuenta por grados, es decir, por generaciones (art. 735). As los hijos y el padre
son parientes en primer grado; el nieto y el abuelo en segundo, y as los dems.
Modo de calcular los grados
Para los parientes en lnea recta el clculo es muy sencillo: hay tantos
grados como
generaciones haya de un pariente al otro.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_21A.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:34:51]
PARTE PRIMERA
Para el parentesco colateral, existen dos formas de cmputo. Una es la del derecho civil, que cuenta el nmero de
generaciones en ambas lneas partiendo del autor comn y que suma las dos series de grados: as dos hermanos
son parientes en segundo grado (una generacin en cada rama), un to y su sobrino en tercer grado (dos
generaciones por una rama, y una en la otra) ; dos primos hermanos en cuarto grado; un to y su sobrino, a la
moda de Bretaa, lo son en el quinto.
En derecho cannico se emplea otro modo; slo se cuentan las generaciones de un slo lado. Cuando las dos
lneas son iguales se puede tomar indistintamente cualquiera de las dos; en caso contrario slo se toma en
consideracin la ms grande. De esto resulta que dos primos hermanos son parientes en segundo grado, segn el
cmputo cannico, mientras que lo son en cuarto, segn el Cdigo Civil; un to y su sobrino son parientes en
segundo grado, como los primos hermanos, puesto que una de las ramas tiene dos grados. Para precisar ms, se
distingue y se dice que se trata de colateral igual, cuando las dos ramas tienen el mismo nmero de grados, y de
colateral desigual en caso contrario. Este modo de clculo sirve tambin para los impedimentos al matrimonio
religioso.
Sus variedades
Los efectos del parentesco son numerosos y la naturaleza muy variada. Confiere derechos y crea obligaciones;
implica incapacidades. Sin mencionar todos sus efectos, citamos los principales.
Derechos derivados del parentesco: deben considerarse tales:
1. El derecho de los parientes vivos para heredar a sus parientes muertos. ste es el derecho de sucesin .
2. Los diversos derechos concedidos a los padres sobre la persona y bienes de sus hijos, en virtud de la patria
potestad.
3. El derecho que tienen determinados parientes, cuando se hallen necesitados, de obtener alimentos.
Obligaciones derivadas del parentesco: Tales son:
1. La obligacin de criar a sus hijos (alimentacin, vigilancia, educacin, instruccin).
2. El deber de respeto impuesto a los descendientes, en relacin con sus ascendientes.
3. El deber de los parientes en lnea directa, de proporcionar alimentos a sus parientes necesitados.
4. La obligacin de ser tutor o miembro del consejo de familia de un pariente menor o sujeto a interdiccin .
Incapacidades derivadas del parentesco
La ms grave es la imposibilidad de casarse entre parientes prximos. Las otras slo recaen sobre detalles y
resultan de leyes especiales: los parientes del notario o de las partes, no pueden figurar como testigos en un acto
notarial; algunos oficiales ministeriales son incapaces de instrumentar para sus parientes; dos parientes no pueden
formar parte de un mismo tribunal; los parientes del acusado no pueden declarar judicialmente en su contra.
Extensin variable de los efectos del parentesco
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_21A.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:34:51]
PARTE PRIMERA
No siempre se producen los efectos del parentesco con la misma energa. En primer lugar, es necesario tomar en
consideracin la proximidad del grado; a medida que el parentesco se aleja, disminuye el nmero de sus efectos.
Slo se producen totalmente en relacin a las relaciones inmediatas del padre o de la madre con el hijo. Los
efectos del parentesco, desde el punto de vista del derecho hereditario cesan, segn el Cdigo Civil, a partir del
sexto grado, salvo en un caso excepcional (art. 755 reformado por la Ley del 31 de dic. de 1917). Ms all existe
todava el parentesco y puede ser conocido, pero slo tiene el valor de un hecho al que la ley no le concede
efectos de derecho.
Sin embargo, cuando el Cdigo Civil concede cierto derecho a los parientes, debe extenderse a los parientes hasta
el dcimo segundo grado, puesto que estos parientes conservan, en ciertos casos, la vocacin hereditaria. Esto es
lo que se ha decidido, por ejemplo, en relacin al derecho de formar parte del consejo de familia o de promover la
interdiccin.
Adems, es preciso tomar en consideracin la calidad del parentesco. La plenitud de los efectos slo corresponde
al parentesco legtimo. Todos los parentescos ilegtimos (natural, adltero o incestuoso) son parentescos
disminuidos, cuyos efectos nicamente son limitados. En cuanto a la adopcin, en principio slo establece
relaciones entre el adoptado y el adoptante.
II Parentesco por afinidad
Definicin
Los afines son personas no parientes consanguneos que se unen a la familia por un matrimonio. Es decir, son
miembros de la familia por afinidad (en Mxico, parientes polticos). La afinidad es la combinacin del
matrimonio y el parentesco, pero a menudo es mal comprendida: se le concede un alcance mucho ms extenso.
Cuando se ha celebrado un matrimonio, se establece la afinidad entre cada esposo y los parientes del otro: la
joven que se casa llega a ser hija, por afinidad, de los padres de su marido; hermana, de sus hermanos, sobrina de
sus tos, etc.; recprocamente, stos llegan a ser sus padres, hermanos y tos por afinidad.
Se considera que los dos esposos no son sino uno, de tal manera que todo el parentesco de cada uno de ellos llega
a ser, por efecto del matrimonio, comn al otro, a ttulo de afinidad. Pero la afinidad no va ms lejos: no existe
parentesco por afinidad entre los parientes de uno de los esposos y los del otro. Se comete un error al afirmar que
las familias se unen por el matrimonio; una sola persona se une a la familia de cada cnyuge: la que se casa.
Fuentes de la afinidad
La afinidad nace siempre del matrimonio. El concubinato no la engendra, por lo menos, segn la ley civil. Por
consiguiente, el matrimonio es posible entre dos personas, aunque una de ellas haya tenido anteriormente
relaciones ilcitas con el ascendiente de la otra, y aun cuando haya tenido hijos con ella.
El derecho cannico reconoce una afinidad natural resultante de relaciones ilegtimas. (Sobre esta afinidad, vase
Esmein, Le mariage en droit canonique). La Iglesia tambin reconoce una afinidad puramente espiritual nacida
del bautizo entre padrinos, madrinas y ahijados, y en Rumania esta afinidad crea un impedimento prohibitivo para
el matrimonio (art. 145, C.C. rumano).
Grados y denominaciones
La afinidad se modela como el parentesco por consanguinidad y toma de l sus lneas y sus grados. As, el que se
casa llega a ser afn, en grado de hijo de los padres de su mujer; es su hijo por afinidad; es tambin afn, en grado
de hermano, de los hermanos de su mujer, hermano por afinidad. Adquiere as parientes por afinidad en lnea
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_21A.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:34:51]
PARTE PRIMERA
directa y otros en lnea colateral. Para distinguir estos parientes por afinidad, que son falsos parientes, y los
parientes consanguneos, que son los nicos verdaderos, se ha tomado la costumbre de designarlos con otros
nombres: suegro, cuado, yerno, nuera.
Efectos de la afinidad
La afinidad imita al parentesco no nicamente en sus formas, sino tambin en sus efectos: como el parentesco
consanguneo, produce derechos, obligaciones e incapacidades. Pero estos efectos son menos numerosos que los
del parentesco consanguneo. Hay muchos efectos de ste, y son los principales, que no produce la afinidad. Por
ejemplo, el derecho de sucesin: los consanguneos se heredan mutuamente, no as los parientes por afinidad. De
la misma manera, la patria potestad falta en lo absoluto.
Los nicos efectos de la afinidad que pertenecen al derecho civil son:
1. La obligacin alimentaria que existe entre ciertos parientes por afinidad.
2. Los impedimentos al matrimonio entre afines prximos.
3. La incapacidad de los afines del notario o de las partes para ser testigos en el acto (Ley 25 ventoso ao XI, arts.
8 y 10).
4. La incapacidad de los afines de las partes de ser testigos en una investigacin civil (art. 268, C.P.C.), sobre el
procedimiento de divorcio.
5. La asimilacin de los afines a los consanguneos en la legislacin especial de los arrendamientos.
Diversas especies de afinidad
Puesto que la afinidad deriva del parentesco, lo supone y se mide por l; de esto resulta que como l, puede ser
legtima, natural o adoptiva. Cada esposo es afn legtimo, natural o adoptivo de los parientes del otro, segn
posean una y otra de estas cualidades. La afinidad natural no produce efectos; la afinidad adoptiva es rara como la
adopcin misma, lo que hace que al hablar de la afinidad slo se piense en la de los parientes legtimos del
cnyuge.
Duracin de la afinidad
Termina la afinidad con el matrimonio que la hizo nacer? Hay una regla que parece establecer esto: Muerta mi
hija, muerto mi yerno. Pero no debe tomarse como una regla absoluta: slo es cierta para algunos efectos de la
afinidad. As, la obligacin alimentaria cesa, en principio, entre el yerno y la nuera por una parte y el suegro o
suegra por la otra, a partir de la disolucin del matrimonio (art. 206, C.C.).
El derecho de impugnar a un testigo o a un juez por causa de afinidad, cesa igualmente en ciertos casos (arts. 278
y 383, C.P.C.). Pero la afinidad misma no ha concluido. Esto se demuestra por la circunstancia de que la
obliacin alimentaria y el derecho de impugnacin subsisten mientras vivan los hijos nacidos del matrimonio.
El impedimento para el matrimonio derivado de la afinidad subsiste tambin, siendo de advertirse que ste slo
puede producir efectos despus de la disolucin, por el divorcio, del matrimonio que crea la afinidad; en efecto,
mientras el matrimonio dura, si el marido no puede casarse con su cuada, no se debe a que sta sea hermana de
su mujer, sino a que l mismo est casado, y si se casara con ella sera bgamo: por otra parte, ni siquiera podra
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_21A.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:34:51]
PARTE PRIMERA
casarse con una extraa. Para que la afinidad que existe entre los cuados no sea un obstculo para su
matrimonio, es preciso que la unin que produjo esta afinidad est disuelta.
b) OBLlGACIN ALIMENTARIA. PARIENTES Y AFINES SUJETOS
Observacin
De todos los efectos del parentesco o de la afinidad, solamente uno debe estudiarse desde luego, porque ms
adelante no encontrara un lugar lgico: la obligacin alimentaria; la ley se ha ocupado de ella accidentalmente, a
propsito del matrimonio (arts. 205-211). Ciertamente que es ste un error de clasificacin, pues la obligacin
alimentaria se deriva del parentesco y no del matrimonio, lo que se demuestra con la circunstancia de que existe
entre personas que estn unidas por un lazo de parentesco no legtimo.
Definicin
Es el deber impuesto a una persona, de proporcionar alimentos a otra, es decir las sumas necesarias para que viva.
Esta obligacin supone que una de estas personas (el acreedor alimentario) est necesitada y que la otra (el
deudor) se halla en posibilidad de ayudarle. Habitualmente, este deber es recproco. No debe confundirse esta
obligacin con la que pesa sobre los padres de mantener y educar a sus hijos, en los trminos del art. 203.
Casos en los cuales existe la deuda alimentaria
La ley la establece en cuatro casos diferentes:
1. Entre esposos. Est comprendida en el deber de ayuda.
2. Entre parientes por consanguinidad en la lnea del acta, constituyendo ste el caso principal.
3. Entre ciertos parientes por afinidad a imitacin del parentesco consanguneo.
4. A cargo del donatario, en favor del donante, sin reciprocidad del donatario.
Estudiaremos la obligacin recproca de los esposos a propsito del matrimonio. La del donatario corresponde a
estudios ms avanzados. En consecuencia, por el momento slo tendremos que ocuparnos de la obligacin
alimentaria de los parientes por consanguinidad y afinidad. Es la que ms frecuentemente se encuentra en la
prctica.
Sancin de la obligacin alimentaria. Abandono de familia
Las acciones judiciales con el fin de obtener una pensin de alimentos son frecuentes y en todos los casos se
conceden. Pero la sancin civil se revela ineficaz cuando el deudor de la obligacin se niega a cumplir y no tiene
de bienes embargables. La Ley del 7 de febrero de 1924, reformada por la Ley de 3 de abril de 1928, cre el
delito de abandono de familia, contra toda persona que habiendo sido condenada a proporcionar una pensin de
alimentos a su cnyuge, hijos menores y ascendientes permanezca voluntariamente ms de tres meses sin cumplir
los trminos de la pensin.
Solo se puede incurrir en la sancin si ha mediado previa una condena judicial al pago de la pensin ; pero si sta
existe, no se tomarn en consideracin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_21A.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:34:51]
PARTE PRIMERA
Es indudable que la ley se aplica tanto a la obligacin alimentaria de los hijos naturales como a la de los hijos
legtimos y a la de los nietos e hijos. Pero como no se refiere a la obligacin alimentaria de los afines y como
tiene carcter penal, parece difcil considerar como abandono de familia la negativa del pariente por afinidad de
pagar la pensin alimentaria a que haya sido condenado.
La corte de casacin ha extendido, sin embargo, la aplicacin de la ley a esta obligacin, supliendo as lo que
considera como un olvido del legislador. Ha habido dudas en lo que concierne a la pensin alimentaria entre
esposos divorciados; pero eran infundadas y la jurisprudencia decidi, con razn, que la ley es aplicable. Pero no
lo es, cuando la pensin se concede a ttulo de anticipo a cuenta de la liquidacin de la comunidad, y tampoco
cuando la pensin se concedi como reparacin del perjuicio causado por la seduccin.
La negativa de pago comprobada por el juez de paz despus de or al deudor, existiendo el delito aun en caso de
pago parcial. El tribunal competente para conocer del delito es el del lugar en que debera haberse pagado la
pensin. El delito se castiga con multa y en caso de reincidencia, con prisin; adems el padre condenado puede
ser privado de la patria potestad, y si es el hombre, de los derechos cvicos.
Esta ley es una manifestacin de la tendencia del legislador a sancionar penalmente, la ejecucin de las
decisiones judiciales.
Derecho del cnyuge y de los padres en caso de accidente de trabajo
La ley del 9 de abril de 1898 concede, en caso de muerte de un obrero, a su cnyuge, a sus hijos legtimos y
naturales menores de 16 aos, y a falta de stos, a los ascendientes y descendientes a su cargo, una suma
calculada segn el salario de la vctima. Estas sumas tienen carcter alimentario.
I Legtimos
Ausencia de deuda alimentaria entre colaterales
Entre parientes por consanguinidad esta obligacin slo existe en lnea recta; jams en lnea colateral. Por qu
esta diferencia? Se afirma que los colaterales no recibieron la vida unos de otros, en tanto que los descendientes la
deben a sus ascendientes. Esta razn no es decisiva, la obligacin alimentaria no se funda en la idea, un poco
estricta, de que debemos conservar la vida a quienes nos la han dado o recibido de nosotros, sino en que existe un
deber de asistencia mutua entre personas ntimamente unidas. El sistema francs segn el cual se deben alimentos
a la suegra, y no a los hermanos, es universalmente criticado. El cdigo italiano (art. 141), concede alimentos a
los colaterales ms prximos (hermanos).
Deuda alimentaria (pensin alimenticia) en lnea recta
En este caso, la obligacin alimentaria entre parientes existe en todos los grados (art. 205). Siempre es recproca
(art. 207) El art. 205 slo ha sido establecido para los parientes legtimos, puesto que forman parte del ttulo del
matrimonio, ya que se encuentra situado entre sus efectos legales. Sin embargo, es indudable que la misma
obligacin existe entre padres naturales.
ll Adoptivos
Limitacin de la deuda al primer grado
El art. 356 reformado establece expresamente la obligacin alimentaria entre el adoptante y el adoptado. Pero la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_21A.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:34:51]
PARTE PRIMERA
adopcin no implica ninguna obligacin de este gnero entre el adoptado y los parientes del adoptante, quienes
permanecen ajenos al contrato de adopcin. El parentesco civil creado por la adopcin se extiende a los
descendientes legtimos del adoptado; por tanto, hubiera sido equitativo prolongar la obligacin alimentaria en la
lnea descendente, entre el adoptante y los descendientes del adoptado. Esto hubiera respondido al deseo de las
partes, puesto que el adoptante ha tratado de crearse una posteridad. Sin embargo, la ley no se ha pronunciado al
respecto.
III Naturales
Parientes naturales en primer grado
Se debe tambin pensin alimenticia a los parientes naturales? Esta cuestin supone que la filiacin natural est
legalmente probada; sin una prueba regular, no existe a los odos de la ley; para resolver esta cuestin es
necesario dividirla.
a) Deben los padres naturales alimentos a sus hijos cuando stos los necesiten? Sobre este punto slo
encontramos un texto, el art. 762, que concede a los hijos naturales y adulterinos el derecho de reclamar alimentos
a la sucesin, es decir, a los herederos de sus padres. Esta disposicin supone, evidentemente, que los padres
incestuosos o adlteros estn obligados a proporcionar alimentos a sus hijos, ya que tal obligacin no puede nacer
en la persona de los herederos; si stos responden a ella, se debe a que les ha sido transmitida por el difunto.
La misma obligacin existe tambin, y con mayor razn, a cargo de los padres de un hijo natural simple, a quien
la ley concede, por lo general, una situacin mejor que la de los hijos adulterinos o incestuosos, que son los ms
desheredados de todos. En consecuencia, el padre o la madre naturales deben siempre alimentos a sus hijos,
cualquiera que sea la naturaleza particular de la filiacin : natural simple, adltera o incestuosa.
b) Los padres naturales deben dar alimentos a sus hijos, lo cual es consecuencia de que los hijos naturales tambin
deben alimentos a sus padres. Por su naturaleza, la obligacin alimentaria es recproca. Se citan dos casos en que
no existe la reciprocidad (entre donador y donatario, entre yerno y suegra); pero esta desigualdad slo existe por
haberlo establecido la ley expresamente. Ante el silencio de los textos debemos atenernos al principio general,
constituido por la reciprocidad de la obligacin. Hay jurisprudencia definida en este sentido y tiene a su favor la
tradicin.
Ausencia de deuda alimentaria en los otros grados de parentesco natural
Segn el sistema francs, la obligacin alimentaria entre los padres naturales no se extiende a los que son
parientes en un grado lejano. El padre del hijo natural tiene derecho de negar alimentos a los hijos de su hijo, a la
sangre de su sangre! El nieto natural puede dejar morir de hambre a los padres de su padre! Esto es
absolutamente brbaro! (Laurent). Tal sistema es consecuencia de la idea dominante que inspir toda la teora del
cdigo Napolen sobre los hijos naturales, a saber, que estos hijos no tienen familia; el cdigo italiano se ha
mostrado ms humano, y extiende le obligacin alimentaria a los parientes naturales en lnea recta (art. 186).
Sin embargo, muchos autores admiten una excepcin en favor de los hijos legtimos del hijo natural; consideran
que aquellos representan a este ltimo, y que por intermediacin de su autor se hallan unidos a los padres de ste.
Hijo natural privado del derecho a los alimentos
Hay un caso en que el hijo natural est privado del derecho de reclamar alimentos: cuando ha sido reconocido
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_21A.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:34:51]
PARTE PRIMERA
durante el matrimonio de su padre o de su madre con una tercera persona. El art. 337 establece que este
reconocimiento no podr daar al cnyuge; por tanto, el hijo pierde su derecho a la pensin alimentaria porque las
sumas que se le atribuiran a este ttulo deberan tomarse de los ingresos de que gozan los esposos. El marido no
est obligado, por tanto, a proporcionar una pensin al hijo natural de su mujer, reconocido despus del
matrimonio.
Este hijo slo podr obtener alimentos de su madre si sta tiene el goce personal de todo o parte de sus ingresos;
por ejemplo, cuando haya separacin de bienes. Pero si el hijo pertenece al marido, como ste siempre tiene, por
lo menos, el goce de sus bienes personales, nada le impide proporcionar alimentos a su hijo natural sin que el
cnyuge o los hijos legtimos tengan derecho a oponerse a ello, pues el marido no tiene que rendirles cuentas de
cmo administra sus ingresos (Demolombe).
IV Afinidad
Afines sujetos a la obligacin alimentaria
La obligacin alimentaria es menos extensa entre afines, que entre parientes por consanguinidad: se limita
nicamente a ciertos afines del primer grado.
El art. 206 dice simplemente: Los yernos y nueras deben igualmente alimentos a sus suegros. Las palabras
suegros, nuera (beau_pre, belle_mre, belle_fille) tienen en francs, un doble sentido. Beau_pre y belle_mre,
significan, unas veces, los padres del cnyuge de una persona; otras, el padrastro o la madrastra. La afinidad
resulta, en el primer caso del matrimonio del hijo o de la hija; en el segundo, nace del segundo matrimonio de
cualquiera de los dos padres. Sucede lo mismo con la palabra belle_fille que designa unas veces a la nuera (la
mujer del hijo) y otras a la hijastra (hija de uno de los cnyuges nacida de un matrimonio anterior).
El sentido que se atribuye a estas palabras en el art. 206, se precisa: 1. Por la proximidad de
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_21A.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:34:51]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
SECClN SEGUNDA
MATRlMONlO
CAPTULO 1
GENERALlDADES
5.1.1 MATRlMONlO
Cambio necesario en la definicin tradicional
Las frmulas que los romanos empleaban para definir el matrimonio ya no son exactas. Segn las ideas antiguas,
el matrimonio tena por esencia el establecimiento de la igualdad entre los dos esposos: lndividua vit
consuetudo, consortium omnis vit, divini atque humani juris communicatio.
En una sociedad dividida en clases, donde existe una jerarqua social de personas, y en la que cada familia tiene
su culto particular, se concibe que la ley traduzca bajo esta forma el carcter de la unin que sanciona. Este efecto
era el que llamaba ms la atencin, y era suficiente para caracterizar la unin legal y para distinguirla del
concubinato, simple unin de hecho. Pero en los pases modernos, y especialmente en Francia, donde las
distinciones sociales han desaparecido de las leyes, subsistiendo slo en las costumbres, la definicin romana no
tiene ya sentido.
Dnde se encuentra, actualmente, el carcter del matrimonio capaz de distinguirlo del concubinato? nicamente
en su fuerza obligatoria; el matrimonio es una unin que no se disuelve a gusto de los esposos y que, por su
naturaleza, debe durar tanto como ellos vivan. Cuando uno se casa, se liga jurdicamente, se obliga. El
matrimonio moderno es un contrato cuyo respeto impone la ley, que no permite romper y que sanciona: el
adulterio es un delito.
Poco importa que esta fuerza obligatoria el matrimonio moderno la reciba de la religin o de la ley; ella es su
verdadero carcter. En la poca romana, el matrimonio no se celebraba para asegurar la fidelidad de los cnyuges;
el divorcio era libre, tena lugar sin causa determinada, sin juicio, poda hacerse tambin, con el nombre de
repudium por voluntad de uno solo de los esposos; las just nupti eran tan frgiles como el concubinatus.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_22.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:34:53]
PARTE PRIMERA
El gran hecho histrico que cambi la concepcin del matrimonio, es el establecimiento ms o menos total de su
indisolubilidad. Se produce en la forma de una reglamentacin restrictiva del divorcio que, en los pases catlicos,
y en la misma Francia, lleg hasta su completa supresin. Si no se hubiese establecido esta indisolubilidad, la
desaparicin de las castas, bajo la influencia de las ideas cristianas de igualdad y de fraternidad, hubieran
confundido el matrimonio con el concubinato.
Actualmente, de los rasgos esenciales del matrimonio, los nicos que merecen figurar en primera lnea, en su
definicin, son su fuerza obligatoria y su duracin. Debe decirse que el matrimonio es un contrato por el cual el
hombre y la mujer establecen entre s una unin que la ley sanciona y que no pueden disolver a su gusto. Se
advierte, por lo anterior, hasta qu grado las definiciones antiguas, que an encontramos en algunos libros, estn
alejadas de su objeto.
Carcter contractual del matrimonio
La idea de que el matrimonio es un contrato, es rechazada por numerosas personas. Por lo general, se debe a una
preocupacin religiosa, porque en la doctrina cannica la institucin del sacramento del matrimonio ha absorbido
al contrato. Pero la ley, que establece, para un pueblo que practica religiones diferentes, y que comprende, al
mismo tiempo, a personas que no practican ninguna, no puede hacer suya una concepcin religiosa. En otros
autores, el error se debe a una nocin inexacta de la naturaleza de los contratos. Para Beaussire, por ejemplo, los
contratos son actos esencialmente arbitrarios en todas sus partes, y no hay alguno respecto al cual sus elementos,
condiciones o efectos sean impuestos por la naturaleza o por la ley.
Sobre el carcter contractual del matrimonio, vase el artculo de Lefebvre, y las tesis de Lemaire; Detrez,
Durand, y desde el punto de vista histrico Genevive Serrier.
Distincin entre contrato de matrimonio y estado matrimonial
Algunas veces se comete una confusin fcil de evitar. Se entiende por matrimonio el estado matrimonial,
condicin social de los esposos. Debe advertirse que la palabra matrimonio tiene dos sentidos: nos servimos de
ella para designar, unas veces, la convencin o voluntad de vivir juntos, otras el gnero de vida que de ella
resulta.
Tomado en el segundo sentido, el matrimonio no es un contrato, sino un estado; se dice que dura, que termina,
que es dichoso o desgraciado, etc., pero cuando se toma en el primer sentido, se dice que se celebra, que se
rompe, que es vlido o nulo, calificativos que slo son inteligibles aplicndose a los contratos. Por tanto, afirmar
que el matrimonio no es un contrato equivale a jugar con las palabras, porque es un estado de vida, que nace de
un contrato, llamado tambin matrimonio.
Objeto del matrimonio
La institucin del matrimonio es til por varios conceptos. El que se da en primer lugar es la asociacin de los
esposos. El hombre y la mujer se unen, deca Portalis, para ayudarse mutuamente y soportar el peso de la vida. El
matrimonio es una verdadera sociedad: las lenguas, las costumbres, las legislaciones de todos los pases dan fe de
ello. Sin duda alguna, el matrimonio tiene el efecto de crear entre los esposos deberes recprocos; los asocia, pero
no es ste su fin; el matrimonio no se justifica por el inters personal de los esposos.
Su motivo imperioso se encuentra en los deberes comunes de los padres hacia los hijos; la unin prolongada del
padre y de la madre es el nico medio de satisfacer estas obligaciones. La debilidad del hijo, que la madre es
impotente para proteger por s sola, impone al hombre esta unin perpetua. Sin esa necesidad, la humanidad
hubiera podido conformarse con uniones libres y temporales. La produccin de nuevas generaciones, y por esto
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_22.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:34:53]
PARTE PRIMERA
no solo se entiende la procreacin de los hijos, sino su proteccin y educacin; tal es la verdadera razn de ser del
matrimonio.
Lo que engaa a quienes sostienen lo contrario, es que a veces el matrimonio se realiza en condiciones bajo las
cuales no es posible la procreacin; en este caso, el nico objeto que se advierte es la vida en comn. Pero este
hecho es excepcional como para alterar el carcter normal del matrimonio. Con frecuencia una institucin
jurdica, establecida con un fin determinado, encuentra posteriormente, en la prctica, otras utilidades
secundarias, acerca de las cuales no se haba pensado.
Por otra parte, en ocasiones la misma vida en comn es imposible, por ejemplo en los matrimonios in extremis:
los matrimonios celebrados en estas condiciones, no tienen por objeto ni la vida comn ni la procreacin, puesto
que uno de los cnyuges va a morir. El matrimonio solo conserva la utilidad de legitimar a los hijos nacidos, o la
de dar el ttulo de esposa a una concubina o a una novia. La realizacin del ms insignificante efecto del
matrimonio, basta para motivarlo en casos excepcionales; pero no para explicar tericamente la razn de ser
decisiva de esta institucin: su objetivo social.
En el fondo, el matrimonio no es sino la unin sexual del hombre y de la mujer, elevada a la dignidad de contrato
por la ley, y de sacramento por la religin, porque quienes reclaman el ttulo de esposos comprenden todo el
alcance de su unin y aceptan todas sus consecuencias y deberes.
El derecho cannico, ms unido que las leyes modernas a los orgenes histricos de la institucin, siempre ha
considerado que la consumacin del matrimonio (copula carnalis) pertenece a su esencia. El matrimonio no
seguido de consumacin era nulo. Por ello Luis XII pudo anular su unin, con la hija de Luis Xl, para casarse con
Ana de Bretaa. Por ello hasta la revolucin se dud para admitir la validez de los matrimonios contrados in
extremis vit momentis, es decir, cuando es indudable que no puede producirse la consumacin.
La ley moderna los autoriza, debido a que toma en consideracin la multiplicidad de los efectos jurdicos del
matrimonio, y porque le parece suficiente que uno de estos efectos (la legitimidad de un hijo, por ejemplo) pueda
obtenerse, para motivar la celebracin del contrato.
Disminucin del nmero de matrimonios y de nacimientos
Un hecho alarmante se produce en Francia: el nmero de matrimonios ha disminuido mucho de 1851 a 1890,
poca en que se redujo a 269332. Desde entonces se advierte un sensible movimiento de aumento: 303469
matrimonios en 1901; 306487 en 1906; 309389 en 1910; 311929 en 1912. Se atribuye este progreso a la Ley del
21 de junio de 1907, que simplific las formalidades necesarias para el matrimonio pero, como se ve, le inici con
mucha anterioridad.
Este hecho se explica, en parte, por el progreso del divorcio; numerosas personas de las que se casan son
divorciadas, de suerte que el nmero total de gentes casadas no aumenta tanto como aparece en las estadsticas. El
promedio de matrimonios se elev a 623869 en 1920; esto se debi a la desmovilizacin, pues se redujo
sucesivamente a 356501 en 1923; 353257 en 1925; 346126 en 1926; 337664 en 1927; 339014 en 1928; 337841
en 1929 y 342698 en 1930.
A la disminucin del matrimonio corresponde una disminucin ms temible de la natalidad. En siete aos, de
1883 a 1890, se comprob una baja de cerca de 100000 en el nmero de nacimientos: de 927944, se redujo a
838059. Se elev un poco en 1899, ao en que el nmero de nacimientos lleg a 847,627, cifra que an es muy
reducida. Desde entonces, un nuevo descenso: 744355 nacimientos en 1910. La guerra y recuperacin de Alsacia
y Lorena modificaron estas cifras. Despus de haber subido en 1920 a 843411, la cifra de nacimientos se redujo
en 1923, a 761861 y en 1925 a 768983; en 1926 a 766216; en 1927, a 741708; en 1928 a 745308; en 1929, a
728540 para elevarse en 1930 a 784911. Durante este tiempo la poblacin en otros pases aument
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_22.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:34:53]
PARTE PRIMERA
considerablemente: el nmero de nacimientos es muy superior al de Francia.
5.1.2 CONCUBlNATO
Su naturaleza extrajurdica
El matrimonio se distingue del concubinato por su forma y por su carcter obligatorio. El concubinato es un mero
hecho; no un contrato; carece de normas determinadas, y no produce efectos jurdicos; se halla totalmente fuera
del derecho. Todo lo que pueda decirse de l, es que presenta carcter lcito, salvo que constituya un adulterio o el
rapto de un menor; no esta penado el incesto. Quien vive en estado de concubinato, puede ponerle fin segn su
voluntad, sin que la otra persona con quien viva en ese estado, pueda invocar esa ruptura como fuente de daos y
perjuicios.
Ante la conciencia los concubinos pueden tener deberes como los esposos; toda unin de un hombre y de una
mujer engendra obligaciones, porque puede dar nacimiento a un hijo y fundar, de hecho, una familia. La
diferencia estriba en que los esposos reconocen estas obligaciones y se comprometen a cumplirlas, mientras que
los concubinos no se comprometen a ello, reservndose la posibilidad de sustraerse a las mismas. Lo que hace que
el concubinato sea ilcito, no es una simple omisin: la ausencia de las formas iniciales, sino el hecho de que
gracias a esta irregularidad, los concubinos conservan su libertad, privando al poder social de todo medio de
obligarlos. La sociedad tiene un supremo inters en la duracin de las uniones que crean familias.
El concubinato en la poca romana
En la actualidad es clarsima la distincin entre el concubinato y el matrimonio. Pero no siempre ha sido as. En el
derecho romano no haba, en sentido estricto, celebracin de matrimonios; el derecho slo reglamentaba sus
condiciones de validez y efectos; no se ocupaba de sus formas; las ceremonias religiosas, las fiestas y regocijos
que acompaaban ordinariamente al matrimonio no eran necesarias. Por otra parte, el divorcio no estaba
reglamentado; poda realizarse sin causas determinadas, e incluso por voluntad de uno solo de los esposos
(repudium).
El matrimonio era tan poco solemne y tan poco slido como el concubinato, de manera que a veces era difcil
distinguirlos. En cuanto a la teora tradicional que hace del concubinato una unin no jurdica, una especie de
matrimonio inferior, pierde todos los das terreno y pertenecen al porvenir las ideas emitidas sobre este punto por
Paul Gide.
Efectos de la unin libre
La unin libre produce algunos efectos por que la jurisprudencia y el legislador mismo se han visto obligados a
tomar en consideracin la situacin voluntariamente creada, por quienes viven en estado de concubinato.
1. Existe entre esas personas una sociedad de hecho. Es necesario liquidarla en caso de separacin, y tenerla en
cuenta al determinar las obligaciones de esas personas para con los terceros: la teora del mandato domstico ha
sido aplicada por los tribunales a las uniones irregulares.
2. En el caso de que una persona muera vctima de un accidente causado por culpa de un tercero, se admite que su
cnyuge, parientes prximos y tambin sus afines, pueden demandar daos y perjuicios, al autor responsable del
accidente, para obtener la reparacin del dao que sufren por esa muerte. Alguna sentencias han concedido esta
accin a la concubina, por lo menos en razn del perjuicio material que le causa la muerte del hombre que la
sostena. Pero esta jurisprudencia es indecisa y muy discutida.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_22.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:34:53]
PARTE PRIMERA
3. La Ley del 16 de noviembre de 1912 autoriza la investigacin de la paternidad natural, en caso de concubinato
notorio.
4. Ciertas leyes de emergencia reconocen a la concubina el derecho a los beneficios concedidos a las esposas de
los movilizados.
5. En la legislacin especial sobre el arrendamiento, puesta en vigor despus de la guerra, se concedi un derecho
de prrroga a los arrendatarios, y este beneficio se ha concedido a las personas a cargo de aquellos. La concubina
forma parte de este grupo de personas.
Por tanto, en la legislacin reciente existe una tendencia a una especie de reconocimiento oficial de la unin libre.
El desarrollo del divorcio ha degradado la institucin del matrimonio, y cuando el divorcio es fcilmente admitido
por una legislacin, no existe una gran diferencia entre un matrimonio fcilmente disoluble y la unin libre.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_22.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:34:53]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 2
CONDlClONES DE APTlTUD
Enumeracin
Solo dos condiciones exige la ley moderna para que una persona posea, de una manera general, la aptitud para el
matrimonio, Basta ser: 1. Pber; y 2. Tener el pleno ejercicio de sus facultades mentales. La ley no exige la
mayora de edad; nicamente obliga al menor a proveerse del consentimiento de sus padres (captulo lV). El
derecho moderno ya no toma en consideracin la impotencia. Estas son las nicas condiciones exigidas de cada
esposo individualmente. Adems, la condicin fundamental de todo matrimonio es la diferencia de sexos entre las
dos personas que quieran contraerlo.
5.2.1 lMPUBERTAD
Necesidad de una presuncin de pubertad
En todos los tiempo la pubertad ha sido una condicin del matrimonio, la naturaleza la impone. Pero como llega a
una edad que vara de un individuo a otro, no podra pensarse, sin atentar contra el pudor, en una verificacin
directa. Por tanto, se ha establecido una edad, a partir de la cual el individuo se considera pber. De este modo
existe una pubertad legal, que en algunos casos puede no coincidir con la pubertad real.
Edad de la pubertad legal
Segn las tradiciones romanas, esa fue, hasta 1792, de doce aos para la mujer y catorce para los hombres. Se
trataba de una pubertad algo precoz. Probablemente esta presuncin era correcta para los climas del sur, pero
contraria a las condiciones de Francia, y ms an, para las regiones del norte. Felizmente las costumbres
corregan la ley; por lo general, los matrimonios no se celebraban entre personas tan jvenes.
La Ley del 1o. de septiembre de 1792 exigi un ao ms, fijando la pubertad, segn los sexos, en 13 y 15 aos. El
cdigo civil la elev: 15 aos cumplidos para la mujer y 18 aos cumplidos tambin para el hombre (art. 144).
Segn Portalis era impoltico permitir a seres, apenas liberados de la esterilidad de la infancia, perpetuar en
generaciones imperfectas, su propia debilidad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_23.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:34:54]
PARTE PRIMERA
De las dispensas de edad
Segn el art. 145, el gobierno est autorizado para permitir el matrimonio, aun antes de la edad fijada en el
cdigo, por motivos graves. La ley le permite juzgar sobre la gravedad de los motivos; el que ms frecuentemente
se hace valer es el embarazo de la mujer. Sobre este punto hay circulares ministeriales de 1824 y de 1832. El
Decreto del 20 prerial ao X reglamenta el procedimiento para obtener la dispensa. La ley tampoco determina la
extensin de las excepciones que admite el art. 144. De hecho, el gobierno no concede ninguna dispensa por ms
de un ao, y el nmero de dispensas siempre es muy inferior, 47 en 1913, 77 en 1922.
5.2.2 LOCURA
Por qu el enajenado es incapaz de casarse
Las personas que estn totalmente privadas del uso de la razn, ya sea por locura o imbecilidad, son incapaces de
contraer matrimonio, como en todos los contratos. Tal era el motivo que daba Pothier; tambin en la actualidad se
da esta razn, pero no es la nica. El matrimonio no slo es un contrato, que debe aceptarse una vez, sino tambin
un estado que se prolonga, que debe durar toda la vida, con cargas pesadas, que quien se casa debe estar en
posibilidad de soportar. Adems, un loco es incapaz de cumplir sus deberes de esposo una vez casado, como lo es
de consentir en su matrimonio.
Posibilidad del matrimonio durante los intervalos lcidos
Cuando a locura presenta intervalos lcidos, es posible el matrimonio, porque segn el cdigo, el nico obstculo
que hay para su celebracin es la imposibilidad de consentir, reapareciendo la voluntad durante estos intervalos.
Y Pothier, lgico en su sistema, deca: Teniendo esa persona durante este tiempo el uso de la razn, no cabe duda
que el matrimonio contrado entonces es vlido. Tal es an la solucin implcita del cdigo civil.
Efectos de la interdiccin
Esta solucin es molesta. Felizmente se corrige por el efecto atribuido a la interdiccin judicial, que comprueba
en una persona, el estado habitual de demencia o imbecilidad. El efecto de este juicio es afectar al individuo con
una incapacidad general y permanente; su utilidad es suprimir, por decirlo as, los intervalos lcidos, haciendo
persistir la incapacidad jurdica durante stos de manera que se impida toda dificultad futura, sobre la cuestin de
saber si tal acto ha sido celebrado durante un intervalo lcido o no.
El proyecto del cdigo civil declaraba incapaz de contraer matrimonio al sujeto a interdiccin. El artculo que
contena esta disposicin bienhechora fue suprimido debido a una observacin de Cambacres, quien afirm que
tal incapacidad es consecuencia de la regla general que exige para el matrimonio, un consentimiento vlido. Por
tanto, esta supresin no tuvo por objeto permitir el matrimonio al sujeto a interdiccin, sino suprimir por intil un
enunciado implcitamente contenido en el art. 146.
En consecuencia, los locos e imbciles cuando su estado se halla regularmente comprobado por una sentencia que
declare su interdiccin, son incapaces de contraer matrimonio, aun cuando por un intervalo lcido estn en estado
de consentir. Si aun pudiera dudarse, bastara el art. 174. En este artculo la ley permite a ciertos colaterales
oponerse al matrimonio de su pariente, fundndose en su estado de demencia, obligndolos al mismo tiempo a
promover su interdiccin en un plazo breve. Qu significa esto sino que la interdiccin, una vez renunciada,
establece de una manera definitiva el obstculo que impide a su pariente contraer matrimonio?
Sin embargo, en los autores modernos existe una tendencia a admitir que el sujeto a interdiccin puede casarse en
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_23.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:34:54]
PARTE PRIMERA
un intervalo lcido. Una sentencia de 1844 admiti, en sus motivos, que el sujeto a interdiccin por causa de
demencia no era absolutamente incapaz de casarse en sus intervalos lcidos y una sentencia de Poitiers, 20 dic.
1933, dio la misma solucin.
De hecho un gran nmero de enfermos mentales no se hallan en estado de interdiccin, y cuentan con otro medio
ms sencillo y discreto: el internado. Si la prctica no produce efectos molestos se debe a que no es fcil que una
persona cuya locura es manifiesta, encuentre con quin casarse.
5.2.3 lMPOTENClA
Sistema del derecho antiguo
En ste se exiga, aun a los pberes, aptitud para la generacin, como una condicin indispensable para el
matrimonio, el cual era nulo cuando haca falta. La impotencia figuraba entre los impedimentos dirigentes del
matrimonio. Pothier daba de esto la siguiente razn: Si los impberes se consideran incapaces de contraer
matrimonio por no ser hbiles para la generacin, con mayor razn son incapaces para ello los impotentes,
quienes nunca podrn llegar a ser aptos para ese fin. Slo se exceptuaba la impotencia derivada de la vejez.
Sistema moderno
El cdigo no habla de la impotencia respecto al matrimonio. La razn de este silencio se encuentra en los trabajos
preparatorios. Las demandas de nulidad de matrimonio, que se fundaban en esta causa, suscitaban muchas
dificultades y escndalos, incluso despus que el procedimiento del congreso fue abolido por el parlamento de
Pars (sentencia del reglamento del 18 de sep. de 1677). Portalis y Tronchet en la sesin del 14 de brumario ao
X, explicaron el silencio guardado por la ley sobre la impotencia, por el deseo de poner fin a estos inconvenientes.
De ello resulta que la aptitud para engendrar o concebir despus de la edad de la pubertad legal no es exigida por
la ley. Vase, sin embargo, lo que se dir con respecto a la del matrimonio.
Certificado prenupcial
Muchos fisilogos se preocupan actualmente por las condiciones en que los futuros cnyuges afectados de taras
fsicas graves y, sobre todo, de enfermedades contagiosas o transmisibles, celebran el matrimonio. Tales
matrimonios son funestos para la raza; se llama eugenesia a la teora que se ocupa de reglamentar la unin sexual
en vista de la conservacin de la belleza de la raza. Se ha propuesto someter a los futuros esposos a un examen
mdico oficial, o por lo menos, obligarlos a obtener, antes de su matrimonio, un certificado mdico llamado
certificado prenupcial que indique la condiciones de los futuros cnyuges.
Esta teora reduce la legislacin del matrimonio a la reglamentacin de la unin corporal, tendiendo al
mejoramiento de la raza humana. Sin insistir sobre las dificultades de aplicacin de esas medidas, basta para
condenarlas advertir que impedirn el matrimonio; pero no la unin libre, que es ms peligrosa an para el futuro
de la raza, que el matrimonio entre dos seres tarados.
5.2.4 SEXO
Silencio de los textos
Siendo cada esposo personalmente apto para el matrimonio, es necesario que quienes pretendan casarse sean de
sexo diferente. Esta condicin es de tal manera evidente, que la ley no habla de ella. Sin embargo, debe ser
verificada. Normalmente, su existencia es indudable por s misma. Pero el oficial del estado civil tiene un medio
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_23.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:34:54]
PARTE PRIMERA
jurdico para asegurarse de ella: la ley exige que se presenten las actas de nacimiento de los dos esposos, siempre
que sea posible obtenerlas (art. 7).
Ahora bien, el acta de nacimiento indica el sexo del nio, y es uno de los puntos que el oficial del estado civil que
haya levantado esta acta tuvo que verificar por s mismo o por un mdico delegado. En los casos excepcionales en
que hubiese un error sobre el sexo de uno de los cnyuges, o bien, si hay ausencia de sexo determinado, surge un
problema: el de la nulidad del matrimonio, que examinaremos ms adelante.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_23.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:34:54]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 3
PROHlBlClONES
Nocin general y enumeracin
No basta que una persona tenga la aptitud general para el matrimonio, tal como se ha determinado en el captulo
anterior; aunque tenga esta capacidad primordial e indispensable puede haber una razn especial que le impida
casarse. En ciertos casos, la ley prohbe el matrimonio a una persona, en consideracin de un hecho o de un
estado, que constituye para ella una prohibicin excepcional de matrimonio. Todas estas prohibiciones, salvo una,
se derivan del cdigo Napolen.
Las causas que las motivan son:
1. La existencia de un primer matrimonio no disuelto.
2. El parentesco por consanguinidad o afinidad en grado prohibido.
3. El temor de una confusin de parto.
4. El estado militar.
Antes existan varias prohibiciones que las leyes modernas no han reproducido; una de ellas subsisti hasta 1904:
la complicidad en el adulterio; otra, hasta 1930: el abuso del divorcio.
Clasificacin
Se dividen en dos clases:
Unas son absolutas, en el sentido de que prohben el matrimonio con toda persona, cualquiera que sea; quien se
encuentra sujeto a una prohibicin de esa clase no puede casarse con nadie. Las otras son relativas, es decir, el
matrimonio est prohibido con tal o cual persona determinada (un pariente por consanguinidad o afinidad, el
cnyuge anterior); pero no con otras personas. Estas prohibiciones se fundamentan en una relacin particular que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_24.htm (1 de 7) [08/08/2007 17:34:56]
PARTE PRIMERA
existe entre dos individuos; pero no entre cada uno de ellos y otras personas. El efecto de esas prohibiciones es
muy limitado, mientras que las primeras se basan en una cualidad personal del individuo, que existe
necesariamente respecto de toda persona.
5.3.1 MATRlMONlO ANTERlOR NO DlSUELTO
Razones de ser de la monogamia
Desde hace mucho tiempo es ley de los pueblos civilizados. La misma naturaleza la establece como regla de la
humanidad, al mantener en la especie humana el equilibrio numrico de los sexos. La poligamia es el rgimen de
las razas pobres. Supone que una parte de la poblacin vive en una especie de promiscuidad, en tanto que los
grandes y los ricos tienen varias mujeres. Los jefes galos eran polgamos, y por mucho tiempo hubo ejemplo de
poligamia entre los francos, aun ya establecidos en Galia y siendo cristianos. Esto era un retorno ofensivo de la
barbarie, pues el mundo latino era mongamo. La lglesia luch mucho para devolver al matrimonio su dignidad.
Represin de la bigamia
Para poder casarse, es necesario ser libre, es decir, soltero, viudo o divorciado. Quien est ya ligado por los lazos
de un primer matrimonio no puede contraer un segundo. De lo contrario existira bigamia y el segundo
matrimonio sera nulo.
La bigamia, en caso de mala fe del esposo que contrae segundo matrimonio, constituye un delito penal.
Antiguamente se calificaba este delito como crimen (art. 340, Cdigo Penal), pero la Ley del 17 de febrero de
1933 hizo de l un simple delito correccional, castigado con prisin de seis meses a tres aos, y con una multa de
50 a 5000 francos. Esta ley no tuvo como nico objetivo atenuar la represin del delito; fue motivada por la gran
indulgencia que las cortes manifestaron ante l.
Medio adoptado para impedir la bigamia
La Ley del 17 de agosto de 1897, estableci medidas destinadas a impedir que la bigamia se produjese, o, por lo
menos, a hacerla ms difcil. Debe mencionarse el matrimonio al margen del acta de nacimiento de los futuros
esposos, en un plazo breve. Los extractos de las actas de nacimiento llevan la fecha del da en que son entregados,
y cualquier persona que pretenda casarse debe presentar al oficial del estado civil un extracto, de fecha reciente,
de su acta de nacimiento; este extracto no debe tener ms de tres meses, si se ha expedido en Francia, y seis en
caso de haberse expedido en una colonia o consulado (art. 70). Por este medio el oficial del estado civil encargado
de proceder al matrimonio puede saber, de una manera casi segura, si los futuros esposos no estn ligados por una
unin anterior.
Uniones polgamas celebradas en el extranjero
La ley que prohbe la bigamia es de orden pblico; se impone, por tanto, aun a los extranjeros que habitan en
Francia y a aquellos cuya ley nacional permite la pluralidad de mujeres; sin embargo, estos extranjeros no se
exponen a persecuciones al llegar a nuestro pas, pues por hiptesis sus matrimonios estn celebrados fuera de
nuestro territorio; lo que la ley prohbe y castiga, es el hecho de la celebracin de un segundo matrimonio en
Francia. Por otra parte, respeta los usos de la poblacin musulmana de las colonias y protectorados franceses. La
Ley del 25 de septiembre de 1919 (art. 2), sobre los accidentes de trabajo en Argelia, y las leyes sobre pensiones
militares, toman en consideracin las uniones polgamas.
Ausencia de un cnyuge
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_24.htm (2 de 7) [08/08/2007 17:34:56]
PARTE PRIMERA
La ausencia nunca produce la certidumbre de la muerte; de ello resulta que el cnyuge abandonado por el ausente
no est en libertad de casarse nuevamente, aunque la ausencia se prolongue durante mucho tiempo, pues no puede
probar la disolucin del matrimonio presentando el acta de defuncin de su cnyuge. Vase, la opinin del
consejo de estado del 17 germinal ao XVl, como nota al art. 179 del Cdigo Civil, que condena el empleo de las
actas de notoriedad respecto a los militares desaparecidos.
5.3.2 PARENTESCO POR CONSANGUlNlDAD Y AFlNlDAD
Motivos de la prohibicin
La prohibicin del matrimonio entre parientes prximos se funda en una razn doble:
1. Una razn fisiolgica. En las uniones entre parientes la raza se debilita; los hijos frecuentemente nacen sordos,
locos o epilpticos, o no viven. La sangre necesariamente debe mezclarse.
2. Una razn moral. Entre parientes prximos la existencia con frecuencia es ntima, la vida familiar los rene a
todos bajo el mismo techo. La perspectiva de un prximo matrimonio podra provocar desrdenes.
Esta segunda razn es la nica aplicable a los parientes por afinidad.
lmpunidad del incesto
El matrimonio celebrado entre pariente consanguneos o afines en grado prohibido es nulo, y el vicio de que
adolece se llama incesto. Es notable que el incesto considerado como crimen en muchos pases, no se castigue en
Francia. La nica sancin que existe es la civil de nulidad del matrimonio y, naturalmente, slo afecta a los que se
casan y no a los concubinos.
Extensin antigua de la prohibicin
En la poca en que el derecho cannico era el nico que reglamentaba el matrimonio, haba establecido
prohibiciones muy extensas, hasta el sexto y aun hasta el sptimo grado cannico, que equivalen segn el
cmputo civil a los grados duodcimo y dcimo cuarto. Estas prohibiciones excesivas tuvieron un resultado
singular: los matrimonios de las casas reinantes en Europa, que casi siempre se unan entre s, estaban sujetos en
su mayora a la nulidad, vindose en prctica ejemplos escandalosos de anulacin. Era preciso reaccionar; en el
ao de 1215, el Concilio de Letrn limit las prohibiciones en lnea colateral, al cuarto grado cannico, que es el
del nieto y de los primos hermanos (el octavo grado civil).
Reduccin moderna
Bajo la revolucin, la prohibicin slo existe en lnea recta y entre hermanos. El cdigo civil se muestra tambin
muy sobrio en prohibiciones, y quizs mucho, pues permite matrimonios entre primos hermanos que muchos
fisilogos condenan.
Las prohibiciones cannicas sobreviven incluso para el matrimonio
religioso.
Pero muchas de ellas son dispensables.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_24.htm (3 de 7) [08/08/2007 17:34:56]
PARTE PRIMERA
Prohibicin absoluta en lnea recta
Entre personas unidas por un lazo de parentesco por consanguinidad o afinidad en lnea recta, ya sea legtimo o
natural, est prohibido matrimonio en todos los grados (art. 161). Sin embargo, en materia de adopcin, el art. 354
reformado, slo sanciona a los afines del primer grado: prohbe el matrimonio del adoptado con el cnyuge del
adoptante y el de ste con el cnyuge de aquel. Pero, a causa de la edad que tiene normalmente el adoptante (ms
de 40 aos), parece intil prever proyectos de matrimonio entre personas de un grado ms alejado.
Prohibicin en lnea colateral
Existe prohibicin:
1. Entre parientes de segundo grado: hermanos y hermanas, sin distinguir si el parentesco es legtimo o natural
(art. 162). Respecto a los afines del segundo grado (cuados), la prohibicin que antiguamente era absoluta, ha
sido casi totalmente suprimida por la Ley del 1o. de julio de 1914, que reform el art. 162; slo subsiste cuando el
matrimonio que produjo la afinidad haya sido disuelto por divorcio.
En caso de adopcin, el parentesco en grado de hermanos puede existir ya sea entre hijos adoptivos de un mismo
individuo, o entre el adoptado y un hijo que sobrevenga ms tarde al adoptante (art. 354 reformado), pues la
adopcin slo es posible de parte de una persona que aun no tenga hijos. En todos estos casos, el art. 355
reformado permite dispensar la prohibicin por causa grave.
2. Entre parientes de tercer grado: tos y sobrinos (art. 163). Esta prohibicin es especial al parentesco legtimo; el
art. 163 no menciona, como hacen los arts. 161 y 162, los parientes naturales junto a los legtimos. Adems, no se
aplica a la afinidad; por tanto, una persona puede casarse con el ex cnyuge de su sobrino, o con el de su to.
3. Entre tos abuelos y sobrinos nietos. Este impedimento como el anterior, es especial a los parientes legtimos y
no se aplica ni a los naturales, ni a los afines en ese grado pero no ha sido establecido expresamente por el cdigo.
A veces se ha preguntado si las expresiones ta, to, sobrino, sobrina del art. 163 comprenden a los tos-abuelos y
a los sobrinos-nietos. Esta cuestin fue sometida al consejo de Estado, quien la resolvi negativamente el 23 de
abril de 1808, siendo tambin esto lo que parece resultar de las discusiones preparatorias del cdigo civil. Pero la
opinin del consejo de Estado no fue aprobada, y Napolen public, en el boletn de las leyes el 7 de mayo de
1808, una decisin contraria, que prohbe el matrimonio entre un to-abuelo y su sobrina-nieta. Aunque esta
decisin no fue dictada en la forma ordinaria de los decretos, y no estuvo suscrita con ninguna firma, la
jurisprudencia se conform con ella.
Problema relativo al parentesco natural
Para que el parentesco natural constituya un obstculo al matrimonio, es necesario que est legalmente probado
por un reconocimiento voluntario o judicialmente? Por regla general el parentesco natural no produce efectos
legales en tanto que no est regularmente establecido por uno de estos dos medios, y la ley lo recuerda; nunca
habla de los parientes naturales sin aadir legalmente reconocidos.
En esta materia, por excepcin, no figuran esas palabras en el texto; varios autores han concluido que esas
palabras no eran necesarias, y credo demostrar que esta omisin fue intencional, por medio de los trabajos
preparatorios: La corte de Lyon haba pedido que se aadieran las palabras legalmente reconocidos y no se tom
en consideracin su observacin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_24.htm (4 de 7) [08/08/2007 17:34:56]
PARTE PRIMERA
lnvocan, adems, el escndalo que se provocara viendo a un hombre casarse con su hija o con su hermana natural
no reconocida, aunque el parentesco sea cierto de hecho y conocido por todo el mundo. Sin embargo, la opinin
general es contraria. La regla establece que el parentesco natural debe estar regularmente comprobado para
producir sus efectos. Sera necesario un texto expreso, que no existe, para que hubiera una excepcin a esta regla
general.
Observacin relativa al parentesco por afinidad
Recordemos lo que se ha dicho a propsito de la afinidad. El obstculo que crea para el matrimonio subsiste, aun
despus de la unin que la origin, y esto a pesar de que no haya hijos de ese matrimonio. Es ms, mientras esta
primera unin dura no se necesita la afinidad para impedir el matrimonio entre afines, porque existira bigamia en
uno de ellos.
Combinaciones de parentesco o afinidad en las que el matrimonio es
permitido
No hay otros impedimentos para el matrimonio fundados en el parentesco o en la afinidad. As, se permite el
matrimonio entre primos hermanos, aun sin dispensa. Dos hermanas pueden casarse respectivamente con dos
hermanos; dos hermanas pueden casarse una con el padre y la otra con el hijo. lgualmente, cuando un viudo con
un hijo se casa con una viuda que tenga una hija, los hijos pueden casarse entre s.
Dispensas por causa de parentesco
El obstculo que el parentesco o afinidad oponen al matrimonio puede
levantarse en tres casos,
por medio de dispensas decretadas por el gobierno.
1. Entre cuados y cuadas, en el caso excepcional en que esta prohibicin subsista an.
2. Entre tos y sobrinos parientes en tercer grado.
3. Entre tos abuelos y sobrinos nietos (en cuarto grado) (art. 164, decisin imperial de 1808).
4. Entre hijos adoptivos, y entre el adoptado y los hijos que pueden sobrevenir al adoptante (art. 355 reformado
por la Ley del 19 de jun. de 1923).
Las dispensas son concedidas por la autoridad poltica oyendo el informe del ministro de justicia, y la opinin del
ministerio pblico del domicilio de quien la solicita. El Decreto de 20 prerial ao Xl, reglament el procedimiento
para conceder estas dispensas. La circular ministerial de noviembre de 1904 recomend se dieran facilidades para
concederlas y revoc la circular contraria del 11 de noviembre de 1875.
En ninguna sancin penal incurre el oficial del estado civil que celebra un matrimonio sin exigir la dispensa,
cuando es necesaria. El nmero de dispensas por causa de parentesco no pasa de cien por ao: 114 en 1921, 82 en
1922. El de las dispensas por afinidad era superior a mil por ao, antes de la Ley de 1914 (1141 en 1913),
habindose reducido a una cifra mnima (26 en 1921, 46 en 1922).
5.3.3 PLAZO DE VlUDEZ
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_24.htm (5 de 7) [08/08/2007 17:34:56]
PARTE PRIMERA
Carcter temporal da la prohibicin
Siempre que la mujer sobrevive a la disolucin de su matrimonio, la ley le impone un plazo de 10 meses, durante
el cual no puede contraer segundas nupcias. Esta prohibicin se halla establecida por el art. 228 para el caso de
muerte del marido, por el 296, para el de divorcio. Se extiende por analoga al caso en que el matrimonio haya
sido anulado. Por ello el trmino plazo de viudez, con el que habitualmente lo califica la ley, es muy limitado;
slo concuerda en uno de los tres casos. El plazo de diez meses fijado por la ley es el del embarazo de mayor
duracin: 100 das. Despus de este tiempo puede uno estar seguro de que los hijos que nazcan no tienen por
padre al primer marido.
Sus motivos
Esta regla no se funda en razones de conveniencia, en una especie de duelo legal impuesto a las viudas, puesto
que, por una parte se aplica a mujeres que no son viudas y, por otra, los hombres, aun los viudos, no estn
sometidos a ella. Su razn de ser es el deseo de evitar una confusin en el parto (turbatio sanguinis o partus) es
decir, la incertidumbre sobre el verdadero padre del hijo.
En efecto, la ley, para determinar la paternidad legtima, ha tenido que tomar en cuenta la posible duracin del
embarazo de una manera un poco amplia; para abarcar los casos extremos de duracin de brevedad, les ha
asignado una duracin de 300 das como mximo y de 180 como mnimo. Se obtiene as el intervalo de 121 das,
durante el cual se sita la concepcin. Si una mujer pudiera casarse inmediatamente despus de la disolucin de
su primer matrimonio, y si esta mujer diese a luz antes de los 300 das siguientes la disolucin del primer
matrimonio, su hijo legalmente podra atribuirse a los dos maridos, puesto que el periodo de 121 das, durante el
cual la concepcin ha sido posible, comenz en vida del primer marido, y no haba vencido al contraer las
segundas nupcias.
Punto de partida del plazo
1. En caso de muerte del marido el plazo de 10 meses corre desde el da de su defuncin (art. 228). Sin embargo,
si el marido muere durante un procedimiento de divorcio, la mujer podr casarse en las mismas condiciones que
la mujer divorciada (art. 296 reformado por Ley 4 de feb. de 1928).
2. En caso de divorcio, el plazo antiguamente empezaba desde el da de la transcripcin de ste; pero por virtud
de la Ley del 26 de junio de 1919 comienza a contarse desde la fecha en que el divorcio llegue a ser definitivo.
Sin embargo, en pocas ocasiones esta fecha es el punto de partida. En efecto, para facilitar las segundas nupcias,
las Leyes del 13 de julio de 1907 y del 9 de agosto de 1919, adoptaron un punto de partida diferente y ms de
acuerdo con el fundamento del plazo de viudez.
El plazo corre desde el da de la ordenanza del presidente que seala al esposo-actor una residencia distinta, o en
su defecto, de la primera sentencia preparatoria que se haya dictado en la instancia. La Ley del 4 de febrero de
1928 dict que este plazo empezara el da de la ordenanza misma, aun cuando sta nada establece sobre la
residencia de la mujer. Por tanto, si el juicio dura ms de 10 meses, o si el divorcio ha sido precedido por una
separacin de cuerpos, la mujer puede casarse inmediatamente despus del divorcio.
El legislador considera que no existe ningn temor de confusin de parto, puesto que entre los cnyuges no ha
habido relaciones (es necesario relacionar esta disposicin con la regla relativa a la legitimacin de los hijos
nacidos durante el juicio de divorcio).
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_24.htm (6 de 7) [08/08/2007 17:34:56]
PARTE PRIMERA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_24.htm (7 de 7) [08/08/2007 17:34:56]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 4
CONSENTlMlENTO DE LOS PADRES
5.4.1 NOClONES HlSTRlCAS
Proteccin debida a los menores
El hombre y la mujer contraen, al casarse, las obligaciones ms graves que pueden tener durante su vida: deben
ser capaces de comprender su alcance y de cumplirlas. Quien se casa dispone de todo su porvenir, aumentando el
peligro la circunstancia de que normalmente se acta bajo el imperio de un sentimiento que turba y hace callar la
razn. Por ello, los menores no pueden casarse libremente; necesitan el consentimiento de sus padres o de sus
familiares.
La aprobacin de los padres no slo es una garanta contra un fracaso; los esposos jvenes no tienen la razn ni la
experiencia necesarias para dirigir una casa y educar a sus hijos. Exigir para el matrimonio esa madurez de
espritu que slo la edad puede dar es una medida de prudencia social.
Puede uno casarse tan pronto como se est en la edad de la pubertad legal; pero mientras no se alcance la mayora
de edad, el matrimonio debe ser autorizado por los padres. As, no es igual la funcin de ambas condiciones de
capacidad: antes de la pubertad, el matrimonio es imposible, salvo el efecto de las dispensas de edad; despus de
la pubertad, pero antes de la mayora edad, el matrimonio es posible nicamente con el consentimiento de los
padres.
Mayora matrimonial
El antiguo derecho consuetudinario francs haba conservado la mayora romana de 25 aos como edad de la
plena capacidad jurdica. En 1792, la edad de la mayora se redujo a 21 aos; sin embargo, el Cdigo Civil
mantuvo, en la mayora del matrimonio, la antigua mayora romana, por lo menos parcialmente: los hombres
necesitaban el consentimiento de sus padres hasta los 25 aos; mientras no hubiesen llegado a esta edad se
consideraban como menores en cuanto al matrimonio (art. 148).
Exista as una mayora especial para el matrimonio; la mayora matrimonial, distinta de la mayora ordinaria. La
Ley del 21 de junio de 1907 suprimi esta mayora especial y permiti a los jvenes casarse sin el consentimiento
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_25.htm (1 de 6) [08/08/2007 17:34:58]
PARTE PRIMERA
de sus padres tan pronto como cumpliesen 21 aos, a fin de reducir el nmero de uniones legtimas y de hijos
naturales. Para la mujer, la mayora, y con ella la plena independencia, se fij a los 21 aos desde el Cdigo Civil
(art. 148).
Matrimonio de los mayores
El Cdigo Civil admiti que los mayores podan casarse, sin autorizacin, pero los obligaba a pedir el consejo de
sus padres y de sus abuelos y, en su defecto, a notificarles el proyecto mediante actos respetuosos. La Ley del 21
de junio de 1917 sustituy esta formalidad por la notificacin, que finalmente fue suprimida en 1933 (Ley 2 de
feb.). La mayora matrimonial es actualmente plena. El nico derecho que tienen los ascendientes es el de
oponerse al matrimonio.
5.4.2 PERSONAS CUYO CONSENTlMlENTO ES REQUERlDO.
MATRlMONlO DE UN HlJO LEGTlMO. CONSENTlMlENTO
DE LOS PADRES
Caso en que los padres estn en posibilidad de consentir
Si ambos padres viven y se hallan en estado de manifestar su voluntad, el hijo debe obtener, en principio, el
consentimiento de los dos. En caso de disentimiento, la opinin del padre predominaba antiguamente: el padre
ejerca, en relacin al matrimonio de sus hijos, el poder preponderante que le pertenece en la familia, exigiendo el
cdigo, nicamente, que se consultara a la madre al mismo tiempo que a l. La Ley del 17 de julio de 1927 (art.
1), al reformar el art. 148 del Cdigo Civil, decidi que en caso de disentimiento entre el padre y la madre, tal
disentimiento equivaldra a la autorizacin. Ya no tiene, por tanto, ninguna prominencia la opinin del padre.
Prueba del disentimiento
La Ley del 10 de marzo de 1913 y del 17 de julio de 1927 (art. 1), que completan el art. 148, prevn la prueba
oficial del disentimiento entre los padres.
Este disentimiento puede comprobarse en un principio por la no notificacin; es decir, por la que se requera
entonces para el matrimonio de los mayores. Habiendo suprimido sta notificacin la Ley del 2 de febrero de
1933, transport a los arts. 154 y 155 las reglas relativas a aqulla. Se hace por el ministerio de un notario, en
papel libre y sin gastos de registro. Adems, el notario, quien representa al futuro esposo, no solicita la respuesta
de los padres, se limita a hacerles saber (notificar, dice la ley), el proyecto de matrimonio, y a prevenir los que se
celebrarn aunque no estn de acuerdo con l.
La notificacin puede sustituirse por una carta cuya firma est legalizada, dirigida al oficial del estado civil, por la
diligencia que ste levante en el acta misma del matrimonio o por otra acta levantada en las formas previstas por
el art. 73, inc. 2, en el caso de que se autorice el matrimonio. Antiguamente se poda comprobar este
disentimiento en el acta de la celebracin del matrimonio; pero la Ley del 4 de febrero de 1934 prohbe ese medio
de prueba.
Por otra parte, los padres pueden oponerse al matrimonio cuando no
hayan sido consultados.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_25.htm (2 de 6) [08/08/2007 17:34:58]
PARTE PRIMERA
Caso en el cual uno solo de los padres est en estado de consentir
Si uno de los padres, sea la madre, o el padre, ha muerto o est imposibilitado para manifestar su consentimiento
por causa de enfermedad mental, de ausencia o de interdiccin o de privacin de sus derechos, basta el
consentimiento del padre presente y capaz. El art. 149, cuya redaccin es anterior a la Ley de 1917, no hace
ninguna distincin entre los padres. El derecho de consentir en el matrimonio es una prerrogativa de la patria
potestad, que slo pertenece a los padres, mientras vivan y sean capaces.
Con el objeto de facilitar el matrimonio, la Ley del 7 de febrero de 1924, completando el art. 149, dispensa al
futuro cnyuge de presentar el acta de defuncin del padre o de la madre, si se demuestra la defuncin bajo
juramento por el cnyuge suprstite o por los padres del difunto. El acta de matrimonio hace mencin a este
juramento.
Esta misma ley, que sustituye el art. 151 por una nueva disposicin, decide que la ausencia se demostrar por la
presentacin de una copia de los puntos resolutivos de la sentencia que declare la ausencia o que ordene la
investigacin sobre sta. Por otra parte, el texto se halla redactado en una forma muy singular: declara que la
presentacin de esta copia equivaldr a la del acta de defuncin.
Caso en que es desconocida la residencia de uno de los padres
El Cdigo Civil slo previ el caso de la ausencia legal. La Ley del 7 de febrero de 1924 se refiere a la hiptesis
en que sea desconocida la residencia del padre o de la madre, y aquella en que no se haya tenido noticia de uno de
stos por ms de un ao. El art. 149 se conforma, en este caso, con el consentimiento del otro padre, a condicin
de que el padre que exista y el propio hijo declaren esto bajo juramento, lo que se har constar en el acta de
matrimonio.
Por otra parte, esta ley asimila el juicio que ordena la investigacin sobre la desaparicin, a la sentencia que
declara la ausencia, conformndose entonces con el consentimiento del cnyuge presente (art. 151).
Caso en que los padres estn divorciados o separados de cuerpos
Bajo el cdigo de 1804, cuando exista una separacin de cuerpos o un divorcio decretado contra el padre,
habindose confiado a la madre la custodia de los hijos, no perda por ello el padre el derecho preponderante que
le perteneca, pudiendo encontrar el hijo una oposicin injusta de su parte. Sobre esta hiptesis se escribi la
novela de Paul Bourget, titulada: Un divorcio.
La Ley del 28 de junio de 1896, reformada por la del 21 de junio de 1907 (art. 152 reformado) estableci una
primera reforma, considerando suficiente el consentimiento de aquel de los dos padres en cuyo favor se hubiese
decretado el divorcio o la separacin de cuerpos y la custodia de los hijos. Cuando no se llenara esta doble
condicin, el desacuerdo entre los dos padres se resolva por el tribunal civil (art. 152 reformado en 1907). La
jurisprudencia haba admitido la intervencin del tribunal, aun en el caso de que uno de los padres reuniese la
doble condicin, si era justamente ste quien negaba su consentimiento para el matrimonio, por lo dems, con una
interpretacin muy discutible del texto legal pero favorable para el hijo.
El legislador consider que estas disposiciones eran intiles como resultado de la supresin de la preminencia del
consentimiento paterno. Le Ley del 17 de julio de 1907 (art. 3), derog el art. 152. Por consiguiente, en la
actualidad el hijo puede casarse slo con el consentimiento de aquel de sus padres contra el cual se haya dictado
el divorcio, privndolo a la vez del derecho de custodia no teniendo el otro cnyuge ningn recurso contra tal
matrimonio! Es sta una peligrosa disposicin, que suprime de forma tajante los efectos del divorcio.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_25.htm (3 de 6) [08/08/2007 17:34:58]
PARTE PRIMERA
5.4.3 ASCENDlENTES DE SEGUNDO GRADO
lgualdad entre ambas lneas
Cuando ambos padres han muerto o estn imposibilitados para manifestar su voluntad, el derecho de consentir en
el matrimonio pasa a los ascendientes del grado superior: los abuelos y abuelas. Lo mismo sucede, desde la Ley
del 7 de febrero de 1924 cuando la residencia del padre y de la madre es desconocida o cuando no se han tenido
noticias suyas durante ms de un ao. El hijo hace la declaracin bajo juramento y los abuelos autorizan el
matrimonio (art. 150)
El derecho de consentir en el matrimonio se divide tambin entre las dos lneas paternas y maternas; la lnea
paterna no tiene ninguna preminencia sobre la materna. Por consiguiente, basta que una de las dos lneas
consienta, para que el matrimonio se celebre; el disentimiento equivale al consentimiento (art. 150, inc. 2).
Disentimiento entre los abuelos
Cundo se puede decir que una lnea consiente en el matrimonio? Esto depende del nmero de ascendientes que
la representan.
1. Si no hay ms que uno, basta su consentimiento. La opinin del ascendiente nico que representa una de la dos
lneas, basta, a pesar de la oposicin de la otra lnea. El matrimonio podr celebrarse si la abuela paterna lo
autoriza, aunque los abuelos de la lnea materna se opongan a l; ya el Cdigo Civil admita esta regla.
2. Si hay dos ascendientes en la misma lnea, debe consultarse a ambos: si no son de la misma opinin,
anteriormente se aplicaba la misma regla que para el desacuerdo entre los padres e imperaba la opinin el marido
sobre la de la mujer (art. 150, inc. 1). Esta regla fue modificada por la Ley del 17 de julio de 1927 (art. 2), y
hubiese sido ilgico no reformarla. Segn el art. 150, reformado, en caso de disentimiento entre los abuelos, aquel
equivale a la autorizacin. El consentimiento de una abuela basta aunque los dos abuelos vivan y nieguen el suyo.
5.4.4 ASCENDlENTES DE TERCER GRADO
Transmisin en su favor del derecho de consentir en el matrimonio
Los ascendientes del tercer grado, bisabuelos o tatarabuelos no son designados expresamente en la ley. Sin
embargo, se reconoce que las expresiones abuelos o abuelas, de que se sirven los antiguos arts. 150 y 160 (159
reformado) son generales y, por tanto, que comprenden a todos los ascendientes. No obstante, puede slo
consultarse a un bisabuelo cuando sea el nico que quede como representante de su lnea; el derecho de consentir
en el matrimonio de su bisnieto slo puede ser ejercido por l, cuando hayan desaparecido todos los ascendentes
ms prximos en grado y en la misma lnea.
Por lo general, se admite que cada lnea posee un derecho propio, que debe ejercer, mientras existan
representantes de ella, resultado de lo anterior es que el consentimiento dado por un bisabuelo que sea nico
representante de la lnea, triunfa contra la oposicin de los abuelos ms prximos, representantes de la otra lnea.
Pero esta transmisin de un grado a otro es discutida por algunos autores, quienes no admiten la intervencin de
los ascendientes del tercer grado, sino cuando el segundo ya no es representado en ninguna de las dos lneas.
5.4.5 REGLAS COMUNES
Caso en que haga falta una de las lneas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_25.htm (4 de 6) [08/08/2007 17:34:58]
PARTE PRIMERA
Si todos los ascendientes de una lnea han muerto, o son incapaces de consentir, el derecho para autorizar el
matrimonio pasa a los ascendientes de la otra lnea, cualquiera que sea su grado; como slo est representada una
lnea, bastar su consentimiento, y su negativa impedir el matrimonio.
Facilidades para probar las defunciones
Cuando una persona pretenda casarse sin presentar el consentimiento de uno o varios ascendientes, aduciendo que
stos han muerto regularmente debe presentar las actas de defuncin; pero con frecuencia, sobre todo en las clases
pobres, no pueden presentarse estas actas por ignorarse el lugar en que murieron los ascendientes. La sentencia
del consejo de Estado, del 4 termidor ao XIII (23 de jul. de 1805) permiti la aseveracin de la defuncin, por
los suprstites.
Asimismo las Leyes del 20 de junio de 1896, 10 de marzo de 1913 y 7 de febrero de 1924, dictaron nuevas
medidas destinadas a facilitar el matrimonio. El art. 150, en su ltima redaccin, permite al menor y a los abuelos
que den su consentimiento declarar bajo juramento que no conocen la residencia de los otros abuelos, o que no se
tienen noticias de ellos desde hace ms de un ao. Si no hay ningn abuelo presente, el mismo menor hace la
declaracin bajo juramento ante el juez de paz. Por tanto, no se necesita probar la defuncin con las actas del
estado civil.
5.4.6 HlJOS NATURALES
Consentimiento de los padres
El art. 158 fue reformado en 1903, 1907 y 1927. Cuando el padre y la madre son conocidos legalmente deben ser
consultados; en caso de disentimiento triunfaba antes el padre que tuviese la patria potestad, pudiendo ser ste la
madre en virtud de la Ley del 2 de julio de 1907. Desde la Ley del 17 de julio de 1927 (art. 5), el disentimiento
equivale a la autorizacin. Se ha querido seguir la misma regla de los hijos legtimos. Si uno de los padres ha
muerto, est ausente o incapacitado mentalmente, basta el consentimiento del otro; si solamente uno de ellos es
legalmente conocido, basta su consentimiento. La Ley del 7 de febrero de 1924 aplica en esta materia las reglas
del art. 149.
Exclusin de los otros ascendientes
La ley no habla de los otros ascendientes; el art. 158 no remite al 150. Para ello existe una buena razn: ningn
plazo legal hay entre el hijo natural y sus ascendientes. La Ley del 7 de febrero de 1924 (art. 8, que reform el art.
160), est mal redactada al hablar de los ascendientes del menor tanto por lo que hace al hijo natural como al
legtimo; pero ninguna duda presenta el sentido de la ley.
Hijo natural sin padres
Si ambos padres naturales han muerto, o son incapaces de manifestar su voluntad o si ninguno de ellos ha
reconocido al hijo natural, segn el cdigo Napolen, el consentimiento para su matrimonio deba ser otorgado
por un tutor ad hoc (art. 159). La ley del 21 de junio de 1907 suprimi esta institucin que era especial para el hijo
natural; en adelante, el matrimonio de los hijos naturales menores, sin padre ni madre conocidos, es autorizado
por su consejo de familia, desempeando las funciones de ste el tribunal civil (Ley 2 de julio de 1907). La Ley
del 10 de marzo de 1923 suprimi una duda que haba surgido sobre este punto, especificando que se trata del
tribunal, y no de un consejo de familia verdadero (art. 159 reformado, in fine).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_25.htm (5 de 6) [08/08/2007 17:34:58]
PARTE PRIMERA
Si el menor no conoce la residencia actual de padre que debe darle su consentimiento para el matrimonio, presta
de ello juramento ante el juez de paz de su residencia y es autorizado por el tribunal (art. 2, 160, reformado por la
Ley del 7 de feb. de 1924).
En Alsacia y Lorena se aplican las reglas del derecho local sobre la tutela de los hijos legtimos (Ley del 1 de jun.
de 1924, art. 21).
5.4.7 HlJOS ADOPTlVOS
Consentimiento del adoptante
El Cdigo Civil slo autorizaba la adopcin de los mayores; por tanto, no haba previsto la cuestin del
consentimiento para el matrimonio del hijo adoptivo. El hijo permaneca con su familia natural hasta la edad de
25 aos. Deba hacer a sus padres legtimos la notificacin prevista por el antiguo art. 151. La Ley del 19 de junio
de 1923 permiti la adopcin de los menores (art. 348).
Desde entonces se plante un grave problema. Aunque el hijo permanece en su familia natural, pasa a la patria
potestad del adoptante. La nueva ley concede al adoptante el derecho de consentir en el matrimonio del adoptado
(art. 352). No se podan exigir varios consentimientos; por tanto era necesario escoger. El adoptante se presentaba
en mejores condiciones para conocer el valor del matrimonio proyectado adems, los padres, al consentir en la
adopcin, en cierta forma han consentido con anterioridad en el matrimonio de su hijo.
Adopcin por dos esposos
Una situacin curiosa se presentaba en el caso de adopcin de un hijo por dos esposos, segn la Ley de 1913 (art.
346). Siendo ambos adoptantes, deban consentir uno y otro en el matrimonio. La Ley del 17 de julio de 1927,
que reform el art. 352, decidi que el disentimiento entre los dos adoptantes equivala a la autorizacin. Es
curiosa la situacin del segundo cnyuge, que adepta los hijos del primer matrimonio, y que adquiere por ello el
derecho de autorizar su matrimonio.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_25.htm (6 de 6) [08/08/2007 17:34:58]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO,PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 5
COMPROMlSO
Definicin
Se llama esponsales al compromiso que adquieren dos personas de casarse una con otra. El verbo francs fiancer
tena antiguamente el sentido general de comprometer la propia fe; slo se ha conservado en uso, respecto a la
promesa de matrimonio.
5.5.1 PROMESA MATRlMONlAL Y DERECHO
Falta de fuerza obligatoria de los esponsales
Actualmente est consumada el ocaso de los esponsales como institucin jurdica: Toda promesa de matrimonio
es nula. Las partes deben llegar al oficial del estado civil con plena independencia a fin de que el consentimiento
que otorgue en esos momentos sea realmente libre; la ley no reconoce ningn otro consentimiento.
lndemnizaciones por ruptura del proyecto de matrimonio
Sin embargo, con frecuencia los tribunales conceden indemnizaciones por matrimonios que no se realizaron; pero
entre la antigua jurisprudencia y la nueva existe una gran diferencia. No se reconoce en ningn grado la validez
de la promesa de matrimonio; no produce ningn efecto, ni impide otro matrimonio, ni crea obligacin alguna
para el promitente y la accin de daos y perjuicios no tiene su fuente en la ruptura.
Cuando esta accin existe resulta del art. 1382: Todo hecho ilcito que causa a otro un dao, obliga a su autor a
repararlo. Quin, sin motivos serios, rompe en el ltimo momento un proyecto de matrimonio, cuando la otra
parte haya hecho ya gastos, comprado muebles, alquilado un departamento, etc., le hace sufrir por su ligereza un
dao que debe reparar. Adems, por el escndalo de una ruptura puede causarle un perjuicio moral haciendo
sospechar que hay una razn disimulada, que las malas lenguas tratarn de descubrir.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_26.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:34:59]
PARTE PRIMERA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_26.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:34:59]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 6
FORMALlDADES
5.6.1 OPOSlClN AL MATRlMONlO
ntiguos abusos
Antes de la revolucin, ninguna regla limitaba la posibilidad de impedir los matrimonios, oponindose a ellos.
Toda persona que quera oponerse a la celebracin de un matrimonio poda hacerlo, por cualquier motivo. Esta
libertad originaba innumerables abusos: un pretendiente despreciado, una amante abandonada, un enemigo
desconocido, un celoso, al oponerse, provocaba retardos, gastos, molestias y, a veces, una ruptura.
Raglamentacin moderna
Para impedir estas vejaciones, la Ley del 20 de septiembre de 1792, restringi el derecho de oposicin a lmites
rigurosos, y el cdigo sigui su ejemplo; este derecho ya no se concede sino a un reducido nmero de personas, y
en su mayor parte slo puede ejercerlo en uno o dos casos previstos y determinados. Por otra parte, la ley ha
establecido ciertas formas obligatorias bajo pena de nulidad, y en defecto de las cuales no est obligado el oficial
del estado civil a suspender el matrimonio.
Sistema seguido en la prctica
En la prctica, no se observa la ley. Los oficiales del estado civil tienden a abstenerse siempre que se les prevenga
sobre la existencia de un impedimento y estimen seria la denuncia. En ciertos casos, su responsabilidad personal
se encuentra gravemente comprometida; la ley los sanciona cuando a sabiendas celebran un matrimonio prohibido
por ella (arts. 156 157, C.C., 193, 194 y 340, C.P.).
Aunque no se expusieran personalmente a ninguna pena, tienen razones para ser prudentes: ms vale un retardo
que la anulacin de un matrimonio. Puede decirse que en la prctica se respeta toda oposicin cuya falsedad no es
aparente. Por tanto, si se pretende explicar el mecanismo de las oposiciones, tal como funciona, debe introducirse
en el derecho una nueva distincin, que ya exista en la prctica. Es necesario distinguir la oposicin, regular y
permitida por la ley, de la simple denuncia sin forma y sin regla.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_27.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:35:00]
PARTE PRIMERA
La oposicin verdadera equivale a una prohibicin para el oficial del estado civil; para proceder al matrimonio
debe esperar a que se resuelva negativamente la oposicin. En cambio, la simple denuncia no lo obliga; es una
advertencia que puede enviar toda persona y en cualquier forma; se le previene que existe un impedimento, y eso
es todo. A l le corresponde decidir; puede abstenerse de celebrar el matrimonio o no tomarla consideracin.
El nico resultado de la denuncia es constituir al oficial del estado civil en estado de mala fe, hacindolo acreedor
a las penas establecidas por la ley. Conviene agregar que la oposicin irregular, ya sea por vicio de forma o por
provenir de una persona no facultada para hacerla, es nula y slo tiene el valor el una simple denuncia.
En estas condiciones, no se ha obtenido el cambio perseguido por los autores del cdigo: los oficiales del estado
civil toman en consideracin oposiciones a las que la ley no concede ningn efecto; no obstante, han desaparecido
los abusos que se cometan durante el siglo XVII, no debido a la severidad de la reglamentacin de las
oposiciones, sino a la disminucin del nmero de impedimentos para el matrimonio y de los casos de nulidad. Si
es menor el nmero de matrimonios retardados por oposiciones de mala fe, se debe a que las causas de
impedimento son menos numerosas que antes, y a que las existentes, en su mayora, son fciles de verificar. Sin
embargo, an se cometen algunos abusos.
5.6.2 FACULTAD DE OPOSICIN
Enumeracin
Pueden oponerse:
1. El cnyuge de uno de lo futuros esposos.
2. Los padres de cada uno de ellos.
3. Los dems ascendientes.
4. Algunos colaterales prximos.
5. El tutor o curador de una de las partes.
6. El ministerio pblico.
Oposicin de un cnyuge
Se trata de la persona con la que uno de los pretendientes est casada. La ley lo nombra en primer lugar (art. 172),
por ser el ms interesado en impedir un nuevo matrimonio. Un esposo divorciado no tiene ya el ttulo de cnyuge;
por consiguiente, el divorcio priva al primer cnyuge del derecho para oponerse a un nuevo matrimonio.
Oposicin de los padres
El derecho para oponerse al matrimonio de los hijos pertenece tanto a los padres naturales y adoptivos, como a los
legtimos, pues la ley no distingue (art. 173).
La Ley del 9 de agosto de 1919, que reform el art. 173, concedi a la madre legtima el derecho de oponerse
aunque el padre viva y sea capaz; lo cual se le negaba anteriormente, porque el consentimiento del padre era
suficiente para el matrimonio.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_27.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:35:00]
PARTE PRIMERA
La Ley del 17 de julio de 1927 (art. 7) priv del derecho para oponerse al matrimonio, a los padres y ascendientes
que hubieren perdido la patria potestad.
Oposicin de los ascendientes
El derecho para oponerse pertenece en primer lugar a los abuelos, ascendientes de segundo grado, pero slo
pueden ejercerlo a falta de los padres (art. 173). Los ascendientes de una lnea pueden oponerse aunque los de la
otra lnea hayan autorizado el matrimonio; la ley no admite ninguna preminencia de una lnea sobre la otra.
Cuando los ascendientes del segundo grado han muerto o no estn en posibilidad de manifestar su voluntad, su
derecho se transmite a los ascendientes de tercer grado, pues slo corresponde a los colaterales cuando ya no
exista ningn ascendiente (art. 174). La ley comprende bajo el trmino abuelos a los bisabuelos, motivo por el
cual ese trmino tiene, en el Cdigo Civil, un sentido ms amplio que el que ordinariamente se le atribuye.
Pertenece este derecho del mismo modo, al abuelo que a abuela, en cada grupo de ascendientes? El Cdigo Civil
no resolvi esta cuestin, pero unnimemente se aplica a los ascendientes la misma regla que al padre y a la
madre. Ya no se discute esta cuestin desde que la ley del 17 de julio de 1927 (art. 2) suprimi toda
preponderancia del sexo masculino.
Colaterales
Los colaterales a quienes la ley concede el derecho de oposicin son nicamente seis: los hermanos, los tos y los
primos hermanos (art. 174). El tribunal de casacin propuso que se agregaran los sobrinos ms prximos que los
primos, pero su opinin no se adopt debido, probablemente, al respeto que estas personas deben a los hermanos
y hermanas de sus padres. A diferencia de lo que acontece respecto a los ascendientes, entre los colaterales no se
ha establecido una jerarqua; todos pueden oponerse al mismo tiempo.
La ley exige que los colaterales sean mayores para ejercitar el derecho de oposicin. La palabra mayor fue
aadida por una observacin del tribunal de casacin. Por tanto, este derecho no pertenece a los colaterales
menores y no puede ser ejercido a nombre de ellos por sus tutores.
Tutor o curador
Se ha preguntado a qu tutor o curador se refiere la ley. Como sta habla de los colaterales mayores en los arts.
174, y el 175 principia remitiendo a los casos previstos por el artculo anterior sera lgico pensar que el tutor y
curador a los que se refieren son los de un colateral del menor, a cuyo nombre Ejercita el derecho de oposicin
durante su minoridad. En este sentido comprenda esa disposicin Malleville, uno de los autores del Cdigo Civil.
Pero el examen de los trabajos preparatorios indica que se refiere al tutor o curador de uno de los futuros esposos.
El art. 175 se consagr a propuesta del tribunado. Quien consideraba conveniente que los tutores o curadores
pudiesen oponerse al matrimonio de la persona encomendada a su vigilancia.
Ministerio pblico
El Cdigo Civil no confiri facultades al ministerio pblico para oponerse al matrimonio. Esto resulta de la
circunstancia de que el texto no se refiere a l. Sin embargo, la jurisprudencia admite que tiene tales facultades.
Para ello se fundamenta en una doble razn:
1. El cdigo autoriza al ministerio pblico para promover la nulidad del matrimonio en ciertos casos, lo que
implica el derecho de impedir un matrimonio todava no celebrado, pues ms vale prevenir que sancionar.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_27.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:35:00]
PARTE PRIMERA
2. El art. 46 de la Ley del 20 de abril de 1810, sobre la organizacin judicial, encarga al ministerio pblico de
vigilar el cumplimiento de las leyes en aquellas disposiciones que se refieran al orden pblico; no cabe duda que
ese artculo es aplicable a los impedimentos para el matrimonio. A pesar de la fragilidad de los argumentos en que
se apoya esta jurisprudencia, puede aceptarse su tesis, que en la actualidad est definida; los peligros por virtud de
los cuales las leyes modernas limitan severamente el derecho de oponerse al matrimonio no son de temer por
parte de los magistrados, quienes slo actuarn cuando su intervencin sea necesaria.
Personas que carecen del derecho de oposicin
El derecho de oposicin se niega a cualquiera otra persona distinta de las que legalmente lo poseen. As un hijo o
cualquier otro descendiente no puede oponerse al matrimonio que uno de sus padres o de sus ascendientes
pretenda contraer. Este acto sera contrario al deber de respeto y sumisin que los hijos deben a sus padres. Por la
misma razn se ha negado el derecho de oposicin a los sobrinos. En cuanto a los colaterales, ms all del cuarto
grado, a los parientes por consanguinidad de cualquier grado, se ha estimado que el matrimonio de su pariente o
afn, no los afecta lo suficiente para permitirles que lo impidan.
5.6.3 MOTlVOS DE OPOSlClN
Desigualdad en el derecho de oposicin
No todas las personas que poseen el derecho de oposicin lo tienen con la misma extensin. A los padres y
ascendientes la ley les confiere un derecho ilimitado de oposicin. Todas las dems personas autorizadas slo
pueden ejercerlo en ciertos casos previstos y determinados por la ley.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_27.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:35:00]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 7
CELEBRAClN
5.7.1 MATRlMONlO ClVlL
Carcter solemne del contrato
El matrimonio es un contrato solemne, es decir, no basta la voluntad de las partes: se requiere el empleo de una
forma especial, organizada por ley. La forma consiste en la presencia personal de los dos esposos y en la
celebracin del matrimonio por un oficial del estado civil, que representa a la ley y al Estado, y que interviene
para dar al matrimonio carcter pblico. Todo matrimonio contrado sin forma o celebrado por un notario u otro
agente, es nulo y no existe ante los ojos de la ley. El matrimonio religioso no tiene ningn valor. La ley slo se
ocupa de l para prohibir que se realice antes de la celebracin del matrimonio civil.
La ley civil no toma en consideracin, como lo haca el derecho cannico, la consumacin del matrimonio. La
necesidad de la presencia real de los dos esposos en el momento de la celebracin suprime, tambin la condicin
exigida en el derecho romano, de que la mujer fuese puesta a disposicin del marido y ms bien convierte en
recproca esta condicin y la supone realizada de antemano.
5.7.2 LUGAR
Necesidad de celebrarlo en un municipio determinado
El matrimonio no puede contraerse en cualquier lugar; el derecho de casarse est, en trminos jurdicos,
localizado. En efecto, la ley ordena que el matrimonio se celebre en el lugar donde habitan los contrayentes,
porque en este lugar son ms conocidos que en cualquier otra parte, y hay ms probabilidades de que surjan las
oposiciones si existe algn impedimento.
Esta regla de la ley moderna es la reproduccin del principio fundamental proclamado por el Concilio de Trento,
que exiga la intervencin del sacerdote, no de cualquier cura, sino del proprius parochus, es decir, del propio cura
de uno de los cnyuges, determinando la competencia a este respecto el domicilio de uno de los esposos.
lmposibilidad de casarse fuera del municipio
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_28.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:35:01]
PARTE PRIMERA
La ley ordena art. 731 que el matrimonio se celebre en el municipio del domicilio (o de la residencia). Por
consiguiente, el oficial municipal no debe trasladarse fuera de este municipio para celebrar el matrimonio de las
personas domiciliadas o residentes en l; si es competente en razn de la persona, no lo sera en razn del lugar.
Cuando la ley dice, en el art. 165, que el matrimonio se celebrar ante el oficial civil del municipio supone que
acta dentro de los lmites de su municipio; mas all de los limites de ste cesa su mandato y ya no tiene ninguna
facultad.
5.7.3 FORMAS
Celebracin pblica
Los matrimonios deben celebrarse pblicamente; las puertas de la alcalda (o de la casa) deben estar abiertas, de
modo que el pblico pueda entrar y asistir a l.
Presencia de los futuros esposos
Los esposos deben presentarse personalmente ante el oficial del estado civil. En ninguna parte establece esto la
ley, pero siempre supone la presencia real de los dos esposos (vase, sobre todo, el art. 75). Esto demuestra
tambin la discusin del consejo de Estado sobre los arts. 146 y 1806 y el primer cnsul hizo notar, sin provocar
contradiccin, que matrimonio slo poda celebrarse entre personas presentes. Hay adems, para ello, una razn
decisiva: si se permitiese el matrimonio por procurador podra suceder que la parte ausente hubiese cambiado de
voluntad, sin que tuviese tiempo de revocar el mandato de suerte que, no obstante se efectuara el matrimonio,
hara fe a su consentimiento en el momento de la celebracin.
A pesar de todas estas importantes razones, el matrimonio por procuracin fue autorizado durante la guerra de
1914, en favor de los hombres que estuviesen en el frente o de los prisioneros de guerra (Ley 4 de abril de 1915,
Ley 19 de ago. de 1915). Fue necesario decidir tambin que si la celebracin se efectuaba despus de la defuncin
del mandante, producira efectos en favor de la mujer y de los hijos por legitimar, en su caso (Ley 7 de ab. de
1917). Esta extraa anomala supone, sin duda, la buena fe del cnyuge, pues el texto mismo la fundamenta en los
arts. 201 y 202 (matrimonios putativos)
Testigos
Adems de las partes, el matrimonio exige la presencia de dos testigos. stos pueden ser parientes o no de las
partes; deben ser mayores de edad (art. 31). El texto primitivo exiga, adems, que fuesen de sexo masculino (la
Ley del 7 de diciembre de 1897 admiti que las mujeres pudiesen figurar tambin como testigos en los actos del
estado civil, y modific en este sentido el art. 7, que actualmente dice: sin distincin de sexo. El marido y la mujer
pueden ser testigos a la vez en el mismo acto).
Formalidades necesarias
Son descritas por el art. 75. El oficial del estado civil comienza dando lectura a los documentos ya mencionados.
De hecho, esta lectura no presenta gran utilidad y con frecuencia se omite. Anteriormente deba leerse a los
futuros esposos el captulo Vl, el ttulo Del matrimonio sobre los derechos y deberes respectivos de los esposos.
En la prctica, el oficial se limitaba a leer los tres primeros artculos y el ltimo. La Ley del 9 de agosto de 1919
regulariz esta prctica.
En seguida pregunta a los futuros esposos si consienten en tomarse por marido y mujer. Cada uno debe responder,
a su vez afirmativamente. La negativa de responder equivale a una respuesta negativa. Por tanto, el s es
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_28.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:35:01]
PARTE PRIMERA
sacramental. El oficial interpela tambin a las personas cuyo consentimiento es necesario para el matrimonio, si
estn presentes, preguntndoles si lo autorizan. Hecho esto, pronuncia, en nombre de la ley, que las dos partes
estn unidas en matrimonio, y levanta inmediatamente una acta que es firmada por l, por los esposos, padres y
testigos (art. 76).
Matrimonio de los sordos y mudos
Cuando uno de los pretendientes es sordo o mudo puede presentarse una dificultad. Si sabe leer, se resolver
empleando la escritura; en caso contrario se le permitir casarse cuando pueda manifestar su conocimiento de
cualquier manera.
Papel del oficial del estado civil
No es una simple declaracin de matrimonio lo que los esposos hacen en la alcalda. El oficial del estado civil no
slo est encargado de comprobar su voluntad, sino que es l quien los declara unidos en nombre de la ley. No es
as en el derecho cannico, por lo menos segn la opinin comn; el sacerdote no administra el sacramento del
matrimonio, bendice los esposos, pero su papel se limita al de un testigo calificado; asiste al matrimonio, no lo
hace.
La idea de una celebracin civil del matrimonio se desarroll en los ltimos aos de la revolucin; y esta nueva
palabra sustituy a partir del ao II, la antigua expresin declaracin de matrimonio, que se encuentra en los
textos anteriores. La necesidad de hacer del matrimonio una ceremonia que hable a la imaginacin, preocup a
muchas personas. Gothier no quera que el matrimonio se redujese a una diligencia insignificante; lo consideraba
como una ceremonia cvica, ante el altar de la patria. Bonaparte, menos utopista, quiso que, por lo menos, el
oficial municipal, que representa la ley, recordase a los futuros esposos sus deberes, y les tomara la promesa de
que los cumpliran. Hay ms que un cambio de palabras; en el fondo se trata de una transformacin de las ideas.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_28.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:35:01]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 8
PRUEBA
lmportancia de esta materia
Si alguna persona pretende obtener una consecuencia jurdica de la existencia de un matrimonio, debe empezar
por demostrar su celebracin. Si no logra rendir esta prueba, el matrimonio no probado, aunque haya sido
realmente celebrado, no producir ningn efecto. Como dice la regla: todo actor debe probar el hecho en que
funda su pretensin.
Pero al matrimonio no se aplica el derecho comn de las pruebas. La ley lo ha sometido a un sistema especial,
siendo esto consecuencia del carcter solemne reconocido al matrimonio en el siglo XVl. Hasta entonces se haba
podido probar el matrimonio por todos los medios posibles, y principalmente por la posesin de estado. La ley
moderna exige, en primer lugar, una prueba escrita de un gnero particular y slo autoriza otros medios de prueba
a ttulo excepcional.
5.8.1 REGlSTROS DE ESTADO ClVlL
Extensin de la regla
El art. 194 establece la regla para la prueba del matrimonio, en los trminos siguientes: Nadie puede reclamar el
ttulo de esposo y los efectos civiles del matrimonio, si no presenta el acta de su celebracin inscrita en el registro
del estado civil. La cuestin de la nulidad de las actas inscritas en una hoja volante, controvertida por lo que hace
a las actas del estado civil en general, se encuentra resuelta por este texto en lo que se refiere al matrimonio.
Para precisar el alcance de esta disposicin, es necesario sealar dos
puntos:
1. La regla es general, en el sentido de que es aplicable a toda persona, no slo a los esposos, sino tambin a los
terceros, principalmente a los hijos nacidos del matrimonio. Si la ley dice que nadie puede reclamar el ttulo de
esposo, se debe a que este ttulo es el primero de los efectos civiles del matrimonio, por tanto, es muy natural que
se piense en l en primer trmino; pero esta disposicin no se limita nicamente a los cnyuges. La intencin del
legislador es exigir de toda persona que invoque en su provecho un efecto civil del matrimonio, la presentacin de
una acta del estado civil; esto se demuestra por la circunstancia de que en una disposicin especial, se dispensa de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_29.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:35:02]
PARTE PRIMERA
esta presentacin a los hijos de un caso determinado.
2. La regla es tambin general, porque excluye cualquiera otro medio de prueba fuera del acta del estado civil.
Ningn otro ttulo puede suplirla, y en realidad no hay ninguno cuyo objeto sea comprobar la celebracin del
matrimonio; ni las publicaciones, ni la redaccin de las capitulaciones matrimoniales demuestran la realizacin
del matrimonio proyectado. Con mayor razn es improcedente la prueba matrimonial.
Acta de matrimonio
El art. 76 indica el contenido del acta de matrimonio. Se refiere a la identidad de los esposos, de las personas que
deben consentir en el matrimonio y de los testigos, a la declaracin de los contratantes, el pronunciamiento de la
declaracin de la unin, as como a la indicacin de haberse celebrado o no capitulaciones matrimoniales.
Actualmente ya no se permite mencionar en esta acta el reconocimiento de hijos naturales con objeto de
legitimarlos (art. 331, reformado Ley 7 de nov. de 1907) y no existe ninguna razn para mencionar la ausencia de
oposicin (Ley del 1o. de feb. de 1932, que abrog el art. 576).
5.8.2 PAPEL DE LA OPOSlClN DE ESTADO EN LA PRUEBA DEL
MATRlMONlO
Por qu la posesin de estado no prueba el matrimonio
La posesin de estado de esposo legtimo es el hecho, para un hombre y una mujer que viven juntos, de pasar por
casados a los ojos de quienes los conocen. En general, el hecho de la posesin concuerda con el derecho, tanto por
lo que hace al estado de dos personas como respecto de la propiedad; normalmente quienes pasan por casados lo
son realmente. Pero a veces sucede lo contrario: hay hogares irregulares, cuya irregularidad nadie sospecha, sobre
todo en las grandes ciudades.
Por tanto, la posesin de estado de esposos legtimos engaa frecuentemente. Ntese, por otra parte, que siempre
ser obra de los esposos: por haberse presentado y comportado como esposos legtimos, el pblico los ha tomado
como tales. La ley no poda aceptar como prueba del matrimonio la posesin de estado, aunque fuese la ms
duradera y slida. De aqu la disposicin del art. 195: La posesin de estado no dispensa a los pretendidos esposos
que la invoquen, respectivamente, de la obligacin de presentar el acta de celebracin del matrimonio ante el
oficial del estado civil. Decidir de otro modo equivaldra a permitir a los concubinos usurpar los derechos de los
esposos legtimos.
Slo a partir de la Ordenanza de Blois, de 1579 (arts. 40 y 41), perdi la posesin de estado, en Francia, su valor
probatorio del matrimonio. Hasta fines del siglo XVI engendr, por lo menos, una presuncin de celebracin,
como lo atestigua la antigua frase: Beber, comer y dormir juntos me parece matrimonio.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_29.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:35:02]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 9
EFECTOS
Enumeracin
Las relaciones de los esposos entre s son:
1. Deberes recprocos, a cargo de cada uno de los esposos.
2. La subordinacin de la mujer al marido, es decir, la potestad o autoridad marital, que a la vez recae sobre la
persona y bienes de la mujer y que implica como consecuencia, la incapacidad de sta.
3. Por ltimo, la vida comn y las numerosas cargas que impone, y que exigen una reglamentacin especial de los
intereses econmicos de los esposos, la cual constituye su rgimen matrimonial y que cuando es objeto de
convenciones especiales, exige la redaccin de un contrato de matrimonio.
Relaciones de los esposos con sus hijos
Desde este punto de vista, el matrimonio origina deberes y derechos especiales, que deben estudiarse con respecto
a la filiacin legtima, legitimacin, patria potestad, tutela emancipacin y sucesiones.
Relaciones con los dems miembros de sus respectivas familias
El matrimonio origina el parentesco por afinidad entre cada esposo y los parientes del otro. La afinidad, a su vez,
produce diversas consecuencias, impedimentos para el matrimonio, obligacin alimentaria... etctera.
Uniformidad de los efectos del matrimonio
Los efectos del matrimonio son siempre idnticos; el matrimonio francs es uno. Pero no ha sido as siempre y en
todas partes. Entre los romanos haba un matrimonium injustum, para los peregrinos y latinos, y el contubernum
para los esclavos, que no producan los efectos de las justas nupti. Algunas legislaciones (Prusia, antigua
Rusia...) admiten el matrimonio morgantico, especie de unin legtima, inferior al matrimonio, que no concede a
la mujer y a los hijos los derechos que obtendran de un verdadero matrimonio, principalmente la igualdad de
rango con el marido o el padre.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_30.htm (1 de 7) [08/08/2007 17:35:04]
PARTE PRIMERA
La mayora de los efectos del matrimonio sern objeto de estudio particulares, principalmente el rgimen
matrimonial, que forma parte del programa del tercer ao. nicamente debemos estudiar aqu los deberes
recprocos de los esposos y la potestad marital con su corolario, la incapacidad de la mujer casada. Ya hemos
estudiado la obligacin alimentaria. En cuanto al deber de educacin, del que se ocupa el art. 203, se deriva de la
filiacin y no del matrimonio.
5.9.1 DEBERES
Enumeracin
El matrimonio origina entre el marido y la mujer obligaciones especiales, que son consecuencia de su estado de
esposos. El cdigo los ha indicado en los arts. 212-214, pero omiti uno de los principales: la contribucin a las
cargas del hogar, reglamentada en el ttulo Del contrato de matrimonio. En efecto, forma parte de las relaciones
econmicas de los esposos.
Entre estos deberes nacidos del matrimonio algunos son comunes a los dos esposos, uno es propio del marido (el
deber de proteccin), otro, a la esposa (el deber de obediencia). En el presente pargrafo slo nos referimos a los
dos primeros: los dos ltimos sern estudiados en el siguiente, a propsito de la potestad marital, de la cual son
elementos constitutivos.
Los deberes a ambos esposos son, primero, la cohabitacin indicada en el art. 214, en seguida la fidelidad, la
ayuda y la asistencia enumerados en el art. 212.
5.9.2 COHABlTAClN
Su importancia
La mujer debe habitar con el marido... y l est obligado a recibirla, dice el art. 214. Este deber es comn para
ambos esposos, y es el principal de todos, pues sirve de base y condicin a los dems, ya que el objeto del
matrimonio es el establecimiento de la vida comn. Cuando no se cumple, la unin de los esposos estar destruida
y no se ha realizado el fin del matrimonio.
La obligacin de cohabitacin comprende el dbito conyugal, aunque el cdigo no hable de l. La jurisprudencia
decide que la negativa injustificada de tener con el cnyuge relaciones sexuales, constituye una violacin de las
obligaciones del matrimonio.
Sancin por la fuerza pblica
Si el marido rehusa recibir a su mujer o si sta se niega a habitar con aquel, cual es la sancin jurdica a la
obligacin que se les ha impuesto? Tiene el esposo abandonado medios legales para obligar al rebelde a cumplir
esta obligacin? Pocas cuestiones tan graves, y al mismo tiempo ms difciles de resolver provoca el matrimonio.
El medio en que primeramente se piensa es el empleo de la fuerza pblica: el marido podr obligar a su mujer a
que regrese al hogar manu militari, y en caso necesario, entre dos agentes de polica, la mujer podr hacer que se
le abra la puerta del domicilio conyugal, mediante la fuerza, por un miembro del cuerpo policiaco.
La jurisprudencia por mucho tiempo ha decretado esta medida de apremio y la mayora de los autores la
consideran lcita. Pero en la actualidad parece abandonada. Puede considerarse que el empleo de este medio es
cada da ms extrao a las costumbres modernas.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_30.htm (2 de 7) [08/08/2007 17:35:04]
PARTE PRIMERA
Adems, el empleo de la fuerza es impotente, pues no se puede prolongar; el marido correr nuevamente a su
mujer, o sta huir de la casa en la que el marido no tiene derecho para secuestrarla.
Multas
Las multas son posibles, pero es necesario determinar a causa de qu.
1. Supongamos en primer lugar, que es el marido quien de niega a recibir a su mujer en el domicilio conyugal.
Por lo menos, podr condenarse al marido al pago de una pensin alimentaria segn su estado y medios. Parece
posible tambin condenarlo al pago de daos perjuicios a razn de determinada cantidad por cada da de retardo,
pues est sometido a una obligacin cuyo objeto es determinado por el art. 214: recibirla en su casa y
proporcionarle todo lo necesario para la vida, segn sus condiciones y su estado. El incumplimiento de esta
obligacin causa a su mujer un perjuicio econmico apreciable, que puede servir de base para calcular la
indemnizacin de los daos y perjuicios.
2. Supongamos en segundo lugar que sea la mujer quien se niega a regresar al domicilio conyugal. El marido
puede negarle desde luego toda cantidad de dinero; conservar para s todas las rentas cuyo goce le corresponde,
ya sea de los bienes comunes, o de los dotales propios de su mujer, de los que es administrador. Podr tambin
negarse a pasarle una pensin alimenticia; por insignificante que pueda ser esta obligacin no deja de ser
correlativa a las de la mujer con su marido; el matrimonio crea entre los esposos una situacin anloga a la
originada por un contrato sinalagmtico, cada uno de los esposos no puede reclamar nada al otro, si l mismo no
se allana a cumplir sus obligados.
Muy enrgico en principio, este medio llega a ser ineficaz cuando la mujer tiene rentas personales, cuya
administracin y goce le reserva su contrato matrimonial. La jurisprudencia admite que el marido puede entonces
pedir autorizacin judicial para embargar o secuestrar las rentas de su mujer, para vencerla por hambre.
Algunos autores critican este medio, diciendo que el marido no puede embargar, porque no es acreedor. Pero,
puede responderse que no se trata de un embargo, sino de una especie de secuestro anlogo al que se practica
sobre los bienes de un criminal obstinado; se objeta que no existe texto alguno que autorice esta especie de
coaccin; pero es necesario asegurar en la medida de lo posible el cumplimiento de las obligaciones legales, y la
jurisprudencia establecida sobre este punto tiene el valor de un derecho consuetudinario.
Este medio puede ser insuficiente, si la mujer encuentra asilo con un pariente o con un amigo; contra el tercero
que haya recibido en su casa a la esposa, nada puede hacer el marido. Varias decisiones judiciales han aplicado
entonces a la mujer el sistema de los apremios imponindole el pago de una cantidad determinada por cada da de
retraso. Algunos autores recientes discuten la legitimidad de este procedimiento, pretendiendo que la
indemnizacin de daos y perjuicios slo puede sancionar los derechos de crdito y no de potestad. Pero a esto
puede darse una doble respuesta:
1). Es posible condenar al pago el daos y perjuicios al marido que se niegue a recibir a su esposa, y es natural
que el deber de cohabitacin tenga una sancin idntica en favor del marido.
2). La indemnizacin puede concederse tambin en razn de un perjuicio moral, como lo demuestra la reparacin
monetaria concedida en los casos de injuria o difamacin.
Asimilacin de la injuria grave
La negativa de uno de los esposos para cumplir con sus obligaciones aceptando la vida comn constituye una
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_30.htm (3 de 7) [08/08/2007 17:35:04]
PARTE PRIMERA
injuria grave, y autoriza al otro pedir el divorcio o separacin de cuerpos. Con frecuencia ste ser el nico
recurso que se practique. Todos los otros medios slo producen efectos temporales, y ninguna ventaja social
existe en obligar a vivir juntos a dos personas para quienes la vida comn ha llegado a ser insoportable.
Terminacin del deber de cohabitacin
Esta obligacin termina por efecto de la separacin de cuerpos, pues es precisamente el objeto de sta. Tambin
cesa de una manera provisional, durante la instancia de divorcio o de separacin de cuerpos, en virtud de una
autorizacin del juez. lgualmente debera terminar durante el juicio sobre nulidad del matrimonio; pero los
autores del cdigo francs no pensaron reservar esta facilidad a la mujer. El cdigo italiano (art. 115) y el espaol
(art. 68) se la conceden expresamente.
Por lo dems, la obligacin de cada uno de los esposos para habitar con el otro es condicional, en el sentido de
que est subordinada al cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del matrimonio. As, no puede
obligarse a la mujer a que viva con su marido, cuando de esto se deriva una vida insoportable.
Nulidad de las separaciones amigables
Frecuentemente los esposos se separan de hecho, amigablemente, y a veces fijan por convenio las condiciones de
su separacin. Este acuerdo no tiene ningn valor jurdico: uno de los cnyuges puede en cualquier momento
pedir la reanudacin de la vida comn.
5.9.3 FlDELlDAD
Su importancia
ste es, desde el punto de vista moral, el principal de los deberes que engendra el matrimonio, y la falta ms
grave que uno de los esposos puede cometer es la violacin de este deber: el adulterio.
Sancin
El deber de fidelidad no es una obligacin puramente moral; est sancionada tambin por la ley positiva. El
adulterio es un delito castigado por los arts. 337, 338 y 339 de cdigo penal. Pero es un delito de carcter
excepcional. Por razones fciles de comprender, la ley deja al cnyuge ofendido el derecho de perdonar; ms vale
a veces el silencio que el escndalo pblico: En estos asuntos siempre es mejor no decir nada concluye Sosie al
finalizar el Amphitryon. De esto resulta que el ministerio pblico slo puede ejercer la accin penal contra el
esposo culpable, a peticin del cnyuge ofendido.
Represin variable del adulterio
En la penalidad del adulterio se advierten varias diferencias segn que haya sido cometido por el marido o por la
mujer. Las dos principales se refieren a la aplicacin de la pena; siempre se castiga con ms severidad a la mujer
que al marido.
1. Todo adulterio de la mujer es punible, cualquiera que sea el lugar donde se haya cometido, y aunque fuera un
hecho aislado. El marido slo se hace acreedor a una sancin cuando se renan las dos circunstancias siguientes:
a) Que haya tenido relaciones continuadas con su cmplice; b) Que estas relaciones se hayan efectuado en la
propia casa del marido, pues el art. 339 del Cdigo Penal slo decreta la pena en tanto que el marido haya tenido
relaciones con su concubina en el domicilio conyugal. As, cuando sostenga relaciones con su amante fuera del
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_30.htm (4 de 7) [08/08/2007 17:35:04]
PARTE PRIMERA
domicilio conyugal o cuando se trate de un hecho aislado no incurre en ninguna sancin.
2. Cuando sea aplicable una pena, es mucho mas grave para la mujer que para el marido: ste slo se hace
acreedor a una multa; en tanto que la mujer adltera puede ser condenada a dos aos de prisin.
Vivas crticas ha provocado la anterior desigualdad en la represin. Se advierte, dicen frecuentemente las mujeres,
que las leyes han sido hechas por los hombres. Pero esta diferencia es fcil de justificar.
El adulterio de la mujer puede producir consecuencias morales y materiales mucho ms peligrosas que el
adulterio del marido. Cuando ste tiene una amante, los hijos que tenga con ella no entran en la familia,
permanecen extraos a su mujer. Cuando la mujer es la adltera, si tiene hijos, sern hijos legtimos de su marido.
sta tiene en su favor la accin de desconocimiento, pero frecuentemente carecer de pruebas para excluir de su
familia a personas que no son sus hijos.
Este peligro es sumamente grave, porque no si afecta al marido engaado, el adulterio de la mujer compromete la
base en que descansa la familia legtima: la presuncin de paternidad del marido. Existe, por tanto, un delito
social. La pena es pronunciada en nombre de la sociedad. Si desde el punto de vista privado, la falta del esposo
siempre es igual, no es as desde el punto de vista del inters general.
Del cmplice del adulterio
Por aplicacin de la misma idea, debe considerarse fundada tambin la diferencia que la ley hace entre el
cmplice de la mujer y la cmplice del marido; el primero es castigado; la segunda no (art. 238, C.P.). El
cmplice del esposo adltero no falta personalmente a ningn deber. Slo merece una pena en tanto que ponga en
peligro a la familia legtima. Pero puede ser solidariamente responsable, con el cnyuge culpable, de los daos y
perjuicios causados al cnyuge ofendido.
Excluyente de responsabilidad en caso de homicidio del esposo culpable
El adulterio de la mujer es excluyente de responsabilidad en caso de que el marido mate a su mujer o al cmplice
de sta sorprendidos en flagrante delito: en el caso inverso, la mujer no se beneficia con esta excluyente de
responsabilidad, lo que es injusto, pues el ultraje es igual teniendo la clera el derecho de serlo tambin.
Sanciones civiles
Adems de la sancin penal, el adulterio produce tambin sanciones
civiles.
1. lmplica, a voluntad del ofendido, la separacin de cuerpos o el divorcio.
2 Origina la indemnizacin de daos y perjuicios en provecho de ste, pues todo dao moral autoriza una accin
reparatoria contra quien por su culpa lo haya causado. A veces los tribunales conceden una fuerte indemnizacin,
y otras decretan una condena de principio.
5.9.4 AYUDA
Su objeto y carcter
Para los esposos el deber de ayuda consiste en la obligacin que tiene cada uno, de proporcionar a su cnyuge
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_30.htm (5 de 7) [08/08/2007 17:35:04]
PARTE PRIMERA
todo lo que le sea necesario para vivir. Esta obligacin es equivalente a la alimentaria de los parientes por
consanguinidad o afinidad.
El deber de ayuda existe, primeramente, en vida de los esposos; en seguida por una excepcin notable a las reglas
normales, se trasmite a cargo de los herederos del cnyuge difunto (Ley 9 de mar. de 1891).
5.9.4.1 Reglas para los cnyuges
Caso en que se cumplir la obligacin
En el estado normal, el deber de ayuda es intil, en vida de los esposos, ya sea por la obligacin especial que tiene
el marido de recibir a su mujer en su casa, y de proporcionarle lo que le sea necesario segn sus posibilidades y
estado (lo que sobrepasa los alimentos propiamente dichos), o por la atribucin total o parcial al marido de las
rentas de la esposa.
El deber de ayuda, absorbido as por otros deberes mientras dura la vida comn, slo aparece en caso de ruptura,
ya sea despus de la separacin de cuerpos regular o amistosa, o como consecuencia de la negativa el marido a
recibir a su mujer en su domicilio. En estos casos, el esposo que tenga los recursos suficientes debe ser condenado
a pagar al otro una pensin alimentaria. Por lo general, ser el marido porque a ste corresponde el goce de las
rentas de la mujer. Pero sta no tiene derecho a ninguna ayuda, cuando abandona a su marido y se niega a volver
al domicilio conyugal.
5.9.4.2 Reglas para la sucesin del cnyuge difunto
lnnovacin de 1891
Por una grave excepcin a los principios tradicionales, y que sin embargo no deja de tener ejemplo en el derecho
francs, la Ley del 9 de marzo de 1891 declar a la sucesin del esposo muerto primeramente, sujeta a la deuda
alimentaria para con el suprstite. La singularidad de esta decisin no consiste slo en que la ley declare
transmisible a los herederos una obligacin que generalmente es personal al deudor y que se extingue con su vida,
sino tambin porque los deudores no estn obligados en su propio nombre y sobre todos sus bienes, y pero s con
los bienes que ha dejado el difunto.
Fue esto lo que pretendieron expresar los redactores de la ley, al decir no que los herederos del esposo son
deudores de alimentos, sino que la sucesin de aquel est obligada. Este lenguaje debe relacionarse con los arts.
762 y 764, relativos a los hijos adulterinos de incestuosos.
5.9.5 ASlSTENClA
Su objeto
La asistencia no se confunde con la ayuda; consiste en los cuidados personales que deben darse al cnyuge
enfermo. Por tanto, es una obligacin de hacer, en tanto que la de ayuda es de dar.
Sancin
A diferencia del deber de ayuda, el de asistencia no tiene sancin directa. No puede originar una accin judicial,
ni tampoco una indemnizacin monetaria, La nica consecuencia que implica su incumplimiento es la posibilidad
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_30.htm (6 de 7) [08/08/2007 17:35:04]
PARTE PRIMERA
de considerar el abandono de uno de los cnyuges por el otro, como una injuria grave, suficiente para motivar la
separacin de cuerpos o el divorcio.
5.9.6 POTESTAD MARlTAL
Laconismo de los textos
El cdigo no usa el trmino potestad marital al reglamentar los efectos del matrimonio; slo una vez lo menciona
en el ttulo Del contrato de matrimonio, para prohibir que se atente contra ella: los esposos no pueden derogar los
derechos resultantes de la potestad marital sobre la persona de la mujer (art. 1338). Pero si este trmino no se
encuentra en los artculos relativos al matrimonio, no es esto una razn suficiente para concluir que no existe.
De ella se ocupa el art. 213: El marido debe proteger a la mujer; sta debe obediencia a su marido. La potestad
marital se presenta as, en su doble aspecto histrico, a la vez como deber de proteccin del marido y como un
estado de subordinacin de la mujer. Para mantener el principio bastaba este artculo; pero como organizacin
est lejos de ser satisfactoria. Esta laguna slo est llena parcialmente por algunos textos esparcidos en el cdigo
y que aplican o determinan algunos de los efectos o consecuencias de la potestad marital.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_30.htm (7 de 7) [08/08/2007 17:35:04]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 10
NULlDAD
5.10.1 EXCEPClONES EN NULlDAD
El principio y sus motivos
Segn una opinin antigua, la teora de las nulidades en materia de matrimonio est sometida a una regla
excepcional que puede formularse en los siguientes trminos: no existe nulidad del matrimonio sin un texto que la
pronuncie expresamente. La corte de casacin ha tenido varias veces ocasin de proclamar este principio.
La anterior es una notable excepcin al derecho comn. En cualquiera otra materia se admite que la nulidad puede
ser virtual o tcita. Cuando la ley prohibe una cosa, lo que se haga violando esta prohibicin es nulo. No es lo
mismo en relacin al matrimonio. Por qu razn? La anulacin del matrimonio es una medida peligrosa, que
conmociona profundamente a las familias: desgracia irreparable para unos, escndalo para otros. El legislador se
ha reservado para s mismo el derecho de decidir si la violacin de la ley es lo suficientemente grave para
justificar el rigor, y no ha querido dejar nada a los azares de los debates judiciales.
Por ello ha consagrado a las nulidades del matrimonio un captulo especial, el lV del ttulo V (arts. 180-202).
Todas las causas de nulidad que el legislador ha querido admitir estn reglamentadas en l; este captulo basta por
s mismo, y para respetar la intencin de los autores de la ley, debemos atenernos a l. Debe rechazarse toda causa
de nulidad que no est prevista y reglamentada en el captulo lV del ttulo Del matrimonio. A esta conclusin
debe llegarse si se admite el principio de la corte de casacin.
Refutacin
Esta manera de comprender la utilidad del captulo lV es desmentida a la vez por los trabajos preparatorios y los
textos. El objeto de este captulo es determinar las personas que pueden pedir la nulidad de un matrimonio. Fue
escrito con una intencin particular, para privar a determinadas persona del derecho de atacar los matrimonios, y
no para impedir a los jueces reconocer las causas de nulidad, interpretando el pensamiento de la ley.
Es necesario leer la discusin del consejo de estado sobre estos artculos. Nunca se pregunt en qu casos era nulo
el matrimonio, sino nicamente, dada una causa de nulidad, quin es la persona que poda invocarla. En cuanto a
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_31.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:35:07]
PARTE PRIMERA
los textos, he aqu lo que debe advertirse. El captulo se intitula De las demandas de nulidad, y no De las causas
de nulidad. En el proyecto as todos los artculos estaban concebidos as: La nulidad que resulta de.... Por tanto, su
objeto no era establecer nulidades.
La nulidad resulta suficientemente de los diversos artculos que exigen ciertas condiciones de aptitud, que dictan
prohibiciones o que establecen las formas del matrimonio. Todos los artculos del captulo V, dicen en su
redaccin: El matrimonio puede ser atacado por... o no puede ser atacado sino por... No se habra empleado esta
frmula si hubiera querido decirse que el matrimonio sera nulo en tales casos y no en tales otros. Se sobrepasa,
pues, la voluntad evidente del legislador, cuando se niega uno a reconocer otras causas de nulidad, que no se
encuentran consignadas en este captulo.
Adems, la regla de interpretacin que se impone, admitiendo que fuese conforme con el pensamiento de los
autores de la ley, slo tendra valor serio tratndose de las infracciones a las reglas contenidas en el ttulo Del
matrimonio, nico que se tuvo a la vista al redactarse el captulo que nos ocupa. Pero esta regla pierde toda su
fuerza cuando se trata de textos que forman parte de otra divisin del cdigo, como las prohibiciones establecidas
ms tarde en los ttulos Del divorcio y De la adopcin, los que an no se haban votado cuando los autores del
cdigo discutieron el matrimonio.
Casos de nulidad admitidos sin texto
Por lo dems, cuando pasamos a la aplicacin pronto advertimos que si no es imposible, s por lo menos es muy
difcil mantener este pretendido principio. En el ttulo mismo Del matrimonio el art. 170 establece una causa de
nulidad particular, y que, no obstante, no forma parte del captulo consagrado a las nulidades. Es ms, el
legislador incurri en una grave omisin. Haba olvidado prever, en el art. 182, el caso en que un hijo natural
contrajese matrimonio (o el consentimiento de un tutor ad hoc) como exiga el art. 159. Habra pues un caso en
que los menores podan casarse vlidamente sin el consentimiento de nadie.
En el ttulo Del divorcio el antiguo art. 295 estableci una prohibicin de matrimonio, la cual racionalmente deba
sancionarse con la nulidad; pero la palabra nulidad no se encontraba en l; la ley simplemente deca: Los esposos
divorciados no podrn reunirse.... El mismo razonamiento poda hacerse respecto al art. 298 que tambin ha sido
derogado. De la misma manera, de el ttulo De la adopcin el antiguo art. 348 dictaba una serie de prohibiciones
que ningn significado tendra de no ser sancionadas con la nulidad del matrimonio. Pero este artculo se limitaba
a decir que el matrimonio se prohibe entre..., sin establecer su nulidad.
Recordemos, por ltimo el art. 25, abrogado en 1854, que declaraba al individuo condenado a una pena perpetua
incapaz de contraer matrimonio que produjese efectos civiles. Por ello casi todos los autores retroceden ante la
aplicacin absoluta de este principio: la mayora admite la nulidad en el caso del art. 170; otros la aceptan en la
hiptesis del art. 159, y algunos hasta pretenden sancionar de esta manera los arts. 295 y 298. Laurent es el nico
lgico hasta el fin, fiel a su mtodo ordinario de interpretacin rigurosa, rechaza todas estas causas de nulidad sin
excepcin.
En cuanto a la jurisprudencia, no ha construido una doctrina sinttica; se limita a fallar sobre los casos que le son
sometidos. Se basa en el principio que acabamos de discutir y que le proporciona un medio cmodo de rechazar
ciertas demandas de nulidad. Pero nos ofrece asombrosos ejemplos de excepciones, tratndose de los matrimonios
contrados por sacerdotes; los textos que no hablan de nulidad son, los arts. 6 y 26 de la Ley del 18 germinal, ao
X.
Conclusin
En consecuencia, debe afirmarse que a diferencia de las otras materias, la frmula prohibitiva empleada por la ley
a propsito del matrimonio, no es necesariamente anulante, es decir, no basta siempre para admitir la nulidad. Es
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_31.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:35:07]
PARTE PRIMERA
necesario determinar en cada caso si la intencin del legislador fue sancionarla en esta forma rigurosa. Si es
verdad de una manera general que la leyes deben ser obedecidas y que los actos contrarios a sus disposiciones
deben ser nulos, slo debe aplicarse al matrimonio esta regla con cierta reserva.
En relacin al matrimonio, las consecuencias de la nulidad son tales que, en muchos casos, es preferible mantener
una unin ilegal que anularla. Tanto el intrprete como el legislador deben mostrarse sobrios sobre las nulidades,
y reconocer la existencia de prohibiciones que no impiden que el matrimonio celebrado sea vlido.
5.10.2 lMPEDlMENTO
Definicin
Se llama as a toda razn por la cual el oficial del estado civil debe negarse a proceder a la celebracin. Por tanto,
el impedimento es un hecho anterior al matrimonio, y que constituye un obstculo para su celebracin.
Diversas causas de impedimento
stas son diversas, unas veces es una condicin de capacidad que afecta a uno de los esposos, otras, una
circunstancia particular en la que la ley funda una prohibicin de matrimonio; por ltimo, una formalidad que
debi haberse llenado y que se ha omitido.
Efectos de los impedimentos
Todo impedimento para el matrimonio es un obstculo a su celebracin; de aqu su nombre; pero la ley no
concede a todos la misma fuerza. Unos dejan subsistir el matrimonio, si se ha celebrado simplemente de hecho;
stos son los impedimentos simplemente prohibitivos. Hay otros sancionados ms severamente y cuya violacin
implica la nulidad del matrimonio, cuando han sido transgredidos: tales son los impedimentos dirimentes (de
dirimere, romper).
De este modo no siempre la nulidad acompaa al impedimento. Por qu? Porque la anulacin de un matrimonio
es un hecho grave, cuyas consecuencias son exageradsimamente penosas o escandalosas, frecuentemente son un
mal mucho peor que el mismo hecho de la violacin de una regla legal. La ley retrocede ante estas consecuencias;
a pesar de que no se celebre el matrimonio y a pesar de que prohbe a los oficiales del estado civil que lo celebren,
cuando de hecho el matrimonio se ha celebrado, lo deja subsistir; en estos casos existe una prohibicin sin nulidad.
Con frecuencia se comete un error sobre esta distincin porque se confunde con otra, la de nulidades absolutas y
relativas, se piensa que la nulidad absoluta sanciona los impedimentos dirimentes; y la relativa los prohibitivos. El
error es fcil de evitar: no hay concordancia entre las dos especies de nulidades y las dos especies de
impedimentos, pues los impedimentos simplemente prohibitivos nunca traen consigo la nulidad, y siempre que se
celebra un matrimonio a pesar de un impedimento, y sea nulo, podemos estar seguros que el impedimento era
dirimente, aunque slo se trate de una simple nulidad relativa.
Se cometera un error de otro tipo si se creyese que la nulidad de un matrimonio supone siempre la existencia
anterior de un impedimento. Hay causas de nulidad que son contemporneas a la celebracin. Tales son la
clandestinidad, la incompetencia del oficial del estado civil, los vicios del consentimiento, etctera.
Enumeracin de los impedimentos simplemente prohibitivos
Todos los impedimentos dirimentes, se enumeran al estudiar las nulidades que producen.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_31.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:35:07]
PARTE PRIMERA
Para evitar repeticiones enumeramos a continuacin los simplemente
prohibitivos.
1. La falta de publicacin, que se examina mas adelante a propsito de la clandestinidad.
2. El plazo de viudez, impuesto a la viuda (art. 228), a la divorciada (art. 296), y por analoga, a aquella mujer
cuyo matrimonio ha sido anulado. El temor de una confusin de parto, motivo de esta prohibicin, no basta para
anular el matrimonio; de nada servira la nulidad del matrimonio, pues no evitara el embarazo de la mujer y la
duda que produce sobre la filiacin del hijo.
3. La existencia de una oposicin. Hemos visto ya que el oficial del estado civil que recibe una oposicin para un
matrimonio no debe celebrarlo hasta que su autor desista o haya sido declarada improcedente. Qu acontecera si
a pesar de la oposicin se celebra el matrimonio? Ser nulo? La solucin depende de la existencia de un
impedimento, y de que ste sea dirimente. La nulidad slo puede resultar de una causa precisa y real: la oposicin
por s sola no crea sino un impedimento prohibitivo. lmpide la celebracin y hace al oficial del estado civil
acreedor a una multa si ha procedido a la celebracin antes de haberse retirado la oposicin; pero el matrimonio
es vlido, a menos que haya realmente una causa particular de nulidad.
4 La falta de transcripcin del divorcio pronunciado, por lo menos, con respecto a la mujer.
5. Por ltimo, el estado militar, la falta de autorizacin de superiores slo puede ser sancionada con una pena
disciplinaria, y la nulidad de matrimonio no sera proporcionada a la infraccin. Sobre la autorizacin exigida a
los militares.
Casos controvertidos
Esta lista aumenta para quienes admiten el principio de que las nicas causas de nulidad del matrimonio son las
establecidas en el captulo lV. Anteriormente se citaba tambin el impedimento derivado del abuso del divorcio
(art. 295), suprimido en la actualidad, y otros autores citan tambin la adopcin (art. 354, reformado), que para
nosotros es dirimente.
5.10.3 MATRlMONlO lNEXlSTENTE
Observacin preliminar
Con objeto de corregir los desastrosos resultados de su principio, segn el cual no existe nulidad alguna sin texto
que la establezca, los autores modernos se han visto obligados a construir, con respecto del matrimonio la teora
de los actos inexistentes, a la que se concede alcance general. Puesto que hay casos en que la ley no pronuncia la
nulidad y en los cuales es imposible racionalmente admitir que el matrimonio produzca sus efectos, podemos
salvar los inconvenientes decidiendo que el matrimonio es inexistente, no siendo entonces necesario que la ley lo
anule. sta fue la razn prctica de esta teora, que no haba sido necesaria en el antiguo derecho francs.
Las hiptesis consideradas como casos de inexistencia del matrimonio
son dos: la identidad
de sexo, y la falta de forma.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_31.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:35:07]
PARTE PRIMERA
La aplicacin a estos casos de la teora de los matrimonios inexistentes es una exageracin que ha provocado
justas crticas. En efecto, como veremos, en algunos casos sencillamente hay nulidad. Pero de esta exagerada
extensin de la teora no debe concluirse su falsedad. Efectivamente, en algunas hiptesis ni siquiera encontramos
una apariencia de matrimonio, siendo de inters decidir que el matrimonio es inexistente, a fin de que no
produzca los efectos ordinarios de la nulidad, que son corregidos por la teora del matrimonio putativo.
5.10.3.1 Sexo
Posibilidad de la hiptesis
Los autores conceban este caso de una manera puramente terica, en el tema de la inexistencia del matrimonio;
pero los anales jurdicos han demostrado que la cuestin es susceptible de plantearse en la prctica. Hay casos en
que los rganos de su sexo faltan completamente o estn tan mal conformados, o que el sexo es digno de
sospecha. Es cierto que el matrimonio de hombre con mujer supone la diferencia de sexo (macho-hembra) entre
las dos personas que se unen, y que es radicalmente nulo cuando se engaan sobre el sexo de una de ellas, es
decir, si una de ellas no tiene sexo determinado. Si hay indiscutible identidad de sexo, en este caso, ni siquiera
existe apariencia de matrimonio.
Jurisprudencia
Los tribunales han resuelto de diversa forma la cuestin, declarando a veces nulo el matrimonio por no haber
unido ste a un hombre y una mujer, y otras mantenindolo, considerando el vicio de conformacin como un
simple caso de impotencia. Esta diferencia de solucin poda justificarse por la variedad de los casos. En el
negocio juzgado por la corte de Caen, el sexo de la mujer era reconocible aunque le faltase uno de los rganos
propios para la generacin.
5.10.3.2 Falta de celebracin ante oficial del estado civil
Rareza de la hiptesis
La falta de formas en los actos solemnes es ms bien un caso de nulidad que de inexistencia, pero ningn
inconveniente hay en declarar inexistente un acto, cuando no est revestido de las formas exigidas por la ley.
Todos los autores modernos consideran como tal, el matrimonio celebrado ante un notario o sacerdote, y con
mayor razn si se celebr con un simple cambio de consentimiento, como antes del Concilio de Trento. Por lo
dems, estos casos slo se ven en Francia en las comedias del antiguo repertorio que conservan el recuerdo de un
derecho primitivo.
Legislacin actual.
Por lo general se atribuye gran importancia, a la decisin de que el matrimonio es inexistente cuando no ha sido
celebrado por un oficial del estado civil, porque, se dice, la Ley no ha establecido expresamente la nulidad de tal
matrimonio, y que es necesario que el principio fundamental del matrimonio civil reciba su sancin. Si la palabra
nulidad no se encuentra en la ley, est, sin embargo, organizada en el art. 194: Nadie puede reclamar los efectos
civiles del matrimonio si no presenta una acta de registro. Siendo imposible entonces la prueba del matrimonio,
no producir efecto alguno.
Cmo poda ser ms enrgico un texto que hablase expresamente de nulidad? Slo debe admitirse la existencia
de un matrimonio cuando exista una apariencia seria de su celebracin. De lo contrario existe unin libre y no
matrimonio.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_31.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:35:07]
PARTE PRIMERA
5.10.4 NULlDAD ABSOLUTA
Enumeracin
Las causas que implican la nulidad absoluta del matrimonio son seis:
1. Falta de consentimiento
2. lmpubertad
3. lncesto
4. Bigamia
5. Clandestinidad
6. lncompetencia del oficial del estado civil.
5.10.4.1 Falta de consentimiento
La Ley del 19 de febrero de 1933
Esta ley, reformando el art. 184, agrega el 146 en la lista de disposiciones cuya violacin implica la nulidad
absoluta del matrimonio. La reforma responde a una idea lgica. Pero, no puede haber ciertos inconvenientes en
permitir a todos los interesados que intenten una accin de nulidad del matrimonio por un motivo cuya
demostracin es tan delicada como la demencia?
5.10.4.2 lmpubertad
Discusin de la naturaleza de la nulidad
El matrimonio de un impber es, sin duda alguna, nulo; pero se ha discutido el carcter de la nulidad que lo vicia.
Como veremos, esta nulidad es susceptible de cubrirse al fin de un plazo ms o menos prolongado. Ahora bien,
las nulidades verdaderas son perpetuas: Quod nullum est nullo lapsu temporis convalescere potest. Sin embargo,
es preciso colocar este caso entre las nulidades absolutas.
Para demostrarlo, basta advertir que una dispensa de edad, obtenida despus del matrimonio, no lo hara vlido: la
ratificacin, que siempre es posible en relacin los actos anulables, no lo es para l. Por otra parte, la ley concede
el derecho de oponer esta nulidad a todo interesado (art. 184), lo que es propio de las nulidades absolutas. En
consecuencia, debemos limitarnos a observar que por virtud de una disposicin especial de la ley, esta nulidad
presenta un carcter anormal, consistente en ser temporal como las nulidades relativas.
5.10.4.3 lncesto
Carcter absoluto de la nulidad
El incesto es el vicio de que adolece un matrimonio contrado entre parientes por afinidad o consanguinidad en
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_31.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:35:07]
PARTE PRIMERA
grado prohibido, y la nulidad que resulta del incesto es absoluta. Por tanto, las dispensas obtenidas con
posterioridad, cuando sea posible obtenerlas no convalidaran el matrimonio. Todo lo que los esposos podran
hacer, sera casarse nuevamente, despus de haberlas obtenido, y su calidad de esposos legtimos slo datara de
la fecha de su segundo matrimonio.
Controversia acerca del parentesco adoptivo
El parentesco ficticio que resulta de la adopcin, crea algunos impedimentos para el matrimonio (art. 354
reformado). Si estos impedimentos son dirimentes, la nulidad ser absoluta puesto que las relaciones de
parentesco son de orden pblico; pero tienen ese carcter? No, segn la opinin general. Por aplicacin de la
regla: No existen ms nulidades que las establecidas en el captulo IV, se les declara simplemente prohibitivos. Es
intil repetir aqu la discusin de este pretendido principio.
Digamos nicamente que si esta causa particular de nulidad, no se halla mencionada en el captulo lV, en el ttulo
Del matrimonio se debe a la razn de que este ttulo fue votado cuando no se saba si se admitira o no la
adopcin. Adems, cuando se prohibi el matrimonio a causa de un parentesco adoptivo, se procur asimilar ste
al verdadero parentesco. El art. 354 reformado emplea las mismas expresiones que los arts. 161, 162 y 163: Se
prohbe el matrimonio entre.... Extrao sera que un padre pudiese casarse vlidamente con su hija adoptiva.
El cdigo alemn resuelve el problema de otra manera: declara que cuando las personas ligadas por la adopcin
contraen matrimonio a pesar de la ley, el matrimonio no es nulo; pero destruye los lazos establecidos por la
adopcin (art. 171). Es ms, la ley alemana slo establece impedimentos al matrimonio entre el adoptante y el
adoptado.
La Ley del 19 de junio de 1923 reproduce la regla del Cdigo Civil sin explicar cul es el carcter del
impedimento.
5.10.4.4 Bigamia
Condiciones de la nulidad
Hay bigamia cuando uno de los cnyuges estaba ya casado con otra persona el da que celebr su matrimonio. El
segundo matrimonio est afectado de nulidad absoluta (art. 147). Pero esta nulidad supone, naturalmente, dos
cosas: 1. La existencia del matrimonio anterior; 2. Su validez.
Caso de ausencia del primer cnyuge
Si la existencia del primer matrimonio es dudosa, como consecuencia de la ausencia del primer cnyuge, no
puede ser atacado el segundo matrimonio, mientras dure la incertidumbre de la vida del ausente. En efecto, slo
puede ser nulo si se demuestra que el primer matrimonio exista todava, al celebrarse aquel; ahora bien, por
hiptesis esta prueba es imposible, porque el primer cnyuge se halla en estado de ausencia. Solamente despus
de la llegada del ausente, o cuando se hayan recibido sus noticias, podr ejercerse la accin de nulidad (art. 139).
El cdigo ha querido consagrar aqu una doble regla enunciada en 1724, en un clebre negocio, por el abogado
general Gilbel Desvoisins: La incertidumbre de la muerte de uno de los esposos nunca debe bastar para contratar
uno nuevo pero tampoco para turbar uno ya contrado. Veremos que, desgraciadamente, el art. 139 provoca una
grave dificultad cuando se trata de determinar las personas a quienes concede la ley la accin de nulidad.
Caso de nulidad del primer matrimonio
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_31.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:35:07]
PARTE PRIMERA
Si el cnyuge bgamo pretende que su primer matrimonio es nulo, debe juzgarse previamente la cuestin de la
validez o nulidad de ste (art. 189). Es esto necesario, pues si el primer matrimonio es nulo, no pudo impedir la
formacin del segundo, ya que el pretendido bgamo en realidad era libre al casarse nuevamente.
Guerra de 1914
Durante la guerra de 1914 varias esposas de los movilizados desaparecidos, obteniendo un juicio declarativo de
defuncin de su marido, contrajeron nuevo matrimonio. Aconteci no pocas veces que el desaparecido no haba
muerto, y que regresaba al hogar. Previendo esta situacin, la Ley del 25 de junio de 1919 art. 10, decidi que el
matrimonio de la mujer afectado de nulidad, valdra como matrimonio putativo, y que los hijos procedentes de
tales matrimonios seran legtimos.
Como esta ley no habla de la condicin de buena fe, podemos preguntarnos si es necesario exigirla, por lo menos
para la legitimidad de los hijos. Advirtase, por otra parte, la singular expresin de la ley: el desaparecido que
vuelva, podr demandar la nulidad. Parece imposible, a pesar del texto legal, reservarle este derecho, puesto que
se trata de nulidad absoluta.
5.10.4.5 Clandestinidad
Rareza de las anulaciones por clandestinidad
Puede decirse que, de hecho, gracias a la justificada indulgencia de la jurisprudencia, la clandestinidad, cuando no
incluye agravante alguno, ya no constituye una causa de nulidad del matrimonio. Las cortes y tribunales
proclaman an el principio, pero no lo aplican ya.
Este estado de derecho, conforme a las tradiciones, es preferible a los rigores de la nulidad. Haciendo alusin a
una distincin entre las formas que constituyen parte integrante de la celebracin del matrimonio, y las que son
simples medios de publicidad, Tronchet deca al consejo de Estado: La omisin de estas legitimas formas no
lesiona la esencia del matrimonio. Esta distincin siempre ha hecho que se rechazaran las reclamaciones fundadas
en la violacin de las formas, cuando se haban respetado las condiciones esenciales del matrimonio. (Sesin del
28 de octubre de 1801).
En efecto, cuando se encuentran reunidas las condiciones esenciales, qu importa la regularidad de las formas,
puesto que stas slo se han establecido para asegurar el respeto de las reglas de fondo? La observancia de la ley
est suficientemente garantizada por las penas establecidas en el art. 193. En realidad, desde la promulgacin del
Cdigo Civil, no se ha visto en Francia la celebracin totalmente clandestina de un slo matrimonio.
De los matrimonios secretos
Es necesario no confundir los matrimonios clandestinos, con los secretos. El matrimonio secreto pudo haberse
celebrado con toda la publicidad necesaria, y por medio de las publicaciones usuales. Pero las partes lo han
mantenido en secreto, ya sea porque pase inadvertido en el movimiento de una gran ciudad o porque los cnyuges
hayan establecido su domicilio en una poblacin, donde sean desconocidos.
La declaracin de 1639 priv a los matrimonios secretos de todo efecto civil. El derecho moderno no ha
conservado esta severidad. Sin embargo, los esposos no tienen ningn inters legtimo en esconder su
matrimonio, y si de ello resulta algn perjuicio para los terceros, estarn obligados a indemnizarlos, por ejemplo,
si la mujer promueve la nulidad de las obligaciones adquiridas sin la autorizacin de su marido.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_31.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:35:07]
PARTE PRIMERA
5.10.4.6 lncompetencia del oficial del estado civil
Dos clases de lncompetencia
El oficial del estado civil puede ser incompetente por dos causas. En primer lugar por razn de la persona, cuando
ni uno ni otro de los esposos tiene en el municipio su domicilio real o una residencia suficiente para el
matrimonio. No cabe duda que esta primera especie de incompetencia constituye una causa de nulidad (arts. 166 y
191 combinados).
El oficial del estado civil puede ser incompetente en razn del lugar cuando para celebrar un matrimonio se
traslada a otro municipio. Para muchos otros autores esta ltima especie de incompetencia no es una causa de
nulidad, porque, dicen, el art. 191 al hablar del oficial pblico competente, se refiere al art. 165 y no al 74, y slo
este ltimo artculo exige que el matrimonio sea celebrado en el municipio.
La opinin anterior es una aplicacin el principio que ya hemos combatido. Hemos admitido que el captulo lV
determina, no las causas de nulidad sino slo las personas que tienen derecho para atacar los matrimonios nulos.
Si el matrimonio celebrado fuera del municipio debe ser anulado, la nulidad se deriva del art. 74, siendo suficiente
este texto. Puede decirse que la incompetencia en razn del lugar, es ms radical y completa que la incompetencia
en razn de la persona.
Carcter facultativo de la nulidad
La facultad de apreciacin que los tribunales poseen cuando se trata del problema de la clandestinidad, les
corresponde tambin en caso de incompetencia. En efecto, el art. 193 sanciona con multa toda contravencin a las
reglas prescritas por el art. 165, aun cuando esta contravencin no se juzgue suficiente para decretar la nulidad del
matrimonio. Ahora bien, el art. 165 exige dos cosas: la publicidad de la celebracin y la competencia del oficial
pblico. De esto se concluye que en caso de contravencin a cualquiera de ambas reglas los jueces tienen
facultades para rechazar la demanda de nulidad.
Se explica que la facultad de los tribunales sea la misma en relacin de la incompetencia y de la clandestinidad,
pues las reglas sobre la competencia forman parte del sistema de publicidad establecido por el cdigo. Si la
intencin de la ley es que los particulares contraigan matrimonio en el lugar de su domicilio o residencia, se debe
a que en estos lugares son mejor conocidos, siendo mayores en ellos las probabilidades de que surjan las
oposiciones. En consecuencia, sin exageracin, podra sostenerse que la celebracin de un matrimonio en otro
municipio es una forma particular de clandestinidad.
5.10.5 PERSONAS QUE PUEDEN PEDlR LA NULlDAD
Concesin limitativa del derecho de atacar al matrimonio
El legislador ha estimado que vale ms dejar subsistir las uniones prohibidas por la ley, o irregulares en sus
formas, que anularlas y obligar a los esposos a separarse. Por ello la ley ha limitado estrictamente el ejercicio de
las acciones de nulidad, al precisar cuidadosamente las personas a que corresponde. La determinacin de esta
personas es el verdadero objeto del captulo lV. El art. 180 las enumera en relacin a los vicios del
consentimiento, el art. 184 respecto a los casos de impubertad, bigamia e incesto; el art. 191 a los de
clandestinidad e incompetencia del oficial civil.
Nmero de personas que pueden ejercitar la accin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_31.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:35:07]
PARTE PRIMERA
Segn la jurisprudencia actual, el nmero de personas a quienes se permite ejercitar la accin de nulidad del
matrimonio es muy variable. En principio, la accin se concede (con respecto a la nulidad absoluta), a todo
interesado adems del ministerio pblico (arts. 184 y 191); pero a veces diversas restricciones modifican esta
regla.
As, mientras el ministerio pblico pierde su accin cuando el matrimonio nulo se disuelve, los colaterales slo
pueden ejercerla a la muerte de uno de los esposos (art. 187). Por otra parte, los ascendientes que han consentido
el matrimonio de un impber, pierden su derecho para impugnarlo. Por tanto, es indispensable advertir que no
todas las personas que la ley enumera de una manera especial, o que de una manera general comprende en la
designacin del interesado, poseen al mismo tiempo el derecho de ejercer esta accin.
5.10.6 EFECTO DE NULlDAD ABSOLUTA
Confusin cometida por los autores del cdigo
Los actos afectados de nulidad absoluta por la ley no producen ningn efecto jurdico; la nulidad de que estn
afectados los paraliza de pleno derecho, sin que sea necesaria una sentencia de nulidad. Segn la concepcin de
los redactores del cdigo, no es lo mismo en relacin al matrimonio. En la sesin del 27 de septiembre de 1801, el
primer cnsul lamentaba que el proyecto del cdigo no explicara en qu casos el matrimonio era nulo de pleno
derecho, y Tronchet les respondi: Nunca el matrimonio es nulo de pleno derecho, siempre existe un ttulo y una
apariencia que debe destruirse. Estas palabras nos hacen comprender en qu consiste el error de Tronchet:
confundi la nulidad que afecta al acto jurdico, con la separacin de los esposos o cesacin de la unin de hecho,
lo que nicamente se refiere a la ejecucin del acto.
Prueba de una nulidad que acte de pleno derecho
Casi nunca se han ocupado los auto
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_31.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:35:07]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 11
MATRlMONlO PUTATlVO
5.11.1 GENERALlDADES
Definicin
La total extincin de los efectos del matrimonio es sumamente rigurosa. Sobre todo, sera penosa si se produjese
contra los esposos de buena fe, es decir, contra personas que al casarse ignoraban la causa de nulidad que afectaba
su unin. Por ello se admite que el matrimonio nulo, contrado de buena fe, produce efectos como si fuese vlido
hasta la sentencia que declara su nulidad.
La sentencia pone fin al matrimonio, como lo hara un divorcio: el matrimonio no produce efectos ya en el
porvenir; pero subsisten los que hasta entonces haba producido y no se destruyen los derechos adquiridos. En
otros trminos, en razn de la buena fe de las partes, la nulidad se realiza sin retroactividad. Este matrimonio se
llama matrimonio putativo (putativus, que pasa por ser lo que no es).
5.11.2 EFlCAClA
Comparacin entre el Cdigo Civil y el derecho cannico
El texto actual slo exige una condicin para que el matrimonio nulo produzca efectos civiles: es necesario que se
haya contrado de buena fe (art. 201 in fine). El derecho cannico exiga, adems, una justa causa de error que lo
haga excusable, y la celebracin pblica del matrimonio.
5.11.2.1 Buena fe
Definicin
Consiste en ignorar el impedimento que se opona a la formacin del matrimonio, o el vicio que ha hecho
insuficientes las formalidades de su celebracin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_32.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:35:08]
PARTE PRIMERA
El error cometido por los esposos puede ser de hecho o de derecho. Existe error de hecho si los esposos ignoran,
por ejemplo, el lazo de parentesco consanguneo o por afinidad que los une. Hay error de derecho si un to y una
sobrina se casan ignorando la disposicin del art. 162, que les prohbe casarse sin haber obtenido dispensa. No sin
dificultad se ha admitido que el error de derecho pueda dar eficacia al matrimonio nulo, pero ha predominado la
opinin favorable a los esposos y con justa razn pues la ley no distingue entre las dos especies de error.
Buena fe de uno slo de los esposos
Basta que uno slo de los esposos haya sido de buena fe, para que el matrimonio tenga asegurados sus efectos
civiles, pero de modo menos amplio que en el caso en que la buena fe sea comn a ambos esposos.
Momento en que debe existir la buena fe
Slo es necesaria al celebrarse el matrimonio. En efecto, se trata de apreciar el valor de un contrato; para ello, no
podemos situarnos en otro momento distinto al de su formacin. As, una vez que los esposos han adquirido el
beneficio de la buena fe inicial, continan gozando de l aunque inmediatamente despus descubran la causa de
nulidad de su matrimonio, y permanezcan en este estado por mucho tiempo antes que la nulidad sea demandada
judicialmente. En consecuencia, los hijos que nazcan durante ese periodo sern legtimas, a pesar del estado
actual de mala fe de sus padres.
5.11.3 VlClOS CUBlERTOS POR BUENA FE
Opinin doctrinal disidente
Numerosos autores, interpretando los textos restrictivamente, piensan que la buena fe de los esposos slo puede
cubrir las causas de nulidad propiamente dichas, y no las de inexistencia. Su argumento principal consiste en que
en todo el captulo lV y especialmente en los arts. 201 y 202, la ley slo habla de los matrimonios nulos y no de
los inexistentes. Aaden que el matrimonio que necesita ser anulado puede producir efectos, en tanto que el
matrimonio inexistente no es nada, siendo difcil comprender que la nada pueda producir efectos.
Vlida en principio para los casos de verdadera inexistencia del matrimonio, debidos a la ausencia de un elemento
esencial de ste segn la naturaleza misma de las cosas, esa opinin es inaceptable tratndose del simple vicio de
forma, que es, sobre todo, un caso de nulidad, establecido arbitrariamente por la ley, y no un caso de inexistencia.
5.11.4 EFECTOS
5.11.4.1 Primer caso: buena fe por las dos partes
Plenitud de los efectos del matrimonio
Cuando los dos esposos han sido de buena fe, el matrimonio, aunque anulado, produce todos los efectos civiles
que hubiera producir de ser vlido (art. 201). La nica diferencia existente se halla en la duracin del tiempo
durante el cual se producen esos efectos.
Legitimacin de los hijos anteriores al matrimonio
Son legitimados los hijos nacidos antes del matrimonio? La mayora de los autores modernos admiten la
afirmacin. Les parece natural que el matrimonio putativo, al que la ley concede todos los efectos civiles, pueda
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_32.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:35:08]
PARTE PRIMERA
legitimar a los hijos como lo hara un matrimonio vlido; quiz nicamente se haya celebrado con objeto de
obtener esta legitimacin. De la misma manera, la jurisprudencia admite actualmente la legitimacin de un hijo
adulterino.
Sin embargo, como interpretacin del cdigo esta opinin es sumamente dudosa. Si el art. 201 no precisa qu
hijos deben beneficiarse de la legitimidad, el 202 es ms explcito: slo corresponde a los hijos nacidos del
matrimonio. Por otra parte, sta es la solucin tradicional. Segn el derecho cannico, el matrimonio putativo
tiene por objeto conceder la legitimidad a los hijos concebidos despus del matrimonio, pero no a los que haban
nacido con anterioridad, y las explicaciones de Pothier sobre este punto no dan lugar a ninguna duda.
5.11.4.2 Segundo caso: buena fe por una sola parte
Situacin desigual de los dos esposos
Cuando slo uno de los dos esposos ha sido de buena fe, el matrimonio nulo tambin produce efectos civiles
como matrimonio putativo, pero de una manera menos plena; el esposo de mala fe se ve privado del beneficio de
la ley; nicamente el otro esposo y los hijos se aprovechan de l (art. 202). De esto resulta para los esposos una
situacin desigual: uno de ellos sufre todos los efectos ventajosos que se realizan en favor de su cnyuge, sin
beneficiarse personalmente del matrimonio en nada. Lo anterior no Constituye una injusticia, pues slo es la
consecuencia de su mala fe.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_32.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:35:08]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 12
DlSOLUCIN
Definicin
Es la ruptura del lazo conyugal y la cesacin de los efectos que la unin de los esposos produca, ya sea respecto a
ellos o a los terceros. La disolucin de matrimonio supone la validez de ste. El matrimonio nulo no se disuelve;
al reconocerse su nulidad, se reconoce al mismo tiempo que nunca ha producido efectos, o bien, si los que haba
producido, porque nicamente era anulable, se extinguen retroactivamente. Todo esto salvo la aplicacin de la
teora de los matrimonios putativos.
Efectos
La disolucin de un matrimonio pone fin a todos los efectos que produca. Sin embargo, la afinidad que estableci
subsiste y crea impedimentos para una nueva unin.
Causas
Los hechos que operan la disolucin de un matrimonio son: 1. La muerte de uno de los esposos; y 2. El divorcio.
Debemos asimilar a las causas verdaderas de disolucin la sentencia que anula el matrimonio cuando ste es
putativo.
El art. 227 menciona, adems, la condena de uno de los esposos a una pena que implica la muerte civil: pero esta
causa ha desaparecido desde la Ley del 31 de mayo de 1854.
Es la ausencia una causa de disolucin del matrimonio? No, segn los textos del Cdigo Civil que no la
mencionan, y tampoco segn la razn, pues la ausencia es la incertidumbre sobre la vida o la muerte; no se sabe si
el ausente ha muerto; y por lo mismo tampoco se sabe si su matrimonio se ha disuelto.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_33.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:35:09]
PARTE PRIMERA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_33.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:35:09]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 13
SEGUNDO MATRlMONlO
Posibilidad de casarse varias veces
La disolucin del matrimonio devuelve a cada cnyuge, si es por causa de divorcio, o al suprstite, si es por
defuncin, su libertad desde el punto de vista matrimonial; no estando comprometido ya por los lazos de una
unin disuelta, es libre para contratar una nueva, sea segunda o tercera, despus de la disolucin del segundo, y
as sucesivamente.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%203...OCTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_34.htm [08/08/2007 17:35:09]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
SECCIN TERCERA
DlVORClO
CAPTULO 14
NOClN
5.14.1 PRlNClPlO
Definicin
El divorcio es la ruptura de un matrimonio vlido, en vida de los dos esposos; divortium se deriva de divertere,
irse cada uno por su lado. Esta ruptura slo puede existir por autoridad de la justicia y por causas determinadas en
la ley.
Razn prctica del divorcio
Por qu razones debe admitirse divorcio. El matrimonio se contrae para toda la vida, los esposos se comprometen
en unin perpetua; pero quien dice perpetuidad no dice necesariamente indisolubilidad. La unin de hombre y
mujer, que debera ser una causa de paz y concordia, una garanta de moralidad, a veces no realiza su fin. La vida
comn llega a ser imposible, se rompe, o bien si contina, el hogar se convierte en un foco de disgustos; en una
causa permanente de conflictos. Es un problema que resulta de las pasiones y debilidades humanas. Se trata de
una situacin de hecho que el legislador obligatoriamente debe tomar en cuenta, porque es responsable del orden
y las buenas costumbres; debe intervenir.
Cul ser el remedio? Para unos, la separacin de cuerpos basta. La vida de comn es la causa propiciatoria. Es
necesario romperla mediante un procedimiento legal y permitir a los esposos vivir bajo el rgimen de separacin.
Este remedio, sin embargo, no es suficiente. Es cierto que la separacin de cuerpos hace desaparecer los
inconvenientes de la vida en comn; al suprimir el hogar, suprime la causas diarias de friccin, pero deja subsistir
el matrimonio; los esposos viven separados, pero permanecen casados; el vnculo matrimonial no se ha disuelto,
solamente se ha relajado. Resulta de esto que no siendo los esposos libres no pueden contraer nuevas nupcias y
crear otra familia. Su existencia es sacrificada sin esperanza. Estn condenados, por tanto, al celibato forzoso. Las
ventajas del divorcio es hacer posible para los esposos desunidos otro matrimonio.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_35.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:35:10]
PARTE PRIMERA
Objecin derivada de las creencias religiosas
Los detractores del divorcio lo condenan por desobedecer a las enseanzas de la lglesia. Francia en su mayor
parte es catlica; pero no es sta una razn para negar el divorcio a la minora que no comparte sus creencias. La
libertad de creencia sera violada y parte de la poblacin estara privada del divorcio, por aplicacin de las
opiniones religiosas de la otra parte. En cambio, la ley no lesiona las creencias de los esposos catlicos, al
autorizar el divorcio sin imponrselos; les deja la facultad de recurrir a la separacin de cuerpos, que est de
acuerdo con los preceptos de la religin.
Objecin derivada del inters de los hijos
El divorcio opina que sacrifica a los hijos en inters de los padres. Pero ste es otro error. La desgracia de los
hijos no es la ruptura legal del matrimonio, sino la ruptura de hecho, la discordia, el odio, el crimen de que son
testigos y vctimas fatales. Su padre les ensear a despreciar o a detestar a su madre o recprocamente. Ahora
bien, esta situacin no es creada por el divorcio y presenta el mismo estado agudo en el rgimen de la separacin
de cuerpos. Las medidas que deben tomarse para la educacin de los hijos, en caso de que los dos padres sean
indignos, son las mismas, se trate de divorcio o de separacin.
Otras objeciones
Tambin se argumenta que el divorcio, trastorna la situacin del matrimonio, es peligroso que el vnculo conyugal
sea demasiado frgil. Se casarn las personas a la ligera si se siente detrs de s una vlvula de escape, si el
matrimonio es indisoluble, la situacin se examinar dos veces antes de comprometerse.
Es decisiva esta objecin cuando el divorcio se permite a voluntad, como en el derecho romano. Tiene tambin
gran fuerza cuando los tribunales decretan con facilidad el divorcio, lo que desgraciadamente sucede en la
tendencia actual. Pero es destruida tan pronto como las causas de divorcio son limitadas por el legislador y
apreciadas estrictamente por el juez. Una reglamentacin escrita del divorcio puede impedir su abuso. Se trata de
una cuestin de organizacin y no de una objecin de principio
Resulta notable que los autores dramticos y los novelistas, quienes antiguamente hacan que el pblico se
compadeciera de la desgracia de las personas presas por el matrimonio sin poder salir de l, enjuicien actualmente
el divorcio y provoquen una tendencia a la reaccin en su contra.
Opinin femenina
Por lo general, las mujeres son contrarias al divorcio. Cuando no es esto consecuencia de la educacin religiosa
que reciben ms intensamente que los hombres, lo es de un error de razonamiento, nacido de la ignorancia de las
causas que hacen posible el divorcio. No ven en l sino una posibilidad de abandono masculino. De hecho, la
estadstica desmiente sus temores: las cinco sextas partes de las separaciones de cuerpos son pedidas por la mujer
contra el marido. Respecto al divorcio la diferencia es menor, pero considerable tambin; as, en 1896, de 8774
demandas de divorcio, 5298 emanaron de la mujer y 3476 del marido. La misma proporcin existi en 1898:
5485, contra 4036.
Conclusin
Resumiendo, el divorcio es un mal, pero es un mal necesario, porque es remedio de otro mayor. Prohibir el
divorcio porque es molesto, equivaldra a querer prohibir la amputacin porque el cirujano mutila al enfermo. No
es el divorcio el que destruye la institucin santa del matrimonio, sino la misma mala inteligencia de los esposos,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_35.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:35:10]
PARTE PRIMERA
siendo el divorcio el que pone fin a sta. Queda por saber si la ley que permite el divorcio puede ser lo
suficientemente fuerte para limitar el mal. La experiencia parece demostrar que admitido el principio, no hay
ningn freno a su aplicacin.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_35.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:35:10]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 15
CAUSAS
5.15.1 GENERALlDADES
Diferencia en las legislaciones modernas y el derecho romano
En el derecho romano no se exiga cuentas a los esposos de los motivos que los condujeran a separarse; la ley no
haba determinado ni limitado las causas de la ruptura. En la legislacin de Justiniano, el esposo que repudia su
cnyuge sine ulla causa est afectado de ciertas penas, a veces muy graves, pero el repudio es vlido y el
matrimonio queda disuelto. Por tanto, el divorcio dependa nicamente de la voluntad de los esposos.
Cuando las legislaciones modernas, reaccionando contra el principio catlico de la indisolubilidad absoluta, han
vuelto al divorcio, nicamente lo admitieron por causas determinadas, a reserva de distinguir sobre el nmero y la
naturaleza de las causas que puedan justificarlo.
Sistemas generales sobre las causas de divorcio
Diversas legislaciones se han mostrado muy desiguales sobre el nmero y naturaleza de las causas de divorcio
que admiten. Unas solamente admiten como tales las culpas graves cometidas por un esposo contra el otro: el
sistema de cdigo de Napolen y de la ley francesa de 1884, que parcialmente se separa de las primitivas
disposiciones el cdigo y el sistema del cdigo nerlands. Otras legislaciones permiten el divorcio por hechos que
no tienen el carcter de incumplimiento a un deber matrimonial, como la emigracin, el estado de ausencia, la
locura.
Es ste el sistema de la ley francesa de 1792 y del Cdigo Civil alemn. Ambas categoras de legislacin se basan
en dos concepciones diferentes del divorcio: las primeras lo consideran como una sancin de los deberes que
impone el matrimonio, de manera que los hechos que no son imputables a culpa de uno de los cnyuges no son
causas de divorcio, debiendo el otro soportarlos por molestos que sean para l, como riesgos inseparables de la
existencia humana. Las segundas, por el contrario, ven en el divorcio un medio de liberar a uno de los esposos del
lazo conyugal, tan pronto como no pueda alcanzarse ya el fin del matrimonio, aunque no haya ninguna culpa por
parte del otro cnyuge.
La ms amplia de las legislaciones es, sin duda, la Ley francesa de 1792; la ms restrictiva, la del cdigo
nerlands, que nicamente autoriza el divorcio en 4 casos precisos. Aparentemente el cdigo de Napolen y la
Ley de 1884 parecen establecer tambin cuatro causas de divorcio; pero entre ellas hay una, la injuria grave, que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_36.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:35:13]
PARTE PRIMERA
contiene un nmero indefinido. En algunos pases se encuentran casos excepcionales: la impotencia, en Suecia, la
abjuracin de la fe cristiana, en Serbia.
Su carcter propio
Tratndose de divorcio por causas determinadas, aquel siempre es objeto de una demanda intentada por uno de
los esposos contra el otro. El actor invoca un hecho, que es una causa de divorcio segn la ley; su cnyuge discute
la existencia de ese hecho o por lo menos se opone a la demanda. Pero puede comprenderse el divorcio de otra
manera y operarse por un acuerdo de voluntades de los esposos: tal es el divorcio communi consenti de los
romanos, el divorcio por consentimiento mutuo, admitido en algunos pueblos modernos.
Su reglamentacin en 1792
El divorcio por consentimiento mutuo fue admitido por la Ley de 1792. Como los esposos estn de acuerdo para
separarse, se haba considerado intil la intervencin del tribunal, limitndose el legislador a rodear este divorcio
de algunas precauciones, destinadas a impedir la ruptura demasiado fcil del matrimonio; las principales
consistan en plazos sucesivos impuestos a los esposos y en su comparecencia ante una asamblea compuesta de
seis parientes o amigos.
Sistema del Cdigo Civil
Excluido del proyecto, el divorcio por consentimiento mutuo reapareci en la redaccin definitiva bajo la
influencia del primer cnsul. El consejo de Estado estaba en contra de este divorcio, la opinin pblica no lo
quera y en las observaciones de los tribunales se haba sealado el rechazo que inspiraba: casi todo el mundo
haba pedido su supresin. Pero Bonaparte hizo grandes esfuerzos para que se adoptara. Las actas oficiales
permiten adivinar cmo su imperiosa voluntad oblig al consejo. Se supone que insisti tanto por su inters
personal, cuanto por haber querido reservarse para el porvenir un medio de romper su unin con Josefina
Beauharnais, quien no le daba el heredero que necesitaba para sus sueos de imperio.
As como el cdigo lo haba reglamentado, este gnero de divorcio no era, sin embargo, un divorcio voluntario,
como el divortium bona gratia de los romanos. Se haba rodeado de formalidades complicadas, llenado de
dificultades, se haba hecho todo para hacerlo tan oneroso y caro como fuese posible, para formarnos una idea de
l, es necesario leer los arts. 275 y ss. del cdigo de Napolen.
Se requera, principalmente, que los esposos persistieran en su idea de divorciarse durante un ao, y obtener el
consentimiento de una especie de tribunal de familia; una vez decretado el divorcio, se transmita los hijos, de
pleno derecho, en nudo propiedad, la mitad de la fortuna de cada cnyuge y constitua, adems, un impedimento
para todo nuevo matrimonio durante tres aos. Por otra parte, era obligada la intervencin del tribunal en el
divorcio aunque no hubiera ni litigio ni hechos qu probar.
Su fin
Cuando el divorcio ocurre por consentimiento mutuo no es necesariamente un divorcio sin causa; pero s, por lo
menos, un divorcio sin causa determinada por la ley y probada en juicio. Justamente era esto lo que haba querido
Bonaparte. La necesidad de demandar el divorcio ante los tribunales lo espantaba. Deca que era necesario ahogar
el escndalo y que recurrir a la justicia slo es til en los casos graves, por ejemplo, cuando haya adulterio. Ms
tarde, empleaba una argucia para apoyar su sistema; afirmaba que el consentimiento mutuo es el signo de que el
divorcio es necesario y no causa de ste; hace presumir la existencia de una causa real que los esposos desean
mantener en secreto y debe eximrseles de revelarla.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_36.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:35:13]
PARTE PRIMERA
Rareza de su aplicacin y supresin
Admitido el divorcio por consentimiento mutuo (art. 233). Parece que nunca fue causa de abuso, pues las
sentencias publicadas en los repertorios se refieren en su totalidad a divorcios aprobados bajo el imperio de la Ley
de 1792. No fue restablecido por la Ley de 1884. En Blgica, donde an existe, las estadsticas demuestran su
extrema rareza (1 sobre 400)
Prctica actual
Ejemplifica la jurisprudencia tal facilidad para admitir las quejas de los esposos y decretar la ruptura del lazo
conyugal, que de hecho hemos llegado al consentimiento mutuo. Desde el principio de la aplicacin de la Ley de
1884, cuando no exista una causa real de divorcio, los esposos se entendan para crear una ficticia; simulaban un
adulterio, presentaban testigos comprados o complacientes, etc. Los magistrados no ignoran las comedias que
frecuentemente se presentan ante ellos, y cierran los ojos.
Pero los litigantes ni siquiera necesitan recurrir ya a estas estratagemas: basta que uno de los esposos abandone el
domicilio conyugal y se niegue a volver a l, pues con ello comete una injuria grave que concede a su cnyuge el
derecho de obtener el divorcio. O bien uno de ellos demanda al otro por motivos falsos y esta calumnia lo autoriza
a su vez para demandarlo.
Por ltimo, se ha llegado al empleo de juicios consentidos de materia de divorcio: las partes no se defienden, se
invoca el inters de los hijos y no se celebra la audiencia; en el palacio estos procedimientos simplificados se
llaman divorcios de comn acuerdo. En estas condiciones, la negativa de divorcio por consentimiento mutuo ya
no es sino una medida vana y sin repercusiones. Sera ms digno de la justicia y de la ley autorizarla francamente:
reglamentada, podra llegar a ser ms difcil de obtener la disolucin del matrimonio.
5.15.2 CAUSALES DE DlVORClO EN FRANCIA
Enumeracin legal
La Ley de 1884, nicamente admite el divorcio por causas determinadas, y las causales del divorcio son las
mismas que en 1803: adulterio; excesos o sevicias; injurias graves, condenas criminales. Solamente hay variantes
de detalle en la reglamentacin: el adulterio reduce ms fcilmente el divorcio que antes; en relacin a las
condenas penales, ocurre lo contrario.
Ausencia real de limitacin gracias al sentido amplio de la injuria
Conforme la ley (arts. 229-232) y de acuerdo a todos los intrpretes, las causas de divorcio en Francia nicamente
son cuatro, y ms bien tres, pues por lo general se renen en una sola las sevicias y las injurias, a pesar que son
diferentes. Sin embargo, esta enumeracin slo aparentemente es limitativa; las causas de divorcio son mucho
ms numerosas de lo que indica la ley, porque la injuria grave no constituye un hecho definido.
La palabra injurias no est empleada, en la ley sobre el divorcio, con el sentido estricto que se le da en la ley sobre
la prensa. Segn la Ley del 29 de julio de 1881, art. 29, la injuria es un trmino de desprecio o de invectiva que
atribuye a la persona injuriada un carcter deshonroso. En materia de divorcio, la injuria es distinta por lo menos
segn la jurisprudencia; es lo que uno de los esposos hace contra otro, violando sus deberes mutuos de respeto y
afecto. Teniendo la palabra injuria un sentido ms amplio en la jurisprudencia moderna, se ha llegado a esta doble
consecuencia: 1. Que contiene en si todas las dems causas de divorcio; y 2. Que borra toda limitacin en el
nmero de estas causas.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_36.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:35:13]
PARTE PRIMERA
1. Si la ley habla de adulterio, de condenas criminales y de excesos o sevicias, se refiere a hechos especiales que
entran en la nocin general de la injuria. Aunque el texto hubiera omitido nombrarlas, para admitirlas como
causas legales no dejaran de serlo, bastando para obtener el divorcio la idea de injuria. La nica utilidad derivada
de su mencin en la ley consiste en haber privado a los tribunales de sus facultades discrecionales, pues el
legislador las consider graves de tal manera que hizo que el divorcio se decretara necesariamente.
2. La enumeracin de la ley no es limitativa. Al lado de los hechos precisos (adulterio, condenas penales, excesos
o sevicias, palabras injuriosas) previstas por la ley, y que constituyen verdaderamente causas determinadas de
divorcio, se encuentra una frmula general, la injuria, cuyo valor es el de un principio susceptible de aplicaciones
indefinidas. Por tanto, se ha suprimido toda barrera y la verdad es que en Francia encontramos un nmero
ilimitado de causales determinadas de divorcio. Lo estn por la jurisprudencia y no por la ley.
Exista esto antiguamente, cuando Pothier reconoca que era necesario dejar todo absolutamente al arbitrio y a la
prudencia de los jueces. Pero es dudoso que la palabra injuria haya tenido para los redactores del cdigo un
sentido tan amplio; no advirtieron su alcance; fue ampliado por la jurisprudencia al desarrollar el sentido usual de
la palabra, no obstante que los autores de la ley creyeron haber establecido una enumeracin limitativa de las
causales de divorcio.
El sistema actual del derecho francs sobre este punto debe resumirse diciendo que el divorcio es posible siempre
que uno de los esposos falte gravemente a sus deberes para con el otro; la gravedad de la culpa es, en principio,
ponderada por los tribunales, en ciertos casos, la ley los priva de la facultad ordenando que el divorcio se decrete
despus de verificarse el hecho indicado por ella. El adulterio y la condena a una pena aflictiva de infamante son
llamadas causales perentorias de divorcio; los excesos, sevicias e injurias graves, causales facultativas. Esta
distincin se basa en las facultades de apreciacin de los tribunales.
5.15.2.1 Adulterio
Estado actual de los textos
Los trminos actuales del cdigo presentan sobre este punto una singularidad: hay dos textos, los arts. 229 y 230,
el primero relativo al adulterio del marido, el segundo al de la mujer, que estn concebidos exactamente en los
mismos trminos.
Un doble texto tena su razn de ser en la redaccin primitiva, que estableca una diferencia entre ambos esposos;
todo adulterio cometido por la mujer, incluso aislado y fuera de la casa conyugal, haca que se decretara contra
ella el divorcio; en cambio, el adulterio del marido slo era causa de divorcio cuando iba acompaado de una
doble circunstancia agravante, el mantenimiento regular de relaciones de concubinato, o que se cometiese en la
casa conyugal. En 1884 se suprimi esta diferencia y la parte final del art. 230: cuando haya tenido a su
concubina en el domicilio conyugal tambin fue suprimida, lo que hizo este art. semejante al anterior.
Justificacin de la reforma
No obstante la tolerancia que reina con frecuencia en nuestras costumbres al adulterio del marido, y se pretenda
que no infiere al corazn de la esposa una lesin tan viva como la que experimenta un marido engaado por su
mujer, ante la moral la culpa es igual; ambos esposos se deben mutuamente fidelidad y no en grados diferentes.
La ms estricta justicia exige que la mujer ofendida obtenga el divorcio por esta causa, tan fcilmente como el
marido.
La igualdad de trato en la cuestin de divorcio es perfectamente compatible con el mantenimiento de la diferencia
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_36.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:35:13]
PARTE PRIMERA
en la represin penal del adulterio. Cuando se considera el adulterio desde el punto de vista social, como un
delito, el del marido es mucho menos peligroso que el de la mujer, porque no hace sospechosa la filiacin de lo
hijos. En el divorcio debe haber igualdad, porque ste es la satisfaccin concedida al cnyuge y porque, viniendo
del marido o de la mujer, la ofensa es igual. En cambio, la pena debe ser desigual, porque sta es satisfaccin
concedida a la sociedad y, para ella, el peligro es menor, segn que el adulterio haya sido cometido por la mujer o
por el marido. Por tanto, no existe la menor inconsecuencia en el sistema legal.
Alcance restringido de la reforma
En otro orden de ideas, reforma es mucho menos grave y menos real de lo que parece. Antes de 1884, la
jurisprudencia casi haba encontrado el medio de asimilar el adulterio del marido al de la mujer: lo consideraba
como una injuria grave, siempre que estuviese rodeado de circunstancias ofensivas para la mujer, por ejemplo,
cuando haba escndalo pblico. Esta jurisprudencia no se refera al divorcio, que todava no exista, sino a la
separacin de cuerpos pero las causas son las mismas.
Comprobacin del adulterio
Todos los medios pueden usarse para probar el adulterio. Frecuentemente se requiere al comisario de polica
(ministerio pblico), quien va a sorprender al esposo culpable y a su cmplice en flagrante delito, cuando se
conoce el lugar de ste.
Pero, el emisario nicamente est obligado a atender esta solicitud cuando el adulterio se comete en las
condiciones revistas por la ley penal; por consiguiente, el adulterio del marido cometido fuera de la casa conyugal
escapa este modo de prueba, pues no es un hecho delictuoso, y la polica carece de facultades para intervenir en
un asunto meramente privado. La condena penal constituye, naturalmente, una prueba, bastando la condena por
complicidad en el adulterio. Pero el perdn del delito no suprime la causa de divorcio.
5.15.2.2 Exceso, sevicia e injuria grave
a) EXCESOS Y SEVlClAS
Definicin
No pueden distinguirse unos de otras, los excesos y las sevicias. Necesariamente debe verse en este calificativo de
un mismo gnero de hechos, una simple redundancia del lenguaje. La ley designa as todos los malos tratos
materiales, desde los simples golpes o vas de hecho hasta la tentativa de homicidio, a condicin, naturalmente, de
que se trate de actos voluntarios.
Su grado de gravedad
Se cuestiona si el epteto graves, que termina la enumeracin del art. 231 (excesos, sevicias o injurias graves),
califica tanto las dos primeras palabras como la ltima. La cuestin es ociosa. Los excesos y las sevicias son por
s mismos hechos graves, que no necesitan ser calificados: estas palabras nicamente se emplean a propsito de
un ligero incumplimiento del deber. La necesidad de probar su gravedad no puede ponerse en duda. Pero deben
ser intencionales.
Su nmero
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_36.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:35:13]
PARTE PRIMERA
En trminos generales, un hecho nico no se considera suficiente. Al emplear el plural, la ley demuestra que ha
tomado en consideracin hechos mltiples y repetidos. Sin embargo, segn las circunstancias, podr considerarse
un acto aislado, por ejemplo, un atentado contra la vida o una lesin grave.
b) PALABRAS ULTRAJANTES
Definicin
La ley enumera al lado de los excesos y sevicias la injuria que es un acto de otro gnero, que no supone el
atentado material al cuerpo o a la salud. La injuria es toda ofensa o ultraje, cualquiera que sea su forma, verbal o
escrita. La injuria as definida es la que han previsto y reprimido las leyes sobre la prensa de 1819 y de 1881.
Poder de apreciacin de los tribunales
La injuria es causal de divorcio slo cuando es grave. A los tribunales corresponde apreciar soberanamente su
grado de gravedad.
Pothier tomaba en consideracin la cualidad de las partes: un puetazo, o un silbido que entre personas de
condicin honrada, puede ser una causa de separacin, no lo es entre la gente del pueblo bajo, a menos que hayan
sido frecuentemente reiteradas. Ya no se proclaman estas distinciones; pero se presentan naturalmente: muchas
personas no se ofenden con lo que otras sufriran cruelmente.
Los tribunales tienen facultades para rechazar la demanda si estiman que la gravedad de los hechos alegados no es
suficiente. Por ello se acostumbra decir que la injuria grave es una causa facultativa de divorcio en tanto que el
adulterio y las condenas penales son causas perentorias, para expresar que los magistrados no gozan respecto a
estas ltimas de las mismas facultades de apreciacin para las dems. La apreciacin que ha de hacerse es una
cuestin de hecho respecto a la cual los jueces de fondo son soberanos. Una injuria aislada puede, segn las
circunstancias, ser causa de divorcio. Pero las injurias no son causa de divorcio cuando se deben a la locura.
Adems, pueden advertirse palabras injuriosas en la demanda,
promovida de mala fe,
por un cnyuge contra el otro.
c) HECHOS lNJURlOSOS
Definicin y caracteres
Con el mismo nombre que la injuria se comprende en la ley propiamente dicha, el hecho injurioso, admitido por
la jurisprudencia como causa de divorcio, es totalmente diferente de ella: no es una palabra insultante, sino el
incumplimiento grave a uno de los deberes de los esposos; ms que una injuria, es una culpa conyugal. Lo que
hemos dicho de la injuria verbal, respecto la condicin de gravedad se aplica tambin al hecho injurioso, puesto
que si ambos son diferentes, el mismo texto se refiere a los dos. lgual observacin debe hacerse respecto a la
apreciacin de los tribunales.
Principales casos de hechos injuriosos
Sin tratar de enumerar las hiptesis en que la jurisprudencia reconoce la existencia de una culpa grave, suficientes
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_36.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:35:13]
PARTE PRIMERA
para decretar el divorcio a ttulo de injuria, pueden sealarse las principales.
1. La negativa de consentir en la celebracin religiosa del matrimonio despus de haberse celebrado el civil.
2. La negativa voluntaria y persistente de uno de los esposos para consumar el matrimonio.
3. El contagio voluntario de la sfilis por un cnyuge al otro.
4. El abandono voluntario de uno de los esposos por el otro; la negativa persistente del marido de recibir a su
mujer o la negativa de la mujer para regresar al domicilio conyugal o de seguir a su marido, cuando ste quiere
trasladar su residencia a otro lugar.
5. La simple tentativa de adulterio, que exige que el adulterio haya sido consumado; la negativa para recibir a los
parientes de la mujer; la negativa del marido para despedir o dejar que se despida a un criado que ha faltado a la
esposa; una denuncia de adulterio infundada.
6. La negativa del marido para que se bauticen a los hijos comunes.
7. La vigilancia abusiva ejercida sobre la correspondencia de la mujer o sobre la direccin interior del hogar en lo
que hace a las labores propias de la mujer; los celos que lleguen hasta el crimen contra un tercero; el silencio
injurioso; el retiro abusivo del mandato domstico.
8. El hbito del juego que origine deudas y mala conducta; el hbito de la embriaguez.
Hechos anteriores al matrimonio
En principio, los hechos injuriosos deben haberse realizado despus del matrimonio. Sin embargo, la mayora de
los autores admiten que los hechos anteriores al matrimonio, como la mala conducta de la mujer o su estado de
embarazo pueden, si se han ocultado al marido, constituir una injuria grave. En este caso, la injuria est
constituida ms bien por el silencio guardado por su autor que por el hecho anterior; es el engao prolongado
hasta el momento del matrimonio. Se puede tambin considerar como injuriosa la forma en que esta falta sea
revelada posteriormente por la mujer a su marido.
5.15.2.3 Condena penal
Motivo de divorcio
La deshonra que resulta de la condena a una pena grave afecta indirectamente al cnyuge del condenado; es justo
que si aquel sufre por la indignidad del condenado, puede obtener la ruptura del matrimonio y no tener nada en
comn con l. Esta causa de divorcio como el adulterio es perentoria; los tribunales nada tienen que ponderar y no
pueden negar el divorcio.
Condenas que son causas de divorcio
El art. 232 fue reformado en 1884. El texto primitivo se refera a la condena a una pena infamante... Se haca
notar que hay dos penas infamantes: el destierro y la degradacin cvica, clasificadas como tales por la ley, a las
que las costumbre francesas modernas no conceden ninguna idea de deshonra, porque se imponen por hechos
polticos. Se consideraba injusto que hechos de este gnero pudiesen ser causa de divorcio o de separacin de
cuerpos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_36.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:35:13]
PARTE PRIMERA
Los autores de la Ley de 1884 tomaron en consideracin estas criticas, y agregaron una palabra al art. 232; el
divorcio ya no puede pronunciarse ms que por la condena a una pena aflictiva e infamante (pena de muerte,
penas privativas de libertad, como los trabajos forzados); las penas simplemente infamantes, como la degradacin
cvica y el destierro fueron excluidas de esta manera. Pero a esto se limit la reforma; subsisten como causales de
divorcio las otras condenas a penas polticas aflictivas, como la deportacin y la detencin.
Condiciones del divorcio
Es necesario:
1. Que haya una condena, salvo en el caso de las excluyentes de responsabilidad, la posibilidad de que el hecho
cometido se considere como una injuria.
2. Que la sentencia condenatoria haya sido decretada por un tribunal francs.
3. Que haya causado ejecutoria. Esta condicin resulta del art. 261. Por consiguiente, una condena en rebelda,
que de pleno derecho deje de subsistir si el condenado se presenta o si es detenido, no es causa de divorcio.
4. Que no haya sido suprimida por rehabilitacin o amnista. Pero la gracia, simple remisin de la pena, no
suprime la condena. Con mayor razn puede demandarse el divorcio si se ha cumplido o si ha prescrito.
5. Que haya sido pronunciada durante el matrimonio pues el texto dice: La condena de uno de los esposos... Poco
importa que el hecho delictuoso se haya cometido antes del matrimonio. La condena anterior al matrimonio no es
causa de divorcio, pero si se ha ocultado al cnyuge, este hecho puede constituir una injuria grave.
Efecto de las condenas correccionales
Los calificativos aflictiva e infamante nicamente son aplicables a las penas criminales (arts. 7 y 8, C.P.). Las
simples penas correccionales, la prisin, por ejemplo, no son causas de divorcio. Sin embargo, con frecuencia las
condenas de este gnero son ms deshonrosas que algunas de la Cour d'assisses. Actualmente la jurisprudencia
admite que el divorcio es posible por la solidaridad que confunde el honor de los esposos, cuando la condena
impuesta puede considerarse como una deshonra. Se trata de la aplicacin del sistema de la jurisprudencia sobre
la injuria grave y los tribunales se reservan, en este caso de injuria, como en los dems, sus facultades de
apreciacin, para decidir si hay o no atentado contra el honor del cnyuge.
Observaciones
1. La causa del divorcio se encuentra ms bien en el hecho que ha motivado la condena, que en sta: la sentencia
nicamente sirve de prueba para demostrar el acto deshonroso imputado al culpable. De lo anterior resulta que es
posible concebir el divorcio en ausencia de toda condena.
2. Esta jurisprudencia se defini con posterioridad a la Ley de 1884. Con anterioridad los tribunales negaban la
separacin de cuerpos por condena correccional. La jurisprudencia se defini inspirndose en una indicacin en
este sentido, que se halla en la discusin de la Ley de 1884. La comisin de la cmara de diputados haba
propuesto que se admitiera el divorcio por delitos ms graves (robo, estafa, abuso de confianza, atentados contra
el pudor, corrupcin de menores) pero el texto adoptado por la cmara, fue rechazado por el senado cuyo relator
hizo observar que en la inmensa mayora de los casos, los tribunales consideraban la infamia de uno de los
esposos como una injuria grave contra el otro.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_36.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:35:13]
PARTE PRIMERA
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_36.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:35:13]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 16
DEMANDA
5.16.1 GENERALlDADES
Por qu el Cdigo Civil reglamenta el procedimiento del divorcio
El procedimiento del divorcio, que debera encontrarse en el cdigo de procedimientos, fue reglamentado por de
Cdigo Civil porque en 1903 no se saba si el de procedimientos se hara rpidamente, y no se quiso esperar hasta
su redaccin para reprimir los abusos que se haban cometido durante diez o doce aos; se aprovech la
oportunidad que se presentaba de tomar precauciones y por ello se encuentra un procedimiento completo
reglamentado en el Cdigo Civil. Al restablecerse el divorcio en 1884 y 1886, no se juzg conveniente sustraer
estas reglas del Cdigo Civil en que el pblico estaba acostumbrado a encontrarlas, para trasladarlas al cdigo de
procedimientos.
Consecuencia
Tal hecho, puramente accidental, produjo una notable consecuencia jurdica. Al final del cdigo de
procedimientos se encuentran algunas disposiciones generales, y entre ellas la siguiente: Ninguna diligencia o
acto procesal podr declararse nulo, si la ley no ha establecido expresamente tal nulidad (art. 1030). Como este
artculo nicamente es aplicable a las reglas establecidas por el cdigo en que se encuentra, resulta de ello que la
nulidad de un procedimiento de divorcio podr ser decretada por el tribunal sin texto expreso, en caso de omisin
de una formalidad sustancial.
5.16.2 PERSONAS QUE PUEDEN lNTENTAR DEMANDA
5.16.2.1 Quin tiene derecho para ejercitarla
Accin de los esposos
Cualquiera de los esposos, cuando estime tener causa para ello, puede demandar al otro el divorcio. La demanda
puede ser de uno o de ambos: la demanda de uno puede contestarse por el otro reconviniendo a su vez el divorcio.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_37.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:35:16]
PARTE PRIMERA
Si hay dos demandas principales de divorcio, eventualmente pueden terminar en dos juicios de divorcio, lo que es
ilgico; puesto que la primera sentencia produce la disolucin del matrimonio, no debera resolverse ya sobre el
segundo juicio. Las dos sentencias decretarn el divorcio por culpa del demandado.
Con frecuencia el demandado entabla una demanda reconvencional simplemente por medio de sus conclusiones.
Tiene derecho de hacerlo durante todo el juicio e incluso en la apelacin, y a su eleccin puede reconvenir el
divorcio o la separacin de cuerpos. El juez debe resolver sobre las dos demandas.
Negativa de la accin a cualquier otra persona
La facultad de demandar el divorcio es estrictamente personal de los esposos; ninguna otra persona puede
ejercitar la accin de divorcio. As, se encuentran excluidos:
1. Los acredores de los esposos. La accin de divorcio no se refiere a los bienes y, por tanto, no forma parte del
patrimonio.
2. Los herederos de los esposos. Cuando uno de los esposos ha muerto, no procede el divorcio, puesto que el
matrimonio se ha disuelto ya y el objeto del divorcio era disolverlo. Los herederos no podrn ni siquiera continuar
la accin, si la defuncin del esposo ocurre durante el juicio (art. 244, inc. 3). La accin se ha extinguido
absolutamente. Tampoco debe el tribunal resolver sobre los gastos, pues la obligacin de pago es una
consecuencia de la prdida del juicio en el fondo.
3. El tutor del sujeto a interdiccin judicial. Bajo la vigencia de los textos del Cdigo Civil, se ha juzgado en
Blgica que el tutor del sujeto a interdiccin judicial no puede pedir el divorcio a nombre del enajenado. La Ley
francesa de 1886 estableci la misma regla: esto resulta de la supresin de un inciso del proyecto, que
expresamente permita al tutor promover la demanda de divorcio, con la autorizacin del consejo de familia; esta
disposicin fue sustituida por otra, que slo permite al tutor del enajenado promover la separacin de cuerpos (art.
307, inc. 2), siendo explicable esta diferencia.
El efecto de la separacin de cuerpos es slo temporal; deja subsistir el matrimonio, en tanto que el divorcio lo
disuelve; al igual que el matrimonio; el divorcio exige el consentimiento personal del interesado; por
consiguiente, no es posible promoverlo a nombre del demente, quien no est en condiciones de manifestar su
voluntad.
Cuando la demanda de divorcio es promovida por el cnyuge del sujeto a interdiccin, ste necesariamente ser
representado por su tutor, puesto que la accin debe ventilarse.
Lo antes dicho del enajenado sujeto a interdiccin se aplica, por igualdad de motivos, al caso en que el enajenado
est internado sin haberse declarado su interdiccin. La demanda no podr ser formada en su nombre; si se trata
de defenderlo, estar representado por un mandatario especial.
5.16.2.2 Caso en que el esposo es incapaz
lncapacidad de la mujer
Ambos esposos estn obligados a las mismas formalidades. La mujer que pretenda demandar el divorcio
presentar su peticin al presidente sin autorizacin de nadie; para promover su demanda ante el tribunal, su
marido, como ella, slo necesita la misma autorizacin. Si la mujer es la demandada, la autorizacin concedida
por el presidente a su marido para demandarla ante el tribunal tiene para ella, implcitamente, el valor de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_37.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:35:16]
PARTE PRIMERA
autorizacin para comparecer en juicio. De manera que en ninguno de los casos y bajo forma alguna, se
manifiesta la incapacidad habitual de la mujer.
Esposo enajenado
Ya hemos visto que la accin de divorcio no puede intentarse a nombre del sujeto a interdiccin. Podra ste si
tiene intervalos lcidos, demandar el divorcio? Algunos autores admiten la afirmativa; pero esta solucin es
dudosa, pues se trata de una accin judicial y el sujeto a interdiccin est afectado de una incapacidad permanente
que subsiste incluso durante los intervalos lcidos.
Esposo sujeto a interdiccin legal
Cuando el esposo se halla en estado de interdiccin legal como consecuencia de una pena aflictiva (trabajos
forzados, reclusin, deportacin, detencin), es posible el divorcio porque el condenado puede expresar su
voluntad.
La ley ha previsto el caso en que el esposo sujeto a interdiccin legal sea quien entable la demanda; en este caso
la accin debe ejercitarla el tutor del condenado, pero esto slo puede hacerlo siguiendo las instrucciones (sur la
requisition) o con la autorizacin del condenado (art. 2: 4, inc. 3). El empleo de la palabra requisition implica, en
opinin nuestra, que el tutor est obligado a actuar cuando el condenado se lo pida. Sin embargo, este punto es
polmico. Ningn texto ha previsto el caso contrario: aquel en que la demanda es entablada por el cnyuge del
sujeto a interdiccin; pero no existe dificultad alguna; el cnyuge ser necesariamente representado por su tutor,
desde el principio del juicio.
Esposo menor
Habitualmente el esposo menor es la mujer; se emancipa por el matrimonio, teniendo como asesor a su marido.
Puede entonces demandar el divorcio? La solucin afirmativa podra ser dudosa porque la ley no reconoce al
menor emancipado una plena capacidad para ejercer acciones judiciales; necesita ser autorizado para intentar las
acciones inmuebles. Pero la accin de divorcio tiene formas especiales, considerndose suficiente la autorizacin
concedida por el presidente.
Esposo provisto de un asesor judicial
El incapaz, a quien se ha nombrado un asesor judicial, es incapaz de litigar por s mismo (arts. 499 y 513).
Aunque el motivo de la incapacidad de litigar se refiera exclusivamente a los negocios patrimoniales, se admite,
por lo general, que necesita autorizacin del asesor para comparecer en juicio de divorcio, ya sea como actor, o
como demandado. En caso de negativa injustificada por parte del asesor, el incapaz puede demandar el
nombramiento de un asesor judicial adecuado.
5.16.3 COMPETENClA
Competencia exclusiva de los tribunales civiles
Son los tribunales civiles competentes, naturalmente, para conocer de los juicios de divorcio. Slo ellos pueden
conocer de tales asuntos. Por consiguiente, los tribunales represivos encargados de conocer sobre el castigo de un
hecho que constituya causa de divorcio, no podrn decretar ste en forma accesoria a la pena, los tribunales
represivos pueden resolver sobre la accin civil que nace de un crimen o de un delito (art. 3, C.C.); pero el nico
objeto de esta accin civil es una reparacin patrimonial o indemnizacin del mal: son incompetentes respecto a
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_37.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:35:16]
PARTE PRIMERA
todas las dems acciones.
lnfluencia de la cosa juzgada en lo criminal sobre lo civil
Supongamos que la causa del divorcio sea un hecho delictuoso, objeto de un proceso. Cul ser la autoridad de
la sentencia dictada en lo penal, al presentarse la demanda de divorcio ante el tribunal civil? Esta cuestin
nicamente puede resolverse distinguiendo segn sea el resultado de la accin pblica:
1. Sentencia condenatoria. Los hechos por virtud de los cuales uno de los cnyuges haya sido condenado, deben
considerarse verdaderos y ya no pueden discutirse nuevamente ante el tribunal civil, porque la cosa juzgada en lo
penal tiene autoridad ante lo civil. El tribunal civil no tendr ya que examinar si esos hechos, desde entonces
adquiridos, pueden considerarse o no como una causa de divorcio. Puede suceder que el divorcio no se decrete a
pesar de la condena del esposo. Sin embargo, carecen de este poder de apreciacin los tribunales civiles si el
esposo ha sido condenado a una pena aflictiva de infamante, pues esta pena por s misma es una causa perentoria
de divorcio.
2. Sentencia absolutoria por existir una causa excluyente de responsabilidad. Estas sentencias suponen que se
demostr que la persona procesada es la autora del hecho que se le imputa, pero que por una razn particular se
ha eximido de la pena. Hay, cosa juzgada sobre el hecho mismo que, como en el caso de sentencia condenatoria,
no puede ya ser objeto de discusin.
3. Sentencia simplemente absolutoria. Estas sentencias declaran que el proceso no es culpable. El antiguo art. 235
deca que la demanda de divorcio poda intentarse sin que se permitiera inferir de ella ninguna improcedencia
contra el esposo actor. Lo anterior necesita ser explicado. El individuo absuelto no puede ser objeto de una
persecucin penal en razn de los mismos hechos; existe cosa juzgada en su favor. Pero estos hechos pueden ser
apreciados tambin desde el punto de vista civil.
Es posible que los hechos que se le imputan no presenten absolutamente los caracteres necesarios para motivar
una condena penal y que, sin embargo, sean causa de divorcio: las condiciones definidas por la ley para la
aplicacin de una pena y para la ruptura del matrimonio no son las mismas. Ninguna contradiccin existira entre
ambas sentencias si el tribunal civil decreta el divorcio por un hecho del que no es culpable el esposo desde el
punto de vista penal, segn una sentencia anterior de los tribunales represivos.
Determinacin del tribunal civil competente
Los textos actuales nada establecen sobre la competencia. En virtud del derecho comn (art. 50, inc. 1, C.P.C.), el
tribunal competente es el del domicilio del esposo demandado. El texto antiguo (art. 234) atribua competencia al
tribunal en jurisdiccin tuviesen los esposos su domicilio. Esta frmula era exacta para los casos ordinarios, pues
la mujer tiene el mismo domicilio que su marido; cesaba de serlo en el caso en que los esposos estuvieran ya
separados de cuerpos, y cuando la mujer tena un domicilio distinto.
Caso en que el esposo demandado cambie de domicilio durante el juicio
El tribunal que regularmente conoci la demanda, contina siendo competente a pesar del cambio posterior del
domicilio del demandado. Han surgido algunas dificultades para determinar en qu momento debe considerarse
que el tribunal ha comenzado a conocer la demanda. Diversos autores sostienen que nicamente desde el da en
que el emplazamiento es dictado; pero la jurisprudencia juzga que el tribunal conoce de la demanda desde que el
esposo-actor presenta ante el presidente del tribunal su solicitud para que se le autorice a demandar a su cnyuge.
Casos en que el esposo demandado no tiene domicilio conocido
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_37.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:35:16]
PARTE PRIMERA
El esposo entabla su demanda ante el tribunal del ltimo domicilio de su cnyuge. Podra admitirse tambin, si es
la mujer la actora, cuando el marido tenga algn tiempo de haber desaparecido, que la residencia actual de la
mujer determina la competencia.
Excepcin de incompetencia
Cuando el esposo demandado pretenda oponer la incompetencia del tribunal ante el cual se present la demanda,
debe hacerlo inmediatamente que comparece ante el presidente y antes de contestar la demanda y oponer sus
medios de defensa, pues de lo contrario se considera que renuncia a esa excepcin.
El presidente del tribunal debe establecer la cuestin de competencia. Por lo menos es sta la tesis aceptada por la
corte de casacin. Antiguamente la jurisprudencia se inclinaba a remitir al tribunal la solucin de esta cuestin. La
tesis adoptada es ms sencilla; pero produce como consecuencia el hecho de que el tribunal nunca resuelve sobre
su propia competencia, pues el conocimiento de la apelacin contra la decisin del presidente corresponde a la
corte.
lncompetencia para el divorcio de ciertos extranjeros
Los tribunales franceses, que se declaran competentes para conocer de los divorcios de los extranjeros cuando el
demandado tiene su domicilio en Francia, o cuando ya no resida en el extranjero o cuando no oponga la
excepcin de incompetencia, se niegan a decretarla cuando la ley extranjera impone una forma religiosa de
divorcio. Esta jurisprudencia es criticada por toda la doctrina; era aplicada, sobre todo, a los israelitas, rusos u
otomanos antes de la reforma legislativa de Rusia y de Turqua.
5.16.4 FORMALlDADES
5.16.4.1 SOLICITUD
Objeto de la solicitud
La demanda de divorcio debe ser precedida de una autorizacin concedida por el presidente del tribunal al esposoactor, y que consiste en un permiso para emplazar a su cnyuge ante el tribunal. Para obtener esta autorizacin se
requiere la solicitud (rquete) art. 234, inc. II, que es un acto que debe realizar el procurador.
La solicitud debe contener la enunciacin sumaria de los hechos en que se funda la demanda; tal resumen es
necesario para que el presidente pueda, como lo obliga la ley, hacer a los esposos las observaciones que juzgue
convenientes para obtener una reconciliacin. Sin embargo, el texto actual no impone ya esta obligacin al actor,
no obstante que el antiguo art. 236 lo haca expresamente.
Puede el esposo-actor invocar ante el tribunal hechos distintos a los enumerados por l en su solicitud? La corte
de Douai lo autoriz a ello en caso de que los nuevos hechos estuvieran relacionados con los que haba indicado
primeramente. Parece que debe negrsele esta facultad si se trata de hechos por completo distintos, sobre todo, si
constituyen una causa diferente de divorcio.
Comparecencia personal y observaciones del presidente
La ley exige que el actor personalmente presente la solicitud ante el presidente (art. 234). Se exige esta
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_37.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:35:16]
PARTE PRIMERA
formalidad porque la ley confa al presidente, en este mismo momento, la misin de efectuar una primera
tentativa de reconciliacin. Este magistrado debe hacer al solicitante las observaciones que crea convenientes (art.
235), con objeto de decidirlo a renunciar a su proyecto, si por azar su demanda no se funda en motivos graves.
Por ello la ley atribuye gran importancia a la comparecencia personal del esposo. Sin embargo, cuando el actor se
halle en estado de interdiccin legal, la solicitud es presentada en su nombre por el tutor; pero al discutirse la ley
se dijo que el presidente puede ordenar la comparecencia personal del condenado. En consecuencia, cuando el
actor por causa de una enfermedad debidamente comprobada, no est en posibilidad de comparecer ante el
presidente, ste debe trasladarse al domicilio del enfermo, acompaado del secretario, a fin de recibir la solicitud
(art. 234, inc. 2).
La ley supone que el esposo-actor se encuentra en la jurisdiccin del tribunal competente, y no ha previsto el caso
en que el esposo enfermo se halle fuera de dicha jurisdiccin. En este caso, no teniendo el presidente facultades
para trasladarse con este carcter a otra jurisdiccin, remitir un exhorto al presidente de la jurisdiccin en la que
el esposo tenga su domicilio.
5.16.4.2 Tentativa de conciliacin
Su forma especial
En casi todos los juicios, la ley impone a las partes una formalidad previa; antes de promover su demanda ante el
tribunal, deben presentarse ante el juez de paz a quien corresponde avenir a las partes si es posible; esta trata de
las diligencias preliminares de conciliacin, de algo as como de una tentativa de arreglo diplomtico antes del
inicio de las hostilidades. Tambin respecto a los juicios de divorcio existe una diligencia preliminar conciliatoria;
pero est organizada de una manera especial. Se efecta ante el presidente del tribunal, y no ante el juez de paz.
Citacin
Al otro esposo se le cita por virtud de una orden del presidente; puesta al calce de la solicitud, por la cual seala
da y hora para la reunin y comisiona a un alguacil (agente de polica) para notificarla. La cita debe hacerse al
otro esposo por lo menos tres das antes, ms los plazos de distancia, y en sobre cerrado, bajo pena de nulidad
(arts. 235 y 237).
Entrevista de los esposos
En principio, la reunin de los esposos debe hacerse en la oficina del magistrado, quien puede, sin embargo,
designar otro lugar y trasladarse l mismo en caso de que una de las partes justifique la imposibilidad de
presentarse hasta l (art. 238, inc. 1).
Las partes deben comparecer personalmente; esto es necesario para asegurar la posibilidad de un arreglo; un
mandatario slo podra actuar de acuerdo con las instrucciones anteriores que hubiere recibido, las cuales
necesariamente le serviran de base para toda conciliacin. El art. 877, C.P.C. les prohbe tambin que recurran a
la asistencia de abogados o procuradores: este artculo, establecido a propsito de la separacin de cuerpos debe
considerarse aplicable tambin al caso de divorcio.
El presidente que proceda a la tentativa de conciliacin no es juez de la improcedencia (fin de nonrecevoir)
propuesta por el demandado.
Posibilidad de repetir las tentativas de conciliacin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_37.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:35:16]
PARTE PRIMERA
Cuando el residente no logra reconciliar a los esposos en su primera comparecencia ante l, y no pierde la
esperanza de lograrlo dejndoles el tiempo necesario para reflexionar, la ley le permite reanudar su tentativa en un
plazo que no puede exceder de 20 das: El juez puede, segn las circunstancias, citar a las partes en un plazo que
no exceda de veinte das... (art. 238, inc. 5). El da fijado, los esposos comparecern nuevamente, y por ltima
vez, ante el presidente, quien ya no puede prolongar su tentativa de reconciliacin. Por otra parte, muy pocas
veces ejerce esta facultad.
Autorizacin para promover la demanda
Posterior a la primer reunin de los esposos, o cuando ms tarde, despus de la segunda, si el presidente ha
fracasado en sus esfuerzos por impedir el divorcio, levanta una acta comprobando la no conciliacin (o la falta del
otro esposo); a continuacin, en respuesta a la solicitud que recibe, resuelve autorizando al esposo que pretenda
obtener el divorcio para citar a su cnyuge ante el tribunal (art. 238, inc. 1). Tal es la autorizacin para promover
la demanda.
Plazo sealado para el emplazamiento
El esposo una vez autorizado para promover la demanda debe usarla en un plazo de veinte das a partir de su
fecha (art. 238, inc. 6). En caso de que no lo haga as, dejan de surtir efecto, de pleno derecho, las medidas
provisionales dictadas en su favor. Es necesario no confundir este plazo de veinte das con otro, tambin de
veinte, de que trata el inc. 5 el mismo artculo. Uno de estos plazos fija el intervalo en el que debe efectuarse la
segunda tentativa de conciliacin; el otro, fija el plazo en el que debe hacerse el emplazamiento despus de la
autorizacin del presidente.
5.16.5 PROCEDlMlENTO
Reglas tomadas del derecho comn
Tal procedimiento organizado por el cdigo era dispendioso, lento y agobiador; sus inconvenientes, ya
reconocidos de 1803-1816, sealados nuevamente en la discusin de la Ley de 1884, determinaron el voto de la
de 1886, que simplific mucho las formalidades. La idea dominante de la reforma de 1886 fue aplicar al divorcio
las reglas normales del procedimiento, siendo esto lo que establece el art. 238, inc. 1: La causa se instruir y
fallar en la forma ordinaria.
Aplicaciones
El nuevo principio se aplica a los puntos siguientes:
1. Emplazamiento, que se hace en la forma ordinaria, por medio de un agente y que bajo pena de nulidad debe
contener los fundamentos de la demanda.
2. Demanda reconvencional, que el esposo demandado puede promover por su parte, para reconvenir en su favor
el divorcio y que puede hacer simplemente en las conclusiones (art. 239, inc. 3), es decir, por un acto de
procurador a procurador.
3. Diligencia de recepcin de la prueba testimonial. La recepcin de la prueba testimonial se realiza en la forma
ordinaria, ante un juez comisario, quien la oye en su oficina, solamente con el secretario (art. 245, inc. 1). Antes
de 1886, la informacin testimonial se reciba con demasiada formalidad, en la audiencia, ante el ministerio
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_37.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:35:16]
PARTE PRIMERA
pblico y las partes. Con el nuevo procedimiento se ahorra tiempo, puesto que en la audiencia pueden verse otros
asuntos, en tanto que la informacin testimonial es recibida por un slo juez.
4. Publicidad de las audiencias. Todas las audiencias en los juicios de divorcio son pblicas, a menos que el
tribunal ejerza la facultad que le concede la ley para ordenar que sean secretas (art. 239, inc. 4). Segn las reglas
del Cdigo Civil, la mayora de las audiencias eran obligatoriamente secretas.
Reglas especiales
Se ha visto las que se refieren a las formas particulares del preliminar en conciliacin. Ahora slo nos referiremos
a las aplicables al procedimiento, ante el tribunal, durante el juicio de divorcio.
1. Rebelda del demandado.
Si el demandado no se presenta, pueden tomarse diversas medidas excepcionales de comunicacin para advertirlo
de la demanda dirigida en su contra, siempre que el emplazamiento no se le haya hecho personalmente (art. 247).
El presidente puede ordenar la publicacin de edictos en los peridicos; pero debe hacerlo con prudencia, por
ejemplo, redactando el edicto, segn el modelo del relator.
La Ley del 13 de abril de 1932, castiga el fraude consistente en el empleo por uno de los esposos de maniobras
dolosas, o en la imputacin de hechos falsos con el fin de que su cnyuge ignore la accin de divorcio o de
separacin de cuerpos intentada. La ley castiga este fraude con prisin y multa.
2. Posibilidad del sobreseimiento.
En el ltimo momento del procedimiento, cuando el debate ha terminado, y falte nicamente pronunciar la
sentencia, el tribunal puede abstenerse de hacerlo y aplazar su decisin durante un lapso que no puede exceder de
seis meses (art. 246). Es sta otra tentativa de reconciliacin, un plazo de prueba impuesto a las partes; se espera
que an haya un arreglo. Si el actor persiste en sus conclusiones despus de haber transcurrido el plazo, ya no
puede recurrir el tribunal a ms esperas y el divorcio, que era entonces de derecho, debe pronunciarse
inmediatamente. Antes de 1886, este plazo poda ser de un ao; con posterioridad se redujo a la mitad.
Sin embargo, el tribunal no puede recurrir a este plazo de seis meses cuando el divorcio se demande fundado en la
condena de uno de los esposos a una pena aflictiva de infamante. La naturaleza del agravio es tal, que sera
irracional esperar un arreglo, debiendo dictarse inmediatamente el divorcio.
La sentencia de sobreseimiento cierra los debates e implica, para el juez, la obligacin de pronunciar el divorcio,
pero no debe concluirse de esto, como se ha sostenido, que la sentencia de divorcio nicamente puede reproducir
la de sobreseimiento. El tribunal es libre para fallar como juzgue apropiado sobre las modalidades del divorcio.
La sentencia que ordena el sobreseimiento no es apelable.
3. Prohibicin a los peridicos de reproducir los debates
La reproduccin de los debates por medio de la prensa est prohibida bajo pena de una multa de 100 a 2000
francos (art. 239, inc. final). Esta prohibicin se fundamenta en el deseo de evitar el escndalo, y de impedir que
la prensa obtenga ganancias con las vergenzas y tristezas ntimas de las familias. Con frecuencia los errores de
cada esposo son aumentados por el otro y estas luchas ardientes apasionan al pblico, que se muestra siempre
hambriento de lecturas de esta clase. Es suficiente ya la inevitable publicidad de la audiencia. Por lo dems, la
prohibicin se limita a los debates; la sentencia puede publicarse; la misma ley ordena su publicacin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_37.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:35:16]
PARTE PRIMERA
4. Mencin en los puntos resolutivos de la resolucin dictada sobre la
residencia.
La Ley del 26 de marzo de 1924, incluida en el Cdigo Civil bajo el art. 253, que estaba abrogado, decide que los
puntos resolutivos del juicio o de la sentencia que pronuncie el divorcio debe enunciar la fecha de la resolucin
que autoriz la separacin de residencia. Esta fecha figurar as en la transcripcin. Ms adelante veremos que la
separacin de residencia produce efectos importantes.
5.16.6 lMPROCEDENClA
Definicin
Las causas de improcedencia son las excepciones que el esposo demandado puede oponer a la demanda, no para
discutir los hechos que se le imputan, sino para que se deseche aquella, aunque esos hechos estn probados o sean
susceptibles de probarse.
Enumeracin
Son muy numerosas las improcedencias posibles. Unas se derivan de
los principios generales del procedimiento:
1. La prescripcin de la accin
2. La caducidad de la instancia despus de tres aos de interrupcin
3. La excepcin de cosa juzgada, cuando los hechos alegados hubiesen fundado otra demanda que no haya
procedido.
Otras son especiales al divorcio:
1. La reciprocidad de las causales de divorcio
2. La convivencia en el adulterio
3. La reconciliacin de los esposos
4. La no justificacin de residencia (causa especial a la mujer)
5. La existencia de un divorcio anterior entre los mismos cnyuges.
La caducidad y la excepcin de cosa juzgada no ofrecen ninguna regla que les sea particular; por esta razn no
nos ocupamos de ellas, la existencia de un divorcio anterior y la no justificacin de la residencia se estudiarn
ms adelante. Por el momento examinaremos las otras causas de improcedencia.
Frecuentemente se ha sostenido que las causas de improcedencia oponibles a la demanda de divorcio estn
limitativamente enumeradas por la ley. Lo anterior no ha impedido a los tribunales admitir, por lo menos, otras
dos, que no estn establecidas en la ley. Se ha decidido que demanda de nulidad del matrimonio no constituye una
causa de improcedencia.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_37.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:35:16]
PARTE PRIMERA
5.16.6.1 Prescripcin
Diversas prescripciones propuestas
Existe una prescripcin definitiva de la accin de divorcio? Toullier quera aplicar por analoga el art. 957, que
limita a un ao la duracin de la accin de revocacin de una donacin por ingratitud; pero esta extensin a
nuestra hiptesis, de un artculo que se refiere a una materia absolutamente diferente, es muy arbitraria para ser
admitida.
Se ha sostenido tambin que cuando los hechos alegados constituyen un delito, por ejemplo, el adulterio, golpes y
lesiones, etc., la demanda debe promoverse en el plazo de tres aos, porque en ese lapso prescribe la accin civil
como la accin pblica (art. 638 y 2637, C.l.C.). Ninguna queja es procedente cuando se funda en hechos
delictuosos que se remontan a ms de tres aos. A lo anterior debe responderse que la demanda de divorcio no es
la accin civil a la que se refiere el cdigo de instruccin criminal: el objeto de la accin civil es la reparacin del
dao, y puede ejercerse ante el mismo tribunal que conozca de la accin pblica; pero no es ste el fin de la
demanda de divorcio.
Muchos autores aplican el art. 2263 a la accin de divorcio y la declaran prescrita a los treinta aos. Otros, se
separan del art. 2262, porque la prescripcin no corre entre los esposos. Por otra parte, esta cuestin slo se
presenta en raras ocasiones; en cuyo caso, cuando el esposo haya permanecido ms de treinta aos sin ejercitar la
accin despus de la existencia de la causa de divorcio, podr considerarse que ha perdonado.
5.16.6.2 Reciprocidad de las faltas cometidas
Su efecto variable
En principio no constituye una causa de improcedencia. La ley no habla de ella. Cuando el actor a su vez es
culpable de haber cometido una falta contra su cnyuge, la nica consecuencia de este hecho consiste en que las
causales de divorcio existen por duplicado, hay dos razones en vez de una para decretarlo. El otro cnyuge slo
tiene que formular una demanda reconvencional, y el tribunal resolver a la vez contra los dos esposos. Sin
embargo, hay dos casos en que es permitido deducir de estas faltas recprocas una causa de improcedencia.
1. Si el divorcio es demandado por malos tratos (excesos, sevicias e injurias), debe hacerse una especie de balance
de compensacin entre la conducta de ambos cnyuges, en el sentido de que los hechos imputados al demandado
pueden ser atenuados por la forma en que se haya conducido su cnyuge hacia l; se le imputan vas de hecho,
injurias; quiz se encontraba encendido por la clera, en cuyo caso deben tomarse en consideracin las
circunstancias que lo hayan provocado.
De tal for
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_37.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:35:16]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 17
MEDlDAS PROVlSlONALES DlCTADAS DURANTE LA lNSTANCIA
5.17.1 GENERALlDADES
Su objeto
En el transcurso del juicio se produce una semirruptura entre los esposos, un relajamiento del vnculo que los une.
En consecuencia, procede inmediatamente dictar medidas provisionales que se refieran
1. A la separacin de residencia
2. Al mantenimiento de los esposos
3. A la guarda de sus hijos
4. A la conservacin de sus bienes.
Quin debe ordenarlas
De acuerdo a los textos primitivos, el tribunal, despus de haber admitido la demanda, estableca las medidas
necesarias sobre estos puntos. Ahora bien, segn los nuevos arts. 236 y 238, el magistrado conciliador puede
decretarlas de inmediato. En efecto, desde que se cita a los esposos para la audiencia de conciliacin se hace
penosa para ellos la vida en comn y puede llegar hasta ser peligrosa, por lo que es urgente dictar algunas
medidas preservativas para los esposos, y para los hijos. Si el presidente no las ha dictado, podrn ser ordenadas
por el tribunal durante la tramitacin del juicio (art. 210).
Su duracin
Se temera que el esposo-actor abuse de estas facilidades para obtener una residencia separada o la guarda de los
hijos, sin continuar el juicio de divorcio en seguida. Por ello, el art. 238, inc. 8, decide que estas medidas
provisionales ordenadas por el presidente cesan de pleno derecho, si el actor no usa su autorizacin para citar
judicialmente a su cnyuge dentro de los veinte das siguientes a la autorizacin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_38.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:35:17]
PARTE PRIMERA
Posibles modificaciones
Las provisiones dictadas por el presidente o por el tribunal pueden siempre ser modificadas, completadas o
revocadas cuando cambien las circunstancias; pueden sobrevenir nuevos hechos que hagan deseables estas
modificaciones. En este sentido debe entenderse el inc. 5 del art. 238 y no en el de que confiere al tribunal el
poder de modificar, como tribunal de apelacin, las decisiones que haya dictado el presidente.
Medidas tomadas con motiv del rfr
En cuanto el tribunal conoce la demanda, el presidente pierde, en principio, sus facultades para decretar estas
diferentes medidas; el nico competente en adelante para resolver sobre ellas es el tribunal; estas facultades slo
fueron confiadas por ley al presidente mientras dura la tentativa de conciliacin. Pero el presidente posee otra
competencia que le es propia en su carcter de juez de los rfrs, la de resolver sobre todos los casos que
presenten un carcter el urgencia (C.P.C., art. 886 y ss.).
Hace alusin a ello la ley en el art. 258, inc. 5, diciendo que el juez de los rfrs puede resolver en cualquier
estado de la causa sobre la residencia de la mujer. Algunas decisiones concluyeron de este texto que el presidente,
en los rfrs, nicamente poda conocer esta hiptesis y no las dems; por ejemplo, que durante el juicio no
poda dictar resolucin alguna en rfer sobre la guarda de los hijos. Era sta una interpretacin restrictiva, que no
se rega por ningn principio y que la corte de casacin conden primeramente en caso de urgencia excepcional.
5.17.2 REGLAS
5.17.2.1 Separacin de residencia
Residencia de la mujer
Si durante el juicio de divorcio la mujer quiere abandonar el domicilio del marido, slo puede hacerlo con
autorizacin, pues no puede tener una residencia distinta de la de aquel. El presidente debe autorizarla; debe
tambin indicar el lugar de su residencia provisional (art. 236). Es natural que deba tomar en consideracin los
deseos de la mujer, pudiendo autorizarla a vivir con sus padres o con una familia amiga; pero a l le corresponde
la eleccin, gozando para ello de facultades discrecionales.
La residencia que fije el presidente es obligatoria para la mujer. Debe justificar que reside efectivamente en ella,
siempre que se le requiera para ello (art. 241). Si no rinde esta justificacin el marido tiene derecho a negarle toda
ayuda econmica. Adems, en caso de que la mujer sea la actora, podr impedrsele que contine el
procedimiento iniciado. Se trata de una suspensin y no de una caducidad definitiva. Por otra parte, la ley no es
imperativa y los jueces pueden negar esta suspensin y no puede aplicarse a una demanda incidental a la accin
de divorcio.
La residencia de la mujer equivale, para sta, a un domicilio provisional en sus relaciones con su marido, y en ella
debe ste notificarle los actos procesales. Queda suspendido el derecho del marido para supervisar la
correspondencia de su mujer.
Residencia del marido
nicamente se refera a la residencia de la mujer, en el Cdigo Civil porque por lo general es ella quien desea
separarse del domicilio conyugal. Puede si embargo suceder que sea el marido. Tampoco l puede hacerlo sin
autorizacin, pues si elige otro domicilio, su mujer tiene el derecho de exigirle que la lleve consigo a causa de la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_38.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:35:17]
PARTE PRIMERA
comunidad de residencia, que es obligatoria entre esposos. En consecuencia, el marido debe obtener autorizacin
para tener una residencia separada (art. 236). No obstante, existe la diferencia de que el presidente no puede fijar
el lugar donde ha de residir, siendo libre para hacerlo donde le parezca.
No siempre es voluntaria la separacin del marido del domicilio comn. Una jurisprudencia definida autoriza al
presidente, y despus de l, al tribunal, para obligarlo a dejar el domicilio conyugal, a fin de establecer ah, la
residencia provisional de la mujer. Esto puede presentar una gran utilidad si la mujer administra a su nombre en
ese lugar un establecimiento comercial o industrial al que su marido sea extrao. La facultad anterior no es
concedida por la ley al juez en una forma expresa: solamente fue indicada en la exposicin de motivos de la Ley
de 1886 y la jurisprudencia la admita ya con anterioridad, con respecto a la separacin de cuerpos. Sin embargo,
esta medida no puede decretarse en contra el marido sin haber odo previamente su defensa.
Efectos de la separacin de residencia
Aunque sta sea una medida provisional, produce importantes efectos cuando se decreta el divorcio. Seala el
punto de partida del plazo de viudez que la mujer debe observar antes de contraer segundas nupcias. Por otra
parte, aunque los hijos concebidos despus de esta separacin sean adulterinos, pueden ser legitimados. En razn
de la importancia de estos efectos la fecha de la resolucin que decrete la separacin se menciona en el juicio.
Sin embargo, esta separacin de residencia no destruye el domicilio conyugal. No debe admitirse, como lo hizo
una sentencia, que el adulterio del marido durante el juicio de divorcio no es punible, porque el delito supone el
mantenimiento de una concubina en el domicilio conyugal. La obligacin de fidelidad del marido continua
sancionndose penalmente. La jurisprudencia parece definirse en este sentido.
5.17.2.2 Mantenimiento de los esposos
Provisin debida a la mujer
Cuando cesa la vida en comn, casi siempre deber establecerse sobre el sostenimiento de los esposos durante el
juicio. Por lo general, ser la mujer quien necesite alimentos. En efecto, aunque tenga fortuna, con frecuencia la
administracin y el goce de todos los bienes corresponder al marido en virtud del contrato de matrimonio; la
separacin de hecho que se produce entonces no pone fin a las facultades del marido subsisten las capitulaciones
matrimoniales, correspondiendo al marido los ingresos de la mujer; aquel nicamente est obligado a entregarle
los efectos de su uso personal (art. 238).
Provisin debida al marido
Suele presentarse la situacin contraria. Cuando la mujer est sujeta al rgimen de separacin de bienes o cuando
sea comerciante, es posible que tenga en sus manos todos los recursos del hogar, y en este caso el marido
necesitar ayuda.
Objeto de la provisin
La pensin que segn el caso debe concederse a uno u otro de los esposos, comprende a la vez lo que necesiten
para vivir y continuar el juicio. Por tanto, al mismo tiempo es una provisin alimentaria y ad litem. Esta provisin
slo es un anticipo hecho por uno de los esposos al otro; por tanto, debe imputarse a lo que le corresponde cuando
se haga la liquidacin final de sus derechos.
5.17.2.3 Guarda provisional de los hijos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_38.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:35:17]
PARTE PRIMERA
Necesidad de medidas especiales
Por principio, los hijos se encuentran bajo la guarda del padre. Por s solo ejerce durante el matrimonio la patria
potestad. En consecuencia le corresponde su guarda durante el juicio; pero diversas circunstancias pueden hacer
que se le prive de l, ya sea porque su corta edad exija los cuidados maternos, acaso la lactancia, o debido a la
brutalidad o la mala conducta del padre.
En este caso, el presidente y despus de l el tribunal, dicta todas las medidas necesarias. Pueden confiar los hijos
a la madre, o a los abuelos, y tambin a tercera persona, internndolos, por ejemplo, en un asilo o internado
educativo. Estas medidas diferentes son dictadas ya sea a solicitud del esposo-actor o de los diversos miembros de
la familia quienes pueden hacerlo individualmente, sin limitacin de grado o por ltimo, a peticin del ministerio
pblico, y hasta de oficio por el tribunal (art. 240).
El tribunal no est obligado a respetar los convenios que los esposos hayan podido celebrar entre s sobre la
custodia de sus hijos. El esposo a quien no se haya confiado la custodia de los hijos tiene, sin embargo, el derecho
de vigilar a la persona (del cnyuge o del tercero) a quien se haya conferido, a fin de vigilar la educacin y
alimentacin de aquellos.
La situacin de los hijos provoca en la prctica, grandes dificultades. Con frecuencia uno de los esposos se los
lleva, los esconde o rehusa entregarlos, cuando el tribunal se lo ordena. Los jueces emplean entonces diferentes
medios para obligarlos a ello; unas veces, el embargo de sus ingresos; otras, un apremio (condena de daos y
perjuicios a razn de tanto por da de retraso). Pero la legalidad de ambos procedimientos es sumamente
discutida. La Ley del 5 de diciembre de 1901 estableca el delito de no presentacin del hijo y castigaba con un
mes a un ao de prisin y de 15 a 5000 francos de multa al padre o madre que no acaten las decisiones judiciales.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_38.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:35:17]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 18
EFECTOS
Esbozo general
Son numerosos los efectos del divorcio; pero es fcil adquirir una idea general de ellos, teniendo en
consideracin, por una parte, que el divorcio es una causa de disolucin del matrimonio y, por otra, que esta
disolucin se debe a la indignidad de uno de los esposos. A estas dos ideas se puede reducir todo lo que deba
decirse acerca de la disolucin del matrimonio por divorcio, estudiando primero la libertad de los esposos por la
ruptura del lazo conyugal, y en seguida, las diversas restricciones que sufre el esposo culpable. Dedicaremos un
pargrafo especial a la poca en que se producen los diversos efectos del divorcio, y, por ltimo, nos ocuparemos
del nuevo matrimonio que los esposos divorciados pueden contraer entre s.
5.18.1 EFECTOS
Persistencia del matrimonio en el pasado
El divorcio destruye el matrimonio, pero sin retroactividad y slo para el futuro, el matrimonio de los esposos
divorciados se disuelve; no se extingue en el pasado. En esto difiere el divorcio de la anulacin del matrimonio.
Ya no son esposos las partes; pero lo fueron alguna vez.
5.18.1.1 lndependencia recproca de los esposos
Supresin de sus derechos y de sus deberes
Los esposos adquieren su libertad de independencia uno respecto de otro. La mujer puede, en adelante, disponer
libremente de sus bienes y, si es mayor, adquirir obligaciones; el marido ha perdido su potestad marital; pero los
actos celebrados por la mujer antes del divorcio, sin autorizacin, siguen siendo nulos.
Para cada uno de ellos, cesa el poder de hacer uso del nombre del otro; la mujer ya no puede llevar el nombre del
marido. Todos los deberes recprocos desaparecen. Se extingue tambin el derecho que cada uno de ellos tena de
heredar al otro. A la muerte del marido, la mujer no debera tener el derecho de reclamar la pensin de retiro que
ciertas funciones aseguran a las viudas. Sin embargo, la Ley del 14 de abril de 1924 (art. 26) no priva a la mujer
divorciada de sus derechos de pensin, sino cuando haya sido culpable del divorcio; en el caso de nuevas nupcias
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_39.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:35:20]
PARTE PRIMERA
del marido se divide la pensin entre la viuda y la mujer divorciada, en cuyo favor se haya decretado el divorcio.
Se trata de una disposicin jurdicamente inexplicable.
Posibilidad de contraer nuevas nupcias
Cada uno de los esposos es libre de volver a contraer un nuevo matrimonio con otra persona. Sin embargo, debe
observarse el plazo de diez meses, o plazo de viudez, que impida a la mujer viuda contraer segundas nupcias
inmediatamente, a fin de evitar la confusin de parto o turbatio sanguinis (art. 228), igualmente impuesto a la
mujer divorciada por el art. 296. Pero las Leyes de 13 de julio de 1907, 9 de diciembre de 1922 y 4 de febrero de
1928, modifican el punto de partida del plazo y prevn su abreviacin en ciertos casos. En la actualidad, aunque
el divorcio se pronuncie por adulterio, el esposo culpable puede casarse con su cmplice (Ley 15 de 1904).
Situacin de los hijos
Numerosos problemas relativos a los hijos se originan con el divorcio de los padres. Estos diferentes puntos han
sido o sern estudiados con respecto del matrimonio de la patria potestad, de la guarda de los hijos, de la tutela,
etc. La ley se refiere a ellos en los arts. 302-304. Por el momento basta advertir que el divorcio deja subsistir la
patria potestad y que slo puede producir algunas modificaciones en su ejercicio, dejando intacta la legitimidad de
los hijos con todas sus consecuencias (derecho de heredar a sus padres y a todos los miembros de la familia,
derecho de heredarse unos a otros; obligacin alimentaria recproca entre ellos y sus padres, etctera).
5.18.1.2 Pensin alimentaria
Caracteres de la pensin alimentaria
De acuerdo al art. 301, si los esposos no se han concedido uno a otro alguna ventaja, o si las que se han estipulado
no parecen suficientes para asegurar la subsistencia del esposo que haya obtenido el divorcio, el tribunal puede
condenar al otro esposo a pagarle una pensin alimentaria. Esta slo puede concederse al cnyuge en cuyo
provecho se haya decretado el divorcio y que, por abreviacin, se llama cnyuge inocente. En consecuencia, si el
divorcio se decreta por culpa de ambos, no puede condenarse a ninguno al pago de una pensin alimentaria.
Fundamento de su conservacin
Siendo destruido por el divorcio no deberan producirse ya ninguno de los efectos de ste. En qu idea se
fundamenta la persistencia de la obligacin alimentaria entre dos personas que ya no tienen nada en comn? En
un principio al que ya nos hemos referido en varias ocasiones. Cualquiera que por su culpa ha causado un
perjuicio a otro est obligado a indemnizar a la persona perjudicada (art. 1382).
Mientras el matrimonio subsista, constitua para cada uno de los cnyuges una situacin adquirida, con la cual
podan contar: la comunidad de vida permita al esposo pobre participar en el bienestar de su cnyuge;
bruscamente, por culpa de ste, pierde tales recursos y se halla hundido en la miseria. Nos encontramos en uno de
los casos en que el culpable debe responder de sus actos. lnmediatamente se advierte que esta obligacin
alimentaria se basa en una idea muy diferente a la del art. 212; ya no es un deber entre cnyuges, puesto que ya no
hay cnyuges; se trata de la obligacin de reparar econmicamente, las consecuencias de un acto ilcito.
Esta obligacin posterior al divorcio tiene, en el ms alto grado, el carcter de una indemnizacin; est destinada
a restituir al cnyuge pobre una parte de los recursos de que se ve privado en el futuro por la falta del otro. No
obstante, esta indemnizacin compensa simplemente la privacin del derecho a la ayuda que perteneca al
cnyuge. La obligacin de ayuda se transforma en una obligacin alimentaria. Lo anterior explica que esta
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_39.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:35:20]
PARTE PRIMERA
pensin obedezca a las reglas generales de las pensiones alimentarias.
poca en que pueden concederse alimentos
El art. 301 parece suponer que los alimentos son concedidos por el tribunal que conoce la demanda de divorcio, y
por la resolucin que sta admite, pues esta cuestin debe resolverse en el momento de la separacin de los
esposos. Sin embargo, la jurisprudencia acepta que la presentacin tarda de la demanda no constituya causa de
improcedencia contra el esposo que reclama los alimentos Pero al mismo tiempo decide que los alimentos slo
pueden deberse cuando su causa exista al momento de haberse disuelto el vnculo conyugal.
Reglas aplicables a la pensin alimentaria
A falta de reglas especiales establecidas por la ley, debemos recurrir a las reglas del derecho comn, tanto para la
determinacin de las necesidades del actor, como para el objeto de la pensin, su monto, forma de pago, etc. Sin
embargo deben sealarse dos reglas especiales, una de las cuales resulta de la ley, y otra establecida por la
jurisprudencia.
1. La pensin no puede exceder de la tercera parte de las entradas del esposo que la deba (art. 301); pero puede
aumentar si aumentan las entradas del esposo deudor. Por otra parte, esta limitacin no se aplica si la pensin se
ha concedido para reparar el perjuicio causado por el divorcio.
2. La deuda del esposo encargado de pagar la pensin no se extingue con l y pasa a sus herederos hasta la
defuncin del esposo acreedor. Todo tiempo ha interpretado la jurisprudencia en este sentido el art. 301 que
aplicaba a la separacin de cuerpos.
Caracteres de la pensin alimentaria
El fundamento dado a la pensin concedida por virtud del art. 301 ha hecho que a veces se olvide su carcter
alimentario. De sta la jurisprudencia admite que los esposos divorciados pueden fijar libremente por convenio el
monto y las modalidades de la pensin, transigir sobre ella y que el cnyuge en cuyo favor se ha decretado puede
renunciar a ella. Esta jurisprudencia es peligrosa. La situacin de los esposos divorciados es reglamentada por la
sentencia; no tienen derecho para modificar convencionalmente lo que la justicia ha decidido en cuanto a la
obligacin alimentaria. En todo caso, la convencin por la cual uno de los esposos consentira el divorcio, a
condicin de que se le otorgue una pensin, es indudablemente nula por tener una causa ilcita.
Sancin del pago
Se sanciona la negativa de pagar la pensin por la Ley del 7 de febrero de 1924, que ha hecho del abandono de
familia un delito? Existen razones en pro de la afirmativa, porque justamente entre esposos divorciados es
frecuente esta negativa, encontrando la ejecucin de la obligacin con la insolvencia aparente y fraudulenta
organizada por el deudor.
As, algunas decisiones haban condenado penalmente al cnyuge culpable de no pagar la pensin fijada por la
sentencia. Pero las cortes de apelacin haban acogido la tesis contraria, alegando que la Ley de 1924 nicamente
sanciona la negativa de pagar la obligacin alimentaria, la cual se extingue con el divorcio. Se trataba de una
interpretacin demasiado estricta de la ley y de un desconocimiento del verdadero carcter de la pensin
alimentaria; sta se concede a ttulo de indemnizacin, pero es una compensacin de la obligacin de ayuda, que
se ha extinguido y tiene por tanto, carcter de alimentaria. La corte de casacin ha declarado aplicable la Ley de
1924; se comete el delito de abandono de familia, en las condiciones fijadas por esta ley, cuando deja de pagarse
la pensin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_39.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:35:20]
PARTE PRIMERA
Revisin de la pensin alimentaria
Cualquier modificacin en la respectiva situacin de los cnyuges, puede producir la revisin y tambin la
supresin total de la pensin. La demanda de revisin debe promoverse ante el tribunal o ante la corte que haya
pronunciado el divorcio, debiendo la resolucin justificarse jurdicamente por la modificacin de la situacin del
acreedor o del deudor.
No debe admitirse en forma necesaria la desaparicin de pleno derecho de la pensin en el caso de segundo
matrimonio so pretexto de que el segundo cnyuge se convierte en deudor de la pensin alimentaria. Pero, por lo
general, este segundo matrimonio producir un cambio de situacin, que har revisable la pensin.
Pensin concedida como anticipo sobre los derechos del cnyuge
No debe confundirse la pensin alimentaria concedida por la sentencia a quien obtiene el divorcio en su favor,
con la pensin provisional que en ciertos casos puede concederse al esposo culpable en espera de la liquidacin
de la comunidad. Es necesario que pueda vivir la mujer que carezca de la administracin de los bienes comunes,
aunque el divorcio se decrete por culpa suya, pues su marido no est obligado a entregarle la parte que le
corresponda en la comunidad, sino despus de que se efecte la liquidacin. La pensin concedida en este caso
tiene el carcter de un anticipo sobre la parte que le corresponda al cnyuge. De lo anterior se ha deducido, como
consecuencia, que en caso de negativa de pago no se comete el delito de abandono de familia.
Daos y perjuicios suplementarios
Al igual que la pensin concedida al esposo, en cuyo favor se decreta el divorcio, tiene el carcter de
indemnizacin, existi en primer lugar una tendencia a admitir que esta pensin compensaba todo el perjuicio
sufrido por el cnyuge, a causa de la ruptura de la unin conyugal. Pero esto era un error. La pensin nicamente
puede compensar la prdida del derecho de asistencia y ayuda.
Pero el cnyuge inocente puede sufrir, con motivo del divorcio, un perjuicio material o moral mucho mayor.
Como la causa del divorcio es siempre un hecho ilcito, bastar demostrar este perjuicio para obtener una
indemnizacin suplementaria de daos y perjuicios. Por esto debe entenderse un perjuicio que no consista
solamente en la prdida del crdito alimentario, pues es indudable que puede pedirse la reparacin de todo
perjuicio que resulte del divorcio.
La indemnizacin de estos daos y perjuicios puede concederse en la forma de una suma determinada o de una
cuota peridica. En este ltimo caso, los jueces no estn obligados a respetar las reglas fijadas para la pensin
alimentaria, principalmente la limitacin a la tercera parte de la entradas. De ello resulta que a condicin de
tratarse del perjuicio particular sufrido por el cnyuge, a causa del divorcio, los jueces tienen libertad para fijar la
pensin, sin respetar la limitacin del art. 301.
5.18.2 FECHA DE EFECTO
El principio y la excepcin
La demarcacin entre el matrimonio y el estado de libertad que produce el divorcio debera ser clara; al realizarse
ste se produce una ruptura brusca; todos los efectos del matrimonio deberan durar hasta ese momento y cesar
tambin con l. Pero este principio no es totalmente cierto; la ley concede cierta retroactividad al divorcio por lo
que hace a la disolucin de la comunidad. Esta retroactividad especial la estudiaremos a propsito del rgimen de
la comunidad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_39.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:35:20]
PARTE PRIMERA
Determinacin del momento principal
Anteriormente a 1886, la situacin a este respecto era muy dura: el divorcio, como el matrimonio, era un acto del
estado civil; por tanto, la ruptura del matrimonio se produca en el momento en que se decretaba el divorcio por el
oficial del estado civil (antiguo art. 264); la sentencia que se dictaba despus de comprobarse judicialmente una
causa de divorcio, era nicamente la autorizacin para realizar ste. ,
Sistema actual
Desde la Ley del 26 de junio de l919, la transcripcin del divorcio en el estado civil slo es una medida de
publicidad: no es ya esta formalidad la que opera el divorcio. La disolucin del matrimonio resulta del juicio o de
la sentencia que lo decreta y se produce desde la fecha en que esta resolucin causa ejecutoria. Sin embargo, el
divorcio no produce efectos respecto a terceros sino desde el da de la transcripcin. Se trata de una medida de
proteccin para ellos, a fin de evitar que sean perjudicados en sus intereses econmicos.
Tal distincin hecha por la ley entre las partes y los terceros no es afortunada. Se admite, en el derecho francs,
por lo que hace a las consecuencias econmicas de un acto jurdico; el juicio o la sentencia de divorcio crea para
la persona un nuevo estado que difcilmente puede dividirse; no es posible aceptar que hasta la transcripcin del
divorcio sea oponible a los terceros. Necesariamente ha de restringirse la reserva que hace la ley de los derechos
de tercero, a los efectos del rgimen matrimonial.
Consecuencias
La Ley de 1919 al modificar el punto de partida de los efectos del divorcio, impone soluciones que no eran
admitidas bajo el imperio de la Ley de 1886.
1. El divorcio existe, aunque uno de los cnyuges muera antes de la transcripcin, a condicin de que la sentencia
que lo decret haya causado ejecutoria (art. 244-3).
2. El deber de fidelidad y el de asistencia que se conservan hasta la transcripcin, segn la Ley de 1886
desaparecen al causar ejecutoria la sentencia.
3. El plazo de 300 das establecido por el art. 315 para la legitimidad de los hijos nacidos despus de la disolucin
del matrimonio, que corra slo desde la transcripcin de la sentencia, corre actualmente desde el da en que sta
cause estado. El hijo concebido posteriormente debe considerarse como natural.
4. La incapacidad de la mujer casada subsista antiguamente hasta la transcripcin. Podra sostenerse que esta
regla debe continuar aplicndose, puesto que los efectos del divorcio con respecto a terceros nicamente se
producen por la transcripcin. Pero parece difcil admitir que la mujer divorciada pueda prevalerse de la falta de
transcripcin, para obtener la nulidad de las obligaciones contradas con tercero, y ms an, autorizar al marido
para ejercitar la accin de nulidad, puesto que el matrimonio ha sido disuelto.
Nuevo matrimonio de los esposos divorciados
Persiste una dificultad, ms bien terica que prctica sobre la determinacin de la fecha en que los esposos
divorciados podrn contraer un nuevo matrimonio. Lgico sera permitrselos tan pronto como la sentencia haya
causado ejecutoria en efecto, no puede considerarse al cnyuge como bgamo, puesto que est divorciado a partir
de la sentencia. Pero en lo que respecta a la mujer el art. 296 decide que no podr contraer segundas nupcias sino
a partir de la transcripcin de la sentencia, si el plazo de viudez ha expirado, y este texto, que resulta de la Ley del
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_39.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:35:20]
PARTE PRIMERA
de agosto de 1919, debe predominar sobre las disposiciones de la Ley del 26 de junio de 1919, que es anterior.
Por tanto, debe decirse que existe respecto a la mujer un nuevo impedimento para el matrimonio, derivado de la
falta de transcripcin, y como la ley toma en consideracin este impedimento para calcular el plazo de viudez,
puede considerarse como simplemente prohibitivo. Respecto al marido no existe ningn texto. Debe permitrsele
el nuevo matrimonio nicamente despus de la transcripcin? Es sta una solucin que difcilmente parece
admisible a falta de ley expresa y que de serlo, hara muy embarazosa la cuestin de la sancin, pues por qu
razn este impedimento sera prohibitivo?
5.18.3 CADUClDAD
Motivo de estas caducidades
Si la justicia est obligada a disolver el matrimonio, se debe siempre a que ambos cnyuges, o por lo menos uno
de ellos, ha cometido una falta. Se comprende, por tanto, que esta causa de disolucin no se produzca con una
inocuidad perfecta, y que la ley se muestre severa contra el esposo culpable, imponindole ciertas limitaciones a
sus derechos. Estas limitaciones recaen sobre dos puntos: 1. La prdida de las ventajas matrimoniales; y 2. La
restriccin de la patria potestad,
Efecto de la reciprocidad de las culpas
En el caso que uno solo de los esposos es culpable, su nueva situacin es desigual, ya que el esposo inocente no
pierde ninguno de sus derechos. Siendo ambos esposos culpables el divorcio se decreta a solicitud de cada uno de
ellos, y a ambos se aplica este sistema de limitaciones restablecindose la igualdad a costa de los dos, mediante
esta reciprocidad de trato. De aqu la gran importancia que se atribuye a las demandas reconvencionales, mediante
las cuales el reo demanda que el divorcio se decrete en favor suyo y en contra de su cnyuge.
5.18.3.1 Prdida de las ventajas matrimoniales
Textos que establecen esta limitacin
Como principio, deben respetarse las capitulaciones matrimoniales en la liquidacin de los intereses econmicos
de los esposos divorciados. Sin embargo, estas convenciones sufren una especie de mutilacin; el esposo culpable
pierde todas las ventajas que le haya hecho su cnyuge en el contrato de matrimonio, o durante el matrimonio
(art. 299). Para sealar mejor el pensamiento de la ley, y para suprimir definitivamente cualquier duda que
pudiera surgir, el art. 300 dice: El esposo en cuyo favor se decret el divorcio conservar las ventajas que le haya
hecho el otro, aunque se haya estipulado la reciprocidad y no exista sta.
Ventajas comprendidas en la caducidad
Cules son estas ventajas, afectadas de caducidad por el art. 299?
1. Las donaciones, muy frecuentes entre esposos, y que se hacen en el contrato de matrimonio o despus de ste
en un acto separado.
2. Las ventajas nupciales (ganancias del suprstite y otras). Bajo el rgimen de la comunidad, a cada uno de los
esposos corresponde, en la particin, la mitad de los bienes comunes; pero diversas clusulas permiten a uno de
ellos tomar ms, ya sea por medio de una mejora (arts. 1515 y ss.), o de una particin desigual (arts. 1520 y ss.)
estas clusulas constituyen una ventaja cuyo beneficio se pierde por el divorcio. La ley ha dictado expresamente
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_39.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:35:20]
PARTE PRIMERA
la prdida del derecho a la mejora (art. 1518), siendo procedente la misma solucin al tratarse de las otras
clusulas que atribuyen a uno de los esposos, en la particin, una parte mayor de la mitad.
Ventajas no sujetas a prdida
Existen otras ventajas que pueden obtenerse del rgimen de la comunidad: bajo este rgimen, el mobiliario de los
dos esposos se confunde, correspondiendo ms tarde a cada uno la mitad; de esto resulta que si uno de los esposos
aporta al casarse menos muebles que el otro, obtiene un beneficio. Pero no se trata de una ventaja hecha por uno
de los esposos al otro sino del efecto normal de la adopcin del rgimen de la comunidad, y no ha sido la
intencin de la ley afectar la caducidad, como consecuencia del divorcio, sino a las convenciones derogatorias del
derecho comn, que manifiestan en el otro esposo un deseo de liberalidad.
En otro aspecto, la caducidad afecta nicamente a las liberalidades hechas al culpable por su cnyuge (art. 299).
Por tanto, el divorcio deja subsistir las donaciones hechas por los terceros. Si el esposo donatario ha faltado a sus
deberes para con su cnyuge, no por ello ha cometido ninguna ingratitud hacia el tercero donante.
Comparacin con la revocacin de las donaciones por ingratitud
A menudo se ha comparado esta prdida de las ventajas matrimoniales, como consecuencia de un divorcio, la
revocacin de las donaciones por ingratitud; hasta se ha llegado a decir que se trataba de un caso particular de
ella. Es indudable que existe una idea comn a ambas teoras, que consiste en privar a una persona ingrata o
indigna de la liberalidad que se le hubiese hecho; pero el art. 299 difiere profundamente del art. 955.
En primer lugar, no se aplica nicamente a las donaciones propiamente dichas, puesto que afecta tambin a las
ventajas nupciales, es decir, a las clusulas que ni por el fondo ni por la forma se consideran como liberalidades y
que no seran revocables por ingratitud. Por tanto, se sobrepasa el principio que se pretende aplicar. Adems,
produce efectos de pleno derecho; la caducidad es dictada por la misma ley: el esposo perder... dice el art. 299,
en tanto que contra los donatarios ingratos siempre es preciso demandar ante los tribunales la revocacin, que
slo se produce en virtud de sentencia judicial. La semejanza, sin embargo, es tan grande, que algunas sentencias
han permitido a los herederos del cnyuge fallecido durante el juicio de divorcio, continuar la accin intentada
para obtener la revocacin de las liberalidades por causa de ingratitud.
Efecto relativo de la caducidad
La privacin de las ventajas matrimoniales, como la revocacin de las donaciones por ingratitud, es una penalidad
civil que afecta al esposo responsable moralmente del divorcio. De esto ha de derivarse como conclusin, que la
caducidad debe afectar nicamente al culpable y no al tercero. As, si el esposo donatario concedi durante el
matrimonio derechos a un tercero sobre la cosa que le haba donado su cnyuge, por ejemplo, si la vendi, grav
con hipotecas o la alquil, subsisten los derechos adquiridos por el comprador-acreedor o arrendatarios, a pesar de
la revocacin de los derechos del donatario.
Esto ocurre al tratarse de las donaciones revocadas por ingratitud. Pero entre esposos, esta atenuacin protectora
de tercero no tendr frecuentemente ocasin de aplicarse, porque las ventajas que uno de los cnyuges hace al
otro casi nunca son susceptibles de realizarse antes de la disolucin del matrimonio; la mayora son ventajas de
supervivencia, pertenecientes a uno de los esposos despus de la muerte del otro. El donatario no puede disponer
de ellas durante el matrimonio, concediendo, sobre las mismas, derechos a los terceros.
Utilidad de la caducidad tratndose de las donaciones revocables
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_39.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:35:20]
PARTE PRIMERA
Gran parte de las ventajas entre esposos son irrevocables por ser parte integrante de las capitulaciones
matrimoniales. Si la ley no declarase su prdida, permaneceran intactas, y sera imposible al cnyuge que las
hubiese concedido privar de ellas al otro. Por el contrario, las donaciones hechas durante el matrimonio son
esencialmente revocables (art. 1096). Respecto a ellas la caducidad es mucho menos til, puesto que depende del
cnyuge ofendido privar al otro de su beneficio; slo dispensa de revocar la liberalidad de una manera expresa; la
ley lo hace de oficio. Existe una sentencia que aplica esta revocacin a una donacin simulada.
Momento en que se opera la caducidad
La redaccin original del art. 299 haba provocado una incertidumbre. Se preguntaba si se incurra en la
caducidad tan pronto como se dictaba la decisin judicial que admite el divorcio, o slo desde la fecha en que era
pronunciado por el oficial del estado civil. En 1884 se modific este texto en una forma que suprime toda duda, y
a partir de entonces la caducidad exista desde la fecha de la transcripcin del divorcio en los registros del estado
civil. Pero nuevamente fue modificada esta fecha por la Ley del 26 de junio de 1919, y actualmente los efectos
del divorcio se producen desde la fecha en que causa ejecutoria la sentencia que lo decreta.
Modo de accin de la caducidad
La caducidad se produce de pleno derecho. Es obra de la ley: no necesita declaracin o formalidad alguna. De
esto resulta que las enajenaciones o constituciones de derechos reales consentidas por el esposo culpable, despus
de la transcripcin del divorcio, son nulas por haber sido celebradas por personas que no eran propietarias.
5.18.3.2 Disminucin de la patria potestad
Motivo
Las causas que justifican el divorcio implican la depravacin moral de ambos esposos o por lo menos de uno de
ellos. Es justo tratarlo como indigno en su carcter de padre o madre. Sin embargo, si el inters de los hijos no se
halla comprometido, los jueces deben respetar las convenciones celebradas por los padres sobre la guarda de los
hijos.
A quin se confan los hijos
Por principio se separa a los hijos del esposo culpable, para sustraerlos a su influencia, la que podra ser
perniciosa. As, el art. 302 decide que los hijos deben ser confiados al esposo que obtenga el divorcio. En caso de
que el divorcio se decrete por culpa de ambos esposos, el tribunal resuelve este punto libremente. No obstante no
es sta una regla absoluta y el mismo artculo reserva a los tribunales el derecho de disponer que los hijos
permanezcan en poder del otro esposo, aunque sea culpable o que se entreguen a una tercera persona.
En consecuencia, los jueces tienen facultades discrecionales en inters de los hijos. Podrn, por ejemplo, confiar
los varones al padre y las nias a la madre, o confiar a sta los hijos de pequea edad que necesiten los cuidados
maternos y que acaso estn lactando. A menudo el tribunal confa la guarda a los abuelos, ordena que los hijos se
internen en una escuela que designa, o reglamenta la forma en que los padres pueden verlos y cmo ha de
distribuirse el tiempo de las vacaciones.
La corte de casacin reconoce tambin a los tribunales el poder de prohibir completamente al padre o a la madre
ver a sus hijos; pero a condicin de que se compruebe la imposibilidad de los mismos padres de cuidar al hijo en
vista de su indigencia. Los tribunales tienen facultades soberanas, siempre que las ejerzan en inters de los hijos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_39.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:35:20]
PARTE PRIMERA
Quin puede solicitar estas medidas
Tales medidas pueden dictarse a peticin de la familia o del ministerio pblico (art. 302). El trmino familia
designa a los miembros de sta considerados individualmente, y no al consejo de familia, que no existe. Entre
ellos es preciso comprender en primera lnea a los padres mismos.
Revocabilidad perpetua de las medidas tomadas
Cualquiera que se la medida ordenada, siempre es revocable y susceptible de ser modificada segn las
drcunstancias, a peticin de las mismas personas. Por ejemplo, cuando los hijos de pequea edad se han confiado
a la madre a pesar de ser culpable, porque les eran necesarios los cuidados de sta, puede el padre pedir que se le
entreguen, cuando hayan crecido o cuando surjan nuevas causas para separarlos de ella. Tambin pueden ser
tiles nuevas medidas si el cnyuge que tiene la guarda, contrae segundas nupcias.
El mismo tribunal que ha dictado una sentencia le corresponde ejecutarla (arts. 372 y 554, C.P.C.). Por
consiguiente, la modificacin de las medidas primitivas ordenadas debe solicitarse al tribunal que haya dictado la
sentencia, aunque el domicilio de los padres o de los hijos se haya pasado a otra jurisdiccin. No sera as si uno
de los cnyuges solicita, no una modificacin de las medidas ordenadas, sino la intevencin judicial en un caso
particular. Si las medidas han sido decretadas por la corte de apelacin, es ella la que debe resolver sobre su
modificacin.
Derecho de vigilancia concedido a los padres
La prdida del dereho de dirigir la educacin de los hijos implica, como consecuencia, la prdida del derecho de
correccin (arts. 375 y ss.), el cual es su sancin. El padre conserva nicamente el derecho de vigilar la educacin
de los hijos (art. 303). Por lo dems, este derecho de vigilancia no le confiere ningn poder directo sobre ellos.
Unicamente llegado el caso puede, dirigirse al tribunal solicitndole que modifique las medidas tomadas con
anterioridad, por ejemplo, retirando, la guarda de los hijos a la persona a quien se hubiesen confiado.
Sancin penal del derecho de guarda
Las decisiones judiciales sobre la guarda de los hijos, con frecuencia, son poco soportables para el padre privado
del derecho de verlos y a veces no son respetadas. La Ley del 5 de diciembre de 1901 (art. 357, C.P.) castiga el
delito de no presentacin de hijo. Este delito existe tan pronto como el padre que no haya obtenido la custodia del
hijo se niega a entregarlo o lo roba del tercero a quien lo haya confiado, aunque no haya existido coaccin
ejercida contra el hijo; pero a condicin, sin embargo, de que el padre o la madre hayan retenido verdaderamente
al
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_39.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:35:20]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
SECClN CUARTA
SEPARAClN DE CUERPOS
CAPTULO 19
GENERALlDADES
Definicin
Se entiende por separacin de cuerpos el estado de dos esposos que han sido eximidos judicialmente de la
obligacin de vivir juntos.
Difiere del divorcio en que no disuelve el matrimonio; slo afloja su vnculo. Ambos esposos permanecen
casados; pero viven separadamente. Subsisten todas las obligaciones nacidas del matrimonio, excepto las que se
refieren a la vida comn.
Forma judicial
Se produjo otro cambio. En tanto que el divorcio antiguo resultaba de la sola voluntad de los esposos, la
separacin cannica deba dictarse por los tribunales y, naturalmente, la jurisdiccin competente era la
eclesistica. Esta regla fue establecida muy pronto: el Concilio de Agde, de 500, la supona ya existente. Se
fundaba en la necesidad de verificar la existencia de una causa de repudio aceptada por la lglesia. A partir de
entonces se observ esta regla, extendindose al verdadero divorcio salvo, al restablecerse ste, la devolucin de
la competencia a los tribunales civiles.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%203...OCTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_40.htm [08/08/2007 17:35:21]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 20
CAUSAS
5.20.1 CAUSAS
Exclusin del consentimiento mutuo
Nunca fue permitida la separacin de cuerpos por consentimiento mutuo. El mismo cdigo de Napolen slo lo
permite por causas determinadas. El art. 306 deca: En los casos en que procede el divorcio por causas
determinadas, los esposos sern libres para promover la separacin de cuerpos. Desde 1884, ni el mismo divorcio
puede promoverse por consentimiento mutuo, y el nuevo artculo se encuentra redactado en los trminos
siguientes: Cuando se promueva demanda de divorcio, ser libre...
Por la misma razn se haba suprimido, en 1884, al final de art. 307 las palabras: No proceder por
consentimiento mutuo de los esposos. Los autores de la Ley de 1886 usaban probablemente, una edicin del
cdigo, anterior a 1884, pues restablecieron estas palabras sin necesidad alguna.
ldentidad de las causas de divorcio y de separacin
Existe identidad entre las causas de divorcio y las de separacin, y basta remitirnos a lo que antes hemos dicho, al
explicar los arts. 229-323. La intencin del legislador fue dejar al actor una opcin entre dos vas; los hechos que
sirven de causa a la demanda son los mismos; la solucin depende de su fe religiosa y del deseo que pueda tener
en reconquistar su libertad; para respetar una y otra se le concede la eleccin.
Carcter de gravedad de los hechos
La jurisprudencia antes de 1908, apoyndose en consideraciones muy serias, con frecuencia conceda ms
fcilmente la separacin de cuerpos que el divorcio, siempre que la demanda no se apoyara en una causa
perentoria como el adulterio. Esta diferencia no es admisible desde la Ley del 6 de junio de 1908, que declar
obligatoria para los tribunales la conversin de la separacin en divorcio, a solicitud de uno de los esposos.
5.20.2 ELECCIN ENTRE SEPARAClN Y DlVORClO
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_41.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:35:22]
PARTE PRIMERA
A quin corresponde la eleccin
El esposo que se queja de su cnyuge posee un derecho de opcin; puede a su eleccin, pedir el divorcio o la
separacin; es l, y no el tribunal, quien aprecia la oportunidad de uno o de otro. Si piensa que el tiempo
conducir a su cnyuge a reconocer su falta y a corregirse, podr limitarse a la separacin, a reserva de pedir, ms
tarde, como tiene derecho de hacer, la conversin de la separacin en divorcio al desvanecerse su esperanza.
Posibilidad de cambiar el objeto de la demanda
El esposo actor puede, cambiar de opinin durante el juicio, y despus de haber demandado uno, modificar sus
conclusiones, para pedir el otro? Antes de la reforma de procedimientos operada en 1886, no poda efectuarse este
cambio mediante una simple modificacin de conclusiones, en el fondo, era permitido, pero a costa de un largo
rodeo. Los procedimientos de divorcio y de la separacin eran tan diferentes que hubiese sido imposible incluir de
uno el principio del otro; despus de haber iniciado una de estas vas, era necesario nuevamente todo el
procedimiento.
La Ley de 1886 contiene, sobre este punto, una nueva disposicin: El actor en cualquier estado de la causa puede
transformar su demanda de divorcio en demanda de separacin de cuerpos (art. 239, inc. 2). Los debates
publicados en el Journal officiel, nos ensean que este inciso fue agregado inspirndose en un pensamiento de
resistencia contra el divorcio; que se quiso facilitar todo lo que tienda a mantener el lazo conyugal.
Por ello se concedi esta facilidad de cambiar durante el procedimiento el objeto de la demanda, cuando el actor
reduce sus pretensiones y desciende del divorcio a la separacin; pero de esto resulta, implcitamente, que
contina negndose al actor que quiera obtener el divorcio, despus de haber demandado primeramente la simple
separacin. Puede hacerse el cambio; pero, como antes de 1886, es necesario iniciar de nuevo todo el
procedimiento, lo que acaso pueda ser un exceso de formalismos La facultad de pedir la separacin en lugar del
divorcio puede ejercerse an en la apelacin
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_41.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:35:22]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 21
FORMAS
Necesidad de una sentencia
Debe decretarse la separacin de cuerpos por los tribunales; toda separacin voluntaria, convenida en lo particular
por los esposos, es nula y no produce efecto alguno; slo puede durar en tanto que los dos esposos consientan en
respetarla En cualquier momento cada uno de ellos tiene derecho a desconocerla y a exigir del otro el
cumplimiento de sus deberes de esposo, o de negarle la pensin convenida entre ellos. Se necesita un juicio
porque los esposos no tienen facultades para eximirse por su propia autoridad de las obligaciones nacidas del
matrimonio. Sin embargo, en la prctica existen muchas separaciones amigables.
Quin puede demandar la separacin
El cdigo de Napolen, abandon en este punto la tradicin del derecho antiguo, admite que los dos esposos
pueden demandar la separacin por las mismas causas
No obstante en la mayora de los casos, la separacin de cuerpos es promovida por la mujer: de 100 demandas,
solamente quince provienen del marido. No debe uno apresurarse a concluir que en los hogares desunidos sea
siempre el marido quien tiene la culpa. En primer lugar, cuando la esposa se maneja mal, el marido tiene una
razn particular para abstenerse de pedir a los tribunales una separacin en regla. En efecto, la separacin de
cuerpos produce la separacin de bienes, y priva al marido del goce de las rentas propias a su mujer, que casi
siempre le corresponden.
Por tanto, prefiere arreglarse amigablemente con ella, expulsarla de su casa o dejarla partir pasndole una
pensin. En seguida, le es ms favorable que a la mujer recurrir a estas combinaciones, para imponer su voluntad,
puesto que es el jefe, en tanto que si la mujer tiene motivo de queja, nada puede exigir de l, le est subordinada,
y slo puede obtener algo dirigindose a la justicia. Por estas consideraciones debe explicarse la enorme
diferencia que se advierte en las cifras de las demandas intentadas por los maridos contra las mujeres.
Caso en que el actor est sujeto a interdiccin
Si uno de los esposos se halla en estado de interdiccin, la demanda es intentada en su nombre por el tutor, sin
distinguir si la interdiccin es legal o judicial. La nica diferencia consiste en que, cuando se trata de interdiccin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_42.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:35:22]
PARTE PRIMERA
legal, la demanda se promueve a iniciativa del mismo sujeto a interdiccin no siendo el tutor sino un funcionario
obligado, su representante; en tanto que en el caso de interdiccin judicial, no estando el sujeto a interdiccin en
posibilidad de apreciar la situacin, tiene el tutor la iniciativa de la demanda; pero debe promoverla con
autorizacin del consejo de familia (art. 307, inc. 2, redaccin de 1886).
Por el contrario el tutor de un enajenado no puede demandar el divorcio de ste. No se ha querido dejar que se
declare un divorcio, que es una ruptura irreparable, cuando el principal interesado no est en posibilidad de
manifestar su voluntad; pero la separacin de cuerpos, que no tiene efectos definitivos, puede ser para l una
proteccin til.
Reformas al procedimiento
El procedimiento de la separacin de cuerpos antes de 1886 difera profundamente del de divorcio. En tanto que
el cdigo haba establecido para ste un procedimiento excepcional, pleno de excepciones al derecho comn,
dispuso que la demanda de separacin se intentara, instruira y fallara de la misma manera que cualquier otra
accin civil (art. 307). Era sta la aplicacin pura y simple del derecho comn.
Un poco ms tarde, el Cdigo de Procedimientos modific este estado de cosas, estableciendo algunas reglas
particulares para la separacin de cuerpos, de manera que el art. 307 no era completamente exacto; sin embargo,
muy grande era an la diferencia. La Ley de 1886 la hizo desaparecer casi totalmente. En primer lugar, simplific
el procedimiento de divorcio; en seguida, declar aplicable a la separacin de cuerpos los nuevos arts. 236-244, si
bien los procedimientos, el de la separacin de cuerpos alejndose del derecho comn y el de divorcio,
acercndose a l, se ven casi confundidos en una forma intermedia. El art. 307 ha llegado a ser absolutamente
falso.
Aplicacin del procedimiento de divorcio
Aparte de las diferencias sealadas abajo, son aplicables las reglas del divorcio. Aplquese todo lo que hemos
dicho a propsito del el divorcio sobre la competencia exclusiva de los tribunales civiles; sobre el carcter
personal de la demanda, que no puede intentarse ni por los acreedores ni por los herederos; sobre las causas de
improcedencia, sobre las medidas de publicidad en caso de rebelda del demandado (Ley del 14 jul. 1909, art. 308
reformado); sobre las causas de extincin, sobre las medidas provisionales que deben tomarse durante el juicio;
sobre la prueba, y la mencin que en los puntos resolutivos de la sentencia debe hacerse de la resolucin relativa a
la separacin de residencia, etctera.
Diferencias de procedimiento entre la separacin de cuerpos y el divorcio
Resultan pocas y varias recaen sobre los detalles.
1. No es obligacin del actor presentar su promocin personalmente ante el presidente del tribunal (art. 875, C.P.
C.). Por consiguiente, si est impedido para hacerlo, el presidente no debe trasladarse hasta donde se encuentre.
2. Los jueces no pueden imponer a las partes el plazo de prueba hasta de seis meses, establecido por el art. 246,
pues ste no se halla comprendido en la remisin que a l hace el art. 307.
3. No es suspensivo el plazo para interponer apelacin. Como en el derecho comn, solamente la apelacin
interpuesta suspende la ejecucin de la sentencia.
4. La sentencia que decreta la separacin de cuerpos es susceptible de aceptacin; el art. 249 que prohbe la
conformidad no es aplicable sino al divorcio.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_42.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:35:22]
PARTE PRIMERA
Publicidad de la sentencia
A diferencia de la sentencia de separacin de cuerpos no es transcrita en los registros del estado civil. Ni siquiera
se menciona al margen del acta de matrimonio. Recibe nicamente una exigua publicidad por medio de edictos en
la auditora del tribunal (art. 8 2 y 889, C.P.C.).
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_42.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:35:22]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 22
EFECTOS
5.22.1 LEGlSLAClN
Estado de la legislacin
No haba determinado el cdigo de Napolen los efectos de la separacin de cuerpos: se limitaba a decir que
siempre producira la separacin de bienes (antiguo art. 311). Las Leyes de 1884 y de 1886 no fueron explcitas;
pero la laguna fue parcialmente colmada por la Ley del 6 de febrero de 1893 sobre el rgimen de la separacin de
cuerpos, en los incisos que agreg a los arts. 108 y 311, relativos al domicilio de la mujer, a su capacidad y al
nombre de los esposos. A pesar de esto, los textos son todava insuficientes y el estado de nuestras leyes resiente
el apresuramiento con que se estableci la separacin de cuerpos en el cdigo. La Ley de 1893 es aplicable a las
separaciones decretadas antes de su promulgacin, segn ella misma lo establece en el art. 5.
5.22.2 EFECTOS
5.22.2.1 Terminacin de vida en comn
Su importancia
La consecuencia de la separacin de cuerpos es el principal; constituye, por otra parte, el fin mismo de la
institucin, la razn de ser de su conservacin en nuestras leyes; se quiere desligar a los esposos de la obligacin
de vivir juntos, sin disolver su matrimonio. Todos los otros efectos de la separacin son secundarios, y slo se
producen por va de consecuencia o de extensin de este primer efecto, salvo las caducidades que se basan en una
idea de penalidad.
Separacin de los domicilios
En cuanto a la separacin de habitacin no recae nicamente sobre la residencia, sino sobre el domicilio de los
esposos. Si se considera que la mujer tiene como domicilio legal el de su marido, se debe a que est obligada a
habitar con l; cuando cese esta obligacin, debe cesar tambin la comunidad de domicilio. Por tanto, la mujer
separada de cuerpos es capaz de escoger su domicilio y de cambiarlo a voluntad. Ya era admitido esto por la
jurisprudencia; la Ley del 6 de febrero de 1893 es expresa sobre este punto (art. 108 reformado, inc. 2).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_43.htm (1 de 6) [08/08/2007 17:35:24]
PARTE PRIMERA
Supresin de todos los gastos comunes
La separacin de habitacin da fin a la vida del hogar; por consiguiente, la mujer ya no tiene que contribuir a los
gastos de la vida de comn, como estaba obligada por los arts. 1448, 1537 y 1575.
Supresin del deber de asistencia
La asistencia, tal como la comprende la ley, implica los cuidados personales que mutuamente deben darse los
cnyuges; presupone, por consiguiente, la cohabitacin. sta cesa por efecto de la separacin de cuerpos.
5.22.2.2 Separacin de bienes
Disolucin de la comunidad
La separacin de cuerpos da lugar, como consecuencia, a la separacin de bienes (art. 311, inc. 2). Esto significa,
en primer lugar, que si entre los esposos existe una comunidad de bienes, se liquida esta especie de sociedad,
recuperando cada uno su activo y pasivo, sin existir ya bienes comunes de indivisos entre los dos esposos.
Supresin de las facultades del marido sobre los bienes de su mujer
El esposo pierde, adems todos los derechos de goce y administracin que pueda tener sobre los bienes propios de
su mujer; casi siempre tiene derechos de este gnero, cualquiera que sea el rgimen matrimonial de los esposos, e
incluso en ausencia de toda comunidad de bienes.
Por tanto, la mujer recobra la administracin de sus bienes, y, al mismo tiempo, el goce personal de sus rentas.
Puede cobrarlas y disponer de ellas sin estar obligada a rendir cuentas a su marido.
Carcter legal de la separacin de bienes
Es consecuencia necesaria legal de la separacin de cuerpos. Se produce de pleno derecho, sin que el juez
necesite decretarla y sin que pueda impedirla.
Retroactividad de la separacin de bienes
Conforme a la jurisprudencia, esta separacin de bienes es retroactiva, es decir, la comunidad se disuelve y el
marido pierde todas sus facultades, no desde el da de la sentencia, sino desde el da en que se promueve la
demanda de separacin de cuerpos.
5.22.2.3 Capacidad de la mujer separada de cuerpos
Derecho antiguo
Segn la organizacin tradicional que la separacin de cuerpos haba recibido del derecho cannico, y que el
cdigo de Napolen haba conservado, sobreviva la autoridad marital. Por efecto de la doble separacin de
cuerpos y de bienes, la mujer tena una existencia independiente; un domicilio separado, sus rentas propias y se le
reconoca, como a toda mujer separada de bienes, una capacidad limitada cuyo objeto era la administracin de sus
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_43.htm (2 de 6) [08/08/2007 17:35:24]
PARTE PRIMERA
bienes.
En consecuencia, era capaz de realizar por s sola y sin autorizacin todos los actos necesarios para esa
administracin: arrendamientos, cobros de rentas, etc. Pero respecto a los dems, subsista la incapacidad de la
mujer, encontrando an la potestad marital motivo de aplicacin, siempre que la mujer quisiese realizar un acto de
disposicin que sobrepasara los lmites de su capacidad (enajenacin, constitucin de hipoteca, mutuo, compra de
inmuebles, etc.). La mujer nunca poda realizar estos actos vlidamente, sin ser regularmente autorizada, en
principio, por su marido, o en su defecto por los tribunales.
lnconvenientes y modificacin de este rgimen
Tal situacin no provoc quejas en los siglos XVll y XVlll; pero en nuestros das se consider que presentaba
serios inconvenientes. En el estado de hostilidad en que se encuentran dos esposos separados de cuerpos, el
marido casi siempre se negaba a conceder la autorizacin solicitada. La mujer estaba obligada, entonces, a hacer
constar su negativa y a dirigirse a los tribunales.
De aqu demoras, gastos e incidentes que no hacan sino agravar ms las relaciones de los esposos. Por tanto, era
de desear que el marido fuese totalmente despojado de sus facultades sobre la persona de su mujer, y que sta
fuese libre para todos los actos. Tal reforma, frecuentemente solicitada, fue obra de la Ley del 6 de febrero de
1893 (art. 311, reformado, inc. 3). La separacin de cuerpos se parece as al divorcio, del que slo se distingue
por la obligacin de fidelidad y la imposibilidad de volver a casarse.
Legislacin actual
De acuerdo al nuevo texto, la separacin de cuerpos restituye a la mujer el pleno ejercicio de su capacidad civil,
sin que necesite la autorizacin marital o judicial. El alcance de la reforma es tan grande como posible; ningn
acto, por grave que sea, necesita ya la autorizacin marital. Sin embargo, es necesario comprender bien la frmula
empleada por la ley, lo que slo puede hacerse conociendo las razones que determinaron la reforma.
No significa que la mujer obtenga por la separacin la misma capacidad que tendra de no ser casada, sino que el
ejercicio de la potestad marital est suspendido durante la separacin de cuerpos y que la mujer ya no est
sometida a la necesidad de obtener la autorizacin de su marido o la judicial. La diferencia entre ambas frmulas
se comprende por sus aplicaciones.
Es un acto para cuya validez hubiera sido suficiente la autoridad marital? Podr ser realizado por la mujer sin
autorizacin alguna y ser tan vlido, como si se tratara de una mujer no casada. Sobre este punto las dos
frmulas conducen al mismo resultado.
Se trata de un acto para cuya validez no hubiese sido bastante la autoridad marital, por ejemplo, la enajenacin
de un inmueble dotal? El estado de mujer separada de cuerpos no lo autoriza: la Ley de 1893 tuvo por objeto
librar a la mujer de una tutela cuyo ejercicio era abusivo: pero no privarla de las garantas excepcionales que haya
podido obtener por su contrato de matrimonio, como la dotalidad. En consecuencia, los inmuebles dotales de las
mujeres separadas de cuerpos continan siendo inalienables despus de la separacin. La misma solucin ha de
darse tratndose de la reduccin de la hipoteca legal.
ldentidad constante de la capacidad de la mujer
En todos los casos, del rgimen establecido por la Ley de 1893, la mujer se beneficia, incluso cuando se haya
decretado la separacin de cuerpos en su contra. El senado haba votado, en 1887, una disposicin contraria que
negaba el beneficio de la capacidad a la mujer reconocida culpable; termin por rechazarla, considerando que no
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_43.htm (3 de 6) [08/08/2007 17:35:24]
PARTE PRIMERA
se trataba de recompensar a la mujer, sino de suprimir los inconvenientes, que eran iguales en ambas hiptesis.
5.22.2.4 Nombre
Ninguna consecuencia debera tener la separacin de cuerpos sobre el nombre de los esposos, puesto que
permanecen casados, y porque la comunidad del nombre es nicamente la indicacin del estado de matrimonio.
Siendo cierto este hecho, debera permitirse siempre su enunciacin. Sin embargo, el legislador atribuy a la
separacin de cuerpos un efecto muy enrgico sobre el nombre el marido y de la mujer (ad. 311, in. 2).
5.22.2.5 Caducidades
Analoga con el divorcio
El esposo en contra de quien se decreta la separacin de cuerpos, sufre diversas caducidades, que son una especie
de pena por las que haya cometido. La idea directriz es la misma que en caso de divorcio; pero las caducidades en
que se incurre no son completamente semejantes.
Derechos de autor
El esposo culpable pierde el derecho concedido al cnyuge suprstite de un autor, compositor o artista, sobre las
obras que haya hecho antes de su muerte (Ley del 14 jul. 1886). Segn el art. 1, no existe este derecho cuando al
ocurrir la defuncin se hubiese dictado ya una sentencia de separacin de cuerpos decretada por culpa del
suprstite.
Pensin de retiro
La mujer suprstite no tiene derecho alguno sobre la pensin militar, o civil concedida a su marido, si al morir
ste se haba dictado una sentencia de separacin de cuerpos por culpa de aquella; de otra manera, la pensin
contina en su favor.
Derecho de sucesin
El cdigo de Napolen no priv al culpable del derecho hereditario que conceda a los esposos (art. 767, de rara
aplicacin), pero no estando garantizado este derecho hereditario por ninguna va legtima, cada esposo poda
esperarse que sera privado de l por el testamento de su cnyuge. La Ley del 9 de marzo de 1891, que extendi el
derecho hereditario del cnyuge suprstite, subordina este derecho, al mismo tiempo, a la circunstancia de que los
esposos no estn separados de cuerpos por culpa del suprstite (art. 767 reformado). Lo mismo hace la Ley del 3
de diciembre de 1930, que reform el art. 755, C.C.
Observacin
Estos distintos derechos que acabamos de mencionar, se pierden tambin despus de un divorcio, pero por otra
razn: se extinguen, porque estn unidos al carcter de cnyuge para los dos cnyuges, incluso para el que nada
tiene que reprocharse. En cambio, en caso de separacin de cuerpos, no se suprime el ttulo de cnyuge, estos
diversos derechos deberan sobrevivir. El esposo culpable los pierde a ttulo de caducidad; por consiguiente, se
conservan para el otro esposo.
Patria potestad
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_43.htm (4 de 6) [08/08/2007 17:35:24]
PARTE PRIMERA
Dicha potestad es restringida tanto por la separacin de cuerpos como por el divorcio. El esposo culpable pierde
normalmente la guarda de los hijos, de la que ordinariamente se le priva. (Vase a propsito del divorcio). Ya
antes de 1886 los tribunales se atribuan la facultad de ordenar todas estas medidas por aplicacin de los artculos
relativos al divorcio. Sus decisiones provocaban vivas criticas, pero el legislador las ratific, pues el art. 307
declara aplicables a la separacin de cuerpos los arts. 236-244, inclusive el 240. Sin embargo, la disminucin de
la patria potestad es menor que en caso de divorcio. En efecto, no se ha establecido que la separacin produzca la
prdida del derecho de goce legal del art. 384. El art. 386 priva de este derecho nicamente al padre culpable del
divorcio.
Como en materia de divorcio, las decisiones dictadas por los tribunales, en relacin con los hijos de los esposos
separados, nunca son definitivas, y siempre pueden ser modificadas por el tribunal que las haya decretado.
Ventajas matrimoniales
nicamente el art. 1518, se refiere a este caso relativo a la mejora. Dicho artculo decide implcitamente que el
esposo contra quien se haya decretado separacin de cuerpos pierde su derecho a la mejora. Debemos detenernos
aqu? Es la mejora la nica ventaja que se pierde con motivo de la separacin? No debe admitirse, por el
contrario, que el art. 299, que hace perder al culpable, como consecuencia de un divorcio, todas sus ventajas
matrimoniales, es susceptible de extenderse a la separacin de cuerpos?
Ninguna duda provoca en la actualidad la aplicacin de este artculo, sabindose admitido desde una sentencia del
pleno de la corte de casacin, dictada el 23 de mayo de 1845.
La objecin principal se derivaba del carcter penal de este artculo, que establece una caducidad y que,
consagrado especialmente para el divorcio, no era susceptible, se deca, de extenderse a otros casos. Pero la
solucin que prevaleci tena en su favor las tradiciones del derecho antiguo, que deben considerarse mantenidas
implcitamente por el cdigo, y un argumento a fortiori derivado del art. 1518; si la ley admite la prdida de la
mejora, que es una convencin onerosa, con mayor razn debe privarse al culpable del beneficio de las verdaderas
donaciones. La cuestin se halla tan definitivamente resuelta, que cuando en 1884 y 1886 se reform el captulo
de la separacin de cuerpos, no se juzg conveniente resolver esta antigua controversia.
Varios oradores llegaron a reconocer en la discusin, como un punto indiscutible la aplicacin extensiva del art.
299 a la separacin de cuerpos. La jurisprudencia belga consagr la tesis contraria a la francesa hasta la Ley del
20 de marzo de 1927 (art. 311 bis, C.C. belga).
5.22.3 EFECTOS DE PERSlSTENClA DE MATRlMONlO
Principio
Estudiamos cmo naci la idea de que la separacin de los esposos deja subsistir el matrimonio: gracias a la
combinacin de las ideas cristianas sobre la indisolubilidad del matrimonio y de las antiguas sobre el divorcio. No
estando el matrimonio disuelto, contina producindose todo lo que es consecuencia necesaria del estado de
esposos, a excepcin de la vida en comn.
Mantenimiento del deber de fidelidad
Debido al principio del mantenimiento del matrimonio, a pesar de la separacin subsiste totalmente el deber de
fidelidad para la mujer, cuyo adulterio siempre es punible. En cambio, respecto al marido existe un atenuante si el
adulterio cometido por l, puede todava considerarse como una causa de divorcio en provecho de la mujer, cesa
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_43.htm (5 de 6) [08/08/2007 17:35:24]
PARTE PRIMERA
de ser un delito desde el punto de vista penal; en efecto, slo es punible el adulterio del marido, cuando se realiza
en el domicilio conyugal: ahora bien, despus de la separacin no existe ya domicilio conyugal. En cambio, la
pena del adulterio de la mujer no est subordinada a ninguna condicin de este gnero.
Mantenimiento del deber de ayuda
Este deber subsiste. Por tanto, el esposo que se halle en estado de necesidad, conserva el derecho de reclamar al
otro una pensin alimentaria, a pesar de la separacin, y sin que sea procedente investigar si sta se decret o no
por su culpa. La jurisprudencia se halla definida en este sentido. Por otra parte, esta pensin no est
necesariamente limitada a la tercera parte de las entradas (revenus). Por ltimo, la negativa del pago es
indudablemente sancionada por el delito de abandono de familia.
Controversia sobre el principio de la pensin alimentaria
No debera surgir duda alguna sobre la determinacin del artculo en virtud del cual se concede esta pensin: el
deber de ayuda establecido por el art. 212, sobrevive a la separacin, porque el matrimonio no se ha disuelto. Este
artculo contina siendo aplicable, y es suficiente. Por tanto, la pensin debe variar segn las necesidades de cada
esposo.
Conforme a la jurisprudencia existe, adems, otro artculo aplicable conjuntamente con l, por lo menos cuando la
pensin es pedida por el esposo por cuya causa se pronunci la separacin: el art. 301, explicado ya a propsito
del divorcio. Esta extensin del art. 301, a la separacin de cuerpos, ha sido admitida por numerosas sentencias.
Por tanto, la pensin concedida puede tener un doble fundamento, y como el pago de sta no se rige en los dos
casos por la misma regla, la sentencia debe indicar si la pensin alimentaria se concede por virtud del art. 212 o
del art. 301. Basta empero que los considerandos sean claros sobre este punto. La determinacin del carcter de la
pensin concedida presenta gran importancia en caso de que la separacin de cuerpos se convierta en divorcio.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_43.htm (6 de 6) [08/08/2007 17:35:24]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 23
TERMlNACIN
Causas de su terminacin
Las consecuencias de la separacin de cuerpos no son definitivas, como
las del divorcio: ese estado termina por tres causas:
1. Por reconciliacin de los esposos
2. Por la conversin de la separacin en divorcio
3. Por la muerte de uno de los esposos.
En el primer caso, hay un retorno ms o menos total a los efectos normales del matrimonio; en los dos ltimos, la
separacin termina indirectamente, porque supone el matrimonio y ste se ha disuelto.
5.23.1 RECONCILlAClN DE ESPOSOS
5.23.1.1 Forma
Facilidades concedidas por la ley
La separacin de cuerpos por la ley es considerada como un estado temporal destinado a calmar, mediante el
alejamiento, la irritacin de los esposos. No slo permite el restablecimiento de la vida comn sino que la desea,
la favorece. En efecto, no exige de los esposos que pretendan reconciliarse ninguna condicin particular; no estn
obligados a llenar ninguna formalidad, salvo lo que se dice respecto a la publicidad. Los esposos se reconcilian
cuando y como quieren. A pesar de estas facilidades, las reconciliaciones de los esposos separados son en nmero
muy reducido: apenas un 2%.
Necesidad del consentimiento de los dos esposos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_44.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:35:26]
PARTE PRIMERA
Es necesario el consentimiento de los dos esposos. No es suficiente que quien demand y obtuvo la separacin de
cuerpos manifieste su deseo de reanudar la vida en comn; no puede obligar a su cnyuge a unirse nuevamente
con l. Es cierto que era libre, mientras no se hubiese dictado la sentencia, para desistirse, y el anuncio de su
accin hubiera impedido la ruptura; pero la sentencia una vez dictada vale ttulo para ambas partes. Crea entre
ellas una situacin regular, que solamente puede modificarse por un acuerdo de voluntades de ambos. Por lo
dems, qu podra esperarse de un hogar restablecido contra la voluntad de uno de los cnyuges?
lnutilidad de la reanudacin de la vida en comn
Es suficiente con que los esposos se reconcilien o es necesario que realmente se reanude la vida en comn? El
proyeto sobre la separacin de cuerpos preparado en 1816, reglament este punto; dispona que la separacin
nicamente terminaba por el restablecimiento notorio de la vida en comn o por la declaracin hecha por los
esposos, en un documento autntico, de que desean terminar el estado de separacin (art. 37). Pero al no haberse
aprobado este proyecto, no existe ley expresa.
Lo ms seguro es atenerse a las reglas generales. Ahora bien, la renuncia a los derechos adquiridos puede hacerse
sin formalidad alguna, tcita o expresamente. La menor aproximacin entre los esposos separados implicar el
abandono de la especie de independencia que resulta de la sentencia, y por ende, cada esposo podr exigir al otro
la reanudacin de la vida en comn.
Publicidad
La reconciliacin de los esposos no estaba sometida a ninguna medida de publicidad: produca en pleno derecho y
por s sola los efectos que la ley le atribuye. Ningn inconveniente presentaba lo anterior porque la capacidad de
la mujer no se encontraba modificada por la reconciliacin: la separacin de cuerpos nicamente le haba
conferido la capacidad limitada de la mujer separada de bienes, que conservaba despus de la reconciliacin,
porque sta pone fin a la separacin de cuerpos, pero no a la de bienes que es su consecuencia.
Tan pronto como se concede plena capacidad a la mujer separada de cuerpos, la reconciliacin de los esposos
disminuye la capacidad de la mujer: no estando ya separada de cuerpos, pierde la capacidad plena que le concede
el nuevo art. 311, inc. 3, para conservar solamente una capacidad limitada, en su carcter de mujer simplemente
separada de bienes.
De esto resulta que pierde por la reconciliacin, el derecho de realizar por s sola actos de disposicin
(obligaciones, enajenaciones, establecimiento de hipotecas, etc.). En consecuencia los terceros tienen grandsimo
inters en ser advertidos el hecho de la reconciliacin, aunque este hecho les fuera indiferente antes de la Ley del
6 de febrero de 1893. Por ello, esta ley organiz una publicidad destinada a convertir en oponible a los terceros la
reconciliacin de los esposos (art. 311, inc. 4).
Formas de la publicidad
Dicha publicidad se hace en tres formas:
1. Debe dirigirse una acta notarial, en que se haga constar la reconciliacin de los esposos, y un extracto de esta
acta debe publicarse en la sala principal del tribunal de primera instancia; y, si el marido es comerciante, en la del
tribunal de comercio (arts. 331 y 1445 combinados).
2. El mismo acto debe mencionarse al margen: a) Del acta de matrimonio de los esposos; b) Del juicio o sentencia
que ha decretado su separacin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_44.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:35:26]
PARTE PRIMERA
3. El extracto del acta de reconciliacin debe publicarse por medio de edictos en los peridicos del departamento,
que reciban anuncios legales.
5.23.1.2 Efectos
Efectos sobre la persona de la mujer y de los hijos
Debido a la reconciliacin el rgimen que resultaba del juicio cesa de pleno derecho. La vida en el hogar reanuda
su curso, la mujer ya no tiene domicilio separado, los hijos quedan bajo la autoridad exclusiva del padre;
desaparecen las caducidades legales.
Mantenimiento de la separacin de bienes
Hay algo que subsiste del estado de separacin: y es precisamente la separacin de bienes, consecuencia de la de
cuerpos. No recobran su fuerza las capitulaciones matrimoniales primitivas, por el slo hecho de la separacin,
pues fueron sustituidas por un rgimen diferente. Slo pueden ser restablecidas por una convencin especial,
exigiendo la ley que se celebre ante notario y se le d publicidad (art. 1451). Por lo dems, el restablecimiento de
las capitulaciones matrimoniales, se halla sometido a diversas reglas que slo pueden explicarse en relacin con
este contrato.
Efectos de la reconciliacin no publicada
A partir de 1893, la reconciliacin de los esposos debe publicarse conforme al art. 311, inc. 4, aunque los esposos
se limiten a la reconciliacin y no restablezcan sus capitulaciones matrimoniales en la forma prescrita por el art.
1451. Cul ser el efecto de una reconciliacin operada de hecho, pero respecto a la cual no se haya cumplido la
condicin de publicidad? El art. 311 reglamenta la situacin diciendo que la disminucin de la capacidad que
sufre la mujer por efecto de la reconciliacin no es oponible a los terceros.
Lo anterior significa que si la mujer realiza por s misma y sin autorizacin, con posterioridad a la reconciliacin,
actos que sobrepasen la capacidad de las mujeres separadas de bienes, tal como es reglamentada por el art. 1449,
estos actos sern vlidos, no pudiendo ni el marido ni la mujer demandar su nulidad contra terceros; respecto a
estos, la mujer conserva, a pesar de la reconciliacin, la plena capacidad que tena durante la separacin de
cuerpos.
Triple opcin dejada a la mujer
As es que, desde 1893 la mujer que se reconcilia con su marido tiene, respecto a su capacidad personal y a su
rgimen matrimonial, la eleccin entre tres soluciones, en lugar de dos que se le concedan cuando nicamente
exista el art. 1351.
1. De hecho reconciliarse, abstenindose de toda publicidad. Conserva entonces, en sus relaciones con los
terceros, el beneficio de la capacidad plena que le concede el art. 311, inc. 3.
2. Publicar la reconciliacin conforme al art. 311, inc. 4 pero sin restablecer su contrato de matrimonio. Conserva
entonces el beneficio de la separacin de bienes accesoria a la de cuerpos con capacidad limitada.
3. Restablecer su rgimen matrimonial primitivo, por aplicacin del art. 1451. Cae entonces en el estado de
incapacidad normal en que la haba colocado su matrimonio.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_44.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:35:26]
PARTE PRIMERA
5.23.2 CONVERSlN DE SEPARAClN EN DlVORClO
5.23.2.1 Demanda
Principio de la conversin
El criterio del legislador es el siguiente: la separacin de cuerpos es una situacin cruel, que deja subsistir todas
las obligaciones y todas las cargas del matrimonio, y que al mismo tiempo suprime todas las ventajas que puede
ofrecer la vida de familia. Cuando se ha perdido toda esperanza de arreglo, esta situacin llegara a ser intolerable
de no tener fin.
De Marcre, relator de la Ley de 1884 deca: Para los esposos la separacin de cuerpos es el desarreglo de la vida
o el celibato forzoso, es decir, un estado contrario a las leyes sociales, o a la naturaleza humana. Por ello, se ha
dejado a los esposos un medio para librarse de l convirtiendo su separacin en divorcio al fin de tres aos.
Frecuente en la prctica es el ejercicio de esta facultad, y el nmero de conversiones tiende a aumentar. De 4 a
500 separaciones de cuerpos convertidas en divorcio (430 en 1898, 482 en 1902), el nmero lleg a ser de 797 en
1919.
Quin puede pedir la conversin
El cdigo de Napolen nicamente haba concedido esta facultad al esposo por cuya causa se hubiese decretado la
separacin. En este artculo se advierte el fondo del pensamiento de los redactores del cdigo. Admitieron la
separacin de cuerpos a su pesar. Quisieron hacer de ella una situacin provisional, esencialmente temporal, que
deba terminar necesariamente por la reconciliacin o por el divorcio.
Era, segn Jules Simon, tres aos de penitencia con el divorcio al fin. Este sistema presentaba un grave
inconveniente, dejaba al esposo inocente a merced del culpable. Acaso el actor se abstuvo de demandar el
divorcio porque su fe religiosa le prohbe recurrir a l, y le sera propuesto al fin de tres aos por su cnyuge. Esta
perspectiva era capaz por su naturaleza, de impedirle que demandase la separacin, por el temor de que ms tarde
se convirtiese sta en divorcio contra su voluntad.
Se adopt un sistema diferente en 1884, ya que se concedi ambos cnyuges el derecho para pedir la conversin.
En la discusin se propuso separarse todava ms del Cdigo Civil, reservando exclusivamente este derecho al
esposo no culpable, dndose como razn para ello de la separacin una situacin peligrosa, antisocial, a la que
debe ponerse fin por un inters superior cuando la reconciliacin es decididamente imposible.
Carcter obligatorio de la conversin
Conforme el cdigo de Napolen, la conversin de la separacin en divorcio era inevitable cuando la solicitaba el
esposo culpable, nico que tena derecho para hacerlo, el tribunal no poda negarla. En 1884 se declar facultativa
la conversin para los tribunales; en efecto, el art. 310 deca: la sentencia podr convertirse... Por tanto, el
tribunal apreciaba si proceda o no a conceder la conversin, dndole sobre este punto plena libertad. Alrededor
de la dcima parte de las demandas de conversin era rechazada.
La Ley del 6 de junio de 1908 modific nuevamente la situacin haciendo obligatoria la conversin para los
jueces, tan pronto como fuera pedida por uno de los esposos (vase, el nuevo inc. 1 del art. 310). No fue muy
grande la repercusin de esta reforma en la prctica: las demandas de conversin rechazadas haban llegado al 5%
y disminuan continuamente.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_44.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:35:26]
PARTE PRIMERA
Clculo del plazo de tres aos
La conversin slo puede demandarse despus de tres aos (art. 310, inc. 1). La ley no ha fijado el punto de
partida de este plazo. Admtese que principia el da en que la sentencia ha llegado a ser definitiva.
5.23.2.2 Efectos
A qu ttulo se pronuncia el divorcio
La demanda de conversin no supone nuevos hechos; por tanto, una vez admitido el divorcio se decretar por los
hechos antiguos que primitivamente haban motivado la separacin. Si se realizan nuevos hechos, pueden servir
de causa a una demanda de divorcio; pero ya no se solicita entonces la conversin; se trata de una nueva demanda
que debe iniciarse en las formas normales. Adems, teniendo esta demanda su propia causa, podr promoverse
antes de los tres aos de la separacin.
Se ha decidido, en consecuencia, que los jueces que decretan la conversin, no pueden modificar la naturaleza de
la causa de separacin, convertida en causa de divorcio; as, estn sujetos por la cosa juzgada.
5.23.3 MUERTE DE UNO DE LOS CNYUGES
Sus consecuencias
La separacin de cuerpos supone el matrimonio; es un estado particular en que se encuentran dos personas
casadas entre s. Termina, cuando el matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los esposos. Esta
observacin es interesante cuando existen hijos nacidos del matrimonio, y cuando, a causa de la separacin se
haban dictado medidas contra el padre, para privarlo de la guarda de los hijos y restringir el ejercicio de su
derecho de patria potestad.
Habiendo muerto la madre, terminan estas medidas porque no eran sino un efecto de la separacin de cuerpos. El
padre suprstite recobra el pleno ejercicio de sus derechos, comprendiendo en l la guarda de los hijos, de los que
llega a ser tutor legal. El mismo resultado se producira si estas medidas se hubiesen dictado contra la madre; a la
muerte del padre recobra sta el ejercicio de la patria potestad. Esta regla es tan criticable como en relacin al
divorcio.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_44.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:35:26]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
SECCIN QUINTA
FlLlAClN
CAPTULO 24
GENERALlDADES
Definicin
Es la descendencia en lnea recta; comprende toda la serie de intermediarios que unen a una persona determinada,
con tal o cual ancestro por alejado que sea. En el lenguaje del derecho la palabra ha tomado un sentido ms
estricto, y comprende exclusivamente la relacin inmediata del padre o de la madre con el hijo. Se justifica
porque esa relacin se produce idntica a s misma en todas las generaciones. La relacin de filiacin toma
tambin los nombres de paternidad y maternidad, cuando se considera, por parte del padre o de la madre.
Por tanto la filiacin puede definirse como la relacin que existe entre dos personas, una de las cuales es el padre
o la madre de la otra. Este hecho crea el parentesco de primer grado, y su repeticin produce las lneas o series de
grados.
Elementos de la filiacin
Mltiples elementos componen la filiacin de una persona. El primer punto por establecer es el parto de la
presunta madre: tal mujer ha tenido un hijo en tal poca; por tanto, esto supone conocido a la vez el hecho del
parto y su fecha. En segundo lugar es preciso establecer la identidad del hijo. La persona que actualmente
reclama la filiacin es realmente el hijo que esa mujer dio a luz? Esta identidad supone que hay concordancia
entre la fecha del parto y la edad del reclamante y, adems, que no hubo sustitucin de un infante por otro.
Cuando se confiesen o prueben estos dos puntos, la maternidad, es decir, la filiacin con respecto a la madre, est
establecida. As, la filiacin materna puede pasarse a la paterna. Quin es el hombre, autor del embarazo de la
madre? La cuestin de paternidad slo puede plantearse cuando la filiacin materna sea ya conocida; no puede
pensarse en buscar el padre de un hijo cuando se sabe quin es la madre. En consecuencia, existe una falta de
mtodo en la ley, que se ocupa de filiacin paterna antes de haber tratado la materna.
Carcter variable de la filiacin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_45.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:35:28]
PARTE PRIMERA
La filiacin natural supone solamente los elementos que acabamos de indicar. La legtima supone adems: 1. Que
los padres del hijo son casados; 2. Que el hijo fue concebido durante su matrimonio. Estos dos nuevos elementos
constituyen la legitimidad de la filiacin. En principio, la filiacin slo es legtima cuando el hijo es fruto de un
matrimonio regular, es decir, cuando sus padres estaban casados entre s en el momento en que fue concebido,
cualquier otro hijo es ilegtimo. Vase, sin embargo, lo que se dice, respecto al hijo nacido durante el matrimonio.
La filiacin ilegtima es de varias clases. En general se califica como hijo natural simple agua cuyos padres no
estaban casados, pero que hubieran podido casarse vlidamente en el momento de la concepcin. Antiguamente
se deca que este hijo haba nacido ex soluto et soluta.
Adulterino, cuando uno de sus padres era casado con una tercera persona en el momento de su concepcin.
lncestuoso, cuando sus dos autores son parientes por consanguinidad o afinidad en un grado bastante prximo,
para que el matrimonio est prohibido entre ellos.
Legitimidad de los hijos nacidos durante el matrimonio, pero concebidos
antes
La naturaleza de la filiacin se determina segn la situacin jurdica de los padres en el momento de la
concepcin del hijo; a este momento debe uno referirse para calificarlo. Sin embargo, se ha pretendido que la
legitimidad est unida no solamente al hecho de la concepcin, sino tambin al del nacimiento durante el
matrimonio. En efecto, la ley asimila el hijo nacido durante el matrimonio a los legtimos, aunque haya sido
concebido con anterioridad.
Habla de esto en el mismo captulo titulado: De la filiacin de los hijos legtimos o nacidos en el matrimonio. Es
ms, concede al marido contra este hijo la accin de desconocimiento (art. 314), lo que implica, que a falta de
desconocimiento, se admite la paternidad del marido y el hijo se considera legtimo.
Se citan, adems, en apoyo de esta opinin, dos pasajes de los trabajos preparatorios. En uno Portalis deca: El
carcter de legtimo es propio del hijo que nace durante el matrimonio, ya sea que haya sido concebido antes o
despus, en otro, Regnault de Saint-Jean dAngly afirmaba que el ttulo del hijo est constituido por su
nacimiento y no por su concepcin. El error es manifiesto. Por ejemplo, el hijo concebido en una poca en que sus
dos padres eran libres, no ser adulterino por el hecho de que uno de ellos se haya casado antes de su nacimiento
con una tercera persona; por tanto, no es la poca del nacimiento la que fija el carcter de la filiacin.
En cuanto a la asimilacin establecida por la ley entre los hijos nacidos durante el matrimonio, pero concebidos
antes, y los verdaderos hijos legtimos, es indudable, pero se explica por la idea de legitimacin. Todo lo que
puede decirse es que se trata de una legitimacin legal, que no se apoya en un reconocimiento tcito, siendo esto
lo que explica la necesidad del desconocimiento.
Condicin de los hijos legtimos
El hijo legtimo posee plenamente todos los derechos que deben pertenecer a una persona en su carcter de hijo de
otra; est sometido, a la inversa, a todas las cargas y obligaciones que este carcter implica, en materia de patria
potestad, tutela, matrimonio, adopcin, sucesin, etc. Es, intil exponer aqu en detalle sus derechos y
obligaciones. Su conjunto resulta de las reglas aplicables a estas diferentes cuestiones.
Condicin de los hijos naturales
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_45.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:35:28]
PARTE PRIMERA
La situacin del hijo natural es muy inferior a la de los hijos legtimos, sobre todo cuando la filiacin es adulterina
o incestuosa. Los hijos pertenecientes a estas dos ltimas categoras son los ms desheredados de todos; no
heredan a sus padres y slo tienen derecho a alimentos.
Pero la filiacin natural ordinaria produce numerosos efectos. He aqu el
conjunto.
1. Transmisin del nombre.
2. Patria potestad. Siendo la patria potestad, para los padres, ms una carga que un beneficio, existe tambin en
provecho del hijo natural, pero con las limitaciones que indicaremos oportunamente.
3. Consentimiento de los padres para el matrimonio y la adopcin. El hijo natural no puede casarse sin el
consentimiento de su padre o de su madre, ni ser adoptado sin el consentimiento de ambos.
4. Alimentos. Entre el hijo y sus padres naturales existe la obligacin alimentaria.
5. Derechos hereditarios recprocos. El hijo natural hereda a sus padres, quienes a su vez, pueden heredarlo si
muere antes que ellos (arts. 758, 760 y 765).
6. lncapacidad de recibir. El carcter de hijo natural implica una incapacidad parcial de recibir a ttulo gratuito
(art. 908). Pero el padre o la madre pueden recibir donaciones y legados de su hijo sin restriccin.
Limitaciones del parentesco natural a un slo grado
Existe un principio no consagrado en trminos generales y que la ley menciona una sola vez, en relacin con las
sucesiones (antiguo art. 1756; actual art. 757), pero que domina toda la teora del Cdigo Civil; fuera de sus
padres, el hijo natural no tiene familia. El parentesco natural solamente tiene un grado y no se extiende a ms;
pero cuando la ley limita as su extensin, niega lo que es. De ella depende conceder menos derechos a los hijo
ilegtimos que a los dems; pero no puede suprimirse una relacin que se deriva del nacimiento y que es un
hecho.
El hijo natural tiene una familia; en realidad, todos los parientes de sus padres son parientes de l. La ley algunas
veces ha tomado en consideracin este parentesco, por ejemplo, para el matrimonio (arts. 158, 61, 162) y para las
sucesiones (antiguos arts. 759, 761 reformado y 766). La negacin del parentesco natural ms all del primer
grado explica la negativa de alimentos y el art. 299, C.P., que no califica de parricida al homicida de un
ascendiente natural.
Pretendida inferioridad de la filiacin natural
Se seala casi siempre, como otra inferioridad caracterstica de la filiacin natural, el hecho de que sus efectos
jurdicos solamente se producen cuando est legalmente reconocida. Es cierto esto, pero no constituye para ella
una inferioridad, pues lo mismo podra decirse del parentesco legtimo: tambin ste slo produce efectos en tanto
est legalmente probado.
Se trata, nicamente de la aplicacin de una ley elemental: nadie puede aprovecharse de los hechos que alega,
sino despus de haberlos probado conforme a los principios establecidos por el legislador. Si los redactores del
cdigo, al referirse a los hijos naturales, insisten frecuentemente que se trata de los legalmente reconocidos, se
debe a que han formulado reglas nuevas y restrictivas sobre los medios de prueba de este gnero de filiacin;
mientras que, en el derecho antiguo, la filiacin natural casi haba quedado fuera del derecho, y se probaba como
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_45.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:35:28]
PARTE PRIMERA
se poda.
lndiferencia del modo y del tiempo de la prueba
Las consecuencias de la filiacin legtima e ilegtima son independientes del modo de prueba empleado para
demostrarla.
Los efectos de la filiacin son tambin independientes de la poca en que haya sido probada. La sentencia que
declara una filiacin legtima o natural, el reconocimiento voluntario de un hijo natural pueden producirse con
mucha posterioridad al nacimiento del hijo, incluso de su muerte. Sin embargo, todos los efectos que la filiacin
ha podido producir, todos los derechos que han podido nacer en provecho del hijo, podrn ser reclamados por l,
por sus herederos o por cualquier otro interesado: no existe en este caso retroactividad.
Si el hijo puede reclamar una sucesin anteriormente abierta en su provecho, si se puede invocar contra el hijo
natural su incapacidad de recibir a ttulo gratuito, cuando es reconocido ms tarde, esto se debe a que la causa que
lo ha hecho hbil para heredar o incapaz de recibir es anterior a su prueba.
Como excepcin a esta regla general, la ley restringe considerablemente, en inters de la familia legtima, los
derechos del hijo natural, cuando el reconocimiento de su filiacin se ha realizado en las circunstancias previstas
por el art. 337.
Diferencia en las pruebas de la maternidad y de la paternidad
Slo la filiacin materna es la nica susceptible de probarse directamente, el hecho del alumbramiento puede
demostrarse con toda certidumbre con testigos; en cambio la paternidad nunca deja de ser una probabilidad: el
hecho de la concepcin escapa a toda prueba directa; nos conformamos con presunciones que no producen la
certidumbre.
Diferencia entre la filiacin legtima y la natural
Los padres no tienen inters en esconder el nacimiento de un hijo legtimo por el contrario, es un acontecimiento
feliz. Por otra parte, la ley quiere favorecer a la familia legtima, para animar a los solteros al matrimonio. Debido
a ello la prueba de este gnero de filiacin es facilitada por diferentes medios. La filiacin natural siempre es
sospechosa. Con frecuencia los padres mantienen en secreto el nacimiento del hijo; es menos notoria; los errores
son mas fciles de cometer, por la ignorancia en que se encuentra el pblico. sto explica que la ley se muestre
rigurosa en la prueba de la filiacin natural, cuando no es confesada por los padres. Por tanto, siempre es difcil la
prueba de la filiacin natural y, a veces, est prohibida.
Origen de las disposiciones del cdigo
Los artculos del cdigo de Napolen correspondientes a los medios de prueba de la filiacin forman una de las
partes orignales de esta obra; sus redactores no fueron guiados por los trabajos doctrinales de Pothier y de los
dems jurisconsultos anteriores. Obtuvieron todas sus disposiciones de los repertorios de jurisprudencia y de sus
conocimientos de la prctica judicial.
Diferencia entre la prueba de la filiacin y el establecimiento de la
genealoga
Se acepta que cuando una persona promueve el establecimiento de una genealoga, par determinar su parentesco
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_45.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:35:28]
PARTE PRIMERA
con otra, puede libremente probarla, de donde resultar su vocacin hereditaria. Es necesario distinguir
claramente esta accin de establecimiento de genealoga, de la de reclamacin de estado que exige la presentacin
de pruebas determinadas por la ley.
Pero esta distincin no es fcil puesto que en ambos casos es una cuestin de filiacin la que se plantea. En
nuestra opinin, la distincin que ha de hacerse es la siguiente: cuando una persona establece su genealoga se
atiende a las situaciones aparentes y no discute la filiacin; en cambio, la accin de reclamacin de estado tiende
a rectificar una situacin aparente, mediante la prueba de la verdadera filiacin.
Diferencia con la rectificacin de las actas del estado civil
No sera posible, para eludir las reglas legales de la prueba, presentar una reclamacin de estado como una
demanda de rectificacin de acta de nacimiento. La accin de rectificacin de acta del estado civil no se debe
admitir cuando la rectificacin demandada se refiera a una mencin relativa a la filiacin y disimule, por
consiguiente una accin de estado. De otro modo sera si esta rectificacin tendiese a que se mencionara en el acta
una filiacin que por otra parte estuviese legal o regularmente probada, o en el caso inverso, que se suprimiese del
acta la prueba de una filiacin que legalmente no deba figurar en ella.
Con el objeto de resolver estas dificultades se decidi que los tribunales civiles seran los nicos competentes (art.
322) y que sera necesario un principio de prueba por escrito (art. 323). Es posible tambin relacionar otras
disposiciones de la ley con sentencias antiguas: el art. 320, sobre la posesin de estado, y el art. 197, sobre la
prueba del matrimonio de los padres fallecidos, con el negocio Bourgelat, defendido por Cochin, y el negocio
Foucault, fallado por la Gran Cmara del Parlamento de Pars, el 29 de mayo de 1770; el art. 322, que desecha
toda accin cuando tanto el ttulo como la posesin de estado estn conformes, se inspir en otro clebre negocio,
la reclamacin de la seora de Briux, que se pretenda hija del Marqus de la Fert.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_45.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:35:28]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 25
PRUEBA DE LEGlTlMlDAD
5.25.1 DETERMINACIN DEL INSTANTE DE LA CONCEPClN
Procedimiento empleado para determinarla
Como no es posible probar la fecha exacta de la concepcin; slo puede determinarse de una manera aproximada,
tomando como punto de partida el da del nacimiento, y calculando la duracin probable del embarazo. Pero ste
nunca tiene una duracin fija; vara entre lmites muy alejados. Por tanto no puede determinarse de una manera
precisa el momento de la concepcin. nicamente pueden fijarse los lmites extremos entre los cuales
necesariamente debe colocarse.
Duracin posible del embarazo segn el Cdigo Civil
Segn el antiguo derecho francs, los tribunales tenan absoluta libertad para juzgar la cuestin de hecho, segn
las circunstancias y su opinin personal. Llegaron a dictarse sentencias reconociendo que un embarazo haba
podido durar doce, quince o ms meses, y declarar legtimos, por consiguiente, a los hijos nacidos despus de un
ao de muerto el marido de su madre. Los redactores del cdigo no quisieron dejar una cuestin tan grave al
arbitrio de los jueces, pues se hallaba demostrado que stos llegaban a soluciones tan asombrosas, por
consideraciones de hecho.
Se dirigieron a Fourcroy pidindole fijara, segn los datos de la ciencia, la duracin extrema de la gestacin, tanto
de la ms breve como de la mas prolongada. Despus, teniendo en su poder documentos serios, los autores de la
ley sobrepasaron algo sus lmites, a favor de la legitimidad, para poder estar seguros de que no privaran a ningn
hijo legtimo de su condicin, y tambin con el objeto de obtener nmeros redondos fciles de emplear.
He aqu los que se han adoptado (arts. 312 y 314). Las gestaciones mas cortas duran por lo menos 180 das; las
ms largas, cuando ms 300. Habindose redactado el cdigo bajo el calendario republicano en el que todos los
meses tenan 30 das, la duracin legal de la gestacin es de seis meses la ms breve, y de 10 la ms prolongada.
Ya los jurisconsultos romanos haban fijado estas cifras siguiendo la autoridad de Hipcrates. Como la duracin
normal es de 275 das, advirtese que queda todava un margen demasiado amplio.
En cuanto a la reduccin de la duracin mnima hasta seis meses, se explica, pues a menudo los partos son
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_46.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:35:29]
PARTE PRIMERA
prematuros. Fourcroy propona como duraciones extremas 186 das para los nacimientos prematuros y 286 para
los tardos. El cdigo alemn admite para las gestaciones una duracin ms larga: 302 das (art. 1592).
Aplicaciones
La concepcin se coloca necesariamente en el intervalo comprendido entre las duraciones extremas asignadas al
embarazo. Este intervalo parece ser de 120 das (300 - 180 = 120), en realidad es de 121 das, pues la intencin de
la ley ha sido comprender en l, como da en que es posible la concepcin el 180 que haya precedido al
nacimiento. Puede uno confirmar fcilmente lo anterior leyendo los arts. 312, 313 y 314.
Basta que uno slo de estos 121 das se coloque durante el matrimonio, para que el hijo se considere legtimo. La
concepcin pudo ocurrir ese da; es imposible demostrar que sucedi en cualquier otro momento. La intencin de
la ley es que en caso de duda se decida siempre a favor de la legitimidad.
Siendo hijo legtimo el que haya podido concebirse durante el
matrimonio, llegamos a las siguientes conclusiones:
1. Nacimientos prematuros. Todo hijo nacido en los 179 primeros das del matrimonio se reputar concebido
antes del matrimonio. El da 180 es el primero para los nacimientos legtimos.
2. Nacimientos tardos. Se reputar como concepcin posterior a la disolucin del matrimonio, si el hijo nace
despus de 300 das de la dictada sta.
La presuncin que coloca la concepcin en uno de esos 121 das es absoluta. No poda haberse pedido la
demostracin de que el hijo naci antes de trmino para probar que el embarazo no pudo durar 300 das, o que
naci de trmino para demostrar que no pudo haber durado 180.
Formas de hacer el clculo
De que manera se calculan esos plazos? Es preciso contarlo de momento a momento? Han de calcularse por
horas? Por ejemplo el hijo nacido 300 veces 24 horas despus de la disolucin del matrimonio, debe reputarse
concebido despus, y, por consiguiente, declararse ilegtimo, aunque haya nacido antes de que termine el da 300?
Este caso se present ante la corte de Angers: un hombre muri el 19 de marzo de 1866, a las dos horas a. m., su
viuda dio a luz el 13 de enero de 1867 a las 8 a. m.; este da era justamente el 300; pero seis horas y media ms
tarde segn de clculo de momento a momento. La corte de Angers declar el hijo ilegtimo, pero su decisin fue
casada. La corte de casacin, siguiendo en esto la opinin general, decidi que este trmino debe contarse segn
las reglas normales, por el slo hecho de que la ley no estableci excepcin alguna a estas reglas, pues si la ley
establece un plazo por das, habla del da civil, que va de media noche a media noche, que constituye la unidad
normal del tiempo, y que se distingue por su nombre en la semana y por su nmero en el mes.
5.25.2 ACClN DE DESCONOClMlENTO DE LEGlTlMlDAD
Definicin
La accin mediante la cual se discute a un hijo el carcter de legtimo se llama accin de desconocimiento de
legitimidad. Supone que la filiacin del hijo (es decir, la determinacin de sus padres) no se discute, y que el
litigio se ha provocado exclusivamente sobre su legitimidad o ilegitimidad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_46.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:35:29]
PARTE PRIMERA
Distincin entre la cuestin de legitimidad y la de paternidad
Con frecuencia se confunden estas dos cuestiones. Es importante distinguirlas, pues estn sometidas a reglas
absolutamente diferentes. Suponemos que no se discute quin es el padre del hijo, sino nicamente si es o no
legtimo. Pero puede ser ilegtimo aunque tenga por padre a un individuo que es o ha sido casado con su madre.
La cuestin sobre la legitimidad podr plantearse sin mezclarse con la de
paternidad, en los siguientes casos:
1. Cuando se pretende que los padres del hijo nunca ha estado casados. En este caso, cualquiera que sea la poca
de su concepcin, es imposible que el hijo sea legtimo. Lo mismo sera si se pretendiese que el matrimonio de su
padre es nulo, salvo la aplicacin de las reglas relativas a los matrimonios putativos.
2. Cuando se proponga que el hijo ha nacido antes del matrimonio. En efecto, si naci despus, es legtimo
aunque haya sido concebido antes.
3. Cuando ha nacido despus de la celebracin, pero antes de 180 das, y se pretenda que ha sido concebido en un
momento en que su padre estaba todava comprometido por los lazos de una unin anterior. Sin embargo, este
punto es discutido.
Se manifiesta tambin como cuestin principal, aunque implique entonces la no paternidad del marido, en los
casos siguientes:
4. Cuando se pretenda que el hijo fue concebido en una poca en que la existencia del matrimonio ya era incierta,
por la ausencia del marido de su madre.
5. Si se pretende que naci despus de los trescientos das siguientes a la disolucin del matrimonio (art. 315).
En otra orden, la cuestin de la legitimidad depender de la de paternidad, cuando siendo cierta la concepcin del
hijo durante el matrimonio de su madre el punto discutido sea saber si el marido de la madre es el padre del hijo.
En tal caso, la legitimidad de este ser consecuencia de la solucin afirmativa dada a la cuestin de paternidad; su
ilegitimidad, consecuencia de una solucin negativa; se discute la filiacin paterna; la discusin no recae
simplemente sobre la legitimidad.
Personas a quienes compete la accin
A todo interesado se concede la accin de desconocimiento de legitimidad. Siempre que una persona tenga un
inters surgido y actual en demostrar que el hijo nacido de una mujer determinada no es legtimo, se le reconoce
este derecho por el slo hecho de que la ley nada ha dicho para restringir el ejercicio de la accin.
As, podrn probar la ilegitimidad del hijo:
1. Los parientes del marido que pretendan excluir al hijo de la sucesin de aquel o de otro representante de la
rama paterna.
2. Los parientes de la madre que quieran reducir su porcin, de la sucesin de sta, a la atribuida a los hijos
naturales o excluirlo de la sucesin de un miembro de la rama materna, pues el hijo natural no hereda a los
parientes de su madre.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_46.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:35:29]
PARTE PRIMERA
3. El marido puede tener inters, despus del divorcio, en discutir la legitimidad de un hijo nacido de su mujer con
posterioridad a los 300 das siguientes a la disolucin el matrimonio.
4. El hijo mismo, en caso de que un ascendiente de su madre le demandase alimentos: no est sujeto a esta
obligacin en su carcter de hijo natural.
Hijo nacido despus de los 300 das siguientes a la disolucin del
matrimonio
Dicho hijo no ha sido concebido durante el matrimonio, puesto que el plazo del embarazo ms prolongado haba
expirado ya en el momento de su nacimiento. Por ello la ley debi haberlo declarado ilegtimo de pleno derecho;
pero se limit a decir, en el art. 315, que su legitimidad podr ser discutida. De esta disposicin legal resulta que
si nadie discute su legitimidad, el hijo conserva el ttulo y las ventajas de legtimo.
La paternidad pstuma, de un marido muerto quizs desde hace varios aos, es contraria al buen sentido. Se dice
que el Estado no est interesado en que haya bastardos y que, en ausencia de un inters particular, contrario a las
pretensiones del hijo, debe dejarse que goce de una legitimidad, la que no afecta a nadie. El razonamiento es poco
serio. La ley establece una distincin entre los hijos legtimos y los que no lo son; y existe un inters de primer
orden en que se observe la distincin.
Caso en que el marido est ausente
La mujer, cuyo marido se halla en estado de ausencia tiene un hijo habiendo ocurrido el nacimiento despus de
los 300 das de la desaparicin o de las ltimas noticias del marido, es decir, despus del ltimo momento en que
se pudo proporcionar la prueba cierta de su existencia. En virtud que este hijo no puede considerarse como del
marido. Cul ser su situacin en relacin con la madre? No puede afirmarse que es adulterino, pues no se sabe
si el marido viva an el da de su concepcin. Por tanto, debe considerarse como hijo natural simple, y a este
ttulo reconocerlo como heredero en la sucesin de su madre.
A menudo, la jurisprudencia se ha mostrado mucho ms favorable para l. En la hiptesis de que el hijo gozara de
hecho de la posesin de estado de hijo legtimo, se juzg que nadie podra impedirle el ejercicio de sus derechos,
apoyando esta solucin en el razonamiento siguiente: para probar que esta posesin de estado es inmerecida, sera
necesario demostrar que el da de la concepcin el matrimonio de la madre estaba ya disuelto por la defuncin de
su marido ausente, prueba que nadie est en posibilidad de rendir.
Semejantes resultados lesionan el sentimiento moral; es inadmisible que la mujer del ausente pueda introducir en
la familia, con el ttulo de legtimos, hijos que evidentemente no son de su marido. Por otra parte, es fcil escapar
a este resultado. Los artculos que se invocan y que pertenecen al ttulo De la paternidad y de la filiacin no son
aplicables en forma alguna; no se trata de filiacin, pues la maternidad es cierta y la no paternidad del marido lo
es igualmente. Se trata solamente de la legitimidad de la filiacin.
Ahora bien, cuando el hijo pretenda ejercer los derechos de un hijo legtimo, a l corresponde demostrar que en la
poca de la concepcin subsista el matrimonio de su madre, pero como por hiptesis no est en posibilidad de
proporcionar esta prueba, debe ser tratado como hijo natural. As, una ejecutoria admiti en este caso la accin de
rectificacin del acta de nacimiento, sin exigir el desconocimiento de la legitimidad.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_46.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:35:29]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 26
PRUEBA DE MATERNIDAD LEGTIMA
Diferentes formas de establecer la maternidad legtima
Si el reclamante comienza por demostrar conforme a las reglas explicadas en el captulo anterior, que la filiacin
que reclama, si est probada, sera una filiacin legtima, solamente debe probar, adems: 1. El parto de la mujer
de quien se pretende hijo; y 2. Su propia identidad con el hijo dado a luz por esa mujer. Los medios puestos a su
disposicin varan. En las condiciones normales recurrir a su acta de nacimiento y a su posesin de estado. En
defecto de stas se le permitir ejercitar una accin judicial, para investigar su filiacin materna, pudiendo probar
aquella por testigos bajo las condiciones que ms adelante indicamos.
5.26.1 PAPEL DEL ACTA DE NAClMlENTO
Su carcter normal como medio de prueba
Como el parto es un mero hecho, debera ser susceptible de probarse por todos los medios posibles. Pero a causa
de la importancia extrema de los efectos de la filiacin legtima, y para evitar sorpresas, la ley ha organizado un
medio de prueba particular: el acta de nacimiento. sta es para la ley, la prueba regular y normal a la que ha de
recurrirse. Como se ha dicho, es el pasaporte que la sociedad entrega a cada uno de sus miembros cuando nacen.
En defecto del acta de nacimiento, la ley difcilmente admite otras pruebas. Por ello se indica el acta en primer
lugar en el captulo de las pruebas de la filiacin (art. 319).
Qu prueba el acta de nacimiento
El art. anterior dice que el acta de nacimiento prueba la filiacin (art. 319), pero ste es un error. El acta de
nacimiento no prueba totalmente la filiacin: nicamente da fe lo que es muy diferente, del hecho de la
maternidad, es decir, del parto. El nacimiento de un nio, su sexo, la fecha del alumbramiento y el nombre de la
madre, es todo lo que contiene el acta de nacimiento. De ninguna manera prueba la identidad del hijo. Se aplica
realmente esta acta al reclamante? El hijo cuyo nacimiento prueba es el que se presenta como tal?
En la mayora de los casos, no presentar duda alguna la identidad del hijo: no habindose ocultado nunca su
existencia, tendr la posesin de estado, y ni siquiera se discutir su identidad. Si se discute podr probarse por
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_47.htm (1 de 8) [08/08/2007 17:35:32]
PARTE PRIMERA
testigos o por presunciones, sin que se le pueda exigir principio alguno de prueba por escrito. Slo le es aplicable
el art. 323, que exige este principio de prueba a falta de ttulo; pero la persona a que nos referimos posee un ttulo.
5.26.2 PAPEL DE LA POSESlN DE ESTADO
Respecto de quin debe existir
Por inexistencia de acta de nacimiento, basta la posesin de estado (art. 320). En materia de filiacin legtima,
consiste en pasar por ser hijo legtimo de las dos personas de que se pretende haber descendido. De las dos
personas, y no solamente de la madre; aunque solo se trate de probar la filiacin materna, la posesin de estado
debe existir tambin respecto el padre. Existe, en este caso, indivisibilidad: no se puede pasar por ser hijo legtimo
de una mujer, si al mismo tiempo no se pasa por ser hijo de su marido.
Por qu la posesin de estado prueba la filiacin
El significado que la ley atribuye al hecho de la posesin de estado es absolutamente notable. Quien posee una
casa no prueba por la posesin que sea propietario de ella, si se le mantiene esa posesin mientras ninguna
persona pruebe que la casa le pertenece, esto se debe a que la posesin es protegida por s misma. En esta materia
la ley hace algo ms; fundamenta en ella una prueba presuncional. La posesin prueba la filiacin del hijo, puesto
que sustituye al acta de nacimiento; para l, vale ttulo y puede obtener de ella, en su provecho, todas las
consecuencias jurdicas del carcter que pretende tener.
Por qu presume la ley, que quien pasa por ser hijo legtimo lo es realmente? En la mayora de los casos, los
hechos se hallan de acuerdo con el derecho. Cuando dos personas realmente casadas y cuyo matrimonio est
probado, educan y cuidan a un menor como suyo, cuando ste es conocido y aceptado como tal por todos los que
se hallen en relacin con l, se debe a que realmente dicho menor es hijo de ese matrimonio.
lnfinitamente dbiles son las probabilidades de error, y la presuncin de la ley, que admite la posesin de estado
como prueba de la filiacin, es completamente racional. Ninguna contradiccin existe entre esta disposicin y la
que rechaza la posesin de estado como prueba del matrimonio: la posesin del hijo no es sospechosa, porque no
es l quien se la ha dado; por otra parte, se funda en un primer ttulo: la prueba regular de un matrimonio vlido
entre sus padres.
Carcter requerido en la posesin de estado
A manera que la posesin de estado pueda servir de fundamento a la presuncin legal, y dispense de probar la
filiacin, es necesario que tenga un carcter particular; debe ser constante (art. 320). Cmo debe entenderse esta
palabra? Puede significar posesin comprobada (no discutida) o posesin ininterrumpida (sin lagunas). Su sentido
ha sido fijado por el artculo siguiente que, al indicar los hechos constitutivos de la posesin, dice que el hijo debe
haber llevado siempre el nombre de su padre, y haber sido reconocido constantemente como tal por la sociedad.
Es esto lo que Portalis entenda por posesin constante, cuando le opona hechos de posesin aislados y pasajeros,
los que no haran prueba plena. Pero la jurisprudencia no exige que el hijo pruebe una posesin de estado
existente desde su nacimiento y de una manera ininterrumpida.
Prueba derivada de la posesin de estado
A diferencia del acta de nacimiento la posesin, es una prueba completa de la filiacin, pues demuestra, a la vez,
el parto de la madre y la identidad del hijo. Quien tiene la posesin de estado en realidad nada debe probar. La
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_47.htm (2 de 8) [08/08/2007 17:35:32]
PARTE PRIMERA
presuncin de la ley lo cubre por completo.
Conflicto entre el acta de nacimiento y la posesin de estado
Es de preverse el caso, muy raro, en que la posesin de estado del hijo sea contraria a las indicaciones de su acta
de nacimiento. En este caso no se toma en consideracin la posesin de estado. Se da fe al ttulo, por lo menos
provisionalmente, mientras el hijo o los terceros no aporten la prueba en contra. La posesin slo produce efectos
tiles en tanto cuanto sea conforme con el acta de nacimiento, a la que convierte en inatacable, o que no haya acta
de nacimiento en cuyo caso dispensa al hijo de toda especie de prueba. Es esto lo que debemos deducir del art.
320 que dice: A falta de ttulo, basta... la posesin de estado.
5.26.3 lNVESTlGACIN JUDlClAL DE MATERNlDAD LEGTlMA
5.26.3.1 Caso permitido
Efecto de la conformidad del acta de nacimiento y de la posesin de
estado
Sobre qu casos podr intentarse, por el hijo o por los terceros, la accin que tiene por objeto investigar la
filiacin? No siempre autoriza la ley su ejercicio. En efecto, el art. 322 prohbe en trminos absolutos toda
contradiccin de la filiacin del hijo, cuando posee acta de nacimiento corroborada por su posesin de estado. Se
justifica esta prohibicin, porque la reunin de ambas condiciones hace verosmil y posible la realidad de la
filiacin.
No cabe duda que pueden concebirse circunstancias excepcionales, en las que falle la previsin legal. Pudo
haberse realizado una suposicin de parto o sustitucin de infante; los esposos que no tienen hijos, o aquellos
cuyos hijos han nacido muertos, pueden presentar otro menor en el registro civil, darle su nombre, y educarlo, y
hacer que pase como hijo suyo. Pero el legislador francs no se ha detenido ante esta posibilidad de error, pues
tales fraudes muy raramente prosperan.
Se estima que la seguridad de los particulares merece muy bien pasar sobre esta objecin, y ha decidido que
ninguna prueba en contra pueda admitirse, ni de parte del hijo, si pretende reclamar una filiacin diferente, ni de
los terceros, que trataran de contradecir la realidad de su filiacin. Claramente establece esto el art. 322 y sus
trminos no admiten excepcin alguna. Casi todos vivimos bajo la proteccin de este rigor tutelar.
Caso en que la accin es libre
Para todos los dems casos se permite la investigacin de la maternidad (art. 323).
Pueden clasificarse en la forma siguiente.
1. El hijo tiene un ttulo, pero ninguna posesin de estado, y pretende haber sido inscrito con nombres falsos;
ocurre lo mismo si la posesin de estado no es constante.
2. El hijo tiene un ttulo y una posesin de estado, pero que son contradictorios. Provisionalmente se considera
que sus padres son los que indica su acta de nacimiento, pero se le permite demostrar la falsedad de su ttulo y que
realmente sus padres son los que presume tener. Podr pretenderse tambin hijo de otras personas, que ni su ttulo
ni su posesin de estado le atribuyan como padres.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_47.htm (3 de 8) [08/08/2007 17:35:32]
PARTE PRIMERA
3. El hijo no tiene ttulo, pero si posesin de estado. Puede conformarse con ella, puesto que vale como ttulo,
pero se le permite demostrar su falsedad.
4. El hijo no tiene ni ttulo ni posesin de estado. La ausencia de ttulo puede provenir ya sea de que el hijo no
haya sido inscrito, o que lo haya sido como hijo de padres desconocidos, ya que no confiere filiacin alguna al
hijo.
Titulares de la accin
En la totalidad de los casos el hijo puede investigar su filiacin y los terceros tambin tienen derecho a dirigirse
en contra del hijo para contradecir la filiacin que aparenta tener, en virtud de su ttulo o de la posesin de estado.
Por tanto, la accin ser improcedente tratndose del hijo natural reconocido por el padre, pues tendera a
demostrar una filiacin adulterina. Para que proceda es necesario anular previamente el reconocimiento.
5.26.3.2 Prueba
Condicin requerida para la admisibilidad de la prueba testimonial
Deben probarse no actos jurdicos, sino hechos puros y simples: el alumbramiento de una mujer y la identidad del
hijo. Segn las reglas normales sobre la prueba, deberan aceptarse todos los medios propios para convencer al
juez, entre otros la prueba testimonial. Pero la ley desconfa de los testigos; los intereses en juego son
considerables, y bien merecen algunos sacrificios econmicos: es de temerse, en consecuencia, la presentacin de
testigos sobornados. Por ello la ley declara improcedente la prueba testimonial si nada corroboran los testimonios;
el reclamante no podr, sin ms, solicitar la informacin (audiencia de testigos ante el juez).
Slo podr hacerlo cuando su pretensin sea verosmil por un principio de prueba por escrito, es decir, por algo
que apoye su demanda, pero que sin embargo no sea suficiente por su naturaleza ni para suprimir todas las dudas
ni para obtener la conviccin de los jueces (art. 323, inc. 2). Iniciada as la prueba, podr completarse mediante
las declaraciones de los testigos. Cules son, los principios de prueba, que a veces se llaman adminculos, y que
hacen procedente la prueba testimonial? Pueden existir dos clases: documentos y hechos materiales o indicios.
Del principio de prueba por escrito
Conforme el derecho comn, el principio de prueba por escrito debe emanar de las personas a quienes se opone o
de los representantes de stas (art. 1347). Un documento proveniente de un tercero no puede desempear esta
funcin. En materia de filiacin, el art. 324 incluye una disposicin que define el principio de prueba por escrito,
en una forma ms amplia; la ley admite como tales los ttulos de familia, registros y papeles domsticos de los
padres, los documentos pblicos y privados provenientes de una de las partes en el litigio o de una persona que
tendra inters en l si viviera.
La excepcin consiste en permitir que se opongan al adversario documentos no escritos ni firmados por l. Se
debe esto a que, en los asuntos ordinarios, la nica persona que puede tener inters en discutir la convencin es
aquella con quien se ha tratado, en tanto que con respecto a la filiacin, el hijo puede encontrarse en conflicto con
numerosas personas, y no se podra exigirle racionalmente que tuviese la precaucin de proveerse de una prueba
documental, emanada de cada una de ellas; ni siquiera sabe de antemano contra quin tendr que demostrar un da
su nacimiento.
La ley cita entre los documentos que han de tomarse en cuenta, los papeles de los padres; debe drseles fe, sin
distinguir si los padres viven o han muerto, si estn o no comprometidos en el juicio. En cuanto a los documentos
emanados de otras personas, nicamente admite la ley los que provienen de un adversario del hijo (en esta forma
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_47.htm (4 de 8) [08/08/2007 17:35:32]
PARTE PRIMERA
deben traducirse las palabras comprometidas en el juicio), o de una persona fallecida que hubiera tenido un
inters contrario al suyo, de haber vivido. Se adivina la razn de lo anterior: los documentos emanados de
cualquier otra persona son sospechosos, porque pudieron haberse hecho para favorecer al hijo, en tanto que sus
adversarios tenan inters en no escribir nada que pudiera hacer verosmil su pretensin.
Del principio de prueba por indicios
Careciendo de documentos, el principio de prueba puede resultar de hechos o indicios materiales que originen una
presuncin grave en favor del hijo (art. 323). Hechos de este gnero sern, por ejemplo, la conducta observada
para con l por sus pretendidos padres o por los dems miembros de la familia; como ejemplos de indicios,
pueden citarse la semejanza de la cara, de la voz, del cuerpo, o de cualquier otro fenmeno hereditario fsico, las
circunstancias en que se haya abandonado al hijo, la marca de la ropa que llevaba, etc.
Es ste un principio de prueba que no resulta de un documento, sino de un hecho. Siendo verosmil la demanda
por tales indicios, podr admitirse la prueba testimonial. La corte de casacin ha decidido que el juez puede
encontrar estos indicios en una comparacin personal de las partes.
Basta para autorizar la prueba testimonial, la confesin de la madre judicialmente comprobada, pero el juez es
libre de no atribuir a esta confesin valor alguno, no considerndola como un principio de prueba suficiente.
Papel excepcional atribuido a los hechos o indicios materiales
En este particular encontramos una grave excepcin a las reglas ordinarias. Segn el derecho comn, las
presunciones derivadas de indicios materiales no bastan para hacer procedente la prueba testimonial cuando no lo
es por s misma; su papel es otro en la teora ordinaria de la prueba. Las presunciones por lo general tienen el
mismo valor que los testimonios son procedentes cuando stos lo son y sustituyen la prueba testimonial cuando
no existe (art. 1353). Adems, cuando son procedentes, hacen prueba plena por s mismas.
Advirtase que en materia de filiacin la ley concede a las presunciones derivadas de hechos materiales una
funcin anormal, sirvindose de ellas solamente como garanta material, para dar mayor crdito a la prueba
testimonial, elevando su existencia a la categora de una condicin previa a la audiencia de los testigos.
Caso en que es admisible la prueba segn el derecho comn
Es natural que estas precauciones y restricciones no sean aplicables cuando el hijo se encuentra en las hiptesis
previstas por el art. 46 (inexistencia y prdida de los registros). Cuando hablamos de investigacin de la
maternidad, suponemos que los registros existen y que se han llevado regularmente, pero que el hijo pretende que
se omiti declarar su nacimiento, que fue inscrito con nombres falsos, que se ocultaron los nombres de sus padres
o que ignora el lugar y fecha de su nacimiento.
5.26.3.3 lnvestigacin de maternidad legtima
Doble denominacin de la accin
Las acciones que pueden ejercerse a propsito de la maternidad son de
dos clases.
1. Unas son ejercidas por el hijo, por sus representantes a nombre de ste, o por sus causahabientes y tienen por
objeto investigar su verdadera filiacin, suponen, por tanto, que el hijo no tiene la posesin de estado o que esta
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_47.htm (5 de 8) [08/08/2007 17:35:32]
PARTE PRIMERA
posesin es contradicha por su ttulo. Se llaman acciones de reclamacin de estado.
2. Las otras son dirigidas contra el hijo por los terceros, que quieren privarlo del beneficio de la posesin que
tiene, o contradecir su ttulo, si existe. Se llaman acciones de desconocimiento de estado.
Ambas estn sometidas a las mismas reglas, y siempre se agita en el fondo la misma cuestin: Cul es la
verdadera madre del hijo?
lmprescriptibilidad de la accin
Las acciones de reclamacin o desconocimiento de estado son imprescriptibles. Establece esto el art. 328 respecto
de las de reclamacin de estado. No debe concluirse de los trminos de este artculo que la accin de
desconocimiento de estado sea prescriptible; el art. 328 no es sino la aplicacin de un principio general,
rigindose ambas categoras de acciones por la misma regla.
Pero si el estado considerado en s mismo es imprescriptible, no ocurre esto tratndose de los derechos
patrimoniales que dependen de l. As, el carcter de hijo da el derecho de heredar. Pero si transcurren treinta
aos a partir de la fecha en que se abra la sucesin del padre, sin que el hijo la reclame, pierde todo su derecho a
la herencia paterna: su accin de peticin de herencia prescribe porque era puramente patrimonial.
lmposibilidad de transigir
Toda transaccin sobre la accin de investigacin de filiacin, es intil porque nadie puede darse por contrato una
filiacin que no sea suya, como tampoco puede renunciarse a la que se tenga.
Si bien, toda transaccin es imposible sobre el estado mismo, se permite transigir sobre los diversos derechos
patrimoniales derivados de la filiacin. Por ejemplo, despus de haber iniciado una reclamacin de estado, a
propsito de la herencia de una mujer de quien una persona se pretende hijo, puede renunciar de la accin: la
transaccin le hace perder todo derecho sobre esta herencia, pelo no le impedir demandar nuevamente para
investigar su filiacin materna.
Competencia excesiva de los tribunales civiles
Conforme el art. 326, los tribunales civiles son los nicos competentes para conocer las acciones relativas a la
filiacin. La ley deroga en esta materia una importante regla de procedimientos, segn la cual el juez competente
para resolver sobre una accin promovida ante l, es competente por este solo hecho para fallar sobre las
cuestiones incidentales surgidas durante el juicio, aunque stas debieran haberse promovido en otra jurisdiccin,
de haber surgido como acciones principales. Expresa lo anterior la siguiente regla: el juez de la accin lo es de las
excepciones.
De la regla excepcional establecida por el art. 326, resulta que no pudiendo los tribunales mercantiles y los jueces
de paz, resolver las cuestiones de filiacin que surjan incidentalmente ente ellos, estn obligados a suspender su
procedimiento y a remitir a las partes ante el tribunal civil, a fin de que se falle la cuestin de estado. Por otra
parte, segn el art. 426, C.C., estos tribunales especiales son incompetentes, no slo en materia de filiacin, sino
respecto de todas las cuestiones de estado.
Tambin del art. 326 resulta, que los tribunales represivos, las Cours dassiss inclusive, no obstante tener una
extensa competencia, deben abstenerse de fallar sobre acciones de reclamacin de estado. El texto que reserva su
conocimiento a los tribunales civiles se estableci deliberadamente contra ellas. Sobre este punto, el cdigo
contiene una innovacin. Antiguamente los tribunales represivos tenan competencia para resolver todas las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_47.htm (6 de 8) [08/08/2007 17:35:32]
PARTE PRIMERA
cuestiones que se presentasen ante ellos; pero ver que la jurisprudencia moderna en gran parte ha conservado a
estos tribunales el conocimiento de las cuestiones de estado y, que se ha circunscrito, en una forma muy limitada,
la aplicacin del art. 326 a los asuntos de orden penal.
5.26.3.4 Transmisin de accin a herederos
Carcter personal de la accin de reclamacin de estado
El derecho del hijo para investigar su verdadera filiacin materna debera pertenecer tambin a sus propios hijos
y, en su persona, que la accin conserve los mismos caracteres que tena para aquel durante su vida, pues al
investigar la filiacin paterna o materna, investigan su propia filiacin; tambin para ellos es una cuestin de
estado.
Sin embargo, no es sta la opinin del legislador. En los arts. 323, 325, 328, nicamente concede la accin de
reclamacin de estado al hijo, debiendo aplicarse esta palabra slo al descendiente de primer grado, a los hijos. En
cuanto a los descendientes ms alejados, estn comprendidos en la expresin general de herederos , empleada por
los arts. 329 y 330.
Por consiguiente, slo pueden actuar a ttulo de herederos, y en los restringidos lmites en que la ley lo permite a
stos; no les corresponde la accin por su propio derecho; slo pueden tenerla en tanto cuanto le haya sido
transmitida por el hijo. Se justifica esta solucin diciendo que es necesario poner fin a las reclamaciones de ese
gnero, sin lo cual tendran una duracin ilimitada: el cdigo ha querido asegurar la tranquilidad de las familias.
La regla sobreentendida en los arts. 329 y 330, establece, por consiguiente, que la accin es personal al hijo y que
no la transmite con sus otros derechos a sus herederos o sucesores universales, sean legtimos o testamentarios. El
estado es intransmisible; es una cualidad de la persona, que se extingue a la muerte de sta. Por filiacin, la ley
entiende nicamente la relacin de la madre con el hijo.
Caso excepcional en que la accin se transmite a los herederos
Muy riguroso sera el principio de la personalidad de la accin si se aplicara en forma absoluta. Por ello, se ha
permitido a los herederos ejercer la accin de investigacin de la maternidad por cuenta del difunto, siempre que
sea racional creer que ste ha muerto sin haber renunciado a ella.
a) La accin puede intentarse por los herederos cuando el hijo haya fallecido siendo menor, o dentro de los cinco
aos siguientes a su mayora (art. 329). Se presume entonces que su corta edad es la nica que le ha impedido
actuar, y que ha muerto antes de haber tenido tiempo para hacerlo. Si muere siendo mayor de 26 aos, se
considera que ha renunciado a su accin.
b) lncluso cuando el hijo muera despus de los 26 aos, pueden sus herederos continuar la accin, si sta iniciada
hubiera muerto sin haber abandonado el juicio (art. 330)
Abandono de la instancia por el hijo
Para que los herederos estn autorizados a continuar la accin iniciada por el hijo, es necesario que sta se halle
todava pendiente el da de la defuncin de aquel. Por ello el art. 330 supone que ste no ha desistido de sus
pretensiones, y que no ha habido caducidad de la instancia, por interrupcin de las actuaciones durante tres meses
consecutivos. Siendo el efecto del desistimiento o de la caducidad borrar todo el procedimiento, no podra decirse
que el hijo hubiera muerto pendente lite.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_47.htm (7 de 8) [08/08/2007 17:35:32]
PARTE PRIMERA
El desistimiento y la caducidad no tienen por efecto privar a los herederos de la accin, sino cuando el hijo haya
muerto despus de cumplir 26 aos. Sin embargo, en caso de que el fallecimiento ocurra antes, y despus de
haber abandonado un juicio iniciado, el art. 329 permite a sus herederos renovar la accin, como hubiera podido
hacerlo l mismo. El desistimiento y caducidad slo han extinguido el procedimiento; el derecho de accin
subsista en favor del hijo, y, mientras no haya cumplido 26 aos, es transmisible a sus herederos.
Carcter de la accin despus de su transmisin
Cuando la accin se transmite a los herederos, por aplicacin del art. 326, cambia de naturaleza. Para ellos no es
sino una accin ordinaria, sometida a la prescripcin de 30 aos; solamente respecto del hijo la declara
imprescriptible el art. 328. La prescripcin corre contra los herederos a partir del da en que nace su inters
personal. Nada les impide tampoco renunciar a ella y transigir. Estas diferencias se deben a la diversidad de
situaciones: en los herederos, la accin ya no tiene otro objeto que intereses patrimoniales.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_47.htm (8 de 8) [08/08/2007 17:35:32]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 27
PRUEBA DE PATERNlDAD LEGTlMA
5.27.1 PRESUNCIN DE PATERNlDAD
Objeto y motivo de la presuncin
La paternidad es un hecho que no puede probarse. Si el hijo de una mujer casada estuviera obligado a demostrar
que su concepcin fue obra del marido de su madre, casi nunca lograra hacerlo. La ley viene en su ayuda
estableciendo en su favor una presuncin legal. Se llama presuncin la consecuencia que se deriva de un hecho
conocido a otro desconocido: el hecho conocido es el estado de matrimonio en que ha vivido la madre; la
paternidad, el hecho desconocido.
Quin es el padre del hijo de aquella? La ley presume que su marido. Est autorizada para ello, porque
normalmente los hijos que nacen durante el matrimonio tienen como padre al marido de la madre. sta pudo ser
una esposa infiel; pero la ley debe considerar como regla los hechos ordinarios y no los excepcionales. De aqu la
regla: El hijo concebido durante el matrimonio tiene como padre al marido (art. 312, inc. 1); o segn la forma
latina: Pater is est quem nupti demostrant.
Efecto de la presuncin
Debido a esta presuncin de paternidad establecida por la ley contra el marido de la madre, el hijo est dispensado
de rendir una prueba directa de su filiacin. De esto resulta que cuando el hijo ha probado la filiacin materna o
cuando sta no se discute, se halla demostrada al mismo tiempo la paterna. No se necesita investigar quin es el
padre: ste es el marido de la madre.
Condiciones de existencia de la presuncin
Para que esta presuncin se aplique al marido, es evidentemente necesario que la maternidad de su mujer se
demuestre mediante pruebas que sean oponibles a aquel. Si el hijo prueba su filiacin materna por el acta de
nacimiento, tiene en su poder un ttulo oponible a todo el mundo, incluso a su padre, ste sufre necesariamente la
aplicacin del art. 312.
Pero si el hijo slo puede probar su filiacin materna mediante testigos, su ttulo ya no es un acta del estado civil,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_48.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:35:35]
PARTE PRIMERA
sino una sentencia; la prueba a que recurre es relativa y no absoluta. Por tanto, debe procurar que la sentencia que
obtenga contra su madre sea oponible a su padre, y para ello slo tiene un medio, llamar al juicio a este ltimo;
cuando haya tenido esta precaucin, tambin respecto al padre surte la sentencia efectos de cosa juzgada.
Caso en que la presuncin se aplica a la vez a dos maridos
Resulta posible que legalmente un menor tenga dos padres. Supongamos que una mujer a pesar de la prohibicin
de la ley, contraiga matrimonio inmediatamente despus de su viudez, engaando la vigilancia de los oficiales del
estado civil. Si esta mujer da a la luz despus de su segundo matrimonio, antes de los 300 das posteriores a la
disolucin del primero, la presuncin de paternidad recaer a la vez sobre sus dos maridos sucesivamente. La
mayora de los autores confan entonces a los tribunales la misin de decidir cul de los dos es el padre. No existe
medio alguno para resolver la dificultad, pues las dos presunciones de paternidad se neutralizan. lgual problema
surge en caso de bigamia de la madre, cuando el segundo matrimonio es putativo.
Hijos protegidos por la presuncin de paternidad
La presuncin legal solamente aprovecha a los hijos concebidos durante el matrimonio (art. 312). Hemos visto
antes que, por efecto de las reglas legales sobre la duracin probable del embarazo, se reputa concebido durante
matrimonio a todo hijo que nazca despus de los 170 das siguientes a la celebracin o antes de los 300 das
despus de la disolucin.
Pero no todos los hijos concebidos durante el matrimonio se benefician en la misma forma de esta presuncin.
Hijo concebido despus de la disolucin del matrimonio
Cuando nace el hijo despus de 300 das de la disolucin del matrimonio de su madre, no se considera legalmente
hijo del marido de aquella, no est protegido por la presuncin Pater is est... Por consiguiente, toda persona
interesada puede discutirle el carcter de legtimo si lo pretende o si de hecho goza de l.
Hijo concebido antes del matrimonio y nacido durante ste
Racionalmente la presuncin legal de paternidad slo debera pesar sobre el marido en tanto cuanto el hijo nazca
despus de los 179 das de la celebracin del matrimonio pues todo hijo nacido antes necesariamente ha sido
concebido cuando no exista ni matrimonio ni marido. Sin embargo, el art. 314 supone que este hijo se beneficia
con la presuncin legal, puesto que obliga al marido a ejercer contra aquel la accin de desconocimiento, si
pretende no ser su padre.
As, a falta de 'su desconocimiento regular, este hijo es atribuido al marido. Se trata de una notable extensin de la
presuncin consagrada en el art. 312, pues este artculo nada ms habla del hijo concebido durante el matrimonio:
el hijo a que se refiere el art. 314 fue concebido antes, y ha nacido durante el matrimonio. Combinando los arts.
312 y 314 debe decirse que la regla Pater ir est..., se aplica tanto a los hijos concebidos, como a los nacidos
durante el matrimonio.
La tendencia de la ley, en lo que se refiere a estos ltimos, se justifica por una consideracin decisiva.
Normalmente, cuando se celebra un matrimonio estando la mujer encinta, no ignora el marido este hecho;
consiente en casarse con ella, debindose esto a que l es el padre del hijo; el matrimonio en tal caso, es un medio
de regularizar las relaciones ilcitas. Por otra parte, la ley reserva al marido todas las facilidades posibles para
declinar esta inesperada paternidad si ha sido sorprendido por ella (art. 1440).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_48.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:35:35]
PARTE PRIMERA
Hijos adulterinos
La presuncin Pater is est contina aplicndose a los hijos nacidos despus de 300 das de la resolucin del
presidente del tribunal, que autoriza, en caso de juicio de divorcio, la residencia separada de los cnyuges, o que
comprueba la no conciliacin; en efecto, los hijos nacidos en estas condiciones deben ser desconocidos por el
marido. Pero los hijos adulterinos pueden ser legitimados, en caso de nuevo matrimonio de su madre con el
cmplice del adulterio, aunque no hayan sido desconocidos (art. 331).
De lo anterior debe concluirse que en tal caso la presuncin de paternidad del primer marido cesa de aplicarse. La
Ley del 30 de diciembre de 1915 agreg un pargrafo al art. 313 que establece esta solucin. No es singular que
la presuncin de paternidad se haga depender de la resolucin posterior de la madre y su cmplices? La Ley del
19 de febrero de 1933 decide que, en este caso, podr rectificarse el acta de nacimiento del hijo.
Hijos concebidos durante la ausencia del marido
Si una mujer da a luz, despus de 300 das de hallarse su marido en estado de ausencia. Cul es la situacin del
hijo en Sus relaciones con el marido de su madre? Puede pretenderse legtimo, reclamando el beneficio de la
presuncin de paternidad, que establece el art., 312?
Se ha sostenido esto diciendo: La ausencia no disuelve el matrimonio; por tanto, debemos continuar presumiendo
que los hijos de esta mujer tienen como padre al marido de esta, aunque se halle ausente, y tratarlos como
legtimos. En 1827 la corte de Toulouse declar legtimo a un hijo nacido diez aos despus de la desaparicin
del marido y que haba sido inscrito en los registros como hijo natural de padre desconocido! Puede contestarse a
esta opinin lo siguiente: segn ella, se considera subsistente el matrimonio; por tanto se presume que el marido
vive todava, lo que es contrario al sistema de la ley en materia de ausencia. El ausente no est ni muerto ni vivo:
respecto a l nos encontramos en una incertidumbre absoluta.
Distinta es la solucin que ha de adoptarse, para que un hijo pueda beneficiarse con la presuncin legal, debe
probar que su madre estaba casada en la poca de su concepcin. Esta es una regla general; toda persona que
invoca una presuncin legal debe probar el hecho en que se fundamenta aquella. El hijo est imposibilitado para
rendir esta prueba, puesto que, por hiptesis, la existencia del marido de su madre ya era incierta cuando fue
concebido. En consecuencia, no debe considerarse como hijo de aquel.
5.27.2 DERECHO PARA DESCONOCER AL HlJO
Definicin
Se llama desconocimiento, al acto cuyo objeto es destruir la presuncin de paternidad establecida contra el
marido, en los casos en que ste pueda ser padre del hijo.
Se usa el trmino desconocimiento cuando el hijo es desconocido por el marido; mucho menos exacto es cuando
son los herederos del marido los que, despus de la muerte de ste, discuten la filiacin del hijo. Los herederos del
marido nada tienen que reconocer o desconocer. Sin embargo, el art. 318 emplea el trmino desconocimiento para
designar la accin intentada por los herederos de marido.
Caso en que es necesario el desconocimiento
El desconocimiento supone que el hijo est provisto de un ttulo que prueba su filiacin materna y que es oponible
al marido. Este ttulo slo puede ser el acta de nacimiento. Cuando la persona de que se trata posee el acta, por ese
solo hecho est probada su filiacin paterna; se halla protegido por la presuncin del art. 312, inc. 1. En tal
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_48.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:35:35]
PARTE PRIMERA
hiptesis, el marido necesita una accin especial para combatir esta disposicin legal, que de pleno derecho le
atribuye al hijo, y no puede discutir la exactitud de esta presuncin ms que en las formas especiales establecidas
para el desconocimiento.
Pero no es necesario el desconocimiento cuando careciendo el hijo de ttulo esta obligado a probar su filiacin
materna mediante una investigacin judicial. En este caso la ley permite a todo adversario del hijo en su
reclamacin, probar libremente la no paternidad del marido. La hiptesis se halla prevista en el art. 325, y ser
objeto de un pargrafo especial al final del presente captulo.
Atribucin exclusiva de la accin al marido
Se admite el desconocimiento slo en inters del marido, para sustraer a ste de la aplicacin de una presuncin
legal que resulta ser inexacta. Aunque otras personas adems del marido, la madre en primer lugar, los otros hijos
legtimos del matrimonio, los padres del marido quienes se vern excluidos de la sucesin de aquel, y el mismo
hijo, quien puede beneficiarse de la legitimacin por el segundo matrimonio de su madre, tendrn inters en
demostrar la ilegitimidad del hijo, la ley les niega implacablemente el derecho para desconocer su legitimidad.
Estas personas no tienen la accin por su propio derecho; slo puede corresponderles por transmisin cuando
hereden al marido.
Se ha dicho que existe para esto una razn particular: slo el marido puede ser juez de su propia paternidad; l es
el nico en posibilidad de saber si la presuncin que la ley establece en su contra es o no fundada. Lo anterior es
indudable en numerosos casos; pero no siempre. As, cuando hay imposibilidad fsica de cohabitacin debida al
alejamiento, otras personas distintas de l pueden rendir la prueba.
Caso en que el marido est sujeto a interdiccin
El carcter personal del desconocimiento, ha hecho pensar que esta accin no puede ser ejercida por el tutor del
marido sujeto a interdiccin. Pero la jurisprudencia se ha definido en sentido contrario.
Si se resuelve as tratndose del tutor de un enajenado, con mayor razn se autoriza al de un condenado en estado
de interdiccin legal para ejercer, a nombre de este, la accin de desconocimiento.
Caso de ausencia del marido
Los probables herederos de un ausente no tienen derecho para ejercer en nombre de ste la accin de
desconocimiento, aun cuando hayan obtenido la entrega de la posesin de sus bienes.
Transmisin de la accin a los herederos del marido
La ley, que es restringida en la concesin del derecho de desconocimiento, deja, sin embargo, que se transmita a
los herederos del marido, cuando ste muere estando todava en posesin del derecho de ejercitarlo, es decir,
antes de la expiracin de los plazos que se le han concedido, y sin haber renunciado a su accin (art. 317). Con
mayor razn los herederos tienen derecho para continuar el juicio iniciado por el marido, cuando al morir ste,
ano se halle pendiente aquel.
En los herederos la accin ya no tiene los mismos caracteres que en vida del marido. Su inters deja de ser moral;
nicamente se les concede para proteger sus intereses patrimoniales. De lo anterior se ha concluido que en este
caso puede ser ejercida por los acreedores de quienes la poseen, lo que antes no era posible. En realidad la accin
de los herederos ya no es un verdadero desconocimiento, y errneamente el art. 318 emplea esta expresin para
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_48.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:35:35]
PARTE PRIMERA
calificar su accin. Solamente el marido puede desconocer al hijo; y en el fondo, los herederos ejercen una accin
de contradiccin de legitimidad. Tal es por otra parte, la expresin que emplea el art. 317.
El derecho para desconocer la legitimidad del hijo pertenece individualmente a cada heredero o sucesor universal
del marido. De esto se sigue que la sentencia que se dicte slo produce efectos a favor o en contra de quienes
hayan sido partes en el juicio si alguno de los interesados no ejerce su derecho en tiempo til, el hijo conserva
respecto de l su carcter de legtimo.
Condicin para la admisibilidad del desconocimiento
Un hijo para que pueda ser desconocido, es necesario que haya nacido viable. Si nace no viable o muerto, se
considera que nunca ha existido, no procede desconocerlo, puesto que no existe. El desconocimiento sera un
escndalo intil, produciendo como nico resultado la deshonra de la madre.
La ley establece esta condicin respecto a un caso particular de desconocimiento (art. 313_3). A pesar del alcance
limitado del texto legal, es indudable que su disposicin debe extenderse a todos los dems casos, por hallarse de
acuerdo con los principios generales.
Como una consecuencia necesaria de esta regla, debe decirse que la accin de desconocimiento no puede
intentarse antes del nacimiento del hijo; an no se sabe si nacer vivo o viable; es preciso esperar este
acontecimiento, y cuando el hijo haya nacido, se sabr si es susceptible de ser desconocido. La regla segn la cual
el hijo simplemente concebido se considere nacido, nicamente es aplicable en inters del propio hijo.
Situacin del hijo desconocido
Si el desconocimiento prospera, su efecto ordinariamente es atribuir al hijo desconocido el carcter de adulterino,
puesto que se reconoce que ha nacido de una mujer casada y que no tiene por padre al marido de sta. Pero en la
actualidad los hijos adulterinos pueden ser legitimados.
No obstante, en la hiptesis prevista por el art. 314, si el hijo nace en los 179 primeros das del matrimonio, ser
natural simple, puesto que su madre todava no estaba casada en la poca de la concepcin. Por otra parte, el hijo
desconocido puede ser legitimado.
Efecto de la cosa juzgada
La sentencia dictada sobre la accin de desconocimiento intentada por el marido produce un efecto absoluto. El
hijo es segn el resultado del juicio, legtimo o ilegtimo, respecto de todo el mundo. Fcil es comprender que la
sentencia tenga este carcter cuando no se admite el desconocimiento, puesto que la legitimidad del hijo resulta,
no de la sentencia, sino de la presuncin escrita en su favor en el art. 312, la cual en adelante es irrefragable,
puesto que el marido de la madre, nico provisto de la accin, no podr atacarlo nuevamente.
Pero cuando el marido triunfa, la sentencia es realmente la que atribuye al hijo el carcter de ilegtimo, y esto
respecto de todo el mundo. Pos qu es as? Se debe, a que la ley, al reservar la accin de desconocimiento a una
sola persona, ha querido permitirle que sustituya totalmente la situacin que resultaba de la presuncin legal por
una nueva. Se trata de un efecto excepcional que no se produce en ninguna otra cuestin de filiacin. Aunque este
resultado de la accin de desconocimiento no est consagrado en los textos legales, se admite unnimemente. En
el derecho romano, Ulpiano deca que el juez de esta accin establece el derecho: Placet ejus rei judicem jus
facere.
Cuando a la muerte del marido la accin pasa a los herederos, este resultado slo se produce al ejercer todos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_48.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:35:35]
PARTE PRIMERA
conjuntamente la accin. Si slo ha sido ejercida por unos, la sentencia dictada en su favor no beneficia a los
dems.
5.27.3 FORMAS DE DESCONOClMlENTO
Desconocimiento por prueba en contra y desconocimiento por
denegacin
Los casos en que el marido puede declinar la paternidad de un hijo que prueba su filiacin materna mediante su
acta de nacimiento, se clasifican en dos categoras, segn la forma en que se realiza el desconocimiento.
1. Cuando sea probable, calculando la duracin del embarazo segn las reglas legales, que la concepcin del hijo
se efectu durante el matrimonio, en un momento en que nada dispensaba a los esposos de su deber de
cohabitacin, la presuncin de paternidad del marido tiene toda su fuerza, la cual es muy grande. En efecto, los
esposos el da de la concepcin del hijo se encontraban en las condiciones normales de la vida conyugal, y
principalmente para esta situacin se ha establecido la presuncin legal. En consecuencia, esta presuncin slo
puede destruirse mediante una prueba cierta de la no paternidad del marido.
2. Cuando la concepcin del hijo se coloca en un momento en que la cohabitacin no era un deber para los
esposos, ya sea por haberse realizado la concepcin antes tal matrimonio, o durante ste, en un momento en que
los esposos vivan regularmente separados, es mucho ms dbil la fuerza de la presuncin de paternidad del
marido. Le hace falta su fundamento ordinario: la cohabitacin de los esposos.
Sin embargo, la ley la mantiene, en principio, pero resulta muy frgil puesto que se destruye mediante una simple
negativa del marido. Si ste niega ser el padre del hijo concebido antes del matrimonio o durante una separacin
legtima, no se le exige ninguna justificacin; se le concede fe a su palabra reserva del derecho de sus adversarios
para oponerle ciertas causas de improcedencia previstas y determinadas por la ley.
5.27.3.1 Prueba de no paternidad
Dificultad variable de la prueba
Si el marido debe probar que no es el padre del hijo, la ley por lo general se muestra muy exigente para creer en
su no paternidad. Necesariamente debe probar haberse encontrado en la imposibilidad absoluta de cohabitar con
su mujer durante todo el tiempo en que es posible la concepcin (art. 312, inc. 2) y adems no admite
indistintamente todos los casos de imposibilidad.
Pero, la ley disminuye su rigor cuando el marido demuestra que su mujer ha tratado de ocultarle el nacimiento del
hijo (art. 313, inc. 1). Rendida esta prueba, disminuye considerablemente la fuerza de la presuncin del art. 312,
pues puede pensarse con razn que el embarazo de la mujer tiene como origen relaciones adlteras. Por ello la ley
permite al marido justificar mediante procedimientos relativamente fciles, que el hijo de su mujer no es suyo.
a) HlPTESlS EN QUE NO SE HA OCULTADO EL NAClMlENTO
Prueba exigida del marido
De dicho caso procede el desconocimiento si ha habido imposibilidad fsica de cohabitacin entre el marido y la
mujer, durante todo el tiempo en que haya sido posible la concepcin, es decir, del tricentsimo da hasta el
centsimo octagsimo antes del nacimiento (art. 312, inc. 2). Solamente en este caso se tiene la seguridad de que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_48.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:35:35]
PARTE PRIMERA
el marido no es el padre del hijo.
Tal imposibilidad fsica puede deberse a dos causas: el alejamiento o la impotencia accidental del marido. En
cuanto a la impotencia natural, la ley no la toma en cuenta como causa de desconocimiento (art. 313). Est sujeta
a muchos errores y su comprobacin provocara demasiados escndalos.
Del alejamiento
Este no necesita ser tan grande que haya sido imposible a los dos esposos reunirse durante el plazo legal de la
concepcin, por no haber tenido tiempo para franquear la distancia que los separaba. Esto sera raro en una poca
en que los medios de comunicacin son tan rpidos, que puede darse la vuelta al mundo en menos de tres meses.
Basta que se demuestre que el espacio intermedio no ha sido franqueado.
De esta forma la corte de Argel por sentencia del 12 de noviembre de 1886, admiti el desconocimiento
formulado por un marido que resida en Argel, mientras su mujer habitaba en Pars. El viaje de Pars a Argel
hubiera podido hacerse y ms de una vez, en 121 das; pero se demostr que durante todo ese lapso ninguno de
los esposos haba abandonado su residencia. Esto bastaba para que el alejamiento hiciese cierta la no paternidad
del marido.
Poda considerarse tambin como un alejamiento suficiente la prisin o internado de uno de los esposos, en la
misma ciudad donde reside el otro, si es indudable que no se han visto o que sus entrevistas se han realizado en
presencia de los vigilantes.
lmpotencia accidental
Slo se admite como causa de desconocimiento la impotencia del marido en tanto sea efecto de algn accidente
(art. 312). Qu debe entenderse por accidente? Unnimemente se admite que esta palabra se aplica a las lesiones
y mutilaciones provenientes de una cada, de un combate, de una operacin quirrgica, o de cualquier otro
acontecimiento de este gnero. Pero deben clasificarse tambin entre los accidentes las enfermedades que puedan
producir una postracin o debilidad prolongadas.
La cuestin es discutida. Segn la opinin general, se estima que los redactores de la ley han tomado en
consideracin una lesin material cuya causa sea externa, lo que excluira aquellas enfermedades cuya causa sea
interna. Pero las palabras por efecto de algn accidente tienen un sentido demasiado vago, y Duveyrfier, orador
del tribunado expresamente dijo que una enfermedad grave y prolongada puede producir la imposibilidad fsica
tanto como las lesiones y las mutilaciones.
Se cuestiona tambin si la ley supone un accidente sobrevenido despus del matrimonio y si se podra admitir
como causa de desconocimiento a la incapacidad de engendrar proveniente de un accidente anterior a la
celebracin. Como la ley no ha hecho precisin alguna sobre este punto, el intrprete no est autorizado para
distinguir.
Sistema alemn y suizo
De acuerdo al cdigo alemn, el hijo slo se reputa legtimo en tanto el marido y la mujer hayan tenido una
residencia comn durante la poca de la concepcin (art. 1591) y la ley agrega que el hijo no es legtimo cuando,
segn las circunstancias, sea evidentemente imposible que la mujer lo haya concebido por obra del marido. En
consecuencia, el desconocimiento no se halla sujeto a condiciones estrictas de prueba como en Francia. El cdigo
civil suizo (art. 254), permite al marido demostrar que l no puede ser el padre.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_48.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:35:35]
PARTE PRIMERA
b) HIPTESIS EN QUE HUBO OCULTACIN DEL NACIMIENTO
Controversias
Resulta controvertido saber cul es justamente la prueba a que en este caso debe recurrir el marido. El texto dice:
No podr desconocerlo, ni por causa de adulterio, salvo que se le haya ocultado el nacimiento en cuyo caso podr
proponer todos los hechos propios para justificar que l no es el padre (art. 313, inc. 1).
Muchos autores sostenan que la ley exige separadamente la prueba del adulterio, y que sta deba rendirse de una
manera especial y distinta.
De admitirse esta opinin, el marido debera probar tres cosas:
1. El adulterio cometido por la mujer
2. La ocultacin del nacimiento
3. Otros hechos propios para justificar su no paternidad.
Ms sencilla es la solucin que ha prevalecido en la jurisprudencia: nicamente el hecho de la ocultacin del
nacimiento es el considerado por la ley como condicin, para facilitar la accin de desconocimiento. La prueba
del adulterio carece en lo absoluto de objeto: el adulterio de la mujer se demuestra suficientemente por otros
hechos de los cuales resulta que el marido no es el padre del hijo desconocido.
Ocultacin del nacimiento
En caso que la mujer trate de ocultar su estado a su marido, si toma medidas para que ste ignore el nacimiento de
su hijo, por s misma confiesa que su esposo no es el autor de su embarazo. La ley no determina los hechos
constitutivos de la ocultacin, y la jurisprudencia admite que el deseo de ocultar al marido el nacimiento del hijo
se prueba plenamente por el slo hecho de su inscripcin en el estado civil como hijo nacido de padre
desconocido.
No es necesario que la mujer haya logrado engaar a su marido sobre su embarazo, ni que el xito de sus
maniobras haya persistido hasta el fin, de manera que el marido haya ignorado el embarazo de su mujer hasta el
nacimiento; la ley quiere que la conducta de la mujer demuestre el origen adltero de su estado. Necesariamente
debe suponerse que el marido descubre uno u otro da el nacimiento del hijo, puesto que se prev el ejercicio, por
su parte, de la accin de desconocimiento; poco importa la poca en que descubra lo que se ha tratado de ocultar.
En un caso particular, la mujer haba ocultado su estado durante siete meses, despus de los cuales lo confes a su
marido, en un momento de disgusto en plan de desafo; la corte de Pars admiti el desconocimiento, y la de
casacin rechaz el recurso en una sentencia sumamente motivada. Esta jurisprudencia se ha mantenido. As,
suponiendo que el nacimiento se ha ocultado al marido, la ley no prev especialmente la ocultacin del
alumbramiento; puede bastar la del embarazo para autorizar el desconocimiento; pero necesariamente deben
ponderarse los hechos, lo que puede conducir a la solucin contraria.
Hechos susceptibles de probar la no paternidad del marido
Ocultar el nacimiento hace verosmil el origen adltero del hijo; no lo prueba plenamente. Por ello la ley dice que
cuando se haya mostrado el ocultamiento, podr el marido proponer todos los hechos propios para justificar que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_48.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:35:35]
PARTE PRIMERA
no es el padre del hijo, Cules son estos hechos? Lejos de ser precisa, la ley se expresa en trminos tan generales
como es posible: todos los hechos... Las circunstancias alegadas por el marido son consideradas soberanamente
por los jueces de primera instancia. Ser la excesiva edad del marido, o su estado de enfermedad; el desacuerdo
existente en el hogar, o la separacin de hecho, en la residencia de los dos esposos, etctera.
Haciendo revivir una vieja expresin usada en la antigua jurisprudencia, Aubry y Rau, llaman a estos hechos
imposibilidad moral de cohabitacin. Esta frmula se consider apropiada porque incluye, en una denominacin
nica, hechos de naturaleza muy variable; e hizo fortuna. Sin embargo es poco exacta, pues las razones por las
cuales el marido justifica que el hijo no es suyo, no solamente son morales: pueden tomarse de hechos fsicos,
como la edad o lo salud.
lnsuficiencia de una prueba directa del adulterio
Deben clasificarse, entre las circunstancias propias para demostrar la no paternidad del marido, el adulterio de la
mujer, cuando directamente se demuestre de hecho? Es indudable que la culpa de la mujer demostrada
directamente ayudar de una manera potente a destruir la presuncin legal; sin embargo, no es ste uno de los
hechos a los que se refiere la ley en el inc. 1 del art. 313.
En efecto, no basta que la mujer haya cometido un adulterio para que su amante se considere como padre del hijo:
Quum possit et mater adultera fuisse et impubes patrem maritum habuisse. Por ello es necesario proponer otros
hechos propios para demostrar que el marido no es el padre del hijo. Si las relaciones conyugales han continuado
al mismo tiempo entre el marido y su mujer, ya no se sabe si la paternidad debe atribuirse al marido o al cmplice
en el adulterio.
5.27.3.2 Declaracin simple
Caso en que es posible
Pueden ser desconocidos sin prueba por el marido los hijos:
1. Que han nacido antes de los 180 das posteriores al matrimonio
2. Los concebidos cuando los esposos vivan en estado legal de separacin de habitacin.
a) HlJO NAClDO EN LOS 179 DAS POSTERlORES AL MATRlMONlO
Motivo de la facilidad concedida para el desconocimiento
En tanto que un hijo nace en los 179 primeros das del matrimonio, la ley presume que ha sido concebido por obra
del marido. Pero como es posible que de hecho no sea ste el padre, la ley le reserva el derecho de desconocer al
hijo, sin otro motivo que su nacimiento precoz. Pudo haber sido engaado por su mujer e ignorar el estado sta el
da del matrimonio; por tanto, se le deja la decisin y se suprime por su sola palabra la presuncin ordinaria (art.
314).
Causas de improcedencia
Pueden suscitarse dos circunstancias las cuales el desconocimiento del marido no sea procedente, porque la
sinceridad de su declaracin de no paternidad se haya hecho sospechosa por su conducta.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_48.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:35:35]
PARTE PRIMERA
1. Cuando el marido ha conocido el estado de su mujer antes del matrimonio. Tiene toda facilidad para
desconocer al hijo, con el fin de prevenirlo contra una posible sorpresa; por consiguiente, supone que el marido al
casarse ignoraba el estado de embarazo de su mujer. Si se demuestra que el marido tuvo conocimiento de l antes
del matrimonio, la ley lo priva de todo derecho para el desconocimiento (art. 314_1).
Nadie se casa con una mujer encinta sabiendo que no es el padre del hijo, y en caso de consentir casarse en estas
condiciones se acepta sin remedio la paternidad de aquel.
2. Cuando el marido ha reconocido su paternidad. Resulta muy natural que el marido pierda el derecho de
desconocer al hijo, siempre que haya confesado ser su padre. Sin embargo, la ley slo ha previsto c
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_48.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:35:35]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 28
RECONOClMlENTO DE HlJOS NATURALES
5.28.1 GENERALlDADES
Ausencia de toda presuncin de paternidad
Tratndose de filiacin natural, la ley no establece presuncin alguna de paternidad. En consecuencia, la
paternidad natural necesita probarse por los interesados y los medios de prueba aplicables son los mismos que los
de la maternidad natural. Por consiguiente, no debe distinguirse en relacin a los hijos naturales, como se hace
respecto a los legtimos, entre la paternidad y la maternidad, ya que ambas ramas de la filiacin se prueban en la
misma forma, solamente se distinguirn los diferentes medios de prueba que pueden emplearse.
lnutilidad del acta de nacimiento
Segn el sistema del cdigo, el medio de prueba normal de la filiacin natural, tanto para la maternidad como
para la paternidad, es un reconocimiento voluntario, emanado del padre o de la madre. Ningn texto ha repetido,
para los hijos naturales, lo que el art. 319 establece respecto a los hijos legtimos, a saber, que la filiacin se
prueba por medio del acta de nacimiento.
El acta de nacimiento de un hijo natural no le presta el mismo servicio, ni siquiera cuando en ella se haya
asentado el nombre de la madre, lo que prueba nicamente el hecho del nacimiento y su fecha; que un nio,
hombre o mujer, naci en tal da y en tal lugar. Pero de quin? Quin es su madre? El acta no tiene por objeto
decirlo.
El pensamiento de los autores de la ley es claro y cierto; no fue su intencin que el acta de nacimiento sirviese de
ttulo al hijo natural para probar su filiacin; aun de parte de la madre, se requiere el reconocimiento, es decir una
confesin especial. No debe concluirse de lo anterior que cuando el acto de nacimiento indica el nombre de la
madre no pueda sta servir de medio de prueba en la investigacin de la maternidad natural; pero la
jurisprudencia ha resuelto de otra manera.
Critica del sistema de la ley
Existe alguna razn para justificar tal diferencia entre las dos categoras de hijos? Las mujeres no casadas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_49.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:35:38]
PARTE PRIMERA
normalmente se rodean de precauciones para ocultar su embarazo, dan a luz fuera de sus casas, con una partera a
quien a menudo dan otro nombre que no es el suyo, de manera que, de hecho, la mencin del nombre de la madre
no merece ningn crdito, siendo la misma ley la que facilita estas simulaciones. La maternidad, incluso en el
caso de que sea deshonrosa es notoria y cierta; siempre que no se trata de un expsito, es conocida la madre y
miente el declarante que lo inscribe como hijo de madre desconocida.
La ley debera haber exigido que diese a conocer a la madre, y a sta que declarara su verdadero nombre. La
maternidad no puede mantenerse en secreto porque es una verdadera supresin de estado, es decir, un delito, que
merecera ser castigado. Si la indicacin de la madre fuese obligatoria, bajo una sancin penal, nada impedira dar
la misma fe a la palabra del declarante y a los testigos, cualquiera que fuese el carcter del hijo, legtimo o natural.
5.28.2 RECONOClMlENTO
El principio de autenticidad
La ley en Francia no admite, como reconocimientos vlidos, sino los hechos en un acto autntico (art. 334); no
puede reconocerse a los hijos naturales en cualquier forma. Esta formalidad se estableci con el doble objeto de
asegurar: 1. La libertad del autor del reconocimiento; y 2. La conservacin de la prueba en favor del hijo. El
reconocimiento de hijo natural es as un acto solemne, y ningn valor tiene si no se le da forma autntica.
Oficiales pblicos competentes
La solemnidad exigida por la ley consiste nicamente en la redaccin de un documento autntico (art. 334). Los
oficiales pblicos competentes para autorizar el reconocimiento de hijos naturales son los oficiales del estado civil
y los notarios.
1. Oficiales del estado civil. Fueron designados, puesto que se trataba de una acta destinada a probar la filiacin.
El reconocimiento puede hacerse ante ellos al mismo tiempo que la declaracin de nacimiento. En este caso se
halla comprendido en el acta de nacimiento, probando sta, a la vez, el nacimiento del hijo natural y la confesin
de paternidad o de maternidad hecha por el padre o la madre del hijo. Si el acta de nacimiento es irregular, su
nulidad no implica necesariamente la del reconocimiento contenido en ella.
Cuando el reconocimiento no se hizo en el acta de nacimiento puede recibirse el estado civil por acta separada; en
este caso figura en su fecha en los registros de nacimientos y se menciona al margen del acta de nacimiento del
hijo reconocido. El reconocimiento puede hacerse, para conceder, al hijo el beneficio de la legitimacin por el
matrimonio de sus padres. Antiguamente poda insertarse en el acta de matrimonio de sus padres. En la actualidad
es necesario redactar una acta separada (art. 331). El reconocimiento puede recibirse en cualquier municipio.
2. Notarios. Conforme el proyecto del cdigo, los oficiales de estado civil eran los nicos competentes para
recibir el reconocimiento de hijos naturales: Todo reconocimiento debe hacerse en los libros del registro del
estado civil, siendo esto lo que supone el art. 62 en el ttulo De las actas del estado civil: El acta de
reconocimiento ser inscrita en los registros. Pero al llegar al ttulo De la filiacin, alguien hizo notar que los
registros del estado civil son pblicos y que esta publicidad impedira, algunas veces, que los padres reconocieran
a sus hijos.
La observacin no era concluyente, pues la publicidad del registro se estableci por razones de orden superior
ante las cuales deben ceder las repugnancias de este gnero; las relaciones de parentesco interesan a los terceros
tanto como a las partes mismas. Sin embargo, estimndose justa la observacin se modific el art. 334 para decir:
por acta autntica, lo que conviene igualmente a los notarios, cuyas actas permanecen en secreto; slo las partes
interesadas pueden obtener su comunicacin. Algo extrao hay en estas confesiones de paternidad o maternidad,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_49.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:35:38]
PARTE PRIMERA
hechas en forma tal que la filiacin confesada permanece en secreto.
Los reconocimientos ante notario deben redactarse en minuta es decir, el notario debe conservar el original, so
pena de nulidad. Por otra parte, es necesaria la presencia del segundo notario o de los testigos instrumentales; el
reconocimiento de hijo natural es uno de los actos respecto a los cuales ha sido mantenida esta formalidad por las
Leyes del 21 de junio de 1843 y del 12 de agosto de 1902.
lncompetencia de los dems oficiales pblicos
No obstante la frase acta autntica tenga un alcance muy amplio, ningn otro oficial pblico tiene competencia
para autorizar el reconocimiento de hijos naturales. Los secretarios, alguaciles, comisarios de polica, agentes del
orden administrativo (funcionarios del ministerio pblico), redactan tambin actas autnticas, pero slo confieren
autenticidad a las que autorizan en los lmites de sus atribuciones.
Ninguno de ellos ha sido encargado por la ley de autorizar los actos de los particulares; esta funcin es monopolio
de los notarios, y al reformarse el art. 334, nicamente se tuvo en consideracin a estos ltimos. Con mayor razn
no podra uno dirigirse a los ministros de los cultos religiosos.
Reconocimento judicial
Aparte de los oficiales del estado civil y de los notarios nadie, tiene facultades para autorizar el reconocimiento
voluntario de hijo natural, puede ocurrir, sin embargo, que el reconocimiento se haga constar autnticamente, sin
su intervencin, por medio de una confesin judicial, pues los tribunales tienen facultades para expedir copias de
lo que se dice ante ellos.
Las aplicaciones de este principio son:
1. El reconocimiento puede hacerse verbalmente en la audiencia por una de las partes; si la parte contraria solicita
copia del acta, este hecho se encuentra comprobado por el registro de las audiencias.
2. Los magistrados encargados de la instruccin de un proceso penal pueden recibir la confesin de paternidad o
maternidad y consignarla en el acta correspondiente. Sin embargo, se admite que las declaraciones de un testigo
en un procedimiento criminal no constituyen una confesin judicial que ms tarde pueda oponrsele.
3. lgual solucin si el reconocimiento se hace ante un juez comisario encargado de examinar a los testigos en un
negocio civil.
4. Estas decisiones se han extendido naturalmente a las declaraciones hechas ante el juez de paz, cuando preside
como magistrado conciliador. Si logra conciliar a las partes, el acta en que hace constar su arreglo, hace fe plena,
como documento autntico, de todo lo que contiene. Si en ella se encuentra mencionado un reconocimiento de
hijo natural, la filiacin podr probarse con ayuda de los registros de justicia de paz; no puede decirse, sin
embargo, que se haya hecho judicialmente, pues durante la conciliacin preliminar todava no se inicia el juicio.
5. La corte de Douai, yendo ms lejos an, juzg en 1856, que el juez de paz est facultado para recibir la
declaracin de paternidad o maternidad, cuando preside un consejo de familia, y que sta se comprobar
regularmente por medio del acta de la sesin, que es un documento pblico. Esta ltima extensin es muy dudosa.
Ausencia de frmula obligatoria
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_49.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:35:38]
PARTE PRIMERA
No obliga la ley a ninguna frmula sacramental. Tampoco es necesario que el acta notarial que contiene el
reconocimiento se haya redactado especialmente para recibirlo: puede estar incidental y an implcitamente
contenido en ella, por ejemplo, la declaracin hecha por el padre de haber tenido relaciones ntimas con la madre
a consecuencia de las cuales se ha embarazado y que toma a su cargo el mantenimiento del hijo.
El hecho de que la madre asista al casamiento de su hijo para dar su consentimiento, cuando se indique que lo
hace en su carcter de madre. Por tanto, el reconocimiento puede resultar de simples enunciados contenidos en el
acta, sin que forme parte de su dispositivo. Se admite que resulta del acta de nacimiento, redactada segn la
declaracin del padre natural, que atribuya falsamente al hijo el carcter de legtimo
Nulidad radical de los reconocimientos privados
Se desprende del art. 334 que el reconocimiento hecho en un documento privado, como tal, no tiene ningn valor.
No es susceptible de confirmacin, ni puede ser eficaz por su depsito notarial, ni por su cotejo judicial, ni
siquiera cuando su autor hubiese reconocido voluntariamente su firma.
El depsito notarial no confiere al acta depositada la autenticidad; nicamente asegura su conservacin; en cuanto
al reconocimiento judicial de la firma, no equivale a la confesin de los hechos consignados en los documentos.
No ser as cuando el acta de depsito redactada por el notario contenga a su vez el reconocimiento del hijo, o si,
adems del reconocimiento de la firma, se confiesa judicialmente la filiacin del mismo; en estos casos se ha
repetido el reconocimiento, confirindole, la segunda vez, una autenticidad suficiente.
Excepcin relativa a la madre
La ley exige la autenticidad del reconocimiento; pero la jurisprudencia ha encontrado el medio de dispensar de
ella a la madre en un caso particular. La regla legal sobre la forma de los reconocimientos no le es aplicable
cuando el padre ha reconocido al hijo antes que ella, designndola en el acta. En la prctica, esta designacin de la
madre por el padre se encuentra, sobre todo, en los reconocimientos hechos antes del nacimiento del hijo: no tiene
el padre otro medio para indicar al hijo que reconoce, salvo el de mencionar a la persona embarazada por obra
suya.
La jurisprudencia dispensa en este caso a la madre de la obligacin de emplear la forma autntica, cuando a su
vez consienta en reconocer al hijo.
Por virtud de una interpretacin particular que las sentencias dan al art. 336 se ha llegado a esta decisin. Segn
este artculo, el reconocimiento hecho por el padre, sin la indicacin y la confesin de la madre slo produce
efectos respecto a l; la jurisprudencia mediante un razonamiento en contra concluye de esto que el
reconocimiento hecho por el padre produce efectos respecto a la madre, cuando se indica sta y hay confesin por
parte de ella.
La indicacin de la madre proviene del padre y por hiptesis suponemos que se halla contenida en el acta, la
confesin provendr de la madre, y se unir a ella ms tarde, el da en que reconozca su maternidad, pudiendo
hacerse en cualquier forma, puesto que la ley no exige una determinada. Podr ser una confesin contenida en un
documento ordinario, por ejemplo en una carta; igualmente puede ser tcita, y deducirse de la conducta de la
madre, de los cuidados que haya prodigado al hijo, etc. En otros trminos, basta que la madre ratifique en una u
otra forma la designacin hecha por el padre, para que el hijo se considere reconocido por parte de ella, sin que
sea necesario redactar una nueva acta.
5.28.3 QUlN PUEDE RECONOCER
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_49.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:35:38]
PARTE PRIMERA
Carcter personal del reconocimiento
El reconocimiento de un hijo natural es un acto eminentemente personal: una confesin que slo puede emanar
del padre, respecto a la filiacin paterna, y de la madre, por lo que hace a la materna, o del mandatario de stos.
Cualquier otra persona carece de facultades para hacerlo. Ni los padres ni el tutor de la persona a quien pertenece
el hijo pueden reconocerlo sin mandato especial de su parte; cada uno de los padres nicamente puede reconocer
al hijo por s mismo y no por el otro. Despus de la muerte de los padres naturales no pueden los herederos de
stos reconocer al hijo.
Los dos padres pueden reconocer al hijo al mismo tiempo o separadamente. El reconocimiento hecho por uno de
ellos le es personal y slo produce efectos en contra de l mismo, y no respecto al otro, aunque en el acta se haya
indicado su nombre.
Solucin excepcional relativa a la madre
Al interpretar el art. 336 en la forma en que ya hemos explicado, la jurisprudencia ha establecido una doble
excepcin al derecho comn: una, que ya se ha explicado, consistente en que la mujer designada como madre del
hijo en un reconocimiento proveniente del padre, se halla dispensada de emplear la forma autntica cuando quiere
confesar su maternidad; la otra consiste en que el documento que revela su nombre no emana de ella, sino del
padre del hijo.
Ese documento (el reconocimiento hecho por el padre con indicacin del nombre de la madre) no hace por si slo
prueba completa: sin embargo, tiene cierto valor y facilita la prueba que deba rendirse en contra de la madre.
Justificando su solucin la jurisprudencia se apoya en un argumento en sentido contrario: al decir la ley que el
reconocimiento del padre, sin la indicacin y la confesin de la madre, slo produce efectos respecto a aquel, el
reconocimiento hecho con la indicacin y la confesin de la madre produce efectos respecto a sta.
Es fcil destruir el principio mismo de esta jurisprudencia, demostrando el verdadero sentido del art. 336. Al
prepararse el cdigo se haba preguntado si convena permitir al padre que se diese a conocer sin que la madre
confirmase su reconocimiento. Se tema que cualquier persona se atribuyera la paternidad de un hijo, cuya madre
jams hubiera tenido relacin alguna con l. No era escandalosa la posibilidad de que los diferentes hombres que
hubieran tenido relaciones al mismo tiempo con la madre reconociesen como suyo al hijo de sta?
La seccin de legislacin haba propuesto se estableciera la siguiente disposicin: No producir efectos el
reconocimiento hecho por el padre cuando no sea confesado por la madre; pero se reconoci que sera peligroso
subordinar el reconocimiento del padre a la confesin de la madre; sta puede haber muerto, estar ausente o
loca;
pueden existir, adems, muchas otras razones que le impidan confesar su maternidad.
Se propuso entonces una nueva redaccin: El reconocimiento del padre, si es contradicho por la madre, no
producir ningn efecto. Por ltimo, se consider tambin, peligrosa en s misma la facultad dejada a la mujer
para destruir perentoriamente el reconocimiento del padre y se decidi que cada uno de los padres pudiese
reconocer libremente al hijo, a pesar del silencio u oposicin del otro. El art. 336 es el resultado de esta discusin.
La redaccin originalmente aceptada era sta: El reconocimiento de un hijo natural slo producir efectos
respecto a la persona que lo haya hecho. La frmula anterior fue sustituida por la que hemos reproducido antes,
sin que se haya iniciado nuevamente la discusin sobre este punto. El texto slo significa que el reconocimiento
del padre puede hacerse sin la voluntad de la madre y aun sin que esta sea conocida. Basta comparar el texto del
artculo actual, con las primeras frmulas del proyecto para convencemos que la confesin de que se trata, es la
hecha por la madre, en el sentido de que el autor del reconocimiento es el padre del hijo.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_49.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:35:38]
PARTE PRIMERA
Capacidad necesaria para reconocer a un hijo natural
Como consecuencia del silencio de la ley, se admite que el reconocimiento hecho por un incapaz es eficaz, a
condicin que su autor comprenda lo que hace.
As, el reconocimiento puede hacerse por medio de:
1. Una mujer casada sin la autorizacin de su marido (art. 337).
2. Un menor, an no emancipado, sin la asistencia de su tutor o de su curador.
3. Un sujeto a interdiccin durante un intervalo lcido y con mayor razn por un prdigo o dbil de espritu.
Si la incapacidad jurdica produjera en esta materia su efecto ordinario, impedira totalmente el reconocimiento
del hijo, pues es ste uno de los actos respecto a los cuales, es imposible admitir la sustitucin de la voluntad de
otra persona por el incapaz. El reconocimiento, debe ser obra de una voluntad libre y personal; debe emanar
directamente del padre o de la madre.
El autor del reconocimiento debe expresar libremente su voluntad; por tanto, aunque haya confesin de
maternidad o de paternidad el reconocimiento no es vlido si el consentimiento ha sido viciado por dolo, error o
violencia.
Reconocimiento por mandatario
Para quien desee reconocer a un hijo natural puede hacerlo por medio de mandatario; pero el mandato debe ser
especial y autntico. El mandato puede ser revocado mientras el mandatario no haya firmado el acta de
reconocimiento.
5.28.4 RECONOClDO
Hijos naturales
Pueden reconocerse solamente los hijos que tengan el carcter jurdico de naturales. Algunas veces, un hijo
nacido de una mujer casada se inscribe en el estado civil como natural, siendo reconocido posteriormente por el
cmplice de la madre. Este reconocimiento no puede producir ningn efecto, pues ese hijo es legtimo mientras el
marido de su madre no lo haya desconocido.
5.28.4.1 Hijos no vivos actualmente
Reconocimiento de un hijo que no ha nacido
El reconocimiento puede hacerse en cualquier momento; antes del nacimiento del hijo, durante el embarazo de la
madre, cuando el padre, por ejemplo, tema morir en ese lapso. Es verdad que entonces el acto se hace en
provecho una persona que no existe an; pero es aplicable a este caso la regla: lnfans conceptus pro nato habetur
puesto que se trata del inters del hijo.
Reconocimiento de un hijo difunto
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_49.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:35:38]
PARTE PRIMERA
lncluso el reconocimiento despus de la muerte del hijo tambin puede hacerse. Ninguna dificultad presenta este
reconocimiento pstumo cuando el hijo natural a su vez haya dejado hijos legtimos: stos se aprovecharn del
reconocimiento, pues a partir de l podrn suceder a su abuelo natural (arts. 332 y 761). En cambio, existen dudas
cuando el hijo natural ha muerto sin posteridad.
El reconocimiento de que es objeto despus de su muerte no tiene otra utilidad que dar a sus padres el derecho de
heredarlo. Se presenta en este caso bajo un aspecto poco favorable, pues se inspiran en un pensamiento
interesado. Su autor ha guardado silencio, mientras viva el hijo; nicamente se da a conocer cuando esto le
produce un beneficio, sin imponerle carga alguna.
Se aplican, adems, las reglas de la legitimacin: segn el art. 332, la legitimacin no es posible cuando el hijo ha
muerto sin posteridad. Pero en Francia, la jurisprudencia, despus del alguna indecisin termin aceptando la tesis
de la validez del reconocimiento, incluso cuando se haga con objeto de heredar al hijo difunto. Hay, en efecto,
gran diferencia entre el reconocimiento y la legitimacin, y de que sta es imposible no puede concluirse que el
otro tambin lo sea; la legitimacin es un beneficio, cuyo objeto es conferir un nuevo derecho al hijo; por ende, ya
no tiene razn de ser si ha muerto sin dejar posteridad.
Por el contrario, el reconocimiento es declarativo: comprueba un lazo natural, un parentesco que produce efectos
tiles tanto para los padres como para los hijos; es la prueba de un hecho anterior, y se comprende que pueda
realizarse en un momento en que el hijo no se puede aprovechar de l y aunque no haya representantes de ste.
5.28.4.2 Hijos producto de adulterio o incesto
Prohibicin del reconocimiento de los hilos adulterinos o incestuosos
De acuerdo al art. 335, no pueden reconocerse los hijos nacidos de relaciones adlteras o incestuosas. Esta
prohibicin, que ya en la antigedad era absoluta, se funda en una razn moral; la ley francesa considera como un
escndalo la revelacin en un acto pblico, de un hecho tan inmoral como el adulterio o el incesto. En Alemania
no se hace esta diferencia entre el hijo adulterino o incestuoso y el natural simple.
Las Leyes del 7 de noviembre de 1907 y del 30 de diciembre de 1915, estipularon una grave excepcin a esta
regla, autorizando la legitimacin y, por consiguiente, el reconocimiento, en este caso, de tres categoras de hijos
adulterinos.
La determinacin del carcter adltero de la filiacin debe hacerse segn la poca de la concepcin del hijo. En
los lmites fijados por el art. 312, el juez puede fijar la fecha de esta concepcin de acuerdo con las circunstancias
de hecho y, en particular, segn la duracin real de embarazo.
Sancin de la prohibicin
Las consecuencias de la prohibicin que contiene el art. 335 son dos:
1. La negativa del oficial pblico de redactar el acta, cuando le sea conocido el carcter adltero o incestuoso de
la filiacin o resulte de las declaraciones que se le hacen. Al decir no pueden reconocerse el cdigo ordena
implcitamente a los oficiales pblicos que no presten su ministerio a un acto ilegal.
2. La nulidad del reconocimiento. Puede ocurrir que el oficial pblico ignore la verdad o que est en connivencia
con las partes y que autorice el reconocimiento. A menudo el autor de ste se cuidar de dar a conocer la
situacin. En tal caso, el reconocimiento es nulo cuando se pruebe legalmente que el hijo reconocido naci de un
incesto o de un adulterio. La nulidad no es explcitamente pronunciada por la ley; pero, segn sabemos, es la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_49.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:35:38]
PARTE PRIMERA
sancin normal de los textos que prohben un acto jurdico.
Siendo nulo el reconocimiento, no produce ningn efecto, ni a favor del hijo ni en su contra. As, el hijo no puede,
por una parte, invocarlo como ttulo para reclamar alimentos a sus padres y, por otra, nadie puede servirse de l
para demandar la reduccin de las liberalidades que haya recibido de ellos.
Condicin de aplicacin de la nulidad
La rigidez de la ley que anula el reconocimiento, ordinariamente slo recibe una semiaplicacin, pues impide
nicamente el reconocimiento por parte de uno de los padres. En efecto, si el hijo es adulterino, aquel de sus
padres que sea libre puede reconocerlo, siendo vlido este reconocimiento; si el hijo es incestuoso, uno de ellos,
sea el padre o la madre puede reconocerlo aisladamente: como el otro padre permanecer desconocido, nada
revelar el adulterio o el incesto, y el hijo gozar en relacin al padre que lo haya reconocido, de todos los
derechos de un hijo natural simple.
Es ms: si el otro padre lo reconociera a su vez, este reconocimiento, afectado de nulidad por el art. 335, no puede
daar al hijo, cuya situacin permanecer intacta. Para que la prohibicin del art. 335 anule a la vez ambos
reconocimientos, se requiere suponer que se han hecho en un slo y mismo acto.
La aplicacin del art. 335 a un reconocimiento aislado es mucho ms frecuente. Por ejemplo, cuando el hijo ha
sido reconocido ya por un pariente del autor del reconocimiento: el segundo es nulo; y cuando se trata de un hijo
adulterino desconocido por el marido de la madre, el padre del hijo no puede reconocerlo puesto que es
adulterino. Tambin resulta la nulidad del hecho de que el padre, al declarar la paternidad, atribuya el hijo a una
mujer casada con otro hombre, o cuando la madre atribuya la paternidad del hijo a un hombre casado con otra
mujer. En este caso, la jurisprudencia aplica a esa declaracin compleja el principio de la indivisibilidad de la
confesin; el declarante confiesa por s mismo que el hijo es adulterino; no puede dividir su confesin. Por ello su
declaracin est afectada de nulidad, incluso en lo que a l le concierne.
5.28.5 RESULTADO DEL RECONOClMlENTO
Confusin que debe evitarse
Se necesita no incurrir en un error que se comete casi siempre: se habla de los efectos del reconocimiento. El
reconocimiento de un hijo natural no produce efectos: no es un acto, en el sentido de operacin, de negotium,
productor de consecuencias jurdicas; solamente es un medio probatorio, destinado a demostrar un hecho: la
filiacin de un hijo, y este hecho, cuando est legalmente probado, es el que produce diversos efectos de derecho.
stos resultan aparentemente del reconocimiento, porque ste es condicin de su realizacin; en verdad, resultan
de la comprobacin del parentesco probado por el reconocimiento.
Retroactividad del reconocimiento
Habindose producido esos efectos, en realidad, por la filiacin y no por el reconocimiento no se producen desde
la fecha de ste, ms que a partir del da del nacimiento del hijo, y los que le son favorables, desde el da de su
concepcin. As, la incapacidad de recibir a ttulo gratuito (art. 908) se aplica tambin a las donaciones que el
padre o la madre hay en hecho a su hijo antes del reconocimiento.
Alcance absoluto del reconocimiento
El reconocimiento es un medio de prueba de valor general que produce efectos a favor o en contra de toda
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_49.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:35:38]
PARTE PRIMERA
persona: es un acto del estado civil y no una sentencia. A partir de l es cierto para todo el mundo, que la persona
de que se trate tiene como padre o madre a quienes lo hayan reconocido.
El hijo puede invocar el reconocimiento como ttulo, en contra de cualquier persona para hacer valer sus derechos
y a la inversa, toda persona puede oponerle el reconocimiento de que ha sido objeto, cuando se trate de su
incapacidad de recibir. Pero, un primer reconocimiento no constituye obstculo alguno para que el hijo sea
reconocido una segunda vez por otra persona. Este doble reconocimiento se presenta algunas veces. En tales
casos hay un conflicto de paternidad, que no puede resolverse por el orden cronolgico de los reconocimientos;
necesariamente debe decretarse la nulidad de uno de los dos como falso.
Excepcin aparente en reconocimientos hechos durante el matrimonio
Se seala, una excepcin al art. 337, de la que parece resultar que el reconocimiento hecho por una persona
casada, de un hijo natural nacido de otra distinta de su cnyuge, no puede oponerse ni a ste ni a los hijos nacidos
del matrimonio. Ms adelante explicaremos esta disposicin. El legislador crea en ella la confusin que antes
hemos sealado: atribuye al reconocimiento los efectos de la filiacin.
La fuerza probatoria de reconocimiento, que es su nico efecto, no es disminuida por el art. 337: son los derechos
del hijo natural los que sufrirn una disminucin grave en inters de la familia legtima. Pero no por ello ha
dejado de probarse, aun respecto del otro cnyuge y de los hijos nacidos del matrimonio, que la persona
reconocida es hijo natural del autor del reconocimiento; por tanto, podrn prevalerse de las incapacidades de que
se halla afectado.
Destruccin del reconocimiento por la prueba en contrario
Le prueba de la filiacin, que resulta del reconocimiento, no es una prueba irrefutable. Siempre es admisible la
prueba en sentido contrario cuando el reconocimiento es opuesto a la verdad (art. 339). Por tanto, puede
pretenderse que el reconocimiento no es sincero; que emana de una persona que no es el verdadero padre o la
verdadera madre; y que, por consiguiente, atribuye al hijo una falsa filiacin.
La prueba de la falsedad del reconocimiento se hace por todos los medios propios para demostrar que el hijo no
pertenece a quien lo ha reconocido. Es admisible la testimonial y las simples presunciones, sin que se requiera la
documental o un principio por escrito.
Nulidad del reconocimiento
En el supuesto en que el reconocimiento no sea inexacto debe ser anulado a peticin de su autor, si el
consentimiento ha sido viciado por error, dolo o violencia, o a peticin de cualquier interesado si no se ha hecho
en las formas legales.
lrrevocabilidad del reconocimiento
Cuando se efecta el reconocimiento, es irrevocable, como toda confesin. No presenta en s misma ninguna
dificultad esta irrevocabilidad; su aplicacin llegar a ser dudosa, cuando el reconocimiento se encuentra en un
acto revocable como un testamento. Esto es posible si el testamento se ha hecho en forma notarial; el
reconocimiento que contiene satisface los requisitos del art. 334, que exige la autenticidad
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_49.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:35:38]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
CAPTULO 29
INVESTIGACIN JUDICIAL DE FILIACIN NATURAL
Calificativos
Si la filiacin del hijo no es confesada por su padre por su madre, la ley le permite, en ciertos casos y bajo
determinadas condiciones, demandar ante los tribunales a quienes pretenden como sus padres y aportar sus
pruebas. Es esto lo que se llama investigacin de la filiacin. Empero, no siempre se permite.
Se ha tomado, sin gran utilidad, la costumbre de llamar reconocimiento forzado a este modo de prueba, expresin
poco feliz, pues es el juez quien reconoce la filiacin y no el padre o la madre, los que, lejos de reconocerla, la
discuten hasta el fin. Sin embargo, es conveniente sealar este uso, al explicar el sentido de ciertos artculos que
hablan de los hijos legalmente reconocidos (arts. 756, 913, etc.). Esta expresin comprende, a la vez, los dos
procedimientos de reconocimiento.
Competencia y procedimiento
La ley nada establece respecto a los caracteres de estas acciones, al procedimiento, o la competencia. Su silencio
ha originado toda clase de errores. Es necesario decidir, por analoga, que las reglas contenidas en los arts. 326,
327 y 328 son aplicables a las acciones relativas a la filiacin natural.
5.29.1 MATERNlDAD NATURAL
5.29.1.1 Medios de prueba
Antigua libertad de la accin y de sus pruebas
Conforme la antigua jurisprudencia, rega la regla romana: Semper certa est (mater), etiam si vulgo conceperit, y
se pensaba, como deca Tronchet ante el consejo de Estado, que la maternidad es naturalmente cierta. De acuerdo
con esta idea se permita la investigacin en todos los casos y sin restriccin alguna; ni siquiera haba reglas
particulares sobre las pruebas que deban rendirse.
Sistema del cdigo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_50.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:35:42]
PARTE PRIMERA
El cdigo civil ha mantenido el mismo principio. Se admite la investigacin de la maternidad, dice el art. 341. Sin
embargo, con su desconfianza ordinaria contra la prueba testimonial, el legislador moderno slo autoriza su
investigacin tomando distintas precauciones. nicamente es procedente la prueba testimonial cuando se haya
hecho verosmil mediante un principio de prueba por escrito.
a) PRUEBA DEL PARTO
Prueba por el acta de nacimiento
El acta de nacimiento de los hijos casi siempre contiene el nombre de la
madre; la jurisprudencia admite que el acta del estado civil hace prueba
plena del parto.
Caso en que no existe acta de nacimiento
A falta del acta de nacimiento, el parto se probar por todos los medios mediante testigos o presunciones. La ley
no exige un principio de prueba por escrito; aquel a que se refiere el ltimo inciso del art. 341 slo es necesario
para la prueba de la identidad del hijo. Cuando exista un principio de prueba escrita sobre este punto, implicar el
hecho del parto, pues no es concebible que la identidad del hijo est probada siendo dudoso an el hecho de
alumbramiento. Por la fuerza misma de las cosas, el documento de que debe estar provisto el hijo har verosmil,
a la vez, el parto de la mujer que pretende ser su madre, y su propia identidad.
b) PRUEBA DE LA lDENTlDAD
Necesidad de un principio de prueba por escrito
Exclusivamente para la prueba de su identidad la ley impone esta condicin al hijo natural. El art. 341, inc. 3,
dice: Slo proceder la informacin testimonial cuando ya exista un principio de prueba por escrito. Se trata de la
prueba del hecho a que se refiere el inciso anterior el cual dice: El hijo que reclame a su madre estar obligado a
probar su identidad como el hijo que aquella haya dado a luz. Por tanto, la ley supone que el hecho del parto es
cierto, y solamente se preocupa de saber cmo se probar la identidad del hijo.
Al exigir un escrito, se ha querido evitar que un aventurero, despus de haberse procurado la prueba del
nacimiento de un hijo natural (cosa usualmente fcil, con ayuda de los registros del estado civil), se haga pasar
por ste, mediante testigos sobornados.
Naturaleza del principio de prueba por escrito
Al tratarse de hijo legtimo, el art. 324 da una definicin particular del principio de prueba por escrito, que no ha
sido reproducida en el art. 341, a propsito del hijo natural. De aqu ha nacido el siguiente problema: al hablar del
principio de prueba por escrito sin definirlo el art. 341 se refiere al art. 324, o bien, a la definicin general
contenida en el art. 347, la cual representa el derecho comn.
Existe una sensible diferencia entre ambas definiciones: por regla general, el escrito usado como principio de
prueba debe emanar de la persona a quien se opone o de sus autores; en materia de filiacin legtima, la ley se
muestra ms amplia, y admite todo escrito que emane de una persona comprometida en la discusin, o que tendra
inters en ella, si estuviese viva.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_50.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:35:42]
PARTE PRIMERA
La jurisprudencia aplica a la investigacin de filiacin natural, la definicin del principio de prueba por escrito,
establecida en el art. 324 para los hijos legtimos; por consiguiente, no exige que este escrito emane de la misma
madre. La mayora de los autores le reprochan extender un texto excepcional fuera de la hiptesis que prev. La
ley, dicen, ha establecido una separacin total en los medios de prueba de la maternidad legtima y los de la
natural, y slo consagr excepciones al derecho comn en favor de la legitimidad.
Se halla lejos esta objecin de ser decisiva. Al redactar el art. 341, los autores del cdigo tuvieron que tomar en
cuenta de la definicin del principio de prueba por escrito que acababan de formular algunos artculos antes, y no
a la definicin general contenida en el art. 1347, que an no haba sido discutida. Por tanto, puede decirse que
existen dos definiciones del principio de prueba por escrito, una en el art. 1347, tratndose de las convenciones y
obligaciones ordinarias, la otra en el art. 324, respecto a las cuestiones de filiacin, sirviendo cada uno de estos
textos de regla general en su dominio.
De hecho, la solucin preconizada por la doctrina conducira, frecuentemente, a imposibilitar al hijo para probar
su filiacin materna. En efecto, las madres de muchos hijos naturales son personas incultas que a veces ni siquiera
saben escribir, y cuando se trata de personas de condicin ms elevada, normalmente se cuidan de proporcionar
en su contra pruebas escritas de su culpa, siempre que han decidido no reconocer a su hijo.
lmposibilidad de emplear al acta de nacimiento como principio de prueba
El proyecto del ao Vlll deca entre otras cosas: El registro del estado civil que comprueba el nacimiento de un
hijo nacido de la madre reclamada... puede servir de principio de prueba por escrito. El ministro de justicia pidi
la supresin de este artculo aduciendo que cualquier persona, que encontrase en los registros la inscripcin de
este hecho, poda hacerse pasar por el hijo con ayuda de algunos testigos sobornados.
Por tanto, (segn el sistema de la ley, el acta de nacimiento, que hace plena fe del parto), no puede servir de
principio de prueba por escrito, para probar la identidad del hijo, lo que se comprende: el acta no prueba por s
misma que sea de su portador. El reclamante slo podr beneficiarse con ella cuando justifique sus pretensin en
una informacin apoyada en un principio de prueba por escrito de su identidad.
Condicin inferior del hijo natural en cuanto a la prueba
Existe una diferencia importante entre la filiacin legtima y la natural, en las facilidades que la ley concede para
autorizar la prueba por testigos. Para los hijos legtimos, a falta de un principio de prueba por escrito, el art. 323
permite emplear la prueba testimonial cuando existen, en favor del hijo, presunciones graves derivadas de indicios
o de hechos ciertos. En cambio el art. 341 slo habla, a propsito del hijo natural, del principio de prueba por
escrito y pasa en silencio los indicios o hechos materiales.
Por consiguiente, no debe admitirse la prueba testimonial cuando slo se base sta en simples presunciones, por
graves que sean, mientras no se apoyen algn escrito. La diferencia entre ambas categoras de hijos ha sido
intencional, pues varias veces se dijo en la discusin, que no debera dejarse la misma amplitud a los hijos nacidos
fuera del matrimonio, que a los que reclaman los derechos de la legitimidad, y que no era conveniente admitirles
toda clase de prueba. Sin embargo, ninguna razn justifica esta diferencia.
Los indicios materiales pueden llenar la misma funcin que el principio de prueba por escrito, tanto para la
filiacin natural, como para la legtima, ya se considere dicho principio como un modo de impedir procesos
vejatorios, o como un suplemento de prueba que suprima las dudas que podra originar la venalidad de los
testigos. En ltalia, se ha suprimido esta diferencia; las presunciones e indicios se asimilan al principio de prueba
por escrito tanto respecto al hijo legtimo como el natural (art. 190, C.C. italiano).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_50.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:35:42]
PARTE PRIMERA
5.29.1.2 Ejercicio de la accin
lntransmisibilidad de la accin a los herederos del hijo
Establece la corte de casacin que la accin de investigacin de maternidad natural se concede exclusivamente al
hijo y que no se transmite por su muerte a los herederos de ste. lnvoca como argumentos principales la redaccin
del art. 341, que supone la accin ejercida por el mismo hijo y la ausencia de toda disposicin anloga a los art.
329 y 330, que reglamentan la transmisin de la accin de los hijos legtimos y que limitan sus efectos.
Si el legislador hubiera querido que la filiacin natural pudiese an ser investigada, despus de la defuncin del
hijo, no habra dejado de decir bajo qu condiciones pasara la accin a sus herederos. Esta jurisprudencia se
remonta a 1861, y en la actualidad se halla definida, pero es generalmente combatida por la doctrina. La redaccin
del art. 341, que supone ejercitada la accin por el hijo, puede explicarse por ser ste el caso ordinario. Una
sentencia autoriz a los herederos del hijo natural para seguir la accin cuando muere pendente lite.
lmposibilidad para los terceros de ejercer la accin contra el hijo
De acuerdo a la jurisprudencia, la investigacin de la maternidad natural slo se admite en inters del hijo, y
nicamente a l se le concede la accin. Esta jurisprudencia se fundamenta en el conjunto de textos que siempre
ponen en escena al hijo, nunca a los terceros, y que emplean como sinnimos las palabras investigacin y
reclamacin, conviniendo sta nicamente al mismo hijo. En cuanto a los terceros, el nico derecho que la ley le
concede, es contradecir el reconocimiento hecho por los padres o la reclamacin ejercida por el hijo (art. 339);
pero no la accin de investigacin.
Resulta de esta jurisprudencia que cuando el hijo no ha sido reconocido, los otros miembros de la familia,
herederos de su padre o de su madre, no pueden hacer que se reduzcan las liberalidades que se hayan hecho,
aunque sobrepasen el lmite fijado por el art. 908. Al abstenerse de revelar el origen del hijo pueden sus padres
contrarrestar la incapacidad establecida por este artculo puesto que los terceros no tendrn medio alguno para
probar que el donatario es hijo natural del donante; en estas condiciones, el hijo natural est interesado en no ser
reconocido por sus padres cuando ellos estn dispuestos a hacerle liberalidades, lo que es extrao.
Desde la Ley del 25 de marzo de 1896, que aument considerablemente sus derechos hereditarios, ha disminuido
mucho la utilidad que haba en no reconocer al hijo natural, a fin de poder hacerle, libremente, donaciones o
legados, sin embargo subsiste aun parcialmente.
Excepcin relativa al ministerio pblico
Una sentencia permiti al ministerio pblico probar (a reserva de conformarse con las reglas del derecho comn
sobre las pruebas) la filiacin natural no confesada por las partes, a fin de oponerse, fundado en el art. 161, a un
matrimonio incestuoso. Esta sentencia contrara la jurisprudencia anterior.
5.29.2 PATERNlDAD NATURAL
Reforma de la legislacin
El art. 340, que de una manera casi absoluta prohiba la investigacin de la paternidad natural, fue reformado por
la Ley del 16 de noviembre de 1912, que autoriza esta investigacin en cinco casos, manteniendo implcitamente
la prohibicin de principio. La enumeracin legal es limitativa, y los tribunales no podran, arbitrariamente,
declarar una filiacin fuera de los casos previstos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_50.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:35:42]
PARTE PRIMERA
5.29.2.1 Modo de prueba
ldea general
No ha sido la intencin de la ley admitir la investigacin de la paternidad sino en los casos en que parezca posible
una prueba cierta. Como no puede haber una prueba directa de la paternidad, ha sido necesario apoyarse en una
confesin del padre, expresa o tcita, o en una presuncin muy grave. Se han establecido as cinco casos de
investigacin, limitativamente enumerados por la ley.
Debe referirse la accin intentada al o a los casos de investigacin invocados por el actor. Pero basta que los
hechos indicados en la citacin permitan al juez advertir que procede la investigacin sin que sea necesario
precisar el caso invocado. Por otra parte, quien invoca un caso previsto por la ley, puede derivar todas las pruebas
que le sean tiles de los otros hechos, aunque no haya podido fundar su accin en ellos, por ejemplo, por haber
expirado los plazos.
Primer caso: rapto o violacin
Por excepcin al principio de la prohibicin, el cdigo de 1804 permiti la investigacin de paternidad en caso de
rapto, cuando la poca de la concepcin coincide con la de ste (art. 340). Esta excepcin, nica por mucho
tiempo, ha tenido tan pocas aplicaciones prcticas, que solamente se citan tres sentencias relativas a ello. Dos
cuestiones se han planteado sobre la misma:
En primer lugar se pregunta si el rapto supone la violencia o si es procedente la investigacin de paternidad en
caso de que la mujer raptada haya seguido voluntariamente a su seductor. El art. 340 no hace distincin. Los
autores de la ley tomaron en consideracin no la adhesin ms o menos libre que la mujer haya podido dar a su
raptor, sino el rgimen a que posteriormente la someti el autor de ste. Pensaron que cuando el rapto haya sido
seguido de un secuestro ms o menos simulado se hace cierta la paternidad.
En segundo lugar se ha preguntado si debe distinguirse entre las mujeres mayores y las menores. La respuesta
ms segura es la negativa, pues la ley no ha distinguido. Al hablar del rapto (enlvement), los redactores del
cdigo civil no se refirieron al rapto (rapt) definido por la ley penal. No es el carcter delictuoso del hecho lo que
justifica la investigacin de la paternidad. Esta investigacin no es la pena de un delito; su nica razn de ser
consiste en la certidumbre adquirida, gracias a las circunstancias, sobre la filiacin del hijo. No es necesario que
el delito, en caso de que se trate del rapto de un menor, sea previamente comprobado por un tribunal penal.
Antes de 1912, algunos autores haban tratado ya de asimilar la violacin al rapto, afirmando que aquella es un
rapto momentneo. Su opinin no haba prevalecido, porque la violacin fue originalmente prevista en el
proyecto del cdigo y porque esta palabra se haba suprimido de l, para limitar la excepcin permitida
exclusivamente al caso de rapto. Pero el nuevo texto menciona expresamente la violacin adems del rapto. Los
tribunales nunca tuvieron que resolver esta dificultad. No es necesario que la violacin haya sido previamente
objeto de una condena penal.
Segundo caso: seduccin dolosa
lnspirada por la jurisprudencia la Ley de 1912 relativa a la reparacin de la seduccin, admite que se investigue la
paternidad, en el caso en que la madre haya sido vctima de una seduccin realizada con ayuda de maniobras
dolosas. El texto se refiere, entre estas maniobras, al abuso de autoridad, que en sentido estricto no constituye un
dolo, y a la promesa de matrimonio o esponsales. Esta indicacin no tiene carcter limitativo. Por otra parte, no es
necesario que la maniobra dolosa sea contempornea de la fecha presunta de la concepcin; basta si es anterior,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_50.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:35:42]
PARTE PRIMERA
que constituya la causa determinante de las relaciones.
Slo es procedente la demanda cuando existe un principio de prueba por escrito en los trminos del art. 1347, es
decir, cuando emane del padre. Este principio de prueba por escrito debe establecer, no la paternidad, sino las
maniobras dolosas. El principio de prueba resultar de testimonios o presunciones. Los documentos no son
necesariamente contemporneos del hecho por probar; puede probarse la seduccin mediante un documento
posterior.
El principio de prueba por escrito frecuentemente existir en caso de promesa de matrimonio, por ejemplo, en la
correspondencia; pero casi siempre faltar en caso de maniobras dolosas o de abuso de autoridad. En estas
condiciones la ley deja a la madre y a su hijo sin proteccin, cuando ms necesitan de ella. Se ha advertido esto,
pero se ha temido el chantaje.
El documento debe provenir del padre (art. 1347). No podran bastar los documentos provenientes de las personas
interesadas en el juicio. Pero basta que el padre haya dictado la carta, pues en este caso se redact por orden suya.
Por ltimo, el principio de prueba puede ser sustituido por las declaraciones del padre contenidas en un
interrogatorio de posiciones. En cambio, no creo que se pueda dispensar al actor de esta prueba, aplicando el art.
1348, que en ciertos casos dispensa al acreedor el procurarse una prueba literal. El sistema probatorio sobre las
cuestiones de estado se basta a s mismo. Sin embargo, Guillier, relator ante el senado sostuvo lo contrario (sesin
del 11 de noviembre de 1910).
No puede declararse judicialmente la paternidad; cuando no existe esta prueba por escrito, pero la madre conserva
el beneficio de la jurisprudencia anterior a la Ley del 16 de noviembre de 1912, que la autoriza a obtener
personalmente la indemnizacin de los perjuicios que le haya causado su embarazo.
Tercer caso: confesin escrita de paternidad
La confesin del padre es una prueba directa, pero cuando no existe bajo la forma de un reconocimiento, est
sometida a las facultades discrecionales de apreciacin de los tribunales. El art. 340_3 decide que la confesin
solamente sirve de base a la declaracin judicial de paternidad. Debe hallarse contenida en una carta o documento
privado que emane del padre, siendo necesaria la presentacin de este escrito. Ningn valor tendra una confesin
oral.
El documento debe contener una confesin inequvoca de la paternidad y no de la seduccin. Por tanto debe ser
preciso, expreso y sin reticencias. Un consejo de abortar fue considerado como una confesin inequvoca despus
de haberse rendido la prueba de las relaciones. lgualmente, un consejo de matrimonio para atribuir la paternidad a
otra persona. Por otra parte, los tribunales tienen facultades de apreciacin discrecionales, advirtindose en ellos
una tendencia a mostrarse muy severos sobre este punto.
Cuarto caso: concubinato notorio
Si dos personas han vivido maritalmente, en el periodo legal durante el cual ha sido posible la concepcin, puede
declararse judicialmente la paternidad. En este caso el legislador se ha inspirado en la presuncin de paternidad
establecida por el Cdigo Civil para la filiacin legtima, pero esta presuncin no tiene el carcter de legal.
Dada la frecuencia de las uniones libres, este caso es de gran aplicacin; pero a menudo ser ms fcil recurrir a
una de las pruebas advertidas en los nmeros 1526-3 y 5 de las que, por lo general, se estar previsto. El
concubinato debe ser notorio, no porque esta notoriedad haga verosmil la paternidad, sino porque su prueba ser
ms segura. La admisin de este caso de investigacin de paternidad origina, en la prctica, dificultades reales,
resueltas por la jurisprudencia en el sentido ms favorable al hijo.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_50.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:35:42]
PARTE PRIMERA
1. Puede haber concubinato sin que haya existido cohabitacin. Se ha querido comprender tambin el caso en que
la amante no habite en el domicilio particular del amante, habindose rechazado una enmienda que exiga que el
concubinato se hubiese realizado en la habitacin del pretendido padre. Sin embargo, hubo en la jurisprudencia
alguna indecisin, terminando la corte de casacin por resolver en el sentido antes indicado.
2. No es indispensable que haya habido relaciones continuas entre la madre y el pretendido padre; basta que se
trate de relaciones regulares y frecuentes, constitutivas del estado de concubinato. Estas relaciones se
caracterizarn frecuentemente por cierta conducta de la mujer, que manifieste afecto a su amante y cierta
apariencia de fidelidad.
3. En fin, no es necesario que el concubinato haya durado todo el periodo durante el cual puede colocarse la
concepcin del hijo, aunque el art. 340 parezca decir lo contrario, puesto que sin ello el abandono de la concubina
desde el principio del embarazo constituira un obstculo para la investigacin. El juez debe investigar si hubo
concubinato en la fecha probable de la concepcin, determinada por informacin o peritaje.
Quinto caso: sostenimiento y educacin del hijo
Al proveer total o parcialmente, como padre, a los gastos de mantenimiento y educacin de otra, su conducta se
considera como una confesin tcita de paternidad. En las discusiones de la ley se confundi errneamente este
hecho con la verdadera posesin de estado. No es necesario que el presunto padre haya dado su apellido al menor,
lo que no siempre ocurre, pero s debe haber obrado como padre, lo que excluye el caso del bienhechor o
benvolo que actuara por su afecto a la madre, aunque el hijo de sta no sea suyo.
La ley exige, a la vez, el sostenimiento y la educacin. No constituiran prueba suficiente los subsidios
intermitentes. Con mayor razn la simple promesa de subvenir al mantenimiento del hijo no bastara, si no
constituye una confesin de paternidad. Pero el pago de una suma importante al nacimiento del hijo, puede
considerarse como una participacin en el mantenimiento. Este hecho puede probarse por todos los medios
legales. Se ha juzgado que si los subsidios son proporcionados por los herederos del padre, no procede la
investigacin, pues aquellos pueden obrar inducidos a error.
5.29.2.2 Ejercicio de la accin
Facultades de apreciacin de los tribunales
En ningn caso estn obligados los tribunales a decretar el reconocimiento de la paternidad; aprecian
soberanamente los hechos. La paternidad puede ser declarada... dice el texto, y slo deben admitir la paternidad
del demandado, cuando se halle demostrada con certidumbre por los hechos en su conjunto. Lo mismo era, antes
de 1912, en el caso de rapto.
La accin se dirige contra el presunto padre, quien se defiende personalmente, aun cuando sea menor. El tribunal
competente es el del domicilio del demandado, y no el del lugar del delito, en el supuesto de que la accin se
funde en la seduccin.
Causas de improcedencia
La ley ha establecido diversas causas de improcedencia, en presencia de las cuales deber rechazarse la demanda
sin examinarla.
1. Mala conducta notoria de la madre.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_50.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:35:42]
PARTE PRIMERA
Se trata de los casos en que la madre observe mala conducta durante el periodo legal de la concepcin (4 meses).
No es necesario probar la identidad de los amantes que haya podido tener en este lapso.
La mala conducta debe ser notoria, es decir, conocida de pblico y debe referirse al periodo legal de la
concepcin. En esta materia debe admitirse que la mala conducta debe haber durado todo el periodo legal, pues se
trata de una causa de improcedencia desfavorable al hijo; por lo dems, en los otros casos, el juez conserva la
facultad de no declarar la paternidad.
2. Relaciones con otro individuo.
Este caso no se confunde con la prostitucin o el libertinaje habituales. Debe probarse en forma especial, el hecho
de una infidelidad, aunque fuese nica, cometida durante el periodo legal de la concepcin y las relaciones con
una persona determinada. En este caso se ha de rechazar la accin porque no debe haber incertidumbre sobre la
paternidad del pretendido padre.
3. lmposibilidad fsica de cohabitacin.
Tal situacin puede obedecer a varias causas: al alejamiento del pretendido padre o a un accidente; pero debe
prolongarse durante todo el periodo legal en que ha sido posible la concepcin.
Las anteriores disposiciones son limitativas. La ley no admite como causas de improcedencia, ni la impotencia
natural ni la imposibilidad moral de cohabitacin previstas para el desconocimiento por el art. 313, ni el
reconocimiento del hijo por otro hombre.
Las diversas causas de improcedencia de la demanda se opondrn, por lo general, desde un principio: pero son
procedentes en cualquier momento. Como son de orden pblico el juez tiene facultades para suplirlas de oficio.
En consecuencia, no merecen realmente este nombre. Todo lo que la ley quiere decir es que si existen, no debe
examinarse por el juez la cuestin de la posible paternidad.
Por el contrario, existe una verdadera causa de improcedencia de la que no habla la ley; el carcter incestuoso o
adulterino de la filiacin. La accin de investigacin de paternidad no puede intentarse contra un hombre casado
si la concepcin del hijo se dio con posterioridad al matrimonio de aquel. Tampoco puede demandarse si el
presunto padre es pariente o afn de la madre en un grado que constituya un impedimento para el matrimonio.
Personas provistas de la accin
Tal accin pertenece nicamente al hijo, dice la ley. En consecuencia no se transmite a sus herederos y dems
sucesores. Si la madre la ejerce durante la minoridad del hijo, acta entonces en nombre de ste. El temor al
chantaje justifica la exclusin total de los herederos.
Minoridad del hijo
Durante la minoridad del hijo, la accin puede ser ejercida por la madre, nica facultada en principio, para actuar,
incluso cuando sea menor, y no tenga la tutela; pero a condicin de reconocer al hijo. La madre no necesita
invocar que acta en nombre del hijo, cuando la madre haya fallecido, se halle en estado de interdiccin o
ausente, o cuando no haya reconocido a su hijo. La ley remite, tambin, a las disposiciones especiales agregadas
al art. 389 por la Ley del 2 de julio de 1907, que ha organizado la tutela de los hijos naturales.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_50.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:35:42]
PARTE PRIMERA
Mayora del hijo
La ley ha previsto el caso en que la madre no haya ejercido la accin a nombre del hijo en el plazo que se le
concede: el hijo, que ha llegado a ser mayor, podr ejercerla por l mismo despus de su mayora. lnjusto sera
privar al hijo del derecho de investigar su filiacin paterna por la abstencin de su madre, a quien pudo haber
sobornado el padre.
Plazo para el ejercicio de la accin
Como excepcin al principio establecido por el art. 328, que declara imprescriptible la accin de reclamacin
respecto al hijo, la Ley del 16 de noviembre de 1912 ha estipulado para la investigacin de paternidad natural, una
prescripcin muy breve, cuya duracin y punto de partida varan segn los casos.
Plazo concedido a la madre
Si el hijo es menor, la ley concede a su madre, quien debe obrar en su nombre, un plazo de dos aos. Este plazo
corre, en principio, desde el da del nacimiento del hijo.
Sin embargo, el punto de partida de la prescripcin se retarda, cuando hubo concubinato notorio, o cuando el
padre contribuye a los gastos de mantenimiento o educacin del hijo; en ambos casos, la abstencin de la madre
se explica por la misma conducta del padre, quien reconoce sus deberes; y solamente a partir del da de la ruptura
entre los concubinos, o de aquel en que el padre deje de contribuir a los gastos, comienza a correr contra la madre
el plazo de dos aos. Hasta entonces, el hijo se beneficiaba de una situacin de hecho, que haca intil su accin.
La madre que obra despus del plazo de dos aos, tiene la obligacin de probar que ha continuado recibiendo
subsidios y que la interrupcin se remonta a menos de este plazo.
Si la madre tiene derecho para ejercer la accin despus de dos aos del nacimiento, por haber participado el
padre en el sostenimiento del hijo, puede invocar todas las circunstancias susceptibles de demostrar la paternidad
y, principalmente, una confesin escrita no equvoca de paternidad, aunque de fundarse la accin nicamente en
esta confesin debe respetarse el plazo de los dos aos.
Plazo concedido al hijo
Cuando la accin ha sido ejercitada por la madre durante la minora del hijo, ste puede hacerlo al llegar a la
mayora, pero slo cuenta para ello con el plazo de un ao.
No podran oponerse al hijo que obra en el plazo legal, las causas de caducidad que hubieran podido oponerse a la
madre, por no haber ejercido la accin en tiempo til. Los dos plazos son distintos.
Carcter del plazo
Dicho plazo no es de prescripcin; sino improrrogable, y no est sometido a las causas de suspensin de la
prescripcin. El plazo corre, por consiguiente, aunque haya imposibilidad de actuar: por ejemplo si el padre ha
hecho una confesin tarda de paternidad, posterior a la expiracin del plazo legal, la accin es improcedente. Por
otra parte, la caducidad no puede cubrirse por la renuncia del demandado.
El plazo debe contarse por das y no de momento a momento.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_50.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:35:42]
PARTE PRIMERA
5.29.3 FlLlACIN POR ADULTERlO O INCESTO
Prohibicin de la investigacin judicial
Tratndose de filiacin adltera o incestuosa la ley no permite su investigacin judicial (art. 342). Esta
prohibicin es absoluta; se refiere tanto a la maternidad como a la pat
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_50.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:35:42]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
SECClN SEXTA
LEGlTlMAClN
CAPTULO 30
GENERALlDADES
5.30.1 GENERALlDADES
Definicin
La legitimacin es un beneficio por el cual se confiar ficticiamente, el carcter de hijo legtimo, con todas sus
consecuencias, a los hijos concebidos fuera del matrimonio. Este beneficio favorece tanto a los padres como a los
hijos.
Examen crtico
La legitimacin tiene una influencia moralizante inequvoca. lmpulsa a los falsos hogares a transformarse en
familias legtimas, ofrecindoles, como regalo de nupcias, la legitimacin de sus hijos. En lnglaterra, durante
mucho tiempo se temi que la perspectiva de la legitimacin fuese un aliciente para el concubinato, al dar a los
padres la esperanza de una rehabilitacin; por consiguiente, cuando una francesa se casaba con un ingls, no eran
legitimados sus hijos naturales (ante la ley inglesa).
Este sistema era intilmente severo, pues la pasin no calcula; no es el carcter irreparable de la culpa lo que
impide que se cometa. Ms vale dejar a sus autores la posibilidad de repararla. lnglaterra lo ha reconocido as, y
en la ley de 1926 permite la legitimacin.
Lo referente a saber si sera intil restablecer la legitimacin por escrito (actualmente diramos por decreto) tal ha
sido diversamente apreciada. Estimo que su restablecimiento sera contrario al fin de la institucin, al disminuir,
para los concubinos, la utilidad del matrimonio, quienes lo diferiran indefinidamente, contando con la posibilidad
de legitimar a sus hijos sin casarse ellos.
5.30.2 CONDICIONES DE LA LEGlTIMACIN
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_51.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:35:45]
PARTE PRIMERA
5.30.2.1 Hijos que pueden ser legitimados
Exclusin primitiva de los hijos adulterinos o incestuosos
Como regla, slo se permite la legitimacin de los hijos naturales simples. Podrn ser legitimados, deca el
antiguo art. 331, los hijos nacidos fuera del matrimonio, que no hayan sido concebidos por virtud de relaciones
incestuosas o adulterinas... Muy claro es lo anterior; los hijos cuya concepcin es fruto de un incesto o adulterio
no pueden ser legitimados. Sin embargo, la jurisprudencia primeramente, y despus la ley, han establecido graves
excepciones a este principio, que casi lo han destruido.
Jurisprudencia relativa a los hijos incestuosos. Ley de 1915
La corte de casacin expresaba que el hijo nacido de un to y de su sobrina, o de una ta y de su sobrino, y de
cuados, es decir, de personas entre las cuales el matrimonio estaba prohibido por causas de parentesco o
afinidad, se legtima al contraer sus padres matrimonio, despus de haber obtenido las dispensas necesarias
conforme al art. 164. La Ley del 30 de diciembre de 1915 suprimi, en el art. 331, la prohibicin de legitimacin
de los hijos incestuosos.
La jurisprudencia no aplicaba el art. 331 en tanto que prohiba legitimar a los hijos incestuosos. En efecto, para
que sea posible legitimar a un hijo, es necesario que sus padres puedan casarse algn da. Ahora bien, el vicio de
incesto se deriva del parentesco o de la afinidad, siendo imborrables estas dos cualidades; el obstculo que de
ellas resulta para el matrimonio es perpetuo. En consecuencia, nico caso en que la prohibicin contenida en el
art. 331 poda impedir la legitimacin de un hijo incestuoso, es aquel en que sus padres se casan despus de haber
obtenido dispensa: aparentemente este artculo no se haba estipulado para impedir la legitimacin de un hijo de
dos hermanos o de padre e hija: no necesitaba la ley prohibir esta legitimacin puesto que el matrimonio de los
padres nunca podra celebrarse.
La jurisprudencia de la corte de casacin no prevaleci, sin embargo, sin resistencias. Vase, principalmente, una
sentencia de la corte de Colmar del 13 de marzo de 1866, fuertemente motivada. Fue combatida por la mayora de
los autores por considerarse abiertamente contraria a los textos legales. La razn que decidi a la jurisprudencia
consiste en que el obstculo que separa a los esposos no es absoluto, puesto que por su naturaleza es posible
suprimirse mediante una simple medida administrativa; haba algo molesto y duro en mantener, en el estado
inferior de bastardos incestuosos, a hijos cuyos padres se han casado legtimamente.
Se agrega que la condicin del hijo frecuentemente depender de la exactitud de las oficinas, y que ser legtimo
o incestuoso segn que el empleado de la cancillera, encargado de expedir las dispensas, haya sido perezoso o
diligente. Todo lo que se ha dicho sobre este punto es absolutamente justo; pero se trata de motivos para pedir una
reforma, y no de argumentos para el juez. En verdad, la corte de casacin haba rehecho la ley (cfr. C.C. espaol,
art. 11 ).
Reformas en favor de los hijos adulterinos
El legislador moderno, cada vez ms indulgente por el adulterio, y siempre ms favorable al divorcio y a los hijos
naturales, ha querido permitir la legitimacin de algunas categoras de hijos adulterinos, cuyos padres
posteriormente se hayan unido en un matrimonio legtimo.
La Ley del 7 de noviembre de 1907, que oper esta reforma, distingua dos casos. La del 30 de diciembre de 1915
agreg un tercero. La del 25 de abril de 1924 reform la distribucin del art. 331, sin modificar en forma alguna
los casos de legitimacin. La Ley del 31 de enero de 1928 solamente reglament una cuestin de aplicacin en el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_51.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:35:45]
PARTE PRIMERA
tiempo, de la de 1925, interpretando sus disposiciones transitorias. Por ltimo, la Ley del 19 de febrero de 1933
reglament la rectificacin del acta de nacimiento.
Caso de desconocimiento
Desde la Ley de 1907 es posible la legitimacin de los hijos adulterinos, cuando stos hayan sido desconocidos
por el marido de su madre. Si ms tarde el marido muere o se divorcia, la mujer adltera podr legitimar a su hijo,
casndose con el verdadero pare de ste. Lo mismo estableci la Ley de 1905 cuando el desconocimiento emana
de los herederos del marido.
Caso de separacin de residencia
Resulta posible legitimar a los hijos nacidos despus de 300 das de la ordenanza del presidente, que autoriza a la
mujer a tener una residencia separada o en la que conste la no conciliacin (art. 878, C.P.C.). A partir de ese
momento, teniendo los esposos domicilios separados, el que sostenga relaciones adlteras con una tercera
persona, est implcitamente autorizado para continuarlas, puesto que el hijo concebido de tales relaciones, podr
adquirir ms tarde el carcter de legtimo.
Sin embargo, el adulterio contina considerndose como un delito, lo que constituye otra contradiccin en las
leyes francesas. A fin de ser ms liberal an para con los esposos adlteros, la Ley de 1907 concedi la misma
facultad de legitimacin a los esposos que principien por la separacin de cuerpos, antes de llegar al divorcio, no
obstante que esto establece un lapso de varios aos, durante el cual el esposo adltero podr tener varios hijos de
su concubina: todos podrn legitimarse posteriormente.
Por ltimo, ni siquiera exige la ley que el juicio haya terminado en una sentencia de divorcio o de separacin de
cuerpos: si durante el juicio muere el esposo engaado, el suprstite, viudo ya, podr legitimar, al casarse con su
cmplice, a los hijos que haya tenido desde la ordenanza precitada. Basta que el hijo haya sido concebido con
anterioridad, al desistimiento del juicio, a la fecha en que se haya rechazado la demanda o a la reconciliacin
comprobada (art. 331-2).
La Ley del 19 de febrero de 1933, que reform el art. 313, decide que en
este caso, el acta de nacimiento del hijo deber ser rectificada.
En caso de legitimacin posterior, desaparece de pleno derecho la presuncin de paternidad del marido de la
madre (art. 313). Es posible empero que esta presuncin sea corroborada por la posesin de estado de hijo
legtimo. En este caso, el reconocimiento y la legitimacin no son posibles, y si se han realizado, deben anularse
(art. 331_2).
La ley ve en esta posesin de estado una prueba de que el hijo, a pesar de la separacin, pertenece al marido de la
madre. Pero esto es muy inverosmil, y la posesin de estado frecuentemente slo se crea por la debilidad del
marido. En cambio, la regla presenta el inconveniente de que el marido puede, al crear esta posesin de estado
para los hijos que sabe son adulterinos, impedir voluntariamente la legitimacin de los mismos por su verdadero
padre.
Si el hijo es adulterino porque la madre haya sido casada es lgico exigir la observancia de un plazo de 300 das,
sin lo cual el hijo poda ser atribuido al primer marido. En cambio, si es adulterino por parte de su padre, no hay
ningn inconveniente en permitir al hijo invocar el plazo ms breve del embarazo, y fijar en el da 180 despus de
la ordenanza, el punto de partida el periodo; una circular del guardasellos (Officiel del 13 de enero de 1916), hace
esta distincin. Pero tal solucin racional se halla en desacuerdo con el texto legal.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_51.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:35:45]
PARTE PRIMERA
Hijos del marido
Respecto a los hijos adulterinos del marido, siempre pueden ser legitimados, salvo los casos en que existan hijos o
descendientes legtimos, nacidos del matrimonio, durante el cual haya sido concebido el hijo adulterino, Esta
restriccin tiene como objeto impedir el escndalo de que haya hijos legtimos de la misma edad y de madres
diferentes; lo anterior hubiese equivalido a una especie de reconocimiento de la poligamia.
Condiciones de la legitimacin
Los hijos adulterinos deben ser reconocidos en el mismo momento de la celebracin del matrimonio, pues el
reconocimiento nicamente se autoriza para los fines de la legitimacin. No puede hacerse por anticipado y en
previsin de un matrimonio proyectado.
La Ley del 30 de diciembre de 1915 autoriz la legitimacin por sentencia despus del matrimonio. Con el fin de
extender esta legitimacin a los hijos adulterinos, la Ley del 25 de abril de 1924 reform el art. 331 Esta
legitimacin es posible en relacin a los hijos adulterinos de marido, incluso cuando en el momento del
matrimonio existan hijos legtimos, si stos han fallecido antes de la fecha en que se demande la legitimacin
(vase la nueva redaccin del art. 331).
Legitimacin de un hijo fallecido
Por principio, la legitimacin debe hacerse durante la vida del hijo. Una vez muerto ste ya no es posible la
legitimacin porque no se puede conferir un nuevo carcter a quien ya no existe. Sin embargo, se permite la
legitimacin cuando el hijo natural fallecido haya dejado descendientes legtimos (art. 332). En este caso
beneficia a sus descendientes, mejorando sus relaciones con sus abuelos y con toda la familia.
Hasta entonces, nicamente podan hacer valer los derechos del hijo natural fallecido, a quien representan y, por
tanto, slo tenan sobre la sucesin de los abuelos derechos limitados: los de un hijo natural, y ninguno respecto a
los otros miembros de la familia: los parientes naturales, pues el parentesco natural no se extiende ms all del
primer grado. Considerando legtimo en adelante el hijo fallecido, los descendientes de ste entran a formar parte
de la familia y, en consecuencia, se desarrollan sus derechos hereditarios.
Cuando el hijo natural fallecido no ha dejado sino hijos naturales, no es posible su legitimacin porque de nada
servira a sus hijos. Siendo ellos mismos naturales, y no pudiendo ser legitimados ms tarde, por el matrimonio de
su padre, uno de los cuales ha muerto, no se uniran a la familia legtima y permaneceran siendo incapaces de
heredar a cualquier persona, a pesar de la legitimidad pstuma concedida a su padre o madre.
5.30.2.2 Formas
Legitimacin por el matrimonio
La Ley francesa desde 1791 slo permiti una especie de legitimacin, la que se opera por el matrimonio de los
padres. Segn el Cdigo Civil, era necesario que el hijo hubiera sido reconocido antes del matrimonio. Esta regla
presentaba graves inconvenientes. Fueron atenuados por la Ley del 30 de diciembre de 1915, que al reformar el
art. 331, permiti la legitimacin por sentencia despus del matrimonio.
Necesidad de un matrimonio regular y vlido
Al ordenar que los padres del hijo se casen, la ley se refiere, naturalmente, a un matrimonio regular y vlido. Sin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_51.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:35:45]
PARTE PRIMERA
embargo, el matrimonio nulo que produce efectos a ttulo de matrimonio putativo, en razn de la buena fe de los
esposos, implica la legitimacin de los hijos. Slo hay duda cuando la causa de nulidad del matrimonio sea la
bigamia o el incesto. La jurisprudencia admite que el matrimonio putativo legitima a los hijos adulterinos cuando
esta legitimacin sea posible.
5.30.3 POR MATRlMONlO SUBSECUENTE
5.30.3.1 Reconocimiento anterior al matrimonio
Sistema primitivo del cdigo y reforma de 1916
La ley exige que el hijo que se trata de legitimar sea reconocido antes del matrimonio, pero basta que este
reconocimiento se realice, cuando ms tarde en el momento mismo de la celebracin del matrimonio (art. 331). A
pesar de la frmula precisa del antiguo artculo, se admita que el reconocimiento puede hacerse en un acta
separada levantada al mismo tiempo que la del matrimonio.
La Ley del 20 de diciembre de 1915 (art. 331, inc. 1) exige que el oficial del estado civil haga constar el
reconocimiento y la legitimacin de una acta separada, cuando el reconocimiento se hace en el momento del
matrimonio, a fin de evitar que el acta de matrimonio revele ms tarde a los terceros el origen ilegtimo del hijo.
Conforme al derecho cannico, la legitimacin se realiza de pleno derecho, por efecto del matrimonio, sin que
fuese necesario reconocer previamente al hijo. Este sistema era ms racional que el nuestro. El matrimonio
produce la legitimacin, cuando la filiacin es cierta, qu importa que se compruebe despus del matrimonio?
Los autores del cdigo temieron un fraude que raramente parece haberse cometido.
Los esposos que no tengan hijos, procuran entenderse para reconocer como hijo a un menor abandonado,
haciendo de l por su mentira un hijo legtimo. Esta maniobra es la que ha querido impedir el legislador. Parece
que el derecho concedido a todo interesado para contradecir el reconocimiento bastaba para prevenir este fraude.
Veremos que la Ley de 1915, admite la legitimacin posterior al matrimonio, pero imponiendo una condicin
destinada a suprimir esta posibilidad de fraude.
Hijos respecto a los cuales no se exige el reconocimiento
Siguiendo el cdigo slo era necesaria la condicin de un reconocimiento tratndose de los hijos nacidos antes del
matrimonio. Si el hijo slo est concebido, se encuentra legitimado de pleno derecho por el slo hecho de la
celebracin. En efecto, ya vimos que el hijo concebido antes del matrimonio y nacido despus, se asimila por la
ley a los hijos legtimos; ahora bien, en ninguna parte se dice que este hijo debe ser previamente reconocido por
los padres. El art. 331, que exige este reconocimiento, solamente habla de los hijos nacidos fuera del matrimonio.
Procedimiento por el cual el hijo concebido obtiene la legitimidad
Resulta imposible explicar la situacin de este hijo sin que intervenga la idea de una legitimacin, puesto que el
carcter de legtimo no le pertenece en su origen, por no haber estado casados sus padres el da de su concepcin,
y que le es conferido por un hecho posterior, el matrimonio de sus padres. Segn la opinin unnime, este hijo
slo puede ser legtimo a partir del matrimonio de sus padres, y sin retroactividad alguna. Cmo llamar, de no
ser con el trmino legitimacin al acto que otorga el beneficio de la legitimidad a un hijo cuya concepcin ha sido
ilegtima?
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_51.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:35:45]
PARTE PRIMERA
La controversia recae nicamente sobre una mera cuestin de palabras. Quienes sostienen la idea de una
legitimidad verdadera, consideran legtimo al hijo concebido antes del matrimonio, en un momento en que su
padre todava estaba ligado por una unin anterior. Siendo el padre de este hijo un hombre casado, y su madre,
otra mujer distinta de la esposa de aquel, es adulterino, y, por consiguiente, si se tratase de una simple
legitimacin, no podra aprovecharse de ella, por lo menos en los casos exceptuados por el art. 331. Se trata, pues,
de escapar a la prohibicin de este artculo, diciendo que es legtimo, y no legitimado.
Tan favorable es esta solucin para el hijo, que la jurisprudencia francesa ha cambiado su tesis. En el caso Degas,
admiti que los hijos haban nacido legtimos, aunque el padre hubiera estado casado en el momento de la
concepcin.
De esta jurisprudencia resulta que la legitimacin por matrimonio se produce de dos maneras diferentes: cuando
se trata de hijos ya nacidos, la legitimacin exige un condicin (el reconocimiento anterior al matrimonio), que no
es necesario, cuando el hijo todava est simplemente concebido; para este ltimo, la legitimacin resulta del slo
hecho del matrimonio, y es posible aunque para el primero no lo sea.
Caso en que la filiacin del hijo es establecida por sentencia
De acuerdo al art. 331, la ley nicamente prev el reconocimiento
voluntario: qu debe decidirse de los hijos no reconocidos, que
prueben su filiacin por sentencia? Segn la opinin general, se hace
una distincin:
1. Si la filiacin fue judicialmente probada antes del matrimonio, no existe duda alguna; el hijo ser legitimado.
Exigir de los padres el reconocimiento sera pedirles un acto intil; no es necesario reconocer una paternidad o
maternidad que ya estn regularmente demostradas. Se han cometido algunos errores sobre este punto, porque se
olvida que la legitimacin opera de pleno derecho
2 Si la filiacin del hijo ha permanecido desconocida hasta el matrimonio, y si con posterioridad a ste se ejercita
la accin de investigacin no adquirir el hijo la legitimacin de pleno derecho.
5.30.3.2 Condiciones no exigidas por la ley
Posibilidad del matrimonio en la poca de la concepcin
Pudo existir en la poca de la concepcin un impedimento prohibitivo, como el plazo de diez meses impuesto a la
mujer, viuda o divorciada, o dirimente, como la falta de edad. Esta situacin es irrelevante, pues el hijo ser
legitimado. La nica excepcin se refiere a la existencia de un matrimonio anterior, que hara adulterino al hijo.
Declaracin expresa de legitimacin
Tampoco es necesario que los padres manifiesten la voluntad de legitimar a su hijo. La legitimacin se da de
pleno derecho, cuando al celebrarse el matrimonio est legalmente comprobada la filiacin del hijo. El texto
primitivo deca: podrn ser legitimados, pero no era la intencin de la ley hacer de la legitimacin una facultad
para los padres; slo indicaba el medio que deba emplearse. Es ms: una voluntad contraria, formalmente
expresada, no evitara la legitimacin. El art. 331, reformado por la Ley del 30 de diciembre de 1915, dice,
actualmente, en trminos absolutos que son legitimados.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_51.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:35:45]
PARTE PRIMERA
Consentimiento del hijo
Es intil que el hijo consienta en la legitimacin, cuando est en edad de hacerlo; no puede negarse a ella, y el
nico recurso que tiene para sustraerse la misma es contradecir el reconocimiento de que ha sido objeto.
Abandono de las antiguas formas
La legitimacin antiguamente se haca con cierta solemnidad. Se colocaba a los bastardos que se queran legitimar
bajo un palio o velo (pallium), que se extenda sobre los esposos durante la ceremonia del matrimonio: Los hijos
nacidos antes del matrimonio, pero sujetos al velo, son legitimados. Actualmente toda forma exterior es intil.
Cuando las condiciones exigidas por la ley se han satisfecho, la legitimacin se consuma por el slo hecho de la
celebracin del matrimonio.
5.30.4 POR SENTENClA
Creacin de una legitimacin posterior al matrimonio
Con la vigencia del Cdigo Civil, era imposible la legitimacin a menos que estuviera establecida la filiacin
natural, por reconocimiento o por sentencia antes de matrimonio. Hemos presentado los graves inconvenientes de
esta regla. La Ley del 30 de diciembre de 1915 permiti legitimar a los hijos reconocindolos despus del
matrimonio, o cuando su filiacin se estipule por sentencia. Pero exige entonces un juicio. Por tanto, esta ley ha
creado otra forma de legitimacin,
Es obligatoria la intervencin judicial porque esta legitimacin est subordinada a la condicin de que el hijo haya
tenido, despus de la celebracin del matrimonio, la posesin de estado de hijo comn. Se ha querido impedir as,
que los cnyuges se den un hijo legtimo, mediante un reconocimiento ficticio, posterior al matrimonio, y tambin
que uno de los cnyuges llegue, por su influencia, a hacer que el otro reconozca hijos naturales que no sean de l.
El tribunal debe entonces verificar si la persona que tiene la posesin de estado, es hijo natural de los esposos.
Dice el art. 331 que el hijo debe tener, la posesin de estado de hijo comn; pero no es necesario que pase por ser
hijo legtimo. La posesin de estado no se requiere en esta materia como prueba de la legitimacin, sino de la
filiacin natural. Por lo dems, hay un caso en que el hijo no puede pasar por legtimo, y es aquel en que se trata
de un hijo adulterino, cuyo padre tenga, al celebrarse el matrimonio, hijos legtimos que fallezcan con
posterioridad.
Como consecuencia de la anterior condicin, ese modo de legitimacin slo podr aplicarse a los hijos que hayan
sido objeto de un reconocimiento voluntario. Si el hijo investiga judicialmente su filiacin materna o paterna,
frecuentemente no tendr la posesin de estado de hijo comn. En caso contrario, ninguna razn habra para no
admitir la legitimacin, pero sera necesario un nuevo juicio.
Sentencia de legitimacin
La sentencia sobre la legitimacin se dicta en audiencia pblica, despus de la audiencia y debates en la cmara
del consejo (art. 331). El juez debe verificar la existencia de la posesin de estado, pero no tiene ninguna facultad
de apreciacin sobre los motivos de la legitimacin.
La ley no dice a peticin de quin se dictar la sentencia. Supone que los cnyuges tomarn la iniciativa. Pero no
debe reservarse este derecho a los cnyuges so pretexto de que confieren al hijo un favor. En efecto, la
legitimacin opera de pleno derecho, tan pronto como hay posesin de estado y la sentencia no tiene otro fin que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_51.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:35:45]
PARTE PRIMERA
comprobar la posesin de ste. Por tanto, es necesario concluir que cada uno de ambos cnyuges y el hijo mismo,
tienen derecho de promoverla. Hay una grave laguna en la ley. No establece plazo alguno para actuar y ni siquiera
exige que el matrimonio siga vigente. As, podr verse a un hijo demandar, mucho tiempo despus de la
disolucin del matrimonio de sus padres, que dicte una sentencia de legitimacin a su favor.
5.30.5 EFECTOS
Transcripcin de la legitimacin
Debe mencionarse la legitimacin al margen del acta de nacimiento del hijo legitimado desde la Ley del 17 de
agosto de 1897. Esta formalidad est destinada a asegurar la publicidad del hecho; no podra considerarse como
una condicin de validez; es una simple medida de orden. La anotacin marginal se hace a peticin del oficial del
estado civil, quien procede a la celebracin del matrimonio (art. 331) o a peticin del ministerio pblico, en caso
de legitimacin por sentencia. Por otra parte, puede hacerse a peticin de todo interesado. Pero vase la medida
dictada por la Ley del 1o. de julio de 1922, para que la copia del acta de nacimiento no mencione la legitimacin.
Adquisicin de los derechos de hijo legtimo
El hijo debe ser tratado como legtimo: los hijos legitimados, dice el art. 333, tienen los mismos derechos que los
legtimos. La ley no hace ninguna distincin ni reserva; la asimilacin es total.
El hijo legitimado cae, bajo la patria potestad del padre, aunque con anterioridad se encontrase bajo la de la
madre; toma el nombre de su padre si llevaba el de la madre. Sin embargo, la jurisprudencia, por una extraa
contradiccin, decidi que conservara su nacionalidad y que no adquiriera la del padre. Pero la Ley del 10 de
agosto de 1927 sobre la nacionalidad, reform esta jurisprudencia y concedi al hijo legitimado la nacionalidad
francesa de su padre si no la tiene ya.
Ausencia de retroactividad
Subsiste, sin embargo, una diferencia entre el hijo legitimado y los verdaderos hijos legtimos. La asimilacin que
se produce no es retroactiva; sus efectos slo se producen a partir del matrimonio y para el futuro, y no se
remontan al pasado hasta el da de la concepcin del hijo. Ha sido concebido como hijo natural, y permanece
como tal hasta el matrimonio; su legitimidad data del da en que sus padres contrajeron matrimonio. No puede
haber legitimidad anterior a la unin conyugal. De aqu resulta una consecuencia para las sucesiones abiertas
antes del matrimonio: el hijo legitimado no tiene ningn derecho a ellas, porque en esta poca era natural, y
porque los hijos naturales no pueden heredar a los parientes legtimos de sus padres.
Cuando el hijo es legitimado por sentencia posterior al matrimonio, data su legitimacin de la fecha de ste o
debe retrotraerse al da de su reconocimiento? El art. 331 dice: el reconocimiento equivaldr a la legitimacin.
Parece, que en este caso el hijo no debe considerarse legtimo, sino desde el da en que ha sido reconocido, y si
hay dos reconocimientos sucesivos desde la fecha del ltimo. Sin embargo, la mayora de las decisiones
decretadas sobre este punto han hecho remitir la legitimacin al mismo da del matrimonio. En todo caso, es
indudable que los efectos de la legitimacin no se remontan a la sentencia, pues el tribunal no pronuncia la
legitimacin.
Contradiccin de la legitimacin
Es posible que la legitimacin se contradiga, ya sea atacando el matrimonio que la haya producido, o discutiendo
el reconocimiento. La accin pertenecer a quienes la ley faculta para promover la nulidad del matrimonio (arts.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_51.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:35:45]
PARTE PRIMERA
180, 182, 184 y 191), o para contradecir el reconocimiento (art. 339). El mismo hijo puede contradecir el
reconocimiento de que ha sido objeto, y la legitimacin que es su consecuencia, sin que se pueda objetar el art.
322, en cuyos trminos ninguna accin es procedente para modificar la filiacin de un hijo legtimo, cuyo ttulo y
posesin de estado sean conformes, pues este artculo slo se aplica a los hijos legtimos propiamente dichos.
La misma solucin debe admitirse cuando la filiacin proviene de una sentencia. La sentencia se limita a
comprobar que el hijo tenis la posesin de estado de hijo comn; nada resuelve sobre la sinceridad del
reconocimiento.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_51.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:35:45]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 5
FAMILIA
SECCIN SPTIMA
ADOPCIN
CAPTULO 31
GENERALlDADES
Definicin
La adopcin es un contrato solemne, sometido a la aprobacin judicial, que crea entre dos personas relaciones
anlogas a las que resultaran de la filiacin legtima. Sin embargo, el parentesco ficticio que resulta de la
adopcin slo de manera imperfecta imita el verdadero parentesco. Sus efectos son menos extensos y numerosos,
y su nico resultado serio es dar un heredero con todos los derechos de los hijos a las personas que carecen de
stos. La adopcin no destruye la relacin, de filiacin que el adoptado recibe de su nacimiento; el parentesco
ficticio que crea se sobrepone a estas relaciones sin sustituirse a ellas.
5.31.1 ADOPTADOR
Mujeres
Las mujeres como los hombres son capaces de adoptar. La adopcin romana, cuyo objeto principal era conferir la
patria potestad, slo se permita a los hombres, porque esta potestad no poda pertenecer a las mujeres.
Solteros
Aunque la adopcin tenga por objeto suplir la falta de posteridad
legtima, no es necesario
que el adoptante sea casado.
El proyecto de la comisin de redaccin exiga, por el contrario, el matrimonio: era necesario ser o haber sido
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_52.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:35:48]
PARTE PRIMERA
casado; simplemente se quera remediar la infecundidad de ciertas uniones. Sin embargo, esta condicin especial
fue finalmente rechazada. Por consiguiente, los solteros pueden adoptar.
Sacerdotes catlicos
Tambin los sacerdotes catlicos pueden adoptar. Ninguna duda cabe al respecto desde que la jurisprudencia
admiti la validez del matrimonio de los sacerdotes y, sobre todo, desde la separacin de la lglesia y el Estado. El
nico ejemplo conocido de adopcin hecha por un sacerdote se remonta a la revolucin. El art. 174 del Cdigo
Civil espaol prohibe la adopcin a los eclesisticos.
Extranjeros
En virtud que la adopcin es una institucin creada por el legislador, hasta 1923 se consider como un derecho
civil negado a los extranjeros. Era necesario, por tanto, que el adoptante fuese francs (jurisprudencia definida); el
art. 345 reformado permite la adopcin a los extranjeros. Esta adopcin no produce ningn cambio de
nacionalidad en el adoptado. Por otra parte, provoca conflictos de leyes.
Condiciones requeridas en la persona del adoptante
Debido la que la adopcin tiene por objeto dar una paternidad ficticia a las personas que no tienen hijos, se exigen
del adoptante dos condiciones.
1. Debe haber llegado a una edad en que ya no pueda esperar tener hijos. Esta edad fue fijada primeramente por el
cdigo, a los 50 aos cumplidos para ambos sexos (antiguo art. 343), se redujo en 1923 a 40 (art. 344 reformado).
2. No debe haber ningn hijo o descendiente legtimo el da de la adopcin (antiguo art. 343; 344 reformado).
Adems, como la adopcin es un favor, el Cdigo Civil exiga que el adoptante tuviera buena reputacin (antiguo
art. 355). Esta exigencia ha desaparecido de los actuales textos pero los nuevos arts. 345 y 363 exigen que la
adopcin presente ventajas para el adoptante, lo que ampla la misin de los magistrados encargados de aprobar el
contrato.
Ausencia de hijos
De acuerdo al nuevo art. 344, los hijos legitimados son los nicos que constituyen un obstculo para la adopcin.
La existencia de un hijo natural, aun reconocido, no impide que su padre adopte otro; pero al legitimarse el hijo
natural, ya no es posible la adopcin, puesto que se asimila a los legtimos. En cuanto al hijo adoptivo, su
presencia no impide una segunda adopcin: se pueden adoptar varios hijos, al mismo tiempo o sucesivamente.
Efecto de la existencia de un hijo legtimo
Cuando existe un hijo o descendiente legtimo o legitimado el da de la adopcin la hace nula, y como esta
anulacin se establece en inters de los hijos legtimos, basta, para que se produzca, que el hijo est concebido el
da de la adopcin; no es necesario que haya nacido ya. Pero la superviniencia, despus de la adopcin, de un hijo
legtimo o la legitimacin de uno natural anteriormente nacido, no afecta los derechos del adoptivo.
La adopcin es definitiva cuando se ha celebrado vlidamente, y no puede caer como consecuencia de un hecho
posterior; el art. 355 reformado supone la concurrencia de los hijos adoptivos, en la sucesin del adoptante, con
hijos legtimos nacidos de la adopcin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_52.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:35:48]
PARTE PRIMERA
5.31.2 ADOPTABLE
Ausencia de distincin por razn del sexo
Las mujeres como los hombres pueden ser adoptados.
Posibilidad de adoptar a los menores
El cdigo de Napolen exiga que el adoptado fuese mayor (antiguo art. 346). En esa poca se consideraba
necesario el consentimiento personal. Actualmente el punto de vista ha cambiado: la adopcin debe funcionar,
sobre todo, a favor de los menores de edad; es una institucin de caridad, destinada a asegurar el porvenir de los
menores abandonados o de los hijos de padres pobres. Por ello la Ley del 19 de junio de 1923 permiti y
reglament la adopcin de los menores (arts. 348 y 360 reformado). Quiz se hubiera podido limitar la aplicacin
de la ley a los menores hurfanos, pues las costumbres son poco favorables a una transmisin convencional de la
patria potestad,
Adopcin de la misma persona por ambos cnyuges
Ninguna persona puede ser adoptada por varias personas, una segunda adopcin desempeara la misma funcin
que la primera. Sin embargo, la ley excepta el caso en que se trate de dos esposos, lo que es muy natural; la
adopcin, destinada a imitar la naturaleza, puede dar al hijo adoptado un padre y una madre. Dos cnyuges
pueden adoptar como hijo a la misma persona, simultneamente o sucesivamente.
Caso en que el adoptado es pariente del adoptante
No necesariamente el menor adoptado debe ser extrao al adoptante; puede ser su pariente; por ejemplo, un to
que adopta a su sobrino, un abuelo que adopta a su nieto; un padre que adopta a su hijo natural. Este punto ha
originado, sin embargo, una controversia que merece recordarse.
Adopcin de los hijos naturales
El asunto de saber si una persona puede adoptar a su hijo natural, ha sido vivamente discutida. Por lo dems, slo
se plantea respecto a las personas cuya filiacin es legalmente cierta, puesto que si no ha habido ni
reconocimiento ni sentencia, siendo desconocida la filiacin, a los ojos del derecho nada puede impedir que el
hijo sea adoptado por su padre o por su madre.
La adopcin de los hijos naturales es clebre por los cambios de opiniones y jurisprudencia que ha provocado.
Merln cambi dos veces de opinin sobre este punto. La corte de casacin hizo lo mismo. En 1841, juzg que
esta adopcin era permitida, consagrando as la jurisprudencia ya seguida en 15 cortes de apelacin contra 19.
Su tesis fue registrada como una sentencia de principio que debera terminar toda controversia (Sirey). Antes de
dos aos cambi de tesis y declar que esta adopcin estaba prohibida. Por ltimo, en 1846, volvi a su primera
solucin, y desde entonces no ha variado su jurisprudencia. Sin embargo, la lucha contina en la doctrina; pero la
jurisprudencia parece haberse definido. La Ley de 1923 no resuelve el problema: pero el redactor ante la cmara
declaro que la solucin era definitiva.
La corte de casacin se sirvi de un slo argumento que parece slido: el cdigo determina las condiciones de la
adopcin; en ninguna parte ha dicho que el hijo natural no poda ser adoptado despus de haber sido reconocido;
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_52.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:35:48]
PARTE PRIMERA
los lmites impuestos a la capacidad del hijo natural no se refieren a la adopcin. Ahora bien las incapacidades
son de estricto derecho: por tanto, la adopcin del hijo natural es posible.
Puede agregarse, para los que lamentan la desaparicin de la legitimacin por escrito, que a adopcin no otorga,
confiere derechos hereditarios tan extensos como la legitimacin. En 1897, de 95 hijos adoptados, 26 eran
naturales de los adoptantes; en 1899, de 73, 13 lo eran, y de stos, 7 estaban legalmente reconocidos. La mejora
progresiva de la suerte de los hijos naturales hace cada vez menos til su adopcin.
Adopcin de un extranjero
Hasta 1923 se consideraba imposible la adopcin de los extranjeros, pero el nuevo art. 345 la permiti,
especificando que no produce el cambio de nacionalidad al adoptado.
5.31.3 CONDlCIONES
Distincin
Dichas condiciones son de dos clases: unas se refieren a las relaciones personales entre el adoptado y el
adoptante; otras a las autorizaciones que el adoptado o el adoptante deben obtener de diversas personas.
5.31.3.1 Relaciones entre adoptado y adoptante
Diferencia de edad
En vista que la adopcin est destinada a crear una relacin de parentesco anloga a la que se deriva de la
filiacin en lnea recta, era natural exigir que adoptante tuviese cierto nmero de aos ms, que el que va a ser su
hijo, segn la ley. El cdigo francs se conforma con una diferencia de 15 aos (antiguos arts. 343, 344
reformado). El cdigo alemn exige 18 (art. 1744).
Justos motivos y ventajas del contrato para el adoptado
El antiguo art. 345 exiga que el futuro adoptante comenzara cuidando al adoptado durante 6 aos
ininterrumpidos, a fin de evitar adopciones precipitadas, de las que pudiera arrepentirse ms tarde. Esta exigencia
desapareci del nuevo art. 343, que en los trminos ms expresos estipula que la adopcin debe presentar justos
motivos y ventajas para el adoptado, frmula imitada del Cdigo Civil suizo (art. 267). La ley da as a los
tribunales una facultad discrecional para apreciar las circunstancias de la adopcin. No se confunden ambas
condiciones. Una adopcin podra presentar ventajas para el adoptado; pero no estar inspirada en justos motivos,
por ejemplo, si su nico fin es eludir el pago de los derechos sobre herencia segn la tarifa impuesta a los no
parientes.
5.31.3.2 Autorizacin de terceros
Consentimiento del cnyuge del adoptante
Si el adoptante es casado, la adopcin es capaz, por su naturaleza, de afectar, y en ms de una forma, los derechos
de su cnyuge. El cnyuge tena quiz la esperanza de ser nico heredero del adoptante, si ste no tiene otros
herederos; la adopcin lo priva de esa esperanza. El adoptado adquirir el carcter de heredero reservatario, y
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_52.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:35:48]
PARTE PRIMERA
podr hacer reducir las liberalidades hechas por el adoptante a su cnyuge; la adopcin crear en su provecho un
derecho eventual a una pensin alimentaria, que vendr a disminuir los recursos del hogar.
Por tanto, poda temerse que la adopcin llegara a ser una causa de disgustos y, en todo caso, que lesionara
derechos adquiridos. Por ello la ley exige el consentimiento del cnyuge del adoptante (antiguos arts. 344, 347
reformado).
Siempre es necesario el consentimiento del cnyuge cualquiera que sea el esposo que desee realizar la adopcin;
incluso cuando sea el marido, necesita el consentimiento de su mujer. A la inversa, cuando la adopcin se hace
por la mujer, el consentimiento que le concede su marido no es una autorizacin marital ordinaria y, por
consiguiente, no puede ser suplido por la autorizacin judicial.
El texto original no haca ninguna distincin; se decidi que el consentimiento del cnyuge era necesario aunque
los esposos estuvieran separados de cuerpos. El texto actual (art. 347), dispensa en este caso al adoptante de
obtener el consentimiento de su cnyuge, y tambin cuando el otro esposo est imposibilitado para manifestar su
voluntad.
Consentimiento del cnyuge adoptado
El art. 347 reforma o exige, en las mismas condiciones, el consentimiento
del cnyuge
del adoptado, si ste es casado.
Consentimiento de los padres del adoptado
Adoptado mayor. El cdigo de Napolen obligaba al adoptado mayor a obtener el consentimiento de sus padres,
cuando fuera menor de 25 aos, y despus de esta edad a solicitar su consejo por medio de un acto respetuoso
(antiguo art. 346). Nada semejante existe en la actualidad: un mayor puede darse libremente en adopcin, sin el
consentimiento de sus padres. Esta disposicin no concuerda con las reglas relativas al matrimonio.
Adoptado menor. Si el adoptado es menor y viven sus padres, stos deben consentir en la adopcin (nuevo art.
348). De este texto resulta que la madre debe personalmente consentir, y que su negativa impide la adopcin. Si
uno de los esposos ha muerto o se halla imposibilitado para manifestar su voluntad, basta el consentimiento del
otro.
En caso de divorcio o de separacin de cuerpos de los padres, el consentimiento de aquel en cuyo provecho se
dicte el divorcio o la separacin de cuerpos basta, si tiene la guarda del menor (nuevo art. 348). Cuando no se
cumpla esta ltima condicin, se requiere la autorizacin de ambos padres. Cuando el consentimiento de uno slo
de los dos padres basta, no exige la ley que el otro sea consultado; esto sin embargo fue sostenido por el relator
ante la sociedad de estudios legislativos.
A falta de padres, el consentimiento es otorgado por el consejo de familia (nuevo art. 350). Los ascendientes
nunca intervienen en la adopcin, aunque su consentimiento sea necesario para el matrimonio. Recordemos que si
se trata de los hijos naturales, el tribunal civil desempea las funciones del consejo de familia.
5.31.4 FORMAS
Carcter solemne de la adopcin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_52.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:35:48]
PARTE PRIMERA
El primer cnsul, en las discusiones del consejo de Estado, hubiera querido que el cuerpo legislativo interviniera
en la adopcin, a fin de que sta fuera un acto de solemnidad extraordinaria. Pero su opinin fue finalmente
abandonada. Sin embargo, la adopcin es un contrato solemne. Esta solemnidad no se debe nicamente a que la
forma establecida por la ley se exige so pena de nulidad, sino a la intervencin de la autoridad judicial, encargada
de verificar la situacin y de homologar el contrato.
Recepcin del contrato
El Cdigo Civil exiga que el acta de adopcin fuese autorizada por el juez de paz del domicilio del adoptante. El
nuevo art. 360 permite a las partes redactar el acto por el notario de su eleccin. En esta materia se imit la regla
estipulada por el cdigo sobre el reconocimiento de los hijos naturales. El art. 361 otorga facultades para redactar
el acta de adopcin a los funcionarios de la intendencia y a los oficiales del comisariado si se trata de los militares
y marinos en los casos reglamentados por el art. 93, C.C. Aunque la ley no se pronuncia sobre este punto, debe
admitirse, en el extranjero, la competencia de los agentes diplomticos y consulares.
Formas del consentimiento
El art. 349 reglamenta la forma del consentimiento de los padres del adoptado. Este consentimiento puede
otorgarse en el acto mismo de la adopcin, o con anterioridad, en otro acto autntico, ante un notario o ante el
juez de paz de su domicilio o residencia, o en el extranjero, ante los agentes diplomticos y consulares franceses.
Si el adoptado es menor y tiene ms de 16 aos cumplidos, es necesario su consentimiento personal. Cuando
tenga menos de 16 aos, la adopcin se celebra con su representante legal (art. 360 reformado).
Adems, las partes pueden estar representadas, aunque el art. 360 declare que deben presentarse ante el juez de
paz o del notario: la representacin es la regla en los actos jurdicos.
Homologacin judicial
El procedimiento de homologacin difiere del establecido por el Cdigo Civil. El acto ya no se comunica al
procurador de la Repblica como lo exiga el inciso 1 del antiguo art. 354. El tribunal interviene directamente, por
una peticin del procurador, a la que se acompaa copia certificada del acta de adopcin y ningn plazo se ha
fijado para su presentacin (art. 362 reformado). Adems, la intervencin de la corte de apelacin ya no es
obligatoria como lo exiga el cdigo.
En principio, la homologacin por el tribunal basta; la corte nicamente interviene en dos casos: si el tribunal
civil se ha negado a homologar el contrato, pueden las partes apelar, si la homologacin ha sido concedida por el
tribunal, a pesar de la opinin contraria del ministerio pblico, la apelacin puede ser interpuesta por el
procurador de la Repblica. El plazo para la apelacin, que era solamente de un mes, se aument a dos (art. 365
reformado).
Papel del tribunal
Los originales textos del Cdigo Civil slo haban conferido al tribunal funciones limitadas; simplemente deba
verificar si se haban cumplido las condiciones de la adopcin, y si el adoptante gozaba de buena reputacin. Los
nuevos arts. 343 y 363, han ampliado la tarea de los jueces: deben investigar si la adopcin tiene justos motivos, y
si presenta ventajas para el adoptado. Todo se ha dejado a su consideracin y sobre este punto gozan de facultades
discrecionales.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_52.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:35:48]
PARTE PRIMERA
Publicidad de la sentencia
Las antiguas formas de publicidad por medio de edictos, han sido abandonadas. La sentencia debe insertarse en el
peridico de anuncios legales del domicilio del adoptante, y notificarse por un edicto en la puerta principal del
tribunal o de la corte (art. 66 reformado). El tribunal competente es el del domicilio del adoptante (nuevo art. 362).
Reglas excepcionales
Una vez odo el procurador de la Repblica, y sin ninguna forma procesal, el tribunal decreta, sin exponer sus
motivos, si procede o no la adopcin. En caso de apelacin, la corte procede en la misma forma (nuevos arts. 364
y 365). Todo el procedimiento se desarrolla en la cmara del consejo (art. 262 reformado), excepto la sentencia
que admite la adopcin, que se dicta en audiencia pblica (nuevo art. 366).
Recurso de casacin
Segn el nuevo art. 365, no es procedente el recurso de casacin sino en caso de vicio de forma, y solamente
contra la sentencia de la corte de apelacin que niegue la homologacin. No puede haber casacin por violacin
de la ley contra la decisin del tribunal o de la corte, puesto que esta decisin no es motivada. Tal era ya la
solucin que predominaba en la jurisprudencia bajo el imperio del Cdigo Civil.
Oposicin de tercero
Tambin se ha suprimido este recurso; es necesario demandar la nulidad
del contrato de adopcin, si no se han cumplido las condiciones legales.
Transcripcin de la adopcin en los registros del estado civil
La norma exige que la adopcin se transcriba en el estado civil dentro de los tres meses siguientes a la sentencia
(antiguo art. 367). Esta transcripcin se hace, a peticin del procurador o de una de las partes, en el registro de los
nacimientos. Segn el original Cdigo Civil la transcripcin deba hacerse en la alcalda del domicilio del
adoptante: el texto actual exige que se haga en el lugar del nacimiento del adoptado, lo que es ms lgico.
Se menciona la adopcin al margen del acta de nacimiento del adoptado (Ley del 13 de feb. 1909). Si el adoptado
ha nacido en el extranjero la transcripcin se hace en la alcalda de la primera jurisdiccin de Pars. Debe hacerse
inmediatamente despus de que se solicite al oficial del estado civil. No se transcribe ntegramente el acta de
adopcin; solamente los puntos resolutivos de la sentencia.
La falta de transcripcin dentro del plazo establecido no se sanciona con la nulidad total de la adopcin, sino
solamente con su inoponibilidad a los terceros (nuevo art. 368), y con una multa de 100 francos impuesta al
procurador, quien ser responsable, adems, de los daos y perjuicios que se causen a las partes (art. 367
reformado). Si la solicitud que se presenta hecha en el estado civil no es seguida de la transcripcin el alcalde
incurre en responsabilidad.
Terminacin del procedimiento en caso de muerte del adoptante
El nuevo art. 369 prev el caso en que el adoptante muera antes de terminar el procedimiento, y permite al
adoptado continuarlo, a condicin de que se haya otorgado contrato de adopcin y presentado la solicitud de
homologacin ante el tribunal. Sin embargo, reserva a los herederos del adoptante, si creen inadmisible la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_52.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:35:48]
PARTE PRIMERA
adopcin, el derecho de remitir al procurador de la Repblica memorias y observaciones a este respecto. Esta
adopcin pstuma otorga al adoptado la vocacin hereditaria.
Fecha de los efectos de la adopcin
Estn ligadas las partes desde el acto de adopcin; sin embargo, los efectos del contrato no se producen respecto
de ellas, sino a partir de la sentencia de homologacin. La adopcin slo es oponible a los terceros desde su
transcripcin en el estado Civil (art. 368 reformado). Estas disposiciones legales son de difcil aplicacin.
El lazo contractual existe entre ambas partes, para el nico efecto de que una de ellas pueda pedir la
homologacin, aunque la otra se retracte de su consentimiento. Pero, conceder el juez en este caso la
homologacin? La distincin de las partes y de los terceros es tan difcil de aplicar en esta materia, como al
tratarse de los efectos de divorcio. Pueden considerarse como terceros los padres que han dado su
consentimiento o los causahabientes a ttulo universal de las partes?
5.31.5 EFECTOS
Discusiones sobre los efectos de la adopcin
Una lucha muy viva se inici en 1802, en el consejo de Estado, al determinar los efectos de la adopcin. Segn el
proyecto del ao Vll, la adopcin haca entrar totalmente al hijo en su nueva familia, y rompa todo lazo con la
antigua, salvo la obligacin recproca de proporcionarse alimentos en caso de necesidad. El primer cnsul estaba
muy interesado en que se volviese a las reglas del antiguo derecho romano, y en que no se estableciera ninguna
diferencia entre el hijo adoptivo y los verdaderos.
La adopcin, deca, debe imitar a la naturaleza. Es una especie de nuevo sacramento...; el hijo de la carne y la
sangre pasa, por la voluntad de la sociedad, a la carne y sangre de otro. Bonaparte saba muy bien lo que haca al
insistir para que la adopcin tuviese efectos tan amplios como fuera posible: se reservaba as un nuevo medio de
fundar una dinasta, si su matrimonio continuaba siendo estril. Sin embargo, no obtuvo satisfaccin.
La discusin del Cdigo Civil fue interrumpida bruscamente por el mensaje del 13 nivoso ao X, y cuando se
reanud, 11 meses despus, el 27 brumario ao XI (18 nov. 1802), no encontraron ya el mismo favor las ideas
que haba logrado prevalecieran, no sin dificultad, en el mes de frimario del ao X. Se juzg inmoral esta
abdicacin de los sentimientos naturales, as como su sustitucin por afectos fundados en una ficcin jurdica. En
consecuencia, slo se atribuyeron a la adopcin efectos limitados. La reforma de 1923 nicamente modific en
dos puntos de detalle estos efectos.
Limitaciones principales
Es necesario retener sobre todo dos puntos:
a) La adopcin no hace salir al hijo de su familia natural. (art. 352 reformado). Los lazos que lo unen a sus padres
no se rompen. Queda sujeto a todas las obligaciones que le incumben respecto a sus padres y dems parientes, y
recprocamente el hereditario. No pierde ni siquiera el nombre que recibe de sus padres.
b) Siendo la adopcin un contrato, slo crea relaciones jurdicas entre el adoptante y el adoptado; en principio, sus
efectos no se extienden ms all. Slo en algunos puntos particulares los efectos de la adopcin afectan a otras
personas distintas de los dos contratantes.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_52.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:35:48]
PARTE PRIMERA
Sin embargo, el nuevo art. 353, extiende a los hijos legtimos del adoptado el lazo de parentesco derivado de la
adopcin, que se haba discutido bajo el imperio del Cdigo Civil originario. Esta disposicin se halla de acuerdo
con la intencin evidente de las partes.
Enumeracin
Las consecuencias de la adopcin consisten:
1. En la transmisin de la patria potestad
2. En una modificacin del nombre del adoptado
3. En la creacin de algunos impedimentos para el matrimonio
4. En el nacimiento de una obligacin alimentaria
5. En la atribucin del derecho de sucesin.
Patria potestad
Resulta sta la principal innovacin de la Ley del 19 de junio de 1923. Segn el antiguo art. 348, el adoptado
permaneca sometido a la patria potestad de sus padres. De acuerdo con el nuevo art. 352, solamente el adoptante
est investido de los derechos de patria potestad, as como del derecho de autorizar el matrimonio del adoptado.
En caso de interdiccin, de desaparicin judicialmente comprobada o de defuncin del adoptante, durante la
minora del adoptado, la patria potestad vuelve de pleno derecho a los ascendientes de ste.
Esta transmisin de la patria potestad es capaz, por su naturaleza, de presentar graves dificultades, ya que la nueva
Ley no ha enumerado los derechos transferidos. El padre adoptivo tiene, indudablemente, el derecho de guarda y
educacin. Pero, puede usar del derecho de correccin por va de autoridad?; tiene derecho de emancipar al
hijo?; es legalmente responsable de las culpas del hijo, por aplicacin del art. 1384?; tiene el hijo su domicilio
legal en el de su padre adoptivo? Sobre todo en lo que concierne al derecho de administracin legal, es difcil la
solucin. Por otra parte, si el hijo adoptado estaba sometido a tutela el da de la adopcin, debe desaparecer esta
organizacin tutelar. La jurisprudencia manifiesta una tendencia a mantenerla.
Nombre del adoptado
La adopcin confiere al adoptado el nombre del adoptante, agregndolo a su propio nombre (art. 351 reformado).
Agregndolo, el adoptado conserva, a pesar de la adopcin, el nombre que ha recibido de sus padres. Esta
adhesin del nombre es el signo exterior del lazo que se establece entre dos personas por la adopcin.
Sin embargo, la ley aclara que si el adoptante y el adoptado tienen el mismo nombre patronmico, ninguna
modificacin se establece al nombre del adoptado. Si ste es un hijo natural no reconocido, puede conferrsele el
nombre del adoptante, por el acto mismo de la adopcin, sin agregarse a su propio nombre (Ley del 13 de nov.
1909, nuevo art. 381).
Cuando la adopcin es hecha por una mujer casada, o por una viuda, el adoptado debe tomar el nombre de sta y
no el de su marido.
Si hay adopcin por dos cnyuges, es necesario dar al adoptado nicamente el nombre del marido, so pena de
atribuirle un nombre triple.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_52.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:35:48]
PARTE PRIMERA
Los hijos del adoptado se benefician con el cambio del nombre de su padre, hayan nacido antes o despus de la
adopcin. Pero para los que han nacido ya, es necesaria una ordenanza consecutiva a la adopcin, a fin de que se
haga la rectificacin del acta de nacimiento.
lmpedimentos para el matrimonio
La adopcin crea algunos impedimentos para el matrimonio, a saber:
1. Entre el adoptado y el adoptante.
2. Entre el adoptado y los hijos del adoptante, cualquiera que sea su carcter, legtimos, naturales o adoptivos.
3. Entre el adoptante y los descendientes del adoptado.
4. Entre el adoptado y el cnyuge del adoptado (art. 354).
5. Entre el adoptante y el cnyuge del adoptado (art. 354).
Lo que puede resumirse as; entre las dos partes, entre una de ellas y los descendientes de la otra; entre una de
ellas y el cnyuge de la otra.
Esta enumeracin es limitativa; por tanto, el matrimonio es posible entre todas las dems personas, por ejemplo,
entre el hijo del adoptante y otro del adoptado. Son estos impedimentos dirimentes o prohibitivos? Ya
examinamos esta cuestin a propsito del matrimonio.
Dispensas
Las prohibiciones de matrimonio entre hijos adoptivos, de un mismo individuo, y entre el adoptado y los hijos
sobrevenidos al adoptante, pueden, desde la Ley de 1923, levantarse por decreto, si hay para ello una causa grave
(nuevo art. 355). Pero es natural que si los hijos adoptivos tienen entre s un lazo de parentesco legtimo o natural,
que constituye un obstculo para el matrimonio, no puede levantarse este impedimento por la dispensa.
Obligacin alimentaria
Existe entre el adoptado y el adoptante, de la misma manera que entre un hijo y su padre y es recproca (nuevo
art. 356); pero no se extiende a otras personas.
La obligacin alimentaria contina existiendo entre el adoptado y sus padres; sin embargo stos no se hallan
sujetos sino cuando el adoptado no puede obtener del adoptante la pensin que necesita (nuevo art. 456, inc. 2).
Muerte del adoptante
Al permitir la adopcin de los menores, la Ley de 1923 los ha sujetado a la patria potestad del adoptante, ya sea
que antes de la adopcin hayan estado bajo la patria potestad o sujetos a tutela. La muerte del adoptante provoca
un retorno al rgimen anterior, o la apertura de la tutela, si despus de la adopcin el hijo es hurfano. El
adoptante no tiene derecho para designar tutor testamentario.
5.31.6 FlN Y REVOCACIN
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_52.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:35:48]
PARTE PRIMERA
Revocacin de la adopcin
sta es una de las disposiciones ms notables de la Ley del 19 de junio de 1923. Antes de esta ley, la nueva
situacin creada por la adopcin era irrevocable. Actualmente, y a partir de la misma, puede revocarse la
adopcin por sentencia (nuevo art. 370). Era necesaria la procedencia de la revocacin, pues el contrato de
adopcin est rodeado de menores precauciones que antes.
Naturalmente la ley exige que existan razones muy graves, pero concede la accin tanto al adoptado como al
adoptante. La revocacin suspende para el futuro todos los efectos de la adopcin. La sentencia siempre es
apelable. Los arts. 366 y 367 son aplicables a la sentencia que decreta la revocacin de la adopcin. Por
consiguiente estas decisiones deben aplicarse y transcribirse en la misma forma que las que admite la adopcin.
Pero la ley no ha remitido al nuevo art. 364, que exige que la decisin del tribunal o de la corte, no sea motivada,
de lo que parece resultar que esta resolucin s debe serlo. No se encuentra sobre este punto ninguna indicacin en
lo
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_52.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:35:48]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
SECCIN PRIMERA
GENERALlDADES
CAPTULO 1
6.1.1 NOClN
6.1.1.1 Observaciones preliminares
Doble sentido de la palabra incapacidad
Los vocablos incapaz, incapacidad, son ambiguos. Normalmente se emplean con respecto de las personas que,
poseyendo todos sus derechos, no tienen su libre ejercicio, como los menores y sujetos a interdiccin, que son los
incapaces propiamente dichos. Pero las mismas expresiones se emplean aun, para designar a las personas que
estn privadas en el fondo y realmente, de uno o varios derechos.
As, el art. 725 enumera a las personas que son incapaces de heredar; antes de la Ley del 14 de julio de 1819 los
extranjeros eran incapaces de heredar en Francia, por virtud del art. 726; los arts. 902, 906, 908 y 911 hablan de
las personas incapaces de recibir liberalidades, no obstante que la intencin de la ley es negar absolutamente el
derecho de adquirir por sucesin o por donacin, y no solamente el ejercicio de este derecho.
Estos casos de privacin total del derecho merecen distinguirse, en el lenguaje, de las simples incapacidades.
Nada sera ms fcil, puesto que siempre puede decirse: El extranjero no poda heredar, el sindicato no puede (o
no tiene derecho) de poseer, etc. En todo caso, debemos cuidarnos de este doble sentido de la misma palabra, si se
quieren evitar errores.
Distincin entre la capacidad y la facultad
La capacidad es la aptitud para actuar vlidamente por s mismo; la facultad es el poder de obrar sobre el
patrimonio ajeno. Hay entre ambas instituciones una evidente afinidad, cuando la persona obra en los lmites de
su capacidad o de sus facultades; en los dos casos el acto es vlido y produce sus efectos. Pero la capacidad y la
facultad se separan de manera sensible, cuando el acto excede sus lmites; en caso de incapacidad el acto
simplemente es anulable, y se convalidar por el slo efecto de la prescripcin; en caso de falta de facultades, el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_53.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:35:51]
PARTE PRIMERA
acto carece en lo absoluto de efectos respecto del verdadero interesado, nico que puede darle vida hacindolo
suyo mediante una ratificacin.
La capacidad: regla general
El art. 1123 establece: Toda pepona puede contratar si no ha sido declarada incapaz por la ley. Esta regla,
formulada incidentalmente a propsito de los contratos, es general y se aplica a todos los actos jurdicos. Basta,
investigar los casos excepcionales en los que una persona es declarada incapaz.
6.1.1.2 Diferentes causas de incapacidad
lncapacidades naturales, incapacidades arbitrarias
La incapacidad de una persona es a veces obra arbitraria de la ley: por ejemplo, la incapacidad de los condenados
a una pena criminal que durante la pena se encuentran en estado de interdiccin legal, y tambin la incapacidad de
la mujer casada o del prdigo. De hecho estas personas son tan capaces de obrar despus de su condena o
matrimonio, como lo eran antes. Por tanto, su incapacidad tiene una causa puramente jurdica: el matrimonio o la
sentencia.
Hay otros incapaces (y son stos los que se consideran cuando se habla de los incapaces si precisar) cuya
incapacidad es real; tales son los menores y los locos. La falta de edad, el debilitamiento o la prdida de las
facultades intelectuales son causas fsicas de incapacidad, la ley se limita a comprobar y a determinar su
extensin. Las legislaciones antiguas admitan una tercera causa fsica de incapacidad: la debilidad del sexo
femenino, que casi ha desaparecido totalmente.
Reenvo
No se hace mencin aqu de la locura, ni de la debilidad de espritu ni de la prodigalidad, consideradas como
causas de incapacidad. Su estudio es inseparable de los diversos procedimientos organizados para comprobarlas y
llegar a la sentencia de interdiccin o al nombramiento de un asesor. Tampoco nos referiremos a las caducidades
e incapacidades que afectan a los sentenciados penalmente, pues estas materias pertenecen al curso de derecho
penal. En cambio, la minoridad y el sexo femenino exigen algunas explicaciones cuyo lugar apropiado no se
encontrara en otras materias.
a) MlNORlDAD
Sistemas variables sobre su duracin
La incapacidad de los menores se debe al orden natural de las cosas y no necesita justificarse; el menor carece
tanto de experiencia como de la inteligencia necesaria para conducirse por s slo en la vida. Pero la incapacidad
de los menores provoca una cuestin legislativa sin cesar controvertida: la determinacin de su duracin. En qu
momento debe cesar la inferioridad jurdica del menor?
Las antiguas mayoras eran muy precoces, porque se determinaban segn el fenmeno natural de la pubertad. De
hecho, han variado, de los 11 a los 15 aos. Las instituciones feudales retardaron la edad de la capacidad hasta los
20 aos para los nobles, en razn del servicio de armas exigido a los poseedores de feudos. Esta regla del derecho
feudal se inspiraba en el mismo orden de ideas: nicamente la fuerza fsica era tomada en consideracin para
determinar la edad de la capacidad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_53.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:35:51]
PARTE PRIMERA
Junto a este procedimiento absolutamente material, existe otro que toma en consideracin la madurez del espritu.
Al llegar a la pubertad, el hombre y la mujer estn todava muy lejos de poseer las cualidades necesarias para
administrar seriamente un patrimonio. Esto es cierto en Francia, aunque se llegue a la pubertad legal a los 15 y 18
aos segn los sexos (art. 144). Con mayor razn lo era para los romanos, quienes alcanzaban la pubertad a los 14
y 12 aos respectivamente. Por ello surgi un nuevo sistema en el derecho romano. Se prolong el periodo de la
incapacidad ms all de la pubertad, retardndose la edad de la capacidad hasta los 25 aos. En esta forma se tuvo
un segundo periodo, el de la minoridad propiamente dicha, que contina inmediatamente despus de la pubertad.
En Francia, a pesar de la diversidad de las costumbres, el derecho romano influy profundamente, sobre todo, a
partir del siglo XVII. En general se admita que la plena capacidad civil slo se alcanza a los 25 aos. Pero
siempre hubo excepciones: toda persona, nacida en Normanda, se consideraba mayor al cumplir 20 aos.
La revolucin, siempre favorable a las generaciones jvenes, redujo la edad de la mayora a 21 aos (Ley del 20
sep. 1792). El cdigo conserv la misma cifra; segn el art. 388 el menor es el individuo de uno u otro sexo que
an no cumpla 21 aos, y como corolario, el art. 481 fija la mayora a los 21 aos. Por consiguiente, al cumplir
esta edad el hombre y la mujer llegan a ser capaces de realizar todos los actos de la vida civil, salvo, respecto a la
mujer, los efectos del matrimonio que la hacen incapaz.
Forma del clculo
De qu manera se cuentan los 21 aos? Segn la opinin general, la mayora no se compone de un nmero
determinado de das civiles, que transcurran de minuto a minuto, y que se contarn haciendo abstraccin del da
del nacimiento. La edad debe calcularse por horas, a partir de ste. La hora del nacimiento se halla indicada en el
acta del estado civil; por consiguiente, una persona nacida el 1 de febrero de 1876 a las 6 de la maana, alcanza la
mayora el 1 de febrero de 1897 a la misma hora, pudiendo celebrar ese da, vlidamente, cualquier acto.
Lmites de la incapacidad de los menores
La incapacidad personal del menor no tiene el carcter absoluto que parece atribuirle la naturaleza fsica de las
razones que han determinado su establecimiento. El derecho civil admite que un menor puede realizar por s
mismo, vlidamente, ciertos actos, a saber:
1. Las medidas conservatorias. Aquellas formalidades cuyos efectos slo pueden ser tiles y que en ninguna
forma significan un gasto serio. Tales son: la inscripcin de una hipoteca; la transcripcin de un acto traslativo de
propiedad; la diligencia de sellos, la interrupcin de una prescripcin.
2. El testamento. Los menores pueden testar a partir de los 16 aos cumplidos, pero slo por la mitad de sus
bienes (art. 904).
3. El reconocimiento de un hijo natural.
4. El alistamiento militar, a partir de los 20 aos (art. 1619).
5. Los depsitos y retiros en las cajas de ahorro, a partir de los 16 aos cumplidos, salvo oposicin por parte del
padre o del tutor (Ley del 9 de ab. 1881, que crea la caja de ahorros postal, art. 6; Ley del 20 de jul. 1895, art. 16).
6. El menor puede intentar, por s mismo, la accin para que se levante la oposicin a su matrimonio (Ley 15 de
mar. 1933, que reform el art. 177).
7. Diversas leyes especiales han autorizado a los menores para litigar, ya sea solos, ya sea con una autorizacin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_53.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:35:51]
PARTE PRIMERA
del juez, en los juicios relativos al ejercicio de su profesin (Ley 12 de jul. 1905, sobre los jueces de paz, arts. 5 y
16, inc. 2, combinados, Ley del 21 de jun. 1924, cdigo de trabajo, libro IV, art. 71 sobre los consejos de
prudentes).
8. Cuando el acto es ilcito (delitos y cuasidelitos) el menor est obligado a reparar el dao causado, como si fuese
mayor (art. 1310).
9. La afiliacin a un sindicato profesional, a partir de la edad de 16 aos (Ley del 12 de mar. 1920 que reform el
art. 4 de la Ley del 21 mar. 1884, que en la actualidad forma parte del cdigo de trabajo, libro lll, art. 6, por virtud
de la Ley del 25 de feb. 1927).
Por otra parte, en ciertos casos, el menor obra por s mismo con
asistencia de su representante legal.
10. En caso de adopcin, si tiene ms de 16 aos (nuevo art. 360).
11 En caso de reclamacin de la nacionalidad francesa (Ley del 10 ago. 1927, art. 3).
12. Cuando se contraiga un seguro de vida sobre su persona si es mayor de 12 aos (Ley del 13 jul. 1930, art. 59).
13. El menor autorizado por su representante legal o por el juez de paz para sentar plaza en la marina, tiene
capacidad para realizar todos los actos relativos, principalmente, para cobrar sus salarios; cuando el menor
cumpla 18 aos de edad ya no puede revocarse la autorizacin (Ley del 13 de dic. de 1926 sobre el Cdigo del
Trabajo Martimo, art. 110).
La mayora en el extranjero
Los cdigos extranjeros se aproximan al sistema francs. El cdigo nerlands (art. 385) y el espaol (art. 320) han
fijado la mayora en 23 aos, lo que puede considerarse como una transaccin entre la mayora antigua y la
francesa. En ltalia (C.C. italiano art. 323), Rumania (C.C. rumano arts. 342 y 343) y Alemania (C.C. alemn art.
25) la mayora, como en Francia, se obtiene a los 21 aos; en Suiza, a los 20 aos (art. 14).
Mayoras especiales
Los 21 aos de edad determinan la capacidad jurdica en materia civil. Esta es la mayora del derecho comn, la
necesaria para la validez de los actos de cualquier naturaleza realizados por una persona. Pero existen otros
lmites de edad que hacen posibles diferentes actos: En primer trmino, la pubertad, que permite el matrimonio
(art. 144); la mayora penal que llega a los 18 aos (arts. 66_67 C.P. reformados en 1906); la edad de 16 aos
permite testar parcialmente (art. 904); la de 20 aos darse de alta, por si slo, en el ejrcito (Ley del 1o. de ab.
1923, art. 61); la edad de admisin en el trabajo industrial, fijada en 13 aos cumplidos por la Ley del 2 de
noviembre de 1892 (cdigo del trabajo, libro ll, art. 1).
b) SEXO FEMENlNO
Incapacidad primitiva de las mujeres en razn de su sexo
Tratndose de legislaciones antiguas, por ejemplo, en el primitivo derecho romano, la mujer es incapaz durante
toda su vida; se considera que siempre tiene necesidad de ser protegida, al igual que los menores, y est sometida
a una tutela perpetua. Casi lo mismo estableca el antiguo derecho germano, en el cual la mujer era protegida por
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_53.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:35:51]
PARTE PRIMERA
su padre, mientras permaneca soltera, y despus por su marido: por tanto, la mujer germana, como la romana,
estaba sometida a una especie de tutela perpetua, el mundium, que primeramente perteneca al padre o a sus
herederos y despus al marido.
La tutela perpetua de las mujeres desapareci poco a poco, ya sea en el derecho romano, durante el imperio, o en
el germano, despus de la invasin de las Galias.
Forma moderna de la incapacidad de las mujeres
Como consecuencia, ha desaparecido poco a poco la incapacidad que afectaba a la mujer en razn de su sexo. Se
comprenda esta incapacidad en una sociedad semibrbara, que slo viva por la guerra; ha desaparecido con la
civilizacin por el desenvolvimiento natural de las instituciones civiles. En el derecho moderno, la mujer ya no es
incapaz en razn de su sexo: posee la misma capacidad que el hombre mientras permanezca soltera o viuda; slo
llega a ser incapaz por efecto del matrimonio, en su carcter de mujer casada.
Su incapacidad se funda en la situacin particular en que se halla, y en la necesidad de dar un jefe al hogar; se
trata de un efecto necesario de la autoridad marital. Este es un punto que los defensores de la emancipacin de la
mujer olvidan frecuentemente: confunden ambas especies de incapacidad y deliberadamente se imaginan que la
mujer es todava incapaz, a causa de su sexo, como durante la repblica romana.
Actuales vestigios del primitivo sistema
La incapacidad de las mujeres en razn de su sexo ha desaparecido casi totalmente en el rgimen francs
moderno. Slo se pueden citar como vestigios, en derecho privado, las disposiciones de los arts. 381 y 391 del
Cdigo Civil.
El art. 381 concede a la madre suprstite nicamente un derecho de correccin limitado sobre la persona de sus
hijos, y la sujeta a la vigilancia de dos parientes paternos.
El art. 391 permite al marido, en prevencin del caso de que muera antes que su mujer, subordinar a la aceptacin
de un tercero, designado por l como asesor de tutela, el ejercicio de las facultades que corresponden a la esposa
suprstite como tutora.
lncapacidades desaparecidas
Se mantenan en el derecho civil otras diferencias debidas al sexo, que
en la actualidad han desaparecido.
1. Las mujeres no podan ser testigos en las actas del estado civil (arts. 37 y 980), ni en los actos notariales (Ley
del 25 ventoso ao Xl, arts. 9 y 11). La Ley del 7 de diciembre de 1897 suprimi esta incapacidad. Las mujeres
actualmente pueden ser testigos del matrimonio.
2. Las mujeres no podan ser tutoras, salvo la madre suprstite, y desde la Ley del 2 de julio de 1907 respecto a
los hijos naturales. La Ley del 20 de marzo de 1917 les permiti formar parte del consejo de familia, y ejercer
todas las funciones de la tutela.
3. Las letras de cambio firmadas por las mujeres comerciantes nicamente valan como simples promesas (art.
113 C. com.), a fin de evitarles el rigor del apremio corporal. Ninguna razn de ser tena ya esta regla desde la
supresin de la prisin por deudas, y fue derogada par la Ley del 8 de febrero de 1922.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_53.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:35:51]
PARTE PRIMERA
lnferioridad de las mujeres en derecho pblico
Lo antes dicho slo se refiere al derecho privado y a las cuestiones de capacidad propiamente dicha. En derecho
pblico la inferioridad de la mujer ha subsistido casi ntegramente. Por lo general estn privadas de los derechos
de carcter poltico. No pueden ser electas ni tienen votos; les estn vedadas casi todas las profesiones que se
refieren a la administracin de justicia; ni siquiera pueden desempear las funciones temporales de jurados o
peritos.
Diversas leyes han concedido a la mujer importantes derechos que se les
negaban hasta entonces.
1. La Ley del 23 de enero de 1898 confiri a las mujeres comerciantes el derecho de tomar parte en la eleccin de
los tribunales de comercio, y la Ley del 9 de diciembre de 1931 las declar elegibles.
2. Antiguamente la mujer tena prohibido el acceso a la barra, por lo menos de hecho, dada la oposicin constante
del consejo de la orden. En 1898 se formul un proyecto autorizando a las mujeres para ejercer la profesin de
abogado, que condujo a la Ley del 1 de diciembre de 1900.
3. La Ley del 20 de abril de 1924 permiti su nombramiento como valuadores (commissairespriseurs).
4. La Ley del 11 de diciembre de 1924 las declar elegibles en las cmaras de comercio.
6.1.2 FORMAS DE PROTECCIN DE lNCAPACES
Distincin
Debe distinguirse dos cosas: 1. Los medios de actuar, que deben emplearse para realizar vlidamente los actos
que interesen a los incapaces; y 2. La nulidad que afecta a los actos realizados por el incapaz que obra por s
mismo, sin sujetarse a las formas determinadas por la ley. El primer medio es la forma directa de la proteccin de
los incapaces; el segundo, es una proteccin indirecta, que sirve de sancin a la primera.
6.1.2.1 Medios
Situaciones diferentes de los incapaces
La forma de proteccin empleada con los incapaces, depende de la extensin de su incapacidad. Esta puede ser
mayor o menor: puede existir en dos grados diferentes. Algunas personas estn afectadas de una incapacidad tal,
que nada pueden hacer por s mismas. Estn totalmente privadas de la facultad de actuar jurdicamente. Por tanto,
es necesario que los actos en que estn interesadas, se realicen en su nombre por una persona capaz, quien los
representar, sin que los incapaces tomen parte en ellos. Se hallan en esta situacin:
1. Los menores de 21 aos no emancipados
2. Los enajenados sujetos a interdiccin o internados
3. Los condenados en estado de interdiccin legal.
Menos intensa es la incapacidad respecto a otras personas. Hay incapaces que, en cierta medida, pueden
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_53.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:35:51]
PARTE PRIMERA
comprender el alcance de sus actos. Estos no necesitan ser representados por otra persona. Pueden actuar por s
mismos, y solamente necesitan ser autorizados por alguien que los asista o vigile. Tales son los menores
emancipados, las mujeres casadas, los prdigos y los dbiles de espritu.
Doble forma de proteccin: tutela y curatela
Al que representa a los incapaces de la primera categora se llama tutor o administrador. La tutela de los menores
es el tipo de la forma adoptada para proteger a los incapaces que necesitan ser representados.
La persona encargada de autorizar los actos celebrados por los incapaces de la segunda categora, se llama
curador o asesor. El curador no administra y no obra por s mismo; todo su papel se limita a dar o a negar su
consentimiento para los diferentes actos realizados por el incapaz.
Sistema alemn
En Alemania La proteccin de los incapaces est organizada en bases claramente diferentes de las adoptadas en
Francia. Adems de las diferencias de detalle en la organizacin de la tutela y de la patria potestad, la tutela es
aplicada a casos en que no es empleada en Francia. As, a los menores y a los individuos enajenados, sujetos a
tutela en Francia, el alemn agrega los prdigos y dbiles de espritu, que entre nosotros simplemente estn
provistos de un asesor. Se aplica tambin la misma medida a quien por su embriaguez se hace incapaz de
administrar sus negocios, expone a su familia a caer en la indigencia o compromete la seguridad de tercero (art. 6,
C.C. alemn). En cuanto a la curatela, el cdigo alemn la emplea para otro uso. Vase los arts. 1909_1914.
6.1.2.2 Nulidades
Nulidad absoluta derivada de la interdiccin legal
Se necesita separar, primeramente, la incapacidad de los condenados a una pena aflictiva e infamante, quienes se
hallan en estado de interdiccin legal (art. 29, C.P., Ley del 31 mar. 1854, art. 2). sta, que pertenece ms bien al
derecho penal que al civil, no se establece en inters del condenado: al contrario, se protege a la sociedad contra
l, y su incapacidad tiene todos los caracteres de una caducidad.
De esto resulta que los actos celebrados por un condenado en estado de interdiccin legal, estn afectados de
nulidad absoluta, de la que toda persona interesada puede valerse y que no puede desaparecer por ningn acto
confirmatorio del condenado.
Anulabilidad derivada de las incapacidades de proteccin
Las dems incapacidades tienen el carcter de una medida de proteccin para una persona y, por consiguiente,
slo engendran una simple anulabilidad. La nulidad es relativa la accin; nicamente pertenece a la persona
protegida, quien puede convalidar el acto confirmndolo, a saber, renunciando a su accin de nulidad.
A quin pertenece la accin de nulidad?
Normalmente la persona protegida por la ley y provista de la accin de nulidad es el mismo incapaz, y slo l
tiene derecho para atacar el acto. La accin se ejercita por l, o por su representante (tutor o administrador),
siendo sta la regla general. Solamente hay dos excepciones:
1. Respecto a los actos de la mujer casada. La incapacidad de la mujer casada no es una simple medida de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_53.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:35:51]
PARTE PRIMERA
proteccin en favor de ella, puesto que en los pueblos modernos la mujer no se considera incapaz en razn de su
sexo. La ley declara incapaz a la mujer, para que se respete el derecho de potestad que se concede sobre ella al
marido, y que se llama autoridad marital.
Por tanto, se protege al marido impidiendo que la mujer acte sin su consentimiento y, en consecuencia, la accin
de nulidad se concede al marido. Lgicamente slo el marido debera tener derecho de anular los actos de su
mujer celebrados sin su autorizacin. Pero la ley, infiel al principio moderno y dominada todava por el recuerdo
del derecho germano, que consideraba al sexo femenino como una causa de incapacidad, conceda tambin la
accin de nulidad a la mujer (art. 225). Es ste un sistema mixto, que no se justifica desde el punto de vista
racional; su nica explicacin es histrica.
2. Tratndose del matrimonio contrado por un menor, sin el consentimiento de los ascendientes (art. 182). La
accin de nulidad pertenece, en este caso, no slo al menor que necesitaba el consentimiento de sus padres, sino
tambin a las personas cuyo consentimiento era indispensable. La razn de ser de esta regla casi es idntica a la
anterior: el ascendiente, provisto de la accin de nulidad, exige el respeto de su patria potestad, como el esposo el
de su potestad marital.
Condicin general del xito de la accin
Como regla general, slo una condicin es necesaria para obtener la nulidad del acto realizado por un incapaz:
debe demostrarse que el acto ha sido realizado por el incapaz, actuando por s mismo, sin estar ni asistido ni
representado por su protector legal. Esta condicin es a la vez necesaria y suficiente.
1. Es necesaria, pues no puede tratarse de nulidad, si el acto ha sido realizado por el incapaz con todas las
formalidades requeridas. La ley organiza estas formalidades para habilitar al incapaz, es decir, a fin de hacerlo
apto para realizar actos jurdicos vlidos, suprimiendo su incapacidad. No se realizara el fin de la ley, y estas
formalidades seran vanas, si aun conformndose a ellas, se permaneciese expuesto a una accin de nulidad.
2. Es suficiente: la sola comprobacin de la circunstancia de que el acto ha sido realizado por un incapaz no
representado o no asistido por su protector legal, implica la nulidad. Puede decirse entonces que la nulidad es de
derecho, segn la expresin de que se sirve el art. 502, a propsito de los actos del enajenado sujeto a
interdiccin; lo anterior significa que la anulacin debe decretarse por el tribunal, con la sola prueba de la
incapacidad del actor.
Condiciones suplementarias exigidas de los menores
Slo una excepcin se ha establecido a esta regla; pero considerable por su alcance: se refiere a los menores. Para
anular un acto, no basta la simple circunstancia de que haya sido celebrado por un menor. Es necesario, adems,
que el menor haya sufrido una lesin. Vase los arts. 1305 y 1306 que hablan de la lesin como causa de
restitucin para los menores, y comprense con el texto del art. 225, que dice a propsito de las mujeres casadas:
La nulidad fundada en la falta de autorizacin... Por tanto, la accin nace, en un caso, slo por la incapacidad, y
en otro por la lesin.
La condicin de que exista lesin es caracterstica de la incapacidad de los menores; no se halla en ninguna otra.
Se expresa la regla propia a los menores diciendo: Minor non restituitur tanqueam minor, sed tamqueam lsus.
No basta, que el menor pruebe su incapacidad; es necesario, adems, que demuestre el perjuicio que el acto le ha
causado.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_53.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:35:51]
PARTE PRIMERA
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_53.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:35:51]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
SECCIN SEGUNDA
PATRlA POTESTAD
CAPTULO 2
GENERALlDADES
Definicin
La patria potestad es el conjunto de derechos y facultades que la ley concede al padre y a la madre sobre la
persona y bienes de sus hijos menores, para permitirles el cumplimiento de sus obligaciones como tales.
No debe olvidarse que estos derechos y facultades, nicamente se conceden a los padres, como consecuencia de
las graves obligaciones que tienen que cumplir; slo existe la patria potestad porque hay obligaciones numerosas
a cargo del padre y de la madre, las cuales se resumen en una sola frase: la educacin del hijo.
El vocablo patria potestad nunca ha sido preciso en derecho francs, y actualmente lo es menos que nunca. Lo que
corresponde a los padres es ms bien una tutela, es decir, una carga, que una potestad (potestas). Adems, esta
potestad no pertenece nicamente al padre como patria potestad romana; tambin corresponde a la madre quien la
ejerce a falta de aquel.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%203...OCTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_54.htm [08/08/2007 17:35:51]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
CAPTULO 3
PERSONAS lNVESTlDAS DE PATRlA POTESTAD
6.3.1 PATRlA POTESTAD DEL PADRE Y DE LA MADRE
6.3.1.1 Padres legtimos
Preponderancia del padre durante el matrimonio
El art. 372 atribuye la patria potestad conjuntamente al padre y a la madre: El hijo queda bajo su autoridad. Pero
esa atribucin casi es nominal en lo que se refiere a la madre, mientras dure el matrimonio. En efecto, aunque sta
potestad es comn a ambos padres, es alegada de una manera exclusiva al padre: Solamente el padre ejerce esta
autoridad durante el matrimonio (art. 373).
Tal preponderancia del padre es necesaria para resolver las cuestiones cotidianas. Mientras viva el padre y sea
capaz de actuar, el derecho de la madre duerme, por decirlo as. Apenas si encontrar ocasin de ejercerlo para
consentir en el matrimonio de sus hijos. Sin embargo, algunas leyes recientes tienden a aumentar las facultades de
la madre, inspirndose en una idea de igualdad entre los esposos.
La Ley del 19 de junio de 1923 sobre la adopcin exige el consentimiento de la madre para que pueda adoptarse a
su hijo menor (art. 348 reformado). La Ley del 17 de julio de 1927, reformando notoriamente la regla tradicional
sobre el consentimiento para el matrimonio, decide que el hijo menor puede casarse con el consentimiento de la
madre y a pesar de la oposicin del padre (art. 142 reformado). Por ltimo, la Ley del 10 de agosto de 1927 sobre
la nacionalidad, determina la del hijo legtimo tanto por la nacionalidad del padre como por la de la madre (arts. 1,
3 y 2_1).
Excepciones convencionales a la preponderancia del padre
No puede privarse al padre, por un convenio entre los esposos, del ejercicio exclusivo de la patria potestad. Toda
convencin cuyo objeto o resultado sea privar al padre de su potestad, para transferirse a la madre es nula, por ser
contraria al orden pblico (arts. 6 y 1338).
Pero a menudo, cuando el matrimonio se celebra entre personas que profesan credos religiosos diferentes, la
madre pide que sus hijos sean educados en su religin y no en la del marido. Se admite que esta convencin no es
civilmente obligatoria, y que la mujer no tiene ningn medio para obtener su cumplimiento, siendo de lamentarse
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_55.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:35:53]
PARTE PRIMERA
esta solucin: el padre no ha enajenado su potestad, no ha abdicado de ella con anterioridad; ha usado de ella,
determinando cul ser la religin de los hijos.
El contrato de matrimonio es la carta de la familia, y ninguna ventaja se advierte en autorizar la violacin de esta
clase de compromisos. Es de desearse la estabilidad de estas convenciones, porque constituyen el nico medio de
mantener la concordia en los matrimonios mixtos, sin que por ello se viole el art. 1388, puesto que la decisin es
tomada por el marido y no por la mujer. Es verdad que esta convencin se hace con anterioridad y no en el
momento mismo en que debe ejecutarse, pero su lugar natural se halla en un acto que justamente est destinado a
reglamentar con anterioridad la ley que regir a la familia.
Transmisin de la patria potestad a la madre
nicamente a falta del padre corresponde a la madre el ejercicio de la patria potestad, la que en ella se convierte
en una potestad materna, Los casos en que se produce este desplazamiento de la potestad sobre el hijo, son los
siguientes:
1. Muerte del padre. En este caso a la madre corresponde por s sola y para el futuro, el ejercicio de la patria
potestad sin que el padre pueda afectar en su testamento, esta autoridad.
2. Prdida para el padre de la patria potestad. La prdida de la patria potestad para el padre produca antes el
mismo efecto que su defuncin. Pero la Ley del 24 de julio de 1889, que multiplic las causas de la prdida,
reserv a los tribunales de derecho decidir si el ejercicio de la patria potestad debe atribuirse a la madre (art. 9).
En consecuencia, la madre no se beneficia, necesariamente, con la prdida de la patria potestad para el padre; y si
el tribunal lo juzga a propsito, no se transmitir a ella la patria potestad, sino que se organizar la tutela.
3. Cuando el padre no se halle en derecho de ejercer sus derechos. Puede esto suceder como consecuencia de la
locura o de la ausencia. La ley slo previ este ltimo caso.
En el art. 141 establece que la vigilancia de los hijos menores se transmite a la madre, y que sta ejerce todos los
derechos del marido. Advirtase que en este caso la madre obra ms bien a nombre de su marido, ausente o
enajenado, que en el suyo propio, o en virtud de una especie de delegacin.
Adopcin
Desde la Ley del 19 de junio de 1923 que permiti la adopcin de los
menores, la patria potestad se transmite al adoptante (art. 352 reformado).
6.3.1.2 Padres naturales
Estado de la cuestin antes de 1907
El cdigo de Napolen slo se ocup de la patria potestad en la hiptesis del matrimonio, y tal como la organiz
pareca establecida para los padres legtimos. Sin embargo, ninguna duda haba sobre al existencia de la patria
potestad en favor de los padres naturales, cuando eran legalmente conocidos. El cdigo mismo se refera a ella al
conceder, en el art. 383, a los padres naturales, ciertos derechos comprendidos en la patria potestad de los padres
legtimos.
Casi unnimemente se reconoca al padre natural la misma preponderancia que al legtimo. En efecto, hasta la
Ley del 10 de marzo de 1913, el art. 158 extenda a los padres naturales lo dispuesto en los arts. 148 y 149, que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_55.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:35:53]
PARTE PRIMERA
estipulaban esa preponderancia para el acto ms importante: el matrimonio de los hijos. Sin embargo, se negaba a
los padres naturales dos de los atributos ms considerables de la patria potestad: el usufructo y la administracin
legales; para ello se tomaba como base la primitiva redaccin del art. 383.
Extensin de la patria potestad de las padres naturales La Ley del 2 de julio de 1907, que reform el art. 383,
estableci expresamente la patria potestad en provecho de los padres naturales, precisando que se regir como la
de los padres legtimos, salvo algunas excepciones. Esta disposicin legal es fundamental. La reforma otorg a los
padres naturales el derecho al usufructo legal, hasta entonces reservado a la familia legtima, pero no el derecho
de administracin legal.
Reparticin de la patria potestad entre los padres naturales
Aparte de las restricciones que sufre, y que sern explicadas en su lugar, la patria potestad de la familia natural se
distingue de la de la familia legtima, en que la preponderancia del padre casi est suprimida. En efecto, segn el
actual art. 383, la patria potestad sobre un hijo natural reconocido es ejercida en principio por aquel de sus padres
que lo haya reconocido en primer lugar. ste, por lo general, es la madre.
Si el hijo ha sido reconocido simultneamente por la madre y el padre, slo ste ejerce la autoridad paterna siendo
el nico caso en que se encuentra su preponderancia.
Los tribunales pueden modificar la atribucin de la patria potestad tal como resulta de las reglas que preceden,
concedindola al padre que no est investido de ella por la ley. Hay una especie de desplazamiento de la patria
potestad por autoridad de los tribunales, que no est sometida a las reglas de la prdida de la misma, organizada
en 1889. La ley se limita a establecer que este cambio de persona puede ordenarse, si el inters del hijo lo exige.
Por ltimo, a la muerte del padre a quien corresponda la patria potestad, se opera una transmisin legal, si el
suprstite es legalmente conocido, encontrndose ste investido de ella de pleno derecho (art. 383).
Observacin
El padre y la madre poseen la patria potestad incluso cuando sean menores. Encuntrase esta situacin, sobre
todo, respecto a la madre natural. Tambin puede encontrarse en relacin con la madre legtima, cuando una
mujer enviuda y sea madre de un hijo antes de haber alcanzado su mayora de edad. La hiptesis es muy sencilla
de construir respecto al padre legtimo; pero es poco recurrente; es necesario que se haya casado antes de cumplir
veinte aos y que su hijo nazca durante el primer ao de su matrimonio.
6.3.2 DERECHOS DE LOS ASCENDIENTES
En vida de los padres
En tanto viva todava el padre o la madre, los ascendientes ms alejados no pueden ejercitar potestad alguna sobre
l; no pueden, por ejemplo, censurar la forma de educacin escogida por el padre o por la madre; la potestad
perteneciente a los padres tiene el carcter de una autoridad soberana e independiente en sus relaciones con los
abuelos.
Sin embargo, los hijos estn obligados a respetar a sus ascendientes en todos los grados. El art. 371 slo recuerda
expresamente esta obligacin natural respecto a los padres; pero se asume que el mismo deber existe para con los
otros ascendientes. El padre no puede, por consiguiente, oponerse a que su hijo cumpla este deber para con sus
abuelos, suprimiendo toda clase de visitas y correspondencia con ellos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_55.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:35:53]
PARTE PRIMERA
Los tribunales se reconocen la facultad de autorizar estas visitas y correspondencia a pesar de la prohibicin del
padre, bajo las condiciones que consideran pertinente imponer. Durante mucho tiempo se decidi que no poda
separarse al hijo de sus padres y confiarse a sus abuelos, por ejemplo, durante todas, o parte de sus vacaciones.
Sin embargo, algunas sentencias haban decidido as; pero se ha reconocido que esta medida atentaba ilegalmente
contra el derecho de custodia perteneciente al padre.
Dos sentencias de la corte de casacin modificaron la jurisprudencia anterior y reconocieron a los tribunales el
derecho de ordenar la estancia del hijo en la casa de los abuelos, contra la voluntad del padre.
Por otra parte, desde la Ley del 24 de marzo de 1928, los derechos de los
ascendientes son sancionados por el art. 356 bis.
Despus de la muerte de ambos padres
En trminos generales puede decirse que la patria potestad no se transmite a los ascendientes del segundo grado, a
la defuncin del ltimo de los padres. Sin embargo, la ley les concede un doble derecho que slo puede explicarse
por la idea de una potestad natural, existente en su favor, sobre la persona de sus ascendientes:
1. La tutela les pertenece de derecho, salvo que el ltimo de los padres en morir los haya despojado de ella (art.
402); pero las facultades que se les transmiten as, son las de un tutor y no las de un padre.
2. Los ascendientes poseen siempre, aunque no tengan la tutela, el derecho de consentir en el matrimonio de sus
descendientes (art. 150). Este derecho es evidentemente un fragmento de la patria potestad. Quienes discuten lo
anterior parten de una definicin muy limitada de la patria potestad, que, segn ellos, se limita a los hijos menores
y es exclusiva de los padres. Se trata empero de una mera peticin de principio. Qu es el derecho, concedido a
los ascendientes tan slo en este carcter, de no ser un vestigio de la patria potestad del padre y de la madre?
6.3.3 DELEGACIN JUDlClAL DE LA PATRlA POTESTAD
Casos en que existe
La Ley de 1889 ha organizado todo un sistema de delegacin de la patria
potestad por autoridad judicial. Prev dos casos:
1. La educacin del hijo es, para sus padres, una carga muy pesada y stos estn dispuestos a internar a su hijo en
un hospicio o a encomendarlo a una persona caritativa (art. 17).
2. Cuando el hijo ha sido abandonado y recogido sin su intervencin (art. 19).
Extensin de la delegacin
El tribunal con conocimiento de causa puede delegar los derechos de patria potestad abandonados por los padres y
atribuir su ejercicio, total o parcialmente, al establecimiento o particular que se haya hecho cargo del menor
(respecto a los detalles, vase los arts. 17_21 de la precitada.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_55.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:35:53]
PARTE PRIMERA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_55.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:35:53]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
CAPTULO 4
DERECHOS Y OBLlGACIONES DE
LOS PADRES
6.4.1 EDUCACIN DEL HIJO
Extensin de las obligaciones de los padres
Dirigir la educacin el hijo, normar su conducta, formar su carcter e ideas, es la parte esencial de la misin que
los padres deben satisfacer. Graves cuestiones deben resolverse: la religin que se dar al hijo, la carrera para la
que se le reparar, etctera.
Sanciones legales
Los padres deben a sus hijos una buena educacin. Este deber moral no tiene, en general, una sancin jurdica
precisa.
Sin embargo, pueden sealarse los puntos siguientes:
1. El procedimiento especial de coaccin organizado por la Ley del 28 de marzo de 1882, para obligar a los
padres de familia a que por lo menos den a sus hijos la instruccin primaria.
2. La prdida de la patria potestad por parte del padre cuando pone en peligro la moralidad del hijo (Ley del 24
jul. 1889, art. 2, in fine reformado por la Ley del 15 nov. 1921).
3. Las penas que establecen en su contra los arts. 334 y 335 del Cdigo Penal, cuando han favorecido la
prostitucin o libertinaje de sus hijos.
4. Las penas establecidas por la Ley del 7 de diciembre de 1874, contra los saltimbanquis y trabajadores de las
ferias que emplean a sus hijos menores de diecisis aos en ejercicios peligrosos, o que los hagan figurar en sus
representaciones antes de que cumplan doce aos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_56.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:35:56]
PARTE PRIMERA
5. Por ltimo, la posibilidad de internar a su hijo en un correccional cuando haya cometido un delito y se le haya
absuelto por haber obrado sin discernimiento (art. 66, C.P.) Es sta una especie de desposesin del derecho de
educacin que sufren los padres y que se justifica por los malos resultados obtenidos.
Facultades conferidas a los padres para la educacin del hijo Los padres no podran cumplir la obligacin que
tienen de educar a sus hijos de no haber recibido facultades especiales, que corresponden a este objeto.
Tales facultades son dos:
1. El derecho de custodia, que implica consigo el derecho de vigilancia.
2 El derecho de correccin.
6.4.1.1 Guarda y vigilancia del menor
Objeto de este derecho
La custodia de un hijo es el derecho de que habite en la casa de los padres. El padre, guardin de su hijo, puede,
por tanto, obligarlo a que habite con l, y en caso necesario hacerlo regresar a su domicilio mediante la fuerza
pblica. El hijo menor no emancipado carece de derecho para abandonar el domicilio paterno, salvo cuando ha
cumplido 20 aos y se trate de darse de alta en el ejrcito.
Esta obligacin del hijo hace que se le atribuya como domicilio legal el domicilio de su padre, puesto que no
puede tener otra residencia.
Sancin del derecho de custodia
Si alguna persona roba al hijo, o lo detiene contra la voluntad del padre, ste tiene derecho a reclamarlo
judicialmente. En caso de urgencia es procedente el rfr. Esta accin se parece a una reivindicacin, y puede
ejercitarse contra cualquier persona en cuyo poder se encuentre el hijo.
Adems, la persona que haya sustrado al hijo podr ser condenada a indemnizar a los padres de los daos y
perjuicios que les haya causado. Por otra parte, el rapto de un menor es un delito penal (art. 354, C.P.) y existe
tambin el delito particular de no presentacin de hijo (Ley del 5 dic. 1921, reformado art. 357, C.P. y Ley del 3
mar. 1928).
Caracteres del derecho de custodia. Carcter obligatorio
La guarda de los hijos no slo es un derecho para los padres; al mismo tiempo es para ellos una obligacin de la
que en principio no pueden liberarse. Actualmente se considera como delito (art. 348-353, C.P. reformado por la
Ley del 7 de abril de 1899, el abandono de infante, admitido en las legislaciones antiguas).
Sin embargo, en la prctica ha sido necesario mostrarse tolerante por temor de provocar infanticidios. Por ello el
Decreto del 19 de enero de 1811 estableci el sistema de los tornos, aparatos mviles que permitan depositar a
los nios en los hospicios sin ser visto. Los tornos comenzaron a cerrarse a partir de 1823; pero pblicamente se
practica la entrega de los menores a los hospicios.
lncedibilidad de la custodia
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_56.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:35:56]
PARTE PRIMERA
Durante mucho tiempo la custodia del hijo se consider como un atributo no cedible de la patria potestad. Los
padres que haban abandonado a sus hijos podan reclamarlos posteriormente a la asistencia pblica o a las
personas caritativas que los hubiesen recogido y educado, todo esto sin estar obligados a pagar los gastos de
educacin. La administracin de la asistencia pblica hizo esfuerzos vanos para oponerse a estas reivindicaciones
tardas, siempre sospechosas y perjudiciales para los hijos; la accin de los padres es imprescriptible.
La asistencia hubiera querido obtener la creacin de un contrato de desapoderamiento en su favor, que le
transfiriese la custodia definitiva el nio. En un principio se le neg. Sin embargo, la Ley de 1889 modific la
situacin en dos categoras de menores:
1. Los moralmente abandonados (arts. 19 y 20), respecto a los cuales los tribunales pueden privar a los padres
total o parcialmente de la patria potestad, para confiarla a la asistencia pblica, a las asociaciones de beneficencia,
o a los particulares, en cuyo caso, existe transmisin judicial del derecho de guarda.
2. Los nios entregados voluntariamente a esos mismos establecimientos o a particulares, respecto a los cuales los
padres consienten en ceder sus derechos, en cuyo caso hay transmisin convencional del derecho de guarda (art.
17). En consecuencia, la Ley de 1889, ha organizado en este ltimo caso, una cesin voluntaria del derecho de
custodia, como lo peda la asistencia pblica; sin embargo, esa cesin reviste una forma judicial; es decretada por
el tribunal a peticin de las partes, actuando juntas (ibid.).
Esta misma ley reglament la recuperacin del hijo y decide que la reivindicacin de los padres, rechazada por el
tribunal, poda solicitarse nuevamente despus de tres aos (art. 21). La Ley del 27 de junio de 1904, en su art. 17,
resolvi definitivamente la cuestin en favor de la asistencia pblica, autorizndola a negar la restitucin del
menor.
Vigilancia y direccin del hijo
Pero, no slo se confa a los padres la custodia de los hijos; tambin su vigilancia. sta es algo ms; el cuidado de
dirigir sus acciones, de vigilar su desenvolvimiento moral. Como la custodia, esta vigilancia para ellos, es a la vez
un derecho y una obligacin. Los padres pueden exigir daos y perjuicios contra los terceros que les impidan el
ejercicio de este derecho, por ejemplo, contra quienes dieran a sus hijos una educacin religiosa contraria a su
voluntad.
Por lo dems, los nicos puntos en que reviste una forma jurdica son
los siguientes:
1. Los padres pueden reglamentar como quieran las relaciones de sus hijos, prohibirles que vean a tal o cual
persona. Su derecho a este respecto llega hasta la posibilidad de suprimir toda relacin con sus abuelos, salvo
apreciacin por los tribunales de los motivos de esta decisin.
2. Los padres pueden examinar la correspondencia de sus hijos e interceptar, en caso necesario, las cartas que
escriban o que reciban. Por tanto, no existe respecto a los menores el secreto y la inviolabilidad de la
correspondencia.
3. Los padres tienen la obligacin legal de dar a sus hijos la instruccin primaria (Ley del 28 mar. 1882). Penal es
la sancin de esta obligacin, pero se aplica tmidamente.
4. Los padres pueden, en nombre de su hijo menor, reclamar la nacionalidad francesa en las condiciones del art. 3
de la Ley del 10 de agosto de 1927, sobre la nacionalidad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_56.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:35:56]
PARTE PRIMERA
6.4.1.2 Derecho de correccin
Atenuacin progresiva de los castigos corporales
La responsabilidad de la educacin del hijo, de la que estn encargados los padres, necesariamente le concede
sobre su persona un derecho de correccin muy extenso. Sin embargo, este derecho nunca ha sido definido, ni
reglamentado de una manera clara por el legislador. En qu medida pueden los padres emplear los castigos
corporales, los golpes, la detencin?
Todo en esta materia se reduce a una cuestin de medida, y salvo en los casos extremos, las costumbres son las
nicas que reglamentan el ejercicio de este poder. Un punto notable es la dulcificacin continua de los castigos
impuestos a los hijos. Sin duda alguna, el padre quedaba comprendido en los arts. 309, 310 y 311, C.P., cuando
haya heridas o vas de hecho, y la Ley del 5 de abril de 1898, introdujo en el Cdigo Penal disposiciones
especiales para reprimir los atentados y violencias cometidos contra los hijos.
Nadie duda que actualmente se excedera en su derecho, si encerrara a su hijo en una crcel privada. La Ley del
24 de junio de 1889 permite que se le retire la patria potestad por malos tratos que haya comprometido la salud de
su hijo. Desde los tiempos antiguos en que el padre tena el derecho de vida y muerte, hasta nuestros das, en que
va desapareciendo la frula y la detencin en los establecimientos educativos, ha ido debilitndose siempre el
derecho de correccin del padre. As, las antiguas costumbres le permitan golpear a sus hijos. En las leyes
actuales ya no existe cosa semejante.
Medios de accin reservados
La autoridad paterna radica ms bien en las costumbres, en el espritu de la familia, en la influencia que el padre
haya sabido adquirir y guardar sobre el espritu de sus hijos, que en los medios legales que se ponen a su
disposicin. Los medios que la ley concede son los siguientes:
1. La posibilidad de colocar al hijo como aprendiz. En este caso el padre por s slo celebra el contrato de trabajo
del hijo, pero obra entonces en nombre de su hijo y no puede admitirse que el hijo resulte obligado contra su
voluntad.
2. La posibilidad de despojarlo de una parte de sus derechos hereditarios. En efecto, los padres encuentran en la
redaccin de su testamento el medio de castigar a aquellos de sus hijos que se hayan conducido mal, y de
recompensar a los dems; pero esta facultad en el cdigo se halla restringida por lmites estrechos, gracias a la
institucin de la legtima, porcin de la herencia de que no pueden ser privados los hijos y que vara de la mitad a
las tres cuartas partes, segn su nmero.
Para muchas personas el derecho del padre es muy limitado, y proponen reforzar la autoridad paterna por otros
medios. Unos autores como Le Play, piden la libertad absoluta de testar y la supresin de toda legtima; otros
pretenden el restablecimiento de la antigua desheredacin, que permita al padre desheredar a su hijo cuando
tuviera en su contra justos motivos de disgusto. La ley puede prever y reglamentar las causas de desheredacin a
fin de disminuir los litigios, inconveniente propio de este sistema.
3. La posibilidad de detener al hijo durante un lapso ms o menos prolongado. Este ltimo medio de correccin
exige amplias explicaciones que sern objeto de estudio posteriormente. De todos es el hecho ms raro; pero
tambin el ms grave y el nico de que se ha ocupado el cdigo (arts. 375_383).
6.4.2 MANTENlMlENTO DEL HlJO
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_56.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:35:56]
PARTE PRIMERA
lmportancia y objeto de esta obligacin
La educacin de los hijos no se realiza sin gastos, que deben estar a cargo de los padres; la obligacin econmica
es la ms pesada de las que tienen que soportar los padres. Son, insignificantes en comparacin con ella, los
cuidados que requiere la persona del hijo. Cuando la familia llega a ser numerosa, la obligacin de sostenimiento
y educacin de los hijos es agobiante para los padres.
La obligacin de los padres comprende los gastos de toda clase que origina la presencia del hijo: alimentacin,
vestido, casa, gastos de enfermedad, etc. Comprende tambin los gastos de educacin, pues el art. 203 impone a
los padres la obligacin de educar a sus hijos. Educar un hijo es, ante todo, instruirlo, o por lo menos darle la
instruccin elemental sin la cual el hombre est mal preparado para ganarse la vida en las sociedades modernas.
Por ello, ha podido sostenerse, con razn, que el art. 203, C.C., contena el principio de la instruccin obligatoria
y que la Ley del 28 de marzo de 1882 slo aparentemente es innovadora. El derecho actual es todava menos
exigente que el cdigo, puesto que la enseanza primaria gratuita ha brindado a los padres un medio de cumplir
su obligacin sin que por su parte tengan que efectuar gastos. Pero las leyes administrativas modernas, de 1881 y
de 1882, convirtieron en realidad lo que no era sino un principio terico, inscrito en el Cdigo Civil, y que en la
prctica no se observaba. Actualmente se llega a la enseanza secundaria gratuita.
Silencio casi absoluto de los textos
Cuando los padres tienen recursos suficientes para cumplirla, la obligacin de sostener a los hijos se realiza por la
fuerza de las cosas; el hijo vive a costa de sus padres, sin que la ley intervenga. En los casos extremos de miseria
o abandono, corresponde a la asistencia pblica o a la caridad privada. Esta situacin de hecho explica por qu el
cdigo no se ha ocupado de esta cuestin, en el ttulo De la patria potestad.
Sin embargo, la ley dict el principio de esta obligacin, pero fue en el ttulo Del matrimonio en el cual, se dice:
Los esposos contraen juntos, por el slo hecho del matrimonio, la obligacin de alimentar, educar y sostener a sus
hijos (art. 203). Se ha discutido sobre el sentido de las palabras contraen juntos. Significan simultneamente o
uno respecto del otro? No se trata de una obligacin mutua de uno de los esposos para con el otro y viceversa,
sino de una obligacin comn a su cargo y para con sus hijos.
Este artculo se tom del nmero 384 del Trait du contrat de mariage de Pothier, en el que el autor consideraba,
indudablemente, una obligacin de los padres para con sus hijos, pues este nmero est bajo la rbrica. De las
obligaciones que el matrimonio impone a los padres respecto sus hijos... Adems el captulo V del ttulo Del
matrimonio, del que forma parte el art. 203, solamente se ocupa de las obligaciones que nacen del matrimonio
entre los esposos y los terceros; las obligaciones mutuas de los esposos en favor de ellos mismos, con objeto del
captulo Vl.
Por tanto, el sentido de la ley es claro; pero se ha cometido un error al considerar que esta obligacin nace del
matrimonio: en realidad la paternidad y no el matrimonio obliga a los padres a alimentar y educar a sus hijos,
demostrando esto que tal obligacin existe incluso fuera del matrimonio, en favor de los hijos legtimos. Contina
siendo cierta la antigua regla: quien engendra (o concibe) a los hijos debe alimentarlos.
Distincin de la obligacin de los padres y de la deuda alimentaria
No debe confundirse la obligacin especial impuesta a los padres para con sus hijos con la obligacin mucho ms
general, llamada obligacin alimentaria. sta por su naturaleza es recproca; en cambio, el deber de los padres
para con sus hijos menores es unilateral tambin por su propia naturaleza.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_56.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:35:56]
PARTE PRIMERA
La obligacin alimentaria dura toda la vida; el deber de los padres termina con la mayor edad de los hijos.
Despus de su mayora el hijo puede tener derecho a los alimentos; pero con las condiciones ordinarias, es decir,
cuando se halle necesitado; su educacin, con los gastos especiales que causa, ha concluido.
Carcter solidario de la obligacin.
La obligacin es conjuntamente sobre los dos esposos; cada uno de ellos contribuye en proporcin de sus
recursos. Pero ambos estn obligados por el total, de lo que resulta que si uno carece de bienes debe el otro
soportar por s slo todos los gastos, o si muere, el hijo queda completamente a cargo del suprstite; los herederos
del padre no responden a la obligacin aunque sean ascendientes del hijo.
Carcter subsidiario de la obligacin de los padres
Esta carga slo se impone a los padres porque el hijo generalmente carece de bienes personales. Cuando tiene
bienes, las sumas necesarias para el sostenimiento de ste, deben tomarse de sus ingresos, y los padres en este
caso solamente estn obligados si los ingresos propios del hijo son insuficientes.
Persistencia de la obligacin a la prdida de la patria potestad por los
padres
El padre y la madre permanecen obligados aunque hayan sido privados de la patria potestad. La prdida los priva
de sus derechos (derechos de dirigir la educacin, de administrar los bienes del hijo, de cobrar los ingresos de
stos); pero no los libera de sus obligaciones.
Sancin de la obligacin
La obligacin de los padres, en lo que se refiere al sostenimiento anual del hijo menor es una obligacin civil, es
decir, sancionada por una accin. Podrn, en consecuencia, ser demandados judicialmente si no la cumplen en
una forma voluntaria. La nica dificultad consiste en saber quin ejercer la accin. El acreedor es el hijo; pero
ste no tiene el ejercicio de las acciones que le corresponden; por otra parte, dada su corta edad, a menudo ser
incapaz de obrar. Quin tiene facultades para hacerlo en su lugar?
Se ha propuesto conceder la accin a la madre, estimndose estar autorizada a ello por el art. 203: Los esposos
contraen juntos... lo que se traduce as: uno respecto al otro. La madre, se dice, es acreedora del marido. Ya
hemos visto que esta interpretacin del art. 203 es inexacta. En vida de los dos esposos ninguno de ellos est
facultado para intentar la accin a nombre del hijo.
Sin embargo la mujer posee, en su propio nombre, una accin contra su marido para obligarle a entregar, con
anterioridad, el dinero necesario para el sostenimiento de los hijos. Esta accin se funda en el art. 7 de la Ley del
13 de julio de 1907. La Ley del 7 de febrero de 1924, completada por la Ley del 3 de marzo de 1928, estableci,
adems una sancin penal que reprime el delito de abandono de familia.
6.4.3 USUFRUCTO LEGAL
Usufructo legal de las rentas del hijo
Como compensacin de las cargas que tienen que soportar, la ley atribuye a los padres el usufructo legal de los
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_56.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:35:56]
PARTE PRIMERA
bienes de sus hijos menores de 18 aos (art. 384). Tal derecho es el de percibir los frutos, sin estar obligado a
rendir cuentas; es, una considerable ventaja que los padres obtienen de la patria potestad.
No cabe duda que estn obligados a emplear los ingresos del hijo en darle una educacin que est relacionada con
la fortuna de ste (y no con la de los padres); sucede frecuentemente que este derecho de usufructo se resuelve
para los padres en su beneficio anual considerable. En la prctica este derecho existe, sobre todo, en favor del
cnyuge suprstite, despus de que el hijo herede al primero de sus padres que haya muerto.
6.4.3.1 A quin pertenece
Padres legtimos y naturales
Tal beneficio antiguamente slo se conceda a los padres legtimos, y no a los naturales. El primitivo art. 384
supona, por sus trminos, que los padres eran casados: durante el matrimonio. Por otra parte, la ley no haba
declarado estos artculos aplicables a los padres del hijo natural como lo hizo el art. 383, respecto a los textos que
reglamentan el derecho de detencin.
Un nuevo inciso complet el art. 384 de la Ley del 2 de julio de 1907 que expresamente concedi el usufructo
legal al padre natural que ejerza la patria potestad, salvo una restriccin indicada en el art. 389 reformado; el
padre natural est obligado a promover el nombramiento de un tutor sustituto a su hijo dentro de los tres meses
siguientes a su entrada en funciones y si no lo hace en este plazo, su usufructo legal comienza nicamente a partir
de este nombramiento.
Atribucin de las rentas durante el matrimonio
Por principio, el usufructo legal pertenece al padre, slo a l le
corresponde durante el matrimonio (art. 384).
Sin embargo, los trminos absolutos de este artculo no impiden que la madre se aproveche de l cuando le
corresponde la patria potestad durante el matrimonio, como consecuencia de la ausencia, locura, o prdida de este
derecho por el padre. Los arts. 373, 384 y 389 prevn el caso ordinario, aquel en que el padre est presente y en
uso de su capacidad. Sin embargo, la cuestin de saber si la ausencia del marido transmite a la madre el usufructo
legal de los bienes del hijo es controvertida.
Atribucin de las rentas despus de la disolucin del matrimonio
Al disolver el matrimonio, el derecho de usufructo legal contina perteneciendo al padre, si ha sobrevivido a
menos que se haya decretado el divorcio en su contra (art. 386). Si el padre ha muerto, o si ha sido privado de la
patria potestad, el usufructo legal se transmite a la madre (art. 384). Nunca corresponde a los otros ascendientes.
lndependencia respectiva del usufructo legal y de la administracin legal
El derecho de usufructo legal no es corolario y compaero del derecho de administracin legal a que nos
referiremos ms adelante. En efecto, por una parte el usufructo legal sobrevive a la muerte de uno de los esposos,
en tanto que en este caso termina la administracin legal, para ceder su lugar a la tutela, por otra parte, la
administracin legal dura hasta la mayora del hijo en tanto que el goce legal expira al cumplir 18 aos. En
consecuencia cada uno de estos derechos puede existir sin el otro.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_56.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:35:56]
PARTE PRIMERA
6.4.3.2 Bienes sometidos
Carcter general del derecho de usufructo legal
Conforme al art. 384, el padre, o en su defecto la madre, tienen el goce de los bienes de sus hijos... El derecho de
usufructo legal recae, pues, sobre todos los bienes del hijo, cualquiera que sea su naturaleza, muebles o
inmuebles, corpreos o incorpreos, y cualquiera que sea su origen. Por tanto, el derecho de los padres es un
usufructo universal.
Sin embargo, diferentes categoras de bienes, estn excepcionalmente
sustrados al usufructo legal.
Bienes adquiridos por un trabajo separado
Los bienes provenientes del trabajo del hijo no estn sometidos al usufructo legal (art. 387). Por trabajo separado,
debe entenderse un trabajo distinto al de sus padres, por ejemplo, cuando el hijo est fuera de la casa paterna,
empleado en un estudio, aprendiz en un taller, dependiente de un establecimiento. Ha querido como animarse al
hijo para que trabaje dejndole la disposicin del poco dinero que gane.
Bienes donados o legados con exclusin expresa
Cuando se donan o legan bienes al hijo bajo la condicin expresa de que sus padres no tendrn el usufructo de
ellos, la ley respeta la voluntad del donante o testador (art. 187). Tal condicin debe ser expresa; no puede
sobreentenderse. Por qu permite la ley as a los terceros privar a los padres del derecho que ella misma les
concede? Se debe al inters del hijo. Pueden existir disgustos en la familia, hostilidad entre los padres del hijo y el
donante o testador. Temi la ley privar al hijo de una liberalidad que un tercero est dispuesto a hacerle, pero sin
querer beneficiar a sus padres; por tanto, permite al disponente privar a stos de su derecho de usufructo legal. El
padre se beneficia de la liberalidad puesto que despus de ella el hijo tiene una fortuna personal que sirve para su
sostenimiento.
6.4.3.3 Derechos del usufructuario legal
Aplicacin de las reglas del usufructo
El goce legal concedido a los padres es una variedad del usufructo. lmplica la atribucin al usufructuario legal, de
todos los productos que tengan el carcter de frutos; unas veces son adquiridos por los padres mediante su
percepcin, y otras por su vencimiento segn su naturaleza.
Carcter excepcional del usufructo legal
No obstante, el derecho de usufructo legal no es un usufructo ordinario. Se concede a los padres en virtud de la
patria potestad, de la que es un atributo. Est, por tanto, como la patria potestad, fuera del comercio; ms bien es
un derecho de familia que un derecho patrimonial.
En vano se ha discutido lo anterior so pretexto de que los textos no le atribuyen expresamente este carcter
excepcional, pero resulta de su misma naturaleza. Por lo dems, la ley implcitamente lo reconoce al emplear el
trmino goce legal, evitando la palabra usufructo, que slo accidentalmente aparece en algunos textos situados en
otras materias; los arts. 389, 601 y 730.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_56.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:35:56]
PARTE PRIMERA
Consecuencia de la naturaleza particular de este derecho de goce se
derivan las conclusiones siguientes:
1. Los padres no pueden cederlo.
2. Tampoco pueden hipotecarlo cuando recaiga sobre inmuebles.
3. No es susceptible de embargo por los acreedores de los padres.
En estos tres puntos, el usufructo legal de los padres difiere de los
dems derechos de usufructo, que pueden cederse (art.. 595),
hipotecarse (art.. 2118) y embargarse (art.. 2204).
4. Adems, la misma ley los dispensa de dar fianza (art. 601).
5. El art. 599 es inaplicable a las construcciones levantadas por los padres.
6. Los padres no estn obligados a pagar derecho alguno de traslado.
6.4.3.4 Cargas
Cargas de los usufructos ordinarios
Debido a la aplicacin de las leyes ordinarias del usufructo, los padres soportan todas las cargas a que estn
sujetos los usufructuarios. En este punto de vista es necesario observar que siendo su ttulo universal, debern
contribuir al pago de las deudas del hijo, conforme a los arts. 610 _ 612.
Cargas espaciales del usufructo legal
Los padres estn sujetos a cargas excepcionales, lo que hace que ese usufructo les sea concedido en cierta forma a
ttulo oneroso. El art. 385 enumera estas cargas, que son
1. El mantenimiento, alimentacin y educacin del hijo segn su fortuna (art. 385-2). No se confunde esta
obligacin con aquella a que estn sujetos los padres en su calidad de tales (art. 203), cuando el hijo carece de
bienes personales: ambas obligaciones son diferentes; pero la primer dispensa de la segunda en la medida en que
se ejecuta; en efecto, los padres slo estn obligados de proveer por s mismos a las necesidades de los hijos a
ttulo subsidiario, y por suponerse que stos carecen de recursos propios.
Por tanto, cuando el hijo tiene bienes personales, el padre a quien corresponde el usufructo debe, en primer lugar
proveer a sus necesidades con las rentas de esos bienes; el otro padre slo estara obligado en caso de
insuficiencia, como el mismo usufructuario podra estarlo entonces sobre sus propios bienes.
2. lntereses y rentas vencidas (art. 385-3). El padre (o la madre) est obligado a pagar estas cargas en su carcter
de usufructuario (art. 612); por tanto, el inciso 3 del art. 385 parece repetir en esta materia lo que se encuentra
contenido ya en el mismo art. Sin embargo, este inciso tiene su valor propio; como usufructuarios, los padres slo
tendran que pagar los intereses y pensiones vencidos durante su derecho de goce; segn el art. 612 slo son a su
cargo los que corresponden al periodo durante el cual han recibido los frutos; el inc. 3 del art. 385 pone adems, a
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_56.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:35:56]
PARTE PRIMERA
su cargo, todo lo se halle vencido en el momento de iniciarse su derecho de goce.
3. Los gastos funerarios y los de ltima enfermedad. No se trata de los gastos hechos en la persona misma del
hijo, cuando est enfermo o muera. En efecto, los gastos ocasionados por sus enfermedades (por todas y no
solamente por la ltima), entran evidentemente en los gatos de mantenimiento, de que se ha hablado de una
manera general en el inc. 2 del art. 385; al ponerlos a cargo del usufructuario por un texto especial, la ley habra
hablado para no decir nada.
En cuanto a los gastos de sus funerales, realizndose despus de su muerte, slo pueden gravarse a su sucesin.
Diferente es el verdadero sentido del inciso 4 del art. 385; se trata de la enfermedad y muerte de la persona a
quien el hijo ha heredado y cuya defuncin da apertura al derecho de goce legal.
Tal era la jurisprudencia antigua: varias costumbres tenan, sobre este punto, una disposicin expresa, y la misma
regla se asegura cuando la costumbre muda, sobre este punto, como la de Pars. Esta disposicin se tom en
Pothier y debe explicarse con ayuda de la tradicin.
6.4.3.5 Terminacin
Causas de extincin tomadas del usufructo ordinario
El derecho de usufructo legal termina por causas cuya naturaleza es muy variada. Deben sealarse, primeramente,
las causas ordinarias de extincin del usufructo; tales son la muerte del padre suprstite y el abuso de goce.
Terminacin por la prdida de la patria potestad
En otras ocasiones el usufructo legal se extingue por la produccin de
un hecho que priva a los padres de su patria potestad. Estos hechos son:
1. La muerte del hijo.
2. Su emancipacin. El art. 384 prev expresamente este hecho.
3. La caducidad de padre o de la madre.
Causas de extincin propias al usufructo legal
Existen para el derecho de usufructo legal tres causas de extincin que le son propias, y que lo hacen cesar aunque
la patria potestad dure todava, y en tales casos en que un usufructo ordinario subsistira. Estas causas son las
siguientes:
1. El hecho de que el hijo cumpla dieciocho aos (art. 384). Segn el proyecto del Cdigo Civil, el derecho de
usufructo de los padres debera durar hasta la mayora del hijo. Bigot du Prameneu expres el temor de que para
conservar su derecho durante toda la minora del hijo, los padres se negasen a emanciparlo o a casarlo. Fue
entonces cuando se adopt como lmite mximo la propuesta de Cambacres, la edad de 18 aos cumplidos.
2. El divorcio, (art. 386). Solamente el padre contra quien se pronuncia el divorcio es privado del usufructo legal.
Por consiguiente, si es el padre, el derecho de usufructo se transmite a la madre; si la culpable del divorcio es la
madre no se o
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_56.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:35:56]
PARTE PRIMERA
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_56.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:35:56]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
CAPTULO 5
PRDlDA DE LA PATRIA POTESTAD
6.5.1 GARANTAS
lnsuficiencia primitiva de los textos
En un principio slo exista en la legislacin francesa una causa de caducidad. Estaba reglamentada por los arts.
334 y 335, C.P., que afectaban a los parientes culpables de haber excitado o favorecido habitualmente el
libertinaje de sus hijos. Pero esto no era suficiente. El legislador no haba sido previsor y la prctica
administrativa y judicial revelaba la extensin del mal: numerosos padres se mostraban indignos de la confianza
de la ley, y maltrataban o abandonaban a sus hijos, o bien los dedicaban el robo, mendicidad o prostitucin.
Jurisprudencia
Los tribunales se consideraron facultados nicamente para emplear medios de accin limitados; dictaban medidas
materiales para garantizar la seguridad del hijo, y no se atrevan a afectar los derechos del padre consagrados por
la ley.
Vazeilles propuso un sistema que confera plenas facultades a los tribunales. Razonaba as: las ventajas y los
derechos que componen la patria potestad no se han otorgado al padre en su provecho personal, sino en inters del
hijo, estn subordinados a ciertas condiciones y tienen un fin determinado. Si no se alcanza este fin, si el padre no
cumple con sus deberes, no tienen ya razn de ser las facultades que le corresponden, debiendo privrsele de
ellas. El razonamiento era de una rectitud jurdica absoluta. Es ste el principio que rige todas las relaciones
sinalagmticas de derecho. Puede decirse que se impona. Sin embargo, nadie ha tratado de aplicarla; Demolombe
la haba combatido; esto bast para que no se pensara ms en ella.
Reformas legislativas
Manifestndose impotente la jurisprudencia, el poder legislativo intervino
en cuatro ocasiones:
1. La Ley del 7 de diciembre de 1874 sobre los menores empleados en las profesiones ambulantes, introdujo tres
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_57.htm (1 de 7) [08/08/2007 17:35:58]
PARTE PRIMERA
nuevos casos de caducidad:
a) Cuando los padres hayan entregado su hijo a una persona que ejerce una de las profesiones llamadas
ambulantes (las cuales estn enumeradas en el art. 1 de la Ley.
b) Cuando los padres hayan entregado el hijo a gente sin trabajo que se dedique a la mendicidad.
c) Cuando ellos mismos los hayan empleado en pedir limosna, sea declaradamente o bajo la apariencia de un
oficio. La prdida es facultativa podrn ser privados... dice la ley. No procede, en estos tres casos, sino cuando el
hijo tiene menos de diecisis aos.
2. Las disposiciones votadas en 1874 slo eran excepciones. La Ley del 24 de julio de 1889 inici audazmente un
nuevo camino y estableci un sistema completo de caducidad de la patria potestad;
3. La Ley del 5 (o 19) de abril de 1898 sobre la represin de las violencias y atentados cometidos contra los
menores, instituy, a su vez, reglas diferentes para alguno casos particulares.
4. Por ltimo, la Ley del 15 de noviembre de 1921, completando diversos artculos de la de 1889, organiz, al
lado de la caducidad de la patria potestad, lo que se llama privacin total o parcial de los derechos inherentes a
ella.
6.5.2 CADUClDAD GENERAL
6.5.2.1 Causas
Clasificacin en dos categoras
La Ley de 1889 estableci dos especies de causas de caducidad. Unas de pleno derecho privan a los padres
indignos de la patria potestad; otras, autorizan simplemente a los tribunales a privarlos de ella por sentencia; por
tanto, la caducidad es legal o judicial.
Caducidad de pleno derecho
La caducidad de pleno derecho est unida, como consecuencia legal, a ciertas condenas penales. En estos
diferentes casos, previstos por el art. 1, los hechos relevados contra los padres se han considerado tan graves, que
el legislador pronuncia de oficio la caducidad, sin encomendar esta misin al juez que los condene.
Las condenas que implican caducidad de pleno derecho son las
siguientes:
1. Condena por excitacin habitual de su propio hijo al libertinaje Caso previsto por los arts. 334 y 335 del
Cdigo Penal.
2. Condena por excitacin habitual de los menores al libertinaje.
3. Condena por crimen, cometido contra la persona del hijo.
4. La segunda condena por un delito, cometido contra a persona del hijo.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_57.htm (2 de 7) [08/08/2007 17:35:58]
PARTE PRIMERA
5. La segunda condena por delito cometido en participacin con el hijo.
Caducidad facultativa decretada por el tribunal represivo
En el art. 2, la ley reglamenta los casos en que la caducidad es
facultativa, es decir, en que puede decretarse por los tribunales. Estos
casos son los siguientes:
1. Condena en razn de un crimen (distinto sin embargo de los crmenes polticos, previstos por los arts. 86_101,
C.P.).
2. Segunda condena por secuestro, supresin, exposicin o abandono de hijos o por vagabundeo.
3. Segunda condena por embriaguez pblica (Ley del 23 ene. 1873, art. 2).
4. Toda condena por aplicacin de la Ley del 7 de diciembre de 1874 (profesiones ambulantes). Esta ley ha
establecido tres casos de caducidad, que son simplemente mencionados por memoria en la ley ms general de
1889.
5. Primera condena por excitacin habitual de menores al libertinaje. La segunda implicar la caducidad de pleno
derecho si los jueces no han usado de sus facultades despus de la primera.
6. Envo del hijo a una casa de correccin en virtud del art. 66, C.P., o su condena en virtud del art. 67.
7. Condena por delito de abandono de familia en virtud de la Ley del 7 de febrero de 1924 (art. 83).
Caducidad facultativa decretada por el tribunal civil
La Ley de 889 contiene una ltima disposicin, cuyo texto fue reformado por la Ley del 15 de noviembre de
1921, con el fin de prolongar su alcance de aplicacin. Puede decretarse la caducidad, independientemente de
toda condena cuando los padres, por su embriaguez habitual, su mala conducta notoria y escandalosa, por malos
ratos, por falta de cuidados, o por falta de direccin comprometen ya sea la salud, la seguridad, o la moralidad de
sus hijos. Este ltimo pargrafo es la disposicin capital de la ley y su ms notoria innovacin, porque es
susceptible de numerosas aplicaciones
La caducidad a decretada por el tribunal civil a promocin el ministerio pblico o de un pariente del menor desde
el grado de primo hermano.
Alcance de las innovaciones contenidas en la ley
Entre los casos muy numerosos considerados por la Ley de 1889, hay varios que existan antes. Para unos, la ley
se limita a un simple recordatorio (Ley de 1874). Para otros, se agrega a la legislacin anterior; as, en las
hiptesis previstas por los arts. 66 y 334, C.P., la caducidad era menos completa de lo que lo es en la actualidad;
el nuevo texto es ms comprensivo que los anteriores.
Referente a los hechos ms graves (crmenes) la ley se conforma con una condena nica, en tanto que para los
delitos exige, en general, dos condenas sucesivas. Lo que crea entonces el peligro para el hijo, es la costumbre del
padre en la criminalidad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_57.htm (3 de 7) [08/08/2007 17:35:58]
PARTE PRIMERA
6.5.2.2 Extensin
Prdida total de los atributos de la patria potestad
Los redactores de la Ley de 1889 establecieron la caducidad total de la patria potestad. Los nicos derechos que
reservaron a los padres son, por una parte, el derecho al respeto (art. 371), principio terico sin consecuencia legal
y por otra parte, el derecho a los alimentos (art. 205), que se deriva del parentesco y no de la patria potestad. lntil
es, por tanto, la reserva que de ellos hace el art. 1. Esta lista no es limitativa, como la misma ley lo dice: todo los
derechos inherentes, a ellos, principalmente los enunciados en los artculos...
Extensin concedida a los antiguos casos de caducidad
Podemos comprender ya cul fue el fin de la Ley de 1889 al incluir en los casos de caducidad que enumera los
que ya estaban establecidos por leyes anteriores: aument considerablemente as su alcance. El art. 66, C.P., slo
priva a los padres del derecho de custodia y del de dirigir la educacin de sus hijos, el art. 335 del mismo
solamente de los derechos y ventajas que les concede el ttulo lX del libro 1 del Cdigo Civil, de manera que los
arts. no comprendidos en este ttulo continuaban aplicndose. En la actualidad la caducidad es total.
Prdida general de la patria potestad sobre todos los hijos
En relacin al art. 336, C.P., se discuta para saber si la caducidad se limitaba al hijo que haba sido vctima del
delito, o si se extiende a sus hermanos. La Ley de 1889 resuelve el debate: Son privados (dchus)... respecto de
todos sus hijos o descendientes, dice el art. 1.
Aplicacin de la caducidad a la madre y a los ascendientes
Esta Ley es aplicable al padre y a la madre, aunque sta se halle bajo la potestad marital. Es igualmente aplicable
a todos los ascendientes. Sin embargo, slo puede privar a stos de su derecho para consentir el matrimonio de
sus descendientes, con sus consecuencias en lo que se refiere al contrato de matrimonio (arts. 1398 y 1095), as
como el insignificante derecho de aceptar donaciones a nombre del menor.
6.5.2.3 Consecuencias
Transmisin de la patria potestad
En el caso que la caducidad total se decrete contra el padre, y vive todava la madre, no produce como
consecuencia necesaria la transmisin de la patria potestad a sta. El art. 9, inc. 3 de la ley reserva a los tribunales
el derecho de decidir, en inters del hijo, si la madre ejercer o no sus derechos sobre l. Cuando se niega a la
transmisin, se abre la tutela; si se concede, comprende tanto a los hijos por nacer como a los ya nacidos (art. 9,
inc. 3).
La ley ha previsto el caso en que el padre, privado de su potestad, contraiga un nuevo matrimonio, del cual nazcan
uno o varios hijos, y reserva entonces a la segunda mujer, el derecho de solicitar se le atribuya sobre sus hijos la
patria potestad, que el padre no puede ejercer (art. 9, inc. 4).
Apertura de la tutela
De nueva cuenta trataremos la cuestin de saber en qu forma ser protegido el hijo sustrado a la patria potestad,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_57.htm (4 de 7) [08/08/2007 17:35:58]
PARTE PRIMERA
cuando no se transmita sta a la madre, a propsito de la tutela y de la asistencia de la infancia, separada de las
cuales es imposible estudiarla. No forma parte de la teora de la patria potestad. Nos limitaremos a decir que en
1899, de 1059 casos de caducidad, en 32, los hijos se confiaron a la madre; en 201, a un tercero; y en 722 a la
asistencia pblica (Diario Oficial, 13 dic. 1901).
6.5.2.4 Restitucin de la patria potestad
Condiciones y formas
La caducidad de la patria potestad no es irremediable y definitiva. Los padres privados de ella tienen derecho para
demandar de los tribunales la restitucin de su ejercicio (Ley de 1889, art. 15), estando el procedimiento
reglamentado por el art. 16.
Si la caducidad que los afect resultaba de una condena penal, slo se les concede la accin de restitucin en tanto
hayan obtenido su rehabilitacin, beneficio que borra los efectos de la condena y el recuerdo mismo de la
infraccin.
Si la caducidad ha sido decretada por el tribunal civil, sin que los padres hayan incurrido en una condena penal, la
accin slo puede ejercerse tres aos despus de haber causado ejecutoria la sentencia que decret su caducidad
(Ley de 1889, art. 15).
6.5.3 CADUClDAD PARClAL
Primitiva indecisin de la jurisprudencia
Durante los primeros aos de su aplicacin, la Ley del 24 de julio de 1889 pareci destinada a un rotundo fracaso.
Muchos tribunales estuvieron indecisos en aplicarla, por estimar que frecuentemente el remedio no iba en
proporcin al mal; a veces hubieran querido decretar slo una caducidad relativa, a uno o varios hijos, y dejar al
padre o a la madre todos sus derechos respecto a los dems, contra los que no hubiesen cometido ninguna culpa
grave; deseaban, sobre todo, decretar, como antes, slo caducidades parciales, que nicamente privan a los padres
del derecho de custodia, dejndoles los dems atributos de la patria potestad.
Algunos tribunales se abstenan de decretar la caducidad. Otros, asumindose autorizados para decretar una
caducidad total, se estimaron facultados, con mayor razn, para ordenar medidas de una gravedad menor y para
determinar su extensin segn las circunstancias, por aplicacin de la idea que quien puede lo ms puede lo
menos. Pero la jurisprudencia se haba definido en sentido contrario; as, admiti: Que la caducidad es
necesariamente total y que se aplica a todos los derechos que componen la patria potestad.
Sistema de la Ley de 1898
La Ley del 5 de abril de 1898 presenta otro carcter distinto a la de 1889. Es una ley penal, que por una notable
excepcin a los principios anteriores, confiri a los tribunales represivos la facultad de fallar sobre la patria
potestad. Primeramente el juez de instrucciones, y despus el tribunal o la corte que conozca el proceso, decretan
las medidas necesarias, en tanto que, segn la Ley de 1889, al tribunal civil corresponde decidir la caducidad.
Tambin en esta ley se tomaron en consideracin las indecisiones de la jurisprudencia. La caducidad es
facultativa. La Ley de 1898 no ha establecido nuevos casos de caducidad de pleno derecho.
Sobre todo, la ley permite a los magistrados no decretar sino una caducidad parcial contra los padres indignos,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_57.htm (5 de 7) [08/08/2007 17:35:58]
PARTE PRIMERA
limitndose a privarlos del derecho de custodia, para confiar el hijo ya sea a un pariente, a una persona caritativa,
o a la asistencia pblica, o una caducidad relativa, que slo afecte a un hijo, si los padres maltratan nicamente a
ste. Por tanto, el de la Ley de 1889 es un sistema ms flexible; se quisieron evitar los escollos encontrados por la
ley anterior.
Casos de aplicacin. Los casos previstos por la Ley del 5 de abril de
1898 son los siguientes:
1. Las lesiones o malos tratos lo que comprende la privacin de alimentos y la falta de cuidados.
2. El abandono en un lugar solitario o no.
3. La entrega del hijo a vagabundos o saltimbanquis.
Conciliacin con la Ley de 1889
La Ley de 1898 no derog el art. 2 de la Ley del 24 de julio de 1889, que
estableci los casos de caducidad total
Sobre la conciliacin de ambas leyes, deben hacerse las observaciones
siguientes:
1. La Ley de 1898 nicamente se aplica a los casos en que hubo crimen o delito; por tanto, es menos amplia que
la de 1889, que permite privar de la patria potestad, independientemente de toda condena, a los padres que, por
sus costumbres de embriaguez y de mala conducta, comprometen la salud, la seguridad o la moralidad de sus
hijos. De esta discordancia en ambas leyes resulta que, en estos ltimos casos, que son los menos graves, puesto
que la ley penal no interviene, los padres son tratados ms severamente desde el punto de vista civil, estando
afectados de una caducidad total.
2. Siendo la Ley de 1898 una ley penal, slo ha dado competencia para decretar la prdida del derecho de guarda
a las jurisdicciones represivas, de ello resulta que un tribunal civil no tiene competencia para decretar la
caducidad parcial cuando se presente la ocasin.
Leyes especiales
Con posterioridad a la Ley de 1898, diversas leyes especiales dictaron medidas relativas a la guarda de los hijos.
Se trata de las Leyes del 11 de abril de 1911, sobre la prostitucin de los menores; del 22 de julio de 1912, sobre
los tribunales para menores; y del 5 de agosto de 1916, sobre los menores abandonados.
Generalizacin del sistema de 1921
La Ley del 15 de noviembre de 1901, que satisfizo las tendencias de la jurisprudencia y las necesidades de la
prctica, organiz de una manera general, adems de la caducidad total de la patria potestad, un sistema de
caducidad parcial, cuya extensin es arbitrada por el juez en todos los casos en que la caducidad es facultativa. El
art. 2 de la Ley de 1889, reformada en 1921, establece que los padres pueden ser privados total o parcialmente de
sus derechos de patria potestad lo que deja toda la amplitud necesaria a los jueces.
Se ha considerado este trmino menos humillante que el de caducidad. Al mismo tiempo, este texto decide que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_57.htm (6 de 7) [08/08/2007 17:35:58]
PARTE PRIMERA
pueden privarse de esos derechos slo respecto a uno o a varios de los hijos lo que da todava mayor flexibilidad
al sistema de la ley sobre las medidas que tomaban los tribunales para evitar la caducidad completa. Pero la nueva
ley ha olvidado suprimir, en este caso la incapacidad de ser tutor y miembro del consejo de familia, lo que es
molesto. lgualmente ha olvidado prever la restitucin de los derechos de que se priva.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_57.htm (7 de 7) [08/08/2007 17:35:58]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
SECCIN TERCERA
TUTELA
Definicin y caracteres
La tutela es una funcin jurdica confiada a una persona capaz y que consiste en el cuidado de la persona de un
incapaz y en administrar sus bienes.
No debe definirse la tutela como una carga legal, ni incluir en su definicin el carcter obligatorio que
generalmente presenta. La tutela no siempre es forzosa, a veces es voluntaria.
En la actualidad la tutela es una institucin de Derecho Privado. Por tanto, no puede definirse, como en Roma:
munus publicum, cuando tena un carcter semipoltico y se basaba en la organizacin de la ciudad.
Extensin progresiva de la tutela
En el derecho romano, la tutela se haba establecido para la proteccin de los impberes y nicamente se aplicaba
a ellos. Durante su minoridad, los pberes estaban sujetos a curatela. Cuando desapareci la distincin entre el
impber y el pber, se extendi la misma forma de proteccin a estas dos especies de incapaces; la tutela se
confundi con la curatela y as se form la tutela francesa de los menores.
Pero esto no es todo: la ley francesa moderna emplea igualmente la tutela, como medio de proteccin, a los
enajenados sujetos a interdiccin. Encontraremos de nuevo esta aplicacin de la tutela a propsito de la
interdiccin; por el momento, nicamente nos referiremos a la tutela de los menores.
Coexistencia posible de la tutela y de la patria potestad
Resulta ser la tutela la forma que reviste la proteccin legal de los menores cuando no existe la patria potestad; su
papel es esencialmente supletorio. El tutor est destinado a sustituir al padre y a la madre, que son los tutores
naturales, los primeros y los mejores de todos. Por tanto, parece que la tutela no debera coincidir con la patria
potestad.
Nunca era esto posible en el derecho romano: el hijo slo se someta a tutela cuando era sui juris, es decir, cuando
estuviese liberado de la patria potestad. En el derecho francs a menudo sucede que un menor se encuentra
sometido a la vez a la patria potestad y a la tutela. Este cambio no parece ser muy remoto. En el siglo XIII rega
todava la ley romana de que la tutela no tiene razn de ser sino para sustituir la patria potestad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_57A.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:35:59]
PARTE PRIMERA
La idea de una tutela organizada desde la defuncin de uno de los padres, aun cuando el otro viva, parece haberse
originado por una confusin entre el ttulo de tutor y la funcin del gestor del patrimonio ajeno. Por su naturaleza
primitiva, la patria potestad no implica Ia facultad de administrar los bienes de los hijos, puesto que su principio
es la imposibilidad de la existencia de un patrimonio propio de stos, ya que todo lo que adquira el filius o la filia
llegaba a ser de la propiedad del padre; por su parte, al tutor no corresponda cuidar de la persona del pupilo, y
toda su misin se refera a los bienes.
De aqu se lleg a considerar que el padre o la madre suprstite adquiere el carcter de tutor, tan pronto como se
trata de administrar el patrimonio perteneciente a sus hijos, es decir, cuando su cnyuge hubiera muerto. Respecto
a los hijos naturales, la situacin ordinaria est representada por este concurso de las dos formas de proteccin
(Ley del 2 jul. 1907).
Sistema alemn. Tutela ordinaria
La tutela se organiz de manera distinta en Alemania que en Francia. Segn el sistema alemn, la proteccin de
los menores corresponde principalmente al Estado, quien la ejerce por medio de un tribunal especial, el tribunal
de las tutelas. Slo por excepcin esta facultad es delegada al consejo de familia, cuyo papel es menos importante
que en Francia, slo se nombra el consejo en casos determinados.
Sobre las atribuciones del tribunal de las tutelas, vase C.C. alemn, art. 1837 y ss. El tutor est obligado a
rendirle una cuenta anual de su gestin; adems, el tribunal puede, en cualquier momento, exigirle informe sobre
el estado de los negocios del incapaz (art. 1839). Por ltimo, puede usar contra el tutor medidas de apremio por
medio de multas que llegan hasta 300 marcos. Existe, por otra parte, en cada municipio, un consejo de hurfanos,
encargado de vigilar especialmente a la persona de los menores (art. 1759, art. 1459 y ss., C.C. alemn).
El juez de las tutelas es personalmente responsable con el menor si no cumple con sus obligaciones (arts. 1674,
1844 etc., C.C. alemn. En cambio, no es indispensable el nombramiento de tutor sucedneo como en Francia;
frecuentemente no se hace. Vase el art. 1792, C.C. alemn.
La ley alemana permite al padre liberar al tutor de la vigilancia del tutor sustituto e incluso de la del tribunal de
las tutelas (C.C. alemn art. 1852), siendo sta la que se llama tutela libre (befreite Vormundschaft). Puede
dispensarlo tambin de consignar los ttulos al portador.
Alsacia y Lorena
Las reglas de derecho francs no se aplican en los departamentos que forman parte de Alsacia y Lorena, a las
personas cuyo estado y capacidad se rigen por la ley local (Ley del 24 jul. 1921, art. 1;). En efecto, la Ley del 1 de
junio de 1924 sobre la introduccin de las leyes civiles francesas, mantuvo en vigor el derecho local en lo que se
refiere a la apertura, funcionamiento y organizacin de la tutela (art. 20). Sin embargo, se ha declarado aplicable
el derecho francs a las causas de dispensa, de incapacidad y de exclusin de la tutela, a la hipoteca legal del
menor, art. 2 y a las acciones de suplidas art. 26. Vase, tambin, el art. 24 sobre la conversin de ttulos al
portador en ttulos nominativos.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_57A.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:35:59]
PARTE PRIMERA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_57A.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:35:59]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
CAPTULO 6
APERTURA
6.6.1 MOMENTO
6.6.1.1 Hijos legtimos
Causa normal de apertura
La defuncin de uno de los padres es, para los hijos legtimos, el hecho que abre de ordinario la tutela. Por ello, la
ley se refiere primeramente a este hecho. El art. 390 reglamenta la tutela ocupndose en primer lugar de la
disolucin del matrimonio por la muerte natural... de uno de los esposos.
Cuando la tutela se abre por esta primera causa, encuentra casi siempre al lado de ella, la patria potestad
perteneciente al padre suprstite. Hemos visto que esta coexistencia de ambas instituciones protectoras de los
menores, es un hecho relativamente reciente en la historia de la tutela.
Legislaciones extranjeras
En otros pases, los cdigos ms recientes tienden a admitir que la tutela es intil mientras subsiste la patria
potestad. As, el cdigo italiano slo abre la tutela cuando ambos padres han muerto: Se ambidue i genitori sono
morti... (art. 241). Era esto lo que tambin propona Laurent en Blgica. En Espaa, la tutela nicamente existe
para quienes no estn sometidos a la patria potestad (art. 199). Lo mismo sucede en Alemania (arts. 1873 y 1864
combinados), y este sistema ha sido conservado en Alsacia y Lorena.
Tutela de los pstumos
En ciertas ocasiones la muerte del padre no abre inmediatamente la tutela. Ocurre esto tratndose de los hijos
pstumos, cuando la madre est encinta al morir su marido. La tutela no puede organizarse inmediatamente,
puesto que todava no hay hijo y porque no se sabe si aquel cuyo nacimiento se espera nacer vivo y viable. La
tutela se abrir slo a partir del nacimiento del hijo. Mientras tanto, la ley establece para estos casos
excepcionales, una institucin especial: el consejo de familia debe nombrar un curador al vientre (art. 393).
Prdida de la patria potestad para el padre
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_58.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:36:00]
PARTE PRIMERA
La prdida para el padre de la patria potestad, debera tener por efecto la transmisin de sta a la madre. Sin
embargo, la Ley del 24 de julio de 1889 exige que el tribunal examine si la madre debe ser admitida a ejercer esta
potestad (art. 9); si el tribunal la juzga indigna de ello, se abre la tutela (arts. 10 y 11).
Divorcio
El divorcio por s mismo slo hace perder el usufructo legal (art. 386) y el derecho de custodia (art. 302) al esposo
culpable; pero las causas que lo hayan determinado podrn ser lo suficientemente graves para que el tribunal
decrete la prdida facultativa de la patria potestad en virtud de la disposicin final del art. 2 de la Ley de 1889,
por ejemplo, embriaguez, mala conducta o malos tratos. Slo en estos casos podr abrirse la tutela; pero ser
consecuencia de la prdida de la patria potestad para el padre.
De esta manera la tutela no se abre inmediatamente despus del divorcio de los padres, cuando se considera que
uno de ellos es digno de conservar la patria potestad. En este caso, la tutela comienza exclusivamente cuando uno
de los padres muera.
Ausencia
La ausencia no puede abrir la tutela. Si desaparece la madre, nada cambia en el estado anterior; el padre contina
ejerciendo la patria potestad, como antes. Si quien desaparece es el padre, el ejercicio de la patria potestad se
transmite a la madre y la tutela no se abre (art. 141). El art. 142 decide, sin embargo, que procede nombrar un
tutor al hijo, por efecto de la ausencia, pero establece esto en la hiptesis de que el otro padre haya muerto: por
tanto, la tutela en este caso se abre ya y slo se trata de saber si se sustituye inmediatamente al esposo suprstite
que la ejerca y que ha muerto. Es un caso de transmisin de la tutela y no de apertura de sta.
En el texto deben distinguirse dos hiptesis:
1. Desaparicin del padre, cuando la madre ha muerto ya. En este caso la tutela estaba abierta, y el padre es tutor
legal de los hijos. Su desaparicin deja, de hecho, vacante la tutela. El art. 142 exige que se esperen seis meses
antes de proveer a ella; cuando este lapso haya expirado, el consejo de familia diferir provisionalmente la tutela,
ya sea a los ascendientes ms prximos o a otra persona de su eleccin. Sobre este texto deben advertirse dos
cosas:
a) La transmisin provisional de la tutela en favor de los ascendientes no se realiza de pleno derecho lo que es un
defecto de armona en la ley, debido a un cambio de redaccin; segn el proyecto del cdigo, la tutela nunca se
atribua de pleno derecho a los ascendientes; al consejo de familia corresponda designar un tutor entre ellos;
cuando se decidi abandonar este sistema, se modific la redaccin de los arts. 402 y ss.; pero se olvid modificar
el art. 142 de acuerdo con estas nuevas disposiciones. De lo anterior debera concluirse que este artculo se
encuentra reformado implcitamente.
b) La carga transmitida al ascendente escogido por el consejo de familia, que la ley llamada a la vigilancia de los
menores, es una verdadera tutela provisional, como lo demuestran las ltimas palabras del art. 142.
2. Defuncin de la madre despus de la desaparicin del padre. En tanto la madre viva ejercit la patria potestad
en lugar del padre. Su defuncin abre la tutela, la cual se atribua al padre por ley; pero hallndose el padre en
estado de ausencia, procede aplicar la disposicin ya explicada para el caso anterior. Por lo dems, el texto es el
mismo para ambas hiptesis (art. 142).
lncapacidad fsica
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_58.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:36:00]
PARTE PRIMERA
La incapacidad del padre, sobrevenida como consecuencia de locura o de enfermedades, solamente hace pasar a
la madre el ejercicio de la patria potestad, es una causa de suspensin temporal que cesa por s misma con las
circunstancias que la han originado.
6.6.1.2 Hijos naturales
Silencio del cdigo y opinin doctrinal
El cdigo de Napolen, muy breve sobre los hijos naturales, cuando se trata de la patria potestad, nada en
absoluto estableca respecto a la tutela de los mismos, provocando su silencio numerosas dificultades. Entre otras
de las provenientes del silencio de la ley, se preguntaba en qu momento comienza la tutela de los hijos naturales.
La doctrina decida, por lo general, que normalmente los hijos naturales deberan quedar sujetos a tutela desde su
nacimiento.
Situacin prctica
De hecho, las cosas no ocurren as, y en muy pocos casos se prov a los hijos naturales de tutor. Slo se nombra
ste, cuando aquellos tienen bienes, porque entonces es indispensable organizar regularmente su administracin.
Sucede esto cuando uno de sus padres, por lo general el padre, ha muerto dejndole toda o parte de su fortuna.
Mientras no tenga bienes basta la patria potestad. Esta prctica se halla de acuerdo con una opinin ampliamente
extendida que considera a la patria potestad como un poder sobre la persona, y la tutela como una simple
administracin del patrimonio.
Jurisprudencia
La corte de casacin se haba pronunciado a favor de la prctica y en contra de la doctrina. Decida que la ley no
fij la apertura de la tutela de los hijos naturales, a fin de dejar a los padres, a los interesados, y al mismo juez de
paz, la tarea de organizar la tutela cuando lo exijan los intereses del hijo o de los terceros.
Reforma de 1907
La Ley del 2 de julio de 1907 no resolvi expresamente la cuestin; pero, por una parte, declar aplicables a los
hijos naturales, los textos relativos a la tutela; por otra, atribuye competencia al tribunal civil del domicilio del
padre investido con la patria potestad en el momento de reconocer a su hijo (art. 389, nuevo inciso). Este sistema
para determinar la competencia implica que la tutela se abre legalmente desde ese momento.
6.6.1.3 Hijos socorridos por la administracin o por particulares
Menores recogidos por los hospicios
Para stos existe, cualquiera que sea su carcter, una causa particular de apertura de la tutela: el abandono de su
persona por sus padres.
Antigua tutela oficiosa
Esta tutela excepcional, constituida en vista de una adopcin proyectada por una especie de convenio entre los
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_58.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:36:00]
PARTE PRIMERA
padres del menor y el tutor oficioso (antiguo art. 361), fue suprimida para el futuro por la Ley del 19 de junio
1923.
6.6.2 LUGAR
Su importancia
El lugar de apertura de la tutela, no es el de la realizacin del hecho que la origina, sino aquel en que debe
organizarse. Gran importancia tiene determinar este lugar porque es atributivo de competencia para el juez de paz
encargado de convocar al consejo de familia.
Su determinacin
Conforme al art. 406, la tutela se abre en el domicilio del menor, es decir, en el lugar en que se encuentra su
domicilio legal el da que se realiza el hecho que lo sujeta a tutela. Ahora bien, el domicilio del hijo es el del
padre, a menos que se trate de un hijo natural reconocido por su madre, en cuyo caso tiene el domicilio de sta.
A ese lugar se refiere el art. 407: el municipio donde debe abrirse la tutela. Comprese la disposicin precisa
agregada al art. 389, por la Ley del 2 de junio de 1907, sobre el lugar de apertura de la tutela de los hijos naturales.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_58.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:36:00]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
CAPTULO 7
CONSEJO DE FAMlLlA
Definicin
Es una asamblea compuesta, hasta donde es posible, de parientes por consanguinidad o afinidad del menor, y
presidida por el juez de paz. Solamente existe en relacin a los hijos legtimos.
Origen
La institucin del consejo de familia tuvo su origen en las regiones consuetudinarias; casi fue desconocida en las
provincias meridionales. lncluso en las regiones consuetudiarias, muy lejos estaba esa institucin de tener el
desarrollo e importancia que le concede el Cdigo Civil. Pothier apenas si habla de ella a propsito del
nombramiento del tutor dativo y de la enajenacin de los inmuebles. Sin embargo, en algunas regiones, existan
textos especficos.
Legislaciones extranjeras
El consejo de familia, que parece ser una institucin de origen francs, existe en diversas legislaciones
extranjeras, no solamente en Blgica, donde todava se halla vigente el texto francs, sino en ltalia (C.C., art. 249
y ss.), en Espaa (C.C., arts. 261, 269, 93 y ss.) y en Suiza (C.C., art. 364).
En Alemania, el consejo de familia tiene una funcin accesoria. En principio, la vigilancia de los tutores est
confiada a la autoridad judicial, el tribunal de las tutelas ejerce las funciones que en Francia corresponden al
consejo de familia; nombra al tutor y lo destituye, lo vigila, le concede las autorizaciones necesarias. El nuevo
Cdigo Civil alemn conserva el consejo de familia, pero a ttulo de simple auxiliar: 1. Si as lo ordenaron el
padre o la madre (art. 1858); 2. Si el tribunal de las tutelas lo juzga til (art. 1859). Se recurre a l, sobre todo,
cuando los intereses del menor se hallan comprometidos en el comercio o en la industria, y sean necesarios
conocimientos tcnicos.
En Holanda, se ha establecido una organizacin intermedia entre el sistema francs y el alemn: el consejo de
familia existe de pleno derecho y en toda tutela; pero su papel es de menor importancia que en Francia. El juez no
est obligado a seguir la opinin de los parientes en el nombramiento de tutor dativo (art. 416), y siendo tambin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_59.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:36:03]
PARTE PRIMERA
el juez quien concede al tutor las autorizaciones necesarias para actuar, pues slo en muy pocos casos se recurre a
la opinin de los parientes a ttulo consultivo (arts. 446, 447, 451, 454, etctera).
6.7.1 COMPOSlCIN
Variabilidad de su composicin
El consejo de familia no es un cuerpo permanente cuya composicin sea fija, sino una reunin que se organiza, en
vista de una sesin determinada. Por tanto, sus miembros pueden cambiar de una sesin a otra, ya sea por efecto
del desplazamiento el domicilio de uno de ellos, o por la variedad de evecciones operadas por el juez de paz, entre
quienes renan las condiciones necesarias para formar parte de l.
Controversia
Es muy importante determinar el lugar donde debe constituirse el consejo de familia, porque los miembros del
consejo deben designarse entre los que vivan en ese lugar o en un radio determinado en derrededor del mismo. La
Ley no la ha establecido expresamente, pero la opinin doctrinal dominante exige que durante todo el tiempo de
la tutela, el consejo de familia sea convocado invariablemente en el lugar en que se abre aquella.
Se pretende que el cdigo implcitamente consagra sta solucin, en los arts. 406 y 407, al hablar del lugar del
domicilio del menor y del lugar en que la tutela se abre; pero los autores del cdigo slo se ocuparon
incidentalmente en estos dos artculos del consejo de familia con respecto de la eleccin del tutor, que ha de
hacerse inmediatamente despus que la tutela se abre.
lndudablemente en ese momento el lugar de apertura de la tutela es el del domicilio del menor; la hiptesis de un
cambio de domicilio del menor no ha entrado en su espritu. Consecuentemente, se fuerza el alcance de estos dos
artculos, cuando se deduce de ellos que el consejo de familia debe reunirse para siempre en su lugar de origen,
cualquiera que sea el lugar en qu posteriormente se halle el domicilio del menor. Sin embargo, la doctrina acepta
unnimemente esa solucin. Slo podemos sealar como disidente a Laurent.
Jurisprudencia
La jurisprudencia ha resuelto el problema haciendo una distincin. Se trata de la organizacin de la tutela, es
decir, de resolver sobre el nombramiento, sustitucin o destitucin del tutor o del tutor sustituto? En este caso el
consejo de familia siempre debe convocarse en el lugar de origen de la tutela, cualquiera que sea el cambio
sobrevenido despus en el domicilio del menor, que es el de su tutor actual.
Al contrario, si se trata de la administracin del tutor, cuando es necesario autorizarlo a celebrar un acto de
gestin, la jurisprudencia francesa admite que el consejo de familia puede ser convocado en el lugar en que se
encuentre el domicilio actual del menor, es decir, en el de su tutor.
Disposicin de la ley italiana
El Cdigo Civil italiano contiene, sobre este punto, una disposicin que sera conveniente adoptar en Francia: el
domicilio del consejo de familia (lo que en Francia se llama domicilio de la tutela), establecido en principio en el
lugar en que se encuentra el asiento principal de los negocios del menor, puede transferirse a otra jurisdiccin por
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_59.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:36:03]
PARTE PRIMERA
una sentencia del tribunal, si el tutor se halla viviendo en otro lugar o si cambia su domicilio (art. 249).
Efecto de las irregularidades en la composicin del consejo
No especifica el cdigo la nulidad de las deliberaciones dictadas por un consejo que no se ha integrado de acuerdo
con las condiciones legales. La jurisprudencia se aprovecha de esto para reconocerse ciertas facultades de
apreciacin. Los tribunales investigan, ante todo, por qu razn el juez de paz se separa de las reglas, si no ha
existido fraude, y si los intereses del menor han sido salvaguardados, convalidan la deliberacin; en caso
contrario la anulan.
Hay irregularidades tan graves que suelen viciar la deliberacin en todo caso. As, se destruye la existencia
jurdica del consejo de familia, si no estuvo presente el juez de paz, o si slo lo integraron dos o cuatro miembros.
Existe otra causa ms de irregularidad: la convocatoria del consejo en un municipio distinto de aquel en que
debera reunirse. En este caso hay incompetencia del consejo, la cual debe implicar la nulidad la sus decisiones.
Composicin del consejo
El consejo se compone de las siguientes personas:
1. Del juez de paz del cantn, que es su presidente, y que tiene voto de calidad en caso de empate (art. 416).
2. De seis parientes, por consanguinidad o afinidad, o amigos (art. 407). Sin embargo, esta limitacin de numero
no es aplicable a los ascendientes viudos o viudas, a los hermanos o primos hermanos mayores, a todos los cuales
se llama al consejo cualquiera que sea su nmero (art. 408).
lgualdad entre ambas lneas
Las dos lneas, paterna y materna, deben tener igual nmero de votos, porque se supone que tienen intereses
opuestos. Cuando una de ellas falta o no est suficientemente representada, no puede recurrirse a la otra lnea para
completar el consejo. Se llamar a las personas conocidas que hayan tenido relaciones con el padre o la madre del
menor. Vase los arts. 407 y 409.
Eleccin de los miembros
Corresponde al juez de paz integrar el consejo es decir, designar las personas llamadas a formarlo. A este respecto
la ley impone algunas reglas. En cada lnea debe atenerse a la proximidad de grado; a igualdad de grado la ley
prefiere al pariente por consanguinidad que al pariente por afinidad; entre parientes por consanguinidad o afinidad
del mismo grado, prefiere al de ms edad, porque tiene mayor experiencia (arts. 407 y 408).
La ley ha querido evitar a los parientes llamados a formar parte del consejo de familia, traslados onerosos. Por
ello, los miembros del consejo deben elegirse, hasta donde sea posible, entre los que vivan en el municipio o en
un radio de dos mirimetros (art. 407). Los motivos de esta regla demuestran que debe uno atender a la
residencia, y no al domicilio propiamente dicho, cuando la residencia es distinta.
Cuando el juez de paz no encuentra, en la vecindad, parientes por consanguinidad o afinidad, en nmero
suficiente para formar el consejo, puede completarlo llamando, a su eleccin, a amigos de la familia, domiciliados
en el municipio o a parientes o afines que vivan fuera, cualquiera que sea la distancia (art. 409).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_59.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:36:03]
PARTE PRIMERA
Sin embargo, cundo haya en la proximidad un nmero suficiente de parientes por consanguinidad o afinidad, el
juez de paz puede citar a los parientes por consanguinidad o afinidad domiciliados lejos, siempre que sean ms
prximos o de igual grado (art. 410). A veces puede haber alguna ventaja seria en citar para el consejo a personas
llenas de afecto para el pupilo, antes que aquellas a quienes este sea indiferente.
Hijos naturales
Respecto a los hijos naturales el consejo solo poda componerse de amigos, o, por lo menos, los parientes citados,
no podan figurar en l con tal ttulo. La Ley de 2 de julio de 1907 suprimi el consejo de familia de los hijos
naturales.
Menores asistidos
El consejo de familia se sustituye para los menores asistidos, sean legtimos o naturales, por la comisin de siete
miembros nombrados por el consejo general.
Causas de exclusin
No pueden formar parte del consejo de familia:
1. Menores, excepto la madre, en el caso de que no tenga la tutela.
2. Sujetos a interdiccin.
3. Las personas que ellas o sus padres tengan con el menor un juicio pendiente en el que est comprometido el
estado de ste, o una parte considerable de sus bienes.
Estas tres causas de exclusin estn reglamentadas por el art. 442.
4. Los condenados a una pena criminal (art. 443, C.C., 34-4, C.P.).
5. Los individuos privados de la patria potestad (Ley del 24 jun. 1889, art. 8) o afectados de una privacin parcial
(Ley del 15 nov. 1921).
6. Los individuos excluidos o destituidos de una tutela (art. 445). La ley en este art. slo se refiere a la exclusin
decretada por mala conducta notoria, incapacidad o infidelidad. Estas tres causas de exclusin de la tutela no son
por s mismas causas de exclusin del consejo de familia; slo llegan a serlo cuando el individuo haya sido
destituido o excluido de su carcter de tutor por causa de ellas.
Antiguamente las mujeres, eran excluidas de los consejos de familia, actualmente son admitidas en ellos (Ley del
20 mar. 1917 reformada, art. 407). Sin embargo, el marido y la mujer no pueden formar parte del mismo consejo.
6.7.2 FUNClONAMlENTO
lmportancia de sus atribuciones
Muchas son las atribuciones del consejo de familia.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_59.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:36:03]
PARTE PRIMERA
Es l, en primer lugar, quien nombra al tutor siempre que no haya tutor legal o testamentario (art. 405); es
tambin el consejo quien designa al tutor sustituto (art. 420). Puede decretar, salvo los recursos pertinentes ante
los tribunales, la destitucin o exclusin del tutor, del tutor sustituto (art. 446). Decide, en definitiva, sobre los
negocios patrimoniales del pupilo, a l corresponde expedir el presupuesto de la tutela (art. 454 y 455) y puede
exigir cuentas anuales al tutor (art. 470)
Este ltimo no puede hacer, sin su autorizacin, ningn acto grave, como la venta de inmuebles o la constitucin
de hipoteca, una transaccin, etc. (arts. 447, 461, 465 y 467; Ley del 27 feb. 1880, art. 1).
El consejo de familia decide sobre los principales actos que interesen a8 la persona del pupilo, le corresponde
autorizar el matrimonio de su pupilo (art. 159), o al tutor para oponerse a l (art. 175). Emancipa al menor (art.
478) o decide si debe privrsele de la emancipacin ya concedida (art. 485); por ltimo, permite al tutor pedir su
detencin (art. 468). En consecuencia, el consejo de familia est realmente investido de la potestad tutelar; el tutor
no es sino el rgano de ejecucin, y est sometido a la supervisin (contrle) del consejo.
Progreso realizado por el cdigo
Desde este criterio, existe una notoria diferencia entre los textos del cdigo y el antiguo derecho. El papel del
consejo de familia ha aumentado. Pothier nicamente la conceda intervencin en los casos, muy raros en su
tiempo, en que era necesario enajenar una heredad, por ejemplo, para evitar un embargo. Como este acto
sobrepasaba las facultades del tutor, slo poda hacerse con la opinin de la familia y la autorizacin del juez. El
Cdigo Civil ha ampliado considerablemente la aplicacin de este principio; multiplica los casos de intervencin
del consejo de familia y precisa los actos respecto a los cuales se requiere su autorizacin.
6.7.2.1 Convocatorias
Quin las hace
Al juez de paz corresponde convocar al consejo, el cual slo puede
reunirse
cuando haya sido regularmente convocado.
El juez de paz puede convocar al consejo de oficio o a solicitud de la parte interesadas. Obra de oficio en los
casos en que la ley lo ordena (arts. 406, 421, 446, etc.). Pero se le reconoce el derecho de convocar al consejo
siempre que lo juzgue til para los intereses del menor .
Derecho para pedir se convoque al consejo
El derecho de requerir la convocatoria del consejo, es decir, de obligar al juez de paz a convocarlo, ha sido
concedido por la ley a ciertas personas, que no siempre son las mismas. Esto depende del objeto de la reunin.
Se trata de nombrar tutor? Todos los parientes del menor, sus acreedores, y de una manera general, todo
interesado tiene ese derecho (arts. 406 y 421). Tambin corresponde al tutor sustituto, si lo hay (art. 424).
Si se trata de destituir al tutor en ejercicio, ese derecho slo corresponde a los parientes por consanguinidad y
afinidad del menor, hasta el grado de primos hermanos, y al tutor sustituto (art. 446). Adems, durante la tutela, el
tutor en cualquier momento puede pedir la reunin del consejo, cuando necesite ser autorizado para realizar un
acto de gestin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_59.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:36:03]
PARTE PRIMERA
Otra persona, incluso el ministerio pblico, slo tiene derecho para denunciar al juez de paz el hecho que haga
necesaria o til la reunin del consejo, y una vez advertido el juez de paz, conserva ste sus facultades
discrecionales (art. 406).
Forma y plazo de las convocatorias
Los integrantes del consejo deben ser convocados mediante una cita del alguacil. En la prctica, para evitar
gastos, se admite que la cita se haga por correo.
Respecto al plazo, debe ser por lo menos de tres das anteriores al de la reunin, el cual ha de aumentarse con los
das necesarios por razn de la distancia respecto a las personas domiciliadas en otro lugar.
Forma y sancin de la comparecencia
Los miembros ausentes pueden ser representados por un mandatario; el mandato debe ser especial, aunque no
autntico. Cada mandatario solo debe representar a una persona, a fin de no disminuir el nmero de votantes. Por
consiguiente, un miembro no puede representar a otro (art. 412), el marido puede representar a su mujer o
recprocamente. El abuso de los mandatos es un gran vicio en el funcionamiento del consejo de familia.
El que falte a la cita incurre en una multa, cuyo mximo es de 50 francos, impuesta, sin apelacin, por el juez de
paz (art. 413). La ley no ha fijado el mnimo de la multa; por tanto, puede reducirse a un franco. Por otra parte,
slo se incurre en la multa si la cita ha sido regular, por ministerio del alguacil; en caso de ausencia de un
miembro, el juez puede aplazar la asamblea o prorrogarla (art. 414).
6.7.2.2 Sesiones y deliberaciones
Lugar y forma de las sesiones
El consejo de familia se rene ante el juez de paz, es decir, en sus oficinas o en cualquier otro lugar fijado por l
(art. 415).
Las sesiones no son pblicas y el secretario no puede expedir copias de las actas a los terceros.
Condicion de la votacin
Solamente puede tomarse una decisin cuando por lo menos concurran las tres cuartas partes de los miembros
convocados, sea personalmente por representante (art. 415).
Las decisiones se toman por mayora absoluta, es decir, por mitad de votos, mas uno. Es verdad que la ley no
exige esta condicin, sin embargo, es necesaria pese al silencio de los textos, porque la mayora relativa no es tal
mayora, y solo sera suficiente si la hubiese autorizado un texto expreso.
Caso de empate
Al formarse dos opiniones que tengan cada una un nmero igual de votos, triunfa la opinin aceptada por el juez
de paz, porque la ley le confiere en caso de empate voto decisorio (art. 410). Pero la ley no ha previsto el caso en
que haya ms de dos opiniones y en las que ninguna de ellas rene mayora absoluta. Si cada uno se obstina en su
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_59.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:36:03]
PARTE PRIMERA
opinin, nos encontramos ante una dificultad, respecto a la cual la ley no proporciona ningn medio seguro para
resolverla.
El nico recurso es el aplazamiento de la cuestin; acaso el tiempo y la reflexin conduzcan a uno de los
miembros a cambiar de opinin; de lo contrario, el juez de paz tendr una probabilidad para obtener mayora,
componiendo en otra forma al consejo; en una asamblea poco numerosa, frecuentemente basta con cambiar un
miembro para modificar los resultados.
Siempre que el consejo de familia no sea unnime, debe mencionarse la opinin de cada uno de sus miembros en
el acta respectiva (art. 883, C.P.C.).
Carcter variable de las decisiones del consejo
Estas decisiones del consejo de familia se llaman deliberaciones. El cdigo de procedimientos, en uno de sus
ttulos, las llama opinin (avis) de los parientes. Las decisiones del consejo de familia son a veces simples
opiniones, y otras verdaderas decisiones.
Se distinguen en la forma siguiente: cuando el consejo es consultado por el tutor, debe seguirse su decisin: se
trata de autorizaciones de suerte que cuando las niega, el acto proyectado es imposible y el tutor ya no puede
realizarlo, salvo los efectos de los recursos de que hablaremos. Por el contrario, (cuando el consejo es consultado
por el tribunal, slo se le pide una simple opinin, que puede aclarar, pero no obligar a los magistrados. Estos
casos son excepcionales: interdiccin del pupilo (arts. 494 y 514, C.C., 892 y 893, C.P.C.); denuncia judicial de la
tutela de un hijo abandonado (Ley del 14 jul. 1889, art. 13); reduccin de la hipoteca legal (art. 2143, C.C.);
rectificacin de acta de nacimiento (art. 856, C.P.C.).
6.7.2.3 Homologacin de las deliberaciones por la justicia
Definicin
Como principio, las deliberaciones del consejo de familia son ejecutivas por s mismas. Sin embargo, en los casos
ms graves, la ley exige que su decisin sea homologada por el tribunal civil. La homologacin es una aprobacin
dada por la autoridad judicial. El tribunal solamente puede conceder o negar su aprobacin; le es imposible
modificar la decisin que se le somete, pues ello equivaldra a sustituir al consejo de familia en la gestin de la
tutela, y si lo hiciera precedera la casacin por abuso de poder. Sin embargo, en la jurisprudencia se advierte la
tendencia de conceder al tribunal facultades soberanas en el ejercicio de su derecho de supervisin, contrle, y
particularmente la de conceder slo autorizaciones parciales o subordinadas a ciertas condiciones.
Formas
La homologacin se da en cmara de consejo; establece esto el art. 458 con respecto a la autorizacin para
contraer un prstamo o enajenar; pero la regla es general. No quiere la ley que su decisin se discuta y dicte en la
audiencia pblica, porque esto podra perjudicar al menor, dando a conocer a los terceros el estado de sus
negocios, o comprometer el xito de la operacin proyectada, al revelarse las ventajas que se esperan de ella. El
ministerio pblico debe ser odo. Procede el recurso de apelacin (art. 889, C.P.C.), salvo ciertos casos previstos
por la Ley del 27 de febrero de 1880.
6.7.2.4 Recurso contra las decisiones del consejo
Recurso por vicios de forma
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_59.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:36:03]
PARTE PRIMERA
Es de admitirse la existencia de la nulidad, aunque le ley no la haya pronunciado. Habr consejo de familia sin la
presencia del juez de paz Y si slo se cita a dos personas, ser ste un consejo de familia? Es indudable que hay
irregularidades tan graves que destruyen la existencia jurdica del consejo. Pero no puede decirse, en sentido
inverso, que debe decretarse siempre la nulidad, cualquiera que sea la irregularidad cometida.
As, se ha llamado a un pariente ms alejado en sustitucin de uno ms prximo, o a un pariente por afinidad en
vez de uno por consanguinidad si no se ha respetado el plazo de tres das para la convocatoria del consejo, seria
intil anular su deliberacin, principalmente cuando no haya ninguna sospecha de fraude y no se hayan lesionado
los intereses del menor. Como principio, muy clara parece esta distincin; pero al aplicarse, se encuentran casos
dudosos, y con frecuencia la jurisprudencia es contradictoria.
Recurso en cuanto al fondo
Procede cuando la decisin es perjudicial a los intereses del pupilo o se pretenda que lo es. Tambin este recurso
provoca graves dificultades. En primer lugar, se pregunta cuales deliberaciones son susceptibles de recurrirse. No
cabe distinguir entre las deliberaciones sujetas a homologacin y las otras; incluso cuando la homologacin no
sea necesaria, pueden recurrirse en cuanto al fondo las decisiones tomadas por el consejo.
La mayora de los autores pretenden exceptuar dos categoras de deliberaciones. En primer lugar, aquellas por la
cuales el consejo falla sobre el matrimonio o la emancipacin del pupilo: se considera que en estos casos sustituye
al padre para ejercer sobre la persona del pupilo, una facultad domstica que aqul hubiera ejercido
soberanamente.
En segundo lugar, se niega todo recurso contra las decisiones del consejo a travs de las cuales ejerce sus
facultades para organizar la tutela: cuando nombra un tutor o un tutor sustituto, cuando confirma o retira la tutela
a la madre suprstite, al contraer estas segundas nupcias, y cuando confirma o revoca la designacin hecha por
ella de tutor testamentario. Cual sera entonces la utilidad del recurso? Esta facultad se ha concedido al consejo
de familia y no al tribunal, quien no puede cambiar la eleccin de la familia por la suya.
Muchas sentencias han admitido el recurso contra todas las deliberaciones del consejo de familia sin excepciones,
aun contra aquellas que nombran tutor o que reglamentan intereses morales o religiosos. Esta solucin parece
estar de acuerdo con las intenciones de los autores del cdigo de procedimientos; se ha dicho que el art. 883 sera
un complemento til del sistema del Cdigo Civil, al organizar una vigilancia combinada del consejo de familia y
de la justicia para todos los casos, incluso para el nombramiento del tutor.
No cabe duda que procede el recurso cuando el consejo decreta una
exclusin o destitucin (art. 448).
Condiciones del recurso
El art. 883, C.P.C. que organiza este recurso, slo se refiere a las deliberaciones que no se hayan dictado por
unanimidad: dice esto expresamente en su inciso 1, que ordena mencionar en el acta la opinin de cada uno de sus
miembros, y el inciso 2, que habla del recurso, se refiere naturalmente a la misma hiptesis. Es esto tambin lo
que parecen admitir la mayora de las sentencias, las que indican que la deliberacin recurrida no haba sido
unnime.
Sin embargo, la doctrina decide, en general, que el recurso es posible incluso contra las deliberaciones tomadas
por unanimidad, cuando es interpuesto por el tutor o el tutor sustituto, y por los miembros del consejo que
hubieran cambiado de opinin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_59.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:36:03]
PARTE PRIMERA
Personas que pueden actuar
Los diversos recursos pueden ser interpuestos por el tutor, por el tutor sustituto y por los miembros del consejo de
familia, incluso los que hayan votado la deliberacin. No pueden quedar ligados al voto que han emitido, porque
no se trata de sus intereses personales, sino de los del pupilo. El juez de paz no tiene facultades para interponerlo.
En razn de sus funciones, debe mantenerse alejado de tales debates. En cuanto a los parientes que no sean
llamados a tomar parte del consejo, se consideran desprovistos de todo ttulo para hacerlo.
Formas y plazo del recurso
Es suficiente oponerse a la homologacin cuando sta se solicite. Cuando no sea necesaria la homologacin, o
cuando ya se haya concedido sta, el recurso debe interponerse no en la forma de apelacin, sino por va de
accin, si la instancia debe dirigirse contra aquellos miembros del consejo cuya opinin haya sido favorable a la
deliberacin (art. 883, C.P.C.). La nica excepcin se refiere al caso de destitucin del tutor: es el tutor sustituto a
quien debe demandarse, si el tutor destituido pretende continuar en funciones (art. 448).
Ninguna prescripcin especial se ha establecido para este recurso. La ley ha considerado que en la prctica se
interpondra inmediatamente, es decir, antes de ejecutarse decisin del consejo.
6.7.2.5 Responsabilidad de los miembros del consejo
Fundamento y extensin
El cdigo no contiene ninguna decisin a este respecto; pero los principios generales bastan para afirmar que esta
responsabilidad existe, y para determinar su extensin. Siempre se es responsable del dolo y de la culpa grave que
se asimila a aqul. Por tanto, los miembros del consejo de familia: sern econmicamente responsables para con
el menor; si por ejemplo, nombran un tutor insolvente o incapaz; si autorizan ventas de inmuebles o inversiones
de capitales que comprometan de una manera clara los fondos del pupilo, etc. Es bueno, dice Laurent, que
comprendan que no se renen para llenar una formalidad, sino que deben desempear funciones serias. El juez de
paz puede, como miembro del consejo, incurrir en responsabilidad, pero slo puede exigrsele mediante los
procedimientos aplicables.
6.7.3 SUPRESl
NATURALES
N DEL CONSEJO DE FAMlLlA DE LOS HlJOS
Funcin del tribunal civil
Los hijos naturales no tienen familia ni parientes legalmente conocidos, independientemente de sus padres; su
consejo de familia slo poda componerse de amigos o vecinos, y esta asamblea de personas indiferentes al menor
no inspiraba ninguna confianza. Por ello se suprimi, sustituyndose por el tribunal civil.
La Ley del 2 de julio de 1907, en el inciso agregado al art. 389, que atribuye la tutela legal a los padres naturales,
decide que las funciones correspondientes al consejo de familia de los hijos legtimos, sean desempeadas,
respecto a los naturales, por el tribunal civil de primera instancia del domicilio legal del padre investido con la
tutela el da en que haya reconocido al hijo, y si no ha sido reconocido, del lugar de la residencia de ste. El
tribunal resuelve en cmara de consejo, despus de haber odo o llamado al padre o a la madre del hijo. Conoce el
asunto ya sea a peticin de uno de los padres o del ministerio pblico. Puede tambin resolver de oficio (mismo
inciso).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_59.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:36:03]
PARTE PRIMERA
No hay recurso contra la decisin del tribunal. nicamente debemos admitir como posible la apelacin, como si
se tratara de una homologacin.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_59.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:36:03]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
CAPTULO 8
TUTOR
6.8.1 NOMBRAMlENTO
6.8.1.1 Hijo legtimo
Diferentes modos de designar a los tutores
Los tutores no reciben sus facultades de la misma fuente. Unos estn encargados de la tutela por la ley, en razn
de su parentesco con el menor. En este caso se dice que hay tutela legal; antiguamente se deca tutela natural,
expresin que todava se encuentra en el proyecto del ao VIll. Otros son designados tutores en el testamento del
padre suprstite (tutela testamentaria). Por ltimo, cuando nadie es llamado a la tutela por la ley o por testamento,
el consejo de familia nombra tutor (tutela dativa). En la prctica, se encuentran simples tutores de hecho.
La tutela testamentaria proviene del derecho romano. La tutela legal exista tambin en las regiones de derecho
escrito, pero slo en favor de la madre o de la abuela, pues a los ascendientes varones corresponda la patria
potestad y mientras sta durara impeda la apertura de la tutela. Se encontraba tambin, en provecho del padre, de
la madre y de los ascendientes, en algunas costumbres, pero en pequeo nmero, pues en la mayora de las
regiones consuetudinarias todas las tutelas eran dativas; al juez corresponda el nombramiento de tutor, previa
audiencia de los parientes. Este procedimiento tena la ventaja de conferir siempre la tutela al ms digno, en tanto
que la tutela legal se difiere por la ley en una forma ciega.
6.8.1.2 Tutores de los hijos legtimos
a) TUTELA LEGAL DE LOS PADRES
A quin corresponde la tutela legal
La tutela pertenece al padre suprstite cuando uno de ellos ha muerto (art. 390). Esta atribucin de la tutela existe
siempre, incluso cuando el esposo suprstite sea menor, y se haya dictado contra ste sentencia de divorcio
privndolo de la custodia de los hijos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_60.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:36:07]
PARTE PRIMERA
El esposo culpable al grado de haberse decretado en su contra el divorcio privndolo de la custodia de sus hijos,
debera ser excluido de la tutela; pero, de hecho, el peligro no existe, pues la prdida de sus derechos como tutor o
su destitucin puede demandarse de inmediato.
Disposiciones especiales a la tutela de la madre
La tutela ejercida por la madre suprstite difiere en tres puntos
importantes de la del padre.
1. El padre suprstite slo puede sustraerse a la carga de la tutela cuando exista en su favor una causa legtima de
excusa; la madre legtima, por el contrario, puede negase a aceptar la tutela, sin tener que explicar ningn motivo
(art. 394). Esta diferencia se funda en que las mujeres normalmente estn poco habituadas a los negocios, y en
que la gestin de una tutela ms bien es un asunto de hombres.
La ley llama a la madre para el ejercicio de la tutela debido al efecto que tiene en los hijos pero le reserva el
derecho de declinar esta carga si se considera incapaz de ella. Cuando la madre renuncia a la tutela, conserva la
patria potestad sobre la persona del hijo; solo la administracin de los bienes pasa al tutor.
2. Cuando el padre muere primero, puede restringir, por el nombramiento de un asesor (conseil de tutelle) las
facultades que su mujer ejercitar como tutora legal (art. 391). Por conseil debe entenderse, en esta materia, no
una asamblea, sino una sola persona, ordinariamente un hombre de negocios, que se encargar de asistir a la
madre en su gestin.
La forma de este nombramiento est reglamentada por el art. 392, que
confiere al padre la eleccin entre:
a) Un acta notarial
b) Un acto levantado por el juez de paz asistido de su secretario
c) Un acto de ltima voluntad, es decir, redactado en la forma de testamento.
Si el padre emplea esta ltima forma, no es necesario que el acto sea realmente un testamento y que contenga el
establecimiento de legados. Es natural que no teniendo la madre ninguna autoridad sobre su marido, no puede
recurrir al mismo medio cuando muera antes que l. En cierta forma es un acto de autoridad marital pstuma. El
mismo padre no podra hacer ms: no tiene derecho para privar a su mujer de la tutela, ni para restringir los
derechos de ella que constituyen la patria potestad. Por lo dems, esta facultad concedida al marido no es utilizada
en la prctica. Es abusiva en caso de divorcio.
3. Las segundas nupcias de la madre suprstite y tutora generan una medida particular: la madre tutora que quiera
contraer nuevamente matrimonio est sometida a reeleccin (arts. 395 y 396). Por el hecho de su nuevo
matrimonio, pasar bajo la potestad de un extrao. Frecuentemente, este segundo marido no tendr ningn afecto,
y a veces experimentar un sentimiento contrario a los hijos que haya tenido su mujer del primer matrimonio; es
de temerse que la tutela de sta se resienta por ello.
En la prctica, el segundo marido suele administrar los bienes, y esto sin ofrecer a los hijos las garantas y
responsabilidades especiales de la tutela. Por ello la ley exige que el segundo marido sea tutor tambin o que la
madre deje de ser la tutora. A este efecto, la madre debe, antes de casarse nuevamente, convocar al consejo de
familia, que resolver si la madre conserva o no la tutela (art. 395, 1).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_60.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:36:07]
PARTE PRIMERA
Si la madre cumple esta obligacin, el consejo de familia puede elegir entre privar de la tutela a la madre para
otorgarla a quien mejor le parezca, si tiene motivos graves para sospechar del segundo marido, o bien si ste le
inspira suficiente confianza, mantener a la madre en sus funciones. Pero si esta ltima es su resolucin,
necesariamente debe nombrarse como cotutor al segundo marido (art. 396).
Debe tambin decidirse, para satisfacer mejor los deseos de la ley, que si el consejo omite asociar el marido a la
tutela, es de pleno derecho, cotutor de su mujer. Por lo anterior antiguamente se deca: quien se casa con la viuda,
se casa con la tutela.
Si la madre no cumple con la obligacin de convocar el consejo de familia, pierde de pleno derecho la tutela, sin
que esto signifique que est liberada de toda responsabilidad, ni que pierda el derecho de usufructo legal.
b) TUTELA TESTAMENTARlA
Quin puede nombrar tutor testamentario
Slo el ltimo de los padres que muera tiene derecho para designar tutor que lo sustituya despus de su defuncin
(art. 397). Se trata de un atributo de la patria potestad en su ltimo acto. Por consiguiente, carecen de este derecho
todos los parientes que hayan sido privados de la patria potestad (Ley del 24 jul. 1889, art. 1). Tambin se pierde
cuando el suprstite no ha conservado la tutela; ste ya no puede escoger tutor, en primer lugar porque no puede
transferir a tercero una funcin que no le corresponde ya ni a l mismo, y en segundo lugar porque no tiene
facultades para destituir al tutor en ejercicio.
Caso en que el nombramiento debe ser ratificado por el consejo de
familia
En general, el tutor designado por el padre o por la madre no necesita recibir su cargo del consejo de familia.
nicamente en un caso se halla sometido a ella: cuando ha sido designado por la madre casada en segundas
nupcias a quien se confirm la tutela. La ley, que siempre teme la influencia del segundo marido, exige que la
eleccin de la madre sea ratificada por el consejo de familia; no basta la designacin que haga la madre (arts. 399
y 400).
Formas para el nombramiento del tutor
Sobre la forma del nombramiento, el art. 398 remite a las reglas establecidas por el art. 293, respecto al
nombramiento del asesor (conseil de tutelle). Ahora bien, de estas tres formas, hay dos: la notarial y la
declaracin ante el juez de paz, que no son testamentos; por qu, se llama testamentario al tutor as nombrado?
Se debe a que en la prctica su nombramiento casi siempre se hace por testamento, siendo ste el procedimiento
ms sencillo, por lo menos cuando el testador emplea la forma olgrafa. Adems, cualquiera que sea la forma
usada, el nombramiento nunca produce efectos sino despus de la muerte de su autor, siendo siempre
esencialmente revocable: tales son, justamente, los rasgos caractersticos del testamento que es un acto de ltima
voluntad.
c) TUTELA LEGAL DE LOS ASCENDlENTES
Caso en que la tutela se defiere a los ascendientes
En cuanto a los ascendientes slo pueden ejercer la tutela despus de la muerte de los padres, quienes
naturalmente son preferidos a aquellos. Ms aun, no siempre sustituyen en la tutela al ltimo de los padres que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_60.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:36:07]
PARTE PRIMERA
muera.
En efecto, se rechaza a los ascendientes en dos casos:
1. Cuando el padre suprstite cesa de ser tutor antes de su muerte, como consecuencia de su exclusin,
destitucin, negativa o excusa; en este caso se abre la tutela dativa (art. 405).
2. Cuando habiendo conservado el padre suprstite la tutela hasta su muerte, nombra tutor testamentario. Basta
que haya designado uno; poco importa que ste desempee o no la tutela, que sea excluido o destituido, o que se
excuse de ella. El padre, o la madre, han manifestado su intencin de excluir a los ascendientes de la tutela,
siendo esto suficiente para que no estn llamados a ella por la ley (art. 405).
Por tanto los ascendientes nicamente obtienen la tutela tanto el padre suprstite la haya conservado hasta su
muerte, y no haya designado a nadie para sucederle.
Admisin de las mujeres
En el proyecto del ao Vlll se conceda la tutela a los ascendientes tanto varones, como mujeres; pero en el texto
definitivo no se defiri la tutela legal sino a los primeros. Habra sido peligroso, dijo Berlier, admitir de pleno
derecho como tutores a personas en quienes la debilidad del sexo est unida a la debilidad de la edad. Sin
embargo, cuando el hijo tena todava una ascendiente mujer en estado de administrar la tutela, poda el consejo
de familia otorgrsela mediante un voto expreso.
El sistema del Cdigo Civil sobre este punto fue modificado por la Ley del 20 de marzo de 1917, que al reformar
el art. 402, llam las abuelas a la tutela, concurrentemente con los abuelos. Deba aplicarse esta ley a las tutelas
ya abiertas? La corte de casacin decidi y admiti que la ascendiente que ha llegado a ser tutora legal se sustitua
al tutor dativo anteriormente nombrado por el consejo de familia.
Eleccin del ascendiente tutor
Relativo a los ascendientes, la ley prefiere siempre al ms prximo que al ms alejado. As, el abuelo, aun
materno, es preferido al bisabuelo paterno. En igualdad de grado, el cdigo de Napolen haba establecido un
sistema de preferencia en favor de la lnea paterna (vase los antiguos arts. 402 y 403); pero la Ley del 20 de
marzo de 1917 suprimi esta preferencia y decide que en caso de concurrencia entre ascendientes del mismo
grado, corresponde al consejo de familia designar tutor sin distincin alguna entre ambas ramas. Por otra parte, el
consejo puede escoger uno de los ascendientes como tutor para la persona y otro como tutor para los bienes.
Cuando los dos ascendientes del segundo grado (los dos abuelos) han muerto, puede surgir el conflicto entre dos
bisabuelos de la misma lnea, a cul debe escogerse? El Cdigo Civil decidi que en caso de concurrencia entre
bisabuelos de la lnea materna, el nombramiento corresponda al consejo de familia (art. 404), en tanto que en la
lnea paterna, deba la preferencia al abuelo paterno del padre, por la dbil razn de que el pupilo lleva su apellido
(art. 403). Esta ltima regla fue suprimida por la Ley del 20 de marzo de 1917 que incurri en el error de no
corregir el texto del art. 404.
Ausencia de transmisin
Cuando el ascendiente a quien se defiere la tutela en primer lugar ser encuentra excluido o dispensado, los otros
no son llamados a ella y debe procederse al nombramiento de un tutor dativo por el consejo de familia. Entre
ascendientes, la tutela nunca se transmite. Esta solucin se fundamenta en el art. 405, que abre la tutela dativa
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_60.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:36:07]
PARTE PRIMERA
siempre que el tutor en funciones o el que simplemente ha sido llamado para ejercer la tutela, se encuentra
excluido, dispensado o destituido.
Es dudoso que esta interpretacin del art. 405, admitida por lo general, traduzca el pensamiento de la ley. No ha
querido el legislador decir, sencillamente, que el consejo de familia debe elegir tutor siempre que no exista, ya sea
que la vacante se produzca desde el principio, o que sobrevenga ms tarde? Demolombe por ejemplo, nicamente
admite la transmisin de la tutela de un ascendiente a otro en caso de defuncin.
d) TUTELA DATlVA
Definicin
La tutela dativa es conferida por el consejo de familia. El nombre de tutela dativa, como el de tutela testamentaria,
no figuran en la ley.
Casos de aplicacin
Procede la tutela dativa:
1. Cuando el padre suprstite deja de ser tutor antes de su muerte, ya que en estos casos la tutela no se transmite a
los ascendientes.
2. Cuando el tutor elegido por el padre suprstite cesa en sus funciones por cualquier causa, o cuando es incapaz o
se excuse desde el principio. El solo hecho de su designacin excluye a los ascendientes.
3. Cuando el ascendiente que administra la tutela muere, o cuando se excuse, o sea excluido, o destituido en
cualquier momento.
4. Cuando a la defuncin del padre suprstite no hay ni tutor testamentario ni ascendiente alguno llamado a la
tutela, cfr. art. 405.
Personas que pueden promover el nombramiento de tutor dativo
Se ha estudiado con respecto del consejo de familia, que la ley concede de una manera muy amplia el derecho de
peticin, cuando se trata de nombrar tutor, que el juez de paz puede convocar de oficio la reunin, y que toda
persona tiene el derecho de denunciarle el hecho de la apertura de la tutela (art. 406). Adems, obliga al tutor
sustituto, cuando existe, a promover el nombramiento de tutor, siempre que la tutela llegue a estar vacante (art.
424).
Libertad de eleccin
El consejo de familia goza de una libertad casi ilimitada para la eleccin del tutor. Nombra a la persona que
quiera, a condicin de que no sea un incapaz. Si designa como tutora a una mujer casada, sta debe obtener la
autorizacin del marido quien necesariamente se convierte en cotutor (art. 405 reformado en 1917).
A menudo se ha preguntado si el consejo de familia podra escoger como tutora a la madre suprstite y casada en
segundas nupcias, cuando sta haya perdido sus derechos por no haberse sujetado al art. 395. La dificultad se
deriva del art. 455 en cuyos trminos cualquier persona que haya sido excluida o destituida de la tutela no puede
ser miembro del consejo de familia, lo que implica, con mayor razn, la incapacidad para ser tutor. Pero este texto
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_60.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:36:07]
PARTE PRIMERA
es relativo a las causas de destitucin o de exclusin a que se refieren los artculos que le anteceden; es
inaplicable a la madre casada en segundas nupcias. Nada prueba que la madre o su nuevo marido sean indignos de
ser tutores.
No ha cometido sino una irregularidad de forma, y en muchos casos, sera contrario a los intereses del menor
nombrarle un extrao como tutor. La jurisprudencia acepta esta interpretacin. Pero la decisin del consejo que
concede la tutela a la madre no le restituye su tutela legal; comienza para ella una tutela dativa.
El consejo de familia es soberano.
6.8.1.3 Hijo natural
Estado de derecho antes de 1907
El cdigo civil de 1804 no ha establecido nada sobre la tutela de los hijos naturales, se haba preguntado quin
sera tutor de ellos. Un solo punto estaba fuera de duda: no procede la tutela de los ascendientes, puesto que el
hijo natural no tiene ninguno fuera de sus padres. Pero se haba discutido sobre la posibilidad de atribuir la tutela
legal a los padres naturales, y la jurisprudencia termin admitiendo la negativa. Por ltimo, se admita que el
padre suprstite, antes de morir, no podra ya nombrar un tutor testamentario al hijo. Este derecho era considerado
como un favor excepcional, concedido nicamente a los padres legtimos.
Reforma de 1907
La Ley del 2 de julio de 1907, sobre la proteccin de los hijos naturales, al agregar varios incisos al art. 389,
atribuy de pleno derecho la tutela legal a aquel de los dos padres del hijo que est investido de la patria potestad.
Segn las distinciones hechas por esta ley, la tutela pertenece:
1. Al padre que haya reconocido primeramente al hijo, aunque sea la madre
2. Al padre, si el hijo ha sido reconocido simultneamente por ambos
3. Al suprstite legalmente conocido, despus de la defuncin del padre a quien corresponda la patria potestad.
Adems, la Ley de 1907 declar aplicables a los hijos naturales todos los textos que gobiernan la tutela de los
hijos legtimos, con excepcin de los arts. 402_416, que organizan la tutela de los ascendientes y reglamentan el
funcionamiento del consejo de familia. De esto resulta que los hijos naturales, que antes de 1907 slo podan
tener tutores dativos, pueden, actualmente, tener tutores de las mismas clases que los legtimos: tutor legal (el
padre o su madre); testamentario; dativo.
Advirtase, nicamente, que el tutor dativo del hijo natural es nombrado por el tribunal, y no por un consejo de
familia.
6.8.1.4 Menor asistido
Forma administrativa de la tutela
Los menores asistidos pueden ser hijos legtimos o naturales. La ley atribuye de pleno derecho a la autoridad
pblica la tutela de los menores abandonados, asistidos en los hospicios (Ley del 27 jun. 1904, art. 2). En Pars y
en el departamento de Sena, la asistencia pblica est centralizada y reunida bajo una direccin nica. Al director
de asistencia pblica le corresponde el ejercicio de esta tutela (Ley 27 jun. 1904, art. 11); en los otros
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_60.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:36:07]
PARTE PRIMERA
departamentos, al prefecto, sus delegados o al inspector departamental de la asistencia pblica. La Ley del 23 de
julio de 1925 (arts. 2 y 5) reforma la Ley del 27 de junio de 1904 y reglamenta las atribuciones del tutor y del
consejo de familia.
6.8.2 NUMERO
Unidad normal de la tutela
En general slo hay un tutor, quien rene en su persona todas las facultades que confiere este ttulo. Debe
asegurar por s solo el funcionamiento ntegro de la administracin tutelar, de la que es agente nico. Por ello el
cdigo habla siempre del tutor en singular.
Pluralidad posible de tutores
Si la unidad de tutor es la regla, puede haber excepciones en todo caso (salvo tratndose de la tutela legal) y el
testador o el consejo el familia pueden nombrar dos o varios tutores. Normalmente esta dualidad de tutores va
acompaada de una divisin de las funciones; se nombra un tutor para administrar los bienes, el otro se encarga
de la educacin menor. Existen as, tutor para la persona (tuteur honoraire) y otro para los bienes (tuteur onraire).
Se ha juzgado tambin que la guarda y direccin del menor pueden confiarse a personas a quienes no se les haya
concedido el ttulo de tutor. Por ltimo, en dos casos particulares, los textos prevn la creacin de varios tutores;
en tales casos existe cotutela o protutela.
6.8.2.1 Cotutor
Hiptesis en que existen
Son cotutores la madre suprstite y su segundo marido, cuando perteneciendo la tutela a la madre viuda, contrae
nuevas nupcias, y desde la ley del 20 de marzo de 1917, toda mujer tutora que contrae nuevas nupcias o
matrimonio.
a) COTUTELA REGULAR
Conexidad de ambas tutelas
En trminos normales, cuando la tutora promueve la reunin del consejo de familia, y ste la mantiene en la
tutela, necesariamente ha de nombrarse como cotutor a su marido (art. 396).
La tutela de la mujer est de tal manera ligada a la cotutela del marido, que si sta termina durante el matrimonio,
cesa inmediatamente la mujer de ser tutora, porque reaparece entonces el peligro que la ley haba querido evitar, a
saber, la intromisin de un extrao en la tutela. As, cuando el nuevo marido se excusa o cuando es destituido,
pierde la mujer la tutela al mismo tiempo. En cambio, si se declara la interdiccin del marido, slo termina la
cotutela de ste, continuando la mujer como tutora nica. Ocurre lo mismo si el marido muere.
Carcter accesorio de la cotutela del marido
En sentido inverso, cuando la tutora muere o pierde la tutela en virtud de una causa que le sea propia, ningn
ttulo tiene el marido de sta para conservar sus facultades. Los pupilos de la mujer le son extraos; solamente
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_60.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:36:07]
PARTE PRIMERA
puede ser cotutor de la madre de stos. Sin embargo, la madre puede designarlo tutor testamentario, antes de
morir, en cuyo caso conserva la tutela por un nuevo ttulo.
b) COTUTELA DE HECHO
Responsabilidad comn de la tutora y de su marido
Cuando la tutora contrae segundas nupcias sin haber promovido la reunin del consejo de familia, pierde de pleno
derecho la tutela; pero, frecuentemente, en este caso, la conserva de hecho. Se trata de una situacin irregular,
llena de peligros para el menor, de la que forzosamente ha tenido que preocuparse el cdigo. La tutora contina
siendo responsable, conforme a los principios generales del derecho de una gestin que ha conservado sin ttulo, y
la ley declara a su nuevo marido responsable, solidariamente con ella, de las consecuencias de la tutela
indebidamente conservada (art. 395, inc. 2). Puede decirse que a pesar de la caducidad decretada por la ley, la
mujer y su nuevo esposo son, entonces, coautores de hecho.
Extensin de la responsabilidad del marido
Respecto de la opinin general, la responsabilidad del marido es mucho mayor en la cotutela de hecho que en la
cotutela de derecho. Cuando el marido es nombrado regularmente cotutor, la ley limita de modo explcito su
responsabilidad a la gestin posterior al matrimonio (art. 396). Los trminos usados en el antiguo art. 395 eran
otros, declaraba responsable al marido de todas las consecuencias de la tutela indebidamente conservada. Se
estima que esta diferencia de redaccin debe tener un sentido, y, por tanto, se declara responsable al marido de las
consecuencias de todos los actos de la madre tutora, incluso de los que son anteriores al matrimonio. La Ley del
20 de marzo de 1917 suprimi este argumento del texto.
En este sentido se ha definido la jurisprudencia, y la mayora de los autores. De esto resulta una enorme
responsabilidad, pero sta es la pena de la irregularidad cometida. Por otra parte, en este sentido se haba definido
la jurisprudencia antigua, que cita Domat. Sin embargo, tal solucin, no aceptada todava por todos los autores, es
criticable. Puede sostenerse que atribuye un alcance excesivo a la redaccin diferente de los arts. 395 y 396. Al
hablar de las consecuencias de la tutela indebidamente conservada, parece que los redactores del art. 395 slo
tomaron en consideracin el periodo posterior al matrimonio, y los trabajos preparatorios demuestran que se
preocuparon, sobre todo, de declarar responsable al segundo marido tanto de la mala gestin como de la falta de
sta.
Dificultades relativas a la hipoteca legal
Primeramente es de preguntarse, si contina subsistiendo la hipoteca legal, que gravaba hasta entonces los bienes
de la mujer en su carcter de tutora. La ley establece esta hipoteca sobre los bienes de los tutores, y la mujer ya no
es tutora. Sin embargo, ninguna duda puede presentar esta cuestin, y desde hace mucho tiempo se ha formulado
el argumento decisivo; la mujer ha cometido, como tutora, una falta que compromete su responsabilidad, y contra
la cual el menor se encuentra necesariamente garantizado por la hipoteca. La segunda cuestin es mucho ms
dudosa: se trata de saber si la hipoteca se extiende a los bienes del nuevo marido, quien nunca ha tenido el
carcter de tutor. Pothier admita la afirmativa, y tal es tambin la opinin que prevalece en el derecho moderno .
Gestin comn de los coautores
Es comn la administracin de los cotutores. De esto resulta que cualquier acto exige siempre el consentimiento
de los dos, lo que frecuentemente podr implicar opiniones contrarias y hacer fracasar ms de un proyecto. El
conflicto no tiene solucin, a menos que el marido recurra a la potestad que tiene sobre su mujer, para ampararse,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_60.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:36:07]
PARTE PRIMERA
de hecho, de la gestin exclusiva de la tutela. Como consecuencia de esta comunidad de gestin, slo se rinde una
cuenta comn a ambos esposos.
6.8.2.2 Protutor
Caso en que procede la protutela
La protutela procede cuando un menor que reside en Francia tiene bienes en las colonias, o recprocamente; un
solo tutor no podr administrar bienes situados a tan grandes distancias unos de otros. En este caso, el consejo de
familia debe nombrar un tutor especial para los bienes que se hallen en un lugar lejano (art. 417).
Procede la protutela cuando el menor no tiene bienes en las colonias, pero s en el extranjero, por ejemplo:
lnglaterra, o en un pas alejado, como Rusia? No, la frase en las colonias significa fuera de Europa. El nico
recurso en este caso es autorizar al tutor para recurrir a la ayuda de administradores remunerados, que acten bajo
su responsabilidad, conforme al art. 454.
Naturaleza de la protutela
El protutor, como el cotutor, est encargado de una verdadera tutela, aunque sus funciones se limiten a ciertos
bienes. No es subalterno o sustituto del tutor. Tiene todas las facultades y est sujeto a todas las obligaciones del
tutor, y sus bienes estn gravados con la hipoteca legal. Los dos son independientes uno de otro; tratando de dos
tutelas distintas, que ninguna responsabilidad producen de una para otra (art. 417).
El consejo de familia no puede dejar de nombrar al protutor, el texto es imperativo. Ser nombrado... dice la ley.
Antes su nombramiento era facultativo.
Quin nombra al protutor
La protutela nunca es deferida por la ley, lo cual se explica. En general, el nombramiento de tutor corresponde al
consejo de familia; pero nada impide al padre suprstite nombrar protutor testamentario al mismo tiempo que
tutor.
6.8.2.3 TUTOR AD HOC
Definicin
Se llaman as los tutores nombrados para un asunto especial. Los tutores ad hoc son tutores cuyo mandato es
limitado.
Su rareza
Slo intervienen en casos realmente excepcionales. En efecto, cuando el tutor est impedido, no es necesario
nombrar otra persona para sustituirlo; hay suplente del tutor, designado con anterioridad, para desempear estas
funciones: el tutor sustituto, el relevo temporal del tutor es una de sus funciones normales. Sin embargo, puede
ocurrir que la intervencin del tutor sustituto sea insuficiente. Por ejemplo, en la hiptesis prevista por el art. 838,
en la que varios menores sometidos a la misma tutela, tienen intereses opuestos en una particin: si son ms de
dos, es indudable que deben nombrarse uno o varios tutores ad hoc.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_60.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:36:07]
PARTE PRIMERA
Quin los nombra
Los tutores ad hoc son siempre dativos. Sobre, quin los nombra? El Cdigo Civil no es expreso sobre este
punto; la solucin se encuentra en el art. 968, C.P.C. al consejo de familia corresponde su nombramiento.
6.8.2.4 Auxiliares remunerados del tutor
Su carcter
El tutor siempre tiene recursos, en su gestin, a la ayuda de auxiliares remunerados, y esta ayuda es necesaria,
sobre todo, cuando el menor tenga negocios contenciosos, o una explotacin industrial o agrcola, que requiera
conocimientos especiales. Tales personas son mandatarios del tutor, carecen de facultades propias y administran
bajo su responsabilidad (art. 454, inc. 2). Por tanto, el tutor tiene facultades para designarlos y removerlos a su
voluntad.
El art. 454 parece subordinar su empleo a una autorizacin especial del consejo de familia; pero no es as. El tutor
no necesita autorizacin especial del consejo para cargar a su propia remuneracin el salario de estas personas.
Siempre tiene facultades el tutor para recurrir a la ayuda de otras personas, si es a costa del mismo tutor.
6.8.3 EXCUSA E lNCAPAClDAD
6.8.3.1 Excusa
Carcter obligatorio de la tutela
Por regia general la funcin del tutor es obligatoria; quien es llamado a la tutela no puede sustraerse a ella por una
negativa. Sin esta obligacin legal, frecuentemente no se encontrara uno ninguna persona dispuesta a aceptar su
carga material y su responsabilidad jurdica, las cuales son muy graves.
Sin embargo, a veces no existe este carcter obligatorio. No estn
obligados a aceptar la tutela:
1. Las mujeres, llamadas a la tutela desde la Ley del 20 de marzo de 1917 (art. 428). Segn el Cdigo Civil, esta
regla se aplicaba ya a la madre legtima suprstite. La Ley del 2 de julio de 1917 haba negado este favor a la
madre natural, porque consider difcil encontrar otra persona que, adems de la madre, se interesara por el menor
(art. 389 que excluye la aplicacin del art. 394). Pero actualmente es aplicable al inc. 2 del art. 428 tanto a la
madre natural como a cualquier otra mujer.
2. El tutor instituido despus de la prdida de la patria potestad para el padre.
Carcter facultativo del asesor de tutela
Nunca es obligatoria la funcin especial de asesor de tutela, para la persona designada por el padre. Esta decisin
se apoya en el art. 894, segn el cual el mandato solamente se perfecciona por la aceptacin del mandatario; pero
es esta una falsa aplicacin de tal art. La misin confiada al asesor no es un mandato, pues el mandato verdadero
termina siempre con la muerte del mandante (art. 2003), en tanto que la funcin que debe desempear el asesor
comienza precisamente ese da. En realidad, si el papel del asesor de la madre no es obligatorio, se debe a las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_60.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:36:07]
PARTE PRIMERA
tradiciones del derecho francs sobre este punto, y al origen de esa funcin, que antiguamente se confiaba a un
abogado.
Dos clases de excusas
A pesar del carcter obligatorio de la tutela, el legislador admiti algunas causas de excusa. Quien se encuentre en
uno de los casos p
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_60.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:36:07]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
CAPTULO 9
TUTOR SUSTlTUTO
Su doble funcin
Tutor sustituto significa tutor suplente. Efectivamente, la misin del tutor sustituto es suplir al tutor; pero no
constituye sta su principal funcin; la institucin de los tutores ad hoc temporales hubiera bastado para ello. Lo
que justifica la presencia permanente del tutor sustituto, es la necesidad de realizar una vigilancia constante sobre
los actos del tutor, una especie de supervisin, siendo sta su funcin esencial.
Su funcin de supervisin
La ley ordena que el tutor sustituto est presente en ciertos actos en los que el fraude es particularmente fcil;
inventarios (arts. 451 y 1442); rentas en subasta (arts. 452 y 459, C.C.). Exige, adems, que se notifiquen al tutor
sustituto las sentencias dictadas contra el tutor (art. 444, C.P.C.).
El tutor sustituto puede, con la autorizacin del consejo de familia exigir que el tutor le rinda cuentas anuales de
su administracin (art. 470), mediante lo que la ley llama estados de situacin (tat de situation).
El tutor sustituto est obligado a promover la destitucin del tutor, cuando sta proceda, y a gestionar su
sustitucin cuando muera aquel (arts. 444 y 446).
Est encargado de inscribir la hipoteca del menor (art. 137).
Es de advertirse hasta qu grado el cdigo se ha ignorado a s mismo, cuando dice, en el art. 420, al hablar del
tutor sustituto, que sus funciones consistirn en actuar por los intereses del menor cuando estn en oposicin con
los del tutor.
La funcin del tutor sustituto fue ampliada nuevamente por la Ley del 27 de febrero de 1880, a todas las
operaciones relativas a los valores muebles pertenecientes los incapaces. Esta ley estipula medidas para la
conservacin de tales valores y, en su art. 7, encarga especialmente al tutor sustituto la vigilancia de su
cumplimiento, bajo su responsabilidad personal; si el tutor no se conforma con las medidas prescritas, el tutor
sustituto debe solicitar la reunin del consejo de familia, ante quien el tutor debe rendir cuenta de sus actos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_61.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:36:08]
PARTE PRIMERA
Puede intervenir tambin tilmente, para proteger los valores muebles del pupilo, oponindose ante los terceros
detentadores de esos valores.
Suplencia del tutor
A modificacin de la Ley del 20 de marzo de 1917, en el art. 420 omiti reproducir el inciso a que ya nos hemos
referido. Algunos tribunales concluyen de esta omisin que la intencin de la ley haba sido privar al tutor
sustituto de sus facultades para suplir al tutor en caso de oposicin de intereses, y que a partir de esa ley es
necesario nombrar un tutor ad hoc, para representar al pupilo. Se estima que esto es sobrepasar la intencin del
legislador. Segn la jurisprudencia, esta funcin corresponde al tutor sustituto.
El tutor sustituto slo debe representar al pupilo en casos especiales, tratndose de un acto aislado en el que haya
oposicin de intereses entre el menor y su tutor, por ejemplo, cuando los dos estn interesados en una misma
particin. El tutor sustituto suple igualmente al tutor al menor cuando el tutor quiera tomar en arrendamiento el
inmueble del pupilo (art. 450, inc. 3) como el tutor no puede desempear a la vez en el arrendamiento, el papel de
arrendador y de arrendatario, el tutor sustituto celebra con l este acto a nombre del pupilo.
Pero cuando el tutor muere o desaparece, no corresponde la tutela al sustituto (art. 424); los herederos del tutor
son los encargados de continuar provisionalmente la administracin (art. 419). Toda la funcin del tutor sustituto
se limita entonces a prevenir al juez de paz que la tutela est vacante, y a solicitar se convoque al consejo de
familia (art. 424).
Tutelas provistas de tutor sustituto
Por la importancia del papel que desempea esta especie de censor del tutor, la intencin de la ley es que haya un
tutor sustituto en toda tutela (art. 420). Ni siquiera establece una excepcin cuando se trata del padre y de la
madre. La tutela sustituta existe aun tratndose de la tutela oficiosa.
Sin embargo, falta en la tutela administrativa de los menores asistidos, y, en general, se reconoce que los tutores
ad hoc no necesitan ser asistidos por un tutor sustituto, sino en los actos para los cuales la ley exige expresamente
su intervencin.
Nombramiento del tutor sustituto
Al consejo de familia corresponde siempre el nombramiento de tutor sustituto tratndose de los hijos legtimos
(art. 420), y al tribunal, tratndose de los naturales (Ley del 2 jul. 1907); la tutela sustituta siempre es dativa.
Puede considerarse al tutor sustituto como un mandatario del consejo, encargado de vigilar al tutor. Como
consecuencia de la misma idea, se prohbe al tutor tomar parte en la votacin para el nombramiento del tutor
sustituto (art. 423).
Momento en que debe nombrarse
Por lo que acaba de decirse, se comprende la importancia que la ley concede a la existencia del tutor sustituto.
Exige que su nombramiento se haga al principio de la tutela, antes de que el tutor entre en funciones (art. 421, inc.
1); existe un gran inters en que el tutor no haga nada antes de que el tutor sustituto haya sido nombrado. Por
consiguiente, cuando el consejo de familia nombra al tutor, debe proceder inmediatamente despus al
nombramiento del sustituto (art. 422).
En cambio, si el tutor no ha sido designado por el consejo de familia, la ley le impone la obligacin de convocarlo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_61.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:36:08]
PARTE PRIMERA
en el plazo ms breve posible, a fin de proceder a este nombramiento (art. 422). Este ltimo art. sanciona
seriamente la obligacin que impone; Si hubo dolo de parte del tutor, incurre en la destitucin. Comprense las
disposiciones de la Ley del 2 de julio de 1907, que conceden a los padres naturales un plazo de 3 meses.
Quin puede ser nombrado tutor sustituto
El consejo de familia goza de la misma libertad que para la eleccin del tutor; puede nombrar a una persona de
uno u otro sexo, extraa a la familia o pariente por consanguinidad o afinidad del pupilo. Sin embargo, su
eleccin, en lo que se refiere a los miembros de la familia, es restringida por una disposicin especial; no pueden
ser parientes en la misma lnea el tutor y el sustituto (art. 423). De pertenecer a la misma lnea, poda suceder que
ambos tuvieran el mismo inters, y que llegasen a un acuerdo fraudulento. Las mujeres casadas no pueden ser
nombradas tutoras sustitutas sin autorizacin de su marido (art. 420).
Excepciones referidas a los hermanos consanguneos
Esta regla sufre, por otra parte, una excepcin en el caso de los hermanos consanguneos (art. 423). La frmula es
enigmtica y discutible su sentido. La interpretacin ms atinada es la siguiente; Cuando el tutor y el sustituto son
hermanos consanguneos del menor. La excepcin se justifica por s misma. El ntimo lazo que une a los dos
hermanos entre s es el mismo que los une al menor; ninguna razn hay para que el tutor sustituto traicione a uno
de sus hermanos por el otro.
No era sta la opinin de Demolombe, la traduce as; Cuando el tutor y el pupilo sean hermanos consanguneos.
Entonces la excepcin toma otro sentido. Significa que cuando el tutor es un hermano consanguneo del menor, la
ley no ha querido obligar al consejo de familia a designar como sustituto ya sea a otro hermano consanguneo si
lo hay o a un pariente paterno o materno. Con esta interpretacin el equilibrio esencial entre las dos lneas estara
roto, si el tutor sustituto pertenece exclusivamente a una de ellas.
Por otra parte, es natural creer que en el art. 423 el trmino hermanos consanguneos se aplica al tutor y al tutor
sustituto, que son los nicos mencionados en el texto, y no al pupilo que no se menciona en l. En una u otra
interpretacin, conviene extender a las hermanas lo que la ley dice de los hermanos
Nombramiento anticipado del tutor sustituto
ste es nombrado a veces con anterioridad al momento en que la tutela se abre. Ocurre esto cuando se ha
nombrado un curador al vientre.
Responsabilidad del tutor sustituto
Como suplente del tutor tiene la misma responsabilidad que l, puesto que desempea el papel de ste. Como
supervisor siendo sta su funcin propia, la ley determina en algunos casos su responsabilidad, a saber, la
solidaridad con el tutor ya sea por las consecuencias de la falta de inventario (art. 1442), o por falta de inscripcin
de la hipoteca legal del pupilo (art. 2137). Salvo estos casos, el tutor sustituto nicamente responde de sus propias
culpas y de las repercusiones que hayan podido causar, y no de las del tutor.
Por ejemplo, si ha descuidado demandar la destitucin de un tutor infiel o incapaz, de exigir las cuentas, de
sustituir al tutor muerto o ausente, vigilar el cumplimiento de las formalidades prescritas por la Ley del 27 de
febrero de 1880, en la enajenacin de los valores muebles (vase el art. 7 de esta ley); inscribir la hipoteca legal
del menor.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_61.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:36:08]
PARTE PRIMERA
Bien entendida, esta responsabilidad propia al tutor sustituto supone siempre que ha existido negligencia de su
parte, y que sta ha causado algn perjuicio al menor, permitiendo al tutor abusar de sus facultades, cuando una
intervencin oportuna del tutor sustituto hubiese impedido el abuso.
Duracin de la tutela sustituta
Las funciones del tutor sustituto cesan en la misma poca que la tutela, dice el art. 425. No significa esto que las
funciones del tutor sustituto cesen siempre que cambia el tutor. La palabra tutela designa en este caso el conjunto
de las instituciones que protegen al menor hurfano y no emancipado, y no la misin especial de tutor que no es
sino un engranaje de aquella; siempre es importante distinguir este doble sentido de la palabra. El tutor sustituto
permanece, en funciones cuando el tutor muera. Los nicos hechos que ponen fin a su misin son la mayora del
pupilo o su emancipacin.
Sin embargo el cambio de tutor no siempre carecer de influencia sobre la funcin del tutor sustituto si el nuevo
tutor se designa en la lnea de la que pertenece el sustituto, ste deber ser suplido por un representante de la otra
lnea, por aplicacin del art. 423.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_61.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:36:08]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
CAPTULO 10
GOBlERNO DE LA PERSONA MENOR
Custodia y educacin del menor
Generalmente, al tutor corresponde la custodia del menor; pero puede ser privado de ella si acaso procede.
Adems, el tutor no dirige arbitrariamente las relaciones del pupilo con los otros miembros de la familia; en esta
materia est sometido a la supervisin de los tribunales.
El menor debe recibir una educacin en relacin con su posicin social y su fortuna. En principio, el tutor escoge
el gnero de instruccin que deba darse al menor, la escuela en que ha de colocarse, la duracin de sus estudios,
etc., pero el derecho del tutor a este respecto no es absoluto. Se admite que las facultades del consejo de familia
son superiores a las suyas, y que puede intervenir a peticin de uno de sus miembros el tutor sustituto o del
mismo menor. En consecuencia, quien en realidad decide es el consejo de familia, y si deja en libertad al tutor, se
debe a un acuerdo tcito; aprueba sus actos al dejar que los realice.
En caso de conflicto entre el consejo de familia y el tutor, puede ste recurrir ante los tribunales las decisiones de
aquel. Por otra parte, el tutor y el consejo de familia deben siempre acatar la voluntad manifestada, al morir, por
el padre suprstite, todo, respecto a la educacin religiosa del menor.
Derecho de correccin
El tutor, responsable de dirigir la educacin del menor, tiene como deca Pothier, derecho para hacerse obedecer.
La ley lo faculta para reprimir las faltas graves, y para pedir su detencin (art. 478). Pero slo puede usar este
recurso extremo con el consentimiento del consejo de familia; adems, cualquiera que sea la edad del menor,
nunca por va de autoridad, sino slo por va de peticin.
Respecto a los dems puntos, al procedimiento, la duracin de la detencin, remite la ley a las reglas establecidas
en el ttulo De la patria potestad.
Eleccin de una profesin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_62.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:36:09]
PARTE PRIMERA
A menudo la eleccin de una profesin se presenta bajo la forma de un contrato; se compra un establecimiento
mercantil; se adquieren obligaciones como artista dramtico o lrico, etc. En el primer caso hay compra;
arrendamiento de servicios en el segundo. Por ello es necesario distinguir en esta materia;
1. Contrato teatral. Los menores, hombres o mujeres, pueden contratar compromisos de este gnero con
autorizacin de su padre o tutor. Se ha juzgado tambin que el tutor tiene facultades para contratar por s solo el
compromiso a nombre del menor, y sin el concurso de ste, pero esta decisin generalmente es criticada, el tutor
debe limitarse a autorizar.
2. Contrato de diez aos en la instruccin pblica. Para este caso existen textos especiales, de los que resulta que
la obligacin debe contraerse por el mismo menor con autorizacin de sus padres o de su tutor.
3. Empresa mercantil. Nadie puede ser comerciante por hechos ajenos; el carcter de comerciante es personal y
slo puede adquirirse por actos personales. Este principio, que resulta de las tradiciones, es sobreentendido por la
ley, cuando reglamenta las condiciones bajo las cuales el menor puede llegar a ser comerciante; es necesario,
principalmente, que est emancipado (art. 2, C. Com. reformado por la Ley del 28 mar. 1931). De esto resulta que
la compra de un establecimiento de comercio es imposible para un menor sujeto a tutela.
Puede realizar el tutor a nombre del pupilo con o sin formalidades, actos de comercio aislado? Puede adquirir a
ttulo de inversin de los fondos, acciones en una sociedad mercantil; pero la simple suscripcin de acciones de
este gnero no se considera como un acto de comercio. Asimismo puede entrar a nombre del menor en una
sociedad de responsabilidad limitada, pues slo los gerentes son comerciantes. El derecho de tutor para realizar
actos de comercio es discutible.
Matrimonio, adopcin, alistamiento militar, emancipacin Cuando se trata del matrimonio o de la adopcin del
menor, no es el tutor, sino el consejo de familia, quien da su consentimiento. Para el alistamiento en el ejrcito, es
el tutor quien da su consentimiento, pero con autorizacin del consejo. Veremos que no es el tutor, sino el
consejo, el facultado para emancipar al menor; el tutor slo puede promover la emancipacin. La facultad tutelar
en estos cuatro puntos reside en el consejo y no el tutor.
Determinacin del gasto anual
El consejo la familia fija lo que se llama presupuesto de la tutela, es decir, la suma que podr gastarse cada ao
para el mantenimiento personal del menor (art. 454). El consejo debe establecer el presupuesto en su primera
reunin, la que debe celebrarse al principio de la tutela a peticin del tutor. La ley dice que el consejo debe
calcular esta suma aproximadamente. En efecto, es imposible fijar de antemano la suma que ser necesaria; se
trata de una indicacin y el tutor har bien si no se separa. Sin embargo, si las prevenciones del consejo de familia
son sobrepasadas, el tutor puede incluir en la cuenta todos los gastos, con la obligacin de justificar su utilidad.
Para evitar cuentas muy difciles de probar, sobre todo cuando el pupilo es sostenido y alimentado en la casa del
tutor, el consejo frecuentemente aprueba una suma global con el fin de indemnizar a ste de todos esos gastos.
Carga de los gastos
Comnmente, el pupilo no est a cargo de su tutor. Si el pupilo tiene bienes personales, de stos deben tomarse en
primer lugar las sumas necesarias. Cuando no tenga bienes personales o los que le pertenezcan sean insuficientes,
tales gastos debern ser sufragados por aquellas personas sujetas para con l a la obligacin alimentaria, y
primeramente por su madre, si vive todava. Cuando el tutor responde de estos gastos ser a ttulo de ascendiente
y no a ttulo de tutor.
Excepcionalmente, algunos tutores aceptaban, al mismo tiempo que la gestin tutelar, la carga de alimentar y
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_62.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:36:09]
PARTE PRIMERA
educar al menor. Eran stos los tutores oficiosos. La tutela oficiosa establecida por el Cdigo Civil en vista de la
adopcin, fue suprimida por la Ley del 19 de junio de 1923.
Reglas aplicables al padre suprstite
El encauzamiento de la persona del pupilo no siempre es una funcin tutelar; slo corresponde al tutor cuando el
menor sea hurfano, o en el caso de que el padre suprstite haya perdido de hecho o de derecho, sea por
caducidad o enajenacin mental, el ejercicio de la patria potestad. Mientras viva uno de los padres y sea capaz,
conserva ste todos sus derechos sobre la persona del hijo, tenga o no la tutela.
Por tanto, debemos prever dos situaciones distintas:
1. Cuando la tutela no pertenece al suprstite, la carga se divide; la gestin de los intereses patrimoniales del
menor es la nica que se transmite al tutor y al consejo de familia. El padre suprstite contina a cargo del
gobierno de la persona del menor.
2. Cuando la tutela pertenece al suprstite, las dos funciones, gobierno de la persona del menor y administracin
del patrimonio, se renen en la misma persona. Sin embargo, es interesante observar que la direccin de la
persona del menor le corresponde no en su carcter de tutor, sino por virtud de su patria potestad. En efecto, la
patria potestad confiere al padre o a la madre derechos ms extensos que los de un simple tutor; no est sometido,
principalmente, a la supervisin del consejo de familia.
De lo anterior deriva el art. 454 una consecuencia importante; cuando la tutela pertenece al padre o a la madre, no
corresponde al consejo de familia reglamentar los gestos anuales del menor. Se deja amplia libertad al padre
suprstite. Cuando uno de los padres sobrevive y conserva la patria potestad, es l a quien corresponde consentir
en el matrimonio del menor (art. 148), en su adopcin (art. 346), alistamiento militar, o emancipacin (art. 477).
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_62.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:36:09]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
CAPTULO 11
PATRlMONlO DEL PUPlLO
6.11.1 CONSERVACIN Y EXPLOTACIN DE LOS BIENES
6.11.1.1 Actos conservatorios
Libertad de accin del tutor
El tutor tiene, sin lugar a duda, facultades para realizar sin autorizacin todos los gastos exigidos por los actos
llamados conservatorios, como la transcripcin de un contrato de compra, la inscripcin de una hipoteca, de una
pliza de seguro contra incendio, etctera.
Slo la interrupcin de la prescripcin presenta dificultades. Normalmente resulta del ejercicio de la accin; ms
adelante veremos que en materia de inmuebles, el tutor no puede obrar judicialmente sin autorizacin. Por ello se
ha preguntado si la accin intentada por l basta para interrumpir la prescripcin. Por lo general se admite la
afirmativa, pues la autorizacin posterior de consejo regula el procedimiento. En todos los casos urgentes, el tutor
podr, ejercitar las acciones correspondientes; si a continuacin obtiene la autorizacin para hacerlos la
prescripcin se habr interrumpido regularmente.
6.11.1.2 Reparaciones
Facultades del tutor
las reparaciones son, como tales, actos conservatorios. Por tanto, el tutor puede realizarlas sin autorizacin y
puede celebrar todos los convenios necesarios para este efecto.
Hay, sin embargo, una seria dificultad respecto a las reparaciones mayores, las que no son capaces por su
naturaleza de ejecutarse con los intereses, y para las cuales es necesario afectar el capital. Demolombe trata de
demostrar que el tutor no tiene facultades para realizar estos gastos y convenir los trabajos con un empresario.
Pero en el estado actual de los textos, este sistema fracasa ante el principio ya establecido, de que el tutor tiene
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_63.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:36:13]
PARTE PRIMERA
plenas facultades, salvo tratndose de los actos cuyas condiciones estn reglamentadas por la ley. Ahora bien, se
trata en este caso de contraer obligaciones necesarias para la administracin de que est encargado el tutor, y en la
ley no existe texto alguno que restrinja sus facultades.
6.11.1.3 Arrendamientos
Reglas sobre la duracin de los arrendamientos
El tutor puede arrendar los bienes del menor; es el quien por s solo fija su renta y duracin; sin embargo, se ha
establecido una notable restriccin de sus facultades, a fin de evitar que el pupilo se encuentre ligado al terminar
la tutela por un arrendamiento de una duracin excesiva. Se considera que los arrendamientos por ms de nueve
aos exceden de las facultades de un administrador, y por tanto, que el tutor, en principio, no puede celebrarlos.
Sin embargo, el arrendamiento que sobrepasa de nueve aos, no es nulo; el arrendamiento permanece en el goce
mientras dure la tutela; pero cuando se trata de saber en qu medida el menor que ha llegado la mayora de edad,
estar obligado por el arrendamiento celebrado por su tutor, se aplica el siguiente sistema: el arrendamiento se
divide en perodos de nueve aos, a partir de su origen, y el arrendatario solamente tiene derecho para terminar el
periodo en el cual se encuentre, cuando termine la tutela. De esta manera el pupilo no est obligado por un tiempo
mayor que si el tutor hubiese celebrado sucesivamente varios arrendamientos de nueve aos.
Renovacin del arrendamiento
El tutor est facultado para renovar los contratos de arrendamiento, rsticos o urbanos antes de expirar los que
estn pendientes, para evitar la prdidas que se presentaran mientras los inmuebles no se arrienden nuevamente;
pero slo puede hacerlo en los tres ltimos aos si se trata de bienes rsticos, y en los dos ltimos, si se trata de
bienes urbanos.
Cuando dentro de este plazo se efecta la renovacin del arrendamiento, el menor est obligado a respetarlo, lo
que puede dar como resultado que la duracin mxima de los arrendamientos celebrados por el tutor se prorrog a
doce u once aos. Si la renovacin se celebra antes, carece de efectos dice el art. 1430, es decir, no es oponible al
pupilo al llegar ste a la mayora de edad.
Anticipo de rentas
El tutor no puede cobrar anticipos de las rentas, pues esto equivaldra a un anticipo en el goce que implicara el
riesgo de que el menor ms tarde estuviera necesitado. Sin embargo, los usos locales pueden autorizar un pago
anticipado de rentas; por ejemplo, en Pars, los propietarios suelen exigir seis meses de anticipo, a ttulo de
garanta, tratndose de locales para establecimientos mercantiles.
6.11.1.4 Gastos de administracin
Determinacin de los gastos anuales
Al mismo tiempo que el consejo de familia fija la suma que anualmente podr emplearse en el sostenimiento
personal del menor debe estipularse la que podr gastarse anualmente en la administracin de los bienes de aquel
(art. 454). Esta decisin se dicta en la asamblea que se celebra al entrar en funciones el tutor, y el monto se fija en
la misma forma, es decir globalmente segn la importancia de los bienes administrados (mismo artculo).
Tratndose de los hijos naturales, al tribunal corresponde establecer esta cantidad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_63.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:36:13]
PARTE PRIMERA
Cuenta de gastos
Cualquiera que sea la suma fijada, el tutor debe rendir cuentas, justificar que realmente se ha gastado, y si ha
quedado un saldo es deudor de l. Sin embargo, puede concedrsele una suma global para los gastos de su gestin.
Las palabras administracin de los bienes slo comprende los gastos de administracin propiamente dichos
(viajes, etc.), y no las sumas gastadas en reparaciones. Es imposible que el consejo reglamente stas con
anterioridad, ni siquiera globalmente, pues varan mucho de un ao a otro.
Dispensa concedida a los padres
No siempre el consejo de familia fija la suma susceptible de emplearse anualmente en los gastos; el padre
suprstite no est sometido en este punto al consejo. El art. 454 reglamenta la tutela en que el tutor no es el padre
suprstite.
6.11.2 MANEJO DEL DlNERO
6.11.2.1 Cobros
Sumas debidas por terceros
El tutor est facultado para cobrar dinero y dar recibos, cualquiera que sea la suma de que se trate y su naturaleza;
rentas o suerte principal; veremos que el tutor esta sujeto a la obligacin de invertirlas, es decir, de imponer el
capital disponible; pero los terceros que se liberan pagando al tutor en ningn caso responden ante el menor de
esta inversin (Ley del 27 feb. 1880, art. 6 in fine). El pago que hagan al tutor es vlido, y si ste no hace la
inversin, es l, el nico responsable de ella. El menor slo tiene accin contra el tutor. Para el cobro de las sumas
adeudadas al menor no es necesaria la presencia del tutor sustituto.
Por consiguiente, los terceros, que tengan que hacer un pago al tutor no pueden exigir que ste justifique el
empleo que haga de los fondos. Pudiendo el tutor recibir las sumas debidas, puede novar la obligacin por cambio
de deudor.
Sumas debidas por el tutor
Cuando el tutor es el deudor, se considera que se paga a s mismo al vencimiento y si no invierte la suma de que
es deudor, debe intereses de ella como si se tratara de cualquier otro deudor del pupilo.
Retiros de fondos en las cajas de ahorro
Teniendo el tutor plenas facultades en todos los casos no previstos por la ley, puede retirar por s mismo los
fondos depositados en las cajas de ahorros, aunque constituyan todo el haber de su pupilo, lo que es muy
peligroso.
6.11.2.2 Pagos
Sumas debidas a terceros
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_63.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:36:13]
PARTE PRIMERA
Cuando el menor tiene deudas vencidas, debe pagarlas el tutor a cambio el recibo correspondiente. Puede tambin
pagar antes del vencimiento el plazo si esto representa alguna ventaja, por ejemplo, cuando la deuda del menor
produce intereses a un tipo elevado. Si no tiene fondos disponibles, puede obtenerlos vendiendo los valores o en
prstamo, con las formalidades requeridas.
Sumas debidas al tutor
Cuando el mismo tutor es acreedor, puede pagarse a s mismo y llevar en cuenta las sumas que tome. Se impone
una obligacin particular al tutor, cuando al entrar en funciones es acreedor del menor.
6.11.2.3 lnversin de capital y de las economas
Carcter obligatorio de la inversin
El tutor est obligado a invertir los fondos disponibles, ya sea que se trate de capitales existentes o de nuevos, en
estado de formacin, y que provengan de los ahorros hechos con las rentas.
El Cdigo Civil slo previ, en el art. 400, la inversin de las economas, porque haba querido fijar al tutor un
plazo para hacerlo; pero se reconoca, en general, que la inversin de los capitales es obligatoria para el tutor. La
opinin contraria, basada en el silencio de la ley, para dejar al tutor absoluta libertad, era una sutileza que los
comentadores serios ni siquiera se dignaban discutir.
Sin embargo, los autores de la Ley del 27 de febrero de 1880, juzgaron til ordenar expresamente la inversin de
los capitales (art. 6), para terminar con las deudas que haban surgido. Al declarar obligatoria la inversin de
capitales, no se hizo sino consagrar el estado anterior de derecho.
Determinacin de la cifra a partir de la cual existe la obligacin de invertir
los capitales
No poda obligarse al tutor a invertir inmediatamente toda suma disponible, por insignificante que fuese; estas
pequeas inversiones hubieran sido difciles y a menudo desventajosas. La ley no poda a causa de la diversidad
de las fortunas, fijar de modo unificado la cifra a partir de la cual sera obligatoria la inversin. Encomienda al
consejo de familia esta misin, quien fija esa cifra, en la reunin de apertura de la tutela.
Condiciones de validez de la inversin
Son necesarias dos condiciones: 1. Cuando se trata de capitales, la autorizacin del consejo de familia,
homologada en ciertos casos por el tribunal, y 2. Cualquiera que sea el origen del dinero, la forma nominativa de
los ttulos, si la inversin se hace en valores muebles.
Autorizacin del consejo de familia
No se necesita esta autorizacin cuando se trata de invertir los ahorros hechos sobre las rentas. En efecto, slo es
exigida por la Ley de 1880, que nicamente se ocup de la inversin de los capitales; la inversin de los ahorros
est exclusivamente regida por el art. 455, y ste fija ciertas condiciones principalmente en cuanto al plazo de la
inversin, deja al tutor, por lo menos, en plena libertad, para la eleccin de los valores destinados a ser objeto de
la misma.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_63.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:36:13]
PARTE PRIMERA
En cambio, siempre se requiere la autorizacin del consejo de familia,
para la inversin de los capitales.
Las facultades del consejo de familia para determinar la forma de la inversin, son indudables cuando se trata de
capitales provenientes de un acto que depende de la autorizacin del mismo, como la venta de inmuebles o la
enajenacin de valores muebles. Al conceder el consejo la autorizacin para vender, puede indicar todas las
condiciones que juzgue tiles, dicen los arts. 457, C.C., 1, inc. 2 de la Ley del 27 de febrero de 1880.
Puede, subordinar su consentimiento a determinada inversin del capital proveniente de la venta. Pero surge la
duda cuando se trata de capitales adquiridos por el menor a ttulo de herencia, y sobre los pagos hechos por los
deudores del menor, para recibir los cuales no necesita autorizacin el tutor. Hasta 1830, se poda afirmar que el
consejo de familia no tena que inmiscuirse en estas operaciones, y que el tutor poda hacer la inversin segn su
voluntad, gozando a este respecto de libertad absoluta. En su art. 6, despus de haber establecido el principio de la
obligacin de invertir los capitales, la Ley del 27 de febrero de 1880 agrega; Son aplicables a esta inversin los
artculos anteriores.
Cul es el sentido de esta remisin? Se ha sostenido que el legislador simplemente haba ordenado la compra de
valores nominativos. Pero en este caso, bastaba remitir al art. 5 de la ley que prohbe a los tutores conservar los
valores pupilares en la forma de ttulos al portador. Como el art. 6 de la ley remite de una manera general a los a
ttulos anteriores, debe comprenderse en ellos el primero. Ahora bien, este art. subordina las operaciones que
prev a la autorizacin del consejo de familia, y a la homologacin del tribunal, cuando su valor es superior 1500
francos.
Por tanto, gracias al reenvo que hace el art. 6, las formalidades prescritas por el art. 1, para la venta de valores
muebles, han llegado a ser igualmente necesarias para su compra, y ms bien, para toda inversin de capital. Es
esto lo que generalmente se reconoce. Toda inversin de capital es un negocio grave y no cabe duda que
sobrepasa las facultades de un simple administrador, siendo conveniente que el tutor quede subordinado en esta
materia a la supervisin del consejo de familia.
Homologacin
De la precitada sentencia de la corte de Pars resulta que no slo es necesaria la autorizacin del consejo de
familia, sino tambin la homologacin del tribunal, cuando la suma por invertir sea superior a 7500000 francos;
en efecto, esta formalidad es prescrita por el art. 2 que est incluido en la remisin que hace el art. 6.
Forma nominativa de los ttulos
El dinero del pupilo se invierte en la compra de valores muebles, ya se trate de un capital que le perteneca con
anterioridad o de ahorros recientes, los ttulos deben ser nominativos, Esto resulta del conjunto de las
disposiciones de la Ley del 27 de febrero de 1880, y del reenvo que hace el art. 6 a las disposiciones que le
anteceden, dentro de las cuales se halla comprendido el art. 5, que prohbe a los tutores conservar ttulos en forma
al portador.
Plazo para hacer la inversin
El plazo coocedido al tutor es variado; al tratarse de los ahorros, el art. 455 le concede un plazo de seis meses;
respecto a los capitales el cdigo no fij plazo alguno; la Ley de 1880, art. 6, fija tres meses; pero el consejo de
familia puede fijar un plazo mayor.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_63.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:36:13]
PARTE PRIMERA
Si el consejo de familia desconfa del tutor o si quiere liberarlo de la responsabilidad de los fondos, puede ordenar
que las sumas de poca importancia que han de invertirse se depositen, ya sea en la caja de depsitos y
consignaciones, con un notario o en un banco, mientras no se hayan de invertir (arts. 1 y 6 combinados).
Sancin de la obligacin del tutor
Si el plazo concedido por la ley o por el consejo de familia expira sin que se haga la inversin, el tutor debe los
intereses de pleno derecho a partir del vencimiento, y si no ha promovido lo necesario para que el consejo de
familia fije la suma a partir de la cual debe invertir el dinero del pupilo, est obligado a pagar intereses de
cualquiera cantidad que reciba por mdica que sea (art. 456).
Situacin especial del padre o de la madre como tutores legales
Existe la obligacin de hacer la inversin, cuando el padre suprstite es el tutor? Es necesario distinguir entre el
empleo del capital y el de las economas.
Los arts. 455 y 456, que establecen la obligacin de invertir los ahorros anuales no se refieren a los padres, tutores
legales de sus hijos. La ley, en el art. 455, comienza dispensando a los padres de la obligacin que este artculo
impone a los dems tutores para promover que el consejo de familia fije la suma que ha de gastarse anualmente.
Slo en el art. 456 hace entrar, por decirlo as, esta tutela en el rango de las otras, al establecer: Todo tutor,
incluso los padres... Este procedimiento de redaccin que los arts. intermedios, 455 y 456, son inaplicables al
padre y a la madre. Los padres se benefician con esta disposicin, aun despus de haberse extinguido el usufructo
legal, puesto que la ley no hace distingo.
Pero el art. 6 de la Ley de 1880 comprende indudablemente a los padres; no se ha querido establecer ninguna
excepcin respecto a ellos al hacer obligatoria la inversin de los capitales. En consecuencia, es procedente
distinguir en ellos las sumas provenientes de los ahorros, las que provienen del cobro de un capital. Estas ltimas
deben invertirse. Tampoco debe hacerse ninguna excepcin a favor del padre o de la madre, mientras dure su
derecho de goce legal sobre los bienes de su hijo; como usufructuarios, sus derechos recaen nicamente sobre el
conjunto del patrimonio, una vez que ste ha sido constituido conforme a la intencin de la ley.
6.11.3 ENAJENAClN
6.11.3.1 Enajenacin a ttulo gratuito
Casos asimilados a la donacin
Como las enajenaciones propiamente dichas, toda enajenacin gratuita est prohibida. As, el tutor no puede ni
renunciar las prescripciones consumadas, ni dar su consentimiento para cancelar una hipoteca sin cobrar el crdito
que aqulla garantiza.
Excepciones
Por regla general, la prohibicin de donar se extiende a los muebles y a los inmuebles. Sin embargo, se exceptan
ciertas liberalidades que se imponen, como los regalos usuales. El tutor puede hacerlos, a condicin de que sean
proporcionados a la fortuna del pupilo y har bien mostrndose parco, pues un menor, por lo general, no est
sujeto a tales obligaciones.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_63.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:36:13]
PARTE PRIMERA
6.11.3.2 Enajenacin a titulo oneroso
a) VENTA DE MUEBLES CORPREOS
Su carcter obligatorio
No solamente el tutor puede venderlos; est obligado a ello; debe venderlos e invertir su precio slo puede
conservarlos total o parcialmente con autorizacin del consejo de familia. En consecuencia la regla es inversa; el
tutor no necesita autorizacin par venderlos, sino para conservarlos.
Formas de venta
La venta no se hace en lo particular; debe realizarse en subasta, despus de anunciarse sta, en presencia del tutor
sustituto y por ministerio de un oficial pblico cuya eleccin corresponde al tutor (arts. 452, C.C.; 617, 620, 621,
945, C.P.C.).
Sancin
Qu suceder si el tutor vende sin observar estas formalidades? Tericamente la venta sera nula pero los
terceros frecuentemente estarn al abrigo de toda reclamacin gracias a la regla; tratndose de muebles la
posicin vale ttulo (art. 2279).
b) VENTA DE MUEBLES INCORPREOS
Bienes comprendidos bajo esta designacin
La Ley del 27 de febrero 1880 dice; valores muebles. Ambas expresiones tienen el mismo sentido y comprenden
todos los muebles que no sean materiales, como los crditos ordinarios, los valores de bolsa, los establecimientos
comerciales, los oficios, etctera.
Antigua controversia
El art. 451, C.C. que reglamenta la venta de muebles, no comprende bajo el calificativo muebles sino los
corpreos. Esta es por lo menos, la interpretacin que ha prevalecido, y en realidad, la existencia de valores
muebles incorpreos en el patrimonio del menor no haba sido objeto de las prevenciones del legislador. Surge
entonces el inters de la cuestin examinada antes sobre la extensin de las facultades del tutor, puesto que se
trata de un acto no previsto por los textos.
En general, los autores estaban de acuerdo para darle plena libertad; segn ellos el tutor poda vender por s
mismo, sin autorizacin, los valores muebles de su pupilo. Ahora bien, se puede ser millonario con acciones u
obligaciones de ferrocarriles o de otras sociedades; todo el capital se halla representado en algunas hojas de papel,
lo que hara que todo l estuviera sin vigilancia y supervisin, a disposicin del tutor.
La Ley del 24 de marzo de 1806 le haba prohibido vender sin la autorizacin del consejo de familia las
inscripciones de rentas y cargo del Estado que produjesen ms de 50 francos de renta, y el Decreto de 25 de
septiembre de 1813, declar aplicable esta ley a las acciones del banco de Francia, siempre que el menor posea
varias acciones o cupones que representen ms de una accin, pero esta proteccin, limitada a dos especies de
ttulos, era insuficiente. Por lo dems, muy lejos estn estas soluciones de ser definitivas.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_63.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:36:13]
PARTE PRIMERA
Jurisprudencia anterior a 1880
Por mucho tiempo la jurisprudencia se haba mostrado ms cuidadosa que la doctrina de los intereses de los
menores. Anulaba las enajenaciones de los valores de los pupilos hechas por el autor sin autorizacin. En 1871 se
produjo un cambio repentino. Primero la corte de Pars y despus la de casacin, decidieron que el tutor no
necesita autorizacin del consejo para enajenar los valores del pupilo distintos de las rentas a cargo del Estado y
de las acciones del banco de Francia. Fueron estas sentencias las que hicieron necesaria la Ley de 1880.
Reforma de 1880
Se pidi la restriccin de las facultades nuevamente reconocidas as a los tutores, y la Ley del 27 de febrero de
1880, reglament la enajenacin de los valores muebles pertenecientes a los menores o a los sujetos a
interdiccin. En adelante no puede ya el tutor enajenar los valores muebles pertenecientes a su pupilo, por
reducido que sea su importe, sin autorizacin previa del consejo de familia (art. 1 de la ley). Se quiso que el tutor
no pudiese enajenar sin autorizacin el ttulo ms mnimo, y esto por dos razones: 1. Quienes necesitan ser
protegidos son, sobre todo, los menores pobres; y 2. El tutor hubiera podido, por medio de enajenaciones
repetidas, disponer finalmente de cantidades considerables.
La Ley de 1880 decide, adems, que si la cifra del valor por enajenar sobrepasa de 1500000 francos en capital,
segn el avalo que debe hacer el consejo de familia, se requiere la homologacin del tribunal (art. 2). La Ley del
9 de julio de 1931 elev esta cifra a 7500000 francos, lo que corresponde exactamente a la depreciacin
monetaria. El tribunal, investido de facultades soberanas de apreciacin, puede autorizar la venta total o
parcialmente.
La Ley de 1806 y el Decreto de 1813 fueron derogados de manera que la misma regla se aplica a todos los valores
sin distincin.
Sistema actual
Conforme el art. 457, la venta de un inmueble slo puede realizarse en virtud de una resolucin del consejo de
familia homologada por el tribunal, cualquiera que sea el valor del inmueble. La venta slo debe autorizarse
cuando haya necesidad de vender o por lo menos una ventaja evidente (mismo art.)
Al autorizar la venta, el consejo puede prescribir todas las medidas que juzgue tiles, dice la ley. Por ejemplo,
puede fijar un precio mnimo, ms all del cual no pueda venderse o reglamentar la inversin del precio, o del
saldo de ste, si el dinero est destinado, principalmente, a pagar deudas o a hacer reparaciones. Pero los terceros
adquirentes responden de la inversin ante el menor.
El art. 459 determina las formas de la venta. Se anuncia por medio de los edictos en los peridicos; se hace
pblicamente, en subasta, en presencia del tutor sustituto, ante un juez del tribunal, en la audiencia de almoneda
pblica, o ante un notario comisionado para este efecto por el tribunal.
Casos excepcionales
En determinados casos la enajenacin del inmueble puede hacerse independientemente de las formas establecidas
por el Cdigo Civil, y sin autorizacin del consejo de familia; ocurre esto cuando la enajenacin, en lugar de ser
voluntaria, es forzosa, en otras palabras, cuando se priva al menor del inmueble a pesar de l o de sus
representantes legales. Estos caso son los siguientes:
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_63.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:36:13]
PARTE PRIMERA
1. Cesin en lo particular para evitar una expropiacin por causa de utilidad pblica. La cesin es autorizada
directamente por el tribunal, que, en lugar de homologar una decisin del consejo de familia, concede l mismo la
autorizacin.
2. Licitacin (venta en subasta) de un inmueble indiviso, cuando la licitacin es solicitada por uno de los
copropietarios del menor. A menos que el tutor se adjudique la totalidad del inmueble a nombre del menor, la
licitacin conducir a la enajenacin de la parte indivisa que pertenezca al menor en el inmueble. Esta
enajenacin no necesita ser autorizada ni por el consejo de familia ni por los tribunales (art. 460); teniendo
siempre los otros copropietarios del inmueble el derecho de salir de la indivisin (art. 815), es intil pedir a
nombre del menor una autorizacin que no podr negarse.
Pero la ley exige, por lo menos, que la venta se realice en subasta, en las formas prescritas por el art. 459 y que se
admitan las posturas de los extraos, es decir, de los no propietarios (art. 460). Su intervencin es una garanta
para el menor, de que se obtendr el mayor precio posible.
Actos sometidos a las mismas condiciones que la venta
La venta es el principal de los actos de disposicin sobre los inmuebles, pero no el nico; junto a ella, existen
otros, s por lo general, a las mismas condiciones de capacidad o de poder. De este nmero son:
1. La permuta. Aunque la ley no hable de ella en el ttulo De la tutela, es indudable que el tutor no puede enajenar
por permuta los inmuebles del pupilo; en efecto, este contrato est sometido de una manera general, por el art.
1707, a las reglas sobre la venta.
2. La constitucin de hipoteca. Este acto es previsto por el art. 457, que expresamente lo somete a las mismas
condiciones que la venta; El tutor... no podr enajenar o hipotecar... Era necesario esto porque la hipoteca grava
onerosamente el inmueble sobre el que est establecida, disminuyendo, adems el crdito del propietario. Al
autorizar la hipoteca, el consejo de familia debe precisar los inmuebles que podrn ser hipotecados, indicando en
caso necesario un orden de preferencia ene ellos, y especificando los crditos a cuya garanta podrn ser afectados.
3. La constitucin de derechos reales desmembrados de la propiedad (servidumbres, usufructo, enfiteusis,
superficie). Estos actos son enajenaciones parciales que dejan al propietario un derecho mutilado; slo son
posibles por parte de quien tenga capacidad para enajenar.
Por lo dems, la asimilacin de estos diferentes actos a la venta slo se realiza respecto a la doble autorizacin
que necesita el tutor por virtud del art. 457, y no por lo que hace a las formas del acto. Puede venderse en subasta;
pero en esta forma no se puede ni permutar ni hipotecar, ni crear una servidumbre, por su misma naturaleza, estos
actos escapan a las formalidades prescritas por el art. 459; necesariamente se hacen en lo particular
6.11.4 ADQUlSlClN
6.11.4.1 Adquisicin a ttulo oneroso
Compras
La adquisicin puede hacerse a ttulo oneroso, por contrato compra_venta. Si el tutor, tiene en su poder los fondos
necesarios para pagar la compra, la operacin realizada es una inversin; ms adelante estudiaremos las reglas
que la rigen.
Si no tiene a su disposicin los fondos necesarios, es decir, si se trata de compras a crdito, nos hallamos ante una
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_63.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:36:13]
PARTE PRIMERA
especulacin; este acto est prohibido, y ni el mismo consejo de familia podra autorizarlo.
Adquisicin por permuta
Hay otra forma de adquirir a ttulo oneroso; la permuta, que al mismo tiempo es una forma de enajenacin. Ya
hemos indicado sus condiciones.
6.11.4.2 Adquisicin a ttulo gratuito
Donaciones
El tutor slo puede aceptarlas con autorizacin del consejo de familia
(arts. 463 y 935).
Por qu se exige esta formalidad, puesto que tales actos siempre un enriquecimiento para el menor? Tal parece
que siempre es ventajoso aceptarlas, y que la intervencin del consejo es intil. Sin embargo varias razones
justifican esta intervencin. En primer lugar, es posible que se impongan ciertas condiciones o cargos al donatario
(liberalidades onerosas o sub modo), siendo necesario entonces que el consejo apruebe la condicin o cargo
impuesto al menor. Pero aunque la donacin sea pura, es conveniente que el consejo conozca y apruebe los
motivos de la liberalidad, que podra dar lugar a una serie de suspicacias.
Legados particulares
Los arts. 463 y 495 nicamente se refieren a las donaciones. Qu debe decidirse respecto a los legados? La
cuestin slo se plantea por lo que hace a los legados particulares; los legados universales o a ttulo universal se
asimilan a las sucesiones, a las que nos referimos ms adelante. Si el legado va acompaado de cargos onerosos,
ninguna duda presenta la necesidad de la autorizacin. Pero cuando la liberalidad es pura y simple, la mayora de
los autores conceden al tutor libertad para aceptarla; se trata, sencillamente de una aplicacin del principio
tradicional sobre la extensin de su facultades.
Dispensa de autorizacin tratndose de los ascendientes
La ley otorga de una manera general a los ascendientes, el derecho de aceptar las liberalidades hechas a sus
descendientes menores (art. 935); de esto resulta que cuando un ascendiente es tutor no necesita la autorizacin
del consejo de familia para aceptar la liberalidad.
Conversin de los ttulos al portador en ttulos nominativos
Si la donacin o el legado hechos al menor recaen sobre ttulos al portador, el tutor est obligado a convertirlos en
ttulos nominativos dentro del plazo de tres meses, a partir de la atribucin definitiva o de la entrega de posesin
de estos valores (Ley del 27 feb. 1880, art. 47, inc. 2). Ms adelante explicaremos los motivos y reglas de esta
conversin obligatoria. nicamente advertiremos que la Ley de 1880 estableci este principio de una manera ms
amplia, para todos los ttulos al portador que llegue a adquirir el menor por cualquier ttulo.
6.11.5 OBLlGAClONES CONVENClONALES
Obligaciones derivadas de los actos da administracin o de enajenacin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_63.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:36:13]
PARTE PRIMERA
El tutor puede contraer numerosas obligaciones, con motivo de los actos de administracin o de enajenacin a que
nos hemos referido en los prrafos anteriores. Por ejemplo, quien vende se obliga a garantizar al comprador,
quien compra se obliga a pagar el precio, etc. Por tanto, pueden contraerse estas obligaciones a nombre del
pupilo, unas veces por el tutor, obrando por s mismo, y otras, en virtud de la autorizacin del consejo de familia,
con o sin homologacin judicial, segn los casos. H
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_63.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:36:13]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
CAPTULO 12
TERMlNAClN
.12.1 CAUSAS
Causas provenientes del menor
La tutela de un menor usualmente termina por una sola causa; la mayora del pupilo. En este caso la tutela
simplemente se acaba; ya no existe tutor, ni sustituto, ni consejo de familia. Lo mismo ocurre cuando muere el
pupilo. La emancipacin, por su parte, provoca un cambio; la tutela es sustituida por la curatela.
Causas provenientes del tutor
En los tres casos anteriormente indicados (mayora, muerte, emancipacin), la tutela termina totalmente. No
deben confundirse con ellos las pretendidas causas de extincin de la tutela a parte tutoris, que en el fondo se
reducen a un simple cambio de tutor. Cuando el tutor muere o pierde la tutela por cualquier causa, no ha
terminado la tutela; no se suprime la funcin del tutor; contina y pasa a otra persona; slo cambia la persona del
tutor. La nica semejanza entre el cambio de tutor y la extincin verdadera de la tutela, consiste en que en ambos
casos el tutor que sale del cargo debe rendir cuentas.
Los hechos que ponen fin a la tutela por parte del tutor son:
1. Su muerte.
2. Una incapacidad sobrevenida despus de haber entrado en funciones. Esta incapacidad puede ser de hecho,
como el estado de ausencia o la locura; de derecho, como la prdida de la patria potestad (Ley del 24 jul. 1889,
art. 13), o la degradacin cvica (art. 34, cfr. art. 42, C.P.).
3. Una causa de excusa, aceptada por el consejo de familia (o por el tribunal civil).
4. Su destitucin decretada por el consejo de familia (o por el tribunal civil).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_64.htm (1 de 6) [08/08/2007 17:36:15]
PARTE PRIMERA
Actos de administracin del tutor, despus de la terminacin de la tutela
Cuando la tutela ha terminado, el tutor debe dejar inmediatamente sus funciones. Carece de facultades para
actuar, puesto que no hay pupilo. Si de hecho contina administrando, debe rendir cuentas y es responsable por
los actos de administracin posteriores, pero ya no como tutor. Ninguna hipoteca legal garantiza estos actos al ex
menor.
Gestin temporal de la tutela por el tutor saliente
Cuando el tutor sale del cargo, mientras la tutela dura todava, est obligado en principio a continuar
administrndola provisionalmente (art. 440). Si ha muerto, sus herederos estn sujetos a esta obligacin cuando
son mayores (art. 419). Por excepcin, cuando el tutor es destituido, puede procederse a la ejecucin provisional
de la sentencia (art. 135, C.P.C.). La gestin provisional que conserva el tutor saliente es una continuacin de la
tutela, y a este ttulo est garantizada por la hipoteca legal. No sucede esto cuando antes de entrar en funciones
propone una excusa que se le admite.
6.12.2 CUENTAS
Caso en que debe rendirse cuentas
Procede la rendicin de cuentas siempre que el tutor cese en sus funciones haya o no terminado la tutela (art.
469). Todo tutor debe rendir cuentas, el padre suprstite inclusive, y no puede concederse dispensa alguna ni
siquiera por el padre suprstite cuando nombre tutor testamentario.
Por quin y a quin debe rendirse cuentas
Las cuentas deben ser rendidas por el tutor saliente, por sus herederos, por las personas que hayan recibido la
posesin provisional de sus bienes, si est ausente, o por su tutor, si se halla sujeto a interdiccin. Son recibidas
por el pupilo, obrando por s solo si es mayor, o con asistencia de su curador si ha sido emancipado (art. 480); por
sus herederos, si ha muerto; por su nuevo tutor si todava se halla en estado de tutela. En este ltimo caso, la
primera cuenta de la tutela debe reproducirse en la cuenta final, que se rinde al pupilo al llegar a la mayora de
edad o a sus herederos si ha muerto; en efecto, forma parte de l, puesto que representa un primer periodo de la
tutela.
En el estilo judicial francs se emplean las expresiones rendant compte, para designar a quien rinde las cuentas y
oyant compte, a quien las recibe. El art. 472 habla de un recibo entregado por ste.
Formas de las cuentas
Ninguna forma especial se ha establecido cuando todas las partes estn de acuerdo; las cuentas se rinden en lo
particular ( lamiable). Si hay controversia no tiene facultades el consejo de familia para conocer de ellas, las
cuentas se rinden entonces judicialmente, en las formas prescritas por los arts. 527 y ss., C.P.C.. El art. 413 del
Cdigo Civil, que remite al procedimiento ordinario, se encuentra as corregido por el de procedimientos.
Prueba de las entradas y de los gastos
Las cuentas son un balance de las entradas y de los gastos. Se abonan al tutor es decir, se admiten como
elementos todos los gastos que estn suficientemente justificados. El proyecto del cdigo exiga que se
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_64.htm (2 de 6) [08/08/2007 17:36:15]
PARTE PRIMERA
justificasen documentalmente; esto era imposible, puesto que frecuentemente el tutor no dispone de documentos.
Por ello el texto ha sido modificado, de manera que la prueba por escrito no es exigida, incluso cuando se trate de
sumas superiores a 150 francos. El tutor justifica sus gastos como puede, y con frecuencia es necesario creerle
bajo su palabra; lo que es uno de los mayores peligros de la tutela. En caso de controversia la solucin
corresponde al tribunal.
Es necesario, adems, segn el art. 471, que los gastos hayan tenido un objeto til. Su utilidad se aprecia en el
momento de realizarse. Si con posterioridad desaparece no por ello sufre el tutor; por ejemplo, se le deben las
reparaciones hechas a un edificio que despus haya sido consumido por el fuego.
Del saldo
La comparacin de las entradas y de las salidas de un saldo que puede ser acreedor o deudor, es decir, debido al
menor o al tutor. Si el saldo es favorable al menor, el tutor le debe intereses de pleno derecho y sin necesidad de
demanda, a partir del da en que se cierre la cuenta (art. 464, inc. 1). Lo anterior constituye una excepcin a la
regla general establecida tratndose de los intereses de sumas de dinero, que slo se deben desde el da de la
interpelacin (art. 1153, reformado por la Ley de 7 ab. 1900).
Se ha pensado que el menor no demandara fcilmente a su tutor, y no se ha querido que fuese vctima del respeto
que le guarda. En caso contrario, cuando el saldo sea a cargo del menor, no corren los intereses de pleno derecho,
sino desde el da de la interpelacin hecha al pupilo por el tutor (art. 474, inc. 27).
Gastos de las cuentas
En principio, son a cargo del menor. Sin embargo, en caso de destitucin del tutor, es ste quien los soporta, ya
que por su culpa se ha hecho necesaria una rendicin de cuentas de la que no puede dispensrsele (art. 471).
Peligros para el menor el da de su mayora de edad
Era de temerse un peligro en el momento de cesar la tutela. El pupilo que ha llegado a ser mayor, frecuentemente
est impaciente por obtener la entrega de sus bienes y el goce de sus ingresos; los tutores poco escrupulosos
podran verse tentados a abusar de la situacin, ofrecindole la restitucin inmediata en cambio de un recibo
regular o de la dispensa de rendir cuentas. En su precipitacin, el ex menor tratara como ciego, y podra
encontrarse defraudado; o bien, el tutor exigira la entrega de una suma importante. Los arts. 472 y 907 tienen por
objeto impedir esta especie de fraudes.
Precaucin contra las donaciones
El procedimiento empleado por la ley es muy sencillo; consiste en cierta forma, en prolongar la minoridad en lo
que se refiere a la capacidad de disponer hasta el momento en que las cuentas se hayan rendido y depurado (art.
907). Si con posterioridad el ex menor donara algo a su tutor, lo hace, por lo menos, con ms independencia.
6.12.3 CONVENlOS
Precauciones contra los convenios apresurados
El art. 472, que se refiere a los convenios relativos a la cuenta de la tutela, es ms complicado. La ley tiene la
intencin de que el menor no firme nada en definitiva sino despus de estar suficientemente informado sobre los
actos de gestin de su tutor. Para ello exige cuatro condiciones.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_64.htm (3 de 6) [08/08/2007 17:36:15]
PARTE PRIMERA
Es necesario:
1. Que todo convenio celebrado entre el tutor y su antiguo pupilo sea posterior a la rendicin de una cuenta
detallada, es decir, que enumere, partida por partida, todas las entradas y salidas.
2. Que en apoyo de la cuenta se hayan entregado los documentos que la justifiquen.
3. Que el ex menor haya expedido un recibo de la cuenta de los documentos que la justifiquen.
4. Que entre la fecha del recibo y la del convenio hayan transcurrido por lo menos diez das.
Sancin legal
Cuando todos los documentos le hayan sido entregados, y cuando haya tenido diez das para estudiarlos, el ex
menor puede tratar con conocimiento de causa; sabr a qu atenerse sobre la forma en que se han administrado
sus bienes, y, sobre todo, la suma que se le debe. Los convenios que realiza con su tutor a partir de este momento
son vlidos.
En cambio, si el convenio se celebra antes de la expiracin del plazo de diez das, o si la cuenta fue muy sumaria
o no fue acompaada de documentos justificativos o stos fueran insuficientes, la ley decreta una severa sancin;
la nulidad del convenio. El acto es nulo incluso cuando el tutor haya administrado de buena fe y en la forma ms
honrada del mundo. Naturalmente que esta nulidad es relativa pudiendo ser demandada nicamente por el ex
menor.
Por lo dems, el convenio anulable podr confirmarse en seguida, cubrindose as la nulidad; pero esta
confirmacin slo es posible cuando se encuentren reunidas las condiciones exigidas por la ley, es decir, si se
rindi la cuenta acompandola de los documentos justificativos y si ha transcurrido un intervalo de diez das
antes del acto confirmativo; de otro modo, este acto estar afectado del mismo vicio que el convenio principal.
La accin de nulidad prescribe en diez aos, a partir de la fecha del convenio, por aplicacin del art. 1304.
Actos sometidos a la formalidad prescrita por la ley
Para determinar el alcance del art. 472, es necesario considerar no sus trminos, sino sus motivos. Todo convenio,
dice la ley, no significa esto cualquier convencin; la ley nicamente se refiere a los convenios relativos a la
cuenta de la gestin el tutor. El art. 2045 precisa lo anterior diciendo: transigir sobre la cuenta de la tutela, pero, a
su vez, va ms lejos, pues no slo las transacciones propiamente dichas son nulas, sino tambin los descargos y
dispensas de rendir cuentas, tanto parciales como totales. En consecuencia, es necesario combinar ambos artculos
y decir: todo convenio sobre la cuenta de la tutela. De esto resulta que, incluso antes de la rendicin de cuentas, el
ex menor puede celebrar con su ex tutor, convenios extraos a la tutela.
Personas dispensadas de estas formalidades
La disposicin legal, segn los motivos que se han dado, supone un joven que acaba de salir de la tutela; no es
aplicable, por tanto, al caso en que las cuentas se rindan a los herederos del pupilo despus de la muerte de ste;
los herederos no necesitan ser protegidos. Tampoco se aplicar a los casos en que las cuentas se hayan rendido al
mismo pupilo despus de su emancipacin, porque el menor emancipado slo puede recibir las cuentas de su
tutela con asistencia de su curador (art. 480), siendo necesarias las formalidades establecidas por el art. 467, si
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_64.htm (4 de 6) [08/08/2007 17:36:15]
PARTE PRIMERA
hay transaccin. No siendo el menor emancipado lesionado en s mismo, no necesita una proteccin especial. Por
lo dems, sobre estos dos puntos, el texto es muy claro; slo anula los convenios celebrados entre el tutor y el
pupilo que ha llegado a la mayora (art. 472).
Por la misma razn, este texto no se aplica a los convenios celebrados por un padre legtimo, en razn de la
administracin legal, que ha tenido sobre los bienes de su hijo.
6.12.4 PRESCRIPCIN
Establecimiento de una prescripcin de diez aos
Antiguamente las acciones del menor contra su tutor estaban sometidas a una prescripcin de 30 y aun 40 aos.
Esto equivala a hacer pesar sobre el tutor una responsabilidad muy prolongada, tanto ms cuanto que los
documentos justificativos pueden perderse fcilmente; con frecuencia son simples notas; a veces ni siquiera las
hay, existiendo nicamente recuerdos que pronto se borran, testimonios difciles de reunir. El cdigo se ha
mostrado ms equitativo; slo concede al menor diez aos para actuar contra su tutor, a partir de su mayora, lo
que es ya muy razonable. El tutor se libera al cabo de diez aos (art. 475).
El tutor es el nico que se beneficia con esa abreviacin de la prescripcin; por tanto, slo prescribe en diez aos
la accin del pupilo contra su tutor (actio directa tutel) y no la accin del tutor contra el pupilo (actio contraria
tutel). Si la cuenta de tutela ha arrojado algn saldo a cargo del pupilo, podr reclamarse su pago durante 30
aos (art. 2262).
No todas las acciones del menor contra su tutor estn indistintamente sometidas a la prescripcin de diez aos.
Segn el espritu de la ley y el lugar que ocupa el art. 475, slo deben comprenderse en esta disposicin las que se
refieran a la rendicin de cuentas. Tales son:
1. La accin de rendicin de cuentas propiamente dicha
2. La accin de responsabilidad por mala gestin
3 La accin de restitucin de frutos en la hiptesis del art. 1442
4. La de rectificacin de cuentas por omisin en las entregas o exageracin de los gastos.
Las otras acciones del pupilo no se extinguen ms que por la prescripcin ordinaria de 30 aos por ejemplo, la
accin de reivindicacin de sus bienes contra el tutor, la de rectificacin de los errores materiales cometidos en la
cuenta (art. 541, C.P.C.); la accin de pago de saldo. Estas diversas acciones no obligan al juez a examinar
nuevamente los hechos de la tutela, quedando, por tanto, bajo el imperio del derecho comn.
Con mayor razn las acciones nacidas de una causa extraa a la tutela (por ejemplo, la reclamacin de un crdito
adquirido contra el tutor por herencia), slo prescriben en 30 aos, a condicin sin embargo de que el crdito no
haya vencido durante la tutela, en cuyo caso se encontrara comprendido en las cuentas.
Punto de partida de la prescripcin
Segn el art. 475 la prescripcin empieza a correr a partir de la mayora. Debe agregarse; a partir de la defuncin,
si la tutela termina por la muerte del pupilo. Pero no inicia desde el da de la emancipacin (art. 2252).
En cuanto a los tutores que salen del cargo, cuando la tutela no ha terminado, nicamente corre la prescripcin en
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_64.htm (5 de 6) [08/08/2007 17:36:15]
PARTE PRIMERA
su favor desde la mayora o muerte del pupilo, y no desde el da en que abandona la tutela. Por lo dems, tal es el
derecho comn, ya que la prescripcin siempre se suspende en favor de los menores. Al agregar la duracin de la
minoridad a la de la accin, puede el tutor ser demandado por hechos que se remonten a 30 aos.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_64.htm (6 de 6) [08/08/2007 17:36:15]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
SECClN CUARTA
EMANClPAClN
CAPTULO 13
OBJETlVO Y FORMA
6.13.1 ORlGEN Y UTlLlDAD
Definicin y utilidad
La emancipacin es un acto que tiene por objeto conferir a un menor: 1. El gobierno de su persona; 2. El goce y la
administracin de sus bienes con una capacidad limitada.
El estado del menor emancipado es intermedio entre la incapacidad total, que afecta al menor no emancipado, y la
libertad absoluta de que goza el mayor, que ha llegado a la edad de su plena capacidad civil. En esto reside la
utilidad propia de la emancipacin; inicia al menor en el uso de su libertad, lo que ha hecho que se le compare a
una especie de plazo de prueba o de noviciado. Se evita as el trnsito brusco de un extremo al otro, que no carece
de peligro.
Sin embargo, en la prctica no es frecuente; casi todo el mundo llega a la mayora sin haber sido emancipado.
Como trmino medio slo hay 3500 emancipaciones anuales de 660000 jvenes de uno y otro sexos que alcanzan
la mayora. Se debe esto a que la ley moderna fija la mayora en una edad poco avanzada; 21 aos; ninguna
ventaja hay en conferir al menor una capacidad ms precoz todava. La emancipacin sera indispensable, por el
contrario, si la mayora se alcanzara a los 25 aos.
De hecho, cuando se recurre a la emancipacin, slo tiene por objeto permitir que el menor adquiera cierta
experiencia en los negocios, antes de su mayora; permitirle que se dedique al comercio, lo que no es posible de
una manera regular, sino de parte de un menor emancipado (art. 20, C. Com.).
6.13.2 FORMA Y CONDlClN
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_65.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:36:16]
PARTE PRIMERA
6.13.2.1 Emancipacin expresa
a) PERSONAS QUE TlENEN FACULTADES PARA EMANClPAR
Menor cuyo padre o madre an viven
La facultad de emancipar al hijo corresponde, en principio a sus padres; es un atributo de la patria potestad
renunciar a fin de liberar al menor; mientras el padre viva, slo l tiene facultad para emancipar al hijo, porque es
el nico a quien corresponde el ejercicio de la patria potestad. Cuando el padre haya muerto, perdido la potestad o
si se halla imposibilitado para ejercerla, el derecho de emancipar se transmite a la madre (art. 477, inc. 1). El
derecho de los padres para emancipar al hijo se deriva de la patria potestad, y por ello continan siendo titulares
de l, aunque no tengan la tutela. Por ejemplo, pertenece a la madre casada en segundas nupcias, que haya dejado
de ser tutora, en virtud del art. 395.
Menor hurfano
Despus de la muerte o de la caducidad de los padres, el menor slo puede ser emancipado por el consejo de
familia (art. 478). La emancipacin nunca depende de los ascendientes ni del tutor.
No siendo el consejo de familia un cuerpo permanente, la iniciativa no puede provenir de l; el tutor es quien pide
la emancipacin cuando la juzga til. Si no hace ninguna diligencia con este fin, el art. 479 permite a los parientes
por consanguinidad y afinidad, hasta el grado de primo hermano, solicitar la convocatoria del consejo. El juez de
paz est obligado a hacerlo a solicitud de aquellos (art. 479).
Hijos naturales
El Cdigo Civil slo reglamenta la emancipacin a propsito de los hijos legtimos sin embargo, es indudable que
el mismo beneficio puede concederse al natural. No obstante, subsiste la dificultad de saber quin puede
emanciparlo, cuando ambos padres sean legalmente conocidos; la Ley del 2 de julio de 1907, como ya se aclar
aqu, ha resuelto esta cuestin.
Hijos adoptivos
La Ley del 19 de julio de 1923 no previ la emancipacin de un hijo adoptivo, y cabe preguntarse si el padre
adoptivo puede liberarse de las obligaciones que ha aceptado voluntariamente, mediante la emancipacin. Pero
como la emancipacin puede ser til al menor, y como es indispensable para quien quiere dedicarse al comercio,
es necesario conceder al padre adoptivo el derecho de emancipar, puesto que indudablemente el padre legtimo ha
perdido este derecho junto con la potestad.
b) EDAD REQUERIDA PARA LA EMANCIPACIN
Emancipacin por los padres
Segn el proyecto del cdigo, el hijo nunca poda beneficiarse con una emancipacin expresa antes de haber
cumplido dieciocho aos. Portalis propuso disminuir esta edad, a fin de facilitar el establecimiento del hijo.
Aunque esta previsin fuese poco viable, decidi el consejo de Estado, y se autoriz la emancipacin a partir de
los quince aos, pero solamente por parte del padre y de la madre (art. 377). A veces stos tienen inters en no
emancipar al hijo antes de los 18 aos, para conservar su derecho de usufructo sobre los bienes de ste.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_65.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:36:16]
PARTE PRIMERA
Emancipacin por el consejo de familia
sta slo puede realizarse a partir de los 18 aos (art. 478). Una reunin de parientes frecuentemente alejados,
pareca ofrecer menos garanta que el afecto de los padres, y se ha temido que el tutor tratara de liberarse de la
tutela, obteniendo una emancipacin apresurada del menor. Puede agregarse que los padres conservan, despus de
la emancipacin, una autoridad moral que basta para proteger al menor, y que faltara tratndose de la
emancipacin por el consejo de familia.
c) FORMA DE LA EMANClPACIN
Carcter solemne de la emancipacin
El Cdigo Civil exige formas particulares, que hacen de la emancipacin un acto solemne (es decir, nulo si no se
ha realizado en las formas legales), pero que le dejan su carcter de acto puramente privado. La emancipacin no
depende ya, ni siquiera tericamente de la autoridad pblica; antiguamente era necesario obtener cartas reales
expedidas por las cancilleras de los parlamentos.
Formalidades
Si el padre o la madre son los autores de la emancipacin, el acto consiste en una declaracin autorizada por el
juez de paz asistido de su secretario (art. 4 7, inc. 2).
Si es el consejo de familia, la emancipacin resulta de una decisin suya, y que el juez de paz ejecuta por s
mismo de inmediato, declarando que el menor queda emancipado (art. 478). Ningn recurso es posible contra esta
decisin.
En ambos casos la prueba autntica de la emancipacin no se halla en la oficina del registro civil sino en la
secretara del juzgado de paz.
Competencia
La ley no dice cul es el juez de paz competente para recibir la declaracin del padre; debe admitirse que es el
juez del cantn donde el menor est viviendo; ahora bien, su domicilio legal es el de su padre o el de su madre. En
los casos en que el consejo de familia sea el que emancipa, la competencia del juez de paz se determina por las
reglas de la tutela.
Alsacia y Lorena
La emancipacin fue introducida, en los departamentos reintegrados, por la Ley del 1 junio de 1924 (art. 15). Pero
sta tuvo que tomar en consideracin la vigencia de las reglas locales sobre la tutela. La declaracin del padre o
de la madre es recibida por el tribunal de las tutelas; este tribunal, en lugar del consejo de familia, emancipa al
hijo, despus de haber odo a los parientes por consanguinidad y por afinidad; designa tambin al curador.
6.13.2.2 Emancipacin tcita
Variedades antiguas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_65.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:36:16]
PARTE PRIMERA
El antiguo derecho francs haba admitido en gran nmero de casos, emancipaciones tcitas (taisibles) que
resultaban de circunstancias diversas, sin que hubiera un acto jurdico especial destinado a emancipar al hijo.
Citemos, a ttulo de ejemplo, la emancipacin por mise hors de pain, por comercio separado, por matrimonio, por
la adquisicin de ciertas dignidad es civiles o eclesisticas, etctera.
Sistema actual
El hecho nico que hoy produce la emancipacin tcita, es el matrimonio del menor (art. 476). Este texto es
vestigio de un sistema diferente, que se propuso al redactarse la ley, y segn el cual, la emancipacin sobrevena
de pleno derecho como una etapa intermedia durante los tres ltimos aos de la minoridad.
Razones de la emancipacin tcita
Todo menor que se casa, es de pleno derecho emancipado, sin que se necesite declaracin alguna. El matrimonio
es incompatible, segn las costumbres francesas actuales con el estado de subordinacin de un menor sometido a
la patria potestad o a la tutela. Si el marido es el menor, necesita su independencia, puesto que llega a ser jefe de
familia; si es la mujer, siendo ste el caso ms frecuente, encuentra en su marido un gua y un muy buen
protector, no debiendo tener ningn otro.
Sus caracteres generales
Dados los motivos de la emancipacin tcita, podemos concluir que se
produce.
1. Cualquiera que sea la edad del menor, incluso antes de que tenga 15 18 aos. Las mujeres pueden casarse
antes de los 15 aos, y el hombre antes de 18, mediante dispensas. Puede, realizarse en un momento en que la
emancipacin expresa sea an imposible.
2. Cualesquiera que sean las personas que hayan autorizado el matrimonio, por ejemplo, la madre o los
ascendientes que no hayan tenido facultades para hace una emancipacin expresa.
3. A pesar de la voluntad contraria del esposo o de sus padres. Desde el momento en que el matrimonio se
celebra, se realiza necesariamente la emancipacin.
La emancipacin por matrimonio supone un matrimonio vlido o por lo menos putativo; si el matrimonio es
anulado en condiciones tales que no produzca efectos civiles en provecho del menor, ste no es emancipado.
Su duracin
Una vez celebrado el matrimonio, la emancipacin es definitiva; sobrevive a la disolucin del matrimonio por la
muerte del otro esposo o por divorcio. Ms adelante veremos que es irrevocable.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_65.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:36:16]
PARTE PRIMERA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_65.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:36:16]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
CAPTULO 14
CAPAClDAD PERSONAL DEL MENOR EMANClPADO
6.14.1 GOBlERNO DE LA PERSONA
lndependencia del menor emancipado
En principio, el emancipado es dueo de su persona; su curador en ninguna forma est encargado de vigilarlo.
Tiene derecho de escoger un domicilio separado (argumento a contrario del art. 108, que slo atribuye domicilio
legal a los menores no emancipados). Escapa al derecho de correccin (art. 377). Puede completar, segn quiera,
su educacin, y elegir la profesin que le parezca, sentar plaza en la milicia antes de los 20 aos, o celebrar un
compromiso teatral.
Excepciones diversas
Esta independencia sufre una primera excepcin, cuando el menor quiere ser comerciante. Como esta profesin
conduce a un aumento de capacidad, la ley exige la autorizacin de sus padres o una decisin previa del consejo
de familia, que lo autorice para ello (art. 2, C. Com., Ley del 28 mar. 1931).
El derecho del menor emancipado para gobernarse a s mismo sufre tambin otra excepcin, en virtud de textos
especiales, tratndose del matrimonio, de los votos religiosos y de la adopcin.
6.14.2 ADMlNlSTRAClN DE LOS BIENES
6.14.2.1 Extensin de la capacidad de menor
Principio establecido por la ley
Dice, en los arts. 481 y 484, inc. 1, que el menor emancipado puede realizar por s mismo todos los actos que sean
de mera administracin; respecto a los dems, necesita ser asistido por un curador o llenar las formalidades
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_66.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:36:17]
PARTE PRIMERA
impuestas al tutor. As, a pesar de la emancipacin, la ley slo reconoce al menor una capacidad limitada; para l,
la incapacidad contina siendo la regla, la capacidad la excepcin.
Actos que el menor emancipado puede realizar por s mismo
Qu debe entenderse por actos de mera administracin? Se trata de una frmula vaga, cuyo sentido deja la ley a
la determinacin especfica. Solamente dos actos han sido previstos directamente por el art. 481.
1. Los arrendamientos cuya duracin no exceda de nueve aos
2. El cobro de rentas.
Es necesario agregar:
3. El ejercicio de las acciones posesorias inmuebles, a las cuales podemos razonar mediante un argumento
contrario al art. 482.
4. Los alquileres. Suponemos que el menor desempea el papel del arrendatario, siendo l quien se encuentra
obligado a tomar en arrendamiento.
5. Los contratos con empresarios tratndose de trabajos de reparacin.
6. Los arrendamientos de servicios celebrados con domsticos o empleados.
7. Las compras y objetos usuales, muebles, provisiones, vestidos, etctera.
8. La venta de muebles corpreos. Si se quiere aplicar a la letra la frmula: actos de mera administracin deben
restringirse estas ventas a las indispensables para las necesidades de la administracin; ventas de muebles fuera de
uso, de materiales viejos, de cosechas, etc.; y decidir que el menor tiene capacidad para vender sus muebles
corpreos de una manera general; la venta de un cuadro hecho por un pintor famoso, por ejemplo, no es un acto
de administracin.
Sin embargo, se ha sostenido que estas ventas son permitidas sin distincin y sin formalidades. Esta solucin
tendra la ventaja de dispensar a los terceros, que traten con el menor, de una apreciacin frecuentemente difcil
de hacer; podra comprar con toda seguridad, sin preocuparse de las circunstancias que lo obliguen a vender. Pero
es peligrosa para el menor y no ha sido admitida por la jurisprudencia. Por ello se ha juzgado que la venta de un
mueble de valor considerable (16000 francos), no poda ser vlidamente celebrada sino con la asistencia del
curador.
9. La transaccin relativa a los actos de administracin. La ley no habla de ella, pero la capacidad del menor a
este respecto fue afirmada por Bigot du Prameneu, en la exposicin de motivos del ttulo De las transacciones y
se halla de acuerdo con los principios; el art. 2045 exige que quien transige tenga la libre disposicin del objeto de
la transaccin; ahora bien, el menor cumple esta condicin, en tanto se trate de un acto de mera administracin.
10. Las compras de inmuebles. Lgicamente tal acto debera considerarse fuera de la capacidad de un menor
emancipado. Sin embargo, la jurisprudencia permite al menor comprar inmuebles por s solo y sin ninguna
asistencia, so pretexto de que el art. 484 declara simplemente reductibles las obligaciones que contrata por va de
compra; si son reductibles, son vlidas.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_66.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:36:17]
PARTE PRIMERA
Ms adelante explicaremos estas decisiones que han formulado un principio errneo, absolutamente intil. Por lo
dems, la jurisprudencia moderna corrige su consecuencia ms molesta; admite que, so pretexto de reducir la
obligacin, los tribunales pueden suprimirla totalmente. Esto equivale a decir que las anula; lo nico que falta es
el trmino nulidad.
Comparacin con las facultades del tutor
Por este cuadro se advierte que la capacidad del menor emancipado, no tiene como medida la extensin de las
facultades del tutor. He aqu, por ejemplo dos actos, que un tutor puede realizar por s solo y que estn prohibidos
al menor emancipado, a saber.
1. Cobrar un capital y dar recibo de l
2. Defenderse contra una accin inmueble.
En sentido inverso, el derecho del menor a veces es ms extenso que el del tutor, pues no es administrador de
bienes ajenos; no est obligado a invertir el excedente de las rentas puede gastarlas totalmente, y no debe dar
cuentas de ellas; en pocas palabras, tiene el goce de su fortuna.
Puede advertirse, adems, que un tutor no puede ejercitar por s solo las acciones inmuebles petitorias; necesita la
autorizacin del consejo de familia. Tratndose del menor emancipado, el consejo de familia no est obligado a
intervenir; basta la asistencia de su curador.
Validez de los actos de administracin realizados por el menor
Los actos que el menor realiza en los lmites de la administracin son vlidos como si hubieran sido realizados
por un mayor; la ley le da capacidad para realizarlos y es ste el fin de la emancipacin. Por consiguiente, no es
restituible por causa de lesin, como en el caso del menor no emancipado (art. 481 in fine, y 1308). Slo podr
atacarlos en aquellos casos en que un mayor podra hacerlo, salvo la posibilidad de obtener la reduccin de ciertas
obligaciones, cuando la ley se lo permite. Es ste un recurso excepcional, propio al menor emancipado, y que
sustituye, en cierta medida, la accin de rescisin de que lo priva el art. 481.
De esto resulta una notable consecuencia.
Los actos del menor originan a su cargo numerosas obligaciones: compra a crdito, contrata domsticos, arrienda
un apartamento, etc.; se encuentra obligado a pagar los precios de compra, los salarios, y las rentas de los
arrendamientos, el importe de los trabajos, de los honorarios, etc. Sus acreedores tienen como los acreedores de
un mayor, derecho para embargar y vender sus bienes, incluso los inmuebles. Tal es el derecho comn; es deudor,
y en este carcter responde con todos sus bienes (art. 2092). Slo le queda el beneficio del art. 2206; sus
inmuebles no pueden ponerse en venta sino despus de la discusin del mobiliario, y cuando ste sea insuficiente.
6.14.2.2 Posibilidad de reducir las obligaciones excesivas del menor
Posible peligro para el menor
El menor emancipado, a pesar de los lmites estrictos de su capacidad, corre un peligro real. Puede realizar gastos
exagerados, en desproporcin con sus recursos anuales; por ejemplo, montar su casa con gran lujo, hacer mejoras
superfluas o ampliaciones excesivas, etc. Sin sobrepasar en derecho los lmites de su capacidad, puede sobrepasar
el monto de sus entradas, contraer obligaciones muy pesadas y, finalmente, arruinarse.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_66.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:36:17]
PARTE PRIMERA
Se haba pensado limitar al monto de sus entradas los efectos de las obligaciones contradas por l; se renunci a
ello a causa de la imposibilidad prctica de aplicar tal sistema; he aqu el que se ide para proteger al menor. En
caso de exceso, acabamos de explicar ampliamente el sentido de esta expresin, podrn los tribunales reducir las
obligaciones del menor (art. 484, inc. 1). No significa esto que tales operaciones sean anuladas; son vlidas en el
fondo; los tribunales nicamente las revisan para reducir su monto a una cifra ms razonable, en tanto que si se
tratara de una operacin que sobrepase su capacidad no sera solamente reductible, sino anulable en su totalidad.
El sistema de reduccin organizado por el cdigo, no se aplica, en consecuencia, sino a las obligaciones
contradas por el menor dentro de los lmites de su capacidad.
Qu obligaciones son reductibles?
El art. 484 habla de las obligaciones contradas por compra o de otra manera. Este ltimo termino se refiere a las
deudas que provienen del contrato de arrendamiento de servicios de domsticos, de arrendamientos de coches,
caballos, o de convenios con los empresarios. En todo caso, la ley supone que el menor est obligado a pagar; su
fin no es protegerlo contra las imprudencias de otro gnero, por ejemplo, cuando arrienda uno de sus inmuebles
en una renta inferior al valor real del arrendamiento o cuando vende sus cosechas a un precio demasiado bajo.
Condicin de la reduccin
Las facultades de los tribunales han de ejercitarse mesuradamente. Deben tomar en consideracin, dice el art. 484,
la fortuna del menor, la buena o mala fe de las personas que hayan contratado con l, la utilidad o inutilidad de los
gastos, etc. Si el menor us de dolo para la otra parte, su obligacin, por grave que sea, no es reductible.
Extensin de la reduccin
Al hablar de excesos y de reduccin, es evidente que la ley entiende que la obligacin del menor, que se supone
vlida y contrada por l en los lmites de su capacidad, subsiste en su mayor parte, sufre, nicamente, una
disminucin parcial. Sin embargo, la corte de casacin admiti que el menor emancipado que ha contrado una
obligacin excesiva por la compra de un inmueble, puede obtener su reduccin total, de manera que quede
absolutamente liberado de toda obligacin.
La misma corte observa que esta reduccin total equivale a una anulacin, y establece ser correctivo
indispensable a la jurisprudencia anterior, sobre las compras de inmuebles por los menores emancipados.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_66.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:36:17]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
CAPTULO 15
CURATELA
6.15.1 CURADOR
Naturaleza de sus funciones
El menor emancipado est provisto de un curador. La funcin del curador en nada se parece a la del tutor; en
tanto que el tutor administra, es decir, obra en nombre del pupilo y lo representa, el curador no administra y no
realiza por s mismo ningn acto; todo su papel se limita a asistir al menor en los casos en que es necesaria la
asistencia; siempre acta el menor personalmente.
Definicin de la asistencia
Asistir a una persona es estar presente, a su lado en el momento en que acta, para guiarla, y vigilar sus intereses;
en consecuencia, al curador se exige una participacin personal y directa. De entenderse la ley al pie de la letra,
no sera suficiente una autorizacin escrita dada con anterioridad; autorizar no es asistir. Sin embargo, en general
se admite que el procedimiento de la autorizacin anticipada puede emplearse, para la realizacin de negocios, a
condicin de que la clusulas y condiciones del acto estn suficientemente determinadas y previstas en detalle por
el curador.
Sin esta precaucin, la autorizacin equivaldra a un documento firmado en blanco es decir a la falta de asistencia.
Pero esta atenuacin slo se admite, segn la jurisprudencia ms reciente, tratndose de actos aislados y
extrajudiciales, como los contratos. Si se trata de un procedimiento que deba dirigirse o continuarse, no se
conforma ya la corte de casacin con una simple autorizacin; exige la asistencia efectiva y permanente, porque
siempre pueden presentarse incidentes imprevistos.
Esta sentencia se refiere a un prdigo provisto de un asesor judicial; pero la situacin de ste es igual a la del
menor emancipado provisto de curador.
Responsabilidad del curador
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_67.htm (1 de 8) [08/08/2007 17:36:20]
PARTE PRIMERA
Gracias a la naturaleza especial de sus funciones y a su alcance muy reducido, la responsabilidad en que puede
incurrir el curador no es tan terrible como la del tutor. A este respecto se halla en la misma situacin que los
miembros del consejo de familia, quienes no siendo ni detentadores ni gestores de la fortuna del pupilo, slo son
responsables en caso de dolo o de culpa grave. Por otra parte, la asistencia no expone al curador a ninguna
responsabilidad para con los terceros.
Sin embargo, la responsabilidad del curador se aproxima a la del tutor, cuando el menor recibe una suma de
dinero que representa un capital; el curador est encargado entonces de una misin activa; debe vigilar su
inversin.
Ausencia de cuenta e hipoteca legal
El menor emancipado posee todos sus bienes, maneja sus fondos y los administra por s mismo. En consecuencia,
ninguna cuenta ha de rendirle el curador y los bienes de ste no estn gravados con la hipoteca legal.
Nombramiento del curador
Salvo la excepcin ms adelante sealada, la curatela siempre es dativa, es decir, deferida por el consejo de
familia. Nunca ha existido curatela testamentaria, pues la emancipacin siempre se realiza intervivos. Tampoco
existe curatela legal, ni siquiera en provecho del padre o de la madre.
En realidad, la atribucin de la curatela no est reglamentada por la ley. sta solo dice, en el art. 480, que para
recibir la cuenta de la tutela el menor necesita ser asistido por un curador, nombrado por el consejo de familia. Se
trata de un caso particular; pero a falta de otro texto, se ha erigido en regla general. Es posible que el menor sea
emancipado por su padre antes de la apertura de la tutela y sin que ste tenga que rendirle cuentas; el caso anterior
no fue comprendido en las previsiones literales del art. 480 y, sin embargo, se aplica esta disposicin en tanto se
trate del nombramiento del curador por un consejo de familia.
En Alsacia y Lorena, el curador es nombrado por el tribunal de las tutelas.
Nombramiento de una mujer
La Ley del 20 de mar. de 1917, que reform el art. 480, admiti a las mujeres en el ejercicio de la curatela, a
reserva de obtener la autorizacin del marido, si la mujer designada curadora es casada.
Medio de conservar al ex tutor como curador
Segn el proyecto del cdigo, cuando el menor tuviese tutor, se transformaba de pleno derecho en curador. Esta
disposicin fue suprimida. Si el consejo de familia cree til nombrar como curador del menor emancipado, a un
antiguo tutor, por ejemplo, al padre, investido de la tutela legal, que emancipa a su hijo, podr hacerlo nombrando
sencillamente un curador ad hoc, para la recepcin de la cuenta de la tutela, despus de lo cual tiene libertad para
designar curador ordinario al ex tutor.
Caso en que la curatela es legal
En general, se admite que el marido mayor es de pleno derecho curador de su mujer, cuando ella es menor. Se
obtiene esta solucin del art. 2208, inc. 2, que, en principio, se conforma con la autorizacin del marido para
asistir a la mujer menor, y que slo exige la autorizacin judicial en cuanto el mismo marido es menor. El art. 506
corrobora esta induccin, pues en el caso de interdiccin de la mujer confiere la tutela legal al marido.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_67.htm (2 de 8) [08/08/2007 17:36:20]
PARTE PRIMERA
Carcter obligatorio de la curatela
Como la tutela, la curatela es un cargo obligatorio, por los mismos motivos. Admtese esto aunque la ley nada
dice al respecto.
Unnimemente se extiende al curador por analoga, todo lo que la ley establece sobre las causas de excusa,
incapacidad, exclusin o destitucin en relacin al tutor.
6.15.2 ASlSTENClA DEL CURADOR
Su nmero reducido
Estos casos son muy pocos (ms o menos diez) y es necesario explicar por qu. Los redactores del proyecto se
conformaron, incluso en relacin a los actos ms graves, con la simple asistencia del curador; nunca exigan otras
formalidades. El tribunado no encontr este sistema suficientemente protector, y logr que se admitiese un
principio diferente; para todos los actos que sobrepasan la mera administracin, han llegado a ser necesarias las
formas prescritas para el menor sujeto a tutela (art. 484, inc. 1).
De esto resulta que el curador se encuentra casi eliminado; situado entre la libertad de administrar dejada al
menor, y la intervencin del consejo de familia requerida para todos los actos importantes, sus funciones son
reducidas casi a la nada. En efecto, cuando se emplean las formalidades exigidas por el art. 484, la asistencia del
curador es intil, y slo le queda abstenerse. Un poco ms, y el curador se encontrara liberado de toda su misin.
Si le ha quedado algo que hacer, se debe en primer lugar a que los actos permitidos al emancipado son menos
numerosos que los que puede realizar un tutor sin autorizacin; y en segundo, a que algunos textos posteriores
han conferido al curador nuevas atribuciones.
6.15.2.1 Actos
Recepcin de las cuentas de la tutela
La recepcin de esta cuenta es un acto importante, pues una vez aprobada, libera al tutor. De aqu la necesidad de
la asistencia de curador (art. 480).
Particin de una sucesin
Combinando los arts. 465 y 484 deberamos decir, por aplicacin de las reglas de la tutela, que el menor necesita
la autorizacin del consejo de familia cuando es l quien demanda la particin. Pero estos artculos no son los
nicos; fueron modificados por el art. 840, que es posterior y que se conforma con la asistencia del curador, pero
exigindola siempre, aun cuando la particin no haya sido provocada por el menor. Por lo dems, segn el art.
838 la particin debe ser judicial, con las mismas formalidades que son necesarias cuando el menor no es
emancipado.
Aceptacin de una donacin
El art. 935, inc. 2, se conforma con la asistencia del curador; el art. 463 combinado con el inciso 1 del art. 484,
habra hecho necesaria la autorizacin del consejo de familia.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_67.htm (3 de 8) [08/08/2007 17:36:20]
PARTE PRIMERA
Cobro de un capital mueble
Se supone que un deudor del menor le ofrece el pago de su crdito; el menor no tiene capacidad para recibido por
s solo. Necesita la asistencia de su curador (art. 482). La ley deja a disposicin del emancipado las rentas; pero en
este caso se trata de un capital: la juventud del acreedor no le inspira confianza; teme que dilapide el dinero. Por
tanto, el deudor no se liberar, y se expondra a pagar dos veces, si no exige la intervencin del curador.
Por excepcin, el menor puede retirar libremente los fondos depositados a su nombre en una caja de ahorros;
puede hacerlo aunque no sea emancipado.
lnversin de los capitales
Las adquisiciones destinadas a invertir los capitales no son actos de administracin. No procede distinguir si se
trata de muebles o inmuebles, ni siquiera si la adquisicin se ha realizado de contado por medio de dinero sujeto a
reinversin, o si se ha concedido al menor un crdito ms o menos amplio para el pago del precio. En la gestin
de una fortuna civil, administrar es conservar los bienes por medio de una reparacin peridica, hacerlos
productivos de una renta segn su destino, percibir las rentas y emplearlas, e invertir el excedente ahorrado.
Por tanto, la inversin de un capital sobrepasa las facultades de un
administrador.
As, cuando el marido, administrador de los bienes de su mujer, adquiere en su nombre un nuevo inmueble en
inversin del precio de un bien enajenado debe aprobarse y aceptarse por la mujer esta inversin (art. 1435). La
jurisprudencia ms reciente anula las inversiones de capitales hechas por la mujer separada de bienes por exceder
su capacidad. Ya antes hemos visto que la Ley de 1880 subordina tambin al consentimiento del consejo de
familia las inversiones que debe hacer el tutor. Se trata de un conjunto de decisiones congruentes que nos
imponen una solucin anloga para el menor emancipado: le es necesario el consentimiento de su curador.
No dice el art. 482, por otra parte, que el curador vigilar el empleo del capital recibido? Lo anterior demuestra
que el menor no es libre para invertirlo a su voluntad. Sin embargo, ya hemos visto que la jurisprudencia permite
al menor emancipado las compras de inmuebles a ttulo de actos de administracin.
El papel del curador no ha terminado cuando ha asistido al pago de los fondos y contrafirmado el recibo; debe,
adems, vigilar el empleo del capital recibido (mismo art.). Es sta una obligacin vaga, cuyos lmites y forma de
ejecucin no ha precisado la ley. El medio ms prctico para cumplirla consiste en no autorizar la recepcin de
los fondos sino a condicin de que sean depositados en un banco o en una sociedad de crdito, en espera de su
inversin, y determinar qu gnero de valores han de comprarse.
Pero no se podra llegar ms lejos. El curador no est autorizado para desposeer al menor, y exigir que se le
entreguen a l los fondos. Nos encontramos, ante una obligacin especial del curador, y ante un caso, demasiado
grave para l, de responsabilidad personal. Ser responsable cuando habiendo existido negligencia de su parte, el
menor haya malgastado el dinero.
A pesar de la falta de inversin, queda liberado el tercero que ha pagado los fondos al menor asistido por su
curador; su pago se ha hecho en buena forma, y el recibo que se le ha expedido es liberatorio por s mismo.
Enajenacin da los valores muebles
El Cdigo Civil no ha reglamentado expresamente la enajenacin de los valores muebles pertenecientes a un
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_67.htm (4 de 8) [08/08/2007 17:36:20]
PARTE PRIMERA
menor emancipado. La cuestin se prestaba a controversias; pero se admite en general que la asistencia del
curador es necesaria para su validez. Esta interpretacin fue confirmada indirectamente por los autores de la Ley
del 27 de febrero de 1880, que nicamente la modificaron para una categora especial de menores a que nos
referimos en pargrafos anteriores. Las discusiones en ambas cmaras no dejan ninguna duda a este respecto.
Sin embargo se exceptuaban dos clases de valores, las rentas sobre el Estado y las acciones del Banco de Francia
respecto a las cuales existan textos especiales; la Ley de 1916 y el Decreto de 1913, pero habiendo sido
derogados estos textos por la Ley del 27 de febrero de 1880, art. 12, la regla es actualmente uniforme para todos
los valores.
Salvo la anterior modificacin, este sistema antiguo se aplica todava a los menores que son emancipados por su
propio matrimonio, o por su padre, antes de la apertura de la tutela.
Conversin de los ttulos nominativos en ttulos al portador
La necesidad de la asistencia del curador para esta operacin resulta, por va de consecuencia, de lo que acabamos
de decir en relacin con la enajenacin de los valores. La facultad de convertir los ttulos nominativos en ttulos al
portador, supone la facultad de enajenar el valor mismo puesto que la forma al portador hace singularmente fcil
su enajenacin. El lazo que existe entre las dos especies de operaciones ha sido perfectamente puesto de relieve
por Lyon_Caen; se encuentra legislativamente establecido por la combinacin de los arts. 1 y 4 y 10 de la Ley de
1880.
Adems, las rentas sobre el Estado han permanecido sometidas a las disposiciones de la Ordenanza del 29 de abril
de 1831 y del Decreto del 18 de junio de 1864. Estos textos no han sido derogados por la Ley de 1880.
Conversin de un embargo inmueble en venta voluntaria
Cuando un inmueble ha sido embargado por un acreedor, el deudor mayor y dueo de sus derechos puede
demandar que la venta se realice no en las formas de los embargos inmuebles, sino en las ms simples
establecidas para las ventas de bienes pertenecientes a menores. Con esto se ahorra tiempo y dinero (art. 743, C.P.
C.). Es esto lo que se llama venta por conversin de embargo. El menor emancipado puede formular la misma
solicitud asistido de su curador (art. 744, C.P.C.).
Ejercicio de las acciones judiciales
lncompleta es la ley tanto respecto a los menores sujetos a tutela, como a los emancipados; nicamente
reglamenta el ejercicio de las acciones inmuebles (art. 482). Ya se trate de intentarlas o de defenderse de ellas, el
menor nunca puede figurar en los juicios sino con asistencia de su curador. Respecto a cualquiera otra accin la
ley nos deja adivinar la solucin.
Tomemos en primer lugar las acciones posesorias. La misma observacin que hicimos sobre el art. 464; a pesar
de la generalidad de sus trminos, la decisin legal solo se refiere a las acciones petitorias (reivindicacin de
propiedad, controversia sobre la asistencia de una servidumbre o de cualquier otro derecho real inmueble). El
ejercicio de las acciones posesorias que nicamente tiende a mantener intacto el estado de hecho, queda
comprendido por su naturaleza en la categora de los actos de administracin (cfr. art. 1428). Por tanto, el menor
podr ejercerlas y defenderse de ellas sin la asistencia de un curador.
Tratndose de las acciones de estado no existe duda alguna. Su gravedad excepcional exige, con mayor razn
respecto a las acciones inmuebles, la asistencia del curador.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_67.htm (5 de 8) [08/08/2007 17:36:20]
PARTE PRIMERA
Quedan las acciones muebles. Parece que el art. 482 quiso establecer una anttesis entre las acciones muebles y
las inmuebles, al prohibir al menor que obra por s mismo, el ejercicio de estas ltimas. Esta anttesis entre los
muebles y los inmuebles es tradicional en el derecho francs. Sin embargo, segn la opinin general, se niega al
menor el derecho de ejercer, por s mismo, las acciones que tienden a la reclamacin de un capital mueble, y esto,
se dice para respetar la otra disposicin del art. 482, relativa a la recepcin de capitales.
Pero no se reflexiona que esta ltima parte del artculo, slo tiene por objeto retirar de las manos del joven, la
libre disposicin de una suma de dinero; lo nico peligroso es el pago a l de una suma de dinero. Para obedecer
la ley bastara exigir la asistencia del curador en el momento en que el deudor demandado por el menor quiera
liberarse, dejando a ste la facilidad de ejercer libremente las acciones muebles de que sea titular.
Negativa de asistencia
Qu sucede si el curador se niega a concurrir al acto que se propone realizar el menor? En principio, esta
negativa paraliza al menor. Tal es el fin mismo de la institucin de la curatela; impedir al menor realizar actos que
le seran perjudiciales a s mismo. Sin embargo, como no se puede dejar el menor a merced de un curador mal
intencionado, en caso de una negativa injusta por parte de ste, se le reconoce el derecho de recurrir al consejo de
familia, para pedirle el nombramiento de un curador ad hoc, y, en caso de que se rechace su solicitud, para pedir
ante el tribunal la nulidad de la decisin del consejo.
6.15.2.2 Actos de formalidad de la tutela
lnutilidad de la asistencia del curador
Ya hemos visto que a peticin del tribunado el menor emancipado se asimil al menor sujeto a tutela para todos
los actos que un tutor no puede realizar sin autorizacin. El principio se ha planteado en trminos generales, por el
art. 484; No podr... realizar ningn acto distinto de los de mera administracin sin llenar las formas prescritas
para los menores no emancipados.
Tambin ya hemos visto, que este texto no suprimi toda la funcin del curador. La asistencia del curador se
encuentra as no acompaada sino sustituida por las formalidades de la tutela; conservarla hubiera sido un lujo
cuando el consejo de familia, y con frecuencia el tribunal, autorizan al menor para actuar, qu utilidad podra
tener una tercera autorizacin proveniente del curador?
Los actos que un tutor no puede realizar sin autorizacin han estudiados a propsito del menor sujeto a tutela. Son
principalmente las enajenaciones de inmuebles, prstamos (art. 483), las constituciones de hipoteca, las
transacciones, las confesiones de demanda inmuebles, la repudiacin de herencia, etctera.
Sin embargo, la asimilacin no es total; respecto de la particin de sucesiones y del ejercicio de las acciones
inmuebles, basta la asistencia del curador al menor emancipado, en tanto que el tutor necesita la autorizacin del
consejo de familia, por lo menos cuando es l quien demanda la particin o quien intenta la accin.
6.15.3 TERMlNAClN DE LA CURATELA
Enumeracin de las causas de terminacin
La curatela termina de tres modos:
1. Por la mayora del menor;
2. Por su muerte; y
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_67.htm (6 de 8) [08/08/2007 17:36:20]
PARTE PRIMERA
3. Por la revocacin de la emancipacin.
Slo la ltima causa necesita explicarse.
Motivo de la revocacin
La emancipacin puede revocarse cuando las obligaciones del menor hayan sido reducidas por causa de exceso
(art. 485). Si el menor muestra por su conducta, que se haba cometido un error al confiar en su madurez, se le
retira una capacidad de la que hace mal uso.
Caso en que la emancipacin es irrevocable
El art. 485 se expresa de una manera absoluta; Todo menor emancipado... Sin embargo, se reconoce que la
emancipacin tcita, que resulta del matrimonio, es irrevocable. Esta solucin se deriva de los motivos que han
determinado el establecimiento de esta especie de emancipacin; y el art. 485 muestra, por su redaccin, que en el
pensamiento de sus autores nicamente se refiere a la emancipacin expresa, puesto que para revocarla debe
emplearse las mismas formas que para conferirla.
Medio con que cuenta el menor para evitar la revocacin
Desde otro punto de vista est mal redactado el art. 484. Supone expresamente, para autorizar la revocacin de la
emancipacin, que las obligaciones del menor han sido reducidas. Ahora bien, como la accin de reduccin
nicamente puede ser ejercida por el menor, de l depende escapar a esta revocacin, abstenindose de demandar
la reduccin de sus obligaciones. Algunos autores, considerando que lo que justifica la revocacin es ms bien el
exceso en los gastos que la reduccin de las obligaciones, han propuesto conceder la accin de reduccin a otras
personas, o autorizar la revocacin por el solo hecho que haya contrado el emancipado obligaciones excesivas.
Pero ambos remedios son inadmisibles; por una parte, los principios generales impiden conceder la accin de
reduccin a otra persona distinta del menor, puesto que se ha establecido exclusivamente en inters de ste; por
otra, un texto legal explcito supone que estas obligaciones han sido reducidas, y no simplemente que sean
reductibles. En la prctica es sumamente rara la revocacin de la emancipacin.
Formas de la revocacin
Se hace siguiendo las mismas formas de la emancipacin del menor (art. 485). Tambin en este punto son
incorrectos los trminos usados por la ley. Dice; las mismas formas que las empleadas para conferirla (la
emancipacin). Ya no es posible el empleo de estas formas; por ejemplo, si el hijo ha sido emancipado por su
padre, y si actualmente es hurfano, la revocacin de la emancipacin no se dar por una declaracin de sus
padres.
Sin embargo, es claro el pensamiento de la ley; el Consejo de familia ser quien retirar la emancipacin por un
voto, seguido de una declaracin del juez de paz, de haberse revocado la emancipacin. No existe jurisprudencia
sobre este punto; en la prctica las revocaciones son desconocidas.
Efecto de la revocacin
Se halla determinado por el art. 486 en los siguientes trminos: El menor volver a estar sujeto a tutela. Se trata de
otra expresin insuficiente. No siempre es cierto esto, pues si el menor no es hurfano quedar nuevamente sujeto
a la patria potestad y no a tutela, puesto que sta todava no se ha abierto. Si procede la tutela, esta se defiere
segn los principios del derecho comn, debido a lo cual el menor se encuentra nuevamente sujeto a la potestad
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_67.htm (7 de 8) [08/08/2007 17:36:20]
PARTE PRIMERA
de su antiguo tutor.
La revocacin produce otro efecto; impide que el hijo sea emancipado nuevamente. Permanecer (en tutela) hasta
que cumpla su mayora, dice el art. 486. Vala la pena aclarar esto? Se veran tentados los padres o el consejo
de familia que han decretado la revocacin de la emancipacin, a concederla una segunda vez? Por lo dems, es
necesario exceptuar los casos en que el hijo contraiga matrimonio, siendo an menor; se encontrara entonces
emancipado nuevamente, a pesar de la prohibicin del art. 486, a causa del carcter imperioso de los motivos de
la emancipacin tcita. La ley nicamente prohbe una segunda emancipacin expresa.
Otro peligro de la emancipacin no previsto por la ley
La revocacin de la emancipacin slo se permite cuando el menor haya realizado gastos exagerados. Pero no es
sta la nica forma en que puede abusar de la libertad que se le ha otorgado. La emancipacin no slo es de la
administracin de sus bienes, sino tambin la direccin de su vida. Por ello, la ley debera haber permitido a los
padres la revocacin de la emancipacin por mala conducta del menor. No lo ha hecho. Demolombe sostuvo que
esta causa de revocacin era sobreentendida por el art. 484, porque el desorden de la fortuna normalmente es
indicio y sntoma de la mala conducta. Haba obtenido la adhesin de algunos jurisconsultos; pero no fue seguido
por la jurisprudencia.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_67.htm (8 de 8) [08/08/2007 17:36:20]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
SECCIN QUINTA
ENAJENADOS
CAPTULO 16
INTERDICCIN
Definicin
Es una sentencia por la cual un tribunal civil, despus de haber comprobado el estado de enajenacin mental de
una persona, la priva de la administracin de sus bienes. Esta sentencia implica, como resultado, la apertura de la
tutela del sujeto a interdiccin.
En derecho romano, la interdiccin nicamente se usaba respecto a los locos; su incapacidad se basaba en un
hecho y no en un decreto del magistrado. La interdiccin funcionaba slo tratndose de los prdigos. Fue en el
antiguo derecho francs, en una poca desconocida, cuando se sujet tambin a interdiccin a los locos. La
interdiccin es una medida de proteccin jurdica para los enajenados; por una parte, no tienen ya la inteligencia
necesaria para dar valor legal a sus actos; por otra, pueden tratar con gente sin escrpulos, que los explote y
despoje. Existe para ellos, adems, una proteccin de otro orden: su internado.
6.16.1 CAUSAS
Causas enumeradas por la ley
El art. 489 enumera la imbecilidad, la demencia y el furor. Segn las palabras del tribuno Tarrible, en su discurso
al cuerpo legislativo, lo autores de la ley entendieron por imbecilidad la debilidad de espritu causada por
ausencia u obliteracin de las ideas; por demencia, la enajenacin que priva del uso de la razn y por furor una
demencia llevada al ms alto grado, que impulsa al furioso a actos peligrosos para s mismo y para los dems. La
distincin entre la demencia ordinaria y el furor nicamente es til para determinar las personas que tienen el
derecho de promover la interdiccin. En realidad, la ley indica nicamente dos causas: la imbecilidad y la
demencia.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_68.htm (1 de 8) [08/08/2007 17:36:22]
PARTE PRIMERA
La imbecilidad puede ser congnita, provenir de una enfermedad o de la vejez, la demencia es el trastorno de las
ideas; una y otra tienen grados y nombres diversos, pero poco importan los calificativos empleados en patologa;
la clasificacin de las enfermedades mentales, que todava est mal hecha, es indiferente desde el punto de vista
del derecho. Lo que el tribunal debe considerar es nicamente la aptitud fsica de la persona para administrar por
s misma sus propios negocios. Si estima que su razn est alterada al grado de no permitirle comprender el
alcance de los actos que realiza, debe pronunciar la interdiccin.
Causas no previstas por los textos
A veces se pregunta si existen otras causas de interdiccin. La cuestin se plantea tratndose de la vejez, de la
sordera y de la embriaguez habitual.
Vejez
Puede un anciano ser sujeto a interdiccin? La cuestin se halla resuelta de antemano por la forma en que los
textos acaban de explicarse. La vejez no es por s misma una causa de interdiccin. Slo puede llegar a serlo en
tanto se le agregue la supresin o alteracin la inteligencia.
Sordera
Esta enfermedad era antiguamente una causa de ignorancia absoluta, pero con los mtodos actuales de enseanza,
los sordomudos, que frecuentemente estn dotados de una inteligencia natural muy viva, pueden adquirir todos
los conocimientos que quieran. Por tanto, no procede decretar una interdiccin por esta causa. Con mayor razn si
se trata de una parlisis accidental de la lengua, aunque suprima totalmente el uso de la palabra. No puede tratarse
de interdiccin sino con la sordera, seguida de una falta absoluta de educacin, que haya producido la atrofia de la
inteligencia. Se trata de una cuestin de hecho pero la causa de la interdiccin reside entonces en el estado
intelectual del individuo, cuya sordera no es sino una causa remota.
Embriaguez habitual
Puede decirse lo mismo que de la sordera. No es una causa suficiente de interdiccin. La interdiccin slo es
posible cuando de la embriaguez resulte una alteracin de las facultades intelectuales, encontrndonos entonces
en los casos previstos por la ley.
As, ninguna enfermedad corporal es causa de interdiccin. Para estos casos existe un remedio ms sencillo; que
el enfermo d, ante notario, un poder general a un tercero.
Doble condicin exigida por la interdiccin:
1. Es necesario que la falta de desarrollo o la alteracin de las facultades intelectuales sea muy grave; si la
imbecilidad slo es debilidad de espritu, si la locura es mana, no procede decretar la interdiccin. Resulta esto
implcitamente del art. 499 que permite a los jueces limitarse a nombrar entonces un asesor judicial a la persona
cuya interdiccin se pide.
2. Es necesario, en segundo lugar, que el estado de locura, cuando est sujeta a intervalos, sea por lo menos el
estado habitual de la persona (art. 489). Por tanto, no procede decretar la interdiccin, si la persona nicamente
sufre prdidas pasajeras de su razn.
Pero no es necesario que el estado de demencia sea contnuo. Por consiguiente, la interdiccin es posible incluso
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_68.htm (2 de 8) [08/08/2007 17:36:22]
PARTE PRIMERA
tratndose de un enajenado con intervalos lcidos; es ms, veremos que la interdiccin es til sobre todo para este
enajenado, puesto que suprime las dificultades que naceran del estado intermitente de su capacidad.
Los tribunales de primera instancia aprecian soberanamente el estado de la persona cuya interdiccin se pide, y su
decisin sobre este perito que es de menor hecho, no est sometida a la supervisin, de la corte de casacin.
lnterdiccin de los menores
La ley no habla de la interdiccin sino en relacin a los mayores; El mayor que se halle en un estado habitual...
dice el art. 439 Se debe esto a que los menores estn ya afectados de una incapacidad general, anloga a la que
resulta de la interdiccin, habindose considerado intil sujetarlos a sta.
Sin embargo, existe un inters prctico en provocar la interdiccin de un demente antes de su mayora. Este
inters consiste en impedir que tenga al terminar la minoridad y antes de la sentencia de interdiccin un lapso de
capacidad, durante el cual el enajenado podr rectificar los actos celebrados por l durante su minoridad o realizar
nuevos actos. Se escapa a este peligro pidiendo la interdiccin con anterioridad de manera que el enajenado,
menor y sujeto a interdiccin, pase de una incapacidad a otra sin discontinuidad. La opinin de los autores es casi
unnime sobre este punto y la jurisprudencia la acepta.
6.16.2 DEMANDA
6.16.2.1 Promovedor
Enumeracin
El derecho de promover la interdiccin no pertenece en principio, sino a los miembros de la familia; sin embargo,
se concede tambin al ministerio pblico. Las personas a las que se concede este derecho son:
1. El cnyuge del enajenado (art. 490). Si el marido es el enajenado, su mujer slo puede pedir la interdiccin con
autorizacin judicial. El cnyuge conserva su derecho incluso despus de la separacin de cuerpos, puesto que
subsiste su carcter de esposo, y es ste el que lo faculta para demandar la interdiccin.
2. Los parientes del enajenado (art. 400). Ninguna distincin hace la ley entre ellos. Debe reconocrseles este
derecho a todos indistintamente, tanto a los ms alejados como a los ms prximos, sin sobrepasar sin embargo, el
duodcimo grado ms all del cual el parentesco no produce efectos jurdicos. El lmite de la vocacin hereditaria
es actualmente el sexto grado, pero si el difunto estaba sujeto a interdiccin, la vocacin hereditaria se extiende al
dcimo segundo.
Ninguna jerarqua se ha establecido entre los parientes. Todos pueden solicitar concurrentemente la interdiccin,
sin que pueda oponerse a quien lo haga, la existencia de parientes ms prximos que l, que no la soliciten.
Los hijos pueden pedir la interdiccin de sus padres. Por su parte, esta accin no es contraria a la obligacin que
el art. 371 impone a cada uno, de guardar, cualquiera que sea su edad, honor y respeto a sus padres, a condicin,
naturalmente, de que se funde en motivos serios y se inspire en la utilidad misma del enfermo, y no en un deseo
de venganza o de vejacin.
Exclusin de los afines
Nada dice la ley de los afines. Por tanto, no tienen derecho para pedir la interdiccin, ni siquiera los de grado ms
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_68.htm (3 de 8) [08/08/2007 17:36:22]
PARTE PRIMERA
prximo, el yerno o la nuera, los suegros o los cuados. Es imposible concederles semejante accin sin ley
expresa. Para justificar el sistema legal, se dice que el derecho a pedir la interdiccin se funda, sobre todo, en el
carcter de heredero presunto; esto equivaldra a que la ley permitiese al actor pedir la interdiccin para proteger
sus esperanzas, impidiendo que los actos de un loco arruinen con anterioridad una sucesin que algn da le
correspondera.
Ahora bien, la afinidad no confiere el derecho de heredar; se comprende, por tanto, que no se enumere a los afines
junto a los parientes por consanguinidad en el art. 490. Muy bueno sera esto, si el inters personal del actor fuese
el nico motivo de su accin. Pero la proteccin debida a un insensato, el afecto que se le tiene, deben tomarse en
cuenta. Por qu conceder a un primo alejado hasta el dcimo segundo grado que no tiene ninguna esperanza de
heredar, excluido como est por 20 o 30 parientes ms prximos, un derecho que se niega al suegro o al cuado?
Ninguna razn de peso existe para ello.
Accin del ministerio pblico
Fuera de la familia, el derecho para pedir la interdiccin nicamente pertenece al ministerio pblico (art. 491). En
principio, el ministerio pblico slo puede obrar cuando el enajenado no tenga ni parientes conocidos, ni cnyuge.
Sin embargo, si el enajenado se halla furioso (enajenado peligroso), el ministerio pblico puede actuar, aunque
tenga parientes o cnyuges si stos no promueven su interdiccin. Es ms la ley le impone esto como obligacin;
la interdiccin debe pedirse por el procurador del rey, dice el art. 491, en tanto que en caso de demencia o
imbecilidad (enajenados inofensivos), para el ministerio publico es una simple facultad: puede tambin
promoverla... mismo artculo).
Actualmente es intil esta distincin; la obligacin impuesta al ministerio pblico para promover la interdiccin
de los locos furiosos ya no tiente razn de ser. La interdiccin es una proteccin meramente jurdica, que en
ninguna forma responde a las necesidades de la situacin; en estos casos es necesario encerrar el loco; sujetar a
interdiccin no es internar. EI ministerio pblico puede, por tanto actuar, aun despus de internado.
6.16.2.2 Forma
Tribunal competente
Es competente el tribunal del domicilio del demandado (art. 59, C.P.C.). Ninguna exepcin ha establecido la ley a
este principio; el art. 492 se limita a atribuir competencia a los tribunales civiles de una manera vaga.
Contra quin se dirige la accin
La accin debe dirigirse contra la persona cuya interdiccin se pide, salvo la intervencin de quienes deben
asistirla, su padre, o tutor, si todava es menor; su marido, si es una mujer casada. Debe notificarse personalmente
al individuo de cuya interdiccin se trata, cualquiera que sea su situacin, aunque ya se encuentre internado en un
establecimiento de enajenados.
a) PRIMERA FASE DEL PROCEDIMIENTO
Su carcter
El procedimiento de interdiccin se divide en dos fases. En la primera parte, el procedimiento no es pblico; todas
la diligencias se realizan en la sala del consejo.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_68.htm (4 de 8) [08/08/2007 17:36:22]
PARTE PRIMERA
Presentacin de la demanda
No hay citatorio de comparecencia. El procedimiento comienza con una forma especial: una peticin dirigida al
presidente del tribunal, en la cual deben articularse los hechos de imbecilidad, demencia o furor, es decir,
indicarse artculo por articulo; esta solicitud debe ir acompaada de los documentos que la apoyen: carta del
enajenado, actas de polica, etc., indicndose los testigos que se ofrecen (art. 493, C.C.; art. 890, C.P.C.). La
anterior solicitud se comunica al ministerio pblico, y se comisiona a un juez para que informe sobre ella (art.
381, C.P.C.).
Opinin del consejo de familia
El tribunal debe consultar al consejo de familia, sobre el estado de la persona cuya interdiccin se pide (art. 494,
C.C. y 892, C.P.C.). No se le pide una opinin favorable o desfavorable a la interdiccin; al tribunal corresponde
juzgar sobre la oportunidad de esta medida; nicamente se le consulta sobre el estado mental del pretendido
enajenado, porque los parientes se hallan en mejor situacin que cualquier otra persona para apreciarlo, ya que
estn en posibilidad de conocer sus actos y gestos. El tribunal est obligado a consultar al consejo de familia si
quiere pronunciar la interdiccin, pero si juzga que los hechos alegados no son suficientes, o si la demanda es
formulada por una persona que no tiene facultades para ello, no es necesario convocar al consejo; el tribunal
puede rechazar de inmediato la demanda, sin ms formalidades.
Reglas particulares para la composicin del consejo
Este consejo de familia se forma y convoca segn las reglas generales. El art. 494 remite, en esta materia, a las
reglas del ttulo De la minoridad de la tutela y de la emancipacin. Sin embargo, el art. 495 contiene dos
particularidades relativas a su composicin:
1. Se cita al cnyuge del enajenado en tanto que el consejo de familia de los menores se limita nicamente a los
parientes por consanguinidad y afinidad.
2. La persona que solicite la interdiccin no puede formar parte de este consejo, por cercano que sea su
parentesco; se teme que no sea imparcial. Sin embargo, si es el cnyuge o un hijo, podr citrsele sin que tenga
voto, pero s voz, asistiendo a la sesin para exponer los hechos en que se funda. Esta exclusin del actor es, por
lo dems, una medida excepcional, que slo se aplica una vez durante el juicio de interdiccin. No ser excluido
de las asambleas de familia, convocadas despus de la sentencia, para organizar la tutela del enajenado sujeto a
interdiccin o para decretar las medidas necesarias durante esta tutela. Por otra parte, quien haya formado parte
del consejo de familia puede continuar el juicio de interdiccin despus de la defuncin de quien lo inici.
lnterrogatorio del demandado
Debe principiarse notificando al demandado la solicitud que inicia el juicio, as como la opinin del consejo de
familia. En seguida el tribunal debe proceder al interrogatorio del presunto incapaz (art. 496). Es sta una
formalidad esencial a la que la ley atribuye gran importancia, pues mediante ella podrn los tribunales formarse
una opinin personal sobre el estado mental del demandado. Por tanto, debe siempre procederse a ella so pena de
nulidad.
El mismo tribunal en pleno procede a este interrogatorio y no el presidente ni el juez comisionado. Sin embargo,
si el demandado no se halla en estado de comparecer, puede ser interrogado en su domicilio por un juez comisario
(art. 496). En todos los casos el ministerio pblico debe estar presente. El interrogatorio no se realiza en la
audiencia, pues la presencia del pblico es intil y podra impresionar al enfermo; se realiza con menos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_68.htm (5 de 8) [08/08/2007 17:36:22]
PARTE PRIMERA
formalidades en la cmara del consejo. Si no basta el primer interrogatorio, para formar la opinin del tribunal
puede ste ordenar que se repita una o ms veces.
El tribunal debe asegurarse nicamente si el demandado est o no en pleno uso de sus facultades mentales, es
decir, si comprende los asuntos ordinarios de la vida; no se trata de saber si puede captar las ideas ms elevadas.
Poco importa que su inteligencia sea mediocre; basta que no est turbada. Al presidente del tribunal corresponde
sealar las preguntas que han de formularse al demandado.
b) SEGUNDA FASE DEL PROCEDlMlENTO
Su carcter pblico
A partir de este momento, el procedimiento es pblico; ya no se desarrolla en la cmara del consejo, sino en la
audiencia. Quien solicita la interdiccin debe citar al demandado y el asunto sigue entonces su marcha habitual.
El cdigo no es explcito a este respecto pues el art. 498 slo prescribe la publicidad tratndose de la sentencia
definitiva; es de asombrar que el Cdigo de Procedimientos no haya establecido nada. En realidad, la publicidad
comienza mucho antes de la sentencia; todos los das se ventilan en audiencia pblica asuntos de interdiccin.
La oscuridad de la ley se debe, sobre todo, como observa Valette, al recuerdo del antiguo procedimiento de la
interdiccin, que era secreto hasta el fin. En 1769 las cartas patentes del 25 de noviembre ordenaron la publicidad
de la sentencia definitiva.
Testimonio
Es otro medio de investigacin, pero facultativo. Si el tribunal no se juzga suficientemente informado por el
interrogatorio puede, si procede, recibir informacin testimonial, autorizando al actor para presentar sus testigos.
La informacin testimonial se recibe en las formas ordinarias ante un juez comisario. Puede procederse a ella sin
la presencia del demandado, pero en este caso podr representarlo su consejo (art. 893 incs. 2 y 3, C.P.C.).
Por lo dems, el tribunal tiene facultades para ordenar todas la medidas de instruccin que crea necesarias. As,
puede ordenar que el demandado sea examinado por un mdico, quien debe rendir un informe sobre su estado
mental
Sentencia
La sentencia debe decretarse en audiencia pblica previa citacin de las partes (art. 498).
Posibles soluciones
El tribunal puede escoger entre tres soluciones.
1. Rechazar la demanda, si el estado mental del demandado le parece sano
2. Decretar la interdiccin, si considera demostrada la imbecilidad o demencia
3. Limitarse a nombrar al demandado un asesor llamado asesor judicial (art. 499). Se trata de un trmino medio
entre las dos primeras soluciones; se asegura cierta proteccin al demandado, sin pronunciar su interdiccin.
Cuando el tribunal decida en esta forma, es rechazada la demanda de interdiccin. El nombramiento de un asesor
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_68.htm (6 de 8) [08/08/2007 17:36:22]
PARTE PRIMERA
judicial se justifica cuando el demandado est afectado de una simple debilidad de espritu, que sin privarlo de la
inteligencia de sus actos, lo deja a merced de una influencia extraa. Puede decirse que supone el debilitamiento
de la voluntad, ms bien que el de la razn. Los efectos de esta decisin son menos graves que los de la
interdiccin.
Apelacin
La sentencia, cualquiera que sea su decisin, es apelable. La apelacin antiguamente se fallaba en audiencia
solemne, actualmente se falla en audiencia ordinaria. El ministerio pblico debe ser oidor en la segunda instancia
como en la primera, pero para la corte el interrogatorio del demandado slo es facultativo (art. 500). Sobre el
momento en que debe situarse la corte para apreciar el estado del enajenado.
6.16.2.3 Publicidad
Su necesidad
La interdiccin implica la incapacidad de la persona sujeta a ella. Por eso el pblico est sumamente interesado en
ser prevenido tan pronto como se dicte una sentencia de interdiccin, pues toda persona que trata con la persona a
que se refiere, corre el riesgo de que con posterioridad se anule el convenio realizado, a pesar de la buena fe de las
partes.
Sancin
Qu sanciones ha establecido la ley para asegurar la observacin de las medidas de publicidad que prescribe?
Hubiera podido decirse que la interdiccin no publicada no sera oponible a los terceros, que no hubieran sido
prevenidos, y que, por consiguiente, no producira sus efectos respecto a ellos, a saber, la incapacidad del sujeto a
interdiccin y la nulidad de sus actos. Pero el legislador no se atrevi a recurrir a esta sancin extrema; se estima
que la proteccin debida a los enajenados es superior a cualquier otra consideracin.
Por consiguiente, la nica sancin legal consiste en la responsabilidad
patrimonial de diversas personas. Son responsables:
1. Quien promueve la interdiccin y no gestione la publicacin ordenada por el cdigo, a l impone la ley en
primer lugar, y en trminos imperativos, la obligacin de publicar la interdiccin; La sentencia ser notificada e
inscrita por gestin del actor... Si no cumplen esta obligacin, podrn ser condenados a reparar el dao causado a
los terceros, por la anulacin de los actos del sujeto a interdiccin.
2. El notario que haya omitido proceder a la publicacin en su estudio despus de haber sido requerido para ello
(Ley 25, ventoso ao Xl, art. 18).
3. El procurador o el secretario, encargados por la Ley de 1893, de asegurar la inscripcin de las interdicciones en
el registro especial establecido por esta ley. lncurren en una multa de 50 francos, y son responsables, adems de
todos los daos y perjuicios que causen a los terceros.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_68.htm (7 de 8) [08/08/2007 17:36:22]
PARTE PRIMERA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_68.htm (8 de 8) [08/08/2007 17:36:23]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
CAPTULO 17
lNTERNADO
6.17.1 LEGISLACIN
Establecimientos de enajenados
Estos establecimientos en la prctica se denominan con ms frecuencia asilos o casas de salud; esta ltima
expresin se encuentra ya en el art. 510. La ley reconoci dos clases; los establecimientos pblicos, situados bajo
la direccin de la autoridad, y los privados dirigidos por particulares pero sujetos a la vigilancia de la autoridad.
Cada departamento est obligado a tener un establecimiento pblico destinado a recibir o tratar a los enajenados
con un establecimiento pblico o privado de un departamento vecino. Ningn establecimiento privado puede
abrirse sin autorizacin del gobierno. El postulante debe ser doctor en medicina, o contar con el concurso de un
mdico. Debe depositar una fianza, y comunicar a la administracin el reglamento interior del establecimiento.
lnternado de los enajenados en los asilos
La Ley de 1838 llama internado a la colocacin de un enajenado en un establecimiento pblico o privado. A este
respecto se distinguen los enajenados inofensivos y los peligrosos. Para los primeros, el internado slo puede ser
voluntario, no evidentemente de parte del enajenado, sino de sus parientes y amigos, quienes no estando
obligados a internarlo, pueden cuidarlo en su domicilio. Tratndose de los enajenados peligrosos, el internado
puede ser forzoso es decir ordenado de oficio, por el prefecto de polica de Pars, y en los departamentos, por los
prefectos quienes comprometen la responsabilidad del Estado en caso de no ordenarlo.
En los casos urgentes los comisarios de polica en Pars y los alcaldes en los otros municipios, pueden tomar
medidas provisionales con la obligacin de informar al prefecto dentro de las 24 horas siguientes. La Ley de 1838
nicamente considera peligrosos a los enajenados que comprometen el orden pblico o la seguridad de las
personas. El proyecto actual agrega a los que comprometen su propia seguridad.
Ningn recurso administrativo cabe contra la decisin que ordena el
internado.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_69.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:36:23]
PARTE PRIMERA
Verificacin del estado mental del internado
Slo debe decretarse el internado cuando est justificado. En los manicomios no se internan a quienes nicamente
tienen debilitadas sus facultades. La admisin en principio, slo se realiza ante un certificado mdico en que
consten las particularidades de la enfermedad y la necesidad de tratar la persona a que se refiere, en un
establecimiento de enajenados, y de internarlo.
Curatela del internado
El legislador no ha considerado suficiente la vigilancia administrativa. Exige adems, que el tribunal nombre un
curador a la persona del enajenado. Este curador est encargado:
1. De vigilar que las rentas del enajenado se empleen en dulcificar su suerte y en acelerar su curacin.
2. De pedir su salida tan pronto como su situacin lo permita.
Sin embargo, el nombramiento de este curador no se hace de oficio por el tribunal, a quien no se consulta, segn
el sistema legal de 1838 sobre el internado del enajenado; es necesario que el nombramiento se pida por el
cnyuge, por un pariente, o por el ministerio pblico (art. 27). La curatela no puede ser desempeada por ninguno
de los presuntos herederos del enajenado.
lnsuficiencia de garanta contra los internados arbitrarios
Es este el punto dbil de la Ley de 1838. A pesar de su lujo de precauciones, de autorizaciones, de informes y de
visitas administrativas. Nada es ms fcil de hecho, como encerrar en una casa de locos a una persona que no lo
es. El certificado de un mdico complaciente o inhbil basta para que se interne a una persona, acaso por toda su
vida, sin juicio y supervisin. las garantas legales son ms aparentes que reales. Por ello, todos los proyectos de
reforma organizan medidas ms numerosas y eficaces. Sobre la situacin singular de los enajenados evadidos del
establecimiento.
Enajenados tratados a domicilio
La Ley de 1838 no se ocupa de ellos. Es necesario organizar en su favor cierta especie de vigilancia; pueden ser
vctimas de un secuestro arbitrario, en cuyo caso los arts. 114_122 y 341_344 del Cdigo Penal son aplicables. Es
necesario ocuparse adems, de la situacin de los enajenados criminales, es decir de aquellos cuya locura se ha
revelado por un crimen o delito y que han sido absueltos por la justicia en razn de su irresponsabilidad.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_69.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:36:23]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
CAPTULO 18
INCAPACIDAD PERSONAL
6.18.1 ENAJENADO NO SUJETO A INTERDICClN Nl lNTERNADOS
Nulidad radical de sus actos
La persona afectada de enajenacin mental no comprende el alcance de lo que hace. Por consiguiente todos los
actos jurdicos celebrados por ella, son inexistentes, porque les falta el elemento esencial, el que les de la vida, a
saber, la voluntad de un ser inteligente. De lo anterior debera concluirse que la nulidad del acto puede solicitarse
en todo tiempo y sin restriccin alguna. Pero estamos ante un doble obstculo, uno de hecho, el otro de derecho,
que en la mayora de los casos hace imposible la accin de nulidad.
Obstculo de hecho proveniente de los intervalos lcidos
La demencia no siempre es contnua y total; muchos enajenados se hallan en un estado de locura intermitente,
cortado por intervalos lcidos. Volviendo la inteligencia y la razn durante estos intervalos, puede el enfermo
realizar actos jurdicos vlidos. Ahora bien, es posible que los actos del enajenado no provoque litigio alguno sino
mucho tiempo despus de haberse realizado. Cmo probar, al cabo de varios aos, que tal da o tal hora, en el
momento preciso de firmarse el acto, su autor no posea toda su lucidez?
La prueba de esta circunstancia es a cargo de quien demanda la nulidad, ya sea el enfermo o su representante. Si
el acto es de apariencia razonable, si no es evidentemente obra de un loco, la prueba que debe proporcionarse
llega a ser de hecho casi imposible. De lo anterior resulta como consecuencia, que no habindose probado la
locura, el acto ser mantenido por el tribunal. Por tanto, la accin slo tiene probabilidad de triunfar cuando la
duracin de la locura nunca ha sido atravesada por un solo rayo de razn.
Obstculo derivado de la ley
La otra causa que hace fracasar las acciones de nulidad es un obstculo de derecho; la ley prohbe demandar la
nulidad por causa de locura, despus de la muerte del autor del acto, siendo esta prohibicin una medida de
prudencia. Los herederos de una persona cuya cabeza no sea muy slida, tienden, por lo general, a criticar sus
actos so pretexto de que no estaba sano de espritu. Para agotar en su origen estas controversias, demasiado
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_70.htm (1 de 6) [08/08/2007 17:36:26]
PARTE PRIMERA
numerosas y difciles de juzgar, la ley decide, de una manera general que los actos realizados por una persona
fallecida no pueden ser atacados por causa de demencia (art. 504).
Casos en que los actos de un muerto son atacables por causa de
demencia
Por lo dems la ley admite excepciones a esta prohibicin en los tres
casos siguientes, en los que autoriza a los herederos para atacar por
causa de demanda, los actos de su autor:
1. Cuando la prueba de la demencia resulta del acto mismo (art. 504). Esta excepcin se justifica por s misma.
2. Cuando se trata de una donacin o de un testamento (art. 901).
Segn el art. 901, para hacer una donacin o testamento, es necesario estar sano de espritu. Este art., se interpreta
generalmente en el sentido de que la ley ha querido establecer una prohibicin a la regla prohibitiva del art. 504,
exigiendo de una manera absoluta, el libre arbitrio de quien dona o lega. En efecto, en esta materia el peligro de la
captacin es mayor porque quienes rodean a enfermo pueden abusar de su estado y obtener liberalidades que
despojen a su familia.
3. Cuando se ha pedido la interdiccin y el enajenado muri durante el juicio (arts. 504).
Si el juicio iniciado por los parientes del enajenado hubiese contado con el tiempo necesario para terminar la
sentencia de interdiccin una vez pronunciada, les hubiera permitido atacar bajo ciertas condiciones, los actos
realizados por el enajenado, incluso antes de su interdiccin.
Ahora bien, la locura frecuentemente resulta de enfermedades mortales cuya marcha es rpida; los parientes no
deben ser vctimas de un desenlace apresurado que haya detenido su accin, tanto ms cuanto que sus
procedimientos para obtener la interdiccin hacen verosmil la existencia de la demencia y, por consiguiente, dan
un carcter serio a su demanda actual, tendiendo a la anulacin de un acto determinado.
6.18.2 ENAJENADO SUJETO A lNTERDlCClN
Utilidad de la interdiccin
La situacin del enajenado sujeto a interdiccin, y de sus herederos, explica la considerable utilidad de la
interdiccin. La interdiccin suprime, por decirlo as, los intervalos lcidos; sustituye la incapacidad de hecho,
que resulta del estado mental, y que frecuentemente es intermitente, por una incapacidad de derecho, que resulta
de la sentencia y que es continua. En otros trminos, la interdiccin equivale a una presuncin de locura, que es
irrefragable, y que no admite prueba alguna en contra. De esto resulta una doble ventaja.
1. Cuando se promueva la nulidad de un acto, muy sencilla es la prueba que debe rendirse. Basta una
comparacin de fechas; se ha realizado el acto mientras dura la interdiccin? En caso afirmativo, debe ser
anulado, sin que sea necesario buscar si su autor se hallaba o no en un intervalo lcido en el momento en que lo
ha celebrado, ni si ya haba recobrado la salud.
2. Podr promoverse la nulidad de los actos del enajenado, incluso despus de su muerte, por sus herederos; la
interdiccin levanta el obstculo que segn el derecho comn detiene su accin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_70.htm (2 de 6) [08/08/2007 17:36:26]
PARTE PRIMERA
Desaparece as el doble obstculo de hecho y de derecho, que a menudo impide la nulidad de los actos realizados
por un enajenado no sujeto a interdiccin.
Extensin de la incapacidad del sujeto a interdiccin
La ley no ha determinado los actos que el sujeto a interdiccin podr o no realizar; emplea una frmula absoluta
para indicar la generalidad de su incapacidad; Todos los actos realizados por el sujeto a interdiccin sern nulos...
(art. 502).
En presencia de un artculo como ste, debera decidirse que no procede ninguna excepcin, ya que la ley no ha
hecho distinciones; sin embargo, la mayora de los autores admiten, y sostienen, que el sujeto a interdiccin puede
realizar vlidamente ciertos actos, cuando se halle en un intervalo lcido (slo en ese momento). Pero no estn de
acuerdo para formular su lista, porque tampoco lo estn sobre el motivo que justifica estas excepciones.
Unos consideran capaz al sujeto a interdiccin para realizar durante sus intervalos lcidos, los actos que no
pueden realizarse por medio de mandatario. Si el tutor no tiene facultades para realizarlos en su lugar, el sujeto a
interdiccin se encuentra privado totalmente de los derechos de esta clase; por tanto, debern aprovecharse estos
momentos de lucidez para que l mismo los realice. Tales son la adopcin y el matrimonio.
Otros autores asignan a la interdiccin un fin limitado; al organizarla, dicen, la intencin de la ley ha sido proteger
el patrimonio del sujeto a interdiccin. Por consiguiente, un acto ser nulo, aunque se haya realizado durante un
intervalo lcido, si tiene por objeto los intereses patrimoniales del sujeto a interdiccin. En cambio, si se trata de
un acto de otro gnero, que nicamente interese la persona o a las relaciones familiares, como el matrimonio o el
reconocimiento de un hijo natural, el sujeto a interdiccin puede realizarlo vlidamente, a condicin de que en el
momento preciso en que lo celebre tenga la plena posesin de su razn.
La misma corte de casacin admiti la validez de un contrato de trabajo celebrado por un sujeto a interdiccin,
durante un periodo de lucidez, declarando que este contrato entra en los actos de la vida corriente.
Todos estos sistemas adolecen del error de introducir distinciones arbitrarias para la aplicacin de una disposicin
legal, que sta no ha hecho. Los actos jurdicos que se refieren a los intereses morales o familiares exigen el
consentimiento libre de su autor, y como su gravedad es por lo menos igual a la de los intereses patrimoniales el
insensato necesita la proteccin legal, tanto para unos como para otros.
Por otra parte, no debe considerarse que la interdiccin slo est destinada a proteger la familia contra los actos
de dilapidacin de un insensato; tambin debe tomarse en consideracin el inters del mismo enajenado, y si
alguna vez hubo razones imperiosas para protegerlo, es cuando se trata de actos tan graves como el
reconocimiento de un hijo natural o el matrimonio.
Su punto de partida
La interdiccin producir efectos desde el da de la sentencia, dice el art. 502. Esto es exacto cuando el tribunal
admite la demanda y decreta la interdiccin; la sentencia confirmativa slo mantiene los efectos que el juicio
haba surtido ya; pero cuando la interdiccin, negada por el tribunal se decreta por la corte en apelacin, sus
efectos nicamente se producen a partir de la fecha de la sentencia de segunda instancia.
La regla legal ofrece un carcter excepcional porque normalmente la sentencia de primera instancia nicamente
produce efectos desde el da de su fecha, cuando ya no es susceptible de ningn recurso. Se dice entonces que la
sentencia ha causado ejecutoria. A veces la misma ley exige cierta publicidad para que sea oponible a los terceros.
Respecto a la interdiccin, el legislador ha estimado que el hecho de la demencia era suficientemente aparente
para que la interdiccin pueda comenzar el mismo da en que se dicta la sentencia (igual solucin tratndose de la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_70.htm (3 de 6) [08/08/2007 17:36:26]
PARTE PRIMERA
quiebra en materia mercantil).
Ausencia de retroactividad
El art. 5026 establece que la interdiccin producir efectos desde el da de la sentencia. Por consiguiente, los
efectos de la interdiccin se producen normalmente desde el da en que sea decretada por los tribunales, y no
desde la fecha en que se demanda.
Muy sencilla es la razn de lo anterior. En los juicios ordinarios en los que el debate versa sobre la existencia de
un derecho anterior o sobre la verdad de un hecho, la sentencia que se dicta es puramente declarativa; slo
comprueba los derechos de las partes en el estado que tena al intentarse la accin; por tanto, sus efectos se
retrotraen naturalmente a la fecha de la demanda. No ocurre lo mismo tratndose de la interdiccin. La sentencia
que la pronuncia modifica la capacidad de la persona; crea un nuevo estado, y naturalmente, no puede existir sino
desde que sea establecido por un acto de la autoridad judicial.
Condiciones de la anulacin
La incapacidad del enajenado sujeto a interdiccin no es de la misma naturaleza que la del menor. El sujeto a
interdiccin es verdaderamente incapaz; basta el examen de su situacin, para que el juez anule los actos que haya
realizado. El menor solamente es incapaz de lesionarse: Restituitur minor non tamquam minor, sed tamquam
lsus.
Esta diferencia se explica por sus respectivas situaciones; el sujeto a interdiccin est privado de razn; el menor
carece nicamente de experiencia. Si el contrato celebrado por el menor no le causa perjuicio alguno, ningn
motivo hay para anularlo; en cambio, los actos realizados por un sujeto a interdiccin se consideran obra de un
loco, incluso cuando se celebran durante un intervalo lcido; por tanto, no es necesario ocuparse ni de su
oportunidad ni de sus resultados; le falta un elemento de validez: la libertad de espritu de su autor.
Carcter de la nulidad
Los actos del sujeto a interdiccin son nulos pero la nulidad es puramente relativa, y no absoluta. Slo el incapaz,
en vida, y despus de su muerte sus herederos o causahabientes, pueden prevalerse de ella; pero nunca la parte
que haya tratado con l. Adems, el acto es susceptible de confirmacin (art. 1338) y la accin de nulidad
prescribe en 10 aos (arts. 131 y 134).
Existe alguna dificultad para explicarse que los actos realizados por una persona privada de razn sean
simplemente anulables. Segn los principios antes expuestos, y emitidos por la mayora de los autores, este acto
es jurdicamente inexistente; le falta su causa eficiente, una voluntad inteligente y libre. Sin embargo, el sistema
legal es indudable y se apoya en una prolongada tradicin. Por tanto, es necesario reconocer que la interdiccin
tiene por objeto sustituir la nulidad radical, que resultara de la prueba del estado de demencia, por una simple
anulabilidad.
En qu sentido el acto del sujeto a interdiccin es nulo de derecho
El art. 502 contiene una expresin que podra provocar dudas sobre el verdadero carcter de la nulidad. Este
artculo dice que los actos celebrados por el sujeto a interdiccin sern nulos de derecho. No deben traducirse
estas palabras por nulos de pleno derecho, lo que equivaldra a una nulidad absoluta. En realidad, los actos del
sujeto a interdiccin no son nulos ipso jure, sino solamente anulables a peticin suya. La ley ha querido expresar,
al usar esta frmula enrgica, que la nulidad ser de derecho, cuando se pida, y que ha de decretarse a la vista de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_70.htm (4 de 6) [08/08/2007 17:36:26]
PARTE PRIMERA
una copia de sentencia de interdiccin, sin que sea necesario preocuparse del estado de espritu del sujeto a
interdiccin el da en que se haya realizado el acto.
Toda la cuestin se reduce a la verificacin de una fecha. Por tanto, el adversario no podr pretender probar que al
realizarse el acto su autor se encontraba en un intervalo lcido. La interdiccin justamente tiene por objeto
rechazar esta prueba plena de peligros, y suprimir toda dificultad, estableciendo una presuncin de locura
continua.
Suerte de los actos anteriores a la interdiccin
Si nos atenemos a los principios generales, los actos anteriores a la interdiccin slo podrn atacarse si se
demuestra que al realizarse, no estaba su autor en plena posesin de sus facultades mentales; de hecho, son obra
de un persona cuya capacidad jurdica todava no haba sido afectada por ninguna decisin judicial. Pero, en
consideracin del estado de enajenacin mental que con posterioridad han reconocido debidamente los tribunales,
la ley deroga esta severa regla. Permite, en el art. 503, pedir la nulidad de los actos realizados por el sujeto a
interdiccin antes de sta, bajo una doble condicin.
1. Es necesario que la causa que motiv posteriormente la interdiccin haya existido ya al celebrarse el acto.
Esta prueba es ms fcil que la de la falta de razn en el momento preciso del acto; basar demostrar que la locura
se remontaba a una poca anterior; admitido esto, s tenemos que preocuparnos de los momentos de lucidez que el
loco haya podido tener.
2. Que el estado del enajenado haya sido notorio. Esta condicin es necesaria para que los terceros no sean
fcilmente vctimas de una sorpresa.
Por lo dems, la ley se conforma con que este estado sea notorio, es decir, conocido del pblico en general; no
ser necesario demostrar que la parte con la que se realiz el acto tena personalmente conocimiento de tal estado.
Cuando estas dos condiciones se renen, el acto puede anularse (art. 503); pero el tribunal no est obligado a
pronunciar la nulidad; posee facultades discrecionales que no tiene cuando se trata de actos posteriores a la
interdiccin.
6.18.3 ENAJENADO lNTERNADO
Anulabilidad de los actos realizados durante el internado
El internado no es sino un medio de procurar al enajenado un tratamiento ms conveniente, que el que podra
drsele en su domicilio; algunas veces tambin es una medida de precaucin contra actos de furor o de
extravagancia. Lgicamente debera permanecer sin efecto sobre la capacidad jurdica del individuo.
A las dos grandes necesidades que genera la enajenacin mental, responden dos remedios distintos; uno cuyo
objeto es cuidar a un enfermo y ponerlo en imposibilidad de daar; y otro, cuyo fin es protegerlo contra los actos
jurdicos irreflexivos que podra celebrar. De esto resulta que su internado en un establecimiento de enajenados no
debe modificar tampoco su capacidad, como el internado de un enfermo ordinario en un hospital. Sin embargo, la
Ley de 1838 uni al simple hecho del internado, efectos jurdicos muy cercanos a los de la interdiccin; su
resultado es dispensar a sus; familiares de promover la interdiccin, cuando recluyen a uno de los suyos en un
asilo, y este resultado ha sido previsto y deseado.
El solo hecho de haber sido colocado en un establecimiento de enajenados hace surgir, contra la persona de que se
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_70.htm (5 de 6) [08/08/2007 17:36:26]
PARTE PRIMERA
trata, una presuncin muy fuerte, de que se halla enfermo mentalmente, y esta presuncin milita contra la validez
de los actos realizados por ella mientras dura su internado. En consecuencia, los herederos del internado pueden
atacar sus actos despus de su muerte, incluso cuando no hayan promovido su interdiccin y sin que pueda
objetrseles el art. 504.
Ni siquiera necesitan demostrar en una forma precisa, que al celebrar su autor el acto no se hallaba en posesin de
su razn. El estado de locura se demuestra plenamente por el hecho de su internado en el asilo. Esta doble
solucin resulta del art. 39 de la Ley de 1838, Los actos realizados por una persona internada en un
establecimiento de enajenados, durante el tiempo que haya sido retenida en l, sin que se haya decretado o
promovido su interdiccin, podrn ser atacados por causa de demencia conforme al art. 1304 del Cdigo Civil.
Diferencia entre el internado y el sujeto a interdiccin
La persona internada en un asilo est afectada de una incapacidad general, anloga a la que afecta al enajenado
sujeto a interdiccin; pero esa incapacidad no es, sin embargo, totalmente semejante a la de ste. Es de advertirse
en efecto, que el art. 39 de la Ley de 1938 no remite al art. 502, C.C., que reglamenta los efectos de la sentencia
de interdiccin, sino slo al art. 1304, que limita a 10 aos de duracin de la accin de nulidad concedida al sujeto
a interdiccin.
Por tanto, no es una asimilacin del internado al sujeto a interdiccin; solamente se ha concedido una accin de
nulidad que tiene la misma duracin. En consecuencia, los actos del internado no son nulos de derecho; el tribunal
conserva sus facultades de apreciacin; podrn mantenerlos, si consideran que fueron celebrados de buena fe por
los terceros en un momento en que el internado estaba en posesin de su razn. En efecto, el art. 39 bis dice;
podrn ser atacados, si. ...
Otra diferencia se refiere al punto de partida de la prescripcin. La accin de nulidad que se concede a una
persona sujeta a interdiccin dura 10 aos (art. 1304). Este plazo corre desde el da que se levanta la interdiccin,
si el enfermo llega a curarse; en caso contrario desde el da de la muerte del enajenado (mismo artculo). Ahora
bien, se haba observado que frecuentemente el loco no guarda ningn recuerdo de los actos celebrados por l,
durante su locura, y que sus herederos casi nunca tienen conocimiento de ellos.
El sistema del Cdigo Civil presenta, un grave peligro, puesto que estos actos llegan a ser inatacables al cabo de
10 aos, sin que las personas interesadas en demandar la nulidad hayan conocido de hecho su existencia.
En 1838, se aprovech la ocasin que se ofreca para establecer una mejor regla; segn el art. 39 de la ley, los 10
aos no corren nunca sino a partir del da en que el enajenado haya salido definitivamente del internado, o desde
que sus herederos, despus de su muerte, hayan conocido el acto realizado por l; para hacer correr con seguridad
el plazo, y el mismo tiempo para obtener una prueba ms fcil, la fecha del da que le sirve de punto de partida,
los terceros pueden notificar el acto al enajenado despus de su curacin o a los herederos despus de la muerte
de ste.
Cuando el plazo haya comenzado a correr contra el autor, contina corriendo contra sus herederos. Mientras se
votaba esta feliz reforma en favor de los enajenados tratados en los hospicios y casas de salud, se hubiera podido
muy bien consagrar, al mismo tiempo en el art. 1304, a favor de los que simplemente estn sujetos a interdiccin.
Sin embargo no se hizo as.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_70.htm (6 de 6) [08/08/2007 17:36:26]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
CAPTULO 19
ADMINlSTRACIN DE BIENES
6.19.1 PROTECClN DE ENAJENADO SUJETO A lNTERDlCClN
6.19.1.1 Administracin provisional durante juicio
Nombramiento de un administrador
Puede ser necesaria la realizacin a nombre del enajenado de dignos actos urgentes, sin esperar la organizacin
regular de la tutela, que slo se har cuando la interdiccin se haya pronunciado definitivamente. Para satisfacer
esta necesidad, la ley permite al tribunal nombrar un administrador provisional, inmediatamente despus del
primer interrogatorio (art. 497). Este nombramiento se hace en la cmara de consejo y no puede hacerse ms que
por el tribunal y no en el procedimiento del refer, aunque se trate de casos urgentes.
Sus facultades
Son naturalmente muy reducidas. Debe limitarse a los actos ms sencillos e indispensables; percepcin de frutos y
cobro de rentas, cultivo, renovacin de los contratos de arrendamiento, etc. No puede vender el mobiliario; no es
indispensable esta medida.
Cuando es necesario realizar un acto importante, como la venta de un inmueble o la constitucin de una hipoteca,
para adquirir dinero a ttulo de prstamo, el administrador provisional puede realizarlo con la autorizacin del
tribunal. Sin embargo, no puede ejercitar las acciones patrimoniales, por ejemplo, la de nulidad de matrimonio.
Rendicin de cuentas
El administrador provisional cesa en sus funciones tan pronto como se dicta la decisin en cuanto al fondo y debe
rendir sus cuentas al tutor. Si se designa tutor al mismo administrador provisional, la cuenta de esta
administracin se rinde hasta su salida definitiva del cargo (art. 505).
6.19.1.2 Tutela de sujeto a interdiccin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_71.htm (1 de 7) [08/08/2007 17:36:28]
PARTE PRIMERA
Reglas generales
Una vez decretada, la interdiccin abre la tutela. Es esto lo que la ley quiere decir en el art. 509; el sujeto a
interdiccin se asimila al menor en su persona y en sus bienes. Por tanto, los dementes, despus de su
interdiccin, estn provistos, como los menores, de un tutor.
La tutela de los sujetos a interdiccin est sometida, en principio, a las mismas reglas que los menores (art. 509).
Se aplican los mismos textos; la ley remite a ellos de forma general. La organizacin es la misma; hay un tutor, un
tutor sustituto, un consejo de familia. Las atribuciones de los diferentes agentes u rganos de la tutela son las
mismas; sus facultades y obligaciones son semejantes; les son aplicables las mismas causas de excusa, exclusin
o destitucin.
Sin embargo, hay algunas diferencias que se refieren al nombramiento de tutor, a sus funciones, a las causas de
terminacin de la tutela.
a) PARTlCULARlDADES RELATlVAS AL NOMBRAMlENTO DEL TUTOR
Predominio de la tutela dativa
Nunca hay tutela testamentaria para el sujeto a interdiccin. nicamente en un solo caso hay tutela legal en
provecho del marido; cuando es una mujer casada la sujeta a interdiccin. Fuera de este caso nico, la tutela de
los sujetos a interdiccin es siempre dativa, y el nombramiento de tutor se hace por el consejo de familia. Por
tanto, no hay tutela legal en provecho de los ascendientes del sujeto a interdiccin, ni siquiera en relacin al padre
o la madre.
Tutela legal del marido
El marido es, de derecho, tutor de su mujer sujeta a interdiccin (art. 506). Esta decisin se justifica sin dificultad;
A quin podra escogerse de no ser al marido? Agreguemos que el marido recibe del matrimonio facultades muy
extensas sobre la persona y bienes de su mujer; otorgar la tutela a otra persona sera originar voluntariamente
conflictos incesantes. Ninguna restriccin sufren las facultades del marido en su carcter de tal, por sus funciones
de tutor, pero pueden ampliarse por ejemplo, si su contrato de matrimonio no le conceda la administracin de los
bienes de su mujer (rgimen de separacin de bienes), obtiene esta administracin por virtud de la tutela.
Ya bajo el cdigo de Napolen, se admiti que la tutela legal de marido no existe en caso de separacin de
cuerpos. Esta decisin debe mantenerse, con mayor razn, desde la Ley del 6 de febrero de 1863, que libera
totalmente a la mujer separada de cuerpos de la autoridad marital.
Mujer tutora de su marido sujeto a interdiccin
La mujer no es de pleno derecho tutora de su marido, cuando est sujeto a interdiccin; pero el consejo de familia
puede concederle la tutela (art. 507). Cuando la mujer es designada tutora de su marido se produce un cambio de
funciones que conduce a una situacin compleja, absolutamente singular. La mujer, como mujer casada,
permaneciendo incapaz; necesita siempre autorizacin para actuar, y como su marido no puede otorgarle
autorizacin alguna, debe dirigirse al tribunal para realizar en su propio nombre, los actos sometidos a la
autorizacin marital.
Pero cuando acta como tutora, para representar a su marido, no necesita ya autorizacin; no obligndose el
mandatario por s mismo, y obligando solamente a su mandante, no necesita ser personalmente capaz; la mujer
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_71.htm (2 de 7) [08/08/2007 17:36:28]
PARTE PRIMERA
casada puede ser mandatario (art. 1990).
Al desempear su cargo de tutora, obrar la mujer por s sola como todo tutor normal, y si necesita ser autorizada
por el consejo de familia y por el tribunal, se deber ser nicamente a la aplicacin de las reglas ordinarias de la
tutela. Como tutora tendr la administracin de sus propios bienes, de la que estaba encargado su marido,
pudiendo realizar as; a nombre de ste, actos en los que ella misma est personalmente interesada y que no sera
capaz de celebrar por s sola en su propio nombre.
Esta inversin de papeles es extraa, no careciendo de peligro la situacin de la mujer tutora. Por ello la ley
facilita al consejo de familia para reglamentar la forma y condiciones de la administracin, cuando otorga la tutela
a la mujer (art. 507), lo que evidentemente significa que puede restringir las facultades de sta, pero no
aumentarlas.
Puede por ejemplo, obligar a la mujer a no actuar sino con el consentimiento del tutor sustituto. La
reglamentacin del consejo de familia corre el peligro de afectar los derechos que corresponden a la mujer por
virtud de su contrato de matrimonio. Si ella se considera lesionada, puede recurrir ante el tribunal (mismo
artculo).
b) PARTICULARIDADES RELATIVAS A LA MISIN DEL TUTOR
Afectacin de los recursos del enajenado a su curacin
El tutor de un menor debe procurar sobre todo, hacer ahorros; el de un demente tratar de dulcificar la suerte de
ste y de acelerar su curacin. Es sta su misin principal, de lo cual resulta una considerable diferencia en la
forma como debe desempear el tutor su misin.
No son nicamente las rentas, como dice el art. 510, las que deben emplearse con este fin, sino tambin el capital
del sujeto a interdiccin, cuando sea necesario afectarlo.
Segn el art. 510, no corresponde al tutor, sino al consejo de familia decidir si el enfermo ser tratado a domicilio
o internado en una casa de salud o en un manicomio.
Posibilidad de hacer donaciones a los hijos del sujeto a interdiccin
El tutor de un menor nunca puede hacer donaciones, salvo las pequeas liberalidades llamadas regalos usuales. La
misma prohibicin existe en principio, contra el tutor de un sujeto a interdiccin, pero es menos absoluta. Las
donaciones pueden llegar a ser necesarias si el sujeto a interdiccin tiene hijos en edad matrimonial; ser
necesario dotarlos. En estos casos el art. 511 autoriza al consejo de familia para dotar al hijo, en lugar del padre (o
de la madre) que no se halle en posibilidad de hacerlo. El art. 511 se aplica tambin los nietos del sujeto a
interdiccin, que hayan quedado hurfanos.
Esta excepcin se justifica por s misma; por lo dems el tribunal debe homologar la decisin del consejo de
familia (art. 511).
El texto llama dote al anticipo de herencia (Avancemet dhoirie). Es sta una liberalidad hecha por el padre a los
hijos a ttulo de simple anticipo, sobre el haber hereditario; el hijo que lo haya recibido debe depositarlo en el total
de la herencia a la defuncin del padre, de manera que no tenga, en definitiva, una porcin mayor que la de sus
hermanos. Autorizado a constituir una dote a ttulo de simple anticipo de herencia, no podr el consejo de familia
hacer al hijo que contraiga matrimonio, una liberalidad con mejora, dispensndolo de aquel depsito (llamado
colacin); puede dotar al hijo, pero no concederle ventajas. El mismo artculo dice que el consejo de familia
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_71.htm (3 de 7) [08/08/2007 17:36:28]
PARTE PRIMERA
reglamentar las capitulaciones patrimoniales, es decir, el rgimen bajo el cual contraer matrimonio el hijo del
sujeto a interdiccin.
Lo anterior no es absolutamente cierto; si todava viven los ascendientes del menor, celebrar las capitulaciones
matrimoniales asistido por quienes lo autoricen a casarse. (art. 1938) Si ya no tiene ascendientes, ser su propio
consejo de familia, si aun es menor, quien reglamentar todas las clusulas de su contrato de matrimonio; por
ltimo, las celebrar por s mismo, si es mayor. El consejo de familia de su padre sujeto a interdiccin nunca
tendr que intervenir en la eleccin y organizacin del rgimen matrimonial; el papel del consejo se limita a
constituir la dote.
Es indudable que puede, como todo donante, subordinar sus liberalidades a las condiciones que quiera; por
ejemplo, la adopcin del rgimen dotal, si es mujer a la quien dota, pero no puede imponer al menor dotado un
contrato de matrimonio ya estipulado.
El art. 511 no solamente se aplica si se trata de dotar a hijo al casarse, sino tambin de establecerlo, de comprarle
un establecimiento de comercio o un estudio. Sobre este punto existen algunas dudas, porque el art. 511 es un
texto excepcional, pero se admite que la intencin de la ley no ha sido establecer una regla limitativa; habla del
matrimonio del hijo porque es este el caso ordinario en que llegan a ser necesarias estas liberalidades.
Acciones relativas al matrimonio del sujeto a interdiccin
Nunca los menores sujetos a tutela son casados, pues su matrimonio los habra emancipado; por el contrario,
frecuentemente ocurre que la interdiccin afecta a una persona casada.
De aqu nacen para el tutor del sujeto a interdiccin ciertas cuestiones
que nunca se presentan en la tutela de los menores; se pregunta si el
tutor tiene facultades para ejercitar las cuatro acciones siguientes:
1. La de divorcio
2. La de separacin de cuerpos
3. La de nulidad de matrimonio
4. La de desconocimiento
En cuanto a las acciones de nulidad del matrimonio y de desconocimiento, la jurisprudencia reconoce facultades
al tutor para ejercitarlas por s mismo y sin la autorizacin del consejo de familia. Es ste un vestigio de la antigua
teora de la omnipotencia del tutor que el derecho moderno abandona cada vez ms.
c) TERMlNACIN DE LA TUTELA
Sentencia de revocacin
La tutela de los sujetos a interdiccin, a diferencia de la de los menores, es, por su naturaleza, perpetua no tiene
trmino fijo, como la mayora, en la tutela de los pupilos; una vez pronunciada la interdiccin dura
indefinidamente y no cesa de pleno derecho por el slo hecho de que el enajenado recobre la razn por haber
sanado; es necesario que el tribunal decrete la revocacin. sta es una sentencia que debe obtenerse mediante un
procedimiento muy semejante al que se ha seguido para decretar la interdiccin (art. 512).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_71.htm (4 de 7) [08/08/2007 17:36:28]
PARTE PRIMERA
Toda persona facultada para promover la interdiccin puede demandar tambin su revocacin. Debe agregarse al
mismo sujeto a interdiccin, aunque la ley no lo diga. Algo extraa es esta situacin, puesto que es incapaz para
actuar; pero se pasa por alto esta circunstancia; la necesidad se impone; frecuentemente nadie pedira la
revocacin de no solicitarla l mismo.
La accin se dirige contra el tutor, encargado de proteger al sujeto a interdiccin y de mantener sta si la curacin
no es absoluta.
Dimisin del tutor a los diez aos
Con su carcter perpetuo, muy grave es la carga de la tutela de un sujeto a interdiccin, puesto que puede
prolongarse 20, 30 aos o ms. Para aligerar esta carga, la ley faculta al tutor para pedir su sustitucin a los diez
aos de ejercicio (art. 508).
Sin embargo, el cnyuge, los ascendientes y los descendientes el enajenado, cuando son tutores, estn obligados a
desempear este cargo indefinidamente; no tienen derecho para pedir su sustitucin sino en los casos de excusa
legal (art. 508). Se justifica la razn de esta excepcin por el lazo ntimo que los une con el enajenado y que les
impone la obligacin de vigilar de su persona y bienes.
6.19.2 PROTECClN DEL ENAJENADO lNTERNO SlN QUE
SE HAYA DECLARADO SU INTERDICCIN
Carcter incompleto de las medidas tomadas
Cuando una persona es simplemente internada, conforme a la Ley de 1838, sin haberse declarado su interdiccin,
no se organiza una proteccin de sus intereses comparable a la que resulta de la tutela. nicamente se prov a lo
que es indispensable por el nombramiento de administradores o de mandatarios con facultades limitadas. Estas
medidas bastan en la mayora de los casos, si el internado no se prolonga demasiado, si el enajenado tiene pocos
bienes, si son de fcil administracin, y si no es necesaria la realizacin de ningn acto grave.
Cuando sea necesario realizar otros actos, debe proveerse de tutor al enajenado, lo que obliga a pedir su
interdiccin.
6.19.2.1 Del administrador provisional de los bienes del enajenado
internado
Nombramiento
Puede pedirse por los padres del enajenado, por su cnyuge, por la comisin administrativa del hospicio, si el
enajenado es tratado en un establecimiento pblico, o de oficio, por el ministerio pblico.
Se hace por el tribunal del domicilio del enajenado, el cual procede a este nombramiento en cmara de consejo
despus de que el consejo de familia haya deliberado, y en atencin a las conclusiones del procurador. Su
decisin no es apelable (Ley del 30 jun. 1838, art. 32).
Sobre la manera de suplir este nombramiento, cuando no se haya hecho vase el art. 36 de la Ley de 1838.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_71.htm (5 de 7) [08/08/2007 17:36:28]
PARTE PRIMERA
Facultades
La ley no ha determinado las facultades de este administrador provisional. Slo puede realizar los actos de
administracin propiamente dichos, arrendamientos, reparaciones, percepcin de frutos y cobro de rentas, etc. Es
indudable que no puede comparecer en juicio, pero es dudoso que sus facultades sean susceptibles de extenderse
por una decisin expresa del tribunal. Sin embargo, a menudo el tribunal del Sena ha autorizado al administrador
provisional, para vender los establecimientos de comercio pertenecientes al enajenado, e incluso para aceptar las
sucesiones abiertas en favor de ste.
Garanta hipotecaria
Los bienes del administrador no estn gravados con ninguna hipoteca legal, como los del tutor. Sin embargo, a
peticin de las partes interesadas o del procurador, la sentencia de nombramiento puede constituir sobre sus
bienes una hipoteca, hasta la concurrencia de una suma determinada. Esta hipoteca debe inscribirse dentro de los
quince das siguientes por orden del procurador, y slo surte efecto desde su registro (Ley del 30 jun. 1838, art.
34). Por tanto, difiere de la hipoteca legal del sujeto a interdiccin
1. En que no existe de pleno derecho
2. En que no garantiza una suma indefinida
3. En que no est dispensada de inscripcin.
6.19.2.2 Del mandatario ad litem
Su utilidad y facultades
El administrador provisional no puede figurar en un juicio a nombre del enajenado, ni aun en defensa de la
accin. Si es necesario comparecer en juicio, el tribunal debe nombrar un mandatario especial (Ley de 1838, art.
33). El nombramiento se hace a peticin del administrador provisional o del procurador de la Repblica. Puede
designarse mandatario ad litem al administrador provisional (mismo artculo).
En principio, la ley slo autoriza este nombramiento cuando se trata de continuar un juicio ya iniciado antes de
internarse el enajenado en el asilo, o de defenderlo contra una accin posteriormente iniciada en su contra por un
tercero; la intencin de la ley es que no se intenten acciones muebles o inmuebles a nombre del enajenado. Segn
su pensamiento, las medidas tomadas a nombre del enajenado son nicamente las indispensables, y si hacen falta
otras, debe recurrirse necesariamente a la interdiccin. Sin embargo, en caso de urgencia, faculta a este
mandatario para ejercitar la accin. La del mandatario terminan tan pronto como cesa el internado.
6.19.2.3 Enajenados colocados en los establecimientos pblicos
Papel de las comisiones de hospitales
El art. 31 de la Ley el 1838 atribuye de pleno derecho a las comisiones administrativas de hospicios o
establecimientos pblicos de enajenados, las funciones de la administracin provisional respecto a las personas
internadas en ellos. Para ello deben designar a uno de sus miembros las facultades de este administrador; son
reglamentadas por el mismo artculo; est encargado de cobrar las sumas que se deban al enajenado y de pagar
sus deudas; los arrendamientos que celebra no pueden exceder de tres aos; puede vender el moblaje con
autorizacin del presidente del tribunal. las sumas provenientes de la venta o de los cobros se entregan a la caja
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_71.htm (6 de 7) [08/08/2007 17:36:28]
PARTE PRIMERA
del establecimiento, y la fianza del receptor queda afectada a su garanta, con privilegio sobre cualquier otro
crdito.
La comisin administrativa est autorizada para liberarse de estas funciones, promoviendo el nombramiento de un
administrador provisional por el tribunal, que tambin puede pedirse por los parientes o el cnyuge del enajenado
(mismo artculo).
Funciones del director de la asistencia pblica en Pars
El sistema de proteccin provisional organizada por la Ley de 1838 para los enajenados internados, sin estar
sujetos a interdiccin, fue derogado en lo que se refiere a la ciudad de Pars, por la Ley del 10 de enero el 1849.
Esta ley confiere al director de la asistencia pblica en Pars, la tutela de los enajenados (art. 3). Por tanto,
respecto a ellos, ejercen las mismas facultades que un tutor.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_71.htm (7 de 7) [08/08/2007 17:36:28]
PARTE PRIMERA
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E
INCAPAZ
TTULO 6
lNCAPACES
SECClN SEXTA
ASESOR JUDlClAL (CONSElL JUDICIAIRE)
CAPTULO 20
GENERALlDADES
6.20.1 ASESOR JUDlClAL Y SU NOMBRAMIENTO
6.20.1.1 Motivo para nombramiento de asesor judicial
Definicin
El asesor (conseil) judicial es una persona designada por el tribunal (de aqu su nombre), para autorizar a otra a
realizar ciertos actos. La palabra francesa conseil no designa en este caso una asamblea como en la expresin
conseil de famille (consejo de familia).
El empleo de la palabra conseil se debe a que antiguamente siempre se designaba para este cargo a un abogado; al
abogado de un litigante se le llamaba su conseil. Aun se emplea esta expresin, alguna veces, con el mismo
sentido; pero se ha perdido la costumbre de designar a un abogado como asesor judicial.
A qu personas se nombra asesor
El cdigo, reproduciendo en parte las tradiciones del antiguo derecho,
permite el nombramiento de un asesor:
1. A los dbiles de espritu (art. 499)
2. A los prdigos (art. 5l3)
En ambos casos, los hechos que caracterizan la debilidad de espritu o la prodigalidad son apreciados
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_72.htm (1 de 8) [08/08/2007 17:36:30]
PARTE PRIMERA
soberanamente por los tribunales de primera instancia.
a) DBlLES DE ESPRlTU
Definicin
Se llama dbil de espritu la persona cuyas facultades se han debilitado, sin que haya prdida total de la razn, y
que por tanto, no puede ser sujeta a interdiccin. Es sto lo que supone el art. 499, que permite a los jueces
nombrar un asesor a la persona cuya interdiccin se ha pedido, rechazando la demanda la interdiccin. En estas
personas la facultad alterada es ms bien la de querer que la de comprender.
lnterpretacin extensiva de la jurisprudencia
Nada ha preciado el cdigo sobre la naturaleza de las causas que autorizan el nombramiento de una asesor
judicial. nicamente dio, en el art. 499, que los jueces pueden recurrir a esta medida, si las circunstancias lo
exigen. Trtase de una frmula tan extensa como es posible, que concede a los jueces amplia libertad para
apreciar estas circunstancias. Por tanto, pueden tomar en consideracin, indistintamente, una enfermedad fsica o
moral. As, se ha visto nombrar un asesor judicial, adems de los casos en que existe debilidad de espritu
propiamente dicha, en lo siguientes:
1. Sordera. Decisiones numerosas.
2. Embriaguez habitual, cuando produce una mala administracin del patrimonio.
3. La extrema vejez, cuando impide vigilar suficientemente por la conservacin de la fortuna.
b) PRDIGOS
Definicin
El prdigo es el que, por desarreglo mental o de costumbres, disipa su fortuna en gastos alocados (Aubry y Rau).
El prdigo debe alimentarse de sus rentas, como deca La Fontaine (il est necessaire que le prodigue mange son
bien avec son revenu). Sin embargo, los gastos que no sean exagerados en el sentido de que no sobrepasan las
rentas, pero que sean absurdos, demostrar la debilidad de espritu y justifica el nombramiento de un asesor
judicial.
El nombramiento de un asesor judicial no es la nica proteccin posible para un prdigo; las clusulas de
inalienabilidad estudiadas rinden tambin servicios tiles a este respecto.
Cmo desapareci la antigua interdiccin de los prdigos
Antiguamente no solo poda nombrarse un asesor judicial a los prdigos sino tambin declarar su interdiccin. Sin
embargo, como la interdiccin tiene por resultado privar al prdigo hasta de la administracin de sus bienes
produca efectos muy enrgicos e intiles, la jurisprudencia tenda cada vez ms a conformarse con el
nombramiento de un asesor, sin declarar la interdiccin del disipador.
Ni el proyecto del ao Vlll, ni siquiera el proyecto reformado que ms tarde se discuti en el consejo de Estado,
se ocuparon de los prdigos. Tronchet explica esto por una triple razn: 1. Por su naturaleza, la prodigalidad es
difcil de definir, lo que origina discusiones arbitrarias; 2. La demanda de interdiccin por prodigalidad presenta
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_72.htm (2 de 8) [08/08/2007 17:36:30]
PARTE PRIMERA
poco inters cuando proviene de un colateral, es odiosa cuando la intentan la mujer o los hijos; y 3. El Estado no
tiene inters en la interdiccin de los prdigos; sus disipaciones no disminuyen la riqueza nacional; se limitan a
desplazar los bienes.
Portalis refut con mucho sentido estas dbiles razones. Sostuvo principalmente, que no se trataba de establecer
algo nuevo, y que la experiencia y el uso haban aclarado la manera de reconocer la prodigalidad cuando existe.
Despus de una interesante discusin, el consejo de Estado opt por tomar medidas contra los prdigos, ya sea la
interdiccin, o el nombramiento de asesor judicial. La seccin de legislacin se conforma en el nombramiento de
asesor, remedio ms suave y que consider suficiente.
Controversias moderna sobre la prodigalidad
Actualmente los economistas se hallan divididos sobre la utilidad de establecer medidas contra los prdigos. Para
unos son inofensivos, otros, los consideran perniciosos al bien social. En todo caso, el punto de vista econmico
no es el nico que debe considerarse, no basta una especie de balance financiero, dicindose que los terceros
recogen lo que el prdigo disipa; debemos preocuparnos por los intereses morales y los deberes de familia, que
muchos economistas descuidan, habituados como estn a considerar al hombre solamente como productor de
riquezas.
Jurisprudencia relativa las mujeres casadas
Parece que las mujeres casadas, en razn de la autoridad marital a que estn sometidas, no pueden realizar actos
de prodigalidad. Sin embargo, la prctica ha demostrado que poda nombrarse un asesor judicial a una mujer
casada, porque el marido frecuentemente se constituye en cmplice e instigador de su mana por los gastos. La
jurisprudencia admite este nombramiento, cualquiera que sea el rgimen adoptado por los esposos; de comunidad
dotal.
6.20.1.2 Quin puede promover nombramiento de asesor
El cdigo concede facultades para pedir el nombramiento de asesor
judicial a quienes tienen derecho para pedir la interdiccin (art. 514).
lnspirndose el Proyecto del ao VIII, en la antigua jurisprudencia del Chatalet, solo autorizaba el nombramiento
de un asesor para el dbil de espritu y nicamente a peticin suya. Por ello se le llamaba asesor voluntario. Pero
el breve captulo que autorizaba este procedimiento espontneo, no se conserv en la redaccin definitiva,
debiendo concluirse de esto que el consejo de estado no quiso conservar tal uso, por lo dems, demasiado
singular. El mismo Maleville, a cuya propuesta se insert ese captulo en el proyecto, ninguna ilusin se forjaba
sobre su utilidad prctica; Quin es aqul que reconoce su propia debilidad?, se preguntaba a s mismo. Recuerda
esta la aventura de Gil Blas con el obispo de Granada.
6.20.2 FUNClONES
Naturaleza de estas funciones
El asesor judicial no es un administrador, no administra, ni representa al incapaz. Es ste quien debe actuar por s
mismo; los actos realizados por el asesor, a nombre de aquel seran nulos y ningn efecto producen, a favor o en
contra del incapaz, las sentencias obtenidas por el asesor. Las funciones del asesor se limitan a asistir al incapaz.
A esta asistencia de prdigo o dbil de espritu por su asesor, es aplicable todo lo que hemos dicho sobre las
funciones del curador del menor emancipado; ambas funciones, a pesar de sus diferentes nombres, son
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_72.htm (3 de 8) [08/08/2007 17:36:30]
PARTE PRIMERA
absolutamente comparables.
Segn la ley, el papel del asesor es absolutamente pasivo; debe dar su autorizacin cuando se le solicite; mientras
tanto, nada tiene que hacer. En este punto falla el sistema legal, pues a menudo una iniciativa del asesor impedira
actos irreparables. Para ello sera til que el asesor pudiese oponerse a que se entreguen al prdigo los valores
muebles que herede, pero la ley no le concede ese derecho. La jurisprudencia ha hecho todo lo posible para
conferir al asesor judicial atribuciones ms activas.
La prctica, al mismo tiempo, va mucho ms lejos. En la actualidad se encuentran asesores judiciales
transformados por su propia autoridad en administradores de la fortuna del prdigo, cobrar sus rentas, y limitarse
a entregar a ste una pensin. Grande es el riesgo, porque son posibles las dilapidaciones de las que se han visto
ejemplos y ninguna hipoteca garantiza entonces al incapaz.
Negativa de asistencia
La negativa de asistencia provoca dificultad, que ya hemos examinado a propsito del curador de un menor. Si la
negativa del asesor no es justificada, el incapaz tiene indudablemente, un recurso ante los tribunales; pero, qu
puede demandar exactamente? No una autorizacin directa del tribunal como la que podra obtener un mujer
casada. No establece la ley para los dbiles de espritu y los prdigos, como tampoco para los menores
emancipados, que la autorizacin que necesitan puede suplirse por la judicial. La jurisprudencia es constante en
este sentido.
Pero no por esto es el incapaz vctima fcil de los caprichos de la mala voluntad de su asesor. En primer lugar
podr condenarse ste despus de un examen de los hechos, asistir al prdigo o al dbil de espritu, y, si se niega a
ello, imponerle una medida de apremio a razn de determinada cantidad por cada da de retardo. Pero los
tribunales tienen un medio ms enrgico aun para vencer las resistencias injustificadas; sustituir definitiva o
provisionalmente el asesor por otra persona mediante el nombramiento de un asesor judicial ad hoc.
La persona encargada de la funcin del asesor ad hoc est obligada prestar su asistencia para la realizacin del
acto; sin embargo, si se trata de un juicio, se le reconoce libertad para formular las conclusiones que le parezcan
ms convenientes.
Extensin progresiva de las funcionas del asesor
Antiguamente el asesor slo intervena en las enajenaciones e hipotecas. A esto se reduca tambin el proyecto del
cdigo.... un asesor, sin cuya asistencia no se podr realizar ningn acto que tienda a la enajenacin de sus
inmuebles o a gravarlos hipotecariamente. Pero el tribunado pidi que el asesor interviniese con ms frecuencia
en los negocios del incapaz ya que los locos se haban asimilado a los menores no emancipados para sujetarlos a
tutela, convena tratar al prdigo o al dbil de espritu casi como un menor emancipado. Su proposicin fue
aprobada sin objeciones. De esto resulta que el asesor judicial se convirti en una especie de curador, cuyas
funciones casi son las mismas que las del menor.
La jurisprudencia moderna ampli an ms la incapacidad de las personas provistas de un asesor judicial.
Efecto invariable del nombramiento de un asesor
Los efectos del nombramiento de un asesor judicial son uniformes para todas las personas provistas de l. El
tribunal no puede modificar a su gusto el nmero de actos respecto a los cuales es necesaria su intervencin, ya
sea para aumentarlo o disminuirlo.
Algunos autores se lamentan de esta rigidez. Sin embargo, presenta cierta ventaja; ningn error es posible de parte
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_72.htm (4 de 8) [08/08/2007 17:36:30]
PARTE PRIMERA
de los terceros. Si la decisin del tribunal fuera libre, existira una peligrosa diversidad en la extensin de la
incapacidad de las personas provistas de un asesor judicial, siendo necesario para conocerla, consultar en cada
caso la sentencia. Sin embargo, los ejemplos citados por los antiguos autores franceses demuestran que el juez
precisaba por s mismo los actos que seran nulos sin la asistencia del asesor.
El remedio cambia segn circunstancias, deca Denys Cochin (abogado de los menores Vonderbergue). Era ste
uno de los grandes peligros del nombramiento de asesor, y Bourjon lo sealaba diciendo que eran trampas para
los terceros.
6.20.2.1 Actos enumerados en la ley
Acciones judiciales
Comparecer en juicio (plaider) es el primer acto que la ley prohbe a las personas provistas de un asesor judicial;
siendo absoluta esta prohibicin, abarca tanto la defensa como el ejercicio de las acciones; se aplica, cualquiera
que sea el tribunal y la naturaleza del juicio. Ni siquiera se exceptan las acciones que se refieren al estado de la
persona, ni las que interesan a los bienes.
As, cuando el padre del prdigo se opone a su matrimonio, no puede pedir este que se levante tal oposicin si su
asesor se niega a asistirlo, y he aqu su matrimonio indefinidamente suspendido, aunque no haya ningn
impedimento real.
Slo se exceptan las demandas de revocacin del asesor o el nombramiento de asesor ad hoc.
Transacciones
La transaccin slo se permite a los que tienen libre disposicin del derecho sobre el cual recae el conflicto (art.
2045). Los arts. 499 y 513 la mencionan expresamente entre los actos prohibidos a los prdigos y a los dbiles de
espritu.
Enajenaciones
Los arts. 499 y 513 que prohben a los prdigos y a los dbiles de espritu enajenar, no distinguen ni segn la
naturaleza ni segn el objeto de la enajenacin. Por tanto, estn prohibidas tanto la venta y permuta como la
donacin. Los muebles, principalmente los valores muebles no pueden ser enajenados, al igual que los inmuebles.
Sin embargo, deben exceptuarse las enajenaciones que tienen el carcter de actos de administracin (ventas de
frutos, de bestias, o de material fuera de uso, etc.). Pero no los cortes de madera no acondicionados, cuya venta es
un acto de disposicin que requiere la intervencin del asesor.
Hipotecas
La facultad de gravar sus bienes con hipotecas es retirada expresamente por los arts. 499 y 513, a las personas
provistas de un asesor judicial. Comprndese esta disposicin, sobre todo, cuando se trata de hipotecas dadas en
garanta a los mutuantes.
Prstamo (emprunts)
El mutuo es un acto peligroso y siempre tentador para un prdigo. Por ello la ley ha tenido el cuidado de insertar
el verbo emprunter (prestar) en su enumeracin.
Sin embargo, el incapaz se encontrar obligado en virtud del prstamo que contraiga si se ha aprovechado de l.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_72.htm (5 de 8) [08/08/2007 17:36:30]
PARTE PRIMERA
Cobros
Los arts. 499 y 513 no permiten al incapaz cobrar capitales muebles y dar recibos la ellos. Debe entenderse que el
asesor ha de vigilar el empleo de los capitales cobrados, sin lo cual sera ilusoria la precaucin de la ley al exigir
su asistencia para el cobro de fondos. La generalidad de los autores se halla de acuerdo con la jurisprudencia
sobre este punto. Aqu aparece, sobre todo, la asimilacin deseada por el tribunado entre la persona provista de un
asesor judicial y el menor emancipado.
6.20.2.2 Actos permitidos al incapaz actuando por s solo
Cambio realizado por el Cdigo Civil
Antiguamente era necesario decir que la persona provista de un asesor judicial, poda realizar por s misma todos
los actos que no le estuviesen especialmente prohibidos, y hasta el Cdigo Civil, la misma sentencia al nombrar
asesor, enumeraba los actos respecto a los cuales el incapaz deba obtener el consentimiento de ste. Actualmente
la capacidad se limita casi a los actos de administracin (cobro de frutos y rentas, arrendamientos que no
sobrepasen de nueve aos, etctera).
Enumeracin
Queda, sin embargo, cierto nmero de actos que el prdigo y el dbil de
espritu pueden realizar por s mismos. Estos actos son:
1. Aquellos que interesan a la persona y no al patrimonio (matrimonio, reconocimiento de hijo natural).
Estos actos producen obligaciones, principalmente la alimentaria, el prdigo o el dbil de espritu estarn
vlidamente sujetos a ellas, a condicin, sin embargo, de que hayan consentido en el acto con conocimiento de
causa (cfr. art. 146).
2. El testamento. En esta materia subsiste el efecto de la antigua regla, segn la cual los actos no prohibidos por la
ley son permitidos.
Por lo dems, ninguna razn haba para impedir al prdigo que hiciese testamento; este acto no es peligroso para
l. En cuanto al testamento del dbil de espritu, sus parientes estn suficientemente protegidos por la regla
general, que permite atacar el testamento de una persona que al redactarlo no haya estado en pleno uso de sus
facultades mentales (art. 901).
Se ha asimilado al testamento la donacin de bienes futuros hecha al cnyuge por contrato de matrimonio.
3. Contratar un seguro sobre la vida, aun en provecho de un tercero, por ejemplo, uno de sus acreedores.
4. Por ltimo, la aceptacin o repudiacin de una herencia, que la jurisprudencia an no ha comprendido en la
extensin que da a la incapacidad del prdigo o del dbil de espritu.
Comparacin con la emancipacin
Tericamente el emancipado es un menor, para el cual la incapacidad constituye la regla, slo es capaz respecto a
los actos de administracin. La persona provista de un asesor es un mayor respecto al cual la capacidad contina
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_72.htm (6 de 8) [08/08/2007 17:36:30]
PARTE PRIMERA
siendo la regla; los nicos actos que le estn prohibidos son los enumerados por la ley. Slo que por una
interpretacin cada vez ms comprensiva de la enumeracin legal, se ha operado una asimilacin casi total entre
estas dos clases de incapaces. lndependientemente de los actos de administracin, el nombramiento de un asesor
judicial nicamente permite la aceptacin de una herencia, pudiendo aun sobre este punto tildarse a la
jurisprudencia de inconsecuente.
Sin embargo, y aun suponiendo concluida la asimilacin, subsistira siempre una gran diferencia en el modo de
proteccin; el prdigo y el dbil de espritu pueden realizar cualquier acto con la asistencia de su asesor; jams
necesitan la autorizacin del consejo de familia, ni la homologacin por el tribunal.
Terminacin de la incapacidad
Puede levantarse la incapacidad como si se tratara de una interdiccin, lo que restablece a la persona en su
capacidad primitiva. Cuando el asesor judicial muere o cesa en sus funciones por cualquier causa, el incapaz no
recobra por esto slo el libre ejercicio de sus derechos; debe nombrrsele nuevo asesor. Salvo el caso de
revocacin, la sentencia produce efectos definitivos, que duran tanto como la vida de la persona.
6.20.3 Nulidad de actos no autorizados
Sancin legal
No establece la ley la sancin de la prohibicin impuesta a la persona provista de un asesor judicial, para
comparecer en juicio o contratar; pero es tradicional, y puede considerarse que el art. 503, que reglamenta los
efectos de la interdiccin, es aplicable a esta medida, que no es sino una semi_interdiccin.
La falta de asistencia implica la nulidad de los actos para los que era necesaria. El acto es nulo de derecho, segn
el art. 502; significa esto que la nulidad es de derecho cuando sea demandada por el incapaz, sin que los
tribunales tengan ninguna facultad de apreciacin, y sin que est obligado aqul a probar que ha sido lesionado.
Esta nulidad es relativa y tiene los mismos caracteres que para el sujeto interdiccin (prescripcin de 10 aos a
partir de la terminacin de la incapacidad; posibilidad de ser confirmada).
Sobre la responsabilidad de los notarios, encargados de llevar al da un cuadro de anuncios en su estudio.
Ausencia de retroactividad
El nombramiento de un asesor judicial produce sus efectos desde el da de la sentencia, aun cuando se haya
interpuesto un recurso si ste es rechazado; pero no produce efectos en el pasado. No permite atacar los actos
anteriores al nombramiento del asesor aun cuando las causas que hayan hecho necesario su nombramiento fueran
notorias ya en esa poca. El art. 503 es especial a la interdiccin de los enajenados.
Sin embargo, la jurisprudencia se ha visto obligada a admitir una excepcin tratndose de los actos celebrados en
vista de un nombramiento inminente y para eludir su efectos; considera este hecho como un fraude a la ley
suficiente para producir la nulidad. Numerosas son ya las ejecutorias sobre este punto, pudiendo considerarse
definida la jurisprudencia.
Efecto de una falsa declaracin
El prdigo no se obliga vlidamente cuando se presenta a la otra parte como capaz. Este solo hecho no es un
cuasidelito susceptible de crear un obligacin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_72.htm (7 de 8) [08/08/2007 17:36:30]
PARTE PRIMERA
Ejercicio de la accin de nulidad por el asesor
En el rigor de principios, el incapaz no puede demandar la nulidad de los actos irregulares. Pero esta regla tiene el
efecto de hacer ilusoria la proteccin que se le concede. Por ejemplo, un prdigo que ha enajenado un bien para
obtener dinero; el adquirente no pensar atacarla subsistiendo as de hecho la enajenacin. Por ello la
jurisprudencia se ha visto obligada a reconocer al asesor judicial, facultades para ejercitar por s mismo, a nombre
del incapaz, la accin de nulidad. Esta decisin es un complemento til de la ley; pero constituye uno de los ms
notables ejemplos de la audacia de la jurisprudencia. Puede decirse que toda la materia del asesor judicial ms
bien ha sido obra de la jurisprudencia que del legislador.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_72.htm (8 de 8) [08/08/2007 17:36:30]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 7
GENERALlDADES
CAPTULO 1
PATRlMONIO
7.1.1 CARACTERES GENERALES
Definicin
Conjunto de derechos y de obligaciones pertenecientes a una persona, estimables en dinero. Si se quiere expresar
su valor con una cifra es necesario sustraer el pasivo del activo, conforme al proverbio bona non intelliguntur nisi
deducto aere alieno.
Relacin de la idea del patrimonio y de la personalidad
Existe una liga ntima entre la persona y el patrimonio. La naturaleza de esta relacin se destaca de las cuatro
observaciones siguientes.
1. Slo las personas pueden tener un patrimonio. La personas son, por definicin, los seres capaces de ser sujetos
activos y pasivos de los derechos; por consiguiente solo ellas tienen aptitud para poseer bienes, o para tener
crditos u obligaciones.
2. Toda persona tiene necesariamente un patrimonio. Una persona puede poseer muy pocas cosas, no tener ni
derechos de ninguna especie; y hasta, como ciertos aventureros, no tener ms que deudas; sin embargo, tiene un
patrimonio. Patrimonio no significa riqueza; un patrimonio no encierra necesariamente un valor positivo; puede
ser como una bolsa vaca y no contener nada.
3. Cada persona no tiene ms que un patrimonio. El patrimonio es uno, como la persona; todos los bienes y todas
las obligaciones forman una masa nica. Este principio de la unidad del patrimonio sufre, sin embargo, algunas
restricciones; hay algunas instituciones excepcionales que operan en el patrimonio una especie de divisin, y que
hacen de l dos masas distintas. El derecho civil ofrece como ejemplos de estos casos, el beneficio de inventario
concedido al heredero y el beneficio de separacin de patrimonios, concedido a los acreedores de una persona
difunta. Estos dos beneficios tienen por resultado separar ficticiamente en las manos del heredero dos masas de
bienes; sus bienes personales y los bienes que recibi del difunto, de modo que parece que el heredero tiene dos
patrimonios.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_73.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:36:34]
PARTE SEGUNDA
4. El patrimonio es inseparable de la persona. En tanto que la persona vive, no se puede efectuar una transmisin
de su patrimonio a otra persona; no puede enajenar ms que los elementos, uno despus de otro. Su patrimonio
considerado como un todo no es sino la consecuencia de su propia personalidad y siempre permanece unido a
ella. Es por esto por lo que todas las transmisiones que se hacen entre vivos son a ttulo particular. La transmisin
de la totalidad del patrimonio no puede hacerse sino despus de la muerte de la persona; en el derecho francs,
todas las transmisiones totales se hacen mortis causa. En el momento de la defuncin el patrimonio del difunto es
traspasado a sus sucesores, quienes son los nicos que pueden sucederle a ttulo universal.
Carcter propio del patrimonio
Los bienes y las obligaciones contenidas en el patrimonio forman lo que se llama una universalidad de derecho.
Esto significa que el patrimonio constituye una unidad abstracta distinta de los bienes y de las obligaciones que la
componen. stos pueden cambiar, disminuir, desaparecer enteramente, y no as el patrimonio que queda siempre
el mismo, durante toda la vida de la persona.
7.1.2 COMPOSICIN
Carcter monetario de los elementos del patrimonio
Comprende un activo y un pasivo; contiene no solamente derechos y bienes, sino tambin obligaciones o deudas
de naturaleza muy variada. Pero, ni tratndose de los derechos, ni de las obligaciones, el patrimonio comprende
todo lo que la persona posee o soporta. Slo tienen carcter patrimonial los derechos, o las obligaciones
estimables en dinero; todo lo que no tiene un valor monetario queda fuera del patrimonio.
Derechos y obligaciones no patrimoniales
Estn, fuera del patrimonio, porque no tienen un carcter pecuniario:
1. Todos los derechos y todas las obligaciones que tienen un carcter poltico. Son aquellos derechos que
aseguran al individuo su libertad, su vida, su honor, con las obligaciones que por razn natural estos derechos
traen consigo. En general no producen efectos jurdicos en tanto que no son daados por otra persona, dando
entonces lugar a una reparacin civil, o penal. El estudio de estos derechos y obligaciones, de sus garantas y
sanciones pertenece por completo al derecho pblico.
2. Los derechos de potestad que una persona posee sobre otra. Estos derechos son dos; la patria potestad y la
potestad marital. A diferencia de los precedentes; stos pertenecen al derecho privado; pero presentan el mismo
carcter no monetario lo que los excluye del patrimonio. Cuando una persona est sometida a un derecho de
potestad no es deudora de otra sino su subordinada.
3. Las acciones del estado que una persona puede ejerce para defender o modificar su condicin personal.
Elementos constitutivos del patrimonio
Qu es lo que nos queda para integrar el patrimonio? Slo los derechos reales y los derechos de crdito u
obligaciones. Considerados en las manos de la persona que se beneficia de ellos, estos diferentes derechos forman
el activo del patrimonio, y considerados, si hay lugar para ello, en las manos de la persona que los soporta forman
el pasivo. Todos los derechos patrimoniales se reparten necesariamente en una de estas dos categoras; y
viceversa, su distincin no tiene utilidad ms que para los derechos patrimoniales.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_73.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:36:34]
PARTE SEGUNDA
lmportancia y dificultad de esta distincin
Una de las nociones esenciales del derecho, y una de las ms difciles de adquirir al principiar los estudios. Es
necesario pues, insistir en ella, consagrando a cada uno de estas categoras de derechos algunas explicaciones
pues esta teora es difcil de comprender. Aqu tratamos las acciones ms generales y por consiguiente de las ms
abstractas del derecho. Es fcil, sin embargo, reservar en terreno slido, donde sea posible estar en firme.
La familia de los derechos reales tiene como principal representante, al derecho de propiedad; los derechos de
crdito tienen la obligacin que resulta de un prstamo de dinero; ser propietario de una casa; ser acreedor de
$5000.00 que se han prestado; he aqu las nociones ms elementales que todo el mundo posee, aun sin estudios
jurdicos. Bastar referirse a uno o a otro, cuando se hable de derechos reales, o de derechos de crdito, para dar
forma a las reglas generales y a las observaciones que en seguida damos.
7.1.2.1 De las obligaciones
Definicin y terminologa
La obligacin es una relacin jurdica entre dos personas, en virtud de la cual una de ellas, llamada acreedor, tiene
el derecho de exigir cierto hecho de otra, llamada deudor. La obligacin tiene, como efecto, ligar una persona a
otra, forma lo que llama un vnculo de derecho (traduccin de la expresin latina vinculum juris). Esta relacin se
llama crdito cuando se considera desde el punto de vista del activo del acreedor y deuda cuando esta
consideracin se hace desde el punto de vista del pasivo del deudor.
La palabra obligacin es la nica que puede servir para designar por completo esta relacin, no obstante el papel
que en ella desempean las partes. En este sentido extenso, la palabra obligacin equivale a estas otras dos;
crdito y deuda reunidas; tambin es esta palabra la que se emplea cuando se quiere hacer el estudio general de
los derechos de crdito; estudio que se llama teora de la obligaciones. Pero la palabra obligacin tiene tambin un
sentido restringido, puramente pasivo, en el cual es sinnima de la palabra deuda; por ejemplo, se habla de la
obligacin contrada por el deudor.
Obligaciones positivas y obligaciones negativas
Se llama objeto de la obligacin lo que el acreedor tiene derecho de exigir del deudor. Este consiste en la
realizacin de un hecho positivo, que toma el nombre de prestacin. A veces tambin el objeto de la obligacin es
un hecho negativo, es decir, que el deudor est obligado a no hacer una cosa que tendra el derecho de hacer si la
obligacin no existiera; entonces se dice que la obligacin tiene por objeto una abstencin.
Obligaciones de hacer y obligaciones de dar
No hay ninguna diferencia que sealar entre las obligaciones negativas que tienen por objeto una abstencin;
todas se llaman obligaciones de no hacer. Por el contrario aquellas que tienen por objeto una prestacin positiva
podemos subdividirlas. A veces esta prestacin tiene el carcter de un simple hecho material; por ejemplo, hacer
un servicio, dar una leccin a un nio, un trabajo de limpieza, de construccin, de reparacin, etc...
A veces la prestacin consiste en una transmisin de la propiedad o de un derecho real, es decir, que es un acto
jurdico de naturaleza determinada; por ejemplo; una persona se compromete a transferir la propiedad de su casa o
a constituir, en mi provecho, un derecho de servidumbre, o de hipoteca sobre su casa. He aqu dos especies de
obligaciones positivas que desde varios puntos de vista no estn reglamentadas por los mismos principios; hay
diferencias considerables entre ellas. Tambin es til hacer su distincin en el lenguaje. Se llaman obligacin de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_73.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:36:34]
PARTE SEGUNDA
hacer, aquella que tiene por objeto un hecho material (arts. 1142 y 1145); obligaciones de dar, aquellas que tienen
por objeto especial la transmisin de un derecho (arts. 1136 y 1140).
Varios sentidos de expresin derecho personal
Al derecho de crdito, comnmente, se le llama derecho personal. Esta expresin es de origen latino. Los
romanos llama actio in personam a la accin por la cual un acreedor haca valer sus derechos. Tambin nosotros
llamamos acciones personales a las acciones que sancionan los crditos (art. 2262, C.C. y art. 59, C.P.C.). De aqu
un uso muy extendido, que aplica la calificacin de personal, al derecho de crdito mismo; este uso ha sido muy
favorecido por la circunstancia de que las palabras derecho personal forman una anttesis perfecta de los trminos
derecho real.
Sin embargo, este uso es molesto y debera ser abandonado porque la expresin derecho personal es anfibolgica.
Adems del sentido que acaba de indicarse tiene, por lo menos, otros dos:
1. Los derechos intransmisibles, que mueren con su titular, como el usufructo, son derechos personales en el
sentido de que no pasan a los herederos.
2. Los derechos inembargables, que son aquellos que los acreedores de una persona no pueden ejercer por cuenta
de ella, como se los permite, en general, el art. 1166; hay derechos excepcionales que son personales, en el
sentido de que estn unidos por completo a la persona y no son susceptibles de ser ejercidos por otros ni siquiera
en vida de su titular. Esto da tres sentidos a la misma expresin. As, cuando se dice que un derecho es personal,
se corre el riesgo de no ser comprendido, a menos que se explique al mismo tiempo, por qu razn se le califica
as.
7.1.2.2 De los derechos reales
Definicin usual
Existe derecho real cuando una cosa se encuentra sometida, completa, o parcialmente, al poder de una persona, en
virtud de una relacin inmediata, que se puede oponer a cualquier otra persona (Aubry y Rau). Esta definicin
implica, como carcter esencial del derecho real, la creacin de una relacin entre una persona y una cosa. Con
esto se quiere decir que e todo derecho real, no hay nada de intermedio entre la persona que es titular del derecho
y la cosa objeto del mismo.
Si yo soy propietario o usufructuario de una casa, tengo por lo mismo el derecho de habitarla; para el ejercicio del
derecho se puede hacer abstraccin de cualquier otra persona distinta del titular. Muy diferente sera si se fuese
solamente locatario o arrendatario, pues en este caso no se tendra sobre la casa ningn derecho directo; sera
solamente acreedor de su propietario, quien estara obligado a procurarme el goce de la casa. Si no estuviese
ligado el propietario el arrendatario, en virtud de un contrato, no se tendra ningn derecho sobre su cosa.
Crtica de la definicin precedente
Este anlisis del derecho real nos da una perfecta idea de las apariencias; nos da una idea de l, que se adapta
perfectamente a las necesidades de la prctica. Su aspecto es simple y complace porque de alguna manera nos da
una idea concreta del derecho de propiedad y de los dems derechos reales. Muestra al propietario, o al
usufructuario solo, en posesin de su bien, del cual todo el mundo lo deja gozar apaciblemente, no necesitando
para ello de nadie. En el fondo, sin embargo, es falsa.
No es exacto decir que el derecho real (la propiedad por ejemplo) consiste en establecer una relacin directa entre
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_73.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:36:34]
PARTE SEGUNDA
una persona y una cosa. Esta relacin directa no es ms que un hecho, y tiene un nombre; se llama posesin, es
decir, la posibilidad de detentar la cosa y de servirse de ella como dueo. Una relacin de orden jurdico no puede
existir entre una persona y una cosa; esto sera una contradiccin. Por definicin, todo derecho crea una relacin
entre las personas. sta es la verdad elemental sobre la que est fundada toda la ciencia del derecho, y este
axioma es inmutable.
En otros trminos, el derecho real, como todos los otros derechos tiene necesariamente un sujet activo, un sujeto
pasivo y un objeto. La definicin que se critica tiene el mal de suprimir el sujeto pasivo y de atenerse solamente a
los otros dos trminos, al restringir el derecho real al estado de relacin limitada entre el sujeto activo y el objeto
de su derecho, que es lo que se posee.
Anlisis del derecho real
Apliquemos estas ideas al derecho de propiedad; hay una persona que nos proporciona uno de los dos trminos de
la relacin, es el propietario; nos queda solamente por encontrar el otro trmino, que no es difcil de descubrir; es
todo el mundo, excepto el propietario. Un derecho real cualquiera es, una relacin jurdica establecida entre una
persona como sujeto activo y todas las dems como sujetos pasivos. Esta relacin es de orden obligatorio, es
decir, tiene la misa naturaleza que las obligaciones propiamente dichas.
La obligacin impuesta a las sujetos pasivos es puramente negativa; consiste en abstenerse de todo lo que podra
turbar la posesin apacible que la ley quiere asegurar al propietario. El derecho real debe concebirse, bajo la
forma de una relacin obligatoria, en la cual el sujeto activo es simple y est representado por una sola persona,
mientras que el sujeto pasivo es ilimitado en nmero y comprende a todas las personas que estn en relacin con
el sujeto activo.
El papel negativo, impuesto a estos ltimos, es el que nos impide advertirlos; y a ellos darse cuenta de la
naturaleza de la relacin que contribuyen a formar. Como no se les pide ms que una abstencin, que es el estado
normal, desaparecen y no se ve sino al titular del derecho en posesin de la cosa que le es atribuida, ejecutando
apaciblemente en ellas los actos que forman el objeto de su derecho. De aqu la idea vulgar de la relacin directa
entre una persona y una cosa, idea superficial y falsa como concepcin jurdica.
En el fondo, las personas obligadas a abstenerse en provecho del titular del derecho real existen; y en esto,
nicamente, se diferencia el propietario del ladrn; quien est, tanto como aquel, en relacin directa con la cosa.
Nadie est obligado a respetar la posesin del ladrn; pero todo el mundo est obligado a respetar la del
propietario. El lazo obligatorio que engloba a todo el mundo, menos al titular del derecho, se hace visible cuando
ste es violado. El que lo viola es condenado a una reparacin, lo que no se comprende si no hubiese estado desde
antes obligado.
Del poder jurdico contenido en el derecho real
El sujeto pasivo del derecho real aparece cuando es viciado aquel. Se determina a s mismo oponindose a la
reivindicacin del propietario. Pero esta obligacin de respetar el derecho de los dems, comn a todos los
derechos reales, no basta para determinar el contenido de tal o cual derecho real en particular. El titular del
derecho tiene un poder jurdico que le es conferido por la ley, y que no se explica nicamente por la posesin.
Este poder depende de la naturaleza de su derecho; as el usufructuario, o el titular de la servidumbre, no tienen
las mismas facultades que el propietario. Es preciso, una definicin completa del derecho real, teniendo en
consideracin no solamente el carcter general de la obligacin, sino tambin el del derecho conferido a la
persona para obtener tal o cual ventaja de la cosa.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_73.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:36:34]
PARTE SEGUNDA
Diversas obligaciones legales comparables a los derechos reales
Los derechos reales no son la nicas relaciones obligatorias que engloban, como sujetos pasivos, a todos los
hombres, exceptuando solamente el que desempea el papel activo. Existe un gran nmero de obligaciones
legales, establecidas de pleno derecho entre las personas que tienen por carcter el ser universales del lado pasivo,
lo mismo que los derechos reales. Para ms similitud todava, estas obligaciones legales tienen un objeto
negativo, como el derecho real visto del lado pasivo; solamente imponen una abstencin. stas son las
obligaciones de respetar la vida, el honor, la salud de los dems, etc.
Estas relaciones obligatorias tienen por acreedor a una sola persona, a cada uno de nosotros, y por deudores a
todos los dems hombres. Vemos aqu una sorprendente analoga. La vida, el honor son bienes que tenemos
garantizados de la misma manera que la propiedad de las cosas, por la existencia, en nuestro beneficio, de una
obligacin universal de objeto negativo. stos son los derechos que Roguin, Boistel y muchos otros jurisconsultos
llaman derechos absolutos, formando una clase nica en la que estn comprendidos los derechos reales; y que con
este nombre se oponen a los simples crditos o derechos personales, que no son sino derechos relativos, oponibles
nicamente a una persona o a un reducido nmero de personas.
Etimologa
La expresin derecho real, de formacin relativamente reciente, no fue creada por los romanos. El adjetivo realis
no exista en el latn clsico; y es ms, los antiguos no tuvieron nunca una expresin general para el conjunto de
derechos que nosotros llamemos reales; ellos distinguan cada categora con su nombre particular; dominium,
ususfructus, servitutes, etc. La palabra real ha sido empleada por los comentadores para traducir la expresin actio
in rem y para formar una anttesis a las palabras personales actiones, ya usadas en el imperio. De las acciones se
extendi posteriormente a los derechos mismos.
7.1.2.3 Comparacin de los derechos reales y derechos de crdito
Caracteres especficos de los derechos reales y de los derechos de
crdito
Segn el anlisis que acabamos de hacer, tanto el derecho real como el de crdito resulta de las relaciones de
obligacin existentes entre los hombres. Su elemento constitutivo es el mismo; pero difieren uno de otro, en dos
caracteres especficos, relacionados, el primero, con el nmero de sujetos pasivos, y el segundo, con el objeto de
la obligacin.
1. La obligacin llamada derecho de crdito no existe nunca ms que contra una sola persona; o, si hay varios
deudores, stos estn siempre limitativamente determinados; el derecho real es oponible a todo el mundo, puesto
que implica la existencia de una obligacin a la cual todo el mundo est sometido. Esta diferencia se puede
expresar diciendo que el derecho de crdito es un derecho relativo, mientras que el derecho real es un derecho
absoluto.
2. El derecho real, considerado como relacin obligatoria no puede nunca imponer ms que una simple
abstencin, a saber, no hacer nada que pueda daar la persona investida activamente por el derecho. De una
manera muy diferente y enrgica es la obligacin constreible que constituye el derecho de crdito; permite exigir
del deudor un hecho positivo, una prestacin y slo ella puede tener este efecto.
En el mismo caso en que el derecho de crdito obliga al deudor a no hacer, la abstencin que impone difiere
profundamente de aquella que constituye al derecho real. La diferencia consiste en esto: la abstencin impuesta
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_73.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:36:34]
PARTE SEGUNDA
por la existencia de un derecho real en nada disminuye las facultades legales o naturales de las otras personas,
solamente se les pide no daar al titular del derecho, todos los derechos que les pertenecen quedan intactos. Al
contrario, la abstencin que es objeto de un derecho de crdito, cuando la obligacin es de no hacer disminuye de
una manera particular las facultades legales del deudor; su obligacin le impide hacer una cosa que le estara
permitida por el derecho comn.
As pues, la existencia de un derecho de crdito constituye siempre una carga excepcional para el deudor, un
elemento pasivo en un patrimonio; mientras que la abstencin universal, que la ley ordena para asegurar el
respeto de las personas y de los bienes, no se considera como una carga, sino que esto constituye el estado
normal. Los derechos reales figuran slo como elementos de activo en el patrimonio de su titular; la obligacin de
abstenerse que forma la contrapartida, no tiene ninguna necesidad de entrar en el balance del patrimonio de los
dems.
Determinacin necesaria del objeto de los derechos reales
El derecho real no puede existir sin motivo de una cosa determinada; no se concebira ni derecho de propiedad, ni
usufructo, ni derecho real de ninguna especie sobre una cosa que no estuviere individualmente designada. Por el
contrario, la cosa que es objeto de la prestacin debida por un deudor puede estar designada, nicamente, por su
cantidad y en gnero, por ejemplo; la entrega de 1000 kilos de carbn. Se dice entonces que est determinada in
genere y no in specie, y en francs, que la deuda tiene por objeto un gnero y no un cuerpo determinado. Esta
diferencia se explica fcilmente, porque el derecho real tiene siempre por objeto garantizar el hecho de la
posesin, que es necesariamente concreto y que slo puede existir en relacin a una cosa determinada.
Comparacin prctica del derecho personal y del derecho real
Existen entre ellos diferencias prcticas considerables. Dos ejemplos harn comprender mejor la naturaleza de
estas diferencias:
1. Quiebra de un comerciante. Todos los acreedores de un comerciante que quiebra se encuentran en una
condicin semejante; cada uno de ellos tiene que hacer vale su crdito contra el quebrado; pero ninguno tiene
derechos especiales que hacer valer contra los dems; todos se encuentran en una situacin igual; ninguno tiene
ms ventajas que los otros. Y si suponemos que todos son acreedores de sumas de dinero, ser preciso repartir
entre ellos las prdidas que resulten de la insolvencia del deudor comn; cada uno no obtendr ms que un
dividendo, un tanto por ciento sobre la suma que se le deba.
Se expresa este resultado diciendo que los acreedores estn sometidos a la ley del concurso; y que en caso de
insolvencia se les retribuye lo posible. Pero otra persona se presenta provista de un derecho real; es un propietario
que reivindica, como pertenecientes a l, las mercancas depositadas en las bodegas del comerciante en quiebra;
es un acreedor hipotecario o prendario, que posee adems de un crdito un derecho real particular llamado prenda
o hipoteca.
Estas personas estn armadas de un derecho real oponible a todos, comprendiendo tambin a los acreedores del
quebrado; podrn, pues, excluir a todos esos acreedores, y guardar para s mismos, en naturaleza o en valor, las
cosas que les pertenecen o que se les han empeado o hipotecado. Sustrados a la ley del concurso, pues tienen
contra las dems un derecho de preferencia.
2. Robo de un mueble. Cuando un objeto ha sido robado, el propietario puede reivindicarlo, es decir, perseguir al
ladrn o a cualquiera otro detentador de la cosa para reclamrsela. Aquel que no es ms que acreedor tiene solo
una accin de restitucin o de indemnizacin contra la persona que le deba y que se ha dejado robar; no tiene
accin real, oponible a todos; sino una simple accin personal contra el deudor, que es el nico obligado a l. Esta
diferencia se expresa diciendo que el derecho real confiere un derecho de persecucin que le falta al derecho de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_73.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:36:34]
PARTE SEGUNDA
crdito; el propietario sigue a su cosa, cualquiera que sean las manos a las que sta pase. El acreedor no puede
seguir la cosa; solo puede atacar a su deudor.
Derechos de persecucin y de preferencia, son las dos grandes ventajas del derecho real sobre el derecho de
crdito. Estos derechos no son, como se dice a menudo, atributos especiales, algo extrnseco anexo al derecho
real; sino que son formas mismas de su realidad, es decir, de su carcter que lo hace susceptible de oponerse a
todos.
Observacin sobre las expresiones jus in re y jus ad rem
Para indicar la diferencia de situacin entre aquel que es acreedor de una cosa y el que tiene sobre ella un derecho
real, se dice a menudo que este ltimo tiene un jus in re, mientras que el acreedor no tiene ms que un jus ad rem.
Estas expresiones fueron muy empleadas por nuestros antiguos autores. Se quiere expresar con ellas que aquel
que es simplemente acreedor de una cosa no puede obtenerla ms que con la intervencin de su deudor. Estas
expresiones adems de ser completamente intiles, tienen el mal de hacer creer por su forma latina que son de
origen romano, lo que no es verdad, pues fueron inventadas por los comentadores; tienden a desaparecer y no se
encuentran ya sino en las obras obsoletas.
7.1.3 DE LA PRESCRlPClN DE LOS ELEMENTOS DEL PATRlMONlO
Distincin de los derechos y de las facultades
Se ver que la mayor parte de los elementos que componen el patrimonio, tanto los derechos reales como los
derechos de crdito, son susceptibles de perderse por el efecto de una prescripcin extintiva, cuando no se hace
uso de ellos durante un tiempo prolongado. Pero a estos derechos, de cualquiera naturaleza, que son
prescriptibles, se oponen otros derechos que su titular puede dejar de ejercitar sin peligro de que se pierdan, por
grande que sea el tiempo que los abandone. A estos ltimos se les llama facultades.
Ejemplos de facultades imprescriptibles
Dunod de Charnage, que consagr a este estudio algunas pginas de su Trait des prescriptions, reuni cierto
nmero de ejemplos de estas facultades. Descuidando las que se refieren a instituciones abolidas por la
revolucin, podemos citar las siguientes.
El derecho de cambiar la forma de explotacin de su propiedad, hacer un prado de un campo, o una via de un
prado; el derecho de construir en su terreno, el derecho de cavar un pozo, el derecho de reclamar un paso, cuando
se posee una propiedad enclavada. Aadido el derecho a pedir el deslinde (art. 646); el derecho de adquirir la
medianera (art. 661); y el derecho de pedir la particin (art. 815).
Tambin la posibilidad de usar las vas pblicas, conforme a su destino, y la posibilidad de emprender algn
comercio o una industria, en concurrencia con otros establecimientos preceden-temente fundados en la misma
localidad. Dunod de Charnage citaba ya estos ejemplos.
Buscando un criterio
Por qu signos podemos reconocer que se trata de un derecho prescriptible y no de una facultad imprescriptible?
Los autores antiguos disertaron mucho sobre este tema; DArgentr en particular. Traduciendo sus ideas al
lenguaje moderno, se puede decir que hay una facultad imprescriptible cuando se trata de un derecho que la ley ha
querido conceder de una manera general a todos los hombres; hay derecho prescriptible, cuando se trata de una
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_73.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:36:34]
PARTE SEGUNDA
facultad de obrar que se le concede excepcionalmente a una persona.
A nuestro parecer, las facultades imprescriptibles son de dos clases; unas constituyen el ejercicio de un derecho
de propiedad, las otras no son ms que la ejecucin de la libertad natural del hombre. Se ver que la propiedad
puede prescribir por la usurpacin de un tercero pero que no se pierde por el simple no uso.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_73.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:36:34]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 7
GENERALlDADES
CAPTULO 2
CLASIFICAClN
Condiciones requeridas para que las cosas sean bienes
Las cosas se consideran como bienes, jurdicamente, no slo cuando son tiles al hombre, sino cuando son
susceptibles de apropiacin; el mar, el aire atmosfrico, el sol son cosas indispensables para la vida terrestre; sin
embargo, no son bienes porque no pueden ser objeto de apropiacin en provecho de un particular, de una ciudad,
de una nacin. Por el contrario, los campos cultivados, las casas, un estanque, las mquinas o los muebles usuales
s son bienes.
Las cosas apropiables son consideradas como bienes, no solamente cuando tienen dueo, sino tambin cuando no
lo tienen. Entonces se dice que son bienes vacantes o sin dueo. (arts. 539 y 713).
Existencia de los bienes incorpreos
La palabra bienes no debi designar, primitivamente, ms que a las cosas, es decir a los objetos corpreos,
muebles o inmuebles. Los progresos de la vida jurdica la han hecho salir de este sentido estrecho y primitivo.
Actualmente esta palabra tiene un significado mucho ms amplio, y por bien se comprende todo lo que es un
elemento de fortuna o de riqueza, susceptible de apropiacin en provecho de un individuo o de una colectividad.
Especialmente para los particulares, los bienes as entendidos representarn el activo de sus patrimonios.
En este sentido extenso, los bienes comprenden las cosas ms variadas. casas, tierras, objetos muebles, crditos,
derechos de autor (artsticos y literarios), patentes de invencin, etc. Con este significado la ley emplea,
generalmente, la palabra bienes. sta comprende, adems de las cosas materiales, cierto nmero de bienes
incorpreos que son derechos, como los crditos, las rentas, los oficios, las patentes, etctera.
Utilidad de la clasificacin jurdica de las cosas
El derecho no tiene que ocuparse de las cosas materiales ms que para clasificarlas, para hacer lo que el Cdigo
Civil francs llama La distincin de los bienes. En efecto, deben clasificarse las cosas en diversas categoras,
porque no a todas son aplicables, indistintamente, las mismas reglas, ni es el mismo el modo de adquirirlas y
enajenarlas, ni son iguales los actos que una persona puede ejecutar con ellas, mientras las posea.
Enumeracin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_74.htm (1 de 8) [08/08/2007 17:36:36]
PARTE SEGUNDA
Entre las diversas clasificaciones en uso, hay unas que conciernen nicamente a las cosas materiales otras se
extienden a todos los bienes, incluso a los que no son cosas.
Las distinciones que tienen un alcance general son tres. Los bienes son:
I. Corpreos o incorpreos
ll. Muebles o inmuebles
III. Privados o pblicos
Las distinciones que no se aplican ms que a las cosas materiales son
igualmente tres. Se distinguen en:
I. Cosas consumibles por el primer uso, y cosas no consumibles
II. Cosas fungibles y cosas no fungibles
lll. Cosas que tienen dueo y cosas que no lo tienen o cosas vacantes.
De estas seis clasificaciones, cuatro no exigen sino cortas explicaciones, las cuales exponemos en este mismo
captulo. La gran clasificacin de muebles o inmuebles es el objeto del captulo siguiente; en cuanto a los bienes
del dominio pblico de los cuales el cdigo se ha ocupado en los arts. 537_542, nos ocuparemos de ellos en
ltimo lugar, despus de haber expuesto todo lo que concierne a la propiedad privada.
De las universalidades
Las clasificaciones que van a ser aplicadas no conciernen sino a las cosas consideradas individualmente. Pero el
derecho no se ocupa siempre de las cosas aisladas; muy a menudo considera un conjunto de cosas como unidas
entre s y formando un todo, lo que los antiguos llamaban universitas y que nosotros llamamos universalidades.
La principal es el patrimonio, considerado como la garanta de los acreedores en vida de su propietario, o como
objeto de una transmisin hereditaria despus de su muerte. Otro ejemplo nos los proporciona el establecimiento
comercial. Se podra tambin considerar como formando un grupo de cosas, es decir, como una universitas, o un
inmueble acompaado de las cosas muebles, inmovilizadas para su servicio.
En determinados aspectos las universalidades estn regidas por reglas distintas de las que rigen a las cosas que las
componen cuando se les considera aisladamente principalmente cuando se trata de la constitucin de hipotecas,
de los medios de adquirir, de las vas de ejecucin etctera.
Los antiguos distinguan las universitates juris, como la herencia, la dote, el peculio, y las universitates facti como
los fondos de comercio. En las primeras, el lazo que una entre s los elementos de la universalidad era puramente
ficticio y jurdico; en las segundas, exista tambin, de hecho y realmente; una universitas facti no tena nada de
arbitrario. Parece que esta distincin no tuvo ninguna utilidad prctica; en todo caso, actualmente no la tiene.
7.2. 1 BlEN CORPREO E lNCORPREO
Sus vestigios en el Cdigo Civil
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_74.htm (2 de 8) [08/08/2007 17:36:36]
PARTE SEGUNDA
Tradicionalmente se estableca una gran divisin entre los bienes; unos son cosas y se les llama bienes corpreos,
los otros son derechos y se les llama bienes incorpreos. Esta distincin no la consagran expresamente nuestras
leyes, pero ms de una vez la han admitido los autores del cdigo. Por ejemplo en su clasificacin de muebles o
inmuebles, enumeran separadamente lo que es corpreo (arts 518_525 para los inmuebles, 528 para los muebles)
y lo que es incorpreo (arts. 526_529).
Su origen romano
La divisin se remonta al derecho romano. Gayo la expresaba as; (Res) corporales hc sunt quae tangi possunt,
velut fundus, vests aurum... incorporales, qu tangi non possunt, qualia sunt ea qu in jure consistunt, sicut
hereditas, ususfructus, obligationes...
Crtica
Esta distincin no tiene sentido, pues consiste en poner de un lado las cosas y de otro los derechos; es decir, dos
categoras que no tienen ningn carcter comn siendo de naturaleza profundamente diferente. Una clasificacin
no puede servir ms que para distinguir las partes de un mismo todo. La oposicin que se hace entre los derechos
y las cosas no es una clasificacin; es una comparacin incoherente.
Explicacin de su formacin
Los romanos llegaron a esta idea tan extraa porque confundieron el derecho de propiedad, con la cosa sobre la
cual recae. Siendo el derecho el propiedad el ms completo que una persona pueda tener sobre una cosa, se
identifica por decirlo as con la misma cosa; se materializa en ella y aparece como teniendo, l mismo, algo de
corporal. Decimos indiferentemente mi bien, mi cosa, mi propiedad, en vez de decir; la cosa sobre la cual tengo el
derecho de propiedad, se indica la cosa directa y nicamente, y se sobreentiende la naturaleza del derecho.
Ningn otro derecho permite emplear este lenguaje elptico. Nos veremos obligados a indicar a la vez la cosa y la
naturaleza del derecho, que es objeto. Se dice, por ejemplo, la casa sobre la cual tengo un derecho de usufructo o
de servidumbre. Enuncindolo as, separadamente, el derecho guarda de una manera visible su naturaleza
incorprea.
En suma, la distincin romana se reduce a una anttesis entre el derecho de propiedad confundido con las cosas y
los otros derechos.
Utilidad actual de esta distincin
La distincin entre res corporales y res incorporales en el derecho romano tena una gran importancia, porque las
cosas corporales se adquiran por medios especiales (mancipatio, traditio, etc.), que eran inaplicables a los
derechos; haba una separacin absoluta entre el dominio de los contratos y el de la propiedad. Pero en el derecho
moderno esta barrera ha cado; las convenciones se refieren directamente a la propiedad y a los otros derechos
reales. Las aplicaciones prcticas que condujeron a los romanos a adoptar esta divisin, han desaparecido.
Se puede, sin embargo, encontrarle una aplicacin que no es de origen romano. Es regla en derecho francs que
no se reivindiquen los muebles. Tratndose de muebles, la posesin vale ttulo dice el art. 2279. Esta regla no se
aplica ms que a los muebles corpreos, es decir a las cosas muebles, y no a los derechos mobiliarios.
7.2.2 COSA CONSUMlBLE Y NO CONSUMlBLE
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_74.htm (3 de 8) [08/08/2007 17:36:36]
PARTE SEGUNDA
En qu consiste el consumo de la cosa
Esta clasificacin no concierne ms que a las cosas propiamente dichas, es decir, a los objetos corpreos. Hay
algunos objetos que no se pueden usar sin consumirlos. Algunas veces el consumo es material, consiste en una
destruccin, como acontece con las bebidas y los comestibles; otras, el consumo es jurdico, se enajenan, como la
moneda. En el fondo es siempre un acto de disposicin, es decir, un acto tal que aquel que lo ejecuta no puede
renovarlo. Entonces se dice que la cosa es consumible por el primer uso.
Las cosas no consumibles son aquellas que asisten a un uso prolongado, como las casas, los muebles, los vestidos,
las herramientas. El consumo es, una cualidad de hecho de ciertas cosas, que las hace impropias para ser objeto de
un derecho de goce temporal, a cuya expiracin se encuentran intactas. Esta cualidad se aprecia considerando la
cosa aisladamente y sin que se tenga necesidad de compararla con ninguna otra del mismo gnero, ni aun de saber
si existen otras semejantes.
Utilidad de esta clasificacin
La distincin de las cosas consumibles por el primer uso y de las que no
lo son, se aplica en dos casos:
1. Usufructo. El usufructuario, por la naturaleza de su ttulo, no tiene ms que el derecho de servirse de la cosa sin
consumirla; debe restituirla cuando su derecho termine; por consiguiente, el establecimiento del usufructo es
imposible sobre las cosas que se consumen por el primer uso, como las monedas o los comestibles, de las cuales
no podemos servirnos sin consumirlas. Se reemplaza entonces el usufructo por lo que se llama cuasi_usufructo.
2. Contrato de prstamo. Cuando la cosa prestada debe resistir el uso que se haga de ella, el contrato se llama
comodato y el deudor debe restituir la misma cosa que recibi; est obligado, a conservarla para devolverla.
Cuando esta cosa debe consumirse, como acontece cuando se trata de comestibles, o bien, enajenarse, como
sucede con el dinero, el contrato recibe el nombre de mutuo. El deudor adquiere el derecho de disponer, porque si
no tuviera el derecho de destruir o de enajenar la cosa prestada, el prstamo no le servira de nada. En
consecuencia se liberar de la obligacin, entregando cosas de la misma cantidad y calidad de las de aquellas que
recibi y que ya ha consumido.
7.2.3 COSA FUNGlBLE Y NO FUNGlBLE
En qu consiste la fungibilidad
Dos cosas se llaman fungibles, cuando una de ellas puede ser reemplazada por la otra en un pago. Entre s tienen
el mismo valor liberatorio porque al acreedor le es indiferente recibir una u otra. Estas son como dos monedas del
mismo peso y del mismo ttulo, que adems de tener curso legal, tienen el mismo valor. Cuando el deudor no
puede emplear indiferentemente una u otra para librarse de la obligacin, entonces las dos cosas se llaman no
fundibles. La fungibilidad, es, pues, una relacin de equivalencia entre dos cosas, en virtud de la cual una de ellas
puede llenar la misma funcin liberatoria que la otra. A diferencia de la consumibilidad, la fungibilidad se aprecia
siempre por la va de la comparacin.
Cosas dotadas de fungibilidad
Es fcil comprender que est no puede pertenecer ms que a las cosas que se determinan en nmero, en medida o
en peso. Sobre esta caracterstica, el cdigo alemn (art. 91) fundamenta su definicin de las cosas fungibles, que
por otra parte, restringe solo a las cosas muebles. sta es, en efecto, la condicin necesaria para que se pueda
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_74.htm (4 de 8) [08/08/2007 17:36:36]
PARTE SEGUNDA
apreciar su equivalencia, y forzar al acreedor a aceptar una en vez de otra. Cuando esta medida comn hace falta,
la preferencia del acreedor puede siempre determinarse por circunstancias particulares, y la fungibilidad de las
cosas desaparece.
En la distincin de las cosas en fungibles y no fungibles hace falta la importante clasificacin de deudas de genero
y deudas de cuerpos ciertos. Se dice que una obligacin tiene por objeto un gnero (genus), cuando la cosa debida
est determinada slo por su cantidad y calidad, como 100 kilogramos de trigo o de carbn de piedra se dice que
la deuda tiene por objeto una cosa cierta, cuando el objeto debido est determinado individualmente, y cuando es
la cosa convenida la que debe entregarse al acreedor y no otra. lmportantes diferencias, que oportunamente sern
explicadas, separan estas dos especies de obligaciones.
Relacin habitual entra la fungibilidad y la consumibilidad
Frecuentemente, las mismas cosas que son consumibles por el primer uso, son al mismo tiempo fungibles entre s,
como la moneda, los alimentos, el vino, el carbn, el trigo, la lea, etc. Por ello muchos autores confunden estas
dos distinciones y ciertos cdigos extranjeros hacen lo mismo. El cdigo holands (art. 561) y el cdigo espaol
(art. 337) definen los bienes fungibles como aquellos que se consumen por el uso. En la prctica, esta confusin
tiene pocos inconvenientes porque normalmente estas dos cualidades estn reunidas en la misma cosa.
Sin embargo, se pueden encontrar cosas fungibles, es decir, del mismo valor liberatorio, que no se consumen por
el primer uso. Tal es el caso en que una compaa de colonizacin promete a los emigrantes cierto nmero de
hectreas de tierra en el territorio del cual es concesionaria; la compaa encontrar varios lotes equivalentes, que
sern fungibles entre s, pero no consumibles.
A la inversa, hay ciertos objetos de consumo que al desaparecer su fungibilidad, subsiste su consumibilidad. Por
ejemplo; el ltimo tonel de vino de una cosecha destruida por la filoxera o de un ao excepcional, cuya cosecha se
reputa como la nica en su especie; ya no puede considerarse fungible, pues la fungibilidad supone la pluralidad
de las cosas, y sin embargo, no ha dejado de ser consumible.
Las dos clasificaciones son realmente distintas y el cdigo alemn ha tenido razn al separarlas (arts. 91 y 92).
Error comn que debe evitarse
A veces se ha pretendido que la fungibilidad depende de la intencin de las partes y la consumibilidad de la
naturaleza de las cosas. Esto es un grave error. La intencin de las partes no es suficiente para volver fungibles
dos cosas que por su naturaleza, no se presten a ello, como dos casas, dos cuadros etc. Es preciso que la cosa
pueda estimarse en peso o en medida, como bien lo dice el cdigo alemn, pues es la naturaleza de las cosas, y no
la intencin de las partes, lo que hace que puedan medirse por unidades equivalentes.
Adems no es verdad que la consumibilidad depende de una manera absoluta nicamente de la naturaleza; la
intencin de las partes en este asunto es igualmente importante. No hay cosa por consumible que sea, que no
pueda figurar, en su caso, en un contrato, a ttulo de cosa no consumible. Yo puedo prestar varias piezas de
moneda a un cambista para que las exhiba en su vitrina, hermosos frutos pueden prestarse para que adornen una
frutera en la mesa, con la condicin de que no sean comidos, etc.
A la inversa una cosa no consumible segn su uso ordinario, puede excepcionalmente, entregarse para ser
consumida. La persona que presta un libro para leerlo, tiene derecho de exigir que se le devuelva el mismo
ejemplar que ha prestado, porque el libro resiste el uso para el cual ha sido confiado pero el vendedor de libros a
quien su cliente pide una obra, que no tiene en existencia, y que consigue en otra librera para no perder la venta,
puede librarse de la obligacin que contrae devolviendo otro ejemplar de la misma edicin, porque, para los
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_74.htm (5 de 8) [08/08/2007 17:36:36]
PARTE SEGUNDA
comerciantes, los volmenes de la misma edicin son unidades equivalentes; el libro fue prestado no para que se
leyera, sino para que se vendiera, es decir para ser consumido. El mismo objeto puede, en verdad, ser considerado
segn las circunstancias, como consumible y como no consumible.
7.2.4 COSA APROPlABLE Y NO APROPlABLE
Por qu es preciso ocuparse de las cosas no apropiables
En principio, las leyes se han hecho para las cosas que son objeto de un derecho actual de propiedad, ya sea
individual o colectivo; y, realmente, slo esas cosas son bienes. Pero existe en la naturaleza un gran nmero de
cosas que no pertenecen en realidad a nadie, cosas que no tienen dueo. Y el derecho debe ocuparse de ellas ya
sea porque algunas pueden llegar a ser, de un momento a otro, objeto de un derecho de propiedad, y con
frecuencia llegan a serlo; o porque la ley debe reglamentar el uso de las que son, por su naturaleza, inapropiables.
Estas cosas se dividen en dos categoras: las cosas comunes y las cosas sin dueo. Las ltimas son susceptibles de
propiedad privada, en tanto que las otras no.
7.2.4.1 Cosa comn
Definicin y ejemplos
Se hace alusin a ellas en el art. 741. Hay cosas que no pertenecen a nadie y cuyo uso es comn a todos. Los
reglamentos de polica norman la manera de usarlas. Las cosas comunes se parecen mucho a las cosas del
dominio pblico, difieren de stas, en que aquellas, escapan a la misma accin de la administracin.
Los jurisconsultos romanos daban como ejemplos de ellas el aire, el agua corriente, el mar. Y sobre todo, con
motivo de las aguas corrientes, se tuvieron que formular reglas jurdicas para determinar la naturaleza y la
extensin del derecho que sobre ellas tienen los ribereos. La Ley del 16 de octubre de 1919 hizo de la energa
hidrulica de las corrientes, lagos y cursos de agua, un nuevo bien, susceptible de concesin, que constituye una
riqueza pblica, pero no una cosa comn.
7.2.4.2 Cosa sin dueo
Definicin
Estas cosas son las que, por su naturaleza, pueden ser objeto de propiedad privada y que nada les impide tener un
dueo, pero que de hecho no lo tienen. Tales son las tierras de un pas deshabitado y los animales salvajes.
Dificultades que resultan del texto
Hay en el cdigo de Napolen dos artculos que podan hacer creer que este cdigo no reconoce las cosas sin
dueo en el territorio Francs; son los arts. 539 y 713, segn los cuales todos los bienes vacantes y sin dueo
pertenecen al Estado. Como el Estado es alguien, es el propietario; si las cosas sin dueo le pertenecen, por qu
decir que no tienen dueo? As era como se entenda en el proyecto del ao VIII, que se expresaba, justamente de
esa manera, para suprimir esta categora de cosas y para hacer intil la ocupacin como medio de adquirir la
propiedad.
Pero el proyecto fue corregido en este punto, como consecuencia de las observaciones de los tribunales.
Actualmente se reconoce que esta atribucin al Estado de las cosas sin dueo, se refiere nicamente a los
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_74.htm (6 de 8) [08/08/2007 17:36:36]
PARTE SEGUNDA
inmuebles de los terrenos desocupados. An hay en Francia cosas sin dueo, pero nicamente son muebles, a
saber; la caza, los peces, crustceos y moluscos; los productos del mar, como los corales y gemas, el agua lluvia
en el momento que cae, las res derelict, es decir, los objetos intiles, despojos o detritos de toda clase que se
arrojan en los muladares y en los cuales los traperos ejercen su industria. No debemos confundir esta ltima clase
de bienes sin dueo con los objetos perdidos que se llaman mostrencos (paves), stos tienen un propietario
aunque no se conozca.
Condicin de los riachuelos
Hasta 1898, se consideraba que los cauces de las corrientes de agua que no son ni navegables, ni flotables, o que
son nicamente flotables para transportar madera, y que se les llama habitualmente riachuelos o arroyos,
formaban una categora especial de cosas sin dueo. Segn las sentencias, el terreno ocupado por el ro era res
nullius.
Como el cdigo no se explic sobre este punto, el problema de saber a quines pertenecan los riachuelos qued
por mucho tiempo sin solucin, y a pesar de que la jurisprudencia se fij desde 1846, ha sido frecuente su
discusin en la doctrina. Por otra parte, el problema no se planteaba ms que para el terreno que formaba el lecho
del ro; el agua que corre en l, ciertamente que es una cosa comn, y el derecho de uso que pertenece a los
ribereos sobre esta agua, segn el art. 644, se reglamenta por otros principios. En cuanto al Cdigo Civil, lejos
de atribuir la propiedad de los riachuelos a los ribereos, haba concedido aisladamente a estos un doble derecho
(derecho de aluvin, arts. 556 y 557; derecho a las islas nuevas, art. 561) que hubiese sido una concesin intil si
el lecho de un ro ya les perteneca.
Tambin haba un texto, el art. 563 que sera injustificable si, en el pensamiento de los autores de la ley, el cauce
del ro fuera propiedad de los ribereos. En efecto, previendo el caso de que un ro cambie de lecho, la ley
atribua a ttulo de indemnizacin, a los propietarios del fondo sumergido, el lecho abandonado. Lo que sera un
despojo si el lecho fuese ya propiedad de los ribereos.
Pero la Ley del 8 de abril de 1898 cambi totalmente la situacin. En el art. 3 atribuye la propiedad del lecho a los
ribereos. Si las dos riberas pertenecen a propietarios diferentes el lecho se divide entre ellos segn una lnea
trazada en medio del cauce, salvo prescripcin o uso contrario. Como consecuencia de esta innovacin se
modific el art. 563 ya analizado, que en su redaccin nueva no se aplica ms que a los riachuelos (Ley 8 de ab.
de 1898, art. 37). Sin embargo se han dejado subsistir los arts. 556, 557 y 561, sobre las islas y los aluviones, a
pesar de que sus soluciones sean actualmente intiles, pues se derivan de las reglas ordinarias de la propiedad.
La disposicin adoptada en 1898 es lamentable, en ella se ha hecho a los propietarios rurales un regalo que es
intil y que ha contribuido a hacer ms difcil la solucin del problema de la hulla blanca, que se ha planteado
casi al mismo tiempo. La ley nueva lleg por esto al grado de producir un efecto molesto.
Extraccin de materiales
En su calidad de propietarios del cauce del ro, los ribereos tienen el derecho de tomar, en la parte del lecho que
les pertenece, todos los productos naturales, y de extraer limo, arena y piedras (Ley del 8 de ab. 1898, art. 3 inc.
3). Sin embargo, su derecho est limitado por la obligacin de no modificar, con sus trabajos o excavaciones, el
curso anterior de las aguas.
Uso del cauce como va de circulacin
El art. 3, inciso final, reserva los derechos de los ribereos y de las otras personas interesadas que se sirven del
curso de agua como va de explotacin vecinal de sus tierras. Se puede, en efecto, circular, a pie o en carro y
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_74.htm (7 de 8) [08/08/2007 17:36:36]
PARTE SEGUNDA
hacer pasar los animales por muchos de los ros que estn secos las tres cuartas partes del ao.
Propiedad de los ros
Algunas cortes de apelacin y ciertos autores distinguieron los riachuelos de los arroyos, cuya importancia y
utilidad son menores que la de los ros, y que se diferencian principalmente por su poca longitud y por la
intermitencia de su corriente. Segn estas sentencias y estos autores, el cauce de los arroyos debe ser considerado
como propiedad privada, que no se separa de los terrenos que bordean o que atraviesan. Pero esa distincin no
parece haber sido nunca admitida por la corte de casacin que consideraba todas las corrientes de agua no
navegables, ni flotables como res nullius. El problema desapareci desde 1898; el lecho de los arroyos
propiamente dichos es atribuido a los ribereos como el de los ros.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_74.htm (8 de 8) [08/08/2007 17:36:36]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 7
GENERALlDADES
CAPTULO 3
MUEBLE E INMUEBLE
7.3.1 GENERALIDADES
Definiciones
Los inmuebles son las cosas que tienen una situacin fija; los muebles son las que no tienen esta situacin fija y
que pueden ser desplazados de un lugar a otro.
Estas definiciones no se aplican con una regularidad constante. Por razones diversas, la ley considera a veces
muebles a ciertas cosas que en realidad son inmuebles, como las cosechas cuando los frutos aun no se desprenden
de la planta; por el contrario, asume como inmuebles algunas cosas que por su naturaleza son muebles, como los
instrumentos agrcolas y los animales dedicados al trabajo de los campos cuando ambos pertenecen al propietario
de la tierra.
Extensin progresiva de la divisin de los bienes en muebles e
inmuebles
Lgicamente, la distincin de los bienes en muebles e inmuebles slo se aplica a las cosas materiales. nicamente
tratndose de las cosas materiales se puede hacer la pregunta de si son o no susceptibles el desplazamiento, que es
lo que caracteriza a los muebles.
En el derecho romano, esta distincin slo se aplicaba a las res corporales; pero el derecho francs le dio una
extensin ms grande; la aplica tambin a los bienes incorpreos; es decir a los derechos. Los derechos se dividen
en derechos muebles y derechos inmuebles; la divisin normalmente se hace atendiendo a la naturaleza de la cosa
que constituye el objeto del derecho, y algunas veces tambin, slo por una eleccin arbitraria del legislador.
Dos razones principales han probado esta extensin, un poco
sorprendente:
Primero. La existencia de la comunidad de bienes entre esposos, que en un principio no comprendi ms que los
muebles.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_75.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:36:40]
PARTE SEGUNDA
Segundo. La existencia de reglas especiales para la devolucin de los bienes en la sucesin, que haca devolver
ciertos bienes llamados propios, a la rama de la familia de la cual el difunto los haba recibido; as pues, como el
carcter de propios no corresponda ms que a los inmuebles, los muebles se devolvan de acuerdo con reglas ms
simples.
Por esta doble razn se vio la necesidad de clasificar todos los bienes, corpreos o incorpreos, en muebles e
inmuebles. Era preciso saber si un bien determinado entraba en la comunidad conyugal a ttulo de mueble, o si
segua en las sucesiones las reglas de los propios, a ttulo de inmueble.
Propagacin geogrfica de esta clasificacin
En el sur de Francia, donde no se practicaba la comunidad, y donde se conservaban las reglas romanas sobre las
sucesiones, no se haba sentido la misma necesidad de hacer universal una clasificacin que por su naturaleza no
se aplicaba ms que a las cosas corpreas. Por consiguiente, en las regiones de derecho escrito, las cosas
incorpreas formaban, como en el derecho romano, una tercera clase de bienes, que escapaban a la divisin en
muebles inmuebles. La promulgacin del cdigo extenda, en toda Francia un sistema de clasificacin de los
bienes, que antes se practicaba nicamente en una parte del territorio. El sistema francs penetr tambin en ltalia.
(C.C. italiano arts. 415 y 418) y en Espaa (C.C. espaol art. 334 nms. 10 y 336).
7.3.1.1 lntereses prcticos
Gran nmero de estos intereses
La clasificacin de los bienes en muebles e inmuebles, recibe aplicaciones tan numerosas, que sera difcil
sealaras todas. He aqu solo las principales.
1. Teoras de la posesin y de la prescripcin. Hay diversas reglas especiales, unas para los inmuebles, otras para
los muebles. La prescripcin de los inmuebles exige un tiempo bastante largo, de 10 a 30 aos, mientras que en
ciertos casos, el poseedor de un mueble llega a ser propietario de l instantneamente (art. 2279).
2. Formas de enajenacin. La enajenacin voluntaria no est sometida a las mismas reglas, para estas dos
categoras de bienes. La de los inmuebles, se ha vuelto por lo general pblica, mediante la transcripcin; mientras
que, en principio, la enajenacin de los muebles no exige ninguna publicidad.
3. Facultades de los administradores de bienes ajenos. La ley les permite, en general, ms fcilmente la
enajenacin de los capitales muebles, que la de los inmuebles; esto se aplica, por ejemplo, a los tutores.
4. lncapacidad. La misma observacin anterior podemos hacer cuando se trata de las personas que gozan
solamente de una incapacidad para la disposicin de sus bienes, como los menores emancipados (arts. 482 y 484).
Las mujeres en la separacin de bienes (art. 1449)
5. Embargos. Los embargos de inmuebles son largos y costosos, en tanto que los de muebles son ms rpidos.
6. Hipotecas. Segn los principios, los inmuebles son los nicos susceptibles de hipoteca. Para los muebles y
valores mobiliarios se emplean otros medios de crdito, tales como el prstamo sobre prenda, o la pignoracin
con depsito del ttulo en un banco. Sin embargo la ley francesa permite hipotecar los barcos y las aeronaves, que
son muebles.
7. Comunidad conyugal. La distincin de los bienes en muebles e inmuebles, desempea un importante papel en
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_75.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:36:40]
PARTE SEGUNDA
la formacin del capital comn, que es muy distinto de los patrimonios propios de cada esposo. En principio, los
inmuebles estn excluidos de la comunidad, mientras que los muebles s forman parte de ella.
8. Rgimen dotal. La dote, que es inalienable, est sometida a muy diversas reglas, segn que los bienes sean
muebles o inmuebles.
9. Testamentos. Frecuentemente los legados estn compuestos de muebles; es muy importante, saber lo que es
mueble y lo que es inmueble, para comprender los legados.
10. Competencia. El carcter mueble o inmueble de los bienes reclamados judicialmente determina a menudo la
competencia del tribunal, que es segn el caso, el de la situacin del bien inmueble, o el del domicilio del
demandado, cuando el bien que se reclama es un mueble.
11. Derecho internacional privado. lgualmente, diversos problemas de derecho internacional privado, se resuelven
segn que la naturaleza de los bienes sea mueble o inmueble. Principalmente la jurisprudencia francesa aplica la
ley del domicilio del difunto a la devolucin de las herencias compuestas de bienes muebles.
12. Derechos de traslacin. El tesoro percibe derechos ms elevados sobre la traslacin de inmuebles que sobre la
de muebles. De cualquier modo, desde la Ley de 25 de febrero de 1901, ya no es lo mismo sino respecto de las
traslaciones a ttulo oneroso. Las traslaciones a ttulo gratuito estn sujetas a los mismos derechos, ya sea que
recaigan sobre muebles o inmuebles (art. 284).
Origen de la mxima vilis mobilium possessio
Entre las diferencias que acabamos de sealar hay unas que se deben a la naturaleza de las cosas porque los
inmuebles tienen un asiento fijo, una solidez, una duracin que los muebles no tienen. Por ejemplo; la
imposibilidad de hipotecar los muebles. Hay otras que son ms difciles de justificar. stas son debidas a una
vieja idea que domin todo nuestro derecho antiguo y que an es importante en el derecho moderno. En la Edad
Media, la tierra era el nico elemento slido de riqueza. La industria estaba poco desarrollada, el comercio era
poco activo; los metales preciosos, abundantes bajo el lmperio Romano, se haban hecho muy raros.
Los muebles tenan, pues, poca importancia y salvo un pequeo nmero de excepciones, poca duracin. No se les
consideraba como una parte valiosa del patrimonio y para significar esto se deca a modo de adagio: Res mobilis,
res vilis o vilis mobilium possessio.
Su influencia en la antigua clasificacin de los bienes
Este desprecio por la riqueza mobiliaria influy profundamente en las instituciones jurdicas. La propiedad
inmueble estaba rodeada de todas las garantas, de todos los privilegios. Los favores de la costumbre eran para la
propiedad inmueble; se desdeaban los muebles. De aqu result una especie de reaccin contra la misma
clasificacin. Por mucho tiempo se rehus considerar como inmuebles a las cosas que realmente lo eran, porque
no se crea que fuesen dignas de la proteccin que se reservaba a las heredades.
Es as como, en algunas costumbres, ciertas especies de rboles y de construcciones no se consideraban
inmuebles. A la inversa, en los siglos siguientes, cuando aparecieron en los patrimonios valores considerables que
deberan haberse clasificado entre los muebles, como los cargos pblicos (que eran objeto de comercio) y las
rentas constituidas, se les declar inmuebles para asegurarles las mismas garantas que a las heredades.
Su influencia perjudicial en la redaccin del cdigo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_75.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:36:40]
PARTE SEGUNDA
La tradicin era an muy poderosa en el momento de la revolucin y el cdigo la afect mucho. El ejemplo ms
notable es la falta de proteccin de la fortuna mueble de los menores sujetos a tutela; antes de 1880 estaba
permitido a un tutor enajenar libremente, sin autorizacin ni control, miles de francos en ttulos pertenecientes sus
pupilos. Desde el siglo XVllI se ha operado un cambio econmico considerable en la composicin de las fortunas
privadas.
El desarrollo del comercio y de la industria, la reaccin de los valores de la bolsa y otros valores muebles, han
dado a los muebles, en pocos aos, una importancia imprevista. La riqueza mueble se cuenta actualmente por
millones, y probablemente es superior a la riqueza inmueble. Los papeles han cambiado.
Sin duda, ello acarrea una facilidad de circulacin que vuelve impropias las formas y las garantas a menudo
pesadas que protegen a la riqueza inmueble, pero sta no es una razn para que el legislador la desdee. El
axioma Res mobilis, res vilis ha dejado de ser verdadero. Qu es la riqueza inmueble de un seor feudal, que
perciba rentas sobre algunas parroquias, ante los capitales acumulados en nuestras casas de banca, y en nuestras
grandes sociedades de industria o de comercio?
De este cambio econmico resulta que la ley francesa, por haber conservado sus antiguas tendencias, se encuentra
en desacuerdo con los hechos. La Ley del 27 de febrero el 1880, sobre la enajenacin de los bienes muebles
pertenecientes a los incapaces, hizo desaparecer su efecto ms perjudicial, pero deja otros que deberan borrarse.
Y cosa curiosa, el legislador ms moderno todava sufre la influencia de la vieja tradicin. As, la Ley del 21 de
marzo de 1884, art. 6, que prohibi a los sindicatos profesionales poseer inmuebles, no les prohibi poseer
capitales muebles. Entonces, de qu sirve la prohibicin?
Se poda dirigir la misma crtica al Decreto del 26 de marzo de 1852, art. 8, sobre las sociedades reconocidas de
socorros mutuos, y a la Ley del 1 de abril de 1898 que mantuvo este rgimen aplicndolo a las sociedades no
reconocidas (art. 15). La Ley del 12 de marzo de 1920 (art. 5), incluida en el cdigo del trabajo, Digesto, lib. III,
art. 10, por la Ley del 25 de febrero de 1927, permiti a los sindicatos la adquisicin a ttulo oneroso de toda clase
de bienes.
7.3.2 lNMUEBLE
Enumeracin de las diversas clases de inmuebles
Los primeros que deben sealarse son cosas, es decir, bienes
corpreos. Entre ellos, distinguimos dos clases de inmuebles.
1. En principio, el carcter inmobiliario de las cosas depende de su naturaleza; la inmobilidad es un hecho que el
derecho comprueba sin crearlo. Por consiguiente, la primera clase de inmuebles, la que ha servido de punto de
partida para crear las otras, comprende las cosas que son inmuebles por su naturaleza.
2. Por otra parte, ciertas cosas, que son muebles por su naturaleza, han sido clasificadas entre los inmuebles, a
causa de su destino, que las convierte en accesorias de un inmueble.
Aqu termina la lista de las cosas corpreas consideradas como inmuebles. Pero como ya lo hemos visto, esta
distincin se extiende a las cosas incorpreas, es decir, a los derechos; por consiguiente, existen aun otras dos
categoras de inmuebles.
3. Un derecho se considera como inmueble cuando su objeto es inmueble.
4. En fin, ciertos derechos, cuyo objeto es mueble, pueden llegar a ser inmuebles mediante una declaracin de su
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_75.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:36:40]
PARTE SEGUNDA
propietario.
Tenemos entonces categoras: inmuebles por su naturaleza; inmuebles por destino; inmuebles por el objeto al cual
se aplican; inmuebles por declaracin.
Puede ser que tengamos una quinta categora formada por participaciones o los censos procedentes de las minas;
que no entran en ninguna de las categoras precedentes, y que slo son inmuebles por accesin o anexin.
El Cdigo Civil no previ sino las tres primeras clases (art. 517). Las dos ltimas son de creacin ms reciente.
7.3.2.1 lnmueble por su naturaleza
Enumeracin
Son inmuebles por su naturaleza:
1. Los terreros
2. Los vegetales adheridos al suelo
3. Los edificios
a) TERRENOS
Su denominacin en el cdigo
Los terrenos urbanos o rurales son los inmuebles por excelencia. En el art. 518, el cdigo los llama fundos de
tierra en oposicin a las construcciones. En muchos arts., haciendo alusin a este gnero de inmuebles, la ley
emplea la palabra fundo de una manera absoluta (arts. 522, 524, 640, 641, etc.).
Esta palabra, muy frecuente en la lengua del derecho, viene del latn donde la palabra fundus designaba,
originalmente un dominio rural, considerado como una unidad para su explotacin; pero el sentido de la palabra
se ha extendido. La Lex Julia de fundo dotali, se aplicaba tanto a las casas de la ciudad como a los dominios
rurales; comprese la definicin de Florentinus: Fundi apellatione omne dificium, omnis ager continentur. Los
autores modernos, y tambin el cdigo, hacen lo mismo, y emplean a veces la palabra fundo para designar,
indiferentemente, las casas y las tierras. As los arts. 523 y 525, hablan de caeras, de espejos y de otros objetos
incrustados o clavados en una casa, y dicen que estn unidos al fundo.
Superposicin posible de dos fundos distintos
Segn la Ley el 21 de abril de 1810, los yacimientos mineros, cuando estn concedidos, constituyen una
propiedad distinta de la superficie. Existen entonces dos inmuebles superpuestos, la mina y la superficie. La mina
forma un segundo inmueble, que es, como la superficie, un inmueble por naturaleza y del mismo gnero que el
que la cubre. Las concesiones posteriores a la Ley del 9 de septiembre de 1919, constituyen derechos reales
inmuebles susceptibles de hipoteca (art. 14).
Cuando la propiedad de un inmueble est dividida por pisos, hay igualmente superposicin de dos propiedades.
b) VEGETALES
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_75.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:36:40]
PARTE SEGUNDA
Silencio del texto
Todos los vegetales que brotan de la tierra son inmuebles, en tanto que estn adheridos al suelo. Esta regla se
aplica tanto a las ms humildes plantas, como a los grandes encinos de los bosques. El cdigo francs supone la
regla, pero no la expresa de una manera general, slo la aplica a las cosechas y a los frutos, pendientes por ramas
o por races, segn la frmula usual (art. 520). Los cdigos extranjeros tienen, al contrario, una disposicin
expresa (C.C. italiano art. 410; C.C. espaol art. 334 2; C.C. alemn art. 941
Condicin de su inmovilizacin
Los vegetales son inmuebles a condicin de que sus races estn introducidas en el suelo mismo; por
consiguiente, las plantas y arbustos colocados en macetas o cajones son muebles, aunque la caja o maceta
estuviese enterrada. Pero no es necesario que la planta permanezca sembrada definitivamente. As los rboles de
un semillero son inmuebles a pesar de que estn destinados a ser desplazados.
c) EDlFlClOS
Definicin
Por edificios debemos comprender no solamente las construcciones propiamente dichas, como las
casas_habitacin, talleres, hangares, granjas, sino tambin toda clase de trabajos de arte, como puentes, pozos,
diques, hornos, bardas, tneles, etc. Por consiguiente, es preciso definir aqu los edificios como todo conjunto de
materiales consolidados para permanecer en la superficie o en el interior del suelo.
Condicin de su inmovilizacin
Los edificios son inmuebles cualquiera que sea la persona que los haya construido, aunque esta persona no sea el
propietario del terreno. Habr que examinar otro problema distinto de la naturaleza del bien, o sea la cuestin de
la propiedad. A quin pertenecen los edificios construidos por una persona en el terreno de otra? Este problema
lo trataremos ms adelante.
Para que una construccin sea inmueble no es necesario que est construida a perpetuidad. As, las construcciones
levantadas para una exposicin son inmuebles, aunque estn destinadas a ser demolidas al cabo de algunos meses,
o algunas semanas. Pero las construcciones volantes, establecidas sobre la superficie del suelo, por algunos das y
reedificadas, en otra parte, de lugar en lugar, talas como los puestos de feria, la tienda de un circo, etc., no son
inmuebles, puesto que estos edificios ligeros no tienen asiento fijo; son muebles aunque se les d cierta
adherencia al suelo, con ayuda de cuerdas y de fierros, para resistir los golpes del viento.
Cosas consideradas como inmuebles y que forman parte de una
construccin
La naturaleza inmueble se extiende a todas las partes de la construccin, a todas las piezas y aparatos que forman
un cuerpo con l y que estn destinadas a completarlo. As los balcones, las goteras, las marquesinas, los
pararrayos, etc., son inmuebles por naturaleza, stas son las partes de la casa sin las cuales estara incompleta, le
faltara alguna cosa como dice Pothier. Los canales, que sirven para conducir el agua, son tambin inmuebles por
naturaleza y no slo inmuebles por destino, a pesar del lugar que el art. 523 les da entre los arts. 522 y 524, que se
ocupan de los inmuebles por destino.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_75.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:36:40]
PARTE SEGUNDA
7.3.2.2 lnmueble por destino
Definicin
Se llaman as los objetos que son muebles por su naturaleza, pero que estn considerados como inmuebles, a
ttulo de accesorios de un inmueble, al cual estn unidos. En efecto, conservan su naturaleza mueble; difieren, de
los inmuebles por su naturaleza, en que su inmovilizacin es meramente jurdica y ficticia, y no material y real.
Racionalmente la nocin de los inmuebles por destino es clara; pero los textos la vuelven confusa, haciendo entrar
en ella cosas que son verdaderos inmuebles por naturaleza.
Formacin de esta teora
Sus orgenes son lejanos. Muchas soluciones haban sido presentadas por los jurisconsultos romanos, para los
casos de venta o para los casos de legados de una casa o de un fundo. Pero parece que los antiguos se
conformaron con buscar cules accesorios deban comprenderse en la venta o en los legados, y no qu cosas
deban considerarse como inmuebles; se preocupaban de interpretar la extensin de un contrato o de un legado, y
no de dosificar las cosa en muebles e inmuebles. Nuestros antiguos autores hicieron suyas sus principales
soluciones, desarrollndolas, modificndolas y, sobre todo, aadiendo la idea nueva de que lo accesorio, siendo
inseparable del fundo, comparte de su naturaleza inmueble.
Numerosos textos de las costumbres se ocuparon de casos particulares. Pothier trat de poner un poco de orden en
esta materia, formulando una serie de reglas. Pero lo que no se ha advertido, y que es causa de muchos errores de
interpretacin e incluso de un error legislativo que sealaremos ms adelante, es que las costumbres y los
antiguos autores se atenan nicamente a decidir que tal cosa era mueble o inmueble, mientras que el derecho
moderno hace una diferencia entre las cosas que son inmuebles por su naturaleza y las que lo son nicamente por
su destino.
Motivos de la ficcin de inmovilizacin
Por qu se considera inmuebles a los objetos que en realidad son muebles? La razn es prctica; se ha querido
evitar que los objetos muebles que son los accesorios necesarios de un fundo, sean separados de l sin
consentimiento del propietario, y en detrimento de la utilidad general. Es conveniente que estos accesorios sigan
al fundo para que ste pueda dar todos los servicios de que es susceptible.
Esta perjudicial separacin podra hacerse de varias maneras:
I. En caso de embargo. Los acreedores hubieran podido practicar sobre estos objetos un embargo mobiliario, que
es ms simple y ms fcil que el embargo inmueble y, quitndoselos a su propietario, poner a ste en una
situacin que no le permitiera explotar su bien.
ll. En caso de particin. Estos objetos podran colocarse en lotes diferentes, lo que traera el mismo inconveniente.
lll. En caso de matrimonio. Siendo muebles, esto objetos caeran dentro de la comunidad y podran ser vendidos
por el marido o embargados por sus acreedores; slo el fundo quedara como propio de la mujer.
lV. En caso de legados. El legatario del mueble podra quitrselos a los herederos, que no tendran ms que el
derecho de conservar el fundo a ttulo de inmueble.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_75.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:36:40]
PARTE SEGUNDA
lnutilidad de esta creacin
La clase de los inmuebles por destino, que es una fuente constante de dificultades, es quizs la creacin ms intil
del derecho moderno. Bastaba con admitir que los accesorios muebles de un fundo, destinados a su explotacin,
no pueden ser separados de l sin la voluntad del propietario, cuando el fundo y los accesorios pertenecen a la
misma persona. No haba en este caso ninguna necesidad de desconocer la clasificacin natural de las cosas en
muebles e inmuebles, que conduce a una consecuencia injusta en materia fiscal.
Las ventajas que proporciona se obtenan tan raramente, que no se senta su necesidad en la hiptesis inversa,
aqulla en la cual un inmueble resulta ser el accesorio de un mueble; y que de encuentra en los crditos
hipotecarios, en los cuales la hipoteca, derecho real inmueble, est unido a un derecho mueble. La hipoteca sigue
al crdito por todas partes, en los legados, en las comunidades, en las particiones, sin perder por esto su naturaleza
propia que es inmueble. Un inmueble destinado a un establecimiento de comercio no forma parte de l.
Diferencia entre los inmuebles por naturaleza y los inmuebles por
destino
La inmovilizacin que resulta nicamente del destino de las cosas, no es tan perfecta como la que resulta de su
incorporacin material en una construccin. Las cosas inmovilizadas por su destino son, en principio,
consideradas como inmuebles; as, cuando el inmueble es hipotecado por su propietario, la hipoteca se extiende a
todos los accesorios reputados inmuebles (art. 2118), aunque no sean inmuebles ms que por destino; as tambin,
cuando el fundo es vendido con sus accesorios, el fisco percibe el mismo derecho sobre los inmuebles por
destino, que sobre el inmueble principal; esta clase de cosas siendo consideradas como inmuebles, no pueden
beneficiarse del derecho establecido para las traslaciones mobiliarias, cuya tarifa es menos elevada que la de los
inmuebles.
Sin embargo hay algunas diferencias:
1. Cuando la cosa mueble unida a un fundo por su destino proviene de una compra cuyo precio no est an
pagado, el vendedor conserva su privilegio, porque la cosa vendida no ha perdido su individualidad; subsiste sin
que se modifique su naturaleza. Al contrario, este privilegio del vendedor estara perdido, si la cosa hubiese sido
incorporada materialmente al inmueble.
Hay una diferencia muy natural entre el vendedor que ha entregado los materiales de construccin, y aquel que ha
proporcionado las bestias o las herramientas y las mquinas; los materiales, una vez empleados y que han llegado
a ser inmuebles por su naturaleza, no tienen ya existencia distinta, no hay ya, ni ladrillos, ni piedras de
construccin, ni vigas, sino una casa, de la cual estos materiales han llegado a formar parte integrante. Al
contrario, las bestias y las herramientas han conservado su naturaleza propia y su individualidad, lo que permite
que el vendedor mantenga su privilegio.
2. En caso de expropiacin por causa de utilidad pblica, la parte expropiante, en principio, no est obligada a
pagar el valor de las cosas que slo son inmuebles por destino, pues estos objetos continan, siempre de hecho,
existiendo como muebles, conservando su valor y su utilidad, independientemente del inmueble. Slo hay
excepcin cuando se trata de los objetos que no pueden ser cmodamente transportados, o que sufriran una gran
depreciacin al ser separados. Al contrario, la indemnizacin de la expropiacin comprende, necesariamente, todo
lo que ha llegado a ser inmueble por naturaleza, como resultado de una incorporacin al suelo o a la construccin.
Conclusin de la inmovilizacin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_75.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:36:40]
PARTE SEGUNDA
La inmovilizacin cesa cuando el mueble es separado del inmueble. El propietario puede vender separadamente
los inmuebles por destino y la venta tiene el carcter de una venta mueble. Pero, ninguna otra persona, distinta del
propietario, puede hacer cesar la inmovilizacin. Sin embargo, se admite que los muebles por destino pueden ser
robados; pero esto no crea ninguna diferencia entre estas dos clases de inmuebles.
En efecto, los mismos inmuebles por naturaleza pueden ser objeto de robo con la condicin de ser previamente
desprendidos; as, se pueden robar frutos pendientes de un rbol, plomo o zinc que sirvan de canales a una casa,
etc., cosas que son inmuebles por naturaleza. Es que en este caso hay dos actos sucesivos; la separacin material,
que de a dichos objetos la naturaleza mueble, y su sustraccin que constituye el robo. Este ltimo recae sobre un
mueble.
Condiciones de la inmovilizacin
Son nicamente dos. Es preciso:
1. Que el inmueble y el mueble pertenezcan a una misma persona.
2. Que se haya establecido entre ellos una relacin de destino
a) PRlMERA CONDlClN: lDENTlDAD DEL PROPlETARlO
La regla y sus motivos
Esta condicin est implcitamente indicada en los textos. Los arts. 522, 524 y ss., suponen siempre que el
propietario es quien coloc la cosa en su propiedad, lo que implica que tanto el mueble inmovilizado, como
tambin el fundo le pertenece. Por consiguiente, las cosas que pertenecen a un locatario, a un arrendatario o a un
usufructuario, nunca son consideradas como inmuebles por destino, aun cuando de hecho se encuentren
empleadas en el mismo uso que las que son consideradas como inmuebles.
Para explicar esta regla la mayor parte de los autores dicen: el propietario es el nico que por destino puede
inmovilizar los muebles; ninguna otra persona tiene el mismo poder; la razn de esto es que la inmovilizacin por
destino existe en atencin al inters permanente del fundo; as, pues, el propietario es el nico representante de
este inters (Baudry_Lancantinerie y Chauveau, Des Biens). Esta razn es nicamente imaginaria; la verdadera es
que el problema de la inmovilizacin no se plantea cuando se trata de los muebles que no pertenecen al
propietario del fundo; el problema slo existe cuando la cosa mueble est en el mismo patrimonio al que
pertenece la propiedad del fundo; slo entonces es cuando se puede preguntar si existe o no una dependencia.
Toda la historia de la teora lo prueba, y esto resulta tambin de la naturaleza de los intereses prcticos que han
hecho admitir esta clase de inmuebles. En suma esa primera condicin es uno de los datos de la hiptesis, y no un
medio de solucin. De aqu resulta que la segunda condicin es en realidad la nica.
Aplicacin al poseedor no propietario del fundo
La inmovilizacin por destino no tiene influencia en el problema de la propiedad, cuando el propietario del fundo
no es el propietario del mueble; no puede tener efecto ms que para impedir la separacin del fundo y de sus
accesorios cuando pertenecen al mismo patrimonio. Esta observacin puede servir para resolver una hiptesis
muy debatida. Se pregunta si el poseedor del fundo, cuando no es el propietario, puede inmovilizar muebles por
destino.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_75.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:36:40]
PARTE SEGUNDA
Es preciso distinguir, en sus relaciones con el verdadero propietario, la inmovilizacin no se comprender; el
propietario no puede reivindicar ms que el fundo, que es lo nico que le pertenece y no las cosas muebles que el
poseedor haba colocado en l para su explotacin. Por el contrario, estas mismas cosas deben considerarse como
inmovilizadas en las relaciones del poseedor con los terceros para los cuales se conduce como propietario del
fundo. Entonces el poseedor est loco domini, y el fundo del cual no es ms que poseedor se considera como que
le pertenece.
b) SEGUNDA CONDlClN: RELAClN DE DESTlNO
ENTRE EL MUEBLE Y EL lNMUEBLE
Dos maneras de establecer esta relacin
En el sistema de la Ley francesa, esta relacin de destino puede establecerse de dos maneras diferentes: 1. Sin
ninguna unin material, por la sola afectacin del mueble al servicio de la finca; y 2. por medio de una unin
material que fije el mueble a perpetuidad.
I Afectacin del mueble al servicio del inmueble
En qu debe consistir esta afectacin
Su naturaleza es eminentemente variable. El cdigo emplea una frmula muy extensa en el art. 524, inc. 1 al
hablar de los objetos que el propietario ha colocado en la finca para el servicio y explotacin de esta finca. En la
continuacin del artculo, la ley indica diversas categoras; pero su enumeracin no es limitativa, como lo prueba
el giro gramatical que emplea: As son inmuebles por destino... stos slo son ejemplos.
Las expresiones generales (servicio y explotacin), que figuran en el inc. 1 son las nicas que deben tomarse en
consideracin. Aunque la ley slo se haya referido en la continuacin del texto a la explotacin agrcola y a la
explotacin industrial, no es dudoso que sea lo mismo para cualquier especie de explotacin, principalmente de la
explotacin comercial y tambin de lo que poda llamarse la explotacin civil, como la de las casas que estn
destinadas a ser alquiladas. Es preciso ir ms l
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_75.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:36:40]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 7
GENERALlDADES
CAPTULO 4
POSESlN
7.4.1 ANLISIS DE POSESlN
Definicin
La posesin es un estado de hecho. Consiste en detentar una cosa de una manera exclusiva y en efectuar sobre ella
los mismos actos materiales de uso y de goce como si uno fuera su propietario. El art. 2228 se limita a decir que
la posesin es la determinacin o el goce de una cosa. Estas expresiones son insuficientes tanto que la palabra
detentar se emplea con un sentido tcnico, cuando va sola y desprovista de calificativo, para designar un estado
vecino de la posesin propiamente dicha, pero distinto.
As definida, la posesin est tomada en su sentido estricto y original; a la vez nos da la idea de cosa material y de
propiedad.
Extensin progresiva de la idea de posesin
En un principio, los jurisconsultos romanos, slo conocieron la posesin en su aplicacin ms perfecta. El caso en
que una persona detenta una cosa, de una manera actual y exclusiva, pudiendo servirse de ella, y llegando al
extremo de destruirla o consumirla. Bajo esta forma, la posesin apareca como un poder fsico, como algo
material, y, por consiguiente, se conclua que la posesin solo era posible sobre las cosas corpreas. Pero con el
tiempo se admiti, al lado de esta posesin de las cosas corpreas, o possesio rei, otro gnero de posesin que
consista en ejercer de hecho, sobre una cosa, un simple derecho de servidumbre. Esto fue lo que se llam
possesio juris o quasi_possesio.
Nosotros no slo hemos conservado esta extensin de la idea de posesin, sino que, en el derecho moderno, la
nocin de posesin ha salido del dominio de los derechos reales, para extenderse a otros derechos. As hemos
visto ya que el estado de las personas puede ser posedo, puesto que existe una posesin de estado. El art. 1240
nos habla del poseedor de un crdito, es decir, de una persona que sin ser acreedor, pasa por serlo, y que ejerce los
derechos que corresponden a un acreedor verdadero. En las explicaciones que damos en seguida, hablaremos
nicamente de la posesin de las cosas corpreas
Cosas susceptibles de posesin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_76.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:36:43]
PARTE SEGUNDA
La posesin no puede aplicarse sino a las cosas susceptibles de propiedad privada. De esto resulta que los
particulares no pueden tener una posesin eficaz, desde cualquier punto de vista, ni sobre los bienes de dominio
pblico, ni sobre las cosa comunes, como las aguas de los ros. Pero la posesin es posible tanto de muebles como
de inmuebles.
lnutilidad de la existencia de un derecho en materia de posesin
Siendo un hecho la posesin, el problema de saber si el poseedor tiene o no el derecho de obrar como lo hace, es
indiferente para la existencia de la posesin, y para la realizacin de sus efectos. Resulta de esto que el poseedor
que obra sin derecho est asimilado (solo desde el punto de vista de la posesin) a aquel que ejerce un derecho
realmente existente.
Por ello, debemos cuidarnos de definir la posesin, como se hace a veces, diciendo que es el ejercicio de un
derecho. La posesin es el ejercido de un derecho, cuando el derecho existe; pero se puede tener la posesin sin
tener ningn derecho que ejercer.
Elementos constitutivos de la posesin
Segn una doctrina tradicional que heredamos del derecho romano, la posesin se compone de dos elementos,
uno material, llamado; corpus, y el otro intencional, llamado animas.
El corpus, es el conjunto de hechos que constituyen la posesin. Son actos materiales de detentacin, de uso, de
goce, de transformacin, ejecutados sobre la cosa. En cuanto a los actos jurdicos tales como el arrendamiento, o
la venta, no pueden servir para constituir el elemento corporal de la posesin pues estos actos son posibles por
parte de una persona que no posee; no es necesario ser poseedor para arrendar o para vender; el contrato es vlido,
solamente que su ejecucin no sea posible. Estos contratos recaen sobre el derecho de propiedad y no sobre la
cosa.
Segn la opinin francesa dominante, el animas o elemento incorpreo, es la intencin del que posee de obrar por
su propia cuenta. As se le llama animu domini o animus rem sibi habendi. Estas expresiones, inventadas para
formular los principios romanos sobre la posesin, no son romanas; no se encuentran en los textos. Son
rechazadas por lhering y a partir de ste, por muchos autores, que reducen este elemento intencional a la simple
voluntad de ejercer sobre la cosa el poder fsico llamado posesin.
El animus se presume. Cuando una persona detenta materialmente una cosa, no tiene que probar que acta por su
propia cuenta y que realmente es poseedora. A su adversario toca probar que no tiene ms que una simple
detentacin y que slo es poseedor por cuenta ajena.
Es ms, no se exige una voluntad consciente y especial que se aplique exactamente a cada toma de posesin. En
muchos casos una voluntad general basta, cuando las cosas han sido predispuestas para la recepcin de posesiones
nuevas. Esto es lo que sucede cuando se trata de las cartas depositadas por los carteros en los buzones colocados a
la puerta de las casas particulares; el destinatario es poseedor de su correspondencia, antes de saber que se halle
depositada en su buzn.
Polmicas modernas sobre el anlisis de la posesin
La manera de analizar los elementos constitutivos de la posesin ha ocasionado, desde hace muchos aos,
interminables controversias. Las ideas que Savigny expuso han sido, en muchos puntos, tilmente rectificadas o
completadas por lhering; y el libro de Savigny se considera actualmente, por la mayor parte de los jurisconsultos,
como anacrnico. La exposicin de las concepciones individuales que se emitieron a partir de lhering, y que son
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_76.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:36:43]
PARTE SEGUNDA
numerosas, saldra de los lmites de esta obra.
El punto principal del debate es el papel de la voluntad en la posesin. Savigny haca del animas possidendi el
elemento determinante y soberano, que creaba la posesin verdadera; le opona un animas detinendi (intencin de
detentar por otro), que reduca al poseedor al papel de simple detentador. De aqu el nombre de teora subjetiva
que se le ha dado a su sistema. lhering demostr que la voluntad personal del poseedor no tena ese poder
arbitrario sobre el hecho de la posesin, la que llegara a ser as, el juguete de sus caprichos.
Sin embargo, lhering no suprimi el elemento intencional de la concepcin de la posesin; sin voluntad, no hay
relacin posesoria; por ejemplo, no hay posesin, si quis dormienti aliquid in manu ponat; el prisionero no posee
sus cadenas. En ausencia de toda voluntad de poseer, no puede haber ms que una simple relacin de
yuxtaposicin local. lhering acepta, pues, el elemento intencional, como Savigny, ya que sera imposible
prescindir de l; nicamente que lo entiende de otra manera, considerndolo implcitamente contenido en el poder
de hecho ejercido sobre la cosa; lo transforma pero no lo suprime.
En cuanto al nombre de teora objetiva, adoptado por lhering mismo, y que ha tenido tanto xito, se debe a otra
razn. En su opinin se debera reconocer la posesin all donde haya un poder fsico ejercido voluntariamente
sobre una cosa; si se ve obligado a distinguir la simple detentacin de la posesin verdadera, es porque, en ciertos
casos (locatarios, depositarios, etc.), la causa possesionis es de tal naturaleza, que implica detentacin de la cosa a
nombre de otro. Este elemento accidental llena entonces una funcin negativa, excluye la posesin propiamente
dicha y se convierte en una causa detentionis. Siempre que no se demuestre esta causa destructiva de la posesin,
el juez debe admitir la existencia de la posesin, basndose en el hecho exteriormente visible de la relacin
posesoria; de aqu el nombre de teora objetiva.
Por lo dems hay, numerosos matices individuales entre los autores contemporneos. El resultado ms serio de
todas estas polmicas sera probablemente conceder a los detentadores regulares de la cosa ajena (granjeros y
locatarios), que no se consideren como verdaderos poseedores, la proteccin posesoria contra cualquier persona,
excepto contra el dueo de la cosa que detentan, lo que sera un progreso sobre el estado actual de las cosas.
7.4.2 ADQUlSlClN Y PRDlDA DE POSESlN
7.4.2.1 Adquisicin de posesin
Adquisicin por otro
Es preciso que los dos elementos de la posesin se realicen en la persona misma que va a ser poseedor? A este
respecto debemos hacer una distincin en el elemento material y el elemento intencional.
1. El elemento intencional, la intencin de ser poseedor es, en principio, un requisito exigido en la persona misma
que debe poseer; la voluntad de un tercero no puede hacernos poseedores en contra de la nuestra. Sin embargo, en
relacin a las personas que son incapaces de tener un animus propio, como los locos y los nios, ha sido preciso
admitir que la posesin se adquiere por la intencin de otro; utilizan en cierta forma el animus de sus
representantes.
2. El elemento material est regido por un principio contrario; no es necesario que los actos de goce, constitutivos
de la posesin, sean realizados personalmente por el poseedor. Siempre se ha admitido, y esto desde los romanos,
que se puede adquirir la posesin de una cosa corpore alieno, es decir, por medio de cualquier representante,
mandatario, gestor de negocio , etc. Desde el momento en que esta persona toma posesin de la cosa en nuestro
nombre, con la intencin de la adquiramos, somos titulares de la posesin si ya tenamos la intencin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_76.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:36:43]
PARTE SEGUNDA
7.4.2.2 Prdida de posesin
Prdida simultnea de los dos elementos de la posesin
La posesin se pierde, primero, cuando sus dos elementos constitutivos desaparecen al mismo tiempo. Esta
primera manera es la hiptesis normal. Normalmente el que pierde la posesin pierde al mismo tiempo el corpus y
el animus. Este resultado se produce en dos series de casos diferentes: 1. Cuando hay enajenacin; el anterior
poseedor de la cosa la entrega al adquirente, quien la posee, en adelante, en su lugar; 2. Cuando hay abandono; el
poseedor abandona su cosa, con la intencin de renunciar a ella; entonces sta se convierte en una res derelicta.
Prdida del elemento corporal
La segunda manera de perder la posesin, consiste en perder el corpus conservando el animus. Esto acontece
tambin en dos series de casos: 1. Un tercero se apodera, de hecho, de la cosa; y 2. Sin la intervencin de nadie, la
cosa escapa materialmente de su detentador; por ejemplo; si es una cosa inanimada que est extraviada, o un
animal cautivo que ha huido. En todos estos casos, no pudiendo el poseedor ejercer de hecho, sobre la cosa, los
actos materiales que constituyen la posesin, queda vanamente animado del deseo de poseerla; ha perdido la
posesin; su intencin no es suficiente para conservarla.
Prdida del elemento intencional
La tercera manera de perder la posesin, por la prdida del animus solamente, es ms difcil de concebir; no se
puede imaginar nunca una persona que dejara de tener la intencin de poseer, si sigue ejecutando los actos
materiales de la posesin. Pero se puede suponer que el poseedor, al vender la cosa, consienta en conservarla por
cuenta del comprador, cuando con anterioridad la posea por su propia cuenta. Esto es lo que nuestros antiguos
autores llamaban el constituto posesorio; el vendedor se constituye poseedor a nombre ajeno. Desde entonces la
posesin verdadera pertenece al comprador, y el vendedor que ha conservado el corpus, pierde la posesin al
perder el animus.
Conservacin de la posesin por medio de un tercero
Se puede conservar la posesin lo mismo que podemos adquirirla, por intermediacin de un tercero. As el que da
una casa o campo en arrendamiento cesa de poseer materialmente su cosa; pero como el inquilino o locatario la
detenta por l, no cesa por esto de tener la posesin con todas las ventajas que de ella se desprenden . El
propietario se limita a ejecutar actos jurdicos que no son constitutivos de la posesin, celebra arrendamientos, da
recibos por los alquileres, pero los hechos materiales que hacen de l un poseedor, son obra de un tercero; as
pues posee corpus alieno.
Conservacin de la posesin de inmuebles por la sola intencin
El que despus de haber tenido la posesin de un fundo, cesa de ejecutar los actos que constituyen el elemento
corporal de la posesin, sigue siendo poseedor del fundo por el solo hecho de conservar la intencin de poseer. Se
dice, entonces, que la posesin se conserva solo animo. Esta es una regla que nos transmiti el derecho romano y
que solo recibe aplicacin cuando se trata de bienes races.
Pero para que el solo animus conserve la posesin es preciso que la cosa quede materialmente a disposicin del
poseedor. Si un hecho nuevo sobreviene, que sea un obstculo a la continuacin de los actos de posesin, sta se
pierde a pesar de la conservacin del animus. sto acontece si otra persona se apodera del fundo y goza de l,
tranquilamente, durante un ao; la posesin anual asegura el nuevo poseedor el xito en la instancia posesoria.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_76.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:36:43]
PARTE SEGUNDA
7.4.3 VICIOS DE POSESIN .
Definicin y enumeracin
La posesin existe a partir del momento en que se renen sus dos elementos esenciales, el corpus y el animus;
pero puede estar afectada de varios vicios que la hacen intil, principalmente para el ejercicio de las acciones
posesorias, y para la adquisicin de la propiedad por prescripcin. Estos dos efectos, que constituyen las
principales ventajas de la posesin, slo son producidos por una posesin exenta de vicios. Un vicio de la
posesin es, pues, cierta manera de ser, que, sin destruir su existencia, la convierte jurdicamente en intil. Estos
vicios son cuatro; la discontinuidad, la violencia, la clandestinidad y el equvoco.
Crtica de la ley
El cdigo habla de los vicios de la posesin en el art. 2229, a propsito de la prescripcin. Sobre este artculo
podemos hacer varias observaciones; en lugar de tratar en s mismo el vicio, que convierte la posesin en estril,
la ley indica, en una forma positiva, la cualidad inversa que resulta de la ausencia de este vicio. As exige que la
posesin sea pacfica (exenta de violencia), pblica (exenta de clandestinidad), continua (exenta de
discontinuidad). Es mejor preocuparse por el vicio, que es una manera accidental de la posesin, que de la
cualidad correspondiente, que es su manera de ser normal.
Entonces advierte uno fcilmente el error cometido por la ley, en su enumeracin. En lugar de contentarse con los
cuatro vicios que hemos enumerado, y que son los nicos, la ley parece suponer que existen ms, puesto que
enumera seis cualidades en lugar de cuatro. Las dos cualidades suplementarias son la siguientes; la posesin debe
ser no interrumpida y ejercerse a ttulo de propietario, pero es fcil concluir que estas dos cualidades pertenecen a
otro orden de ideas y que no corresponden realmente a ningn vicio, cuando faltan, hay ausencia de posesin y no
posesin viciosa.
La interrupcin concierne no a la teora de la posesin, sino a la teora de la prescripcin. Por otra parte es ms
que un simple vicio de la posesin; cuando la prescripcin se interrumpe, es que se ha perdido la posesin.
Se puede decir la misma cosa de la sexta cualidad enumerada en la ley; la posesin debe ejercerse a ttulo de
propietario. Lo que la ley quiere decir en esta frmula, es que la posesin no debe ser precaria; A ttulo de
propietario, significa, a ttulo no precario, como lo dice el art. 23, C.P.C. Pero lo precario no es un simple vicio de
la posesin sino una cosa mucho ms grave es ausencia de posesin. En efecto, la posesin precaria es la simple
detentacin de la cosa, es decir, una situacin jurdica perfectamente distinta de la posesin. Por consiguiente, al
exigir que el poseedor obre a ttulo de propietario, la ley no se preocupa solamente de un vicio o de una cualidad;
es el animus domini lo que exige de l, es decir, uno de los elementos esenciales de la posesin. Afirmemos, por
consiguiente, lo que hemos dicho antes, que los vicios de la posesin se reducen a cuatro.
7.4.3.1 Vicio de discontinuidad
Definicin
La posesin debe ser continua. Esto consiste en la sucesin regular de actos posesorios por intervalos lo
suficientemente cortos para no constituir lagunas. No se exige el aprovechamiento o el uso constante de la cosa a
cada momento y sin interrupcin; esto sera imposible y absurdo. La continuidad resulta de una serie de actos
ejecutados con intervalos normales, tales como los que podra hacer un propietario cuidadoso, que deseara
obtener de su propiedad el mayor provecho posible. Una posesin que no se ejerza de modo regular, no imita lo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_76.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:36:43]
PARTE SEGUNDA
suficiente la realidad del derecho para ser protegida.
La cuestin de saber si los intervalos que han separar de hecho los actos de posesin son bastante prolongados
para constituir lagunas y para hacer la posesin discontinua, es un problema de hecho, que se debe resolver segn
la naturaleza de la cosa poseda. As, en los altos valles de las regiones montaosas, a donde no se envan los
rebaos, sino durante el verano, en las tierras pobres donde se dejan los campos barbechados un ao o dos, para
que descansen, los actos de posesin espaciados por intervalos de seis meses, de un ao o ms, bastarn para que
la posesin sea continua. Como dice una sentencia, la posesin es continua cuando ha sido ejercida en todas las
ocasiones y en todos los momentos en los cuales deba serlo.
7.4.3.2 Vicio de violencia
Diferencia entre el antiguo y el nuevo derecho
Hoy no comprendemos el vicio de violencia como antiguamente; pues entonces slo se tena en consideracin la
violencia que acompaaba a la toma de posesin; una posesin que en su principio haba sido pacifica, no se
transformaba en violenta por el solo hecho de que el poseedor hubiera usado la fuerza para mantenerse en ella al
ser perturbado por un tercero. Se consideraba que era lcito repeler la fuerza con la fuerza.
El art. 2233 parece estar inspirado todava por el mismo principio. Los actos de violencia no pueden fundar una
posesin til para la prescripcin. Evidentemente, se trata, slo de la violencia inicial. Sin embargo, los autores
modernos y la jurisprudencia exigen que la posesin sea pacfica por todo el tiempo de su duracin. Hacen notar
que la ley, en el art. 2229, exige una posesin pacfica, y que la palabra pacfica no tendra sentido, si se aplicase a
alguien que slo conserva su posesin por medio de la violencia. El art. 113 de la Costumbre de Pars se inspiraba
en este criterio, supona que el poseedor haba gozado de la cosa francamente y sin perturbacin.
No obstante, el principio moderno sufre dos limitaciones:
1. Los actos de violencia posteriores a la adquisicin de la posesin son indiferentes, cuando constituyen lo que se
llama la violencia pasiva, es decir, cuando el poseedor sufre las vas de hecho, sin ejecutarlas l mismo; es
inadmisible, se dice, que pueda depender de un tercero el convertir su posesin en viciosa, ejecutando vas de
hecho contra l.
2. Los actos de violencia, incluso los cometidos por el poseedor mismo para mantenerse en posesin (violencia
activa), son tambin indiferentes cuando se han cometido de cuando en cuando.
No significa esta doble limitacin la condenacin del sistema moderno? La nica posesin viciosa que debera
existir es la que se ha adquirido por medio de la violencia.
Cmo se purga el vicio de la violencia
El vicio originado por la violencia es temporal; desde que cesa la violencia, comienza la posesin til (art. 2223).
Esta regla crea una diferencia entre el derecho francs y el romano, segn el cual la posesin adquirida con
violencia permaneca viciosa aun despus de cesar aqulla; para purgarla de este vicio, era necesario que la cosa
volviese a las manos de su legtimo poseedor.
Carcter relativo del vicio de violencia
La violencia es un vicio relativo. El poseedor actual expuls a una persona que se pretenda propietaria; tiene una
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_76.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:36:43]
PARTE SEGUNDA
posesin violenta en relacin con este anterior poseedor. Pero si el verdadero propietario es un tercero, a quien los
actos violentos no han alcanzado, la posesin estar exenta de violencia con respecto a l y originar, en su
contra, las acciones posesorias y la prescripcin.
7.4.3.3 Vicio de clandestinidad
Definicin
Para ser til, la posesin debe ser pblica. El poseedor debe obrar sin ocultase, como lo hacen en general los que
ejercen un derecho; su posesin ser, al contrario, clandestina, cuando oculte sus actos a los que tengan inters en
conocerlos.
Carcter relativo y temporal de la clandestinidad
El vicio de clandestinidad es relativo, como el de la violencia. La posesin puede ser clandestina para unos y no
para otros si el poseedor ha dejado conocer a los primeros lo que ocultaba a los segundos. Es tambin temporal; al
cesar la clandestinidad, comienza la posesin til y la prescripcin principia a correr.
Su rareza
La clandestinidad de la posesin se comprende muy bien en relacin con los muebles. Pero los casos de
posesiones clandestinas de inmuebles son muy raros. No se conoce, por decirlo as, ningn ejemplo en la
jurisprudencia, porque es muy difcil ocultarse para habitar una casa o para cultivar un terreno. Los casos que en
la doctrina se han citado son meramente hipotticos; se supone que un propietario cava un stano que se extiende
debajo de la casa de su vecino. Si ningn signo exterior, como por ejemplo, un tragaluz, revela la usurpacin
cometida, la posesin ser clandestina.
7.4.3.4 Vicio de equvoco
Prueba de su existencia
A menudo se pretende que el equvoco no constituye un vicio especial de la posesin, distinto de los dems; la
posesin ser equvoca cuando de sus cualidades, como la continuidad o la publicidad fuesen dudosas. Esta
manera de comprender las palabras no equvoca, del art. 2229, reduce su alcance a una cuestin de prueba. Decir
que las cualidades de la posesin deben ser ciertas, quiere decir que deben estar probadas. Probando el hecho de
la posesin, el poseedor ha rendido toda su prueba y a su adversario corresponde establecer las circunstancias
especiales de violencia, de clandestinidad, de discontinuidad, de las cuales pretenda obtener una ventaja; y si estas
circunstancias no estn probadas, la posesin existente no se considerar viciosa.
A pesar de todo, es cierto que el equvoco es un vicio especial, que a veces convierte en intil una posesin
existente; pero para encontrar esta hiptesis, es preciso suponer que la duda o el equvoco recae no sobre las
cualidades secundarias de la posesin, sino sobre uno de sus elementos constitutivos: la intencin de poseer por s
mismo.
Ejemplos
La posesin ser equvoca cuando los actos de goce puedan explicarse de dos maneras. La mayor parte de los
ejemplos prcticos de posesin equvoca se encuentran en las hiptesis de propiedades no divisibles. Cada uno de
los copropietarios tiene el derecho de hacer actos de posesin sobre la totalidad de la cosa; pero estos actos
presentan un carcter ambiguo, porque puede hacerlos tanto en virtud de su derecho parcial de propiedad, como
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_76.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:36:43]
PARTE SEGUNDA
de poseedor exclusivo; mientras dura este equvoco, su posesin permanece vana contra los dems copropietarios;
para hacerla cesar, es preciso que haya excluido a los dems copropietarios de modo manifiesto.
7.4.4 EFECTOS JURDICOS DE POSESIN
7.4.4.1 Generalidades
Efectos de la posesin
La posesin, considerada en s misma, es un simple hecho; una persona goza de una cosa, pretende ser su
propietario, o tener sobre ella un derecho de servidumbre o de usufructo, y se comporta como si tuviese ese
derecho. En todo esto no hay ms que un hecho y nada jurdico. Pero el hecho de la posesin, ya sea solo o
reunido a otras circunstancias, produce consecuencias jurdicas muy variadas.
Primeramente se encuentra protegida en s misma:
1. Por medio de una presuncin de propiedad, que la defiende contra los ataques de orden jurdico dirigido contra
ella bajo formas de acciones.
2. Por medio de acciones especiales llamadas acciones posesorias que la defienden contra las vas de hecho. En
seguida conduce a la adquisicin de la propiedad:
1. De los frutos, que el poseedor de una cosa productiva adquiere, es decir, que est autorizado para conservarlos
indefinidamente, cuando posee con ciertas condiciones.
2. De la cosa misma, y esto ya sea de una manera inmediata, por medio de la ocupacin de las cosas sin dueo, o
bien al fin de cierto plazo (normalmente de 10 30 aos, tratndose de inmuebles), por medio de la usucapin o
prescripcin adquisitiva de los derechos reales inmuebles.
Presuncin de propiedad fundada en la posesin
Todo poseedor se presume propietario, porque generalmente el estado
de hecho es conforme al estado de derecho.
Cuando se trata de inmuebles, el nico efecto de esta presuncin de propiedad es dar al poseedor el papel de
demandado en el juicio de reivindicacin, lo que es para l una ventaja considerable; exigiendo del actor que
rinda la prueba de su derecho de propiedad, se le coloca a menudo, en una situacin difcil; si no tiene xito en
esta prueba, la posesin quedar a favor del demandado, no porque se reconozca a ste como propietario, sino
porque su adversario no ha probado ser l el propietario. El estado de hecho anterior al juicio subsistir, porque no
hay razn para cambiarlo. Este es l efecto natural de las reglas de la prueba.
En materia de muebles, por lo menos si se trata de los corpreos, el efecto de la presuncin de propiedad es ms
considerable todava, porque frecuentemente es inatacable; la reivindicacin se niega en muchos casos, al
verdadero propietario del mueble y en este caso se puede afirmar que en virtud de la posesin se adquiere la
propiedad.
Nota
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_76.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:36:43]
PARTE SEGUNDA
La mayor parte de los efectos de la posesin ser estudiar ms adelante, ya sea cuando hablemos de la
reivindicacin o de los medios de adquirir la propiedad. Aqu solamente queremos explicar la adquisicin de los
frutos por el poseedor de buena fe y las acciones posesorias.
7.4.4.2 Adquisicin de frutos por el poseedor de buena fe
Derecho del propietario sobre los frutos
En principio, los frutos producidos por una cosa pertenecen a su propietario, o a quien este haya cedido su
derecho de goce, como el usufructuario o arrendador (art. 547). Por consiguiente, cuando su cosa est en poder de
una persona que no tiene ningn derecho, el propietario puede reclamar, a ttulo de reivindicacin, no nicamente
la restitucin de la cosa principal, sino tambin la restitucin de los frutos percibidos por el poseedor, e
igualmente los que se han consumido, y a veces, los que el poseedor no ha percibido por su descuido. En otras la
restitucin se har en especie, o por su precio.
Observemos que en todo caso el poseedor tiene derecho a deducir del importe de los frutos, los gastos que haya
hecho para obtenerlos; labores, siembras, cortes, etc. (vase el art. 548). El propietario habra hecho estos gastos
si hubiese tenido la posesin de su cosa. Es pues solo el producto neto y no el producto bruto, el que debe
restituirse. Hay que establecer una cuenta entre las partes.
Excepciones
La ley hace, no obstante, dos excepciones a la regla, se en la cual los
frutos son debidos al propietario. Estas excepciones son:
1. En provecho de los puestos en posesin de los bienes de los ausentes. En virtud del art. 127 no restituyen nunca
al ausente, cuando regresa, ms que una pequea parte de los productos de las cosas cuyo goce han tenido en su
ausencia; la quinta parte si regresa en los primeros 15 aos desde su desaparicin; y solo la dcima parte en el
caso de que el ausente regrese pasado este plazo, pero antes de 30 aos. En fin, guardan la totalidad de los
productos en caso de que el ausente regrese despus de 30 aos. Hay que hacer notar que estos plazos tienen por
punto de partida la desaparicin el ausente y no la toma de posesin.
2. En provecho del poseedor de buena fe (arts. 549 y 550).
a) TTULO DEL POSEEDOR Y DE BUENA FE
Definicin del poseedor de buena fe
El art. 550 nos de la siguiente definicin; es poseedor de buena fe aquel que posee como propietario, en virtud de
un ttulo traslativo de dominio cuyos vicios ignora.
Del ttulo del poseedor
En el art. 5509, la palabra ttulo, no pose el sentido que tiene en el art. 46 en el cual significa documentos
(instrumenta); aqu designa un acto jurdico (negotium), lo que es muy diferente. Poco nos importa, pues, que el
poseedor tenga o no un ttulo escrito; no se trata de ste. Para que el poseedor haga suyos los frutos, el acto
jurdico en virtud del cual posee debe ser traslativo de dominio, en otras palabras, capaz de hacer adquirir la
propiedad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_76.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:36:43]
PARTE SEGUNDA
Como ejemplos se puede citar la venta, la donacin, el legado, la permuta; estos actos son ttulos traslativos,
porque son maneras de enajenar y de adquirir. Al contrario, no son traslativos los actos por los cuales se cede la
posesin o el goce de la cosa sin enajenarla, como el arrendamiento, la prenda, el depsito.
Vicios del ttulo
Como se supone que el poseedor no es propietario, aunque posee en virtud de un ttulo traslativo de dominio, es
necesario que este ttulo est viciado, es decir que haya habido un obstculo que en este caso particular, impidiera
al justo ttulo producir su efecto ordinario. El vicio ms frecuente es la falta de propiedad en la persona del autor
del ttulo, cuyo causahabiente es el poseedor actual; cuando la enajenacin ha sido hecha por quien no es
propietario no se ha transmitido la propiedad,
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_76.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:36:43]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 8
PROPlEDAD
CAPTULO 1
GENERALlDADES
Resumen
En todos los tiempos se ha discutido mucho sobre el origen y legitimidad de la propiedad, y las controversias han
surgido en los tiempos modernos por el clebre escrito de J. J. Rousseau: De lorigine de lingalit parmi les
hommes, que la Academia de Dijn rehus premiar en 1753. En la opinin tradicional, que es la de Bossuet
(Politique tire de lcriture y de Montesquieu (Esprit des lois), la propiedad es una institucin de derecho civil.
Mirabeau, Tronchet y muchos otros se conformaron con esta idea. Pero cuando todas las leyes han sido renovadas
o estn a punto de serlo, esta base ha llegado a ser singularmente frgil. Para dar a la propiedad un fundamento
slido, ha sido menester algo ms que la omnipotencia y buena voluntad del legislador. Se ha tratado, por tanto,
de colocar el derecho de propiedad sobre las leyes, de tal forma no deja al legislador sino el papel de un rbitro,
que interviene para reglamentar el derecho de propiedad y no para crearlo.
Opinin de los jurisconsultos
Los jurisconsultos, habituados a no buscar nada ms de la regla jurdica que les sirve de gua, tienen una
tendencia a erigir los preceptos de la ley en principios filosficos; se han, aferrado pues, a la idea de la ocupacin.
Pero el pretendido derecho del primer ocupante no lo es. La ocupacin, que no es sino un hecho slo puede crear
un estado de hecho, la posesin; la propiedad no puede derivarse de ella, sino bajo el imperio de una legislacin
que admita ya la propiedad individual, que la organice y que clasifique la ocupacin entre los medios de
adquirirla.
La ocupacin, modo de adquirir, no puede, justificar el derecho de propiedad, ya que los medios de adquirir
implican la preexistencia terica del derecho adquirido por su empleo. Se puede admitir que casi en ninguna parte
los derechos de los propietarios actuales se derivan de la ocupacin primitiva; las guerras y las violencias, que no
cesan de agitar a la humanidad, han roto cien veces la cadena de las transmisiones regulares. An en nuestras
colonias, en los pases nuevos, no vemos a las razas europeas establecerse, rechazando a las razas inferiores?
Opiniones de los filsofos y de los economistas
La doctrina ms general de los filsofos y de los economistas contemporneos, basa la propiedad en el trabajo
conforme a la opinin de Locke. Esta era la idea de Portalis, quien deca: por nuestro trabajo hemos conquistado
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_77.htm (1 de 6) [08/08/2007 17:36:45]
PARTE SEGUNDA
el suelo que ocupamos.
Esta idea es peligrosa, porque contiene, en germen, la negacin del derecho actual de la propiedad: si el trabajador
debiera llegar a ser propietario de su producto por virtud del derecho natural, el trabajo, al acumularse sobre un
objeto, traera consigo una serie de explicaciones, sucesivas, o por lo menos, una acumulacin inextricable de
propiedades superpuestas sobre el mismo objeto e indivisas. El trabajo tiene por remuneracin el salario.
En 1848, en el momento en que la propiedad privada era atacada ms con violencia que con razones, Thiers
escribi un libro, para justificarla (De la Propriet 1848). Muchos otros estudios aparecieron despus. Citamos,
adems Jales Simon, Lucien Bren, Courcelle_Seneuil, Tarbouriech.
Justificacin practica de la propiedad individual
No se trata de saber si la propiedad ha sido justa en un principio. Se trata nicamente de saber si esta institucin
merece actualmente ser conservada.
Notemos primero que la propiedad individual es un hecho histrico, extremadamente antiguo, muy anterior a las
leyes que la reglamentan actualmente; que su organizacin actual es el resultado de una lenta evolucin; que en
verdad es, al igual que la familia y el matrimonio, una fuerza social que se ha desarrollado y crecido en medio de
muchas vicisitudes. Por todas estas razones debemos cuidarnos de tocarla a la ligera, pues la experiencia de
nuestra propia historia prueba que un pueblo no rompe a voluntad con sus tradiciones y orgenes.
La propiedad individual justifica ampliamente su existencia por los servicios que presta a la humanidad. La
prueba de esos servicios se desprende de una comparacin entre los pueblos que practican la propiedad individual
y los que no la practican. As, en las regiones habitadas por poblaciones nmadas es preciso una legua cuadrada
de terreno por cabeza, para procurar al hombre medios pobres de existencia. Aun en las regiones de poblacin
sedentaria, donde el suelo es cultivado, la ausencia de la propiedad individual es una causa de pobreza, se prueba
esto en las comunidades agrarias de Rusia, donde reina la rutina.
Al contrario, en toda Europa occidental podemos, segn la expresin de Gawes, admirar los prodigios realizados
por la propiedad privada. En este rgimen, una legua cuadrada de terreno basta para alimentar a dos mil personas
y con abundancia. De esto concluimos que la propiedad individual y libre es, para las sociedades civilizadas de
poblaciones compactas, una necesidad econmica.
En suma, la propiedad individual es un hecho que se impone al legislador. Podemos esforzarnos por encontrar su
historia, que es un estudio til; pero se pierde el tiempo disertando sobre la legitimidad de una cosa cuya
modificacin no depende de nosotros, como no podemos modificar la configuracin de los continentes o la
diversidad de las razas humanas.
El problema econmico de la distribucin
Una vez sentado lo anterior, slo tenemos que resolver un problema, pero que no es de derecho civil, y que los
economistas llaman distribucin de la riqueza. Lo que actualmente se discute no es la institucin de la propiedad
privada en s misma, sino su conservacin por sus detentadores actuales.
El espectculo de la riqueza y a menudo de una riqueza superabundante y mal adquirida, en contacto directo con
la miseria de todos los muertos de hambre, los sin trabajo de nuestras grandes ciudades industriales y de nuestras
regiones mineras, ha sembrado el odio y la clera en los corazones. Estos sentimientos de envidia son excusables;
pero si la sociedad tiene el deber de encauzar todos sus esfuerzos para disminuir la miseria, ira contra su fin
destruyendo la riqueza adquirida. No es la privacin accidental de un bien lo que debe conducir a su negacin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_77.htm (2 de 6) [08/08/2007 17:36:45]
PARTE SEGUNDA
Visto as el problema de lado econmico, sobrepasa en mucho al derecho de propiedad y se ataca a la riqueza en
todas sus formas. Esto prueba hasta qu grado Proudhon restringi el problema, al atenerse nicamente al derecho
de propiedad, en su clebre frmula: La propiedad es un robo.
8.1.1 HlSTORlA DE LA PROPlEDAD
Propiedad colectiva y propiedad individual
Muchos escritores piensan que la propiedad ha sufrido una serie de transformaciones regulares, que su evolucin
ha sido rectilnea; que la propiedad comenz por ser colectiva, y poco a poco tendi a constituirse bajo la forma
individual. El estudio de los hechos prueba que la historia de la propiedad es mucho menos simple.
No es probable que en alguna poca slo haya existido la propiedad colectiva. Los pueblos ms pobres por lo
menos conocieron la propiedad individual de los muebles, de las ramas, de los vestidos, de los caballos de guerra,
etc. lgualmente, no es probable que la propiedad individual est destinada a invadirlo todo. lncluso en nuestros
das experimentamos una regresin sensible; los capitales colectivos reunidos por la asociacin son ms y ms
numerosos cada da, las riquezas colectivas aumentarn sin duda rpidamente, bajo el impulso socialista que
arrastra a casi todos los estados modernos.
Variaciones en la organizacin de la propiedad individual
Si consideramos solo las formas de la propiedad inmueble en la Europa latina, comprobamos que en dos
ocasiones el derecho de propiedad se present bajo formas complejas, despus de haber existido con una forma
simple, a la cual ha vuelto ms tarde.
El primero de estos fenmenos se produjo en el lmperio Romano por efecto de la conquista. Al lado del
dominium ex jure Quiritium que representaba la propiedad verdadera y que en principio nicamente exista en
ltalia, los romanos conocieron y practicaron, en los fundos provinciales, un gnero especial de propiedad, y la
diferencia entre las dos especies de dominios dur hasta Justiniano, por lo menos en el lenguaje.
Apenas se haba hecho la unidad entre los fundos itlicos y los provinciales, cuando una nueva distincin, que
dur hasta el fin del siglo XVIII, comenz a formarse por efecto de los arrendamientos perpetuos, de tal manera
que la propiedad simple y franca a la vez que plena y nica, slo exista de una manera general en tres pocas: al
principio de la historia romana, al fin del lmperio Romano y despus de la revolucin de 1789.
Orgenes feudales de la descomposicin del dominio.
Desde los tiempos brbaros (siglos Vl_IX), la tierra comenz a someterse a un rgimen nuevo. Una multitud de
contratos transferan el detentador de la cosa ajena un derecho ilimitado en su duracin, de manera que la mayor
parte de los inmuebles no aun posedos por sus propietarios; sino por otra personas, que por diversos ttulos
haban recibido de l una concesin.
Ms tarde, los dos principales gneros de esos dominios feudales fueron el feudo y el censo. En virtud de esas
concesiones, el propietario o concedente, llamado seor, conservaba su propiedad, pero no tena la posesin de su
tierra y el otro, el vasallo o detentador (tenander), tena la posesin, pero no la propiedad. De aqu resultaba que
dos personas, el seor y su vasallo, tenan al mismo tiempo y sobre la misma tierra, derechos perpetuos de
naturaleza diferente.
Cmo lleg el vasallo a ser propietario
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_77.htm (3 de 6) [08/08/2007 17:36:45]
PARTE SEGUNDA
En un principio el vasallo no era propietario; la propiedad era del seor feudal, verdadero dueo de la tierra, el
vasallo no tena ms que un derecho de goce sobre el bien ajeno. Pero poco a poco, a causa de la extensin y de la
perpetuidad de su derecho, se acostumbr a considerarlo como si fuera l tambin propietario a su manera, y se
dio a su posesin el nombre de propiedad (dominium).
No siendo estos dos derechos de la misma naturaleza, daba como resultado que hubiese dos propietarios para la
misma cosa sin divisin entre ellos; para distinguirlos se llamaba a la propiedad del seor dominium directum, y a
la del vasallo dominium til.
Cmo ces el seor de ser propietario
Ms tarde, cuando el derecho del vasallo se hubo transformado as en propiedad, el del seor sufri una
transformacin la fue vctima de una especie de expropiacin; y se consider al vasallo o censatario como el
nico propietario verdadero, porque tena todas las ventajas reales de la propiedad; y el directum seorial no se
consider ya sino como una simple servidumbre, una carga sobre la propiedad ajena de que deba librarse a la
tierra.
As, las concesiones feudales, que al principio dejaban la propiedad al que las conceda, llevaron ms tarde a la
descomposicin de la propiedad en dominio directo y en dominio til, y finalmente, al desplazamiento la
propiedad, que pas del que era concedente el detentador. Esta evolucin se hizo sin agitacin con la potente
lentitud de los fenmenos histricos (P. Violet), pero ya se haba realizado antes de la revolucin.
Liberacin de la propiedad inmueble por la supresin del directum
seorial
La liberacin de la propiedad inmueble por la supresin de las concesiones perpetuas, y de todos los tributos que
gravaban la tierra, fue exigida antes de la revolucin. En 1776 apareci un librito annimo, Sur les inconvnients
des droits feudaux, que tuvo 30 ediciones. Se supo ms tarde que haba sido escrito por Boncerf, primer secretario
de Tutgot, e inspirado por el mismo ministro quien lo present al pblico como un proyecto de reforma, que como
un libro de polmica.
El parlamento de Pars vio en este libro un atentado a las leyes y costumbres de Francia, a los derechos sagrados e
intocables de la corona, y al derecho de propiedad de los particulares, y orden que el folleto fuese despedazado y
quemado al pie de la gran escalar del palacio. La obra era, sin embargo, tan moderada en el fondo como en la
forma; se limitaba a pedir la liberacin de la tierra por el rescate de los derechos feudales y a demostrar que la
operacin era posible y que sera ventajosa para todos.
En 1789 las peticiones de las parroquias, redactadas por los curas, fueron una revelacin. Los campesinos no se
inquietaban por las libertades pblicas; pero el rgimen feudal, los derechos que de l emanaban, los servicios que
exiga, las molestias y los abusos que engendraban, eran objeto de sus quejas. Qu les importaba a los
campesinos las teoras polticas? Pedan el fin de los males que sufran. Las peticiones de las autoridades
(bailliages), redactadas por la burguesa, hablaban en otro tono.
Si en ellas se haca sentir la aversin del rgimen, se habla ms de las reformas constitucionales que de la
abolicin de las cargas feudales. Muchos ricos burgueses posean feudos, y sobre ellos, cuntos escribanos,
preceptores, notarios y oficiales de todas clases, no vivan sino de las justicias seoriales y de las dificultades sin
nmero que provocaba el sistema feudal!
Probablemente la Asamblea Constituyente no se hubiera visto obligada a abordar este temible problema si los
acontecimientos no la hubiesen arrastrado a ello. La toma de la Bastilla tuvo en el campo un inmenso eco, una
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_77.htm (4 de 6) [08/08/2007 17:36:45]
PARTE SEGUNDA
verdadera sublevacin popular estall; los campesinos corrieron a los castillos para destruir los archivos, no sin
quemar a veces el castillo mismo y asesinar al los dueos. La Asamblea se aterr, porque sinti que la fuerza
pblica sera impotente para reprimir los desrdenes.
En la sesin del 4 de agosto, el vizconde de Noailles propuso un remedio al mal, decretando que todos los
derechos feudales fuesen rescatables; y que los ms odiosos, tales como los pechos y las manos muertas fuesen
abolidos sin indemnizacin. Dupont de Nemours trat vanamente de impedir el voto de estas proposiciones
irreflexivas.
Un diputado bretn, Le Guende Krengai, que no hizo ms que una sola aparicin en la tribuna, traz un sombro
cuadro del rgimen feudal. Por su estilo enftico provoc el entusiasmo de la asamblea; Un grito general se hace
or. No tenis ni un instante que perder, cada da de espera ocasiona numerosos males, la cada de los imperios se
anuncia con menos estruendo. No queris dar leyes sino a una Francia devastada?.
Entonces por la tribuna desfil un interminable nmero de nobles, de obispos, de representantes el corporaciones
o de villas privilegiadas que aportaban la renuncia de sus privilegios o de los de sus representados. La noche era
ya muy avanzada, y se conformaron con dar una sancin a estas declaraciones patriticas, con votar algunos
artculos provisionales, esperando la redaccin de los decretos definitivos, sobre la abolicin y rescate de los
derechos feudales.
A la maana siguiente, cuando la embriaguez anterior se hubo calmado, surgieron las dificultades de la ejecucin
la inquietud en todos, y la pena entre los privilegiados de la vspera se manifestaron; pero la decisin tomada era
muy solemne para que se pudiera revocar. Numerosos decretos fueron puestos en ejecucin en favor de la
resolucin votada en la noche del 4 de agosto; y la distincin que se deba hacer entre los derechos abolidos sin
indemnizacin y los derechos rescatables ocasion numerosas incertidumbres que era preciso resolver.
As desapareci en algunas horas, un rgimen de la propiedad inmueble que haba tardado muchos siglos en
constituirse. Desde 1789 la propiedad plena, anloga al antiguo dominium romano, es la nica que existe en
Francia; y la ley no conoce ya sino dos formas de arrendamiento (amodition): el arrendamiento simple y la
aparcera; sin embargo, como la historia perpetuamente se repite, asistimos en nuestros das a un retorno ofensivo
de las grandes concesiones.
Error de los historiadores modernos sobre la obra de la revolucin
Nada hay ms falso que las ideas corrientes en Francia sobre la obra, en esta materia, de la Asamblea
Constituyente, y sobre el estado de las tierras antes de la revolucin. Taine escribi: La Revolucin... es por
esencia una translacin de la propiedad, y en esto consiste su soporte ntimo, su fuerza permanente, su motor
supremo y su sentido histrico. Esta frase tena que convertirse en axioma pues se encontraba en la pluma de un
escritor como Taine.
Actualmente domina a la opinin pblica francesa, y se repite todos los das de formas variadas de un extremo a
otro del mundo poltico. Pero no obstante, es errnea; los que la tienen por verdadera no pueden comprender la
obra jurdica de la revolucin. La gran evolucin histrica que lentamente expropi al seor en provecho del
vasallo o detentador, estaba terminada ya antes de 1789. La revolucin nada ms liber la tierra de los tributos
que la gravaban y no tuvo que operar el desplazamiento de la propia que era cosa hecha ya.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_77.htm (5 de 6) [08/08/2007 17:36:45]
PARTE SEGUNDA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_77.htm (6 de 6) [08/08/2007 17:36:45]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 8
PROPlEDAD
CAPTULO 2
DERECHOS DEL PROPlETARlO
Definicin
Segn el art. 544 del Cdigo Civil, la propiedad es derecho de gozar y disponer de las casas de la manera ms
absoluta. Esta definicin tiene el mal de no sealar tan solo el carcter de la propiedad, cuya exactitud misma,
puede ponerse en duda, pues se ver que ni el derecho de goce ni el de disposicin de los propietarios son
realmente, absolutos; al contrario, implican numerosas restricciones.
Pero la propiedad posee otro carcter esencial: es exclusiva, es decir, consiste en la atribucin del goce de una
cosa a una persona determinada, con exclusin de las dems. Debemos, pues, preferir la definicin siguiente: el
derecho en virtud del cual una cosa se encuentra sometida de una manera absoluta y exclusivo a la accin y
voluntad de una persona.
Extensin material
El derecho de propiedad asegura el goce exclusivo de un bien determinado. Esta determinacin es fcil tratndose
de los muebles. Respecto de los inmuebles se efecta por medio del deslinde que delimita el fundo en extensin.
La propiedad del suelo comprende, en principio, la propiedad del subsuelo; usque ad inferos decan los antiguos.
Pero el rgimen de las minas implica una grave restriccin al derecho del propietario del suelo.
El propietario del suelo tiene igualmente la propiedad de lo que est encima, del espacio areo que cubre el suelo,
usque ad clum, decan tambin los antiguo. Esto les es indispensable para construir y sembrar. Puede pues,
impedir que otra persona ocupe este espacio, aunque fuese en una forma que no le causara ningn perjuicio grave,
por ejemplo, una compaa elctrica fue condenada a quitar los hilos que haba tendido sobre una propiedad
privada; tambin se orden la demolicin de un muro que amenazaba desplomarse sobre el terreno vecino.
Ha sido necesario en ciertos casos crear, a ttulo de servidumbre, el derecho de hacer pasar los hilos o cables
encima de la propiedad. Vase la Ley del 15 e junio de 1906, para la transmisin de la fuerza elctrica y la Ley de
1810 sobre las minas para el transporte por medio de cables areos.
Cuando la navegacin area se generaliz, la jurisprudencia tuvo que reconocer el derecho de los aviadores para
circular en el espacio areo situado sobre las propiedades privadas. La Ley del 31 de mayo de 1924, sobre
navegacin area, reconoce expresamente esta libertad de circulacin, pero decide que el derecho para volar en
aeronave, sobre las propiedades privadas, no puede ejercerse en condiciones tales que estorben el ejercicio del
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_78.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:36:48]
PARTE SEGUNDA
derecho de propiedad (art. 2_19).
Duracin de la propiedad
Por su naturaleza, el derecho el propiedad es perpetuo; en esta forma se le encuentra en la inmensa mayora de los
casos, y este derecho como veremos, no se pierde por el no uso. No obstante, podemos concebir una propiedad
temporal. La corte de casacin ha admitido esta posibilidad respecto de los canales de irrigacin concedidos a los
particulares o a las compaas. El derecho de superficie concedido al inquilino de un terreno, que en l construye,
es necesariamente temporal, pues nuestra ley no admite ya arrendamientos perpetuos. En fin, el derecho de lo
autores sobre sus obras, que se ha organizado a imitacin de la propiedad, es siempre temporal.
Adems, la propiedad puede ser afectada por una condicin resolutoria, que de otra manera la hace frgil y
temporal.
8.2.1 ACTOS MATERlALES DE GOCE O CONSUMO
Principio de libertad
En principio, el derecho de propiedad confiere al propietario el derecho de usar y abusar de la cosa. No solamente
puede ejecutar todos los actos de uso y de goce, tales como la percepcin de los frutos y cosechas; sino que
tambin puede ejecutar todos los trabajos que le parezcan aunque sean nocivos para l; puede tirar los rboles, las
construcciones que existen, hacer excavaciones, agotar una cantera, en fin, destruir los objetos que le pertenecen.
Vase los arts. 544 y 552, incs. 2 y 3. Sin embargo, estas destrucciones intiles parecen contrarias al papel social
de la propiedad individual, cuyo objeto es satisfacer las necesidades de los particulares.
Atributo esencial de la propiedad
Lo que caracteriza al derecho de propiedad, y lo distingue de los dems derechos reales, es la facultad de disponer
de la cosa consumindola, destruyndola materialmente o transformando su sustancia. Esto es lo que los antiguos
llamaban abusus palabra que designaba el consumo de la cosa, y no el abuso en el sentido moderno de la palabra,
que designa el acto contrario al derecho.
Todos los otros derechos reales autorizan a sus titulares a gozar de la cosa ajena de una manera ms o menos
completa; pero siempre con la obligacin de conservar su sustancia, como dice el art. 578 al hablar del usufructo.
Es decir, que estos diferentes derechos no comprenden jams el abusus, que permanece as como el atributo
caracterstico de la propiedad.
Existencia de numerosas limitaciones
A pesar de todo lo que acabamos de decir, el ejercicio material del derecho de propiedad no es absolutamente
libre. A este respecto se puede notar que el art. 544 contiene dos proposiciones contradictorias. Despus de haber
dicho que el propietario es libre de usar de su cosa de la manera ms absoluta, el texto aade: Con tal de que no
haga de ella un uso prohibido por las leyes o los reglamentos.
De esta manera se hacen factibles todas las restricciones posibles y, de hecho, el legislador no ha dejado de rodear
a la propiedad, sobre todo a la inmueble, de una red de formalidades administrativas y de toda clase de molestias.
Las leyes que las establecen se inspiran unas veces en la utilidad general (consideraciones de higiene, de defensa
militar, etc.), y otras en un simple inters fiscal. Entre estas reglas, unas conciernen a los edificios, otras a la
explotacin agrcola.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_78.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:36:48]
PARTE SEGUNDA
Por esto, si puede decirse que la propiedad es el ms grande y el ms completo de todos los derechos reales, es
falso decir, como lo hace el art. 544, que este derecho es absoluto. El Cdigo Civil abandona tambin, sin reserva,
a la administracin, el derecho de reglamentar el uso que los particulares hagan de sus propiedades. La
arbitrariedad es completa. En la prctica, las costumbres modernas y las tradiciones polticas, son las nicas que
protegen a la propiedad contra los ataques y las temeridades del poder, pues ste no tiene ningn lmite legal.
Restricciones relativas a la propiedad construida Quiere un propietario construir en su terreno? Si este terreno
est situado en una ciudad, es preciso sujetarse a los reglamentos que fijan la altura mxima de la construccin, el
nmero de pisos, sus lmites de altura interior, el establecimiento de los conductos de gas y de agua, y el drenaje,
etctera.
Es colindante de una va pblica? Sufrira, quizs, por el efecto de un plan general de alineamiento, un retroceso
que le har perder sin expropiacin regular, una parte de su terreno en provecho de la va o calle que se va a
rectificar o a ampliar. Esta porcin de terreno se encuentra afectado por una especie de servidumbre en provecho
de la va pblica. No se pueden levantar all construcciones nuevas ni conservar la ya existentes, a fin de que la
administracin slo deba pagarle el precio del terreno sin construccin alguna.
Existen restricciones particulares cuando se formulan planes de extensin y distribucin, por ejemplo, si la
propiedad est contigua a un cementerio, el propietario no podr ni construir ni cavar un pozo a una distancia
menor de cien metros (Decreto del 7 de mar. de 1808).
Quiere fundar un establecimiento industrial? Deber someterse a una investigacin, y a la autorizacin
administrativa, si su establecimiento est clasificado entre los talleres peligrosos, insalubres o incmodos (Ley 19
de dic. 1917; reforma Ley 20 de ab. 1932). Si posee una casa, puede ser obligado a realizar los trabajos de
saneamiento, o se le puede prohibir que la alquile para habitar (Ley 13 de ab. 1850 sobre los locales insalubres;
Ley 15 de ene. 1902, art. 11 y ss.).
Si el inmueble presenta un inters artstico o histrico, est clasificado y el derecho de propiedad sufre en este
caso graves restricciones (Ley 31 de dic. de 1913).
Si posee un vasto terreno que quiere dividir en parcelas aptas para la construccin, debe sujetarse, a las
prescripciones de las Leyes del 14 de marzo de 1919 y 19 de julio de 1924, sobre los fraccionamientos.
En fin, puede decirse que toda la legislacin de 1914 sobre los alquileres, contiene graves restricciones al derecho
de propiedad.
Emancipacin de la propiedad rural por la revolucin
En principio, el propietario rural es libre en el ejercicio de su derecho de goce; puede obtener de su cosa toda la
utilidad posible y de la manera que la convenga. Esta libertad preciosa, que pertenece al propietario del suelo, nos
parece actualmente muy natural; sin embargo no siempre ha existido. Slo fue concedida a los particulares por la
Asamblea Constituyente en la Ley del 28 de septiembre, 6 de octubre de 1791, relativa a los bienes y usos rurales.
Los propietarios son libres de variar a su voluntad el cultivo y explotacin de sus tierras, de conservar las asechas
y de disponer de todos los productos de sus propiedades en el interior del reino y fuera del l. Cada propietario es
libre de levantar su cosecha cualquiera que sea su naturaleza con cualquier instrumento y en el momento en de le
convenga. Estas leyes emancipadoras hablan en un lenguaje que nos asombra; pero en aquel entonces la
propiedad rural estaba rodeada por una multitud de trabas, y era necesario librarla de ellas.
El lenguaje e la ley se ha atenuado mucho al pasar al cdigo. (Vase el art. 544); ya no se siente en l el acento de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_78.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:36:48]
PARTE SEGUNDA
triunfo que anunciaba a Francia su libertad, pero los principios liberales han permanecido.
Restricciones modernas a la explotacin agrcola
La propiedad rural est, no obstante, sometida a ciertas restricciones; he
aqu las principales:
1. El corte de los bosques pertenecientes a particulares, no puede hacerse sin autorizacin (cdigo forestal, art.
219, reformado por las Leyes del 18 de jun. 1854 y 19 de jul. 1932). Algunas reglas especiales existen en la zonas
fronterizas, cuando se trata de bosques reconocidos como tiles para la defensa militar (Decreto de 31 de jul. de
1861). La Ley del 26 de marzo de 1924 prescribe medidas preventivas contra el incendio.
2. En las montaas pueden ordenarse trabajos de reforestacin; en los lugares amenazados puede prohibirse, por
decreto, durante diez o ms aos el uso del derecho de estar los animales (Ley del 28 de jul. 1860 y 6 de ene.
1933, sobre la reforestacin de la montaas; Ley del 4 el ab. 1882 sobre la restauracin y conservacin de
terrenos montaosos; Ley del 28 de ab. de 1922 sobre los bosques de proteccin). La tala de los castaos est
prohibida (Ley del 6 de dic. 1928).
3. Puede ordenarse la desecacin de los pantanos, ya sea para aumentar el suelo cultivable o para asegurar la
salobridad de una regin (Ley del 11 de sep. 1742, sobe los estanques nocivos, Ley del 16 de sep. 1907 sobre la
desecacin de los pantanos, para los estanques de Dombes, Ley del 21 de jul. 1856). El atentado a los derechos
del propietario es aqu agravado por el hecho de que el Estado puede conceder la desecacin de los pantanos a un
tercero u operar por s mismo.
4. No es libre el cultivo del tabaco (Ley de finanzas del 18 de ab. 1816, art. 1801). Desde 1816 existe toda una
legislacin sobre esta materia.
5. El derecho de cosechar a voluntad, prometido a los propietarios por el cdigo rural de 1791, no es absoluto.
Bandos de vendimia, de siega o de cosecha pueden ser publicados y ellos fijarn su tiempo (Ley del 9 de jul.
1889, art. 131, y la violacin de estos diferentes bandos est castigada con una multa de seis a diez francos (art.
575, C.P.).
6. El cultivo de la via ha sufrido tambin diversas trabas justificadas antiguamente por ha necesidad de proteger
nuestros viedos contra la invasin del filoxera, y actualmente por la necesidad de restringir la produccin (Ley
del 4 de jul. 1931 reformado; Ley del 8 de jul. 1933).
7. El cultivo del trigo ha sido favorecido y reglamentada la venta de este producto (Leyes del 10 de jul. y 28 de
dic. 1933, 17 de mar. y 9 de jul. 1934).
8. La fabricacin del alcohol ha sido reglamentada por lo que hace a las fermentaciones en crudo.
9. Los sitios de carcter artstico estn protegidos por las Leyes del 21 de abril de 1906 y del 20 de abril de 1910,
proteccin que fue reorganizada por la Ley del 2 el mayo de 1930 (arts. 17 y ss.) que permite crear una zona de
proteccin.
8.22 ACTOS JURDlCOS
Objeto de estos actos
En virtud de su derecho de propiedad, el propietario puede realizar cierto nmero de actos jurdicos relativos a su
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_78.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:36:48]
PARTE SEGUNDA
cosa; pero cuando se les estudia tratando de precisar cules son, se advierte que todos ellos consisten en transferir
a otro, en todo o en parte, el derecho de goce o de consumo que le pertenecen sobre su cosa.
Si transmite la totalidad de su derecho, se dice que enajena la cosa; ejecuta un acto traslativo de propiedad. Si
concede slo un derecho de goce parcial sobre la cosa, un derecho real de usufructo, de enfiteusis, o de
servidumbre. Todava es propietario pero su propiedad est desmembrada, en adelante otra persona tiene una
parte ms o menos grande de su derechos sobre la cosa.
Es preciso entender la idea de que estos diferentes actos jurdicos se ejecutan no sobre la cosa, sino sobre el
derecho del propietario. En si mismo, el derecho de propiedad slo autoriza los actos materiales de goce o de
consumo descritos en el prrafo precedente. Slo la forman el objeto del derecho. Los actos jurdicos se limitan a
operar el desplazamiento total o parcial del derecho de usar o de consumir; se trata del ejercicio de una facultad
especial, la facultad de ceder los derechos.
8.2.2.1 Casos en que la propiedad es inalienable
Distincin de los actos de administracin y de los de disposicin
Se encuentra, frecuentemente, ya sea en los textos de la ley o en las discusiones jurdicas, una oposicin entre los
actos de disposicin y de administracin. Esta frmula parece, a primera vista, dividir en dos categoras muy
claras los actos jurdicos que un propietario puede realizar. Sin embargo y aunque est realmente fundada en la
naturaleza de las cosas, est muy lejos de tener la precisin y la fijeza que anuncia la claridad de las palabras que
sirven para expresarla.
De una manera general, se puede decir que los actos de disposicin comprenden, adems de las enajenaciones
(ventas, permutas, donaciones, aportaciones en la sociedad, etc.), determinado nmero de actos que comprometen
definitivamente su porvenir, y de los cuales los principales son la constitucin de una hipoteca o la de una
servidumbre.
Los actos de administracin, tienen como caracterstica propia, no comprometer su porvenir sino por un tiempo
corto, y de ser, por consiguiente, frecuentemente renovables. Comprenden las diferentes variedades de alquiler y
arrendamiento, con la convenciones accesorias que acompaan a estos actos. Ms que transferir a otro el goce de
la cosa, tienen por objeto permitir al propietario obtener por s mismo un provecho, bajo la forma de una renta.
Para un propietario, cobrar la rentas es una manera de gozar de sus bienes. Pero, por lo que hace a numerosos
actos cuya naturaleza no est bien determinada, surgen varias cuestiones de detalle.
El acto de administracin no debe comprometer la libertad de los bienes por mucho tiempo. De esto resulta que
aunque el arrendamiento en principio es un acto de administracin, se considera como un acto de disposicin
cuando su duracin rebasa cierto lmite; 9 a 18 aos segn los casos (arts. 595, 1429, 1430 y 1718; Ley del 23 de
mar. 1855, art. 2_4).
lnutilidad de esta distincin para el estudio de la propiedad
La distincin de los actos de administracin y de disposicin es muy importante en derecho, pero concierne la
teora de las personas o a la de los contratos, y no a la teora de la propiedad. La distincin en cuestin slo sirve
para determinar los actos que pueden realizar: 1. Los que nicamente tienen sobre sus propios bienes una
capacidad limitada, como el menor emancipado (art. 484); 2. Los que no tienen sobre los bienes ajenos de que son
administradores, como los maridos o tutores, sino poderes limitados.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_78.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:36:48]
PARTE SEGUNDA
No sirve de nada para determinar los actos que un propietario, que se supone capaz, puede hacer sobre sus propios
bienes. No obstante, debe uno colocarse en esta ltima situacin para determinar los actos jurdicos permitidos a
un propietario. Todos consisten en la transmisin del derecho a otro; estn igualmente autorizados por la cualidad
de propietario; la distincin de lo que es disposicin o simple administracin concierne exclusivamente a las
cuestiones de capacidad personal o de poder sobre los bienes ajenos.
He aqu una observacin que corrobora lo que acabamos de decir. Los actos de conservacin, de reparacin de un
inmueble, as como los contratos de seguro sin duda alguna se clasifican como actos de administracin, y sin
embargo, en ningn grado constituyen el ejercicio del derecho de propiedad; tan slo son simples convenciones
que no modifican en nada la forma de goza de la cosa, y que toda persona puede hacer, incluso sin tener la
propiedad de la cosa reparada o asegurada.
Cuando se profundiza as en las cuestiones de poder y en las de capacidad, se reconoce inmediatamente que la
distincin de los actos de administracin y de disposicin es variable y cambia su alcance segn la calidad de la
persona de quien se trate. Este carcter variable se determina caramente en la tesis de Goldschmidt.
8.2.2.2 lnalienabilidad excepcional de la propiedad
En qu consiste la inalienabilidad
En su condicin normal, la propiedad es enajenable, conforme a lo que se acaba de decir, y salvo el efecto de la
incapacidad personal del propietario, pero en ciertas situaciones excepcionales la propiedad es inalienable, es
decir, que su titular tiene de la facultad de disponer vlidamente de su derecho por va de enajenacin.
Los bienes inalienables adquieren este carcter a veces por virtud de la ley, o por la voluntad de los particulares, y
las clusulas de inalienabilidad establecidas por stos, se hayan autorizadas en ocasiones por un texto positivo, y
en otras, simplemente por la jurisprudencia.
a) INALIENABILIDADES ESTABLECIDAS DIRECTAMENTE POR LA LEY
Diversos ejemplos
El ejemplo principal de este gnero de inalienabilidad resulta de la Ley del 30 de Marzo de 1887 (reformada por
las Leyes del 31 de dic. de 1913, y 31 de dic. 1921, arts. 33_37(, sobre la conservacin de los monumentos
histricos, que declar inalienables los objetos muebles clasificados en ciertas condiciones (arts. 10, 11 y 13).
Otro ejemplo usual se ve en los boletos de ida y vuelta que entregan las compaas de los ferrocarriles: los dos
cupones deben ser utilizados por la misma persona.
Por consiguiente, el cupn de regreso no puede ser ni vendido, ni donado; mencionemos en la ley circunstancial
del 12 de mayo de 1871 que declar inalienables los objetos robados durante la comuna, hasta que fuesen
recobrados por sus propietarios. Otras leyes sin declarar absolutamente la inalienabilidad, prohben la venta de
ciertas cosas. De ellas hablaremos a propsito de la venta.
b) lNALlENABlLlDADES ESTABLEClDAS POR LOS PARTlCULARES EN
VlRTUD DE LA LEY
Lisa de los casos en que la inalienabilidad es permitida
En dos casos, la ley permite a los particulares volver inalienables ciertos objetos, en la medida y bajo las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_78.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:36:48]
PARTE SEGUNDA
condiciones que determina.
1. La estipulacin rgimen dotal, que implica, para los bienes de la mujer comprendidos en su dote, una
inalienabilidad casi completa, pero cuyo rigor puede atenuarse por las clusulas del contrato de matrimonio.
2. Las sustituciones permitidas (arts. 1048 y 1074), en virtud de las cuales un donador o un testador puede volver
inalienables los bienes que dona o que lega, por toda la vida de la persona gratificada, obligndola a transmitirlos
a sus hijos. Semejante clusula no es permitida ms que al padre, madre, hermanos y hermanas del gratificado y
con lmites y condiciones rigurosas.
c) lNALlENABlLlDADES AUTORlZADAS POR LA JURlSPRUDENClA
Origen y desarrollo de esta jurisprudencia
Una jurisprudencia notable permite a los particulares de una manera general (es decir, sin distincin de personas)
establecer, por lo menos en cierta medida, la inalienabilidad de un bien mediante una clusula contenida en el
acto de enajenacin.
El punto de partida se encuentra en una sentencia de la Cur dAngers, del 29 de junio del 1842. La sala civil
acogi esta nueva doctrina en 1858, y desde entonces las sentencias en este sentido se multiplicaron rpidamente.
Actualmente la cuestin de principio no se discute ya en los tribunales, pero hay an dificultades sobre los lmites
que conviene asignar a estas clusulas de inalienabilidades; e incluso se puede comprobar en la jurisprudencia
ms reciente, una tendencia para no hacer nada nuevo en este asunto.
Prohibicin de la clusula de inalienabilidad perpetua
Entre la clusulas de inalienabilidad, la jurisprudencia hace una distincin. En primer lugar considera como
absolutamente prohibida toda clusula que establezca la inalienabilidad perpetua.
Una sentencia, ya antigua, de la corte de casacin, formula claramente el principio sobre el cual se funda tal
prohibicin; la libre disposicin de los bienes es un atributo esencial de la propiedad; es una regla de orden
pblico que no puede ceder sino en los casos en que la ley ha autorizado por textos formales una derogacin de
este principio fundamental: fuera de ellos, cualquier clusula endiente a excluir una cosa del comercio, no puede
tener fuerza obligatoria.
Por lo dems, la jurisprudencia no toma la palabra perpetua en un sentido absoluto; considera como prohibida
toda inalienabilidad que debe prolongarse por mucho tiempo, y la apreciacin de este punto es una pura cuestin
de hecho, soberanamente decidida por los tribunales. Por ello las soluciones varan mucho.
As, una clusula de inalienabilidad que deba durar diecisiete aos fue anulada. Una inalienabilidad de 40 aos se
consider como temporal. Sin embargo, la corte de casacin ha establecido como regla que una inalienabilidad
que deba durar tanto como la vida de la persona del propietario debe considerarse como perpetua.
Validez de las clusulas temporales de inalienabilidad
La inalienabilidad temporal est permitida, con la doble condicin de que sea de corta duracin y que est
justificada por un inters legtimo. El inters que legitima la clusula de inalienabilidad temporal, segn la
jurisprudencia, puede ser:
1. El del donante.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_78.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:36:48]
PARTE SEGUNDA
2. El del donatario.
3. El de un tercero.
1. El donante a menudo busca garantizar un derecho de usufructo que se reserva sobre los bienes donados, y sobre
todo, para asegurar el beneficio del retorno legal (art. 747) que le permitir recobrar los bienes donados si
sobrevive el donatario y si estos bienes se encuentran en especie en la sucesin; prohibiendo al donatario
enajenar, el donante est seguro de poder ejercer su derecho, que se perdera si el donatario dispusiera de los
bienes donados.
2. La inalienabilidad puede tambin establecerse en inters del legatario o del donatario. Por ejemplo, hasta que
haya alcanzado determinada edad: se le protege as contra su inexperiencia.
3. En fin, el inters tomado en consideracin puede ser el de un tercero, por ejemplo, cuando los bienes se
declaran inalienables en poder del legatario, para asegurar el servicio de una renta vitalicia con la que estn
gravados en provecho de otra persona. La inalienabilidad debe cejar a la muerte de esta persona.
Sancin de la inalienabilidad
Esta sancin se presenta bajo dos formas diferentes, segn la voluntad
del que dispone:
Revocacin de la liberalidad
El disponente puede pronunciar la revocacin de su liberalidad en los casos en que el donatario o legatario
contravenga su prohibicin. En este caso no hay inalienabilidad verdadera, sino resolucin de la donacin o del
legado; es indudable que la enajenacin consentida por el donatario o legatario se destruye por efecto de la
condicin resolutoria, pero la propiedad regresa al que dispuso o a sus herederos.
Nulidad de la enajenacin
El disponente puede dar a su prohibicin una sancin menos severa, si quiere que el donatario o legatario
conserve el beneficio de la liberalidad que le otorgue; en este caso (que es el ms frecuente), hay nicamente
nulidad de la enajenacin hecha en contravencin a la clusula de inalienabilidad, y la propiedad regresa al
donatario o legatario, quien permanece as propietario a pesar de l y no obstante la veleidad que tuvo al enajenar.
Solamente de este segundo caso trataremos aqu.
Esta nulidad es admitida por la jurisprudencia y todas las sentencias citadas anteriormente. La posibilidad de
oponer esta clusula a los terceros, y de eviccin contra los adquirentes, rechaza por anulacin la inalienabilidad
perpetua.
A quin pertenece la accin de nulidad?
nicamente a la persona en cuyo inters se estableci la prohibicin. Cuando el donante ha buscado su propio
inters, ya sea para asegurar el beneficio del retorno legal o para facilitar el ejercicio de su derecho de usufructo,
slo l puede ejercer la accin de nulidad, que se niega al donatario. Al contrario, cuando la inalienabilidad tiene
por objeto proteger al donatario, se concede a ste la accin de nulidad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_78.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:36:48]
PARTE SEGUNDA
Esta ltima solucin tiene el inconveniente de quitar casi toda la utilidad a la clusula de inalienabilidad cuando
est justificada por la prodigalidad del legatario; si ste se abstiene de pedir la nulidad, nadie podr hacerlo en su
beneficio.
Consecuencia de la inalienabilidad
El bien convertido en inalienable es tambin inembargable por los acreedores del legatario o donatario. De lo
contrario la prohibicin de enajenacin sera ilusoria; un prstamo autorizara al acreedor a embargar y vender.
Esta inembargabilidad es tambin perpetua para los acreedores que han adquirido sus derechos durante la
inalienabilidad.
Apreciacin de esta jurisprudencia
Esta jurisprudencia es muy criticable. Algunas sentencias antiguas han dicho y repetido que la clusula de la
inalienabilidad no est prohibida par ninguna ley. La libre disposicin de los bienes y la imposibilidad de
convertirlos en inalienables a voluntad es una mxima de orden pblico; y la nulidad de todas las convenciones
derogatorias resulta claramente de los arts. 544, 896, 1048 y ss., 1542, 1543, 1544, que establecen la libertad del
propietario para enajenar, y limitan restrictivamente los casos en que es posible suprimirla.
Otras sentencias, ms recientes, presenta en otra forma su sistema: la clusula de inalienabilidad sera nula en
principio; pero fundndose nicamente en un inters general de orden econmico debe decidirse que esta
prohibicin no es absoluta y que debe ceder cuando exista un inters particular y legitimo para la supresin de la
facultad de enajenar.
Habra mucho que decir sobre el valor de este argumento y sobre el peligro que hay en sostener, en esta materia,
la apreciacin arbitraria de los jueces, por un principio fijo fundado en una razn permanente y la nota en cuanto a
las ltimas sentencias (dictadas a partir de 1865) no se toman la pena de justificar su solucin, y se limitan a
afirmar que la clusula de inalienabilidad temporal es lcita.
8.2.3 PROPlEDAD RESOLUBLE
Frecuencia de las propiedades resolubles
La propiedad puede transmitida bajo condicin, ya sea por contrato o por testamento. La misma ley establece para
la propiedad diversas causas de resolucin. En fin, se puede advertir que las acciones de nulidad o de rescisin
equivalen a condiciones resolutorias, puesto que no existe seguridad desde un principio, de que se ejerzan y
prosperen y que de suceder lo ltimo, extingan retroactivamente el acto anulado, como lo hara una condicin
resolutoria realizada.
Es muy frecuente el caso en que el derecho de propiedad puede desaparecer retroactivamente por efecto de un
acontecimiento de realizacin incierta, y tendremos una vista incompleta de los efectos del derecho de propiedad
si no conocemos la forma como desaparecen, a travs de una condicin resolutoria.
Situacin de la propiedad pendente condictione
La situacin de la propiedad sujeta a resolucin es exactamente la misma de la propiedad transmitida bajo
condicin suspensiva. En los dos casos (enajenacin bajo condicin suspensiva y bajo condicin resolutoria),
existen siempre uno enfrente a otro, dos propietarios, uno de los cuales es propietario bajo condicin suspensiva y
el otro bajo condicin resolutoria. En efecto, cuando una enajenacin luna venta, por ejemplo est suspendida por
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_78.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:36:48]
PARTE SEGUNDA
una condicin, el desplazamiento de la propiedad no se opera todava.
El efecto jurdico del acto es retrasado por la condicin en suspenso. El enajenante permanece, propietario
provisionalmente, pero su propiedad ser resuelta, si la condicin suspensiva se realiza en beneficio del
adquirente; el mismo acontecimiento que para uno es condicin suspensiva, para el otro es resolutoria. Se puede
hacer un razonamiento semejante para el caso de que la enajenacin se efecte bajo condicin resolutoria. El
enajenante, despojado inmediatamente de su propiedad por el efecto de la enajenacin, volver a ser pr
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_78.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:36:48]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 8
PROPlEDAD
CAPTULO 3
PROPlEDAD lNMUEBLE
Lagunas del Cdigo Civil
La mayora de las reglas legales, sobre el derecho de propiedad concierne exclusivamente a la propiedad
inmueble. La razn de esto es muy sencilla: por su naturaleza, los muebles estn aislados unos de otros; no se
establece ese contacto perpetuo con la propiedad ajena que engendra la posesin del suelo. Es ms, se encuentran
con menos frecuencia en contacto con el pblico.
No han provocado tantos conflictos como los inmuebles, ni exigido una reglamentacin tan complicada. Por otra
parte, la propiedad inmueble, por la naturaleza e importancia de las cosas que forman su objeto, confiere a los
propietarios ciertos derechos que no se encuentran en la propiedad mobiliaria y que constituyen, por consiguiente,
atributos especiales de ese gnero de propiedad.
El Cdigo Civil slo da una idea muy imperfecta del rgimen aplicable a la propiedad inmueble. Un gran nmero
de reglas han sido establecidas por leyes especiales, principalmente por todas aquellas que reglamentan los
canales, el alineamiento, la nivelacin, la higiene, as como los servicios o precauciones impuestas a los
propietarios por la vecindad de una corriente de agua, de una carretera, de un ferrocarril, de un cementerio, de una
fuente de agua mineral, o de una obra de ofensa militar, etc.
Es fcil comprender que el Cdigo Civil descuid esas cuestiones, debido a que constituyen lo que se puede
llamar rgimen administrativo de la propiedad; pero hay otras, cuya omisin es imperdonable. Las reglas relativas
a la propiedad rural, que ocupaban tan importante lugar en nuestro derecho antiguo, no se encuentran en el cdigo
de Napolen.
La constituyente haba votado cdigo rural (Decreto del 2 de sep. al 6 de oct. 1891), concerniente a los bienes y
usos rurales, y a la polica rural; pero pronto se reconoci que este texto era insuficiente, y gran nmero de sus
disposiciones fueron implcitamente derogadas por el Cdigo Civil, que sin embargo, est muy lejos de contener
una legislacin completa sobre la materia.
8.3.1 RELAClN ENTRE PROPlETARlOS VEClNOS
Cmo la vecindad crea obligaciones
La contigidad de la propiedades inmuebles crea, entre los propietarios vecinos, ciertas relaciones que los obligan
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_79.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:36:52]
PARTE SEGUNDA
mutuamente, a veces, hacer alguna cosa. Estas obligaciones nacen de pleno derecho entre propietarios, por el solo
hecho de su vecindad.
La vecindad antiguamente fue clasificada entre las fuentes de la obligaciones, en la clase de los cuasicontratos:
Pothier estudiaba la vecindad como un cuasicontrato, a continuacin de las sociedades, comodades e indivisiones,
que engendran tambin obligaciones. Sin embargo, el cdigo no ha seguido este ejemplo; en el art. 1370, presenta
como meramente legales las obligaciones mutuas entre propietarios vecinos.
En qu difieren estas obligaciones de las servidumbres
Los autores el cdigo han hecho todava ms. Tratan estas obligaciones diversas al mismo tiempo que las
servidumbres, como si constituyesen derechos reales de la misma naturaleza que las verdaderas servidumbres
reales, y fundndose en la autoridad de la ley, a menudo se les ha comprendido como tales. Este procedimiento no
puede ser aprobado, porque la verdaderas servidumbres slo obligan al propietario de la finca sirviente a una
mera abstencin.
Debe dejar a su vecino gozar de su bien y que obtenga, por s mismo, una ventaja parcial; no est obligado a otra
cosa. Los propietarios vecinos se deben unos a los otros prestaciones positivas que, por consiguiente, slo pueden
ser objeto de obligaciones personales y no de servidumbres propiamente dichas. Las principales se refieren al
deslinde y al cercado de las propiedades (arts. 646 y 663).
Por lo dems, pareciendo ignorar por su clasificacin las obligaciones personales que derivan de la vecindad, el
cdigo confiesa implcitamente su existencia: 1. En los arts. 651 y 652, donde habla de la obligacin que la ley
impone a los propietarios, uno con respecto al otro, independientemente de toda convencin; y 2. En el art. 1370,
donde la ley, al enumerar las obligaciones formadas involuntariamente, indica en primer lugar, las existentes entre
propietarios vecinos.
Carcter excepcional de estas obligaciones
Las obligaciones que derivan de la vecindad tienen, sin embargo, un carcter particular: son semireales. La
obligacin no existe sino en virtud de la detentacin de la cosa. El nico obligado a proceder al deslinde o al
cercado, es el propietario del inmueble contiguo. Se trata, de una de esas obligaciones por las cuales, la persona
est obligada nicamente propter rem, segn el lenguaje de nuestros autores antiguos, y de la cual puede librarse
o abandonar de la cosa que hace nacer la obligacin.
Esta facultad de abandono es lo que anteriormente se llamaba dguerpissement. Nuestros autores antiguos, que se
ocupaban mucho del dguerpissement, la definan como el acto por el cual el propietario de una heredad sujeta a
una carga real, haca judicialmente el abandono de su derecho de propiedad, para librarse de esa carga. El
abandono ha perdido mucho de su utilidad desde que las cargas reales que gravaban a las heredades fueron
suprimidas, en gran parte, por la revolucin.
Sin embargo, se les encuentra bajo el nombre de secin (delaissement) en provecho de los terceros adquirentes de
inmuebles hipotecarios, perseguidos por los acreedores hipotecarios (art. 2172 y ss.). Nadie duda que exista
tambin para otra especie de cargas reales, conservadas en el derecho actual, que se llaman servidumbres. La ley
hace de ello aplicaciones particulares en dos casos (arts. 656 y 699), pero la regla es general. Se debe considerar
que esta facultad se ha conservado en todos los casos en que sea til.
La accin tendiente a obtener el deslinde o el cercado de la propiedad, tiene, en cierta medida, el carcter de una
accin real; lo que sirve para determinar la competencia el juez segn la situacin de los lugares. Ciertos autores
consideran la accin de deslinde tambin como una accin petitoria, puramente real, y de la misma naturaleza que
la reivindicacin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_79.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:36:52]
PARTE SEGUNDA
Daos causados a los propietarios vecinos
El ejercicio del derecho de propiedad origina, debido a la proximidad de los fundos, numerosos daos a los
propietarios vecina. Estos daos se han multiplicado desde el desarrollo de las explotaciones industriales. Si el
propietario comete una falta, debe una reparacin segn los principios generales. Pero, frecuentemente, el
propietario explota en las mejores condiciones posibles, y su explotacin es generalmente precedida de una
autorizacin administrativa.
La jurisprudencia, incluso en este caso, decide que es responsable de los daos que cause, cuando stos excedan
de los que el vecino est obligado a soportar. El ejercicio anormal o excepcional del derecho de propiedad basta
para comprometer su responsabilidad. Hay de esto explicaciones numerosas en la jurisprudencia sobre la
vecindad de los establecimientos industriales, de los hospitales, de los teatros, de las ferrocarriles, y tambin sobre
los daos causados por la caza cuando sta se multiplica sin que el propietario de la finca tome ninguna medida
para impedir tal multiplicacin (vase la Ley del 10 de mar. 1930, sobre la proteccin de los cultivos contra
conejos domsticos).
Por el contrario, el propietario no incurre en ninguna responsabilidad cuando ejecuta sobre su fundo un acto que
sea el ejercicio normal de su derecho, aunque dicho acto cause un perjuicio a su vecino, por ejemplo, si corta,
cegando en su finca, las venas del manantial que alimentaban la finca vecina, o si destruye, levantando una
construccin, la vista de que gozaba la casa vecina. Pero, aun en este caso, es preciso que no haya obrado
nicamente con la intencin de daar, sin lo cual, cometera un abuso del derecho de propiedad.
La aplicacin de estos principios implica restricciones importantes al ejercicio del derecho de propiedad, pero
estas reglas no podrn explicarse sino despus del estudio de la responsabilidad civil.
8.3.1.1 Deslinde
Definicin
Es una operacin que consiste en fijar la lnea separativa de dos terrenos no construidos y en marcarla con signos
materiales. El deslinde es una operacin contradictoria, que supone el concurso de los propietarios contiguos. En
s mismo el deslinde es una operacin muy sencilla, pero a veces se complica con un problema de propiedad, al
pretender cada uno de los dos vecinos atribuirse una parte de terreno que el otro le niega; entonces el asunto toma
un aspecto ms grave, porque en el fondo contiene una reivindicacin inmobiliaria. Esta distincin desempea un
papel capital en los problemas de capacidad y de competencia.
lnsuficiencia de la ley
El cdigo se ocupa del deslinde en un solo artculo totalmente insuficiente; en l se establece que cada vecino
puede obligar al otro a hacer el deslinde y que ste se hace a costa de los dos (art. 646).
Cundo se puede pedir el deslinde
El derecho de pedir el deslinde es una facultad de los propietarios; por tanto es imprescriptible (art. 2232). La
existencia de un seto vivo, de una zanja, o de cualquier otra especie de cerca no es suficiente para la demanda de
deslinde, salvo que hubiere sido establecida contradictoriamente y en virtud de un primer procedimiento de
deslinde.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_79.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:36:52]
PARTE SEGUNDA
En este caso, lo que impide un nuevo deslinde, no es la existencia material de una cerca, sino la existencia jurdica
de una primera resolucin de deslinde. Por otra parte, el deslinde es inaplicable a las fincas limitadas por una
corriente de agua, que forma un lmite natural invariable.
Quin est facultado para proceder al deslinde
Slo el propietario est facultado para figurar en las operaciones de deslinde. Si el derecho de propiedad se
encuentra desmembrado en nuda propiedad y en usufructo el usufructuario tiene el derecho de pedir el deslinde,
pero el vecino debe tener cuidado de dar a conocer est al nudo propietario.
Los locatarios y los aparceros no tienen facultades para proceder por s mismos al deslinde, ni aun para tomar
parte en l, al lado del propietario, porque no tienen un derecho real sobre la finca.
Cuestiones de facultades y de capacidad
Cuando el deslinde no se complica con ninguna cuestin de propiedad, es un acto conservador de administracin,
que debe permitirse a los que tienen la libre administracin general de un patrimonio ajeno. Por consiguiente, un
tutor podr proceder al deslinde, sin autorizacin del consejo de familia. Un marido, respecto a un inmueble de su
mujer, cuando tiene la administracin de l.
Lo mismo sucede cuando se trata de las personas afectadas por semiincapacidad, como las mujeres casadas bajo
el rgimen de separacin de bienes, los prdigos dbiles de espritu provistos de un consejo judicial. No obstante,
como a estos incapaces no se les permite comparecer en juicio sin la asistencia de sus maridos, o de sus consejos,
no podrn ejercer por s mismos la acin de deslinde, ni defenderse de ella, cuando el deslinde deba decidirse en
juicio, por no haberse llegado a u arreglo amigable entre las partes.
En cuanto al menor emancipado, como la ley nicamente lo autoriza para ejecutar actos de mera administracin,
actuar prudentemente hacindose asistir por su curador, ya que la accin de deslinde, por su carcter, es
inmobiliaria.
Pero si hay duda sobre la propiedad, el deslinde, ya sea amigable o judicial, no puede hacerse sino por quienes
tienen plena capacidad o pleno poder. Por esto el tutor de un menor, o de un interdicto deber llenar las
formalidades exigidas para la enajenacin de inmuebles, es decir, obtener la autorizacin respectiva del consejo
de familia y la homologacin judicial, incluso para el deslinde amigable.
Operaciones de deslinde
Estas operaciones consisten:
1. En el examen de los ttulos de propiedad, a fin de buscar en ellos lo que pertenece a cada uno;
2. El Apeo de los terrenos, a fin de verificar sobre el lugar el contenido real de cada lote;
3. En el trazo de la lnea que se marca sobre el terreno ya sea por una zanja, por una palizada, o simplemente con
mojoneras;
4. En la redaccin del acta de la diligencia respectiva.
Las mojoneras deben colocarse en todos los ngulos de la lnea separativa, de manera que una lnea recta lleve de
una mojonera a otra y coincida siempre con el lmite. Las mojoneras son piedras toscamente talladas, a veces sin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_79.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:36:52]
PARTE SEGUNDA
tallar; a fin de mostrar que son mojoneras y que no se encuentran all por azar, se les rodea del objetos
indestructibles, tales como guijarros, vidrios rotos, etc. Antiguamente se enterraban, al lado de cada mojonera, dos
fragmentos de una misma teja, que se llamaban garantes o testigos.
Las operaciones de deslinde deben ejecutarse una sola vez. Se debe, por tanto, redactar una acta, llamada acta de
la diligencia de deslinde, que compruebe lo ms exactamente posible, la direccin del lmite adoptado, a fin de
que si llegan a desplazarse o destruirse las mojoneras, se restablezcan, recurriendo a esa acta.
Deslinde de propiedades inmediatas
Puede suceder que el total atribuido a cada uno, por los ttulos no se encuentre en el terreno. En arte caso, algunas
veces las operaciones de apeo y deslinde debern extenderse tanto a los vecinos mediatos como a los inmediatos.
Esto se presenta cuando distintas parcelas provienen, de varias particiones sucesivas de una misma propiedad
(extensin). Probablemente lo que falte a un lote, sobrar en otro.
Deslinde con cambio de parcelas
Algunas veces la lnea separativa sigue sinuosidades intiles o molestas. Puede entonces rectificarse, pero esta
rectificacin significa un cambio de parcelas entre los vecinos. Cada uno de ellos debe abandonar al otro todo lo
que se encuentra ms all de la lnea nueva por establecer. Por consiguiente, si hay incapaces interesados en el
negocio, sus representantes debern llenar las formalidades necesarias para las enajenaciones de inmuebles. Por lo
mismo, causan el impuesto de traslacin de dominio.
Procedimiento del deslinde
La ley no la ha reglamentado. Si todas las partes estn concordes, el deslinde puede ser amigable y a la
convencin concertada tiene entones fuerza contractual. Normalmente se recurre, para la ejecucin de las
operaciones necesarias, a uno o varios peritos, designados por las partes. A fin de asegurar la conservacin del
acta de la diligencia de deslinde, es conveniente depositarla en una notara, donde se guardan entre las minutas.
Sucede a menudo que uno de los vecinos se niega a proceder al deslinde cuando el otro se lo pide, ya sea porque
pretenda sustraerse a los gastos de la operacin, porque se rehuse a una verificacin que acaso haga desaparecer
una usurpacin cometida por l. Para vencer su resistencia, la ley permite al interesado citarlo judicialmente: todo
propietario puede obligar a su vecino al deslinde de las propiedades contiguas (art. 646). La necesidad de
concurrir al deslinde es, una verdadera obligacin, que la vecindad crea entre propietarios prediales. Est
sancionada por la accin de deslinde, de la cual no se ocupan ni el Cdigo Civil ni el de procedimientos.
Competencia
La Ley del 12 de julio de 1905, sobre la justicia de paz, da competencia a los jueces de paz para las acciones de
deslinde, pero slo cuando la propiedad o los ttulos que la establecen no son discutidos (art. 7-3). En caso
contrario, el conocimiento de la accin compete a los tribunales civiles correspondientes. El tribunal civil no
debe, limitarse a establecer sobre la cuestin de propiedad, debe al mismo tiempo proceder por s mismo al
deslinde.
En cuanto al tribunal o al juez de paz ante quien debe ejercerse la accin, es aquel en cuya jurisdiccin se
encuentra situada la finca por deslindar. Esta solucin se desprende, por analoga, del art. 3 del Cdigo de
Procedimientos Civiles, que establece as la competencia para las acciones posesorias nacidas de un
desplazamiento de mojoneras.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_79.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:36:52]
PARTE SEGUNDA
Procedimientos
Ningn procedimiento especial ha sido organizado para el deslinde. Los tribunales son libres de seguir la marcha
que les parezca mejor. Normalmente designan peritos para redactar un proyecto de deslinde, y se limitan a
homologar las actas preparadas por ellos. Existen peritos gemetras diplomados (Decreto del 25 ab. 1929, 2 de
mayo); conforme al derecho comn el juicio es susceptible de recursos.
8.3.1.2 Cercado de la propiedad
a) PROPlEDADES RURALES
Antiguas dificultades
El derecho de cercar la propiedad, que tan natural nos parece en la actualidad, antiguamente era limitado por el
derecho de caza y por el de libre pasto.
Derecho de caza
Era un derecho seorial, que permita a los seores penetrar en las heredades cercadas, y en los parques y jardines
para cazar en ellos, con la obligacin de usar de l moderadamente y sin causar daos. Hasta se haba prohibido
establecer cercas fuera de los barrios, villas y aldeas, en toda la extensin de las capitaneras y tierras reservadas
para el placer de caza de Su Majestad, en los alrededores de las residencias reales.
Libre pasto
El libre pasto, que estudiaremos detenidamente, consiste en el derecho de apacentar las bestias, despus de la
cosecha, indistintamente, en todas las tierras no cercadas. Es un uso rural, pero de l derivaba antiguamente, por
lo menos en ciertas regiones, una verdadera servidumbre para las tierras que se encontraban sometidas a ella.
Los propietarios no tenan el derecho de cercar sus tierras, porque la existencia de una cerca hubiera impedido el
ejercicio del libre pasto. Esta servidumbre, muy molesta, fue suprimida por el cdigo rural de la Asamblea
Constituyente. No puede impedirse a ningn propietario el derecho de cercar sus propiedades. As, desde 1791, el
derecho de libre pasto no es obstculo a la facultad natural que pertenece a los propietarios de cercar sus
heredades.
La misma facultad ha sido confirmada por el art. 647, C.C. y sancionada nuevamente por el art. 6 de la Ley del 9
de julio de 1898 que aade que todo terreno cercado est libre del derecho de pasto y que determina adems los
tipos de cercas que deben considerarse como suficientes, para impedir la introduccin de los animales.
Libertad actual de cercar
Este derecho, mucho ms amplio que en la antigedad, no es absoluto. La ley excepta todava aquellas tierras
sobre las cuales existe un derecho de libre pasto establecido por ttulo (Ley 9 de jul. 1889, art. 12). El propietario
del terreno gravado con esta servidumbre no tiene de pleno derecho la libertad de cercarlo, pero puede obtenerlo a
ttulo oneroso. En efecto, la ley le concede la facultad de liberar su terreno, ya sea mediante una indemnizacin
fijada por peritaje o por medio del abandono (cantonnement).
ste cantonnement, es una operacin que consiste en liberar una tierra gravada por un derecho de uso en provecho
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_79.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:36:52]
PARTE SEGUNDA
de terceros, mediante el sacrificio de una porcin de esta tierra, que el propietario abandona a los usuarios en
plena propiedad, para liberar al resto (art. 63 C. for.).
Por otra parte, es preciso tener en cuenta las servidumbres de paso, que pueden existir en provecho de los
propietarios vecinos.
Fundos atravesados por un arroyo
Se ha preguntado si el propietario tiene el derecho de prohibir la circulacin, en barco, a travs de su fundo, y si
tiene el derecho de impedir el curso del ro para cercarse. La jurisprudencia admite el paso de los terceros en
barcos, aunque toda circulacin a pie o en coche a travs del lecho mismo del ro est prohibida al pblico,
porque la circulacin en barco es una variedad de la navegacin y sta es un modo de usar del agua, que es una
res communis.
b) PROPlEDADES URBANAS
Carcter obligatorio del cercado
Las propiedades situadas en la ciudades y en sus barrios, estn sometidas por lo que toca a sus cercados, a reglas
muy diferentes. Se puede decir que para sus propietarios el cercado deja de ser una facultad y se convierte en un
deber. En efecto, en las ciudades muy pobladas, todos los propietarios tienen un gran inters en cercar sus
propiedades; tambin hay inters pblico en ello, pues los merodeadores y vagabundos encuentran abrigo en los
terrenos abiertos o mal cercados.
Por ello la ley ha establecido una regla excepcional para favorecer la construccin y mantenimiento de las cercas;
cada propietario puede obligar a sus vecinos a contribuir en las construcciones o reparaciones de las cercas (art.
663). A esto se le denomina cercado obligatorio.
Gnero del cercado
La ley determina las condiciones segn las cuales deben hacerse las cercas. Se trata de un muro de separacin
(art. 663); un seto vivo o una empalizada no bastara. Este muro debe comprender el albrdete, 3.20 m de altura
en las ciudades de ms de 50000 habitantes; y 2.60 m en las otras. Estas dimensiones por lo dems, slo deben
observarse a falta de reglamentos o de usos locales.
Lugares en que el cercado es obligatorio
El art. 663 slo es aplicable a las propiedades situadas en las ciudades y barrios. Como la ley no aclara lo que
pretende designar con estas palabras, con frecuencia hay incertidumbre para saber si cualquier aglomeracin de
habitantes constituye una ciudad, y sobre todo, para fijar el lugar donde terminan los barrios. Los tribunales
deciden soberanamente esta cuestin de hecho, sin que sus decisiones estn sujetas a casacin. Los dos terrenos
deben estar destinados a habitacin o depender de una construccin habitable.
Si un propietario construye el muro a su propia costa, no puede obligar al vecino a reembolsarle la mitad de lo
que le haya costado; debi haber usado la facultad que la ley le concede; como no lo hizo se presume que
renunci a ella.
Aunque no se pueda hablar de presuncin de renuncia, es preciso admitir la misma solucin en el caso de que el
muro haya sido construido por uno de los propietarios, en una poca en que el cercado no era obligatorio. Si con
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_79.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:36:52]
PARTE SEGUNDA
posterioridad se crea una barrio en ese lugar, no se puede exigir el reembolso, porque el art. 663 es un texto
excepcional. Pero despus de la demolicin del muro, podra ejercerse el derecho de levantar una cerca de comn
acuerdo.
8.3.2 EXPLOTACIN DE MINAS Y CANTERAS
8.3.2.1 Legislacin
Distincin
Todo el sistema de nuestra legislacin minera se basa en la distincin de las minas y de las canteras, a las que
deben sumarse las minas superficiales (minires), y las turberas, que estn sometidas a reglas especiales.
a) MINAS
Definicin
Las minas, los yacimientos metlicos de cualquiera naturaleza, as como los depsitos de hulla, de azufre, de
betum y de algunas otras sustancias. La Ley del 17 de junio de 1840 aadi la sal gema, la del 16 de diciembre de
1922 los petrleos y gases combustibles; la del 26 de enero de 1918 el sodio y el potasio.
La enumeracin de las sustancias sometidas al rgimen de las minas no es limitativa. El consejo de Estado admite
que un decreto dictado en forma de reglamento de administracin pblica, es decir, por el consejo de Estado,
puede clasificar una sustancia nueva entre los yacimientos susceptibles de concesin.
Rgimen de las minas
Las sustancias clasificadas aparte, pueden ser sometidas al rgimen de las minas, son aquellas que tienen una
importancia particular a causa de su rareza relativa y de la gran necesidad que de esas tiene el hombre. La
sociedad entera est muy interesada en su buena explotacin. Si sta fuese abandonada a los propietarios de la
superficie, frecuentemente se hara con deficiencia y acaso se abandonara por pobreza o incuria.
El gobierno se ha atribuido, el derecho de expropiar a los propietarios del suelo, y de conferir el derecho de
explotar la mina a un tercero, por ejemplo, a una compaa que presente todas las garantas necesarias: reunin de
capitales considerables; agrupaciones de hombres especializados, capaces de dirigir los trabajos, etc. Cuando el
gobierno hace uso de este derecho, efecta lo que se llama concesin de la mina. Los propietarios de la superficie
son indemnizados por medio de una utilidad anual, reglamentada por el acto de la concesin.
Napolen l daba mucha importancia a la idea de expropiacin; no quera que tuviese el aspecto de despojo y de
atribucin al Estado de la propiedad de las minas. No obstante, esto se hizo; pues si el Estado concede la mina,
dispone de ella, y los particulares se ven privados de la misma, sin que sea posible una oposicin de su parte; el
ingenioso sistema de la utilidad permite indemnizarlos, sin que cueste nada al Estado. En suma, las minas son,
desde 1810, cosas no apropiadas, que los particulares pueden adquirir, no por ocupacin, sino por concesin del
Estado.
b) CANTERAS
Definicin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_79.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:36:52]
PARTE SEGUNDA
Las canteras, contienen las pizarras, arenas, granitos, mrmoles, cal, yeso, y arcillas. Estas sustancias, que forman
la gran masa de la corteza terrestre, son mucho ms comunes que las de las minas; son tan abundantes que su
buena explotacin interesa menos al pblico. Es ms, su explotacin es fcil. No es necesario pertenecer a la
Compaa dAnzin, para sacar arena o piedras de construccin.
Rgimen de las canteras
No se ha derogado, cuando se trata de las canteras, la libertad de los propietarios; pues no han sido sometidos al
rgimen de la concesin. El propietario del suelo es el nico que tiene derecho de explotarlas, es libre de hacerlo
sin ningn permiso. Sin embargo, la ley los ha colocado bajo la vigilancia de la administracin y el propietario
que quiere abrir una cantera, est obligado a hacer su declaracin en la alcalda. La explotacin de las canteras, de
cualquier naturaleza que sea, est prohibida en el interior de Pars.
Observacin
La distincin de las minas y de las canteras, es de importancia capital para el ejercicio del derecho de propiedad.
Se advierte que se funda en la naturaleza de los yacimientos y no en el procedimiento empleado para su
explotacin; es un error creer, como frecuentemente sucede, que las canteras se explotan a cielo abierto y las
minas por medio de galeras subterrneas; no es raro ver canteras explotadas por medio de galeras, y vetas de
minas a flor de tierra.
No obstante, para que una compaa minera pueda explotar a cielo abierto debe haber adquirido la propiedad de la
superficie, de lo contrario est obligada a mantenerse a cierta profundidad , a fin de respetar la propiedad superior.
Minas superficiales
stas comprenden los minerales de fierro, llamados aluvin y las sustancias piritosas o aluminosas. En principio
estn sometidas al rgimen de las canteras, sin embargo, algunas veces son concedidas como las minas.
Turberas
Para explotar las turberas se requiere una autorizacin previa a la subprefectura. Por otra parte, la direccin
general de los trabajos (principalmente el establecimiento de atarjeas de desecamiento) est determinada por la
administracin.
8.3.3 USO DEL AGUA
Estado de la legislacin
El rgimen de las aguas, era objeto de un gran nmero de disposiciones dispersas en el Cdigo Civil y en muchas
leyes y decretos. Un proyecto de ley; preparado en 1880, las reuna todas en un solo cuerpo de 186 arts. ste, que
solo fue un fragmento del proyecto del cdigo rural, pero ampliado y modificado notablemente, es la ley del 8-10
de abril de 1898, que consta, nicamente, de 53 arts.
Esta ley reglamenta, a la vez, la propiedad y el uso de las aguas, los derechos y las obligaciones de los
particulares y el Estado, el curso de las aguas, sus diques y purificacin. En su mayor parte este conjunto de reglas
pertenece al derecho administrativo. Solamente debemos ocuparnos de las que corresponden al derecho civil; y
son aquellas que responden a la pregunta: Cules son los derechos de los propietarios prediales sobre las aguas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_79.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:36:52]
PARTE SEGUNDA
que corren o se estanquen en sus terrenos, o que los limitan?.
Estudiadas desde este punto de vista, las aguas pueden dividirse en tres grupos: hay unas que pertenecen al
propietario del suelo; otras de las que este simplemente tiene su uso; y otras, en fin, sobre las cuales no tiene
ningn derecho. En Argel todas las aguas, incluso las de las fuentes, pertenecen al dominio pblico.
8.3.3.1 Agua perteneciente a propietario del suelo
a) PLUVlAL
Su carcter jurdico
El agua pluvial es una cosa sin dueo. El propietario del terreno sobre el cual corre, puede apropirsela; llega a
ser propietario de ella por va de ocupacin y no por derecho de accesin, como dice Laurent; pues el agua pluvial
que cubre el suelo no se incorpora, requisito indispensable para que haya accesin.
Si el propietario del terreno quiere adquirir la propiedad de las aguas pluviales, debe recogerlas; puede entonces
absorberlas o cederlas a un tercero, o abandonarlas a su curso natural. Fluyendo sobre la pendiente del suelo,
conservan las aguas pluviales su carcter, en tanto no estn reunidas de manera que formen un arroyo. Por
consiguiente, el propietario del fundo inferior puede adquirirla, por ocupacin, en el momento en que lleguen a su
finca; los ribereos de una va pblica pueden, igualmente, apropiarse de las que por ella fluyan.
El cdigo de Napolen no se ocup de las aguas pluviales. El art. 641 reformado, incs. 1 y 2 confirma el derecho
de los propietarios de usar y disponer de las aguas pluviales que corran en sus propiedades a condicin de que el
uso que de ellas hagan, o la direccin que les des, no agraven la situacin de los fundos inferiores sobre los que
esas aguas fluyan.
b) MANANTlAL
Atribucin de la propiedad de las aguas
El manantial pertenece al propietario del fundo
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_79.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:36:52]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 8
PROPlEDAD
CAPTULO 4
GARANTA
8.4.1.EXPROPIACIN POR UTILIDAD PBLICA
Inviolabilidad de la propiedad privada
En el antiguo rgimen, los particulares a menudo tuvieron que sufrir atentados contra su derecho de propiedad
efectuados por el poder. La declaracin de los derechos del hombre, votada del 20 al 26 de agosto de 1789, por la
Asamblea Constituyente, declar inviolable y sagrada a la propiedad privada (art. 17). En consecuencia, el
propietario no puede ser despojado de sus bienes sino cuando el inters pblico lo exige y slo mediante
indemnizacin. Esta consecuencia del principio de la inviolabilidad fue reproducida en el arte 545, C.C.
A pesar de estas declaraciones de principio, la propiedad no gozaba todava de una garanta perfecta porque no se
suprimi la confiscacin en derecho penal; se encontraba, reducida a las garantas de la ley civil. Napolen,
primero us, y tambin abus, de la confiscacin, sirvindose de ella como arma de combate contra sus enemigos
internos. La carta de 1814 retir al gobierno el derecho de desposeer a los particulares.
Leyes sucesivas sobre la expropiacin
La expropiacin fue reglamentada sucesivamente por las Leyes del 8 de marzo de 1810, del 7 de julio de 1833 y
del 3 de marzo de 1841. La ltima todava est en vigor, pero reformada por las Leyes del 27 de junio de 1915,
del 6 de noviembre de 1918 y del 17 de julio de 1921. stas son las leyes de conjunto; ha habido y an hay
numerosos textos secundarios que reglamentan puntos particulares.
De la utilidad pblica y de su declaracin
La declaracin de los derechos del hombre (art. 17) slo autorizaba la expropiacin por causa de necesidad
pblica. Pronto se reconoci que esta condicin era excesiva y que el inters privado debe ceder ante el inters
pblico. Por ello, aunque el Cdigo Civil reproduce en su art. 545 la precitada disposicin de la declaracin,
solamente habla de la utilidad pblica.
La nocin de utilidad pblica, entendida primero de una manera restringida, ha sido extendida; se ha admitido la
expropiacin por razones de higiene (Ley 15 de feb. 1902 modificada por la Ley de 27 de jun. 1915), por el
acondicionamiento de las ciudades, llamado urbanismo, por razones de esttica, etc. Por otra parte, se ha
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_80.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:36:55]
PARTE SEGUNDA
permitido expropiar no solamente los terrenos indispensables al trabajo que se debe ejecutar, sino tambin toda la
zona til para el pleno desenvolvimiento de dicho trabajo (Ley 6 de nov. 1918).
Esta utilidad debe comprobarse legalmente. La objeto de un seto administrativo especial que se llama declaracin
de utilidad pblica. Al principio no se haba determinado la autoridad competente para pronunciar esta
declaracin, y se admita que una simple resolucin prefectoral era suficiente. Las reclamaciones de los
propietarios fueron tan numerosas, a causa de la facilidad extraa con la cual se les desposea, que Napolen
mismo en la clebre Note de Schoenbrunn, fij las garantas que deban concederse a la propiedad inmueble.
Desde entonces la declaracin de utilidad pblica deba ser emitida por el jefe de Estado, pero las leyes
posteriores concedieron a las autoridades inferiores, en muchas circunstancias, el derecho de pronunciarla.
En principio, el trabajo que se va a emprender es declarado utilidad pblica por un acto del Poder Legislativo
votado como si fuera ley. Pero los trabajos de poca importancia pueden ser autorizados por un decreto del consejo
de Estado Ferrocarriles y canales de menos de 20 kilmetros de longitud, etc., por un simple decreto (trabajos
pblicos a cargo de los departamentos y municipios), o tambin por el consejo general o por la comisin
departamental (tratndose de los caminos vecinales y rurales).
De la expropiacin
La expropiacin, es decir, el acto por el cual se priva al particular de su propiedad, para transferirla a la parte
expropiante (Estado, Municipio, etc.) es actualmente de la competencia del tribunal civil, quien dicta una
sentencia de expropiacin, siempre que la parte expropiada no consienta en un arreglo amistoso. La note de
Schoenbrunn dio a la autoridad judicial, guardiana natural de la propiedad privada, competencia para resolver
estas cuestiones, y nunca se le ha despojado de ella desde 1810.
De la determinacin de la indemnizacin
La Asamblea Constituyente dej a los cuerpos administrativos el cuidado de determinar las indemnizaciones de
los expropiados, en 1807 se facilit para ello a los consejos de prefectura; en 1810 a los tribunales civiles. Desde
1833 este derecho pertenece a un jurado especial, compuesto de propietarios y presidido por un miembro del
tribunal civil con derecho a voto.
La indemnizacin debe ser justa, dice la ley, es decir, suficiente. De hecho las indemnizaciones de expropiacin
se fijan con suficiencia y normalmente sobrepasan el valor real de los inmuebles. Por esto la expropiacin es
considerada por los propietarios, en la mayor parte de los casos, como una buena fortuna y no como una desgracia.
Del carcter previo de la indemnizacin
La indemnizacin de se igualmente ser previa (art. 545). Sin embargo, la expropiacin es pronunciada por los
tribunales antes de que se haya pagado la indemnizacin y cuando ni siquiera se ha fijado, pero el principio
formulado en la declaracin de los derechos del hombre es respetado por otros medios; la cesin material del
inmueble no puede exigirse al propietario expropiado sino previo el pago de la indemnizacin (Ley 3 de muy.
1841, art. 53).
ste goza, pues del derecho de retencin que la asegura su pago; no se ve obligado a solicitarlo y a esperar que la
administracin buenamente quiera pagarle. La Ley de 17 de julio de 1921 estableci un procedimiento de
expropiacin condicional, que permite a la administracin conocer el gasto que se va a hacer antes de expropiar.
De las varias especies de expropiacin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_80.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:36:55]
PARTE SEGUNDA
La expropiacin de los inmuebles, reglamentada por la Ley de 1841, no
es la nica manera en que un propietario puede ser privado de su
propiedad. Se pueden dar adems los siguientes modos:
1. El alineamiento, medida administrativa destinada a rectificar y a ampliar las vas pblicas, y en virtud de la
cual los propietarios estn obligados a echar hacia atrs sus construcciones y sus cercas, no sin recibir una
indemnizacin que suele ser inferior al valor del terreno que pierden.
2. Las delimitaciones al dominio pblico martimo y fluvial, estas, con frecuencia originan dificultades, porque
los propietarios ribereos se dicen propietarios de parcelas que la delimitacin administrativa atribuye al lecho del
mar o del ro.
3 y 4. Los derechos de ocupacin temporal y de extraccin de materiales, servidumbres que gravan a los terrenos
privados para la ejecucin de los trabajos pblicos. La indemnizacin la fija el consejo prefectoral.
5 y 6. Las requisiciones militares reglamentadas principalmente por la Ley de 3 de septiembre de 1877,
completada por otras leyes, y las requisiciones civiles previstas durante la guerra por diversas leyes que ya no
estn en vigor y mantenidas solo respecto de los medios de transporte.
Proteccin de la propiedad por el poder judicial
Esta amenaza de la administracin a la propiedad privada es peligrosa. Por esto se ha dado competencia exclusiva
a los tribunales judiciales para establecer sobre la existencia del derecho de propiedad o sobre los atentados
ilegales a este derecho, cuando la administracin desconoce el derecho del propietario o pretende atentar contra
l. La jurisprudencia civil y la administrativa estn de acuerdo sobre esta regla de competencia que hace del poder
judicial el protector de la propiedad privada.
8.4.2 REIVINDICACIN
Definicin
La reivindicacin es la accin ejercida por una persona que reclama la restitucin de una cosa, pretendindose
propietaria de ella. La reivindicacin se fundamenta, en la existencia del derecho de propiedad, y tiene por objeto
la obtencin de la posesin. La reivindicacin debe distinguirse de un gran nmero de acciones restitutorias que
se fundan en una obligacin existente a cargo del demandado.
Estas ltimas son acciones personales, puesto que el demandante hace valer su derecho de crdito, en tanto que la
reivindicacin, que no es otra cosa que el derecho de propiedad afirmado ante la justicia, es una accin real.
8.4.2.1 De inmueble
a) PRESCRIPCIN DE LA ACCIN
Opinin tradicional
Puede perderse la propiedad por efecto de la prescripcin extintiva? Se poda creerlo leyendo el art. 2262: Todas
las acciones, tanto las reales como las personales prescriben en 30 aos. En su generalidad absoluta, esta frmula
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_80.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:36:55]
PARTE SEGUNDA
comprende, evidentemente, tanto a la reivindicacin como a las otras acciones reales. No obstante, generalmente
se reconoce que es necesario hacer un distincin entre la propiedad y los otros derechos reales.
Todos los derechos reales desmembrados de la propiedad (servidumbres, usufructo., hipoteca, etc.) pueden
perderse por efecto de una prescripcin extintiva, que respecto de algunos de ellos se denomina, especialmente,
no uso. La causa consiste en que estas desmembraciones del derecho de propiedad son contrarias al estado
normal, que es la plenitud de la propiedad y el goce exclusivo de la cosa por su propietario.
Por razones de utilidad, la ley tolera el establecimiento de derechos reales sobre la cosa ajena, pero a condicin de
que sus titulares se sirvan de ellos. Si no los usan, el desmembramiento del derecho de propiedad ya no tiene
razn de ser y la ley debe favorecer el retorno al estado ~ Formal, decidiendo la extincin por prescripcin, del
derecho real desmembrado. Este razonamiento no puede, evidentemente, aplicarse a la propiedad; por
consiguiente, la prdida por el no uso no le concierne.
Qu resulta de esto? Si suponemos que el propietario de un inmueble deja su bien en manos de otra persona
durante muchos aos, podr, sin duda alguna, perder su propiedad por efecto de una prescripcin adquisitiva, si el
poseedor llena las condiciones requeridas para la usucapin, y si la ha posedo durante el tiempo necesario. Pero
si este poseedor, por cualquier causa, no ha podido adquirir la propiedad, no hay razn para declarar
improcedente la reivindicacin intentada en su contra.
El hecho de que el propietario haya permanecido ms de 30 aos sin servirse de la cosa es, por s mismo, incapaz
de hacerle perder su derecho, en tanto que no haya habido usucapin en favor de un tercero. La propiedad puede,
desplazarse, por efecto de la prescripcin, pero no puede perderse pura y simplemente.
Se expresa este resultado diciendo que la propiedad, a diferencia de los otros derechos reales, no se pierde por el
no uso. Por consiguiente, la reivindicacin debe proceder todava despus de 30 aos de abandono en tanto que el
adversario no haya adquirido la propiedad. El texto del art. 2262, es muy absoluto y debe ser rectificado. Esta
correccin se fundamenta en la tradicin constante del derecho francs.
Opinin disidente
La doctrina tradicional del derecho francs nunca haba dudado sobre este punto, cuando en 1879, la Chambre des
requtes tuvo que ocuparse de una donacin irregular hecha a la congregacin de Saint_Viateur. La congregacin
no pudo adquirir la propiedad por falta de personalidad civil, y la cuestin propuesta era saber si la familia del
donador haba perdido la propiedad por el no_uso.
Pero la sentencia no resolvi el carcter prescriptible o no de la reivindicacin misma; slo el abogado general
Robinet De Clery sostuvo en sus conclusiones que el art. 2262, al referirse a las acciones reales, englobaba
necesariamente la reivindicacin y que sta prescriba en 30 aos; Charles Beudant, en la nota al Dalloz, opina
que su demostracin sobre este punto es concluyente.
Creemos, sin embargo, que es preferible atenerse a la opinin tradicional, defendida por Aubry y Rau, y para esto
hay una razn decisiva: si el propietario pierde su derecho aunque el poseedor todava no lo haya adquirido, el
bien pertenecera al Estado como bien vacante (art. 713).
b) PRUEBA DEL DERECHO DE PROPlEDAD
Dificultades, causas prcticas
La prueba del derecho de propiedad ofrece, en la prctica, grandes dificultades. Estas dificultades van
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_80.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:36:55]
PARTE SEGUNDA
disminuyendo a medida que la instruccin se extiende; la instruccin fomenta la costumbre de celebrar los
negocios regularmente y el deseo de poseer ttulos escritos, en buena forma. Por otra parte, los notarios ponen
ms cuidado que antes en mencionar en las escrituras lo que se llama el origen de la propiedad.
Este movimiento fue acelerado por la Ley del 2 3 de marzo de 1855 que restableci la transcripcin. A pesar de lo
anterior, las dificultades subsisten y subsistirn probablemente siempre; en los campos una multitud de pequeos
propietarios se conforman con documentos imperfectos cuando compran un bien, con tal de que se les ponga en
posesin del mismo.
Dificultades, su causa terica
Otra causa, puramente racional, hace difcil tambin la prueba de la propiedad. La propiedad de los bienes se
transmite, frecuentemente, de una persona a otra, y para que el poseedor actual sea propietario, es preciso que su
autor, es decir, de quien recibe la cosa, haya sido igualmente propietario y as sucesivamente, remontndose de
poseedor en poseedor. Generalmente hace falta esta prueba absoluta y no se exige porque es preciso tener en
consideracin las necesidades prcticas. Basta con pedir al reivindicante una simple probabilidad que lo haga
preferible a su adversario.
Bibliografa
Es por completo asombroso que no se encuentren nuestras leyes ninguna disposicin relativa a la prueba del
derecho de propiedad, cuando se ha reglamenta minuciosamente, y en varios lugares, la prueba de los derechos de
crdito. El problema ha sido objeto de estudios participares: Emmanuel Levy, y Pauline Mandelssohn.
nico medio de prueba absoluto: la usucapin
El nico medio de proporcionar una prueba absoluta del derecho de propiedad, es probando que se ha posedo,
por s mismo o por sus autores, durante el tiempo exigido para la usucapin. Incluso este procedimiento es, a
veces, defecto a causa de las suspensiones de la prescripcin que admite la ley en provecho de los incapaces,
porque estas suspensiones, repitindose en provecho de varias personas, pueden retardar indefinidamente el
cumplimiento de la prescripcin o usucapin.
Casos en que la usucapin no se ha cumplido
A menudo tambin es difcil la prueba de la usucapin cumplida. Como es preciso resolver el litigio, se decide de
acuerdo con los siguientes principios:
Primera hiptesis. Las dos partes presentan ttulos de propiedad. Si estos ttulos emanan de la misma persona, se
resolver en principio, segn la prioridad de la transcripcin. Si emanan de personas distintas, el demandado debe
ser mantenido en la posesin, a menos que el reivindicante logre demostrar que su autor le hubiera ganado al
demandado, en caso de que el litigio se hubiese entablado entre ellos. Esta ltima solucin es consecuencia de la
regla Nemo plus juris in allega transfere potest quam ipse habet. En todo caso, no es necesario dar la preferencia
al ttulo ms antiguo.
Segunda hiptesis. Slo una de las dos partes tiene ttulo. Si sta es el demandado, permanecer, naturalmente, en
posesin. Si es el actor, obtendr la restitucin de la cosa reclamada, a condicin de que su ttulo sea anterior a la
posesin del demandado.
Tercera hiptesis. Ninguna de las partes tiene ttulo. Se decide entonces que el demandado debe conservar la cosa,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_80.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:36:55]
PARTE SEGUNDA
si es el poseedor de la misma y si esta posesin es apta para la usucapin. ste es el efecto, de la presuncin de
propiedad unida al hecho de la posesin, presuncin que no la consagra expresamente la ley, pero que parece ser
conforme con la tradicin.
Si el demandado no tiene una posesin, exclusiva, bien caracterizada, el demandante puede obtener la restitucin
de la cosa, probando hechos anteriores de posesin, u otras circunstancias de donde resulte una presuncin de
propiedad en su favor, principalmente las anotaciones del catastro, el pago de los impuestos, etctera.
Que es un ttulo en relacin a la prueba de la propiedad? Es bueno observar que en esta materia entendemos por
ttulo una cosa diferente de lo que la misma palabra significa en materia de usucapin; para usucapir, los nicos
ttulos eficaces son los actos traslativos de propiedad, tales como la venta o la donacin; para probar la propiedad,
la sentencias y particiones, aunque no son traslativas, son ttulos suficientes.
Posibilidad de probar la propiedad sin documentos
Se ve que el derecho de propiedad, cualquiera que sea su valor no solamente puede probarse por escrito, sino
tambin de una manera diferente, a pesar del art. 1341, que exige la prueba escrita cuando pasa de 500 francos.
Esto se debe a que el derecho de propiedad puede adquirirse por otros medios distintos a los contratos, y a que la
ley slo exige la prueba escrita para los contratos.
Carcter absoluto de los ttulos de propiedad
La prueba de la propiedad provoca tambin una dificultad que le es propia. Una de la partes invoca un ttulo, es
decir, un acto, casi nunca este ttulo emana del adversario o de los autores de ste. Se ha preguntado, por ello, si
uno de los litigantes poda oponer al otro un acto que le es completamente extrao. Esto no se permiten materia de
contratos, a causa del art. 1165, segn el cual las convenciones que dos personas celebran entre s no pueden
perjudicar a los terceros.
Pero en materia de propiedad, los actos de translacin tienen necesariamente un efecto absoluto, puesto que si el
derecho transferido existe en la persona del enajenante, pasa al adquirente con el carcter que es propio de los
derechos reales. Primero se admiti esta solucin respecto a los documentos autnticos.
c) RESTITUCIONES RECPROCAS ENTRE LAS PARTES
Frutos y productos
Cuando el poseedor es de buena fe, hace suyos los frutos hasta el momento en que la reivindicacin es ejercida en
su contra. Salvo esta excepcin, todos los frutos y productos de la cosa deben ser restituidos al propietario que
vence. El poseedor de mala fe debe tambin el valor de los frutos que ha descuidado producir. El propietario slo
tiene derecho a la restitucin del producto neto, es decir, deduciendo los gastos que han sido necesarios para
obtener el producto regular de la cosa, pues si la hubiese posedo, tambin hubiera tenido que hacer estos
desembolsos.
La restitucin de los frutos abarca toda la duracin de la posesin de mala fe, sin que el demandado pueda oponer
al reivindicante la prescripcin de cinco aos establecida por el art. 2277. Esta prescripcin quinquenal slo
extingue la accin del arrendador, que a ttulo de acreedor demanda al inquilino, el pago de los alquileres de una
casa o de un inmueble rstico; es extraa a la teora de la reivindicacin, cuando el propietario pide la restitucin
de los alquileres cobrados por el poseedor.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_80.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:36:55]
PARTE SEGUNDA
Gastos
Se distinguen los gastos necesarios, los tiles y los voluntarios. Los primeros son aquellos que han sido necesarios
para la conservacin del inmueble. Deben ser siempre restituidos ntegramente al poseedor, incluso al de mala fe,
aunque no subsista ningn provecho por ellos. El propietario se hubiera visto obligado a hacerlos. Los gastos
tiles son aquellos que se hubieran podido evitar, pero que han aumentado el valor del inmueble. La restitucin se
debe, aun al poseedor de mala fe, hasta la concurrencia de la plusvala existente en el momento de la restitucin.
En fin, los gastos voluntarios, hechos para satisfacer los gustos personales del poseedor, sin ningn provecho para
el inmueble, no deben restituirse.
Construcciones
No se debe comprender entre las simples mejoras que originan una regulacin de los gastos sobre la bases
indicadas en el nmero precedente, a las construcciones que el poseedor haya levantado en el predio. Slo se
consideran a ttulo de mejoras, los trabajos hechos sobre construcciones ya existentes. Las construcciones nuevas
levantadas por el poseedor originan una regulacin que se fundamenta en otros principios ms complicados,
establecidos por el art. 555. Su explicacin corresponde a la teora de la accesin, que expondremos ms adelante.
8.4.2.2 De mueble
Frecuente imposibilidad de reivindicar los muebles
Respecto de los muebles, en derecho francs, la reivindicacin es a menudo imposible por virtud de la regla:
Tratndose de muebles la posesin vale ttulo (art. 2279). Este artculo es una de la disposiciones ms importantes
de nuestro derecho, y al mismo tiempo una de les que caracterizan mejor su espritu, cuando se le compara con el
derecho romano. Es ms, quizs en todas nuestras leyes, no hay una disposicin que haga entender mejor la
necesidad de los estudios histricos, para comprender el derecho moderno.
8.4.2.3 Estado actual del derecho
Sentido de la regla
El Cdigo Civil ha conservado casi sin alteracin alguna, las soluciones admitidas a fines del siglo XVIII. Los
autores del cdigo las obtuvieron de los repertorios prcticos de Denisart, de Guyot y de otros, que eran muy
populares en la revolucin. Era tan conocida la regla sobre la posesin de los muebles que les pareci ser una
regla comn, y la mantuvieron sin juzgar til dar sobre ella ninguna explicacin.
Merlin, por su parte, dice: Este principio era universalmente reconocido antes de que el art. 2279 del cdigo civil
lo hubiera consagrado. Desafortunadamente, la frmula corriente era poco clara y traduca mal las soluciones
dadas y sus motivos reales. El sentido de los arts. actuales no puede, comprenderse sino mediante la historia, y
por este motivo nos ha parecido necesario insistir sobre ella.
Adems, este sentido es oscurecido por el hecho de que la jurisprudencia se sirve del art. 2279, para fundar la
presuncin de propiedad que existe en provecho de todo poseedor. Esta presuncin existe tanto para los
inmuebles como para los muebles; pero para los muebles la frmula del art. 2279 puede ser utilizada y la
jurisprudencia lo hace. Nosotros slo consideramos aqu la regla en su sentido histrico, es decir, en tanto que
sirve para proteger al adquirente a non domino contra la reivindicacin del verdadero propietario.
Distincin de dos hiptesis
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_80.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:36:55]
PARTE SEGUNDA
En esa materia hay algo extrao: el papel respectivo de las dos reglas de que tratamos est cambiado en el Cdigo
Civil. Se ha visto que la suspensin de la reivindicacin, en caso de abuso de confianza, se admiti en el siglo
XVIII, a ttulo de excepcin , por derogacin a la regla general que era la libertad de la reivindicacin, tanto
respecto de los muebles como de los inmuebles.
En el cdigo de Napolen esta ausencia de reivindicacin se presenta en la primera lnea del art. 2279, como la
regla general; la posibilidad de reivindicar en caso de prdida o de robo no tiene ya el las recto de una excepcin:
sin embargo... dice el texto. En realidad no hay ni regla ni excepcin, hay dos series el hiptesis, cada una de las
cuales est reglamentada por un principio diferente.
a) PRlMERA HlPTESlS: EL MUEBLE HABA SlDO CONFlADO A ALGUlEN
Posibilidad de reivindicacin contra el detentador precario
La regla la posesin vale ttulo fue inventada para proteger a los terceros, que reciben el mueble de detentador
precario al cual haba sido confiado. Ni la tradicin ni los motivos de la ley permiten conceder el mismo beneficio
al detentador precario. En otros trminos, la regla se introdujo para garantizar a los adquirentes de buena fe contra
la accin real del propietario que persegua el mueble en poder de aquellos; no fue creada para liberar a los
deudores de las acciones personales a que estn sujetos.
Ahora bien, el detentador precario est, por definicin, obligado a la restitucin; aunque se le librara de la accin
real de reivindicacin, continuara obligado personalmente a restituir la cosa. La regla, no lo protege, y, por
consiguiente, la reivindicacin procede en su contra. Esto se puede demostrar directamente. La ley dice: la
posesin vale ttulo, como el detentador precario no es poseedor, en el verdadero sentido de la palabra, no tiene,
ningn derecho al beneficio del art. 2279 inc. 1.
Utilidad de esta reivindicacin
Hay gran inters en hacer esta demostracin, porque el depositario, mandatario, etc., no estara obligado a
dirigirse contra l ejerciendo una acin personal y presentndose como acreedor, en virtud del contrato de
depsito, mandato, etc., que lo dejara expuesto al concurso de los dems acreedores del detentador; podr ejercer
la accin de reivindicacin y recuperar la misma cosa que le pertenece, y que no figura, realmente, en el
patrimonio del detentador y, por tanto, tampoco en la garanta de sus acreedores. Puede, entonces ejercitar la
accin de reivindicacin, no para ejercer un derecho de persecucin contra el tercero adquirente de su mueble,
sino un derecho de preferencia contra los acreedores del detentador.
Esta regla ya era admitida en el derecho antiguo. El art. 182 de la Costumbre de Pars deca que la contribution
(concurso con los otros acreedores) no tena lugar con el propietario, cuando el depsito la cosa depositada, se
encontrase en especie, es decir, cuando todava exista en poder del depositario por no haberla sta enajenado.
Supresin de la reivindicacin contra los terceros adquirentes
Supongamos ahora que la cosa confiada por el propietario ha sido enajenada por el detentador precario y que se
encuentra en poder de un tercero, por ejemplo, un comprador. La ley niega al propietario toda accin entra este
tercero. No lo dice claramente, pero la historia de nuestra antigua jurisprudencia muestra que tal era el sentido de
la mxima tratndose de muebles la posesin vale ttulo, que resume, en forma enigmtica, solo aciones precisas
y bien conocidas.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_80.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:36:55]
PARTE SEGUNDA
La presencia de esta regla en el cdigo equivale, al mantenimiento, en bloque, de toda la jurisprudencia anterior.
Para dar a la ley una frmula ms clara se deba haber dicho algo como esto: No puede, el propietario, perseguir
los muebles confiados a un tercero.
Condiciones exigidas a los terceros adquirentes
Para invalidar la accin del propietario es preciso llenar dos condiciones. En apariencia el texto no parece exigir
ms que una: la posesin; no obstante, hay otra ms, sobreentendida: la buena fe.
1. Posesin. La posesin vale ttulo, dice el texto. Es necesario, pues, ser poseedor, lo que excluye a las personas
que todava no tienen la posesin, por ejemplo, el comprador a quien an no se le ha entregado la cosa vendida;
este comprador no puede invocar la regla en su provecho; por el contrario, la persona distinta del comprador que
hubiera recibido la cosa de manos del vendedor puede invocar en contra de aquel la posesin (art. 1141).
El hecho mismo de la posesin algunas veces puede ser dudoso. La jurisprudencia ofrece ejemplos interesantes,
cuando se trata de los valores mobiliarios al portador que se encuentran despus de la muerte de una persona en
poder de su cnyuge o concubina suprstite, que pretende haberlos recibido del difunto por donacin; la
comunidad de habitacin que exista entre el donador y el donatario puede producir una equivocacin sobre el
hecho material de la detentacin exclusiva de los valores por el suprstite. Hay en estos casos dificultades
delicadas y difciles de resolver en la prctica.
2. Buena fe. Es necesario adems que el poseedor sea de buena fe. Esta condicin no est expresada en el art.
2279; pero resulta de la combinacin de este art. con otro texto del cdigo. El art. 1141, que no es sino una
aplicacin particular de la regla general contenida en el art. 2279, exige, como condicin expresa, que el poseedor
sea de buena fe.
Lo mismo resulta de las obras del sigo XVIll. Bourjan, por ejemplo, se funda, para justificar la regla, en la
seguridad del comercio, y cuando acepta una excepcin, es para permitir reivindicar la cosa robada aun contra un
adquirente de buena fe. Por consiguiente en los ltimos tiempos se entendi que la regla nicamente protega las
adquisiciones hechas con buena fe. Por lo dems, es indudable que en la Edad Media no tuvo ese sentido, lo que
demuestra que, en su origen, la regla era absoluta.
Duracin de la accin
Cunto dura la accin que se admite? Debido al silencio de los textos, ninguna otra prescripcin que la de 30
aos puede oponerse al propietario. Lo anterior est de conformidad con la tradicin.
Acciones descartadas por la ley
El art. 2279 se dirige nicamente contra la reivindicacin del propietario. Esta accin es la nica rebasada, como
deca Bourjon. Pero siempre debe agregarse otra accin real, la accin confesorio de usufructo. Si el mueble
posedo por un adquirente de buena fe estaba gravado con un derecho de usufructo, el usufructuario, como el
propietario, no puede reivindicarlo. Ya sea usufructo o propiedad, se trata siempre de acciones de la misma
naturaleza, acciones reales, las que descarta este artculo.
b) SEGUNDA HIPTESIS: EL MUEBLE HA SIDO PERDIDO O ROBADO
Posibilidad de reivindicarlo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_80.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:36:55]
PARTE SEGUNDA
Si se niega la reivindicacin al propietario del mueble que se ha desprendido de l voluntariamente y que ha sido
vctima de un abuso de confianza, le es concebida, por el contrario, en el caso de que el desprendimiento haya
sido involuntario, es decir, en caso de prdida o de robo, y siempre se le ha concedido, tanto en el siglo XVlII,
como en nuestro derecho antiguo, bajo cuya vigencia se le conceda, contra el tercero, la accin de cosa rob
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_80.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:36:55]
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%203000/Serve...OMEPAGE/DOCTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 8
PROPlEDAD
CAPTULO 5
COPROPlEDAD
8.5.1 INDIVISIN
8.5.1.1 Nocin
Definicin
Una cosa perteneciente a varios propietarios se halla en indivisin cuando el derecho de cada propietario recae
sobre la totalidad (no sobre una porcin determinada) de la cosa comn. La parte de cada uno no es, por tanto,
una parte material, sino una parte alcuota que se expresa mediante una cifra: un tercio, un cuarto, un dcimo. El
derecho de propiedad est dividido entre ellos; la cosa no es indivisa. El derecho de cada propietario recae sobre
todas y cada una de las molculas de la cosa, y en ellas encuentra el derecho de sus copropietarios, en la medida
correspondiente a stos.
El nmero de los copropietarios no tiene lmite terico, pero en la prctica, la mayora de las indivisiones existen
entre personas poco numerosas. Las partes de cada uno en la propiedad comn pueden ser iguales o desiguales; y
en este ltimo caso, la desigualdad puede ser en cualquier proporcin,
Cmo termina la indivisin
Termina con la particin, la cual atribuye a cada propietario una parte divisa de la cosa en lugar de la parte
indivisa que tena con anterioridad. La parte material que se atribuye a cada uno, debe tener un valor proporcional
a la parte abstracta que le corresponda en el derecho de propiedad sobre la cosa. La particin localiza, el derecho
de propiedad. Los copropietarios obtienen cosas menores que la cosa total, pero tienen la ventaja de ser
propiedades libres, donde el derecho de cada uno no est limitado por la coexistencia de derechos rivales. La
particin es un acto jurdico cuya funcin propia es hacer cesar la indivisin, separando la cosa en partes o
porciones.
Otros hechos pueden producir el mismo resultado; por ejemplo: si hay dos copropietarios y uno de ellos vende o
dona al otro su parte de la cosa comn, termina la indivisin sin necesidad de particin. Es lo mismo si uno de los
copropietarios sucede al otro. Puede emplearse tambin otro medio: los copropietarios pueden convenir vender al
mismo tiempo todas sus partes a un comprador nico. En todas las hiptesis de este gnero la particin es intil,
porque el hecho que pone fin a la indivisin ataca a la causa misma que la haca necesaria; ha hecho desaparecer
la pluralidad de propietarios, al concentrar el derecho de propiedad en una sola persona.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:36:59]
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%203000/Serve...OMEPAGE/DOCTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm
8.5.1.2 Diversas especies de indivisin
lndivisin sin duracin prefijada
En principio, la indivisin es un estado esencialmente temporal, que no tiene duracin obligatoria, y que est
destinado a cesar un da u otro por una particin. Tales son las indivisiones que se producen entre los coherederos
llamados a una misma sucesin, y la que existe entre esposos despus de la disolucin de la comunidad conyugal;
as fue, durante todo el siglo XIX, la condicin de las tierras vanas y vagas de Bretaa.
lndivisin convencional
Una convencin puede colocar los bienes en estado de indivisin por un tiempo ms o menos largo. El ejemplo
principal, actualmente, es la comunidad conyugal que forma una verdadera indivisin y que dura sin particin
posible hasta la disolucin del matrimonio o hasta la separacin de cuerpos o de bienes. Antiguamente se podan
citar tambin las sociedades civiles que no eran reconocidas como personas ficticias y cuyo activo estaba indiviso
entre los asociados; pero la jurisprudencia les reconoci, desde 1891, una personalidad similar a la de las
sociedades mercantiles; su activo no est ya, por tanto, en la indivisin.
Entre coherederos, la ley permite convenir que se permanecer en la indivisin por un tiempo que no puede
exceder de cinco aos; pero la convencin puede ser renovada (art. 815, inc. 2).
Existe un rgimen especial para las habitaciones baratas y para la pequea propiedad; las numerosas leyes que las
reglamentan fueron codificadas por la Ley del 5 de diciembre de 1922, reformada por las de 6 de diciembre de
1923, 10 de abril de 1925, 19 de agosto de 1926 y 19 de marzo de 1932.
lndivisiones perpetuas
Hay casos en que la indivisin est destinada durar siempre, y en los cuales nunca puede pedirse la particin. A
esta situacin se le llama indivisin forzosa. Las hiptesis en las cuales se encuentra esta especie de indivisin
son, desde el punto de vista terico, excepcionales y poco numerosas, pero en la prctica estn representadas por
innumerables ejemplos.
Principales casos
La indivisin forzosa recae siempre sobre cosas que estn destinadas al
servicio comn de varios propietarios, tales son:
1. Las callejuelas, pasajes, avenidas y patios comunes a varias casas.
2. El suelo y ciertas partes de las casas divididas por pisos entre varios propietarios.
3. Los muros, las cercas formadas de setos vivos y otras paredes medianeras. Esta categora de cosas indivisas
perpetuas es la ms comn. Por tanto ser objeto de un estudio separado.
Condicin actual de los caminos de explotacin
Hasta 1881, se poda citar adems, como cuarto ejemplo, casi tan frecuente como las cercas medianeras, a los
caminos o senderos de explotacin tan numerosos en los campos. Estos caminos provienen, en general, de la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:36:59]
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%203000/Serve...OMEPAGE/DOCTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm
divisin en parcelas de una propiedad extensa, a la que se han dado, para el servicio de las diferentes parcelas,
vas de comunicacin interior que dan acceso a la va pblica. Antiguamente se les consideraba como indivisas en
toda su longitud; eran fragmentos de la propiedad primitiva que no haban sido comprendidos en la particin.
Esta concepcin produca consecuencias importantes, entre otras la siguiente: el derecho de paso se ejerce a ttulo
de propietario; por consiguiente, uno de los interesados poda abstenerse de usarlo durante ms de 30 aos sin
temer los efectos de la prescripcin, puesto que adems de ser para l una pura facultad, la propiedad no se pierde
por el no uso. El nuevo cdigo rural (Ley 20 de ago. 1881, art. 33) modific por completo la situacin jurdica de
estos caminos. Cuando la condicin del camino no resulte de un ttulo, los diversos propietarios colindantes son
tambin propietarios del camino, cada uno segn su derecho, y slo el uso es comn. Cada uno pasa, pues, por la
parte de los dems a ttulo de servidumbre, lo que modifica casi todas las consecuencias anteriormente admitidas.
Comparacin de las diversas formas de indivisin
En su primera forma, sin duracin fija, la indivisin slo presenta inconvenientes. Es un obstculo a la buena
explotacin de los bienes indivisos. Cada vez que uno de los propietarios propone una innovacin o una mejora,
tiene peligro de encontrar, por parte de los dems, una oposicin o una desconfianza; y cuando stas se producen
son invencibles, porque es necesario el concurso de todos para efectuar el menor cambio.
Uno solo de los copropietario no puede disponer de la cosa comn, transformar, por ejemplo, la forma de cultivo,
porque est obligado a espetar el derecho de los dems, que es igual al suyo. Quien tiene un socio tiene un amo
como deca Loysel. Ninguno de los copropietarios puede realizar, por s solo, actos jurdicos. Por ello la ley
facilita grandemente la particin, que dar a cada uno su libertad, no permitiendo que se permanezca en la
indivisin ms de cinco aos.
En su segunda forma, el inconveniente es menor, porque la indivisin que se produce entonces, es ya un hecho
organizado. Mientras dura la comunidad, la gestin de los bienes comunes se confa nicamente al marido, y
como sus facultades estn determinadas, la indivisin ya no es una inmovilizacin estril de la propiedad.
En fin, en su tercera forma la indivisin es necesaria: los copropietarios no podan pasarse sin ello; por esto la ley
los obliga a permanecer en ella indefinidamente, prohibiendo la particin.
8.5.2 MEDlANERA
Definicin
Es una forma especial de la indivisin, aplicable nicamente a las cercas. Hay medianera cuando la cerca, muro,
setos vivos, zanjas, etc., pertenecen indivisamente a los dos propietarios que separa. La pared que no es
medianera se denomina privada.
El muro medianero debera considerarse como dividido en dos, en el sentido de su altura por un plano vertical
trazado sobre la lnea separativa de los dos fundos, y cada propietario debera poseer, como propia, la mitad que
se encuentra de su lado, y que descansa en su terreno. Pero como lo hace notar Pothier, se ha rechazado esta
sutileza (Du quasi-contrat de communaut); siendo inseparables las dos partes del muro medianero, se considera
que est en la indivisin y que es comn a las dos partes, en todo su espesor.
Etimologa
La palabra medianero (mitoyen) no se deriva, como frecuentemente se afirma de yo y t (moi y toi). Afirmar esto
es buscar la etimologa en la imaginacin, sin seguir en la lengua la transformacin de las palabras. Mitoyen, cuya
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:36:59]
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%203000/Serve...OMEPAGE/DOCTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm
forma anticuada era moitoien, en latn medietaneus (siglo Xll), se relaciona con la palabra moiti (mitad), como
las palabras metairie, mtayer, cuyas formas antiguas son moitoierie, moitoier. Vase las variantes de todas estas
palabras en el Dictionnaire de lancienne langue, de Godefroy. El mediero (aparcero) es aquel a quien pertenece la
mitad de los frutos de la tierra que cultiva, como el muro medianero es aquel que pertenece por mitad a los dos
propietarios.
8.5.2.1 Medianera de cercas
a) PRUEBA DE LA MEDlANERA
Prueba por medio de ttulos
Las cuestiones sobre medianera son una causa perpetua de dificultades entre vecinos, sobre todo, por muros cuya
construccin es antigua. Cmo probar que un muro de separacin es o no es medianero? Regularmente esto
debera hacerse por medio de un ttulo, pero a menudo el ttulo se ha perdido; o nunca ha existido. Es ms, cuando
los ttulos de propiedad se ocupan de los muros, casi nunca producen efectos contra el vecino.
As el ttulo de compra de un terreno, dice que est limitado de tal lado por un muro medianero. Este ttulo no
funciona como prueba contra el vecino, porque no emana de l; el vendedor pudo haberse atribuido a s mismo un
derecho que no tena. Para que produzca efectos contra los dos vecinos, es preciso que el ttulo est firmado por
sus dos autores o que emane de un autor comn. Por ejemplo, un tercero que anteriormente fue propietario de los
dos terrenos, vendi uno y se reserv la propiedad exclusiva del muro de separacin.
Prescripcin
A falta de ttulo, la prescripcin podr algunas veces resolver la cuestin. Si hace ms de 30 aos que el muro es
posedo en comn por los dos vecinos, o exclusivamente por uno de ellos, ser, segn el caso, medianero o
privado.
Signos de medianera
Cuando el ttulo y la prescripcin faltan, la medianera puede reconocerse por medio de ciertos signos: el
propietario que construye un muro sin el concurso de su vecino, no lo construye como si fuese medianero, sino de
tal manera que las aguas pluviales que caigan sobre el vrtice del muro, se viertan en su terreno, pues el desage
es una carga que no puede eludir, ni siquiera parcialmente, con perjuicio de tercero.
El muro ser, de un lado recto y a plomo con su paramento, mientras que del otro, su vrtice presentar una
pendiente en todo su espesor (art. 6541. Esta pendiente normalmente termina con un gotern formado de tejas y
de piedras planas incrustadas en el muro y destinadas a proteger los rboles en forma de espaldera. Por el
contrario, el muro medianero es de dos aguas. Asimismo, cuando es un foso o zanja lo que divide las propiedades,
el propietario que lo cava enteramente en su terreno, arroja de su lado toda la tierra que de l saque, y esto indica
que el foso pertenece por completo al propietario del lado del cual se encuentra amontonada la tierra (art. 666).
stos son los signos contrarios a la medianera, pero no son los nicos. Puede haber otros que varan segn la
naturaleza de las cercas y de los usos locales. El legislador no ha pretendido estipular a este respecto reglas
limitativas. Por otra parte, los signos de medianera no son sino presunciones de hecho que pueden destruirse en
razn de otras circunstancias.
Presunciones de medianera
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:36:59]
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%203000/Serve...OMEPAGE/DOCTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm
Estos signos no bastan porque frecuentemente no existen. La ley viene entonces en ayuda de los propietarios
fijando algunas presunciones de medianera, que en ciertas circunstancias dispensarn de toda investigacin. Se
presumen medianeros los muros que sirven de separacin:
1. Entre construcciones (art. 653). Hasta el techo (hberge), dice la ley, es decir hasta la parte superior de la
construccin menos elevada.
2. Entre patios y jardines (art. 653). Aunque la cuestin sea discutida, estamos convencidos que la ley haba aqu
de terrenos completamente cercados.
3. Entre predios rsticos cercados. La presuncin se aplica no slo a los muros sino a todas las cercas, setos vivos,
zanjas, etctera.
La presuncin se generaliz respecto de los predios rsticos cercados, situados en pleno campo, por la Ley del 20
de agosto de 1881. Los textos primitivos del cdigo no hablaban sino de los muros (art. 653), fosos (art. 666) y
setos vivos (art. 670). El art. 666 reformado emplea la expresin general cercas que comprenden a las simples
palizadas y rejas.
Estas presunciones son las nicas que la ley ha establecido y no pueden aplicarse por analoga, pues toda
presuncin legal se interpreta siempre restrictivamente. Por sto un muro situado entre una construccin y un
patio no se presume medianero.
Por lo dems, dejan de valer ante un ttulo o signo contrario (arts. 653 y 666), o ante la prescripcin (art. 666).
Antes de la Ley de 1881, el texto hablaba no de prescripcin, sino de posesin suficiente para destruir la
presuncin de medianera (antiguo art. 670). Se pregunta si la simple posesin anual era suficiente. La ley ha
resuelto el problema de modo negativo, exigiendo la prescripcin.
b) CONDICIN DE LAS CERCAS MEDlANERAS
Derechos de los copropietarios de un muro medianero
Supongamos primero que la cerca medianera es un muro. Cada uno de los dos propietarios tiene el uso exclusivo
de la parte que se encuentra de su lado y puede usar de ella libremente si el uso que quiere hacer no es de tal
naturaleza que moleste a su copropietario (como la construccin de un retrete construido sobre el muro); puede,
por ejemplo, apoyar en l vigas y construcciones ligeras. Si se trata de trabajos ms importantes, la ley le permite
introducir en l vigas, elevar el muro y hasta demolerlo enteramente para reconstruirlo, si no es lo suficientemente
fuerte para soportar la nueva altura (arts. 657 y 659).
Naturalmente los gastos ocasionados por estos trabajos son a cargo de quien construye, as como la reparacin de
los perjuicios materiales que se hayan podido causar al vecino. Los arts. 657 a 659 conceden al copropietario que
quiera construir, un derecho absoluto y lo autorizan para hacerlo sin el consentimiento de su vecino, pero el art.
662 lo obliga a ponerse de acuerdo con l, respecto de las precauciones que deban tomarse, y, si se niega a ello, a
establecerlas por medio de peritos, y el art. 658 le impone una indemnizacin llamada sobrecarga.
Los nuevos procedimientos de construccin de cemento armado hacen casi imposible el uso comn del muro
medianero. Se ha sostenido que, en estas condiciones, est prohibido construir un muro de cemento armado en el
lmite de las propiedades. Pero esta solucin no puede apoyarse en ninguna razn seria. Ninguno de los
copropietarios tiene el derecho de abrir en el muro vistas ni aun con cristales fijos, sin el consentimiento del otro
(art. 675). No porque estas vistas sean molestas por s mimas, puesto que la ley las tolera en muros no
medianeros; sino porque son contrarias al destino del muro medianero, que es cercar a la vez a las dos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:36:59]
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%203000/Serve...OMEPAGE/DOCTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm
propiedades.
Si dichas vistas se abrieron cuando el muro no era medianero, y por consiguiente, cuando su propietario tena
derecho de abrirlas el vecino tiene a su vez el derecho de pedir que sean cerradas, cuando adquiera la medianera
del muro. Frecuentemente los propietarios adquieren la medianera del muro que los limita, nicamente con el fin
de desembarazarse de las aberturas que en l se hallan.
Cuando la cerca es un foso o un seto, quien pretenda construir un muro en su lugar tiene derecho hasta la lnea
separativa de las dos propiedades, con la obligacin de construirlo en este lmite (art. 688). Pero la ley no permite
suprimir un foso o zanja que sirva para el desage, porque en este caso tiene un destino particular que no
desempea ninguna otra cerca.
Cargas de la medianera
Se resumen en una sola: la conservacin de la cerca comn, a costa de los dos propietarios (arts. 655, 656 Y 667).
Facultad de abandono
La obligacin de conservar la cerca medianera es, a veces, bastante onerosa, por ejemplo, cuando el muro tiene
necesidad de ser enteramente reconstruido. La ley concede a cada uno de los copropietarios el derecho de
liberarse renunciando a su parte de propiedad en la cerca y en el terreno que ocupa (arts. 656 y 667). Esta facultad
de abandono se explica por la naturaleza de la obligacin a que estn sometidos los copropietarios: no estn
obligados personalmente, sino slo a causa de la cosa que les pertenece (propter rem). Su obligacin cesa, cuando
dejan de ser propietarios.
No siempre pueden los copropietarios del muro medianero usar de la facultad de substraerse a las cargas de la
medianera, por medio de la renuncia de sus derechos. Esto sucede en los siguientes casos: 1. Cuando el muro
sostiene una construccin que les pertenece (art. 656); y 2. Cuando se trata de un pozo o zanja que sirva para el
desage (art. 667). Estas dos excepciones se justifican, porque el propietario continuara de hecho gozando del
muro y de la zanja, incluso despus del abandono de su derecho; es, pues, justo que no pueda eludir las cargas.
Una tercera excepcin debera admitirse tratndose de los muros que sirvan de cercas en las ciudades y en sus
barrios. Hemos visto ya que en estos lugares cada propietario puede obligar a su vecino a contribuir a la
construccin de los muros cuando desee cercarse. Hay aqu un conflicto entre dos disposiciones legales: el art.
663 obliga a los propietarios no slo a construir la cerca en comn, sino tambin a contribuir a las reparaciones,
en tanto que el art. 656 permite a uno de los dos copropietarios del muro medianero substraerse de contribuir a la
reparacin, abandonando su parte del muro.
El nico medio de conciliar estos dos textos es reconocer que se aplican separadamente en dos hiptesis
diferentes, a dos especies de propiedades; el art. 656 a aquellas cuya cerca es libre y el art. 653 a aquellas cuya
cerca es forzosa. Esta interpretacin parece clara. Es difcil creer que no sea universalmente admitida y, sin
embargo la corte de casacin casa, invariablemente, todas las decisiones judiciales que hacen esta distincin. Se
fundamenta en que el art. 656 es general y concede la facultad de abandono a todo propietario de un muro
medianero. Pero el art. 663 no es, igualmente, absoluto en sus trminos? Por qu no reconocer que establece
una regla especial para las propiedades urbanas, derogando el art. 656 que es anterior a l?
c) FACULTAD DE ADQUIRIR LA MEDIANERA DE LOS MUROS
El principio y su motivo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:36:59]
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%203000/Serve...OMEPAGE/DOCTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm
Todo propietario cuyo terreno est limitado por un muro que pertenezca privativamente al vecino, tiene el
derecho de adquirir la medianera de este muro (art. 661). Goza, pues, frente a su vecino, de un verdadero derecho
de expropiacin porque aquel no puede evitar su realizacin. Es verdad que la mayor parte de las veces el vecino
desear hacer esta cesin que se traduce para l en un resarcimiento parcial de sus gastos.
Por lo dems, este derecho no es, una expropiacin por causa de utilidad preparada, se funda en una razn de
inters general, puesto que tiene por objeto evitar una prdida de terreno, de mano de obra y de materiales. Si
cada propietario que pretenda cercar o construir estuviese obligado a levantar un muro al lado del de su vecino, se
tendran as dos muros cuando slo uno es suficiente.
Caso de aplicacin
El art. 661 es inaplicable a las cercas que no sean muros, porque slo habla de muros y falta su motivo tratndose
de las otras especies de cercas. La corte de casacin ha tenido que juzgar la cuestin varias veces; el art. 6678
reformado la resuelve expresamente, rehusando al vecino el derecho de adquirir la medianera de un seto o de una
zanja.
Pero cuando se trata de muros, se requiere una condicin particular: que el muro est construido en el lmite
extremo del terreno, porque el texto dice: Todo propietario contiguo a un muro... Si el muro ha sido construido
ms hacia all de la lnea divisoria falta la condicin exigida por la ley, el propietario vecino no est contiguo a
ese muro. Por otra parte, es posible que el constructor del muro tenga necesidad de un espacio libre para un
pasillo o para reservarse la facultad de abrir vistas en su muro. Lo mismo sucede cuando hubiere dejado esa faja
de terreno nicamente con el fin de impedir a los propietarios vecinos adquirir la medianera del muro porque
quien de esta manera cerca su propiedad usa de su derecho, y no defrauda a nadie.
La ley no distingue si el muro se encuentra en pleno campo o en una ciudad, si es un muro de jardn o la pared de
una construccin. En trminos generales dice: todo propietario cuya propiedad est contigua a un muro... La ley
tambin facilita la adquisicin de la medianera pues permite al vecino limitar por s mismo, segn le convenga, la
porcin que quiera adquirir. Volverlo medianero en todo o en parte. Esta facultad ser, sobre todo, til a quien al
adquirir la medianera para construir slo quiera utilizar una parte del muro, en longitud o en altura.
Condiciones de la adquisicin
Para adquirir la medianera, el vecino debe pagar el valor: 1. De la mitad del muro; y 2. De la mitad del terreno
sobre el cual est construido ese muro; todo esto calculado segn la extensin adquirida y a partir de los
cimientos. El clculo se hace sobre el valor que tenga el da de la adquisicin de la medianera. Pero si se trata de
adquirir la medianera de la elevacin, hecha por el vecino sobre el muro medianero, debe pagar no el valor de la
elevacin sino la mitad del gasto que la misma ha ocasionado, y sto, con el fin de evitar el clculo fcil
consistente en dejar al otro propietario hacer por s mismo el gasto.
Quin puede usar de esta facultad
La ley concede el derecho de adquirir la medianera al propietario. En general se reconoce que este no es el nico
investido con esa facultad; los que tienen derechos sobre la nuda propiedad del terreno, principalmente el
usufructuario y el enfiteuta, pueden tambin obtener la medianera. Sin embargo, hay disentimiento sobre este
punto.
En cuanto el simple locatario o inquilino, que no tiene sino un derecho personal de goce, se le niega la facultad
establecida por la ley para el propietario.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:36:59]
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%203000/Serve...OMEPAGE/DOCTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm
Caracteres jurdicos de la operacin
La cesin de la medianera es una operacin de naturaleza mixta, que participa a la vez de la venta y de la
expropiacin. Las reglas aplicables a ella son una mezcla de unas y otras. As, no siendo voluntaria la cesin, se
admite, por lo general que no est sujeta a la garanta por vicios de construccin; el propietario cede su muro en el
estado en que se encuentre. Al vecino corresponde asegurarse que este muro es apropiado para el uso que de l
puede hacer. En esto la cesin se parece a la expropiacin.
Por otra parte, el propietario del muro posee, en caso de que no se pague el precio, las mismas garantas que un
vendedor: puede ejercer la accin resolutoria y goza frente a los acreedores del adquirente, del privilegio que la
ley concede a los vendedores de inmuebles.
La adquisicin debe transcribirse, para que surta efectos contra terceros.
Consecuencias de la adquisicin
El adquirente debe respetar el uso del muro por el propietario, cuando dicho uso sea compatible con el carcter
medianero. Pero tiene el derecho de destruir los trabajos que le impidan su propio uso. Las vigas y las chimeneas
provocan, en la prctica, numerosas dificultades. Es necesario igualmente respetar los derechos concedidos a los
terceros, incluso cuando sean exclusivos de la medianera, por ejemplo, las servidumbres o la publicidad en el
muro, a menos que los terceros hayan conocido la condicin particular del muro. Aun en los casos de
expropiacin por causa de utilidad pblica, no se expulsa a los locatarios sin indemnizacin.
De las construcciones levantadas sin adquisicin previa de la medianera Las especulaciones que se hacen en
Pars con las construcciones de casas nuevas, por contratistas y sociedades de construccin, para revenderlas
rpidamente, han originado nuevas dificultades. Con frecuencia el constructor realiza su trabajo sin haber
adquirido la medianera de los muros sobre los cuales descansa su construccin, o bien la construccin se hace sin
haber pagado el precio de la medianera, desapareciendo despus de haber vendido la construccin.
Al respecto se formulan diversas interrogaciones: Tiene el propietario del muro usado indebidamente, derechos
contra el adquirente de la casa nueva? Puede perseguir al constructor aunque ste haya vendido ya la
construccin? Si ambos son deudores, son solidarios? En caso de quiebra del constructor, el propietario del
muro est obligado a la publicidad a fin de conservar su privilegio y su accin resolutoria?
Diversos sistemas se han propuesto para proteger al propietario del muro contra estos mltiples peligros. Exista
un obstculo: nunca este propietario ha realizado una inscripcin en su provecho, para garantizar el pago de un
precio, que ni siquiera ha sido fijado; ninguna convencin se ha celebrado entre l y el constructor sobre la cesin
de la medianera. Finalmente las decisiones se han detenido en la idea siguiente, que parece ser la correcta: el
constructor ha cometido una usurpacin, un simple hecho, al apoyar su construccin en un muro que no le
perteneca; por consiguiente, su vecino conserva la propiedad ntegra de ese muro.
Si ste quiere obtener el precio de la medianera, no puede presentarse como acreedor, puesto que no se ha
realizado la cesin del muro que hubiere hecho nacer el crdito del precio: debe presentarse como propietario y
ejercer la accin de reivindicacin, accin que no est sometida a ninguna condicin de publicidad. Reclama la
restitucin de su muro, lo que traera consigo la demolicin de la construccin apoyada en l sin derecho; es fcil
prever que el propietario actual, cualquiera que ste sea (o sus acreedores, si est en quiebra) se apresurarn a
adquirir la medianera: si este medio se emplea para obligarlo a ello es bastante enrgico.
La conclusin prctica se dirige a los compradores de casas nuevas: harn bien, sobre todo, en las grandes
ciudades, en asegurarse de que la medianera de los muros ha sido adquirida, o de que las casas vecinas han sido
construidas posteriormente.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:36:59]
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%203000/Serve...OMEPAGE/DOCTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm
8.5.2.2 Medianera de rboles
Casos en que se presenta
Segn la Ley de 20 de agosto de 1881 (art. 670, C.C.) los rboles son
medianeros en dos casos:
1. Cuando estn comprendidos en un seto mediando, aunque su raz se encuentre por completo a un lado de la
lnea de separacin de las fincas.
2. Cuando broten, en ausencia de seto vivo, justamente, del lmite de las dos propiedades.
Sus caracteres
La medianera de los rboles difiere de la medianera de las cercas en que no hay indivisin forzosa. Cada
propietario puede siempre pedir que sean arrancados.
a) COPROPIEDAD SIN INDIVISIN
l Casas divididas por pisos
lnconvenientes de esta situacin
La casa, que es una cosa nica, a veces puede tener varios propietarios, sin que se encuentren bajo indivisin. Tal
situacin proviene casi siempre de la particin de una sucesin, en la cual los herederos han preferido dividirse la
casa, antes que venderla; cada uno es propietario exclusivo de una parte determinada de la casa comn. Hay, sin
embargo, paredes que se consideran en general como indivisas, porque sirven a la vez a todos; normalmente el
suelo, a veces las paredes madres, los techos y la dependencias de la casa, los pozos, los baos, etc. Por
consiguiente, si la casa se quema o si es demolida, el suelo no es propiedad exclusiva del propietario del primer
piso sino que pertenece indivisamente a todos.
Esta especie de comunidad es una fuente prdiga en litigios. Tiene adems la gran desventaja de hacer muy difcil
el buen mantenimiento de las casas, y sobre todo, el de las escaleras, cuyo estado, a menudo, hace contraste con el
arreglo de los departamentos. El cdigo alemn la prohibi como prctica (art. 1014). Desde la guerra de 1914 la
crisis de la habitacin inmobiliaria produjo la construccin de casas con propiedad dividida por pisos. Hay
actualmente en Pars un nmero considerable de estas propiedades. Las reglas dadas por el Cdigo Civil son
insuficientes. En Blgica, la Ley del 8 de julio de 1934 agreg al Cdigo Civil el art. 577 bis que reglamenta la
indivisin, a fin de prever, especialmente, las dificultades que resultan de este estado de copropiedad. En Francia
la Sociedad de Estudios Legislativos prepara un proyecto de ley.
Relaciones entre los propietarios
El cdigo reglament, en el art. 664, la reparticin de las obligaciones y gastos, entre los propietarios de los pisos.
Pero las reglas establecidas slo se aplican a falta de convenio en contrario, porque casi siempre existen
convenciones al respecto. Por otra parte, en casi todas las ciudades donde se prctica la d
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:36:59]
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%203000/Serve...OMEPAGE/DOCTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_81.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:36:59]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 8
PROPlEDAD
CAPTULO 6
PROPlEDAD lNCORPORAL
8.6.1 OFlClOS
Definicin
La definicin de los oficios siempre ha sido difcil para los autores, a causa de su multiplicidad. El oficio, en
derecho, es toda funcin conferida a una persona de una manera permanente y a nombre del pblico o del Estado.
Poco importa la naturaleza de la funcin, puede ser judicial, financiera, servicios de guerra, etc. Poco importa
tambin la dignidad o rango del oficio, porque, como dice Loyseau, la dignidad no es un elemento esencial del
oficio pues en todos los tiempos la hay personas muy humildes a quienes se les confiere. Solamente dos
caracteres distinguen al oficio: 1. La naturaleza pblica de la funcin, con esto se distingue de los mandatos o
servicios privados; y 2. La permanencia, que distingue al oficio de la simple funcin temporal.
8.6.1.1 Nuevos oficios patrimoniales
Fecha y causa de su institucin
La venalidad de los oficios nunca ha sido restablecida con el carcter y generalidad que anteriormente tena. Sin
embargo, en 1816, como el tesoro estaba agotado por las guerras de Napolen y por las catstrofes que haban
puesto fin a la poca imperial, se tuvo una idea que equivala a la restauracin parcial del antiguo sistema. Para
obtener de un solo golpe una fuerte suma monetaria, se elev considerablemente la fianza de muchos funcionarios
(abogados de la corte de casacin, abogados, notarios, comisarios, actuarios, agentes de cambio y corredores).
En compensacin del servicio que se les peda, se les concedi el derecho de presentacin, es decir, el derecho de
proponer a sus sucesores para que el gobierno los nombrase (Ley del 28 de ab. 1816, art. 91). Esto equivala a
facultarlos para vender sus cargos, porque les era permitido estipular un precio como condicin de su proposicin.
Dos ordenanzas, del 29 de junio y del 3 de julio de 1816, relativas a los agentes de cambio, reconocieron que la
Ley del 28 de abril anterior haba concedido a los titulares de los oficios, el derecho de disponer de sus cargo. Los
cargos designados en la Ley de 1816 se compraban y vendan como cualquier bien. La venalidad no estaba
restablecida, el gobierno no cobraba el precio de los cargos que creaba, pero los cargos a los cuales se concedi el
derecho de presentacin llegaron a ser patrimoniales.
Por otra parte, la Ley de 1816 no hizo sino regularizar una prctica que de nuevo comenzaba a introducirse. De
hecho, los titulares de los oficios, que haban permanecido en funciones despus de la anulacin de la venalidad
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_82.htm (1 de 7) [08/08/2007 17:37:01]
PARTE SEGUNDA
de los mismos, continuaron exigiendo dinero a sus sucesores como condicin de su renuncia o como precio de la
clientela.
lnconvenientes del sistema actual
La Ley de 1816 oper para un corto nmero de cargos, un retorno al antiguo sistema, retorno molesto en muchos
aspectos, que actualmente es un obstculo a las reformas urgentes y necesarias. Ser punto menos que imposible
reformar nuestro procedimiento, que tan grande necesidad tiene de ello, en tanto que nos encontremos con
abogados propietarios de sus cargos. Sin embargo, se debe reconocer que la patrimonialidad ha producido en la
poca moderna los mismos buenos efectos que bajo el antiguo rgimen: cre un cuerpo de oficiales que escapa a
la influencia perniciosa de la poltica.
En Alsacia y Lorena, los alemanes se desembarazaron de los oficios patrimoniales desde 1872; pero slo se
aplicaron en dos o tres departamentos. En Francia, la misma operacin sera titnica, porque el valor de los cargos
sometidos al rgimen de 1816 se ha elevado, desde entonces, considerablemente.
Caracteres especiales de la propiedad de los oficios
Aunque se suele considerar al titular actual como propietario de su cargo, la palabra propiedad es en esta materia
un trmino un poco excesivo. El oficio no es la cosa de su titular, pues no puede hacer de l lo que quiera. La
consecuencia ms notable de la regla, segn la cual el oficio no es, en todos sus aspectos, un bien patrimonial
semejante a los dems, es que no puede formarse una sociedad para adquirir uno. Toda asociacin de este gnero
es prohibida. No obstante, hay excepciones en relacin a los agentes de cambio que pueden asociare otras
personas, a condicin de que el titular sea siempre propietario, por lo menos, de la cuarta parte de su cargo. Pero
esta excepcin es la nica; fue necesaria una ley para legitimar la prctica que se haba introducido al respecto.
Otra consecuencia de la naturaleza de este gnero de propiedad es la inembargabilidad. Los acreedores del titular
tienen por prenda el valor del oficio; estn autorizados para tomar diversas medidas conservadoras ya sea sobre el
producto del oficio o sobre el precio de cesin, pero no pueden embargar el oficio, porque el embargo terminara
en un remate, modo de transmisin incompatible con los derechos que pertenecen al gobierno para el
nombramiento de un nuevo titular.
Los oficios son considerados como muebles, slo porque la ley moderna no los ha clasificado entre los
inmuebles; todo lo que no es inmueble es mueble. Por consiguiente, el titular de un oficio se casa sin haber un
contrato, el valor venal de su oficio entrar al fondo social, y la mitad pertenecer a su mujer (art. 140-11.
Normalmente se hace un contrato para excluir el oficio de la comunidad.
Ejercicio del derecho de presentacin
El derecho de elegir un sucesor y de presentarlo al gobierno es inalienable. Es transmisible a los herederos y a los
dems sucesores del titular (Ley 28 de ab. 1816); pero en vida es exclusivamente personal de su titular, no puede,
ser ejercido por los acreedores de su titular aunque el texto de la ley lo conceda en trminos generales, a sus
causahabientes, lo que comprendera tambin a los acreedores si la naturaleza del oficio no proporcionara una
razn especial para rebasarles ese derecho.
Cuando el renunciante o sus herederos dejan de usar de su derecho de presentacin, el gobierno recobra el
derecho de proveer de oficio el cargo vacante; pero, en la prctica, slo usa de este derecho de presentacin, el
gobierno recobra el derecho de promover de oficio el cargo vacante: era, en la prctica, slo usado este derecho
con ciertas precauciones y despus de haber dirigido un emplazamiento a los interesados.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_82.htm (2 de 7) [08/08/2007 17:37:01]
PARTE SEGUNDA
Efectos de la destitucin del titular
Los titulares de los oficios pueden ser destituidos por razones y formas diversas, que es intil estudiar aqu. Su
destitucin produce una consecuencia grave; le hace perder su derecho de presentacin: Esta facultad no
pertenece a los titulares destituidos (Ley del 28 de ab. 1816, art. 91). La jurisprudencia, interpretando esta
disposicin, reconoce que el gobierno tiene derecho de nombrar nuevo titular sin imponerle el pago de una
indemnizacin en provecho del titular destituido o de sus herederos.
Esta medida, en extremo severa, equivale a una confiscacin; sera una penalidad muy dura, que tendra el
inconveniente de repercutir en contra de la familia del titular destituido, inocente de sus infracciones. Por ello el
gobierno ha seguido la costumbre de imponer al titular nombrado directamente, el pago de una indemnizacin que
represente el valor del oficio. Esto es un favor, una medida destinada a templar los rigores de una jurisprudencia
que interpreta de una manera muy estricta la Ley de 816.
El texto de sta no haca necesaria de ninguna manera esta clase de confiscacin, puesto que es sabido que la
restauracin restableci, bajo distinto nombre, la antigua propiedad de los oficios. Podan distinguirse los
derechos diferentes: el de proponer un sucesor al gobierno y el de hacerse pagar el valor del oficio. Slo el
primero debera perderse por el efecto de la destitucin.
Perseverando hasta el fin en su idea, la jurisprudencia decide adems que la indemnizacin pagada por el nuevo
titular no es el precio de una cesin, y que no representa el valor venal del oficio. Obtiene esta consecuencia de
que el antiguo titular no posee ningn privilegio que hace valer sobre esta suma, como vendedor.
Creacin y supresin de los oficios
El gobierno puede crear nuevos oficios, pero los primeros titulares no los obtienen gratuitamente sino que deben
pagar su valor. Solamente que como el Estado moderno no vende las funciones pblicas, no es el tesoro pblico
quien cobra este dinero, sino que es repartido entre los oficiales del mismo orden y de la misma jurisdiccin, pues
ven disminuir su entradas por la presencia de un nuevo colega.
A la inversa, el gobierno puede suprimir los oficios existentes; Ley de 1816 le reserv formalmente este derecho,
y hace uso de l extensamente. De 1873 a 1891 se suprimieron 995 estudios de ujieres; de 1820 a 1893 su nmero
ha disminuido casi a la mitad. En caso de supresin, ni el titular ni su familia pierden el valor del oficio, sus
compaeros de la misma jurisdiccin le paga indemnizacin, pues necesariamente se benefician por la supresin
de un competidor.
8.6.2 DERECHO DE AUTOR E lNVENTOR
SOBRE OBRA E lNVENClN
8.6.2.1 Examen de la cuestin desde el punto de vista racional
Observacin previa
La cuestin es la misma para todas las obras intelectuales, cualquiera que sea su naturaleza, literaria, plstica,
musical, etc. La teora se elabor respecto de las obras literarias, sin perjuicio de aplicarla a las dems. En cuanto
a las invenciones industriales, constituyen el objeto de una legislacin especial; el sistema de proteccin que en
derecho positivo se les aplica difiere sensiblemente del rgimen de la propiedad literaria.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_82.htm (3 de 7) [08/08/2007 17:37:01]
PARTE SEGUNDA
Naturaleza del derecho del autor
Por mucho tiempo los escritores afirmaron que su derecho era una propiedad; comparaban al escritor que vende
su libro con el campesino que vende su cosecha. Uno de ellos (Lamartaine) lleg hasta pretender que la propiedad
literaria era la ms sana de las propiedades. Desarrollando esta idea se ha dicho y repetido que la propiedad
literaria era la ms personal y legtima, porque la propiedad ordinaria recae sobre cosas exteriores que el hombre
est obligado a propiacionarse, mientras que su pensamiento slo le pertenece a l.
Tanta insistencia y tantas afirmaciones concluy por ganarse la opinin general. El prncipe Luis Napolen
escriba en 1844, en una carta destinada a la publicidad: La obra intelectual es una propiedad como una tierra,
como una casa, debe gozar de los mismos derechos . Los escritores triunfaron introduciendo en el lenguaje, a
pesar de su inexactitud, la expresin propiedad literaria, que por mucho tiempo ha figurado en el texto de nuestras
leyes.
Esta concepcin, sin embargo, termin por ser rechazada. Encontr dos adversarios poderosos. Uno, Renouard,
public dos volmenes, actualmente muy raros, en los cuales combata la idea de propiedad intelectual, dando por
ttulo a su obra: Trait des droits dauteur (1839). El otro, Proudhon, escribi contra los partidarios de la idea de
propiedad un vehemente folleto, Les Majorats litteraires (1862). El error vulgar consiste en creer que el productor
es necesariamente propietario del producto.
Toda produccin es un trabajo y todo trabajo merece un salario; pero de esto, a la idea de propiedad, hay mucho.
La posibilidad de una apropiacin no depende de los deseos del hombre, sino de la naturaleza de las cosas. El
mundo material est destinado a la apropiacin, porque no puede dar un mayor rendimiento til, sino por medio
de la reparticin de las cosas y por la localizacin de las posesiones individuales. El mundo de las ideas es de
naturaleza muy diferente; est hecho para la comunidad. La idea solo es til por medio de su expansin; su triunfo
supremo sera llegar a ser comn a todos los hombres.
Notemos que esta comunicacin puede hacerse sin alterar o disminuir el goce y posesin que tiene su autor; por el
contrario, la potencia de una idea comunicada es mayor todava. Sin duda, el autor es libre de no publicar su obra;
puede destruirla o guardarla para s mismo en un manuscrito; pero, una vez publicada, se produce un fenmeno en
virtud del cual ya no es el dueo su idea ya no le pertenece a l nicamente, el pblico la posee y no puede
perderla.
La idea repugna por su naturaleza con el derecho de propiedad, que supone la posibilidad de una posesin
exclusiva. La verdad es que el autor tiene derecho a un salario. En la prctica, desde hace mucho tiempo, se ha
encontrado el medio de asegurarle este salario otorgndole el monopolio de explotacin.
La cuestin de la perpetuidad
Tambin existe otra cuestin grave la duracin de este monopolio: Debe ser perpetuo? Perpetuidad, he aqu la
palabra que los autores han adoptado como bandera, y el calificativo de propiedad que dan a su derecho no tena
para ellos otro sentido Notemos que la perpetuidad de los derechos de autor, de hecho, slo interesa a un reducido
nmero de escritores o de artistas. Las obras literarias, como todas las obras humanas, pronto envejecen y mueren.
Tienen necesidad de ser o reemplazadas o incesantemente renovadas.
Aquellas mismas (y son numerosas) que parecen estar hechas para la inmortalidad slo sobreviven a condicin de
cambiar de papel: en lugar de servir para el consumo ordinario, como al producirse, slo son objeto de estudio de
los curiosos y de los eruditos, un medio de educacin para los nios.
Falsas objeciones
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_82.htm (4 de 7) [08/08/2007 17:37:01]
PARTE SEGUNDA
Se ha dicho que la perpetuidad aprovechara ms a las grandes casas editoriales que a los autores, en pocos aos
un corto nmero de editores lograra adquirir todas las obras durables, y seran los nicos en aprovecharse de
ellas. Se puede responder que la prctica comercial abandona cada dita ms el sistema de venta definitiva de la
obra al editor, a un precio fijo y se emplea, preferentemente, un sistema de remuneracin por medio de una
utilidad proporcional sobre los beneficios, diez por ciento, por ejemplo, en provecho del autor. El autor se
aprovechara, de la perpetuidad tanto como el editor.
Se ha dicho tambin que suponiendo solamente dos hijos a cada generacin, en la dcima segunda habra 4096
personas entre las cuales la propiedad de una obra no enajenada se encontrara dividida. Cmo podra entenderse
con tanta gente un librero? Cmo llegara a conocerla? La objecin no tiene fundamento, porque se producira
tambin contra la perpetuidad de cualquier derecho, la propiedad inmueble, por ejemplo. Los hechos demuestran
el poco peso de estos temores: hay un lmite a la divisin en las particiones, no se tendra necesidad de declarar
indivisible la propiedad literaria.
Razones contrarias a la perpetuidad
Si estas objeciones son malas, existe, sin embargo, una razn decisiva para no admitir la perpetuidad de los
derechos de autor; sta se obtiene del inters general. Si una obra sobrevive, despus de haber servido pata
remunerar al autor durante su vida, as como a sus herederos ms prximos (veremos que la legislacin actual los
satisface en gran medida), cae realmente en el dominio pblico. Slo puede durar a condicin de ser comentada,
analizada, discutida; ya no es la obra de un hombre, sino un monumento histrico, un documento o un texto de
escuela.
El obstculo que encontrarn siempre las legislaciones positivas en pendiente por la cual se les quisiera lanzar, es
la imposibilidad de conceder la perpetuidad a los inventores. La patente de invencin es, necesariamente,
temporal; sera peligrosa si fuese perpetua. La dichosa idea, que brilla un da en un cerebro, nacera tarde o
temprano en otro, provocada por las mismas circunstancias. No es raro que dos inventores descubran al mismo
tiempo el mismo procedimiento. No podemos retardar las incesantes mejoras de la industria en provecho de
algunos.
Las obras literarias y artsticas estn en el mismo caso; deben mucho al medio en el cual se forman; no todo en la
obra del artista o del escrito le es personal; sus contemporneos, sus antepasados, sus maestros, sus crticas, le han
proporcionado, incluso sin sentirlo, no solamente la materia, sino tambin la forma de sus obras y su mtodo.
Sistema prctico
En la prctica, los derechos de los autores teatrales (dramticos) no se pierden cuando sus obras caen en el
dominio pblico. Al ejecutar una deliberacin de 29 de enero de 1939 la Sociedad de Autores y Compositores
Teatrales, que ha celebrado convenios con los Rectores de todos los teatros importantes, contina percibiendo, en
provecho de los herederos del autor, o en su defecto, en provecho de su caja de ayuda, los mismos derechos que
antes.
8.6.3 PROPlEDAD DE CORRESPONDENClA
Atribucin de la propiedad de la carta
Una carta es un objeto mueble, susceptible de propiedad, como todo cuerpo cierto. A quin debe atribursele su
propiedad? Antiguamente algunas sentencias decidieron que el destinatario y el expedidor eran propietarios en
comn. Pero actualmente se admite en principio, y salvo las excepciones sealadas ms adelante, que las cartas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_82.htm (5 de 7) [08/08/2007 17:37:01]
PARTE SEGUNDA
ordinarias son propiedad del destinatario.
Algunos autores distinguen entre el escrito, considerado como objeto material, perteneciente nicamente al
destinatario, y la correspondencia o exposicin de hechos y de ideas, propiedad del expedidor.
La Ley del 15 de junio de 1922, completando el art. 187, C.P., prev toda supresin o apertura de mala fe, de la
correspondencia dirigida a terceros.
Adquisicin de la carta por al destinatario
En tanto que la carta est en camino, se considera que pertenece todava a su expedidor y los reglamentos de la
administracin de correos autorizan a este ltimo a retirarla hasta antes de llegar a su destino. De esto resulta que
la carta viaja por cuenta y riesgo del expedidor, es l quien soporta la prdida, cuando contiene valores. Por tanto,
el expedidor permanece provisionalmente, como propietario de la carta, pero deja de serlo en el momento en que
es entregada a su destinatario.
Lmites del derecho del destinatario
En el caso en que el destinatario adquiera la propiedad de la carta, puede suceder que su derecho est limitado por
la voluntad del expedidor, quien teniendo libertad de hacer o no el envo, puede sujetarlo a las condiciones que
quiera. La consecuencia ms notable es el carcter atribuido a las cartas llamadas confidenciales, cuyo
destinatario est obligado mantener su contenido en secreto; no puede divulgar su contenido sin el consentimiento
del autor de la carta. Se admite que la recepcin de estas cartas forma un pacto tcito, que liga a las dos partes. En
esto se basa principio tradicional e indiscutible de la inviolabilidad del secreto de la correspondencia, que slo se
aplica a las cartas personales.
Pero, qu es una carta confidencial? La jurisprudencia vanamente ha buscado una regla general para definirla. Se
trata de una cuestin de hecho, que debe ser resuelta por los tribunales, segn las circunstancias de cada caso. Por
otra parte, el derecho del destinatario puede encontrarse ms gravemente restringido, si el expedidor ha expresado
su voluntad de que la carta le sea reexpedida o de que se destruya. En esta materia su voluntad es eficaz y
soberana, salvo que el contenido de la carta est destinado a servir de prueba al destinatario en contra del
remitente; este ltimo tendr entonces el derecho de retenerla. Las artes annimas no pueden tener el carcter de
confidenciales.
Uso de la carta por el destinatario
En su calidad de propietario de la carta, el destinatario puede servirse de ella, siempre que no sea confidencial, ya
sea para comunicarla a terceros, publicarla o utilizarla en su provecho como medio de prueba.
Pero si el destinatario divulga una carta confidencial, se expone a pagar daos y perjuicios al autor de la misma.
Sin embargo, el tribunal no puede, para evitar la repeticin de semejante abuso, ordenar la destruccin de la carta.
Por otra parte, el destinatario no tiene sobre est los derechos de propiedad literaria.
Derecho de los herederos del destinatario
Se ha juzgado que las cartas confidenciales deben devolverse a sus autores, a la muerte del destinatario, y que los
herederos de ste no tienen ningn derecho sobre ellas. Esta solucin es discutible.
Lmite de la obligacin del secreto
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_82.htm (6 de 7) [08/08/2007 17:37:01]
PARTE SEGUNDA
La jurisprudencia admite que el principio del secreto de las cartas no es absoluto. Cede, principalmente, en
materia de divorcio y de separacin de cuerpos, donde las cartas frecuentemente son producidas como medios de
prueba, y admitidas como tales, siempre que no hayan sido obtenidas por medios ilcitos. Por otra parte, en ese
caso se trata ms de la inviolabilidad de una correspondencia sorprendida por un tercero, que del secreto que el
destinatario mismo debe guardar.
Adems, una carta que en su origen era confidencial puede perder su carcter secreto, cuando ha sido presentada
en el curso de un proceso y adquirido, por ello, gran notoriedad, por ejemplo, cuando se trata de un escandaloso
negocio criminal. Por ltimo, el principio del secreto no puede aplicarse al caso de controversia entre el expedidor
y el destinatario.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_82.htm (7 de 7) [08/08/2007 17:37:01]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 9
ADQUlSlClN
CAPTULO 1
GENERALlDADES
Clasificaciones diversas
Los modos de adquisicin pueden clasificarse desde varios puntos de
vista:
En primer lugar, segn la extensin de la adquisicin: desde este punto de vista se distinguen los modos a ttulo
universal y los modos a ttulo particular.
En segundo lugar, en atencin a su carcter gratuito u oneroso.
Y por ltimo, segn el momento en que se verifican: unos son mortis causa y los otros entre vivos.
Transmisiones a ttulo universal y transmisiones a ttulo particular
La adquisicin se verifica a ttulo universal cuando comprende la universalidad del patrimonio, o por lo menos,
una parte alcuota, es decir una fraccin, un tercio, un dcimo etc. Se realiza a ttulo particular cuando recae sobre
uno o varios objetos determinados, considerados individualmente, cualquiera que sea su nmero.
En las transmisiones universales, el adquirente o sucesor est obligado por las deudas y obligaciones de su autor;
en su totalidad, si ha adquirido todo el patrimonio; slo en parte, si ha adquirido nicamente una parte del mismo;
la reparticin del pasivo es proporcional a la del activo. En las transmisiones a ttulo particular el adquirente no
est obligado personalmente por las deudas, en ningn grado y en ninguna fraccin; no puede ser afectado sino
por el derecho de persecucin de un acreedor hipotecario que ejerza en su contra una accin real.
Esta diferencia es consecuencia de la idea de que las deudas de una persona estn a su cargo, no de tal o cual bien,
sino de su patrimonio total. Es necesario, haber recibido todo, o parte del patrimonio, considerado, como una
universalidad jurdica, para estar obligado por las deudas. Este principio est consagrado por dos textos
importantes, los arts. 2092 y 2093, y recibe aplicaciones numerosas.
La idea que une la responsabilidad por las deudas, a la adquisicin de todo el patrimonio o de una parte alcuota,
es moderna. En la Edad Media, por el contrario, se tena como regla: Los muebles son el asiento de las deudas.
Por consiguiente, en muchas provincias, el heredero que le recoga los muebles, estaba obligado por el pasivo
general, con exclusin de los dems.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_83.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:37:02]
PARTE SEGUNDA
Adquisicin a ttulo gratuito y a ttulo oneroso
La adquisicin es a ttulo oneroso, si el adquirente da o promete alguna cosa a cambio de lo que recibe; en caso
contrario es a ttulo gratuito. Esta distincin ofrece mltiple inters ya sea en cuanto a la forma de la enajenacin
en cuanto a la capacidad de las personas que figuran en ella, o en cuanto a la disponibilidad de los bienes que
forman su objeto. La represin de las condiciones ilcitas o inmorales, no se efecta de la misma manera en las
dos especies de transmisiones. Vase los arts. 900 y 1172.
Transmisiones entre vivos y transmisiones mortis causa
Esta distincin, que es fcil de hacer en la mayor parte de los casos, es muy delicada cuando se trata de ciertas
variedades de donaciones, que aunque consentidas bajo la forma de una convencin entre vivos, slo surten
efecto despus de la muerte del donante y que se parecen, por consiguiente, a una transmisin mortis causa.
Se ha visto ya que en derecho francs todas las transmisiones universales se hacen mortis causa; las transmisiones
entre vivos slo pueden hacerse a ttulo particular. Lo anterior constituye una diferencia importante con el
derecho romano, que conoca varias maneras de adquirir per universitatem entre vivos: Adrogatio, conventio in
manum, venditio bonorum, etctera.
En cuanto a las transmisiones mortis causa, pueden hacerse tanto a ttulo particular como a ttulo universal; tales
son los legados, que a veces recaen sobre el total o sobre una fraccin del patrimonio, y que otras son legados
particulares, de una cosa o de una suma determinada.
Modo originario, modos derivados
Recordemos la distincin romana entre el modo originario, que es la ocupacin y todos los dems modos
llamados derivados. La diferencia consiste en que quien adquiere por ocupacin no es causahabiente. Esta
distincin no ofrece ningn inters prctico. El pago del derecho de traslacin no se caracteriza por los modos
derivados, puesto que falten la usucapin y en la accesin.
Enumeracin de los modos de adquirir
En e(art. 7111 y ss., el cdigo de Napolen da una numeracin confusa e
incompleta. Se pueden distinguir ocho, que son:
1. La ocupacin, modo originario.
2. La convencin.
3. La usucapin o prescripcin adquisitiva.
4. La accesin.
5. La adjudicacin.
6. El testamento. Transmisin por defuncin.
7. La ley. Transmisin mortis causa en el caso de sucesin ab intestat; transmisin entre vivos en todos los dems
casos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_83.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:37:02]
PARTE SEGUNDA
8. La tradicin, cuya existencia actual como medio de adquirir es discutible, pero a la cual podemos encontrar
todava algunas aplicaciones.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_83.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:37:02]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 9
ADQUlSlClN
CAPTULO 2
OCUPACIN
Definicin
La ocupacin es un modo de adquirir una cosa no perteneciente a nadie, por la toma de posesin de ella,
efectuada con intencin de convertirse en su propietario. Este modo de adquirir consiste nicamente en una toma
de posesin. No hay nada ms que decir para determinarlo; pero es necesario saber cules son las cosas
susceptibles de ocupacin y estudiar en seguida las reglas particulares de algunas hiptesis.
9.2.1 COSA SUSCEPTlBLE DE OCUPAR
Posibilidad de la ocupacin
An puede ser posible la ocupacin ante los arts. 539 y 713, segn los cuales: todos los bienes vacantes y sin
dueo pertenecen al Estado? Si todos lo bienes que no pertenecen a los particulares son de la propiedad del
Estado, no hay cosas sin dueo en el derecho francs, y la ocupacin carece de objeto. Lo anterior ha sido
sostenido, algunas veces, principalmente por Zacariae, pero su error ha sido rectificado desde hace mucho tiempo.
Por lo dems, la posibilidad de la ocupacin se demuestra por la historia de la redaccin del Cdigo Civil y por la
presencia en l de diversos artculos que hablan an de la ocupacin y que la reglamentan.
El proyecto del cdigo contena un art. concebido as: La ley civil no reconoce el derecho de simple ocupacin.
Los bienes que nunca han tenido dueo y los vacantes, por haber sido abandonados por sus propietarios,
pertenecen a la nacin. Nadie puede adquirirlos si no es por una posesin suficiente para fundar la prescripcin.
Este art. fue rechazado debido a las observaciones del tribunal de apelacin de Pars, que objet la utilidad de las
reglas tradicionales sobre la ocupacin; en ellas se funda, principalmente, la industria de los traperos.
Se reemplaz entonces esta disposicin por el art. 713, cuya frmula es quizs muy general; pero la condenacin
expresa de la ocupacin desapareci, y a continuacin del art. 713 encontramos, por el contrario, disposiciones
expresas que se agregaron para satisfacer las reclamaciones hechas, y que reglamentan diversos casos de
ocupacin, lo que disipa toda duda. Queda, por determinar en qu casos se aplica la ocupacin; el problema debe
resolverse por medio de una distincin entre los muebles y los inmuebles.
lnmuebles
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_84.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:37:05]
PARTE SEGUNDA
La ocupacin es imposible tratndose de los inmuebles que forman parte del territorio de Francia y de las colonias
residas por su Cdigo Civil, porque nunca se encuentran inmuebles que propiamente no tengan dueo. Los
terrenos que nunca han sido objeto de un derecho de propiedad privada forman parte ya sea del dominio del
Estado y de los departamentos, o del municipio.
Los que han sido o que actualmente son propiedades privadas no pueden dejar de serlo sino de dos maneras: 1.
Por falta de herederos; y 2. Por abandono voluntario. El primer caso supone una sucesin abierta que nadie
reclama; sta pertenece al Estado en virtud del art. 768. El segundo caso es mucho ms raro. Un particular puede
abandonar su terreno cuando es improductivo para sustraerse al impuesto, pero entonces este inmueble vacante no
beneficia al Estado, pues el abandono debe hacerse en provecho del municipio. Ni en uno ni en otro caso, el
inmueble se convierte en vacante, desde el punto de vista de la propiedad, de suerte que su adquisicin por
ocupacin nunca es posible.
Muebles
En relacin a los muebles, debe hacerse una subdistincin entre las universalidades de muebles y las cosas
muebles aisladas. Las universalidades de muebles no pueden encontrarse en estado de abandono, pues pertenecen
al Estado (art. 768) y por lo mismo su ocupacin es imposible.
Quedan los muebles aislados. Hay dos categoras que no tienen dueo: unos nunca lo han tenido, como la caza;
los otros han sido abandonados por su dueo con las res derelict. Sobre estas dos especies de muebles, y slo
sobre ellas, puede funcionar la ocupacin de nuestro derecho; son verdaderos res nulllus y cualquiera es
propietario de ellos por ocupacin.
9.2.2 ALGUNOS CASOS ESPEClALES OCUPAClN
9.2.2.1 Caza
Adquisicin de la caza por el cazador
El cazador es propietario, por ocupacin, de la caza que ha hecho, y de la cual se ha amparado, sin distinguir si
hecho ha ocurrido en su terreno o en un terreno ajeno. Es verdad que el art. 1 de la Ley sobre la caza, del 3 de
mayo de prohiba cazar en terreno ajeno sin el consentimiento del propietario o de sus causahabientes pero esta
prohibicin se refiere al paso del cazador sobre la propiedad ajena y no a la toma de lo cazado; slo sta expuesto
a una accin de indemnizacin si l o sus perros causan algn perjuicio.
Por su parte, el propietario que autoriza a otro cazar en su terreno, no le transfiere la propiedad de la caza que
haga; este derecho se deriva de la naturaleza y de la ley; el propietario slo renuncia a su derecho de impedir a los
terceros que penetren en su propiedad. La Ley de 1844 fue reemplazada por la del 27 de noviembre de 1923.
Lo mismo sucede si la captura de la caza se efecta sin permiso, pero en la poca en que la caza est permitida. El
acto del cazador es, sin embargo, un delito, castigado con determinadas penas, que no le impiden adquirir la
propiedad de, y que no puede ser ni tomado sin su consentimiento ni confiscado por el tribunal. Casos especiales;
captura de un nido de huevos de perdiz. Destruccin de nidos de golondrina.
Casos en que si cazador no adquiere la caza
Ocurre de manera distinta, es decir, la caza no pertenece al cazador, si se realiz durante la veda. La ley la
atribuye, entones, a los establecimientos de beneficencia (art. 4 reformado por la Ley de 1 de muy. 1924). Se ha
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_84.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:37:05]
PARTE SEGUNDA
pretendido que esta disposicin estableca una confiscacin, es decir, una pena, y que supone la adquisicin
previa de la caza. La idea es sutil: su resultado prctico no es acaso que el cazador se quede con lo cazado? Si
es verdad que la veda no impide a la presa ser una cosa sin dueo, susceptible de ocupacin, no impide, por lo
menos que el cazador se apodere de ella? La caza tampoco pertenece al cazador, si ste es socio de una sociedad
de cazado que segn sus usos o los reglamentos de la misma se distribuyen las presas entre los asociados.
Modo de ocupacin de la caza
La Ley de 1844, ley puramente administrativa y penal, no reglament este punto, que depende del derecho civil.
El Cdigo Civil tampoco lo reglamenta; su art. 715 nos remite a las leyes especiales, que no dicen nada. Es, pues,
nuestra jurisprudencia la que la realizado todo, y sus decisiones han tenido que resolver hiptesis muy variadas,
como lo muestran las colecciones de sentencias. He aqu las reglas esenciales que resultan de la jurisprudencia.
El acto constitutivo de la ocupacin de la caza no es necesariamente la aprehensin manual del animal.
Universalmente se admite que la presa muerta, que solamente se tiene que recoger, pertenece al cazador, lo
mismo que la presa herida que es capturada por los perros. Se admite todava ms: se considera que la presa ha
perdido su libertad natural y, por consiguiente, que pertenece al cazador, cuando es herida mortalmente o
perseguida por los perros de manera que no se les pueda escapar.
Pero sobre este punto hay cuestiones muy difciles de resolver, para saber cul era la gravedad de la herida o la
posibilidad de que el animal escapase de los perros, cuando otra persona se ha amparado del animal herido o
perseguido; y tambin cundo la bestia ha sido tirada por dos cazadores al mismo tiempo, o sucesivamente, o
cuando ha sido momentneamente perdida por quien la hiri y persegua, etc. La corte de casacin ha juzgado que
un propietario puede impedir al cazador penetrar en su terreno para recoger la presa perseguida y herida por l.
9.2.2.2 Pesca
Estado de la legislacin
La captura de los peces y dems animales que habitan en las aguas es tambin un caso de ocupacin, para el cual
el cdigo (art. 715) remite a las leyes especiales. Por leyes, en este artculo, no solamente debemos entender las
leyes propiamente dichas, sino tambin los decretos y aun las convenciones diplomticas (para el mar del Norte,
el lago de Gnova, las costas de Argel, etc.). Por lo dems, estos textos especiales slo se ocupan de la
reglamentacin de la polica y no de adquisicin del producto de la pesca. A este respecto, debemos distinguir
segn la naturaleza de las aguas en las cuales se realiza.
Pesca martima
Es la que se realiza en el mar o en las corrientes de agua que se vierten en l, hasta los lmites de la inscripcin
martima. Es libre, es decir, todo el mundo puede dedicarse a ella, nicamente con la obligacin de respetar las
leyes y los reglamentos, que fijan el periodo de pesca y de prohibicin, que determinan el uso de los cohetes y los
procedimientos prohibidos, etc. El pescador adquiere la propiedad de la pesca martima por derecho de ocupacin.
La Ley del 1 de marzo de 1888 reserva a los pescadores franceses derecho de pescar en las aguas territoriales de
Francia y de Argel. Ordena la confiscacin de los productos de la pesca de los barcos extranjeros, sorprendidos en
esas aguas; el producto de la venta es entregado al establecimiento de los invlidos de la Marina (art. 5). El lmite
de las aguas reservadas a los franceses est fijado en tres millas marinas, ms all de la bajamar.
Pesca fluvial
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_84.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:37:05]
PARTE SEGUNDA
En las corrientes de agua navegables y flotables el derecho de pesca pertenece al Estado, lo da en adjudicacin
(Ley del 15 de ab. de 1829, art. 1). Por consiguiente, quien pesca en estas corrientes de agua, sin ser adjudicatario
del derecho de pesca, y sin haber obtenido una licencia, comete un delito penado con multa. Se tolera, no
obstante, la pesca con anzuelo. La jurisprudencia autoriza tambin el empleo de la pequea red.
En las corrientes de agua que no son ni navegables ni flotables, el derecho de pesca pertenece a los ribereos. A
cada quien de su lado, en toda la longitud de su propiedad, hasta la lnea media, si las dos riberas pertenecen a
propietarios diferentes, sin perjuicio de los derechos contrarios establecidos por ttulo o por prescripcin. Nadie
ms tiene derecho de pescar all. Ni siquiera est permitida la pesca con anzuelo.
Los dos casos de pesca fluvial presentan una dificultad, para saber a quin pertenece el producto pescado en
contravencin a las reglas aplicables. La Ley de 1829 (art. 5) ordena la restitucin del precio del pescado al titular
del derecho de pesca. Esta disposicin parece significar que el pescado no ha sido regularmente adquirido por el
pescador en virtud de la ocupacin, puesto que est obligado a pagar su valor este pago es inconciliable con el
derecho de ocupacin, que necesariamente es gratuito.
Pesca en las aguas privadas
Los peces que se encuentran en las estanques y canales cuyas aguas son de propiedad privada, no son animales
sin dueo. Pertenecen al poseedor del estanque o canal donde viven (art. 564). Por consiguiente, la persona que se
apropia de ellos sin autorizacin del propietario, lejos de adquirirlos por ocupacin, comete un verdadero robo.
9.2.2.3 Recoleccin de los productos de mar
mbar y coral
La Ordenanza de 1681 atribuye su propiedad de la manera siguiente: cuando son recogidos en el fondo de las
aguas pertenecen, en su totalidad, al inventor; cuando son halladas en la arena, slo una tercera parte pertenece al
inventor, las otras dos terceras partes pertenecen al rey y al almirante, es decir, actualmente, al Estado.
Algas
Las algas son plantas martimas muy abundantes en la costa de Normanda y Bretaa, que son utilizadas, en parte,
en la agricultura, como abonos, y en parte, en industria para fabricar la sosa, la potasa, etc. Numerosos textos se
han ocupado de ellas desde la Ordenanza de 1681; son recordadas en el prembulo del Decreto del 8 de febrero de
1888, que corrigi y reemplaz la mayor parte de sus disposiciones. He aqu los puntos principales:
Las algas mostrencas (paves) (que el mar arroja a la costa), pertenecen al primer ocupante, salvo las que caen en
los parques y pesqueras pertenecientes a particular.
Las algas ribereas (que se pueden alcanzar con la mano, en la bajamar) estn reservadas a los habitantes de los
municipios limtrofes, quienes pueden recogerlas una o dos veces por ao, en pocas determinadas por la
municipalidad. La Ordenanza de 1861 prohiba venderlas y transportarlas a otros municipios; esta prohibicin fue
suprimida por el Decreto de 1868, art. 5.
Las algas de mar (que no se descubren en la baja mar, ni aun en las grandes mareas de equinoccio), pueden ser
cosechadas de da, durante todo el ao, pero slo por medio de barcos provistos de los instrumentos necesarios.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_84.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:37:05]
PARTE SEGUNDA
9.2.2.4 Tesoro
Qu es un tesoro
Para que una cosa sea considerada como un tesoro, debe llenar las
cuatro condiciones siguientes:
1. Ser mueble;
2. Estar escondida.
3. Ser distinta de la cosa que la contiene; y
4. No pertenecer actualmente a nadie.
1. Para que una cosa sea un tesoro, se requiere que sea mueble. Esta condicin no es exigida por el Cdigo Civil,
que, por el contrario, se expresa en trminos muy amplios: El tesoro es toda cosa escondida o enterrada... (art.
716); pero la jurisprudencia la exige, por aplicacin de las definiciones romanas y conforme a la tradicin. En
consecuencia, se ha juzgado que una obra de mosaico de la poca romana, descubierta en 1870 en Lillebonne, no
era un tesoro y que el art. 716 no le era aplicable; el propietario del suelo fue declarado el nico propietario
2. El tesoro es una cosa escondida o enterrada. As, un objeto perdido, pero que se encuentre en la superficie del
suelo, no es un tesoro, es un bien mostrenco (pae). lmporta poco que el tesoro se encuentre en un inmueble o en
un mueble, aunque la ley, previendo el caso ms ordinario, supone que el tesoro se encuentra en un inmueble. Es,
en efecto, en la tierra o en los muros de las casas, donde ms a menudo se esconden los tesoros; pero la frmula
que usa la ley no debe entenderse sentido restrictivo. Sucede, a veces, que un tesoro se encuentra contenido en un
mueble: billetes de banco escondidos en las hojas de un viejo libro; piezas de oro o de pedrera en el cajn secreto
de un escritorio, etctera.
3. El tesoro es distinto de su continente. Esta condicin las materias preciosas encontradas en la tierra, en su
estado natural. No son distintas del inmueble, pertenecen por completo al propietario del mismo.
4. El tesoro es una cosa anteriormente apropiada, pero sobre la cual nadie puede justificar su derecho de
propiedad. Si alguno se presenta y logra probarlo, nos encontramos ante una reivindicacin mobiliaria, que debe
admitirse en los trminos del derecho comn, y si triunfa, el pretendido tesoro no puede ser adquirido por
ocupacin.
Condiciones intiles
El art. 716 parece exigir una condicin ms; segn este texto, sera necesario que el descubrimiento del tesoro
fuese obra del azar. Esta condicin es intil segn la definicin del tesoro; la cosa escondida no perteneciente a
nadie; es un tesoro, aunque se hubiesen emprendido excavaciones para descubrirlo, porque se sospeche su
existencia. Cuando el azar preside estos descubrimientos tiene importancia nicamente en la atribucin del tesoro;
es indiferente respecto a su definicin.
Lo mismo acontece tratndose de la antigedad del tesoro; la antigedad es su carcter ordinario, pero no
necesario. El entierro puede ser reciente, y si nadie tiene un derecho que hacer valer sobre la cosa descubierta,
constituir un tesoro. Hay, en sentido contrario, una antigua sentencia de la corte de Burdeos, de 1806, cuya
solucin es condenada por todos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_84.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:37:06]
PARTE SEGUNDA
Atribucin del tesoro
Debemos distinguir dos hiptesis:
1. El autor del descubrimiento es el propietario de la finca, y
2. El tesoro es descubierto por otra persona que no es la propietaria.
Primer caso. Cuando el tesoro es encontrado por el propietario mismo, en su finca (o en su inmueble), la ley se lo
atribuye en su totalidad (art. 716). Se trata de un caso de ocupacin y no de accesin.
Segundo caso. En ste es necesario hacer una subdistincin:
1. Si el descubrimiento se debe al azar, la ley divide el tesoro: da una mitad al descubridor y otra al propietario
(art. 716). Parece que al descubridor deberla corresponderle todo el tesoro, por derecho de ocupacin; sin
embargo, la ley reserva una parte al propietario, por la doble razn de que el tesoro ha podido pertenecer a sus
antepasados, y porque l mismo tena grandes probabilidades de descubrirlo un da u otro. No se ha querido
despojarlo por completo. Este derecho corresponde plenamente al propietario. No pertenece al usufructuario. El
tesoro no es ni un fruto, ni un producto de la cosa en la que est escondido; forma una cosa distinta.
2. Cuando los trabajos o excavaciones han sido emprendidos especialmente para descubrir el tesoro no es
aplicable el art. 716. La persona que lo encuentra no tiene derecho a ninguna parte. En efecto, de dos cosas una: o
bien esta persona era obrero o empleado del propietario, y entonces obraba por cuenta de ste, considerndose que
fue l quien por s mismo encontr el tesoro; o bien es un tercero; un merodeador, que ha excavado sin el
consentimiento del propietario, y aunque no pueda cometer un robo, puesto que se trata de una cosa no apropiada,
la ley le quita el beneficio de su hallazgo, porque quiere desanimar a los buscadores de tesoros.
Respecto del descubrimiento de monumentos, ruinas, inscripciones y objetos que puedan interesar a la
arqueologa, la historia o el arte, vase Ley del 31 de diciembre el 1913, art. 28.
Reivindicacin del tesoro
Por aplicacin del derecho comn la accin concedida el propietario del tesoro para reivindicarlo, prescribe en 30
aos. Sin embargo, debe considerarse como extinguida al fin de tres aos, en provecho del tercero adquirente de
buena fe, por aplicacin del art. 2279. En efecto, la cosa escondida, hallada por un tercero, es una cosa perdida
para su propietario comparable a un parque perdido durante su transporte. El descubridor que se apropia de todo
el tesoro comete el robo de la mitad perteneciente al propietario.
9.2.3 OCUPAClN DE COSA QUE TlENE DUEO
9.2.3.1 Captura de la propiedad enemiga
El pillaje en el derecho antiguo
El derecho tradicional considera todava, por rutina, la captura del botn del enemigo, como un caso de ocupacin,
al que se le denomina ocupatio bellica. Es verdad que en circunstancias excepcionales, los generales,
antiguamente, autorizaban el pillaje de una ciudad tomada. El pillaje ya no es autorizado por el derecho pblico
moderno y slo sera un caso de robo internacional; la guerra es una situacin de lucha entre dos Estados; la
propiedad privada debe seguir gozando de la misma proteccin que en tiempo de paz.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_84.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:37:06]
PARTE SEGUNDA
El derecho de botn en los tiempos modernos
Sin embargo, las naciones civilizadas han conservado en las guerras martimas el derecho de botn, es decir, la
facultad que cada uno de los beligerantes tiene de capturar los navos de comercio que enarbolen el pabelln
enemigo. La declaracin de Pars del 16 de abril de 1856, que aboli las correras, reserv el derecho de botn a
los marinos militares de los pases en guerra; los particulares no pueden ya armar sus buques en corso (corsarios)
para capturar presas. Pero no todos los pases se han adherido a los principios de esta declaracin; los Estados
Unidos, entre otros, desde el principio, negaron su adhesin.
Debe distinguirse la ocupacin, que bajo la forma de pillajes o de presas martimas slo afecta a la propiedad
privada del enemigo, de la conquista, que opera una anexin del territorio y del dominio pblico en provecho del
pas vencedor.
Por lo dems, ya sea conquista o presa martima, toda esta materia pertenece al derecho internacional. La
atribucin de las presas martimas es reglamentada por la Ley del 15 de marzo de 1916. El derecho civil slo
puede decir una cosa: que no se trata de un verdadero caso de ocupacin, porque, por una parte, la posesin se
adquiere por medio de la violencia y, por otra, no se rata de cosas sin dueo.
9.2.3.2 Adquisicin del bien mostrenco (pave)
Definicin de los mostrencos (pave)
Se entiende bajo este nombre todo objeto mueble perdido por su propietario. No debemos confundir los
mostrencos con las res derelict. Mostrenco no es una cosa sin dueo susceptible de ser adquirida por ocupacin;
su propietario no ha renunciado a su propiedad; a menudo hasta ignora que ha perdido su cosa. Tendr, entonces,
el derecho de reivindicarla, tanto porque solamente ha perdido su posesin, como porque el derecho francs
siempre ha admitido la posibilidad de la reivindicacin en el caso de prdida fortuita.
No obstante, en la mayor parte de los casos, el propietario del mostrenco est imposibilitado para reclamarlo,
porque ignora dnde se encuentra. El mostrenco pertenece entonces definitivamente a su descubridor de tal suerte
que el descubrimiento de los mostrencos se presenta como un modo de adquirir anlogo a la ocupacin. Tal
parece que la cosa no tiene dueo, puesto que ste no puede encontrarla.
Atribucin de los mostrencos
En el antiguo rgimen los seigneurs justiciers casi siempre se haban atribuido la propiedad de los mostrencos,
pero la nobleza logr recobrar y reservarse el derecho a los mostrencos en las costas y grandes corrientes de agua,
derecho que fue reglamentado por las Ordenanzas de 1669 y de 1681. El Estado sucedi al rey, y tiene el derecho
a los mostrencos martimos y fluviales; los seores perdieron el suyo sobre los mostrencos terrestres, al mismo
tiempo que perdieron sus derechos de justicia.
Mostrencos martimos
Son las mercancas arrojadas por el mar, los restos de los buques perdidos y sus cargamentos, los vestidos, dinero
y alhajas encontrados en los cadveres de los nufragos. Su atribucin an est regido por leyes particulares a las
cuales remite el art. 717, es decir, la Ordenanza de 1681. La regla es que los mostrencos martimos pertenecen al
Estado (al rey y al almirante deca la Ordenanza), salvo el derecho del propietario de reclamarlos dentro de un ao
a partir del da en que se hace la publicacin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_84.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:37:06]
PARTE SEGUNDA
Sin embargo, el descubridor tiene derecho a la tercera parte de los bienes entrados en plena mar. El propietario no
puede reclamar los mostrencos sino a condicin de pagar los gastos de salvamento. Las anclas retiradas del fondo
del mar y los vestidos de los nufragos, pertenecen en su totalidad al descubridor.
Mostrencos fluviales
stos slo comprenden los objetos encontrados en las corrientes de agua navegables o flotables. Estn regidos por
la Ordenanza de aguas y bosques, de agosto de 1669, todava en vigor, que los atribuye el Estado en su totalidad y
sin excepcin. Son vendidos dentro del mes siguiente a su descubrimiento cuando no son reclamados, y los
propietarios slo pueden reclamar su precio dentro del mes siguiente a la venta.
Mostrencos terrestres
En stos se comprenden los encontrados en las pequeas corrientes de agua, que no forman parte de los
mostrencos fluviales, regidos por Ordenanza de 1669. El derecho seorial sobre los mostrencos terrestres fue
abolido, como todos los dems, por los Decretos del 4 de agosto; pero las leyes del 13 y 20 de abril de 1791, que
reglamentan especialmente este punto, no dicen a quin pertenecern en adelante estos mostrencos y ningn texto
posterior ha reglamentado la cuestin, de manera que las leyes especiales a las cuales remite el Cdigo Civil (art.
717, inc. 2) no existen.
El Estado nunca ha reivindicado esta tercera categora de mostrencos, que son atribuidos al descubridor. Existen
dos decisiones ministeriales, de 1821 y 1825, que ordenaron la restitucin de los descubridores de sumas
percibidas sobre el dominio y provenientes de la venta de ciertos objetos encontrados en la va pblica y
depositados por el descubridor en una oficina de administracin. Estas decisiones establecieron la jurisprudencia.
Casos particulares
Algunos textos especiales han establecido excepcionales, respecto a
ciertas categoras de mostrencos.
1. Objetos depositados en las escribanas (La Ley 11 germinal, ao lX; Ordenanza del 22 de feb. de 1829, art. 21)
Son vendidos cuando no son reclamados, y los interesados tienen 30 aos para retirar su precio de la caja de
consignaciones.
2. Objetos confiados a los contratistas de transportes por tierra o por mar (Decreto 13 de ago. 1890). Si son
reclamados durante los seis meses siguientes, son vendidos en provecho del dominio, salvo el plazo de diez aos
para retirar el precio. Lo mismo acontece con los objetos abandonados en las bodegas de las estaciones.
3. Mercancas abandonadas en las aduanas. Son vendidas al fin de seis meses y el plazo para reclamar el precio es
de un ao.
4. Sumas depositadas en la administracin de correos. El plazo para reclamar, que primero era de ocho aos, fue
reducido a cinco, despus a tres, ms tarde a un ao. Al fin de este plazo el Estado las adquiere definitivamente.
5. Objetos abandonados en los hoteles. A los seis meses de la partida del viajero son vendidos, con formalidades
determinadas y despus de pagarse el crdito del hotelero, la demasa es depositada en la caja de consignaciones a
nombre del propietario de tales objetos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_84.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:37:06]
PARTE SEGUNDA
6. Objetos abandonados en establecimientos industriales. La venta est permitida al fin de dos aos.
7. Cuadros abandonados en los museos. La misma regla del caso anterior.
Ttulo de adquisicin de los mostrencos
A qu ttulo se hace esta adquisicin? En general se ve en ella un caso de ocupacin. Pero entonces se tratara de
una ocupacin normal. En efecto, la verdadera ocupacin supone que la cosa adquirida es una res nulllus, y el
mostrenco tiene todava un propietario que no ha renunciado a su propiedad. Se puede ver en ella, sobre todo, un
caso de usucapin: desde el momento en que se permite la reivindicacin del propietario es que la adquisicin de
la propiedad no es inmediata. No hay, ocupacin. La adquisicin de la propiedad deriva de una posesin
prolongada es decir, de una usucapin. Si parece ser instantnea en ausencia de reivindicacin, slo lo es
aparentemente.
Duracin de la accin del propietario contra el descubridor
La decisin citada anteriormente del ministro de finanzas, del 3 de agosto de 1825, se funda en la regla:
Tratndose de muebles, la posesin vale ttulo, y considera que el descubridor est al abrigo de toda
reivindicacin, a la expiracin del plazo establecido por el art. 2279. Esto es lo que resulta no del texto, sino del
lapso transcurrido entre el depsito del objeto encontrado y la restitucin del precio al descubridor. En la prctica
por lo general, nos conformamos con esta solucin.
A pesar de todo, la opinin ms difundida en la doctrina es que la prescripcin de tres aos, establecida por el art.
2279 no protege sino a los terceros adquirentes de buena fe, a los cuales el descubridor hubiera transmitido la
cosa, y que contra el mismo descubridor, as como contra los adquirentes de mala fe, la accin del propietario
dura 30 aos.
Posibilidad del robo en materia de mostrencos
El robo es decir como la sustraccin fraudulenta de la cosa ajena (art. 3798, C.P.). Quien recoge un objeto perdido
no lo sustrae al propietario, puesto que ste haba perdido ya la posesin. Rigurosamente no debera ser posible
cometer un robo en materia de mostrencos, pero la jurisprudencia, llenando aqu una laguna de la ley penal,
admite que el descubridor comete el delito de robo, si se demuestra que ha tenido la intencin de apropiarse del
objeto.
En efecto, la prdida de la posesin es, frecuentemente, reparable, y si el objeto perdido no hubiese sido recogido
por quien lo ha encontrado, su propietario hubiera podido encontrarlo se puede, decir, en cierto sentido, que el
descubridor lo ha sustrado.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_84.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:37:06]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 9
ADQUlSlClN
CAPTULO 3
ENAJENACIN VOLUNTARlA
9.3.1 TRANSMISIN CONVENClONAL DE PROPlEDAD
Diferencia entre el derecho romano y el francs
La enajenacin voluntaria del derecho de propiedad, que en derecho romano exiga el empleo de formalidades
particulares, se ha simplificado al grado de realizarse de una manera abstracta. Esto exige, para comprenderse, la
comparacin detallada de los dos sistemas legislativos.
Sistema romano
El derecho romano haba organizado modos especiales para la transmisin de la propiedad; antiguamente se
servan de la emancipatio y de la in jure cessio, desaparecidos en el derecho de Justiniano y reemplazados por la
tradicin. Los contratos eran impotentes para transferir la propiedad; servan solamente para producir
obligaciones, simples derechos de crdito. As, en la venta romana, el comprador no llegaba a ser propietario de la
cosa en virtud del contrato; nicamente era acreedor del vendedor; para transferirle la propiedad de la cosa, ste
deba emanciprsela hacerle la tradicin de ella, segn el tiempo y la naturaleza de la cosa.
Por eso los jurisconsultos romanos decan: Traditionibus (el texto primitivo, antes de los retoques de Justiniano,
probablemente deca emancipationibus) et usucaptionibus dominio rerum, non nudis pactis, transferuntur.
Sistema francs
Abandona el antiguo principio que se exiga para la transmisin. El contrato, en nuestras leyes, no solamente es
productivo de obligaciones, como en el derecho romano, sino que es traslativo de la propiedad. Vender es
enajenar. Estas dos cosas, muy diferentes en la antigedad, actualmente se confunden en una sola. La transmisin
de la propiedad ha llegado a tener un efecto tan directo e inmediato del contrato, como la creacin de las
obligaciones.
El comprador, el permutante, el donatario, son propietarios de la cosa al mismo tiempo que acreedores del
enajenante; la obligacin de transmitir la propiedad, contratada en su favor por la otra parte, se ejecuta al mismo
tiempo que se forma; se cumple, por decirlo as, automticamente. Este resultado se expresa diciendo que en
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_85.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:37:09]
PARTE SEGUNDA
Francia la propiedad se transmite slo por el consentimiento.
Explicacin de los trminos empleados por el cdigo
El art. 11 es el que primeramente enuncia el principio moderno de la transmisin convencional. Nos dice que: La
propiedad de los bienes se adquiere y se transmite por efectos de las obligaciones. Este lenguaje es algo oscuro;
hubiera sido mejor decir: por efecto de las convenciones. Por otra parte, este artculo slo contiene una
enumeracin de los modos de adquirir; no establece el principio, sino que se limita a enunciarlo. El principio es
formulado por el art. 1138, que es la disposicin crucial en esta materia, y que se refiere no especialmente al caso
de renta sino a todas las hiptesis en las cuales hay obligacin de dar, es decir, de transmitir la propiedad por un
ttulo cualquiera. El art. 1138 repite dos veces la misma idea bajo formas diferentes.
Su inc. 1 dice: La obligacin de entregar una cosa se perfecciona por el solo consentimiento de las partes
contratantes. El sentido de este prrafo es oscuro. Normalmente se emplea la palabra perfecto a propsito de los
contratos, para indicar que se ha consentido definitivamente; se dir, por ejemplo, que una venta es perfecta
cuando est concluida y cuando las partes estn irrevocablemente ligadas. Pero parece que los autores del cdigo
han tenido otra idea y que quisieron expresar que el efecto til de la venta se ha obtenido: la obligacin de
entregarse perfecciona por el solo consentimiento, quiere decir, segn ellos que se considera ejecutada.
Confundieron, en una misma frase dos ideas que racionalmente son diferentes: la formacin de la convencin y la
ejecucin de la transmisin. Esto resulta de la explicaciones dadas por Bigot de Prsmeneu en la Exposicin de
motivos: El consentimiento perfecciona la obligacin de entregar la cosa; no hay, necesidad de tradicin real, para
que el acreedor deba ser considerado como propietario. En consecuencia, la perfeccin de la obligados consiste en
que se considera ejecutada por la sola voluntad de las partes.
Por lo dems, si el sentido del primer prrafo es dudoso, se aclara con el segundo, que presenta la transmisin de
la propiedad como consecuencia de la perfeccin de la obligacin. Segn dicho prrafo: Ella (a obligacin)hace al
acreedor propietario..., aunque no se haya efectuado la tradicin. En esta parte la ley establece una decisin sobre
los riesgos, que no nos interesa por el momento. De este pasaje resulta claramente que el comprador es
propietario de la cosa, al mismo tiempo que acreedor, y sin tradicin. Por tanto, es el contrato el que transmite la
propiedad.
Esto no es todo; los arts. 938 y 1583 aplican el principio de las convenciones ms importantes entre las que
transmiten la propiedad: la venta y la donacin. Estos dos artculos estn ms claramente redactados que el art.
1138, porque en ellos se indica mejor que la consecuencia directa de la conclusin del contrato es la transmisin
inmediata de la propiedad. Artculo 1583, relativo a la venta es perfecta entre las partes y el comprador adquiere
la propiedad, de pleno derecho, desde que existe convenio sobre la cosa y sobre el precio, aunque sta no haya
sido entregada ni se haya pagado a aqul.
Artculo 938, relativo a las donaciones: La donacin debidamente aceptada se perfecciona slo por el
consentimiento de las partes y la propiedad de los objetos donados se transmite al donatario, sin que haya
necesidad de otra tradicin.
Lentitud con que se oper el cambio
El paso del principio antigu al moderno no fue efecto de una reforma legislativa; se oper con extrema lentitud,
pues aunque el movimiento estaba ya muy avanzado en la poca romana, el resultado slo se adquiri poco
tiempo antes del Cdigo Napolen.
Podemos reducir su evolucin a dos fases: la primera comprende la obra de la jurisprudencia romana; la segunda
la de la prctica francesa; el Cdigo Civil slo consagr y expres el cambio sobrevenido.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_85.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:37:09]
PARTE SEGUNDA
Momento en que se opera la transmisin de la propiedad
El Cdigo Civil se expresa muy claramente sobre este punto en el art. 1138: La obligacin de entregar... hace al
acreedor propietario desde el instante en que ella (la casa) debi ser entregada. Esto quiere decir que la tradicin
se considera hecha desde el momento en que las partes quisieron hacerla. Si la promesa de dar fue contratada pura
y simplemente, sin pactar un trmino para la entrega, la transmisin de la propiedad es inmediata; si, por el
contrario, se fij un trmino para hacer la tradicin, al vencimiento del mismo se efecta le transmisin de la
propiedad, puesto que slo desde ese momento es cuando la cosa debi ser entregada.
Si el sentido de estas palabras pudiera ser dudoso, encontraramos su comentario en la Exposicin de motivos de
Bigot de Prameneu: El consentimiento de los contratantes perfecciona la obligacin de entregar la cosa. No hay,
necesidad de tradicin real, para que el acreedor deba ser considerado como propietario a partir del instante en
que debera haberse hecho la entrega. Nada ms simple, ni ms lgico, que el sistema de los autores del cdigo.
Acostumbrados a ver que las partes se eximan de la tradicin real, por un simple juego de palabras y de
clusulas, las dispensan de ella; consideran la tradicin como realizada, pero respetan su intencin y colocan la
transmisin de propiedad precisamente en el momento escogido por ellas.
A pesar de que el sentido del cdigo es claro, la interpretacin que acaba de darse no es la dominante en la
doctrina moderna. Casi todos los comentaristas piensan que las palabras: desde el instante en que debi ser
entregada significan: desde el instante en que nace la obligacin de entregar es decir, desde el mismo da del
contrato porque la tradicin es debida desde ese da. Esto es atribuir al Cdigo Civil cuyo lenguaje de ordinario es
tan sencillo, un sentido poco natural.
Lo que decide a los autores a adoptar una interpretacin tan extraa es la redaccin del art. 1185, segn el cual, el
trmino suspensivo ni a la existencia misma del derecho sino slo a su ejecucin. El argumento no tiene valor,
porque se trata justamente de saber, para aplicar el art. 1138, en qu momento debe considerarse ejecutada la
obligacin de dar por la tradicin; los autores del cdigo se limitaron a dispensar a las partes de toda tradicin
efectiva. Slo simplificaron el procedimiento, pero no desplazaron el momento de la transmisin.
Por lo dems, todos los autores reconocen que las partes pueden si quieren, retardar, por medio de un trmino, la
transmisin de la propiedad. De este modo todo se reduce, en la prctica, a una interpretacin de la voluntad.
Casos excepcionales
Hay casos en que la transmisin de la propiedad es posterior a la
convencin. Esto acontece:
1. Cuando la cosa objeto de la obligacin de dar est determinada slo en especie, como en las ventas comerciales
que tienen por objeto una cantidad, o en la venta de cierto nmero de metros cuadrados de terreno. La transmisin
se opera slo cuando la cantidad vendida ha sido medida, separada, entregada y aceptada por el comprador, de
manera que haya llegado a ser un cuerpo cierto.
2. Cuando se trata de una cosa futura, que el vendedor deba fabricar. Se supone que quien prometi hacer y
entregar una cosa proporcionar todos los materiales, pues si la materia prima le es entregada por su cliente, no
hay duda de que la propiedad de la cosa pertenece a ste desde el principio, a medida que se forma o construye; el
constructor no es sino un trabajador que proporciona la mano de obra, y en ningn momento es propietario de la
cosa. Pero cuando es l quien proporciona los materiales al mismo tiempo que su trabajo, la cosa le pertenece por
todo el tiempo que dura su fabricacin, hasta que sea entregada y aceptada por el cliente.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_85.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:37:09]
PARTE SEGUNDA
Esto se llama, en el lenguaje mercantil, una venta por entregar. Tal venta no es inmediatamente traslativa de
propiedad. En la prctica se hacen dos aplicaciones interesantes: a) A las ventas de buques el buque en
construccin pertenece al constructor y no al armador que ha ordenado; el constructor es quien puede hipotecarlo,
etc; y b) Cuando se trata de un retrato ordenado un artista; la obra, aunque est terminada, pertenece al artista en
tanto que no ha sido entregada; puede destruirla y la persona retratada no tiene derecho de reivindicarla.
3. Cuando las partes han convenido en una clusula particular, retardar la transmisin de la propiedad. Su
voluntad es lcita, se respeta, pues, y la transmisin se realiza slo al vencimiento del trmino o al cumplimiento
de la condicin.
Agreguemos que si la persona que enajena la cosa no es su propietaria, por ejemplo, en la venta de cosas ajenas,
la convencin es naturalmente impotente para transmitir la propiedad, como lo hubiera sido, en su lugar, la
tradicin: Nemo dat quod non habet. En tal caso, la adquisicin de la propiedad no puede realizarse sino por
efecto de la usucapin o de la regla: Tratndose de muebles la posesin vale ttulo.
Cuestin relacionada con los muebles corpreos
Hay, en el Cdigo Civil una disposicin que puede inducirnos a duda, respecto de la eficacia de la convencin,
para transmitir la propiedad de los muebles, porque parece hacer depender su adquisicin de una tradicin
realmente efectuada. Es el art. 1141. Este texto prev el caso en que el mismo objeto haya sido prometido
sucesivamente a dos personas diferentes (dos compradores, dos donatarios o bien un donatario y un comprador).
Cual ser el preferido? El texto dice que ser aquel de los dos que estuviere realmente en posesin de la cosa,
aunque su ttulo sea posterior en fecha.
As, si el segundo comprador recibi la cosa, la conservar y ser preferido al otro. Por tanto, podra decirse que
el primer adquirente no ha llegado a ser propietario por efecto de la venta o de la donacin pactada, porque si el
enajenador haba perdido la propiedad, como consecuencia de la primera convencin, no hubiera podido
transmitirla despus a otra persona. Parece que el consentimiento no basta para transmitir la propiedad y que
nicamente la tradicin opera la transmisin de ella. Pero esta interpretacin del art. 1141 es inexacta.
El primer acto, venta o donacin, realmente despoja al enajenante de su propiedad, y, si el segundo contrayente
adquiere la cosa y deviene propietario, no es por efecto de una transmisin, sino por aplicacin de la regla:
Tratndose de muebles la posesin vale ttulo. Obtiene la propiedad por efecto de la ley y en virtud de la
posesin, aunque su autor no sea ya propietario, y no porque su autor lo sea an.
Lo que demuestra que tal es el sentido del art. 1141, es la doble restriccin que resulta de su texto. Su decisin
solo es aplicable con dos condiciones; es necesario y: 1. Que la cosa enajenada sea mueble; y 2. Que el segundo
adquirente sea de buena fe. Tales son las condiciones tradicionales de la regla: Tratndose de muebles la posesin
vale ttulo. El art. 1141 no estar de ninguna manera en contradiccin con el principio de 1138.
9.3.2 TRANSCRIPCIN DE ENAJENACIN lNMUEBLE
Definicin
La transcripcin es la copia de un acto de los registros especiales llevados en cada departamento, por el
conservador de hipotecas; pero su forma material fue cambiada en 1921.
Hasta 1921 la transcripcin se haca copiando el contrato en un registro preparado con anterioridad, pero la Ley
del 24 de julio de 1921, inspirada en las reformas de las inscripciones hipotecarias, suprimi estos registros,
reemplazndolos por una coleccin formada por el conservador, con hojas volantes proporcionadas por las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_85.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:37:09]
PARTE SEGUNDA
mismas partes. Estas copias u originales, se hacen en un papel especial, y en las formas determinadas por la ley.
Actualmente la transcripcin no merece ya ese nombre.
La transcripcin es un medio de publicidad: las personas que deseen saber si se ha celebrado un contrato, y
conocer sus clusulas, pedirn al conservador un extracto de los registros. Dando el nombre de la persona que es
lo que fue propietaria del inmueble, se sabr si se ha transcrito, a su nombre, un acto de enajenacin por el cual
haya transmitido a otra su propiedad; tambin se sabr si todava es propietaria. En efecto, los registros del
conservador son llevados por nombres de personas: la lista de los nombres de los propietarios forma las tablas de
los registros.
Sobre la reposicin de los archivos hipotecarios, destruidos o desaparecidos durante la guerra de 1914, vase la
Ley del 10 de marzo de 1922.
Ausencia de publicidad tratndose de muebles
La ley solamente organiz la publicidad respecto de la propiedad inmueble; las enajenaciones de muebles, en
principio, no se publican. Esta diferencia se explica por varias razones. En primer lugar, un gran nmero de
objetos muebles no mereceran los gastos de la publicidad, cualquiera que fuere su forma; y respecto de los
dems, el cumplimiento de esta formalidad sera una traba insoportable para el comercio, que tiene necesidad,
antes que nada, de simplicidad y rapidez para sus operaciones.
Sin embargo no es ste el motivo decisivo que impide organizar la publicidad de las enajenaciones de muebles: la
verdadera razn estriba en que no teniendo los mueble una situacin fija, como los inmuebles, hubiera sido
imposible centralizar en un lugar nico la serie que concierna a cada uno de ellos.
Publicidad especial para ciertos muebles
Hay, sin embargo, excepciones respecto de ciertos muebles, as tenemos:
Los buques slo pueden cambiar de propietario por efecto de una traslacin en la aduana, que equivale a una
transcripcin. Los barcos fluviales, por un registro que se lleva en la escribana del tribunal de comercio y las
aeronaves, por medio de una traslacin en el registro de matrculas.
Las cesiones de las patentes de invencin estn sujetas a una formalidad particular: el registro de la cesin en la
secretara de la prefectura del departamento donde se celebr el acto.
Las ventas de los establecimientos comerciales se publican por medio de anuncios en los peridicos.
Extensin moderna de la transcripcin
Primitivamente, la ley slo ordenaba transcribir las enajenaciones de bienes y derechos susceptibles de hipoteca.
La constitucin de los derechos reales, principalmente de las servidumbres, no necesitaban publicarse. Esta
aplicacin un poco estricta del rgimen de publicidad se deba a que fue organizado, accidentalmente, a propsito
del rgimen hipotecario y como medio de consolidar la situacin de los acreedores hipotecarios. Por tanto, no se
haba pensado en sobrepasar el crculo de los bienes y derechos susceptibles de hipoteca.
En 1855 se transform la transcripcin segn bases ms amplias, pues se consider que su funcionamiento es una
institucin til no solo para los acreedores hipotecarios, sino tambin, para la propiedad inmueble en general. Se
acept nuevamente el principio primitivo y se le dio un aplicacin ms extensa. Esto explica la presencia, en la
Ley del 23 de marzo de 1855, de los arts. sucesivos que enumeran los casos en que la transcripcin es necesaria;
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_85.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:37:09]
PARTE SEGUNDA
el art. primero reproduce la disposicin del 26 de la Ley de brumario; el artculo segundo, contiene adiciones que
resultan de la ley nueva.
El primero el estos artculos se aplica a la propiedad, al usufructo, y a la enfiteusis, que son los nicos derechos
susceptibles de hipoteca; el segundo se aplic a las servidumbres, a la anticresis, a los derechos de uso y
habitacin y a los derivados del contrato de arrendamiento.
Adems de la Ley de 1855, que ordena la transcripcin de todos los actos en general, existe un rgimen especial
para las donaciones, en virtud de los arts. 939 y ss. del Cdigo Civil.
9.3.2.1 A ttulo oneroso
a) DETERMlNACIN DE LOS ACTOS QUE DEBEN TRANSCRIBIRSE
Actos sujetos a transcripcin
Solo estn sometidos a esta formalidad las actos que operan una traslacin de propiedad entre vivos. El acto entre
vivos traslativo de propiedad puede producirse en dos formas distintas: un contrato, o una sentencia.
Contratos
Todo acto traslativo..., dice la ley. Estos actos traslativos son los contratos. La generalidad del texto comprende
todos los que pueden efectuar una transmisin la propiedad: la venta, la permuta, la sociedad (cuando uno de los
asociados aporta en pago de su accin, uno o varios inmuebles); el ameublissement (convencin por la cual los
esposos ponen en la comunidad no slo sus muebles, sino tambin sus inmuebles, lo que equivale a una
aportacin de sociedad); la cesin el derechos sucesorios, cuando no se asumi a una particin, dacin en pago,
cuando un deudor se libera cediendo un inmueble a su acreedor en lugar de pagar en efectivo. Necesariamente
debe constar por escrito: una transmisin verbal no puede transcribirse.
Sentencias
Segn el art. 1, nms. 3 y 4, dos coses de sentencias deben transcribirse: a) Las que comprueben la existencia de
una convencin verbal translativa de propiedad: estas sentencias hacen las veces de ttulos; y b) Las que decretan
una adjudicacin. La adjudicacin es el acto por el cual se efecta una venta en subasta pblica, presidida por el
juez. Las sentencias de adjudicacin operan, por lo general, una traslacin de propiedad; hacen al adquirente
propietario; deben, por lo mismo, transcribirse. Lo mismo acontece respecto de las sentencias de adjudicacin,
que se dictan como consecuencia de un embargo hecho por los acreedores. Por excepcin, se ver que ciertas
sentencias de adjudicacin no son traslativas y, por consiguiente, no es necesario transcribirlas. Vase tambin
art. 2189.
Derechos sometidos a transcripcin
Los actos de que acabamos de hablar tienen por objeto la transmisin de la propiedad. Pero la Ley del 23 de
marzo de 1855 es mucho ms general. Quiso proteger a los adquirentes de inmuebles, contra el ejercicio de los
derechos que les seran oponibles, dndoles el medio de informarse sobre la existencia de estos derechos. Ordena
la transcripcin de todos los derechos reales inmuebles, sean o no susceptibles de hipoteca, usufructo sobre los
inmuebles, servidumbres, enfiteusis.
Incluso va ms lejos y ordena la transcripcin de ciertos derechos muebles, cuyo ejercicio causarla molestias al
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_85.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:37:09]
PARTE SEGUNDA
adquirente, como el arrendamiento de inmuebles por ms de 18 aos, las cesiones de los recibos de alquileres no
vencidos por ms de tres aos. Estudiaremos estas reglas a propsito de los derechos que les conciernen.
Actos traslativos dispensados de transcripcin
Los casos en que propiedad puede pasar de una persona a otra, sin sujetarse al sistema de publicidad por medio de
la transcripcin, son de dos clases: primero, todas las transmisiones por defuncin, y despus, los actos que
extingan una transmisin realizada con anterioridad.
Transmisiones por defuncin
Como se ha visto, segn el texto mismo de la Ley de 1855, los actos entre vivos son los nicos sometidos a la
publicidad. Todas las transmisiones por defuncin escapan a la publicidad. As el legatario particular de un
inmueble no est obligado a transcribir el testamento; y con mucha ms razn, el heredero ab intestat, llamado por
la ley, no est obligado a hacer pblica la traslacin de la propiedad que adquiere.
Sentencias que decretan la resolucin, nulidad o rescisin de un acto
transcrito
Estas sentencias desplazan la propiedad, ya que quien la tena la pierde por la extincin de su ttulo; la propiedad
vuelve a su anterior titular. Sin embargo, la ley de 1855 no someti estas sentencias a su sistema general de
publicidad, pero tampoco las dej en secreto; se ha organizado un sistema especial para ellas.
El procurador que obtiene una sentencia de este gnero debe gestionar que se haga la anotacin marginal del acto
resuelto, anulado o rescindido. En caso de que se omita esta formalidad, la sancin no es ineficacia de la sentencia
con respecto a los terceros, sino una multa de 100 francos al procurador negligente El plazo para hacer la
anotacin es de un mes, a partir del da en que la sentencia cause ejecutoria.
Actos exentos de transcripcin por su naturaleza
Hay actos que conciernen a la atribucin de la propiedad sin ser traslativos, porque, aunque pueden servir de
ttulo y de prueba al propietario, no le han transmitido la propiedad, que ya adquiri en virtud de una causa
anterior. Estos actos son, unos, declarativos (particiones y transacciones), otros, confirmativos, y, por fin, los
actos nicamente abdicativos.
Particiones
Su carcter declarativo resulta del art. 883; cada coparticipante es considerado como si fuese sucesor nico y
directo del difunto respecto a todos los objetos estos en su parte, y como si no hubiese tenido nunca derechos
sobre el resto de la sucesin. Para establecer este efecto de la particin, la ley supone la particin de una sucesin,
pero la regla es general y se aplica a todas las particiones, cualquiera que sea la causa de la indivisin: disolucin
de sociedad, comunidad entre esposos, etctera.
El art. 883 asimila a la particin ciertas sentencias de adjudicacin. Cuando el inmueble puesto en subasta pblica
pertenece indivisamente a varias personas y se adjudica a uno de los copropietarios, se considera que el
coheredero o coparticipante que adquiere la propiedad exclusiva adquiri en virtud de una particin, es decir, por
un acto declarativo (art. 883). Se dice entonces que la licitacin (venta en subasta) vale particin. En
consecuencia, el adjudicatario no necesita transcribir su ttulo. Pero si el adjudicatario es un tercero (una persona
extraa a la indivisin primitiva), el acto es traslativo, se lee que equivale a la venta, y debe transcribirse.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_85.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:37:09]
PARTE SEGUNDA
Transacciones
Es el acto por el cual dos partes terminan una controversia, presente o futura, hacindose concesiones mutuas (art.
20). Si en la transaccin una de las partes reconoce a la otra la propiedad de un inmueble que le disputa, el acto es
puramente declarativo y no es necesario que se transcriba; no es en la transaccin donde se encuentra el ttulo del
propietario, sino en acto anterior (compra, legado, etc.) en el que fundaba su pretensin. El carcter declarativo de
la transaccin no est expresamente reconocido por ninguna ley, pero resulta de su naturaleza y es reconocido por
la jurisprudencia.
Actos conminativos
Estos actos suponen la existencia de una nulidad relativa. La persona que tendra derecho de pedir la nulidad
puede renunciar a su accin por medio de un acto formal; a esto se llama confirmacin del acto anulable (art.
1338). Cuando el acto confirmado es la enajenacin de un inmueble, no es necesario transcribir el acto
confirmativo, porque la propiedad no se transmiti en virtud de ste; el acto primitivo, cuya nulidad hubiera
podido demandarse, es el nico que est sujeto a transcripcin, pues por su virtud se oper la transmisin.
Actos puramente abdicativos
Estn constituidos por las renuncias, antes de toda aceptacin, a los legados o sucesiones abiertas; tales renuncias
tienen por efecto quitar el beneficio del legado o de la sucesin a quien de pleno derecho es su titular, y hacerlos
pasar al grado siguiente; pero como la renuncia es retroactiva se considera que el renunciante nunca ha tenido
derecho a la sucesin o al legado (art. 785). Por consiguiente, la devolucin se opera, no entre vivos y por cuenta
del dimitente, sino por defuncin y directamente del difunto a los herederos que aceptan la herencia.
b) EFECTO DE LA FALTA DE TRANSCRIPCIN
lneficacia relativa del acto no transcrito
El sistema de la transcripcin deja subsistir el principio de la transmisin de la propiedad por el solo
consentimiento; el art. 1138 no fue abrogado por la Ley de 1855, la simple convencin de venta es todava en
principio, traslativa de propiedad por s misma; solamente que la aplicacin de este art. en lugar de ser absoluta,
nicamente es parcial no rige ya a todas las personas interesadas en la venta. Hay ciertas personas, especialmente
protegidas por la Ley de 1855, que tienen derecho de desconocer la venta, si no se publica y respecto de las cuales
el vendedor no ha cesado de ser propietario.
Segn la frmula de la Ley de brumario, art. 26, y de la Ley de 1855, art. 3, el acto no transcrito no les es
oponible; pero respecto de estas personas y solamente respecto a ellas, el acto mantenido en secreto se considera
como no celebrado. En otros trminos, la falta de transcripcin entraa una ineficacia simplemente relativa del
ttulo no transcrito. lmporta, determinar con cuidado, cules son las personas facultadas para oponer la falta de
transcripcin.
Frmula general de la ley
La ley no enumera les personas que tienen el derecho de oponer la falta de transcripcin; indica de una manera
general, las condiciones que debe llenar para tener ese derecho. He aqu lo que dice; el acto no transcrito no podr
oponerse a los terceros que tienen derechos sobre el inmueble y que los han conservado conforme a las leyes (art.
3). Aunque aparentemente slo dos condiciones establece este texto, en realidad son tres:
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_85.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:37:09]
PARTE SEGUNDA
1. Que se hayan adquirido derechos sobre el inmueble;
2. Que estos derechos estn sujetos a la publicidad; y
3. Que su ttulo se haya hecho pblico.
Primera condicin
Es necesario tener derechos sobre el inmueble; poco importa que estos derechos sean reales o personales. Por lo
general, los terceros que la ley protege mediante el sistema de la transcripcin son poseedores de derechos reales
(adquirentes de la propiedad o de vecinos que hayan adquirido servidumbres, acreedores hipotecarios, etc.). Sin
embargo, esto no es absolutamente necesario para oponer la falta de transcripcin; la misma facultad es
reconocida a las personas que nicamente tienen sobre el inmueble un derecho personal de goce y que son
simplemente arrendatarios.
La intencin del legislador sobre este punto es cierta, porque la redaccin original deca que el acto no transcrito
sera oponible a los que tienen derechos reales sobre el inmueble. La palabra reales fue suprimida, en virtud de
una observacin de Ronher, precisamente para permitir a los arrendatarios aprovecharse de la misma proteccin
que los dems. La discusin del consejo de Estado no se ha publicado, pero el pasaje indicado se cita en Sirey.
Poco importa tambin que estos derechos se hayan adquirido por contrato o que deriven de la ley, como los
privilegios y algunas hipotecas. Para comprender tambin los derechos de este gnero se evit emplear la frmula
de la Ley de brumario: Los terceros que hayan contratado con el vendedor.
Personas que cumplen la primera condicin. Estas son:
1. El adquirente de la propiedad por un contrato o por adjudicacin.
a. El usufructuario o usuario.
3. El enfiteuta.
4. El vecino a quien el propietario ha concedido una servidumbre predial.
5. El acreedor que tiene una hipoteca o un privilegio sobre el inmueble.
6. El arrendatario.
Los cinco primeros poseen un derecho real, el nico que carece de l, es el locatario.
Las personas que no cumplen la primera condicin, por el contrario, no podrn oponer la falta de transcripcin los
acreedores quirografarios del enajenante, es decir, los acreedores que no tienen ni privilegio ni hipotecas; stos no
tienen ningn derecho particular que hacer valer sobre el inmueble.
Respecto de ellos el acto de enajenacin es eficaz; desde que tiene fecha cierta, aunque no est transcrito, les es
oponible, y el bien enajenado por su deudor
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_85.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:37:09]
PARTE SEGUNDA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_85.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:37:09]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 9
ADQUlSlClN
CAPTULO 4
USUCAPIN
9.4.1 GENERALlDADES
Definicin
La prescripcin adquisitiva o usucapin es un medio de adquirir la propiedad de una cosa, por la posesin
prolongada de la misma, durante un tiempo determinado.
La palabra prescripcin no significa nada. Es una abreviacin de la expresin latina prscriptio longi temporis y
longissimi temporis, es decir, una excepcin fundada en el tiempo transcurrido y que era escrita al principio de la
frmula, de aqu su nombre.
La palabra usucapcin no se encuentra en las leyes francesas; es poco empleada. Sin embargo, es til para
distinguir las dos especies de prescripcin: la prescripcin adquisitiva, que hace adquirir la propiedad y la
prescripcin extintiva, que hace perder todos los derechos en general. Estas dos funciones opuestas de la
prescripcin no siguen las mismas reglas. Slo tenemos que considerar aqu la funcin positiva de la prescripcin,
empleada como medio de adquirir, y a la cual llamaremos usucapin.
Utilidad de la usucapin
Los antiguos decan que la prescripcin es la patrona del gnero humano; y la Exposicin de motivos del ttulo De
la prescripcin, dice que es de todas las instituciones del derecho civil, la ms necesaria para el orden social. Nada
es ms verdadero. La prueba de la propiedad sera imposible si la usucapin no existiera. Cmo he llegado a ser
propietario? Porque adquir la cosa por compra, por donacin o por sucesin; pero slo he podido adquirir la
propiedad si el poseedor anterior la tena con este ttulo.
El mismo problema y en los mismos trminos se plantea para todos los poseedores sucesivos de la cosa, y si uno
solo en la serie no ha sido propietario, todos los que le han seguido no lo sern tampoco. La prescripcin suprime
esta dificultad, que sera insoluble; cierto nmero de aos de posesin bastan. Se puede suponer tambin que el
ttulo de adquisicin del poseedor actual o de uno de sus antecesores ms cercanos se ha perdido o es
desconocido. Entonces la prescripcin viene en ayuda del poseedor.
La usucapin juega, pues, un papel social considerable. Sin ella ningn patrimonio estara al abrigo de las
reivindicaciones imprevistas. Es verdad que en ciertas condiciones la usucapin puede favorecer a un poseedor
sin ttulo y de mala fe; cubrir entonces una expoliacin. Pero este hecho es raro y sera ms raro aun cuando el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_86.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:37:12]
PARTE SEGUNDA
propietario, despojado por efecto de la usucapin, no sea negligente. Por qu ha permanecido tan largo tiempo
sin efectuar actos posesorios sobre su cosa y sin reclamarla? Se le deja un plazo suficiente para conocer la
usucapin que se produce en su contra y para protestar. Los resultados contrarios a la equidad, que de esta manera
se corre el riesgo de producir, no pueden compararse con las ventajas decisivas que la usucapin procura todos los
das.
Supresin de la prescripcin en ciertos pases
En los sistemas de inmatriculacin la prescripcin no tiene objeto y todo se reduce a saber si el poseedor est o no
inscrito en los registros. No obstante, el proyecto que se estudia en Francia para el establecimiento de libros
prediales no suprime la prescripcin; si un propietario abandona su bien, al fin de 30 aos el nuevo poseedor
podr pedir su inscripcin en el registro. La prescripcin slo sera intil en relacin a las cuestiones de lmites.
La Ley 1 del de junio de 1924 (art. 1061) introdujo en Alsacia y Lorena las reglas de las leyes francesas sobre la
prescripcin, a pesar del mantenimiento del registro predial.
Da la usucapin mueble
Se repite a menudo que la usucapin no es til en Francia sino respecto de los inmuebles, a causa de la regla:
Tratndose de muebles la posesin vale ttulo, en cuya virtud se adquiere inmediatamente la propiedad de los
muebles, sin que haya necesidad de prescripcin. Es cierto que el inc. primero del art. 2279 hace que la
prescripcin sea intil para los muebles, pero solamente en los casos en que se aplica, lo que no siempre sucede.
No protege a los adquirentes de mala fe de un inmueble que haba sido confiado a alguien, y del cual el
detentador ha dispuesto; tampoco tiene aplicacin en provecho de cualquier persona, cuando ha habido prdida o
robo.
Hay numerosos casos en los cuales el propietario que ha perdido la posesin de su mueble puede reivindicarlo, y
su accin dura unas veces tres aos, y otras 30. Los poseedores del mueble estn, realmente, en posibilidad de
aprovecharse de la prescripcin que se realiza contra el propietario. Solamente que por efecto de una disposicin
excepcional de la ley positiva esta prescripcin no est sometida a la regla esencial de la usucapin; no supone
que el tercero que se aprovecha de ella haya tenido la posesin del mueble durante todo el tiempo de su
cumplimiento.
Su punto de partida es invariablemente el hecho por el cual se perdi la posesin del propietario (abuso de
confianza robo o prdida fortuita). Por este lado, la prescripcin en materia mueble se relaciona con las
prescripciones extintivas. No por esto deja de surtir el efecto caracterstico de la usucapin, que es la adquisicin
de propiedad. En efecto, cuando la reivindicacin del propietario se ha extinguido, es el poseedor quien tiene
propiedad.
Esta usucapin relativa a los muebles ha sido estudiada a propsito de la reivindicacin y del art. 2279 o a
propsito de los tesoros y de los mostrencos.
lmprescriptibilidad de los bienes que estn fuera del comercio
Segn el art. 2226: No puede prescribir el dominio de las cosas que no estn en el comercio. Esta disposicin se
refiere a ciertos bienes que la ley prohbe ceder o enajenar, lo que se expresa diciendo: que estn fuera del
comercio, porque el comercio es, por esencia, la transmisin, la circulacin de las cosas de una persona a otra;
estos bienes son, pues, inalienables. Una prudencia elemental ordena que se les declare al mismo tiempo
imprescriptibles: de lo contrario se corre el riesgo de que alguien se los apropie o de que al fin de un nmero de
aos, relativamente corto, pasen a poder de otra persona.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_86.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:37:12]
PARTE SEGUNDA
Como bienes inalienables se pueden citar ciertos bien es dominicos (vase lo que se ha dicho del dominio
pblico); despus, los bienes dotales de las mujeres casadas bajo el rgimen dotal, y por ltimo, los comprendidos
en los mayorazgos. Vase tambin la Ley del 12 de mayo de 1871, sobre los bienes embargados en Pars, y en sus
alrededores durante la comuna.
9.4.1.1 Posesin requerida para usucapin
Necesidad de una posesin animo domini
Hemos visto ya que la posesin capaz de conducir a la adquisicin de la propiedad es la verdadera posesin,
aquella que implica, adems del hecho material de la detentacin, la intencin de manejarse como dueo o animo
domini. De esto resulta que los poseedores precarios, o simples detentadores, que poseen en virtud de un ttulo
que los obliga a restituir la cosa a su propietario no pueden prescribir. El art. 2236 dice que estas persona no
prescriben nunca por prolongado que sea el lapso de su detentacin.
El art. 2230 confirma esta disposicin diciendo que no se puede prescribir contra su ttulo; lo que es verdad en
relacin de los detentadores precarios; detentan en virtud de un ttulo que les impide prescribir.
Necesidad de una posesin exenta de vicios
La existencia de una posesin verdadera no basta; es necesario, adems, que no acuse vicio alguno capaz de
inutilizarla (art. 2229). Recordemos que los vicios que tienen ese efecto son cuatro: la discontinuidad, la violencia
la clandestinidad y el equvoco.
9.4.1.2 Tiempo requerido para prescribir
Distincin de las dos especies de prescripcin
En principio, tiempo requerido para la adquisicin de la propiedad inmueble por la prescripcin es de 30 aos
(art. 226). Este plazo representa, en derecho francs, el derecho comn en materia de prescripcin adquisitiva; y
fija al mismo tiempo al mximo.
Por excepcin cuando el poseedor tiene justo ttulo y buena fe, tiene derecho a una prescripcin abreviada que
dura de 10 a 20 aos, segn las distinciones que se indicarn ms adelante (art. 2265).
9.4.2 REGLAS COMUNES A LAS DOS USUCAPIONES
Primer da til para la usucapin
En principio, el tiempo de la usucapin comienza la maana siguiente al da en que empieza la posesin. El da en
que se inicia la posesin no se cuenta, porque es necesariamente incompleto. As, si ha empezado el 7 de abra de
1897, el primer da para la prescripcin ser el 8. Lo anterior se establece en la antigua regla: Dies a quo non
computatur intermino que siempre ha sido admitida; los autores del cdigo no creyeron necesario abundar en este
punto.
Casos excepcionales
La regla que inicia la usucapin desde la maana siguiente al da en que la posesin ha comenzado tiene dos
excepciones notables. El punto de partida de la usucapin puede retardarse mucho ms all de ese da. 1. Cuando
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_86.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:37:12]
PARTE SEGUNDA
la persona amenazada por la usucapin no tiene sobre la cosa sino un derecho condicional; y 2. Cuando este
derecho es simplemente eventual. La excepcin admitida en favor de los derechos condicionales es muy
polmica; por el contrario, la que concierne a los derechos eventuales, es admitida unnimemente.
Estas excepciones se fundamentan, una y otra en una antigua regla que establece que la prescripcin no comienza
a correr contra un derecho, sino a partir del da en que este derecho haya nacido: Actioni no nat non
praescribitur.
Dificultad relativa a los derechos condicionales
El cdigo no se pronunci especialmente sobre el caso en que el propietario amenazado por la usucapin no tenga
sobre la cosa, sino un derecho condicional; contiene solamente una disposicin, el art. 2257 inc. 1, que suspende
la prescripcin de los crditos condicionales, en tanto que la condicin est pendiente. De aqu nace la cuestin de
saber si se poda decidir lo mismo respecto de la propiedad condicional. La doctrina piensa, en general, que el art.
2267 no es aplicable a los derechos reales, debido a que habla nicamente de los derechos de crdito.
Por el contrario, en las diversas sentencias se dice que la regla del art. 2257 es general y que se aplica tanto a los
reales como a los de crdito.
Segn la doctrina, la distincin se justifica fcilmente: la prescripcin extintiva que extingue un derecho de
crdito, se funda, nicamente, en la inaccin del acreedor; pero no se puede reprochar a un acreedor, cuyo
derecho est suspendido por una condicin, no haber actuado en una poca en que la ley todava no se lo permita;
es, pues, muy natural suspender la prescripcin contra un crdito condicional. Distinto es el caso de la
prescripcin adquisitiva, cuyo objeto es consolidar la posesin; sta debe depender nicamente del hecho de la
posesin, y no puede sufrir dilaciones por una razn exterior, como la falta de accin de los diversos
causahabientes contra los cuales corre la prescripcin. Es necesario pues, hacer correr la prescripcin, fundada en
la posesin, incluso contra los derechos reales suspendidos por condicin.
Sin embargo, la solucin dada por la jurisprudencia parece preferible. La prescripcin adquisitiva no se funda
nicamente en la posesin; supone tambin la inaccin de la persona contra la cual corre, y tambin su inaccin
injustificada. Si la prescripcin corre en su contra, se debe a que no ha actuado. Es preciso, considerar como
intil, desde el punto de vista de la prescripcin, todo el tiempo de la posesin transcurrido antes del nacimiento
de la accin real suspendida por una condicin, puesto que el titular del derecho futuro todava no ha podido
actuar.
Es indudable que hay alguien que ha posedo durante este tiempo; una de las condiciones de la usucapin se ha
realizado as; pero la persona contra la cual tena necesidad de prescribir careca de accin en su contra, porque su
derecho no haba nacido, y por consiguiente, no era prescriptible. Esta aplicacin de la regla antigua: Actioni non
nat non praescribatur, por estar de acuerdo con los principios generales de la prescripcin, puede admitirse an
ante el silencio de la ley; el art. 2257 admite una interpretacin extensiva, puesto que no es un texto excepcional.
lmprescriptibilidad de los derechos eventuales
Aunque la doctrina admite que la usucapin se lleva a cabo contra los derechos reales suspendidos por una
condicin, reconoce que la prescripcin no corre contra los derechos simplemente eventuales. Estos ltimos son
aquellos que una persona puede ejercer algn da en calidad de sucesor de una persona, en virtud de la ley, de un
testamento, o de una donacin de bienes futuros. La doctrina explica la distincin que existe entre las dos clases
de derechos, diciendo que el eventual an no ha entrado en el patrimonio de su futuro titular, mientras que el
derecho condicional ya figura en l, puesto que es transmisible, bajo esta forma, a los herederos de su titular, y
que puede ser protegido esperando el advenimiento de la condicin, por medios conservatorios.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_86.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:37:12]
PARTE SEGUNDA
Es comprensible, pues, que el derecho eventual, que no existe todava, y que no puede ser ni transmitido ni
protegido, sea imprescriptible a diferencia del derecho condicional.
En cuanto a la jurisprudencia, puesto que admite la imprescriptibilidad de los derechos reales condicionales
reconoce, con mucha ms razn, la de los derechos eventuales.
Forma de calcular el tiempo
El plazo para la prescripcin adquisitivo se compone de un nmero determinado de aos, que se cuentan por das
y no por horas (art. 2260). En mayora de los casos, seria imposible fijar la hora en que ha comenzado la posesin.
Los documentos mencionan nicamente el dato escogido para el inicio del goce, y, cuando no hay documento, es
imposible precisar ese dato. Los testigos dan slo fe de que el poseedor detenta la cosa desde hace ms de 30 aos.
Es necesario que el ltimo ao sea cumplido para que la prescripcin se realice (art. 2261). Cual es el ltimo da
de este plazo? El que lleva en el ltimo ao de la prescripcin la misma fecha del da en que comenz la posesin.
Por ejemplo, si la posesin comienza el 7 de abril de 1897, el ltimo da del plazo de la prescripcin sera segn
la duracin de la prescripcin, el 7 de abril de 1907, de 1917 o de 1927. El ltimo da est comprendido
necesariamente en el plazo, puesto que el da inicial no se cuenta; sin l, faltara un da al ltimo ao.
Este da debe ser completo. El cdigo trat este punto porque el derecho antiguo haca una distincin, poco
justificada, entre las prescripciones extintivas y las adquisitivas; estas ltimas (que son de las que nos ocupamos)
se tenan por cumplidas desde que el da final haba comenzado. La ley moderna exige que est terminado, lo que
es ms racional.
Terminacin de la prescripcin en da feriado
La prescripcin se cumple el da determinado, aunque sea feriado. No se aplica aqu la regla relativa a ciertos
trminos procesales, segn la cual, el ltimo da del trmino es feriado, vence hasta el da siguiente. La duracin
de la prescripcin es lo suficientemente prolongada para poderse reclamar sin esperar la ltima hora.
9.4.3 REGLAS ESPECIALES A LA PRESCRIPCIN DE 10 A 20 AOS
9.4.3.1 Casos de aplicacin
Distincin entre la reivindicacin y la peticin de herencia
La prescripcin de 10 a 20 aos no se aplica sino a los inmuebles considerados individualmente; no surte efecto
respecto a las universalidades. As, quien compra al heredero aparente todo el acervo hereditario no puede
prescribir en 10 a 20 aos los inmuebles que lo componen: la accin del heredero verdadero se admite en su
contra durante 20 aos. La usucapin abreviada slo detiene, la reivindicacin y no la peticin de herencia.
9.4.3.2 Condiciones
Enumeracin
Las condiciones requeridas para aprovecharse de esta prescripcin favorable son dos: el justo ttulo y la buena fe.
a) EL JUSTO TTULO
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_86.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:37:12]
PARTE SEGUNDA
Definicin
Ya se defini lo que es ttulo en materia de posesin y de propiedad con respecto a la adquisicin de los frutos por
el poseedor de buena fe. Recordemos que es el acto cuyo objeto es transferir la propiedad. La venta, la donacin,
la permuta, los legados, la adjudicacin por remate, la dacin en pago son justos ttulos para la usucapin, porque
son actos traslativos de propiedad. Por el contrario, el arrendamiento, la particin o las sentencias no lo son.
Quien arrienda su inmueble no tiene la intencin de enajenarlo; los copropietarios que hacen una particin
solamente se proponen salir de la indivisin; su ttulo de propiedad reside en un acto anterior que los ha
convertido en propietarios a ellos o el difunto a quien sucedieron. En cuanto a las sentencias, se limitan a
comprobar el derecho de las partes: son declarativas y no atributivas de derechos.
Del ttulo de los causahabientes universales
Los sucesores un versales de una persona (que pueden ser herederos llamados por la ley, o legatarios llamados por
el testamento) no tienen un ttulo que les sea propio. Continan la posesin del difunto, quien se las transmite con
su ttulo. No es, posible, la usucapin de 10 o 20 aos a ttulo pro herede. El heredero posee a ttulo de donatario,
comprador, etc., segn como el difunto hubiera adquirido el inmueble por uno u otro de estos ttulos.
Del ttulo nulo o anulable
Segn el art. 2267 el ttulo nulo por defecto de forma no puede servir de base a la prescripcin de 10 a 20 aos.
Esta distincin no se aplica ms que a los actos solemnes, como las donaciones y testamentos; pues son los nicos
que en nuestro derecho pueden ser nulos por un vicio formal.
Debe extenderse la decisin del art. 2267 a las causas de nulidad distintas de los vicios formales? Se resuelve el
problema por una distincin: se admite la aplicacin extensiva de este artculo en todos los casos de nulidad
absoluta; as, cuando un ttulo est viciado por contener una sustitucin, no puede servir de justo ttulo para la
usucapin, porque las sustituciones estn prohibidas de una manera rigurosa por el art. 896. Ser lo mismo si se
trata de una venta hecha por un condenado en estado de interdiccin legal o por el testaferro de una congregacin
disuelta.
Por el contrario, no se extiende la decisin del art. 2267 a las causas de nulidad que hacen al acto simplemente
anulable. As, el ttulo de un incapaz, aunque sea anulable a peticin suya, no deja de ser justo ttulo en provecho
del adquirente, para permitirle la usucapin al propietario verdadero.
Del ttulo resoluble
El ttulo del adquirente puede estar sujeto a una condicin resolutoria. En este caso producir su efecto para la
usucapin, en tanto que la condicin est pendiente, y este efecto ser definitivo cuando la condicin no se haya
realizado. Pero cuando la condicin se realice, entonces el justo ttulo se extingue retroactivamente, y suprime la
usucapin que pudo haber sido su consecuencia.
Del ttulo putativo
Es aquel en cuya existencia se cree, sin existir en la realidad. Tal sera un testamento revocado por un segundo
testamento desconocido, que se descubre ms tarde. En nuestro derecho antiguo, lo mismo que en el romano,
bastaba por lo general el ttulo putativo, porque se consideraba sobre todo la condicin de la buena fe y el justo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_86.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:37:12]
PARTE SEGUNDA
ttulo slo era exigido como justificacin de sta. Todos los autores modernos exigen el ttulo real, y declaran que
un justo ttulo putativo ser insuficiente porque el cdigo exige el justo ttulo como una condicin distinta de la
buena fe: de buena fe por justo ttulo. No han advertido que:
1. El art. 114 de la costumbre de Pars se expresaba exactamente en la misma forma, de modo que no se puede ver
en el texto actual el indicio de un cambio.
2. Que la insuficiencia del ttulo putativo fue propuesta por Lemaitre, uno de los comentadores de la costumbre de
Pars, rechazada. Por el contrario, ya hemos visto que el ttulo putativo basta para que el poseedor de buena fe
adquiera los frutos.
Del ttulo no transcrito
El ttulo del adquirente puede estar sujeto a transcripcin. Si se omite esa formalidad cuando es necesaria, se
admitir la prescripcin en provecho del poseedor, a pesar de esta omisin? En general, s. El art. 2265 no exige
la transcripcin y no hay razn para aadir esta exigencia a su texto; la formalidad de la transcripcin fue
establecida en inters de los terceros que pudieran tratar con el enajenante, con posterioridad a sta, para
advertirles que ya no tiene ningn derecho sobre el inmueble; las personas que pueden oponer al adquirente la
falta de transcripcin de su ttulo, estn limitativamente determinadas por el art. 3 de la Ley del 23 de marzo de
1855 y el tercer propietario no figura all.
Esta solucin es lamentable; sera bueno dar a todo interesado el derecho de oponer la falta de transcripcin; el
ttulo de una adquisicin inmueble no es verdaderamente regular sino cuando se ha transcrito. El verdadero
propietario tiene gran inters en no ver que se le oponga un ttulo no transcrito, a fin de conservar durante 30 aos
el derecho a la reivindicacin. La corte de Argel opina que debe concedrsele.
Del ttulo sin fecha cierta
Cuando el ttulo del adquirente es un documento privado, la prescripcin slo comienza a partir del da en que
adquiere fecha cierta. Hasta entonces el documento privado no es oponible a los terceros (art. 13281) y el
propietario que reivindique es un tercero, puesto que, por hiptesis, es extrao al acto, en virtud del cual el
adquirente posee su bien.
b) BUENA FE
Definicin
La segunda condicin para prescribir de 10 a 20 aos es ser de buena fe. El poseedor es de buena fe cuando cree
que quien le ha transmitido el inmueble era su legtimo propietario. La buena fe consiste, pues, en engaarse
sobre la existencia del derecho de propiedad en la persona del enajenante, cuando se trata con un no propietario.
La buena fe del adquirente debe ser absoluta, si tiene la menor duda sobre la propiedad de su autor se debe
considerar que tiene mala fe.
No es necesario que el poseedor ignore los otros vicios que pueden existir en su ttulo de adquisicin. Por
ejemplo: el enajenante era incapaz, una mujer casada que obra sin la autorizacin de su mando; la enajenacin es
anulable a peticin de la mujer y el comprador lo sabe, pero esto no le impide ser de buena fe y exigir la
prescripcin en 10 o 20 aos, contra el propietario verdadero, si ha credo que la mujer era propietaria del bien
vendido por ella. Hay, en tales casos, dos vicios en la adquisicin; la falta de propiedad en la persona del
enajenante y su incapacidad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_86.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:37:12]
PARTE SEGUNDA
El primero origina la reivindicacin en provecho del enajenante. Como la usucapin tiene como fin hacer
desaparecer el primero de estos dos vicios, basta que el adquirente ignore su existencia; poco importa que haya
conocido el otro.
Prueba de la buena fe
La buena fe se presume siempre (art. 2268). Al adversario del poseedor corresponde, por tanto, probar que
conoca la falta de derecho en su autor. Esta prueba puede rendirse por todos los medios posibles. Se trata de una
cuestin de hecho.
En qu momento se requiere la buena fe
La buena fe no es necesaria sino en el momento de la adquisicin (art. 2269). As, la mala fe sobreviviente en el
curso de la usucapin, por el descubrimiento del error, no impide al poseedor prescribir en 10 o 20 aos. Lo
mismo estableca el derecho romano. Mala fides superveniens non impedir usucaptionem.
9.4.3.3 Duracin de la prescripcin
Distincin segn el lugar de la residencia del propietario
La duracin de la prescripcin es diferente, segn que el propietario contra quien corre, est presente o ausente; es
de diez aos entre presentes y de 20 entre ausentes (art. 2265).
Se considera al propietario como presente cuando reside en la jurisdiccin de la corte de apelacin en que se
encuentra situado el inmueble; como ausente, si reside fuera de esta jurisdiccin.
Es necesario, para registrar la ausencia del propietario, tomar en consideracin su domicilio o su residencia? El
art. 2265 decide implcitamente la cuestin: Si el propietario habita en la jurisdiccin... Por tanto, la ley considera
el lugar de residencia, lo cual se comprende: es el alejamiento de su persona lo que hace difcil su vigilancia. Por
otra parte, la tradicin est de acuerdo con lo anterior; Pothier exiga: la permanencia actual, el domicilio de
hecho y de residencia.
Variaciones posibles en el plazo de la prescripcin
Mientras corre la prescripcin, el propietario contra el cual se cumple puede cambiar de residencia y abandonar la
jurisdiccin, o venir a establecerse en ella, si habitaba fuera. Estos cambios influyen en la duracin de la
prescripcin, puesto que, cuando el propietario est ausente, se requiere un tiempo doble del que se necesitara en
caso de que estuviese presente. Deben combinarse estas reglas para determinar el plazo de la usucapin. Esta
combinacin se hace sobre la base siguiente: cada ao de presencia vale, desde el punto de vista de la
prescripcin, dos aos de ausencia, y viceversa.
As, si el propietario habita en la jurisdiccin cuando comienza la prescripcin y la abandona 5 aos despus, ya
ha transcurrido la mitad del trmino. Es preciso an otra mitad. Pero como el propietario se mantiene ausente, esta
mitad sera el doble de la primera y durar 10 aos. La prescripcin concluir, pues, a los 15 aos. A la inversa, si
el propietario que estaba ausente al principio, viene despus de 5 aos a residir en la jurisdiccin, no ha
transcurrido sino la cuarta parte del plazo y el reto, o sea las tres cuartas partes se cumplir en siete aos y seis
meses, en lugar de 15 aos, gracias a su presencia.
El clculo puede hacerse con cifras ms exactas abarcando meses y das, pero la manera de calcular es siempre
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_86.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:37:12]
PARTE SEGUNDA
sencilla: se cuenta el tiempo que faltara si no se hubiese efectuado el cambio de residencia, y se multiplica o se
divide entre dos, segn el caso. Lo anterior es establecido por el art. 2266, cuya claridad deja un poco que desear.
As el plazo total de la usucapin puede tener una longitud cualquiera, entre diez y veinte aos, tomados como
lmites. Las cifras plenas no se aplican sino en caso de que la residencia del propietario haya estado en la misma
jurisdiccin durante todo el plazo.
De la pluralidad de propietarios
Cuando el inmueble pertenece indivisamente a varios propietarios, que habiten, unos, en la jurisdiccin del
inmueble, otros, en diversas jurisdicciones, la prescripcin se cumple separadamente contra cada uno de ellos, por
10 o 20 aos, segn lugar de su residencia. Hay indivisin, no indivisibilidad. El poseedor podr, despus de
haber prescrito contra alguno, encontrarse en la indivisin con los otros, si stos reivindicaron a tiempo; habr
adquirido entonces algunas partes indivisas, y no la totalidad de la propiedad.
9.4.4 SUMA DE POSESlONES
Definicin y utilidad
No se requiere que sea la misma persona la que haya posedo el inmueble durante todo el tiempo necesario para
prescribir; el poseedor actual puede sumar a su propia posesin la de sus predecesores (art. 2235). A esto se le
llama suma de posesiones. Este beneficio era necesario por las numerosas transmisiones que se producen en las
propiedades; la prescripcin hubiera sido frecuentemente imposible, si hubiese sido necesario poseer por s
mismo durante todo el tiempo requerido por la ley.
Esta suma de posesiones se hace de dos maneras diferentes: el poseedor actual como causahabiente a ttulo
universal o a ttulo particular; el art. 2235 no hace esta distincin; parece poner sobre la misma lnea a todos los
sucesores, cualquiera que sean, pero la diferencia resulta de la naturaleza de las cosas.
9.4.4.1 Sucesores universales
Continuacin de la posesin del difunto
El sucesor universal no hace sino continuar la posesin del difunto. Le sucede tanto en todas sus obligaciones
como en todos sus derechos. No comienza una nueva posesin sino que la posesin del difunto es la que se
transmite a su heredero, con sus cualidades y vicios. As, si el difunto era poseedor precario, su sucesor ser
necesariamente detentador del mismo ttulo, y no habr prescripcin, en tanto que su ttulo precario no cambie.
Si el difunto, siendo de buena fe, tena derecho a prescribir en 10 o 20 aos, su heredero prescribir al fin de ese
tiempo, aun cuando l personalmente sea de mala fe. En sentido inverso, si el difunto era de mala fe y por tal
motivo no poda prescribir sino en 30 aos, su heredero se encontrar en el mismo caso aunque sea de buena fe.
9.4.4.2 Sucesores particulares
Casos en que el predecesor era detentador precario
Es necesario en primer lugar, que la posesin anterior haya sido por s misma til para la usucapin. Por ello, si el
anterior poseedor slo era detentador o poseedor precario, el comprador que comienza una posesin
independiente y til, podr prescribir, pero naturalmente no podr sumar su posesin a la de su antecesor, puesto
que ste careca de una posesin til (art. 2239).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_86.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:37:12]
PARTE SEGUNDA
Caso en que las dos posesiones sucesivas son de la misma naturaleza
Admitiendo que el anterior poseedor est, por s mismo, en posibilidad de prescribir, pueden preverse varias
combinaciones. Si los dos renen las condiciones requeridas para prescribir en 10 o 20 aos, nuevo poseedor
tendr derecho a la suma de las posesiones. En caso de que ninguno de ellos rena tales condiciones, sucede lo
mismo; para uno y otro, slo es posible la prescripcin de 30 aos. En esas dos hiptesis, las dos posesiones
sucesivas del causahabiente y de su autor podrn sumarse, porque son de
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_86.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:37:12]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 9
ADQUlSlClN
CAPTULO 5
ACCESIN
Definicin
Se llama accesin, al derecho en virtud del cual el propietario de una cosa adquiere la propiedad de todo lo que
natural o artificialmente se une o incorpora a su cosa. As, se dice que el propietario de un terreno es propietario
tambin, por medio de la accesin, de los materiales empleados en un edificio construido sobre el mismo terreno.
La palabra accesin designa tambin la cosa accesoria unida a la principal, como en el adagio latino: accesio cedit
principali.
La cosa principal en cuyo provecho se realiza la accesin puede ser mueble o inmueble, siendo la accesin unas
veces efecto de un fenmeno natural (accesin natural). Cuando este trabajo se efecta sobre un inmueble es una
construccin o un plantacin, segn que recaiga sobre materiales o vegetales.
9.5.1 EN PROVECHO DE lNMUEBLE
9.5.1.1 Natural
Accesin de animales
Se realiza de dos modos diferentes: a veces el propietario del fundo en el cual permanece el animal, adquiere la
propiedad de ste inmediatamente, y otras la adquisicin slo se produce despus de determinado plazo.
Caso de accesin inmediata
La accesin es inmediata respecto a las palomas, conejos y peces, que pasan de un conejar, un palomar o de un
estanque a otro (art. 54). Se considera que estos animales forman parte del fundo en que se encuentran; son
inmuebles por destino (art. 524); cambian de dueo al cambiar de morada. Pero esto supone que su
desplazamiento ha sido natural; siempre que no hayan sido atrados por fraude o artificio, dice el art. 564. Esta
ltima frase significa, evidentemente, que si hubo fraude, no se aplica la regla y los animales atrados por un
vecino o su fundo siguen perteneciendo a su antiguo propietario, pudiendo ste reclamarlos.
La opinin contraria que nicamente concede al propietario de los animales una simple accin de daos y
perjuicios, no parece ser conciliable con el texto. La accesin es tambin inmediata tratndose de las abejas, que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_87.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:37:15]
PARTE SEGUNDA
pertenecen al propietario del fundo en que se fijan, a menos que el propietario de la colmena haya continuado
persiguindolas (Ley 4 de ab. 1889, art. 9).
Caso de ocupacin por un plazo
Al contrario, la propiedad slo se adquiere despus de un mes, cuando se trata de aves y animales de corral, que
hubieren huido hacia otra heredad. Este plazo comienza a contarse desde que las personas que los hubieren
recogido hagan la aclaracin respectiva a la presidencia municipal.
Aluviones y cauces abandonados
Los depsitos dejados por una corriente de agua se llaman aluviones, cuando consiste en grava o arena
depositados a lo largo de las ribera; lecho abandonado es el espacio que queda cuando la corriente abandona su
cauce para seguir otro. Los aluviones y los lechos abandonados, pertenecen, por lo general, a los propietarios de
los terrenos en que se haya formado (arts. 556 y 557). Ninguna distincin hay que hacer entre las corrientes de
agua del dominio pblico y las dems.
Sin embargo, si la corriente de agua es navegable, los ribereos deben dejar la faja de terreno necesaria para el
estribo de presa o el camino de sirga (art. 556), por lo que este camino cambia al cambiar la corriente, y en este
caso, los ribereos pueden usar el terreno dedicado con anterioridad a dicho camino. Si la corriente de agua
circula por una va pblica, el aluvin no aprovecha a los propietarios que se encuentran el otro lado del camino o
de la va, porque no son ribereos; segn la clase del camino pertenecer al Estado, al departamento o al
municipio.
Casos excepcionales
El aluvin o cauce abandonado no aprovecha a los propietarios
ribereos:
1. Cuando se trata del mar, el aluvin o cauce pertenece siempre al Estado. El art. 557, inc. 2, repite esta regla que
se encuentra ya en el art. 538.
2. Cuando se trata de un estanque (art. 558). El estanque es una propiedad privada cuyos lmites son fijos. El
propietario del estanque no pierde nada de su terreno cuando el agua baja y descubre sus bordes.
3. Cuando hay aluvin (art. 559). Hiptesis difcilmente realizable, tomada de los textos romanos. Previendo el
caso de que una corriente de agua se desplace, segregando una porcin de terreno de una de sus riberas y
retirndose de la otra, el cdigo decide que los propietarios de las riberas cubiertas por las aguas no pueden
reclamar nada sobre el aluvin o cauce abandonado, que se forme en la otra ribera (art. 557). Se trata de uno de
los inconvenientes propios a la vecindad de las corrientes agua. Por otra parte, nada demuestra que lo que uno
gana tenga su origen en lo que el otro pierda.
4. Cuando una corriente de agua del dominio pblico cambia de cauce. Los ribereos del cauce abandonado no
adquieren de pleno derecho la propiedad del terreno descubierto por las aguas al retirarse. La ley solamente les
concede la facultad de comprar el lecho abandonado, cada uno conforme a su derecho, hasta la lnea media del
ro; el precio es fijado por peritos que nombra tribunal a instancia del prefecto (art. 563 de 1898). Si no hacen uso
de este derecho dentro de tres meses, a partir de la fecha de la notificacin, que les hace el prefecto, se procede,
en provecho del dominio del Estado, la enajenacin del lecho abandonado (mismo art.)
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_87.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:37:15]
PARTE SEGUNDA
lslas
En cuanto a las islas de nueva formacin, originadas por el depsito de aluviones, en medio del lecho del ro, la
ley atribuye su propiedad al Estado, cuando las corrientes de agua son del dominio pblico (art. 560), y a los
ribereos, cuando la corriente de agua no es navegable (art. 561). Para repartirlas entre los ribereos se traza una
lnea media segn la direccin de la corriente, y cada ribereo tiene derecho a la porcin que se encuentre del lado
de su propiedad (art. 561). Si la isla se prolonga ante varias propiedades, cada propietario obtiene lo que se
encuentra frente a la suya, es decir, entre las dos perpendiculares trazadas de los lmites de su propiedad, sobre la
lnea media de la corriente.
La isla puede formarse, no por aluvin, sino por la formacin de un nuevo brazo de ro. En este caso las
propiedades rodeadas por el agua siguen siendo de sus antiguos Propietarios (art. 562). En realidad no haca falta
que la ley consignara esta solucin.
9.5.1.2 Artificial
Carcter oneroso
Este gnero de accesin est sometido, en principio, a la regla general que rige esta materia: todo lo que se
incorpora a una finca por efecto del trabajo, pertenece al propietario del suelo, independientemente de quien o por
cuenta de quien se hubiere realizado ese trabajo: Superficies solo cedit. Pero no todo se arregla por la aplicacin
de este principio. Si se puede admitir que un propietario sea despojado de su bien por efecto de la accesin natural
sin que se le conceda ningn recurso, ya que es resultado de un fenmeno del cual nadie es responsable, no es lo
mismo cuando la accesin resulta del trabajo de una persona conocida.
El propietario de los materiales o vegetales incorporados al terreno ajeno tiene el derecho de indemnizacin que le
concede, contra el propietario del suelo, una accin fundada en el principio de que nadie debe enriquecerse sin
causa a costa de otro.
Para estudiar los problemas que este gnero de accesin origina, por lo general se razona sobre la hiptesis de una
construccin, ms frecuente e interesante que la de un plantacin, pero las reglas son iguales para los dos casos.
Casos previstos por la ley
La ley slo prev dos casos:
1. El constructor es propietario del suelo, pero ha empleado materiales ajenos (art. 554); y
2. El constructor emple materiales de su propiedad, pero no es propietario del terreno (art. 555). Podemos
imaginarnos un tercer caso, aquel en que el constructor no sea dueo ni de los materiales usados ni del terreno,
pero se resuelve muy fcilmente, aplicando tanto el art. 554 a las relaciones del propietario del suelo con el de los
materiales, como el art. 555, en sus relaciones con el constructor.
Observaciones
Los problemas que examinaremos a continuacin suponen que ha habido incorporacin material; es decir, que se
trata de materiales empleados en una construccin, y que, por lo mismo, se han convertido en inmuebles por su
naturaleza. Solamente en este caso funciona la accesin haciendo adquirir la propiedad; los materiales empleados
han perdido su individualidad; ya no hay ni ladrillos, ni piedras ni madera; solo hay una casa.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_87.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:37:15]
PARTE SEGUNDA
Al contrario, no habr accesin ni adquisicin de la propiedad si el propietaria de un terreno que tiene a su
disposicin muebles ajenos, hace de ellos simples inmuebles por destino; en este caso los muebles que pretendi
inmovilizar conservan su naturaleza propia y su existencia distinta; permanecen, siendo de la propiedad de su
primitivo dueo. La inmovilizacin por destino supone satisfecha una condicin particular a saber, que el mueble
y el inmueble pertenezcan al mismo propietario. No puede tener la virtud de que quien no tenga la propiedad, la
adquiera.
a) EMPLEO DE MATERlALES AJENOS (ART. 554)
Derecho del propietario de los materiales
El propietario que construye en su terreno con materiales ajenos, est obligado a pagar su valor (art. 554). Puede
ser condenado adems, si es procedente, a pagar daos y perjuicios, pero el propietario de los materiales no tiene
derecho de retirarlos.
El art. 554 raramente se aplica, porque quien emplea materiales ajenos en sus construcciones, casi siempre est
protegido por la regla: tratndose de muebles de posesin vale ttulo. En efecto, en el momento en que utiliza los
materiales, son muebles, y la buena fe del poseedor de muebles se presume. Para actuar en su contra, el
propietario de los materiales debe probar que, en el momento de utilizarlos, saba que no le pertenecan.
Efectos de la demolicin
Se ha preguntado si el propietario de lo materiales recobra el derecho de reclamarlos en caso de que se demoliera
la construccin antes de haber sido indemnizado. En derecho romano se permita reivindicacin, porque el
empleo de sus materiales por otra persona no le haca perder la propiedad. Si se le impeda reivindicarlos, era,
nicamente, para evitar una demolicin que hubiera causado al constructor daos mayores que los sufridos por l
mismo. Pero, en el derecho francs debe negrsele esta facultad, porque la accesin es un medio de adquirir que
despoja al propietario de su cosa (arts. 551 y 712). El desplazamiento de la propiedad que se opera es definitivo.
b) CONSTRUCClONES HECHAS EN TERRENO AJENO (art. 555)
Distincin entre los poseedores
Una persona construye con materiales de su propiedad, en un terreno que no le pertenece. La construccin no es
del constructor; pertenece propietario del terreno en virtud de la accesin. Qu derecho tiene este propietario al
recuperar su terreno? Puede obligar al constructor a demolerlo? Puede conservar la construccin sin indemnizar
al propiciar? En caso contrario, cmo se calcula la suma que debe pagar? Sobre todos estos puntos la ley trata en
forma diferente al constructor, segn que posea de buena o de mala fe, el terreno sobre el cual ha construido.
Se llama poseedor de buena fe a quien cree ser propietario del terreno que posee; por otra parte, la buena fe slo
se toma en consideracin en tanto se apoye en un justo ttulo. La ley se limita a hacer referencia a sus
disposiciones anteriores al definir el poseedor de buena fe en su art. 555: un tercero convencido de su buena fe; es
indudable que se nos remite al art. 550, ya estudiado, en lo que se refiere a los efectos de la posesin.
I Poseedor de buena fe
Conservacin de la construccin mediante indemnizacin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_87.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:37:15]
PARTE SEGUNDA
Cuando el constructor sea de buena fe, es decir, cuando se crea dueo del terreno, el propietario que ejerce en su
contra la accin reivindicatoria y que obtiene la restitucin de su bien, no puede obligarlo a la demolicin, sino
que debe conservar la construccin, pero no gratuitamente, sino indemnizando al constructor.
La indemnizacin se calcula, a eleccin del propietario, ya sea segn los gastos efectuados, que comprenden el
valor de los materiales y de la mano de obra, o segn el aumento de valor obtenido por la finca. Este aumento de
valor se aprecia, el da de la restitucin del inmueble, y no en atencin a la fecha de la construccin. Siempre
existe una diferencia entre el aumento de valor obtenido y el costo, de modo que corresponde al propietario la
eleccin y pagar siempre la cantidad menor. Esta opcin concedida al propietario se justifica por la idea de que
nadie puede enriquecerse a costa ajena.
Cuando el aumento de valor es inferior al costo, el constructor no es totalmente indemnizado y pierde, puesto que
ha gastado ms de lo que se le paga, pero no puede reclamar ms al propietario, quien slo paga el valor lo que
recibe; el propietario no se ha enriquecido. Por el contrario, cuando el aumento de valor es superior al costo, el
propietario obtiene una ganancia, puesto que recibe ms de lo que ha dado; pero no se enriquece a expensas del
constructor, ya que ste recibe lo que gast; el poseedor no tiene de qu quejarse puesto que no ha sufrido
ninguna perdida real.
II Poseedor de mala fe
Derecho del propietario a exigir la demolicin
Cuando el constructor es de mala fe, la ley lo trata ms duramente. El propietario tiene derecho de obligarlo a
demoler y dejar las cosas en su estado primitivo, derecho que nunca tiene contra un poseedor de buena fe. La
demolicin se hace a cargo del constructor, quien adems puede ser condenado a pagar daos y perjuicios al
propietario, por ejemplo: si la entrega del bien se demora en virtud de los trabajos de demolicin. El propietario
que vende el inmueble con las mejoras pierde su derecho de opcin.
Monto de la indemnizacin en caso de que se conserven las
construcciones
Si el propietario no hace uso de su derecho, y prefiere conservar las construcciones, puede hacerlo pero con la
obligacin de pagar una indemnizacin al constructor; esta indemnizacin sin embargo no se fija del mismo modo
que la que ha de pagarse al poseedor de buena fe. La ley obliga al propietario a pagar al constructor el costo
ntegro: sin tener en consideracin el mayor o menor aumento en el valor de la propiedad (art. 555, inc. 3).
De esto resulta una consecuencia extraordinaria: el poseedor de mala fe es tratado en forma ms favorable que el
de buena fe, por lo menos en el caso en que el propietario prefiera conservar las construcciones, puesto que
entonces el poseedor de mala fe obtiene el pago de la totalidad de los gastos, en tanto que el de buena fe por lo
regular deber conformarse con una suma inferior. Este resultado se debe a la redaccin del art. 555. El texto del
proyecto del cdigo no haca ninguna distincin entre las diversas especies de poseedores; conceda al
propietario, en todos los casos, el derecho de obligar al tercero a levantar sus plantaciones construcciones u otras
obras, y tambin en todos los casos fijaba la indemnizacin en el importe de los gastos cuando el propietario las
conservaba.
El tribunado hizo advertir que la obligacin de demoler era muy rigurosa para el poseedor de buena fe, a quien ni
el mismo propietario poda reclamar los frutos percibidos. La crtica era justa y para satisfacerla se aadi al
artculo la frase que actualmente lo termina: Sin embargo, si las plantaciones... y que reglamenta la situacin del
poseedor de buena fe.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_87.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:37:15]
PARTE SEGUNDA
No se not entonces la falta de concordancia entre los dos modos adoptados, para fijar la indemnizacin. As se
explica, adems, el giro singular de este artculo que se inicia con trminos generales, sin anunciar la distincin
que contiene, y que aparentemente concede al propietario el derecho a la demolicin, en tanto que las ltimas
lneas modifican considerablemente su disposicin.
Modos prcticos de eludir la ley
Los intrpretes, que pretenden justificar todo y que frecuentemente parten de la idea de que el legislador es
infalible, han hallado diversas formas conciliadoras. Han dicho, unos, que ante el poseedor de mala fe el
propietario tiene el derecho de ofrecerle solamente el aumento de valor, si es inferior a los gastos, y le atribuyen
el razonamiento siguiente: te trato como poseedor de buena fe, y no puedes alegar tu mala fe para mejorar tu
situacin: Nemo auditor propiam turpitudinem allegans. Tal solucin cambia por completo el sentido de la regla,
que supone un hecho delictuoso o inmoral. En el caso de estudio, el poseedor no ha cometido ningn delito y su
pretensin es fundada, puesto que la ley misma reglamenta la extensin de sus derechos.
Otros sostienen y esto es mucho ms grave, que el propietario tiene un medio ms simple de eludir el pago total
de los gastos; consiste en decir al constructor: Si no aceptas lo que te ofrezco, exigir la demolicin. Ante esta
amenaza, el constructor se vera forzado a aceptar la suma que se le proponga, por pequea que fuese. Slo que
este medio no es sino una artimaa, y la posibilidad de obtener por esta va una disminucin de la indemnizacin
no justifica el sistema del art. 555, ni hace desaparecer su incoherencia.
Dificultades prcticas para el pago de la indemnizacin
En ocasiones el propietario no podr pagar la indemnizacin debida al poseedor, podra ser un campesino,
propietario de un terreno en el que se construy un castillo. No tiene a su disposicin los fondos necesarios.
Pothier haba propuesto una solucin razonable, consistente en fijar la indemnizacin bajo la forma de una renta
perpetua; el propietario podra sufragar el pago de la renta, con los beneficios que obtuviera de la propiedad
construida. Pero la transformacin econmica y jurdica que ha hecho desaparecer la prctica de las renta
inmuebles, hizo imposible este medio. Segn los principios del derecho moderno, el constructor tiene derecho a
una indemnizacin en efectivo, y no se le puede obligar a aceptar otra forma de pago.
Si el propietario no tiene con qu pagar, no le queda otro recurso que vender, y si no procede voluntariamente a la
venta, el constructor, que es su acreedor, tiene derecho a embargar y rematar el inmueble, para pagarse con el
precio.
Derecho de retencin del constructor
ste no goza de ningn privilegio sobre las construcciones que levant, tendiente a asegurarle su pago. Se
pregunta si tiene el derecho de retencin, es decir, si puede negarse a restituir el inmueble mientras el propietario
no le pague la indemnizacin que le corresponde. De concedrsele este derecho se forzara al reivindicante a
efectuar el pago. La cuestin es muy controvertida; se examinar ms adelante.
c) CAMPO DE APLlCAClN DEL ART. 555
I Trabajos regidos por el art. 555
Construcciones
Se habla de construcciones nuevas, levantadas en un terreno en el que no se haba construido o, por lo menos,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_87.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:37:16]
PARTE SEGUNDA
adiciones a construcciones ya existentes, y no a las simples mejoras o reparaciones hechas a las construcciones
antiguas. En electo, la ley reglamenta un caso de accesin, es decir, de adquisicin de una cosa nueva por el
propietario del suelo. La hiptesis de las reparaciones o mejoras no entra en sus previsiones, y como no est
reglamentada por ningn otro texto, se encuentra esta hiptesis sometida totalmente al imperio de los principios
generales y de las tradiciones; forma un captulo particular de la teora de la reivindicacin.
Los autores han determinado las reglas aplicables a este gnero de trabajos, principalmente Aubry y Rau, con
ayuda de la distincin romana que clasificaba las gastos en tres casos: necesarios, tiles y voluntarios. Las reglas
relativas a la restitucin de los gastos difieren de las que reglamentan la indemnizacin debida en razn de una
construccin, principalmente en que no se hace, por lo que respecta a los gastos, ninguna diferencia entre el
poseedor de buena y el de mala fe.
Plantaciones
Debe considerarse que no se encuentran sometidas a lo preceptuado por el art. 555, las siembras y plantaciones de
rboles cuyo objeto es la conservacin de plantaciones ya existentes. Por ejemplo: la sustitucin de rboles secos
en jardines, avenidas y setos, que son replantados, segn la costumbre del oeste de Francia.
Otras obras
Al tratar en el art. 555 de obras que no son ni plantaciones ni construcciones, el legislador parece haber tenido en
consideracin nicamente ciertos objetos susceptibles de ser separados, como una bomba, un depsito metlico,
etc., de modo que el poseedor pueda reclamar los materiales empleados al restablecer a su estado primitivo el
lugar donde se hallaban. En efecto, el texto supone que el poseedor puede ser obligado por el propietario a separar
tales objetos (inc. 1). Por consiguiente, las trabajos agrcolas de desecacin, ruturacin, drenaje y otros anlogos,
no entran en la categora de las obras regidas por el texto. Se trata de simples mejoras de la finca, y su autor no ha
creado con ellas una cosa nueva que pueda ser objeto de accesin en provecho del propietario del suelo.
Construcciones que invadan al terreno vecino
Esta hiptesis merece una reglamentacin especial, pues se presenta frecuentemente en la prctica y no se halla
prevista por la ley. Se trata del caso en que un propietario, al construir un edificio en su terreno, invade
ligeramente el del vecino. El vecino del constructor adquiere por accesin, toda la porcin de la construccin que
se eleve sobre su terreno; en algunos casos slo se invade la porcin ocupada por la mitad del espesor del muro y
slo en una parte de su longitud. Poco importa empero la extensin de la invasin; el vecino ha llegado a ser
propietario de una parte del nuevo edificio.
Cmo reglamentar esta situacin? Ninguno de ellos puede pedir la participacin, puesto que no hay copropiedad;
cada uno es propietario de una parte distinta de la construccin. Tampoco se puede forzar al constructor a
demoler, pues casi siempre esas invasiones se cometen de buena fe o, por lo menos, es difcil demostrar la mala
fe, porque los ttulos son normalmente, en cuestin de lmites, oscuros inciertos. Por su parte, el constructor, no
tiene derecho de expropiar a su vecino de una porcin de terreno, por mnima que sea, y de obligarlo a recibir en
cambio una suma en efectivo. Los tribunales parecen perplejos ante situaciones de esta ndole, y deciden de
acuerdo con las circunstancias.
II Personas a que se refiere el art. 555
Dificultad de la cuestin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_87.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:37:16]
PARTE SEGUNDA
La determinacin de las personas a quienes se aplican las disposiciones del art. 555 no se halla establecida de
modo seguro en todos sus puntos, porque la ley no dice nada. Parece que la doctrina, acepta generalmente que el
objeto de este artculo es reglamentar las relaciones del propietario, que ejercita la accin reivindicatoria, con el
tercero vencido por l; segn esta opinin debe restringirse su aplicacin a las acciones reales, y desecharla
cuando exista entre las partes una relacin de obligacin. Esta interpretacin empero no ha prevalecido en los
tribunales.
La jurisprudencia ha demostrado que la primera parte del art. 555 est concebida en trminos generales, y que
comprende a todas las personas que, no siendo propietarias de la finca, han construido o plantado en ella. Slo la
ltima parte del texto, comprende al tercero vencido en un juicio revindicatorio, es decir, a cualquiera que posea a
ttulo de propietario. Por consiguiente, el artculo es aplicable no slo al poseedor propiamente dicho, sin tambin
a los simples detentadores precarios, como los arrendatarios, colonos y enfiteutas. En relacin al usufructuario
hay una dificultad especial, a causa del art. 599 relativo a las mejoras, sobre las construcciones elevadas en un
terreno perteneciente la persona con quien se tienen relaciones de concubinato.
Construcciones por un propietario
Por general que sea el art. 555, debe, sin embargo, cumplirse una condicin para que sea aplicable; la ley supone
que los trabajos han sido realizados por un tercero, es decir, por una persona que no es propietaria al construir o
plantar. Sucede con mucha frecuencia que la construccin o plantacin la realiza el propietario, que con
posterioridad pierde la propiedad. En este caso no es aplicable el art. 555.
Esta hiptesis se presenta, en primer lugar, cuando se trata de propietarios bajo condicin resolutoria. Tales son el
donatario del inmueble, obligado a la colacin al igual que un sucesor del donante (arts. 843 y 859), el comprador
con pacto de retro (art. 1659), que estn sometidos a reglas especiales. La ley no les concede derecho a reclamar
los gastos que hayan efectuado sino hasta la concurrencia del aumento de valor producido, y nunca los obliga a
demoler. Lo mismo ocurre al comprador de un inmueble hipotecado, que pierda el bien con motivo de las
acciones ejercidas por los acreedores hipotecarios (art. 2175).
El art. 555 no se refiere tampoco a los copropietarios por indivisin, como los coherederos, asociados, etc., que
construyan durante la indivisin, y que al hacerse la divisin las construcciones por ellos levantadas queden en la
parte fijada a otro copropietario.
Advirtamos, sobre todo, que el derecho a exigir la separacin de las construcciones, que es extremadamente duro,
no existe, en general, contra las personas que construyeron siendo propietarias, y que la demolicin de los
trabajos y compostura del inmueble al estado anterior, slo podrn decretarse en circunstancias excepcionales y a
ttulo de daos y perjuicios. Por ello la jurisprudencia ha admitido que el comprador de un inmueble, a quien se
demand la resolucin de la venta por no haberse cumplido las condiciones convenidas, puede ser considerado
como poseedor de mala fe, en el sentido del art. 555, cuando construye despus de haberse iniciado el juicio.
Caso del domanier
La Ley del 8 de febrero de 1897 establece una regla especial al domanier de la tenencia bretona llamada domaine
congable (art. 4). Este texto prev caso en que el domanier construya edificios o superficies en contravencin a
sus ttulos y convencin. En principio, no tiene derecho de que el propietario o foncier le pague lo invertido; la
ley le concede una opcin; puede llevrselos o abandonarlos sin indemnizacin alguna por ninguna de las partes.
El foncier, a su vez, tiene derecho de retenerlas, es decir, de obligar al domanier a abandonarlas, pero a condicin
de pagarle el precio de los materiales y de la mano de obra.
No se quiso tratar al domanier como un poseedor de mala fe, porque posee en virtud de un ttulo regular, y porque
solamente se excedi en los lmites que se le haban fijado. La diferencia entre el rgimen especial que se le aplica
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_87.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:37:16]
PARTE SEGUNDA
y el derecho comn del art. 555 es muy pequea; consiste en que el foncier no puede obligar al domanier a hacer
la demolicin y sufragar los gastos que sta requiera.
9.5.2 EN PROVECHO DE MUEBLE
Su escasa importancia
Este gnero de accesin tena gran importancia en el derecho romano, habiendo preocupado mucho a los
jurisconsultos antiguos. Casi no tiene inters en el derecho francs en virtud de la regla: Tratndose de muebles,
la posesin vale ttulo, que por lo general le opone a la reivindicacin de los muebles. En la mayora de los casos,
quien posee un mueble no puede ser obligado a restituirlo, ni aun a su propietario, de suerte que el problema de la
propiedad queda resuelto por lo efectos de la posesin, independientemente de las reglas sobre la accesin.
No obstante, el Cdigo Civil regul extensamente esta materia, a la que consagr trece artculos (arts. 565-577).
Tan extraordinario desarrollo de las reglas sobre accesin mueble es tradicional en Francia; se repiten
indefinidamente las antiguas reglas y los juristas se detienen complacidos en las hiptesis que suscita, que por lo
regular son escabrosas y ftiles, como para ejercitar su sagacidad. Siendo casi nulo su inters prctico, bastar con
remitirnos a los textos. No obstante, aadir que los redactores del cdigo, que creyeron reproducir los principios
romanos, se separaron varias veces de ellos sin saberlo, porque el derecho romano todava era mal conocido en la
poca de redaccin del cdigo. El descubrimiento del manuscrito de Gayo, por Niebuhr, en Verona, en 1816, dio
nuevas luces a este captulo.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_87.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:37:16]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 9
ADQUlSlClN
CAPTULO 6
OTRAS FORMAS
9.6.1 ADJUDICACIN
Casos de aplicacin
La propiedad puede pasar de una persona a otra en virtud de un acto especial de la autoridad pblica.
Normalmente es la autoridad judicial, representada por los tribunales civiles, quien procede a realizar este acto de
dos maneras: en las sentencias de adjudicacin por embargo (arts. 2204 y ss.)y en la expropiacin por causa de
utilidad pblica, pues la expropiacin es resultado (desde 1810), de una sentencia del tribunal civil. El
alineamiento de las calles nos proporciona una variedad de expropiacin, en la cual, la adquisicin de la
propiedad por la parte expropiante, resulta de un acto administrativo.
La adjudicacin del derecho francs moderno slo comparte el nombre con la antigua adjudicatio romana, que
permita al juez, en las acciones divisorias y de deslinde, atribuir a una de las partes lo que era propiedad de la
otra.
Reglas especiales a la adquisicin de la propiedad por expropiacin
Los particulares son expropiados en provecho del Estado, del departamento, del municipio, etc. El
desplazamiento de la propiedad as operado est sometido a un rgimen especial que resulta de la Ley del 3 de
mayo de 1841. No es necesaria la transcripcin para consumarla, porque la ley sobre la expropiacin se promulg
como la propiedad se transmita, con respecto a los terceros, sin transcripcin; y sin embargo, la sentencia de
expropiacin debe transcribirse (Ley de 1841, art. 16), pero esta transcripcin sirve solamente para hacer correr el
plazo de 15 aos, concedido a los acreedores hipotecarios sobre el inmueble expropiado para hacer una inscripcin
Se trata de una aplicacin especial del sistema establecido por los arts. 834_835 del C.P.C., y esta aplicacin
sobrevivi a la abrogacin de aquellos artculos. Por tanto, la autoridad expropiante no necesita hacer la
transcripcin, para adquirir la propiedad, y por otra parte, los terceros que tengan derechos reales sobe el
inmueble, tampoco necesitan haber transcrito sus ttulos, para conservar su derecho a la indemnizacin; esta
formalidad a la vez que intil sera insuficiente.
La Ley de 1841 organiz otro sistema: las personas que tengan derechos sobre el inmueble, y que quieren obtener
la indemnizacin, deben notificar sus ttulos a la administracin, dentro de plazos establecidos por la Ley (art.
12). En otros trminos, la expropiacin de un particular constituye una manera de adquirir, reglamentada por una
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_88.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:37:17]
PARTE SEGUNDA
legislacin especial y extraa a los principios de la transcripcin, tales como fueron formulados en la Ley del 23
de marzo de 1855, aunque la Ley de 1841 ordene la formalidad de la transcripcin; la transcripcin que se efecta
en materia de expropiacin representa un vestigio del sistema francs anterior a 1856.
9.6.2 TESTAMENTO
Definicin
El testamento es, para los particulares, una manera especial de disponer de sus bienes, por medio de liberalidades
llamadas legados. Un legado no es una convencin, que el testamento es obra de una voluntad nica, la del
testador, y porque la transmisin de propiedad que de ella resulta, en lugar de hacerse entre vivos, como en las
convenciones de venta, permuta, donacin, se realiza nicamente por la defuncin del enajenante y supervivencia
del adquirente. Sin embargo, en los legados hay, algo que se parece a una convencin, porque la liberalidad
testamentaria slo produce efectos a condicin de ser aceptada por su beneficiario. Es una oferta hecha por el
difunto: requiere ser aceptada.
Por tanto, en el legado hay algo semejante a un acuerdo de voluntades, que se produce ms all de la muerte; las
dos voluntades no son coexistentes y contemporneas como deben ser en la convencin.
9.6.3 LEY
Se considera adquirida la propiedad en virtud de la ley, siempre que la adquisicin no tenga un origen en ninguno
de los procedimientos establecidos como modos de adquirir distintos.
Como principales ejemplos podemos citar:
1. Las sucesiones ab intestat. Vase la observacin que hacemos ms adelante.
2. El art. 2279. La ley concede la propiedad del mueble corpreo a su poseedor, cuando no se demuestra la mala
fe.
3. El art. 227, nos habla con respecto a los frutos atribuidos a las personas a las que se ha dado la posesin
provisional
4. El art. 673, por lo que hace a los frutos de un rbol cados en la propiedad vecina.
Observacin
La sucesin, en el lenguaje moderno, es la trasmisin que se opera a la muerte de una persona. La transmisin por
defuncin se realiza, unas veces, en virtud de la ley (sucesiones ab intestat), y otras, en virtud de la voluntad del
difunto, manifestada en su testamento 1. Las sucesiones, tanto ab intestat como testamentaria, una de las ms
importantes del derecho civil, slo puede ser comprendida cuando se hayan estudiado las dems instituciones del
mismo, ya que su estudio presupone su conocimiento. Una de las innovaciones ms felices del programa de 1895
es haber colocado el estudio de las sucesiones hasta el tercer ao.
9.6.4 TRADlClN
Su papel en el derecho francs
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_88.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:37:17]
PARTE SEGUNDA
La tradicin no ha sido totalmente suprimida como medio de adquirir la propiedad, a pesar del principio moderno
que hace derivar la transmisin de la simple conclusin del contrato. Sin embargo, por lo general se le atribuyen
ms efectos de los que realmente tiene. Se afirma que todava es posible aplicarla en tres casos.
1. Cuando la obligacin de dar tiene por objeto cosas determinadas, no individualmente, sino en gnero.
2. Cuando hay tradicin de un objeto mueble, por alguien que no es su propietario.
3. Cuando hay donacin manual, es decir, entrega de un objeto mueble a ttulo de donacin, de una mano a otra.
Debemos desechar decididamente los dos primeros ejemplos. En el primer caso, la indeterminacin de la cosa es
lo nico que impide que la propiedad se transmita inmediatamente. Si en el derecho comn el contrato tiene por
objeto transmitir la propiedad, se debe a que la cosa est determinada al concluirse el contrato; si no lo est, se
requiere que se determine con posterioridad por procedimiento, marca, medida, etc. poco importa; el comprador
adquiere la propiedad tan pronto como la cosa es individualmente conocida, y esto se efecta por medio de su
determinacin; la tradicin es intil slo interviene como entrega de la cosa enajenada.
En el segundo caso, la tradicin ser tan impotente como la convencin misma para transmitir la propiedad:
Nemo dat quad non habet. La ley es la que une, al hecho de la posesin, una presuncin irrefutable de propiedad,
sin investigar si la posesin tiene por origen una tradicin, o cualquier otro modo de adquisicin.
La tradicin sera, por consiguiente, totalmente intil como modo de transmitir la propiedad si solo existiesen
estos dos casos; su papel se hubiera extinguido en virtud del principio moderno de la trasmisin por el simple
consentimiento. El nico empleo que an tiene es el del ltimo ejemplo, la donacin manual. Es ella la que
trasmite la propiedad, puesto que si la convencin (la promesa de dar) se encuentra desprovista de solemnidad, en
s misma es impotente para producir tal resultado, y porque el donatario slo llega a ser propietario cuando se le
ha hecho tradicin de la cosa.
Segn la opinin general, la tradicin aqu no es la simple ejecucin de una convencin anterior, sino el elemento
constitutivo del contrato; es ella la que vale enajenacin.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_88.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:37:17]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 10
DESMEMBRAClN
SECClN PRlMERA
USUFRUCTO
Distincin entre el derecho real y el derecho personal de goce
Una persona puede tener el goce de una cosa perteneciente a otra. Este goce se presenta con dos forma diferentes:
algunas veces como simple crdito, otras, como derecho real. As, el deudor, en el comodato, el arrendatario de
una casa o de un terreno, no tienen ningn derecho real sobre la cosa que se les ha confiado; solamente son
detentadores de ella; su derecho de goce no existe sino bajo la forma de un derecho de crdito que tiene contra el
arrendador o comodante, el cual es su deudor y est obligado a procurarles la cosa, y permitirles servirse de ella.
Pero el goce de la cosa puede pertenecer a una persona a ttulo de derecho real. Esto acontece en el usufructo y en
el uso. Se dice, entonces, que la propiedad est desmembrada, y al derecho mutilado que queda al propietario se le
llama nuda propiedad, porque est separado del goce, como si estuviera despojado de l. En este captulo
estudiaremos los derechos reales de goce. El estudio de los restantes derechos de goce pertenece a la teora de los
contratos.
Observacin
El cdigo distingue tres derechos reales de goce, sobre la cosa ajena: el usufructo, el uso, y la habitacin. El
primero es el ms importante; despus de su estudio bastarn algunas lneas para conocer los otros dos.
Significado de la expresin servidumbres personales
El usufructo, el uso y la habitacin, en nuestro antiguo derecho se llamaban servidumbres personales. Este
nombre viene del derecho romano; en latn la palabra servitus se empleaba para designar todas las restricciones
impuestas al propietario, en beneficio de otra persona; para distinguir entre los diversos derechos comprendidos
bajo esta denominacin comn, los jurisconsultos distinguieron las servitutes personarum, que comprendan
derechos de goce anlogos al usufructo, y las servitutes prdiorum, que son las servidumbres propiamente dichas.
De la expresin servitutes personarum hemos derivado la denominacin de servidumbres personales.
Los autores del cdigo no usaron este nombre, que recordaba al sistema feudal y las diferentes servidumbres que
antiguamente pesaban sobre las personas; pero, en realidad temieron usarlo, pues no hay nada comn entre la
antigua esclavitud y un derecho tan inofensivo como el usufructo. Por lo anterior esta expresin volvi a la
prctica y frecuentemente es empleada. Tiene, sin embargo, otro inconveniente suficiente para abandonarla; por
su naturaleza puede inducirnos a creer que los de goce as calificados no son derechos reales, lo que sera un
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_89.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:37:18]
PARTE SEGUNDA
grave error.
Slo se califica al usufructo como servidumbre personal para recordar que est establecido en provecho de una
persona, a la cual no puede sobrevivir; en otros trminos, que es vitalicio. Pero esto no impide que el derecho sea
real; hay derechos reales temporales. Por lo dems en el uso ms reciente sera una tendencia a reservar el nombre
de servidumbres a las servidumbres propiamente dichas, y a llamar, por sus nombres particulares, usufructo, al
uso y a la habitacin.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_89.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:37:18]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 10
DESMEMBRAClN
CAPTULO 1
NOCIN
Definicin
El cdigo define el usufructo como el derecho de goce de las cosas ajenas, como el propietario mismo, pero con
obligacin de conservar su sustancia (art. 578). Esta definicin tiene dos defectos:
1. Es incompleta, porque la ley se olvida de decir que el goce del usufructuario es esencialmente vitalicio, y que
se ejerce a ttulo de derecho real, no obstante que estos dos caracteres son especficos del usufructo; el primero lo
distingue del derecho de goce que pertenece al enfiteuta el segundo, del derecho de goce que pertenece al
arrendatario o al colono.
2. Es oscura. Los dos ltimos miembros de la frase no se comprenden por s mismos; necesitan ser explicados, y
no pueden serlo sino a condicin de entrar en detalles sobre los derechos y las obligaciones del usufructuario, lo
que no debe aparecer en una definicin. Sustityase la definicin del cdigo por la siguiente: El usufructo es un
derecho real de goce sobre una cosa ajena y que se extingue necesariamente a la muerte del usufructuario.
Cosas susceptibles de usufructo
El usufructo puede establecerse sobre toda clase de bienes, muebles o inmuebles, dice el art. 581. No recae,
nicamente sobre cosas corpreas; sus aplicaciones han recibido la misma extensin que la de la propiedad. As,
puede recaer sobre los derechos de autor, sobre un establecimiento comercial, sobre crditos, sobre valores
mobiliarios. Sucede frecuentemente que las rentas sobre el Estado provenientes de prstamos hechos a las
ciudades, que las acciones u obligaciones de los ferrocarriles o de otras compaas, estn comprendidas en un
usufructo: se inscriben a nombre del propietario por lo que hace al capital; a nombre del usufructuario por lo que
respecta a goce de las mismas.
En todos estos casos se dice que hay un derecho real de usufructo. Se trata de una manera cmoda de expresarse
pero equvoca desde el punto de vista jurdico. En efecto, cmo un derecho real podra existir sobre un derecho
de crdito que es personal? En realidad, en tales casos, hay una descomposicin del derecho personal, anloga a la
descomposicin del derecho real en usufructo y nuda propiedad.
Cuasi_usufructo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_90.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:37:21]
PARTE SEGUNDA
A pesar de los trminos del art. 581 el usufructo no puede establecerse indistintamente sobre toda clase de bienes.
Hay cosas que por su naturaleza, no son susceptibles de usufructo y he aqu la razn: el usufructo nicamente
confiere un derecho limitado; el usufructuario slo puede servirse de la cosa, no tiene derecho a consumirla, ni a
enajenarla. Pero hay cosas que no sirven de nada a quien no tiene derecho a consumirlas, tales son los objetos de
consumo, vino, aceite, carbn, alimentos, etc. Hay otras que no sirven de nada si no se tiene derecho a
enajenarlas, como las monedas, billetes de banco, etc. Estas cosas se llaman consumibles por el primer uso.
Para ellas, el jus utendi nada significa sin el jus abutendi, puesto que el nico uso que puede hacerse de las
mismas es el consumo. Ahora bien, el jus abutendi se rebasa al usufructuario. En este caso se admite que el
usufructuario tiene derecho de consumir estas cosas, con la obligacin de restituir unas semejantes, al terminar el
usufructo, y este derecho se llama cuasi_usufructo. En la prctica nunca se encuentra aislado; por lo general existe
cuando hay un usufructo establecido a ttulo universal sobre un conjunto de bienes. Las partes son libres, al
constituir un usufructo sobre cosas que no son consumibles por su naturaleza, de considerarlas como tales y crear
un cuasi_usufructo en lugar de un verdadero usufructo.
Los jurisconsultos admitan que cuando una persona legaba a otra el usufructo de la totalidad de sus bienes, el
usufructuario no tena ningn derecho sobre las cosas consumibles: Non debete a mulier, cui vir bonorum suorum
fructum legavit, cellis vinariis et oleariis plenis relictis, putare id ad se pertinere: usus enim, non abusus legatus
est.
El derecho romano no se detuvo en este punto. En los primeros tiempos del imperio, un senato_consulto, cuya
fecha ignoramos, decidi que se poda legar el usufructo de todas las cosas. Slo por el efecto de un rodeo
tremendo se pudo comprender en los legados de usufructo; el derecho que se de al usufructuario no es un
verdadero usufructo y se le ha llamado cuasi_usufructo.
Distincin del usufructo segn la extensin de su objeto
El usufructo puede recaer sobre uno que varios objetos individualmente determinados: un bien rural, una casa en
su mobiliario, etc. En este caso s llama usufructo a ttulo particular. Puede tambin establecerse con un carcter
de general, sobre la totalidad o sobre una fraccin de un patrimonio. Se llama entonces usufructo universal. La
creacin de un usufructo universal no resulta, necesariamente, de un legado; los usufructos legales son tambin
universales.
La distincin entre las dos especies de usufructuarios, segn la extensin de su ttulo, ofrece inters respecto al
pago de las deudas, cuando el usufructo se ha establecido sobre la sucesin de una persona difunta. El legatario
del usufructo a ttulo particular nunca est obligado por las deudas del difunto, en tanto que el legatario del
usufructo cuyo ttulo es universal, contribuye a su pago en la proporcin que ms adelante indicaremos. La
distincin anterior es la habitual entre los causahabientes particulares y los universales; el objeto de los arts. 611 y
612 es aplicar a los usufructuarios los principios generales sobre los causahabientes; el art. 611 exime al legatario
a ttulo particular del pago de las deudas, el art. 612 hace contribuir al legatario a ttulo universal al pago de las
mismas.
No debe confundirse este usufructo universal con el que recae sobre una universalidad de hecho, como un
establecimiento de comercio o un rebao, y que obedece a reglas especiales debidas a la naturaleza de su objeto.
10.1.1 FORMAS DE ESTABLEClMlENTO
Enumeracin de sus modos de constitucin
El cdigo francs (art. 579) reduce a dos las causas creadores del usufructo: la ley y la voluntad del hambre. En
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_90.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:37:21]
PARTE SEGUNDA
realidad hay cuatro. La voluntad del hombre puede manifestarse ya sea bajo la forma de un contrato, o de un
testamento, lo que nos da ya tres modos distintos; adems el art. 579 omite la prescripcin adquisitiva, que es el
cuarto modo.
10.1.1.1 Por contrato
Distincin
La creacin de un usufructo por contrato puede hacerse de dos maneras diferentes, por va de enajenacin y de
retencin. En el primer caso, el usufructo es directamente el objeto del contrato; se crea en provecho de una
persona que antes no tena el goce de la cosa. En el segundo caso, la constitucin del usufructo no es sino el
resultado indirecto del contrato: el propietario enajena la nuda propiedad de una cosa, reservndose el usufructo.
El goce de la cosa no se desplaza; queda en posesin de la persona que anteriormente la tena; solamente que
desde ese momento lo ejerce a ttulo de usufructuario y no a ttulo de propietario. En semejante caso el usufructo
no se ha transferido; sin embargo, el contrato realmente ha creado el usufructo, aislndolo de la propiedad.
Creacin por va de retencin
Solamente los contratos que transfieren la propiedad son aptos para crear el usufructo por va de retencin: en
lugar de emplearse para enajenar la propiedad plena, se emplean para enajenar la nuda propiedad.
Creacin por constitucin directa
Estos mismos controles pueden servir para crear directamente el usufructo. Los principales son la venta, la
permuta y la donacin. A ellos debe agregarse la particin.
Venta y permuta
Un propietario que puede vender la propiedad plena de su cosa, tambin puede vender solamente el usufructo.
Pero este modo de constitucin es poco prctico, puesto que toda venta supone un precio y las partes tendran
problemas en su valor, el cual depende de la vida del usufructuario, cuya duracin no puede preverse.
Donacin
El obstculo que hace impracticable la constitucin del usufructo por venta no se encuentra en este caso, puesto
que la donacin es una enajenacin gratuita que no supone ninguna contraprestacin. Pero son raras las
constituciones de usufructo por donacin; cuando se hace una donacin se desea saber lo que se da para calcular
la extensin del sacrificio que se ha hecho.
Quizs no se estableceran derechos de usufructo por donacin, si no existiese un gnero especial de donacin en
el cual la creacin del usufructo ofrece por el contrario, grandes ventajas; se trata de las donaciones entre esposos
o entre futuros esposos, que se hacen bajo la forma de donaciones mutuas, es decir, de donaciones recprocas, de
las cuales slo una debe producir efectos en provecho del cnyuge suprstite; la que se hace en provecho del
esposo difunto caduca por su muerte (art. 1094). Este gnero de donacin por mucho tiempo ha sido la fuente ms
abundante de usufructos.
Es indudable que su importancia ha disminuido por la ley del 9 de marzo de 1891, que concede el usufructo, de
pleno derecho, al cnyuge suprstite; pero se servirn de ella cuando se quiera asegurar el cnyuge un usufructo
ms amplio que el que le concede la ley.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_90.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:37:21]
PARTE SEGUNDA
Particin
Con frecuencia los hijos, al entrar en una particin con sus padres y otros ascendientes, constituyen en favor de
stos, en lugar de la plena propiedad de la parte que les corresponda, un derecho de usufructo de una
composicin ms extensa, lo que es ventajoso a la vez para el ascendiente, que obtiene una renta superior a la que
hubiera producido su primitiva parte, y para los hijos, que obtienen seguridad, siendo propietarios de la totalidad,
pues no tienen por qu temer ni las liberalidades ni la insolvencia del ascendiente.
Da la transcripcin en materia de usufructo
Cuando el usufructo se establece sobre inmuebles y por actos entre vivos, est sometido a la formalidad de la
transcripcin. Vase, sobre el caso de donacin, el art. 939, C.C., y sobre la constitucin de usufructo a ttulo
oneroso la Ley del 23 de marzo de 1855 art. 1_1. En estos dos textos no se menciona el usufructo, pero est
comprendido en la designacin general de los derechos reales susceptibles de hipoteca. Entre los derechos que
pueden ser hipotecables el usufructo est en primer lugar, despus de la propiedad.
La falta de transcripcin se sanciona de la misma manera que la de la propiedad; el usufructuario que ha omitido
la transcripcin de su ttulo, no podr oponer su derecho a los terceros, y estar obligado a soportar las cargas
reales, establecidos por su autor despus de la constitucin del usufructo.
En esta materia, debemos aplicar, para determinar las personas provistas del derecho de oponer la falta de
transcripcin, la distincin que hemos hecho entre las donaciones y las enajenaciones a ttulo oneroso, respecto a
la transmisin de la propiedad; la lista de los terceros autorizados para invocar la falta de publicidad no es la
misma en los dos casos. As, un derecho de usufructo no transcrito ser oponible a los acreedores quirografarios si
ha sido constituido a ttulo oneroso, podrn, al contrario, desconocerlo si ha sido donado.
10.1.1.2 Por testamento
Su utilidad prctica
Es un modo frecuentemente empleado; es tan activo como la donacin entre esposos. El usufructo constituido por
testamento proporciona un medio cmodo de recompensar a un viejo servidor, de ayudar a un pariente pobre o a
un amigo. Un legado de usufructo le asegura recursos vitalicios, sin despojar definitivamente a los herederos
naturales. Sin embargo, se puede alcanzar el mismo resultado por otro medio: la constitucin de una renta
vitalicia. Cada uno de estos dos procedimientos tiene sus inconvenientes y sus ventajas propias.
El usufructo permite procurar el goce natural de ciertos bienes, como el de un mobiliario, etc., de los cuales el
usufructuario puede gozar, pero a menudo, origina controversias despus de su extincin cuando se trata de
restituir las cosas sobre las cuales recae y que han desaparecido o que se han deteriorado. La renta vitalicia
simplifica las relaciones entre las partes: cada mes o cada trimestre se debe al legatario una suma monetaria, y
cuando muere, sus herederos no tienen que hacer ninguna restitucin. Pero este procedimiento lo expone al riesgo
de la insolvencia de los herederos encargados del pago de la renta, riesgo que no existe en el usufructo.
Combinaciones posibles
El testamento permite al testador crear un usufructo de dos maneras diferentes: puede legar el usufructo y dejar la
nuda propiedad en su sucesin; bien legar la nuda propiedad y dejar a sus herederos solamente el usufructo, lo
que corresponde a la distincin ya sealada, sobre la creacin de un usufructo por contrato, entre la constitucin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_90.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:37:21]
PARTE SEGUNDA
directa y la constitucin por va de retencin.
10.1.1.3 Por prescripcin
Cmo la prescripcin puede hacer adquirir el usufructo
Para la adquisicin de la propiedad existen dos especies de usucapin o de prescripcin adquisitiva: 1. La
prescripcin de 30 aos (art. 2262), que no requiere ninguna otra condicin adems de la posesin; y 2. La
prescripcin de 10 a 20 aos (art. 2265), establecida en favor de los poseedores que tienen justo ttulo y buena fe.
No se puede suponer que el usurpador, que se ampara un inmueble sin ttulo, se divirtiera prescribiendo
nicamente el usufructo, cuando, por los mismos hechos de la posesin le es posible adquirir la propiedad plena.
Pero se comprende muy bien que una persona, que aparentemente adquiri el usufructo por contrato o por
testamento, sin haberlo adquirido en realidad, por que su ttulo emane de un no propietario, llegue a la adquisicin
del usufructo por medio de la prescripcin, al fin de 10 o 20 aos, si ha sido de buena fe, o al fin de 30 si conoca
la falta de propiedad de su constituyente.
Dificultades provenientes de la omisin de los textos
Ha habido algunas dudas sobre la utilidad de la prescripcin, como medio de adquirir el usufructo, porque el
cdigo no habla de ella. Su silencio, en este punto, es ms significativo porque cuando trata de la constitucin de
las servidumbres prediales, la ley menciona expresamente la prescripcin entre sus medios de creacin (art. 690).
Puede concluirse de esto que la ley intencionalmente rechaza la prescripcin como medio de creacin del
usufructo? Sin embargo, actualmente nadie duda en admitir la prescripcin, en provecho de los usufructuarios. El
papel normal de la prescripcin es transformar el estado de hecho, en estado de derecho, y convertir al poseedor
en titular del derecho que ejerce.
Por su naturaleza, la usucapin es aplicable a los otros derechos que no sean de propiedad, y de la misma manera
que a sta. El cdigo supone en su definicin de la posesin, diciendo que es una detentacin de una cosa o el
goce de un derecho. Para impedir la aplicacin de la prescripcin adquisitiva al usufructo, sera necesario un texto
expreso, que no existe. El silencio del cdigo no prueba nada; se explica, suficientemente, porque la ley no tena
que establecer reglas especiales para la prescripcin del usufructo, como puede hacerlo respecto a la adquisicin
de las servidumbres por prescripcin. El derecho comn basta y nada se opone a su aplicacin.
Aplicacin del art. 2279
La regla del art. 2279 no beneficia solamente a quien cree adquirir de buena fe la propiedad; protege tambin, y
en la misma forma, la adquisicin de los otros derechos reales. El que posee un mueble a ttulo de usufructuario,
si es de buena fe, es decir, si crey que el usufructo le era concedido por el propietario verdadero, podr rechazar
la reclamacin del propietario, para conservar su usufructo, escudndose en la posesin que ejerce a este ttulo.
10.1.1.4 Por ley
Enumeracin
Los usufructos legales son tres:
1. El derecho de goce legal concedido por el art. 384, al padre y a la madre, sobre los bienes de sus hijos, en tanto
que no lleguen a la edad de 18 aos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_90.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:37:21]
PARTE SEGUNDA
2. El usufructo concedido al suprstite, de los padres, sobre la sucesin de su. hijos, cuando concurre con
colaterales de la otra lnea (art. 754).
3. El usufructo concedido al cnyuge suprstite por las Leyes del 14 de julio de 1866, 9 de marzo de 1891 y 29 de
octubre de 1925.
10.1.2 GOCE
10.1.2.1 Acciones
Existencia de una doble accin
Para obtener la posesin, el usufructuario tiene dos clases de acciones, una real, la otra personal. La primera
existe en todos los casos, segunda slo en algunos.
Accin real
Siendo titular de un derecho real, el usufructuario tiene una accin real que le sirve para hacer que se le entreguen
las cosas sometidas a su derecho, por cualquiera que las posea, ya sea su autor, los herederos de ste o un tercero.
Esta accin, que es para el usufructo lo que la reivindicacin para la propiedad, se llama accin confesoria de
usufructo.
Accin personal
Siempre que el derecho del usufructuario ha nacido de un contrato o de un testamento, posee adems de la accin
real una accin personal de entrega contra su autor o sus herederos. Cuando el usufructo ha sido objeto de una
promesa convencional, quien ha creado se encuentra personalmente obligado, en virtud del contrato, a hacer la
entrega; el testamento tiene, desde este punto de vista, para los herederos del testador, la misma fuerza obligatoria
que el contrato. El usufructuario carece de esta accin, cuando su derecho procede de la ley.
Al formular su demanda, el usufructuario no puede exigir que el nudo propietario le entregue la cosa en buen
estado. Debe recibirla en el estado en que se encuentre (art. 6880). sta es, por lo menos, la regla; pero nada
impide a las partes derogarla y establecer sobre este punto una obligacin especial a cargo del nuda propietario.
10.1.2.2 Obligaciones
Su nmero y objeto
La ley impone al usufructuario dos obligaciones particulares que debe cumplir antes de entrar en posesin. Est
obligado a lo siguiente: 1. A hacer un inventario de los muebles y una descripcin de los inmuebles (art. 600), y 2.
A otorgar una fianza (art. 601).
a) REDACCIN DEL INVENTARIO Y DESCRIPCIN DE BIENES
Utilidad de estos actos
El inventario sirve para determinar la cantidad y naturaleza de las cosas muebles, sobre las cuales recae el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_90.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:37:21]
PARTE SEGUNDA
usufructo. Estas cosas pueden ser muy numerosas, cuando el usufructo est establecido sobre todo un mobiliario,
sobre una galera de cuadros, una biblioteca, etc. Servir el inventario para determinar, en su oportunidad, la
restitucin que el usufructuario o sus sucesores deben hacer, y las indemnizaciones que deban pagar por los
objetos desaparecidos o deteriorados. El inventario no recae ms que sobre los muebles, los inmuebles no se
inventarean, su existencia es conocida, y se prueba mediante los ttulos; pero se levanta una descripcin de estos
bienes para probar su situacin material el da de la entrega de la posesin al usufructuario, lo que permite
reconocer, cuando el usufructo termine, si ha habido deterioros.
Formas y gastos
El inventario de los muebles y la descripcin de las inmuebles deben redactarse en presencia del propietario, o,
por lo menos, debe citrsele citado para este objeto (art. 6001)porque tiene inters en vigilar su confesin, para
asegurarse que son fieles y exactos. Si no se toma esta precaucin el inventario o descripcin hecho por el
usufructuario no es oponible al propietario.
Los gastos son a cargo del usufructuario, pues la ley le impone la obligacin de proceder a esta doble formalidad.
Estos gastos son muy elevados y frecuentemente el usufructuario es pobre. En la prctica se pueden evitar, ya sea
por medio de una dispensa de inventario, o por redaccin de inventarios privados.
De la dispensa de inventario
El ttulo constitutivo de usufructo dispensa frecuente de la obligacin de redactar el inventario y la descripcin.
Esta clusula debe entenderse simplemente en el sentido de una dispensa de gastos, lo que quiere decir que si el
heredero a quien corresponda la nuda propiedad juzga til a sus intereses redactar los inventarios y descripcin
que le servirn de prueba, tiene el derecho de hacerlo, a condicin de sufragar los gastos que ello genere. El
constituyente no pudo privar a su heredero del nico medio que tiene para obtener una prueba regular.
Del inventario amigable
A falta de dispensa expresa en el ttulo, el usufructuario y el nudo propietario pueden convenir levantar,
amigablemente y sin gastos, el inventario y la descripcin. De manera unnime se les concede esta facultad
cuando las partes son mayores y capaces; pero si entre ellos hay un menor o un interdicto, se decide, por lo
general, que estos actos deben redactarse notarialmente. No se dice en qu se funda esta exigencia que parece una
simple tradicin. La confeccin de inventarios constituye una de las ocupaciones ms usuales de los notarios y
cuando la ley habla de acto de este gnero, se refiere por lo general a inventarios notariales. En todo caso, parece
que la comprobacin del estado de los inmuebles entra bajo la competencia de un arquitecto o de un agricultor,
segn el caso.
Sancin por la falta de inventario
La falta del inventario no produce la prdida del usufructo; las disposiciones del art. 1442 que, por una omisin
semejante, priva al cnyuge suprstite del derecho de goce, es una severidad excepcional, cuyos motivos
especiales se encuentran en el rgimen matrimonial y que no debe aplicarse a los usufructuarios ordinarios.
La nica sancin inmediata sera el derecho de rehusar la entrega; el nudo propietario puede oponerse a la entrega
de la cosa al usufructuario puesto que ste no ha hecho lo que deba. El texto dice: No puede entrar a gozar la
cosa sino despus de haber hecho redactar, etc. (art. 600). Otra sancin vendr ms tarde, al restituirse los bienes,
despus de que termine el usufructo.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_90.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:37:21]
PARTE SEGUNDA
b) FlANZA
Su utilidad
El usufructuario debe otorgar fianza. Fiador es una persona que ante el nudo propietario se compromete por el
usufructuario, para responder por l y servir de garanta. Es posible que el usufructuario llegue a deber sumas
considerables de dinero, con motivo de sus abusos en el ejercicio de su derecho por los deterioros, prdidas o
destrucciones ocasionados por sus faltas, o porque debe restituir el valor de las cosas consumibles por el primer
uso que hubiere recibido: la ley trata de garantizar al nudo propietario, contra el peligro que significa la
insolvencia del usufructuario. Por esto lo obliga a otorgar una fianza. Naturalmente, el fiador propuesto por el
usufructuario debe ser solvente (art. 2040 comb. con los arts. 2018 y 2019).
Demora del usufructuario en otorgar la fianza
El usufructuario puede no encontrar inmediatamente una persona que otorgue la fianza. No siempre nos
encontramos a alguien dispuesto a comprometerse como en este caso, porque es imposible calcular con
anterioridad su extensin. Cuando hay un simple retraso, y al fin se otorga la fianza, la ley decide que el tiempo
perdido en su bsqueda no daa al usufructuario, es decir, que los frutos percibidos en su intervalo debern
restitursele por el propietario, como si la fianza hubiese sido otorgada desde el primer da (art. 604).
Garantas que pueden reemplazar a la fianza
Cuando la ley obliga a un deudor a otorgar una fianza, puede reemplazarse este gnero de garanta por otros ms
fciles de conseguirse, por ejemplo: el deudor puede ofrecer a su acreedor una prenda, bastando con depositar
dinero o valores en una caja pblica (art. 2041) o bien constituir una hipoteca sobre sus inmuebles si los tiene.
Estas facilidades deben concederse al usufructuario, a quien la ley impone la obligacin de otorgar la fianza.
Medidas que deben tomarse cuando el usufructuario no ofrece ni fianza ni otras garantas
Si el usufructuario no puede ofrecer ni fianza ni otras garantas equivalentes, no puede privrsele indefinidamente
de su derecho de usufructo; su pobreza demuestra que tiene gran necesidad del mismo. Por otra parte, sera
peligroso dejar al propietario sin garanta, ante un usufructuario insolvente. La ley ha organizado, para este caso,
un sistema de medidas especiales destinadas a salvaguardar, en lo posible, los derechos de las dos partes (arts. 602
y 603).
El dinero lquido, es incluido, as como el precio de los combustibles que son necesariamente vendidos. En cuanto
a los otros muebles, el propietario puede exigir que se vendan los que se consumen por el uso y que el precio sea
incluido como el de los comestibles. Sin embargo, el usufructuario puede exigir ante los tribunales la entrega de
los muebles que le sean indispensables para su uso personal. stos le son confiados bajo su simple caucin
juratoria, dice el art. 603, es decir, bajo una simple promesa de conservarlos y de devolverlos, afirmada bajo
protesta. La palabra caucin ha conservado aqu su sentido latino: cautio viene de cavere, que significa contraer
una obligacin.
En fin, los inmuebles son arrendados o confiados a un interventor, quien los administra rindiendo cuenta de su
administracin. Sus servicios se pagan de los frutos obtenidos.
c) DlSPENSAS DE OTORGAR FlANZA
Dispensa concedida por el constituyente
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_90.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:37:21]
PARTE SEGUNDA
El ttulo constitutivo de usufructo puede contener una dispensa de otorgar la fianza (art. 601)y esta dispensa
puede ser tcita. Se trata de una clusula muy frecuente en la constitucin del usufructo por testamento. Es cierto
que disminuyen las probabilidades de restitucin, en detrimento del heredero a quien corresponda la nuda
propiedad, pero como el testador poda no dejar la nuda propiedad a este heredero disponiendo de la propiedad
plena de su bien, se concibe que pueda empeorar en una menor medida la situacin del heredero, en provecho del
usufructuario, librando a ste de una carga accesoria.
Dispensa del vendedor o donante que se reserva el usufructo
Cuando el usufructo se constituye por va de retencin, en provecho de una persona que enajena solamente la
nuda propiedad de su bien, no existe la obligacin de otorgar fianza (art. 601). Esta dispensa se funda en una
interpretacin de la voluntad; la ley presume que el vendedor o donante, que dicta las condiciones del contrato,
sobreentiende esta dispensa en su provecho. Quien adquiere la nuda propiedad sabe de qu manera el vendedor
goza de sus bienes y los administra, tiene ante sus ojos el ejemplo; si tiene temores puede exigir garantas, si no lo
hace, la ley no suple su omisin.
Dispensa al padre y a la madre que tienen el usufructo legal
Confiada en el afecto de los padres para sus hijos, la ley los dispensa de otorgar la garanta que exige a todos los
usufructuarios en general (art. 601). Los otros casos de usufructo legal no se benefician con la misma dispensa.
Efectos de la dispensa
La dispensa de otorgar la fianza concede al usufructuario los mismos derechos que hubiera adquirido al otorgarla,
es decir, el derecho de tomar posesin de las cosas sometidas a su usufructo, en el estado en que se encuentran,
sin estar obligado a proporcionar al propietario garantas excepcionales. Por tanto, si el usufructo comprende
ttulos; al portador, el propietario puede exigir que el usufructuario los convierta, a su costa, en ttulos
nominativos, o que los deposite en un banco para cobrar nicamente los dividendos. Las sentencias de Nancy y
Pothier, que exigan tales medidas precautorias fueron casadas.
10.1.3 DERECHO DE GOCE
Doble derecho del usufructuario
El usufructo confiere un doble derecho: el de usar de la cosa (usus) y el de percibir sus frutos (fructus). Estos los
elementos que lo compone y en virtud de los cuales recibi su denominacin. Los romanos declinaban
separadamente las dos palabras usus y fructus, que terminaron por aglutinarse en una.
10.1.3.1 Uso de la cosa
Definicin y extensin
El derecho de uso es el que consiste en servirse materialmente de una cosa segn su naturaleza para el placer o
provecho personal de su titular.
El uso perteneciente al usufructuario tiene la misma extensin que el del propietario. As, disfruta de los derechos
de servidumbre, de paso y en general de todos los derechos que el propietario puede disfrutar, y esto al igual que
el mismo propietario (art. 597).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_90.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:37:21]
PARTE SEGUNDA
La caza y la pesca se consideran comprendidas en el uso que un propietario puede hacer de su propiedad. El
usufructuario de un bien rstico tiene, por tanto, el derecho de cazar y pescar en el mismo. Pothier le negaba
anteriormente el derecho de caza, pero por una razn que ha desaparecido, consistente en el carcter seorial que
este derecho tena en el antiguo rgimen. La nica excepcin que actualmente puede presentarse consiste en el
caso en que el usufructuario se encuentra ante un contrato de arrendamiento del derecho de caza, celebrado con
anterioridad, por el propietario. En tal situacin debe respetar el derecho de este arrendatario, como el de
cualquier otro; pero la renta le pertenece por todo el tiempo que dure el usufructo.
Derecho del usufructuario sobre las cosas consumibles
El derecho de uso concedido al usufructuario solamente le permite emplear la cosa, servirse de ella; pero no
destruirla, es decir, consumirla; no tiene el abusus. Por ello el cdigo, en su definicin del usufructo, establece
que el usufructuario tiene derecho de gozar de la cosa con la obligacin de conservar su sustancia (art. 578).
Ya hemos visto que esta limitacin de los derechos del usufructuario hace imposible el establecimiento del
usufructo sobre las cosas consumibles, de las cuales no se puede uno servir sin consumirlas. Sobre estas cosas se
reemplaza el usufructo por una combinacin especial, la
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_90.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:37:21]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 10
DESMEMBRAClN
CAPTULO 2
USO Y HABITACIN
10.2.1 EL DERECHO DE USO SEGN EL CDIGO CIVIL
Definicin
El uso es un derecho real de la misma naturaleza que el usufructo, pero es inferior a l en extensin. De los dos
elementos de que se compone el usufructo, el derecho de usar y de percibir los frutos, el uso no comprende sino el
primero; los romanos lo llamaban tambin nudus usus, id est sine fructu. Pero tambin se le aade, un derecho
limitado sobre los frutos.
Derecho del usuario a los frutos
El usuario rigurosamente no debera tener ningn derecho sobre los frutos de la cosa, cuando sta es productiva,
pero los jurisconsultos romanos se vieron forzados a conceder al usuario determinado derecho sobre los frutos,
para el caso de que el uso simple de la cosa no procure sino un beneficio insignificante. As, el usuario de una
finca rural tena derecho de aprovechar algunos pequeos productos necesarios para su subsistencia: Ut oleribus
pomis, floribus, feno, stramentis, lignis, ad usum cottidianum utatur.
Esta equitativa decisin, conservada por la tradicin en el antiguo derecho, fue mantenida por el cdigo; el art.
630 permite al usuario percibir los frutos de la cosa en tanto que satisfagan sus necesidades y las de su familia.
Por familia debemos entender en este artculo aquellas personas que viven a cargo del usuario, su cnyuge, sus
hijos, sus criados, etc. El uso se acerca al usufructo ms de lo que su ttulo anuncia. Es un pequeo usufructo,
limitado a las necesidades del usuario.
La percepcin debe hacerse en especie y servir directamente para el consumo. Si la finca produce cierta clase de
frutos, en cantidades que superen las necesidades del usuario, como trigo, vino, etc., el usuario no tiene derecho
de percibir ms de lo que pueda consumir, para vender el excedente y procurarse con esto lo que la finca no
produce, por ejemplo, aceite, sal, etctera.
Reglas especiales
Respecto a todos los dems puntos, el uso, en principio, est sometido a
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_91.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:37:22]
PARTE SEGUNDA
las reglas del usufructo. Sin embargo, podemos sealar las dos
diferencias siguientes:
1. El uso jams se establece por la ley.
2. El usuario no puede ni arrendar ni ceder su derecho (art. 631). Esta antigua decisin era ya admitida en el
derecho romano. El uso es una especie de limosna, hecha en consideracin de la persona.
Del derecho de habitacin
Primitivamente la habitacin no era sino el derecho de uso aplicado a una casa, dium usus. Pero los testadores
empleaban a veces expresiones ambiguas, tales como usus fructus habitationis y los jurisconsultos no estaban
acordes en su interpretacin. Justiniano dict, en 530, una constitucin, por la cual hizo del derecho de habitacin
un derecho especial, semejante al usufructo en que el legatario tena derecho de arrendar la casa y no estaba
obligado a habitarla personalmente.
El cdigo francs suprimi esta particularidad. Quien tiene un derecho de habitacin no puede ni arrendar ni
ceder su derecho (art. 634); la habitacin no ofrece, pues, ningn carcter propio que merezca hacer de ella un
derecho distinto del uso.
La habitacin (derecho real y vitalicio) nunca es concedida por ley. El derecho de habitacin que los arts. 1465,
1495 y 1570 conceden a la viuda, es como un crdito de corta duracin.
Derechos reales de caza y pesca
Generalmente se admite que los derechos de caza y pesca, que no pueden constituir servidumbres prediales,
pueden establecerse no solo por medio de un arrendamiento sino como derechos reales en provecho de una
persona; forman entonces una especie particular de uso vitalicio.
10.2.2 USOS FORESTALES
Origen
Durante toda la Edad Media, los seores y los abates, propietarios de vastos bosques, concedieron a las ciudades
un derecho de uso sobre los mismos, con la esperanza atraer nuevos habitantes sobre sus tierras y aumentar as
sus utilidades.
Caracteres especiales
Estos derechos de uso, consagrados por las antiguas parroquias, las que llegaron a ser los actuales municipios
rurales, existen todava, pero difieren profundamente del uso reglamentado por el cdigo. En primer lugar
constituyen servidumbres reales de un gnero particular, que existen en provecho de todos los habitantes de una
villa o de un municipio tomados en masa; son debidos no en atencin al habitante que puede dejar de serlo, sino a
la habitacin que permanece. Pertenecen, entonces, a otra categora de derechos reales, distinta de la del uso del
Cdigo Civil, que es una servidumbre personal. Es ms, son perpetuos y no vitalicios. Esta segunda diferencia se
debe a que no estn establecidos en provecho de una persona determinada.
Estas concesiones dan derechos diversos, que estn sealados por los ttulos, y que por consiguiente varan
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_91.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:37:22]
PARTE SEGUNDA
infinitamente. Los ms comunes son los derechos de cortar la lea en un bosque para usos domsticos (affouage),
derecho de tomar madera para construir y de pastar los puercos en el bosque, llamado faine o grande (en
francs) del nombre de los frutos de la encina o de la haya que a estos animales les gustan. El arreglo para que
estos bosques se conviertan en tierras laborables no es posible sin el consentimiento del usuario. El propietario
puede disponer de la madera si el usuario no la reclama.
Tendencia hostil de la legislacin moderna
Estas concesiones de derechos de uso sobre los bosques dieron grandes servicios a las poblaciones, en tanto que
las superficies de los bosques se encontraban en exceso y no estaban sometidas a una explotacin regular. Pero
desde el siglo XV el poder central sinti la necesidad de proteger los bosques contra las usurpaciones y los
despilfarros. Los animales que se llevaban all a pastar, causaban, sobre todo, grandes estragos, arrancando las
pequeas plantas.
De aqu las medidas restrictivas establecidas por el edicto de aguas y bosques (agosto 1669). La Ley del 28
ventoso ao Xl (19 de marzo de 1803), amenaz con la caducidad a todos los que pretendan derechos de uso en
los bosques domnicos, si no sometan sus ttulos a una verificacin administrativa dentro de los siguientes seis
meses a su promulgacin. Una disposicin anloga se encuentra en el cdigo forestal de 1827 (art. 61). Por otra
parte, la administracin tiene prohibido conceder a los particulares, derechos de uso de cualquier naturaleza y por
cualquier causa, en los bosques del Estado (igual cdigo, art. 61). Esta prohibicin se encontraba ya en el edicto
de 1669.
En fin, la ley favorece hasta donde le es posible, la extincin de los derechos existentes, autorizando ya sea su
acantonamiento o su redencin.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_91.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:37:22]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 10
DESMEMBRAClN
SECCIN SEGUNDA
SERVlDUMBRE
CAPTULO 3
GENERALlDADES
10.3.1 NOCIN
Denominacin
En el art. 526 y en el intitulado del ttulo lV, el libro II, el cdigo las llama servidumbres o servicios reales, a fin
de que se advierta que las servidumbres que la ley actual tolera y reglamenta, no tienen nada de comn con las
antiguas servidumbres feudales.
Como actualmente ya no se teme al fantasma del feudalismo usamos nicamente la denominacin servidumbres,
que es ms breve; a veces se emplea esta nica palabra sin especificar que se trata de las prediales. No se teme
provocar una confusin con las servidumbres personales, puesto que a stas se las designa, formalmente, con los
nombres particulares de usufructo o de uso. Si queremos especificar la oposicin entre las dos especies de
derechos, nos servimos entonces de las expresiones servidumbres reales o servidumbres prediales, que suprimen
toda ambigedad.
Por tanto, empleada de modo aislado, la palabra servidumbre debe entenderse que se refiere exclusivamente a las
servidumbres prediales.
Definicin
Las servidumbres forman una familia numerosa, su nmero no est limitado por la ley; los particulares pueden
crear nuevas, segn su conveniencia, cuando encuentren ocasin para ello. Unas y otras se distinguen enunciando
su objeto: servidumbres de paso, de vista, de desage, de acueducto, etc. Esta multiplicidad ilimitada de
aplicaciones hace que sea imposible de una definicin general del derecho de servidumbre, por la indicacin de su
objeto, como hemos hecho respecto de los otros derechos reales cuyo objeto es invariable; si quisiramos
definirla, nuestra definicin resultara, necesariamente, imprecisa.
He aqu, por ejemplo, lo que dice el art. 637: la servidumbre es una carga impuesta sobre una heredad para el uso
y provecho de otra, perteneciente a distinto propietario.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_92.htm (1 de 8) [08/08/2007 17:37:25]
PARTE SEGUNDA
Esta definicin tiene un doble mrito: indica claramente que la servidumbre no se aplica sino a los inmuebles y
que su existencia supone dos inmuebles distintos, pertenecientes a dos propietarios diferentes. Pero hay un punto
capital que la definicin del cdigo omite: la naturaleza de la carga que constituye la servidumbre. Es posible dar
una frmula que precise la naturaleza el esta carga, sin entrar en detalles sobre las servidumbres: consiste unas
veces en conferir a un tercero el derecho de ejecutar actos de uso en la finca, y otras en privar parcialmente al
propietario del ejercicio sus derechos, como cuando se trata de una carga que no se consider constituida para la
utilidad de la finca vecina.
Bienes susceptibles de servidumbres
nicamente son susceptibles de ser gravados por una servidumbre: 1. Los terrenos sin construcciones; 2. Las
construcciones que tienen carcter inmueble.
Estas son las cosas que la ley designa bajo el nombre de heredades en el art. 637 y ss. Este sentido ya es arcaico, y
actualmente no se emplea esa palabra ms que en relacin a las servidumbres, donde es tcnica, y designa el
gnero particular de inmuebles susceptibles de ser activa o pasivamente objeto de una servidumbre. Por
consiguiente, no son susceptibles de ser gravados con servidumbres:
1. Los rboles, aunque sean inmuebles por su naturaleza. El motivo de esta sentencia es el carcter perecedero de
los rboles, cuya duracin no ha parecido suficiente para el establecimiento de un derecho perpetuo por su
naturaleza, como lo es la servidumbre; pero este motivo es discutible.
2. Los inmuebles por destino.
3. Los inmuebles por el objeto al cual se aplican, es decir, los derechos. La servidumbre tiene por objeto,
necesariamente, actos materiales que slo pueden ejecutarse sobre una cosa corprea. De esto resulta que no se
puede constituir una servidumbre sobre otra servidumbre: servitus servitutes esse non potest.
Servidumbres sobre los predios de dominio pblico
Los predios comprendidos en el dominio pblico pueden, como las propiedades privadas, ser gravados con ciertas
servidumbres. Hay unas que son conformes a su destino mismo, y de las cuales los particulares gozan
naturalmente, como los derechos de paso, las vistas, y los desages de los techos. Hay otras que simplemente son
establecidas por la administracin, porque son compatibles con este destino. Tales son los pasos subterrneos o a
nivel y los puentes o pasaderas que comunican las dos partes de una propiedad separada por un canal, por un
ferrocarril o por otra va de comunicacin.
Distincin entre el predio sirviente y el predio dominante
El predio gravado con la servidumbre se llama predio sirviente, el beneficiado por ella, se llama predio dominante.
Los autores del cdigo evitaron, cuidadosamente, el empleo de estas expresiones por temor de que se recordase al
sistema feudal. Emplearon perfrasis: heredad en cuyo favor se estableci la servidumbre (arts. 708 y 709) aquel
que tiene el derecho de servidumbre (art. 702), que son a veces poco exactas: el predio deudor de la servidumbre
(art. 700), el predio que la debe (arts. 702 y 705). No obstante, usaron las palabras predio y sujeto en varios
lugares (arts. 699 a 701) y tambin predio sirviente (art. 695).
Coexistencia de dos propiedades diferentes
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_92.htm (2 de 8) [08/08/2007 17:37:25]
PARTE SEGUNDA
La servidumbre no podra existir entre dos predios pertenecientes al mismo propietario, en virtud del principio:
Nemni res sua servit. Es indudable que el propietario de dos predios tiene derecho de obtener de uno de ellos, en
beneficio del otro, la misma utilidad que podra procurarle una servidumbre, como pasar por l, establecer en uno
de ellos un acueducto, etc., pero ejercer este derecho de paso o de acueducto a ttulo de propiedad y no a ttulo de
servidumbre.
Afectacin de un predio al servicio del otro
La carga establecida sobre uno de los predios debe aprovechar al otro. Las servidumbres han sido creadas para
aumentar la utilidad de ciertos bienes.
El gnero de servicio que el predio sirviente de al dominante no est determinado por la ley; puede variar segn el
caso. En el art. 637 el cdigo no menciona sino al uso y la utilidad. Las dos palabras parecen ser sinnimas. Se
reconoce unnimemente que la servidumbre podra ser establecida para el simple agrado del predio dominante.
Tal es la servidumbre de prospecto, que impide al propietario construir o plantar, para dejar a su vecino la vista de
que goza. Tal es, tambin, la obligacin impuesta los propietarios de ciertas calles (Rivoli, plaza Vendome) o en
los alrededores de ciertos paseos, como el bosque de Vincennes, de construir segn un tipo determinado de
arquitectura. Se trata de verdaderas servidumbres, impuestas a los particulares en beneficio de la va pblica, la
que desempea el papel de predio dominante.
El cdigo italiano (art. 531) se expresa como el francs: per luso e lutilita di un fundo, el cdigo espaol (art. 530)
dice, en trminos generales, que la Servidumbre est establecida sobre un inmueble en beneficio de otro. El
cdigo alemn, que la servidumbre predial slo puede consistir en una carga que ofrezca una utilidad para el uso
del predio dominante (art. 1019).
lnutilidad de la contigedad de los dos predios
No es necesario que le los dos predios sean contiguos, ni siquiera vecinos. Su continuidad o por lo menos su
vecindad, forman siquiera el caso ordinario, a tal grado que la palabra vecino figuraba en el proyecto del cdigo.
Fue suprimida por una observacin del tribunado, y con razn, porque esta condicin no es necesaria. As, las
servidumbres de paso, de extraccin de materiales y algunas otras, pueden existir entre dos fundos alejados uno
de otra. Ciertos propietarios de vias tienen derecho de tomar rodrigones a ttulo de servidumbre, en bosques
alejados de su propiedad varios kilmetros.
10.3.2 CARACTERES JURDICOS DE LAS SERVlDUMBRES
Carcter inmueble
Las servidumbres prediales constituyen siempre derechos inmuebles, porque, a diferencia del usufructo, slo
pueden establecerse sobre heredades (art. 637).
Carcter accesorio
En consecuencia, uno de sus caracteres ms fecundos consiste en ser derechos accesorios. Estn ligados al predio
dominante de una manera inseparable: praediis inhrent, decan los antiguos. Por consiguiente, no pueden ser ni
cedidos, ni embargados, i hipotecados separadamente; no pueden ser desprendidos del predio dominante para ser
transportados a otro. Por el contrario, se transmiten necesariamente con la propiedad del predio dominante y
pasan al mismo tiempo que l, de persona en persona: Ambulant cum dominio.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_92.htm (3 de 8) [08/08/2007 17:37:25]
PARTE SEGUNDA
Estn comprendidos en la hipoteca, en el embargo y en la enajenacin del predio. Las ventajas que procuran
pasan tambin, a ttulo temporal, al usufructuario y al usuario. La situacin es la misma, en sentido inverso, para
el predio sirviente, sobre quien recae pasivamente la servidumbre: quien adquiere la propiedad o el usufructo de
un inmueble est obligado a sufrir las servidumbres pasivas que lo graven.
A fin de advertir bien esta caracterstica de las servidumbres, que son necesariamente accesorios activos o pasivos
de una propiedad, los jurisconsultos romanos decan que eran cualidades de los predios. Quid alliud sunt jura
prdiorum, queam prdia qualiter se habentia ut bonitas, salubritas, amplitudo? Pero la expresin qualitates
prdiorom, que se cita en todas partes, no se encuentra en el texto latino.
Perpetuidad
Slo las servidumbres, entre los derechos reales desmembrados de la propiedad, son perpetuas. El usufructo, el
uso, la enfiteusis, la hipoteca, son, necesariamente, temporales, La perpetuidad de las servidumbres viene de su
carcter accesorio que las suma a la propiedad de un predio; necesarias para su uso, es natural que sean perpetuas
como l.
Sin embargo, la perpetuidad de las servidumbres no es esencial: solo es natural, es decir, puede ser suprimida por
una convencin en contrario, y establecerse por un tiempo limitado.
El derecho moderno no exige ya una causa perpetua pero el establecimiento de una servidumbre, de la cual los
jurisconsultos romanos haban obtenido consecuencias excesivas, y que terminaron por abandonar ellos mismos
en parte, admitiendo la servidumbre de extraccin de materiales en canteras susceptibles de agotarse con el
tiempo.
lmposibilidad de redencin
Las servidumbres son irredimibles. El propietario del predio sirviente no puede liberarse de ella con dinero, si el
propietario del fundo dominante no consiente en ello. Esto equivaldra a una expropiacin por causa de utilidad
privada.
lndivisibilidad
Las servidumbres son indivisibles. Supongamos un fundo perteneciente en parte a varias personas. Ninguna
servidumbre podr establecerse sobre este predio o en su provecho, sin el consentimiento de todos los
copropietarios; la servidumbre no puede comenzar ni activa ni pasivamente, sobre o en favor de una parte
indivisa. A la inversa, supongamos la servidumbre ya establecida antes del hecho que origin la indivisin, por
ejemplo, antes de la apertura de una sucesin en beneficio de varios herederos: la servidumbre existente no podr
extinguirse por la voluntad o por hechos de un slo o de algunos. Es preciso que se extinga para todos a la vez; no
puede desaparecer para una parte y subsistir para las dems.
10.3.3 DlVERSAS CLASlFlCAClONES DE LAS SERVlDUMBRES
10.3.3.1 Segn fuentes
Sistema adoptado por el Cdigo Civil
La ley estableci una clasificacin de las servidumbres en tres grupos,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_92.htm (4 de 8) [08/08/2007 17:37:25]
PARTE SEGUNDA
segn sus fuentes, es decir, segn las diferentes causas de donde se
derivan:
1. Servidumbres naturales, derivadas de la situacin de los lugares.
2. Servidumbres legales, establecidas por la ley.
3. Servidumbres derivadas de actos del hombre, que los particulares constituyen por diversos procedimientos
(contrato, legado, posesin prolongada, destino del padre de familia).
Esta clasificacin ha sido frecuentemente criticada. Se justifica, sin embargo, en atencin a que resultan las
servidumbres naturales de la disposicin material de los lugares, existen por la fuerza misma de las cosas, en tanto
que las servidumbres legales, establecidas por una disposicin o menos arbitraria del legislador, suponen, en
principio, una indemnizacin pagada al propietario del predio sirviente. Ms discutible es la reparticin que el
cdigo ha hecho entre estas dos clases: el art. 643, principalmente, establece una servidumbre legal y la coloca
entre las que derivan de la situacin de los lugares.
10.3.3.2 Segn objeto
Servidumbres positivas y servidumbres negativas
Cuando se considera el objeto de las diferentes servidumbres , se ve que algunas de ellas autorizan al propietario
de la finca dominante, a ejecutar directamente, actos de uso sobre la finca sirviente; por ejemplo, pasar, sacar
agua, apacentar sus ganados, etc., son stas las servidumbres positivas que consisten en conferir a otro propietario
una parte de las ventajas que resultan de la propiedad de la finca.
Por el contrario, hay servidumbres que se limitan a paralizar, en cierta medida, los derechos del propiciarlo de la
finca sirviente, ya sea que le retiren en parte el uso de su bien o que le impidan ejercer un derecho inherente a su
ttulo de propietario; son servidumbres negativas. Ejemplos: la prohibicin de construir o de hacer diversos
trabajos, establecida unas veces por la ley, y otras, por actos privados.
Esta distincin est claramente indicada en la definicin de las servidumbres del cdigo alemn (art. 1018).
Parece que debera tener una gran importancia prctica, pero en nuestro derecho no produce ninguna
consecuencia particular.
10.3.3.3 Segn caracteres
Diversas clasificaciones
Segn sus caracteres las servidumbres:
1. Continuas o discontinuas; y
2. Aparentes o no aparentes.
El cdigo indica una tercera distincin entre las servidumbres urbanas y las rurales (art. 687). Esta distincin era
capital en el derecho romano, y nuestros antiguos jurisconsultos se servan de ella; los autores del cdigo la
tomaron de Pothier. Pero, la diferencia prctica que existe entre ellas ha sido trasladada por el cdigo a la
distincin entre las servidumbres continuas y las discontinuas (art. 707), de modo que la divisin de las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_92.htm (5 de 8) [08/08/2007 17:37:25]
PARTE SEGUNDA
servidumbres en urbanas y rurales no tiene ya ninguna utilidad.
a) SERVlDUMBRES CONTlNUAS Y DlSCONTlNUAS
Definicin
El art. 688 define las servidumbres continuas como aquellas cuyo uso es o puede ser continuo, sin necesidad de
actos actuales del hombre. Esta definicin que podra criticarse contiene, por lo menos, la idea esencial,
consistente en que las servidumbres continuas se ejercen sin hechos actuales del hombre, es decir, que su ejercicio
no exige actos sucesivo y repetidos de parte del propietario del predio dominante.
Lo anterior se debe a que consisten en un cierto estado de cosas, ventajoso para una de las fincas, que, una vez
establecido, dura indefinidamente y procura por si mismo los beneficios de la servidumbre.
Generalmente, el estado de los lugares resulta del trabajo del hombre, como en las servidumbres de vista y de
acueducto; pero este trabajo no es necesario. As la servidumbre de no construir, y de no plantar, supone al
contrario, la ausencia de trabajos y consiste en no modificar la superficie del suelo. En todo caso, el ejercicio de la
servidumbre continua resulta de una situacin de hecho natural o artificial, establecida permanentemente, y se
puede decir que cuando el terreno se halla en las condiciones requeridas, la servidumbre se ejerce por s sola, sin
la intervencin del propietario, el agua corre en el acueducto, la ventana deja entrar la luz, etctera.
Las servidumbres discontinuas son aquellas que tienen necesidad de actos actuales del hombre para ejercerse.
Consisten, esencialmente, en la posibilidad para el propietario del predio dominante, de ejecutar ciertos actos
sobre el predio sirviente; de suerte que en tanto este propietario no acte, no se ejerce la servidumbre y no sirve
para nada, tales son las servidumbres de paso, de sacar agua de un pozo, de extraccin de materiales. DArgentr
defina de la manera ms sencilla las servidumbres discontinuas diciendo: quae facto hominis exercentur.
Ejemplos. Servidumbres continuas
La ley cita (art. 688) la servidumbre de vista (ventanas o balcones situados ms cerca de la propiedad vecina, de
lo que la ley permite), la servidumbre de acueducto (conductos de agua a travs de un terreno ajeno). Se puede
aadir la servidumbre de no construir y de no pasar de cierta altura, jus non altius tallendit.
Servidumbres discontinuas
Las servidumbres de paso, de sacar agua de un pozo, de extraccin de materiales, de lavado, de pasto, de abrevar,
etc. Estas servidumbres son discontinuas aunque se hayan hecho ciertos trabajos permanentes para facilitar su
ejercicio tales como la construccin de un lavadero o de un abrevadero.
Carcter variable de la servidumbre de desage
Segn la jurisprudencia, la servidumbre de desage unas veces es continua y otras, discontinua. Su carcter
depende de la naturaleza de las aguas que corren. Aplicada a las aguas pluviales, la servidumbre es continua,
aunque el agua no caiga de una manera continua, en efecto, una vez que las canales se han puesto, la servidumbre
se ejercer por s sola todas las veces que llueva, y sin que el propietario tenga nada que hacer para ayudarlas a
correr. Esto basta para dar continuidad a la servidumbre.
Aplicada a las aguas caseras, al desage de una cocina, por ejemplo, la misma servidumbre llega a ser
discontinua, porque para que el agua corra es necesario que alguien la vierta en el canal. El ejercicio de las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_92.htm (6 de 8) [08/08/2007 17:37:25]
PARTE SEGUNDA
servidumbres supone aqu hechos actuales del hombre.
Error que debe evitarse
La definicin de las servidumbre continuas del art. 688 contiene un error en germen: podra inducirnos a pensar
que las servidumbres continuas son aquellas cuya utilidad es continua.
Esta frmula engaa, como lo demuestra el siguiente ejemplo: el desage de las aguas pluviales es una
servidumbre continua y, sin embargo, en los climas secos, esta servidumbre tendr raramente ocasin de servir;
por el contrario, el desprendimiento de las aguas de una cantera o de una mina cuya bomba funcione da y noche,
durante todo el ao, sin interrupcin, es una servidumbre discontinua, porque su ejercicio supone hechos actuales
del hombre, ya que si el mecanismo cesa de hacer funcionar la mquina, el agua dejar de correr, la corriente de
agua puede ser continua o muy rara, sin que esto influya en nada en el carcter continuo o discontinuo de la
servidumbre.
ste se debe nicamente a la intervencin o abstencin del hombre en el ejercido que de ella haga. Como deca en
el siglo XV Cepolla Licet non exercetur semper, tamen semper apta est exerceri sine facto hominis.
b) Servidumbres aparentes y no aparentes
Definicin
Esta divisin igualmente importante, est enunciada en el art. 689. Una servidumbre es aparente cuando se
exterioriza por obras exteriores tales como una pared, una ventana, un acueducto. Es no aparente, cuando no hay
indicios visibles de su existencia, por ejemplo una servidumbre de no construir o de no sobrepasar una altura
determinada.
El carcter aparente depende de un hecho accidental, de la naturaleza de la servidumbre. As, las servidumbres de
paso y de acueducto pueden ser, a veces, aparentes y a veces no aparentes; el paso puede realizarse sobre un
terreno rido y no cercado sin dejar all huellas, o bien, por medio de una barrera movible o de un sendero
empedrado o pavimentado que revelen su existencia: los tubos para la conduccin del agua pueden estar
enterrados en el suelo o visibles exteriormente, y sostenidos o protegidos por artefactos adecuados.
Sin embargo, ciertas servidumbres son ms difciles de concebir en estado oculto que otras, como la servidumbre
de vista. En cambio, hay dos que difcilmente se revelan por signos exteriores: la servidumbre de no construir y la
de altius non tollendi.
Origen de esta clasificacin
La clasificacin de las servidumbres en aparentes y no aparentes era totalmente desconocida en el derecho
romano. Se desarroll poco a poco en nuestro derecho antiguo. DArgentr no la conoci. Despus de haber
dividido las servidumbres en continuas y discontinuas y de admitir la posibilidad de la prescripcin nicamente
respecto a las primeras, se limit a exigir que la posesin de la servidumbre se efectuara a ciencia y paciencia del
adversario: nec praescriptio procedit nisi scientia et patientia adversarii probetur.
En los autores del siglo XVIII, la divisin aparece ya formada; todos oponen ciertas servidumbres que estn
latentes o escondidas, a las que son visibles o aparentes; pero hasta en el Cdigo Civil, esta divisin se confunde
con la de servidumbres continuas y discontinuas. Las servidumbres continuas son, a la vez, visibles, y las
discontinuas, no aparentes, porque no aparecen sino cuando se ejercen. Con posterioridad al Cdigo Civil, se
separaron las dos clasificaciones.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_92.htm (7 de 8) [08/08/2007 17:37:25]
PARTE SEGUNDA
Tipos de las cuatro especias de servidumbres
Combinndose las clasificaciones de servidumbres que acabamos de
exponer forman cuatro categoras:
1. Servidumbres continuas y aparentes, como la de vista.
2. Servidumbres continuas y no aparentes, como las de no construir.
3. Servidumbres discontinuas y aparentes, como las de paso, cuando existe un camino trazado.
4. Servidumbres discontinuas y no aparentes, como las de pasto.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_92.htm (8 de 8) [08/08/2007 17:37:25]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 10
DESMEMBRAClN
CAPTULO 4
NATURAL
Enumeracin
Solamente se pueden admitir como servidumbres naturales las que se derivan de la situacin de las fincas en que
estn establecidas. En realidad no existe ms que una sola de esta clase, de la que se ocupa el art. 640. La
servidumbre establecida por el art. 643 debe considerarse como una servidumbre legal.
Todos los dems artculos del mismo captulo (arts. 641_648) se ocupan de tres clases de servidumbre: unos
reglamentan los derechos de los propietarios sobre las aguas que riegan su terreno, derechos que constituyen
atributos de la propiedad o, si se prefiere, una extensin de su derecho sobre una res nullius, lo que excluye toda
idea de servidumbre sobre la finca ajena; otros, se ocupan de los lmites y cercados, es decir, de las obligaciones
respectivas originadas por la vecindad, que estn muy lejos de ser derechos reales.
Objeto de la servidumbre natural
Esta servidumbre, nica en su gnero, tiene por objeto dejar correr las aguas naturales. Consiste en que todo
propietario, cuya finca est limitada por un terreno ms elevado que el suyo, est obligado a recibir, en su finca,
las aguas que naturalmente vengan de la otra, siguiendo la pendiente del suelo. Quizs esto sea para l una
molestia; sin embargo, como se trata de un fenmeno natural en el que el hombre para nada interviene, est
obligado a sufrirla in que pueda pretender ninguna indemnizacin. Por tanto, esta servidumbre existe de hecho,
necesariamente; no permite ningn arreglo entre las partes. Hay otra consecuencia: todos los terrenos estn
sometidos a esta servidumbre, hasta los que son del dominio pblico.
Situacin del propietario inferior
El propietario del predio inferior no puede, por ningn medio, librarse de esta servidumbre. Por ejemplo: le est
prohibido construir un dique que detenga las aguas en el terreno superior (art. 640, inc. 2) o que disminuyendo la
corriente dejara en la finca de su vecino el limo y la arena arrastrados por las aguas. No puede obtener el
propietario indirectamente este resultado, usando del derecho de cercarse. Si levanta un muro para cercar su
terreno, est obligado a hacer en l las aberturas necesarias para dejar pasar el agua.
Siempre le est permitido hacer sobre su propio terreno todos los trabajos tiles que tiendan a aligerar esta
servidumbre; por ejemplo: cavar un cauce para las agua a fin de dirigir su corriente, pero a condicin de que tales
trabajos no daen a sus vecinos superiores o inferiores.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_93.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:37:26]
PARTE SEGUNDA
Lmites de esta servidumbre
Segn el cdigo civil, la servidumbre de aguas es muy limitada, no puede aplicarse sino a las aguas que se
desprenden naturalmente de la finca superior, sin que la mano del hombre haya contribuido a ello (art. 640, inc.
1). Es la naturaleza la que crea y traza sus lmites. Por ello, el texto dice que "el propietario de la finca superior no
puede hacer nada que agrave la servidumbre de la inferior" (art. 640, inc. 3).
De lo anterior se concluye:
1. Que el propietario superior no puede modificar la corriente natural de las aguas pluviales o de los manantiales
que broten en su terreno, de modo que enve a sus vecinos una corriente de agua mayor. Slo se le permite hacer
los fosos y zanjas que se acostumbren practicar para el cultivo en condiciones ordinarias.
2. Con mucha ms razn, el propietario de la finca superior no puede engrosar artificialmente el volumen de las
aguas, que se vierten sobre las fincas inferiores, ya sea llevando a su casa agua tomada de fuera, para las
necesidades de la irrigacin o de la industria, o ya sea tratando de descubrir manantiales subterrneos,
hacindolos brotar inopinadamente por medio de excavaciones.
En todo caso, los propietarios de las fincas inferiores pueden exigir el fin de un estado de cosas que les sea
perjudicial, y negarse a sufrir una agravacin artificial de la servidumbre natural, aun con indemnizacin.
Recientes agravaciones de la servidumbre
A partir del Cdigo Civil, las reglas anteriormente indicadas han sido modificadas en diferentes ocasiones, en
inters de la agricultura. El legislador, en ciertos casos, ha obligado a los propietarios de las fincas inferiores a
recibir las aguas que corren de las fincas superiores, aunque su origen no sea natural. Se orden esto primero, al
tratarse del excedente de las aguas que sirven en la irrigacin, despus, respecto de las corrientes nocivas o
sobreabundantes. Slo que, en todos estos casos, la servidumbre de la finca inferior no es natural; es legal y
origina una indemnizacin.
Desplazamiento de las corrientes de los ros
La Ley del 8 de abril de 1898, sobre el rgimen de las aguas, reglament un caso no previsto por los textos
anteriores. Cuando una corriente de agua no navegable, abandona naturalmente su lecho (es decir, sin que el
cambio de su corriente sea resultado de trabajos legalmente ejecutados) los propietarios de las fincas inferiores,
sobre las cuales el nuevo lecho se establece, estn, en principio, obligados a sufrir el paso de las aguas sin
indemnizacin.
Hasta aqu el nuevo texto no es sino una aplicacin del art. 640, sobre la corriente natural de las aguas. Pero
cuando es posible restablecer la antigua corriente mediante algunos trabajos, la nueva ley concede a los
propietarios de las fincas inferiores el derecho de realizarlos en el trmino de un ao. Los propietarios de las
fincas superiores tienen el mismo derecho, en caso de que encontraren alguna ventaja en la vecindad de la
corriente de agua.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_93.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:37:26]
PARTE SEGUNDA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_93.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:37:26]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 10
DESMEMBRAClN
CAPTULO 5
LEGAL
10.5.1 SERVIDUMBRE LEGAL DE INTERS PBLICO
Confusin que debe evitarse
Las servidumbres fundadas en la utilidad pblica no deben confundirse con las simples limitaciones por inters
pblico al ejercicio del derecho de propiedad de las que ya hemos hablado. Para que exista servidumbre no basta
que un propietario sea limitado en el ejercicio de su derecho; se requiere que haya un predio dominante.
Enumeracin
Las servidumbres legales de inters pblico son numerosas, derivadas, casi todas, de leyes administrativas. Las
principales son:
1. Est prohibido construir en una zona determinada, alrededor de los fuertes y plazas de guerra. En tiempo de
guerra pueden demolerse, para las necesidades de la defensa, las construcciones elevadas que haya en esta zona,
llamada militar. En 1870, cuando se aproximaron los ejrcitos alemanes a Pars se vio un ejemplo de gravedad
excepcional del ejercicio de esta servidumbre. La demolicin no dio derecho a ninguna indemnizacin, lo cual se
comprende; es el ejercicio mismo de la servidumbre.
Lo extraordinario es que el consejo de Estado decide que el establecimiento mismo de la servidumbre, por la
creacin de una nueva plaza de guerra, no origina la accin de indemnizacin en favor de los propietarios de los
terrenos gravados por ella, y esto con pretexto de que no es una expropiacin en el sentido de la Ley del 3 de
mayo de 1841 y del art. 545.
2. Est prohibido establecer, a lo largo de las vas frreas, en una anchura de veinte metros, depsitos de materias
inflamables que podran incendiarse al paso de los trenes.
3. Existe una servidumbre especial para las sirgas construidas a lo largo de los ros navegables o notables, cuyo
establecimiento se remonta a la Ordenanza de aguas y bosques de 1669 que se menciona en el art. 650. La Ley de
8 de abril de 1898 sobre el rgimen de las aguas, consagr un captulo especial (arts. 46_54) a las servidumbres
establecidas en provecho de las corrientes de agua del dominio pblico.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_94.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:37:29]
PARTE SEGUNDA
4. Los manantiales de agua mineral, declarados de utilidad pblica, se rodean de una zona de proteccin, en la
cual ningn sondaje ni trabajo subterrneo puede practicarse sin autorizacin. La Ley del 27 de julio de 1880,
sobre las minas protegi tambin, contra los trabajos emprendidos para la bsqueda de yacimientos mineros, a las
aguas necesarias para los municipios, aldeas y establecimientos pblicos.
5. Existe algo semejante respecto a la conservacin de la bosques sometidos al rgimen forestal. La ley establece
alrededor de ellos un permetro de proteccin, de una anchura de 500 metros, y todos los terrenos que se
encuentren comprendidos en esta zona estn sujetos a diversas servidumbres, enumerados en los arts. 151 a 158
del Cdigo Forestal.
6. La Ley del 8 de abril de 1898, sobre el rgimen de las aguas, estableci diversas servidumbres para la
rectificacin o limpieza de las pequeas corrientes de agua. Cuando debe agrandarse el cauce de un ro o
establecerse uno nuevo, pueden ocuparse los terrenos vecinos, a ttulo de servidumbre de paso, y se otorga una
indemnizacin; las construcciones, patios y jardines contiguos a las habitaciones son los nicos exceptuados de
esta servidumbre (art. 6). Sobre la limpieza de las corrientes de agua vase el art. 27 de la ley. La Ley del 16 de
octubre de 1919, sobre la energa hidrulica, cre una servidumbre de submersin, sobre las propiedades vecinas
a la cada del agua.
7. La Ley del 15 de junio de 1906, sobre la distribucin de energa elctrica, complementada por las leyes del 27
de febrero de 1925 y 13 de julio de 1925 (art. 298), autoriza el paso de conductores areos sobre las propiedades
privadas, por las sociedades declaradas de utilidad pblica y establece servidumbres de apoyo.
8. Vase la Ley del 20 de abril de 1910, relativa a la fijacin de carteles sobre los monumentos histricos o en los
edificios vecinos a ellos.
10.5.2 SERVIDUMBRE LEGAL DE INTERS PRIVADO
Origen y clasificacin
La mayora son muy antiguas y fueron reglamentadas por el Cdigo Civil; sin embargo, las hay establecidas por
leyes posteriores. Se pueden dividir en dos grupos: unas son servidumbres mutuas entre propietarios vecinos;
otras son cargas unilaterales desprovistas de toda reciprocidad. Las primeras estn reglamentadas por los arts. 671
a 681; las segundas por numerosos textos.
10.5.2.1 Servidumbre mutua entre propietarios vecinos
Controversia sobre su carcter
Aubry y Rau, que analizaron con gran penetracin la nocin del derecho de servidumbre, pensaban que las
restricciones establecidas por los arts. 671_681, a cargo de los propietarios, no constituan verdaderas
servidumbres. Su razn principal consista en que estas cargas eran universales para todas las propiedades
privadas; su existencia constitua el derecho comn, el rgimen normal y regular de la propiedad inmueble y que,
por consiguiente, no se podan considerar como sirvientes los predios obligados por ellas.
Estas disposiciones, no tienen, en realidad, otro objeto que, determinar los lmites segn los cuales debe
restringirse el ejercicio normal del derecho de propiedad, o de conciliar por medio de una especie de transaccin,
los intereses opuestos de los propietarios vecinos. Esta es tambin la opinin de Demolombe: La palabra
servidumbre indica la idea de una excepcin a la regla general, de una derogacin al derecho comn.
Esta opinin es aceptada generalmente y, sin embargo, es errnea. La naturaleza de un derecho no depende de su
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_94.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:37:29]
PARTE SEGUNDA
frecuencia o de su rareza. Las cargas establecida por los arts. 671_781 tienen todos los caracteres de las
servidumbres: consisten en impedir a un propietario hacer un acto al que hubiera tenido derecho en su propiedad,
si la ley no se lo prohibiera, y esta prohibicin no estuvo establecida en inters de la finca vecina. Esto es lo
caracterstico de las servidumbres negativas. La reciprocidad de estas servidumbres es una circunstancia
particular que, como la universalidad de su aplicacin no puede hacerlas cambiar de naturaleza; la reciprocidad
existe tambin en las otras servidumbres.
Enumeracin
Estas servidumbres mutuas tienen cuatro objeto diferentes:
1. Tomar precauciones para que corran las aguas pluviales recogidas en los tejados.
2. Precauciones contra ciertos trabajos o depsitos que, por su naturaleza, puedan daar la finca vecina.
3. Observar las distancias necesarias en la apertura de vistas y luces.
4. Observar las distancias en las plantaciones.
Reglas relativas al desage de los tejados
Un propietario no puede construir su tejado de manera que las aguas pluviales que de l caen, fluyan sobre la
finca vecina; debe hacerlas correr sobre su terreno sobre la va pblica (art. 681). Tampoco puede no dejar gotear
el agua pluvial sobre su terreno de modo que dae el muro del vecino por absorcin.
Trabajos o depsitos nocivos
La ley da siguientes ejemplos: establecimiento de una chimenea de un horno, de un pozo, de un cao de
excusado, de un establo, de un almacn de sal o de un conjunto de materias corrosivas (art. 674); pero slo se
trata de ejemplos. De se considerarse dentro de esta enumeracin cualquier trabajo que por su naturaleza dae las
propiedades vecinas, como las excavaciones o sondeos para el establecimiento de una pocilga. El cdigo no
establece ninguna regla para la ejecucin de estos trabajos; se limita a remitirnos a los reglamentos y usos sobre
estos objetos.
La mayor parte de las veces se trata de reglamentos municipales. El texto dice nicamente que las precauciones
que se deben tomar consisten, unas veces, en dejar cierta distancia, y otras, en tomar determinadas precauciones.
A estas disposiciones debe aadirse la establecida por la Ley del 31 de marzo de 1926, sobre la distancia que debe
observarse en el establecimiento de colmenares.
Apertura de luces y vistas
El propietario que edifica puede utilizar hasta el ltimo centmetro de su terreno y elevar el muro de su casa
perpendicularmente a la lnea divisoria de las dos propiedades. Pero, a fin de evitar, como deca Gui Coquille,
animosidad y molestias entre vecinos, se han establecido reglas especiales para las ventanas y aberturas hechas
cerca de la finca continua. Dado este aspecto se distinguen, las vistas y las luces. Las vistas son abertura
ordinarias, no cerradas, o con ventas, que se abren y dejan pasar el aire. Las luces son aberturas enrejadas y
cerradas con un vidrio, es decir, no se abren nunca, sirven, pues, para alumbrar una pieza oscura, pero no para
ventilarla.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_94.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:37:29]
PARTE SEGUNDA
Reglas aplicables a las luces
Las luces son las aberturas menos molestas para los vecinos, puesto que no es posible la cada al exterior de
objetos del interior de la casa o que estn colocados en el borde de la ventana. Por esto se permite abrirlas, incluso
en muros construidos en el lmite extremo del terreno. Queda el inconveniente de las miradas indiscretas, que
podran dirigir las propiedades vecinas, a travs de esta abertura. Para atenuarlo, hasta donde a posible, la ley
exige que la luces estn a una determinada altura: 2.60 m sobre el suelo de la habitacin, de primer piso, y 1.98 m
por encima del suelo, en los pisos superiores (art. 677).
A esta altura, para mirar las propiedades vecinas sera necesario subirse en un mueble o en una escalera, y se
piensa que esto no se har frecuentemente. La ley no limit la anchura de estas aberturas, que por consiguiente
pueden ser de gran extensin, si las dimensiones de los pisos lo permiten.
Las luces slo pueden abrirse en muros de la propiedad del constructor y, por consiguiente, que est construido
totalmente en su terreno. Si el muro es medianero, esta totalmente prohibido a cada uno de los propietarios
construir en l luces, sin el consentimiento del otro (art. 675).
Reglas aplicables a las vistas
A causa de sus grandes inconvenientes, las vistas no pueden practicarse ms que a cierta distancia de la finca
vecina. Para determinar esta distancia, la ley distingue las vistas rectas y las oblicuas.
Las vistas rectas son las aberturas en un muro paralelo o aproximadamente, a la lnea divisoria de las dos fincas.
Estas vistas son las ms incomodas de todas, porque una persona, sentada en el interior del apartamiento puede,
sin molestarse, ver lo que pasa en casa del vecino. Por eso la ley exige una distancia de 1.90 m, a contar del
paramento exterior del muro (art. 678 y 680). Las vistas oblicuas son aquellas que se encuentran en un muro
perpendicular o aproximadamente, en la lnea divisoria de las dos fincas. Basta, para estas vistas de lado, la
distancia de 60 centmetros a partir del borde de abertura ms cercana a la finca vecina (art. 679). La ley asimila
las vistas rectas a los balcones y otros salientes (art. 678).
Sancin
Las aberturas que no llenen las condiciones requeridas deben ser cerradas si el propietario vecino lo pide, a menos
que el propietario del muro en que se encuentren haya adquirido el derecho de conservarlas por prescripcin, o
por algn otro ttulo.
Distancia que debe observarse en las plantaciones
Est prohibido a los propietarios tener rboles en los lmites de su terreno. El Cdigo Civil deca plantar; la Ley
del 29 de abril de 1881 dice tener, lo que se aplica a los rboles y arbustos que crecen espontneamente. Esta
diferencia entre las plantaciones y las construcciones se explica, porque los vegetales extienden horizontalmente
sus ramas y races. La distancia que se debe observar es de dos metros o de metro y medio, segn la altura del
rbol.
El texto primitivo distingua entre los rboles de tallo alto y los dems, y esta expresin haba provocado un
conflicto constante entre la corte de casacin y los jueces de competentes para tratar estos casos. La corte
determinaba los rboles de tallo alto segn su naturaleza; los jueces de paz, segn su altura. El nuevo texto no
habla ya de los rboles de tallo alto, y distingue, que segn la altura del rbol pase o no de dos metros (art. 671).
La ley excepta a los rboles cultivados en espaldero, a lo largo del muro separatorio, sobre los cuales no hay
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_94.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:37:29]
PARTE SEGUNDA
ninguna distancia que observar, pero, sin embargo, exige la condicin de que no pasen el metro.
Todo rbol plantado a menos de 50 centmetros debe ser arrancado. Si se encuentra a ms de cincuenta
centmetros, pero a menos de dos metros, el vecino no tiene derecho a exigir que se arranque; solamente puede
pedir que sea cortado para que no pase de dos metros de altura. Sin embargo, el propietario del rbol puede haber
adquirido el derecho de conservarlo, ya sea por algn ttulo, por destino del padre de familia o por prescripcin de
30 aos. En este caso, slo tiene derecho de conservar los rboles existentes. Si mueren o si los arranca, no puede
reemplazarlos ms que a condicin de conservar las distancias legales. La ley est expresa sobre este punto con
objeto de dar fin a las antiguas controversias (art. 672).
Caso en que el rbol se extiende sobre los terrenos vecinos
A veces un rbol, plantado a una distancia regular, extiende sus ramas o races hasta el terreno vecino. El
propietario del fundo invadido tiene derecho a pedir que las ramas sean cortadas; en cuanto a las races, tiene
derecho de cortarlas l mismo, lo que har frecuentemente al cultivar su propio terreno, sobre la prohibicin de
cortarlas en el terreno vecino. El derecho de cortar las races y de hacer podar las ramas es imprescriptible. Sobre
los espinos y ramitas vase el art. 673, reformado por la Ley del 12 de febrero de 1921.
Alcance general de la ley
Estas diferentes reglas son aplicables a todos los casos, incluso entre dos fundos urbanos, o entre dos terrenos
plantados de rboles.
Reserva de los reglamentos y usos locales
Al determinar las distancias que se deben observar en las plantaciones, el cdigo ha reservado la aplicacin de los
reglamentos particulares dictados por los prefectos y alcaldes, as como los usos locales. Como es el caso del uso
extendido en un gran nmero de departamentos y, principalmente en el oeste de Francia, consistente en sembrar
de rboles los terrenos y declives que rodean cada parcela.
10.5.2.2 Servidumbre establecida sin reciprocidad
Enumeracin
Las servidumbres legales de inters privado, establecidas sin
reciprocidad, son cinco:
1. El derecho de las villas y aldeas sobre las aguas de los manantiales
2. El paso, tratndose de fincas enclavadas
3. El desage de las aguas nocivas
4. La servidumbre de acueductos
5. La servidumbre de apoyo.
Las dos primeras son las nicas establecidas por el Cdigo Civil; las otras tres son innovaciones posteriores.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_94.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:37:29]
PARTE SEGUNDA
a) Derecho de villas y aldeas del agua de los manantiales
Objeto y carcter de esta servidumbre
El propietario de un manantial que en principio tiene el derecho de disponer de sus aguas a su voluntad, no puede
hacer uso de ellas libremente, cuando esta fuente proporciona a los habitantes de una villa o de una aldea, el agua
que necesitan.
Esta servidumbre esta, por decirlo as, escondida en el art. 642, inc. 3 (texto de 1898; antiguo art. 643) entre
disposiciones complejas, y es ms, el lugar que se le ha asignado podra hacernos creer que se trata de una
servidumbre natural, puesto que est en el captulo titulado de las servidumbres que derivan de la situacin de los
predios. Sin embargo, es una servidumbre legal, puesto que el legislador la establece en un texto expreso sin el
cual no existira, y porque solamente puede constituirse mediante indemnizacin. El error de clasificacin
cometido por la ley es evidente.
Condiciones de existencia
La ley atribuye esta servidumbre a los grupos de habitantes, a las villas y aldeas, segn el texto; no podra
reconocerse el mismo derecho a los habitantes de una casa aislada. La razn es que, en este caso, la ley hace ceder
el inters particular del propietario del manantial ante el inters colectivo de un grupo de habitantes; pero, desde
el momento en que slo hay dos intereses particulares en conflicto, no es posible sacrificar el derecho de uno, a
favor del otro.
Supone la ley que dada su salida de la finca, el manantial forma una corriente de agua; es, inaplicable a los
manantiales que son simples hilos de alimentacin de corrientes de agua lejanas.
Tambin supone que el agua del manantial es necesaria a los habitantes de la vecindad. Esto debe entenderse,
respecto a sus necesidades personales o las de sus animales, debiendo negrsela el beneficio de la disposicin
legal, si necesitan del agua para la irrigacin de sus tierra pues entonces habra solamente una simple utilidad y no
una necesidad.
En fin, la ley evidentemente supone que el agua del manantial se extiende, corre y llega hasta los habitantes, sobre
un terreno cuyo acceso le est permitido, porque el artculo solamente les concede el derecho de continuar
sirvindose del agua, a pesar de los proyectos de derivacin o de aprovechamiento del propietario del manantial.
No tienen, pues, el derecho de obtener un paso, para penetrar en la propiedad donde brota el manantial y sacar de
ella agua, ni tampoco el derecho de establecer un acueducto.
lndemnizacin al propietario del manantial
El propietario de manantial sufre una restriccin ms o menos grave de su derecho, que a veces es total, y ya no
puede disponer del agua a su gusto. Por esto la ley decide que se le debe una indemnizacin en principio; esto es
caracterstico de las servidumbres legales porque no resultan de la situacin de los lugares, y porque no se
constituyen sino mediante indemnizacin. A falta de convenio entre las partes, el monto de la indemnizacin es
fijado por peritos.
El art. 642, inc. 3, contiene otra disposicin, cuya forma es criticable. La ley dice que el propietario de la fuente
puede reclamar una indemnizacin si los habitantes no han adquirido o prescrito el uso. Es claro que si haban
adquirido por compra el derecho de servirse del agua, no tienen que pagar ninguna indemnizacin adems del
precio de venta; de la misma manera, si el agua se les haba donado gratuitamente o legado, no tienen nada que
pagar. La palabra adquirido se explica, de la manera ms sencilla. Pero la ley aade ...o prescrito el uso.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_94.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:37:29]
PARTE SEGUNDA
Slo quienes no tienen ningn derecho necesitan de la prescripcin: sta, una vez cumplida desempea el papel
de ttulo; ahora bien, en la hiptesis de que hemos hablado, los habitantes no tienen ninguna necesidad de
prescribir, para adquirir el uso del agua; en el cdigo mismo encuentran el mejor de los ttulos: el derecho de
servirse del agua le pertenece en virtud de la ley. Nos vemos, obligados a interpretar el artculo, como si hablase
no de una prescripcin adquisitiva, cuyo objeto fuera el uso de la fuente, sino de una prescripcin extintiva, que
libera a los habitantes de la obligacin de pagar la indemnizacin. Esta prescripcin ser de 30 aos, a partir del
da en que los habitantes hayan empezado servirse del agua (art. 2262).
Extensin dada al sistema del cdigo
Desde hace mucho tiempo se adverta que el antiguo art. 643 no protega suficientemente a los habitantes de los
campos contra las derivaciones de los manantiales, y se reclamaba una ley nueva sobre este punto. La del 8 de
abril de 1898 respondi a esto, con el nuevo art. 643 del Cdigo Civil segn el cual el propietario del manantial
no tiene ya el derecho de cambiar su curso, en perjuicio de los usuarios inferiores, cuando cantidad de agua, desde
su salida de la finca, origina una corriente de agua que tenga el carcter de aguas pblicas y corrientes.
No se busca, cuntos habitantes usen el manantial al salir de la finca, ni hasta qu grado les es necesario. Vase
tambin las disposiciones de los arts. 9 y 10 de la Ley del 15 de febrero de 1902, sobre salubridad pblica.
b) SERVIDUMBRE DE PASO TRATNDOSE DE UNA FINCA ENCLAVADA
Definicin
Cuando una finca est enclavada entre otras, es decir, no posee salida a la va pblica, su propietario tiene derecho
de obtener una, a travs de la finca vecina, mediante indemnizacin (arts. 682_685 reformados por la Ley del 20
de agosto de 1881). Pero nicamente puede obtener un paso.
A fin de resolver algunas dudas originadas por la primitiva redaccin de los textos, la Ley de 1881 resolvi los
dos puntos siguientes: 1. Debe considerarse una finca como enclavada, no slo cuando no tiene ninguna salida a
la va pblica, sino tambin cuando no tiene sino una salida insuficiente; 2. La explotacin de la heredad, de que
hablaba el antiguo texto, comprende tanto la explotacin industrial como la agrcola. Estas dos soluciones ya eran
generalmente admitidas antes de 1881
Direccin que debe seguirse en la apertura del paso
El art. 683 formula as el principio: el paso debe trazarse del lado en que el trayecto de la finca enclavada a la va
pblica sea ms corto, pero este principio sufre dos excepciones:
1. El juez puede prolongar el trayecto, ya sea para hacerlo menos perjudicial a la finca sirviente, por ejemplo,
cuando existen construcciones o cercas que se pueden evitar una vuelta, o para haca ms cmodo el acceso a la
finca enclavada cuando la lnea recta diera en camino muy pendiente. El juez debe tomar en consideracin el
inters de las partes (nuevo art. 683, inc. antiguo art. 684).
2. Cuando la finca enclavada resulte de una particin, el nuevo art. 684 consagra una solucin ya admitida antes
de 1881. Sucede, con frecuencia, que como consecuencia de particin de una finca, una de las parcelas carece de
salida: el camino que necesita debe ser proporcionado por los coparticipantes del terreno original; los particulares
que dividen una propiedad no pueden hacer recaer sobre sus vecinos las consecuencias de la particin, cuando por
su hecho crearon una nueva finca enclavada. No obstante, si no se consigue un paso cmodo y suficiente en las
otras porciones de la misma finca, se puede pedir a los vecinos (art. 684, inc. 2), para el caso de un propietario
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_94.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:37:29]
PARTE SEGUNDA
que voluntariamente aisla su finca.
Da la indemnizacin
El paso no se obtiene gratuitamente. Todo el que reclama un paso debe pagar una indemnizacin, que se fija por
peritos a falta de convenio entre las partes y que se calcula segn el perjuicio causado a la finca sirviente. Esta
indemnizacin debe ser previa. Si el propietario que tiene derecho a ella no la reclama, prescribe en 30 aos (art.
685). A partir de cundo? Este punto es muy discutido. Ciertos autores pretenden que slo comienza la
prescripcin el da en que se determina la indemnizacin, sea convencional o judicialmente.
Apoyan su opinin en el hecho de que hasta ese momento el derecho de paso no existe todava; no hay
servidumbre establecida de pleno derecho y la ley concede solamente una accin para reclamarla. No debindose
an la indemnizacin, no puede prescribir. Esta interpretacin de la ley es fcil de refutar. As entendido el art.
685 no servira de nada, porque de los principios generales resulta (art. 2262) que la indemnizacin una vez
fijada, es un crdito ordinario que prescribe a los 30 aos. Lo que prescribe por este mismo lapso de 30 aos, en
virtud del art. 685, es la accin de indemnizacin, es decir, el derecho de reclamarla, y de que se fije su importe.
Por tanto, cuando el paso dura ms de 30 aos se pierde el derecho de obtener una indemnizacin.
Efecto de la posesin de treinta aos
Se discuta antiguamente sobre el efecto de la prescripcin de los derechos de paso, ejercidos de hecho por ms de
30 aos. El art. 685 reformado decide que esta posesin prolongada fija el lugar y la forma de la servidumbre. El
asiento es el lugar por donde se realiza el paso, donde la servidumbre est sentada; el modo es la manera de pasar,
de ejercer la servidumbre, ya sea a pie, en coche, con caballos, con rebaos, o con carretas de materiales. Debe
comprenderse en qu consiste aqu la prescripcin, no produce la adquisicin de la servidumbre, determina su
modo de ser y surte los mismos efectos que una sentencia o un arreglo amistoso de las partes. A pesar de que la
prescripcin tiene por consecuencia el mantenimiento de la servidumbre, incluso en el caso de desaparicin del
enclavamiento.
c) DESAGE DEL AGUA DAINA
Laguna en el cdigo y en las nuevas leyes
El Cdigo Civil (art. 640) solamente haba reglamentado la corriente natural de las aguas que brotan sin el trabajo
del hombre. Ms tarde se reconoci la utilidad que haba en favorecer el desage artificial de las aguas
estancadas, y tambin de las tradas del exterior a los terrenos. Este punto fue reglamentado por los arts. 2 y 3 de
la Ley del 28 e abril de 1845, sobre las irrigaciones y por la Ley del 10 de junio de 1854, sobre el libre desage de
las agua provinientes del drenaje.
Se ha creado, por tanto, una servidumbre legal especial, que permite a un propietario deshacerse de las aguas,
cualquiera que sea su origen, que le sean intiles o nocivas; aguas conducidas del exterior a su terreno para la
irrigacin o para un uso industrial; aguas estancadas que se quiera eliminar por el desecamiento o por el drenaje.
La Ley del 8 de abril de 1898, sobre el rgimen de las aguas, estableci un nuevo caso del mismo gnero. Se
crey til, para favorecer los cultivos, hacer ms fcil la bsqueda de aguas subterrneas. Siempre que un
propietario quera hacer sondeos o cavar un pozo artesiano, estaba impedido por el art. 640, que le prohiba hacer
cualquier cosa, que agravase la servidumbre de los predios interiores, obligados a recibir las aguas que broten
naturalmente en su predio. Poda temer encontrar un hilo de agua superior a sus necesidades y no saber despus
cmo hacerlo correr, ante la oposicin de sus vecinos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_94.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:37:29]
PARTE SEGUNDA
Se decidi que cuando un propietario haga surgir aguas en su finca, como consecuencia de sondeos u otro tipo de
trabajos subterrneos, los propietarios de las fincas inferiores estn obligados a recibirlas. Hay en esto un,
agravamiento de la servidumbre natural reglamentada por el art. 640, pero de esto no resulta ningn
inconveniente, ya que por lo regular estas nuevas aguas corren por zanjas preexistentes, lo que puede no causar
ningn dao a los vecinos; la ley les concede el derecho de una indemnizacin cuando sean molestados o daados
por el desage (art. 641, inc. 4 reformado).
En fin, esta misma Ley de 1898 ha previsto otro caso; es posible que un propietario tenga a su disposicin varios
manantiales pequeos, que quiera captar y reunir en uno solo para conducir sus aguas a los terrenos que con
anterioridad no las reciban. La ley actual lo faculta para ello, salvo indemnizacin, si la direccin que les d
agrava la servidumbre de la finca inferior (art. 641, inc. 3). La disposicin se aplica a las aguas pluviales.
En suma, en cuatro casos el propietario tiene derecho de gravar a sus
vecinos la servidumbre natural de desage:
1. Por la irrigacin. (Ley 1845)
2. Por el drenaje (Ley 1854)
3. Por los sondeos (Ley 1898)
4. Por la captacin de aguas pluviales o de manantiales (Ley 1898).
lndemnizacin a los propietarios inferiores
El propietario de la finca superior tiene derecho de conducir sus aguas a travs de los predios inferiores, hasta la
va pblica o corrientes de agua. Las construcciones, patios, jardines y corredores cercanos a las habitaciones
estn exentos de esta servidumbre. Segn las Leyes de 1845 y de 1854, el paso de las aguas a travs de los fundos
sirvientes no puede obtenerse sino mediante una indemnizacin.
La Ley de 1898 (nuevo art. 641, inc. 4) parece establecer una regla diferente, imponiendo primero a los
propietarios de las fincas inferiores el desage de las aguas y concedindoles una indemnizacin nicamente en
caso de que se ocasionen daos. Pero la diferencia es incomprensible, porque segn el mismo derecho comn, un
propietario slo puede obtener una indemnizacin si ha sufrido un dao; en caso contrario, su demanda carecera
de objeto.
e) SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO
Objeto y condicin de esta servidumbre
Un propietario que distintas propiedades, alejadas unas de otras, puede carecer de agua en algunas de ellas y en
cambio, tenerla abundante en otra, ya sea de ro o de manantiales. Para trasladarlas a sus dems terrenos, en los
cuales puede utilizarlas, debe conducirlas a travs de terrenos que no le pertenecen. Antiguamente deba adquirir
el paso por medio de un convenio privado, siempre difcil de obtener, e imposible si uno solo de los propietarios
no daba su consentimiento.
La Ley de 1845 estableci, a su favor, una nueva servidumbre legal, que le permite obtener el paso, incluso contra
la voluntad de los otros propietarios (inc. 1). A esto se le llama servidumbre de acueducto.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_94.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:37:29]
PARTE SEGUNDA
Naturalmente que este derecho de paso slo se obtiene mediante una justa y previa indemnizacin, como sucede
tratndose de todas las dems servidumbres legales. Pero tal servidumbre est sometida a una regla particular: la
ley concede a los jueces la facultad de rehusar el paso de las aguas, si su utilidad no est demostrada: Puede
obtener..., dice la ley. Esta servidumbre presenta, en un menor grado que las anteriores, el carcter de
servidumbre legal. Es ms, el derecho de acueducto slo puede concederse si las aguas estn destinadas a la
irrigacin. El nico objeto de la Ley de 1845 es favorecer la agricultura.
e) SERVlDUMBRE DE APOYO
Motivos y condiciones
A menudo, para utilizar el agua de un ro, es preciso elevar su nivel por medio de una presa apoyada en las dos
riberas El propietario que solamente posea una de ellas estaba, a veces, imposibilitado para construir la presa, por
la oposicin del propietario
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_94.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:37:29]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 10
DESMEMBRAClN
CAPTULO 6
DERlVADA DE UN ACTO
10.6.1 CDIGO EN MATERIA DE SERVIDUMBRE
Restricciones a la libertad de contratacin
Las servidumbres prediales alcanzaron gran desarrollo bajo el sistema feudal. La sujecin de las tierras inferiores,
principalmente de las sometidas a pechos, creaban, indirectamente, una inferioridad social para sus propietarios.
Todas estas antiguas servidumbres feudales han desaparecido, y las leyes de la revolucin, as como el Cdigo
Civil han hecho todo lo posible tanto para borrar su recuerdo, como para impedir que surjan nuevamente. Se ha
visto ya con cunto cuidado se evit emplear en la ley toda expresin que pudiera recordar la antigua sujecin de
los vasallos y terratenientes.
El legislador no se ha limitado a esta especie de pretericin y declara expresamente, en el art. 638 que la
servidumbre no implica ninguna preeminencia de un predio sobre el otro. Esto slo puede explicarse por el
recuerdo, todava presente, de la jerarqua feudal de las tierras.
Pero eso no es todo: el temor de ver renacer una aristocracia cursi, que pretendiese levantar su situacin en los
campos, mediante el establecimiento de servidumbres ms o menos humillantes, temor que quiz no era sino una
quimera en 1803, ha hecho adoptar precauciones especiales contra posibles abusos: se restringi
considerablemente la libertad de contratacin en materia de servidumbres. Se admite, como principio general que
los propietarios tienen libertad para establecer sobre sus fincas todas las cargas que juzguen tiles (art. 686, inc. 1)
pero a condicin de observar diversas restricciones que la ley les impone.
Les obliga, en primer lugar, a respetar los principios de orden pblico, que dominan todas las convenciones (art.
6). La prctica no ofrece ejemplos de contravenciones a esta regla, sobre la que es intil insistir. Dicta, en
segundo lugar, una doble regla, propia de la constitucin de las servidumbres: la servidumbre no puede imponerse
ni a la persona ni en favor de la persona, sino solamente a un predio y en beneficio de otro predio (art. 686). Esta
disposicin es difcil de comprender; para explicarla es necesario analizarla.
10.6.1.1 Servidumbre que no debe imponerse a la persona
Origen y explicacin de esta prohibicin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_95.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:37:33]
PARTE SEGUNDA
Esta primera parte de la regla es la ms sencilla de las dos. La ley establece as que el objeto de la servidumbre no
puede ser una prestacin personal impuesta al propietario del predio sirviente, tal como la obligacin de arar el
campo de su vecino o de limpiar las zanjas. La servidumbre consiste simplemente en un desmembramiento de la
propiedad, es decir, en la atribucin al propietario de la finca dominante de una parte de las ventajas que confiere
la propiedad del predio sirviente, tales como el derecho de pasar por ella, extraer agua o materiales en la misma,
etc.
El propietario de la finca dominante adquiere un derecho real, que le permite utilizar un predio ajeno, y el
propietario de la finca sirviente solamente est obligado a dejarlo disfrutar de ese derecho, sin otra obligacin
tendiente a ese fin.
Tal era ya la solucin dada por los jurisconsultos romanos servitum non ea natura est ut aliquid faciat quid..., sed
ut patiatur vel non faciat. Esto estaba de conformidad con la nocin del derecho real. Pero en nuestro derecho
antiguo se haba olvidado por completo la naturaleza puramente pasiva de las servidumbres, gran nmero de
cargas gravaban las tierras, obligando a sus propietarios a verdaderos servicios personales y efectivos, del gnero
de las faenas (corves).
El objeto del art. 686 fue imposibilitar el retorno de un estado de cosas que esclavizaba a una parte de la
poblacin en manos la de la otra. Ya sea verdadero o imaginario el peligro de tales servidumbres, lo cierto es que
los autores de cdigo creyeron en l, y esta creencia dio a la frmula del art. 686 un sentido nuevo, que no tena
esta antigua idea en las obras de Domat.
Consecuencias
Actualmente, una persona puede muy bien obligarse a prestar
determinados servicios a un propietario, pero slo bajo una doble
restriccin:
1. De su promesa nicamente debe resultar una obligacin personal, no una servidumbre; esta obligacin no es
transmisible a los propietarios sucesivos del bien: ella misma ser personalmente deudora y no estar obligada en
razn de su finca y en calidad de propietario.
2. Esta obligacin slo puede contraerse a ttulo temporal, no por toda la vida (art. 1780).
Existencia de una obligacin personal y accesoria en ciertas servidumbres
Por excepcin a los principios, el ttulo de una servidumbre puede obligar al propietario del predio sirviente a
ejecutar una prestacin positiva consistente en conservar en buen estado las obras necesarias para el ejercicio de
la servidumbre. Es indudable que se trata de una derogacin de los principios, pero slo en parte, puesto que el
trabajo proporcionado por el propietario del predio sirviente no forma el objeto principal de la servidumbre,
solamente es su accesorio.
As, a pesar de la posibilidad de imponer determinada obligacin al propietario del predio sirviente, el principio
subsiste: la servidumbre en su objeto esencial es una carga meramente pasiva de la finca.
10.6.1.2 Servidumbre que debe aprovechar al predio y no a la persona
Examen de la frmula legal
La servidumbre debe establecerse no en favor de una persona, sino de un predio dice el art. 686. Casi todos los
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_95.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:37:33]
PARTE SEGUNDA
actores se conforman con esta frmula e insisten en la idea de que la servidumbre beneficiar al mismo predio
dominante y no a la persona de su propietario, sin advertir que los derechos slo aprovechan a las personas y
nunca a las cosas. No se comprende la oposicin que se hace entre los servicios que beneficien al predio y los que
benefician a la persona. Slo puede explicarse remontndonos a sus orgenes. La frmula actual es la exageracin
de una idea muy antigua, a la cual los autores de cdigo dieron una nueva extensin.
Soluciones romanas
Los jurisconsultos romanos exigan ya, para las servidumbres
prdiorum, que hubiese una relacin natural entre el objeto de la
servidumbre y el uso del predio dominante. He aqu las dos aplicaciones
ms notables que hacan de su idea:
1. El derecho de pasear, recoger frutos y flores en el terreno de otro; el derecho de comer en la casa ajena, no
podan constituirse a ttulo de servidumbres prediales, y solamente podan serlo como derechos de uso (Paulo,
Digesto, lib. VIlI, tit. 1, frac. 8). En efecto, el beneficiario de tal derecho poda obtener de l todo su provecho,
aunque no fuese propietario de ningn mueble, porque, como dice Ulpiano, Nemo potest servitutem acquirere nisi
qui habet praedium.
2. El derecho de tomar arcillas en un terreno vecino, puede constituirse como servidumbre predial pero a
condicin de que sea para el servicio del predio, como en ciertos lugares en donde se acostumbra vender los
frutos y el vino en nforas; pero un alfarero que quisiese tomar arcilla, para fabricar con ella trastos destinados a
venderse, no podra obtener ese derecho a ttulo de servidumbre, sino como usufructo: sed si ut vasa veniret
figulin exercerentur, usus fructus erit.
Frmulas del cdigo alemn
El cdigo alemn no reproduce la formula francesa, que gusta por la simetra de las palabras, simetra obtenida a
costa de la claridad y exactitud de la idea. Este cdigo dice claramente: Un inmueble puede ser gravado en
provecho del propietario de otro inmueble cualquiera que sea... (art. 1018) y aade, en el artculo siguiente, que la
servidumbre slo puede consistir en una carga til para el uso del predio dominante. Lo anterior parece suficiente
para asegurar una relacin natural entre el predio dominante y la servidumbre unida a l.
Aplicacin a los derechos de caza y de pesca
La cuestin se plantea exactamente en los mismos trminos para estos dos derechos. Se puede unir a un predio, a
ttulo de servidumbre real, el derecho de cazar y pescar en la finca vecinal Casi todos los autores responden
negativamente, porque consideran la caza y pesca como simples placeres personales y no como ventajas para la
finca. La jurisprudencia todava no est definida.
Una sentencia de la corte de casacin, del 4 de enero de 1860, mantuvo un derecho de caza establecido a ttulo de
servidumbre, pero se trataba de actos anteriores al cdigo. Las dos sentencias de la corte de casacin, del 9 de
enero de 1891 consideraron imposible la existencia de una servidumbre de caza, pero emanan de la sala criminal.
La sala civil an no ha tenido oportunidad de conocer la cuestin segn las leyes actuales.
Laurent hizo notar que se podra concebir un derecho de caza, creado para el uso y utilidad de una heredad, segn
la frmula del art. 637, si el predio dominante fuese un lugar de caza aislado en el bosque o en una regin
abundante en caza. En la prctica, la imposibilidad de conceder el derecho de caza a ttulo de servidumbre predial
no es una gran dificultad para los particulares, porque la jurisprudencia admite el arrendamiento de la caza, que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_95.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:37:33]
PARTE SEGUNDA
puede hacerse por 99 aos, lo que ofrece un margen suficiente, y el procedimiento del arrendamiento es ms
cmodo porque no exige que el adquirente sea propietario de una finca prxima al lugar de la caza.
Servidumbres para uso de la industria
Se puede imponer a una finca, a ttulo de servidumbre, una carga en beneficio de una industria establecida en
una finca vecina? Por ejemplo, un horno de cal, una alfarera, una fbrica de tejas o de ladrillos. Se puede
establecer como servidumbre el derecho a tomar arcilla o piedra calcrea en la finca vecina? Algunos autores
responden negativamente. Sin embargo, otros piensan que este derecho podra constituir una servidumbre real, si
la finca dominante estuviese especialmente dedicada al ejercicio de este gnero de industria.
Comparacin entre las servidumbres y los derechos de uso y las
obligaciones
Acabamos de ver que las cargas pueden constituirse unas veces como servidumbres prediales, y otras como
derechos de usos, o como simples promesas por parte de un deudor. As, el derecho de consumir todos los aos un
nmero determinado de estreos que han de tomarse de un bosque, puede revestir cualquiera de estas tres formas.
Por tanto, es interesante saber lo que las partes han podido hacer, y al escoger, lo que quisieron hacer.
Caracteres de las simples obligaciones personales
Cuando hay una simple obligacin encontramos las siguientes
consecuencias:
1. Se establece una relacin obligatoria entre las partes, que es posible sin que la persona beneficiada sea
propietaria de un inmueble.
2. Esta obligacin puede tener por objeto una prestacin positiva, un suministro o un trabajo que deba desempear
el obligado.
3. Una vez creada, es transmisible a los herederos de ambas partes, el derecho de crdito pasa a los herederos del
acreedor; la deuda, a los herederos del deudor. Pero los adquirentes a ttulo particular de la finca, sobre la cual se
ejecuta la obligacin, no estn obligados salvo pacto expreso.
Caracteres comunes a los derechos de uso y a las servidumbres.
Bajo la forma de un derecho real (como servidumbre predial o como
derecho de uso), esta misma obligacin ofrece caracteres muy diferentes:
1. No puede tener por objeto principal una prestacin positiva que se deba efectuar por un proveedor o un
trabajador. As, el usuario o el propietario del predio dominante estar obligado a recoger por s mismo o por
medio de otra persona la lea a que tiene derecho; si se hubiere prometido una prestacin positiva, el contrato
valdr como obligacin personal.
2. La transmisin pasiva de la carga est reglamentada por otros principios diferentes a los de las obligaciones; es
sta carga real que pesa sucesivamente sobre todo los propietarios, cualesquiera que stos sean, del predio
gravado, pero no se transmite, a los herederos de constituyente, independientemente de la posesin de este
inmueble. El constituyente no ha contrado ninguna obligacin personal, a excepcin de la garanta, cuando se
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_95.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:37:33]
PARTE SEGUNDA
pacta sta.
Caracteres distintos de los derechos de uso y de las servidumbres
A su vez la servidumbre predial y el derecho real de uso difieren en tres
puntos:
1. Cuando hay una verdadera servidumbre predial, el derecho no puede constituirse en tanto que la persona que
deba aprovecharse de ella no sea propietaria de un inmueble: Nemo enim potest servitutem adquirere urbani vel
rustici praedii, nisi qui habet prdium mientras que el derecho de uso puede adquirirse independien-temente de
toda propiedad inmueble.
2. Otra diferencia respecto a la duracin: la servidumbre predial es generalmente perpetua; el derecho de uso
necesariamente es temporal y, cuando mucho, vitalicio.
3. Sobre la transmisin del derecho: no existe problema en relacin a los derechos de uso, los cuales no se pueden
ceder. La servidumbre predial, considerada como derecho activo, es transmisible, pero como tal, es inseparable de
la propiedad de la finca.
10.6.2 FORMAS DE ESTABLECER LA SERVIDUMBRE
Enumeracin
La ley indica tres modos de establecer las servidumbres: el ttulo, la posesin de 30 aos (art. 690) y el destino del
padre de familia (art. 692).
10.6.2.1 Por ttulo
Definicin
La palabra ttulo tiene en esta materia el sentido de acto jurdico (negotium) y no de escrito o documento
probatorio (instrumentum), cuando se dice que una servidumbre est establecida por ttulo, se hace alusin a su
modo de creacin, y no a su prueba. Un documento puede muy bien servir para demostrar o para establecer
judicialmente la existencia de una servidumbre, pero no es el acto creador de la misma. En el art. 690, ttulo es lo
que sirve para constituir la servidumbre, independientemente de toda dificultad relativa a la prueba.
La palabra ttulo es, por otra parte, una expresin genrica, que comprende a la vez los contratos y los
testamentos. La servidumbre puede establecerse entre vivos, por un contrato (venta, donacin, etc.), o bien a la
muerte del constituyente, por medio de un legado.
Extensin de su aplicacin
El ttulo, tal como acabamos de definirlo, puede servir para el establecimiento la cualquiera servidumbre,
continua o discontinua, aparente o no aparente, y el nico modo de constituir las servidumbres que tienen esta
generalidad de aplicacin. Es, por consiguiente, de las tres, la fuente ms abundante, las otras dos no pueden crear
sino ciertas categoras de servidumbres.
Formas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_95.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:37:33]
PARTE SEGUNDA
Cuando la servidumbre se constituye por ttulo, es necesario, naturalmente, observar las formas establecidas por
el acto que se emplea; por ejemplo, las de la donacin y del testamento, si la servidumbre se ha donado entre
vivos, o legado. Pero la ley no establece ninguna regla particular en razn de la circunstancia de que el acto tenga
por objeto la constitucin de una servidumbre. La constitucin de una servidumbre, por un acto entre vivos a
ttulo oneroso, puede, pues, hacerse en documento privado, y este mismo nicamente es necesario como medio de
prueba.
En su ausencia podra suplirse, para probar la convencin creadora de la servidumbre, por testigos o por
presunciones, si existe un principio de prueba por escrito o el inters en litigio no excede de 500 francos. La
constitucin de una servidumbre por ttulo puede tambin ser tcita, y resultar implcitamente de la combinacin
de las clusulas y estipulaciones de un contrato. Es lo mismo respecto de la extensin de la servidumbre. Pero
debe examinarse si la convencin crea una servidumbre o una obligacin personal.
Establecimiento tcito de la servidumbre de indivisin forzosa
Hay una servidumbre, frecuente en la prctica, y de la cual es difcil precisar su modo de establecimiento: es la de
indivisin forzosa. Por sta se entiende la imposibilidad, para los copropietarios de ciertas cosas comunes, de
exigir la particin. Es una servidumbre negativa del gnero de las que habla el Cdigo Civil alemn (art. 1019),
cuyo efecto es privar a un propietario del ejercicio de una facultad que le pertenece en virtud de su derecho de
propiedad.
Esta servidumbre se establece para las partes comunes que sirven a varias propiedades, provenientes de la
particin de una propiedad mayor; por ejemplo, las avenidas, patios, pozos, senderos, excusados, etc. Los
copropietarios, obligados a permanecer en la indivisin, estn privados del derecho de pedir la particin, derecho
que les pertenece en virtud del art. 815. Esta servidumbre ofrece el carcter particular de que es recproca, y de
que existe, a la vez, en provecho y a cargo de todos los copropietarios. Esta situacin la encontramos en otras
servidumbres.
Cual es el origen de tal servidumbre?
No es el destino del padre de familia, que no es aplicaba sino a las servidumbres aparentes (arts. 692 y 694) y
porque esta es una servidumbre invisible, puramente negativa. Slo puede constituirse en virtud de un ttulo: se
debe considerar que el acto de particin, al dividir los lotes afectando ciertas partes a un uso comn, cre
implcitamente esta servidumbre. Hay una dificultad: es que el art. 815, despus de haber proclamado el principio
segn el cual nadie est obligado a permanecer en la indivisin, aade que toda convencin contraria es nula,
cuando sea perpetua, no pudiendo ser valida por ms de cinco aos.
Pero la regla del art. 815 slo se aplica a las cosas que son el objeto principal del derecho de propiedad, y no a las
dependencias o partes accesorias, afectadas al servicio comn de varios propietarios diferentes. La convencin de
indivisin forzosa y perpetua est permitida en estos casos.
Esta jurisprudencia puede basarse en un ejemplo dado por la ley misma, cuando se trata de otra situacin muy
semejante: la de las paredes medianeras. En stas, el estado de indivisin de la propiedad va acompaado de una
servidumbre especial de indivisin perpetua y forzosa, establecida de pleno derecho y por la ley. Hay identidad de
motivos, para autorizar la misma servidumbre en las otras partes del terreno o de las construcciones afectadas a un
uso comn.
La servidumbre de indivisin forzosa es legal, en el caso de la pared intermedia, convencional en todos los dems
en que sea posible.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_95.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:37:33]
PARTE SEGUNDA
Transcripcin de la servidumbre
Cuando una servidumbre se constituye inter vivos, el contrato que la crea debe transcribirse. Cuando se
constituye por testamento, la transcripcin no es necesaria puesto que nuestras leyes no establecen la publicidad
de las transmisiones por defuncin; es sta una verdadera laguna. Todo comprador corre el riesgo de encontrar
una servidumbre oculta, establecida por el testamento de su anterior propietario.
Transcripcin de la servidumbre establecida por donacin
Es necesaria la transcripcin del acto constitutivo de una servidumbre a ttulo de donacin entre vivos? El art.
939, C.C., que rige la transcripcin en materia de donaciones, no exige esta formalidad para las servidumbres. En
efecto, se expresa de la manera siguiente: Cuando haya donacin de bienes susceptibles de hipoteca... El de
servidumbre, a diferencia de la propiedad y del usufructo, no puede ser hipotecado (art. 2118). Pero el sistema de
la transcripcin ha sido considerablemente extendido por la Ley del 23 de marzo de 1855.
Esta ley comienza, en su art. 1, por reproducir las disposiciones de la Ley del brumario, que se expresaba en los
mismos trminos del art. 939 y que no estableca la publicidad sino respecto de los derechos susceptibles de
hipoteca; despus, en su art. 2, va mucho ms adelante, y extiende el sistema de la transcripcin a todos los
derechos inmobiliarios no susceptibles de ser hipotecados, y entre ellos se encuentran, en primer lugar las
servidumbres.
La falta de concordancia entre el texto del cdigo y la Ley de 1855, ha creado un problema: suponiendo que uno
de los derechos enumerados en el art. 2 de la Ley el 1855 se constituye a ttulo gratuito debe transcribirse en
acto? La opinin general sostiene que ese texto es bastante amplio para comprender tambin las servidumbres
constituidas a ttulo gratuito.
En efecto, la ley no distingue, ni en el art. 1 ni en el 2, entre los actos a ttulo gratuito y los actos a ttulo oneroso:
todo acto entre vivos, dice el art. 1: todo acto constitutivo, dice en el 2... Es verdad que el inciso final del art. 1
declara: que no se derogan las disposiciones del cdigo de Napolen relativas a la transcripcin de las
donaciones, pero esto nicamente significa que cuando una donacin est sometida a la transcripcin, en virtud
del art. 939, se regir totalmente por las disposiciones del cdigo, y no por las de la Ley de 1855. Por lo dems,
llenar las lagunas de una ley no es derogarla.
En fin, se haba admitido que la Ley de brumario, cuya frmula, en este punto, es idntica a la de la Ley de 1855,
rega tanto a las donaciones como a los dems actos entre vivos.
As, las constituciones de servidumbres a ttulo gratuito hechas a partir del de enero de 1855 deben transcribirse;
pero hay que advertir que estn sujetas a la publicidad en virtud de la Ley de 1855, pues la falta de publicidad no
est sancionada en la misma forma que los actos regidos por el art. 939; la lista de las personas que tienen derecho
de oponer la falta de transcripcin no es la misma en los dos casos.
10.6.2.2 Por prescripcin
Antiguo derecho
En esta materia, las costumbres y la antigua jurisprudencia no ofrecen sino divergencias y confusiones. La regla
ms notable era formulada por las costumbres de Pars (art. 186) y de Orlans (art. 255), que prohiban totalmente
la adquisicin de las servidumbres por prescripcin, por prolongada que sta fuera, y que establecan la regla
siguiente: Ninguna servidumbre sin ttulo.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_95.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:37:33]
PARTE SEGUNDA
Divisin
Dos problemas principales deben resolverse: Cules servidumbres pueden adquirirse por prescripcin? Cul es
la duracin de la posesin, para la prescripcin de las servidumbres? Sobre estos dos; puntos nuestro derecho de
soluciones restrictivas, desfavorables a la adquisicin de las servidumbres por este medio, pero sin ir hasta la
prohibicin total, como lo haca la costumbre de Pars. A continuacin veremos los caracteres que debe tener la
posesin de las servidumbres, para que se adquieran por usucapin.
a) DETERMINACIN DE LA SERVIDUMBRE SUSCEPTIBLE DE
ADQUIRIRSE POR PRESCRIPCIN
Doble condicin de continuidad y de apariencia
Las nicas servidumbres que pueden adquirirse por prescripcin son aquellas, que a la vez que son continuas, son
aparentes (art. 690). Tales son las servidumbres de vista y de acueducto. Las servidumbres discontinuas, como las
de paso, no pueden adquirirse por un uso prolongado, incluso cuando exista un signo aparente que revele su
existencia; lo mismo acontece con las servidumbres no aparentes, aun cuando sean continuas, como la de no
construir. Con mucha ms razn, es imposible la prescripcin respecto de las servidumbres que no son ni
continuas ni aparentes, como la de paso que no se revela por ningn signo exterior.
Supresin de la posesin inmemorial
Las servidumbres que no renen los dos caracteres exigidos por la ley, no pueden adquirirse ni aun mediante una
posesin inmemorial (art. 691). Esto se ha dicho en el cdigo para descartar una opinin admitida en muchas
costumbres, que no obstante haber rechazado la prescripcin de las servidumbres discontinuas, admitan la
posibilidad de que fueran adquiridas por una posesin inmemorial, es decir, ms que centenaria. La razn
consista en que la centenaria se consideraba no como una posesin, sino como la prueba de un ttulo regular. Non
tam est prscrito quam titulus.
Mantenimiento de las servidumbres anteriores al cdigo
No debiendo la ley tener efectos retroactivos, el art. 691, inc. 2, decide que las servidumbres, aunque sean
discontinuas y no aparentes, adquiridas bajo el imperio del derecho antiguo, continuaran subsistiendo. Esta
reserva es equitativa, pero los propietarios frecuentemente experimentaban grandes dificultades para demostrar
que en 1803 ya se haba cumplido en su favor la prescripcin.
Aplicacin de la usucapin al modo de ejercicio de las servidumbres
Segn el art. 708: El modo de la servidumbre puede prescribirse, como la servidumbre misma y de la misma
manera. A pesar del lugar que ocupa en la seccin lV, consagrada a los modos de extincin de la servidumbres,
este texto da una solucin general que, por el alcance absoluto de sus trminos, comprende la extensin de la
servidumbre como su disminucin. Por lo dems, nada ganaramos desechando el art. 708, porque la aplicacin
de los principios generales conduce a los mismos resultados.
Los actos realizados ms all de los lmites permitidos, pueden hacer adquirir un modo de ejercicio ms ventajoso
que el que debiera haberse seguido, si se tratase de una servidumbre continua y aparente, pero no si se trata de una
discontinua o no aparente. As, si quien tena por su ttulo el derecho de abrir una sola ventana, abre dos en el
muro, adquiere por prescripcin el derecho de conservar la segunda ventana; pero quien ha adquirido el derecho
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_95.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:37:33]
PARTE SEGUNDA
de atravesar el predio vecino nicamente a pie, no puede adquirir por un uso abusivo el derecho de pasar en
coches o con rebaos, porque la servidumbre de paso es discontinua.
Un modo de ejercicio ms ventajoso de se considerar como una nueva adquisicin, como un suplemento de la
servidumbre: esta adquisicin parcial est reglamentada por los mismos principios que la adquisicin de la
servidumbre; es, por tanto, imposible tratndose de las servidumbres que no se adquieren por prescripcin.
Crtica de la doble condicin exigida por la ley
Los autores del cdigo se encontraron colocados entre dos sistemas extremos: exista, por una parte, la costumbre
de Pars, que rechazaba la prescripcin, y hasta la posesin inmemorial para todas las clases de servidumbres (art.
186), la disposicin se haba declarado aplicable en las costumbres que no reglamentaban el caso (sentencia del
parlamento de Pars, 6 de feb. de 1782), por otra parte, cierto nmero de costumbres que admitan la prescripcin
para todas las servidumbres sin distincin.
Rechazaron ambos sistemas para adoptar uno intermedio, ya emitido en ciertas regiones, y que DArgentr haba
expuesto desde el siglo XVl en trminos muy claros. Este autor comienza por decir que la prescripcin de las
servidumbres continuas es posible, porque resulta de la posesin natural y permanente de las obras hechas para el
ejercicio de la servidumbre. Pero al mismo tiempo exige que la posesin haya sido conocida del propietario del
predio sirviente. En cuanto a las servidumbres discontinuas, las declara imprescriptibles conforme al derecho
romano. Dunod de Charnage hace la misma distincin en trminos semejantes: las servidumbres discontinuas son
consideradas por l como imprescriptibles, porque estn latentes y no aparecen sino cuando se ejercen.
Condicin de apariencia
No es sino la condicin ordinaria de publicidad que exige el art. 2229, para admitir una posesin como til desde
el punto de vista de la usucapin. En efecto, se consideran como no aparentes las servidumbres de sacar agua de
un pozo, de pastar, etc., incluso cuando los actos de posesin por los cuales se ejercen tales servidumbres se
levanten en la noche, para ir a sacar el agua o para llevar sus bestias a pastar o abrevar. Si se tratara para el de
adquirir la propiedad de depsito de agua, del horno o del terreno, su posesin se reputara pblica; se considera
como no aparente, si se trata de una simple servidumbre.
Este rigor es intil y hubiera bastado referirse a las reglas ordinarias que exigen para la prescripcin una posesin
no clandestina.
Condicin de continuidad
Esta condicin se justifica menos todava. Ya conocemos la razn primitiva que origin la distincin entre las
servidumbres continuas y discontinuas para la posibilidad de la prescripcin, Cujas y Ferrire la exponen
ampliamente (Corps et compilation... sur la coutume de Paris, art. 186): consiste en que estas servidumbres se
ejercen por actos aislados, y no pueden considerarse como susceptibles de una posesin continua: continuam
possessionem non habet; no se puede ir y venir sin cesar por el predio ajeno, sobre el cual se tiene la servidumbre
de paso.
Esta consideracin es la causa histrica de la distincin hecha por nuestro derecho, desde el siglo XVI, entre las
dos especies de servidumbres: la cosa es cierta; los textos citados, y muchos otros no dan lugar a ninguna duda.
Nuestros autores modernos han abandonado esta explicacin porque tericamente es falsa. Estiman, con razn,
que las servidumbres discontinuas son perfectamente susceptibles de una posesin continua, en el sentido que esta
palabra tiene en la teora de la usucapin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_95.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:37:33]
PARTE SEGUNDA
Qu es una posesin continua? La que supone actos de ejercicio bastante prximos para que los intervalos que
los separan no se tomen como lagunas, en comparacin con el estado normal. Se puede, considerar que quien
ejerce regularmente una servidumbre de paso o de sacar agua de un pozo, tan frecuentemente como lo exigen sus
necesidades, tiene la posesin continua de esa servidumbre, aunque en otro sentido de la palabra la misma
servidumbre sea discontinua. Los autores modernos admiten as la posibilidad de una posesin continua, en un
caso en que los antiguos la consideraban imposible. La concepcin moderna es ms justa que la antigua.
Abandonada la antigua explicacin, muchos autores, que pretenden a toda costa encontrar un motivo racional a
las disposiciones de la le
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_95.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:37:33]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 10
DESMEMBRAClN
CAPTULO 7
EJERCICIO DEL DERECHO DE SERVIDUMBRE
10.7.1 EJERClClO MATERlAL
Cmo se determina la extensin de la servidumbre
La forma de determinar los actos que el propietario del predio dominante puede ejecutar, en virtud de su
servidumbre, vara segn el origen de su derecho:
1. Para las servidumbres naturales y legales, la ley fija la extensin de las cargas que originan y la forma de
ejercicio
2. Las servidumbres creadas por actos el hombre estn, generalmente, establecidas por un ttulo que determina su
naturaleza y objeto. Cuando no hay ttulo, se recurre al examen de los predios
3. Si las servidumbres se han adquirido por prescripcin, se aplicar la regla Tantem praescriptum quantam
possessum. El propietario que posee ventanas o rboles cerca de la finca vecina y que se beneficia con la
prescripcin, tendr derecho a conservar sus ventanas o rboles a la distancia prohibida, pero no el derecho de
abrir nuevas ventanas o de plantar nuevos rboles
4. En fin, en caso de que la servidumbre sea establecida por destino del padre de familia, el estado de hecho del
que nace, determina al mismo tiempo, su naturaleza y extensin.
Respeto recproco debido a los dos predios
En el ejercicio de la servidumbre, el propietario del predio sirviente no puede hacer nada que tienda a disminuir
su uso o a hacerla ms incmoda (art. 701). Por su parte, el propietario del predio dominante debe hacer uso de su
derecho a su ttulo, o a su posesin anterior, sin poder hacer ningn cambio que por su naturaleza agrave
condicin del predio sirviente (art. 702).
Esta prohibicin de agravar la situacin del predio sirviente, genera, en la prctica, numerosas dificultades. Es
cierto que el titular de la servidumbre no puede exceder los lmites de su derecho, por ejemplo, reclamando un
derecho de paso ms extenso que el que le concede su ttulo. Pero la jurisprudencia va ms lejos y decide que el
titular no puede, ni permaneciendo dentro de su lmites, modificar el ejercicio de la servidumbre en forma tal que
hiciera ms gravosa la carga, por ejemplo, utilizando la servidumbre en provecho de varios predios o cambiando
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_96.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:37:34]
PARTE SEGUNDA
el destino del predio dominante o utilizndola, para un uso que no haba sido previsto. Hay numerosas ejecutorias
sobre estas dificultades.
Por lo dems los tribunales tienen facultades para decretar una indemnizacin por el agravamiento, sin prohibir el
uso de la servidumbre.
El propietario del predio sirviente conserva todos los derechos compatibles con el ejercicio de la servidumbre.
As, si existe una servidumbre de paso, puede cercarse a condicin de entregar las llaves del portn al propietario
del predio dominante.
Trabajos de constitucin y conservacin
El ejercicio de una servidumbre exige a menudo trabajos particulares; es preciso establecer y mantener un camino
pavimentado, un puente, limpiar un acueducto, etc. Estos trabajos pueden siempre hacerse por el propietario del
predio dominante (art. 697). Por lo general son su costa (art. 698) y no a cargo del propietario del predio sirviente.
Sin embargo, una convencin especial puede obligar al propietario del predio sirviente a ejecutar estos trabajos
por s mismos o a su cargo (art. 698). La convencin que impone esta carga al propietario de la finca sirviente es,
por lo comn, como lo supone el art. 692, el ttulo constitutivo de la servidumbre; pero tambin puede pactarse en
un acto posterior.
Caracteres de las obligaciones accesorias a la servidumbre
Cuando una obligacin accesoria existe a cargo del propietario del predio sirviente, constituye lo que se llama una
obligacin propter rem, por la cual el propietario del predio sirviente no est obligado ms que en su calidad de
detentador del bien gravado. De esto resulta:
1. Que esta carga pasa a los propietarios sucesivos del predio sirviente y no a los herederos del propietario,
cuando no adquieren este predio por herencia.
2. Que el propietario actual de la finca sirviente puede siempre liberarse de esa obligacin, abandonando la finca
gravada con la servidumbre (art. 699). Es un principio tradicional en nuestro derecho que se puede uno liberar de
estas especies de obligaciones por el abandono. No siempre es necesario abandonar totalmente el predio sirviente,
como parece suponer la ley, por ejemplo, cuando se trate de una servidumbre de paso, basta con que el propietario
de la finca sirviente abandone el terreno ocupado por el camino, para librarse de la obligacin de conservarlo.
Conservacin de los trabajos en inters del predio sirviente
El cdigo alemn establece una regla, que en Francia sera aplicable por razn de equidad; cuando para el
ejercicio de una servidumbre, el titular de la misma posee una obra en el predio gravado, el propietario de sta
puede ser obligado a conservarla en buen estado, en inters del predio dominante (art. 1020, C.C. alemn 1), por
ejemplo, a impedir las roturas de un canal o de un acueducto, que hicieran derramar el agua sobre el predio
sirviente.
Efecto de la divisin del predio sirviente
Cuando el predio sirviente es dividido, las servidumbres continan existiendo en el mismo estado que antes de la
particin. El problema de saber si cada parcela est gravada por la servidumbre, depende, por tanto, del modo
como ste se haya ejercido. As, la servidumbre de no construir en una extensin determinada de terreno, no se
modific nada por la divisin de aquel. Lo mismo sucede para el derecho de tomar cierto nmero de metros
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_96.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:37:34]
PARTE SEGUNDA
cbicos de arena o de piedra en una cantera: cada parte de la cantera abastecer, despus de su divisin, la parte
proporcional que le corresponda en la cantidad total.
Pero si el ejercicio de la servidumbre estaba localizado en una parte del predio sirviente, Como el derecho de usar
un camino, un horno, un pozo, un abrevadero, etc., la divisin tendr por resultado liberar a todas aquellas partes
que no sean en las que se ejercite la servidumbre.
Efecto de la divisin del predio dominante
Cuando es el predio dominante el que se divide, la servidumbre subsiste, en principio, en todas sus partes. Sin
embargo, si se reconoce que la servidumbre no tena utilidad ms que para una o algunas de ellas, en justicia debe
decirse que se extingue para las dems. En todo caso, la divisin del predio dominante no debe tener por efecto
aumentar las cargas de sirviente (art. 700). Por ejemplo, la cantidad de agua o de madera debida por el predio
sirviente no puede elevarse por el aumento del nmero de casas construidas en las parcelas en que se divida el
predio dominante; igualmente, si se trata de un derecho de paso, todos los propietarios debern ejercerlo por el
mismo sitio (art. 700).
Desplazamiento del lugar de la servidumbre
El propietario de finca gravada puede pedir que el lugar donde se asienta la servidumbre sea cambiado, cuando el
ejercicio est localizado en un punto donde haya llegado a ser muy oneroso para l. El propietario del predio
sirviente, puede, entonces, ofrecer al otro propietario un lugar diferente para el ejercicio de la servidumbre, y ste
no pudo rechazarlo, siempre y cuando sea tan cmodo como el anterior (art. 701).
Los motivos del desplazamiento son apreciados por los jueces, y los gastos a cargo del propietario del predio
sirviente. El derecho de desplaza el lugar de ejercicio de la servidumbre existe aunque con anterioridad se hubiese
fijado por una convencin o por una sentencia.
Comparacin entre la servidumbre y la propiedad
La mayor parte de las cargas que los propietarios ejercen sobre los predios ajenos, a ttulo de servidumbre, pueden
igualmente ser efecto de un derecho de propiedad o de copropiedad: algunas personas cocen su pan en un mismo
horno; utilizando un mismo patio o llevando sus bestias a beber al mismo abrevadero, etc. Es posible que el
horno, el patio o el abrevadero sea propiedad de uno solo de ellos, y que los otros se sirvan de l nicamente jur
servitutis. Pero tambin es posible que la cosa les sea comn y que todos se sirvan de ella a ttulo de
copropietarios.
Siendo igualmente posible en derecho las dos situaciones, distincin que entre ellas debe hacerse es una simple
cuestin de hecho, cuya apreciacin, a veces, resulta delicada. En general, la propiedad indivisa proviene de una
particin de familia, de la divisin de una propiedad mayor. En este caso, aun cuando el acto de particin no
establezca nada sobre la cuestin de las servidumbres o del uso de las partes comunes, o el ttulo se haya perdido,
siendo conocido el hecho de la unidad primitiva de las propiedades, el juez podr fcilmente admitir que los
propietarios de las parcelas actuales se encuentran en estado de indivisin forzosa, respecto al uso de los patios
interiores, hornos, abrevaderos, etc., cuya existencia es anterior a la particin,
Presuncin legal relativa a los caminos de explotacin
El problema que acabamos de examinar se plantea igualmente para los caminos de explotacin, pero en este caso
la dificultad de apreciacin desaparece desde la Ley del 20 de agosto de 1881, que estipula en su art. 33, que estos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_96.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:37:34]
PARTE SEGUNDA
caminos y senderos, a falta de ttulo, se consideran pertenecientes a cada uno de los colindantes, segn su
derecho, pero que el uso es comn para todos.
lmportancia del problema
La distincin de la servidumbre y del derecho de propiedad es
importante:
1. Si el derecho se ejerce a ttulo de propiedad, puede proscribir en 30 aos: al contrario, si el ejercicio es a ttulo
de servidumbre, ninguna prescripcin es posible en la mayor parte de los casos, porque casi siempre se trata de
actos de uso sobre cosa ajena, que constituyen servidumbres discontinuas.
2. Si los que usan en comn la cosa lo hacen en calidad de copropietarios, no tienen que temer la prdida de su
derecho por el no uso, y pueden permanecer durante 30 aos, sin servirse de ella. En cambio, si solamente tienen
una simple servidumbre, su derecho se extinguir al fin de ese plazo.
3. Si un derecho de paso se ejerce a ttulo de servidumbre, el propietario del predio sirviente puede imponer a los
dems el desplazamiento, conforme al art. 701. Si el paso se ejerce en virtud de un derecho de propiedad,
considerndose el terreno del camino como indiviso entre los titulares del mismo, es imposible el desplazamiento
sin el consentimiento de todos los interesados.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_96.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:37:34]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 10
DESMEMBRAClN
CAPTULO 8
EXTINCIN
10.8.1 MODOS DE EXTINCIN PREVISTOS POR EL CDIGO
10.8.1.1 lmposibilidad de uso
Lenguaje inexacto del cdigo
Cesan las servidumbres cuando las cosas se encuentran en tal estado que ya no pueden ser usadas, dice el art. 703.
Reviven, cuando las cosas vuelve a permitir su uso, dice el art. 704. Cesan, reviven: estas dos expresiones son
inexactas, y equivocadamente la ley admite en este caso la imposibilidad de usar las cosas, entre las causas que
extinguen las servidumbres. Cuando hay imposibilidad de usar, existe un obstculo material que impide el
ejercicio de la servidumbre, pero el derecho en s mismo subsiste y podr ejercerse nuevamente, si las cosas
vuelven a su estado normal. Hablando propiamente no revive, contina existiendo.
Slo que su ejercicio se ha interrumpido. La ley misma aplica esta idea, en el caso de reconstruccin de un muro o
de una casa, transportando sobre nuevo muro o sobre la nueva construccin, las servidumbres activas y pasivas
que con anterioridad existan (art. 665).
Cmo se produce la extincin de la servidumbre
La imposibilidad de usar produce indirectamente la extincin de la servidumbre, si esta imposibilidad se prolonga
lo suficiente para que se realice la prescripcin; los arts. 665 y 704, lo establecen as expresamente. Solo que en
este caso, no es la imposibilidad de usar la que extingue la servidumbre, sino el no uso, que es un modo de
extincin diferente. En el caso en que la imposibilidad de usar desde un principio sea definitiva, se produce un
modo de extincin particular, que es la prdida de la cosa, sobre una servidumbre de paso, que un derrumbe
impidi ejercer.
10.8.1.2 No uso
Condiciones generales
La servidumbre se extingue a los 30 aos, cuando su titular no la ejerce (art. 706). En el fondo se trata de una
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_97.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:37:36]
PARTE SEGUNDA
prescripcin extintiva; tradicionalmente se le denomina no uso. Se considera que el propietario del predio
dominante ha renunciado a su derecho, cuando permanece mucho tiempo sin ejercerla; las servidumbres slo se
toleran a condicin de que sean tiles; cuando su inutilidad est demostrada, la ley las suprime.
No hay por qu distinguir si la causa del no uso es voluntaria o forzada. Es posible que la falta de ejercicio de la
servidumbre se deba a una fuerza mayor; sin embargo, la prescripcin extintiva se efecta, como lo demuestran
los arts. 665 y 704, aplicables al caso en que el propietario del predio dominante ha estado impedido para usar la
servidumbre, por una circunstancias de hecho. Esta decisin de la ley no es injusta, porque el propietario
amenazado por la prescripcin siempre tiene posibilidad de interrumpirla, obteniendo, amistosa o judicialmente,
el reconocimiento de su derecho.
La prescripcin puede interrumpirse por medio de nuevos actos de ejercicio, o por un reconocimiento del
propietario del predio sirviente. lgualmente puede suspender todas las causas ordinarias que suspenden la
prescripcin.
Punto de partida
El momento a partir del cual se cuenta el plazo del no uso vara segn la naturaleza de las servidumbres. Respecto
a las servidumbres discontinuas, cuyo ejercicio se compone de actos aislados la prescripcin inicia desde el da
del ltimo acto de ejercicio de la servidumbre (art. 707). En cuanto a las servidumbres continuas que se ejercen
por medio de un estado de hecho natural, o artificial, el punto de partida es el da de la realizacin de un acto
contrario a la servidumbre (art. 707).
Por ejemplo, la servidumbre consista en tener una ventana muy cerca del terreno del vecino, una presa a travs de
un ro, apoyada sobre la otra ribera. Los 30 aos empiezan desde el da en que la ventana haya sido tapada, o
desde que se haya demolido la presa. Es lo mismo para la servidumbre de no construir: 30 aos despus de
haberse iniciado los trabajos ya no podr exigirse la demolicin de la obra por el propietario del predio dominante.
Poco importa la causa que haya interrumpido el ejercicio de la servidumbre continua: la ley no exige que el acto
contrario a la servidumbre sea obra del propietario del predio sirviente. Es indiferente el autor del mismo; ste
podr ser un tercero, que hubiera, por ejemplo, cortado las tuberas o el acueducto que conduce el agua a la finca
dominante. La interrupcin puede tambin producirse por un caso fortuito, la ruptura de las tuberas es a veces
accidental, sin embargo, el no uso cumple su cometido. Se ha juzgado as cuando se trata de una servidumbre de
apoyo, desde que la presa fue arrasada por una avenida.
No uso parcial
Segn el art. 708: el modo de ejercicio de la servidumbre puede prescribir como la propia servidumbre y de la
misma manera. Esto significa que el no uso parcial produce el mismo efecto extintivo que el no uso total:
disminuyen la servidumbre en la medida en que no ha sido ejercida. La servidumbre, utilizada slo parcialmente,
se encuentra disminuida despus de 30 aos, no pudiendo ya ejercerse totalmente en lo futuro. El cdigo no
distingue, pero la corte de casacin s: estima que la servidumbre se conserva ntegramente, cuando su ejercicio
ha sido voluntariamente reducido por el dueo del predio dominante, usando de ella conforme a sus necesidades;
la servidumbre slo se encuentra disminuida en tanto que la restriccin de un modo de ejercicio se deba a un
obstculo material.
10.8.1.3 Confusin
Definicin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_97.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:37:36]
PARTE SEGUNDA
Cuando la propiedad del predio dominante pasa, por cualquier causa, al propietario del sirviente, o
recprocamente, la servidumbre se extingue por confusin, ya que un propietario no puede tener ninguna
servidumbre sobre sus propios bienes (art. 705). La confusin es por tanto, para las servidumbres, lo que la
consolidacin es para el usufructo: una aplicacin de la regla Nemini res sua servit.
10.8.2 MODOS DE EXTINCIN NO PREVISTOS POR EL CDIGO
Prdida de la cosa
La servidumbre se extingue cuando perece la cosa sobre la cual recae. Es sta una regla general; los derechos no
pueden subsistir sin objeto. La cosa cuya desaparicin extingue la servidumbre es el predio sirviente. Su
supresin puede ser resultado de una expropiacin por causa de utilidad pblica. Por ejemplo, la demolicin de
las construcciones y anexin del terreno al dominio pblico; el propietario del predio dominante pierde la
servidumbre, pero recibe una indemnizacin.
Plazo extintivo
A pesar de que la servidumbre sea perpetua por su naturaleza, las partes son libres de limitarla en su duracin por
un plazo, cuyo vencimiento pone fin a la servidumbre. En la prctica es raro este pacto. Ms frecuente es en
relacin a los edificios temporales, construidos por un arrendatario.
Condicin resolutoria
Lo propio debe decirse en relacin a la condicin resolutoria. El efecto de sta es una extincin in futurum, pues
no se comprende cmo podra aplicarse retroactivamente a la extincin de un goce, que es un hecho no
susceptible de borrarse.
Resolucin del derecho del constituyente
En virtud de una aplicacin pura y simple de la regla resolutio jure dantis resolvitur jus accipientis, desaparece la
servidumbre cuando se extinga retroactivamente el derecho del constituyente.
Prescripcin en provecho de un tercero
Si el predio sirviente es posedo como libre de servidumbres por un tercero que tiene justo ttulo y buena fe, al
cabo de 10 o 30 aos adquirir la propiedad contra el verdadero propietario: Tambin habr prescrito la libertad
de su inmueble, contra la accin confesoria de los vecinos, que pretendan ejercer sobre l servidumbres? Una
jurisprudencia constante, aprobada por la mayora de la doctrina, rechaza esta causa de extincin de las
servidumbres. El argumento que asegur el triunfo a esta opinin consiste en que el art. 706 no admite la
extincin de las servidumbres por no uso, sino al cabo de 30 aos, este art. es concebido en trminos tan
absolutos, que hace imposible una prescripcin abreviada.
10.8.3 EXTINCIN DE LA SERVIDUMBRE EN CASO DE INDIVISIN
Efecto de la indivisibilidad de las servidumbres
Las servidumbres son indivisibles y esta indivisibilidad les impide extinguirse en provecho de una parte indivisa
del predio sirviente y a costa de una parte indivisa del dominante. De esto resulta que si la causa de extincin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_97.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:37:36]
PARTE SEGUNDA
solamente se produce para una o varias de las partes indivisas, la servidumbre subsiste en cuanto al todo. Este
efecto se nota en los casos de confusin y prescripcin.
Confusin parcial
Si el propietario del predio dominante adquiere nicamente una parte indivisa del predio sirviente o viceversa, la
servidumbre no se extingue y subsiste por completo, porque la causa de extincin slo opera en relacin a una
parte indivisa. Tal era ya la solucin romana.
lnterrupcin parcial de la prescripcin
Cuando la finca dominante es indivisa, no es necesario que todos los copropietarios usen de la servidumbre al
mismo tiempo o por turnos; basta con que uno solo se sirva de ella y haya realizado actos de ejercicio para
impedir que se extinga por el no uso (art. 709). Al conservar su derecho, ha conservado el de los dems.
Suspensin parcial de la prescripcin
Supongamos que ninguno de los propietarios haya ejercido la servidumbre, pero que hay uno entre ellos que es
menor o interdicto y en cuyo provecho se encuentra suspendida la prescripcin por la ley. Su derecho no ha
podido extinguirse por el no uso durante todo el tiempo que dure su minora de edad, o su interdiccin. Por
consiguiente, la servidumbre, que se ha conservado en su favor, tambin se ha conservado en provecho de los
dems copropietarios (art. 710). Minur relevat majorem in individuis, deca Dumuolin.
Efecto de la particin
Se concibe fcilmente la aplicacin de los arts. 709 y 710, cuando la indivisin del predio dominante se prolonga:
si la cuestin de extincin de la servidumbre se presenta durante la indivisin, ninguna duda existe de que todos
los interesados se benefician de las disposiciones de la ley. Pero supongamos que los copropietarios del predio
dominante procedieran a la particin, y que el predio es atribuido por completo a uno de ellos. No hay ninguna
duda si quien lo recibe en su parte es justamente aquel contra el cual la prescripcin no haba iniciado; contina
beneficindose con respecto al todo, de los actos interruptivos que haba realizado o de la causa de suspensin
establecida en su beneficio. Pero si se supone que el inmueble se atribuye a otro de los copropietarios, debemos
preguntarnos si los arts. 709 y 710 son todava aplicables.
En efecto, el derecho francs considera la particin como retroactiva y segn el art. 883, los bienes que cada
propietario reciba en su parte se consideran como habiendo sido siempre de su exclusiva propiedad, desde el da
en que comenz la indivisin. Si se combina el art. 883 con los arts. 709 y 710, resulta que no debemos tomar en
cuenta las causas de interrupcin o de suspensin que hayan podido producirse a favor de otra persona,
considerada como extraa, aun a la propiedad del predio dominante. La corte de casacin lo ha juzgado as para el
caso en que, entre los coherederos, haya un menor; as que el heredero mayor, quien haba recibido el inmueble
en su parte, no poda acogerse a la causa de suspensin. Pero esta decisin es generalmente criticada, y con razn.
Los arts. 709 y 710 declaran que la prescripcin se interrumpe o suspende respecto de todos. Por tanto el
beneficiario de tales causas deba adquirirse por todos los copropietarios durante la indivisin, y debera decidirse
que la prescripcin se interrumpi o suspendi, cualquiera que sea el copropietario a quien corresponda la
propiedad al verificarse la particin.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_97.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:37:36]
PARTE SEGUNDA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_97.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:37:36]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 10
DESMEMBRAClN
SECClN TERCERA
ENFlTEUSlS
CAPTULO 9
NOClN
Definicin
En el lmperio Romano, la enfiteusis (jus emphyteuticum) era lo mismo que en la actualidad: un derecho real de
goce sobre una cosa ajena, que slo poda establecerse sobre bienes inmuebles y que se obtena mediante el pago
de una renta anual llamada canon. El derecho del enfiteuta era tan extenso que se pareca a la propiedad; fue este
derecho el origen del dominium utile, que desempe un papel importante en la Edad Media y hasta la revolucin.
El derecho real llamado enfiteusis se establece por un contrato especial, el arrendamiento enfitutico, en el cual el
adquirente en razn del derecho que le pertenece se llama enfiteuta. No tenemos que estudiar aqu la enfiteusis
sino como derecho real. El estudio del arrendamiento enfitutico, considerado como contrato, y de las
obligaciones que crea entre las partes, pertenece al estudio de los contratos en particular.
Estado de la legislacin antes de 1902
La enfiteusis haba sido admitida en nuestro antiguo derecho, conforme a las leyes romanas, y tena por efecto
operar la descomposicin de la propiedad en dominio directo y dominio til, con la transmisin de este ltimo
enfiteuta. Bajo la resolucin, fue objeto de la Ley del 18 de diciembre de 1790, que redujo su duracin a 99 aos
como mximo, prohibiendo el establecimiento de enfiteusis perpetuas, pero sin cambiar de ningn modo su
naturaleza.
Por el contrario, las Leyes del 9 mesidor ao lll y del 11 brumario ao Vll, la modificaron considerablemente;
equipararon la enfiteusis con el usufructo mostrando con esto la intencin del legislador de no admitir la
existencia del dominio til, y de no dejar al adquirente sino un simple derecho de goce sobre la cosa ajena. En
cuanto al cdigo, no pronunci la palabra enfiteusis, y Tronchet afirm que si no se haba ocupado de ella, se
deba a que este contrato careca ya de objeto.
Jurisprudencia
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_98.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:37:37]
PARTE SEGUNDA
A consecuencia del silencio de la ley, muchos autores piensan que el cdigo haba retirado a la enfiteusis su
carcter de derecho real, y que el adquirente, como en el arrendamiento ordinario, solo tena un derecho personal
de goce, bajo la forma de un crdito contra el arrendador, desapareciendo todas las consecuencias de la realidad
del derecho, principalmente la hipoteca y la accin posesoria. Esta opinin se apoyaba en consideraciones serias;
sin embargo la jurisprudencia nunca ha vacilado en admitir la realidad del derecho del enfiteuta y el problema ya
no se discute desde hace tiempo.
Por consiguiente, en la prctica, siempre ha existido la enfiteusis con su antigua naturaleza del derecho real,
aunque no con todos los caracteres que antes tena.
Caracteres de la enfiteusis
La mayor parte de las sentencias anteriores a 1902 consideran al arrendamiento enfitutico como traslativo de
propiedad o como que opera, por lo menos, la descomposicin del dominio en directo y til. sta es una falsa
concepcin histrica, cuyo fundamento errneo se descubre con facilidad; la idea de una traslacin temporal de la
propiedad no puede hallar ningn argumento, ni en la historia ni en el anlisis del contrato; el desdoblamiento de
la propiedad en dominio directo y til sera contrario a las leyes ms importantes del periodo intermediario, y
sera preciso borrar la Revolucin Francesa para volver a l.
Por lo dems, estas sentencias han perdido mucho de su valor desde que los trabajos publicados sobre la historia
del derecho han dado a conocer mejor las transformaciones de la propiedad inmueble, la influencia que ha tenido
sobre ella la teora de la enfiteusis, as como la naturaleza de las reformas operadas en el curso de la revolucin, y
es probable que la corte de casacin no sentenciara actualmente en esos trminos. La Ley del 15 de septiembre,
16 de octubre de 1791 consideraba todava a la enfiteusis como propiedad reversible: es decir, como dominio til
susceptible de reunirse al dominio directo; pero las dos grandes leyes hipotecarias de la Revolucin, el Decreto
del 9 mesidor ao lll y la Ley del 11 brumario ao Vll, no consideraba ya a la enfiteusis sino como un simple
derecho de goce sobre una cosa ajena, (tal es, con mucha ms razn, el lenguaje de la ley actual).
La enfiteusis es un derecho inmueble. El arrendamiento enfitutico solo puede recaer sobre inmuebles. Antes de
1902 la existencia de la enfiteusis, como derecho real inmueble, era, a veces, discutida por las partes, cuando la
administracin del registro pretenda percibir sobre el arrendamiento enfitutico un derecho referente a
inmuebles; no era ste sino un subterfugio para escapar al fisco, y desde haca tiempo ya no se dudaba del carcter
inmobiliario de este derecho. Por consiguiente, en caso de embargo, debe seguirse el procedimiento de los
embargos de inmuebles.
La enfiteusis es susceptible de hipoteca. La Ley de 1902 concede expresamente al adquirente la facultad de
hipotecar (art. 1). Siempre se haba admitido esto por la jurisprudencia y era sta una de las decisiones ms
audaces, pues el art. 2118, que enumera limitativamente los derechos susceptibles de ser hipotecados, indica
nicamente como tales a la propiedad y al usufructo, habiendo sido voluntaria la exclusin de la enfiteusis.
La enfiteusis est sujeta a transcripcin. Segn el art. 1 de la Ley del 23 de marzo de 1855, la transcripcin es
necesaria respecto de todos los actos que implican transmisin de derechos reales susceptibles de hipoteca. Como
siempre se ha reconocido este carcter a la enfiteusis, resultaba necesaria la obligacin de transcribirla. Por
consiguiente, el empleo del plural derechos reales susceptibles de hipoteca, palabras que la Ley de 1855 reprodujo
de la Ley del brumario, al lado de la mencin expresa que hace del derecho de propiedad, encuentra tambin aqu
aplicacin, puesto que estos derechos actualmente son dos: el usufructo y la enfiteusis.
La enfiteusis es necesariamente temporal. La Ley del 18-29 de diciembre de 1790, sobre el censo reservativo
(rentes foncires) prohibi los arrendamientos perpetuos, y slo autoriza los temporales por 99 aos cuando ms,
o por tres generaciones. Esta regla se aplica tanto los arrendamientos enfituticos como a los ordinarios; pero la
Ley de 1902 no habla de la posibilidad de arrendar por tres generaciones y nicamente establece el lmite de 99
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_98.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:37:37]
PARTE SEGUNDA
aos.
Comparacin con las servidumbres y el usufructo
En suma, el derecho del enfiteuta se parece ms una especie de servidumbre o usufructo sobre la cosa ajena.
Difiere de las servidumbres en que es un derecho principal, que se puede tener sin ser propietario de ningn
inmueble, en tanto que no se puede ser titular de una servidumbre sino a condicin de ser propietario del predio
dominante. Difiere del usufructo en que es transmisible a los herederos, y en que siempre deriva de un contrato y
no se establece nunca sino a ttulo oneroso.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...TRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_98.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:37:37]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 11
PROPlEDAD COLECTlVA
CAPTULO 1
PERSONALlDAD FlCTlClA
11.1.1 GENERALlDADES
Definicin
La propiedad colectiva no debe confundirse con la propiedad individual en su estado de copropiedad indivisa. La
indivisin deja subsistir la autonoma de as porciones individuales, cada una de stas, aunque materialmente
confundidas con las dems, tiene su propietario particular, y ste es independiente de los otros; slo l puede
obrar sobre su porcin.
La copropiedad indivisa siempre es propiedad individual, aunque haya confusin material de las dems porciones;
por otro lado, esta confusin es necesariamente pasajera y accidental; no es el fin y el objeto de esa especie de
propiedad, cuyos caracteres propios son el aislamiento y la independencia, y por esto, la indivisin tiende, y
provoca la particin.
La propiedad colectiva no tiene nada de semejante. Es un estado particular de la propiedad que encuentra en s
misma su fin y razn de ser, y que se basa en la agrupacin necesaria de las personas a quienes pertenece; hay un
gran nmero de cosas que deben colocarse bajo esta forma, para que den a los hombres todos los servicios de que
son susceptibles, y que no estn destinadas ser objeto de una propiedad privada.
Entre estos dos regmenes de propiedad (copropiedad indivisa y propiedad colectiva), la diferencia no solamente
existe en las palabras; difieren en que la propiedad colectiva suprime la autonoma de las partes individuales.
Estas partes no existen: hay un uso comn de la cosa, o subordinacin completa de la misma a la utilidad general,
que en muchos casos puede obtenerse, sin ningn contacto con la cosa utilizada. Es as como toda la nacin se
beneficia de la potencia de sus acorazados o de sus fortalezas, aunque los ciudadanos no tengan, individualmente,
su uso y posesin, y que muchos ni siquiera los hayan visto jams.
Persistencia de la propiedad colectiva
Esta propiedad subsiste en, en masas considerables, en los estados modernos y esta persistencia es provechosa,
porque no se podra convivir sin la propiedad colectiva. Si la constitucin de la propiedad individual ha sido un
progreso social decisivo, que asegur el desarrollo de la riqueza y por esto el de la civilizacin, la propiedad
individual no puede tener la pretensin de bastar por s sola a las necesidades de los hombres. Es necesario que las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_99.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:37:41]
PARTE SEGUNDA
dos especies de propiedad sean reconocidas y conservadas, una al lado de otra, y la reparticin de las riquezas
utilizables entre ellas es una cuestin de oportunidad y de medida; su dualismo existe desde hace mucho tiempo y
en realidad existir siempre.
11.1.1.1 Ficcin de personalidad
Personas ficticias que ocultan la propiedad colectiva
Por qu este fenmeno tan antiguo y tan general, pasa, por decirlo as, inadvertido y en los tratados de derecho
nicamente se encuentra la exposicin y estudio de una sola especie de propiedad, la que todo el mundo conoce,
la propiedad de un campo o de una casa perteneciente a un particular?
Ocurre que la persistencia hasta nuestros das de la propiedad colectiva est, por decirlo as, oculta bajo la
existencia de seres ficticios, que son considerados como propietarios, acreedores o deudores, que celebran
contratos y sostienen litigios como verdaderas personas, y a los cuales se concede, al menos en cierta medida, los
atributos de la personalidad; estos seres son las personas ficticias.
Todas las propiedades colectivas son atribuidas a personas ficticias, y a cada una de stas se le considera como
propietaria nica de una masa de bienes, y as la colectiva aparece como propiedad individual, lo que es una
concepcin tan falsa como intil. Por esto, en vez de ensear que hay dos especies de propiedad, se ensea que
existe dos especies de personas.
Denominaciones usuales
En la prctica, a las personas ficticias se les llama igualmente personas civiles o personas morales; algunas veces
tambin se les llama, imitando a los alemanes, personas jurdicas. La primera de todas estas denominaciones es le
ms clara. Se usa tambin frecuentemente la palabra establecimientos, para designar estas masas de bienes, o la
presunta persona que los representa.
a) CRTlCA DE LA NOClN CORRlENTE
lnconvenientes de la ficcin
La antigua ficcin origina, necesariamente, serios inconvenientes. La potencia de las palabras es tal, que a la
palabra persona, una vez lanzada a la circulacin, se le dio un valor absoluto; se ha perdido de vista la realidad, no
se piensa que estas pretendidas personas no son sino medios destinados a simplificar la gestin de las propiedades
colectivas; se hace la teora de un gnero de personas, en lugar de un gnero de propiedad, lo que es colocarse
sistemticamente en un punto de vista falso.
La primera y la ms grave de estas exageraciones, que se comete tambin frecuentemente consiste en sostener que
estas personas ficticias deben tener, en principio, todos los atributos de las personas fsicas. La mayor parte de los
autores le reconocen los mismos derechos, la misma capacidad, salvo dos excepciones:
1. Cuando la naturaleza de las cosas se opone a ello; as, no se concebiran relaciones familiares en las personas
ficticias
2. Cuando existe un texto expreso que limite su capacidad. Tales son los arts. 910 y 937 del C.C., que les prohbe
aceptar liberalidades sin autorizacin; el art. 6 de la Ley de 21 de marzo de 1884, sobre los sindicatos
profesionales y el 15 de la ley del 1 de abril de 1898, sobre las sociedades de ayuda mutuas.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_99.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:37:41]
PARTE SEGUNDA
Antiguamente, las consecuencias de esta asimilacin forzada, en lugar de ser favorables a las personas ficticias,
les eran desfavorables. As, fcilmente se deca que las personas morales no participan, como las fsicas, de los
beneficios del derecho natural, porque son creaciones del legislador quien por esto est facultado para tratarlas
como le plazca. Este lenguaje no tiene sentido, porque no hay dos rdenes de personas, sino uno, y porque la ley
slo rige a los hombres, su libertad y bienes.
Siempre son particulares, ciudadanos, aislados o agrupados, los que el legislador encuentra ante l, y cuando la
ley es injusta, no es un ser imaginario el que por ello se perjudica. Decir que el legislador tiene absoluta libertad
porque las personas de que se ocupa son ficticias, es tender, con propsito deliberado, un velo a la sombra del
cual la parcialidad poltica podr prosperar. La razn justa, y la prctica til exigen, que no se llegue hasta el fin
en la asimilacin de la ficcin y de la realidad. Por lo dems, este reproche no puede dirigirse indistintamente a
todos los autores; hay varios que admitiendo el lenguaje usual notan sus equvocos.
Negacin de la personalidad ficticia
La idea de la personalidad ficticia es una concepcin simple, pero superficial y falsa, que disimula la persistencia,
hasta nuestros das, de la propiedad colectiva al lado de la individual; merece por tanto ser abandonada. Bajo el
nombre de personas civiles debemos entender la existencia de bienes colectivos, en estado de masas distintas,
posedas por grupos de hombres ms o menos numerosos y sustrados al rgimen de la propiedad individual.
Por consiguiente, estas pretendidas personas no lo son, ni aun de una manera ficticia, y, verdaderamente se tiene
necesidad de crear una segunda categora de personas, que no existen en la naturaleza, para comprender una
segunda forma de la propiedad, cuya existencia es un hecho evidente?
La inutilidad de la ficcin ha sido notada ya por muchos autores; pero slo en forma parcial; se han limitado a
emitir una negacin, sin preocuparse de poner nada en su lugar sin embargo, es necesario reemplazar el mito de la
personalidad por una nocin positiva, que slo puede ser la de la propiedad colectiva.
Opinin de lhering
Este jurisconsulto, el ms grande quizs de los tiempos modernos, comienza por sentar el principio de que todo
derecho privado existe para asegurar al hombre una ventaja cualquiera. El verdadero destinatario de todo derecho,
es el hombre Despus aade: Es indiscutible que los derechos, que son patrimonio de la persona jurdica
benefician a los miembros aislados (presentes o futuros de la corporacin.
Esto no es un efecto accidental (accin refleja); sino el objeto mismo de la relacin. Los miembros aislados son
los verdaderos destinatarios de la persona jurdica. Por consideraciones prcticas se pretende que los intereses
comunes sean perseguidos, no por los miembros aislados sino por su conjunto, representados por una unin
personal artificial.
Un poco ms adelante vuelve sobre este punto con mas energas La persona jurdica, como tal, es incapaz de
gozar; no tiene ni inters ni fines. No puede, por tanto, tener derechos, porque los derechos solo son posibles all
donde alcanzan su destino, es decir, donde pueden ser tiles a su titular. Un derecho que nunca puede alcanzar
este fin en la persona de su titular es una quimera incompatible con la idea fundamental del principio del derecho.
Semejante anomala solo puede existir en apariencia: el sujeto aparente del derecho disimula al verdadero. Tan
pronto como se pierde de vista la idea fundamental del derecho, de que nicamente el hombre es el destinatario de
los derechos, no se detiene uno ya en el camino de la personificacin. Se comienza, en los servidumbres
prediales, por elevar las fincas al rango de personas, y se termina por dar los mismos honores a los ttulos al
portador. No! Los verdaderos sujetos del derecho no son las personas jurdicas como tales, sino sus miembros
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_99.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:37:41]
PARTE SEGUNDA
aislados. Aquellas no son sino la forma especial mediante la cual manifiestan stos sus relaciones jurdicas con el
mundo exterior.
Facilidad y ventajas de la rectificacin
La nocin de la personalidad ficticia es una nocin puramente doctrinaria, y puede criticarse y destruirse sin daar
ninguna de las decisiones imperativas o prohibitivas de la ley. Todas las reglas legales pueden seguir aplicndose
y ninguna ser violada por un cambio de doctrina.
Si el cambio es legal, tambin es til, y hasta necesario; tan pronto como se abandona ese fantasma de las
personas ficticias, se desvanece una multitud de dificultades que se derivan del perpetuo paralelo entre ellas y las
personas fsicas. La mayor parte de las cuestiones que hay que resolver sobre este punto, slo son difciles porque
estn mal planteadas. Se les rectifica, y por consiguiente, se resuelven mas fcilmente, si slo se ve en el nombre
de persona ficticia un estado particular de la riqueza, la propiedad bajo su forma colectiva y si se admite que no
hay otras personas que las fsicas.
11.1.2 CLASlFlCAClN DE LAS PERSONAS FlCTlClAS
Distincin principal
Las masas de bienes sometidas al rgimen de la propiedad colectiva y atribuidas como tales a personas ficticias
son, actualmente, muy numerosas en Francia y es difcil dar una lista completa de ellas. Se pueden clasificar en
dos categoras; unas tienen carcter pblico, las otras privado.
Para establecer esta distincin es precio buscar si la institucin funciona en virtud de una delegacin del poder
pblico, o si su funcionamiento es efecto de fuerzas individuales asociadas. Tal es la nica razn determinante;
para ser pblico, es necesario que el establecimiento sea un modo de accin de la autoridad pblica: cualquier
otro establecimiento solo puede ser privado, es una de las formas de la energa y de la iniciativa de simples
ciudadanos, que obran en su nombre privado. Tales son, con poca diferencia, los trminos que usa Aucoc, quien
dice que los establecimientos pblicos son personas civiles creadas para la gestin de un servicio pblico, en tanto
que los otros son establecimientos privados, fundados por sociedades particulares.
lnters prctico
La distincin entre las dos categoras de establecimientos no es solamente una clasificacin terica; presenta
tambin varias ventajas prcticas, algunas de las cuales conciernen al derecho civil. Unas se encuentran en sus
modos de creacin o de extincin, otras, en su funcionamiento. As la disposicin del art. 2054, inc. 3, que
prohbe a los municipios y a los establecimientos pblicos transigir sin la autorizacin del gobierno, no se aplica a
las personas morales privadas; la hipoteca legal del art. 2121, que garantiza al Estado, a los municipios y a los
establecimientos pblicos la gestin de sus representantes, no aprovecha a los establecimientos privados.
Hay, tambin, prstamos que el crdito inmueble concede a los establecimientos pblicos bajo ciertas condiciones
ventajosas (Ley del 6 de jul. 18 50 y 26 de feb. 1862); los establecimientos privados, con excepcin de las
asociaciones sindicales, no tienen derecho a obtener esa clase de prstamos.
11.1.2.1 Riquezas colectivas pblicas
a) PERSONAS MORALES PBLlCAS
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_99.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:37:41]
PARTE SEGUNDA
Subdivisin
Las riquezas colectivas que tienen carcter pblico pueden encontrarse en dos situaciones distintas. Unas han
permanecido en estado de grandes masas destinadas al servicio general de toda la poblacin, que habite una
regin determinada. La principal masa de este gnero forma lo que se llama dominio del Estado o dominio
nacional. Adems del Estado, existe cierto nmero de circunscripciones territoriales que son subdivisiones del
Estado; las principales son los departamentos y los municipios.
Los departamentos y municipios tienen, como el Estado, su dominio, es decir, una masa de bienes destinados a
los servicios regionales o locales.
Al lado de estas riquezas colectivas, destinadas, de una manera general, a toda una circunscripcin territorial, hay
otras que son utilizadas por los establecimientos pblicos, es decir, a servicios especiales, desprendidos del
conjunto, para erigirse en instituciones distintas, y dotadas de recursos propios que les permiten funcionar con un
presupuesto tambin propio. Se considera que cada uno de estos servicios pblicos forma una persona moral,
porque sus bienes existen en estado de masas distintas, sin confundirse con el dominio general del Estado, de los
departamentos o de los municipios. Existen establecimientos nacionales y establecimientos departamentales o
municipales.
Ninguna regla terica permite reconocer si una circunscripcin territorial, o un servicio pblico, est dotado de
personalidad, es decir, si hay riquezas y obligaciones que especialmente le sean atribuidas. Todo lo que en este
gnero existe representa una formacin histrica.
Dominio general de las circunscripciones territoriales
Se limita indicar aqu cules son las circunscripciones territoriales que poseen un dominio propio, y cules las que
carecen de l. El estudio detallado de la composicin de su dominio es objeto de un captulo especial.
Estado
La primera de todas esas circunscripciones por su importancia, la que actualmente es el soporte y fundamento de
todas las dems, es el Estado. En todos los pases al Estado se le considera como una persona que representa a la
nacin en su soberana e independencia. La nacin as personificada, posee, bajo este nombre, numerosos bienes,
que forman su dominio colectivo.
Departamentos
El departamento se considera dotado de personalidad desde que Napolen l, para aligerar el presupuesto del
Estado, abandon a los departamentos ciertos edificios que nicamente producan gastos (Decreto del 9 de ab. y
16 de dic. de 1811). A partir de ese decreto existen propiedades departamentales. La personalidad del
departamento fue plenamente reconocida por la Ley del 10 de mayo de 1838, sobre los consejos generales. La
Ley del 9 de enero de 1930 invisti de personalidad civil a las instituciones y organismos interdepartamentales,
libremente constituidos, mediante decisiones de los consejos generales de los departamentos, aunque no fuesen
limtrofes.
Sindicatos de municipios
sta es una creacin reciente, autorizada por la Ley del 22 de marzo de 1890. Estos sindicatos estn constituidos
para la gestin de intereses comunes a varios municipios; constituyen establecimientos pblicos investidos de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_99.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:37:41]
PARTE SEGUNDA
personalidad civil (art. 170, inc. 11.)
Municipios
La personalidad del Estado, es decir, la existencia de un dominio nacional, aunque data de muchos aos, no es el
ms antiguo ejemplo de este gnero que puede darse; el primer lugar en antigedad verdaderamente pertenece a
los municipios.
No obstante que nuestros municipios actuales recibieron su ltima forma administrativa despus de la revolucin,
existan ya con el nombre de comunidades de habitantes o de parroquias, y posean ya bienes colectivos
destinados al uso de poblacin, sin que se pueda saber a qu poca se remonta su origen; la propiedad colectiva
perteneciente un grupo de habitantes poco numerosos, que viven de la vida rural en un territorio poco extenso, es
un fenmeno muy antiguo y, seguramente, muy anterior a la formacin de los estados modernos.
Secciones de municipios
Adems de los municipios, el derecho administrativo reconoce la existencia de secciones de municipios, es decir,
subdivisiones del municipio que tienen sus bienes propios y, por consiguiente, que estn dotados de personalidad
segn la formula usual, pero que no estn representados por autoridades administrativas distintas de las
autoridades municipales. Estas secciones tienen, pues, vida civil, pero no vida administrativa.
Circunscripciones privadas de personalidad
Existen cinco categoras superpuestas de personas ficticias (seccin de municipio, municipio, sindicato municipal,
departamento, y Estado) que representan masas distintas de riquezas colectivas, de inters local, regional o
nacional. Pero las otras subdivisiones territoriales de Francia, a saber, el cantn y los barrios, no estn dotados de
personalidad; estas circunscripciones estn representadas por autoridades administrativas, financieras, judiciales
que les son propias, pero no existen recursos especiales destinados a sus servicios; no tienen patrimonio.
Establecimientos pblicos
Los establecimientos pblicos son ramas de los servicios generales del Estado del departamento o del municipio
que se han desprendido de conjunto para erigirse en rganos dotados de una vida propia. Se reconoce la existencia
de un establecimiento pblico en el hecho de que los bienes que sirven para su funcionamiento, han sido
constituidos en una masa distinta y no forman parte del dominio general del Estado, del departamento o del
municipio creador del establecimiento.
11.1.2.2 Riquezas colectivas privadas
Su naturaleza y nombres usuales
Las personas ficticias privadas son establecimientos privados, fundados y dirigidos por particulares, que obran, a
veces, bajo la vigilancia y autorizacin de la administracin, pero siempre sin delegacin del poder pblico.
nico tipo admitido en Francia
Toda persona ficticia privada corresponde necesariamente a una asociacin de personas. Son particulares que se
renen a fin de ejercer una fuerza colectiva, asociando sus capitales. Estas asociaciones pueden tener objetos muy
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_99.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:37:41]
PARTE SEGUNDA
diferentes. Hay unas que persiguen utilidades monetarias, y se les reserva el nombre general de sociedades, son
las sociedades civiles y las mercantiles. Hay otras que no persiguen un fin lucrativo, y reciben el nombre de
asociaciones.
Las asociaciones son de dos clases. Unas tienen un fin desinteresado, tales son las sociedades caritativas y
cientficas, literarias, etc. Otras persiguen ventajas personales para sus miembros, como los crculos y los
sindicatos profesionales.
11.1.3 FORMAClN DE LA PROPlEDAD COLECTlVA
Peligros del fenmeno
La masa de las propiedades colectivas crece a expensas de la propiedad privada, ya sea por la formacin de
nuevas asociaciones, o por las liberalidades hechas a ciudades, establecimientos o asociaciones ya formados. El
hecho no es indiferente; su gravedad aparece desde el doble punto de vista econmico y poltico.
Desde el punto de vista econmico, el crecimiento de las riquezas colectivas puede tener sus peligros. La
propiedad individual, es libre, activa, viva, frtil, cambia de manos frecuentemente, encuentra siempre su
propietario ms conveniente, el que sabr mejor hacerla valer, es para el fisco un recurso potente, cuya
fecundidad casi es ilimitada.
La riqueza colectiva tiene caracteres muy diferentes; su antiguo nombre de bienes de manos muertas expresa bien
el estado de inmovilidad o estancamiento en que se encuentra. La mayor parte de las instituciones y
establecimientos dotados de personalidad tienen una duracin ilimitada, algunos ejercen sobre las fortunas
privadas una suerte de sangra continua; son, capaces de constituirse, con el tiempo, en riquezas inmensas.
Antes de la revolucin los bienes de mano muertas haban llegado en Francia, indudablemente, a un desarrollo
exagerado, a pesar de las disminuciones mas o menos violentas que nuestros antiguos reyes les hacan sufrir
algunas veces. El inconveniente econmico que antiguamente afectaba ms era la disminucin de los impuestos y
provechos diversos, que perciban los reyes y los seores. Los bienes de manos muertas estaban, como dice
Pothier, muertos para el comercio. Mientras ms enajenaciones, ms derechos de traslacin.
En el derecho moderno se ha remediado este inconveniente, gravando tales bienes con un impuesto especial,
llamado tasa de bienes de manos muertas
Queda el peligro poltico de la mano muerta. ste no es menor. Un rgimen de libertad absoluta tendera a crear
en el Estado poderes privados, poseedores de grandes riquezas y de una influencia temible, que llegaran pronto a
ser rivales del poder pblico, pudiendo entrar en conflicto con l, con armas casi iguales.
El Estado que representa los intereses generales de la nacin, bajo su forma ms elevada, y que est encargado de
su defensa, no puede desinteresarse de un movimiento que organiza fuerzas colectivas, capaces de contrarrestar la
suya y de reducirla en ocasiones a la impotencia. Tiene el derecho y el deber de limitar, en una medida justa, la
formacin de estas fuerzas que no representan nunca sino intereses locales y agrupaciones parciales.
Vigilancia ejercida por el estado
Nunca los gobiernos se han desinteresado completamente de este fenmeno. En todos los tiempos han vigilado y
limitado el crecimiento de las riquezas colectivas, que opera en provecho de las ciudades, comunidades y
asociaciones de toda naturaleza. La forma y medida de esta vigilancia constituye uno de los ms difciles
problemas que el legislador debe resolver, porque hay intereses generales que defender, sin molestar mas all de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_99.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:37:41]
PARTE SEGUNDA
lo necesario la libertad de los particulares.
Terminologa usual
La formacin inicial de un patrimonio colectivo se llama creacin de una persona moral; inmediatamente que el
patrimonio colectivo est constituido en un estado distinto, nace la persona ficticia a la cual se le atribuye. De
aqu el singular lenguaje que se emplea: cuando se organiza una de estas masas de bienes en provecho de un
grupo, se dice que se crea una persona.
La pretendida persona, una vez creada, puede aumentar su patrimonio aadindole bienes que provengan de un
patrimonio privado. Parece, entonces, que la persona moral recibe una liberalidad y por ello se ha reglamentado
su capacidad de adquirir. En realidad, lo nico que hay es, simplemente, aumento de una riqueza colectiva por la
accesin de nuevos bienes a una masa ya formada.
Solamente nos ocuparemos aqu de la creacin de las personas ficticias, es decir, de la formacin inicial de la
riqueza colectiva; el estudio de las liberalidades hechas a las personas morales ya existentes, corresponde a la
teora de las donaciones y testamentos.
Sistema moderno: reconocimiento de utilidad pblica
Hasta 1901 no exista ningn texto legislativo moderno que formulase, en trminos generales, la necesidad de una
autorizacin gubernamental; se poda, decir que sobre la cuestin de principio era siempre el edicto de 1749 que
an estaba en vigor. El Cdigo Civil y todas las dems leyes de la revolucin y del imperio suponen este principio
como admitido.
Cuando una asociacin pretende obtener su reconocimiento, lo solicita de la administracin, comunicndole sus
estatutos. El gobierno puede as conocer a la vez el objeto que persigue la asociacin y sus medios de accin. Si la
fundacin le parece sospechosa o mal concebida, rechaza la solicitud y aplaza su decisin, si no, reconoce a la
asociacin como de utilidad pblica. Se dice entonces que el establecimiento ha sido reconocido como de utilidad
pblica.
Formas de reconocimiento
El reconocimiento de utilidad pblica se otorga, en principio, por un decreto del Jefe del Estado, dado en la forma
de los reglamentos de administracin pblica, es decir, oyendo al consejo de Estado.
Esta forma es la regla. Pero siempre ha habido excepciones en sentido diverso.
1. Las congregaciones religiosas no podan en general, incluso antes de 1901, ser reconocidas ms que
legalmente. (Ley del 2 de Ene. Ley del 24 de may.)
2. En sentido inverso, desde el Decreto_Ley de marzo de 1852, las sociedades de ayuda mutua pueden adquirir la
personalidad civil por una simple aprobacin del prefecto.
Efecto del reconocimiento
El reconocimiento de utilidad pblica no priva al establecimiento de su carcter privado no tiene por efecto
anexarlo a los servicios pblicos, hacer de l un rgano de la administracin general; su nico objeto es autorizar
la formacin de la masa colectiva, desde entonces, sustrada al rgimen de la propiedad privada. Se dice, en el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_99.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:37:41]
PARTE SEGUNDA
lenguaje corriente, que confiere la personalidad a la asociacin reconocida. Por consiguiente, es preciso no
confundir los establecimientos pblicos, con los establecimientos de utilidad pblica; los primeros son rganos
del poder pblico, los segundos son obras privadas.
11.1.3.1 Ley del 1 de julio de 1901
Sistema general de la ley
Toda la reglamentacin actual es un sistema que tiene dos aspectos, debido a que las cmaras han establecido una
distincin entre las asociaciones ordinarias, hacia las cuales la ley se muestra liberal, y las congregaciones
religiosas que han sido sometidas a un rgimen riguroso.
Asociaciones propiamente dichas
Podemos distinguir:
1. Las que se forman sin llenar ninguna formalidad.
2. Las que se limitan a hacer la declaracin exigida por la ley como condicin de su funcionamiento
3. Las que obtienen su reconocimiento como establecimiento de utilidad pblica.
Asociaciones no declaradas
Segn el art. 2 las asociaciones pueden formarse libremente, sin autorizacin previa. Esta libertad empero es
aparente; si la asociacin no llena las formalidades prescritas por el art. 5, se permite su fundacin, pero no su
funcionamiento, puesto que se le retira el derecho de poseer que constituira para ella la verdadera personalidad
civil. Mientras no se haga esta declaracin los asociados se ven obligados a mantener su activo en indivisin y a
vivir bajo la amenaza perpetua de una demanda de particin, sin hablar de los peligros a que estn sujetos los
asociados cuando poseen sus bienes irregularmente por interpsitas personas.
Asociaciones declaradas
Para existir regularmente una asociacin debe ser denunciada a la prefectura o a la subprefectura (art. 5). A las
asociaciones constituidas conforme a la ley por medio del depsito de sus estatutos, se les reconoce un patrimonio
colectivo, que no se confunde con el patrimonio de los asociados y que no es indiviso. Son personas, hablando en
el lenguaje usual. Pero slo se les concede una capacidad limitada; estn condenadas a permanecer pobres.
Slo les es permitido poseer los productos de las cuotas de sus miembros, y para impedir que este producto
aumente rpidamente, la ley fija un mnimo de 500 francos para el rescate de las cuotas (art. 6). Sin embargo, no
se ha fijado ningn mximo a las cuotas, que en s mismas se encuentran limitadas por la necesidad de pagarlas
cada ao.
Adems, en caso de que sus economas le permitiese hacer inversiones, les est prohibido adquirir ms inmuebles
de los necesarios para su funcionamiento. Cuando se trata de capitales productivos, estas asociaciones slo
pueden poseer valores muebles. Por excepcin, la Ley del 12 de marzo de 1920 (art. 5, cdigo del trabajo, lib. lll,
art. 10), permite de una manera general a los sindicatos profesionales poseer inmuebles.
Asociaciones reconocidas como de utilidad pblica
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_99.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:37:41]
PARTE SEGUNDA
La ley actual ha conservado sin modificacin alguna el reconocimiento de utilidad pblica por decreto, previa
opinin del consejo de Estado; nicamente que este reconocimiento no tiene ya la misma utilidad; no sirve para
conferir la personalidad a las asociaciones, es decir, la aptitud de poseer un patrimonio colectivo, puesto que esta
aptitud les pertenece de pleno derecho, en virtud de la declaracin hecha conforme al art. 5, sin que sea, por tanto,
un favor administrativo; la declaracin de utilidad pblica concede nicamente a la asociacin el derecho de
recibir liberalidad.
La administracin no puede, autorizar la aceptacin de una donacin o de un legado ms que en provecho de una
asociacin que haya sido reconocida por el Estado.
Es ms, se ha establecido una nueva regla: aun reconocida como de utilidad pblica, las asociaciones no pueden
poseer toda clase de inmuebles; como a las asociaciones declaradas, solamente les est permitido poseer los
inmuebles que les sean necesarios. Toda la diferencia estriba en que estas asociaciones privilegiadas pueden
adquirirlos gratuitamente, en tanto que las otras slo pueden adquirirlo a ttulo oneroso.
Todos los valores muebles que pertenecen a una asociacin deben ser colocados en t
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_99.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:37:41]
PARTE SEGUNDA
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 11
PROPlEDAD COLECTlVA
CAPTULO 2
BlENES DE DOMlNlO PBLlCO
11.2.1 DlSTlNClN DE DOMlNlO PBLlCO Y PRlVADO
Definiciones
Los bienes colectivos de una nacin son de dos clases. Unos forman su dominio pblico, se caracterizan por estar
destinados directamente al uso pblico; comprenden, principalmente, las vas de comunicacin (carreteras, ros,
ferrocarriles, puertos).
Otros forman su dominio privado. Se compone de bienes semejantes a los de los particulares; bosques, tierras,
edificios, valores muebles, etctera.
Antigedad de la distincin. poca romana
La distincin que hacemos actualmente entre las dos especies de dominios estaba ya claramente establecida en el
derecho romano. Los antiguos jurisconsultos oponan la res qu sunt in usu publico a las que estaban in pecunia
populi o in patrimonio fisci.
Las primeras eran consideradas como pertenecientes a todo el mundo, se les llamaba res public, loca publica.
Las segundas se llamaban res fisci, res fiscales bajo el imperio se consideraban como pertenecientes al prncipe:
quasi propri et privat principis sunt.
Sin embargo, el derecho romano distingua, en las cosas pblicas las que ofrecan un inters general, como las
grandes vas de comunicacin, y las que slo tenan un inters local, como los edificios pblicos de los
municipios; unas y otras eran consideradas como loca publica pero las primeras eran consideradas como del
dominio de todo el pueblo romano; en tanto que las segundas como del dominio de la ciudad, communia
civitatam.
poca monrquica
Esta distincin subsisti hasta la revolucin. Las cosas pblicas comprendan las vas de comunicacin terrestres
y fluviales y las riberas del mar; pero los jurisconsultos no se ocupan de ellas. Les interesaba ms el dominio real
o dominio de la corona, compuesto de tierras, bosques, castillos y bienes de toda dase, anlogos a los que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_100.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:37:44]
PARTE SEGUNDA
componen los patrimonios de los particulares. El dominio real era muy importante; y su gestin normal, as como
su proteccin contra los despilfarros de la administracin y contra los abusos de los particulares, originaban
numerosas dificultades y una reglamentacin abundante.
En esta poca, al hablar del dominio, slo se hablaba de estos bienes, que correspondan a las antiguas res fisci de
los romanos.
11.2.2 DOMlNlO PBLlCO
Carreteras, caminos y calles
Las carreteras y caminos de cualquier naturaleza forman, en principio, parte del dominio pblico (art. 583). Hay
una excepcin cuando se trata de los caminos de explotacin en los campos y de los pasos en las ciudades, que
son propiedades privadas. Las carreteras y caminos del dominio pblico se dividen entre el dominio pblico
nacional, el dominio pblico departamental y el dominio pblico municipal, segn que estn a cargo del Estado,
del departamento o del municipio.
Las calles de la ciudad y de los forman parte, en principio, del dominio municipal; sin embargo, las que forman
entre los conjuntos de casas, las prolongaciones de las carreteras nacionales y departamentales permanecen en la
atribucin del Estado y de los departamentos. La Ley del 15 de noviembre de 1930 prev la clasificacin de oficio
de las calles privadas de Pars.
Corrientes de agua
Los ros navegables son del dominio pblico. Una corriente de agua es navegable cuando puede transportar balsas
o troncos de madera. Si solamente sirve para transportar troncos aislados, es decir, abandonados a la corriente, no
se considera como del dominio pblico. Sobre este punto surgi una duda. Pero el consejo de Estado, en una
opinin del 21 de febrero de 1922 hizo la distincin, que fue consagrada por la Ley del 15 de abril de 1829 sobre
la pesca fluvial, segn la cual la pesca en las corrientes de agua se ejerce en provecho del Estado. La Ley del 8 de
abril de 1898 confirm estas soluciones (arts. 30 y 34).
La Ordenanza del 10 de julio de 1835, modificada varias veces, enumer las corrientes de agua navegables,
precisando el punto de la corriente donde comienza la navegacin. Esto no significa que una corriente que an no
est dosificada, no pueda ser reconocida como navegable y por consiguiente como perteneciente al dominio
pblico; solamente la autoridad administrativa est facultada para resolver estas dudas.
Cuando una corriente de agua forma parte del dominio pblico todas sus
dependencias estn
comprendidas en ella, a saber:
1. Los brazos aunque no sean navegables, cuando nacen ms all del punto en que el ro es navegable; y
2. Los canales que obtienen sus aguas del ro.
El lmite de las riberas de las corrientes de agua del domino pblico se determina por decretos prefectorales
sujetos a la aprobacin del ministro de obras pblicas. Debe fijarse en sus bordes a la altura de las aguas
corrientes antes de desbordarse (Ley del 8 de ab. 1898, art. 36). Respecto a las dificultades de apreciacin que
genera la delimitacin del dominio pblico en los ros sometidos a la navegacin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_100.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:37:44]
PARTE SEGUNDA
Canales
Las vas navegables artificiales pertenecen al dominio pblico nacional (cfr. Ley del 8 de ab. 1898, art. 35). Sin
embargo, el canal du Midi, que fue objeto de una concesin perpetua se consider como una verdadera propiedad
privada, gravada nicamente por una afectacin al uso pblico. Fue rescatado por el Estado .
Ferrocarriles
Las compaas concesionarias slo son propietarias de su material, y no del terreno de las vas ni de las
estaciones, que forman parte del dominio pblico y estn sometidas al rgimen de la red de comunicaciones
nacionales.
Riberas del mar
Encontramos la definicin de las riberas en la ordenanza de agosto de 1681 sobre la marina: Se considera borde y
ribera del mar todo lo que cubre y descubre durante los plenilunios y hasta donde se extienda la ola mayor del mar
sobre las orillas. Esta definicin conviene muy bien a las costas del ocano y de la Mancha, pero es inaplicable a
las costas del Mediterrneo, donde el fenmeno de la marea es casi insensible. Sobre este punto aceptamos
conservar la antigua definicin romana: Est autem litus maris quetenus hibernus fluctus maximus excurrit.
La idea es la misma: la ribera es la porcin de tierra que el agua cubre en los momentos en que se adelanta ms;
sin embargo, esta frmula tan simple, no siempre es entendida de la misma manera por el consejo de Estado. Por
lo que hace a los terrenos accidentalmente cubiertos por las olas, durante una tempestad, vase, del 4 mayo de
1836, sobre los terrenos peridicamente inundados. Las riberas del mar forman parte del dominio pblico porque
son una dependencia del mar territorial.
Una cuestin especial se presenta con motivo de las riberas de los ros vecinos al mar. La marea se hace sentir en
ellos; y vastos terrenos, desde hace siglos utilizados como propiedades privadas, son frecuentemente cubiertos por
el flujo. Deben considerarse como riberas del ro o como costas?
Valim quera aplicarles las mismas reglas que a las costas del mar. Esta opinin que extenda las riberas
martimas a 50 o 60 kilmetros tierra adentro no fue admitida por la jurisprudencia. No estn, comprendidos en el
dominio pblico martimo los terrenos que no se hallen en contacto directo con las aguas del mar, aunque fuesen
recubiertos, en las mareas, por las aguas del ro ms o menos mezclados con el agua salada. Para la determinacin
exacta del punto en que las aguas del ro corten las arenas del litoral es una cuestin de hecho que los jueces
aprecian soberanamente. Sobre la delimitacin de la desembocadura de los ros (lnea transversal del mar y del
ro).
Mar territorial
Todas las potencias ribereas de un mar abierto consideran, como formando parte de su territorio, una porcin del
mar que constituye una zona continua alrededor de sus costas. A esta zona se le llama territorial. Durante mucho
tiempo la anchura de esta zona se determin por el alcance de un tiro de can; el Estado ribereo se juzgaba
dueo de toda la extensin que su artillera poda batir. En el siglo XVlll, Bynirershoek formul el principio:
Quousque e terra mari imperari potest.
Para suprimir la incertidumbre sobre la dimensin exacta del mar territorial algunas leyes y convenciones
internacionales fijaron su anchura de tres millas martimas, que son ms o menos 5556 m. (Ley del 1 de mar.
1888 sobre la pesca en las aguas territoriales de Francia o de Argel) Convencin lnternacional del 29 de abril de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_100.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:37:44]
PARTE SEGUNDA
1888, sobre la neutralizacin del Canal de Suez. Este limite ha sido sobrepasado por el alcance siempre creciente
de la artillera moderna.
En sus aguas territoriales, el Estado ejerce los mismos derechos de vigilancia y de polica que sobre la tierra;
reglamenta la pesca y la navegacin en ellas; impide a las naciones extranjeras realizar en ellas actos de
soberana. Sobre las bahas y golfos de pequea extensin cuya abertura no sobrepasa el doble del alcance del
can, hay dificultades, cuando su entrada est defendida por las bateras de las costas.
Puertos, abras y radas
Los puertos, abras y radas son porciones de mar o de ros navegables que se utilizan para las necesidades de la
defensa nacional (puertos militares) o para las del comercio (puertos mercantes), y tambin como simples
estaciones de pescadores. Estas porciones de terreno, aunque cubiertas por las aguas del mar, se consideran como
partes del territorio de Francia y estn comprendidas en el dominio pblico nacional.
Actualmente, con las ideas admitidas sobre el mar territorial, la atribucin al dominio pblico de los puertos,
abras y radas slo tiene el valor de una enumeracin complementaria, porque estas porciones del mar forman
evidentemente parte del mar territorial o de los ros.
Estanques salados
Los estanques de agua salada, abundantes en ciertos departamentos martimos formas parte integrante del
dominio pblico, a ttulo de dependencia del mar, cuando son formados por las aguas marinas, poblados con la
misma fauna que el mar vecino y cuando su comunicacin con l se hace directamente, No es lo mismo respecto
de aquellos que no vierten sus aguas al mar, sino despus de haberlas mezclado a las de un ro que tenga un curso
distinto; stos pueden ser propiedad privada.
Fortificaciones
stas y el terreno que cubren, muros, zanjas, etc., forman parte del dominio pblico nacional (art. 509). Pero
cuando las fortificaciones han sido desclasificadas, entran al dominio privado del Estado; pueden entonces ser
vlidamente enajenadas con el terreno anexo, y la prescripcin correr en favor de los particulares y contra del
Estado (art. 541). El cdigo reproduce el art. 13 de la Ley del 8 de julio de 1791, sobre las plazas de guerra.
Respecto a la cuestin de prueba y a la dificultad que hay a veces en saber si un terreno forma realmente parte de
las fortificaciones.
Edificios
Los autores no estn de acuerdo sobre la cuestin de saber si los edificios pblicos deben clasificarse en el
dominio pblico o en el privado. La dificultad se debe a que no hay unanimidad sobre el carcter constitutivo del
dominio pblico. Unos piensan que este carcter reside en la simple afectacin a un servicio pblico, y citan
como ejemplos los arts. 540 y 541 que clasifican en el dominio pblico y declaran inalienables las puertas, muros
y murallas de las plazas de guerra, en tanto que no sean desclasificadas.
Otros responden que estas disposiciones son excepcionales y que se justifican por la gran importancia que se
concede a la conservacin de las fortalezas. Para ellos, su principio se encuentra en el art. 38, el cual enumera
distintos bienes dedicados al uso pblico. Esta ltima opinin tiende a prevalecer. Existe, por tanto, un dominio
pblico monumental, pero que no comprende todos los edificios nacionales, departamentales o municipales. Los
nicos inmuebles sometidos al dominio pblico, y, por consiguiente, inalienables e imprescriptibles, son los
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_100.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:37:44]
PARTE SEGUNDA
siguientes:
1. Aquellos que un texto especial clasifica en el dominio pblico, como resulta, para las fortalezas, al combinar
los arts. 540 y 541.
2. Las dependencias de los terrenos comprendidos en el dominio pblico, y que formen con ellos una sola unidad,
a ttulo de trabajos de arte o de construcciones accesorias. Tales son los faros, escolleras y muelles de los puertos;
los puente de las carreteras que cruzan corrientes de agua; las estaciones y almacenes de los ferrocarriles; las
fuentes, estatuas, columnas y dems construcciones colocadas en las calles y plazas de las ciudades.
3. Los edificios consagrados a los cultos. Las iglesias, catedrales y metropolitanas son del dominio del Estado; los
dems pertenecen a los municipios. Todas son igualmente inalienables e imprescriptibles. Esta jurisprudencia es
tanto ms notable, cuanto que en nuestro derecho antiguo, se admita la prescripcin contra la iglesia al fin de 40
aos.
Algunos autores aceptan la misma solucin para muchos otros edificios, como los museos, bibliotecas, liceos, etc.
En todo caso, deben clasificarse en el dominio privado los edificios y monumentos destinados a las oficinas de la
administracin, como los ministerios, prefecturas, alcaldas, etctera.
La distincin de las dos categoras de edificios tiene inters ya sea con motivo de las servidumbres, que los
propietarios vecinos pretendan haber adquirido por prescripcin sobre estas construcciones, o por lo que hace a la
adquisicin forzosa de la medianera de los muros, cuando los particulares quieran obtenerla en virtud del art.
661, C.C.
La distincin de estas dos categoras de edificios tiene gran importancia a causa de su nmero. En 1875 se
contaban 17900 edificios pertenecientes al Estado, de los cuales 3300 se encontraban fuera de Francia; su valor
total en esa poca se estim en 1950 millones. Sin embargo, la jurisprudencia ha conocido de muy pocos negocios
sobre estas cuestiones. En esta estadstica no estaban comprendidas las construcciones municipales y
departamentales.
Objetos muebles
Por lo general en el dominio pblico slo se comprenden los bienes inmuebles, (porciones del territorio francs
como dice el art. 538, reproduciendo los trminos de la Ley de 1790). No obstante, alguna ejecutorias de la
jurisprudencia han admitido que los objetos muebles, destinados directamente al uso pblico son inalienables e
imprescriptibles, y que, por consiguiente, estn comprendidos en el dominio publico propiamente dicho. Se ha
juzgado as respecto de los libros y manuscritos de las bibliotecas, de los documentos existentes en los archivos,
de los cuadros, estatuas y objetos de arte pertenecientes a los museos. Esta jurisprudencia actualmente es muy
discutida.
La Ley del 31 de diciembre de 1913, sobre la conservacin de los monumentos histricos declar inalienables e
imprescriptibles los objetos clasificados cuando pertenecen al Estado (art. 18), pero la imprescriptibilidad no
implica necesariamente que pertenezcan al dominio pblico, puesto que puede recaer tambin sobre propiedades
privadas. Los pertenecientes a los departamentos y a los municipios pueden ser enajenados con autorizacin del
ministro y solamente en provecho del Estado, o de una persona pblica (art. 18).
La Ley del 7 mesidor ao ll atribuy al dominio pblico, los manuscritos y ttulo de cualquiera naturaleza
pertenecientes a las antiguas abadas, suprimidas durante la revolucin; pero usa estas palabras con el sentido
vago que entonces se les daba, para atribuirlas a la nacin.
11.2.3 DOMlNlO PRlVADO
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_100.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:37:44]
PARTE SEGUNDA
Nocin general
El dominio privado del Estado departamentos y municipios se componen de bienes de la misma naturaleza que
los de los particulares. Entre ellos, hay muchos que pertenecen el Estado, departamentos y municipios sin que
exista ninguna razn terica para ello. Su, existencia se explica histricamente por el hecho de que el Estado
moderno ha sucedido al rey, y porque los reyes de Francia, como todos los soberanos, eran personas fsicas que
tenan su patrimonio propio.
El ncleo primitivo del dominio privado actual es el antiguo dominio real, atribuido a la nacin por el art. 1, de la
Ley de 1790. Comprende tanto muebles como inmuebles, bienes incorpreos (derechos) y cosas.
Bosques
Los bosques dominicos forman parte del dominio privado del Estado. Antiguamente se conceda gran inters a la
conservacin de las enormes extensiones forestales, principalmente para el mantenimiento de la flota, cuando los
cascos de los buques y mstiles eran de madera. Pero, tambin sobre los bosques, principalmente, recaan los
abusos de los nobles; porque representa un medio fcil de adquirir dinero, ya que siempre se encontraban
compradores.
Por ello, bajo el antiguo rgimen se declararon inalienables e imprescriptibles. Las Leyes dominicas de 1790 y del
ao lV, mantuvieron este doble carcter de los bosques. Estas leyes no han sido abrogadas; no obstante, la
jurisprudencia decide que los bosques nacionales son prescriptibles a partir de la ley de finanzas del 25 de marzo
de 1817.
En 1875, el Estado posea en Francia 838 bosques, con una extensin total de cerca de un milln de hectreas y
cuyo valor, en esa poca, aproximadamente, era de 1,260 millones. En Argel posea 834 bosques, estimados
entonces en 72 millones ms o menos.
Aluviones y terrenos descubiertos por el mar
Son los terrenos que el mar abandona por efecto de un depsito de aluviones o de un levantamiento del suelo.
Forman parte del dominio privado del Estado, aunque el art. 538 los menciona, al lado de las riberas, entre las
porciones de territorio que componen el dominio pblico. No se trata, como frecuentemente se sostiene, de un
error de clasificacin, sino del empleo de una expresin cuyo sentido ha cambiado desde 1803.
Por otra parte, ninguna razn hay para que esos terrenos, que un fenmeno natural los ha convertido en
susceptibles de ser utilizados como todo el resto del pas, formen parte del dominio pblico. La Ley del 16 de
septiembre de 1807, sobre el desecamiento de los pantanos autoriza expresamente su enajenacin (art. 41).
Edificios
Ya hemos visto que la mayor parte de los edificios dominicos, y sobre todo, aquellos que simplemente estn
afectos a los servicios pblicos, deben clasificarse dentro del dominio privado. Entre ellos deben citarse todas las
construcciones que pertenezcan a los servicios de guerra y marina y que no tengan el carcter de fortificaciones
como las fbricas, fundiciones y talleres del Estado, y los teatros. Estos bienes estn, sometidos al rgimen del
derecho civil. Sin embargo, se ha negado la facultad de uso, que concede el art. 661, al propietario de un terreno
que colinda con un arsenal.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_100.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:37:44]
PARTE SEGUNDA
lnmuebles diversos
El Estado posee tambin bienes rurales, fuentes minerales (Vichy y otras), salinas, minas de sal, etctera.
Mobiliario
Existe en los servicios pblicos un mobiliario considerable. La dificultad consiste en separar este material, que es
inalienable, de los muebles comprendidos en el dominio pblico, si se admite la existencia de este ltimo.
Bienes que provienen de donaciones y legados
Los municipios, y algunas veces los departamentos reciben donaciones hechas por los particulares, consistentes
unas veces en efectivo o en valores mobiliarios, y otras en tierras o en casas. Los municipios y departamentos
llegan as a ser propietarios de bienes idnticos a los de los particulares que les producen rentas en virtud de los
arrendamientos. Normalmente estos productos estn dedicados a una fundacin, es decir, a un servicio de caridad,
para las necesidades de la enseanza, o para la creacin de premios que estimulen al bien o al trabajo.
Naturalmente que todos los bienes de esta clase pertenecen al dominio privado del departamento o del municipio.
Bienes provenientes de las sucesiones vacantes
El Estado recibe todos los aos un nmero considerable de bienes privados, a ttulo de sucesiones vacantes,
cuando nadie tiene derechos que hacer valer sobre los bienes de una persona difunta. Las sucesiones vacantes
entran en el dominio privado del Estado y la administracin los vende. Sin embargo, el art. 539 atribuye al
dominio pblico los bienes de las personas que mueren sin herederos y cuyas sucesiones se encuentren vacantes.
La ley promulgada en 1803 deca: pertenecen a la nacin, conforme a la Ley. Estas palabras fueron sustituidas por
dominio pblico en la edicin de 1807, cuando se borr del Cdigo Civil las huellas de la constitucin
republicana del consulado. Pero la expresin dominio pblico es inexacta en la actualidad; debe leerse dominio
privado.
11.2.4 BlENES MUNlClPALES
Su naturaleza y nmero
Los municipios y secciones municipales poseen bienes de un gnero particular, que ofrecen uno de los ejemplos
mejor caracterizados de la propiedad colectiva: son stos los bienes municipales. Se componen normalmente de
bosques y tierras incultivables, propios nicamente para pastos. Los terrenos municipales son todava
considerables: ms de cuatro millones y medio de hectreas, o sea, alrededor de la undcima parte de Francia. Los
habitantes de los municipios y secciones municipales habitualmente se reservan el goce de estos terrenos en
especie; un pequeo nmero (230000 ha.) son arrendadas. Los bienes municipales constituyen una subdivisin
del dominio privado comunal.
Controversias sobre la propiedad de los bienes municipales
La cuestin de saber a quin pertenecen los bienes municipales es muy controvertida. Segn la opinin que ha
prevalecido, su propiedad pertenece exclusivamente al municipio, considerado como ser moral ficticio. Esta
solucin no est muy de acuerdo con los orgenes histricos, en los bienes municipales se reconocen fcilmente
los vestigios de las antiguas comunidades agrarias; por tanto, los habitantes deberan considerarse como
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_100.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:37:44]
PARTE SEGUNDA
propietarios, no en virtud de la propiedad ordinaria, tal como es definida por los arts. 544 y se., sino a ttulo de
propiedad colectiva.
Tal era la opinin dominante en la poca de la revolucin, y esto explica la definicin del art. 542: Los bienes
municipales son aquellos sobre cuya propiedad o productos han adquirido derechos los habitantes de los
municipios. Comprese lo que hemos dicho de los postales y de las tierras vagas de Bretaa.
Participacin de los bienes municipales
Estos han provocado desde hace ms de un siglo un grave problema: el de su particin. Como la tierra explotada
bajo esta forma es poco productiva, las asambleas de la revolucin creyeron remediar el mal ordenando la
particin de los bienes municipales. El resultado fue contrario al que esperaban; se privaron de pastos a quienes
tenan ganados, para darles a los que no los tenan; algunos especuladores compraban a precio vil a los
campesinos las parcelas que no podan aprovechar.
La Ley del 21 predial ao lV suspendi las operaciones iniciadas y la jurisprudencia actual decide que no est
permitida la particin de los bienes comunes. Por lo dems, el problema es muy complejo. Se reconoce, en
general, que la particin es nociva y que en la mayora de casos es ventajoso conservar los bienes municipales en
especie. Sobre todo, para resolver este problema prctico de la particin la jurisprudencia tuvo que fallar sobre el
problema terico de la propiedad, indivisa o no de los bienes municipales.
La cuestin se haba planteado mal: el derecho a la particin no existe ms que para los individuos que de hecho
se encuentran en la indivisin, pero es extrao a la propiedad colectiva. Por tanto, el consejo de Estado se expresa
exactamente cuando dice que los bienes municipales constituyen una propiedad indivisible con el municipio.
Gracias a la opinin que ha prevalecido, que atribuye la propiedad de sus tierras al municipio, ser moral, la
operacin llamada particin de los bienes municipales no es una particin, sino una venta.
11.2.5 CONCESlONES SOBRE EL DOMlNlO PBLlCO
Distincin
Se distinguen dos especies de concesiones:
1. Los permisos temporales de ocupacin del dominio pblico, que autorizan a tomar posesin, a ttulo precario,
de una parte del dominio pblico, para obtener de ella una utilidad privada; en virtud de concesiones de este
gnero, los particulares establecen tomas de agua en las riberas; casetas de bao en las playas; kioscos de
refrescos en la vas pblicas, etctera.
2. Las concesiones de trabajos pblicos en virtud de las cuales se ha construido nuestra red de ferrocarriles. El
concesionario se compromete a ejecutar, a su costa, un trabajo de utilidad pblica, y para indemnizarlo se le
concede un monopolio de explotacin durante determinado nmero de aos. Este derecho de explotar implica
algunas veces una ocupacin exclusiva, como acontece con nuestros ferrocarriles, pero no se trata sino de una
consecuencia indirecta que no siempre se presenta. De ah que las concesiones de ferrocarriles, no implican la
ocupacin exclusiva de una porcin del dominio pblico: sus vas estn abiertas a la circulacin general de
peatones y carruajes.
Concesiones en los cementerios
Los cementerios estn comprendidos en el dominio pblico municipal. Su carcter domnico ha sido discutido.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_100.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:37:44]
PARTE SEGUNDA
Tradicionalmente las tumbas han sido consideradas como objeto de un derecho de propiedad sui generis. Esta
idea nos viene del derecho romano y nunca ha sido abandonada por la jurisprudencia. Las sentencias ms
recientes afirman que las tumbas pertenecen a los concesionarios; que son propiedades que se encuentran en
estado de indivisin entre los herederos del concesionario original y que pueden ser objeto de una reivindicacin.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_100.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:37:44]
PARTE TERCERA
PARTE TERCERA
PRUEBAS
TTULO 12
GENERALlDADES
CAPTULO 1
NOClN
Definicin
Se llaman pruebas los diversos procedimientos empleados para convencer al juez. Tal es el sentido que Domat
daba a esta palabra al definir la prueba como todo lo que persuade al espritu de una verdad. La misma palabra
designa tambin el resultado obtenido en la investigacin de la verdad, abstraccin hecha de los medios
empleados para llegar a ella: cuando la realidad de un hecho es cierta, se dice que se ha producido su prueba.
lmportancia de las pruebas
Un derecho no es nada sin la prueba del acto jurdico o del hecho material del cual se deriva. Cuando la existencia
de este acto o hecho no se conoce, es necesario probarlo, para convencer al juez de la existencia misma del
derecho; a falta de prueba no se puede obtener el respeto del derecho. La prueba es pues, la nica que vivifica al
derecho y la nica que lo hace til.
Carcter mixto de la teora
La teora de las pruebas colinda por una parte con el derecho civil y por otra con el procesal. En efecto, es durante
el procedimiento cuando las pruebas ordinariamente se ponen en juego: son, pues, las reglas procesales las que
reglamentan su administracin, es decir, la forma en la cual deben producirse. Sin embargo, su teora pertenece
igualmente al derecho civil por lo siguiente:
1. Sucede frecuentemente que las pruebas deben presentarse en las relaciones civiles ordinarias, aunque no haya
ningn litigio; su produccin no tiene, forzosamente, carcter contencioso y no supone siempre una accin y un
procedimiento,
2. Ciertas pruebas son preparadas con anterioridad, por mera precaucin y sin que se sepa si habr algn da un
litigio que haga necesaria su presentacin. A estas pruebas se les llama preconstituidas, Su confeccin, as como
la determinacin de su fuerza probatoria, pertenece al derecho civil.
3. La cuestin de saber cules medios de prueba son permitidos en tal o cual caso, es una cuestin de fondo, y no
de procedimiento, pues se relaciona ntimamente con la naturaleza del acto y con la forma en que se celebra. Es,
pues, el derecho civil y no el de procedimientos, el que debe reglamentarla.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_101.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:37:45]
PARTE TERCERA
Mtodo vicioso del Cdigo Civil
La materia de las pruebas no se aborda correctamente en el cdigo de Napolen. Los principios generales estn
formulados, a propsito de las pruebas de los contratos generales, con las reglas especiales de prueba de las
obligaciones. Es necesario desprender los principios generales, dejando a cada materia (filiacin, matrimonio,
contratos, propiedad, hipoteca, etc.), lo que le es particular.
Diferentes objetos de la prueba
Tres clases de cosas pueden debatirse judicialmente: la regla legal, un hecho material, y un acto jurdico.
Prueba de las reglas de derecho
En principio no es necesario demostrar la regla de derecho aplicable a la causa. Se conocen las famosas
advertencias con que antiguamente se interrumpa a los litigantes: Abogado, pasad al hecho, la Corte conoce el
derecho.
Sin embargo, la cuestin de derecho puede ser discutida y el abogado debe entonces demostrar la existencia de la
regla jurdica, favorable a su cliente, en tres casos:
1. Si se trata de un punto de derecho controvertido, sobre el cual la opinin de la jurisprudencia aun no est
definida; lo dicho a propsito de las interpretacin de las leyes no bastar en este punto.
2. Si se trata de un uso, en los casos en que el uso sea ley. Puede suceder que el uso invocado no sea de
notoriedad pblica y que los hechos que se aleguen, como constitutivos del uso, tengan necesidad de ser
aprobados ante el juez. Se cae entonces en otras hiptesis puesto que se trata de probar hechos o actos jurdicos.
3. Si se trata de la existencia de una ley extranjera desconocida en el pas donde se desarrolla al proceso.
Actualmente, los medios de informacin se multiplican y hacen ms y ms raras las dificultades sobre la
existencia de leyes extranjeras. El juez debe comprobarlas igual que si se tratara de leyes francesas.
Prueba de los hechos materiales y de los actos jurdicos
Ordinariamente, cuando se habla de prueba, se trata de demostrar un hecho material o un acto jurdico. Slo de
ello vamos a tratar en adelante.
La cuestin de saber si la cosa que se debe probar es un hecho material o un acto jurdico tiene gran importancia
desde el punto de vista de la prueba.
Por regla general, los hechos materiales pueden probarse por todos los medios posibles, porque no se puede
obligar a las gentes a procurarse una prueba escrita regular de ellos; en la mayor parte de los casos la
comprobacin por escrito, de un simple hecho, ser imposible. Por ello est permitido probar estos hechos aun
por testigos o por simples indicios. Slo en casos muy raros, la ley, por su incertidumbre natural y por temor al
soborno de los testigos, descarta ciertos medios de prueba tratndose de hechos puros y simples.
As, el hijo no puede probar su filiacin por testigos a menos que exista en su favor un principio de prueba, que la
ley determina, segn se pretenda que el hijo es legtimo o natural.
Por el contrario, los actos jurdicos estn, por lo general, sometidos al rgimen de las pruebas preconstituidas. Sus
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_101.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:37:45]
PARTE TERCERA
autores deben procurarse una prueba establecida con anterioridad, que ordinariamente es un documento. Por
consiguiente, en principio, no se admiten los testigos y las presunciones en los litigios que recaen sobre
convenciones y otros actos jurdicos. Decir en qu caso tal o cual medio de prueba es admisible, es una cuestin
que vara segn la naturaleza del acto y que por consiguiente no se trata en la teora general de las pruebas.
Prueba de las proposiciones negativas
Se dice a veces que un proposicin negativa no es susceptible de prueba. Esto es un error. Toda proposicin
negativa encierra una proposicin afirmativa, que es su anttesis, y recprocamente, de manera que la alegacin
negativa de un litigante puede siempre reducirse a un hecho positivo fcil de probar. Ejemplo: se desconoce a
alguien su calidad de francs; bajo esta fortuna, la proposicin es difcil de demostrar; pero si esta persona no es
francesa es porque ya adquiri otra nacionalidad o porque perdi la nacionalidad francesa sin haber adquirido
ninguna; de cualquier manera, hay un hecho positivo (naturalizacin en el extranjero o prdida de la calidad de
francs), que es posible probar directamente.
Existen, sin embargo, proposiciones cuya prueba es imposible. Son aquellas que tienen un carcter indefinido.
Una proposicin indefinida, sea afirmativa a negativa, no es susceptible de probarse completamente. Decir por
ejemplo que nunca se ha visto a tal persona o que se la ha visto todos los das, es decir dos cosas absolutamente
indemostrables.
Distincin del derecho y de su prueba
La ausencia de prueba permanece sin influencia directa sobre el derecho mismo. El acto jurdico no probado no
deja de existir, aunque su efecto est paralizado. Como deca el jurisconsulto Paulo: Non jus deficit, sed probatio.
Es interesante hacer esta distincin entre el derecho y su prueba, sobre todo cuando el medio de prueba es un
documento, sometido a reglas de forma y que puede ser nulo. La nulidad, entonces, afecta nicamente al
documento destinado a servir de prueba, y el acto jurdico que deba haber demostrado, frecuentemente podr
demostrarse por otros medios: producir todos sus efectos si se puede lograr su demostracin.
Convenciones sobre la prueba
Como las pruebas son procedimientos establecidos por la ley, para establecer la conviccin del juez, no se puede
admitir que las partes sean libres de reglamentar, convencionalmente, la administracin de ellas; tal convencin
sera nula por ser contraria al orden pblico. Pero es preciso tener en consideracin que una convencin sobre la
prueba es, en el fondo, una convencin sobre el derecho, y como cuando se puede disponer de un derecho se
puede tambin reglamentar convencionalmente su atribucin o su prdida, es posible, por consiguiente,
subordinarlo a cualquier medio de prueba. Dentro de este lmite, pueden declararse vlidas las convenciones sobre
el derecho.
La jurisprudencia autoriza a este ttulo:
1. La convencin que simplifica la prueba legal, por ejemplo, autorizando al juez a fallar segn su conviccin, o
admitiendo la prueba testimonial de un contrato, cuyo objeto tiene un valor superior al lmite legal.
2. La convencin por la cual las partes convienen en limitarse a un medio de prueba expresamente determinado
por ellas, por ejemplo, concediendo una fe absoluta a los registros.
3. La convencin que estipula que tal hecho slo podr demostrarse por un medio de prueba determinado en su
naturaleza y forma, por ejemplo, una declaracin ese hecho por el asegurado del siniestro cubierto por el seguro.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_101.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:37:45]
PARTE TERCERA
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_101.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:37:45]
PARTE TERCERA
PARTE TERCERA
PRUEBAS
TTULO 12
GENERALlDADES
CAPTULO 2
MEDlOS
12.2.1 ENUMERAClN Y ANLlSlS
Los tres procedimientos de conviccin
Un juez puede convencerse de tres maneras diferentes:
1. Comprobando por s mismo un hecho material.
2. Llegando a la verdad por medio del razonamiento, partiendo de hechos que son conocidos.
3. Atendiendo al testimonio de otra persona, que afirma la verdad.
12.2.1.1 Comprobacin material
Objetos muebles
Si se trata de hacer alguna comprobacin obre objetos muebles, stos pueden ser llevados ante el juez, y
presentados en la audiencia. Los vemos frecuentemente figurar en los casos criminales bajo el nombre de piezas
de conviccin. En materia civil, los dos pueden presentarse en la audiencia y ponerse a la vista del juez.
lnmuebles
Si se trata de verificar el estado de un inmueble, el juez debe trasladarse a donde se encuentre. En materia civil
existen, para lo anterior, formas particulares por el cdigo de procedimientos: inspeccin ocular: (arts. 41 y 43),
para los jueces de paz; (art. 295-301), para los tribunales civiles. Estas inspecciones son a menudo necesarias
tratndose de cuestiones sobre servidumbre, deslindes, dao entre inquilinos y propietarios vecinos, etctera.
12.2.1.2 Conviccin por razonamiento
Terminologa
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_102.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:37:48]
PARTE TERCERA
Cuando la verdad no puede comprobarse directamente por el juez, es posible descubrirla por el razonamiento,
estableciendo una relacin entre ciertos hechos conocidos y el hecho discutido. Esto es lo que en trminos menos
precisos dice el art. 1349. Desde tiempo inmemorial se llama prueba presuncional a esta manera de descubrir la
verdad por el razonamiento: ms adelante veremos cmo se explica esta denominacin, que no tiene mucha
relacin con el procedimiento que califica. Los hechos conocidos, de donde se deduce la existencia del hecho
desconocido, se llaman indicios.
Este era el nombre que se le daba en derecho romano (Dioclesiano, en el cdigo, de rei vindicatione, Ley 191, y
en nuestro antiguo derecho (Merlin), y lo encontramos tambin en el art. 323 del Cdigo Civil: Las presunciones
o indicios y en la pluma de los otros autores (Bonoler). Como la prueba resulta entonces de circunstancias de
hecho, los ingleses la llaman prueba muda, prueba circunstancial (Bentram, Willis), en oposicin a la prueba
documental y a la testimonial.
lnconvenientes de este medio de prueba
La demostracin de un hecho por medio de indicios presenta ms dificultades que la prueba documental o
testimonial. En la inmensa mayora de los casos, la sinceridad de los documentos o testigos no es discutida, el
juez se atiene a ellos; quien los emplea no tiene que hacer ningn esfuerzo, mientras que la prueba que se basa en
indicios exige un trabajo intelectual que vara con los casos; las opiniones pueden diferir sobre las consecuencias
que haya de obtener de los indicios que se posean, y el litigante no est seguro de convencer al juez.
Aqu se encuentra la razn de la preferencia que se da a los documentos y a los testigos: ellos mismos se encargan
de promover la conviccin del juez. Por ello se les llama pruebas directas, en oposicin a la prueba proporcionada
por el razonamiento, apoyada en indicios, a la cual se evita llamar prueba, usando la palabra presuncin. Este
lenguaje es muy antiguo. Pothier consideraba al documento y al testimonio como pruebas verdaderas, porque
hacen fe directa y por s mismas de la cosa discutida mientras que la presuncin lo prueba por indicios, exige un
razonamiento para obtener una consecuencia de un hecho a otro.
Dos especies de presunciones
Por regla general, los magistrados son libres de escoger si admiten o rechazan los indicios de donde obtienen la
prueba del hecho desconocido. Se dice entonces que hay presuncin de hecho o presuncin humana; todo
depende de la habilidad de los abogados y del estado de nimo de los jueces.
A las presunciones de hecho se oponen las presunciones legales. Ocurre, en ciertos casos excepcionales, que la
ley misma hace el razonamiento que por lo comn es obra del juez. Da por probado el hecho desconocido, en
razn de una circunstancia determinada por ella y que se supo, es notoria o demostrada en el caso de que se trate.
Hay entonces presuncin legal.
Ejemplo
Ordinariamente el acreedor guarda cuidadosamente el ttulo que prueba el crdito; cuando lo entrega al deudor es
que ya no tiene necesidad de l, ya sea porque se le ha pagado, o porque renuncie a exigir su pago. Entonces la
ley presume, cuando el ttulo ha sido entregado al deudor, que el crdito est extinguido (art. 1282 y ss.). He aqu
una presuncin legal en la cual el hecho desconocido (la extincin de la deudas, se tiene por verdadero en razn
de la existencia de otro hecho (el abadono del ttulo por el acreedor).
Las presunciones legales son ms peligrosas que las presunciones humanas, porque se basan en un simple clculo
de probabilidades. Se presume que los hechos se han realizado de una manera determinada, porque suceden
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_102.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:37:48]
PARTE TERCERA
ordinariamente de esa manera. Pero como esta presuncin es establecida con anterioridad, sin ningn examen de
los casos particulares a los cuales es aplicable, queda siempre un nmero ms o menos grande de probabilidades
de que sea falsa. Cujas deca: Praesumptio simitur ex eo quod plerumque fi: se puede esperar siempre un caso
excepcional, ya que lo que sucede plerumque no sucede semper.
La utilidad de las presunciones legales vara segn el grado de fuerza que la ley les conceda.
Carcter estricto de las presunciones legales
Las presunciones legales son raras. Tenemos algunos ejemplos en los arts. 312, 653, 911, inc. 2, 1100, 1283,
1284, 1402, 1908, 2280, etc. En todo caso, no hay presuncin legal sin texto y los textos que las establecen son de
interpretacin estricta. Debemos cuidarnos de extenderlas a los casos no previstos por la ley.
Tal es, por lo menos, la opinin generalmente admitida. Pero la jurisprudencia no la acepta, rigurosamente, en
todos los casos.
12.2.1.3 Testificacin de la verdad por tercera persona
Casos en que es necesario recurrir a este medio de prueba
Cuando el hecho discutido no ha dejado huellas materiales, es imposible, para el juez, convencerse por s mismo,
ya sea mediante un examen directo, o por medio de indicios. Lo mismo sucede en el caso de que las huellas
materiales del hecho no puedan ser apreciadas personalmente por el juez. En estos dos casos, el juez est obligado
a basarse en la afirmacin de una o varias personas, que vengan a mostrarle la verdad.
Clasificacin
Las personas cuyas declaraciones pueden hacer fe ante el juez, se clasifican en tres categoras: testigos, peritos y
partes. Como el testimonio de las partes se divide en confesin y juramento, y como es preciso aadir a stos las
indicaciones contenidas en los libros de los comerciantes, nos resultan, en total, cinco categoras, que debemos
examinar.
a) TESTlMONlO
Definicin del testigo
El testigo es una persona que se encontraba presente, ya sea por azar o por invitacin de las partes, en la ejecucin
del acto o del hecho discutido, que puede, por consiguiente, certificar al juez su existencia, formas y resultados.
La declaracin del testigo recae, pues, sobre hechos que se han vivido personalmente. En esto difiere la prueba
testimonial propiamente dicha, de la fama pblica, en principio, y permitida en ciertos casos excepcionales (arts.
1415, 1442 y 504). En la prueba de fama pblica de los declarantes dan fe de hechos que conocen slo porque los
han odo.
Testimonios orales y testimonios escritos
En general, las declaraciones de los testigos son orales; veremos, sin embargo, que en los documentos autnticos
se encuentran certificaciones de hechos presenciados por el redactor del documento y cuya exactitud garantiza.
Por tanto, el testimonio puede tener forma escrita. Cuando son orales las declaraciones de los testigos, se rinden
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_102.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:37:48]
PARTE TERCERA
con ayuda de dos procedimientos distintos. Unas veces son proporcionados en la audiencia misma; es lo que en
materia penal se llama examen de testigos, y, en materia civil, informacin testimonial (arts. 34 a 40 404 a 407, C.
P.C.). Otras veces su informacin es recibida fuera de la audiencia, en el gabinete del juez comisario, y sus
declaraciones se asientan por escrito, en el acta de la diligencia redactada por el escribano y firmada por los
testigos (arts. 252_294, C.P.C.). Esta es la forma ordinaria de la investigacin.
Documentos de notoriedad
Una forma muy antigua de testimonio escrito es el acta de notoriedad. Se usa de ella para comprobar un punto de
hecho notorio; pero los declarantes certifican, a menudo, un hecho que conocen por s mismos; no se trata, pues,
slo de establecer la notoriedad de un hecho, es decir, la creencia pblica de su realidad. El art. 20 de la Ley del
25 ventoso ao Xl menciona las actas de notoriedades entregada por el juez de paz.
b) PRUEBA PERlClAL
Casos en que procede el juicio de peritos
Las comprobaciones materiales suponen, a veces, conocimientos tcnicos que los magistrados no poseen. En ese
caso las verificaciones se hacen, no por el juez personalmente, sino por uno o varios delegados especiales
llamados peritos. Ciertos artculos del cdigo hacen obligatorio el peritaje (arts. 1678, 1747, C.C.). Adems, de la
ley exige que el juez recurra a l siempre que tenga necesidad de ser instruido por personas ms competentes que
l.
Comparacin entre el perito y el testigo
El peritaje se parece al testimonio, puesto que el juez se atiene a las declaraciones que le son hechas por una
persona en la cual tiene confianza. Hay, sin embargo una diferencia esencial entre la prueba testimonial y la
pericial. El testimonio es la reconstruccin del pasado, de un acto o de un hecho que se ha efectuado
anteriormente: los testigos narran sus recuerdos y el nmero de testigos es necesariamente limitado por las
circunstancias.
El peritaje, por el contrario, recae sobre hechos presentes: en el momento en que el juez encarga al perito verificar
el estado de un cadver, de una herida, o de un objeto cualquiera, lo nico que puede examinar el perito es el
estado actual; por consiguiente, los peritos pueden ser muy numerosos como se quiera y darn, no recuerdos, sin
una opinin fundada en bases tcnicas. El papel del perito se aproxima ms al del juez que al de los testigos.
c) CONFESlN
Definicin
En sentido amplio, hay confesin siempre que una de la partes reconoce por s misma, como exacta, la
aseveracin dirigida contra ella por su adversario. La confesin slo puede recaer sobre hechos.
Por un error de clasificacin el cdigo francs coloca la confesin entre las presunciones. La confesin es un
medio de prueba que no supone ningn razonamiento personal del juez, y que entra en la categora de las pruebas
que consisten en testimonios de verdad, rendidos ante el juez. Una sentencia habla de la fuerza de presuncin
legal unida a la confesin judicial.
Forma expresa o tcita de la confesin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_102.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:37:48]
PARTE TERCERA
Ordinariamente, la confesin supone una declaracin; es, pues, expresa. Por lo general, salvo las excepciones
existentes, el silencio de una de las partes, sobre los hechos aseverados por la otra, no constituye una confesin.
Hay ciertos casos de confesin tcita; as, en el procedimiento de la articulacin de posiciones de que se hablar
ms adelante, la negativa de responder o de comparecer pues considerarse como una confesin (art. 330, C.P.C.).
lgualmente, la negativa de prestar el juramento equivale a una confesin (art. 1361).
Cuando la confesin expresa puede ser oral o escrita.
Confesin redactada con anterioridad por escrito
A menudo la confesin se da con pleno conocimiento de causa y reflexivamente, para servir de prueba
preconstituida. En efecto, es necesario no ver sino confesiones en todos los documentos firmados por las partes,
tanto pblicos como privados: la firma de cada uno de ellos equivale a una confesin de toda la parte del
documento que le es desfavorable. No obstante, no se aplica el nombre de confesin a estos documentos
preparados con anterioridad; el empleo de la escritura, que les da forma, ha tomado preponderancia, por lo menos
aparente, sobre el fondo de las cosas, sobre su naturaleza; y se les llama actas, documentos, pagars, etc.
Estos documentos son objeto de un captulo especial. El nombre de confesin se encuentra as, reservado a las
declaraciones accidentales, hechas repentinamente, por las cuales una parte reconoce el hecho o el acto que se le
imputa.
Distincin de las dos especies de confesin
La confesin, as atendida es de dos clases: judicial o extrajudicial.
l Confesin judicial
Definicin
La confesin judicial es aquella que se hace durante el juicio y en presencia del juez.
De esta definicin se desprende una doble condicin para que la confesin sea considerada como judicial.
1. Debe hacerse durante el juicio. Por consiguiente, la confesin hecha ante el juez de Paz, durante el preliminar
de conciliacin (art. 48 y es., C.P.C.), no es una confesin judicial; pues an no comienza el juicio; el juez de Paz
participa como conciliador y no como juez. Es lo mismo cuando se trata de la confesin hecha durante un
procedimiento anterior, aunque sea entre las mismas partes. No podemos considerarla sino como una confesin
extrajudicial, porque no se ha rendido en el juicio en el cual se invoca; la confesin judicial debe rendirse dentro
del mismo juicio.
2. La confesin debe ser hecha en presencia del juez. Por consiguiente, no se puede considerar probados por
confesin judicial, hechos reconocidos por la parte en documentos extraos al juicio, por ejemplo, en la
correspondencia, o en una solicitud dirigida a la autoridad administrativa. Por el contrario, la confesin hecha ante
un rbitro, es una confesin judicial, porque el rbitro reemplaza al juez y examina el juicio.
La confesin judicial puede ser oral o escrita; puede encontrarse por ejemplo, en documentos presentados en el
juicio por las partes, o en un acta del proceso.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_102.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:37:48]
PARTE TERCERA
La confesin judicial no siempre es fortuita y espontnea; puede ser provocada por el adversario, mediante un
procedimiento especial llamado absolucin de posiciones (arts. 324-326, C.P.C.).
Capacidad y facultades en materia de confesin
La confesin es un acto nocivo para quien la hace; casi siempre produce la prdida de un juicio. Por esto cuando
emana de un incapaz (menor, interdicto, mujer casada no autorizada) no tiene fuerza, porque su autor no puede,
segn frmula antigua, empeorar su condicin. Tambin por esta misma razn carece de fuerza cuando es hecha
por una persona distinta del interesado a menos que tenga poder especial para ello: as la confesin hecha por un
mandatario no obliga al mandante, si no ha sido encargado, expresamente, para hacerla (art. 1988); igualmente, la
confesin del tutor no puede daar al pupilo, porque el autor ha recibido su misin solamente en inters del
incapaz.
Pero la confesin de los representantes de una persona moral (sociedad, asociacin), se considera como emanada
de la persona misma, que slo puede expresarse por medio de sus representantes.
Hay representantes que se considera que han recibido, en principio, el poder de reconocer, por medio de su
confesin, los hechos contrarios a la parte que representan; son los hujiers y los procuradores encargados de
actuar por cuenta de sus clientes. Sin embargo, el cliente no esta obligado de una manera absoluta por la
confesin de su procurador; puede anular los efectos de tal confesin por medio de un procedimiento especial
llamado desconocimiento (arts. 352 a 362, C.P.C.).
Pero esta excepcin no concierne a los abogados que No son representantes, sino simplemente consejeros de sus
clientes. La confesin del abogado no se puede oponer a la parte; adquiere indirectamente este derecho cuando el
procurador est presente y no la rectifica. Se considera que el procurador admite con su silencio lo dicho por el
abogado, y la confesin slo puede destruirse mediante un desconocimiento promovido contra el procurador.
lrrevocabilidad de la confesin
La confesin obtiene de s misma y por s sola su fuerza probatoria. Es el reconocimiento de un hecho y se le
considera verdadero, porque es contrario a los intereses de quien lo hace. Por consiguiente, no se necesita ser
aceptado por la parte contraria; la prueba que de ello resulta se obtiene inmediatamente que se efecta la
confesin, en otros trminos, la confesin es irrevocable.
Sin embargo, si la parte que se beneficia con la confesin no necesita aceptarla para que sta sea definitiva,
actuar prudentemente pidiendo al juez ante quien se hizo la expedicin de una copia certificada. Se trata de una
precaucin que los prcticos omiten raramente, pero que sirve slo para conservar una prueba escrita de la
confesin, y evitar cualquier error de memoria y el desconocimiento de ella en el porvenir.
Rectificacin de la confesin
A pesar de su carcter irrevocable, la confesin puede ser rectificada, cuando es resultado de un error.
La ley dice que entonces puede ser revocada (art. 1356, inc. 4), pero veremos que ms bien se trata de una
rectificacin. Quien despus de haber reconocido un hecho como verdadero advierte que se ha equivocado, tiene
derecho a retractarse de su confesin, con la obligacin de demostrar su error. Non fatetur qui errat deca Ulpiano:
reconociendo una declaracin como inexacta, no puede tomarse como prueba.
Empero el art. 1356 aade una restriccin; es necesario que el error sea un error de hecho. El error de derecho no
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_102.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:37:48]
PARTE TERCERA
puede ser una causa de rectificacin de la confesin; Ulpiano hace la misma salvedad. Nisi jus ignoravit. La
confesin se utiliza para establecer la verdad de los hechos; si su autor se equivoca sobre un punto de derecho,
que le impide advertir las consecuencias perjudiciales de su confesin peor para l; siendo su error puramente
doctrinal, no debilita en nada la autoridad de sus declaraciones sobre el hecho discutido.
ll Confesin extrajudicial
Silencio de los textos
El cdigo nicamente se refiere a la confesin extrajudicial para resolver una cuestin de prueba: es intil alegar
la confesin extrajudicial, puramente verbal, siempre que no se admita la prueba testimonial para demostrar el
objeto de la demanda (art. 1355). De este silencio de los textos se ha concluido que los jueces gozan, sobre esta
materia, de mayor libertad, ya sea para apreciar la fuerza probatoria de la confesin, o su indivisibilidad, o para
admitir ms fcilmente la rectificacin. Esta diferencia no tiene razn de ser, pues las reglas establecidas sobre la
confesin judicial se obtienen, segn la propia opinin de Aubry y Rau, de su misma naturaleza, siendo comunes,
desde el punto de vista de la razn, a las dos especies de confesin.
Su carcter excepcional
En principio no debe admitirse como cierto lo dicho por las partes, cuando afirman un hecho que les es favorable;
el juez no debe atribuir a tal dicho ningn valor probatorio. A pesar de esto, cuando no hay otro medio de borrar
la incertidumbre, o cuando existen razones serias para creer que se afirma la verdad, puede el juez aceptar lo
dicho por las partes. Pero, entonces, su declaracin reviste una forma solemne, cuyo objeto es impedir la mentira
hasta donde sea posible. Tal forma es la del juramento.
Distincin entre dos especies de juramento
El juramento es de dos clases, segn el uso que se haga de l. A veces, una de las partes es la que, a falta de
pruebas, difiere el juramento a su adversario y entonces se llama decisorio, porque resuelve el juicio por s solo;
su falsedad no puede demostrarse (arts. 1358-1365). Otras, el juez difiere de oficio el juramento a una de las
partes.
La ley slo concede esta facultad al juez para completar una prueba que estime insuficiente; pero no puede
hacerlo cuando la demanda es plenamente justificada ni cuando est totalmente desprovista de pruebas; en el
primer caso, debe admitir la demanda; en el segundo, deber desecharla pura y simplemente (art. 1367). Por ello,
el juramento diferido de oficio por el juez se llama supletivo o supletorio, pues nicamente sirve para completar
una prueba. Por lo dems, el juez es libre de diferirlo a la parte que le inspire mayor confianza.
Caracteres de ambos juramentos
El juramento supletorio es, por su naturaleza, muy diferente al decisorio; ste se basa en un convenio de las
partes; una de ellas propone a la otra atenerse a su palabra, otorgada bajo juramento. El juramento supletorio no es
una confesin, sino una medida procesal, decretada por el juez y que sirve para preparar la sentencia.
De lo anterior se derivan consecuencias importantes, que constituyen
otras tantas diferencias entre las dos especies de juramento:
1. El juramento diferido de oficio por el juez debe hacerse por la parte a quien ste se designa, es decir, no puede
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_102.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:37:48]
PARTE TERCERA
referirse por ella a la otra (art. 1368), en tanto que a quien su adversario difiere el juramento, puede negarse a
prestarlo, y a la vez, referirlo a su contrincante (arts. 1361, 1364).
2. El tribunal que decreta la presentacin de un juramento supletorio no est obligado por l, y en su sentencia
puede no referirse al mismo. (cfr. art. 1364).
3. El juramento supletorio no es una prueba absoluta que haga necesaria una solucin conforme a l. Se admite
que el juez no est obligado por l y que puede dictar su sentencia en sentido contrario; por la misma razn, el
tribunal de apelacin no est obligado por el juramento supletorio, recibido en primera instancia y puede reformar
la sentencia sin haberse demostrado la falsedad del juramento. Por el contrario, el juramento decisorio decide el
juicio; de aqu su nombre (art. 1357_1).
4. Se admite tambin que no es aplicable al juramento supletorio el art. 1361, y que la negativa a prestarlo no
implica necesariamente la prdida del negocio.
Caso particular de juramento supletorio
El art. 1369 menciona un caso particular de juramento supletorio; se trata de aquel en que la demanda est
fundada en cuanto al fondo, pero sin estar determinado el monto de la condena que se va a pronunciar y sin que el
juez tenga por s mismo datos para determinarla. La ley permite que el actor fije la cifra, naturalmente un
mximo. Esta especie e juramento supletorio tiene en particular que slo puede diferirse al actor.
a) LlBROS DE LOS COMERClANTES
Su naturaleza como pruebas
Podemos considerar como medios de prueba de la misma naturaleza que el juramento, a los asientos contenidos
en los libros de los comerciantes, que hacen prueba en juicio cuando estn al corriente y hayan sido regularmente
llevados (art. 12, C. Com. ). Las reglas de forma a que estn sometidos estos libros garantizan su exactitud y les
otorgan una autoridad comparable a la que procura el juramento, por su solemnidad, a la declaracin verbal del
actor. Por otra parte la ley hace una distincin: los libros de un comerciante hacen prueba en su contra y en
provecho de tercero pero no contra personas no comerciantes, respecto a las operaciones asentadas en ellos. Sobre
este punto vanse los arts. 1329 y 1330.
12.2.2 AUTORlDAD DE LOS DlVERSOS MEDlOS DE PRUEBA
Dificultad de llegar a la certidumbre
Los procedimientos empleados para demostrar un hecho en juicio no siempre crean certidumbre en el nimo del
juez; frecuentemente su juicio se basa en una simple probabilidad, explicando esto los errores judiciales tan
frecuentes quiz en materia civil como en materia penal, aun cuando aquellos sean menos escandalosos. La
certidumbre se adquiere raramente. La prueba propiamente dicha, directa y absoluta, no existe casi nunca.
Frecuentemente no se demuestra el punto discutido, y slo se logra hacerlo verosmil en mayor o menor grado.
La verdad judicial est por tanto lejos de poseer la certidumbre total que adquieren las soluciones de las ciencias
fsicas y matemticas. Los testigos pueden mentir, los documentos ser falsos, los indicios materiales engaosos, o
mal comprendidos; pero, no obstante, estamos obligados a conformarnos con tales medios de prueba, porque
humanamente no existen mejores, y es una necesidad social la solucin de los litigios.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_102.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:37:48]
PARTE TERCERA
De los principios de prueba
Ocurre a menudo que una de partes no tiene en su favor sino una prueba insuficiente que hace verosmil sus
pretensiones, pero que por su naturaleza no puede ni convencer al juez, ni asegurarle una sentencia favorable.
Hay, en estos casos, lo que se llama un principio de prueba. La existencia de estos principios de prueba tiene gran
importancia.
1. Cuando la ley exige una prueba por escrito, pues el documento que contiene un principio de prueba hace
admisible la testimonial y la presuncional, que reforzarn la demostracin iniciada con dicho documento (art.
1347 _ arts. 324 y 341).
2. En toda hiptesis, es decir, cualquiera que sea el medio empleado, la prueba comenzada puede completarse por
el juramento supletorio.
Valor propio de los diferentes medios de prueba
No todos los diferentes medios de prueba admitidos por la ley tienen el mismo valor; debe distinguirse el grado de
confianza que se les puede conceder. Examinemos tales medios desde este aspecto:
1. Confesin
La confesin de una de las partes, contraria a sus propios intereses suprime, por lo general, toda duda: hace
prueba plena, dice el art. 1356, inc. 2, contra su autor. Por ello nuestros autores antiguos la llamaban probatio
probatissima. Sin embargo, debemos hacer algunas restricciones. En ciertos casos un litigante est interesado en
confesar hechos que, considerados en s mismos, le son desfavorables, a fin de obtener una ventaja mayor.
Esto acontece en las demandas de separacin de bienes: el marido a veces conviene con su esposa obtener la
separacin en forma tal que se defraude a sus acreedores; por ello se excluye su confesin; no hace prueba de los
hechos en que se funda la esposa al demandar la separacin (art. 870, C.P.C.). Es sabido tambin que en materia
penal la confesin, frecuentemente ha obtenido por las torturas de la incomunicacin o por la complicacin de los
interrogatorios, no es por s sola una prueba perfecta de la culpabilidad, la cual debe ser demostrada por otros
medios; en ocasiones, algunos reos ya condenados por otros hechos se declaran culpables de crmenes
imaginarios para retardar su deportacin.
El proyecto franco-italiano del cdigo de las obligaciones (art. 308) debilita la fuerza probatoria de la confesin
extrajudicial, sometindola en todos los casos, a la apreciacin del juez.
2. Juramento
El juramento prestado por una de las partes en su favor es, por lo regular, sospechoso, sobre todo cuando se ha
realizado ante tribunales inferiores; es raro que se niegue a prestarlo la parte a quien se difiere. Sin embargo, la
ley exige que se le conceda un crdito absoluto. El proyecto franco_italiano del cdigo de las obligaciones (art.
311), decide que el juramento decisorio slo puede deferirse con autorizacin del juez. Consideraron sus autores
que era preferible establecer este control preventivo, que dejar al juez la facultad de no tomar en cuenta el
juramento prestado.
3. Documentos y testimonios
Estos dos medios de prueba, adems de ser los ms usuales, son por lo general los ms verdicos. Es indudable
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_102.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:37:48]
PARTE TERCERA
que con ellos puede cometerse una falsedad que no sea descubierta, y que el juez puede ser engaado, pero,
felizmente, slo ocurre esto por excepcin, y en la prctica podemos conformarnos con las aseveraciones de los
testigos o con los documentos que se presenten.
4. Prueba pericial
La misma observacin podemos hacer a esta prueba. Los peritos no son infalibles, pero siendo sus conocimientos
especiales superiores a los del juez, su intervencin es una garanta.
5. lndicios y presunciones
Este gnero de prueba adolece en la prctica de un menosprecio no solo a causa de la dificultad que por lo regular
presenta su establecimiento, sino tambin a causa de la poca seguridad que proporciona. Se afirma que las
pruebas directas producen una certidumbre moral, en tanto que la conviccin que comunican las presunciones al
nimo es menos fuerte; engendra una simple probabilidad. Por ello habitualmente se designa a las presunciones
en una forma que parece excluir la idea de prueba.
Con frecuencia omos decir, a propsito de un hecho discutido, que solo hay presunciones y no pruebas. Esta
actitud no siempre est fundada. La prueba presuncional, es decir, la obtenida de indicios materiales es, en
ocasiones, ms segura que la resultante de los testigos y documentos. Tratndose de los indicios muy raramente se
puede temer su falsificacin, falsificacin que siempre puede presentarse en los documentos, y tampoco puede
temerse la parcialidad o venalidad de los testigos. Facts can not lie, dice una regla de la jurisprudencia inglesa.
Pero si no mienten, pueden ser mal comprendidos; la consecuencia que de ellos se obtiene puede ser falsa; el
vicio reside entonces no en el indicio mismo, sino en el razonamiento del juez. Cuando la relacin entre el hecho
conocido, que sirve de indicio, y el hecho desconocido, que se quiere establecer es correcta y directa, la prueba
puede adquirir el carcter de evidencia, hay, por ejemplo, crmenes que aun cometidos sin testigos, no pueden
negarse; los cargos, se dice, son agobiadores para el acusado.
Pero frecuentemente la relacin entre el indicio y el hecho discutido es ms lejana. Entonces es cuando
verdaderamente se puede hablar de presunciones. A menudo la prueba fundada sobre estos indicios es un edificio
frgil y penosamente levantado, re
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_102.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:37:48]
PARTE TERCERA
PARTE TERCERA
PRUEBAS
TTULO 12
GENERALlDADES
CAPTULO 3
COSA JUZGADA
Observacin
El Cdigo Civil reglamenta accidentalmente en el art. 1351 lo que se llama la autoridad relativa de la cosa
juzgada. Existe una teora muy importante que determina el efecto de las sentencias y que pertenece ms al
derecho procesal que al civil. Si el cdigo habla de ella, se debe a que sigui a Pothier, quien por falta de mtodo
evidente, explica las reglas relativas a la autoridad de las sentencias a propsito de las presunciones legales.
12.3.1 FUERZA DE COSA JUZGADA
Presuncin de verdad unida a la cosa juzgada
La sentencia, a su vez dictada, debe terminar definitivamente el juicio, si no han procedido los recursos intentados
en su contra o si no se interpusieron stos.
Existe una necesidad social de primer orden de que los litigios no se renueven indefinidamente sobre la misma
cuestin. De aqu la regla: Res judicata pro veritate habetur. Esta regla figura en la ley con otras palabras. El
cdigo presenta como una presuncin legal la autoridad que la ley atribuye a la cosa juzgada (art. 1351-3). Esto
significa que la ley tiene por verdadero lo que ha sido juzgado; es una traduccin indirecta de pro veritate habetur.
Solamente las sentencias definitivas, dictadas en procedimientos contenciosos, poseen la autoridad de la cosa
juzgada. La interlocutoria no obliga al juez y los actos de jurisdiccin voluntaria no tienen de las sentencias sino
la forma. Lo que tiene fuerza de cosa juzgada es nicamente la parte resolutiva de la sentencia, es decir, la parte
que contiene la resolucin dictada por el juez. La misma autoridad no se aplica a los resultados y considerandos.
Sin embargo, podemos recurrir a ellos para interpretar los puntos resolutivos y precisar su extensin. En caso de
contradiccin entre dos sentencias inconciliables debe preferirse la ltima en fecha, pues se considera que las
partes han renunciado al beneficio de la primera.
12.3.2 EXCEPClN DE COSA JUZGADA
Condiciones de su empleo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_103.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:37:50]
PARTE TERCERA
Para hacer respetar la autoridad de la cosa juzgada, la ley pone a disposicin de los particulares una excepcin
especial, que es la antigua exceptio rei judicat de los romanos. Pero es necesario precisar que esta excepcin no
sirve para detener acciones distintas de la primera y que deben permanecer independientes de ella, y tambin es
importante precisar de una manera exacta lo que realmente se juzg la primera vez, a fin de saber lo que
legtimamente puede aun discutirse.
La cosa juzgada est, pues, sometida a una relatividad anloga a la sealada a propsito de los contratos: su
autoridad es indestructible, pero se halla limitada a un negocio determinado.
Para reconocer en qu caso la excepcin de cosa juzgada puede
oponerse a una nueva demanda, se han establecido, desde hace mucho
tiempo, tres condiciones, es preciso:
1. Que el segundo juicio se entable entre las mismas personas;
2 Que recaiga sobre el mismo objeto; y
3. Que tenga la misma causa que el primero (art. 1351).
ldentidad de personas
Todo proceso se entabla entre personas determinadas, que se llaman partes. La sentencia obtenida por una de ellas
en contra de las dems, no debe ni aprovechar ni perjudicar a los terceros, de la misma manera que tampoco les
aprovecha o perjudica un arreglo amigable celebrado por las partes, en vez de discutir en juicio sus derechos
respectivos. El efecto de las sentencias se encuentra as sometido, en cuanto a las personas, a la misma regla de la
relatividad de los contratos.
De esto resulta que la excepcin de cosa juzgada, por la cual los particulares hacen respetar la autoridad o
presuncin de verdad que la ley confiere a las sentencias, slo puede ser utilizada en provecho de la persona que
haya sido parte en el juicio o que sea causahabiente de una de las partes y contra otra persona que tambin haya
sido parte o sea su causahabiente. Las reglas sobre esta materia son las mismas que las aplicables a los efectos de
los contratos.
Por ello, una sentencia dictada contra una persona no puede oponerse a sus causahabientes particulares sino en
tanto que sea anterior a la transmisin del derecho, en virtud de la cual son sus causahabientes.
El efecto relativo de la cosa juzgada se expresa mediante una frmula muy semejante a la que se aplica a los
contratos: Res inter alias judicata, allis nec nocet nec piest. Por tanto, la primera condicin para el ejercicio de la
excepcin de cosa juzgada es que haya identidad de partes en los dos negocios.
ldentidad de objeto
No bastaba reservar el derecho de los terceros, o el de las partes en sus relaciones con aquellos, limitando el
alcance de las sentencias en cuanto a las personas que pueden invocarlas o a quienes se puede oponer; era
necesario restringir entre las partes los efectos de la sentencia a lo que fue objeto del litigio y dejarlas en libertad
de discutir entre s sus otros derechos; en una palabra, dar a la sentencia un alcance limitado en cuanto a su objeto.
Se requiere, por tanto, que el objeto de las dos demandas sea el mismo. As, cuando se ha dictado sentencia
absolutoria en un juicio cuyo objeto sea el pago de un arrendamiento, puede intentarse otro juicio, en el que se
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_103.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:37:50]
PARTE TERCERA
demande el pago de rentas vencidas en otras fecha distintas a las que se reclamaron en el primer juicio, sin que
esta demanda pueda ser rechazada por la excepcin de cosa juzgada. Por el contrario, cuando una persona que
haba adquirido una por medio de la cesin de derechos sucesorios, exige la entrega de ciertos objetos y pierde el
juicio por ser nula la cesin, no puede ya demandar la entrega de la totalidad de los bienes cedidos.
De la misma manera, quien haya demandado, sin xito, la totalidad de una cosa, no puede ya demandar una parte
de ella; a este propsito se repite la regla ln toto pars continetur. Sin embargo, podran hacerse muchas
observaciones sobre la aplicacin de la regla: Pars est in toto, totum non est in parts. La mayora de los casos que
se presentan son, por una parte mucho ms difciles de apreciar que los ejemplos citados anteriormente, y que se
han escogido entre los ms sencillos.
Los autores han tratado de formular una regla general que permita reconocer cundo el segundo juicio tiene el
mismo objeto que el primero. No lo han logrado. En verdad nunca hay dificultades prcticas sobre si existe
identidad de objeto entre dos demandas, sino nicamente para saber si el objeto de la segunda demanda no se
encuentra ya implcitamente juzgado por la primera sentencia. La dificultad, recae, por tanto sobre la extensin de
la sentencia, es decir, sobre el sentido que debe atribuirsele, y no sobre una cuestin de identidad entre las dos
demandas, que siempre se reconoce fcilmente.
ldentidad de causa
La regla moderna, que exige la identidad de causa entre las dos acciones, fue tomada de un fragmento de Paulo
que se refiere nicamente a las acciones reales. Es indudable que si reclamo la propiedad de un bien, en virtud de
haberla adquirido por compra, la prdida del juicio no me impide intentar nuevamente la reivindicacin
pretendindome legatario o heredero del propietario; esta segunda accin no tiene la misma causa que la primera.
Los comentadores modernos han incurrido en el error de generalizar esta regla y de aplicarla tambin a las
acciones personales, para las cuales no est lgicamente establecida, y de esto ha surgido toda una serie de
dificultades, que quizs sean las ms grandes que presenta esta difcil materia.
Muy bien podra suprimirse la condicin de la eadem causa petendi y atenerse a la regla general establecida al
principio del art. 1351: nicamente lo que ha sido objeto de la sentencia posee la autoridad de la cosa juzgada. De
todas maneras se tiene que determinar, en cada caso, si hay identidad entre el objeto de la primera sentencia y el
de la nueva demanda. Las condiciones de la excepcin de cosa juzgada se encontraran as reducidas a dos: eadem
res, acaedem person.
La definicin de la causa es fcil de dar: es el hecho jurdico o material, fundamento del derecho reclamado, o de
la excepcin opuesta. Unnimemente se acepta la anterior definicin, pero nada se avanzado con esto. Sin duda
no se presentarn dificultades cuando se trate de una reclamacin cuyo objeto sea un derecho real o de crdito: la
causa ser el principio generador de este derecho; cuando se trata del derecho real, ser una compra, una
donacin, un legado, etc., por lo que hace a la de crdito, un contrato de mutuo, una fianza, una venta cuyo precio
an no se haya pagado; el dao causado por un delito, etc.
Pero las dificultades surgen cuando se trata de acciones de nulidad, de rescisin, resiliacin de otras semejantes,
por ejemplo un documento cuya nulidad se exige fundndose en un vicio del consentimiento. Se permitir a
quien ha formulado la primera demanda apoyndose en la incapacidad de un testigo instrumental; renovar
indefinidamente sus peticiones fundndose en todos los vicios de forma que sucesivamente crea descubrir? Se
permitir a quien atac un convenio invocando el error en que incurri, atacarlo nuevamente fundndose en el
dolo de su contrario?
Sobre las cuestiones de este gnero los autores discuten mucho sin llegar a entenderse, y en sus discusiones a
menudo recuerdan una vieja controversia de los antiguos comentadores, entre la causa prxima y la remota: la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_103.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:37:50]
PARTE TERCERA
prxima sera la existencia de una nulidad; la remota, la irregularidad que origina tal nulidad. As, en la demanda
de nulidad por causa de error, la causa prxima de la demanda sera la falta de consentimiento vlido, y el dolo,
violencia o error, sern las causas remotas.
Solucin racional
La nica solucin lgica de la dificultad fue propuesta por Laurent; consiste en investigar nicamente lo que
decidieron los primeros jueces. Cuando un contrato es atacado por error, el debate recae nica y exclusivamente
sobre la existencia y carcter del error. No se ha examinado el dolo; su nombre mismo ni siquiera fue
pronunciado en los debates o en la sentencia. Habr cosa juzgada por lo que respecta a l? Decidir
afirmativamente equivale a establecer que una demanda especial por su objeto, es general en sus efectos.
Laurent muestra la iniquidad de semejante sistema; el actor pudo haber sucumbido porque el error cometido por
l no era substancial; ms tarde descubre que este error fue causado por el dolo de la otra parte, lo que hace
anulable el contrato; se le opondr la cosa juzgada sobre un dolo del que nadie se ha ocupado? Esta solucin, la
nica lgica, conduce a resultados inaceptables cuando se trata de nulidades por la forma: los; vicios de forma son
muy numerosos, y la aplicacin de las reglas sobre la cosa juzgada abrira la puerta a querellas interminables si la
parte descontenta por una convencin pudiese proponer, en juicios sucesivos, todos los vicios de forma que su
ingeniosidad descubriese o supusiese en el acto.
Pero, puesto que hay un peligro muy especial, localizado en una categora determinada de acciones, por qu no
establecer para ellas una regla excepcional? Veremos que felizmente a este resultado ha llegado la jurisprudencia.
Jurisprudencia
Las sentencias deciden, en principio, que para admitir o rechazar la nueva demanda de nulidad, debe investigarse
si la causa de esta nulidad es o no idntica a la que motiv el primer juicio. As, cuando la demanda de rescisin
de una venta de bienes de menores por lesin, ha sido rechazada, no se puede oponer la excepcin de cosa
juzgada, si la nueva demanda no se funda en la observacin de las formalidades prescritas. lgualmente, cuando se
ha atacado una particin, por error, puede entablarse una nueva demanda en su contra si se funda en una lesin.
De la misma manera, una primera demanda de nulidad de un testamento, fundada en que su autor no estaba en
pleno uso de sus facultades mentales en el momento de su confesin, puede renovarse si se pretende que ha
habido alteracin en la fecha y que el testador realmente era incapaz en el momento en que redact o firm el
testamento.
A pesar de lo anterior, la jurisprudencia da soluciones contrarias tratndose de las demandas de nulidad fundadas
en un vicio de forma: obliga al actor a deducir en su primera demanda todas las causas de irregularidad que puede
hacer valer contra el acto atacado por l; en su defecto, autoriza a su adversario a oponer la excepcin de cosa
juzgada si se intenta una nueva demanda, fundada en una irregularidad de forma, que no se haya reclamado la
primera vez.
Esta jurisprudencia, muy especial, puede ser considerada no como aplicacin del principio relativo a la cosa
juzgada, sino como una regla establecida para impedir la reiniciacin de juicios vejatorios, que podran
multiplicarse casi a voluntad.
Autoridad en materia civil de la cosa juzgada penal
Las sentencias dictadas por el juez penal que conozca de una accin civil tienen, naturalmente, la autoridad de la
cosa juzgada; pero si el juez penal nicamente ha fallado sobre la accin pblica, podemos preguntarnos si el juez
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_103.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:37:50]
PARTE TERCERA
civil, que se avoc posteriormente al conocimiento de la accin intentada por la vctima, est obligado a actuar en
virtud de la sentencia dictada por el tribunal penal, o si debe considerarse que la nueva demanda tiene un objeto y
causa diferentes de la antigua.
La jurisprudencia decide que no est permitido al juez civil desconocer lo que definitivamente se haya juzgado
por el tribunal penal. Pero cuando se trata de una accin de daos y perjuicios intentada despus de la absolucin
por el tribunal penal la corte de casacin se ha mostrado indecisa sobre si los jueces pueden encontrar una culpa
civil en el hecho en que no se ha reconocido responsabilidad penal.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_103.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:37:50]
PARTE TERCERA
PARTE TERCERA
PRUEBAS
TTULO 13
PRUEBA DOCUMENTAL
CAPTULO 1
DOCUMENTOS PROBATORlOS
Utilidad de los documentos
Mientras ms complicadas son la relaciones sociales, mayores las probabilidades de corrupcin, o de error en la
memoria, lo que hace insuficiente y peligrosa la prueba testimonial. Los actos importantes de la vida, jurdicos o
materiales, de los cuales dependen nuestros derechos y obligaciones, no pueden dejarse a la pura memoria, ms o
menos fiel, de quienes han sido testigos de ellos. La utilidad de las pruebas documentales preconstituidas no es
discutida, y desde hace varios siglos su redaccin ha sido una costumbre de todos los pueblos civilizados.
La escritura es, ordinariamente, el procedimiento empleado para preparar una prueba en vista del futuro. Sin
embargo, veremos, a propsito de los contratos, que ciertas entregas pueden hacerse constar mediante otro
procedimiento muy sencillo, los registros, (art. 1331). Salvo este nico caso, la prueba preconstituida es siempre
una prueba literal.
Terminologa
Los documentos destinados a servir de prueba no tienen un nombre especial en francs. Unas veces se les llama
actas, otras ttulos; pero estas dos expresiones son ambiguas y siempre se aplican tanto al acto jurdico que se
hace constar en el documento, como a su prueba escrita considerada en s misma.
Vase ejemplos de esta ambigedad en los arts. 196, 690, 778, 1328, etc. En nuestra antigua lengua exista la
palabra instrument, del latn instrumentum, cuyo mrito consista en evitar toda confusin entre el hecho probado
y su medio de prueba; pero ha dejado de usarse esta palabra. nicamente permanece el verbo instrumenter, que
designa la funcin del notario, y el calificativo instrumentaires que se aplica a aquellos testigos que en su caso
pueden reemplazar el segundo notario al recibir un acto. El verbo instrumenter se emplea en el art. 1317.
13.1.1 PRlVADOS
Definicin
El documento privado es el que una persona redacta por s misma, en su calidad de simple particular.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_104.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:37:53]
PARTE TERCERA
13.1.1.1 Forma
Libertad habitual de su forma
Por regla general la ley no impone ninguna forma determinada a los documentos privados. Las partes (o el autor
del documento, si es el nico) redactan el documento como mejor les parezca. No estn obligados a redactarlo en
francs; pueden redactarlos en otro idioma o con un lenguaje convencional, cuya clave posean. Pueden
encomendar a un tercero la redaccin del documento, limitndose a firmarlo.
lgualmente pueden hacer constar sus convenios por medio de la imprenta, dactilografa, litografa o fotografa:
nicamente la firma debe ser manuscrita. Gran nmero de documentos (plizas de seguros, contratos de
arrendamiento, recibos y facturas, letras de cambio y cheques, tarjetas de circulacin) son formas impresas que se
llenan por las partes. No son nulas las palabras interlineadas.
Frecuentemente, las formas impresas se complementan con indicaciones manuscritas. Acontece entonces que, sea
por negligencia del redactor, o por una costumbre viciosa, no se tiene el cuidado de borrar las clusulas impresas
que estn en contradiccin con las clusulas manuscritas. Considerando la jurisprudencia que las clusulas
manuscritas contienen, con mayor seguridad, la intencin de las partes, le da preferencia sobre las clusulas
impresas cuando la conciliacin entre ambas es imposible.
Formalidades comunes a todos los documentos
No obstante, existen reglas de forma que deben observarse en la confeccin de los documentos privados. Estas
formalidades son dos: la firma y la fecha.
Necesidad de la firma
Actualmente, el nico elemento necesario, de una manera general, para la confeccin de un documento probatorio
privado, es la firma del autor del mismo, si es nico, o de las partes, si el documento tiene varios autores. De aqu
el nombre que habitualmente se da a los documentos de esta clase: documentos privados (actes sous signes
prives). La firma otorga al documento su fuerza probatoria; un documento desprovisto de firma ni siquiera puede
valer, en materia civil, como principio de prueba por escrito.
Su origen
La firma, empleada como medio de otorgar a un documento su fuerza probatoria, no es muy antigua en nuestro
derecho. Durante toda la Edad Media los documentos no eran firmados, sino sellados; esto se deba a que
solamente los clrigos saban escribir. Poco a poco fue reemplazado el sello por la firma, que hace mas difcil el
fraude.
En qu consiste
La firma no es necesariamente la reproduccin de los nombres que la persona lleva segn su estado civil; basta
que sea la forma habitual de la cual se sirve persona para firmar. Pero las personas que no saben o no pueden
escribir no pueden reemplazar la firma por una cruz u otro signo, ni tampoco por un sello. La firma debe ponerse
al pie del documento, pero no es necesario firmar ni rubricar las adiciones ni las notas marginales
Validez de las firmas en blanco
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_104.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:37:53]
PARTE TERCERA
La firma puede darse con anterioridad. Constituye entonces una firma en blanco, porque el papel firmado queda
en blanco, hasta que se redacte lo que debe contener. Por lo comn la redaccin es hecha por otra persona distinta
del firmante; una muestra de gran confianza, o bien una imprudencia mayscula, firmar un papel en blanco. La
validez de los documentos firmados en blanco fue discutida en nuestra antigua jurisprudencia hasta el fin.
Actualmente no existe ninguna duda, el art. 407 del C.P. castiga a quien abusa de las firmas en blanco, lo que
supone que estos documentos obligan a su signatario hasta el descubrimiento del fraude.
De la fecha
La ley no exige, en principio, que los documentos privados estn fechados. Slo respecto a un pequeo nmero
existe una excepcin. Pero, de hecho, la fecha es un elemento indispensable, y nunca se deja de insertar, sino por
olvido o mala fe. En efecto, en muchos casos indicacin de la fecha es til, y su comprobacin puede ser
necesaria. Por ejemplo, si sobreviene un cambio en la capacidad del signatario, la validez del documento depende
de su fecha, pues puede haber sido firmado durante la incapacidad y ser nulo.
Formalidades excepcionales
Existen reglas particulares relativas a los documentos que constituyen contratos sinalagmticos (art. 1325) y para
aquellos en que consta una obligacin unilateral de pagar una suma u otras cosas determinadas en cantidad (arts.
1326-1337). Las estudiaremos al tratar de la prueba de las convenciones. Digamos nicamente que, a pesar de su
carcter excepcional, son tan numerosas que comprenden, de hecho, la mayora de los documentos privados.
Formalidades fiscales
Adems de las formalidades a que estn sujetos por el derecho civil, existen formalidades de los documentos
privados establecidas por la legislacin fiscal, y cuyo objeto principal es crear recursos al tesoro pblico. Estas
formalidades fiscales son dos: el timbre y el registro. Tienen de particular que su omisin, en principio, no tiene
influencia sobre la validez o eficacia del documento; simplemente se sanciona con multa, y raramente con la
nulidad.
Sin embargo, veremos que desde cierto punto de vista (por lo que hace a la fijacin de la fecha), el registro tiene
una gran utilidad prctica, y que la omisin de esta formalidad repercute intensamente sobre la eficacia jurdica de
los documentos no registrados.
13.1.1.2 Fuerza probatoria
Distincin
Hay dos cuestiones que deben resolverse: 1. El documento que se presenta proviene realmente de la persona cuya
firma lo calza?; y 2 Es exacto su contenido? Si se responde negativamente a la primera cuestin, el documento
ser falso, si la segunda es la que se responde negativamente, el documento ser mentiroso. Veremos que desde
estos dos puntos de vista la fuerza probatoria del documento privado es dbil.
a) VERlFlCAClN DEL ORlGEN
Posibilidad de desconocer la escritura o la firma
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_104.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:37:53]
PARTE TERCERA
Cuando el documento privado se presenta como prueba, no presenta en s mismo ninguna garanta de su origen;
no existen precauciones para impedir la redaccin de un documento falso, tampoco hay signos exteriores para
reconocer el documento verdadero. Por tanto, no hay ninguna razn para presumir, a primer vista, que la firma ,es
realmente de la persona a quien se atribuye.
De aqu la regla siguiente, que es crucial en esta materia la persona a quien se opone un documento privado puede
limitarse a desconocerlo; desconoce su firma o su contenido, si al presentar el documento se le atribuye a ella; se
limita a declarar que no reconoce la firma o el contenido como de su autor, si el acto es opuesto a un heredero o a
otro causahabiente de su pretendido signatario (art. 1323).
Esta simple declaracin basta para privar provisionalmente al documento desconocido de toda su fuerza
probatoria; al adversario que pretenda basarse en tal documento corresponde entonces establecer su origen (art.
1324). El origen del documento se verifica por medio de un procedimiento especial llamado cotejo (art. 193 y ss.,
C.P.C.).
Segn un edicto de diciembre de 1684, el cotejo era un procedimiento previo, necesario para la presentacin del
documento privado como prueba; ahora no tiene ya se carcter; el documento puede ser presentado sin este
obligado preliminar y el cotejo nicamente es necesario si se desconoce el documento.
La prueba pericial caligrfica actualmente ha hecho grandes progresos, siendo fcilmente descubiertas las
falsificaciones gracias a sus ingeniosos medios tcnicos.
Reconocimiento
Si la parte a quien se opone un documento no lo objeta, su silencio es interpretado como un reconocimiento,
tenindose por reconocido tal documento.
Si el documento es reconocido expresa o tcitamente por la persona a quien se opone, o si despus de haberlo
desconocido, lo es judicialmente en virtud del procedimiento de cotejo, obtiene toda la fuerza probatoria de que es
susceptible, y que a continuacin determinamos.
b) VALOR PROBATORlO DEL CONTENlDO
Fe debida al documento
En principio, el documento privado reconocido voluntaria o judicialmente hace prueba plena de su contenido. El
art. 1322 dice que tiene entonces la misma fe que el documento autntico. Por tanto, se considera cierta la
existencia del hecho o del acto que conste en l, as como sus circunstancias si es un hecho, o sus clusulas y
condiciones si es un acto jurdico. Sin embargo, es posible destruir esta prueba, pues no es seguro que el
documento proporcione fielmente la verdad.
Prueba contraria
En qu forma puede ser combatida la prueba documental privada, por la parte a quien se opone? La ley no es
explcita sobre este punto que, por tanto, debe resolverse conforme a la tradicin y a los principios generales
mediante una distincin.
1. Si la parte pretende que el documento, originalmente exacto, con posterioridad fue falsificado en su reaccin,
en virtud de haber sido borrado o interlineado, el nico recurso que tiene es la peligrosa va de la denuncia de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_104.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:37:53]
PARTE TERCERA
falsedad de que hablaremos ms adelante.
2. Pretende que el documento no ha sufrido ninguna alteracin material, pero que desde su origen no contiene la
verdad? En tal caso afirma que hay simulacin . En principio, solamente puede probar la simulacin por escrito,
porque estaba en posibilidad de procurarse tal prueba por medio de un contra_documento. Sin embargo, si el
objeto de alterar la verdad fue defraudar la ley, debe admitirse la prueba testimonial de acuerdo con la ltima
parte del art. 1353.
Es pues, posible destruir la autoridad de los documentos privados sin enunciar su falsedad y tan slo con la simple
presentacin de pruebas contrarias ms o menos fciles de presentar. Lo anterior se expresa diciendo que los
documentos privados hacen fe de su contenido hasta probar lo contrario.
c) REGLAS ESPEClALES A LA FECHA
Distincin
Entre las distintas partes contenidas en los documento privados hay una que est sometida a reglas particulares, en
lo que hace a su fuerza probatoria; es la fecha para determinar su valor, debe distinguirse entre las partes y los
terceros.
Fe debida a la fecha con respecto a las partes
Una vez reconocido o cotejado el documento, hace fe de su fecha por s mismo con respecto a las partes. Pero la
fecha tiene el mismo valor que todo el contenido del documento, es decir, se tiene por cierta hasta que se pruebe
lo contrario.
La ley en ninguna parte ha considerado este punto, sin embargo, se admite que las partes pueden demostrar, por
todos los medios posibles, aun por testigos o por simples presunciones, la falsedad de la fecha aparente. Una parte
slo puede tener inters en atacar la fecha del documento, cuando por su falsedad haya servido para cometer un
fraude. Por ejemplo, si se trata de un menor que anticip la fecha del documento para que se considerara que
haba firmado siendo mayor, o de una mujer casada que retras la fecha del documento, para que aparezca
firmado antes de su matrimonio.
Por tanto, podemos emplear el mismo razonamiento relativo a las partes contenidas en el cuerpo del documento y
aplicar la disposicin final del art. 1353, que autoriza todas las pruebas en caso de fraude.
Las personas representadas por los signatarios del documento necesariamente deben considerarse como partes,
por aplicacin de las reglas sobre la representacin jurdica. Por tanto, la corte de casacin ha fallado
correctamente al decidir que el documento suscrito por un mandatario da fe por s mismo de su fecha, contra el
mandante.
lncertidumbre de la fecha con respecto a los terceros
Respecto a los terceros, la fecha de un documento privado no tiene ningn valor probatorio. El documento no se
les puede oponer, en tanto que la fecha no tenga la certidumbre necesaria, que adquiere por cualquiera de los
medios establecidos por la ley.
El art. 1328 se expresa sobre este punto en trminos particularmente enrgicos: Los documentos privados no
tienen fecha cierta contra terceros sino a partir del da en que, etc..... Es decir, que la indicacin de la fecha por las
partes carece de fuerza, en tanto que nada la haya corroborado. Esta grave restriccin impuesta a la fuerza
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_104.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:37:54]
PARTE TERCERA
probatoria de los documentos privados se justifica por la gran facilidad y peligro de los fraudes. Nada ms fcil
que dar a un documento una fecha falsa; nada ms difcil para los terceros que demostrar este fraude.
Personas protegidas por el art. 1328
La ley llama terceros a las personas que puedan objetar, sin discusin, el documento privado que se les oponga,
fundndose nicamente en la falta de certidumbre de su fecha. Ahora bien hemos visto ya que los actos jurdicos
no producen efectos respecto a los terceros, ni en su beneficio ni en su perjuicio. Puesto que el acto jurdico nunca
podr oponer qu importa a los terceros que el documento en que consta lleve una fecha verdadera o falsa? Tal
parece que no es necesario protegerlos contra un fraude que no los afecta.
Pero en el art. 1338, la palabra terceros no comprende a aquellos que Dumoulin llamaba penitus extranei, es decir,
quienes nunca han tenido relaciones jurdicas con las partes. Se trata, necesariamente, de personas para las cuales
el documento se les podra oponer y daarlas, si la fecha fuese cierta. Fcilmente se determinan estas personas:
son los causahabientes particulares de las partes. Hemos visto tambin que tienen a su vez la cualidad de
causahabientes y de terceros, segn la poca en que se coloquen.
Si han recibido alguna cosa de su autor, sufren naturalmente los efectos de los actos mediante los cuales ste ha
modificado el derecho a ellos transmitido, pero con una condicin, consistente en que la modificacin sea anterior
a la transmisin. A partir del momento en que han contratado con su autor, devienen terceros para l; ste, nada
puede hacer ya en perjuicio de ellos. De aqu que la cuestin de la fecha adquiera, con relacin a ellos, una
importancia crucial; de ella depende la eficacia del documento en su contra.
A estas personas puede perjudicar el fraude que consiste en la mencin de una fecha falsa; el peligro slo existe
para ellas, y a stas se ha querido referir la ley.
Situacin de los causahabientes universales
Para los causahabientes universales la cuestin de la fecha es indiferente: si son sucesores, responden
evidentemente de toda las obligaciones contradas por su autor, cualquiera que sea su fecha; estn ligados por los
actos jurdicos como las partes originales. En caso de ser acreedores quirografarios, como no tienen ningn
derecho propio en virtud del cual sean terceros, sufren los efectos de los actos realizados por el deudor sobre su
patrimonio (salvo el caso de fraude), y los documentos privados que comprueben las operaciones de ste hacen fe
en contra de aquellos con igual fuerza que contra el deudor mismo.
Observacin
La disposicin del art. 1328, que protege a los causahabientes particulares contra los documentos de fecha falsa o
sospechosa, es una de las reglas ms importante del derecho, es la salvaguarda indispensable de la buena fe en las
convenciones. Sin embargo, su utilidad ha sido considerablemente restringida en el derecho moderno por otras
disposiciones que, en ciertos casos, protegen a los causahabientes particulares por medio de nuevas formalidades,
como la transcripcin.
Medio prctico de dar fecha cierta al documento
La sospecha de fraude que afecta a la mencin de la fecha en un documento privado y que lo priva de su valor,
sera de una severidad excesiva si la ley no pusiese a disposicin de las partes un medio fcil y seguro de dar
certidumbre a la fecha de tales documentos. Este medio es el registro. Al inscribir los documentos privados, las
partes obtienen una constancia oficial de su fecha. El encargado del registro extiende una constando en los
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_104.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:37:54]
PARTE TERCERA
documentos que equivale al recibo de los derechos cobrados y que lleva la fecha del da en que se cumpli con
esta formalidad.
El documento registrado adquiere, pues, fecha cierta, desde el da de su registro. De aqu que sea til hacer el
registro el mismo da, y en todo caso, dentro de un plazo breve, si hay urgencia para ello.
Otras causas que hacen cierta la fecha de un documento
El registro no es el nico procedimiento que puede conferir la certidumbre de fecha a un documento. Segn el art.
1328 hay otros dos casos en que la fecha se hace cierta, y son los siguientes:
1. En primer lugar cuando su sustancia consta en un documento autntico, por ejemplo, en una diligencia de sellos
o de inventario, donde se describen los ttulos y papeles de negocios. La ley exige que se registren
pormenorizadamente los documentos. Por tanto, no es suficiente la sola mencin de ellos, se requiere una relacin
de sus clusulas y contenido que impida toda confusin.
Como el documento autntico prueba plenamente, su fecha por s mismo, otorga esta certidumbre al documento
privado a que se refiere. La existencia de ste se hace, por lo mismo, cierta, pero nicamente a partir de la fecha
del documento autntico que lo mencione y sin retroactividad. La regla no puede aplicarse a una convencin
verbal citada en un documento autntico, pues el art. 1328 nicamente se refiere a la prueba escrita.
2. La segunda causa que hace cierta la fecha de un documento es la muerte de su signatario o de uno de sus
suscriptores.
Poco importa con qu carcter haya firmado el documento la persona fallecida puede ser un simple testigo. Si la
palabra suscribir del art. 1328 poda dejar alguna duda, esta se desvanecera ante el art. 1410 que habla de la
muerte de uno de los signatarios del documento.
Por tanto, tres acontecimientos, de los cuales uno de ellos es voluntario (el registro) y los otros dos accidentales
(la relacin en un documento autntico y la muerte de uno de los signatarios) pueden dar certidumbre a la fecha
del documento privado a partir del da en que se producen. Solo estos acontecimientos producen tal efecto; la lista
de la ley es limitativa, puesto que se trata de acepciones establecidas por el art. 1328 a la regla que l mismo
formula.
Podran concebirse otros acontecimientos que produjeran el mismo efecto. El ms comn es la colocacin de un
sello postal en un documento expedido como papel de negocios. Se ha citado tambin el hecho de que una
persona hubiera perdido el uso de sus dos manos, por una parlisis o por una doble amputacin. Ninguno de estos
hechos pueden ser tomados en consideracin.
El proyecto franco_italiano del Cdigo de las Obligaciones (art. 283) es ms liberal. Admite que un documento
adquiere igualmente fecha cierta, desde el da en que sobrevenga la imposibilidad fsica de escribir de alguna de
las personas signatarias, y tambin desde el da en que se produzca otro hecho de la misma naturaleza, que
establezca de manera evidente la anterioridad del documento.
13.1.2 AUTNTlCOS
13.1.2.1 Autenticidad
Definicin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_104.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:37:54]
PARTE TERCERA
El documento autntico es el autorizado, con las formalidades requeridas, por un oficial pblico, en los lugares y
casos en que la ley le permite ejercer sus funciones. (art. 1317).
Variedades de los documentos autnticos
Los oficiales pblicos que redactan documentos autnticos son muy numerosos: citemos a los notarios,
escribanos, hujieres, oficiales del estado civil, y todos los agentes de la polica judicial que estn facultados para
levantar actas relativas a su actuacin.
Los documentos redactados administrativamente se asimilan a los autnticos (Ley del 28 oct., 5 nov. 1790, tt. ll,
arts. 2 y 14).
Condiciones de la autenticidad
El documento no es autntico sino a condicin de ser autorizado por un oficial pblico competente y capaz de
hacer certificaciones (art. 131).
Lncompetencia
Diferentes causas, que sera largo estudiar aqu, hacen incompetentes al oficial pblico. El caso principal es aquel
en que el notario ejerza sus funciones fuera de su jurisdiccin,
Lncapacidad
La incapacidad podra resultar de la ausencia de las condiciones de aptitud exigidas para el ejercicio de la funcin,
por ejemplo, de la nacionalidad francesa; pero a pesar de los trminos generales del art. 1318, se admite que este
gnero de incapacidad no priva al documento de su carcter de autenticidad. As, el art. 68 de la Ley del 25
ventoso ao Xl, que enumera limitativamete el caso de nulidad de los documentos notariales, no menciona la
ausencia de las condiciones de capacidad exigidas a los notarios por el art. 35. De esto resulta que el documento
recibido por un extranjero, que por error se haya nombrado notario en Francia, no perdera su valor como
documento autntico.
Cules son, entonces, los casos de nulidad del documento aulntico, como tal, por la incapacidad de quien lo
autoriz? Podemos citar dos series de ejemplos:
1. El caso en que el oficial pblico haya sido suspendido, destituido o reemplazado. Sera entonces un simple
particular, y todos los documentos autorizados por l, despus de recibir la decisin que lo priva de sus funciones
no son autnticos (Ley del 25 ventoso ao Xl art. 52).
2. Los casos en que la ley prohbe especialmente al oficial pblico autorizar en un caso determinado, como la
prohibicin a los notarios de autorizar los actos en que intervengan ellos mismos o sus parientes por afinidad o
consanguinidad hasta determinado grado.
13.1.2.2 Denuncia de falsedad (inscription de faux)
Definicin y origen
Se llama denuncia de falsedad a un procedimiento especial cuyo objeto es demostrar la falsedad de los
documentos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_104.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:37:54]
PARTE TERCERA
Su nombre se debe a una formalidad inicial tomada al procedimiento criminal de los romanos y conservada hasta
nuestros das; la parte que inicia este procedimiento de denunciar la falsedad ante el tribunal.
Distincin entre la falsedad principal y la falsedad incidental civil
La demostracin de la falsedad puede efectuarse ante la jurisdiccin criminal (arts. 418_468, C.l.C.). En este caso,
la accin se ejerce por el ministerio pblico, las partes nicamente pueden hacer la denuncia. Se di ce entonces
que hay falsedad principal.
Puede tambin hacerse ante los tribunales civiles (art. 21 y ss., C.P.C.). Se llama en este caso incidente de
falsedad civil, porque habitualmente la denuncia de falsedad se hace a ttulo incidental, en un juicio ya iniciado.
La accin tendiente a comprobar la falsedad se ejerce entonces por la parte interesada.
Peligros de este procedimiento
El procedimiento de la denuncia de falsedad es muy difcil de llevar a cabo. A fin de reprimir sospechas
producidas a la ligera, se han multiplicado deliberadamente las causas de improcedencia y de nulidad; deben
dictarse tres sentencias sucesivas en favor del litigante que inicie este procedimiento. En fin si sucumbe, se le
impone una multa mnima de trescientos francos y puede condenrsele a pagar a su adversario los daos y
perjuicios causados.
Denuncia de falsedad de los documentos privados
La funcin normal de la denuncia de falsedad (inscription de faux) es atacar los documentos autnticos. Por lo
general es intil contra los documentos privados. En efecto, o bien el contenido se desconoce y su redaccin se
atribuye a un falsificador, o reconocindose como propio el documento se le tacha de simulado. En el primer
caso, basta desconocer la escritura; en el segundo se rendirn pruebas sobre la simulacin conforme a lo dicho
con antelacin.
No es necesaria la denuncia de falsedad. Sin embargo, no debe creerse que este procedimiento sea imposible
contra un documento privado. Puede suceder que la parte amenazada por ese documento se apresure a denunciar
la falsedad del mismo. Puede tambin suponerse que el documento haya sido ya objeto de un cotejo y que se haya
tenido por verdadero: este cotejo no es un obstculo para que la persona contra la cual se haya dado por
reconocido un documento, discuta su valor denunciando la falsedad del mismo.
Es indudable que estos casos son excepcionales y que la denuncia de falsedad de documentos privados en la
prctica es rara. Sin embargo, debe advertirse que procede contra toda clase de documentos (art. 214, C.P.C.). Lo
mismo se estableca en nuestro antiguo derecho.
13.1.2.3 Valor probatorio
Cuestiones
Respecto a estos documentos deben distinguirse dos cuestiones anlogas a las ya estudiadas a propsito de los
documentos privados: 1. El documento fue expedido realmente por el oficial pblico cuya firma lleva?; y 2
Contiene la exposicin fiel del hecho o acto jurdico que debe comprobar? Desde este doble punto de vista la
fuerza probatoria del documento autntico es mayor que la del privado.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_104.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:37:54]
PARTE TERCERA
Presuncin de autenticidad
La persona que presenta un documento autntico regular en apariencia no est obligado a probar su autenticidad.
Los documentos se presentan acompaados de signos exteriores difciles de imitar: timbres y sellos de diversas
clases, unos con tinta, otros impresos o en relieve; firmas y rbricas de un oficial pblico que son conocidas y que
fcilmente pueden ser controladas. Estos signos exteriores de autenticidad bastan.
Dumoulin al hablar de este gnero de documentos deca Scripta publica probant se ipsa. Por consiguiente, el
documento pblico cuya apariencia es regular, goza de una presuncin de autenticidad que invierte sobre este
punto la carga de la prueba: si se discute la autenticidad de estos documentos, la parte que los presenta nada tiene
que demostrar; al adversario que niegue su autenticidad corresponde demostrar la falsedad del mismo, y esta
prueba solamente puede presentarse por medio de la denuncia de falsedad.
La anterior es la primera y la ms considerable ventaja del documento pblico sobre el privado.
Pero esto supone que el documento es regular, por lo menos en apariencia. Si por sus signos exteriores, o por los
vicios materiales de su forma o de su texto se advierte su falsedad de una manera tan evidente, que su simple
inspeccin basta para convencer al tribunal, ste tiene facultad para declararlo falso y rechazarlo como tal sin una
denuncia regular de falsedad.
Valor variable del contenido del documento
Cul es la fuerza probatoria del contenido de un documento autntico? Esta fuerza no siempre es la misma; vara
segn la persona de quien emane la afirmacin contenida en el documento.
a) ENUNClAClN PROVENlENTE DEL REDACTOR
Su fuerza excepcional
Cuando el hecho enunciado en el documento es afirmado por el oficial pblico que lo redacta, como ejecutado por
l mismo o como realizado en su presencia, hace fe plena hasta la denuncia de falsedad. Lo anterior se funda en
que la sinceridad del oficial pblico est garantizada: 1. Por las condiciones previas a su nombramiento, que
aseguran una buena eleccin hasta donde esto es posible; y 2. Por las tremendas consecuencias que tendra para l
una falsedad cometida en sus funciones: prdida de su oficio o cargo, y condena a trabajos forzados a
perpetuidad.
El oficial pblico que expide un documento autntico es, por tanto, un testigo privilegiado, cuyo testimonio tiene
ante la ley un valor excepcional.
En esto reside la segunda ventaja del documento pblico, siendo muy importante comprender bien su naturaleza;
si se atribuye al oficial pblico la comisin de una falsedad en la expedicin de un documento, no puede
demostrarse libremente; la ley exige que la falsedad del documento se compruebe dentro del procedimiento
especial organizado para este efecto: la denuncia de falsa ad (inscription de faux).
Caso en que no es necesaria la denuncia de falsedad
La declaracin de un oficial pblico slo posee este excepcional valor en tanto la haya hecho en ejercicio de sus
funciones. Si menciona en el documento un hecho que le conste,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_104.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:37:54]
PARTE TERCERA
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_104.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:37:54]
PARTE TERCERA
PARTE TERCERA
PRUEBAS
TTULO 13
PRUEBA DOCUMENTAL
CAPTULO 2
DOCUMENTOS ADMlTlDOS EXCEPClONALMENTE
COMO PRUEBA
Enumeracin
En ciertas circunstancias pueden emplearse como prueba documentos que no entran en ninguna de las categoras
anteriores y que, normalmente, no son empleados para este fin; tales documentos son la correspondencia, los
papeles y libros domsticos, las copias de documentos, los actos recognocitivos, etc. Debemos referirnos en este
captulo brevemente a los ttulos antiguos.
13.2.1 Correspondencia
Silencio de los textos respecto a la correspondencia
Nuestros antiguos autores, Pothier entre otros, no se ocupaban de la correspondencia como medio de prueba. La
correspondencia privada era rara; durante el siglo XlX adquiri gran desarrollo y ha llegado a ser un medio de
prueba muy usado. Pero la ley, al igual que Pothier, guard silencio sobre la correspondencia, y las cuestiones
suscitadas con motivo de ella han debido ser resueltas por los tribunales.
Fuerza probatoria de la correspondencia
Se ha sostenido que su apreciacin haba sido abandonada a los conocimientos y prudencia de los jueces, quienes
a voluntad podan considerar la correspondencia que se les presentara como prueba plena, admitirla como simple
principio de prueba, o rechazarla por carecer de todo valor. Esta opinin no parece fundada. La correspondencia
es una de las formas de confesin extrajudicial; ahora bien, la ley solo se ocupa de este tipo de confesin para
excluir o limitar la prueba testimonial, cuando se ha hecho oralmente (art. 1355).
El empleo de la escritura por medio de una carta dispensa de la forma testimonial. Por tanto, es necesario admitir
que la correspondencia hace prueba plena contra su autor, cuando ste la ha reconocido, en todo aquello que le
sea desfavorable. La prueba testimonial es improcedente contra el contenido de la correspondencia. Solamente
que el contenido de las cartas puede dejar en la incertidumbre o pasar en silencio una parte de los hechos o de las
convenciones discutidas de manera que no basten para probar plenamente su existencia; no servir entonces sino
como principio de prueba por escrito.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_105.htm (1 de 6) [08/08/2007 17:37:55]
PARTE TERCERA
Pero no deben confundirse estos dos puntos de vista: el grado de credibilidad de la carta y el nmero de datos que
contiene; la correspondencia puede tener valor nicamente como principio de prueba, aunque demuestre
plenamente lo confesado en ella por su signatario.
Agreguemos que la correspondencia solamente hace fe de su fecha, por s misma, contra su signatario, y contra
sus acreedores y causahabientes a ttulo universal. Respecto a los terceros, dentro de los cuales se encuentran
comprendidos los causahabientes particulares, adquiere fecha cierta nicamente por medio de cualquiera de los
tres procedimientos enumerados en el art. 1328; no pueden ser reemplazados por el timbre postal. Todo esto es
aplicacin del derecho comn.
Personas que pueden utilizar la correspondencia como prueba
El empleo de este gnero de prueba no es indistintamente permitido a todos los interesados, a causa del carcter
confidencial que pertenece, habitualmente, a la correspondencia privada. En principio, el nico autorizado para
servirse de la correspondencia como medio de prueba es el destinatario; puede hacerlo cuando tenga inters en
obtener de ella un ttulo de crdito o de liberacin, o desde cualquier otro punto de vista, en las cuestiones de
difamacin, de separacin de cuerpos o de divorcio.
El empleo de la correspondencia por un tercero, ms difcil reglamentar, no puede exponerse aqu porque requiere
entrar en cuestiones de detalle. Digamos nada mas que en principio la inviolabilidad del secreto de la
correspondencia privada se opone a que un tercero haga uso de ella contra la voluntad de su expedidor; el
consentimiento del destinatario no basta para levantar este obstculo.
Por excepcin, dos razones pueden autorizar el empleo de la
correspondencia como prueba por parte de un tercero:
1. Si esta carta estaba, en el pensamiento de su autor, destinada a servir de ttulo, pues entones adquiere la
naturaleza de un documento instrumental, y esto la priva de su carcter confidencial
2. Si el tercero que pretenda servirse de ella posee un derecho de potestad o de autoridad sobre el expedidor o
destinatario; ejemplos de este gnero son las cartas interceptadas por un marido que sirven como medio de prueba
en los juicios de desconocimiento, divorcio, o separacin.
Telegrama
El telegrama no constituye un documento privado, pues no hace prueba de su origen. El proyecto franco_italiano
del cdigo de las obligaciones (art. 284) decide, en forma distinta, si el original depositado en la oficina de origen
es firmado por el expedidor, y declara que la reproduccin entregada al destinatario se presume conforme al
original hasta probar lo contrario. Da al expedidor el derecho de que en el telegrama se indique que el original
depositado est firmado y de que se certifique su firma.
13.2.2 LlBROS Y PAPELES DOMSTlCOS
Rareza de su empleo como prueba
Esta categora comprende todos los apuntes que una persona hace, sea en hojas volantes, o en registros, para
conservar el recuerdo de sus propias operaciones, gastos, entradas, pagos, etc., as como los acontecimientos que
le interesan. La presentacin judicial de estos diferentes documentos nunca puede ser ordenada por el juez; es
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_105.htm (2 de 6) [08/08/2007 17:37:55]
PARTE TERCERA
puramente voluntaria. Esto casi los priva de todo inters.
Adems, estos documentos no pueden nunca hacer fe en provecho de su autor (art. 1331, inc. 1). No es posible
que nadie haga por s solo ttulos en su favor. Y no pueden servir de prueba contra l sino en algunos casos
excepcionales, que se explicarn oportunamente (art. 46, 324, 1321, inc. 2). Pero s pueden hacer prueba entre
coherederos.
13.2.3 COPlAS
Definicin
Una copia es la reproduccin literal, por medio de la escritura, de un documento preexistente, que se llama
original. La copia difiere del original, no solamente por su posterioridad, sino tambin por la ausencia de firmas,
que solamente son transcritas, por el copista, sin ser suscritas por las partes. Los documentos pueden hacerse en
varios ejemplares originales; stos difieren de las copias en que todos son contemporneos y firmados por las
partes o por el redactor del documento.
Pothier se ocup extensamente de la fuerza probatoria de la copias y los autores del cdigo siguieron sus
decisiones.
Copias de documentos privados
Las nicas copias que pueden tener cierta fuerza probatoria son las de los documentos autnticos; la copia de un
documento privado nunca hace fe, porque nada asegura que el documento original no haya sido falso.
La copia puede ser entregada por un funcionario pblico, el registrador, quien desde la Ley del 29 de junio de
1918 (art. 14) posee originales de los documentos privados y que ha sido autorizado por la Ley del 30 de junio de
1923 (art. 9) a expedir copias de los mismos. En este caso es cierto que existe un documento original y
probablemente que la copia es su reproduccin exacta . La jurisprudencia mantiene, sin embargo la regla de que
estas copias de documentos no privados no tiene ningn valor probatorio, salvo el caso de qu se haya reconocido
como exacto.
Tal era ya la solucin dada con anterioridad a la Ley de 1918, para las copias de los registros entregados
oficiosamente por los registradores. De hemos confesar que es singular obligar a las partes a depositar un original
en la oficina del registro y no tomar en consideracin la existencia del mismo en caso de discusin.
Copias de los documentos autnticos
Numerosas distinciones deben hacerse con respecto a estas copias.
A. El original existe an. La copia no tiene ninguna fecha probatoria que le sea propia, puede siempre exigirse la
presentacin del original (art. 1334). Sin embargo, de hecho, la copia sirve de prueba, es suficiente en tanto que
su fidelidad no sea sospechosa; tiene entonces un valor provisional, porque se le considera conforme al original.
Existe una excepcin cuando se trata de las copias de las actas del estado civil.
B. El original se ha perdido. Las copias que existan pueden reemplazarlo, pero, segn diversas distinciones:
a) Copias que hacen prueba plena (art. 1335). Son:
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_105.htm (3 de 6) [08/08/2007 17:37:55]
PARTE TERCERA
1. Las primeras copias
2. Las copias expedidas por orden de la autoridad judicial con audiencia de las partes
3. Las copias expedidas en presencia de las partes o con su consentimiento recproco
y 4. Las copias antiguas expedidas aun sin la autoridad de magistrado y sin la presencia de las partes por el oficial
pblico depositario del original. Se considera que las copias son antiguas cuando la fecha de su expedicin tiene
ms de 30 aos.
b) Copias que sirven de principio de prueba (art. 1334-2 y 3). Son: 1. Las copias indicadas en el nm. 4 del
prrafo anterior cuando an no tienen 30 aos de haber sido expedidas; y 2. Las copias expedidas por personas
distintas al depositario del original cualquiera que sea su fecha.
c) Copias que no pueden ser utilizadas sino a ttulo de informativas. Son las copias de las copias (art. 1334_4).
Caso en que una copia de copia puede servir de prueba
El primero de estos casos es previsto por el art. 1336. Se trata de la transcripcin de un documento en los registros
del conservador de las hipotecas. Esta transcripcin no es sino una copia de copia pues la que es presentada al
conservador es una copia y no el original. Sin embargo, la ley le concede el valor de un principio de prueba por
escrito, pero bajo ciertas condiciones que casi hacen imposible su uso. Es preciso:
1. Que todas las minutas del notario, correspondientes al ao en que se hizo el documento, se hayan perdido, o
que se pruebe que la prdida de la minuta de este acto se debe a un accidente particular
2. Que exista un registro en regla del notario, en que conste que el acta se hizo con la misma fecha. La ley exige,
adems, que los testigos, si aun viven, sean examinados
Una segunda excepcin es reglamentada por el art. 844 C.P.C. ; pero en este caso la copia de la copia adquiere
fuerza probatoria plena y reemplaza al original.
13.2.4 DOCUMENTOS RECOGNOClTlVOS
Definicin
El documento recognocitivo llamado tambin ttulo nuevo, es aquel documento que contiene el reconocimiento de
un derecho anterior, ya hecho constar en otro, llamado primordial. El documento recognocitivo no es una simple
copia; como el documento original lleva las firmas de las personas contra las cuales puede servir: la confeccin de
un documento recognocitivo puede ser til para interrumpir la prescripcin; pero en esta parte no podemos
ocuparnos de ellos desde ese punto d vista. Sirve tambin para facilitar o asegurar la prueba, cuando el ttulo
primordial se ha perdido o se encuentra expuesto a probabilidades de prdida.
Valor probatorio del documento recognocitivo
Nuestros antiguos autores distinguan dos especies de documentos
recognocitivos, segn su fuerza probatoria:
1. Aquellos en los cuales el documento primordial consta en su integridad, que equivale al ttulo primordial y que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_105.htm (4 de 6) [08/08/2007 17:37:55]
PARTE TERCERA
dispensa al acreedor de presentarlo, cuando se haya perdido.
2. Los reconocimientos en los cuales no consta el contenido del ttulo primordial. No eran admitidos como prueba
y nico efecto era interrumpir la prescripcin.
Esta distincin, que Pothier tom de Dumoulin, pas al cdigo civil; el documento recognocitivo slo dispensa de
la presentacin del ttulo primordial cuando en ste contenido ntegramente aqul (art. 1337). Esta disposicin es
muy criticada por los autores modernos. Hacen notar que cuando constan, en el documento recognocitivo, los
elementos esenciales de la obligacin, constituye una confesin escrita, y que como tal debera probar plenamente
la deuda.
Por otra parte, cuando existen varios reconocimientos conformes, que estn sostenidos por la posesin, teniendo
uno de ellos, por su fecha, ms de 30, puede dispensarse al acreedor de la presentacin del ttulo primordial (art.
1337, inc. 3).
Concurso del documento primordial y del recognocitivo
Slo se dispensa al acreedor de la presentacin del documento primordial con la condicin de que se haya
perdido. Si se demuestra que este documento aun existe, puede el deudor exigir su presentacin. En caso de que
se presenten los dos ttulos y de su comparacin resulten diferencias, por contener el recognocitivo algo de ms o
menos debe uno atenerse al ttulo primordial.
En efecto, as lo establece expresamente el art. 1337; lo que el documento recognocitivo contenga de ms o
menos no tiene ningn valor. Lo anterior es la consagracin de la antigua regla Recognitio nil data novi.
Sin embargo, si las partes manifestaron su intencin expresa de realizar un cambio, debe atribuirse a su voluntad,
pero entonces no se tratar ya de un documento recognocitivo; nos encontraramos en presencia, por lo que hace a
toda la parte modificada, de un verdadero ttulo primordial creador de un estado nuevo. El documento que
contenga una innovacin, ser, segn la expresin de Dumoulin, non tantum probatorius, sed etiam dispositorius.
Observacin
La materia de los documentos recognocitivos era importante en nuestro antiguo derecho, cuando las rentas y
pensiones perpetuas eran numerosas. Desde la revolucin, que hizo desaparecer ya no tiene inters esta materia.
13.2.5 TTULOS ANTlGUOS
Diferencia entre el antiguo y el nuevo derecho
Antes del cdigo de Napolen se conceda cierto crdito a los documentos y ttulos antiguos. Dumoulin pretenda
que se concediese fe a los documentos privados depositados durante determinado tiempo en los archivos pblicos,
por lo menos en ciertas condiciones. Pothier admita tambin como prueba, cuando eran antiguos, los papiers
terriers y censiers, o registros cueillerets, en los cuales los seores feudales registraban las rentas que anualmente
reciban.
El cdigo no ha reproducido estas decisiones. Por consiguiente, la sola antigedad de un documento puede
conferirle una fuerza probatoria que no tena, en su origen, segn su naturaleza intrnseca. Esto es muy lgico.
Las soluciones contrarias, dadas por nuestros antiguos autores, no eran sino decisiones de favor, fundadas en
consideraciones prcticas. Sealamos, sin embargo, los arts. 1335 y 1337, que atribuyen una fuerza particular,
uno a los documentos recognocitivos, el otro a las copias de las copias, en razn de su antigedad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_105.htm (5 de 6) [08/08/2007 17:37:55]
PARTE TERCERA
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_105.htm (6 de 6) [08/08/2007 17:37:55]
PARTE TERCERA
PARTE TERCERA
PRUEBAS
TTULO 13
PRUEBA DOCUMENTAL
CAPTULO 3
TlMBRE Y REGlSTRO
13.3.1 TlMBRE
Definicin, origen, legislacin
El timbre es un impuesto de tipo particular, creado en el siglo XVl, con motivo de la confeccin de ciertos
documentos. Su forma original supona el empleo de un papel especial fabricado y sellado por el Estado, llamado
papel timbrado, y vendido a los consumidores un precio superior a su valor real. (El papel no timbrado se llama
papel libre, expresin que se encuentra en los arts. 77 470 y 1394, C.C.).
Durante la revolucin se emple el refrendo por el timbre, que permita percibir el impuesto dejando a los
particulares la eleccin del papel. Esta innovacin condujo a la creacin del timbre mvil, conocido en todo el
mundo bajo la forma del timbre fiscal, que se adhiere a los recibos. La legislacin del timbre, que es complicado
en extremo, fue codificada por el Decreto del 28 de diciembre de 1926.
Documentos sometidos al impuesto de timbre y sancin
La Ley del 13 brumario ao Vll sujet al derecho del timbre los actos entre particulares, y de una manera ms
precisa, todos los documentos y escrituras sean pblicos o privados, que deban o puedan constituir ttulos o ser
presentados como obligacin, descarga, justificacin, demanda o defensa (arts. 12, 10 y 11). El Decreto de 1926
(art. 1) dice: El impuesto del timbre se causa por todos los documentos destinados a los actos civiles y judiciales
por lo que pueden ser presentados ante los tribunales y hacer fe en ellos. Las nicas excepciones son las
establecidas por la ley.
La formalidad del timbre se aplica, pues, a la mayor parte de los documentos privados. Adems, los poqusimos
documentos privados dispensados de la formalidad del timbre, no pueden ser presentados ante los tribunales sino
despus de haber causado el impuesto del timbre extraordinario, o de haber sido refrendados por el timbre.
Estas disposiciones se aplican principalmente a la correspondencia y a las facturas no cobradas. Las
contravenciones a las reglas legales se castigan con multa y todos los signatarios, as como los oficiales pblicos
que hayan autorizado o redactado los documentos son solidariamente responsables de los derechos del timbre y
de la multa (Decreto de 28 dic. 1926, art. 5).
13.3.2 REGlSTRO
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_106.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:37:57]
PARTE TERCERA
Definicin y legislacin
La formalidad moderna del registro tiene su origen en la institucin del control, creada por los edictos de junio de
1852 y marzo de 1673, que ordenaron el registro de todos los documentos y contratos extrajudiciales a fin de
procurar recursos al tesoro pblico. Consiste en la mencin de un acto jurdico en un registro pblico, sin
reproducirlo totalmente, en lo cual difiere de la transcripcin, que es la copia ntegra del documento.
Pero, en la actualidad, adems de esta formalidad consistente en la mencin del documento en el registro, hay otra
que consiste en el depsito de un original o de una copia del documento por registrar, y que sirve para todos los
documentos relativos a una convencin sinalagmtica (Ley del 29 jun. 1928, art. 14). Hay tambin un registro
mediante un simple recibo cuando se trata de las traslaciones verbales y por suscripcin, por lo que hace a los
valores muebles y a los seguros.
La Ley orgnica del registro es la del 22 frimario ao Vll, que an est en vigor, pero que ha sufrido aumentos y
modificaciones numerosas. Todos los textos legislativos referentes al registro, comprendiendo la ley del frimario,
fueron codificados por el Decreto del 28 de diciembre de 1926.
Carcter y utilidad
El registro tiene un doble carcter. Segn el objeto principal de su institucin, es un instrumento fiscal, destinado
a obtener fondos para el tesoro. Por otra parte, el registro produce efectos tiles para el derecho civil; otorga al
documento cierta publicidad, y sobre todo, ofrece el procedimiento ms simple y prctico de hacer cierta la fecha
de los documentos privados. Sin embargo, el registro de un acto no puede probar la existencia del mismo;
tampoco puede servir de principio de prueba por escrito.
Derechos fijos, proporcionales y progresivos
Los derechos percibidos por el registro son de tres clases: fijos, que no varan segn la importancia de los valores
mencionados en el documento; proporcionales, que varan en razn de estos valores; y, progresivos, cuya cuanta
vara en razn de los valores impuestos y segn una fraccin que aumenta en funcin de la elevacin de tales
valores (art. 2, Ley del 22 frimario ao Vll; art. 2, Decreto de codificacin de 1926). Los derechos graduados,
creados por la Ley del 28 de febrero de 1872 fueron suprimidos por la del presupuesto del 28 de abril de 1893
(art. 9), que los reemplaz por los derechos proporcionales.
A veces la ley ordena que el impuesto del registro se aumente con un tanto por ciento. Hasta la Ley del 22 de
marzo de 1924, este aumento no poda ser sino de dos dcimos y medio. Esta ley (art. 3) cre el doble dcimo, el
cual debe ser calculado sobre el derecho principal, adicionando con dos dcimos y medio en los casos en que
stos son exigibles.
Derechos sobre contratos y derechos sobre traslado
Desde otro punto de vista se distinguen los derechos sobre contratos y los derechos sobre traslado. El primero est
subordinado a la condicin de que se presente al registrador el documento en que conste un contrato; el derecho
de traslado se debe, independientemente de todo documento, por el solo hecho de que un derecho de propiedad o
un valor cualquiera, haya pasado de una persona a otra.
Esta distincin, a veces invocada, y a veces desechada por la administracin segn el inters del tesoro, es, en
nuestros das, abandonada por la doctrina. A diferencia del derecho del timbre que siempre tiene como causa
generadora un hecho material, los derechos de registro tienen siempre por causa un hecho jurdico y nunca un
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_106.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:37:57]
PARTE TERCERA
simple documento.
Documentos sometidos al registro
Los documentos pblicos estn, por lo general, sometidos obligatoriamente al registro en un plazo fijado por la
ley: la sancin es algunas veces la nulidad (tratndose de los actos de los alguaciles); a menudo el acto no
registrado contina siendo vlido, pero el oficial pblico culpable incurre en una multa y en el pago de un doble
derecho.
Respecto a los documentos privados, aquellos en que constan los contratos deben registrarse dentro de
determinados planes. La sancin nunca es la nulidad, sino un doble derecho, por lo general. Cuando un acto
privado no est sometido obligatoriamente al registro, el cobro de los derechos slo es posible si las partes
presentan el documento voluntariamente al recibidor para conferirle fecha cierta. Sin embargo, el registro es
obligatorio si el documento privado se menciona en uno autntico, o si se presenta ante los tribunales.
Debemos agregar que respecto a ciertos hechos jurdicos, el derecho de registro puede exigirse
independientemente del documento en que consten; tal es el caso de las traslaciones verbales, respecto de las
cuales el impuesto es percibido a continuacin de una simple declaracin hecha al recibidor del registro.
Papel de la administracin
Para obtener de los contribuyentes la enormes sumas de que est encargada, se han conferido a la administracin
amplias facultades. Vigila y verifica toda la actividad econmica del pas. Siendo toda convencin una fuente de
impuestos, se entabla una luca perpetua entre la administracin y los particulares, secundados por la habilidad de
los legistas ms prcticos. La administracin encuentra en los documentos que le son sometidos la ocasin de
percibir un derecho; los particulares tratan de disimular cuidadosamente la naturaleza verdadera de sus
convenciones, para escapar a pago de los derechos proporcionales o para beneficiarse con una tarifa menos
elevada.
La percepcin de los derechos de registro es una de las misiones ms delicadas de cumplir en el orden civil. Hay
muchas reglas sobre el registro propiamente dicho; todas las cuestiones que los recibidores tienen que resolver
son problema de derecho civil: cul es la naturaleza exacta de la convencin?, qu significa tal clusula?,
contiene algo ms de su sentido aparente? Una vez descubierta su naturaleza, es fcil determinar la tarifa
aplicable.
Los recursos de los contribuyentes son resueltos por la misma administracin, y despus por los tribunales civiles;
la resolucin que se dicte no es apelable, pero s procede la casacin.
Medidas contra el fraude
La elevacin excesiva de las tarifas despus de la guerra de 1914_1918, tanto por las leyes fiscales anuales como
por las especiales, cuyo objeto es procurar al fisco nuevos recursos, ha tenido como consecuencia el desarrollo de
los fraudes fiscales. Antiguamente los particulares evitaban hasta donde era posible el empleo de actos notariales
sometidos obligatoriamente al registro, pero a partir de la ley del 29 de junio de 1918, estn sometidos tambin
obligatoriamente al registro los documentos privados en que consten convenciones sinalagmticas.
Para escapar al cobro del impuesto los interesados se han visto obligados a recurrir a la simulacin. El
contribuyente tiene, evidentemente el derecho de escoger entre varios procedimientos legales, el que implique
para l gestos menores, y no se puede calificar como fraude a la ley el empleo de un medio legal para llegar a un
resultado.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_106.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:37:57]
PARTE TERCERA
Las pretensiones de la administracin han sido algunas veces excesivas. Es cierto que los fraudes verdaderos son
numerosos. Para prevenirlos y reprimirlos se ha aumentado el control de la administracin, especialmente el
derecho de comunicacin: tambin se aumentaron las penas fiscales, y a veces se ha recurrido a las penas del
derecho comn.
Particularmente debemos sealar que el legislador ha afectado de nulidad, desde el punto de vista civil, a los actos
en que exista una disimulacin de precio (Ley del 27 feb. de 1912, art. 7). Es ilgico que la validez de un acto
jurdico dependa as de la observacin de una ley fiscal, y tambin es de dudarse que esta sancin sea eficaz.
Debe decirse igualmente que la ley ha llegado hasta exigir afirmaciones de sinceridad por medio de ciertas
declaraciones, a fin de castigar penalmente la falsedad.
En esta lucha contra el fraude se ha olvidado que la necesidad de proteger a la administracin no justifica la
supresin de los principios de derecho civil. No se suprime una regla de derecho enraizada desde hace tiempo en
una legislacin que ha conservado todo su valor prctico, para satisfacer las necesidades pasajeras del tesoro, dice
Pilon.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_106.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:37:57]
PARTE TERCERA
PARTE TERCERA
PRUEBAS
TTULO 13
PRUEBA DOCUMENTAL
CAPTULO 4
NOTARlO Y ACTA NOTARlAL
Aviso
El notariado est unido tan ntimamente a la vida civil de los particulares, y preside el notario tan frecuentemente
la redaccin de sus documentos y contratos, y la direccin de sus negocios econmicos, que se ha credo
indispensable indicar aqu, por lo menos, los puntos esenciales; en muchas ocasiones nos referiremos a este
captulo, para comprender lo que digamos respecto a la intervencin de los notarios y a los documentos que
autorizan.
13.4.1 NOTARlADO
Definicin
Los notarios son oficiales pblicos encargados de redactar y autorizar los documentos a los cuales los particulares
quieran conferir autenticidad. Estn encargados de conservar los originales y de expedir copias de ellos.
La ley del ventoso llama a los notarios funcionarios pblicos que es correcto, pues los notarios reciben del Estado
el poder de dar la autenticidad a sus actos y de expedir ttulos ejecutivos. Sin embargo, no se asimilan a los dems
funcionarios depositarios del poder pblico, desde el punto de vista de las leyes sobre la prensa, y de las
difamaciones de que puedan ser vctimas.
Las condiciones del nombramiento de los notarios fueron modificadas por la Ley del 12 de agosto de 1902.
Legislacin actual
El notariado fue reorganizado por la Ley del 25 ventoso ao Xl que actualmente est en vigor; pero ciertas reglas
importantes relativas a la redaccin de las actas notariales fueron establecidas por la Ley del 21 de junio de 1843,
y la Ley del 12 de agosto de 1902 hizo reformas mucho ms considerables tanto sobre la organizacin del
notariado como sobre la recepcin de los dos. Existen, adems, algunos textos secundarios.
lmportancia de los documentos notariales
El documento notarial es la forma habitual de conferir autenticidad a las operaciones de los particulares, aunque
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_107.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:38:00]
PARTE TERCERA
en la prctica documento autntico y documento notarial a menudo son tomados como sinnimos, cuando en
realidad hay muchos documentos autnticos diferentes de los notariales. La ley slo exige a veces la intervencin
de los notarios; pero de hecho casi todas las convenciones importantes son celebradas ante ellos.
Origen del notariado
El notariado moderno tiene su origen en la Edad Media. Los notarii, aun especies de escribanos adscritos a las
diversas jurisdicciones laicas y eclesisticas, cuyos documentos redactaban. Comprobaban igualmente las
convenciones de los particulares cuando eran reconocidas judicialmente. La redaccin de estos contratos en la
corte no era sino una aplicacin de las ideas romanas sobre la confessio in jure. Poco a poco los notarios tomaron
la costumbre de redactar las actas sin la presencia del juez, pero siempre en su nombre.
Este origen del notariado explica las frmulas que se leen en los antiguos documentos notariales, en los que se
dice que las partes han comparecido ante el notario como en derecho o en juicio y, al fin, que los comparecientes
han sido por su propio consentimiento juzgados y condenados a ejecutar y mantener todo lo que est contenido en
el contrato. El origen histrico del notariado no explica tambin la fuerza ejecutiva de sus documentos. Por su
origen, el notariado no es sino una rama del poder judicial, que se separ de el, para ejercer, mediante una especie
de delegacin, una de las aplicaciones ms importantes de la jurisdiccin voluntaria.
Durante mucho tiempo el encargado de conservar los originales era un oficial especial llamado tabellion, distinto
del notario. Las funciones del tabellion y de los guarda_notas se unieron a las de los notarios por el edicto de
1597.
La multiplicidad de los notarios fue una plaga de la antigua organizacin judicial de Francia. Adems de los
notarios reales todas las jurisdicciones seoriales tenan sus notarios especiales. En fin, haba notarios
episcopales, imperiales y apostlicos que pululaban en las regiones de derecho escrito y que se haban extendido
aun hasta las regiones consuetudinarias; todos ejercan sus funciones con brusquedad, y en virtud de una
investidura a menudo dudosa; desde el siglo XlV la tendencia de las ordenanzas era limitar su nmero.
Los antiguos cargos de notarios fueron suprimidos por la constituyente, que fue la que estableci la unidad del
notariado (La Ley del 26 de sep., 6 de oct. de 1791).
El notariado en el extranjero
El notariado es tan antiguo entre nosotros y el uso de los documentos notariales est impregnado de tal manera en
nuestras costumbres, que nos parece que debera ser una institucin universal. Pero no es as en la realidad. En los
pases vecinos al nuestro, como lnglaterra y Alemania, las atribuciones de los notarios son muy incompletas. En
muchos pases y sobre todo en lnglaterra, se confiere autenticidad a los actos por medio de los tribunales y segn
determinadas formalidades que deben cumplirse ante los jueces.
El notariado, con la importancia que tiene entre nosotros, es, por tanto, una institucin esencialmente francesa.
Jurisdiccin de los notarios
La competencia de los notarios es territorial. Desde este punto de vista deben distinguirse tres categoras de
notarios: los que ejercen sus funciones en las ciudades donde reside una corte de apelacin pueden ejercerlas en
toda la jurisdiccin de esa corte; los que ejercen ante un tribunal civil de primera instancia instrumentan en el
territorio que constitua la jurisdiccin del tribunal antes de la reforma judicial de 1926; los notarios de los dems
municipios tienen por jurisdiccin el cantn (La Ley del 25 ventoso ao Xl, art. 5).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_107.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:38:00]
PARTE TERCERA
Esta correspondencia entre el notariado y la organizacin judicial tiene como nico motivo los precedentes
histricos; se ha adoptado a la nueva organizacin judicial de Francia el antiguo principio, segn el cual, cada
notario tena su propia jurisdiccin. Esto, en la actualidad, no tiene razn de ser, las leyes del 12 de agosto de
1902 (art. 5) y del 29 de marzo de 1907 (arts. 1 y 2) hicieron, sobre este punto, reformas de muy poca importancia.
Estadstica
En 1896 haba en Francia 8910 notarios contra ms de 10000 en 1791. Sobre este nmero haba 7115 notarios
municipales, 1390 de segunda clase y 405 de cortes de apelacin, de los cuales residan en Pars 114. Desde 1876
muchos oficios fueron suprimidos y su nmero contina disminuyendo rpidamente; en 1901 nicamente haba
8615 notarios.
La Ley del 24 de febrero de 1928 autoriz la supresin completa los oficios de notarios en un cantn y confiri,
en este caso, las funciones de los suprimidos a los notarios de los cantones limtrofes, pertenecientes a la misma
jurisdiccin de la corte de apelacin.
Monopolio de los notarios
Los notarios gozan de un monopolio para conferir autenticidad a los actos y convenciones cebbrados por los
particulares; ningn otro oficial pblico puede conferir esta autenticidad. Sin embargo, una convencin privada,
accidentalmente puede adquirir autenticidad por el acta de un escribano cuando ha sido confesada por las partes
ante el juez. Lo mismo a contece cuando los dos adversarios llegan a un convenio ante el juez de paz, en el
momento de verificarse el preliminar en conciliacin, pues de esta diligencia se levanta un acta en la que consta
su arreglo.
Por otra parte, slo un pequeo nmero de actos requiere autenticidad, y en la inmensa mayora de lo casos, un
documento privado tiene el mismo valor que uno notarial, como prueba de los derechos de los particulares. De
aqu una competencia cada vez ms intensa contra los notarios, por parte de los particulares, quienes redactan
documentos a precios reducidos, ofreciendo a los interesados formas bien estudiadas. A veces se ha pedido la
extensin del monopolio de los notarios, principalmente a los documentos en que consten traslacin de
inmuebles, o de establecimientos de comercio.
Accin solidaria de las partes
La jurisprudencia reconoce, de manera general, de los notarios, el pago de sus gastos y honorarios, como accin
de contra todas las partes que han figurado en la escritura autorizada por ellos. Si quien hace el pago no es el
deudor segn los principios generales, o segn lo pactado, tiene accin para exigir lo pagado a las dems partes.
La decisin de la jurisprudencia se funda en el art. 2002, que convierte a los mandantes en deudores solidarios del
mandatario por todo lo que pueda debrsele en razon de la ejecucin del mandato. Esta jurisprudencia es
combatida por algunos autores, los cuales discuten que el notario sea mandatario de las partes.
Funciones oficiosas da los notarios
La Ley de ventoso nicamente proporciona una idea incompleta del papel real de los notarios. No solamente son
redactores de actas, especies de escribas oficiales, sino que desempean naturalmente una funcin muy
importante, la de consejeros oficiosos de las familias. Se les consulta y se siguen sus opiniones sobre cuestiones
familiares y econmicas; matrimonios, sucesiones, particiones, colocacin de fondos, compra y venta de casas y
tierras, etc., todo esto les es familiar y conocido, y su opinin tiene forzosamente un gran valor.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_107.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:38:00]
PARTE TERCERA
De aqu a la funcin de banqueros y agentes de negocios no haba ms que un paso. Los notarios aceptaban a
menudo ser depositarios de sumas considerables pertenecientes a sus clientes. Estos, teniendo confianza en sus
notarios, les dejaban, estos fondos, a veces, indefinidos para invertirlos. Muchas personas tenan as una parte de
su fortuna en poder de un notario, quien lee entregaba los intereses y a menudo el cliente no saba qu empleo se
haba hecho con los fondos. De esto result, en primer lugar, un crecimiento de las responsabilidades de los
notarios y, sobre todo, se multiplicaron las ocasiones de que dispusieran mal de esos fondos.
El gobierno se vio obligado a intervenir. La Ordenanza del 4 de enero de 1843 y el Decreto del 30 de enero de
1890, completado por dos textos accesorios Decreto del 2 de ene. de 1890 y Decreto ministerial del 15 de feb. de
18901 limitaron severamente las operaciones de los notarios relativas al manejo de los fondos perteneciente a sus
clientes. En 1843 se les prohibi realizar por s mismos o por medio de testaferros, operaciones de banca y de
corretaje, especulaciones sobre inmuebles, de una manera general todas aquellas operaciones en que estuviesen
interesados personalmente.
En 1890 se leg ms lejos, prohibindoles recibir fondos con obligacin de pagar intereses y de emplearlos
temporalmente en usos no autorizados por sus clientes; en fin, se les prohibi conservar durante mas de seis
meses la suma que detenten por cualquier ttulo; al fin de este plazo, si el dinero no es entregado a quien tenga
derecho a l, debe depositarse en las cajas de depsitos y consignaciones. Al mismo tiempo se reorganiz y
reglament la contabilidad de los notarios.
13.4.2 DOCUMENTOS NOTARlALES
13.4.2.1 Originales
Minutas y testimonios
Los documentos originales redactados por los notarios son de dos clases: las minutas y los testimonios (brevets).
La minuta queda depositada con el notario quien, en principio, no debe desposeerse de ellas, pues es responsable
de su conservacin. El testimonio (brevet) es entregado a las partes. Esta ltima forma no se emplea sino para un
pequeo nmero de actos poco importantes, como las procuraciones, los actos de notoriedad, los recibos de
arrendamientos y alquileres, etc. La Ley del 14 de marzo de 1928 autoriz el depsito facultativo en los archivos
nacionales departamentales, de los archivos notariales de ms de 125 aos.
Nmero de notarios necesario para la recepcin del documento. Ley de
ventoso.
Desde un tiempo inmemorial, los documentos notariales deban recibirse por dos notarios. De aqu una frmula
habitual: Ante el Sr... y su colega, notarios en Pars... Uno es el notario redactor, el otro el segundo notario. El
segundo notario puede ser reemplazado por dos testigos especiales, que llenen determinadas condiciones y que se
llaman testigos instrumentales.
Ley de 1843
La Ley de ventoso exiga la presencia real del segundo notario o de los testigos instrumentales. Pero una prctica
irregular se introdujo en toda Francia: el notario_redactor reciba por si solo el acto y recababa con posterioridad
la firma del segundo notario o de los testigos. La corte de casacin juzg en dos sentencias, los das 26 de enero y
16 de noviembre de 1841, que todos esos documentos irregulares eran nulos. Era necesario resolver con urgencia
una situacin que trastornaba todos los intereses.
Tal fue el objeto de la Ley del 21 de junio de 1843 que convalid los actos recibidos en esa forma antes de su
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_107.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:38:00]
PARTE TERCERA
promulgacin, y que limit para el futuro, a un pequeo nmero de actos, la necesidad de la presencia real del
segundo notario o de los testigos instrumentales. Estos actos excepcionales son: la donacin entre vivos, las
donaciones entre esposos durante el matrimonio, las revocaciones de donaciones y testamentos, los
reconocimientos de hijos naturales y los mandatos para celebrar cualquiera de los actos anteriormente
enumerados.
Ley de 1902
Desde 1843, la recepcin de los actos notariales por dos notarios solamente era una formalidad intil. En Alsacia
y Lorena, los alemanes la suprimieron desde 1873 (Ley del 26 de dic. 1873, art. 6). La Ley del 12 de agosto de
1902 la hizo igualmente desaparecer en Francia, declarando que los actos notariales podran ser recibidos por un
solo notario (art. 9 de la Ley del venta modificada). Sin embargo se hace una excepcin:
1. Para el testamento y las notificaciones de los actos respetuosos, que quedan sometidos a las formalidades
establecidas por el Cdigo Civil.
2. Para los actos solemnes, regidos por el art. 2 de la Ley del 1 de junio de 1843, cuyo texto fue incorporado en la
Ley del ventoso, de la cual es el inc. 2 del art. 9.
3. Para los actos en los cuales las dos partes o una de ellas no saben o no pueden firmar, que deben someterse a la
firma de un segundo notario o de dos testigos.
Hay, por tanto, tres formas de recibir los actos: 1. La recepcin por un solo notario, que es la forma del derecho
comn; 2. Despus de la recepcin, la firma del segundo notario; y 3. La presencia real del segundo notario o de
los dos testigos instrumentales.
Formalidades que deben observarse en la redaccin de las escrituras
Las escrituras deben redactarse en papel timbrado, y tambin en papel especial que les es entregado por la
administracin. Deben ser redactadas en francs; esta disposicin remonta al siglo XV, antiguamente las
escrituras pblicas se hacan en latn. La Ley del 2 termidor ao ll renov la regla, estableciendo como sancin la
pena de seis meses de prisin y la destitucin contra todo funcionario u oficial pblico que autorizase una
escritura redactada en una lengua extranjera.
La lengua francesa fue restablecida como lengua oficial en Alsacia y Lorena (Decreto del 2 de feb. 1919 y del 15
de may. 1922. Ley del 29 de mar. 1928); sobre la forma de las escrituras, vase Ley 1 del junio de 1924, arts.
96_97.
La escritura debe escribirse corrida, sin espacios en blanco ni palabras interlineadas; los espacios en blanco se
castigan con multa; las palabras interlineadas son nulas. Si se quieren hacer adiciones o correcciones, deben
hacerse al margen y aprobarse por las partes. Las palabras testadas deben contarse y aprobarse.
La Ley del 21 de febrero de 1926, modificando los arts. 13 y 15 de la Ley del 25 ventoso ao Xl, autoriz la
imprenta, la litografa y tipografa en las escrituras notariales, pero a condicin de que se emplee tinta negra,
indeleble y de que el notario firme cada pgina.
La escritura debe ser firmada por el notario, las partes y los testigos despus de hecha la lectura. Las partes no
nicamente firman la escritura, el notario garantiza su identidad; slo debe permitir que firmen las personas
conocidas por l, y si no los conoce, debe exigir que dos testigos especiales certifiquen ante l su identidad, estos
testigos se llaman testigos de identidad. Por consiguiente, la firma de las partes es tenida por verdadera hasta la
denuncia de falsedad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_107.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:38:00]
PARTE TERCERA
Si una de las partes declara no poder o no saber firmar, debe hacerse mencin de esta circunstancia en la escritura,
indicando la causa que les impide firmar.
Cualidades de los testigos
Segn la Ley dad ventoso (arts. 9 y 11), los testigos, tanto los instrumentales como los de identidad, deben ser
franceses y del sexo masculino. La Ley del 7 de diciembre de 1897, modificando el texto de estos dos artculos,
permiti a las mujeres servir de testigos en las escrituras notariales, con la nica condicin de ser mayores de
edad. Varias legislaciones extranjeras nos haban ya precedido en esta va: en ltalia la Ley del 9 de diciembre de
1877 abrog todas las disposiciones que prohben a las mujeres ser testigos en los actos pblicos y privados.
Sin embargo, segn la ley francesa de 1897, el marido y la mujer no pueden servir de testigos en el mismo acto.
Pero la Ley del 27 de octubre de 919 abrog el inc. 2 del art. 37 de aquella ley que contena, tal prohibicin. Ya a
fin de facilitar la redaccin de las escrituras la Ley de 1902 suprimi toda condicin de domicilio, para los
testigos, sea en el municipio o en el territorio de la jurisdiccin (arts. 9 y 11 reformados).
Registro
Los documentos notariales deben ser registrados en un plazo de diez y de quince das, segn que el notario resida
o no en el municipio donde se encuentre la oficina de registro (Ley del 22 frimario ao Vll, art. 20, Decreto del 28
de dic. de 1926, art. 60). Si el documento tiene fecha cierta por s mismo, el registro para las escrituras pblicas,
no tiene, la misma utilidad que para las privadas; sin embargo, esta formalidad impide a los notarios variar la
fecha de sus escrituras. Los actos no registrados en tiempo no pierden su autenticidad.
Valor de las escrituras notariales afectadas de nulidad
Sucede a veces que la escritura notarial est afectada de nulidad, de manera que carece de autenticidad. Esta
nulidad de la escritura produce la nulidad del acto jurdico mismo? Es preciso distinguir. Cuando se trata de un
acto solemne, como una donacin o un contrato de matrimonio, para los cuales la forma autntica es una
condicin esencial de existencia, son nulos tanto el acto jurdico como la escritura. Pero estos actos son
excepcionales.
En la mayor parte de los casos la escritura notarial nicamente es un medio de comprobar la operacin que se
hubiera conseguido muy bien sin otorgar ninguna escritura pblica. Tal es el caso, por ejemplo, de los
arrendamientos y de las ventas. Por consiguiente, la nulidad de la prueba escrita, que las partes haban querido
procurarse bajo la forma notarial, no afecta a la convencin misma: sta subsiste y podr ser probada por otros
medios.
Pero entonces se plantea otra cuestin: no pueden las partes servirse como prueba de esta escritura, firmada por
ellas y que contiene los puntos esenciales de su convenio? Si no puede valer como escritura pblica, no vale, por
lo menos, como escritura privada? Una antigua opinin, ya aceptada en el siglo XVl por Dumoulin y por Buicenu
autoriza el empleo, a ttulo de escritura privada, de la escritura pblica nula como tal. Ha sido mantenida en el
derecho moderno. El art. 1318 considera tres casos de nulidad: la incompetencia del notario; su incapacidad; y un
defecto en la forma; y el texto decide que tal escritura vale como privada si ha sido firmada por las partes.
La ley, por tanto, nicamente exige la firma de las partes. Sin embargo, segn una sentencia de la corte de Riom,
del 13 de junio de 1855, es necesario que la escritura lleve tambin la firma del notario; esta decisin aade algo a
la ley; el texto no distingue segn la naturaleza de la irregularidad que impida al documento valer corno escritura
autntica. Reducida la escritura pblica nula al estado de escritura privada, no hace fe de su fecha por s misma;
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_107.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:38:00]
PARTE TERCERA
slo adquiere fecha cierta a partir del da de su registro.
Examen de una objecin
Cuando varias partes se obligan recprocamente, el documento debe hacerse en tantos originales como partes haya
con intereses distintos (art. 1325); si una sola persona se obliga, el documento debe ser escrito por el puo y letra
del obligado; en caso contrario, debe llevar antes de la firma, una atencin; especial de aprobacin escrita por el
firmante (art. 1326). Estas formalidades nunca son llenadas en las escrituras notariales que se levantan en un solo
ejemplar original, y que las partes firman pura y simplemente, sin mencionar su aprobacin.
Se admite, sin embargo, que la inobservancia de las formalidades prescritas por los arts. 1325 y 1326 no impide a
la escritura notarial nula como tal, servir de prueba como escritura privada.
Decidir de otra manera sera hacer intil el favor concedido por el art. 1318 a las partes; en efecto, stas, que
quisieron otorgar una escritura notarial, nunca observaron formalidades que no les eran exigidas, Se puede aadir
que el art. 1318 slo exige la firma de las partes, lo cual se comprende: la presencia del notario y la conservacin
de la escritura entre sus minutas son garantas suficientes entra los fraudes que se trata de prevenir con las
formalidades establecidas por los arts. 1325 y 1326.
Este razonamiento no se aplica al caso en que el notario haya entregado un testimonio o acta que debera guardar
como minuta. Sin embargo se admite que, aun entonces, el documento que lleva la firma de las partes vale como
escritura privada.
13.4.2.2 Copias
De las copias entregadas por los notarios
Estas copias son de dos clases: las copias y los testimonios. Unas y otras son copias ntegras de la escritura y
actualmente pueden ser escritas a mquina o impresas; deben ser expedidas por el notario poseedor de la minuta y
firmadas por l. Pero hay entre ellas varias diferencias.
La copia propiamente dicha es una copia pura y simple del acta. El testimonio contiene, adems, la frmula
ejecutiva. La frmula ejecutiva es una especie de mandamiento dirigido a los alguaciles y a la fuerza pblica solo
ella permite recurrir a las vas de ejecucin, a los embargos, y, en general a emplear la fuerza, para obtener
justicia. No hay ms que dos clases de documentos que puedan ser revestidos con esta formalidad y que, por
consiguiente, son ttulos ejecutivos; son los testimonios de las sentencias y de los actos notariales.
Tal es una de las grandes ventajas de los actos notariales; el acreedor posee un ttulo ejecutivo que lo dispensa de
obtener una sentencia condenatoria contra un deudor. Estos documentos se llaman grosses porque son grossoys
(escritos con letras maysculas), en oposicin a las minutas, en las cuales se usa la escritura comn.
El nmero de las copias que pueden expedirse es ilimitado, los notarios pueden expedir todas las que se les
soliciten, en tanto que solamente deben entregar un testimonio de cada acto autorizado por ellos. A fin de evitarse
ulteriores reclamaciones, recaban un recibo de los testimonio entregados por ellos. Los segundos testimonios slo
pueden expedirse por mandato judicial, el cual debe anexarse a la minuta y conservarse con ella (Ley del 25
ventoso ao Xl, art. 26).
Los testimonios slo pueden entregarse a las partes que tengan el carcter de acreedores de los dems. Las copias
pueden entregarse a todas las personas interesadas en el acto y a sus causahabientes; los terceros pueden tambin
obtenerlas en virtud de un mandamiento del presidente del tribunal civil (Ley del 25 ventoso ao Xl, art. 23).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_107.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:38:00]
PARTE TERCERA
Los archivos notariales de ms de 125 aos depositados en los archivos nacionales o departamentales pueden ser
comunicados a quienes lo soliciten, salvo el caso de que haya oposicin de los herederos directos de las partes.
Legalizacin
Los actos notariales estn sometidos a la formalidad de la legalizacin (Ley del 25 ventoso ao Xl, art. 28),
cuando deban surtir efectos en un departamento distinto a aquel en que el notario ejerce sus funciones o, en la
jurisdiccin de otra corte de apelacin a la que pertenezca el notario.
La legalizacin es la certificacin de la autenticidad de una firma por un oficial o funcionario pblico. Para los
actos notariales, la legalizacin la hace el presidente del tribunal civil de la jurisdiccin o el juez de paz (Ley del 2
de mar. de 1861). Esta formalidad es una garante fuera del departamento o de la jurisdiccin de la corte, se
considera que la firma del notario no es conocida.
13.4.3 RESPONSABlLlDAD DEL NOTARlO
Triple forma de responsabilidad
La responsabilidad de los notarios es triple: penal, disciplinaria y civil. Las dos primeras tienen carcter represivo;
implican para el notario declarado culpable, penas de derecho comn o medidas disciplinarias. En esta obra no
podemos estudiar ninguna de las dos. Pero la responsabilidad pecuniaria de los notarios, que se traduce en el pago
a la parte perjudicada de los daos y perjuicios causados, pertenece, naturalmente, al derecho civil.
Para determinar esta responsabilidad civil debe conocerse segn la naturaleza de las funciones que el notario
desempeaba al cometer la falta que se le imputa.
Responsabilidad del notario como redactor de documentos
En su carcter de oficial pblico encargado de la redaccin de los actos privados, el notario est expuesto a
cometer faltas que pueden implicar para sus clientes prdidas considerables. En qu medida es responsable de
estas prdidas? En nuestro antiguo derecho, la jurisprudencia se mostraba muy benvola para los notarios; los
absolva con frecuencia de toda responsabilidad.
El art. 68 de la Ley de ventoso parece estar inspirado por el mismo espritu; enumera cierto numero de casos de
nulidad que pueden implicar el pago de daos y perjuicios si hay lugar para ello. La jurisprudencia interpreta este
artculo simplemente como haciendo posible el pago de una indemnizacin para las partes: por tanto el notario
causante de la nulidad no es necesariamente responsable ante la parte perjudicada; los tribunales tienen facultades
tanto para eximir al notario de dicho pago, como para disminuir el importe de la indemnizacin.
Esta sentencia defini la jurisprudencia. Sin embargo, los tribunales cada vez ms se muestran severos en la
apreciacin de los hechos; sin duda esto se debe al espectculo producido por abusos reales y por la conducta
inexcusable de algunos notarios; pero entre los notarios ha habido ya muchas quejas contra este rigor, a veces
excesivo, que tiende a hacer imposible el ejercicio de una profesin en s misma ya delicada y peligrosa.
Se discute mucho en la doctrina sobre qu principio de responsabilidad debe aplicarse a los notarios; son
responsables como mandatarios incluso de sus culpas leves? Responden de toda especie de culpa en virtud de los
arts. 1382 y 1383? O bien el art. 68 de la Ley de ventoso es la nica base de su responsabilidad? La
jurisprudencia no parece tomar en consideracin estas controversias, que desaparecen ante la apreciacin
arbitraria de los hechos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_107.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:38:00]
PARTE TERCERA
Los notarios son responsables de los errores de derecho que cometan, salvo si se trata de un punto controvertido
sobre el cual la jurisprudencia no est definida en el momento de autorizarse el acto. Son igualmente responsables
de la nulidad de los actos celebrados en su estudio por los prdigos no asistidos de su consejo judicial.
Otros casos de responsabilidad
Quedan las faltas cometidas por los notarios al redactar y conservar las escrituras, y en el cumplimiento de las
diversas misiones voluntarias y meramente oficiosas de que se encargan en la prctica, como consejeros, como
mandatarios, como depositarios de valores o de ttulos, los notarios estn sometidos al derecho comn; no existe
para ellos ninguna disposicin especial.
Los notarios no estn encargados, por su sola calidad de notarios, de realizar todos aquellos actos
complementarios de ejecucin, que requieran las escrituras por ellos autorizadas; por tanto, no pueden ser
obligados a velar por el cumplimiento de las formalidades subsecuentes, necesarias para la conservacin de los
derechos de las partes, sino en virtud de un mandato especial, cuya prueba incumbe a la parte que lo invoca.
Existen numerosas sentencias en este sentido. Sin embargo, a veces se ha sostenido la idea de la existencia de un
mandato legal que de pleno derecho haga responsable al notario por estas omisiones.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_107.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:38:00]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 14
GENERALIDADES
Definicin
La obligacin es un lazo de derecho por el cual una persona es compelida a hacer o a no hacer alguna cosa en
favor de otra. Esta definicin est tomada de las lnstitutas de Justiniano: Obligatio est juris vinculum, quo
necessitate adstringimur alicujus solvendae rei secundam nostr civitatis jura. El cdigo francs no define la
obligacin; nicamente indica su objeto al definir el contrato, diciendo que la persona que se obliga debe dar,
hacer, o no hacer alguna cosa (art. 1101).
Anlisis
La nocin de obligacin ha sido ya analizada, y opuesta al derecho real, con el nombre de derecho de crdito.
Recordemos que consiste en una relacin jurdica entre dos personas, una de las cuales es acreedora y la otra
deudora. La relacin total se llama obligacin; considerada, especialmente, del lado pasivo, recibe el nombre de
deuda, y el de crdito, si se considera del lado activo. Pero la palabra obligacin con frecuencia se toma en su
sentido restringido como sinnima de deuda.
Debe sealarse un trmino arcaico: la expresin deudas activas con las que se designaba a los crditos. Un
ejemplo de este significado lo encontramos en el art. 536.
Sentidos especiales de la palabra obligacin
En la prctica, la palabra obligacin recibe dos acepciones especiales.
Con ella se designan:
1. Ciertos ttulos de bolsa o valores muebles: obligaciones de los ferrocarriles de la ciudad de Pars, etc., que
representan prstamos hechos por el pblico. Por ejemplo, se dice que se tiene obligaciones en cartera.
2. Los prstamos hipotecarios, contratados en las notaras. La operacin en su conjunto recibe el nombre de
obligacin, siendo sta la palabra que se inscribe en la portada del ttulo.
En estos dos casos la palabra se usa en un sentido distinto que originariamente le corresponde, pues al mismo
tiempo designa el derecho del acreedor y el documento que le sirve de ttulo.
Del objeto de las obligaciones
Se llama objeto de la obligacin la cosa que puede ser exigida al deudor por el acreedor. Este objeto puede ser un
hecho positivo, como la ejecucin de un trabajo o la entrega de una suma de dinero: en tal caso se llama
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_108.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:38:01]
PARTE CUARTA
prestacin; puede, tambin, ser un hecho negativo, es decir, una abstencin.
Entre las obligaciones que tienen por objeto una prestacin positiva se hace una subdistincin: se separan aquellas
cuyo objeto es la transmisin de la propiedad y se les llama obligaciones de dar, tomando esa palabra en el
sentido de la latina dare; sabido es que dare significaba transferir la propiedad, y no hacer una donacin, lo que se
expresaba mediante la palabra donare. A las obligaciones positivas que no son obligaciones de dar se les llama
obligaciones de hacer.
Todas las obligaciones negativas reciben indistintamente el nombre de obligaciones de no hacer.
Son tres, por tanto, los objetos posibles de les obligaciones: dar, hacer y no hacer. Cfr. el art. 1101. Se ha
introducido esta divisin tripartita porque las reglas aplicables a estas diversas especies de obligaciones varan,
especialmente cuando se trata de su cumplimiento. Ya hemos visto que la obligacin de dar se considera
ejecutada instantneamente, tan pronto como nace. Ms adelante veremos que las obligaciones de hacer o de no
hacer se rigen, en muchos puntos, por reglas que les son propias.
Evolucin histrica de la teora de las obligaciones
Se repite con insistencia que las obligaciones representan la parte inmutable del derecho; tal parece que sus reglas
principales son verdades universales y eternas, como las de la geometra y la aritmtica. Esto es una ilusin. Es
indudable que esta materia est menos sometida que las dems a los cambios de las revoluciones polticas; pero
no escapa a ellos por completo, aunque sus transformaciones sean mas lentas.
Los escritores franceses modernos se han engaado por la circunstancia de que durante los siglos XVI, XVII Y
XVIII fue reconstruida la teora de las obligaciones con ayuda de los materiales romanos, por Dumoulin,
DArgentr, Domat y Pothier. Gracias a este trabajo de restauracin se les presenta el derecho con un carcter de
continuidad, que histricamente es falso; durante toda la Edad Media la Francia consuetudinaria practic, en
materia de contratos y obligaciones, un sistema original de fuente germnica, que casi haba borrado al antiguo
derecho romano.
lncluso en nuestros das, despus de la restauracin de las tradiciones romanas, las obligaciones y contratos en el
sistema del cdigo de Napolen casi no se parecen a los de las lnstitutas de Gayo y de Justiniano, y ya desde
1804 se vio surgir un nuevo movimiento que fue activado por la publicacin del cdigo alemn. Muchas teoras
nuevas surgen sobre la culpa, la responsabilidad, la estipulacin por tercero, la causa, etc. No todas logran
introducirse en la doctrina, pero el solo hecho de su produccin demuestra que esa parte del derecho, lejos de
poseer una inmovilidad absoluta est, por el contrario, dotada de una vida intensa y atraviesa por una especie de
crisis.
Por otra parte, la teora de las obligaciones sufre tambin la influencia de las diferentes razas y del medio, y
refleja, como el resto del derecho, aunque en menor medida, la diversidad de ideas que reina entre las naciones.
Unificacin legislativa del derecho de las obligaciones
Hay en los cdigos de los pases latinos una gran similitud en la reglamentacin legal de los contratos y de las
obligaciones. El Cdigo Civil francs les ha servido de modelo con algunas modificaciones sugeridas por la
experiencia algunas reformas impuestas por la evolucin de las ideas y de las costumbres. Este cdigo
rejuvenecido podra proponerse como modelo incluso a los pases que quieran codificar su derecho o revisar su
legislacin.
De aqu la creacin, durante la guerra y a iniciativa de Scialoja en ltalia y en Francia de Larnaude, de comits para
unificar la legislacin en los pases aliados. Una comisin oficial nombrada por el gobierno francs form parte
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_108.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:38:01]
PARTE CUARTA
del comit que trabaj de acuerdo con el italiano, encargado de la revisin del Cdigo Civil. As fue elaborado el
proyecto franco-italiano del cdigo de las obligaciones y contratos, terminado en 1927, y que se public en ltalia
y en Francia. lndicaremos las disposiciones ms importantes de este proyecto al tratar cada tema en particular.
El proyecto franco-italiano mantiene hasta donde es posible las reglas del Cdigo Civil pero, por una parte,
mejora la redaccin de ciertas disposiciones, tomando en cuenta la interpretacin que de ellas ha dado la
jurisprudencia por ms de un siglo; y por otra, introduce ciertas reformas sugeridas por la experiencia o por los
cdigos extranjeros ms recientes. Queda en Francia la gran dificultad de que el parlamento adopte este proyecto,
sobre el cual no puede ejercer sus derechos de enmienda.
Mtodo
En el Cdigo Civil francs, las reglas generales de las obligaciones se presentan como accesorias de la teora de
los contratos; tales reglas se encuentran en los arts. y 1303. Es el mismo plan seguido por Pothier en su Trait des
obligations, quien tom como modelo las lnstitutas de Gayo y de Justiniano.
Los autores modernos siguen un mtodo ms lgico, que consiste en estudiar la teora especial de las obligaciones
consideradas en si mismas, estudian, por tanto, en primer lugar, los efectos que producen las obligaciones, as
como sus modos de transmisin y de extincin, y solamente despus de tener as la nocin total de la obligacin,
pasan a las fuentes de que se derivan las obligaciones a la cabeza de las cuales figura el contrato, que es la mas
importante, pero no la nica.
En el Cdigo Civil alemn se ha seguido esta marcha metdica; las reglas generales de los contratos forman en l
una seccin (arts. 30-361) de la teora de las obligaciones, lo cual constituye un sistema inverso a la concepcin
tradicional reproducida por el cdigo francs. En la ley federal suizo de 1881, las reglas generales de los contratos
inician la ley (arts. 1_49), pero como parte integrante de la materia de las obligaciones, cuyas fuentes principales
son los contratos y los actos ilcitos. El cdigo brasileo de 1916 contiene en la parte general disposiciones sobre
los hechos jurdicos (arts. 74_179) y en el libro III, relativo a las obligaciones, se estudian primero las fuentes de
las obligaciones en las disposiciones generales, y despus sus diversas variedades.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_108.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:38:01]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 15
EFECTOS
Plan
Es conveniente estudiar en primer lugar los efectos normales de la obligacin, suponiendo la relacin obligatoria
en su forma ms simple (un solo deudor, un solo objeto debido) y excluyendo toda circunstancia capaz de
modificar sus consecuencias. En seguida veremos las complicaciones que pueden presentar las obligaciones
(modalidades, pluralidad de personas, pluralidad de objetos); quedndonos entonces por estudiar nicamente los
modos de extincin de las mismas.
Confusin que debe evitarse
El cdigo francs ha confundido los efectos de la obligacin con el de las convenciones; los arts. 1101 a 1233 se
ocupan de unos y otros. Sin embargo, son distintos. Los objetos del contrato son dar inicio, modificar, transferir o
extinguir las obligaciones, y en su caso, los derechos reales. Los efectos de la obligacin son distintos.
Para comprenderlos deben conocerse los diferentes derechos pertenecientes al acreedor en virtud de su ttulo: su
conjunto constituye el estado de necesidad o de sujecin en que se encuentra el deudor, y que se llama
propiamente obligacin.
Derechos del acreedor
Los derechos inherentes a la cualidad de acreedor son tres:
1. El derecho de exigir, hasta donde es posible, la ejecucin forzosa.
2. El derecho de obtener una indemnizacin en efecto conocida con el nombre de daos y perjuicios en caso de
incumplimiento o retraso en la ejecucin.
3. El derecho de ejercer ciertas acciones destinadas a conservar intacto el patrimonio del deudor, considerado
como prenda del acreedor.
Casos en que se priva al acreedor de alguno de sus derechos
Los derechos que acabamos de indicar pertenecen, en principio, a todo acreedor. Esta es la situacin normal que
resulta de la existencia de una obligacin; pero al lado de las obligaciones perfectas, productoras de todo sus
efectos legales, y que se llaman, por esta razn, obligaciones civiles, el derecho francs reconoce la existencia de
otras obligaciones, cuya fuerza est lejos de ser plena y total, llamadas obligaciones naturales, nombre que
tambin reciban en el derecho romano.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_109.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:38:02]
PARTE CUARTA
Ms adelante en un captulo especial se hablar de las obligaciones naturales; por el momento las reglas que
expondremos son las de las obligaciones ordinarias, es decir, aquellas cuya fuerza es completa.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_109.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:38:02]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 15
EFECTOS
CAPTULO 1
EJECUCIN FORZOSA
15.1.1 NECESlDAD LEGAL DE EJECUTAR LA OBLIGACIN
Efectos de esta necesidad
El deudor debe cumplir su obligacin el plazo y forma convenidos. si no lo hace bajo estas consideraciones, se
encuentra en mora, y este estado implica para l diversas consecuencias. Adems, si persiste en su negativa de
cumplir con sus obligaciones, la ley concede al acreedor el derecho y los medios de exigir su cumplimiento, en
defecto de una ejecucin voluntaria, el acreedor puede recurrir a los tribunales demostrando su derecho, despus
de lo cual, el derecho pondr a su disposicin la fuerza social, para obtener el cumplimiento efectivo de tales
obligaciones. sta es la ejecucin forzosa.
15.1.1.1 Mora
Definicin de la mora
El retraso del deudor recibe el nombre de mora, cuando la ley lo toma en consideracin para apreciar su
responsabilidad. No todo retraso en el cumplimiento es necesariamente una mora en el sentido jurdico de la
palabra. Puede acontecer que el deudor haya retrasado el cumplimiento, que ste no se haya realizado a su debido
tiempo, y que, sin embargo, no exista mora.
Cmo se produce la mora?
La regla general es que la mora no se produce de pleno derecho por el solo vencimiento del trmino: la obligacin
puede ser exigible, y hubo transcurrido mucho tiempo desde el vencimiento del plazo, sin que el deudor est en
mora. Se requiere que el acreedor se dirija al deudor exigindole el cumplimiento de la obligacin (art. 1139). Por
tanto, el acreedor, en principio, es quien hace incurrir en mora al deudor y no el vencimiento del trmino.
De aqu la regla Dies non interpellat per homine. En tanto que el acreedor no exija el cumplimiento de la
obligacin puede presumirse que el retardo no le causa ningn perjuicio y que tcitamente lo autoriza.
El Cdigo Civil Italiano (art. 1223) admite la regla de que el slo vencimiento del trmino hace incurrir en mora
al deudor. Pero en la prctica, la aplicacin de esta regla rigurosa ha provocado muchas dificultades y el proyecto
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_110.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:38:05]
PARTE CUARTA
franco_italiano del cdigo de las obligaciones (art. 95) mantiene la regla francesa, salvo convenio expreso de las
partes.
Actos que producen la constitucin en mora
Hay un acto cuyo objeto especial es hacer incurrir en mora al deudor: la interpelacin, que puede ser hecha por
todo acreedor, por conducto del alguacil.
Pero el efecto de la interpelacin, que es la constitucin en mora, es
producido adems por otros dos actos:
1. El requerimiento. El requerimiento de pago es una especie particular de interpelacin, que slo puede fundarse
en un ttulo ejecutivo, y que necesariamente antecede al embargo.
2. La demanda judicial, es decir, el ejercicio de la accin.
Estos dos actos son ms amenazadores an para el deudor, que la simple interpelacin, que no es la iniciacin de
ningn procedimiento, y despus de la cual el acreedor puede permanecer inactivo. Se comprende, que la ley les
d como efecto, con mucha ms razn, la constitucin en mora del deudor. A estos actos hace alusin el art. 1139,
en el cual la ley habla de la interpelacin o de otro acto equivalente.
En materia comercial, la constitucin en mora puede hacerse por correspondencia, telegrfica o verbalmente. Los
usos mercantiles han derogado el derecho comn sobre este punto, como en otros muchos. Existe una sentencia
de la Chambre des requtes, del 5 de diciembre de 1883, que autoriza a los jueces de derecho a admitir como
suficiente en materia civil una interpelacin hecha por correspondencia, pero esta decisin es discutida y
discutible. El proyecto franco_italiano del cdigo de las obligaciones (art. 95), por ejemplo, establece que el
deudor incurre en mora por la simple reclamacin escrita del acreedor sin necesidad de ninguna otra formalidad.
Casos en que la mora se produjo sin interpelacin
La regla anterior sufre diversas excepciones . En muchos casos la mora resulta del simple vencimiento del
trmino, sin que sea necesario interpelar en ninguna forma al deudor. Estas excepciones resultan a veces de una
convencin y en otras de la ley.
1. Excepciones convencionales. Puede pactarse que el deudor se constituye en mora por el solo hecho de que el
trmino que se le concedi se venza sin que haya cumplido su obligacin. Este convenio est previsto por la ley
(art. 1139).
La mora puede tambin ser tcita y resultar de las circunstancias. Se trata entonces de una interpretacin de
voluntad. Encontramos un ejemplo en el Cdigo Civil que declara que el deudor se constituye en mora cuando la
cosa que deba hacer o entregar no podra entregarse o realizarse sino dentro de determinado plazo que ha
transcurrido ya (art. 1146). Vase tambin el art. 1657 relativo a las compras de mercancas: puede decirse que
este texto interpreta la convencin expresando una clusula tcita de ella. Comprese, cuando se trata del retraso
en la entrega de paquetes expedidos por ferrocarriles
2. Excepciones legales. Otras ocasiones, la misma ley, de pleno derecho y sin que medie ninguna convencin de
las partes, considera que el deudor ha incurrido en mora. As, el ladrn incurre en mora de pleno derecho por lo
que hace a la restitucin de la cosa robada (art. 1302, inc. 4). En la misma forma trata la ley a quien ha recibido,
de mala fe, una cosas a sabiendas de que no se le deba (arts. 1378 y 1379).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_110.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:38:05]
PARTE CUARTA
Efectos de la mora
La mora del deudor produce un doble resultado:
1. Hace correr en su contra los daos y prejuicios llamados moratorias, que representan el perjuicio causado al
acreedor por el retraso en la ejecucin de la obligacin.
2. Pone los riesgos de la cosa a cargo del deudor. Estos efectos sern estudiados al abordar de los daos y
perjuicios y la teora de los riesgos.
15.1.1.2 Posibilidad de obtener ejecucin forzada
Derecho del acreedor a exigir el cumplimiento
El acreedor tiene derecho de exigir a su deudor el cumplimiento de la obligacin. Segn el art. 1134, inc. 3,
simplemente debe actuar de buena fe, y por consiguiente, no podr reclamar la ejecucin de una obligacin que
no presente para l ningn inters, cuando el nico objeto que persiga sea daar al deudor. Puede haber abusado
de derecho tanto en el ejercicio de un derecho contractual, como en el de uno legal. Los ejemplos son raros,
porque la obligacin contractual siempre est caramente delimitada en el contenido, y porque siendo estipulada
por el acreedor, tiene inters en su ejecucin.
Es necesario, por tanto, no exagerar en esta materia la idea del abuso del derecho, para permitir al juez un control
sobre la utilidad que pueda presentar al acreedor, el ejercicio de su derecho.
Negativa legtima de cumplir
En ciertos casos el deudor est autorizado a negarse a cumplir su obligacin. Esto supone que su deuda ha nacido
de un contrato sinalagmtico, en virtud del cual el acreedor, por su parte, est sujeto a una obligacin que no
cumple; no se puede exigir de l lo que ha prometido sin ofrecrsele lo que se le debe. El mismo derecho
pertenece recprocamente cada una de las partes. El estudio de esta cuestin encuentra su lugar en el de los
contratos sinalagmticos, pues es una consecuencia particular de estos contratos, y no una regla general comn a
todas las obligaciones
Casos en que es procedente la ejecucin forzosa
No siempre es posible dar una satisfaccin efectiva al acreedor al procurar la ejecucin real de su derecho, por
medio de una coercin ejercida contra el deudor. Para saber en qu casos no es posible la ejecucin efectiva y
forzosa, debemos distinguir el objeto de las diferentes obligaciones, segn su diversa naturaleza. Estudiemos,
pues, sus diversas categoras.
1. Obligaciones de sumas de dinero
La ejecucin forzosa de estas obligaciones es la mas fcil; se obtiene por medio de diversos embargos, cuyo fin
principal es convertir en dinero lquido el activo en especie del deudor, o bien distribuir a los acreedores las
sumas que posea en efectivo o que le sean debidas por terceros.
2. Obligaciones de dar
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_110.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:38:05]
PARTE CUARTA
Casi siempre, en el derecho francs moderno, la persona a quien su deudor ha prometido dar una cosa, es decir
trasmitirle la propiedad, ha adquirido por el solo efecto de la convencin, lo que hace que la obligacin de dar se
reduzca a una obligacin de entregar.
3. Obligaciones de entregar
Son aquellas que tienen por objeto la simple entrega material de una cosa cuya propiedad pertenece a quien la
reclama. Las obligaciones de este gnero nacen de los contratos de venta, comodato, depsito, mandato, etc., a
consecuencia de los cuales debe la entrega de la cosa vendida, prestada, deportada, confiada, etc. En semejante
caso el acreedor de la cosa tiene siempre el derecho de obtener su posesin, manu militari, y con este fin la ley ha
organizado diferentes procedimientos. Vase el embargo reivindicatorio (saisie_revendication), que se aplica a los
muebles (arts. 826 y ss., C.P.C.).
4. Obligaciones de hacer.
Cuando el objeto de la obligacin es un trabajo o una obra, es decir, un acto o una serie de actos, que el deudor se
niega a realizar, es inoponible la ejecocin forzosa. Una vieja regla dice: Nemo praecise cogi potest ad factum. Su
razn consiste, en que la ejecucin obtenida mediante la fuerza casi siempre sera defectuosa y sobre todo,
exigira el empleo de medios violentos opuestos a la libertad individual. Por tanto, somos libres de negarnos a
cumplir estas obligaciones salvo las consecuencias monetarias que esta negativa represente para nosotros.
En efecto, seria intil ejercer una coercin contra la persona del deudor, cuando es fcil dar al acreedor una
satisfaccin econmica equivalente. Por ello se dice que toda obligacin de hacer, en caso de incumplimiento, se
resuelve en el pago de daos y perjuicios (art. 1142). La expresin legal no es correcta porque no establece el
principio de la ejecucin forzosa, y porque parece admitir que el deudor est obligado nicamente al pago de los
daos y perjuicios. El Cdigo Civil italiano (art. 1218) no la admite y el proyecto franco_italiano del cdigo de
las obligaciones (art. 87) establece la regla siguiente; El deudor est obligado al cumplimiento total de su
obligacin, y en su defecto al pago de daos y perjuicios.
En algunos casos el acreedor puede obtener la ejecucin real del hecho o trabajo prometido: se hace ejecutar por
un tercero a costa del deudor (art. 1144). No es el deudor mismo entonces quien cumple la prestacin: se limita a
pagar los gastos que ocasione, de manera que la obligacin de hacer se reduce tambin para l a una obligacin
cuyo objeto es una suma de dinero, como en el caso de la indemnizacin de los daos y perjuicios; la diferencia
radica en que el acreedor obtiene la ejecucin efectiva de la prestacin.
Este procedimiento slo es susceptible de emplearse cuando se trata de las obligaciones que por su naturaleza
pueden ejecutase por una persona distinta del deudor. En todos los casos en que la consideracin de la persona
que ha contrado la obligacin ha sido el motivo determinante, no es posible la sustitucin del deudor primitivo
por otra persona para la ejecucin del hecho prometido, por ejemplo, si se trata de un contrato o de cualquier otra
obra que suponga una habilidad excepcional. Estas obligaciones se contratan: intuitu person y, por consiguiente,
no es indiferente la persona que las ejecute.
Por otra parte, el deudor nicamente puede ser condenado a ejecutar el objeto mismo de la obligacin, y el juez
no podra imponerle una prestacin a ttulo de reparacin; por ejemplo, el transportista no puede ser obligado a
reparar por s mismo el objeto que se haya averiado durante el transporte.
En caso de que la obligacin del deudor consista en el otorgamiento de una escritura dentro de determinado plazo,
existe un medio fcil de obligar al deudor a la ejecucin de su obligacin; el juez declara que si el deudor no
cumple su obligacin, la sentencia har las veces de la escritura que deba haberse otorgado.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_110.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:38:05]
PARTE CUARTA
5. Obligaciones de no hacer
La ley ha establecido para stas el mismo principio que para las obligaciones de hacer: cuando el deudor no
cumple su obligacin, esta contravencin origina nicamente una indemnizacin en efectivo. Para este deudor,
como para el que estaba obligado a hacer alguna cosa que no ha hecho, la obligacin se resuelve en el pago de
daos y perjuicios; el art. 142 es comn a las dos especies de obligaciones.
Tambin sin embargo puede obtenerse a veces la ejecucin efectiva y forzosa de estas obligaciones, y con ms
frecuencia quiz tratndose de las obligaciones de hacer. Ejemplos: si se trata de un trabajo que se ha hecho en
contravencin a una obligacin de no construir, el acreedor podr obtener la demolicin de lo construido a costa
de deudor, segn lo establecido por el art. 1143. De la misma manera, si a pesar de una promesa en contrario, se
emprende un comercio (obligacin que frecuentemente se contrae en las ventas de establecimientos comerciales
para garantizar al comprador contra la competencia del vendedor), los tribunales pueden ordenar la clausura del
establecimiento.
Formas diversas de la ejecucin forzosa
Cuando se trata de obtener la ejecucin efectiva de la obligacin primitiva, puede recurrirse, segn el caso, a dos
clases de procedimientos: el apremio personal (contrainte par corps) y la va ejecutiva sobre los bienes.
La jurisprudencia francesa pone a disposicin del acreedor un tercer procedimiento que resulta de la combinacin
de los dos primeros; se embargan los bienes con objeto de que el deudor se decida a ejecutar por s mismo sus
obligaciones; se presiona su voluntad por la amenaza de una prdida monetaria considerable. Nos referimos a este
sistema despus del estudio de las otras formas de ejecucin forzosa.
15.1.2 APREMlO CONTRA LA PERSONA
Carcter de la coercin personal
Esta forma de ejecucin forzosa nunca ha presentado entre nosotros el carcter que tena antiguamente en el
derecho romano, segn el cual, el deudor insolvente era reducido a esclavitud, con la posibilidad de matarlo y/o
venderlo. Durante el lmperio Romano, la ejecucin sobre la persona era una forma de coaccin, es decir, un
medio indirecto de vencer la mala voluntad de un deudor rebelde, que poda pagar y no quera hacerlo; se le
encarcelaba con la esperanza de que el deseo de recobrar su libertad lo decidirla a pagar. En Francia siempre se ha
practicado en esta forma la coaccin personal.
Sus reglas principales
La coaccin sobre las personas, reglamentada por los arts. 2059_2070 subsisti hasta 1867. Siempre permitida en
materia mercantil, slo era procedente en materia civil en determinados casos excepcionales establecidos por la
ley (arts. 2059_2062) y se prohiba a los jueces decretarla por otras causas (art. 2063). Adems, slo era posible
contra los mayores de edad por deudas de ms de 300 francos (arts. 2064 y 2065).
Pero la suscripcin de una letra de cambio era un medio fcil de someterse a ella, porque este ttulo
necesariamente tiene carcter comercial, lo que concede al acreedor la facultad de recurrir a esta coaccin contra
su deudor. Fue necesaria una ley especial para privar a las mujeres de la posibilidad de someterse, por este
sencillo medio, al apremio personal: el art. 113 del C. Com. derogado actualmente por la Ley del 8 de abril de
1822, estableca que en cuanto a las mujeres, las letras de cambio equivalan a simples promesas, es decir, que no
implicaban el apremio personal. Cuando la ley permita el apremio personal, slo poda ejercitarse por disposicin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_110.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:38:05]
PARTE CUARTA
judicial.
Estado actual
El encarcelamiento de los deudores haba llegado a ser un objeto constante de quejas y burlas. Los caricaturistas
del tiempo de Luis Felipe hicieron clebre la prisin por deudas de Pars, que estaba situada en Clichy. La Ley del
22 de julio de 1867 suprimi el apremio personal tanto en materia civil como en la mercantil y nicamente la dej
subsistir en materia penal, por lo que hace al pago de las multas e indemnizaciones (Ley del 22 de jul. 1867) y de
las costas y gastos judiciales (Ley del 19 de dic. 1871). Segn el eterno vaivn de las cosas humanas se ha
reclamado su restablecimiento.
El movimiento legislativo no se orienta en este sentido, la Ley del 30 de diciembre de 1928 (art. 19) suprimi el
apremio personal en relacin a las condenas polticas y redujo su duracin en materia penal.
De la cesin de bienes
El deudor tena un medio de eludir el apremio personal: la cesin de sus bienes (arts. 126-1270), institucin
tomada del derecho romano. El deudor insolvente deja de sufrir el apremio personal abandonando sus bienes a sus
acreedores en pago de lo que les debe.
La cesin puede ser voluntaria o judicial
La primera se rige por las estipulaciones de las partes en cuanto a sus condiciones y efectos; todo depende, por
tanto, de lo convenido en el contrato que se celebre entre el deudor y sus acreedores (vase el art. 1267). La
segunda se llama judicial porque es decretada por el juez (art. 1268). Es un beneficio concedido por la ley al
deudor desafortunado y de buena fe, es decir, a quien sin culpa de su parte est imposibilitado para pagar sus
deudas.
Los acreedores no pueden, en principio, rechazar el abandono que se les ofrezca; no adquieren la propiedad los
bienes abandonados, sino nicamente el derecho de que se proceda en su venta y de percibir los frutos de los
mismos hasta que sean vendidos (art. 1269). La venta se realiza no con las formalidades complicadas y onerosas
del embargo, sino con los procedimientos ms simples de la venta de los bienes de menores. El deudor no se
encontraba liberado sino hasta la concurrencia del valor de los bienes abandonados; la nica ventaja que obtiene
es la libertad de su persona (art. 1268) es decir, evitar la prisin.
La cesin de bienes casi ha perdido su utilidad desde la ley del 22 de julio de 1867. Los individuos condenados
venalmente son los nicos contra los cuales la ley ha mantenido el apremio personal; estas sentencias raramente
llenan las condiciones exigidas por el Cdigo Civil, para que se les admita el beneficio de la cesin de bienes: ser
desafortunado y de buena fe. Es necesario suponer una sentencia que condene al pago de una indemnizacin
considerable, que signifique la ruina del deudor y dictada en atencin a un delito no intencional, como por
ejemplo, un homicidio por imprudencia, para encontrar en la actualidad un case de aplicacin, an posible, de la
cesin de bienes.
15.1.3 EJECUCIN SOBRE BlENES
15.1.3.1 Generalidades
Su importancia
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_110.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:38:05]
PARTE CUARTA
La ejecucin sobre los bienes es, desde hace tiempo, la normal y principal de la ejecucin forzosa. Desde 1867
casi es la nica usada en Francia.
Su principio
La idea de que la persona que se obliga concede a su acreedor una accin sobre todos sus bienes es sumamente
antigua. Pronto se introdujo en el derecho romano y desde entonces se ha conservado, como lo demuestra el
antiguo adagio: quien se obliga, obliga lo suyo. Expresamente ha sido consagrada por el art. 2092 El que se haya
obligado personalmente est obligado a cumplir su obligacin sobre todos sus bienes muebles o inmuebles,
presentes o futuros.
Este artculo fundamental, que determina el efecto de las obligaciones sobre el patrimonio, ha sido relegado en
nuestro Cdigo Civil en la materia de las hipotecas, como los autores del cdigo no se ocuparon de las
obligaciones haciendo abstraccin de sus fuentes, no encontraron otro lugar para este artculo no obstante, es
evidente que pertenece a la teora general de las obligaciones.
Puede hacerse una ligera crtica a la redaccin del art. 2092. La ley dice: El que se haya obligado... Esta frmula
slo comprende las obligaciones contradas voluntariamente, como son las que se derivan de una convencin, y,
sin embargo, la regla as formulada es igualmente vlida para todas las obligaciones personales, cualquiera que
sea su fuente. Hubiera sido preferible decir El obligado...
Para indicar la regla contenida en el art. 2092 se usa otra frmula equivalente a la de la ley. Se dice que todo
acreedor goza de un derecho de prenda general sobre el patrimonio de su deudor. No hay aqu en verdad un
derecho real de prenda; no se pretende afirmar todos los acreedores son acreedores prendarios; sino nicamente
expresar la idea de que todos los bienes de un deudor responden por el cumplimiento de sus obligaciones. Por
consiguiente, la palabra prenda no est usada en su sentido tcnico.
15.1.3.2 Bienes que sirven de garanta a los acreedores
a) REGLAS DEL DERECHO COMN
Generalidades de la garanta
En principio todos los bienes del deudor responden de sus obligaciones, siendo esto exacto no solo por lo que
hace a los bienes presentes, es decir, a aquellos que el deudor posee en el momento en que contrae su deuda; el
mismo derecho pertenece al acreedor sobre sus bienes futuros, es decir sobre aquellos que adquiera en el porvenir.
Sus bienes futuros podrn ser embargados a medida que formen parte de su patrimonio.
No hay, en principio, ninguna diferencia entre los muebles y los inmuebles. Todos estn realmente sujetos a la
accin de los acreedores, y stos escogen a su gusto los bienes que quieren embargar.
Otras exacciones, fundadas en diferentes motivos, son establecidas por los arts. 2209 y 2210; este ltimo fue
reformado por la Ley del 14 al 24 de nov. de 1808.
Antigua excepcin relativa a los inmuebles
La regla que somete todos los bienes a la accin de los acreedores, y que es de origen romano, sufri en la edad
Media, en ciertas provincias, diversas modificaciones, por la influencia de las ideas germanas. Se concentra, en
cierta forma sobre los muebles la carga de las deudas personales, que en general eran de poca importancia, y de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_110.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:38:05]
PARTE CUARTA
esta manera los muebles se encontraban completamente liberados de ellas, o respondiendo de las mismas solo en
forma subsidiaria.
Para expresar este estado del derecho se deca que los muebles son el asiento de las deudas, y este sistema poco a
poco se atenu. El art. 2092 establece expresamente la regla contraria.
Caso en que al deudor es incapaz de enajenar
El derecho de prenda sobre el patrimonio de deudor, definido por el art. 2092, es efecto inevitable de la existencia
de una obligacin personal. De aqu la consecuencia de que no es necesario, para adquirirlo, tratar con un deudo
capaz de enajenar; basta con que sea capaz de obligarse.
As: la mujer casada bajo el rgimen de separacin de bienes tiene capacidad suficiente para contratar por s sola
diversas especies de obligaciones, pero no puede vlidamente enajenar sus bienes sin la autorizacin marital o
judicial. Cuando ha contrado sin transgredir los lmites de su capacidad, sus acreedores pueden embargar todos
sus bienes, incluso sus inmuebles, y proceder a su venta aun cuando ella misma sea personalmente incapaz de
consentir en ella.
Bienes lnembargables
A pesar de la generalidad de los trminos del art. 2092 no es exacto que todos los bienes del deudor respondan
igualmente de sus obligaciones. Hay un gran nmero de bienes inembargables, que el deudor puede conservar sin
pagar sus deudas.
A. Bienes inembargables en virtud de la ley
De dos gneros son los motivos que han determinado el establecimiento de estos casos de inembargabilidad:
1. Para unos, la inembargabilidad se funda en una idea humanitaria; la ley declara inembargables los objetos
necesarios para la vida del deudor; privarlo de ellos equivaldra a exponerlo a morir de hambre, o por lo menos, a
reducirlo a la mendicidad.
De este nmero son las cosas enumeradas en el art. 592, C.P.C los vestidos, camas, tiles o instrumentos de
trabajo, algunos animales (una vaca o tres ovejas, o dos cabras a eleccin del embargado), la Ley del 14 de abril
de 1917, reformando el art. 593, C.P.C., declara inembargables todos los muebles de las familias numerosas.
Dentro de este grupo deben comprenderse las pensiones alimenticias (art. 581, C.P.C); las pensiones de retiro
civiles y militares (Ley del 14 de ab. 1924, art. 54); los salarios de los marinos (Ley del 13 de dic. 1926 sobre el
cdigo de trabajo martimo, art. 66); los salarios de los obreros y trabajadores cuyo sueldo sea menor de 6000
francos (Ley del 12 de abr. de 1895, reformada por la del 27 de jul. 192), incorporadas ambas al cdigo de
trabajo, arts. 61 y ss.), que son inembargables en todo o en parte, como sus pensiones de retiro (Ley de finanzas
del 17 de ab. de 1906, art. 65). Lo mismo acontece con los derechos de uso y de habitacin (argumento arts. 631 y
634), cuyo objeto, por lo general, es ayudar a antiguos criados o a personas pobres.
2. Otras veces la inembargabilidad es resultado de un pensamiento egosta por parte del Estado. As, los sueldos
de los funcionarios y empleados civiles, cualquiera que sea su importe, slo son embargables en la dcima,
quinta, cuarta y tercera parte, segn la graduacin establecida por la ley (Ley del 21 ventoso ao IX y 27 de jul.
de 1921). Se trata de una ventaja destinada a asegurar el personal necesario y el funcionamiento de los servicios.
De la misma manera, las rentas a cargo del Estado han sido sustradas al embargo por parte de los acreedores, por
las Leyes del 8 nivoso ao Vl, art. 4, por lo que respecta al capital, y del 22 floreal ao VII, art. 7, por lo que hace
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_110.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:38:05]
PARTE CUARTA
a los intereses.
Este extraordinario favor fue concedido a las rentas sobre el Estado, para asegurar el crdito de ste en un
momento en que haba ido a la bancarrota (Ley del 9 vendimario ao VI); se haban suprimido las dos terceras
partes de la deuda, no inscribindose en el gran libro de la deuda pblica sino la tercera parte consolidada. Se
trataba de compensar a los acreedores, por la prdida tan considerable que haban sufrido, concedindoles por lo
menos una ventaja. Desde entonces, todas las nuevas rentas emitidas por el Estado han sido declaradas
inembargables, conforme a las disposiciones de las Leyes del 8 nivoso ao Vl y del 22 floreal ao VIl; pero la
naturaleza y alcance de la inembargabilidad de la renta ha provocado grandes controversias.
B. Bienes inembargables por actos privados
En diversos casos los particulares mismos pueden hacer inembargables
sus bienes. Se les permite esto en aquellos casos en que la ley autoriza
la inalienabilidad temporal de ciertos bienes, a saber:
1. Bajo el rgimen dotal, en cuanto a los bienes comprendidos en la dote.
2. En los casos en que los arts. 1048 y ss. permiten las sustituciones.
3. En las donaciones y testamentos, cuando el disponente declara inalienables los bienes que ha donado o legado.
Sabido es que la jurisprudencia reconoce, bajo ciertas condiciones, la validez de esta clusula. Admite igualmente
que la inembargabilidad puede establecerse como clusula principal, sin ser accesoria de una clusula de
inalienabilidad.
4. Sobre la constitucin de un bien familiar inembargable, vase la Ley del 12 de julio de 1909.
Salvo estas excepciones, todos los bienes del deudor, incluidos los retratos y recuerdos de familia, estn expuestos
al embargo.
Dificultad especial para las rentas a cargo del Estado
Parece que en el ao Vl se tuvo la intencin de establecer la inembargabilidad verdadera y total de las rentas del
Estado. En la exposicin de motivos se dice expresamente que los acreedores sern privados para lo futuro de
toda especie de derechos, embargo u oposicin, ya sea sobre el capital o sobre las pensiones. No podrn contar ni
con uno ni con otra para el pago de sus crditos; debern regular en lo sucesivo sus transacciones conformndose
a esta disposicin y obtener otras garantas. Por mucho tiempo la jurisprudencia consider que las rentas a cargo
del Estado era totalmente inembargables, y tal es la opinin que an sostiene Glasson.
Las consecuencias ms notables de este sistema son las siguientes:
1. En vida del deudor. Los acreedores no podan obtener que las rentas pertenecientes a su deudor fuesen
rematadas, para distribuirse el costo, aunque los ttulos, de hecho, hubiesen podido estar a su disposicin. La
aplicacin ms importante de esta regla se encontraba en el caso de quiebra: el sndico no poda embargar los
ttulos de las rentas pertenecientes al quebrado, para venderlos en provecho de los acreedores. La desposesin
general que afecta al quebrado (art. 433, C. Com.), cuyo objeto es poner todos sus bienes al cuidado del sndico,
no alcanzaba, por tanto, a esta parte del activo.
2. Despus de la muerte del deudor. Los acreedores no podan impedir al heredero obtener la transmisin de las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_110.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:38:05]
PARTE CUARTA
rentas dejadas por el difunto ni oponerse al cumplimiento de un legado particular, cuyo objeto fuese tales rentas;
las rentas legadas deban transmitirse al legatario sin que los acreedores pudieran oponerse a ello.
En otros trminos, en su carcter de bienes inembargables, la renta a cargo del Estado no figuraba en la prenda de
los acreedores, aunque fuese un elemento considerable de activo en el patrimonio del deudor. Un hombre poda
as vivir desahogadamente ante los ojos de sus acreedores y encontrarse al abrigo de toda persecucin, como si
fuese insolvente. En vano se protest contra estas soluciones, y de hecho, se posea en la coaccin personal un
medio de sustraerse a esta situacin en muchos casos.
Pero cuando se suprimi la coaccin personal en 1867, los escndalos fueron tales que la jurisprudencia se vio
obligada a reaccionar. Poco a poco abandon la mayor parte de sus antiguas soluciones, dio otra interpretacin a
la inembargabilidad de las rentas. Segn la nueva jurisprudencia, el legislador al declarar inembargabl
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_110.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:38:05]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 15
EFECTOS
CAPTULO 2
DAOS Y PERJUICIOS
Definicin y distincin
Si el deudor no cumple su obligacin cuando y como deba, el acreedor tiene derecho a obtener una suma de
dinero equivalente al provecho que hubiera obtenido, de haberse cumplido efectiva y puntualmente la obligacin,
y que, por consiguiente, lo indemnice del perjuicio causado por la falta de cumplimiento. Esta indemnizacin se
llama daos y perjuicios.
Hay dos clases de daos y perjuicios. A veces se deben en atencin a que la obligacin definitivamente no se
cumple, y en tal caso sustituyen al cumplimiento que el acreedor hubiera podido obtener voluntaria o
judicialmente; otras suponen que el deudor ha cumplido finalmente su obligacin, ya sea voluntaria o
judicialmente, pero despus de una demora ms o menos prolongada y perjudicial para el acreedor; en este caso
representan la reparacin del perjuicio causado por el retraso en el cumplimiento.
En el primero, los daos y perjuicios se llaman compensatorios, en el
segundo moratorios. En general se rigen por las mismas reglas; difieren,
nicamente, por:
1. La constitucin en mora que no siempre es necesaria cuando se trata de los intereses compensatorios
2. Por lo que respecta a la posibilidad de acumular la indemnizacin con el cumplimiento efectivo de la
obligacin, que slo es factible respecto de los intereses moratorios.
Plan
Las reglas que gobiernan la concesin de los daos y perjuicios no son las mismas para todos los casos, adems
del derecho comn que se aplica a todas las obligaciones en general, existen reglas especiales a las deudas de
dinero. Agreguemos que estas reglas slo se refieren a las obligaciones convencionales.
15.2.1 REGLAS DEL DERECHO COMN,
15.2.1.1 Carcter de la indemnizacin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_111.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:38:09]
PARTE CUARTA
La indemnizacin es monetaria
Los daos y perjuicios concedidos al acreedor se fijan siempre en dinero; sta es una antigua regla que no ha sido
consagrada expresamente por el Cdigo Civil, pero que se sobreentiende. El nico objeto que los jueces pueden
dar a sus condenas es el pago de una suma. Slo por un error se citan a veces algunas sentencias afirmando que
conceden al acreedor una indemnizacin no en dinero.
De lo anterior resulta que la falta de pago de una suma de dinero, no origina la concesin de daos y perjuicios
compensatorios; como el objeto original de la deuda es una suma de dinero, la cifra del perjuicio que sufre el
acreedor se halla fijada con anterioridad; su prdida es igual a la suma que se le deba. La determinacin de los
daos y perjuicios, en razn de incumplimiento slo es posible tratndose de las obligaciones de hacer y de no
hacer y respecto a las de dar cuyo objeto no sea el dinero. Las deudas de dinero nicamente originan los daos y
perjuicios moratorios de que hablamos en el segundo prrafo de este captulo.
El Cdigo Civil alemn (arts. 249 y 251) prefiere la reparacin en especie
que sea posible.
15.2.1.2 Condiciones de exigibilidad
Enumeracin
Para que el incumplimiento o retraso en la ejecucin de la obligacin
origine daos y perjuicios, es necesario de una manera general la
reunin de las dos condiciones siguientes:
1. Que se haya causado un dao al acreedor;
2. Que el incumplimiento sea imputable al deudor
Adems, pero de modo menos constante, se requiere que el deudor haya incurrido en mora. Comencemos por esta
ltima condicin, que, en el orden lgico es la primera, cuando es necesaria; se trata de una cuestin previa a todo
estudio de las otras dos condiciones.
a) CONSTlTUClN EN MORA
Su necesidad para los intereses moratorios
En tanto que nicamente se reclamen al deudor simples intereses moratorios, es indispensable, para que el
acreedor pueda obtener una indemnizacin, que el deudor incurra en mora, lo que se consigue mediante una
interpelacin. Hasta que el deudor no sea interpelado por su acreedor pudo haber credo que no necesitaba el
cumplimiento inmediato de la obligacin. Su silencio a este respecto equivale a una prrroga tcita del trmino.
Solamente cuando el acreedor pone a su deudor en mora comienzan a correr los intereses en razn del retraso. Lo
anterior es efecto directo de la regla: dies non interpellat per homine.
Convencin contraria
Sin embargo, es posible una excepcin: el art. 1139 permite pactar que el deudor incurra en mora por el slo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_111.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:38:09]
PARTE CUARTA
vencimiento del trmino y sin que sea necesaria la interpelacin.
Dificultad relativa a los daos y perjuicios compensatorios
La constitucin en mora es exigida en trminos generales por el art. 1146: los daos y perjuicios slo se deben
desde que el deudor incurra en mora y como no incurre en ella de pleno derecho, es necesario, para que se
reduzca, que se le interpele de pago o se le requiera en otra forma. Sin embargo, casi unnimemente los autores
deciden que no es necesaria la interpelacin previa cuando se trata de reclamar al deudor una indemnizacin por
el incumplimiento definitivo de sus obligaciones.
En efecto, la constitucin en mora est en relacin necesaria con el retraso; supone que al fin se cumple la
obligacin o que sta podr ejecutarse todava, y nicamente se trata de probar el retraso culpable del deudor.
Para qu interpelar a un deudor que ya no puede cumplir sus obligaciones? Esto ni siquiera es concebible.
En cuanto a la jurisprudencia, por mucho tiempo haba admitido esta distincin doctrinal entre las dos especies de
daos y perjuicios. En 1892, la sala civil declar, en trminos expresos, que el art. 1146 exige de una manera
absoluta la constitucin en mora y que esa es necesaria tambin para los daos y perjuicios compensatorios.
Posteriormente, volvi a la antigua distincin.
Lo cierto es que no puede darse una respuesta absoluta; es necesario distinguir tres hiptesis segn la naturaleza
variable de la causa del incumplimiento de la obligacin
1. Negativa voluntaria
En esta primera hiptesis, a diferencia de las otras dos, nada impide al deudor cumplir sus obligaciones; todava
es posible el cumplimiento si el deudor quiere; pero se niega a ello. En este caso el incumplimiento se confunde
con el retraso; es un retraso prolongado. No es discutible, por tanto, la necesidad de interpelar al deudor, pues con
ello se demostrar que el retraso no ha sido tolerado por el acreedor.
2. lmposibilidad fortuita de cumplir
Ms adelante veremos que el deudor, en principio, no responde por los casos fortuitos; queda liberado de sus
obligaciones cuando, sin culpa de su parte, est imposibilitado para cumplirlas. Pero en ocasiones responde de los
casos fortuitos, es decir, debe indemnizar al acreedor por el incumplimiento de la obligacin; esto acontece,
principalmente, cuando el caso fortuito sucede despus de haberse interpelado al deudor.
3. Culpa del deudor
En fin, si hubo culpa, es indudable, pesar de la generalidad de los trminos del art. 1146, que no es necesaria la
interpelacin previa. En efecto, la culpa del deudor por s misma es un hecho generador de obligaciones, que
basta para engendrar la accin tendiente a obtener una indemnizacin: al lado de ella la interpelacin para los
efectos de la mora sera una formalidad intil y sin objeto.
La ley misma lo reconoce as en el art. 1145 que se refiere a la contravencin; ahora bien, tal contravencin es
una culpa, siendo necesariamente aplicable esa regla, por la misma razn, a la culpa cometida en la contravencin
de una obligacin de hacer o de dar.
Esta misma regla rige el caso previsto por el art. 1146 in fine. Esta disposicin establece que el deudor debe ser
constituido en mora, excepto cuando la cosa que el deudor se haya obligado a dar o a hacer no pueda ser dada o
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_111.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:38:09]
PARTE CUARTA
hecha sino en cierto plazo que aquel ha dejado transcurrir. En efecto, une vez que este plazo ha expirado, ya no es
tiempo oportuno de cumplir la obligacin; puede decirse que su ejecucin tal como se habla previsto, se ha hecho
imposible, por haber transcurrido el plazo; por otra parte el deudor ha sido negligente al dejar transcurrir el plazo,
y con ello ha incurrido en una culpa de la que es responsable.
b) EXISTENCIA DEL DAO
Necesidad del dao
Esta segunda condicin es evidente. El acreedor slo puede obtener una indemnizacin si demuestra que el
incumplimiento o retraso en la ejecucin de la obligacin le ha causado un dao. Sin eso, de qu puede quejarse?
Sin inters, no hay accin. Por esta razn el art. 1147 establece que el deudor ser condenado si hubiere lugar...
En efecto, puede suceder que el cumplimiento real no produzca ninguna ventaja al acreedor.
Se cita como ejemplo el caso del notario que omite inscribir la hipoteca de su cliente: no incurre en ninguna
responsabilidad, si demuestra que la hipoteca no escrita estaba precedida por otras que absorban la totalidad del
precio del inmueble, de manera que su cliente, ano inscrita, no habra obtenido ninguna ventaja con su
inscripcin.
En cuanto al caso del simple retraso sucede frecuentemente que el acreedor no experimenta ningn dao
apreciable. Si el dao existe, lo cual depende de las circunstancias, debe indemnizarse al acreedor.
Prueba del dao
El acreedor debe probar la existencia del dao. La nica excepcin se refiere a las obligaciones de sumas de
dinero.
c) lNCUMPLlMlENTO O RETRASO lMPUTABLES AL DEUDOR
Casos en que hay responsabilidad del deudor
No es suficiente la produccin de un dao; es indispensable que el cumplimiento o retraso sean imputables al
deudor. La imputabilidad cesa si hay caso fortuito o de fuerza mayor, el deudor que haya estado imposibilitado
para dar o hacer lo que haba prometido no est obligado a pagar daos y perjuicios de ninguna clase (arts. 1147 y
1148).
Con excepcin del caso fortuito y de fuerza mayor, todas las causas de incumplimiento imputable al deudor se
agrupan en dos categoras: culpa y dolo. Existe culpa cuando el deudor simplemente ha cometido una
imprudencia o cuando su incumplimiento no es intencional; hay dolo cuando el deudor es de mala fe y
voluntariamente se sustrae al cumplimiento de la obligacin.
l Caso fortuito y de fuerza mayor
Definicin
En el art. 1148, el Cdigo Civil parece considerar el caso fortuito y la fuerza mayor como dos cosas distintas; en
efecto, dice que no procede el pago de daos y perjuicios cuando el deudor ha sido impedido corno consecuencia
de un caso fortuito o de fuerza mayor, de suerte que uno solo de estos dos acontecimientos bastara para liberarlo
de responsabilidad. Por tanto, cul es la diferencia entre ambos y cmo debe comprenderse la distincin?
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_111.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:38:09]
PARTE CUARTA
Durante mucho tiempo no se dio atencin a este punto, emplendose indistintamente las dos frmulas, ya fuera
reunidas o separadas, hasta que se elaboraron nuevas teoras que establecen una especie de graduacin entre
ambos hechos. La jurisprudencia francesa no ha admitido tales teoras y esta en lo cierto como es fcil demostrar.
Para que el deudor no incurra en ninguna responsabilidad, a pesar de
que no cumpla sus obligaciones, son necesarias dos condiciones:
1. El acontecimiento que se produce debe provenir de una causa extraa que no pueda imputrsele, como dice el
art. 1147, pues, si la imposibilidad de cumplir tiene como origen directo un hecho del deudor, indudablemente
que es responsable de l.
2. El obstculo que resulte de esta causa extraa debe ser insuperable, pues si el deudor puede todava cumplir,
incluso a costa de sacrificios que hagan la deuda ms onerosa para l, su acreedor conserva el derecho de exigir el
cumplimiento; en este caso no se puede decir que hay imposibilidad de cumplir.
De lo anterior se desprende que es conveniente hacer entre estas dos expresiones una distincin lgica: la
expresin caso fortuito debe designar el origen externo de obstculo que impidi el cumplimiento de la
obligacin, porque este acontecimiento se debe a una causa exterior, que como dice el art. 1148, es extraa al
deudor; por el contrario, la expresin fuerza mayor debe designar la naturaleza insuperable de este obstculo, que
el deudor no puede vencer.
En esta forma se justifican las dos expresiones porque expresan dos ideas diferentes, pudiendo emplearse
conjuntamente a propsito del mismo hecho que debe ser, al mismo tiempo, un caso fortuito por su origen, y una
fuerza mayor por su resultado; o separadamente, si slo se discute sobre uno de estos dos caracteres.
Las causas que suprimen la responsabilidad del deudor son las mismas, ya sea que se trate de incumplimiento
definitivo o de un simple retraso; los acontecimientos fortuitos o de fuerza mayor pueden producir tanto un
retraso como la imposibilidad de cumplir.
Aplicaciones prcticas
El ejemplo ms claro de la fuerza mayor se encuentra en los acontecimientos atmosfricos: neblina, nieve, helada,
inundacin, etc., que impiden el cumplimiento de un acto material, por ejemplo, de un transporte de viajeros o de
mercancas. Tambin la decisin de la autoridad pblica, llamada fait du prince, que retira una mercanca del
comercio, por requisicin o que prohbe ciertas comunicaciones, por ejemplo en el bloqueo.
Pero las dificultades de apreciacin son numerosas. El obstculo que no existe ms que en estado de simple
posibilidad es un peligro, una eventualidad, es decir, una causa insuficiente para detener el cumplimiento. De la
misma manera, el obstculo que hubiera podido ser superado con algn esfuerzo o sacrificio econmico, no
exime al deudor de cumplir sus obligaciones; su deuda se ha hecho ms onerosa para l, pero no imposible. As,
el alza de precio de una mercanca o de los gastos no impide la entrega: nicamente hace perder al deudor. Lo
mismo sucede con el alza de los salarios, aunque sea impuesta.
Huelga
Con relacin la huelga de obreros se ha presentado el caso de que, al suspenderse los trabajos contra la voluntad
del patrn, se impide a ste la fabricacin, el transporte o la entrega de mercancas. Aunque el deudor deba
procurarse la mano de obra necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones, e incluso cuando responda de sus
obreros, puede admitirse que la accin colectiva de estos constituye, en ciertos casos, una fuerza superior a su
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_111.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:38:09]
PARTE CUARTA
voluntad, cuya accin no pudo prever ni impedir.
La huelga, por consiguiente, puede ser considerada como un caso de
fuerza mayor cuando presente los caracteres siguientes:
1. Ser general, es decir, comprender todo el personal o por lo menos la mayora del mismo, y extenderse a todos
los obreros de la misma profesin y de la misma regin, de tal suerte que sea imposible sustituir o reemplazar la
mano de obra suspendida.
2. Ser repentina e imprevista, sin lo cual el deudor sera culpable de no haber tomado las medidas necesarias para
impedirla, o de haber contrado la obligacin.
3. No haber sido provocada por culpa del patrn, pues esto la privara del carcter de fuerza mayor.
Frecuentemente, en el contrato de transporte una clusula, llamada clusula de huelga, fija las condiciones en que
la huelga extinga o suspenda las obligaciones del deudor.
Estado de guerra
Una dificultad anloga se presenta tratndose la guerra. La subversin de las relaciones econmicas originada por
la guerra de 1914 produjo tales dificultades en el cumplimiento de los contratos celebrados con anterioridad a
ella, que los deudores han tratado de liberarse invocando la fuerza mayor. La jurisprudencia empero se ha negado
a admitir que el estado de guerra por s mismo constituya un caso de fuerza mayor, y exige con razn que el
deudor demuestre haberse encontrado, con motivo del estado de guerra, imposibilitado absolutamente para
cumplir sus obligaciones.
Con frecuencia slo hay dificultad en el cumplimiento, pero no imposibilidad. La dificultad en el cumplimiento
debido la escasez de materias primas, a la falta de mano de obra, a las medidas legales que hacen difcil la
produccin o el transporte, no puede considerarse como un caso de fuerza mayor. A mayor abundamiento, el
deudor no puede invocar la imposibilidad en que se encuentre de cumplir su obligacin en el precio pactado,
debido al desequilibrio de los precios o a la depreciacin de la moneda.
Aunque este trastorno del contrato sea imprevisible no implica la imposibilidad material de cumplirlo.
Hechos de un tercero
A veces el deudor se encuentra imposibilitado para cumplir su obligacin debido a hechos de un tercero, del cual
no es responsable: constituye este hecho, para l una fuerza mayor? La jurisprudencia admite esto porque en tal
caso se encuentra bien establecido que el incumplimiento de la obligacin no es imputable al deudor; por
ejemplo, en el transporte, el porteador se libera de responsabilidad con los viajeros transportados, demostrando
que el conductor de otro vehculo es el causante de los daos.
Pero los hechos de un tercero solamente pueden considerarse como un caso de fuerza mayor si el deudor no pudo
preverlos o impedirlos, pues de lo contrario el deudor habra faltado al cumplimiento de la obligacin que tiene de
velar por la ejecucin del contrato; sobre el caso en que el deudor responde por los hechos de un tercero.
Responsabilidad excepcional por casos fortuitos
Por regla general, el deudor no responde de los casos fortuitos ni de la fuerza mayor: ambos obstculos provienen
de una causa extraa que no puede imputrsele, segn el art. 1147, y porque a lo imposible nadie est obligado.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_111.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:38:09]
PARTE CUARTA
Por consiguiente, cualquiera que sea el perjuicio sufrido por el acreedor, el deudor nada tiene que pagarle.
Sin embargo, los casos fortuitos son por cuenta del deudor, y ste se
encuentra obligado a indemnizar al acreedor en dos supuestos:
1. Si expresa o tcitamente se ha pactado que sean a su cargo.
2. Si ha incurrido en mora. Por ello, en la obligacin de dar los riesgos de la cosa son por cuenta del deudor desde
que incurre en mora (art. 1138). Al referirnos al art. 1302 y a la extincin de la obligacin por la prdida de la
cosa debida, volveremos a referirnos a este punto.
II Responsabilidad por causa de dolo
Sencillez de la regla
El deudor culpable de dolo siempre es responsable del perjuicio que causa. El dolo es ms grave que la culpa,
siendo imposible liberar de responsabilidad en todo caso al deudor culpable de l. Malitiis non est indulgendum,
dice una antigua regla.
III Responsabilidad en razn de culpa por parte del deudor
Apreciacin de la culpa
Si el dolo se caracteriza claramente por la intencin de su autor, la cual se supone demostrada y cierta, determinar
la culpa supone, por el contrario, problemas de apreciacin muy delicados.
Este accidente que impidi el cumplimiento de la obligacin o que lo retras, hubiera podido evitarse mediante
una conducta ms hbil, o una mayor previsin; pero la falta cometida ha podido ser mnima. Deben ser a cargo
del deudor las consecuencias del mismo, o debe liberrsele de ellas?
La determinacin del grado de culpa a partir del cual comienza la responsabilidad del deudor, ha originado,
durante varios siglos, grandes controversias. A stas se denominan teora de la prestacin de la culpa; pero su
inters nicamente es doctrinal; en la prctica desaparece casi totalmente por las razones que indicaremos ms
adelante.
Teora antigua de la culpa
La mayora de los autores anteriores al Cdigo Civil, distinguan tres
grados de culpa:
1. La culpa grave consistente en una negligencia imperdonable y que ni las personas menos cuidadosas cometen
en sus propios negocios.
2. La culpa leve, que se apreciaba segn el cuidado que comnmente ponen los hombres en sus negocios.
3. La culpa levissima, que exista por el solo hecho de que hubiera podido ser evitada por una persona vigilante y
muy cuidadosa.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_111.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:38:09]
PARTE CUARTA
Tal era la doctrina de todos los comentadores del derecho romano, desde Accurse y Alciat, hasta Pothier. Crean
haberla encontrado en los textos del Digesto que, efectivamente, en diferentes lugares emplea las expreciones
culpa lata, culpa levis, culpa levissima. Fue atacada desde 1764 por Le Brun, abogado ante el parlamento de Pars,
quien demostr que estas variedades de denominacin no corresponden a una clasificacin real de las culpas.
Fuera de la culpa lata, que asimilaban al dolo, los jurisconsultos romanos, en materia de contratos, nicamente
conocieron una sola especie de culpa, llamada habitualmente culpa levis, y que por lo general apreciaban teniendo
en consideracin la forma en que administraba sus negocios un propietario cuidadoso, es decir, segn un tipo
abstracto; de aqu el nombre de culpa levis in abstracto, inventado por los intrpretes y que no se encuentra en los
textos.
Pero, para favorecer a ciertos deudores, admitan que no eran responsables en caso de culpa si se demostraba que
el deudor no hubiera cuidado sus propios negocios con mayor diligencia que ellos; la culpa se apreciaba entonces
in concreto, segn el lenguaje de los comentadores, es decir, en atencin al grado de inteligencia del deudor,
considerado en s mismo.
Cualquiera que sea el error de interpretacin cometido con respecto a los textos romanos, esta divisin tripartita
de las culpas lleg a ser la doctrina dominante del antiguo derecho francs, aplicndolas en la frmula siguiente:
el deudor nicamente responda de la culpa grave cuando el contrato se haba celebrado slo en inters del
acreedor; responda tambin de la culpa leve si tanto l como el acreedor estaban interesados al mismo tiempo en
el negocio; por ltimo, si el contrato nicamente haba sido celebrado en su inters y no en el del acreedor,
responda hasta de la culpa levsima.
Sistema del cdigo de Napolen
Esta teora ingeniosa y ficticia ya muy combatida en el derecho antiguo, fue abandonada por el cdigo. Lo
anterior resulta tanto de los trabajos preparatorios como de la redaccin del art. 1137, inc. l. Segn este artculo el
deudor est obligado a poner en el cumplimiento de su obligacin todo el cuidado de un buen padre de familia, ya
sea que el contrato tenga por objeto la utilidad de una sola de las partes, o que sea comn.
En otros trminos, la ley actual sigue la antigua nocin romana de la culpa levis in abstracto, y condena la
subdivisin en culpa grave, culpa leve y levsima introducida por los comentadores, as como la aplicacin que se
haca de esta distincin a las diferentes clases de contratos.
El art. 1137 se refiere a una especie particular de obligaciones, la obligacin de dar; pero establece con motivo de
ella un principio general, del cual la ley, por otra parte, ha hecho numerosas aplicaciones. Vase, el art. 450 para
el tutor, el art. 601 para el usufructuario, el art. 627 para el usuario, el 1728 para el arrendatario, 1962 para el
secuestro, el 1880 para el mutuante. Vase tambin los arts. 1624 y 2080 relativos a la venta y a la prenda.
Restricciones diversas
Sin embargo, los autores del cdigo, al simplificar la teora de la culpa no han aplicado su principio de una
manera rgida.
El mismo art. 1137, despus de haber formulado la regla, anuncia en forma vaga algunas excepciones
particulares, hechas para ciertos contratos por textos que le son propios. En efecto, existen algunos artculos que
atenan la responsabilidad por culpa en las hiptesis que prevn. As el art. 804 dice que el heredero bajo
beneficio de inventario no responde ms que de sus culpas graves; el art. 1374 faculta a los jueces para reducir la
condena que pronuncien contra un gestor de negocios en razn de sus culpas; los arts. 1927 y 1928 contienen
disposiciones anlogas para los depositarios, y el art. 1902 para el mandatario no retribuido.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_111.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:38:09]
PARTE CUARTA
El rasgo comn a todas estas hiptesis es que el deudor hace un servicio gratuito al acreedor; que se ocupa de los
negocios ajenos sin cobrar una retribucin. En esto reside la razn del trato favorable de que se beneficia. De lo
anterior resulta que la ley ha hecho en una menor medida, y bajo formas diferentes una nueva subdivisin de las
culpas. Principalmente el art. 1927 restablece para el depositario la antigua apreciacin de la culpa in concreto,
exigindole guardar la cosa depositada con el mismo cuidado con el que guarda las suyas.
Resumen
Por tanto, el cambio realizado por el Cdigo Civil consiste en dos cosas. En primer lugar, ya no es necesario
determinar si las dos partes estn interesadas con el contrato o si slo una lo est y cul de ellas es; en todo
contrato e incluso en toda obligacin, cualquiera que sea su fuente, el deudor est obligado a cumplir su
obligacin con el cuidado de un buen padre de familia, segn el art. 1137, salvo que exista un texto especial que
atene su responsabilidad. En segundo lugar, el deudor nunca responde de su culpa levsima solamente en materia
de delitos cualquier clase de culpa puede hacer nacer una obligacin (art. 1382). Ms adelante explicaremos esta
diferencia.
jurisprudencia
Todas las dificultades relativas a la prestacin de las culpas son, sobre todo, ms doctrinales que prcticas. Ante
los tribunales siempre se plantea una cuestin de hecho. La ley y los autores slo pueden dar frmulas generales
que distingan las culpas leves y las graves; pero en los juicios la dificultad se presenta en otra forma; la
negligencia que se atribuye al deudor, y cuya naturaleza es esencialmente variable, y con frecuencia
complejsima, constituye una culpa leve o grave?
Es sa una cuestin de apreciacin y de sentimiento que por completo se deja a la libertad de los jueces. Por esto
no existe, por decirlo as, jurisprudencia sobre esta cuestin, que ha sido discutida tan apasionadamente por los
autores.
Responsabilidad por hechos ajenos
La culpa que impide el cumplimiento de las obligaciones puede cometerse no por el deudor mismo, sino por una
tercera persona que acta por cuenta del deudor, por ejemplo, un mandatario o un empleado. En este caso el
deudor no puede pretender quedar liberado puesto que no puede demostrar que el incumplimiento se debe a una
causa extraa a l. Existe por tanto, responsabilidad por hechos ajenos en materia contractual. Para determinar su
extensin es necesario establecer hasta qu grado el tercero actuaba por cuenta del deudor.
Cuestin sobra la prueba
Por lo general se afirma que la culpa de deudor se presume y que a l le corresponde demostrar la existencia del
caso fortuito si quiere evitarse ser condenado. Es verdad que la pruebo de caso fortuito est a cargo del deudor, y
que el acreedor puede obtener una sentencia a su favor en contra del deudor sin que eqt obligado a probar la
culpa; pero este resultado por ningn concepto es consecuencia de ninguna presuncin de culpabilidad establecida
en contra del deudor.
En el caso existe una aplicacin de las reglas generales sobre la prueba: cuando el acreedor ha probado la
existencia de su crdito al deudor que se exima alegando la imposibilidad de cumplir su obligacin por la
existencia de un caso fortuito, corresponde demostrar esta circunstancia que equivale para l a una liberacin; si
no rinde esta prueba ser condenado. Volveremos a tratar este tema a propsito del art. 1302 y de la extincin de
las obligaciones.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_111.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:38:09]
PARTE CUARTA
IV Modificacin convencional de las reglas legales
Necesidad de una distincin
Pueden derogarse convencionalmente las reglas que determinan la responsabilidad del deudor? La cuestin es
susceptible de resolverse en forma diversa segn que se trate del caso fortuito, de culpa o de dolo.
Convenciones relativas al caso fortuito
Ya hemos dicho que el deudor puede tomar a su cargo, en virtud de un convenio particular, los casos fortuitos o
de fuerza mayor. Este pacto es lcito. El deudor desempea entonces el papel de asegurador en provecho del
acreedor, quien queda liberado as de los riesgos.
Convenciones relativas al dolo
Sobre el dolo no existe duda alguna; la solucin es inversa. El convenio en que se pacte que el deudor soporte las
consecuencias del dolo en que pudiera incurrir al cumplir su obligacin, sera contrario a la buena fe, y como tal
nulo.
Convenios relativos a la culpa
En principio se admite que el deudor puede, mediante un pacto expreso, liberarse de las consecuencias de sus
culpas. Pero se ha decidido que esta clusula de liberacin no es vlida por lo que hace a la culpa grave. En
efecto, tradicionalmente la culpa grave se asimila al dolo: Culpa lata dolus est y, en consecuencia, debe responder
de ella de una manera absoluta como de aquel. Sin embargo, se ha discutido algunas veces esta asimilacin de la
culpa grave al dolo.
Clusulas de no responsabilidad
Las convenciones de exhoneracin por las culpas se presentan, en la prctica, bajo la forma de clusulas por las
cuales el deudor declina toda responsabilidad en ciertos casos determinados de incumplimiento del contrato. En
principio tales clusulas son vlidas, ya que pueden reducirse a una determinacin convencional de las
obligaciones del deudor, con excepcin de la responsabilidad del mismo por dolo o culpa grave. El proyecto
franco_italiano del cdigo de las obligaciones (art. 105) ha consagrado la solucin de la jurisprudencia,
decidiendo que el deudor no puede en el contrato, liberarse de las consecuencias de su dolo y de su culpa grave.
Sin embargo, si en principio se admite la clusula de no responsabilidad, el legislador puede intervenir para
prohibirla, cuando estime que ha sido impuesta, injustamente, por el deudor al acreedor y que puede ser
inconveniente desde el punto de vista econmico. Es as en el contrato de transporte: se estima que las clusula de
no responsabilidad impuestas al expedidor o viajero, permitiran abusivamente al transportista no cumplir las
obligaciones nacidas del contrato
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_111.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:38:09]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 15
EFECTOS
CAPTULO 3
CONSERVACIN DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR
Exposicin general
Un crdito es nicamente un titulo sin valor cuando el deudor es insolvente. Los derechos reconocidos al acreedor
para obtener la ejecucin forzosa o una indemnizacin de nada le serviran si no se le proporcionaran, adems,
cuando sean necesarios, los medios de conservar en el patrimonio de su deudor los valores que forman su prenda
o garanta. Con este objeto la ley le permite usar diferentes procedimientos.
Unos son meras medidas conservatorias. As, despus de la defuncin o de la quiebra de su deudor, el acreedor
tiene derecho a que se sellen los bienes y documentos del deudor y a que se levante un inventario de los mismos,
con objeto de evitar la sustraccin de los ttulos objetos muebles. Si el deudor es llamado a una particin, el
acreedor tiene derecho a intervenir de ella, y oponerse a que sta se realice sin su presencia, de manera que pueda
vigilar sus intereses e impedir una coalicin fraudulenta entre los copartcipes (art. 882).
De la misma manera, cuando el deudor siga un juicio, el acreedor tiene derecho de intervenir en l, siempre para
evitar un entendimiento fraudulento en su contra. Vase el art. 618, sobre los acreedores del usufructuario, cuando
el nudo propietario le demanda la caducidad de su derecho; el art. 1447 sobre los acreedores del marido cuando la
mujer pide la separacin de bienes. Estos textos reglamentan la aplicacin de un principio general en dos casos
particulares. Estas diversas acciones de acreedor interesan al derecho procesal y no al civil.
Las dems medidas de proteccin concedidas al acreedor son mucho ms graves. Quien recurre a ellas no se
limita a vigilar los actos de su deudor o a revisar el estado de sus bienes; acta por l mismo; juega un papel
activo y trata de obtener un resultado que no se producira sin su iniciativa.
Los derechos o acciones de ese gnero que se le conceden son tres:
1. El derecho de ejercer las acciones de su deudor, cuando ste no las ejercita por s mismo (art. 1166).
2. La accin revocatoria, por la cual los acreedores obtienen la nulidad de los actos fraudulentos celebrados en su
perjuicio (art. 1167).
3. La separacin de patrimonios. Despus de la muerte del deudor, la ley permite a los acreedores del difunto
excluir a un heredero insolvente, cuyos acreedores particulares pretendieran pagarse en concurrencia con ellos,
con los bienes de la sucesin que son para su propia garanta (art. 878 y ss.).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_112.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:38:12]
PARTE CUARTA
Nota
La separacin del patrimonio es una institucin especial a las sucesiones; forma parte, por supuesto, de esta
materia, que corresponde los programas del tercer ao. No nos ocuparemos de ella por el momento. Por el
contrario, los dos arts. 1166 y 1167 pertenecen a la teora general de las obligaciones y deben explicarse desde
luego.
15.3.1 EJERClClO DE LAS ACClONES DEL DEUDOR POR SUS
ACREEDORES
15.3.1.1 Generalidades
Fundamento del derecho del acreedor
El derecho de prenda general del art. 2092, que es consecuencia de la existencia de un crdito, estara expuesto a
numerosas causas de prdida o disminucin, si el deudor pudiera impunemente, dejar perecer su patrimonio. Por
incuria o negligencia se dejara arruinar o, por lo menos, aceptara un continuo empobrecimiento que, en
definitiva, repercutira ms contra sus acreedores que contra l, cuando una poca de actividad bastara para
impedir el empobrecimiento de su patrimonio.
Los acreedores estn, autorizados para ejercer, por cuenta de l, las acciones que le pertenecen, a fin de evitar la
prdida que los amenaza. Este derecho reconocido por la ley en el art. 1166, es consecuencia del derecho de
garanta que la confiere el art. 2092, siendo aquel derecho de garanta y sancin de ste.
Origen histrico
Labb expuso el proceso de introduccin de esta facultad en nuestro derecho. Se deriva de las antiguas vas de
ejecucin romanas, mediante las cuales los bienes del deudor, despus de su condena, eran liquidados por un
magister o un curator en inters de los acreedores. Labb reprodujo un pasaje de Doneau que forma la transicin
entre el derecho romano y el moderno; pero cuatros antiguos autores se ocuparon poco de esta cuestin. Pothier
habla de ella, en muchos pasajes como de una institucin corrientemente admitida sin dar nunca razn de ella.
Objeto del derecho de los acreedores
Es interesante desde el principio determinar el objeto de derecho concedido a los acreedores. El alcance verdadero
del artculo est determinado por la consideracin que constituye su esencia. No les est permitido sustituir a su
deudor en la administracin de sus bienes si encuentran que los explota deficientemente, que los arrienda a
precios reducidos, que los cultiva en malas condiciones, etc. Esto equivaldra a estorbar y quebrantar gravemente
la libertad natural del hombre y a colocar al deudor bajo una tutela ajena.
El derecho reglamentado por el art. 1166 es ms limitado: se trata nicamente de la posibilidad de ejercer las
acciones del deudor. El texto dice derecho y acciones, tomando estas palabras como sinnimas; ste es un
pleonasmo que se encuentra ya en Pothier.
Por tanto, los acreedores slo estn facultados a dirigirse contra un tercero, ejerciendo bajo la forma de accin un
derecho perteneciente a su deudor. Se supone que el deudor tiene una accin por ejercer (cobrar un crdito,
reivindicar un bien, una colacin hereditaria; exigir la reduccin de una donacin o la indemnizacin de un
perjuicio sufrido, etc.) Se supone, adems, que esta accin se halla en peligro de extinguirse ya sea por efecto de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_112.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:38:12]
PARTE CUARTA
la prescripcin o por el concurso prximo del sujeto a ella, y que el deudor titular de esta accin no la ejerce y va
a dejar que se pierda; sus acreedores actuaran en su lugar y ejercern esos derechos a nombre de l.
Rara aplicacin del art. 1166
Es asombroso comprobar cmo esa disposicin, que debera ser tan importante en la prctica, ocupa un lugar
relativamente secundario en los repertorios de sentencias. Esto se debe a que en la mayora de los casos el objeto
de los crditos es una suma de dinero, los acreedores tienen un medio mas sencillo y mejor conocido para obtener
el pago de su deudor: es el embargo. Por consiguiente, en la mayor parte de los casos, el acreedor no recurre al
art. 1166, C.C., sino a los arts. 557 y ss. del Cdigo de Procedimientos. En ellos encuentra la ventaja de conservar
para l el dinero que obtiene. Por tanto, para que el art. 1166 sea realmente til necesitamos suponer obligaciones
distintas a sumas de dinero, o acciones relativas a bienes en especie.
15.3.1.2 Acciones susceptibles de ser ejercidas por los acreedores
Distincin legal
No todas las acciones del deudor son igualmente susceptibles de ser ejercidas por sus acreedores. El art. 1166
establece una excepcin por lo que hace a las acciones exclusivamente unidas a la persona. Esta manera de
expresarse nada nos ensea, pues se dice que una accin est unida a la persona (deudor), exactamente para
indicar que sus acreedores no estn facultados para ejercerla en su lugar.
Por tanto, al hablar as la ley nos indica lo que acontece con las acciones comprendidas en la excepcin, pero no
proporciona los medios de reconocerlas; el texto nos da el resultado de la distincin que ha de hacerse, pero no el
criterio para hacerla. El razonamiento y la tradicin suplen en esta materia el silencio de la ley. Las acciones cuyo
ejercicio se niega a los acreedores y que, por consiguiente, estn unidas a la persona, son de dos clases, a saber: 1.
Todas las acciones extrapatrimoniales; y 2. Ciertas acciones comprendidas en el patrimonio.
Acciones patrimoniales
El art. 1166 rige estas acciones; por lo general pueden ser ejercidas por los acreedores. Sin embargo, se admite
que ciertas acciones, aunque patrimoniales por su objeto monetario, escapan a la intervencin de los acreedores y
permanecen unidas a la persona.
Estas acciones excepcionales son:
1. Aquellas que garantizan los bienes (inembargables (pensiones, rentas, etc.). Si estos bienes estn en el
patrimonio, no se encuentran en la prenda de los acreedores, quienes por tanto no tendrn ningn inters en
ejercer las acciones que los garantizan. Vase sobre la hipoteca legal que garantizan los bienes de la mujer en el
rgimen dotal.
2. Aquellas cuyo ejercicio supone la apreciacin de un inters moral. Tales son la accin de separacin de bienes,
la revocacin de una donacin por ingratitud, la accin de reparacin de una injuria, etc. El objeto de estas
acciones es monetario: significan un elemento efectivo en el patrimonio del deudor, pero su titular slo se decide
a ejercerlas despus de haber examinado y valorado motivos de otro orden.
As, la mujer puede preferir el sacrificio de sus bienes, por su afecto a su marido, y compartir su mala fortuna,
antes de exigir la separacin de bienes; el donante puede perdonar al donatario ingrato. etc. Los acreedores, a
quienes no afecta directamente este inters moral, solo atenderan al suyo propio, que es el de ser pagados, y
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_112.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:38:12]
PARTE CUARTA
siempre procuraran atenerse al otro aspecto del negocio. Por ello la ley, que trata de proteger los intereses
morales que pudieran comprometerse por el ejercicio de estas acciones, la reserva nicamente al deudor.
Algunas veces se ha sostenido que la accin de nulidad por incapacidad (arts. 225 y 1125) no poda ejercerse por
los acreedores, porque algunos textos parecen considerarla como un derecho personal al incapaz (arts. 1208,
2012, 2036). Estos textos se explican por otras razones: el objeto de esta accin es beneficiar nicamente a la
parte incapaz y no puede pertenecer a las personas capaces que hayan tratado con aquella o al mismo tiempo que
ella; empero si se niega esta accin a las dems partes, no existe ninguna razn para negar su ejercicio a los
acreedores de su titular ya que su objeto es exclusivamente monetario y reconoce a los acreedores hipotecarios, en
razn de su derecho real, un derecho propio, independiente de los actos ulteriores de la mujer.
Aubry y Rau dan una amplia lista, pero no limitativa, de las acciones de los deudores, que pueden ejercer los
acreedores.
15.3.1.3 Condiciones
Enumeracin
Estas condiciones son tres, es necesario:
1. Que el acreedor tenga inters en ejercer la accin;
2. Que su crdito est vencido; y
3. Que el deudor no ejerza por s mismo la accin de que se trate.
1. lnters del acreedor. El acreedor no puede actuar si carece de inters; sin inters debe desecharse su demanda
por intil y vejatoria. La falta de inters puede serle opuesta por el tercero a quien demanda. Por ello se ha negado
al acreedor el derecho de pujar (en una subasta), en lugar de su deudor, por la razn de que el deudor era
notoriamente solvente y que en ninguna forma peligraba el pago al acreedor por la falta de esta puja y mejora.
2. Exigibilidad del crdito. El acreedor cuyo derecho est suspendido por un trmino o una condicin, no est
facultado para actuar en nombre de su deudor. sto se debe a que el ejercicio de la accin es algo ms que un acto
normal de conservacin. Si todava no es una verdadera va de ejecucin, por lo menos a una intervencin en los
negocios del deudor que prepara y facilita el empleo de las vas de ejecucin y la realizacin del derecho a la
prenda general. La opinin que niega el beneficio del art. 1166 a los acreedores a trmino o condicionales es
actualmente indiscutible.
3. lnaccin del deudor. Por ltimo, es necesario que el deudor no acte por s mismo. Si ha hecho valer ya su
derecho ante los tribunales, los acreedores pueden intervenir en el juicio, pero no tienen derecho para iniciar uno
nuevo. Si el deudor se decide a ejercer los derechos hechos valer por su acreedor, su accin detiene la intentada
por el acreedor. La cuestin de saber si debe demostrarse la inaccin del deudor por medio de la constitucin en
mora es muy discutida en la doctrina, pero desaparece en la prctica, gracias a la costumbre que se tiene de
interpelar al deudor previamente para que ejercite sus derechos.
Condicin intil
No es necesario que el acreedor est provisto de un ttulo ejecutivo. Esta es, actualmente, la opinin general, y en
este sentido se pronuncia la jurisprudencia. Al usar del derecho que le confiere el art. 1166, el acreedor no
emplea, una va de ejecucin, slo demanda que se haga constar judicialmente el estado exacto del patrimonio de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_112.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:38:12]
PARTE CUARTA
su deudor y de los derechos que le pertenecen. nicamente con posterioridad aplicar a este patrimonio las vas
de ejecucin propiamente dichas.
Sin embargo, Labbe, apoyndose en la historia, sostuvo con razones de peso la necesidad de un ttulo ejecutivo:
tradicionalmente se supona que el deudor habla sido condenado en favor de su acreedor. El proyecto
franco_italiano del cdigo de las obligaciones (art. 106) expresamente establece que no es necesario el ttulo
ejecutivo.
15.3.1.4 Forma de la accin
lnutilidad de una subrogacin judicial
Diversos autores han sostenido, ya sea en una forma absoluta o bajo ciertas condiciones, que el acreedor estaba
obligado, para ejercer la accin del deudor, a subrogarse sta judicialmente. Tal era la tradicin; los acreedores
obtenan una especie de mandato judicial, y sin ste el ejercicio de la accin de su deudor hubiera sido una va de
hecho. Encontramos todava un vestigio de esta prctica en el art. 788, en el que se dice que los acreedores
pueden solicitar autorizacin judicial para aceptar la sucesin que el deudor no haya aceptado.
No obstante, la mayora de los autores, en la actualidad, sostienen que ante el silencio de la ley no se puede exigir
tal formalidad y lo mismo sostiene una jurisprudencia constante. Los tribunales han partido de la idea de que su
misin no es conceder autorizaciones a quienes las soliciten y que slo pueden otorgar aquellas que estn
autorizadas por un texto expreso. Agreguemos que la forma nueva en que se intentan estas acciones en la prctica
suple ampliamente la antigua formalidad de la subrogacin judicial.
Sin embargo, existe alguna incertidumbre del embargo, con respecto para el que se ha credo encontrar, en el
Cdigo de Procedimientos, una razn especial para exigir su subrogacin judicial.
Citacin del deudor
El acreedor podra muy bien ejercer la accin de su deudor actuando por s solo y sin que aquel figurase en el
juicio. As suceda antiguamente; pero en la actualidad se acostumbra hacer saber el juicio al deudor en forma tal
que est ligado en el juicio entablado a su nombre. En la prctica esta formalidad, que la ley no impone, es de
suma utilidad; nicamente ella confiere la autoridad de la cosa juzgada a la resolucin que se dicte, respecto del
deudor, titular real del derecho ejercitado por sus acreedores.
En caso de omitirse esta precaucin, nos encontramos ante las ms graves dificultades para determinar los efectos
de la accin ejercida por los acreedores. Si el acreedor que demanda omite solicitar la notificacin al deudor, el
tercero demandado, que es el ms interesado en que el juicio sea definitivamente juzgado, tiene derecho a solicitar
se haga esta notificacin. El proyecto franco_italiano del cdigo de las obligaciones (art. 106) impone como
condicin que se cite al deudor.
15.3.1.5 Efectos de la accin
Excepciones susceptibles de oponerse al acreedor
El acreedor no ejerce un derecho propio, sino el del deudor. Para el tercero a quien demanda slo es un adversario
aparente; en todo caso el deudor es el verdadero titular del derecho ejercido. De lo anterior resulta que el acreedor
que intenta la accin est sometido a todas las excepciones susceptibles de haberse opuesto al deudor mismo.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_112.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:38:12]
PARTE CUARTA
Esto a indiscutible cuando se trata de las excepciones cuya causa sea anterior al ejercicio de la accin; pero se han
presentado algunas dificultades respecto de las que nacen con posterioridad. Por ejemplo si el deudor, despus de
que sus acreedores han entablado la accin, celebra una transaccin con el tercero demandado por ellos, se puede
oponer a sus acreedores?
Algunos autores piensan que en este caso el acreedor que demanda debe asimilarse al que ha embargado ese
derecho: cuando ejerce ste se producen los efectos de un embargo y ya no pueden ser enajenados en su perjuicio.
Pero la corte de casacin ha fallado en sentido contrario, siendo aprobadas sus sentencias por varios autores. La
accin del acreedor no es un embargo; por tanto no priva al deudor de la libre disposicin de sus derechos, y sus
actos se pueden oponer a sus acreedores bajo la sola condicin de que estn exentos de fraude.
Por tanto, en la hiptesis indicada, la transaccin celebrada por el deudor debe detener el juicio iniciado por el
acreedor.
lmporte de la condena
Estar obligado el acreedor a limitar su demanda al importe de lo que a l mismo se le debe, cuando la suma
adeudada por el tercero demandado es mayor? Sobre este punto tambin las opiniones estn divididas. Parece que
el sistema propuesto por Laurent es el correcto; el acreedor no ejerce su propia accin: el importe de su crdito es
indiferente, puesto que ejerce el derecho de su deudor, que es indivisible en las relaciones de este con los terceros.
El acreedor tiene el derecho a demandar una condena total, cualquiera que sea el monto de su propio crdito.
Pero, casi es nula la importancia de esta controversia, porque el acreedor no puede negarse a recibir el pago de su
propio crdito, cuando es ofrecido por el deudor (art. 1236); usando este medio, el tercero desinteresa al acreedor
y evita la demanda por una suma de su propia deuda.
Autoridad de la cosa juzgada
Tiene la sentencia, favorable o adversa, obtenida por el acreedor, la autoridad de la cosa juzgada respecto del
deudor, verdadero titular del derecho? Es indudable que debe contestarse afirmativamente esta cuestin cuando el
deudor ha sido citado, en sto estriba la gran utilidad de esta medida, hasta el grado de que algunos autores la
juzgan necesaria para la validez del procedimiento.
Pero, cuando no se toma esta precaucin, no se sabe que solucin debe darse: unos sostienen que no hay cosa
juzgada respecto del deudor, porque el acreedor no es su representante; otros admiten, por el contrario, que la
sentencia siempre aprovecha o perjudica al deudor, otros, en fin, distinguen segn que la sentencia haya sido o no
favorable al acreedor. Nos parece que la primera de estas opiniones es la correcta; pero no existe jurisprudencia
sobre esta cuestin.
Beneficio de la accin
Cuando el acreedor gana el juicio al tercero que demand a quin beneficia el valor que constituye el objeto de
la sentencia? Nos referimos aqu a uno de los puntos esenciales de toda esta teora. Nunca debemos perder de
vista que el objeto de la condena es un bien que forma parte del patrimonio del deudor y que, de ninguna manera,
pertenece al acreedor demandante: si es un inmueble que ha sido reivindicado o una suma cuyo pago se
demandaba, etc., entra en el patrimonio del deudor. Se produce entonces una consecuencia notable: el valor
obtenido por un acreedor diligente no se le atribuye con exclusin de los dems entra a formar parte de la garanta
comn a todos.
El demandante est obligado a compartir el provecho con los dems; sufre su concurso, y puede ser excluido por
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_112.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:38:12]
PARTE CUARTA
ellos si son privilegiados, a menos que l mismo posea en su contra una causa de preferencia. Naturalmente este
concurso de los dems acreedores slo se realiza cuando ellos mismos demuestran cierta diligencia y ejercen sus
derechos en tiempo hbil; de lo contrario, siendo el demandante el nico que los ejerce con reserva para s mismo
el valor obtenido, por lo menos, hasta la concurrencia de sus derechos. A menudo los dems acreedores se
apresurarn a intervenir y a demandar la distribucin por contribucin.
Utilidad de las acciones directas
Lo anterior es efecto inevitable del ejercicio de una accin por los acreedores de su titular. El acreedor
demandante tendr, en consecuencia, gran inters en poseer, por su propio derecho, una accin directa contra el
deudor de su deudor, en lugar de verse obligado a seguir la va oblicua que le concede el art. 1166. Esta accin
directa le confiere la gran ventaja de conservar el monto total de la condena; como le pertenece el derecho de
actuar, el vale obtenido entrar en su patrimonio sin que los dems acreedores puedan pretender nada, lo que
equivale, prcticamente, a un privilegio, puesto que le permite cobrarse con exclusin de los dems.
La accin directa existe en algunos casos particulares, que estudiaremos oportunamente: art. 1753 respecto al
propietario contra el subarrendatario; art. 1798, respecto a los obreros de un contratista contra el dueo; art. 1994,
mandante contra la persona sustituida por el mandatario. La jurisprudencia ha admitido la accin directa del
propietario del inmueble incendiado contra el asegurador del inquilino y la directa de la vctima de un accidente
contra el asegurador del responsable. En esta forma se llegan a crear verdaderos privilegios sobre los crditos.
15.3.2 REVOCAClN DE LOS ACTOS FRAUDULENTOS
15.3.2.1 Generalidades
Principio terico y definicin
Hay algo ms perjudicial para los acreedores que la incuria del deudor: su mala fe. Un deudor cargado de deudas,
que se siente amenazado por demandas inminentes se ve tentado, a sustraer su activo de la accin de sus
acreedores, y para ello cuenta con muchos medios. Puede entenderse con un tercero aparentando haberle vendido
sus bienes, reconociendo aquel en un contradocumento no ser el verdadero propietario de ellos; puede transformar
sus propiedades aparentes, fciles de embargar, en dinero en valores muebles que pueden esconderse con
facilidad; tambin, por pura maldad y sin provecho para l, realizar o permitir actos que enriquezcan a sus
parientes o amigos empobrecindolo a l.
Por otra parte, las relaciones comerciales entre los hombres, infinitamente variadas, ofrecen mil ocasiones de
defraudar a los acreedores en formas que no pueden ser ni previstas ni determinadas con anterioridad. La ley, que
siempre debe buscar que reine la buena fe no puede tolerar estas operaciones fraudulentas. Siempre que es posible
sorprenderlas, concede a los acreedores una accin especial que les permite evitar las consecuencias del fraude.
Esta accin, que se llama pauliana o revocatoria puede definirse como la accin concedida a los acreedores para
obtener la revocacin de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos.
Origen histrico
La accin concedida a los acreedores se remonta al derecho romano; fue creada en el derecho pretorio y todava
lleva el nombre de su introductor, el Pretor Paulus, que por lo dems es totalmente desconocido. Probablemente
ya exista en tiempo de Cicern. Esta accin presentaba en el procedimiento romano una caracterstica distintiva
que ha perdido en la actualidad: era una accin colectiva intentada en nombre de la masa de acreedores por una
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_112.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:38:12]
PARTE CUARTA
especie de administrador o sndico, el curator bonorum vendendorum, y su resultado necesariamente beneficiaba
a la masa.
La accin se ejerca despus de haberse vendido los bienes del deudor, cuando la suma obtenida de la venta era
insuficiente para pagar a todos los acreedores. Esta forma colectiva de la accin desapareci, y la accin pauliana
ha llegado a ser una accin individual, cuyo ejercicio pertenece aisladamente a cada acreedor.
Concisin de los textos y persistencia de las tradiciones romanas
La accin pauliana siempre se conserv en nuestro derecho antiguo, pero los autores no la examinaban
detalladamente ni elaboraron su teora; siempre que se les presentaba la ocasin, hablaban de ella en relacin a las
leyes romanas.
Como redactores del cdigo no encontraron en su gua ordinaria una teora ya formulada, se limitaron a enunciar
el principio en el art. 1167, sin dar una solucin precisa sobre ningn punto. Este artculo que es uno de los mas
importantes y de los ms prcticos del Cdigo Civil equivale a una simple mencin de la accin; la ley nos
advierte que la accin pauliana todava existe; pero no la reglamenta.
Respecto a todos los problemas que origina nos vemos reducidos a la tradicin, es decir, as nicamente a los
textos romanos. La accin pauliana nos ofrece as un ejemplo notable de conservacin, en las instituciones
jurdicas, y acaso de todas las que funcionan en la actualidad sea la que mejor se haya mantenido a travs de los
siglos. El proyecto franco_italiano del cdigo de las obligaciones (art. 107) reglamenta la accin pauliana con
ms amplitud y consagra las soluciones admitidas por la jurisprudencia.
Ley alemana
En Alemania existe una reglamentacin detallada de la accin pauliana, pero no se encuentra en el Cdigo Civil.
Es objeto de una ley especial.
15.3.2.2 Actos susceptibles de ser revocados
Frmula de la regla
Los nicos actos que, en su caso, pueden se revocados son aquellos por virtud de los cuales se ha empobrecido el
deudor; pero no se concede la accin pauliana a los acreedores si su deudor simplemente ha descuidado
enriquecerse.
Razn de ser y origen de la regla
Esta regla esencial se deriva de la naturaleza misma de la accin pauliana, que es una accin revocatoria. Su
objeto es reponer a los acreedores en la situacin en que se encontraban antes del acto fraudulento; por
consiguiente, puede servir para reconstituir un patrimonio empobrecido, pero no para aumentarlo. Los romanos
claramente haban deducido este principio y negaban la accin cuando el deudor fraudulentamente haba dejado
de enriquecerse, por ejemplo, no aceptando una herencia.
Controversias sobre su persistencia
Nunca ha sido modificada esta regla ni por la jurisprudencia ni por ordenanza alguna. Por tanto, debe considerarse
que todava rige, tanto ms cuanto que no existe ninguna razn para abandonarla. Sin embargo, algunas veces se
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_112.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:38:12]
PARTE CUARTA
ha discutido su vigencia en nuestro derecho. Se ha sostenido que el Cdigo Civil haba generalizado la accin
pauliana extendindola incluso a las simples adquisiciones no efectuadas, porque el art. 1167 concede la accin
contra todos los actos del deudor sin hacer la distincin romana.
Para destruir este argumento basta hacer notar que el art. 167 no ha formulado ninguna de las reglas de la accin
pauliana y que se limita a consagrar su existencia, y esto debe interpretarse como una simple remisin a la
jurisprudencia anterior. Por otra parte, los precitados arts. no advierten que todos los ejemplos que citan se
refieren a derechos ya adquiridos de que se despoja el deudor al renunciar a ellos.
Aplicacin a las ofertas de donacin
Por aplicacin de la regla si un deudor insolvente se niega a aceptar una donacin entre vivos que se le ofrezca,
no pueden los acreedores impugnar su negativa aunque la donacin se ofreciera sin ninguna carga ni condicin.
Los acreedores nada han perdido: su deudor ha quedado tan rico como lo era con anterioridad.
Modificacin aparente en materia de sucesiones
En el derecho romano, las sucesiones proporcionaban el ejemplo tpico de los actos que no estaban sujetos a la
accin pauliana, pero este ejemplo no puede presentarse como tal en el derecho francs, porque en l la negativa a
aceptar una herencia est sometida a la accin pauliana (art. 788). Lo anterior es efecto de una transformacin en
los modos de operar las transmisiones por defuncin.
Entre los romanos, la sucesin concedida en provecho de un heredero (heres extraneus) no le perteneca por ese
solo hecho; necesitaba adquirirla por medio de la aceptacin (adition); por tanto, no se consideraba que hubiese
enajenado la herencia cuando omita cumplir con ese requisito: Qui occasione adquirendi non utitur, non
intelligitur alienare, veluti qui hereditatem omittit.
En derecho francs la transmisin de la propiedad se opera de pleno derecho, por el solo efecto de la apertura de
la sucesin, por ello, el heredero que renuncia a sta se despoja de un derecho que ya haba adquirido, y, en
consecuencia, su renuncia origina la accin revocatoria. La extensin de la accin pauliana a esta hiptesis, en la
que el derecho romano no la conceda, no debe explicarse por un cambio de la teora de esta accin; sus principios
siguen siendo los mismos; las reglas relativas a las sucesiones son las que han cambiado. Lo que acabamos de
decir sobre la repudiacin de una herencia es aplicable tambin a la repudiacin de un legado, pues el legatario,
como el heredero, adquiere el legado por ministerio de la ley.
Generalidad de aplicacin de la accin
Todo acto cuyo resultado es el empobrecimiento del deudor puede originar la accin revocatoria. Frecuentemente
la accin se dirige contra una enajenacin (venta, donacin etc.) por la que el deudor ha tratado de hacer
desaparecer su activo. Como este gnero de fraude es frecuente en la prctica, y como adems facilita la
explicacin de las reglas de la accin, sobre l se basan las explicaciones relativas a sta; pero no debe creerse que
la accin pauliana nicamente es procedente contra las enajenaciones fraudulentas.
Por el contrario, debe generalizarse: cualquier acto jurdico fraudulento puede atacarse por medio de la accin
pauliana cuando ha empobrecido al deudor, salvo la nica excepcin que indicamos en el siguiente nmero.
Excepcin relativa a los pagos
Supngase el caso de un deudor insolvente, que conociendo esta circunstancia, antes de ser desposedo de sus
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_112.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:38:12]
PARTE CUARTA
bienes, queriendo favorecer uno de sus acreedores le paga ntegramente su crdito. Este pago es per
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_112.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:38:12]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 15
EFECTOS
CAPTULO 4
OBLlGAClONES NATURALES
Nociones generales. Carcter especfico
Las obligaciones naturales se distinguen de las civiles en que el acreedor natural no tiene ningn medio de
coaccin contra el deudor; slo puede esperar su pago de la libre voluntad de ste; se le niegan absolutamente
todas las vas de ejecucin sean directas o indirectas. Por tanto, la obligacin natural puede definirse como una
obligacin reconocida por la ley, pero nicamente en el caso de que el deudor consienta en cumplirla. Su carcter
propio consiste en la ausencia de coaccin.
Estado de los textos
Las leyes francesas no contienen ninguna disposicin general sobre las obligaciones naturales; no han fijado su
nmero ni sus principales casos. Slo dos textos se refieren a ella: 1. el art. 1235, nico que las menciona y que
determina su principal efecto; 2., el art. 2012, inc. 2, que se refiere implcitamente, en forma muy oscura, a un
caso de obligacin natural.
En busca de un criterio
La opinin dominante de fines de siglo XVIII y muy en la poca de la redaccin del Cdigo Civil, se encuentra
resumida en Pothier: la obligacin natural es aquella que en el fuero del honor y de la conciencia, obliga a quien
la ha contrado al cumplimiento de su contenido. Los autores de la ley la comprendan en esa forma y tal es la
idea que tiene de ella la jurisprudencia. Vase, principalmente, Grenoble, 4 jun. 1860, que dicen explcitamente
que una cuestin el delicadeza y de honor puede constituir una obligacin natural, o que la definen como una
obligacin moral o de conciencia.
Cfr. Larombire, sobre el art. 1235. Por tanto, podra decirse, para expresar el sistema de la jurisprudencia
moderna, que ha permanecido fiel a las ideas del siglo XVIII, que la obligacin natural comprende todo lo que no
es ni una obligacin civil provista de accin ni una mera idea de benevolencia o de gratificacin, la jurisprudencia
admite la existencia de una obligacin natural.
La idea anterior no es la dominante en la doctrina. Sus ms autorizados representativos distinguen entre el simple
deber moral y la obligacin natural. Aubry y Rau, por ejemplo, slo reconocan como obligaciones naturales los
deberes morales susceptibles racionalmente de coaccin exterior, pero, a los que, por motivos diversos, el
legislador ha negado o retirado la accin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_113.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:38:14]
PARTE CUARTA
Esta opinin se ha sostenido en una nota annima del Sirey, en la que se analizan todas las obras publicadas con
anterioridad. Tal definicin conducira a restringir el nmero de las obligaciones naturales admitidas por la
jurisprudencia, pero la divergencia no solamente radica en las palabras, pues Aubry y Rau admiten que existen
deberes morales que no responden a esta definicin, es decir, para los que la aplicacin de una coaccin exterior
sera irracional, y que sin embargo, pueden, en ciertas circunstancias, servir de base a una obligacin o a un pago
vlidos, lo que, en efecto, es caracterstico de la obligacin natural
Por esto se llega, abandonando al juez la apreciacin de estas circunstancias, a conceder a los tribunales la
facultad de admitir la idea de obligacin siempre que lo prometido o pagado no pueda considerarse como una
liberalidad.
As, no habiendo establecido nada la ley, los jueces aprecian libremente los casos que se les presenten. Por ello la
corte de casacin admite que los tribunales de primera instancia tienen facultades soberanas para decidir si las
prestaciones o promesas tienen causa suficiente para hacer de ellas obligaciones naturales, o si su cumplimiento
constituye una liberalidad.
Textos extranjeros
Las legislaciones mas recientes han consagrado la idea del deber moral en sustitucin de la antigua nocin de la
obligacin natural (Cdigo Federal suizo, art. 72, inc. 2; Cdigo Civil alemn, art. 81). Los nicos cdigos que
reglamentan las obligaciones naturales son los de Chile (arts. 1470_1472 y 1630) y Argentina (arts. 515_518).
15.4.1 EJERClClO
Pago
Por su naturaleza, el pago de las obligaciones naturales slo puede ser voluntario: como al acreedor se le niega la
accin judicial, el deudor paga es porque quiere pagar, demostrando esto que la obligacin natural tiene un valor
jurdico, ya que puede servir de base a un pago sin que pueda repetirse lo que se haya pagado a sabiendas (art.
1235). En esto se distingue el deber moral llamado obligacin natural de lo que es una mera liberalidad: quien la
cumple se libera de una deuda, hace un pago; quien obra por caridad o afeccin hace una donacin.
Promesa de cumplimiento
Con frecuencia, el deudor de una obligacin natural, se reconoce obligado por ella y promete el cumplimiento a
su acreedor por escrito. Estos documentos (correspondencia, generalmente) originan dificultades en lo que hace a
su interpretacin; se ha confesado la deuda haciendo constar la intencin que se tiene de cumplirla? Se trata
segn la intencin de su autor de una obligacin civilmente obligatoria? En el primer supuesto nada ha cambiado;
simplemente se ha provisto al acreedor de una prueba escrita de su crdito natural; en el segundo ha habido una
novacin que ha cambiado la naturaleza de la obligacin; el documento ha hecho nacer la accin de que careca el
acreedor.
En muchos casos la jurisprudencia se ha negado a reconocer una novacin en este supuesto. Sin embargo, en una
sentencia lleg no slo a admitir la formacin de una obligacin, sino a declarar tambin que en tal caso existe
una presuncin en favor del carcter civil de la obligacin.
Fianza
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_113.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:38:14]
PARTE CUARTA
Se admite que la obligacin natural puede ser afianzada. Se obtiene un argumento en este sentido del art. 2012,
inc. 2, que nicamente puede explicarse por la asistencia de una obligacin natural que sirva de base a la fianza.
Este texto es susceptible de generalizarse y de aplicarse a los dems medios de garantas, prenda o hipoteca.
Compensacin
Las obligaciones naturales no pueden oponerse en compensacin. Esta es un modo de extincin que equivale al
pago; como el deudor no puede ser obligado a pagar sin su consentimiento, el acreedor no puede oponerle su
deuda en compensacin de la suya propia
15.4.2 PRlNClPALES CASOS
Obligaciones nulas segn el derecho civil
No son muy numerosas las obligaciones naturales comprendidas en este primer grupo, pues, por lo general, la
nulidad se funda en razones morales, si bien la ley y la moral estn de acuerdo en condenar la obligacin
contrada, no puede tratarse de un deber moral, requisito indispensable para constituir una obligacin natural. As,
la obligacin de pagar intereses usurarios es nula en forma tan radical que lo pagado a este ttulo puede repetirse o
imputarse al capital, lo que equivale a lo mismo (Ley del 19 dic. 1850, art. 1).
De la misma manera, los contra_documentos en las cesiones de oficios, que aumentan el precio denunciado en el
documento ostensible, tampoco crean una obligacin natural: si la originaran no se realizara el fin perseguido por
la ley, ya que el cedente exigira con anterioridad el pago del excedente pactado, conservndolo; por tanto, la
repeticin se impone, lo que excluye la existencia de una obligacin natural. En consecuencia, nos es necesario
encontrar aquellas obligaciones naturales que la ley anula sin que sean contrarias a la moral.
El caso mas interesante de este grupo est representado por las liberalidades hechas en forma irregular por una
persona difunta. Si se trata de una donacin entre vivos que se haya hecho constar en un documento privado,
mientras el donante viva la donacin no produce ningn efecto, por ser nula en la forma, necesitando que se le
diera forma legal (art. 1399); pero los herederos pueden considerarse obligados por ella y cumplirla o ratificarla
(art. 1340). Por tanto, se admite que engendra una obligacin natural a su cargo.
Lo mismo acontece respecto a los testamentos nulos en cuanto a la forma, y tambin por lo que hace a
disposiciones de ltima voluntad cuando el difunto se ha limitado a expresarlas verbalmente, y cuando son
confesadas por los herederos. La voluntad del difunto lega a sus herederos desde el punto de vista del derecho
natural, aunque carezca de valor desde el punto de vista del derecho civil. En este sentido se ha juzgado desde
1826. La sentencia ms importante es la de la sala civil del 19 de diciembre 1860.
Otras obligaciones civiles no exigibles
Dentro de esta clase se citan en primer lugar las obligaciones de los incapaces, cuya nulidad obtienen estos;
quedan sujetos a una obligacin natural si contrataron con plena posesin de su inteligencia. Tal es el caso del
menor, ya en edad de razn, que se haya obligado sin el consentimiento de su padre o de su tutor; del prdigo o de
la mujer casada que hayan contratado sin autorizacin del consejo judicial o del marido; del interdicto que obr
en un intervalo de lucidez o cuando ya haba sanado.
Pero no es as en el caso de las obligaciones anuladas por vicios de consentimiento: su anulacin no deja subsistir
ninguna obligacin natural, puesto que priva el acto de su misma base; la voluntad de quien se haba obligado.
Adems de las obligaciones anuladas, existen otras que estn paralizadas por una excepcin perentoria, como la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_113.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:38:14]
PARTE CUARTA
prescripcin, en juramento decisorio, la cosa juzgada. Estas excepciones se fundan en presunciones, por lo
general verdaderas, pero que en algunos casos pueden no serlo. As la prescripcin se funda en un doble motivo:
1. Debe presumirse que la deuda ha sido pagada y que se perdi el recibo correspondiente; pues el acreedor no
hubiera permanecido por tanto tiempo sin reclamar lo que se le deba.
2. Es necesario liquidar las situaciones pasadas y evitar litigios sobre hechos muy antiguos. Existen casos en los
que la presuncin de pago es falsa y en la cual ste no se ha efectuado; por otra parte, para impedir juicios sobre
hechos antiguos basta con suprimir la accin: si el deudor reconoce su deuda la paga voluntariamente, no existe
ninguna razn para impedrselo. Por lo anterior, unnimemente se admite que las obligaciones prescritas son
obligaciones naturales.
Dentro de esta clase podemos citar tambin las deudas del quebrado que haya celebrado un concordato con sus
acreedores; por lo que hace a toda la parte de su obligacin que le ha sido remitida, ha dejado de ser debida
civilmente, pero los acreedores nicamente han renunciado a su derecho a la accin, y la deuda subsiste como
obligacin natural; puede aun ser pagada por el fallido que llegue a mejor fortuna.
Deberes morales resultantes del parentesco
No todos los deberes naturales creados por las relaciones familiares han sido transformados por la ley en
obligaciones civiles. As, la obligacin alimenticia slo se establece en una forma muy limitada; los hermanos y
hermanas no estn sujetos a ella. Sin embargo, la ayuda que en su caso prometa uno al otro se debe en virtud de
una obligacin natura. Lo anterior es admitido tanto por las dos ms grandes autoridades de nuestro derecho civil,
Aubry y Rau, como por Demolombe.
Existe una sentencia en este sentido. No obstante, su opinin ha sido combatida por Colmet de Santerre y por
Laurent. Colmet de Santerre sostiene que sera peligroso admitir en estos casos la existencia de un acreedor y de
un deudor, porque entonces habra que reconocer como vlidas obligaciones contradas sin observar las
formalidades de las donaciones; lo que me decide a aceptar la opinin combatida por Colmet de Santerre es
justamente lo que asombra a ste: si las formalidades de las donaciones se justifican cuando se trata de
liberalidades cuyo motivo puede ser sospechoso, no es lo mismo cuando existe un deber de conciencia evidente.
Sera contrario a la moral e indigno del derecho moderno que una persona que haya prometido, por escrito,
ayudar a su hermano pueda despus no cumplir su promesa y es necesario decir en honor de la jurisprudencia
francesa que nunca se ha permitido esto. Si sobre este punto hay muy pocas sentencias, hay por el contrario
numerosas sobre una hiptesis muy parecida, la del padre natural que ha prometido una suma de dinero o una
pensin a su hijo no reconocido o a la madre.
El deseo de los tribunales de hacer respetar la ley moral hubiera fracasado ante el art. 340 que prohbe la
investigacin de la paternidad natural; pero se evitaron las dificultades decidiendo que el hombre que
considerndose obligado por un deber de conciencia, lo reconoce y se compromete a cumplirlo, se obliga
civilmente. Esta jurisprudencia es muy antigua: la encontramos admitida ya por la Chambre de requtes, el 10 de
marzo de 1808. Perdi su inters a partir de la Ley del 16 de noviembre de 1912.
La jurisprudencia ha admitido otro caso relativo al pago de los gastos causados por la ltima enfermedad y los
funerales que pueden reclamarse a los hijos del difunto, incluso cuando hayan renunciado a su sucesin; pero
parece que se trata de una obligacin civil unida a la alimenticia, lo que permite conceder una accin para la
repeticin de esos gastos.
La misma cuestin se ha presentado en el caso de nulidad de un contrato de matrimonio. La constitucin de la
dote pactada en l, puede considerarse como el cumplimiento de una obligacin natural? La jurisprudencia
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_113.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:38:14]
PARTE CUARTA
todava no se pronuncia sobre este punto.
Deberes de reconocimiento por servicios recibidos
Todo trabajo merece una retribucin. De esto resulta que quien ha hecho a otra persona, como domstico,
mandatario, o por cualquier otro ttulo, servicios importantes que no se hayan retribuido, tiene derecho,
moralmente, a una remuneracin y lo que por este concepto se le ofrece es ms bien un pago, que una donacin.
De lo anterior se desprende, como consecuencia, que las pretendidas donaciones remuneratorias no son
donaciones; si en realidad existe la remuneracin de un servido prestado, se trata del pago de una obligacin
natura; para que se trate de una donacin es necesario que exista ausencia de toda obligacin preexistente. Esto,
errneamente, ha sido discutido algunas veces; la nocin de remuneracin no es una palabra vana.
Diferencias entre el derecho romano y el francs
Siendo la teora de las obligaciones naturales una supervivencia de las tradiciones romanas, nuestro derecho
todava se halla dominado en esta materia por los recuerdos de sus orgenes. Sin embargo, en ms de un punto
existen diferencias profundas que separan a ambas legislaciones.
1. En primer lugar, las fuentes de las obligaciones naturales no son las mismas en ambos derechos. El romano
contena diversas instituciones que han desaparecido y que frecuentemente producan obligaciones naturales (la
esclavitud, en lo que respecta a los contratos celebrados por el esclavo; la constitucin de la familia, que impeda
la formacin de obligaciones civiles entre miembros de una misma casa: le capitis deminutio, que dejaba subsistir
las deudas en estado de obligaciones naturales). La diferencia es ms grande an, si se admite, como la opinin
dominante en Francia, que el simple pacto iniciaba una obligacin natural; pero esta solucin es discutida.
2. En segundo lugar, los efectos de la obligacin natural no estn reglamentados en la misma forma. El derecho
francs parece admitir que estos efectos son siempre idnticos, en tanto que en el derecho romano las diversas
categoras de obligaciones naturales producan efectos diversos.
3. Otra diferencia, quiz la ms grave, se advierte en el efecto de la obligacin natural, entre el derecho romano y
el francs. En nuestra ley, el pago de una obligacin natural siempre es voluntario de parte del deudor. El derecho
romano conceda al acreedor el beneficio de una ejecucin forzada en dos casos:
a) Si el deudor haba cumplido su deuda por error, creyndose obligado civiliter, se le negaba la condictio
indebiti; haba existido error, pero faltaba la otra condicin de la accin, el indebitum. Entre nosotros, slo se
niega cuando el pago se haya efectuado sabiendo que se cumpla una obligacin natural (art. 1235).
b) El derecho romano conceda en algunos casos una excepcin al acreedor natural para permitirle oponer su
crdito en compensacin. Era ste un medio indirecto de ejecucin forzosa, pues el deudor natural, a quien se
opone su deudor en compensacin cuando acta como acreedor, se libera de ella incluso contra su voluntad. Toda
compensacin con una obligacin natural es imposible en el derecho francs.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_113.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:38:14]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 16
SUSPENSIN
Transicin
Los efectos descritos en los captulos anteriores son los de las obligaciones puras y simples, es decir, los que se
producen, normalmente, cuando la obligacin no est suspendida por ninguna modalidad (plazo o condicin). La
naturaleza intrnseca del plazo y de la condicin ha sido explicada ya, por tanto, ahora tenemos que estudiar los
efectos que producen esas modalidades sobre las obligaciones.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2030...OCTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_114.htm [08/08/2007 17:38:15]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 16
SUSPENSIN
CAPTULO 1
A PLAZO
Distincin entre al plazo de derecho y al plazo de gracia
Cuando se trata de la obligacin se distinguen dos clases de plazo suspensivo. Al plazo establecido por la
convencin o por la ley, se llama plazo de derecho; cuando es concedido al deudor por los tribunales se denomina
plazo de gracia. Estas dos clases de plazos difieren entre s no slo por su origen, sino tambin por sus efecto y
sus causas de caducidad.
16.1.1 PLAZO DEL DERECHO
Establecimiento del plazo
Plazo convencional. Generalmente el plazo de derecho se establece convencionalmente. El contrato de que deriva
el plazo suele ser expreso, pues es importante estipular su duracin por una cifra o por una fecha. Sin embargo, el
trmino convencional puede ser tcito: esto acontece cuando la obligacin por su naturaleza no puede cumplirse
inmediatamente, ya sea a causa de la distancia o porque suponga la realizacin de un trabajo; en estos casos la
prctica o los jueces, segn las circunstancias, determinan la duracin del plazo.
Plazo legal
El plazo de derecho puede ser establecido tambin por la ley, pero los textos que establecen plazos para el
cumplimiento de determinadas obligaciones son poco numerosos.
Podemos citar, como ejemplos, los plazos de tres y de seis meses concedidos al tutor pera invertir los fondos
libres de su pupilo o para convertir los valores al portador en ttulos nominativos; el de un ao concedido en
ciertos casos al marido para la restitucin de la dote (art. 156). En 1870-1871, varios decretos concedieron a los
habitantes del departamento del Sena plazos para el pago de sus arrendamientos. Medidas generales mucho ms
graves, conocidas bajo el nombre de moratorias, fuero dictadas en 1914.
Personas en cuyo favor se establece el plazo
Por regla general el plao se establece en favor del deudor; se le concede un trmino para el cumplimiento de su
obligacin. Pero, frecuentemente, el plazo se pacta en inters de las dos partes a la vez, y tambin, en algunos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_115.htm (1 de 8) [08/08/2007 17:38:17]
PARTE CUARTA
casos, en inters exclusivo del acreedor, por ejemplo, en el depsito: en efecto, la guarda de la cosa es un servicio
prestado al depositante, y debe prolongarse por todo el tiempo que sea necesario.
Efectos del plazo
El plazo suspensivo no influye sobre la existencia la obligacin; retarda nicamente su ejecucin. De aqu que
debamos sealar dos puntos: 1. Los efectos producidos por el plazo al retardar el cumplimiento; y 2. Los efectos
producidos por la obligacin, al existir a pesar del plazo.
16.1.1.1 Efectos
Enumeracin
Los efectos del plazo suspensivo se manifiestan en tres formas:
1. Por la inexigibilidad;
2. Por la imprescriptibilidad; y
3. Por la imposibilidad de cumplir la obligacin.
lnexigibilidad
El crdito a plazo no es exigible inmediatamente (art. 1186). Este retraso en el cumplimiento es el efecto
caracterstico del plazo ms frecuente y conocido, porque generalmente el plazo se establece en inters del
deudor. Considerado as, el plazo se presenta bajo la forma de una excepcin concedida al deudor, y que impide
el acreedor reclamarle el cumplimiento en tanto que no se haya vencido. Pothier, colocndose desde este punto de
vista, defina el trmino como un plazo concedido al deudor para el cumplimiento de su obligacin.
lmprescriptibilidad
La inexigibilidad de la deuda implica, como consecuencia, la imprescriptibilidad del crdito (art. 2257, inc. 3). La
prescripcin extintiva slo se realiza contra el acreedor negligente, que poda exigir el cumplimiento y que no lo
hace. Ahora bien, el acreedor a plazo est imposibilitado para ello por la ley misma; y por tanto, es necesario
suspender la prescripcin hasta el vencimiento del plazo.
Obstculo para la liberacin voluntaria
Cuando el plazo se ha establecido en inters del acreedor produce otro efecto completamente distinto de los dos
anteriores; impide al deudor cumplir, voluntariamente, su obligacin antes del vencimiento, sin el consentimiento
del acreedor. El plazo, en este caso, no impide la demanda del acreedor, sino el ofrecimiento del deudor, es decir,
el pago o cumplimiento voluntario de la deuda.
16.1.1.2 Efectos mientras dura el plazo
Validez del cumplimiento voluntario
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_115.htm (2 de 8) [08/08/2007 17:38:17]
PARTE CUARTA
La obligacin existe a pesar del plazo; por tanto produce desde luego todos sus efectos con excepcin de la
posibilidad inmediata de una ejecucin forzosa. No es ste efecto del plazo sino de los efectos de la obligacin no
impedidos por l. El principal de todos estos efectos es la validez del cumplimiento voluntario cuando ste se
realiza. Si se trata de una deuda de dinero por ejemplo, el pago hecho antes del vencimiento del plazo, es vlido, y
no puede repetir lo que se haya pagado (art. 1186). Segn el derecho comn, quien paga lo que no debe tiene,
bajo ciertas condiciones, una accin de repeticin, tradicionalmente llamada con su nombre latino condictio
indebiti.
En el caso de una deuda pagada antes del vencimiento del plazo nunca se admite esta repeticin porque falta la
primera de sus condiciones; no hay indebitum, el deudor ha pagado lo que deba. Ni siquiera tiene uno que
precisar si el pago hecho antes del vencimiento del trmino fue voluntario o por error; aunque se hubiera ignorado
la existencia del trmino, el deudor no se encontrara en el caso previsto por el art. 1377, porque efectivamente
era deudor.
Lo anterior demuestra la falsedad del dicho popular: Quien da a plazo no debe nada. Este dicho da una idea muy
enrgica de los efectos del trmino; por el contrario, debe decirse que el deudor a plazo realmente es deudor,
aunque puede negarse a pagar antes del vencimiento del plazo.
Cuestiones subsidiarias
Se ha preguntado si el deudor que paga a su acreedor, por error, antes del vencimiento del plazo, creyendo que su
deuda estaba vencida, no puede repetir, por lo menos, el interusurium que represente el goce de la cosa pagada
desde el da del pago hasta el de vencimiento. En estricta equidad debera declararse procedente esta repeticin,
pues se ha pagado el valor apreciable econmicamente, que no se deba, y por error por tanto, se renen los
presupuestos necesarios de la condictio indebiti. No obstante, el deudor no tiene derecho a la repeticin; el
acreedor se beneficia con el pago anticipado que ha recibido.
Se interpreta el art. 1186 en el sentido de que niega la accin en una
forma absoluta. Se hace notar:
1. Que este artculo sera intil si nicamente se aplicase la repeticin del capital, que no es procedente segn el
derecho comn, ya que se deba.
2. Que existe una razn para impedir la repeticin del interusurium. En efecto, siempre que el objeto de la
obligacin no es una suma de dinero, es muy difcil fijar el importe de la suma que tendra que repetirse; si el
goce de un capital en efectivo puede estimarse segn el tipo del inters, cmo valuar el beneficio proporcionado
al acreedor por el cumplimiento de un hecho o la entrega de una cosa en especie, por ejemplo, una mercanca u
objeto consumible?
16.1.1.3 Cmo se hace exigible la obligacin a plazo
Diversos modos de exigibilidad
La obligacin es exigible al vencimiento normal del plazo, se dice, entonces que se ha vendido, y produce desde
el vencimiento todos los efectos de las obligaciones puras y simples.
La exigibilidad de las obligaciones puede producirse tambin antes del vencimiento del plazo ya sea por efecto de
una renuncia al beneficio del trmino o por la caducidad de ste. Lo anterior requiere ser explicado.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_115.htm (3 de 8) [08/08/2007 17:38:17]
PARTE CUARTA
a) RENUNClA AL BENEFlClO DEL PLAZO
Forma de la renuncia
La persona beneficiada por el plazo puede renunciar a l y ofrecer o exigir el cumplimiento inmediato. Si el plazo
ha sido establecido en inters de una sola de las partes, la renuncia es unilateral y resulta de su sola voluntad. Si el
trmino aprovecha a las dos su supresin requiere la voluntad de ambas y se realiza por medio de un convenio
que revoque la clusula relativa al plazo.
Quin puede renunciar al plazo
Dado lo anterior, es importante determinar en favor de quin se ha establecido el plazo. Por regla general las
convenciones nada establecen al respecto. Para resolver las dificultades que se presentan, la ley crea una
presuncin: el plazo se presume estipulado en beneficio nicamente del deudor (art. 1187). Esta es la doctrina
tradicional del derecho francs y ha sido aceptada por la mayora de las legislaciones. Sin embargo, el Cdigo
Civil austraco de 1810 declara comn a ambas partes el beneficio del trmino (art. 1413).
Caso en que el trmino se ha establecido nicamente en favor del
acreedor
El art. 1187 prev el caso en que el trmino se haya estipulado, por excepcin, en inters del acreedor. Esto
resultar, dice este texto, de la estipulacin o de las circunstancias. Estamos convencidos de que con esta doble
expresin, la ley quiso prever las excepciones expresas o tcitas resultantes de la voluntad de las partes; la
derogacin sera expresa, cuando resulte de la estipulacin, es decir, de una clusula inserta en el contrato; ser
tcita, cuando se pueda inducir de una circunstancia que revele el pensamiento de los contratantes.
Pero, por lo general no es sta la interpretacin que se da de ese texto. Se admite que la excepcin puede resultar
no solo de los trminos, sino tambin de la naturaleza del contrato. Esta forma de interpretar el art. 1187 produce
un resultado prctico interesante: permite rechazar, para ciertos contratos, la presuncin establecida por el cdigo
y decidir, con respecto a ellos, lo contrario en razn de su naturaleza: aunque la intencin de las partes no se
desprenda ni de una clusula del contrato ni de las circunstancias, el beneficio del plazo puede considerarse
comn a ambas partes, no pudiendo el deudor renunciar a l sin el consentimiento del acreedor.
La cuestin se plantea cuando se trata, sobre todo, del mutuo con inters, respecto a cual es importantsima con
motivo de la conversin de los prstamos hechos a las grandes sociedades y a las ciudades.
La jurisprudencia francesa ha resuelto la cuestin de una manera especial cuando se trata del mutuo con inters,
con objeto de no resolver la dificultad de principio que provoca la interpretacin del art. 1187. Los tribunales de
primera instancia pueden admitir, segn las cicunstancias, que el beneficio del plazo se ha establecido en favor de
ambas partes.
En Suiza, la corte federal se ha mostrado mas audaz y ha juzgado que un texto redactado como nuestro artculo
1187 las trataba del art. 1070 del Cdigo Civil) permita admitir excepciones derivadas de la naturaleza misma del
contrato (1 de mar. 1890).
Cuando se trata del depsito existe un texto, el art. 1944, que establece que el plazo se presume estipulado
nicamente en inters del acreedor (depositante); la ley le permite reclamar la cosa depositada incluso antes del
vencimiento del plazo convenido.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_115.htm (4 de 8) [08/08/2007 17:38:17]
PARTE CUARTA
b) DEL VENClMlENTO ANTlClPADO DEL PLAZO
Definicin
El plazo se da por vencido anticipadamente cuando el deudor se encuentra privado de l contra su voluntad. El
vencimiento anticipado se produce nicamente respecto al plazo establecido en favor del deudor, y nunca por lo
que hace al establecido en favor del acreedor.
Las causas que originan el vencimiento anticipado del plazo son dos:
1. La quiebra o el concurso; y
2. La disminucin de las garantas.
1. Quiebra o concurso
Efectos de la quiebra
El deudor no puede exigir el beneficio del plazo, cuando se halle en quiebra (arts. 1188, C.C. y 444 C. Com.). La
declaracin de quiebra produce, de pleno derecho, la exigibilidad inmediata de las deudas a plazo, y este efecto se
produce no en el momento en que el comerciante suspenda sus pagos, sino desde la fecha de la sentencia del
tribunal de comercio que declara la quiebra. El Cdigo de Comercio resuelve claramente este punto, que dada la
redaccin del Cdigo Civil podra ser dudoso.
Este efecto se funda en la necesidad de determinar cuanto antes, y en forma definitiva, el monto del pasivo.
Liquidacin judicial
sta produce el mismo efecto (Ley del 4 el mar. de 1889, art. 8, inc. 1). Es un medio de liquidar el pasivo de un
comerciante como si estuviera quebrado, evitando su declaracin de quiebra.
Concurso de los no comerciantes
El art. 1188 no menciona al concurso, no obstante ser uno de los pocos artculos apropiados para referirse a l al
mismo tiempo que a la quiebra. En efecto, existe la misma razn para privar al deudor del beneficio del plazo,
cuando se trata de un comerciante en quiebra o de una persona no comerciante, cuyos bienes se rematan a
peticin de sus acreedores. Todos los autores admiten el vencimiento anticipado del plazo, a pesar del silencio de
la ley, siendo aplicado por la jurisprudencia.
Podra haber una razn en contra, consistente en que siendo de derecho estricto el vencimiento del plazo, no
podra aplicarse extensivamente de un caso al otro; la ley desvanece esta duda al asimilar, expresamente, el
concurso a la quiebra, para que produzca tambin el vencimiento anticipado del plazo en un caso particular (art.
1913).
Cuestin relativa al concurso
Produce el concurso, de pleno derecho, el vencimiento anticipado del trmino? O se requiere que los tribunales
declaren el vencimiento anticipado del trmino? Hasta hace pocos aos los autores no se haban ocupado de esta
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_115.htm (5 de 8) [08/08/2007 17:38:17]
PARTE CUARTA
cuestin. Todos admitan que la exigibilidad inmediata de los crditos a plazo era una consecuencia natural de la
insolvencia del deudor, que se produca de pleno derecho. La tradicin era en este sentido: Pothier en lo mas
mnimo se refiere a la necesidad de demandar este vencimiento anticipado.
Sin embargo, la corte de casacin ha sostenido que este efecto no se produce de pleno derecho y que debe
demandarse judicialmente.
2. Disminucin de las garantas
De qu garantas se trata
El deudor pierde tambin el derecho al plazo cuando por hechos propios han disminuido las garantas dadas por el
contrato a sus acreedores (art. 1188).
Este texto, no muy explcito, supone que el acreedor posee, en virtud del contrato, garantas particulares que no
existen para todo acreedor, como una prenda o una hipoteca. Por consiguiente, el vencimiento anticipado no es
aplicable cuando el acreedor cuenta como garanta de su crdito con todo el patrimonio del deudor, en virtud del
art. 2101 ya sea como acreedor quirografario o como acreedor privilegiado. En efecto, ni siquiera puede pensarse
en suprimir totalmente el derecho del deudor a disponer de sus bienes. Por consiguiente, en este caso se trata de
las garantas particulares concedidas al acreedor.
Esto es lo que deba haberse dicho en el texto, en lugar de las palabras dadas por el contrato, que en apariencia
restringen intilmente su aplicacin. En efecto, no es necesario que la seguridad de que se trata haya sido
constituida por el contrato. El vendedor, acreedor del precio, adquiere de pleno derecho un privilegio sobre la
cosa vendida. Nadie le niega que en su caso, pueda invocar el art. 1188, aunque esta garanta sea legal y no
convencional.
En qu consiste su disminucin
El plazo se da por vencido anticipadamente cuando el deudor disminuye las garantas dadas a su acreedor. Se
considerar que han disminuido si materialmente disminuye el valor de la cosa dada en garanta al acreedor:
demolicin de las construcciones gravadas con hipotecas; el corte de un bosque no conforme a su
acondicionamiento.
La jurisprudencia asimila al caso de disminucin la negativa a constituir las garantas prometidas. Puede decirse
que en este caso hay una razn a fortiori para admitir el vencimiento anticipado del trmino, puesto que hay
supresin total y no nicamente disminucin de las garantas con que contaba el acreedor.
16.1.2 TRMlNO DE GRAClA
Definicin
Es un medio de atenuar el rigor de un acreedor implacable contra un deudor en difcil situacin econmica, pero
de buena voluntad: cuando vence la deuda, o mando no est sujeta a un plazo legal o convencional, pueden los
tribunales conceder un plazo al deudor en atencin a su situacin (art. 1244). Esta facultad, concedida a los
tribunales, es una excepcin al derecho comn. Viola la ley de los contratos. Por ello el art. 1244 recomienda a
los jueces que usen de ella con gran reserva.
Oportunidad del plazo de gracia
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_115.htm (6 de 8) [08/08/2007 17:38:17]
PARTE CUARTA
El plazo de gracia nicamente puede concederse al deudor en la sentencia que lo condena al pago (art. 122, C.P.
C.). Una vez dictada la sentencia condenatoria en contra del deudor no puede el tribunal que la dict concederle el
plazo de gracia, puesto que ya no tiene jurisdiccin sobre el negocio ni puede modificar su sentencia; tampoco
puede concederlo a otro tribunal, porque ste no puede corregir la sentencia del primero, salvo mediante los
recursos legales procedentes.
lmprocedencia del plazo de gracia
Algunos textos suprimen en determinados casos, la facultad concedida a los tribunales por el art. 1244. El pago de
una letra de cambio o de un pagar a la orden no puede suspenderse en virtud de un plazo de gracia (arts. 157 y
158, C. Com. ). Los deudores del crdito no tienen derecho a ningn trmino de gracia (Decreto 28 feb. 1852, art.
26). Pero, se prohbe a los particulares pactar la renuncia, por parte del deudor, a obtener de los tribunales un
plazo de gracia, porque este pacto, privara al art. 1244, desde luego, de todo efecto. Por lo dems, este artculo es
de orden pblico y no puede ser derogado por convenios particulares (art. 6).
La posesin de un ttulo ejecutivo, por parte del acreedor en ninguna forma se opone a la concesin de un trmino
de gracia. As, no obstante que el acreedor presente un testimonio notarial, el deudor podr obtener un plazo del
tribunal. El texto decide esto implcitamente, al decir que el tribunal puede suspender la ejecucin de la accin lo
que supone que el acreedor posee un ttulo que le permite acudir a la va ejecutiva. A pesar de ello, entre la
doctrina no hay unanimidad sobre este punto pero la jurisprudencia se ha definido en este sentido.
Efectos del plazo de gracia
El trmino concedido por los tribunales no produce los mismos efectos que el trmino de derecho. A diferencia de
este ltimo, no impide la compensacin (art. 1292). Explicaremos esta disposicin al referirnos a la compensacin.
Caducidad del plazo de gracia
El trmino de grada difiere tambin del trmino de derecho por lo que hace a sus causas de caducidad que son
ms numerosas. A la quiebra, al concurso y a la disminucin de las garantas, el art. 124, C.P.C. agrega la prisin
(se trata del apremio personal, por deudas y no de una prisin penal) y por ltimo, la circunstancia de que los
bienes del deudor sean embargados por otros acreedores.
Medidas excepcionales decretadas durante la guerra de 1914
El rgimen normal del plazo de gracia no hubiera podido bastar durante la Primera guerra mundial. Desde el
principio de las hostilidades la ley del 5 de agosto de 1914, art. 2, autoriz al gobierno a dictar, mediante decretos
aprobados por el consejo de estado, todas las medidas necesarias para suspender los efectos de las obligaciones
comerciales o civiles. Estos plazos de gracia, establecidos de oficio en forma general, se aplicaron en las ms
variadas materias.
Sobre los depsitos en los bancos y establecimientos de crdito vase el Decreto del de agosto de 1914.
Comprese, sobre las deudas hipotecarias, la concesin de plazos a un propietario privado de sus productos. En
consecuencia, se suspendieron todos los actos de ejecucin contra los deudores movilizados durante la guerra.
Mediante la Ley del 27 de diciembre de 1920 se decretaron las medidas necesarias para el levantamiento de la
moratoria.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_115.htm (7 de 8) [08/08/2007 17:38:17]
PARTE CUARTA
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_115.htm (8 de 8) [08/08/2007 17:38:17]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 16
SUSPENSIN
CAPTULO 2
CONDlClONALES
Principios
Recordemos la definicin de la condicin suspensiva: es un acontecimiento futuro de realizacin incierta, que
suspende el nacimiento de un derecho. Esta modalidad puede aplicarse a las obligaciones, debiendo estudiarse
sucesivamente los efectos que la condicin pendiente produce sobre la obligacin y los que implica la realizacin
o no de la condicin.
16.2.1 EFECTOS DE LA CONDICIN PENDIENTE
Examen general
La condicin es una modalidad ms enrgica que el plazo, puesto que suspende el nacimiento mismo del derecho.
En tanto que la condicin est pendiente puede decirse que no existe la obligacin suspendida por ella; se tiene
nicamente, la esperanza de que un da nazca. Esto decan los antiguos: Nihil adhuc debetur sed spes est debiyum
iri. Por consiguiente, no debe producirse ninguno de los efectos propios de las obligaciones. Sin embargo, el
futuro acreedor posee ya algo que necesariamente debe tomarse en consideracin: esa esperanza que tiene, de
llegar a ser algn da acreedor, es protegida por la ley e implica, en diversos aspectos, una reglamentacin jurdica.
16.2.1.1 Suspensin
Negativa de la accin al acreedor
El acreedor no puede ejercitar su derecho; no existiendo todava el lazo obligatorio nada puede exigir a una
persona que nada le debe; ni siquiera hay certidumbre sobre si esta persona algn da ser su deudor.
Procedencia de la repeticin en caso de pago anticipado
La obligacin condicional, que no est sometida a la ejecucin forzosa, tampoco implica una ejecucin
voluntaria, por la misma razn: todo pago supone una deuda, pero sta todava no existe. Por consiguiente, si el
pago se ha realizado de hecho, el deudor podr repetir su monto contra el acreedor, conforme al derecho comn,
es decir, suponiendo que ha pagado por error, ignorando la existencia de la condicin o creyndola realizada, pues
efectivamente ha pagado lo indebido,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_116.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:38:19]
PARTE CUARTA
Riesgos
Veremos que la venta hace que los riesgos sean a cargo del comprador, lo que equivale a decir que el comprador
es deudor del precio de la cosa vendida que perezca antes de serle entregada, aunque en tal caso no obtenga
ninguna ventaja del contrato (art. 1138). Pero este efecto de la venta supone que el contrato es puro y simple. Si
las obligaciones de las partes se hallan suspendidas por una condicin, no se produce el efecto indicado; los
riesgos son a cargo del vendedor, quien pierde todo derecho al precio si la cosa vendida perece antes de la
realizacin de la condicin (art. 1182, inc. 1).
Prescripcin
La prescripcin extintiva no corre contra los crditos suspendidos por una condicin (art. 2257, inc. 1). En efecto,
la prescripcin supone que el acreedor puede ejercitar sus derechos y que no lo hace, por tanto, solamente
comenzar a correr desde el da en que se realice la condicin.
16.2.1.2 Proteccin legal
Actos conservatorios
Segn el art. 1180, el acreedor puede, antes que la condicin se cumpla, ejercer todos los actos conservatorios de
su derecho.
La frmula empleada sobrepasa un poco el pensamiento de la ley, puesto que ya hemos visto que el acreedor bajo
condicin suspensiva no puede ejercer las acciones del deudor, conforme al art. 1166. No es exacto decir que
puede ejercer todos los actos conservatorios; hasta es necesario buscar los que puede ejercer.
Se citan la inscripcin de la hipoteca que garantiza su crdito, la demanda de verificacin de una escritura, la
presentacin de su ttulo en un procedimiento de orden, de distribucin o de quiebra, y la demanda de un depsito
eventual para la distribucin del efectivo.
Transmisibilidad
La simple probabilidad de que el crdito se origine por la realizacin de la condicin constituye una especie de
derecho, o, si se prefiere, una esperanza susceptible de transformarse en el futuro en un verdadero derecho. Por
ello se le considera como transmisible. Si el acreedor condicional muere antes del cumplimiento de la condicin,
sta podr realizarse tilmente en provecho de sus herederos (art. 1179).
Sin embargo deben exceptuarse los crditos condicionales, de una disposicin testamentaria (legado). El beneficio
del legado es personal al legatario, como el efecto que lo ha inspirado. De esto resulta que si el legatario muere
antes de la realizacin de la condicin, el derecho al legado no se transmite a sus herederos (art. 1040).
Observacin
Esta proteccin legal del crdito condicional no supone, de ninguna manera, la existencia de un derecho en
provecho de los acreedores. La ley protege, por prudencia y en previsin del futuro, un inters por nacer; y por
tanto, se explica la transmisin, pues la idea de transmisibilidad se aplica no slo a los derechos sino a muchas
otras cosas.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_116.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:38:19]
PARTE CUARTA
16.2.2 EFECTOS DE LA CONDICIN REALIZADA
Retroactividad de la condicin
Segn el derecho francs, la condicin realizada es retroactiva. Cmo se aplica esta retroactividad a las
obligaciones y qu efectos produce? La idea general consiste en que se reputar que la obligacin ha iniciado
desde la fecha del contrato y no desde la realizacin de la condicin.
lnaplicabilidad de las leyes nuevas
Si en el intervalo existen entre la convencin y la realizacin de la condicin, se promulga una nueva ley, no se
aplica a la obligacin, que permanece regida por la antigua, como si hubiese sido pura y simple desde el principio.
Algunas veces se ha explicado este resultado diciendo que la ley nueva es inaplicable, debido a que el acreedor
condicional tiene ya un derecho al entrar en vigor y que el principio de la no retroactividad de las leyes basta para
desechar su aplicacin.
La explicacin no es correcta: el acreedor condicional no tiene todava un derecho, y si su crdito posteriormente
se rige por la ley abrogada, se debe a la ficcin de retroactividad de las condiciones y no la existencia anticipada
de un derecho en su favor.
Fecha de la hipoteca
Si el crdito suspendido por una condicin estaba garantizado mediante una hipoteca, sta adquirir preferencia
desde el da al cual se retrotraiga la condicin, y no nicamente desde el da en que se realice; naturalmente que
este resultado slo se produce si se efectu con anterioridad la inscripcin o si el acreedor estaba dispensado de
hacerla. Pero cuando el acreedor haya cumplido con los principios de la publicidad de las hipotecas, es natural
que la garanta hipotecaria adquiera fecha desde el mismo da que el crdito de que es accesoria.
Validez del pago anticipado
Una vez realizada la condicin, lo pagado por error, susceptible de repetirse, adquiere retroactivamente el carcter
de un pago, y en adelante el acreedor est libre de toda repeticin.
Otros efectos
Casi todos los autores estudian, en esta parte como una consecuencia de la retroactividad de las obligaciones
condicionales, una serie de efectos que pertenecen a la teora de los derechos reales. Suponen una obligacin de
dar una cosa determinada, y se ocupan de decidir la suerte de los actos de imposicin y de administracin, as
como la percepcin de los frutos por las partes, estando pendiente la condicin.
Estas cuestiones son muy importantes, pero no pertenecen a la teora de las obligaciones; deben tratarse al
estudiar los efectos de las condiciones sobre los derechos reales; en verdad se trata de determinar la situacin de
un propietario bajo condicin suspensiva o bajo condicin resolutoria.
16.2.3 EFECTOS DE LA NO REALIZACIN DE LA CONDICIN
lnexistencia de la obligacin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_116.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:38:19]
PARTE CUARTA
La no realizacin de la condicin tiene un efecto muy sencillo: impide que la obligacin se inicie, las partes estn
en la misma situacin en que se encontraran si no se hubiesen contratado. Por consiguiente, si previendo la
realizacin de la condicin se haban cumplido algunas prestaciones, deben restituirse.
No realizacin debida a hechos del deudor
Sin embargo, la condicin no realizada se considera cumplida cuando el deudor, con hechos propios, impidi su
cumplimiento (art. 1178). lncluso cuando los hechos del deudor estn exentos de fraude, causan al acreedor un
perjuicio que debe repararse, y la ms perfecta reparacin que pueda ofrecerse al acreedor es el cumplimiento de
la obligacin, como si se hubiere realizado la condicin. Los hechos del deudor pueden consistir en cualquier acto
que impida la realizacin de la condicin.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_116.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:38:19]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 17
TRANSMlSlN
CAPTULO 1
TRANSMISIN
17.1.1 POR DEFUNClN
Antigedad de estas transmisiones
Las obligaciones de una persona no se extinguen a su muerte, salvo en casos excepcionales. Se transmiten a sus
herederos, quienes responden de sus obligaciones, en su lugar y de la misma manera que ella, salvo la divisin
hereditaria del patrimonio y el beneficio de inventario. Lo mismo acontece con los crditos que se transmiten a
los herederos del acreedor.
Esta transmisin de las obligaciones a cargo de los herederos tiene un origen muy antiguo. Sin embargo, podemos
presumir que el principio primitivo fue la intransmisibilidad absoluta de las obligaciones, consideradas en esa
poca como un lazo estrictamente personal. Este hecho ha sido comprobado en el antiguo derecho germnico y en
el antiguo derecho romano publicadas por la escuela francesa de Roma.
17.1.2 ENTRE VlVOS
lntransmisibilidad antigua de las obligaciones
El derecho francs, continuador de las tradiciones romanas, todava no ha admitido, por completo, la idea de una
transmisin de la obligacin entre vivos.
La vieja concepcin romana es la siguiente: la obligacin es una relacin jurdica entre dos personas, y es
imposible cambiar ninguno de los trminos de la relacin sin destruirla; si la persona del deudor o la del acreedor
cambia, se extingue la obligacin original; puede muy bien formarse una nueva en su lugar, con el nuevo acreedor
o el nuevo deudor, pero no ser ya la misma. La transmisin de la deuda o del crdito por defuncin se funda en
la idea de una continuacin de la persona del difunto por el heredero, lo que hace que la relacin subsista. Esta
continuacin de la persona es imposible en las transmisiones entre vivos.
17.1.2.1 De crditos
Origen romano de la cesin de crditos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_117%2018.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:38:21]
PARTE CUARTA
Partiendo del principio de la obligacin puramente personal, los antiguos se encaminaron poco a poco hacia la
idea de una transmisibilidad del crdito. Si nunca admitieron, tericamente, que el acreedor tuviese la posibilidad
de ceder su derechos a un tercero, tenan, por lo menos, en la procuratio in rem suam, un medio prctico de
realizar este resultado. Si no contaban con el nombre de cesin, por lo menos tenan el procedimiento, lo que se
corrobora con el solo hecho de que nuestra moderna cesin de derechos no es sino la antigua procuratio in rem
suam, bajo otro nombre; hasta la fecha ha conservado las formalidades de sta, pues las prescritas por el art. 1690
son de origen romano.
La cesin de crdito se estudiar al tratar del contrato de venta.
17.1.2.2 De Deudas
lntransmisibilidad tradicional de las deudas
En todas las legislaciones derivadas del derecho romano, el elemento pasivo de la relacin obligatoria es
considerado, aun actualmente como intransmisible por actos entre vivos, Hablando propiamente no tenemos la
cesin de deudo la sucesin en la deuda ajena, que se opere a ttulo particular y que permita a una persona
sustituir a otra en su calidad de deudor, sin destruir la relacin obligatoria originalmente existente. Todo lo que
puede hacerse es, nicamente, una novacin por cambio de deudor; se extingue la antigua deuda, y se reemplaza
por una nueva, semejante en todo a lo anterior, salvo en lo que hace a la persona del deudor, que ha cambiado.
Teora alemana de la transmisin de deuda
El derecho alemn no se ha limitado a las nociones antiguas. As como las legislaciones latinas llegaron a crear la
transmisibilidad de los crditos, en Alemania se ha creado y se practica la transmisibilidad de la deuda, es decir,
se admite la posibilidad de reemplazar la persona del deudor primitivo por otra, sin destruir la relacin obligatoria
que permanece siendo la misma; las personas cambian, se reemplazan, una desempea el papel de la otra; la
obligacin, sin embargo, permanece siendo la misma.
La solucin anterior nicamente puede comprenderse si se modifica la nocin tradicional de la obligacin: para
los romanos la obligacin es una relacin jurdica entre dos personas nominativamente designadas, y tal relacin
no puede mantenerse cuando cambia uno de estos trminos. Para los modernos, la obligacin puede aislarse de las
personas que son sujetos activos o pasivos de ella, y ser considerada objetivamente en su contenido: su esencia
est constituida por su objeto, es decir, por la naturaleza de la prestacin debida, la forma en que debe cumplirse,
la suma de esfuerzos que exige.
Poco importa al acreedor la persona que cumplir la obligacin; poco importa al deudor la persona que se
beneficie de ella; por lo menos, puede concebirse que para cada uno de ellos la persona del otro sujeto de la
obligacin sea indiferente y de hecho lo es con frecuencia. Por tanto, si el cambio de personas est de acuerdo con
la intencin de las partes, no existe ninguna razn para no admitirla, y esto tanto por lo que hace al sujeto pasivo
como al activo. El derecho francs se ha detenido a medio camino, al admitir la transmisin de los crditos, pero
no las de las deudas.
Historia de la nueva idea
La prctica hizo avanzar a la teora. Los prcticos alemanes en numerosos casos encontraban la necesidad de un
cambio de la persona del deudor, sin que se extinguiera o renovara la deuda. Las principales hiptesis que pueden
presentarse son: 1. La enajenacin de un patrimonio total; que puede hacerse ya sea a ttulo de venta de una
herencia, o como enajenacin general de los bienes mediante una renta vitalicia; 2. La enajenacin de un
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_117%2018.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:38:21]
PARTE CUARTA
inmueble hipotecado, con obligacin para el adquirente de pagar a los acreedores hipotecarios a cuenta del precio.
En todos estos casos era necesario que una nueva persona se hiciera cargo de las deudas de otra todava viva. Para
ello se empleaban diversos procedimientos que no eran muy satisfactorios. Se pretenda llegar a la idea de una
sucesin a la deuda, que se operase entre vivos y a ttulo particular. Fue entonces cuando intervino la doctrina
proporcionando a la prctica los elementos de la nueva construccin jurdica.
Estado de las legislaciones alemanas
Los primeros lineamientos de la idea moderna se encuentran en el antiguo derecho prusiano. Estas disposiciones
influyeron, hasta cierto grado, en el cdigo austraco (arts. 1345 y 1400 y ss.). Pero, hasta el proyecto del Cdigo
Civil alemn, los legisladores haban ignorado, en cierta forma, la cesin de deuda. Ni el Cdigo Civil francs, ni
todos los cdigos que se derivaron de l, ni el federal suizo, de las obligaciones, reglamentaron la sucesin de la
deuda ajena. El cdigo alemn fue el primero que admiti expresamente y que reglament la cesin de deuda, en
sus arts. 414 y siguientes.
Efectos de la sucesin a la deuda segn la ley alemana
Quien toma a su cargo la deuda ajena (ubernehmer), que en francs podra llamarse preneur de la dette, se haya
ligado en la misma forma que el antiguo deudor y en virtud de la misma causa jurdica; no es una nueva
obligacin la que ha contrado, se le transmiti la obligacin preexistente. De esto resulta que puede oponer al
acreedor las mismas excepciones que tendra el deudor original, aunque se generen de relaciones jurdicas a las
que ha sido extrao (art. 417). Sin embargo, el cdigo alemn no concede al nuevo deudor el derecho de oponer la
compensacin en razn de un crdito perteneciente al antiguo, porque la compensacin no se opera en Alemania
como en Francia.
La idea de una transmisin de la deuda de una persona a otra debiera conducir, segn parece, a la persistencia de
todos sus accesorios (finanzas, prendas, hipotecas, etc.), los que deberan sobrevivir al cambio de deudor, como
sobreviven el cambio de acreedor en la cesin de derechos. Sin embargo, no ha establecido esto el cdigo alemn,
pues decide que la fianza y la prenda se extinguen, y que se considera que el acreedor renuncia a la hipoteca (art.
418).
No obstante, la ley permite el mantenimiento de estas diversas garantas, si el fiador o el propietario de los bienes
dados en garanta otorgan su consentimiento.
Anlisis doctrinal de la cesin de deuda
En su estado perfecto, la cesin de deuda debe: 1. Liberar al antiguo deudor; 2. Operar la sucesin a ttulo
particular 3. Realizarse por convenio de los dos deudores sucesivos, con la aceptacin posterior del acreedor. La
liberacin del antiguo deudor origina una gravsima dificultad; no puede realizarse sin la voluntad del acreedor;
toda la cuestin radica en saber en qu forma intervendr el acreedor en la operacin.
Segn la teora comn, la nica conciliable con los principios tradicionales del derecho, la voluntad del acreedor
desempea el papel principal; la cesin de deuda se realiza, nicamente, mediante su intervencin; hasta entonces
slo existe en estado de proyecto, bajo la forma de una oferta colectiva, hecha por los dos deudores, para que
admita a uno y libere al otro. El cdigo alemn (art. 415, inc. 1) se ha mostrado ms audaz: reduce el papel del
acreedor a su mnimo; la convencin existe por el acuerdo de los dos deudores, y el nico efecto de la aceptacin
posterior del acreedor es hacer que la convencin se le pueda oponer.
El mismo Gaudemet reconoca que no se encuentra fcilmente la justificacin terica de semejante solucin. Por
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_117%2018.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:38:21]
PARTE CUARTA
sucesin a ttulo particular de la deuda, se entiende la sustitucin de una persona por otra como deudor, en una
relacin obligatoria preexistente, sin que este cambio de sujeto pasivo afecte la relacin misma, siendo las
ventajas que proporciona esta operacin la persistencia a la vez de los accesorios (garantas del acreedor) y de las
excepciones.
Utilidad prctica
Entendida as, la cesin de deuda es la anttesis perfecta de la cesin de crdito, al grado de que presenta los
mismos beneficios que ella. Supongamos a Primus acreedor de Secundus por veinte mil francos, y a Secundus
acreedor de Tertius por la misma suma; la situacin puede simplificarse eliminando a Secundus, por medio de un
doble procedimiento: 1. Primus puede aceptar la cesin del crdito de Secundus contra Tertius; y 2. Puede aceptar
la cesin de la deuda que tiene Tertius con Secundus. Tanto en un caso como en otro slo queda un acreedor y un
deudor y Secundus al mismo tiempo se libera de su obligacin y es pagado como acreedor.
Pero, podra preguntarse que en qu est la utilidad de la cesin de deuda si pura y simplemente proporciona los
mismos beneficios que la cesin de derechos. Producen ambas los mismos resultados? No. La diferencia consiste
en que si hubo cesin de crdito se reputar que Primus adquiri el crdito de Secundus contra Tertius; si se ha
cedido la deuda se reputar que ha conservado su propio crdito, y entonces habr un simple cambio de deudor.
Ahora bien, los dos crditos pueden provenir de fuentes diferentes: mutuo, venta, etc. y no tener ni los mismos
caracteres, ni las mismas garantas, ni la misma duracin. No es indiferente saber si el crdito nico que sobreviva
la operacin es el de Primus o el de Secundus. Sin embargo, este inters no es muy importante; por ello las
legislaciones antiguas y modernas durante muchos siglos se han limitado a la cesin de crditos.
Casos de sucesin admitidos en derecho francs
Nuestras leyes prevn dos casos de sucesin en la deuda ajena,
parecidos a la schuldubernahme del derecho alemn:
1. El adquirente de un inmueble habitado o explotado por los arrendatarios tiene, en principio, la obligacin de
aceptar los arrendamientos celebrados por el antiguo propietario (art. 1743). He aqu una persona que se
encuentra ligada por contratos que no ha celebrado; se considera que se ha subrogado en las obligaciones del
vendedor y esta subrogacin se opera de pleno derecho, por el hecho de la venta: las partes ni siquiera podran
evitarla.
Se trata de un caso de sucesin en la deuda ajena que se opera entre vivos y a ttulo particular. Sin embargo, hay
una gran diferencia: la schuldubernahme alemana libera al deudor primitivo; la subrogacin de la deuda
establecida por el art. 1743 obliga al adquirente del inmueble, sin liberar al vendedor de sus obligaciones para con
los arrendatarios.
2. La Ley del 19 de julio de 1928, que reform el art. 23, inc. 8, libro I del Cdigo del Trabajo, decide que en caso
de cesin del establecimiento del patrn, todos los contratos de trabajo vigentes el da de la transmisin subsisten
con el nuevo patrono y el personal de la empresa. La empresa se considera como una universalidad de hecho,
transmitida con los derechos que conceda y las obligaciones que la gravan.
Posibilidad en Francia de una transmisin convencional de la deuda
Nuestras leyes ignoran la transmisin pasiva de las obligaciones que se operan por actos entre vivos. Est
permitido a los particulares celebrar una convencin que produzca exactamente los mismos efectos que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_117%2018.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:38:21]
PARTE CUARTA
schuldubernahme alemana? Puede contestarse afirmativamente en nombre de la libertad de contraccin.
Sin embargo, debe rechazarse toda razn que induzca a dudar esto. La teora alemana que admite la transmisin
de la deuda est constituida en forma tal que sus resultados prcticos son exactamente los mismos que los de la
teora francesa, que no conoce est operacin. Explicaremos esto detalladamente al abordar la novacin.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_117%2018.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:38:21]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 18
EXTINCIN
Enumeracin
El art. 1234 enumera los modos de extincin de las obligaciones, pero su enumeracin es incompleta. En vez de
siete que indica la ley, son trece, y puede dividirse en tres grupos.
A. En principio, la obligacin slo se extingue cuando el acreedor ha sido
satisfecho por el cumplimiento de la obligacin. Los modos de extincin
de esta categora son seis:
1. El pago
2. La dacin en pago
3. La novacin
4. La compensacin
5. La confusin
6. El plazo extintivo.
B. Por excepcin, hay tres causas que extinguen la obligacin sin que se
haya cumplido en forma alguna aquella. stas son:
1. La remisin de deuda;
2. La imposibilidad de cumplir; y
3. La prescripcin.
C. Por ltimo, en relacin con las obligaciones contractuales hay otros
modos de extincin que atacando al contrato mismo, liberan al deudor
porque el contrato del que se derivaba su obligacin es destruido o
suprimido. Estos modos son:
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_119.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:38:21]
PARTE CUARTA
1. La anulacin del contra o
2. Su resolucin;
3. Su resiliacin; y
4. Su revocacin.
La lgica mas elemental exige que estos cuatro ltimos modos substraigan de la teora general de las obligaciones
consideradas independientemente de sus fuentes, para estudiar dentro de la teora de los contratos. La ley no lo ha
hecho as, pues reglamenta la nulidad y resolucin al tratar de las obligaciones en general.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_119.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:38:21]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 18
EXTINCIN
CAPTULO 1
PAGO
Definicin
El pago es el cumplimiento efectivo de la obligacin, la prestacin de la cosa o del hecho debido. Pagar, en
lenguaje jurdico, no es solamente entregar una suma; sino tambin cumplir las obligaciones cualquiera que sea su
objeto.
El pago es el modo normal de extinguir las obligaciones; sas fueron creadas para extinguirse mediante el pago.
Todo pago supone una obligacin dice el art. 1235, lo que puede tener dos sentidos. En primer lugar, como la
misma ley aclara a continuacin, quiere decir que el pago slo es valido en tanto que exista una deuda por
extinguir y que si esta deuda no existe, lo que le haya pagado sin deberse est sujeto a repeticin. Pero tambin
puede significar que el hecho del pago hace presumir la existencia de la deuda y que corresponde al deudor,
cuando pretenda repetir lo que ha pagado, probar que nada deba.
Las dos interpretaciones son igualmente verdaderas. La repeticin de lo pagado indebidamente es objeto de una
accin especial, que no es sino la antigua conditio indebiti de los romanos y la obligacin de restituir que pesa
sobre el acreedor es cuasicontractual.
18.1.1 PAGO PURO Y SlMPLE
18.1.1.1 Quin puede hacer el pago
Personas que pueden pagar
En principio, cualquier persona puede pagar al acreedor (art. 1236) Por tanto, pueden pagar:
En primer lugar el deudor, a quien directamente corresponde hacer el pago.
Todo coobligado, que puede ser un codeudor solidario o fiador.
Cualquier tercero que est interesado en la extincin de la deuda, como el detentador de un inmueble hipotecado,
contra quien puede ejercerse la accin real, aunque no est obligado personalmente.
Por ltimo, cualquier persona, aunque ni est obligada ni interesada y aunque lo haga sin mandato. Cualquiera
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_120.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:38:25]
PARTE CUARTA
que sea la persona que paga, el acreedor est obligado aceptar el pago, salvo cuando se trata de ciertas
obligaciones de hacer, en las que tenga inters especial de que la obligacin sea cumplida por el deudor mismo
(art. 1237). Esto sucede cuando el talento o la aptitud especial del deudor ha sido un motivo determinante, por
ejemplo, si se trata de la confeccin de una obra de arte, o de un trabajo industrial que exija determinada habilidad
profesional.
El proyecto franco_italiano del cdigo de las obligaciones (art. 71) agrega a la disposicin del cdigo civil, que el
acreedor puede negarse a aceptar el pago que le ofrece un tercero, si el deudor le ha hecho saber que se opona a
ello.
Condiciones exigidas para pagar vlidamente
Si es verdad que toda persona est autorizada para hacer el pago, por lo menos, se requiere que esta persona rena
ciertas condiciones, sin las que el pago no ser vlido. Casi todas ellas se exigen de manera general de toda
persona que pretenda pagar. Una sola, cuya existencia es, adems, muy dudosa, es especial al tercero que ofrece
el pago sin estar interesado en l.
Condiciones generales
Segn el art. 1238, para pagar vlidamente es necesario ser: 1. Propietario de la cosa que se da en pago; 2. Capaz
de enajenar. Por tanto, este texto supone una obligacin de dar; no es aplicable a las obligaciones de hacer.
lncluso tratndose de las obligaciones de dar es de poca utilidad, a causa del principio francs sobre la transmisin
consensual de la propiedad.
a) PRlMERA CONDICIN
Nulidad del pago
Si el deudor da en pago una cosa de la que no es propietario, el pago es
nulo, porque el deudor debe transmitir la propiedad al acreedor, lo que
ha sido imposible. La nulidad del pago puede ser invocada:
1. Por el acreedor. No siendo liberatorio el pago, el crdito subsiste y la accin puede ejercerse por el acreedor a
condicin de restituir la cosa recibida.
2. Por el deudor, lo que equivale a decir que el deudor tiene derecho de repetir la cosa que ha dado, a condicin de
ofrecer en su lugar un segundo pago que sea vlido.
Accin de repeticin perteneciente al deudor
La existencia de esta accin de repeticin en provecho del deudor no es dudosa, ya que el inc. 2 del art. 1238 la
suprime en un caso particular. Pero es difcil determinar su naturaleza. No es una reivindicacin, puesto que la
cosa, por hiptesis, no pertenece al deudor que la ha pagado, tampoco es una repeticin de lo indebido.
Por consiguiente, es una accin de un gnero particular, fundada indudablemente en la idea de que el acreedor
slo tiene un inters mnimo en conservar la cosa recibida, pues nicamente se le priva de ella ofrecindole en
cambio otra que responda mejor a su derecho, en tanto que el deudor tiene un inters considerable en recobrar la
cosa que ha dado por error, para estar en posibilidad de restituirla a su propietario.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_120.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:38:25]
PARTE CUARTA
La accin de repeticin concedida al deudor se extingue cuando el pago ha tenido por objeto una suma de dinero
u otra cosa consumible por el uso, y que el acreedor haya consumido de buena fe (art. 1238, inc. 2).
Accin de reivindicacin del propietario
Deben precisarse las relaciones existentes entre las partes y el verdadero propietario, pues la ley no se ha ocupado
de ellas. El propietario conserva el derecho de reivindicar su cosa, tanto contra el acreedor que la posee
actualmente, como contra el deudor Sin embargo, debe tenerse en consideracin el art. 2279, que a menudo
paraliza la reivindicacin del propietario, cuando se trate de muebles corpreos.
Cuando el acreedor est protegido contra la reivindicacin del verdadero propietario ya sea por la prescripcin, o
por el art. 2279, conservar todava el derecho de demandar al deudor fundndose en la nulidad del pago? Se
admite esto, generalmente, porque puede repugnar a la conciencia del propietario invocar contra un tercero los
principios de la prescripcin o el hecho de la posesin. Pero salvo este escrpulo, ningn inters prctico existe
para demandar nuevamente el pago.
b) SEGUNDA CONDICIN
Efecto de la incapacidad
Si el deudor ha dado una cosa que se perteneca, pero siendo incapaz de enajenar, el pago es anulable, pero la
accin de nulidad slo puede ejercerse conforme a los principios generales, por el incapaz (art. 1125). Adems, se
requiere que tenga inters en reclamar esta cosa, estando obligado a sustituirla inmediatamente por otra del mismo
valor. Este inters no se comprende prcticamente si en realidad ha pagado lo que deba. Se ha citado el caso de
un incapaz obligado a dar una cosa de mediano valor, que hubiese entregado una de calidad superior; es indudable
que en tal caso tendr la accin de repeticin por haber pagado ms de lo que deba.
Extincin de la accin del incapaz
Si el acreedor ha consumido de buena fe la cosa que el incapaz le ha pagado, es improcedente la accin de
repeticin. No existe ninguna razn de peso que fundamente esta solucin, pero el inc. 2 del art. 1238 es expreso.
Por otra parte, todo esto carece de inters prctico.
c) TERCERA CONDICIN
Regla especial al tercero no interesado
El art. 1236 form respecto al tercero no interesado, que quiere pagar la deuda, una condicin particular: se
requiere que no se subrogue en los derechos del acreedor. Lo anterior puede explicarse en dos sentidos. Se
interpreta en el sentido que si hay subrogacin no se considerar la subrogacin como un pago, sino como una
compra del crdito. Esta interpretacin, que fue expuesta por Bigot de Prameneu, parece traducir correctamente
el pensamiento de la ley. Sin embargo, siendo la cesin y la subrogacin operaciones igualmente lcitas, debe
permitirse a las partes escoger entre ellas.
No se explica uno por qu razn la ley las obligara a realizar una cesin si prefieren una subrogacin. Por ello se
ha propuesto otra interpretacin, segn La cual el art. 1236 significa que el tercero puede convencer al acreedor a
recibir el pago, pero a condicin de no exigirle La subrogacin de sus derechos. Lo anterior es rigurosamente
exacto, pero para comprender as este artculo se necesita leer como si dijese: a condicin de que no exija la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_120.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:38:25]
PARTE CUARTA
subrogacin de sus derechos. A pesar de ello, Jaubert, relator del tribunal interpretaba en esta forma el art. 1236.
18.1.1.2 A quin ha de hacerse el pago
Enumeracin
El pago puede hacerse:
1. Al acreedor
2. Al representante del acreedor
3. Al acreedor del acreedor
4. Al poseedor del crdito
a) PAGO HECHO AL ACREEDOR
Quin es acreedor
No siempre se trata del acreedor primitivo; puede ser un heredero, legatario o tambin, en vida del acreedor, un
cesionario del crdito, de acuerdo con el art. 1690.
Capacidad para recibir el pago
No siempre es capaz el acreedor para recibir el pago y para dar un recibo vlido y liberatorio para el deudor. As,
un menor emancipado puede recibir por s solo y vlidamente los productos de su capital, pero no ste; para ello
necesita la asistencia de su curador (arts. 481 y_482).
El pago hecho a un acreedor incapaz no es vlido y no libera al deudor, quien queda expuesto a la accin de su
acreedor y obligado a pagar nuevamente: Quien paga mal, paga dos veces, dice un adagio. Sin embargo, el deudor
puede escapar, en todo o en parte, a la necesidad de pagar nuevamente, demostrando que el pago ha redundado en
beneficio del incapaz (art. 1241). De no ser as se enriquecera injustamente a costa de su deudor.
b) PAGO HECHO AL MANDATARlO DEL ACREEDOR
Diversas especies de mandato
El mandato que faculte para recibir el pago a nombre del acreedor puede ser de varias clases:
Mandato legal
Tal como el del tutor que administra los bienes de un menor o de un interdicto (art. 450), o el del que ha sido
puesto en posesin de los bienes de un ausente, investido del derecho de cobrar los crditos (argumento arts. 124
y 135).
Mandato judicial
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_120.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:38:25]
PARTE CUARTA
Como el del curador nombrado a un sujeto ausente, por aplicacin del art. 112, o el del administrador provisional
nombrado durante el procedimiento de interdiccin (art. 497).
Mandato convencional
El mandato convencional puede ser expreso o tcito. Se admite que un mandato general para la administracin de
bienes comprende la facultad de cobrar los crditos que se venzan, aunque no permita disponer o enajenar (art.
1988). Para que el mandato pueda dar poder de cobrar a su nombre, es necesario que sea capaz de cobrar por s
mismo.
Ejemplos de mandatos tcitos. Alguaciles
Se considera que el alguacil ha recibido un mandato para cobrar, a nombre del acreedor, cuando se le entrega un
ttulo ejecutivo con orden de hacer el requerimiento y embargo que autoriza, o cuando se trata de un efecto a la
orden no pagado y que protesta. Si el deudor est en posibilidad para ello, puede pagar al alguacil.
Notarios
Con frecuencia en las escrituras notariales en que se hace constar una obligacin, cuyo objeto es una suma de
dinero, se dice que el pago se har en el despacho de notario. Esta clusula indica el lugar de pago, pero no la
persona a quien debe hacerse; no equivale a un mandato para el notario. Lo mismo sucede cuando se trata de la
clusula de eleccin de domicilio en el estudio del notario, que es equivalente a la anterior.
Ms de una vez se ha obligado a una persona a efectuar un nuevo pago, que crea haberse liberado pagando a un
notario que despus fue declarado en estado de concurso. Sin embargo, los tribunales de primera instancia pueden
reconocer, segn las circunstancias o el conjunto del acto, que la intencin de las partes fue atribuir al notario un
mandato tcito para que recibiera el pago.
c) PAGO HECHO AL ACREEDOR DEL ACREEDOR
Hiptesis
Un acreedor del acreedor puede embargar al deudor de aquel y obtener un mandamiento que ordene a este ltimo
pagar al embargante (jugement de manin_vidange).
A) PAGO AL POSEEDOR DEL CRDlTO
Definicin
El ponedor del crdito es, no quien pone el ttulo en que consta el crdito, sino el acreedor putativo, quien ante
todos pasa por ser el acreedor y que no lo es. Esta situacin se encuentra realizada en la hiptesis del heredero
aparente. Se llama as a la persona que, de hecho recibe una sucesin, por ignorarse en el momento de su apertura
la existencia de un heredero ms prximo en grado: con posterioridad se presenta el heredero real quien vence en
eviccin al heredero aparente ejerciendo en su contra la accin de peticin de herencia.
El poseedor privado de la sucesin ha sido considerado, por ms o menos tiempo, como si fuera el heredero
verdadero, ha tenido a su disposicin los medios de obligar a los deudores del difunto a pagarle. La ley decide que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_120.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:38:25]
PARTE CUARTA
estos pagos son liberatorios, con la nica condicin de que hayan sido hechos de buena fe (art. 1240). Debe
definirse la situacin de estos pagos, por lo que respecta la restitucin a que est obligado el poseedor para con el
reclamante, pero este ltimo no tiene ninguna accin contra los deudores.
El derecho mercantil proporciona otro ejemplo; el tercero portador de un efecto en virtud de un endoso falso,
puede recibir el pago, liberndose el deudor que haya pagado de buena fe y a su vencimiento (art. 145, C. Com.).
e) PAGO HECHO A UN TERCERO QUE NO TlENE FACULTADES PARA
REClBlRLO
Circunstancias que hacen vlido el pago
Hecho a cualquiera otra persona, el pago es nulo, porque la persona a
quien se hace carece de facultades para otorgar recibo. Por excepcin el
pago hecho a un tercero sin facultades para recibirlo se convierte en
liberatorio:
1. Si el acreedor lo ratifica. La ratificacin produce un efecto retroactivo equivalente a un mandato.
2. Si el acreedor obtiene provecho de l. El dinero pagado a un tercero puede llegar a poder del acreedor, o
extinguir una deuda que ste deba.
El art. 1239, inc. 2, prev las dos excepciones anteriores que se justifican por s mismas.
18.1.1.3 Qu cosa debe ser pagada
Determinacin del objeto del pago
El pago debe tener por objeto la misma cosa objeto de la obligacin. El acreedor tiene derecho a exigirla, y el
deudor no puede obligarlo a aceptar otra cosa u otro hecho en su lugar aunque lo que se le ofrezca tenga un valor
superior (art. 1243).
Deudas de cuerpos ciertos
Cuando la cosa debida es un cuerpo determinado, el deudor debe entregarlo en el estado en que se encuentre al
verificar el pago; en principio nicamente responde de las prdidas o deterioros causados por su culpa; slo
responde de las causadas por casos fortuitos despus de incurrir en mora (art. 1245).
Deudas de gneros
Cuando la cosa debida no est determinada individualmente, el deudor cumple su obligacin entregando cosas de
la clase convenida y de valor medio; no est obligado a entregarlas de la mejor calidad posible, ni tampoco de la
peor (art. 1246).
Deudas de dinero
Si el objeto de la obligacin es una suma de dinero, el deudor paga entregando la suma debida segn el valor
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_120.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:38:25]
PARTE CUARTA
nominal de la moneda el da del pago no segn el que tena el da en que se contrat la obligacin. Esta regla ha
sido formulada por la ley en el art. 1895 que se refiere al mutuo: La obligacin... nunca es mayor que la suma
numrica expresada en el contrato. Esto no se debe, como deca Pothier, a que el deudor sea menos rico el da del
pago por haberse elevado el precio de las mercancas y bajado el valor de las monedas sino a que el valor de la
moneda est fijado por la ley y a que su poder adquisitivo y liberatorio no depende de las convenciones privadas.
La regla anterior no presenta un inters prctico considerable por lo que hace al empleo de la moneda metlica en
los pagos pues se necesitada una modificacin del ttulo de las monedas para que surgiera este inters. Pero
adquiere una importancia capital con el empleo de la moneda fiduciaria, porque siendo su valor nominal
meramente ficticio puede depreciarse.
En un pas en que la moneda se deprecia, al pagar el deudor a su acreedor segn el valor nominal del da de pago,
paga infinitamente menos de lo que recibi. La depreciacin de la francesa como consecuencia de la guerra de
1914 mostr, hasta qu grado, un crdito puede perder su valor por aplicacin de esta regla. Una deuda de 100
francos contrada antes de la guerra, puede pagarse actualmente con 100 francos que en realidad no valen sino 20
de los anteriores a la guerra. El mal se ha agravado en otros pases, principalmente en Alemania, donde tuvo que
recurrirse a medidas legislativas par impedir los pagos insignificantes.
Cuando un pas cambia de moneda, fija en la ley monetaria cul es la relacin entre la moneda antigua y la nueva.
La Ley monetaria del 25 de junio de 1928 establece una nueva definicin del franco unidad monetaria francesa
(art. 2), pero indirectamente declara que en los pagos el nuevo franco es equivalente al antiguo; en efecto,
establece que la nueva definicin no es aplicable a los pagos internacionales estipulados, legalmente, con
anterioridad a la ley, en francos oro, es decir, en todos los dems pagos se presume que el franco no ha cambiado
de valor.
En ciertos pases en que la cada de la moneda nacional ha sido ms intensa que en el nuestro, se han dictado
medidas para la valoracin de los crditos antiguos. As ha sucedido, principalmente, en Alemania. En Alsacia y
Lorena los Decretos del 26 de noviembre de 1918, y del 4 de abril de 1919 ordenaron la valoracin del marco en
favor de los alsacianos_loreneses, y la aplicacin de estos decretos ha provocado numerosas dificultades.
Un pas que cambia el valor de su moneda sin dictar ninguna medida especial para la valoracin, consagra, de
hecho, la expropiacin ms o menos completa de los crditos. Tal medida no puede justificarse sino por un inters
pblico, superior, y slo es soportada porque las medidas legales nicamente se dictan despus de una lenta
depreciacin de la moneda y para estabilizar una situacin de hecho. Esto es lo que ocurri en Francia: la Ley del
25 de junio 1928 no contiene ninguna disposicin relativa a la valoracin de los crditos antiguos.
Monedas recibidas en los pagos
Francia antiguamente posea dos clases de moneda, una de oro y otra de plata, que, por otra parte, slo estaba
representada por una especie, la pieza de plata de cinco francos. Estas dos clases de moneda eran recibidas
ilimitadamente en los pagos y su fuerza liberatoria era igual, aunque su diferencia de valor real fuese muy grande
en virtud de la baja continua de la plata desde hace unos cincuenta aos.
Cuando el billete de banco recibi curso forzoso, la moneda de oro, y despus la de plata, desaparecieron de
hecho de la circulacin interior, llegando a ser su valor real muy superior a su valor nominal. La Ley del 15 de
noviembre de 1915 tuvo que prohibir la exportacin de las monedas de oro y plata. Las Leyes del 12 de febrero
de 1916, 16 y 20 de octubre de 1919, reprimieron el trfico de las monedas nacionales as como la fundicin y
desmonetizacin de las mismas.
Todas esas leyes ya no estn en vigor. Fueron abrogadas por el decreto del 25 de junio de 1928 (art. 12) que
estableci un nuevo sistema monetario. Esta ley desmonetiza todas las piezas de oro y plata acuadas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_120.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:38:25]
PARTE CUARTA
anteriormente (art. 4) y establece como nica moneda la de oro. El franco, unidad monetaria francesa, est
constituido por 65.5 miligramos de oro fino con ley de 900 milsimas (art. 2). Las piezas de oro fino de 100
francos con ley de 900 milsimas son las nicas que tienen curso legal ilimitado (art. 5, inc. 3).
Moneda de Velln
Se llama velln a todas las monedas cuyo valor legal es superior al valor real del metal que contienen.
Antiguamente las nicas monedas de velln del sistema mtrico eran las de cobre acuado con un metal de poco
valor; se empleaba una forma de poco peso, a fin de que fuera ms ligera y manejable. A partir de la formacin de
la Unin Latina se fraccionaron las monedas de plata inferior a la de cinco francos llamadas monedas
fraccionarias; en esa poca se exportaba desde Francia una gran cantidad de monedas que se enviaban a la lndia
donde eran transformadas en rupias; a fin de impedir su exportacin, la Ley del 14 de julio de 1866 redujo su ley
de 900 milsimas de metal fino a 835. Estas monedas eran de velln debido a la liga con un metal ms abundante
que en las piezas de cinco francos.
La Ley del 25 de junio de 1928 considera a todas las monedas distintas de la de oro, como de velln; y los
particulares estn obligados a recibirlas en los pagos hasta un mximo variable segn el gnero de moneda; las
monedas de plata de 10 y 20 francos con ley de 680 milsimas son recibidas hasta la concurrencia de 250 francos
(art. 7), las monedas de bronce y aluminio hasta la concurrencia de 50 francos, las de nquel y bronce hasta la de
10 francos (art. 8).
Estas reglas nicamente son aplicables a los pagos entre los particulares. Las cajas pblicas estn obligadas a
recibirlas ilimitadamente.
Monedas extranjeras
stas no tienen curso legal en Francia. Sin excepcin, pueden ser rechazadas en los pagos. De hecho, antes de la
guerra circulaba un gran nmero de monedas extranjeras en Francia, sea en virtud de la convencin de la Unin
Latina, sea porque las monedas de oro extranjeras se acuaban en ciertos pases, como entre nosotros, segn el
sistema mtrico.
Pago en efectos de comercio
El acreedor a quien se debe una suma de dinero, no puede ser obligado a recibir en pago efectos de comercio,
pagars u obligaciones a cargo de otras personas, aunque en el comercio sea usual entregar efectos de este gnero
a ttulo de pago, y salvo buen cobro para el acreedor que los acepta.
Pago por medio de cheques
La prctica de los depsitos en los bancos ha generalizado el cheque para los pagos y se ha tratado de desarrollar
este uso a fin de disminuir el nmero de billetes de banco en circulacin. La Ley del 28 de agosto de 1924,
reform diferentes textos del Cdigo de Comercio (arts. 162, 175), a fin de permitir el pago por cheque de los
efectos de comercio. La Ley del 31 de diciembre de 1924 (art. 8) eximi a los recibos del impuesto del timbre, en
caso de que el pago se efecte por medio de cheques. Por otra parte, la emisin de cheques sin fondos ha sido
reprimida penalmente (Ley del el 2 de ago. de 1917 y del 12 de ago. de 1926) a fin de aumentar la confianza del
pblico en los cheques entregados en pago.
No obstante estas medidas, el uso del cheque est menos extendido en Francia que en los pases anglosajones.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_120.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:38:25]
PARTE CUARTA
En el caso de que el acreedor acepte en pago un cheque, el deudor nicamente queda liberado por el cobro del
mismo; aunque la simple entrega del ttulo transfiere a provisin, no equivale a una entrega en efectivo; la entrega
del cheque, priva, por tanto, al expedidor, de derecho de disponer de la provisin.
Billetes de banco
El banco de Francia es el nico autorizado para emitir billetes que son efectos pagaderos a la vista y al portador, y
que circulan entre los particulares en lugar de la moneda. Estos billetes tienen la ventaja de facilitar los pagos y
las transmisiones de sumas importantes: representan un gran valor con un peso insignificante. Los billetes del
banco de Francia pueden emplearse en los pagos, en lugar del oro y de la plata, cualquiera que sea la suma que se
pague. El acreedor no tiene derecho de negarse a aceptarlos, y todo pacto en contra es nulo, pues la ley que
confiere curso legal al billete de banco es de orden pblico.
A propsito del billete de banco debe distinguirse, cuidadosamente, el curso legal del forzoso. Se dice que los
billetes tienen curso legal porque desempean el oficio de la moneda y deben ser recibidos obligatoriamente por
las cajas pblicas y por los particulares, en lugar del oro y de la plata: se dice que tienen curso forzoso cuando el
banco est eximido de entregar al portador, el valor en metlico de sus billetes. Todo portador de un billete de
banco puede obtener oro o plata en cambio de l, y a la primera presentacin, es decir, a la vista.
El curso forzoso del billete de banco se estableci, temporalmente, en 1848 para impedir una crisis en la
confianza del pblico. Se decret nuevamente en 1870, y fue suprimido por la Ley del 3 de agosto de 1875 (art.
28). La del 5 de agosto de 1914 lo restableci desde el principio de la guerra.
Fue suprimido por la Ley del 25 de junio de 1928, la cual establece que el banco de Francia est obligado a
garantizar al portador la convertibilidad en oro, y a la vista, de sus billetes (art. 3). Sin embargo, prcticamente
esta convertibilidad no est asegurada como en 1914; el banco entregar oro en lingotes y efectuar nicamente el
cambio en su establecimiento central y por cantidades mnimas que se fijarn de acuerdo con el ministerio de
hacienda. Tales medidas se han tomado para impedir atesoramiento del oro por los particulares.
Por otra parte, no debe creerse que el empleo en los pagos del billete de banco se impone el acreedor en virtud del
curso forzoso; en realidad, el acreedor no puede negarse a admitirlos en pago porque los billetes tienen curso
legal, ya que el art. 474_ 11, C.P. castiga a los que se niegan a recibir las monedas nacionales segn su valor
nominal, y es sabido que el billete de banco es una moneda nacional. Lo cierto es que si existe curso forzoso el
acreedor no tiene ningn inters en exigir el pago en moneda metlica.
Clusula de pago en moneda metlica
La clusula en la que se estipule que el pago debe hacerse en moneda metlica, sera contraria a la regla de orden
pblico en la que se basa el curso legal del billete de banco; debe considerarse como ilcita. En los contratos
algunas veces se estableca una clusula por la cual el deudor se obligaba a pagar en monedas de oro y de plata,
siendo esto quiz un recuerdo de la lejana poca de los asignados. Antes de 1914 esta clusula no ofreca ningn
inters prctico dada la convertibilidad del billete de banco.
Durante la vigencia del curso forzoso, el acreedor carece de inters legtimo para exigir el pago en moneda
metlica, puesto que sta ya no tiene un valor superior a la moneda fiduciaria. Por otra parte, el deudor se
encontrara en la imposibilidad de obtener en Francia el dinero necesario para hacer el pago. Sin embargo, si la
clusula ha sido estipulada por un deudor extranjero, radicado fuera de Francia, su cumplimiento implica una
importacin de oro y una jurisprudencia que se funda ms en consideraciones de inters nacional, que en motivos
jurdicos, ha decidido que en estos casos la clusula es lcita.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_120.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:38:25]
PARTE CUARTA
Clusulas que tienden a prevenir la depreciacin monetaria
Las clusulas que garantizan al acreedor contra la depreciacin de la moneda, se reducen jurdicamente a una
convencin en la cual el objeto de la obligacin no se determina al celebrar el contrato, sino que es determinable,
de acuerdo con ciertos elementos, el da del pago. Desde el punto de vista econmico presentan la gran ventaja de
permitir la celebracin de contratos de larga duracin, de ejecucin sucesiva, compras de suministros,
arrendamientos, etc.
En revancha, tienen el inconveniente de hacer recaer sobre los deudores todos los riesgos de la depreciacin
monetaria y hasta se les ha reprochado haber contribuido a esta depreciacin, inspirando la desconfianza por la
moneda nacional.
Estas clusulas han tomado formas muy variadas: siempre que una de ellas ha sido amenazada por la
jurisprudencia, las partes se han esforzado por modificar sus convenciones tratando de salvar esta clusula.
Por ello hemos visto sucesivamente aparecer la clusula de pago en oro, por la cual el acreedor reclama el pago,
no en moneda metlica, sino en billetes de banco taln oro; la clusula de pago en francos oro por la que el
acreedor fija el precio en una moneda ideal, cuyo monto es susceptible de determinarse el da del vencimiento; la
clusula de pago en moneda extranjera y prcticamente, en una moneda estable, como la libra inglesa o el dlar
americano; la clusula de pago con garanta de cambio, por la cual el deudor se compromete a pagar teniendo en
consideracin la variacin del cambio; la clusula de pago segn los ndices de los precios, (ndice del precio de
las mercancas, del costo de la vida, etc; ). clusula de pago sobre el valor de cierta cantidad de mercancas, por
ejemplo, tantos sacos de trigo y tambin la clusula de pago en mercancas.
La jurisprudencia francesa se ha mostrado muy indecisa sobre la validez de estas clusulas, indecisin que se
explica por la dificultad de dictar una condena. La corte de casacin, en 1873, anul una clusula en la que se
estipul el pago en moneda metlica. Pero se trataba de un convencin celebrada antes del establecimiento del
curso forzoso y la corte pudo declarar que ste se opone al cumplimiento de la clusula. La corte de apelacin de
Pars acept el mismo criterio, por lo que hace al pago de los alquileres.
Cuando el acreedor reclama simplemente el pago en billetes de banco y se limita a exigir, segn la clusula que
fija un precio variable, una cantidad ms importante de estos billetes, no puede oponrsele la regla del curso
forzoso; esta regla slo se refiere a las relaciones entre el portador de los billetes y el curso legal se opone, en las
relaciones entre particulares, a que el acreedor pueda negarse a aceptar los billetes de banco que le ofrece el
deudor.
Sin embargo, la corte de casacin ha declarado nulas todas la clusulas tendientes a evitar la depreciacin
monetaria y principalmente que el cumplimiento del contrato que se traduce en un pago internacional. Sobre el
mercado interior no quiere que el acreedor pueda sustraerse al riesgo de la depreciacin monetaria, y la nica
excepcin que admite es la relativa a las relaciones internacionales, sin que, por otra parte, haya llegado a definir
claramente tales relaciones
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_120.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:38:25]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 18
EXTINCIN
CAPTULO 2
DAClN EN PAGO
Definicin
Existe dacin en pago cuando el deudor entrega en pago a su acreedor una cosa distinta de la que deba en virtud
de la obligacin. Por ejemplo, deba dinero y se libera entregando mercancas o transmitiendo al acreedor la
propiedad de un inmueble. Este modo de liberacin slo puede emplearse con el consentimiento del acreedor,
quien siempre tiene derecho a exigir lo que se le debe.
Controversia sobre su naturaleza
Tradicionalmente se considera a la dacin en pago como un modo de extincin especial, y ms bien, como una
variedad del pago, por excepcin a la regla que obliga al deudor a entregar precisamente lo que debe. As la
presenta el art. 1243 conforme a lo dicho por Pothier. Pero, cada vez ms es abandonada esta opinin por los
autores modernos, quienes sostienen que la dacin en pago implica una novacin por cambio de objeto; el
acreedor acepta sustituir su antiguo crdito por uno nuevo, cuyo objeto es diferente; el nuevo crdito slo ha
durado un instante: el tiempo transcurrido entre el convenio de dacin en pago y su cumplimiento; pero la rapidez
con que estas dos operaciones se suceden no altera su naturaleza.
Esta idea es ms lgica y satisfactoria que la opinin tradicional adems, sta de acuerdo con la actual tendencia
que en la obligacin considera sobre todo su objeto: lo que le da carcter e individualidad a una deuda es la
naturaleza y calidad de la cosa debida; esto es lo que permite reconocerla; en cuanto a las personas que
desempean los papeles de acreedor y deudor, pueden desaparecer y ser sustituidas por otras, sin que cambie la
obligacin; considerados activa o pasivamente, el crdito y la deuda pueden, igualmente, cederse, pero, el objeto
debido no puede cambiar sin que cambie tambin la deuda, es decir, sin que sea novada. Toda dacin en pago
implica, por tanto, aunque las partes, no lo adviertan, una novacin sobreentendida.
lnters de la cuestin
Desde el punto de vista prctico, es casi indiferente aceptar cualesquiera de estas opiniones. Siendo la dacin en
pago una novacin que se cumple inmediatamente, concluye todo para las partes; pero surge nuevamente el
inters de esta cuestin si se supone que con posterioridad el acreedor es privado de la posesin de la cosa por un
tercero, que lo vence en eviccin.
En esta hiptesis, evidentemente muy rara, y de la cual no ofrece ningn ejemplo la jurisprudencia, se separan las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_121.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:38:26]
PARTE CUARTA
dos opiniones: de acuerdo con la teora tradicional debe resolverse que el acreedor vencido en la eviccin no ha
sido pagado; que, por consiguiente, su antigua accin subsiste y con ella todas sus garantas anexas; segn la
teora moderna, se decide que la accin primitiva se ha extinguido por la novacin y que el acreedor nicamente
tiene derecho a ejercer la accin en garanta con motivo de la eviccin que ha sufrido.
Pero, incluso este inters desaparece en gran parte, por efecto de una disposicin excepcional del cdigo, relativa
a la fianza. El art. 2038 decide que los fiadores quedan definitivamente liberados por virtud de la dacin en pago
aceptada por el acreedor; por tanto, en la hiptesis expuesta, no revive su obligacin. De tal suerte la diferencia
entre las dos opiniones slo subsiste por lo que hace a las hipotecas que puedan gravar los bienes del deudor.
Eleccin perteneciente al acreedor
Segn la teora francesa tradicional, el acreedor que acepte recibir en pago otra cosa distinta de la que se le debe,
puede elegir entre dos procedimientos, es decir, puede aceptar una dacin en pago, cuyo objeto sea extinguir
directamente el crdito primitivo por la prestacin de una cosa que nunca ha sido debida, o celebrar una novacin
por cambio de objeto, o sea, sustituir el crdito antiguo por una segunda obligacin cuyo objeto sea diferente. Los
efectos varan en atencin a la va por la que se haya optado.
El cdigo alemn suprimi esta eleccin. Equipara la novacin por cambio de objeto a la dacin en pago (art.
365).
De la garanta en materia de dacin en pago
Segn la mayora de los autores, la oferta de dar a un acreedor una cosa determinada, en pago de lo que se le
debe, implica, por parte del deudor, la intencin de garantizar al acreedor contra una posible eviccin, en caso de
que resultara, posteriormente, que el deudor no era propietario de la cosa dada en pago. Si la eviccin se produce,
el acreedor podra, por tanto, ejercer contra el deudor una verdadera accin de garanta, como la perteneciente el
comprador vencido en eviccin.
Esta teora no es ilgica en s misma, ya que la obligacin de garanta no es especial a la venta, pues, en principio,
se encuentra en toda transmisin de la propiedad e incluso en las que son a ttulo gratuito. Pero, en esta parte la
teora de la obligacin de garanta, no es una regla adicional a la que establece que cuando la dacin no se realiza
y el acreedor conserva su accin primitiva? Parece que a esto debera limitarse el efecto de la eviccin; slo hay
un acreedor que no ha sido pagado. En todo caso, de concederse al acreedor las dos acciones (su accin primitiva
y la de garanta) no podr acumularas y habr de decidirse por una de ellas.
Pothier deca esto, advirtiendo, adems, que la accin de garanta era ms ventajosa, porque permita al acreedor
obtener daos y perjuicios adems del valor de la cosa.
Similitud prctica entro la dacin en pago y la venta
La dacin en pago se parece mucho a una venta. Las cosas acontecen como si el deudor vendiese el bien a su
acreedor, por un precio igual a la suma de su deuda: el acreedor adquiere la propiedad del bien, y la deuda se
extingue por compensacin con el precio, sin que haya entrega de dinero de una parte a otra.
El resultado prctico es el mismo, ya sea que haya existido venta seguida de compensacin, o que se trate de una
dacin en pago, explicando esto la causa de que se hayan confundido por tanto tiempo estas dos operaciones dare
in solutum et vendere. En el mismo Cdigo Civil, el legislador, despus de prohibir en el art. 1595 la venta entre
esposos establece como permitidas, a ttulo de excepciones a esta regla, operaciones que no son ventas sino
daciones en pago.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_121.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:38:26]
PARTE CUARTA
Diferencias posibles
Sin embargo, la dacin en pago y la venta por el deudor con compensacin de la deuda y del precio, no son dos
operaciones semejantes ea su totalidad. Pothier sealaba tres diferencias, de las cuales slo una subsiste en el
derecho actual. Esta nica diferencia se presenta cuando no existe la deuda que ha pretendido extinguirse por
medio de la dacin en pago.
Si hubo venta, subsiste la transmisin de propiedad, pero al no haberse pagado el precio por compensacin, se
hace exigible. Si hubo dacin en pago, tal dacin carece de causa y la cosa objeto de la misma puede repetirse.
Junto a esta diferencia, Pothier sealaba otras dos:
1. La venta es un contrato consensual, la dacin en pago un contrato real, que slo se perfecciona por la entrega
de la cosa, y tambin por la transmisin de la propiedad. Actualmente, las dos son consensuales; toda convencin
de dar, cualquiera que sea el ttulo por la que se opere, es traslativa de propiedad.
2. Cuando el deudor ha entregado una cosa que no le perteneca, puede el acreedor recurrir contra l apenas lo
advierta, e incluso antes de verse perturbado, porque la convencin de dacin en pago obliga al deudor a
transmitir la propiedad. Por el contrario, si la convencin es una venta, no conceda ningn recurso al acreedor
pues la venta, segn la teora romana conservada hasta la revolucin, no obligaba al vendedor a transmitir la
propiedad.
Esta diferencia ha desaparecido tambin en la actualidad, puesto que el cdigo declara nula la venta de cosa ajena
(art. 1599), lo que permite al comprador demandar a su vendedor incluso antes de haber sido inquietado.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_121.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:38:26]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 18
EXTINCIN
CAPTULO 3
NOVAClN
18.3.1 GENERALlDADES
Definicin
La novacin es la extincin de una obligacin por la creacin de otra nueva, destinada a sustituirla. La segunda
obligacin debe diferir de la primera por un elemento nuevo, suficiente para que se distinga una de otra: novatio
enim a novo nomen accepit. Si faltase esta diferencia, la antigua obligacin continuara existiendo sin cambiar, y
la pretendida novacin no sera sino reconocimiento, o confirmacin. La novacin es un procedimiento de origen
romano, pero que se ha transformado mucho desde la antigedad.
Papel actual de la novacin
El papel de la novacin, considerable en la poca romana, parece prximo a terminar en la actualidad. Por lo
menos, tiende a no presentarse como una institucin jurdica distinta; su funcin ha sido reemplazada por otras
operaciones. Esta especie de desmembracin de la novacin se ha realizado ya en el cdigo alemn.
El art. 364 inc. 2, comprende a la novacin por cambio de objeto dentro de la dacin en pago, al considerar
liberado al deudor de su obligacin primitiva por la dacin de un nuevo crdito en su contra. La novacin por
cambio de deudor ha cambiado de nombre llegando a ser la asuncin de deuda Schuldubemahme (arts. 414_419).
El cdigo alemn ignora por completo el ltimo caso de novacin por cambio de acreedor, y slo se ocupa de la
cesin de derechos.
Esta concepcin nueva de la novacin slo en parte es correcta. Es verdad que la funcin traslativa de la novacin
fue intil tan pronto como las legislaciones modernas concibieron y admitieron la transmisibilidad de las
obligaciones: si las personas pueden sustituirse un a otra en la relacin obligatoria sin que sta se destruya, la
novacin por cambio de acreedor o por cambio de deudor carece ya de razn de ser y tiende a confundirse con la
transmisin de crdito o con la de deuda.
Pero, como se ha visto ya, la novacin no se absorbe en la dacin en pago; por lo contrario, sta debe considerarse
como una novacin seguida del cumplimiento inmediato. lncluso perdiendo su funcin traslativa, subsistira
siempre la novacin con una funcin propia, siendo el nico procedimiento jurdico posible capaz de cambiar el
objeto debido. Veremos que adems satisface otras funciones, ya que sirve para cambiar la causa de la deuda o
sus condiciones. Tanto el Cdigo Civil 1916 (arts. 999 y ss.) y el proyecto franco_italiano del cdigo de las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_122.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:38:30]
PARTE CUARTA
obligaciones conservan la novacin (arts. 199 y ss.).
18.3.2 CONDlClONES
Enumeracin
Toda novacin supone:
1. La existencia de una deuda por extinguir.
2. La creacin de una deuda nueva.
3. Una diferencia entre las dos obligaciones sucesivas.
4. La voluntad de extinguir la primera de tales obligaciones.
5. Capacidad para disponer del crdito.
18.3.2.1 Primera: existencia de una deuda por extinguir
Deudas inexistentes o nulas
Si no existe la primera deuda la operacin carece de objeto, puesto que la novacin equivale al pago; toda
novacin, al igual que todo pago, supone una deuda. Si no existe ninguna deuda no se forma la nueva obligacin,
porque la condicin a que estaba subordinado el consentimiento del obligado (la extincin de una deuda) es
irrealizable.
Obligaciones naturales
La existencia de una simple obligacin natural basta para la novacin: si se puede pagar voluntariamente una
deuda de este gnero puede tambin reconocerse y novarse. Tal es la opinin casi unnime, slo Laurent es de
opinin contraria.
Obligaciones anulables
Qu debe decidirse si la obligacin que se trata de extinguir estaba sujeta a una nulidad relativa, establecida slo
en beneficio del obligado y anulable a peticin suya? En principio, debe decidirse que la nueva obligacin
resultante de la novacin en s misma es anulable, porque la causa de nulidad (por ejemplo, la incapacidad del
obligado) subsiste todava, o por que las partes la ignoraban (dolo o error todava no descubiertos) y porque el
consentimiento otorgado a la nueva obligacin en s mismo est viciado por la incapacidad o por el error.
Pero si la novacin se celebra siendo capaz el obligado y con pleno conciencia de causa, debe interpretarse esta
nueva obligacin del deudor como una renuncia tcita a su accin de nulidad, siendo vlida su nueva obligacin;
como hubiera podido pagar, pudo muy bien obligarse nuevamente. La obligacin anulable se convierte entonces
en una slida base de la novacin porque se encuentra implcitamente confirmada.
El proyecto franco_italiano del cdigo de las obligaciones (art. 206), dispone que la novacin no produce efectos
si la antigua obligacin era nula, salvo que la nueva se haya contrado con objeto de confirmar la antigua y de
sustituirla.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_122.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:38:30]
PARTE CUARTA
Obligaciones condicionales
Si la obligacin primitiva era susceptible de desaparecer por virtud de la no realizacin de una condicin
suspensiva o por la realizacin de una resolutoria, la novacin misma es condicional. La nueva obligacin se
formar si la condicin que suspenda primera se realiza, o si deja de realizarse la resolutoria de que dependa. En
caso contrario se considerar que la primera obligacin nunca existi, y por tanto, ni siquiera puede hablarse de
novacin.
Sin embargo, en esta materia todo depende de la intencin de las partes. Es posible que el deudor haya querido
sustituir su deuda condicional, cuya existencia era incierta y aleatoria, por una obligacin firme. Si quiso esto,
pudo hacerlo, con ello se borra la condicin que afectaba a la primera deuda. El deudor empeora entonces su
situacin, acepa un sacrificio, que puede ser puro y simple o compensado por una disminucin de la deuda.
18.3.2.2 Segunda: creacin de una nueva obligacin
Necesidades de una nueva obligacin
El acreedor no ha querido renunciar a su derecho gratuitamente. La extincin de su crdito est subordinada a la
creacin de una nueva deuda. Por tanto, si sta no existe, no se realiza la novacin y subsiste el crdito que se
pretenda extinguir. Lo mismo sucede si la nueva obligacin adolece de una nulidad radical o absoluta. Si la
obligacin depende de una condicin suspensiva, la novacin slo existe al realizarse la condicin.
Casos en que la nueva obligacin es resoluble o anulable
Puede suceder que exista el nuevo crdito, pero que est amenazado de desaparicin, ya sea por efecto de una
condicin resolutoria o por el ejercicio de una accin de nulidad. La obligacin puede ser resoluble o anulable,
per no por eso deja de existir y producir todos sus efectos; por tanto, la novacin se realiza. Slo que si se ejerce
la accin de nulidad, o si se realiza la condicin resolutoria, la nueva obligacin se extinguir retroactivamente.
Se considera entonces como no realizada la novacin, y como nunca extinguido el antiguo crdito.
Sin embargo, de las circunstancias de los trminos mismos de la convencin puede resultar que la intencin del
acreedor haya sido sustituir su obligacin primitiva, firme vlida, por esta frgil obligacin y conformarse con
ella. En este caso debe respetarse su voluntad, su renuncia al antiguo crdito valdr definitivamente, a pesar de la
anulacin o resolucin de la nueva obligacin.
Asiento en cuentas corrientes
Si el crdito se carga en una cuenta corriente se extingue por esta inscripcin, y debido a tal extincin se habla del
efecto novatorio de la cuenta corriente. Pero debe advertirse que en este caso no se trata de una verdadera
novacin, porque ninguna nueva obligacin sustituye a la extinguida. En efecto, el asiento en la cuenta corriente
no crea un lazo obligatorio entre las partes, solamente al cerrarse la cuenta podr el acreedor del saldo ver todos
sus antiguos crditos, sustituido por el crdito nico del saldo. Por ello, los mercantilistas hablan de la
cuasi_novacin producida por la cuenta corriente.
18.3.2.3 Tercera: una diferencia entre las dos obligaciones
Necesidad de un cambio
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_122.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:38:30]
PARTE CUARTA
Es necesaria una diferencia entre las dos obligaciones para que se realice la novacin; si la primera novacin
reproduce en todos sus puntos a la anterior nada ha cambiado, ni existe nada nuevo; pues novatio a novo numen
accepit. El acto nuevo slo tiene fuerza como reconocimiento de deuda.
Cambio en los elementos constitutivos de la deuda
1. Cambio de acreedor. Pedro estipula con Jacobo lo que ste deba a Pablo, Jacobo ha cambiado de acreedor; a
partir de ese momento a quien debe es a Pedro y no a Pablo.
La novacin por cambio de acreedor se parece mucho a la cesin de
derechos; difiere de ella, principalmente, en dos puntos:
1. Supone necesariamente el consentimiento del deudor, puesto que ste adquiere una nueva obligacin en tanto
que en la cesin de derechos no es necesario este consentimiento; y 2. Se opera sin que se necesite ninguna de las
formalidades prescritas por el art. 1690: notificacin o aceptacin.
2. Cambio de deudor. Pedro promete a Pablo lo que Jacobo debe a ste; Pablo ha cambiado de deudor, es acreedor
de Pedro y no de Jacobo. El acreedor libera, su antiguo deudor aceptando uno nuevo en su lugar.
Esta sustitucin de un deudor por otro puede hacerse si el consentimiento del antiguo deudor. La ley
expresamente lo establece as en el art. 1274 no siendo esta regla sino consecuencia de los principios admitidos en
materia de pago; un tercero puedo pagar en lugar del deudor, e incluso contra su voluntad (art. 1236, inc. 2). Si
est permitido liberar al deudor por medio del pago, puede hacerse tambin mediante una novacin.
El derecho romano ya admita esto. Con objeto de sealar la diferencia existente en estos casos, segn que el
nuevo deudor se comprometa con o sin el consentimiento del antiguo hemos conservado las expresiones romanas.
Se dice que hay delegacin, cuando el antiguo deudor ha invitado al nuevo a obligarse en su lugar, y expromisin
cuando ste se obliga espontneamente.
3. Cambio de objeto. Pedro estipula de Jacobo 1000 francos en lugar de las mercancas que Jacobo le deba. En
este caso, el acreedor y el deudor son los mismos, slo ha cambiado el objeto de la obligacin la cual se ha
novado. La sustitucin de una renta vitalicia por un capital equivale tambin a una novacin.
4. Cambio de causa. Jacobo debe a Pedro 1000 francos como inquilino; no pudiendo pagar celebra un contrato de
mutuo con inters con el arrendador, comprometindose a pagarle esa suma en un plazo de dos aos. Existe
novacin: su deuda como inquilino se ha extinguido y en lo adelante est obligado en virtud del contrato de
mutuo.
Cambio en las modalidades
Puede la modificacin que produce la novacin recaer tambin, sobre una simple modalidad, trmino o
condicin? Cuando las partes, el objeto y la causa siguen siendo los mismos, puede ser el elemento nuevo que la
novacin exige el establecimiento o la supresin de un plazo o de una condicin? Esta pregunta se debe contestar
haciendo una distincin.
a) La concesin de un trmino al deudor por el acreedor, o la renuncia por el deudor al trmino que anteriormente
se le haba concedido puede hacerse sin que produzca la novacin, porque el plazo nicamente se refiere al
cumplimiento de la obligacin y no a su constitucin; no se establece una nueva deuda, una nueva relacin de
derecho; la antigua obligacin es la que se cumple anticipada o ulteriormente.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_122.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:38:30]
PARTE CUARTA
b) Por el contrario, el cambio consistente en suprimir o establecer una condicin afecta a la esencia misma del
crdito; no se puede decir que subsiste la misma relacin; ya que quiz la nueva obligacin existir en
circunstancias en que la antigua hubiera desaparecido y recprocamente.
Cambio en las garantas accesorias
No existe novacin cual el acreedor obtenga de su deudor una nueva garanta (hipoteca, prenda, fianza), o cuando
renuncia a las ya a instituidas en su favor. Lo que existe es, simplemente, la extincin de un derecho real o de una
accin contra otra persona; pero la accin principal del acreedor contra el deudor permanece intacta. Ni ste
queda liberado, ni su deuda se ha modificado.
18.3.2.4 Cuarta: la intencin de novar
Necesidad de esta intencin. La intencin de novar es indispensable, porque en todo caso puede crearse una nueva
deuda al lado de la ya existente. Si el acreedor no consiente en perder su primera accin, subsistirn las dos
obligaciones, una al lado de la otra, pero sin la extincin correlativa de la primera.
Por ello, la simple indicacin de una persona para que cobre en lugar del acreedor no implica novacin (art. 1277,
inc. 2). La persona as designada es un mandatario, que recibe facultades para cobrar a cuenta de otro. Un nuevo
deudor puede obligarse por el antiguo sin reemplazar a ste; en lugar de una delegacin o de una expromisin,
puede tratarse de una fianza o de otra operacin.
Prueba de la intencin de novar
La novacin no se presume, dice el art. 1277. Por tanto, los tribunales no deben fcilmente admitirla, y en la duda
ms vale establecer la existencia de la antigua obligacin al lado de la nueva.
Sin embargo, la voluntad de novar no requiere ser manifestada en una forma especial. Basta, dice el art. 1273, con
que esta intencin resulte claramente del acto. En general se entiende por la palabra acto (acte), que figura en este
artculo, la operacin celebrada, y no el documento en que consta; por tanto, la intencin de novar no necesita
declararse expresamente por escrito; puede ser tcita y deducirse de la naturaleza del convenio o de sus
circunstancias exteriores.
Por lo que hace a los medios de prueba procedentes en el caso de que la novacin no se haga constar por escrito
debemos recurrir al derecho comn, puesto que no existe ninguna regla especial. Por tanto, slo sern admisibles
las pruebas testimonial y presuncional cuando el vale de la operacin no exceda de 150 francos o cuando exista
un principio de prueba por escrito.
La corte de casacin reconoce que los tribunales de primera instancia son soberanos para decidir si la intencin de
novar existe, y que su interpretacin de la voluntad de las partes sobre este punto no est sujeta al control de la
misma corte.
Caso en que el acreedor es pagado con pagars o con cheques
La prctica proporciona ejemplos numerosos de una operacin particular, que pretendi considerarse,
antiguamente como una novacin. El deudor de una suma de dinero, que no puede pagarla inmediatamente,
conviene liquidarla con su acreedor en pagars, es decir, suscribe pagars, a menudo a la orden, que aquel puede
negociar y que son pagaderos en varios plazos ms o menos alejados, existe en este caso una novacin? No, pues
esto sera contrario a la intencin de las partes, quienes no han querido novar la obligacin, sino emplear un
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_122.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:38:30]
PARTE CUARTA
procedimiento de pago.
De esto resulta, principalmente, que subsiste el privilegio del vendedor anexo al primer crdito, si ste era el
precio de una venta. La jurisprudencia ha decidido, tambin que la suscripcin de estos pagars no suspenden el
curso de los intereses, los que pueden causarse de pleno derecho en provecho del crdito original.
La Ley del 12 de agosto de 1926, completando la del 14 de julio de 1865 (art. 13) decide que en caso de pago
mediante un cheque, la entrega de ste no implica novacin y como consecuencia, declara que el crdito
originario subsiste con todas sus garantas hasta que el cheque haya sido pagado. sta era ya la solucin admitida
por la jurisprudencia.
18.3.2.5 Quinta: capacidad de las partes
Capacidad exigida
Para la novacin no basta que el acreedor tenga capacidad para recibir el pago, y el deudor para pagar. La ley
exige la capacidad de contratar (art. 1272),lo que significa que el deudor debe ser capaz de obligarse, puesto que
contrae una nueva obligacin, y que el acreedor debe ser capaz de disponer de su crdito ya que renuncia a su
derecho primitivo.
18.3.3 EFECTOS DE NOVAClN
Dualidad de los afectos
La novacin produce un doble efecto: extingue un crdito y crea otro. Un slo acto realiza este doble resultado.
Por tanto, no puede obtenerse uno de estos efectos sin el otro; existe entre ellos una estrecha solidaridad, de modo
que nada se consigue si por cualquier causa uno de ellos deja de realizarse; una deuda se nova slo para
reemplazarla por otra y sta slo se crea para sustituir a aquella.
Extincin de la deuda antigua
El efecto extintivo de la novacin es comparable al del pago. La obligacin novada desaparece con todos sus
accesorios; la hipoteca o el privilegio que la garantizaban se extinguen, los fiadores quedan liberados por virtud
de la novacin celebrada por el deudor principal; los codeudores solidarios tambin son liberados cuando el
acreedor conviene una novacin con uno de ellos solamente (arts. 1278 y ss.).
Creacin de la nueva deuda
La nueva obligaciones creadas por la novacin, para sustituir a la antigua es en principio un crdito simple,
puramente quirografario. La novacin hace perder al vendedor y el arrendador el privilegio que por este ttulo les
perteneca.
Conservacin convencional de las primitivas garantas
Pueden los particulares conservar les diversas garantas de la obligacin primitiva, para el nuevo crdito? La ley
los faculta a ello, pero debe hacerse una distincin que el cdigo tom de Pothier.
1. Fianzas. Si los fiadores a quienes liberar la novacin haban
consentido en responder por una deuda
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_122.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:38:30]
PARTE CUARTA
determinada, como se modifica sta, es necesario obtener nuevamente su consentimiento, pues, en definitiva, lo
que se les pide es una nueva fianza. Por tanto, el acreedor slo conservar accin en su contra si aceptan la nueva
obligacin de los fiadores y stos no dan su consentimiento, no se realiza la novacin (art. 1281 in fine).
2. Solidaridad. Los codeudores solidarios desempean entre s, mutuamente, un papel anlogo al de los fiadores.
La ley les aplica la misma regla que a los fiadores para el caso de que el acreedor pactando una novacin con uno
de ellos exigiera el consentimiento de los dems; si stos se niegan a admitir el nuevo convenio, subsiste la
antigua obligacin (art. 1281).
3. Privilegios e hipotecas. Estas garantas reales pueden conservarse por el acreedor, pera nicamente con el
consentimiento del propietario de los bienes que las soporten. Tal era la frmula de Pothier y es, a pesar de lo que
se haya dicho, el sistema del Cdigo Civil.
El art. 1279 establece una regla que hubiera podido suplirse fcilmente: cuando la novacin se opera por cambio
de deudor, los privilegios e hipotecas primitivas del crdito no pueden pasar a los bienes del nuevo obligado. Las
garantas reales no se desplazan de un bien a otro , ni siquiera en el patrimonio de una misma persona, y con
mayor razn de un patrimonio a otro.
Pero, en tal caso, el acreedor puede hacer dos cosas:
1. Con el consentimiento del antiguo deudor reservarse su antigua hipoteca;
2. Con el consentimiento del nuevo, constituir otra sobre los bienes de ste. Cada una de estas hipotecas tendr su
fecha y el lugar que le corresponda.
18.3.4 DELEGACIN
18.3.4.1 Reglas y efectos
Definicin
La delegacin es el acto por el cual una primera persona pide a otra que acepte como deudor a una tercera que
consiente en obligarse en su favor.
La primera persona, la que toma la iniciativa de la operacin, se llama delegante; la segunda, la que llega a ser
acreedor, delegatario; la tercera, la que se convierte en sudor, delegado.
Utilidad de la delegacin
Frecuentemente el delegante es deudor del delegatario y acreedor del delegado, siendo para l la delegacin un
medio de liberarse de la obligacin con el delegatario. Le cede a su deudor, quien pagar en su lugar. Por
consiguiente, al cumplirse la operacin, se extinguen dos obligaciones: la del delegante para con el delegatario, y
la del delegado para con el delegante. En su lugar slo una obligacin debe nacer: la del delegado para con el
delegatario.
Para mayor simplicidad supngase que el objeto de los dos crditos primitivos eran sumas iguales. Si el delegado
deba una suma menor al delegante, que la debida por ste al delegatario, se producira tambin el mismo
resultado, pero dentro de lmites restringidos, y solamente hasta la concurrencia de la deuda primitiva del
delegado.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_122.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:38:30]
PARTE CUARTA
Pero no siempre se realiza la delegacin en las condiciones que acabamos de indicar. Es posible que no existan
las dos deudas originales o una de ellas, y entonces, la delegacin no desempea el papel de pago; sirve para
realizar una liberalidad o un prstamo de dinero. Ejemplo: una persona quiere hacer una donacin a otra, pero si
no tiene por el momento dinero disponible lo pide prestado a un tercero. Quien desee hacer la donacin puede
limitarse a pedir a un tercero que se obligue directamente en favor del donatario.
Las hiptesis de este gnero son raras; por lo general la delegacin afecta a dos obligaciones preexistentes, que
extingue mediante la creacin de una tercera. Se poda an suponer una serie mayor, en lugar de tres personas,
suponer la presencia de cuatro o ms; en vez de que el delegado se obligue directamente en beneficio del
delegatario, ste podr indicarle otra persona en cuyo favor se obligara como supone la definicin romana:
Delegare este vise sua alium reum dare creditori, vel cui jusserit.
En toda hiptesis, la utilidad econmica de la delegacin consiste en simplificar las operaciones por hacer y en
obtener, mediante una sola prestacin, los mismos resultados jurdicos que se obtendran de realizarse dos
operaciones sucesivas, una entre el delegado y el delegante y la otra entre el delegante y el delegatario.
Confusin que debe evitarse
El empleo frecuente de la delegacin, entre personas que son ya acreedoras y deudoras unas de otras, hace que se
confunda, a menudo, la, delegacin con la novacin. Pothier tampoco supo evitar este error, en efecto, defina as
la delegacin: Una especie de novacin por la que el antiguo deudor, para liberarse respecto a su acreedor le da
una tercera persona, etc.. La delegacin no es una especie de novacin, sino una convencin especial anloga al
mandato que se celebra entre el delegante y el delegatario, para obtener diferentes efectos jurdicos.
Este mandato tiene por objeto la estipulacin, por parte del delegado, de alguna cosa. En cuanto a la novacin que
pueda resultar de esta estipulacin, es una consecuencia posible, pero en ninguna forma necesaria, de la
operacin. En primer lugar supone que las partes estaban ligadas entre s por obligaciones anteriores y, en
segundo lugar que su intencin ha sido extinguirlas para dejar subsistir nicamente la nueva obligacin. Ahora
bien, una u otra de estas condiciones puede faltar; a pesar de ello habr delegacin, aunque no novacin.
Delegacin perfecta y delegacin imperfecta
El acreedor, que acepta de su deudor un nuevo sujeto por virtud de una delegacin, pierde por esto su accin
contra el deudor originario autor de la delegacin? La solucin depende de la intencin de las partes: pudieron
haber convenido una novacin que extinga la antigua deuda, o nicamente una operacin anloga a la fianza o
solidaridad que d al acreedor un segundo deudor adems del primero.
En el primer caso, se dice que la delegacin es perfecta, porque borra el pasado, suprimiendo las obligaciones que
podan existir entre las partes, cualquiera que fuese su nmero sustituyndolas por una obligacin nica. Por el
contrario, hay una delegacin imperfecta, cuando las obligaciones anteriores subsisten al lado de la nueva. En
consecuencia, la delegacin perfecta es la que produce efectos novatorios, y la imperfecta no produce tales
efectos.
Debemos agregar que la delegacin perfecta raramente se encuentra en la prctica por ser contraria a los intereses
del acreedor delegatario; cuando un acreedor acepta que su deudor le delegue un tercero encargado de pagar en su
lugar, no consiente en liberar a su deudor originario, acepta la nueva obligacin que se le ofrece conservando su
antigua accin.
A pesar de su nombre, la delegacin imperfecta es mejor y ms ventajosa que la pretendida delegacin perfecta,
la que es desdeada en la prctica, sta es preferida a la otra; proporciona casi los mismos servicios que una
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_122.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:38:30]
PARTE CUARTA
garanta personal, anloga la fianza o a la solidaridad.
En realidad, nicamente existe una sola especie de delegacin verdadera adstipulatio, que consiste en la adicin
de un deudor nuevo, encargado de pagar por cuenta de antiguo; nuestro cdigo se engaa al prever una delegacin
novatoria que no se realiza.
Prueba de la intencin de las partes
Segn muchos autores, la prueba de esta intencin se sustraer a las reglas del derecho comn por el art. 1275.
ste dispone que la delegacin hecha por un deudor a su acreedor) no opera novacin, si el acreedor no ha
declarado expresamente que entenda liberar al deudor con quien conviene la delegacin. Se pretende que en esta
hiptesis la ley exige una declaracin formulada en trminos expresos, y que la voluntad de novar no podra
manifestarse tcitamente y resultar de las circunstancias.
En esta forma, el art. 1275, que se conforma, en cualquiera otra hiptesis, con una voluntad que resulte
claramente del acto. No creemos que ste sea el sentido de la ley. Estos dos arts. fueron tomados de Pothier en
cuya opinin la jurisprudencia francesa no segua a la ley de Justiniano que exiga una declaracin expresa para
admitir el animus novandi. Basta dice, que en forma que sea, la voluntad de novar aparezca tan evidente, que no
pueda ponerse en duda. A continuacin agrega: No habr delegacin y Pedro no quedar liberado ante m, si no
he declarado expresamente, en cualquier acto, que lo he liberado.
De aqu se tom el art. 1275. Por qu dar a estas palabras un sentido contrario al que les deba Pothier, y qu
ventaja se obtiene impidiendo al juez admitir una novacin que resulte manifiestamente del acto, slo por haberse
omitido enunciarla en trminos expresos? Por lo dems, la jurisprudencia no acep esta limitada interpretacin
doctrinal, y admite la manifestacin implcita de la voluntad de novar.
Riesgos de la insolvencia del delegado
Si el delegado no puede pagar al delegatario, quin sufre esa insolvencia? El delegante? El delegatario? Esta
cuestin nicamente puede resolverse distinguiendo:
1. Si el delegatario no liber a su deudor primitivo (el delegante) es indudable que conserv su accin en contra
de ste y que si el delegado no paga la obligacin, el delegante est obligado a pagar la suya. En esto la
delegacin imperfecta se parece a la solidaridad y a la fianza: el acreedor que la celebra obtiene dos deudores en
lugar de uno. En esta hiptesis el delegante slo queda liberado con el delegatario por virtud del pago efectivo de
la obligacin hecho por el delegado.
2. En el caso de que el delegatario haya consentido en liberar a su deudor primitivo, autor de la delegacin,
debemos hacer una subdistincin:
a) Es la insolvencia del delegado anterior a la delegacin y consta ya sea por un estado de quiebra o de
concurso? En este caso, el art. 1276 autoriza al delegatario a ocurrir contra el delegante, devolvindole de pleno
derecho la accin que tena en contra de ste. En efecto, es natural suponer que ha incurrido en un error o que ha
existido dolo de parte del delegante, y que la liberacin del antiguo deudor no hubiera sido consentida si el estado
de quiebra o de concurso hubiese sido conocido. Se present al deudor como solvente y el delegante lo acept
como tal.
b) Es la insolvencia del delegado posterior a la delegacin? En este caso corre a cargo del delegatario (art. 1276).
Tal es el riesgo normal que todo acreedor soporta. Sin embargo, est permitido al delegatario prever este riesgo y
sustraerse a l, reservndose, en una clusula expresa, su accin contra el antiguo deudor, para el caso de que el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_122.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:38:30]
PARTE CUARTA
nuevo no pudiese pagarle.
Naturaleza de la accin del delegatario
Cual es la accin perteneciente entonces al delegatario contra el delegante? El art. 1276 lo llama recurso
(recours). Esta designacin ha hecho pensar a algunos que se trataba de una accin anloga a la de saneamiento, y
que se fundamenta en el dao causado por la delegacin de un insolvente. Pero este mismo texto permite al
acreedor reservarse expresamente esta accin, lo que demuestra que la intencin de la ley es dejar al acreedor su
accin originaria, puesto que slo se reserva lo que ya se posee. Por tanto la situacin debe comprenderse as: el
acreedor libera a su deudor, pero esta liberacin es condicional y est subordinada al pago efectivo de la
obligacin por el delegado.
Convencional o legal, la reserva hecha en favor del delegatario tiene siempre el mismo efecto: le permite recurrir
contra su primer deudor ejercitando su antigua accin a la que haba renunciado. El inters de lo anterior estriba
en que el acreedor podr prevalerse de las garantas reales o personales anexas a su crdito, mientras que el
recurso a ttulo de garanta nicamente le concede una accin quirografaria.
18.3.4.2 Comparacin entre delegacin imperfecta y estipulacin por
tercero
Prctica moderna
En la doctrina la teora de la delegacin se construye como si el delegatario estipulase con el delegado, a
invitacin del delegante. As se realizaba esta operacin en la poca romana; la estipulacin era precedida por un
mandato.
Pero en la prctica francesa se modifica a veces la forma de la operacin: con frecuencia sucede que la
estipulacin no se hace por el delegatario, sino por el delegante; el mismo delegante hace que el delegado prometa
pagar en su lugar al delegatario, y est
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_122.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:38:30]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 18
EXTINCIN
CAPTULO 4
OMPENSACIN
Definicin
Cuando dos personas se deben, mutuamente, objetos semejantes, no es necesario que cada una de ellas pague a la
otra lo que debe; es ms sencillo considerar que ambas deudas se han extinguido hasta la concurrencia de la
menor de ellas, de modo que lo nico que cumplirse efectivamente sea el excedente de la mayor (art. 1289). Por
tanto, puede definirse la compensacin como un medio de extincin propio de las obligaciones recprocas, que
dispensa, mutuamente, a los dos deudores del cumplimiento efectivo de las mismas.
En esta forma cada uno de ellos posee, al mismo tiempo:
1. Una facilidad para liberarse, renunciando a su crdito;
2. Una garanta de su crdito negndose a pagar lo que debe.
Origen
A pesar de la gran utilidad que representa, la compensacin no se introdujo en el derecho romano sino muy tarde.
Primeramente se aplic en dos casos particulares la deductio impuesta al argentarius y al bonorum emptor;
posteriormente se generaliz mediante una excepcin de dolo opuesta al acreedor y sobrentendida en la frmula.
Tal fue el objeto de un escrito de Marco Aurelio.
lmportancia prctica
La compensacin desempea un papel considerable en todo el mundo; evita el manejo de fondos y el envo de los
mismos, los que sin ella causaran retrasos y gastos incalculables. Sus principales aplicaciones se hacen en la
banca, por medio de las cmaras de compensacin, organizadas segn el modelo de la clearing house de Londres;
all los banqueros, ponedores de toda clase de efectos de comercio vencidos, los liquidan entre s mediante la
compensacin, sin entregar un solo centavo en efectivo.
Sabemos tambin que la economa poltica desde hace mucho ha sealado que los cambios internacionales se
liquidan, en su mayor parte, por va de compensacin y que las salidas de oro y el plata destinadas al pago son
relativamente raras y de poca importancia.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_123.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:38:33]
PARTE CUARTA
Distincin entre tres especies de compensacin
En el derecho francs se reconocen tres variedades: la compensacin puede ser legal, convencional o judicial.
18.4.1 LEGAL
Definicin
La compensacin es legal cuando se opera por ministerio de la ley, y en las condiciones determinadas por ella. El
cdigo nicamente se ocupa de esta compensacin.
18.4.1.1 Condiciones
Enumeracin
La compensacin legal exige cinco condiciones, de las cuales la ley
nicamente indica tres (art. 1291):
1. Reciprocidad de obligaciones.
2. Tangibilidad de sus objetos.
3. Que las deudas sean lquidas.
4. Que el crdito opuesto en compensacin sea.
5. Que el derecho extinguido por la compensacin sea susceptible de embargarse.
A) REClPROClDAD DE OBLlGAClONES
Silencio de la ley
Esta primera condicin, no expresada en el art. 1291, resulta, implcitamente, de la definicin de la compensacin.
Casos en que no existe reciprocidad
La condicin de reciprocidad no existe cuando una persona, deudora de una sociedad dotada de personalidad, es
acreedora de uno de los socios; el socio deudor, considerado individualmente, no es la misma persona que la
sociedad, grupo personificado. Falta tambin la reciprocidad cuando una de las dos deudas nace con posterioridad
a la cesin, con tal de que esta haya llegado a ser definitiva por el cumplimiento de las formalidades prescritas por
el art. 1690; el crdito cedido no figuraba ya en el patrimonio del cedente, al nacer el segundo crdito; por tanto,
la compensacin es imposible.
Compensacin en caso de fianza y de solidaridad
Cuando hay varios deudores (un deudor principal y un fiador, o codeudores solidarios), la cuestin de saber si uno
de ellos puede oponer en compensacin al acreedor lo que ste debe al otro, genera varias dificultades. La ley se
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_123.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:38:33]
PARTE CUARTA
ocupa de ellas en el art. 1294. Nosotros las estudiaremos a propsito de la fianza y de la solidaridad: pues tales
dificultades se deben ms bien a las reglas relativas a estas materias que a las de la compensacin.
B) FUNGIBILIDAD DE LAS COSAS DEBlDAS
Naturaleza y motivo
Es necesario que cada acreedor pueda conformarse, por lo que hace a su pago, con lo que el otro le debe. Por eso
no basta la fungibilidad de cada uno de los objetos considerados aisladamente; no se puede compensar una
mercanca alimenticia por otra: se requiere que las dos cosas debidas sean fungibles entre s.
Ejemplos: el objeto de las dos deudas es dinero, que en el caso ms prctico de compensacin, o bien el objeto de
ambas es vino del mismo origen y de la misma calidad. El art. 1291, inc. 1, exige, con razn cosas fungibles de la
misma especie; ningn acreedor puede ser obligado a recibir otra cosa distinta de la que se le debe.
c) ESTADO DE LAS DOS DEUDAS
Razn que impide la compensacin de las deudas no lquidas
Una deuda es lquida cuando su objeto est determinado, quam certam est quantum debeatur. Las deudas que no
pueden expresarse por una cifra, que necesitan verificarse, no son lquidas. As, el saldo de una cuenta de tutela
an no depurado; los crditos contra un quebrado, que son reducidos a un dividendo cuyo monto se fija segn la
realizacin del activo, no pueden oponerse en compensacin. Fue Justiniano quien estableci esta regla. La
compensacin de las deudas no lquidas es imposible, como el pago mismo, porque todava no se sabe lo que es
debido.
Motivo de esta condicin
Para que el deudor demandado pueda oponer un crdito en compensacin, es necesario que tenga derecho a exigir
actualmente su pago.
La palabra exigibilidad toma aqu un sentido diferente del que normalmente tiene; no basta que haya ausencia de
trmino o de condicin, se requiere que el acreedor posea, plenamente, la facultad legal de exigir el pago. As, el
deudor no puede oponer en compensacin a su acreedor una obligacin natural a cargo de ste y a favor suyo,
porque no podra obligarlo a pagar esa obligacin porque la compensacin es un pago forzado.
Por ello, tambin la deuda sujeta a una condicin suspensiva, todava no realizada, y la deuda no vencida, cuyo
trmino suspensivo no haya expirado, no pueden, ni una ni otra, servir para operar una compensacin: no son
exigibles.
Regla especial al plazo de gracia
Sin embargo, el art. 1292 estaba una excepcin por lo que hace a la deuda suspendida por un simple plazo de
gracia; ste no constituye ningn obstculo para la compensacin. Cul es la razn de esto? Que el plazo de
gracia se concede por los tribunales a los deudores que no estn en condiciones de pagar inmediatamente su
deuda, porque carecen de activo realizable inmediatamente. Ahora bien, cuando el mismo deudor tiene un crdito
que hacer valer contra su acreedor, tiene un medio muy simple de liberarse de su deuda: sufrir la compensacin
por lo que a l mismo se le debe. El trmino de gracia pierde, por tanto, su razn de ser.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_123.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:38:33]
PARTE CUARTA
Efecto de la oposicin al pago
El embargo o la oposicin al pago impiden la realizacin de la compensacin. El deudor que ha recibido una
oposicin del acreedor de su acreedor slo puede pagar por orden judicial y con el procedimiento de distribucin
por contribucin Estando prohibido todo pago voluntario, es imposible la compensacin. Por consiguiente, si el
deudor de la suma embargada despus de haber recibido la oposicin llega a ser acreedor de su acreedor, no podr
oponer la compensacin, el embargante, como no podra oponerle un pago efectivo hecho desatendiendo la
oposicin.
Esta consecuencia resultara tan slo de los principios y de las definiciones, pero la ley la prev y establece
expresamente en el art. 1298.
Efecto de la quiebra
Un resultado anlogo se produce en materia el quiebra. La quiebra hace exigibles las deudas no vencidas del
quebrado, pero se impide su extincin por compensacin, porque en tal caso no es posible ningn pago en
provecho de un acreedor y con perjuicio de los dems. La ley quiere mantener una igualdad entre todos aquellos
para quienes no exista ninguna causa de preferencia. La compensacin es un doble pago abreviado; producira por
tanto, una modificacin en la situacin relativa de los acreedores, si uno de ellos fuese totalmente pagado por
compensacin, obteniendo los dems nicamente un dividendo.
Caso en que una de las dos deudas es el precio de compra de un
inmueble hipotecado
Cuando un acreedor de una suma determinada compra a su deudor un inmueble gravado con hipoteca, su deuda
del precio de compra no se extingue por compensacin con su crdito, a pesar de la reciprocidad de obligaciones
que existe entonces entre las partes. Cul es la razn de esto? A veces se dice que el art. 1298 se opone a ello
porque los acreedores hipotecarios tienen un derecho adquirido sobre el precio.
Pero sta es una mala explicacin. De operarse la compensacin en nada daara a los acreedores hipotecarios; el
comprador se liberara de la deuda personal que tiene con su vendedor; pero permanecera obligado
hipotecariamente, y al no pagar a estos acreedores conservaran el derecho de embargarle el inmueble. En
consecuencia, no es el inters de los acreedores lo que impide la compensacin. El obstculo se encuentra, sobre
todo, en la persona del comprador.
Es l, quien amenazado de eviccin por los acreedores hipotecarios tiene derecho a retener el precio para pagar a
stos (art. 1653); y la compensacin no se opera, porque el vendedor no tiene derecho de exigir el pago inmediato
del precio dejando subsistir las hipotecas. Puede decirse que hasta la concurrencia del pasivo inscrito, el precio no
es exigible por el vendedor.
e) lNEMBARGABlLlDAD
Efecto de la inembargabilidad de uno de los crditos
Algunos crditos son inembargables, es decir, los acreedores de las personas que los poseen no pueden pagarse
embargndoles. Dichos crditos son, principalmente, a mayora de las pensiones alimenticias. Supongamos, que
el deudor de la pensin llega a ser acreedor del pensionado; no podr, cuando se le reclame el pago de la pensin
alimenticia, oponer en compensacin el crdito que a l mismo le pertenece.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_123.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:38:33]
PARTE CUARTA
Si lo hiciera, en realidad se pagara con la pensin del deudor, obtendra por compensacin un resultado que la ley
trata de evitar; los bienes inembargables no sirven de garanta a los acreedores, y una va indirecta, como la
compensacin, no les permite obtener lo que es imposible directamente.
No siendo la compensacin sino un procedimiento abreviado de pago, no es posible contra los derechos que,
considerados como valores activos, sean inembargables y no puedan servir para pagar a los acreedores. La ley no
lo dice en trminos generales; se limita en el art. 1239_3 a exceptuar de la compensacin los alimentos declarados
inembargables.
Mediante el razonamiento se descubre la causa que impide la compensacin, la que, por su naturaleza tiene el
valor de principio general.
f) CONDlClONES INTILES DE SATlSFACER
Enumeracin
Ninguna otra condicin se requiere para que se opere la compensacin legal. As, no es necesario:
1. Que el acreedor y el deudor sean capaces de hacer o el recibir el pago. La compensacin es un modo de
extinguir las obligaciones que dispensa del pago. Se trata de una simple cuestin de cuentas por saldar; para esto
no es necesaria la capacidad de los interesados. Veremos que la compensacin se opera incluso sin su
conocimiento.
2. Que las obligaciones sean pagaderas en el mismo lugar . No obstante, si la diferencia en el lugar de pago
causara algn perjuicio a uno de los acreedores, obligado transportar a su costa el dinero o la cosa debida a la
localidad donde tena que haber recibido el pago, debe tenerse en consideracin los gastos de este transporte, que
no deben ser a su cargo (art. 1296). Esto se aplica a las diferencias resultantes del tipo de cambio.
18 4.1.2 Crditos excepcionales no compensables
Observacin
Las ms antiguas de estas excepciones se remontan al derecho romano, o al cannico y han sido consagradas por
el art. 1293. El motivo de todas ellas es el deseo de asegurar el pago a ciertos acreedores. El alcance real de las
que ha previsto el cdigo civil no es muy importante; casi siempre, en los casos a que se refiere la ley, la
compensacin es imposible segn los principios generales, sin que se tenga necesidad de recurrir a la excepcin.
Por el contrario, otras dos excepciones, ms recientes, tienen motivos serios.
Accin nacida de una expoliacin
La accin de restitucin de una cosa de que injustamente ha sido despojado el propietario, dice el art. 1293_1.
Esta disposicin es aplicacin de la regla establecida por el derecho cannico: spoliatus ante omnia restituatur. En
la mayora de lo casos, la compensacin ser imposible, como consecuencia de una expoliacin, de acuerdo tan
slo con los principios generales, sin que sea necesario aplicar esta regla excepcional.
En efecto, el despojador se haba amparado de una o varias cosas determinadas que no pueden ser compensadas,
puesto que la compensacin slo se efecta con deudas de cantidades. Por otra parte, cuando haya consumido o
destruido la cosa, fruto del despojo, ser deudor de una suma de dinero; pero esta suma no ser lquida, lo que
constituye otro obstculo para la compensacin. Por tanto, es necesario suponer circunstancias excepcionales,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_123.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:38:33]
PARTE CUARTA
como el robo de una suma determinada de dinero, para que el art. 12931 pueda tener un efecto til.
Accin de restitucin de un depsito
Esta excepcin, establecida por el art. 1293_2 origina una dificultad del mismo gnero que la anterior. El
depositario es un deudor de una cosa determinada, y se halla privado de los beneficios de la compensacin por las
reglas generales. En consecuencia no era necesario establecer una excepcin, que parece carecer de objeto.
Sin embargo, podemos encontrar una aplicacin en el caso del depsito irregular, como los depsitos de fondos
que reciben los banqueros; el banquero dispone, como le parece, del dinero recibido; es solamente deudor de una
suma, es decir de una cantidad. En este caso, la compensacin sera posible si el art. 1293_2 no se opusiera a ello.
Accin de restitucin de una cosa en comodato
Sobre el comodato o prstamo de uso se presenta la misma dificultad que para el depsito; tambin el
comodatario es deudor de un cuerpo determinado. Sin embargo, existe la diferencia de que ninguna de las
numerosas explicaciones que se han propuesto a propsito del comodato se ha demostrado. Los redactores de la
ley olvidaron que el comodatario es, en cualquier hiptesis, deudor de una cosa determinada a quien
necesariamente se le rehusara la compensacin. Su disposicin (art. 1293_3) es un recuerdo del derecho romano,
en el cual, debido a que la compensacin estaba sometida a otras reglas, hubiera podido oponerse por un
comodatario.
Contribuciones debidas al Estado
Nada puede oponerse al Estado en compensacin de las contribuciones que le son debidas, siempre debe
considerarse al Estado como solvente; si los contribuyentes tienen crditos que hacer valer en su contra, que los
exijan legalmente, pero que paguen sus impuestos primero. Vase, sin embargo, la Ley del 14 de abril de 1819
que permite al propietario de una inscripcin de renta compensar sus pensiones con contribuciones directas (art.
13).
Anticipos hechos por el patrn a sus obreros
Esta ltima excepcin fue creada por la Ley del 12 de enero de 1895, art. 4. La ley prohbe oponer en
compensacin, al obrero que reclama el pago de su salario, las sumas que debe a su patrn por anticipos diversos,
salvo algunos suministros de herramientas y materiales, en las condiciones indicadas por este texto.
El objeto de esta disposicin fue suprimir el siguiente abuso: ciertos patrones establecan en su fbrica, como
anexo, un expendio en el que se vendan objetos de consumo (alimentos, vestidos, etc.), en la cual moralmente el
obrero tena que proveerse. El da de pago se compensaba el salario del obrero con las compras que hubiera
hecho; con frecuencia nada alcanzaba el obrero y hasta resultaba deudor del patrn.
Este procedimiento, llamado truck system, fue el que conden la Ley de 1806. El cdigo del trabajo reprodujo
esta ley. La supresin de tales expendios le priv de una parte de su inters prctico.
18.4.1.3 Efectos de la compensacin legal
Su realizacin de pleno derecho
El efecto atribuido a la compensacin en el derecho francs est claramente definido en el art. 1290; La
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_123.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:38:33]
PARTE CUARTA
compensacin se opera de pleno derecho, por el solo ministerio de la ley... las dos deudas se extinguen
mutuamente, desde el mismo instante en que existen a la vez, hasta la concurrencia de su respectivo monto. Slo
estas ltimas palabras deberan corregirse; hubiera sido mejor decir: hasta la concurrencia de la menor.
Operndose la compensacin nicamente por ministerio de la ley, no necesita ser aceptada, ni incluso ni conocida
por las partes; ni an sin su conocimiento, dice el art. 1290.
Necesidad de oponerla judicialmente
Sin embargo, cuando un deudor se encuentra liberado por compensacin, necesita invocar en juicio este medio de
defensa, sin lo cual los jueces lo condenaran a pagar despus de haber verificado la existencia del crdito
reclamado. Por tanto, la compensacin se opera de pleno derecho, pero los tribunales, ante el silencio de los
interesados no suplen de oficio el medio de defensa que proporciona.
Extincin de las dos deudas
La compensacin equivale a un doble pago; extingue las dos deudas hasta la concurrencia de la menor. Ambas se
extinguen con todos sus accesorios: hipotecas, fianzas, etc. Los intereses dejan de causarse.
Si existen varias deudas de una misma persona, para con otra, se siguen las reglas de la imputacin de pagos, para
determinar cul se ha extinguido por compensacin (art. 1297).
Sistema alemn
Segn el Cdigo Civil alemn, las dos deudas compensables no se extinguen de pleno derecho y sin conocimiento
de las partes, porque la compensacin equivale al pago y porque ste no existe sin el conocimiento y la voluntad
de quien lo efecta. La compensacin se opera mediante una declaracin dirigida por una de las partes a la otra
(art. 388). Esta declaracin unilateral puede producirse antes de toda demanda y por consiguiente no se trata de un
retorno puro y simple a la antigua exceptio doli del procedimiento romano.
Salvo esta formalidad, que supone la intervencin de la voluntad de una de las partes, la compensacin alemana
se parece a la nuestra, porque las dos deudas se consideran extinguidas desde el momento en que han sido
compensadas (art. 289). En consecuencia, la declaracin de las partes es retroactiva puesto que ficticiamente hace
producir sus efectos desde la poca en que realmente se producen por la ley francesa.
Origen del sistema francs
El sistema francs sobre la compensacin de pleno derecho tiene por origen una falsa interpretacin de un texto
romano. Se sabe que la excepcin de dolo evitada, en el procedimiento romano, la compensacin. Segn el escrito
de Marco Aurelio funcionaba exceptionis jure. Justiniano estableci que se realizara ipso jure. Qu se entenda
con esta frmula, que se insert en diferentes textos de las institutos, del Digesto y del cdigo? Muchos autores
antiguos, entre otros Domat y Pothier, creyeron que haba querido referirse a la compensacin legal y que la
extincin de las dos deudas se operaba nicamente por el ministerio de la ley, sin la voluntad y sin el
conocimiento de las partes.
Esta interpretacin por mucho tiempo domin y a ella le debemos la compensacin de pleno derecho establecida
por el art. 1290. Sin embargo, actualmente se ha abandonado. Numerosos textos demuestran que, incluso en el
derecho romano de Justiniano, la compensacin no se operaba de pleno derecho y que necesitaba ser opuesta por
el deudor. Qu significaban pues las palabras ipso jure empleadas en las compilaciones de Justiniano, para
indicar su efecto? Numerosos sistemas se han propuesto. Poco importa cul es el correcto; lo cierto es que el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_123.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:38:33]
PARTE CUARTA
sistema francs se basa en una falsa interpretacin.
18.4.1.4 Renuncia
Renuncia de la compensacin adquirida
El deudor, liberado por la compensacin, puede renunciar a ella y pagar su deuda. En este caso recobra su crdito
anterior; tiene derecho a exigir lo que se le debe, como si tal crdito nunca se hubiera extinguido por la
compensacin. Pero la ley no le permite ejercer en perjuicio de terceros los privilegios, e hipotecas que
anteriormente tena (art. 1299), pues esto sera revocar una situacin adquirida, con perjuicio de un tercero.
No obstante, si ha tenido una justa causa para ignorar la existencia de su crdito, en cierta forma la ley lo protege
contra su error dndole las garantas que le correspondan (mismo artculos in fine). Lo mismo procede si el
crdito provena de una sucesin abierta en su provecho y sin su conocimiento poco tiempo antes de haber
pagado. La prdida de los privilegios e hipotecas, de que se habla al iniciarse este artculo supone, por tanto, que
el pago se ha hecho con conocimiento de causa.
Otro caso de renuncia tcita
Si el deudor renuncia tcitamente al beneficio de la compensacin pagando su deuda, puede tambin renunciar al
mismo beneficio comprometindose a pagarla. Esto acontece en el caso de cesin de derechos, cuando acepta
pura y simplemente la cesin (art. 1295 inc. 1). Se compromete entonces a pagar al cesionario, y renuncia
tcitamente al beneficio de la compensacin, que poda haber adquirido en sus relaciones con el cedente, a menos
que formulara reservas sobre este punto. Volveremos sobre esto ltimo al referirnos a la cesin de derechos.
Renuncia anticipada a la compensacin
Es lcito renunciar anticipadamente al beneficio de la compensacin legal. Ningn texto prohibe estas renuncias,
como lo hace el art. 2220 respecto a la prescripcin. La compensacin es una institucin exclusivamente de
inters privado y el convenio por el cual se renuncia a ella no est sujeto a la sancin del art. 6. Pero, qu ventaja
obtendran las partes con semejante convencin?
18.4.2 VOLUNTARlA
Definicin y utilidad
La compensacin voluntaria (facultativa es aquella que se realiza por la voluntad de las partes, cuando una de
ellas levanta un obstculo que resulta de las disposiciones legales. Falta una de las condiciones para la
compensacin legal; por ejemplo, una de las deudas no es lquida, o bien est suspendida por un plazo, o se trata
de un crdito derivado de un depsito: si las partes estn de acuerdo para aceptar en compensacin la deuda no
lquida, o la que se beneficiaba con el plazo renuncia a l, o, en fin, si el depositante acepta ser pagado por
compensacin, su voluntad debe respetarse y la compensacin se realizar.
Efectos
Siendo la compensacin facultativa obra de la voluntad de las partes, es natural que no pueda existir ni producir
sus efectos sino a partir del da en que sea consentida. No est dotada de ninguna retroactividad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_123.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:38:33]
PARTE CUARTA
Caso particular
El art. 1291 inc. 2 dice que los prstamos en granos o mercancas, no litigados y cuyo precio est regulado
previamente, pueden compensarse con sumas lquidas y exigibles. Esta disposicin, contraria a lo que enseaba
Pothier, no figuraba en el proyecto del ao Vlll y se agreg sin saber la razn. Est muy lejos de ser acertada,
porque manifiestamente es contraria a la voluntad de las partes. Parece que, adems, ha quedado sin aplicacin
prctica. En el fondo, se trata slo de un caso de compensacin voluntaria.
En efecto, el texto no dice que las deudas de granos o mercancas se compensen, sino que pueden compensarse
con las deudas de dinero. Todo depende, de la voluntad de las partes, y la compensacin no se espera sin su
conocimiento ni contra su voluntad. El proyecto franco_italiano del cdigo de las obligaciones (art. 116) suprime
esta disposicin.
18.4.3 JUDlClAL
Definicin
Hay compensacin judicial cuando un deudor, a quien se le demand el pago de una obligacin reconviene a su
demandante el pago de otro crdito que no rene todas las condiciones requeridas para la compensacin legal.
Puede ser, por ejemplo, que el crdito objeto de la demanda reconvencional no sea lquido; resulta, si se quiere, de
un dao causado por el actor al demandado, dao que necesita valuarse para fijar el precio de la indemnizacin
debida.
Pero el juez que conozca la demanda podr hacer esta valuacin, y en la misma sentencia determinar el monto de
los daos y perjuicios operndose as la compensacin. Por tanto, el demandado primitivo ser condenado
nicamente a pagar el excedente de su propia deuda, y puede acontecer que sea l quien obtenga una condena por
la diferencia, si la indemnizacin es superior a lo que debe el actor.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_123.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:38:33]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 18
EXTINCIN
CAPTULO 5
CONFUSIN
Definicin
Confusin es la reunin en la misma persona de las dos cualidades de acreedor y de deudor (art. 1300). Siendo
estas dos cualidades incompatibles, porque no se puede ser acreedor de s mismo, se considera extinguida la
deuda. El art. 1300 comete el error de decir que la confusin extingue los dos crditos, lo cual es cierto en la
compensacin; pero, en caso de confusin, slo hay un crdito por extinguir.
Causa de la confusin
La confusin se produce, en general, por efecto de las sucesiones: el acreedor sucede al deudor o recprocamente,
ya sea en virtud de la ley o en virtud de un testamento. Pero el mismo resultado podra producirse como
consecuencia de una adquisicin del crdito entre vivos.
Obstculo resultante del beneficio de inventario
Cuando el heredero acepta la sucesin bajo el beneficio de inventario, se le considera, por ficcin, como poseedor
de dos patrimonios distintos, cada uno con sus respectivos derechos y obligaciones. En consecuencia, la
aceptacin en estas condiciones crea una situacin que constituye un obstculo para la confusin.
Efecto de la confusin
La confusin slo extingue el crdito porque su cumplimiento es imposible. Los romanos decan que su efecto
era, ms bien, liberar al deudor, que extinguir la obligacin. La distincin es muy sutil, aunque es real.
Los autores atribuyen a este carcter particular las dos consecuencias
siguientes:
1. El crdito extinguido por confusin debe tomarse en consideracin para calcular la legtima. Por ejemplo si un
hijo nico, que deba 50000 francos a su padre, le sucede, se tomar en consideracin esta suma para estimar el
activo total y para saber si las liberalidades hechas por el padre sobrepasan la cantidad disponible.
2. El heredero debe incluir en los inventarios, al denunciar la sucesin, los crditos que el autor de la herencia
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_124.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:38:34]
PARTE CUARTA
tena en su contra, aunque se hayan extinguido por confusin.
Estos efectos se explican de modo muy sencillo: la confusin es necesariamente posterior a la aplicacin de
bienes, de la cual es un efecto; por consiguiente, al abrirse la sucesin, los crditos que se extinguirn por
confusin figuran todava en su activo, y su extincin misma ha sido un enriquecimiento obtenido por el heredero
deudor en virtud de la herencia.
Cesacin de la confusin
La confusin puede cesar, cuando la causa que la produce desaparece. En este caso renace la deuda extinguida
por la confusin? Esto depende de las circunstancias. Si la causa de la confusin se extingue retroactivamente, se
considera que nunca se ha operado la confusin y que siempre ha existido la deuda. Ocurre esto cuando la
aceptacin de la sucesin es anulada por un vicio del consentimiento o por incapacidad.
Al contrario, cuando la causa que hace cesar la confusin es un nuevo hecho, que se produce sin efecto
retroactivo, por ejemplo, la cesin de derechos hereditarios por el heredero que la haba aceptado, queda
definitivamente extinguida la deuda. As, si el deudor, despus de haber sucedido a su acreedor, cede sus derechos
hereditarios, queda liberado: a la inversa, si es el acreedor quien ha sucedido al deudor, se extingue su crdito. Sin
embargo, la ley, interpretando la voluntad de las partes, decide que el comprador de la herencia debe darle cuenta
de todo por lo que era acreedor (art. 1698), salvo pacto en contrario.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_124.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:38:34]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 18
EXTINCIN
CAPTULO 6
PLAZO EXTINTIVO
Definicin y aplicacin
La obligacin puede ir acompaada de un trmino extintivo, que la extinga en el momento deseado. El empleo de
semejante medio de extincin slo se explica en aquellas obligaciones cuyo objeto consiste en una prestacin
prolongada o en una serie de prestaciones sucesivas. Teniendo en este caso el objeto debido determinada
duracin, el vencimiento del plazo extintivo pone fin a la misma y libera al deudor de la obligacin de continuar
cumpliendo dicha prestacin en lo futuro. Como ejemplos de estas obligaciones temporales podemos citar el
arrendamiento de servicios o de trabajo por un tiempo determinado, y la renta vitalicia.
El plazo extintivo difiere de la prescripcin en que no supone la abstencin del deudor, ni la inaccin del
acreedor. Ms bien es el lmite que determina el momento en que debe considerarse totalmente cumplida la
obligacin iniciada con el contrato.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2030...OCTRINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_125.htm [08/08/2007 17:38:34]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 18
EXTINCIN
CAPTULO 7
REMlSlN DE DEUDA
Definicin
Es la renuncia del acreedor a sus derechos. Por su naturaleza, esta renuncia es voluntaria; supone que el acreedor
sabe y quiere lo que hace. Sin embargo, por efecto de las reglas propias a los contratos colectivos, en los cuales la
voluntad individual pueda ser suplida por la de la mayora, encontramos algunas veces que la remisin de deuda
se realiza contra la voluntad del acreedor. Esto ocurre en el concordato concedido al fallido.
Naturaleza convencional de la remisin
La remisin de deuda no es un acto unilateral. En tanto que slo exista su voluntad, el acreedor slo puede
abstenerse de demandar a su deudor y esperar a que transcurra el tiempo necesario para la prescripcin. La
extincin anticipada de la deuda supone un acuerdo entre el acreedor y el deudor; es un acto convencional, que se
realiza por virtud del acuerdo de sus voluntades. De esto resulta que la declaracin hecha por el acreedor, en el
sentido de que remite la deuda, no es obligatoria para l y puede revocarse mientras no haya sido aceptada. El
cdigo alemn (art. 397) establece expresamente el carcter convencional de la remisin de deuda, que se
verifica, dice, por contrato.
Su carcter oneroso o gratuito
La remisin de deuda puede hacerse ya sea a ttulo oneroso o gratuito; errneamente se afirma que constituye
siempre una liberalidad. El acreedor evidentemente puede, liberar o no a su deudor recibiendo en cambio un
equivalente; en nuestro derecho tenemos dos ejemplos de esto: la novacin y la transaccin. En la novacin, el
equivalente obtenido por el acreedor es la nueva obligacin creada; en la transaccin puede ser cualquier ventaja,
como la renuncia a un pretendido derecho de la otra parte.
Sin embargo, cuando se habla de la remisin de deuda, por lo general se entiende que se trata de la remisin pura
y simple, por la cual el acreedor consiente en el sacrificio de su crdito sin ser indemnizado, es decir, de la
remisin gratuita.
18.7.1 FORMA
Reglas generales
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_126.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:38:36]
PARTE CUARTA
La remisin de deuda ha dejado de ser un acto solemne; y no requiere el formalismo de la antigua acceptatio
romana: el pactum de non poetendo libre en sus formas, nico que ha sobrevivido, ha absorbido la remisin
verbal y solemne.
La remisin de deuda puede ser expresa o tcita. La expresa puede ser verbal, pero el deudor en este caso se
encuentra ante las dificultades de la prueba. La remisin fcil resulta de cualquier hecho que implica la voluntad
del acreedor de renunciar a su crdito; los hechos de los que se induce esta intencin se prueban, en principio,
conforme al derecho comn.
Excepcin de las formas de la donacin
Aunque la remisin de deuda constituya frecuentemente una liberalidad, est dispensada, cuando se hace entre
vivos, de las formas solemnes establecidas para las donaciones, la principal de las cuales es la redaccin de un
documento notarial (art. 931). Por tanto, no es necesario recurrir a un notario; un simple documento privado es
suficiente.
Esta facilidad concedida a las partes es efecto de una regla general que recibimos del derecho romano; cuando no
se consideraba a la donacin como un contrato distinto de los dems, poda cumplirse con las normas de otro acto
jurdico, se haca una donacin a otro por medio de una mancipacin o tradicin sin exigir nada en pago, o bien,
comprometindose con la otra parte mediante un estipulacin, o incluso, si era su acreedor, liberndolo por una
aceptacin.
En consecuencia, la donacin no tena formas propias, se presentaba y era vlida con las otras formas. Algunos
vestigios nos quedan de este estado del derecho, aunque desde entonces la donacin es un contrato que puede
revestir formas que le son propias (arts. 931_941), todava puede hacerse bajo las formas de otros actos jurdicos
y, principalmente, por medio de la remisin de deuda.
Remisin por testamento
Si la remisin se hace por testamento, est sometida necesariamente a las formalidades testamentarias; pero una
vez que el testamento que la contiene ha llenado sus formalidades, no est sometida en s misma a ninguna regla
especial. Un legado particular hecho por el acreedor a su deudor no equivale en s mismo a la remisin de deuda.
18.7.2 PRUEBA
Regla general
La remisin de deuda es un acto jurdico sometido, en principio, por lo que hace a su prueba, a las reglas
generales. Por tanto, debe probarse por escrito cuando su importe sobrepase de 500 francos. Pero, previendo la ley
el empleo de un procedimiento frecuente en la prctica, establece, en numerosos casos, una presuncin legal, que
dispensa al deudor de probar la remisin de la deuda que alegue.
Presuncin legal especial
El caso particular, en el que la ley establece una presuncin de remisin de deuda se presenta cuando el acreedor
ha entregado al deudor, voluntariamente, el ttulo en que consta su crdito (arts. 1282 y 1283). Sin que fuera
necesario, el cdigo rigi en presunciones legales, las simples presunciones de hecho que Pothier sealaba como
usuales. Lo nico que la ley hace es complicar una materia muy sencilla, que debera ser una cuestin de hecho,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_126.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:38:36]
PARTE CUARTA
sujeta a la solucin de los tribunales.
Hechos que constituyen presuncin de remisin
La ley nicamente indica dos: la entrega del ttulo privado (art. 1282) y la del original, cuando el crdito consta en
un documento autntico (art. 1283). Pero, debe asimilarse al primer caso, la entrega del ttulo notarial cuando slo
consta el crdito en ese ttulo. Entregarlo al deudor, es quedar privado de toda prueba, como si se tratara de un
documento privado.
Estos hechos son los nicos de que deriva la presuncin de remisin de deuda. As, la entrega de una copia
ordinaria no tiene el mismo efecto que la del ttulo notarial, resulta esto; de los trminos limitativos del art. 1283 y
de la diferencia entre estas dos especies de ttulos; el acreedor que entregara voluntariamente el original no poda
obtener un segundo, en tanto que su notario le entregara todas las copias que solicitara.
Por lo mismo, la entrega de la cosa dada en prenda no hace presumir la remisin de la deuda (art. 1287), el
acreedor que se deshace de su prenda, sigue siendo acreedor, solamente que ha dejado de ser acreedor prendario.
Aplicacin del art. 128 a los notarios
Si un notario entrega a su cliente el original de un documento redactado por l, se presume por esto que ya se
han pagado al notario los gastos y honorarios causados por dicho documento? La corte de casacin ha juzgado
esta cuestin en sentido afirmativo a pesar de la resistencia de algunas cortes de apelacin. Esta solucin en
verdad es ms bien una interpretacin extensiva que una aplicacin directa de la presuncin establecida por el art.
1283.
La ley claramente dice que la entrega del documento hace presumir la liberacin del deudor, pero se refiere al
ttulo que comprueba la deuda que pretende extinguirse de esta manera; no cabe la menor duda a este respecto. El
original entregado por el notario tiene por objeto comprobar nicamente el crdito del cliente contra un tercero, y
no el del notario contra aquel. Los jueces podrn, indudablemente, obtener una presuncin simple de a entrega del
original, pero tal presuncin slo podr servir como medio de prueba cuando el inters del negocio no pase de
150 francos.
Efecto de la presuncin
La entrega voluntaria del ttulo hace presumir la liberacin del deudor, pero en ninguna forma precisa la
naturaleza de la forma de extincin de la deuda. El acreedor frecuentemente abandona su ttulo despus de haber
sido pagado o de haber recibido otra prestacin equivalente al pago. Entrega el ttulo en vez de otorgar un recibo
especial. Por tanto, no se puede presumir en forma absoluta que haya existido una remisin gratuita de la deuda.
Por ello, la ley no presume esto; en el art. 1282 emplea la palabra liberacin, que es una expresin genrica; en el
art. 1283 presume la remisin o el pago.
El nico punto establecido, gracias a la presuncin legal, es la extincin de le deuda, quedando slo por
determinar el modo particular que la extingui.
Sobre este punto los arts. 1282 y 1283 no contienen indicacin alguna; ninguno de ellos establece excepciones a
los principios generales, que, en consecuencia, deben ser los nicos en aplicarse. Debemos partir de la idea de que
se desconoce la naturaleza del modo de extincin. Cuando una de las partes est interesada en atribuir a la
extincin de la deuda un modo particular, le corresponde la carga de la prueba.
Ejemplo:
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_126.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:38:36]
PARTE CUARTA
1. El deudor a quien el acreedor entreg el ttulo tena codeudores solidarios a quienes pretende demandar para
hacerlos soportar su parte en la deuda; por tanto, tiene inters en demostrar que el ttulo le fue entregado como
consecuencia de un pago, pues slo el pago le concede este derecho, siendo a este respecto insuficiente la
posesin del ttulo; sta lo protege de los dems codeudores; y
2. El acreedor que gratuitamente ha hecho remisin de deuda en favor de su deudor, para hacerle una donacin y
que quiere revocarla por ingratitud o supervivencia de hijos, debe probar que por medio de la entrega del ttulo
realiz una donacin.
En ambos casos la prueba no es fcil, demostrando esto que el procedimiento consistente en liberar al deudor
mediante la simple entrega del ttulo es malo en la prctica, salvo el caso de que se trate de pago de una deuda
debida por una sola persona.
Procedencia de la prueba en contrario
Cuando el acreedor se ha desprovisto de su ttulo, presume la ley que ha hecho remisin de la deuda; pero puede
engaarse Puede el acreedor probar que, de hecho, ha sido otra su intencin? Los textos, hacen una distincin
sobre este punto:
a) Si se trata de un ttulo que conste en un documento privado no es admisible la prueba en contra (art. 1282). La
ley no admite que haya podido engaarse; la nica intencin que pudo tener el acreedor que abandona la mejor
prueba de su derecho es la que ella supone; si se deshace de su prueba, es que ya no la necesita.
La inadmisibilidad de la prueba en contra resulta del art. 1282, el cual establece que la entrega del ttulo
demuestra la liberacin, sin hacer una reserva relativa a la prueba en contra, reserva necesaria para que el
acreedor pudiera rendirla, ya que, de acuerdo con el art. 1352, ningn medio de prueba es admisible contra
aquellas presunciones en que se fundamenta la ley para negar, como en este caso, la accin, salvo que se haya
establecido lo contrario.
b) Si el acreedor ha entregado al deudor el original de un documento autntico, lo autoriza la ley a combatir la
presuncin de liberacin, por medio de la prueba en contra (art. 1283). Lo anterior se debe a que la entrega del
original puede interpretarse en varias formas; es posible que el acreedor lo haya entregado en virtud de no serle ya
necesario por haber sido pagado, o por haber renunciado a su crdito pero su intencin pudo ser otra, por
ejemplo, asegurar a su deudor quien tema ser demandado por l. En efecto, el acreedor que entrega el testimonio
no est desprovisto de toda prueba pues todava existe la minuta o el original, y cuando le sea necesario puede
obtener un segundo testimonio de ste.
Prueba de la entrega del ttulo
Cuando el acreedor entrega su deudor el ttulo, obtiene la ley de este hecho una presuncin de liberacin; pero,
primeramente debe probarse el hecho de la remisin voluntaria del ttulo, en el que la ley funda su presuncin, no
siendo necesario que la prueba del mismo sea documental, ya que no se trata de un acto jurdico, sino
sencillamente de un hecho puro y simple, que puede probarse por todos los medios e incluso por simples indicios
y presunciones humanas.
Ahora bien, por el solo hecho de que el deudor est en posesin del ttulo, que debera encontrarse en poder del
acreedor, puede presumirse que ste se lo entreg. Pero, tal presuncin, admitida por los tribunales fundndose
sencillamente en un indicio material, admite siempre la prueba en contra; el acreedor, en todo caso, tiene derecho
a probar que el ttulo se halla en poder de su deudor por otra causa, por ejemplo cuando la entrega del ttulo al
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_126.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:38:36]
PARTE CUARTA
deudor tena por objeto que ste tomara algunos datos, o cuando, por error, lo entreg junto con otros ttulos.
Por tanto podemos distinguir en este caso dos presunciones sucesivas, una obtenida por el juez del hecho de la
posesin del ttulo por el deudor, la cual prueba la entrega voluntaria del ttulo por el acreedor; la otra, obtenida
por la ley de este ltimo hecho, considerado cierto, y que sirve para demostrar la liberacin del deudor. Los
tribunales de primera instancia aprecian soberanamente si la entrega del ttulo ha sido voluntaria o no.
18.7.3 EFECTOS
Extincin del crdito
La remisin de deuda produce un efecto liberatorio total; ya sea que se concede gratuitamente, o mediante una
ventaja cualquiera, extingue la deuda con todos sus accesorios.
En el caso de que haya varios deudores solidarios o varios fiadores, surgen algunas dificultades (arts. 1284-1285 y
1287_1288) que estudiaremos al referirnos a la solidaridad y a la fianza.
Modificaciones convencionales
Nada impide que la remisin sea parcial, o que el acreedor la subordine a una condicin. Empero para esto es
necesario que se trate de una remisin expresa; la remisin tcita necesariamente es total, pura y simple, por lo
menos cuando resulta del abandono del ttulo.
Efectos de la remisin gratuita
Cuando la remisin se hace a ttulo gratuito, constituye una liberalidad. En este caso se halla sometida a todas las
reglas de fondo de las donaciones; ser reducible si afecta a la legtima de los herederos del acreedor; revocable,
en los casos en que lo sean una donacin (ingratitud del donatario, supervivencia de hijos) y deber tomarse en
consideracin si el deudor, siendo presunto heredero del acreedor, con posterioridad concurre con otros parientes
en la herencia.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_126.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:38:36]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 18
EXTINCIN
CAPTULO 8
CUMPLlMlENTO lMPOSlBLE
Motivo de extincin de la obligacin
Cuando el cumplimiento de una obligacin se ha hecho imposible, el deudor queda liberado de ella, por efecto de
la conocidsima regla que establece que a lo imposible nadie est obligado: imposibitium nulla obligatio. De
haber existido la imposibilidad desde un principio, no hubiera podido formarse la obligacin; cuando con
posterioridad sobreviene esta imposibilidad, se extingue la obligacin.
Diversas formas
El obstculo que hace imposible el cumplimiento de una obligacin vara
segn la naturaleza del objeto debido.
1. Obligaciones de cosas determinadas. Si la deuda tiene por objeto la entrega de una cosa determinada, la
imposibilidad puede resultar de una causa propia a la deudas de este gnero: la prdida de la cosa. Es indudable
que al destruirse la cosa, su entrega o restitucin se ha hecho imposible.
Como este caso es el ms prctico de todos, y como es el nico previsto por la ley (art. 1302), comnmente se da
a esta causa de extincin de las obligaciones el nombre de prdida de la cosa debida, como lo hace la misma ley
en el ttulo de la seccin Vl. Pero, esta denominacin es muy restringida, como se demuestra con el anlisis que a
continuacin hacemos.
La prdida de la cosa puede, por otra parte, producirse por una destruccin material, o por una desaparicin
completa (cosa perdida de suerte que absolutamente se ignore su existencia, dice el art. 13021, o, en fin, por
quedar fuera del comercio por ejemplo: en virtud de una expropiacin.
2. Obligaciones de gnero. Si el objeto de la deuda es un gnero, es ms difcil concebir la prdida de la cosa. Si
un ejemplar, cien o mil de este gnero perecen, siempre quedarn otros y ser posible obtener o hacer otros. Por
ello se dice que los gneros no perecen: Genera non pereunt.
Sin embargo, podemos imaginarnos la total desaparicin de todo un gnero de productos, por quedar fuera del
comercio, en virtud del establecimiento de un monopolio, como los que existen para las cerillas, tabacos,
plvoras, etc. Puede citarse tambin el Decreto del 27 de abril de 1845, que aboli la esclavitud en las colonias
francesas y que hizo desaparecer, de una sola plumada, este gnero de propiedad, que con anterioridad poda ser
objeto de ventas y de arrendamientos vlidos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_127.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:38:38]
PARTE CUARTA
Tambin puede un gnero quedar, temporalmente, fuera del comercio, por ejemplo, en caso de guerra como
consecuencia de la requisicin de todas las mercancas de cierta naturaleza. Las reformas hechas despus de la
guerra a la legislacin monetaria de los diferentes pases, han hecho que esta cuestin sea frecuente en la prctica.
Se ha juzgado que la desaparicin total de la moneda estipulada, como en el caso, de los rublos, extingue la
obligacin cuyo cumplimiento ha llegado a ser imposible.
3. Obligaciones de hacer. En cuanto a estas obligaciones la imposibilidad de cumplir reviste otras formas que
varan segn la naturaleza del hecho prometido. No se puede dar una definicin general, pero es fcil comprender
que con frecuencia se presentar tal o cual circunstancia que haga imposible el cumplimiento de la obligacin.
Saber si el cumplimiento de la obligacin realmente ha llegado a ser imposible, es una cuestin de hecho.
Efecto de la culpa de deudor
Siempre que el cumplimiento del la obligacin sea ya imposible, debe considerarse extinguida la obligacin,
puesto que no puede demandarse su cumplimiento; exigirlo seria infructuoso. Esto no significa que el deudor
quede siempre liberado; slo es liberado cuando el obstculo que le impida cumplir su obligacin ha sobrevenido
sin su culpa. Si se trata de un acontecimiento fortuito del que no es responsable, nada tiene ya que reclamarle su
acreedor.
Pero, si el obstculo o la prdida de la cosa se deben a una culpa de su parte, la obligacin slo ha cambiado de
objeto: antes deba cumplir su obligacin original, en adelante debe indemnizar al acreedor de todos los perjuicios
que le cause el incumplimiento de la misma del que es responsable; con anterioridad estaba obligado por una
causa determinada: contrato, legado, cuasicontrato, ley, etc.; en lo sucesivo est obligado por virtud de su culpa,
causa uniforme de obligacin en todos los casos de este gnero que se presenten.
Asimilacin del hecho a la culpa
Algunos textos relativos a la liberacin del deudor por la prdida de la cosa, estn redactados en tal forma, que
originan dudas sobre la naturaleza de los actos de que es responsable el deudor. En tanto que los arts. 1302 y 1303
se refieren, solamente, a la culpa del deudor, otros dos arts. del cdigo asimilan el hecho a la culpa. El art. 1042,
al hablar de una cosa legada, dice que el legatario pierde el beneficio del legado si aquella perece sin el hecho o
culpa del heredero.
El art. 1245, previendo el caso de que una cosa determinada, objeto de la obligacin haya sufrido deterioros, dice
que el deudor no responde de ellos, si no proviene de hechos propios o de su culpa. Cfr. el art. 1933 que se refiere
a: Deterioros producidos por hechos del deudor. Cmo es posible que el deudor sea responsable de una prdida o
deterioro cuya causa sea un hecho exento de culpa? No siempre constituyen una culpa, los hechos del deudor por
los que destruye o deteriora la cosa, puesto que estando obligado a entregarla o restituirla, implcitamente est
obligado tambin a velar por su conservacin y a cuidar de ella? (art. 1136).
Sin embargo, hay hechos del deudor que no constituyen culpa, y de los que, a pesar de ello, responde aquel.
Pothier nos daba como ejemplo el siguiente: un heredero encuentra en la sucesin una cosa que haba sido legada
por el difunto, en un testamento cuya existencia ignoraba, y la destruye; en tal caso no queda liberado de la
obligacin puesto que la imposibilidad de cumplirla no se debe ni a un caso fortuito, ni a uno de fuerza mayor;
por consiguiente, aunque el deudor no haya incurrido en culpa, el legatario tiene derecho recibir, en dinero, el
equivalente de la cosa legada. Un antiguo texto sugiri este ejemplo a Pothier.
Por lo dems, la doble expresin empleada por la ley tiene tambin otro sentido: la palabra hecho designa un acto
positivo, un dao directo causado por el deudor, voluntariamente o por impericia; la palabra culpa designa
especialmente las omisiones o hechos negativos de negligencia o de imprevisin, por los que indirectamente pudo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_127.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:38:38]
PARTE CUARTA
causar el dao; en estos textos la ley quiso referirse tanto a la culpa in omittendo como a la culpa in comittendo.
Los arts. 1242 y 1245 fueron inspirados por Pothier, y en l su sentido aparece claramente: la prdida de la cosa
acontece no precisamente por causa (el hecho) del deudor, sino por su culpa cuando no ha dado el cuidado que
deba haber tenido.
Prueba del caso fortuito
El deudor que se pretenda liberado por la prdida fortuita de la cosa, o por otra causa fortuita que haga imposible
el cumplimiento, debe probarla (art. 1302, inc. 3). Esta solucin se deriva de una correcta aplicacin de los
principios generales sobre la prueba. Al demostrar el acreedor que la obligacin naci en su favor, ha rendido
toda la prueba que poda exigrsele.
Al deudor que pretenda estar liberado le corresponde probar el hecho que produjo su liberacin (art. 131 , inc. 2).
En el caso que estamos considerando, la liberacin slo puede provenir del carcter fortuito de la causa, que
impida el cumplimiento de la obligacin.
Si el acreedor pretende, a su vez, que el caso fortuito ha sido precedido de cierta culpa del deudor, sin la que no se
hubiese producido la prdida, le corresponde probar esa culpa (arts. 1087 y 1088 y argumento de los mismos).
Efecto de la mora del deudor
Segn lo que acabamos de decir los casos fortuitos no son a cargo del deudor; en ellos el acreedor soporta la
prdida, puesto que el deudor queda liberado como si realmente hubiere cumplido su obligacin, o como si el
acreedor le hubiese hecho omisin de ella. Pero eso regla slo se aplica al estado normal, existiendo otra en
contrario cuando el deudor ha incurrido en mora.
El primer efecto de la mora es obligar al deudor a pagar a su acreedor los daos y perjuicios llamados moratorias,
que se acumulan al cumplimiento efectivo de la obligacin; adems impone los casos fortuitos a su cargo, es
decir, que si la cosa debida perece, o si el cumplimiento de la obligacin se hace imposible, el deudor est
obligado a indemnizar al acreedor, aunque no haya incurrido en ninguna culpa. El art. 1302 supone lo anterior, y
slo declara extinguida la obligacin, si la cosa perece sin culpa del deudor y antes de haber ste incurrido en
mora.
Por tanto, la constitucin en mora del deudor hace que los casos fortuitos sean a su cargo. Sin embargo el deudor
podr liberarse de esta responsabilidad, demostrando que la cosa hubiera igualmente perecido en poder del
acreedor de haber sido entregada oportunamente (art. 1302). Lo anterior se comprende, pues como el retraso no
caus ningn dao al acreedor, sera injusto hacer recaer sobre l la prdida. En consecuencia, ante todo existe
una cuestin de hecho por examinar: Ha causado la mora del deudor un perjuicio al acreedor? produjo ella la
prdida de la cosa?, y en caso de que sta hubiese perecido aun despus de su entrega, el acreedor hubiera
soportado dicha prdida?
El deudor no puede ser condenado si demuestra que el cumplimiento oportuno de la obligacin no habra
impedido al acreedor soportar la prdida.
Excepcin relativa al ladrn
El art. 1302 contiene, en su ltimo inciso, una disposicin muy enrgica contra los ladrones: En cualquier forma
que haya perecido o que se haya perdido la cosa robada, su prdida no dispensa a quien la sustrajo de la
obligacin de restituir el precio de la misma. Segn el sentido que le da Pothier, a quien se debe esta regla,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_127.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:38:38]
PARTE CUARTA
significa que no se discute (respecto al ladrn) si la cosa hubiere perecido en poder de su propietario. Algunos
autores han dudado de esta decisin que convierte al ladrn en asegurador de la cosa, aun contra su voluntad, lo
que parece contradecir totalmente los principios. Sin embargo su sentido, es indudable histrico.
Casos fortuitos a cargo del deudor por convenio
Aun cuando el deudor no haya incurrido en mora, puede estar obligado a indemnizar al acreedor por la virtud de
un convenio especial son a su cargo los casos fortuitos. Este convenio convierte al deudor en un verdadero
asegurador del acreedor, es lcito, y se encuentra previsto por el artculo 1302, inc. 2.
Cesin de los derechos originados de la prdida de la cosa
El art. 1303 ordena que el deudor que no responde de los casos fortuitos, por lo menos, ceda a su acreedor los
derechos y acciones de indemnizacin que pueda tener en relacin a la cosa que ha perecido, cuando esto ocurri
sin culpa suya. Esta disposicin es un vestigio del derecho romano, un fenmeno de supervivencia histrica.
Segn los principios antiguos, la obligacin de dar una cosa no transmita la propiedad.
Si la cosa vendida era robada o destruida por un tercero estando en poder del vendedor, es decir, antes de la
tradicin, al deudor perteneca la accin de reparacin del perjuicio causado, por ejemplo, la condictio furtiva.
Dado lo anterior se comprende que se le obligara a ceder su accin al comprador, pues no pudiendo entregarla ya,
por lo menos le proporcionaba los medios para obtener la indemnizacin.
Pero en la actualidad, transmitindose la propiedad de pleno derecho, por el solo efecto del consentimiento, esas
mismas acciones corresponden al comprador quien es dueo de la cosa; en consecuencia, el deudor no tiene
ninguna accin que cederle. Loa autores de la ley perdieron de vista el sistema moderno sobre la transmisin de la
propiedad al tomar del trait des obligations de Pothier la sustancia del art. 1303.
Sin embargo, los comentadores han encontrado a esta antigua disposicin una aplicacin plausible.
Efectivamente, todava puede aplicarse al caso de que la obligacin de dar un cuerpo cierto se contraiga
estableciendo que la transmisin de la propiedad se realizara posteriormente; tendramos as, un deudor de una
cosa determinada que aun sera propietario. Pero, se encuentra esta convencin en la prctica?
Restitucin de los despojos de la cosa
Si quedan algunos despojos de la cosa que ha perecido, el deudor debe entregarlos al acreedor. Pothier estableca
esto detalladamente, en oposicin a algunos textos romanos que parecan contrarios. En el derecho moderno
existe, adems, otra razn: el acreedor de una cosa determinada es propietario de ella y puede decir: Neum est
quod ex re mea superest.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_127.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:38:38]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 18
EXTINCIN
CAPTULO 9
PRESCRlPClN
Su motivo y funcin
Cuando el acreedor permanece por mucho tiempo sin actuar, la ley lo priva de su accin. El motivo que ha hecho
introducir la prescripcin extintiva es el deseo de impedir los juicios difciles de fallar. En inters del orden y de
la paz sociales, importa liquidar lo atrasado y evitar discusiones sobre contratos o hechos cuyos ttulos se han
perdido, o cuya memoria se la borrado. Las razones de ser de la prescripcin, en materia de crditos, son las
mismas que las de la prescripcin en materia de propiedad; nicamente su funcin es diferente: mientras que en
relacin a los derechos reales, la prescripcin es, al mismo tiempo, extintiva y adquisitiva; respecto de los crditos
nicamente funciona como una causa de extincin.
Es posible sin duda, que la prescripcin se realice sin que el acreedor haya sido pagado y sin que haya tenido la
intencin de remitir la deuda: su efecto entonces es una verdadera expoliacin. Pero, al igual que tratndose de la
propiedad, el sistema de la prescripcin se justifica por la necesidad de dar fin a las acciones; para respetar la
equidad, basta que la ley d al acreedor un plazo suficiente para actuar, y el de 30 aos, que constituye el derecho
comn y que puede todava prolongarse casi indefinidamente por las causas de suspensin y de interrupcin,
parece bastante para satisfacer a la equidad. De hecho, las raras hiptesis en que la prescripcin produce
resultados molestos, no pueden compararse con los numerossimos casos en que consolida y protege situaciones
regulares y perfectamente justas.
Reglamentacin legal
El Cdigo Civil reglamenta en el mismo ttulo, la prescripcin adquisitiva y la extintiva. En el proyecto
franco_italiano del cdigo de las obligaciones la prescripcin extintiva se reglamenta entre las causas de extincin
de las obligaciones (arts. 234-259).
Forma de calcularla
Las reglas que deben seguirse para calcular el tiempo de la prescripcin son las mismas en las dos clases. Vase
los arts. 2260 y 2261. Recordemos que la prescripcin se cuenta por das y no por horas, que el da en que se
produce el suceso que le sirve de punto el partida (dies a quo) no se comprende en el plazo y por ltimo, que la
prescripcin nicamente se considera cumplida hasta que ha transcurrido el ltimo da del plazo.
18.9.1 DURAClN DE LA PRESCRIPCIN LlBERATORlA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_128.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:38:42]
PARTE CUARTA
18.9.1.1 Plazos legales
Multiplicidad de los textos
La prescripcin liberatoria solamente supone la inaccin prolongada del acreedor. Cul es su duracin? El
cdigo responde imperfectamente esta pregunta, con las disposiciones que establece en el ttulo: De la
prescripcin, ya que numerosas prescripciones particulares han sido establecidas en otras partes del mismo
cdigo, o en leyes especiales.
a) PRESCRIPCIN DE 30 AOS
Derecho comn
La duracin mxima de la prescripcin, tanto para las acciones personales, como para las reales, es de 30 aos
(art. 2262). Sin embargo, deben tenerse en consideracin las causas de interrupcin y, sobre todo, las de
suspensin, que en la prctica prolongan considerablemente este plazo. Pero, salvo esta circunstancia dicho plazo
es el mximo. Ningn texto ha establecido una prescripcin ms prolongada para ninguna otra accin. El
proyecto franco_italiano del cdigo de las obligaciones reduce, a diez aos, el plazo de la prescripcin de todas
las acciones personales.
Origen
En el derecho romano las acciones eran perpetuas, salvo un pequeo nmero que eran temporales; el deudor no
poda, defenderse invocando la inaccin de su acreedor, por prolongada que fuese sta. Solamente bajo Thodosio
II, en 424, una constitucin imperial estableci como medio de defensa, contra las acciones perpetuas, la
prescriptio trigenta annorum.
Acciones imprescriptibles
Ciertas acciones parecen escapar a toda prescripcin y perpetuarse indefinidamente. Se citan, como de esta clase,
las de particin, deslinde, reclamacin de un paso en caso de una finca enclavada, y la de adquisicin de la
medianera de un muro de separacin. En efecto, estas acciones no se extinguen en ningn lapso; pero no se debe
esto a una verdadera imprescriptibilidad anloga a la de las antiguas acciones romanas. Su duracin indefinida se
debe a que su causa se renueva continuamente: nunca prescriben porque siempre, en cualquier poca en que se les
coloque, con posterioridad a ella nos encontramos con el hecho que les da nacimiento.
Cul es la causa de la accin de particin? El estado de indivisin. Este estado se prolonga; en tanto que dura,
crea a cada momento el principio de la accin. Cul es la causa de la accin de deslinde? La contigidad de las
dos propiedades y la incertidumbre de sus lmites. Mientras dure ese estado renace la accin a cada momento.
Agreguemos que todas estas acciones tienen ms bien, el carcter de facultades legales unidas a la propiedad, que
el de verdaderas acciones.
Se encuentran excepciones ms ciertas:
1. En relacin a la accin del acreedor garantizado por una prenda o por una anticresis; y
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_128.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:38:42]
PARTE CUARTA
2. A la accin de restitucin de un objeto dado en prenda o en depsito.
b) PRESCRlPClN DE 20 AOS
Caso de aplicacin
La accin de reclamacin del derecho de sucesin, que originalmente prescriba en cinco aos, y despus en diez,
prescribe actualmente, segn la Ley del 18 de abril de 1918, art. 11, en 20. En el mismo plazo prescriben los
derechos causados por las donaciones, en caso de que se indique inexactamente el grado del parentesco existente
entre el donante y el donatario (Decreto de codificacin de 1926, art. 241, 8 a 10).
c) PRESCRlPClN DE DIEZ AOS
Casos en que produce efectos
Existe, para algunas acciones, la prescripcin de diez aos, y sobre ella el ttulo De la prescripcin nicamente
contiene una sola disposisin; el art. 2270; los dems textos deben buscarse en otras leyes. Tales acciones son las
siguientes:
1. Las de nulidad o de rescisin de un contrato, intentadas por una de las partes contra la otra (art. 1304).
2. Las del menor contra su ex_tutor con motivo de la tutela (art. 475).
3. La de responsabilidad contra un arquitecto o contratista, en razn de los vicios de la construccin (arts. 1792 y
2270).
4. La accin civil de reparacin del dao causado por un hecho calificado como crimen (arts. 2 y 637, C.l.C).
5. Las acciones de nulidad y responsabilidad en las sociedades por acciones (Ley del 24 jul. 1867, arts. 8 y 42) y
en las sociedades de responsabilidad limitada (ley del 7 mar. 1925, arts. 8 y 10).
6. La accin de reclamacin de los derechos de registro, por inexactitud de las declaraciones de las deudas
hereditarias (Decreto de codificacin de 1926, art. 241, 7)
d) PRESCRlPClN DE ClNCO AOS
Su importancia
Gran nmero de acciones estn sometidas a una prescripcin de cinco aos, cuya importancia prctica es
considerable, y cuya aplicacin es cotidiana (art. 22; 7). Segn la frmula general con que termina este artculo,
los crditos sometidos a l son aquellos que se pagan por anualidades o en plazos peridicos ms breves. Pero es
necesario que el crdito tenga un carcter de fijeza. Ms adelante veremos que existen prescripciones ms rpidas,
para ciertos crditos peridicos.
Su origen y desarrollo
Parece que fue establecida por la Ordenanza de Luis Xll, en junio de 1510 (art. 71), que contiene numerosas
disposiciones reglamentarias sobre la prescripcin, y que estableci, principalmente, la prescripcin de diez aos
para las acciones de rescisin. Al principio, la prescripcin de cinco aos solo se aplic a las pensiones de las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_128.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:38:42]
PARTE CUARTA
rentas constituidas, y permaneci en este estado durante cerca de tres siglos.
El Decreto del 20 de agosto de 1792 la aplic a las rentas prediales, el de 24 de agosto de 1793 a las rentas
vitalicias debidas por el Estado; el art. 2277 del Cdigo Civil le dio un alcance mucho ms amplio, aplicndola a
todas las rentas pagaderas anualmente o en intervalos peridicos ms cortos. Por tanto, la disposicin general del
art. 2277 se aplica a todas las deudas peridicas, exceptundose las que estn sometidas, por textos especiales a
prescripciones ms rpidas como las deudas de suministro y de salarios previstas por los arts. 2271 y 2272.
El Cdigo Civil realiz un progreso que Michel de Marilhac intilmente haba intentado lograr en su Ordenanza
de 1629, la que fracas ante la implacable oposicin de los funcionarios judiciales.
Enumeracin
Prescriben en cinco aos:
1. Las rentas de los arrendamientos de bienes inmuebles (art. 2277), con excepcin de los alquileres de
habitaciones y apartamentos amueblados que prescriben en seis meses (art. 2271).
La prescripcin extingue no solamente la deuda principal del alquiler o arrendamiento, sino tambin las
obligaciones accesorias del inquilino o colono, con tal de que sean peridicas, como el reembolso del impuesto de
inmuebles, Las prestaciones en especie, aves, granos, etc., que exigen ciertos propietarios.
2. Los intereses de los capitales (art. 2277). La ley nicamente se refiere a los intereses de sumas prestadas, pero
esta expresin es muy limitada; La frmula general establecida por la parte final del art. 2277 comprende, los
intereses de una suma debida por cualquier ttulo, por ejemplo, los del precio de una venta o de una
indemnizacin, etc. No importa que estos intereses sean convencionales o moratorios, que se deban en virtud de
una sentencia o de la ley. Cualquiera que sea el origen de todos estos intereses se deben, cuando ms tarde,
anualmente.
Una de las aplicaciones prcticas de esta prescripcin, se hace a los cupones de las obligaciones emitidas por las
ciudades, departamentos o grandes sociedades, que muchos titulares dejan de cobrar regularmente. En este caso la
aplicacin estricta del art. 2277, no estaba en armona con los motivos que determinaron el establecimiento de
esta prescripcin abreviada; de aqu la nueva regla que atribuye el beneficio de la prescripcin al Estado.
Los intereses prescriben en cinco aos, en tanto que son reclamados por el acreedor al deudor. Si con objeto de
liberar al deudor fueron pagados por un mandatario (por un gestor de negocios), adquieren otro carcter en la
persona de este nuevo acreedor, cuyo pago puede exigir al deudor: en este caso, lo que se debe se considera como
suerte principal, pues el tercero que pag entreg una suma. Por tanto, la accin de ste contra el deudor prescribe
en 30 aos.
3. Las pensiones de las rentas perpetuas o vitalicias (art. 2277). Estas pensiones determinaron el establecimiento
de la prescripcin de cinco aos.
4. Las pensiones alimenticias insolutas (art. 2277). Dado que estas pensiones son vitalicias resulta intil que se
hayan enumerado separadamente.
5. Los sueldos de los funcionarios. La ley no se refiere expresamente a ellos, pero quedan comprendidos dentro de
la frmula general establecida por el art. 2277 : todo lo que se paga anualmente.
6. Los salarios de los dependientes y empleados que se paguen mensualmente.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_128.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:38:42]
PARTE CUARTA
Los textos relativos a la prescripcin no previeron la de los crditos. La jurisprudencia declaraba inaplicables a
los salarios de los obreros y domsticos las prescripciones de seis meses o de un ao establecidas por los arts.
2271 y 2272. Por consiguiente, los salarios de los dependientes quedan comprendidos dentro de la frmula
general del art. 2277.
7. La accin de restitucin de los documentos confiados a un juez o a un abogado (art. 2276). Quedan liberados
de la obligacin de restituirlos, cinco aos despus de la sentencia del proceso.
Si se demuestra que tales documentos se hallen todava en su poder, no quedan dispensados de devolverlos,
invocando la prescripcin, pues siendo detentadores precarios de los mismos, no pueden adquirir su propiedad por
prescripcin, por grande que sea el lapso que estn en su poder. En consecuencia, el art. 2276 extingue
simplemente la accin de responsabilidad en caso de que los documentos se hayan perdido o destruido.
8. La accin de garanta de una particin en el caso particular previsto por el art. 886 (insolvencia del deudor de
una renta). En cualquiera otro caso la accin dura 30 aos.
9. Los crditos nacidos de los contratos de aparcera o colonato a medias (Ley del 18 jul. 1889, art. 12).
Antes de 1889, poda haber duda sobre la aplicabilidad de la prescripcin de cinco aos a estos crditos, que no
provienen de un arrendamiento, sino de la liquidacin de rentas entre asociados. La ley de 1889 estableci la
prescripcin de cinco aos, pero con un sistema especial; lo que prescribe no es cada liquidacin anual sino nada
mas la liquidacin final, corriendo los cinco aos partir de la salida del colono. Adems, esta prescripcin no
recae nicamente sobre los frutos y sumas que para el propietario tienen el carcter de rentas, sino sobre todo
crdito nacido del arrendamiento, siendo recproca la disposicin de la ley.
10. Las acciones contra los asociados en las sociedades mercantiles, generalmente prescriben en cinco aos, a
partir de la disolucin de la sociedad (art. 64, C. Com.). Esta disposicin provoca algunas dificultades que no
podemos examinar aqu.
11. Las acciones relativas a las letras de cambio y a los pagars suscritos por los comerciantes (art. 189, C. Com.).
12. Las acciones derivadas del contrato a la gruesa o de un seguro martimo (art. 432, C. Com.).
13. Las distribuciones de dividendos hechas a los accionistas en las sociedades mercantiles. Estos beneficios
tienen el carcter de rentas anuales, y la jurisprudencia les aplica, sin discusin de ninguna especie, la
prescripcin de cinco aos.
14. Las acciones de los notarios respecto al pago de sus honorarios (La Ley del 5 ago. 1881, art. 1).
15. La accin de los procuradores para el pago de sus honorarios y de los gastos que hayan hecho, con motivo de
los negocios no terminados y que continan atendiendo (art. 2273)
16. Las deudas del Estado. La Ley del 29 de enero de 1831, art. 3 (citada en nota por los cdigos Tripier, en el art.
2277) estableci, como regla general, la prescripcin de cinco aos para las obligaciones del Estado. La
prescripcin corre a partir del ejercicio al que pertenecen tales obligaciones. Se concede un ao ms a los
acreedores domiciliados fuera de Europa.
17. Las demandas de pensiones (Ley del 14 abr. 1924, art. 67).
18. La accin del fisco para el cobro de las contribucin sobre las rentas de los valores muebles (Ley del 26 jul.
1893, art. 21, Decreto de codificacin de los impuestos sobre las rentas del 15 de octubre de 1926, art. 97) y para
el cobro de los derechos de traslado, en caso de cesin de la nuda propiedad por el de cujas a su heredero (Ley del
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_128.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:38:42]
PARTE CUARTA
13 de jul. 1925, art. 45, Decreto de codificacin del registro, arts. 10 y 241_6).
e) PRESCRlPClN DE TRES AOS
Caso nico
Accin civil nacida de un hecho sancionado con penas correccionales, es decir, de un delito en el sentido propio
del trmino (arts. 2 y 638, C.l.C).
Caso desaparecido
La Ley del 4 de abril de 1898 estableci un segundo caso de prescripcin de tres aos, relativo a la reclamacin
de los objetos o valores perdidos en el correo. Con anterioridad a esta ley la prescripcin era de cinco aos (Ley
del 15 jul. 1882). Pero este plazo fue aducido a un ao (Ley del 30 ene. 1907, art. 31). El Estado moderno
demuestra una verdadera falta de conciencia, que desconcierta, al abreviar progresivamente todas las
prescripciones que corren a su favor, prolonga de todas las que corren en su contra.
f) PRESCRlPClN DE DOS AOS
Enumeracin
Prescriben en dos aos:
1. La accin de rescisin por lesin de una venta de amuebles (art. 1676).
2. La accin de los mdicos, cirujanos, dentistas, parteras y farmacuticos por sus visitas, operaciones y
medicamentos (art. 2272 in fine, reformado por la Ley e 30 de noviembre de 1892). Antiguamente estas personas
nicamente disponan de un ao para reclamar sus crditos.
Se trata de una de las numerosas ventajas que la Ley de 1892, sobre el ejercicio de la medicina, concedi a los
mdicos, quienes pedan que la prescripcin de estas acciones fuera de cinco aos. Esta ley no resolvi la cuestin
de saber si la prescripcin del art. 2272 actualmente de diez aos, se aplica a la accin de los veterinarios. La
corte de casacin acepta la afirmativa. Por el contrario, la corte juzga que la prescripcin de dos aos no se aplica
a los suministros de medicamentos y de aparatos hechos por los mdicos.
3. La accin de los abogados para el pago de sus gastos y honorarios (art. 2273). Esta prescripcin solo se realiza
despus de la sentencia del proceso, debiendo entenderse que se trata de la definitiva, que pone fin al negocio en
la instancia en la cual el abogado prest sus servicios una sentencia no definitiva (sentencias preparatorias,
provisionales o interlocutorias) no para correr esta prescripcin. La prescripcin de dos aos corre a partir de la
conciliacin de las partes, que pone fin al litigio, de la revocacin del procurador, que pone fin a su mandato (art.
2273).
La jurisprudencia asimila a la revocacin todas las otras causas que puedan impedir al abogado terminar el
negocio, a saber: su muerte, su destitucin o la supresin de su oficio. Hemos visto que respecto de casos no
terminados, se concede al procurador un plazo mayor: cinco aos. Las prescripciones de dos o de cinco aos,
extinguen solamente la accin que pertenece al abogado por su propio derecho y contra su cliente, y no la que
ejerce contra el adversario de ste cuando ha obtenido condena en costas y gastos. En este caso se considera que
la accin pertenece al cliente y que prescribe en 30 aos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_128.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:38:42]
PARTE CUARTA
4. Las demandas de restitucin de documentos dirigidas contra los alguaciles (art. 2276, inc. 2). Ntese que este
mismo texto concede cinco aos, en vez de dos, para ejercer la misma accin contra un juez o un abogado.
5. Las demandas de restitucin de honorarios indebidamente percibidos por un notario (mismo artculo).
6. La accin de indemnizacin de los propietarios o de cualquiera otra persona, por la ocupacin temporal en
materia de trabajos pblicos (Ley del 29 dic. 1892, art. 17).
7. La accin de la administracin para el cobro de los derechos y multas establecidos por la Ley del 28 de abr. de
1893, arts. 31_33.
8. La prescripcin de dos aos se aplica en cierto nmero de casos, el cobro de los derechos de registro Ley del 22
frimario, ao VII, art. 61, Decreto de codificacin de 1926, art. 241).
9. La accin de revocacin de las donaciones o legados hechas a los municipios para el sostenimiento de escuelas
congregantes. Una solucin muy riesgosa hace correr esta breve prescripcin desde el da en que se declare la
laicizacin, aunque la escuela haya permanecido abierta por mucho tiempo.
10. La accin de los comerciantes por las mercancas que vendan a particulares que no lo son (art. 2272
reformado por 10 Ley del 26 de febrero de 1911). Por tanto, la venta de mercancas queda sometida al derecho
comn (prescripcin de 30 aos) en tres casos:
a) Si es hecha por una persona no comerciante.
b) Si, celebrndose entre comerciantes, no se refiere a su comercio, por ejemplo: un comerciante de madera o un
mercero, que vende vino proveniente de una via de que es propietario.
c) Si es hecha a un comerciante con motivo de su comercio, por ejemplo, una venta de mercancas a un abarrotero
para que las revenda. En resumen, la prescripcin de dos aos para los crditos (de ventas de mercanca), supone
que la operacin tiene carcter mercantil para el acreedor, y civil para el deudor. Esta complicacin se debe a que
la prescripcin, que originariamente era de un ao, fue estableci nuestro derecho antiguo, contra los
comerciantes, por las jurisdicciones civiles, ya que no haba sido admitido por las jurisdicciones consulares.
11. La accin de reparacin del dao causado por un abordaje martimo (art. 436, C. Com. reformado Ley 15 jul.
de 1915, art. 2) y la accin en pago de la remuneracin por asistencia martima l(Ley del 29 ab. de 1916, art. 10).
g) PRESCRIPCIN DE UN AO
Enumeracin
Prescriben en un ao:
1 La accin de los alguaciles por el pago de sus honorarios (art. 2272). La corte de casacin juzga que la palabra
salario comprende en este caso los gastos de timbres y de registro que el alguacil supla en el cumplimiento de los
actos de su ministerio, pero no los anticipos que el alguacil puede hacer por cuenta de su cliente, a ttulo de
mandatario, por ejemplo, para cumplir una sentencia o inscribir una hipoteca; el alguacil, como cualquier otro
mandatario, cuenta con 30 aos para reclam las sumas que se le deben por este ttulo.
El art. 2272 no reglamenta las relaciones del alguacil con su cliente. En la prctica, el alguacil realiza muchos
actos, no por rdenes del cliente, sino del procurador quien al cobrar sus honorarios cobra, al mismo tiempo, los
de aquel, a reserva de liquidarle ms tarde. La jurisprudencia decide que en este caso la accin del alguacil est
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_128.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:38:42]
PARTE CUARTA
sometida la prescripcin de 30 aos, siendo correcta esta solucin.
2. Hasta 1911 la accin de los comerciantes.
3. La accin de los maestros por el precio de la pensin del aprendizaje de sus alumnos o aprendices (art. 2272).
Esta disposicin no es aplicable a los directores de colegios, cuyos pensionistas no sean al mismo tiempo
alumnos, y que vivan y tomen sus alimentos en su propia casa, pues en este caso la prescripcin es de seis meses.
4. La accin de los domsticos para el pago de sus salarios (art. 2272). Domsticos son aquellas personas que
presentan sus servicios en las casas. Los empleados ms elevados, como los intendentes, secretarios,
bibliotecarios, clrigos y preceptores cuentan con cinco aos par reclamar sus salarios, compendio Ordenanza de
junio de 1510, art. 67.
5. La accin civil de reparacin del perjuicio causado por una contravencin de simple polica (arts. 2 y 640, C.l.
C).
6. Diversos crditos enumerados por el art. 433, C. Com. principalmente la accin de pago del flete, aquella por la
cual se reclama la entrega de mercancas, y las de indemnizacin por las averas causadas a las mercancas o por
accidentes sufridos por los pasajeros (Ley de 14 dic. de 1897).
7. La accin de indemnizacin por un accidente de trabajo (Ley del 9 de ab. de 1898, art. 18 reformada por la del
22 de mar. de 1902). Sobre la interrupcin de esta transcripcin.
8. La accin de abordaje intentada en el caso previsto por el art. 406, 4 inc. 3, C. Com. (Ley del 15 jul. 1915,
reformado art. 436, C. Com.)
h) PRESCRIPCIN DE SEIS MESES
Enumeracin
Segn el art. 2271 prescriben en seis meses:
1. La accin de los maestros e institutores por lo que hace a las lecciones pagadas mensualmente. Si la enseanza
es pagadera trimestral o anualmente, la nica prescripcin aplicable es la de cinco aos, establecida por el art.
2277 para los crditos pagaderos anualmente o en plazos ms cortos. Como la ley no ha previsto las lecciones a
domicilio, no les es aplicable el art. 2277, y por tanto, la accin para el pago de las mismas prescribe en cinco
aos en virtud del art. 2Z77, lo cual establece una discordancia que no est justificada.
2. La accin de los hoteleros y fondistas, por razn del alojamiento y alimentacin que hayan proporcionado.
Puede dudarse si debemos incluir o no dentro de esta categora a los industriales y empresas que dan alojamiento
y alimentacin a sus obreros o a parte de ellos, en este caso hacen las veces del hotelero o fondista pero sin serlo.
Es indudable que la prescripcin de seis meses es aplicable a las compras hechas a los comerciantes de vino,
cabareteros o cafeteros, aunque sean habituales por consumos distintos de las comidas; estas compras no quedan
comprendidas en los gastos de alimentacin y alojamiento previstos por el art. 2271; son ventas hechas por
comerciantes a particulares no comerciantes y que slo prescriben en un ao (art. 2273).
3. La accin de los obreros y trabajadores para el pago de sus jornales, materiales y salarios. Esta disposicin no
es aplicable a los contratistas. Como el contratista tampoco es un comerciante, sometido por el art. 2272 a la
prescripcin de un ao, resulta que la nica prescripcin aplicable a sus crditos es la de 30 aos. Por
consiguiente, desde el punto de vista de la prescripcin, es muy importante saber, en la prctica, si se trata de un
obrero o artesano, o de un contratista, puesto que en un caso se aplicar la prescripcin de 30 aos y en otro la de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_128.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:38:42]
PARTE CUARTA
seis meses.
Por desgracia no existe jurisprudencia definida sobre la forma de hacer esta distincin. Algunas sentencias se
atienen nicamente a la naturaleza del contrato, y slo admiten la prescripcin de 30 aos en tanto que se trate de
un contrato de obra, es decir, mediante un precio fijado a destajo, conforme al art. 1799. Por tanto, estn
sometidos a la prescripcin de seis meses los amos o patrones, aunque tengan el carcter de contratistas y aunque
empleen obreros, por todos aquellos trabajos no contratados a destajo.
Empero la corte de casacin da otra solucin: decide que el carcter de contratista es una cuestin de hecho, que
los tribunales de segunda instancia aprecian soberanamente, y que el contratista no pierde su carcter por haber
realizado accidentalmente obras sin importancia, o trabajos cuyo precio no se fij con anterioridad. Parece que
esta jurisprudencia es la nica correcta, paras el art. 2271 se refiere a la cualidad de las personas y no a la
naturaleza del contrato, para establecer la prescripcin de seis meses.
4. La accin de reparacin del dao causado a las cosechas por los animales de caza.
i) PRESCRIPCIN DE TRES MESES
Casos de aplicacin
Esta prescripcin es muy rara. Se refiere nicamente a las acciones
civiles de reparacin:
1. De los delitos forestales (art. 1851.)
2. De los delitos de caza (Ley del 3 de may. 1844, art. 2).
3. De los delitos de prensa, difamacin o injurias (Ley del 29 de jul. 1881, art. 65).
j) PRESCRIPCIN DE UN MES
Caso de aplicacin
Esta breve prescripcin se aplica, nicamente, a las acciones civiles por reparacin de los delitos rurales y de
pesca (Ley del 28 de oct. de 1791, tt. 1 sec. 8; art. 8; Ley del 15 de ab. de 1928, art. 62).
18.9.1.2 Observacin crtica
Vicios del sistema francs
El sistema francs sobre la prescripcin es muy complicado; a travs del tiempo se ha llenado de numerosas
variedades y ramificaciones que slo son causa de errores y sorpresas. Sera muy til simplificarlo, reduciendo
todas las breves prescripciones (inferiores a diez aos) a dos tipos: la prescripcin de cinco aos, para las rentas y
prestaciones peridicas, y una prescripcin uniforme de dos aos para todos los pequeos crditos que por lo
regular se pagan rpidamente. Casi es ste el sistema del cdigo alemn (arts. 196_197), slo que establece un
plazo de cuatro aos en vez de cinco.
18.9.1.3 Determinacin convencional de trmino prescriptivo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_128.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:38:42]
PARTE CUARTA
Validez de las clusulas restrictivas
En la prctica, y sobre todo, en las plizas de seguros, se encuentra frecuentemente una clusula que fija a la
prescripcin un plazo ms que el establecido por la ley. Lgicamente tales convenciones no deberan admitirse; la
organizacin de la prescripcin es de inters general, y por ello las convenciones privadas ninguna influencia
deberan tener sobre ella. Sin embargo, una jurisprudencia, ya antigua, admite la validez de estas clusulas, y la
mayora de los autores modernos la aprueban.
Nulidad de las clusulas extensivas
Podra, por el contrario, prolongarse la prescripcin, y reservarse el acreedor como tal, el derecho de ejercitar su
accin por un tiempo mayor al que le concede la ley? Sobre este punto la opinin general se apega a los
verdaderos principios: se decide que la prolongacin convencional de la prescripcin es nula, por equivaler a una
renuncia anticipada de la misma. De autorizarse estas clusulas, no tardaran en establecerse prescripciones
convencionales, cuya duracin fuese de 50 o 100 aos y quizs de 1000, lo cual suprimira, de hecho, la
prescripcin.
18.9.2 PUNTO DE PARTlDA DE LA PRESCRlPClN EXTlNTlVA
Regla general
La prescripcin extintiva comienza a correr inmediatamente que se concede la accin, o como deca Pothier,
desde el da en que el acreedor hubiera podido demandar a su deudor. Antes no puede comenzar a correr, porque
el tiempo concedido para la prescripcin debe ser un tiempo til para el ejercicio de la accin, y porque no puede
reprocharse nada al acreedor por no haber ejercitado su accin cuando no poda hacerlo. De otro modo sera
privado de sus derechos antes de que hubiese podido ejercitarlos, lo que sera injusto y absurdo.
Acciones suspendidas por una condicin
Cuando la accin depende de una condicin suspensiva, la prescripcin corre desde el momento en que se realiza
la condicin (art. 2257 inc 1), siendo tradicional esta solucin. Pero, en las obligaciones sujetas a una condicin
resolutoria no existe la causa que retarda la prescripcin, pues el cumplimiento de estas obligaciones puede
demandarse inmediatamente; por tanto, la accin prescribir si transcurre el plazo de la prescripcin antes de
realizarse la condicin.
La accin de garanta de que habla el inc. 2 del art. 2257 es, solamente, condicional: la eviccin es la condicin
que origina la accin ejercida contra el fiador. Por tanto, ya que est comprendida dentro de la regla general, era
intil referirse especialmente a ella.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_128.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:38:42]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 18
EXTINCIN
CAPTULO 10
PLAZO PREFIJADO
Su carcter
No deben confundirse la prescripcin y el simple plazo prefijado. La prescripcin extingue una obligacin, el
plazo prefijado es concedido por la ley para ejecutar un acto determinado, que slo puede realizarse dentro de ese
plazo, de suerte que en caso de retraso, el interesado ya no puede tilmente realizar el acto del cual dependa la
conservacin de su derecho o la proteccin de sus intereses. En consecuencia, el plazo prefijado difiere de la
prescripcin por su objeto.
Los plazos prefijados tambin difieren de la prescripcin en que no son susceptibles de prorrogarse ni por una
causa de suspensin, ni por un acto interruptivo. Empiezan, pues, contra todo el mundo y se cumplen fatalmente a
la hora sealada. La nica prrroga de que son susceptibles es el llamado plazo de distancia cuando el interesado
reside en otro lugar (arts. 73 y 545, C.P.C.).
Ejemplos de plazos prefijados
Los plazos de esta clase son muy numerosos en el procedimiento: nicamente citaremos los trminos concedidos
para el ejercicio de los recursos: apelacin, oposicin, casacin.
Tambin en el derecho civil son numerosos. Citemos como tales, a ttulo
de ejemplo:
1. Los trminos concedidos para la celebracin del matrimonio, despus de la publicacin (art. 65).
2. Los trminos de quince das y de tres meses, concedidos para la transcripcin de las sentencias de divorcio (art.
252) o de adopcin (nuevo art. 267).
3. Los diferentes plazas concedidos para las inscripciones hipotecarias, ya sea para la conservacin de su rango
(arts. 2109 y 2111; Ley del 23 mar. 1855, art. 8) o para la conservacin del mismo derecho hipotecario (arts.
2194_2195; Ley del 23 mar. 1855, art. 6).
4. El trmino convencional del retracto, que no puede pasar de cinco aos (art. 1660).
5. El trmino de un ao concedido, para exigir la aplicacin de la tarifa a un notario, que demanda honorarios
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_129.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:38:43]
PARTE CUARTA
excesivos o aparentemente exagerados (Ley del 5 ego. 1881, art. 2).
Acciones judiciales comprendidas en los plazos prefijados
Adems, el mismo carcter se atribuyen a ciertos trminos, que en mucho se parecen a la prescripcin porque
extinguen acciones judiciales anlogas a las que sancionan las obligaciones; a veces se trata de verdaderas
relaciones obligatorias existentes entre particulares. El ms antiguo trmino improrrogable de este gnero, el del
art. 1674, es el establecido para la accin de rescisin de una venta de inmuebles por causa de lesin. Esta accin
dura dos aos iniciando este plazo contra todo el mundo, inclusive los ausentes e incapaces.
Por analoga, se da el mismo tratamiento a algunas otras acciones que deben ejercerse en plazos muy breves.
Tales son: las acciones de nulidad de matrimonio previstas por los arts. 180_183; la accin de desconocimiento de
paternidad (art. 1622); la accin de revocacin de una donacin por causa de ingratitud (art. 957); las acciones en
garanta por vicios redhibitorios en las ventas de animales (art. 1648 Ley del 2 ago. 1884, arts. 5 y 6).
En 1865 se establecieron dos nuevos casos:
1. Hasta esa fecha se admita que la caja de depsitos y consignaciones no poda oponer a los reclamantes
ninguna causa de caducidad por las sumas recibidas en depsito, porque se aplicaba el art. 2236, de acuerdo con
el cual los poseedores a nombre ajeno y principalmente los depositarios, nunca prescriban por grande que fuera
el lapso transcurrido. El razonamiento era falso, pues este artculo es aplicable a los poseedores de cosas
corpreas, y la caja es deudora de sumas de dinero.
La Ley del presupuesto del 16 de abril de 1895, art. 43, estableci un plazo de 30 aos a partir de la ltima
operacin relativa al depsito. La cuenta abandonada es atribuida al Estado. En las discusiones se declar que
estos 30 aos formaban un trmino improrrogable oponible incluso a los menores y a los interdictos sin que fuera
susceptible de suspenderse o interrumpirse. Pero, en los ltimos seis meses anteriores al vencimiento del plazo, la
caja debe advertir a los interesados que sean conocidos, la prdida que los amenaza.
2. Una disposicin anloga se estableci en provecho de las cajas de ahorro (Ley del 20 jul. 1895, art. 20). Desde
1835 se haba planteado la cuestin de la prescripcin de los depsitos hechos en las cajas de ahorro; en esa poca
se pretendi atribuir al Estado los depsitos que tuvieran ms de 30 aos, pero no se aprob esto.
La Ley del 7 de mayo de 1853, art. 4, orden que los depsitos antiguos se invirtieran en rentas a cargo del Estado
y que los ttulos se entregaran a la caja de depsitos y consignaciones, donde se conservaran indefinidamente a
disposicin de los titulares. La Ley de 1895 puso fin a este rgimen declarando prescritos los depsitos que no
hubiesen tenido ningn movimiento durante ms de 30 aos.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_129.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:38:43]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 19
OBJETOS O SUJETOS MLTIPLES
CAPTULO 1
PLURALlDAD DE OBJETOS
Situacin ordinaria
Si la misma persona debe a otra, varias cosas, de modo que slo pueda librarse entregando todas, segn el caso
puede haber varias obligaciones distintas cuyo objeto sea diferente, o bien, una obligacin nica que tenga por
objeto una universalidad. As, un testador lega un objeto de arte y una suma de 5000 francos a un amigo: en
realidad el heredero est sujeto dos obligaciones diferentes y puede cumplir una quedando obligado por la otra.
Por el contrario, si el legado recae sobre una coleccin de objetos de arte, perteneciente al difunto, hay una
obligacin nica cuyo objeto es un grupo de cosas.
En ninguno de estos casos existe una excepcin a las reglas generales; el objeto debido se reduce siempre a la
unidad, considerndose la coleccin como una universalidad que, como tal, debe entregarse de una sola vez.
Pero algunas reglas particulares existen tratndose de dos especies de obligaciones, llamadas alternativas y
facultativas.
19.1.1 OBLlGAClONES ALTERNATlVAS
Definicin
La obligacin alternativa es aquella cuyo objeto consiste en dos o ms prestaciones debidas, en forma tal, que el
deudor se libera totalmente cumpliendo una de ellas.
El art. 1189 supone que los objetos de las obligaciones alternativas son cosas: pero pueden ser tambin hechos, o
una cosa y un hecho. Adems, si bien el nmero de dos es habitual en esta clase de obligaciones, nada impide que
sean tres o ms (art. 1196).
De la eleccin
La eleccin que ha de hacerse corresponde al deudor, salvo que expresamente se haya concedido al acreedor (art.
1190). Lo anterior no es sino aplicacin de a regla del art. 1162, segn la cual toda duda ha de interpretarse en
favor del deudor.
El deudor puede escoger una u otra de las cosas debidas, pero no puede obligar al acreedor a recibir parte de una y
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_130.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:38:44]
PARTE CUARTA
parte de otra (art. 1191).
Si una de las dos cosas comprendidas en la alternativa, no es susceptible de ser objeto de una obligacin, queda
suprimida la alternativa y la obligacin slo tiene un objeto nico (art. 1192).
Obligaciones pactadas en diversas monedas
Los ttulos de prstamos emitidos por ciertos estados, o ciertas sociedades, indican que la suerte principal y los
intereses se pagan en francos, en libras o en pesos, etc. Cuando despus de la guerra la diferencia entre estas
diversas monedas lleg a ser considerable, se plante la cuestin de saber si era sta una obligacin alternativa y
en tal caso, si la eleccin de la moneda en que deba efectuarse el pago corresponda al deudor o al acreedor.
Algunas sentencias condenaron a pagar en la moneda reclamada por los portadores de los ttulos. Debido que,
como es natural, los portadores exigan el pago en la mejor moneda, es decir, la que circulaba a la par del oro, a
menudo se sostuvo que tales sentencias condenaban a las sociedades deudoras a pagar en oro, lo que es inexacto.
No parece que en esta clusula de pago en dos monedas exista una obligacin alternativa. El deudor no promete
dos cosas, sino una sola, expresada de dos modos distintos. Es correcto interpretar el contrato, pero no dar al
acreedor la eleccin entre dos crditos.
Riesgos
La ley trata con verdadero lujo de detalles la cuestin de los riesgos en las obligaciones alternativas (arts.
1193_1195).
19.1.2 OBLlGAClONES FACULTATlVAS
Definicin
La obligacin es facultativa cuando el deudor debe una prestacin nica, pero con facultad de liberarse
cumpliendo otra prestacin determinada, en lugar de la debida.
El Cdigo Civil no reglamenta las obligaciones facultativas, sin embargo, estas obligaciones ofrecen un inters
prctico que falta totalmente en las alternativas a las que consagr ocho artculos. Por el contrario, numerosos
textos romanos se refieren a ellas.
Comparacin con la obligacin alternativa
La obligacin facultativa en realidad slo tiene un objeto. Lo que puede pagarse en lugar del objeto debido es slo
un medio de liberacin, y no el cumplimiento de la obligacin. Los romanos decan que esta cosa no se
encontraba no obligatione, sino solamente in facultate solutionis. De aqu Delvincourt tom la expresin de
obligacin facultativa, cmoda para designar esta clase de obligaciones. Por el contrario, todos los objetos
comprendidos en la obligacin alternativa son igualmente debidos; todos estn, como decan los antiguos in
obligatione; pero cada uno figura en ella a condicin de ser elegido al cumplirse la obligacin.
De esta diferencia especfica resultan las siguientes distinciones:
1. El carcter mueble o inmueble del crdito se determina en la obligacin alternativa por la naturaleza de la
prestacin que se haga; en la obligacin facultativa, por la naturaleza de la prestacin que constituye su verdadero
objeto, sin que pueda tomarse en consideracin la cosa que se halla in facultate solutionis.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_130.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:38:44]
PARTE CUARTA
2. Si el acreedor demanda judicialmente el cumplimiento de una obligacin alternativa debe exigir una u otra de
las cosas debidas, a fin de dejar la eleccin al deudor, salvo que a l le corresponda la eleccin, pues en tal caso
pedir la que elija. Si la obligacin es facultativa slo puede demandar el objeto de la prestacin debida, y el
tribunal tendr que condenar al demandado, nicamente, a la prestacin de este objeto. Al deudor le corresponde
usar, si lo cree conveniente, de la facultad que tiene de liberarse mediante otra prestacin.
3. Si una de las cosas comprendidas en la obligacin alternativa es ilcita o imposible, la obligacin subsiste
respecto a las dems, con la sola diferencia de que se restringir o suprimir la eleccin. Cuando se trata de la
obligacin facultativa, si la cosa debida es ilcita o imposible, se extingue la obligacin; la prestacin facultativa
no se debe por s misma.
4. La misma diferencia existe entre estas dos especies de obligaciones desde el punto de vista de los riesgos; la
prdida fortuita, o la imposibilidad de cumplir la prestacin debida, libera totalmente al deudor si la obligacin
era facultativa; empero nicamente restringe su eleccin si la obligacin es alternativa (art. 1193, inc. 1). Para que
en este supuesto, el caso fortuito lo libere totalmente, se requiere que recaiga a la vez sobre todos los objetos
debidos (art. 1195).
Ejemplos prcticos
Con frecuencia el testador, al imponer a sus herederos un legado, los faculta para liberarse, si lo prefieren, en otra
forma. La accin de rescisin de una particin o de una venta de inmuebles ofrece, igualmente, un ejemplo de
obligacin facultativa: en el caso que prospere la demanda, el demandado puede liberarse de la obligacin de
restituir el inmueble que detenta, o de sufrir una nueva particin, si paga al demandado una indemnizacin que
haga desaparecer la lesin (arts. 891 y 1681). Por tanto, tiene la facultad de sustituir la restitucin a que est
obligado por una indemnizacin.
En la hiptesis prevista por el art. 2131, el deudor puede tambin evitarse el pago inmediato de su deuda,
constituyendo una hipoteca suplementaria. El derecho mercante nos ofrece otro ejemplo, en materia de tal de
cambio.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_130.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:38:44]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 19
OBJETOS O SUJETOS
MLTIPLES
CAPTULO 2
PLURALlDAD DE ACREEDORES O DEUDORES
Su frecuencia en la prctica
La obligacin puede existir en favor de varios acreedores o a cargo de varios deudores siendo frecuente en la
prctica esta pluralidad de personas por una u otra parte, o por ambas a la vez. Por ello, el artculo 1101 prev tal
pluralidad, en la definicin misma de la obligacin, al decir: una o varias personas se obligan hacia una o vatios
otras. Pero la pluralidad de deudores o de acreedores no aparece desde el primer momento: a menudo es originada
por un hecho posterior, como cuando varias personas suceden a un deudor nico, ocupando su lugar como
consecuencia de su fallecimiento.
19.2.1 OBLlGAClONES CONJUNTAS
Principio
La regla aplicable al caso en que existan varios acreedores o varios deudores, establece que la deuda o el crdito
se divida en tantas fracciones como deudores o acreedores haya.
Este principio, formulado expresamente por el cdigo alemn (artculo 420), no est consagrado expresamente en
nuestras leyes. lndirectamente resulta del artculo 1202, segn el cual la solidaridad es un hecho excepcional; el
artculo 1220 aplica dicho principio.
Terminologa
La expresin obligaciones conjuntas con que designamos esta situacin est mal aplicada: la palabra conjunta
designa cosas o personas que estn unida o ligadas entre s; por el contrario, en este caso se usa para designar un
estado de divisin y de separacin. Este lenguaje puede presentar inconvenientes prcticos, para quienes
desconozcan el sentido de las palabras usadas. Un acreedor que convenga con dos deudores que stos respondern
conjuntamente de la deuda, puede sorprenderse al descubrir que en realidad sus deudores lo son disyuntivamente.
El uso de este trmino puede explicarse en la siguiente forma: la obligacin se contrata conjuntamente en
provecho de varios acreedores o a cargo de varios deudores; pero si ninguna causa particular lo impide, est
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_131.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:38:47]
PARTE CUARTA
sometida a la regla general que establece que los crditos y las deudas se dividan de pleno derecho. La conjuncin
se encuentra, no en la obligacin, una vez formada, sino en la causa que la produce.
Origen del principio
La regla de la divisin de los crditos de las deudas perteneca ya al derecho comn en la poca romana.
Divisin
En principio, la divisin de la obligacin conjunta se hace por cabezas, es decir, por partes iguales. As, cuando
dos personas compran una cosa conjuntamente, cada una de ellas debe solo la mitad del precio. Sin embargo, las
partes pueden convencionalmente pactar otro modo de divisin pudiendo ser ilimitada la desigualdad de las
partes. Esta convencin puede ser expresa, o tcita. Cuando primitivamente exista un solo deudor o acreedor, a
quien sucedieron varios herederos, la divisin del crdito o de la deuda entre stos se realiza de un modo
particular: en proporcin a sus haberes hereditarios (artculo 1220).
Efectos de la divisin
Una vez divididos, el crdito o la deuda, pierden toda huella de su unidad primitiva, en el supuesto de que en su
origen haya sido nico y con mayor razn si desde un principio fueron divididos: existen tantos crditos o deudas
como personas haya, siendo cada uno de ellos independiente de los dems. Cada deudor nicamente est obligado
a pagar su parte. Cada acreedor slo puede exigir su parte.
Si uno de los deudores es insolvente, el acreedor sufre la prdida; y en nada se perjudican por esto los dems
deudores. Si uno de ellos incurre en mora, solamente l sufre los el actos de sta, que no se extienden a los dems.
Si la prescripcin es interrumpida o suspendida por uno ~ e los acreedores en contra de uno de los deudores, slo
ste sufre o se aprovecha de ella, y la prescripcin contina corriendo en favor o en contra de los dems.
Excepciones
Si la divisin de las obligaciones contratadas conjuntamente o transmitidas a diversas personas constituye la regla
general, la solidaridad y la indivisibilidad, que no se derivan de las mismas causas y que no producen los mismos
efectos, constituyen las dos nicas excepciones.
Critica del artculo 1221
El artculo 1221 enumera, adems, cinco casos en los cuales por razones diversas habra excepciones a la regla de
la divisin de las obligaciones, fuera de los casos de solidaridad o indivisibilidad. De este nmero tres (incs. 2, 4 y
5 del artculo) son verdaderos casos de indivisibilidad, que estudiaremos ms adelante. Los otros dos (deuda
hipotecaria y obligacin alternativa) slo son excepciones en apariencia, de modo que nada queda de la
enumeracin que hace este artculo.
1. Deuda hipotecaria Es cierto que cuando un acreedor posee una hipoteca tiene accin para reclamar la totalidad
a cualquier heredero de su deudor, que posea el inmueble hipotecado o una parte de ste. Pero no se trata de una
excepcin a la regla, pues lo que es indivisible, es el derecho real de hipoteca pero la deuda, considerada como
una obligacin personal, se divide regularmente entre los herederos: cada uno de ellos est obligado
personalmente por su parte, e hipotecariamente por el todo, como dice el artculo 873.
No debe olvidarse que la accin hipotecaria es una accin real, y que, por su indivisibilidad no es contraria al
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_131.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:38:47]
PARTE CUARTA
artculo 1220, que se refiere a las obligaciones.
2. Obligacin alternativa Cuando el deudor debe, alternativamente, dos cosas diferentes, sus herederos deben
ponerse de acuerdo para ofrecer la misma cosa al acreedor; uno de ellos no puede liberarse ofreciendo su parte en
una de las dos cosas, si el otro elige la parte que le corresponde en la segunda cosa. Pero tampoco es sta una
excepcin a la regla de la divisin de las obligaciones: lo indivisible es la eleccin que debe hacerse entre las dos
cosas; en cuanto a la obligacin en s misma ser divisible o indivisible, segn la naturaleza de la cosa que se
elija.
Los autores del cdigo cometieron este error debido a una clasificacin defectuosa de Pothier, cuya primera
responsabilidad remonta a Dumoulin.
19.2.2 OBLlGAClONES SOLlDARlAS
Definicin
La solidaridad es una modalidad especial de las obligaciones que se opone, unas veces, a la divisin del crdito, y
otras a la divisin de la deuda; en el primer caso se llama solidaridad activa, porque existe entre acreedores, y en
el segundo, solidaridad pasiva, porque existe entre deudores. En ambos casos constituye una ventaja para un
acreedor, puesto que le permite cobrar el total de la suma debida, aunque no sea el nico acreedor, u obtener ese
total de una vez, aunque el deudor demandado por l no sea el nico. Esta ventaja puede derivarse ya sea de una
clusula especial del contrato, o de una disposicin excepcional de la ley.
Origen histrico
La solidaridad moderna se deriva, principalmente, de una institucin romana que no recibi un nombre particular
en la antigedad y que los comentadores han llamado correalidad; antiguamente se designaba con ayuda de
perfrasis: Fiunt duo rei stipulandi (seu promittendi). Las reglas de detalle se han modificado considerablemente,
pero la fisionoma general ha permanecido siendo la misma y la filiacin histrica de una y otra es cierta. Lase a
Domat y a todos nuestros antiguos autores y se ver que citan los textos relativos a las duo rei y que no emplean
otros materiales para construir su teora.
Tambin de los antiguos recibimos el principio de la responsabilidad in solidum, que es una variedad de la
solidaridad. Pero, con excepcin quiz de las regiones del sur, donde el derecho romano se conserv sin
interrupcin la teora de la solidaridad parece ser una restauracin de las antiguas ideas, introducidas en la
prctica bajo la influencia del derecho romano.
Etimologa
La palabra solidario (solidaire) es moderno; su verdadero uso no parece remontar ms all del siglo XVIII. Se
deriva del latn solidum, que expresa la idea de totalidad de un todo no dividido. Los ms antiguos ejemplos que
de ella cita Littr, son de Voltaire y Diderot. En cuanto a la palabra solidaridad (solidarit), aparece en 1765 en la
Enciclopedia (Dictionnaire dHatzfeld y Darmesteter).
19.2.2.1 Solidaridad entre acreedores
Su rareza
La solidaridad activa casi no tiene aplicacin en materia civil; sin embargo, encontramos algunos ejemplos en
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_131.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:38:47]
PARTE CUARTA
materia mercantil. En efecto, el nico resultado til que produce consistente en la posibilidad, para cada uno de
los acreedores, de exigir al deudor la totalidad de la deuda, puede obtenerse con ayuda de un mandato, con igual
sencillez y de un modo ms ventajoso, pues la solidaridad ofrece diversos peligros que se evitan con el mandato.
Por tanto, puede considerarse como una institucin en desuso, siendo suficiente una somera indicacin de las
reglas que sobre ella ha formulado el cdigo.
Sus fuentes
Puede ser creada por contrato o por testamento; en ningn caso se establece de pleno derecho por la ley.
Su objeto
El objeto principal de la solidaridad activa es de dar cada acreedor el derecho de exigir la totalidad de la deuda.
Pero, por el pago de la totalidad hecho a un acreedor, se libera el deudor respecto a los dems, pues solamente
debe pagar una vez (artculo 1197).
A quin deba hacerse el pago mientras el deudor no sea demandado, puede hacer el pago a cualquiera de los
acreedores. Pero tan pronto como es demandado por uno de ellos slo puede pagar a ste (artculo 1198, inc. 1).
El cdigo alemn al contrario del francs, concede al deudor el derecho de pagar a cualquier acreedor incluso
despus de ser demandado por uno de ellos (artculo 428).
Relaciones entre los acreedores
No es necesario considerar a cada acreedor solidario como dueo del crdito, con derecho a disponer de l en su
totalidad. En realidad, el crdito slo le pertenece en la parte correspondiente, y si tiene facultades para cobrar el
excedente, se debe, solamente, a que ha recibido poder de los dems. Cada uno de ellos est encargado de
conservar y cobrar el crdito comn, pero no puede hacer nada que complique la situacin de los dems. De aqu
se desprende una doble serie de consecuencias.
A. De que cada acreedor ha recibido poder de los dems para la conservacin del crdito comn, resulta:
1. Que cada uno de ellos puede cobrarlo en su totalidad y otorgar recibos al deudor.
2. Que si uno de ellos hace incurrir al deudor en mora, los efectos de sta se producen en provecho de los dems.
3. Que los intereses moratorios corren en beneficio de todos los acreedores, aun cuando se causen por actos de
uno de ellos.
4. Que si uno de ellos interrumpe la prescripcin, esta interrupcin beneficia a todos (artculo 1199).
Pero, esta regla es especial a la interrupcin de la prescripcin que supone la intervencin activa del acreedor. Si
se tratara de la suspensin de la prescripcin por causa de minoridad, por ejemplo, slo aprovechar al acreedor
que sea menor.
B. De la circunstancia de que cada uno de los acreedores solamente ha recibido de los otros un poder limitado,
resulta:
1. Que ninguno de ellos puede, por s solo novar o remitir la deuda total sin el consentimiento de los dems: a
pesar de la novacin o de la remisin, el crdito solidario permanece intacto por lo que hace a la parte de los otros
acreedores; su efecto slo recae sobre la parte correspondiente al que consinti en ellas (artculo 1198, inc. 2).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_131.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:38:47]
PARTE CUARTA
2. Que si el acreedor defiri el juramento al deudor y ste jur no deber nada, dicho juramento no es oponible a
los dems (artculo 1365, inc. 2). El deudor slo se ha liberado por la parte del acreedor que le defiri el
juramento.
En cuanto a las efectos de la sentencia dictada en un juicio iniciado por uno solo de los acreedores, parece que si
es favorable al actor debe aprovechar a todos; pero que si le es desfavorable no puede perjudicar a los acreedores
que no han sido partes en el juicio. Sin embargo, este punto es discutido.
Particin entre los acreedores
Cuando uno de los acreedores ha cobrado la totalidad de la deuda, no puede conservarla para s solo; debe repartir
la suma entre todos, en proporcin a sus derechos sobre el crdito comn, y si stos no estn determinados, la
particin ha de hacerse por partes iguales.
Peligros de la solidaridad activa
El inconveniente capital de este gnero de solidaridad radica en poner a todos los acreedores a merced de cada
uno de ellos, puesto que cada uno puede cobrar a su vencimiento la totalidad de la deuda y apropirselo o
disiparla. Para los acreedores es preferible ser independientes y no correr el riesgo de la insolvencia del primero
que cobre. En todo caso puede concederle un mandato, si ste es necesario.
19.2.2.2 Solidaridad entre deudores
Su importancia prctica
Todo lo que la solidaridad entre acreedores tiene de intil y de poco frecuente en la prctica, la solidaridad entre
deudores lo tiene de til y de frecuente.
a) FUENTES DE LA SOLlDARlDAD PASlVA
Enumeracin
La solidaridad entre deudores tiene dos fuentes:
1 La voluntad humana;
2 La Ley (artculo 1202).
i Solidaridad establecida por los particulares
Modos de establecimiento
El ttulo que convierte a los codeudores en solidarios por lo general es una convencin; el contrato mismo por el
cual se ha obligado. Pero la solidaridad puede tambin establecerse por testamento entre los codeudores de un
legado.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_131.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:38:47]
PARTE CUARTA
Presuncin contraria a la solidaridad
sta es una excepcin al derecho comn; la regla general es la divisibilidad de la deuda entre los que se obligan
conjuntamente. Por ello el artculo 1202 establece que la solidaridad no se presume, lo que significa que en la
duda no debe decir que los deudores son solidados, y las sentencias deben casarse cuando no indiquen de dnde
se deriva la solidaridad que admiten.
Estipulacin de solidaridad
La solidaridad no se presume, necesita pactarse. El artculo 1202 dice que esta estipulacin debe ser expresa, lo
que es cierto en materia civil, pues en el comercio el uso sobreentiende la solidaridad. La excepcin contenida en
el artculo 1107 in fine, permite convalidar este uso.
Sin embargo, si la estipulacin de solidaridad debe ser expresa, no es necesario emplear, como trmino
sacramental, la palabra solidaridad; la intencin de establecerla puede resultar de las clusulas del contrato. Basta
que la voluntad de las partes no sea dudosa. En ciertas hiptesis la jurisprudencia llega casi a sobreentender la
estipulacin de solidaridad.
Prueba de la solidaridad
La convencin de solidaridad queda sometida, en lo que hace a su prueba, a la reglas del derecho comn. Ser
necesaria una prueba documental cuando el valor del crdito sea superior a 150 francos; pero si el documento
proporciona slo una prueba incompleta de ella, ser un principio de prueba que hace procedente la testimonial y
la presuncional.
Lo anterior no es contrario al artculo 1202, que dice que la solidaridad no se presume; estas palabras significan
que la solidaridad necesita ser probada por quien la invoca, pero en ninguna forma establecen una excepcin a las
reglas generales de las pruebas.
ii Solidaridad establecida por la ley
Enumeracin
La solidaridad se llama legal cuando existe de pleno derecho, en virtud de una disposicin legal. Estos casos son
poco numerosos. Son deudores solidarios de pleno derecho, en materia civil:
1. La mujer casada y su segundo marido que tengan, de hecho o de derecho, la tutela de los hijos del primer
matrimonio o de otros pupilos (arts. 395_396). Sin embargo, la Ley del 20 de marzo de 1917, sobre las mujeres
tutoras, al reformar el artculo 395, omiti por error la palabra solidariamente que figuraba en el texto del Cdigo
Civil. Esta omisin deja subsistir, por lo menos, una obligacin in solidum, nacida de una culpa comn.
2. Los ejecutores testamentarios (artculo 1033).
3. El cnyuge suprstite y el tutor de los hijos menores en el caso previsto por el artculo 1442 (falta de inventario
despus de la disolucin de la comunidad).
4. Los codeudores de una misma cosa (artculo 1887), por lo que hace a su restitucin.
5. Los co_mandantes para con el mandatario (artculo 2002) .
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_131.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:38:47]
PARTE CUARTA
6. El arquitecto y el contratista responsables del edificio construido a precio elevado (artculo 1792).
7. El marido y la mujer conjuntamente obligados en la hiptesis prevista por el artculo 1419.
8. Los coautores y cmplices de un mismo crimen o de un mismo delito (artculo 55, C.P.) por lo que hace a las
restituciones y pago de las multas, daos y perjuicios y costas.
Cierto nmero de leyes especiales establecen igualmente la solidaridad con motivo de las contravenciones y
delitos que prevn; es as, especialmente, en materia de caza, de aduanas, de impuestos indirectos, de delitos
forestales. No son nuevos casos de solidaridad, sino aplicaciones particulares del principio general establecido por
el artculo 55, C.P.
La solidaridad establecida por este artculo nicamente existe despus de la sentencia condenatoria, pues se
refiere a los individuos condenados por un mismo crimen o un mismo delito... Pero la importancia de esta
aceracin slo es relativa debido a la jurisprudencia especial sobre la responsabilidad solidaria de los delitos y de
los cuasi_delitos. El artculo 55 es contrario al principio de la personalidad de las penas, en tanto que establece la
solidaridad por lo que hace al pago de las multas, ya que stas constituyen penas y en esta forma se hace soportar
sobre unos las penas de las dems.
9. Los propietarios de rebaos de cabras conducidos en comn por los daos que causen (Ley del 4 abr. 1889,
artculo 3). Este ltimo artculo es aplicacin de una jurisprudencia particular ms general, que explicaremos con
posterioridad.
10. Los coherederos por el pago de los derechos de traslado (Ley del 22 frimario ao VII, artculo 32; Decreto de
codificacin de 1926, artculo 104).
11. El propietario de una aeronave y el empresario de la misma, por los daos causados a terceros en tierra.
Caso admitido por la jurisprudencia
La jurisprudencia, generalizando la solucin del artculo 55 C.P. admite que todos los coautores de un dao, estn
obligados solidariamente a reparar a la vctima. Existe un caso frecuente de solidaridad que explicaremos ms
adelante. Varios cdigos extranjeros establecen expresamente esta regla (artculo 1156, Cdigo Civil italiano,
arts. 830 y 840, Cdigo Civil alemn artculo 50, Cdigo Civil suizo de las obligaciones).
Caso suprimido
Este caso que se refera a los arrendatarios de una casa incendiada, y haba sido establecido por el Cdigo Civil
(artculo 1734), fue suprimido por la Ley del de enero de 1883.
Derecho mercantil. En el comercio el uso a que nos referirnos hace intil la enumeracin de los casos de
solidaridad legal. Sin embargo, las leyes comerciales indican explcitamente los casos ms importantes de
solidaridad. En especial debemos sealar la solidaridad de los asociados en nombre colectivo (artculo 22, C.
Com.) de los signatarios de una letra de cambio o de un pagar a la orden arts. 140 y 187, C. com., de los
suscriptores y cesionarios de las acciones no liberadas (artculo 3 Ley del 24 jul. de 1807, reformado 1 ago. 1853),
de los asociados con responsabilidad limitada por las aportaciones en especie (artculo 8 Ley del 7 mar. 1925).
Situacin espacial de los fiadores
Ya sea en sus relaciones con el deudor o en sus relaciones entre s, los fiadores, se encuentran en una situacin
que originalmente era la solidaridad, pero que en un caso se ha atenuado por el beneficio de discusin y en otro
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_131.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:38:47]
PARTE CUARTA
por el de divisin, en tal forma, que ha desaparecido la mayora de los efectos de la solidaridad. Sin embargo,
todava queda su resultado fundamental, consistente en la posibilidad de demandar, por lo menos en teora, la
totalidad de la deuda a cada fiador, y esto antes de demandar al deudor principal, siendo inexplicables tales
efectos sin la existencia anterior de un lazo entre todos estos codeudores.
b) CARACTERES PROPIOS DE LA OBLIGACIN SOLlDARlA
Unidad de objeto y pluralidad de relaciones
El rasgo caracterstico de la obligacin solidaria consiste en que todos los codeudores se obligan a la misma cosa:
eademres, eadem pecunia decan los textos antiguos. Esta identidad de objeto no impide que la obligacin
solidaria forme entre el acreedor y los deudores varios lazos obligatorios distlatos. El acreedor tiene ante s varios
deudores, los cuales le deben la misma cosa, pero en cierta forma la obligacin de cada uno de ellos es
independiente de la de los dems.
lndependencia relativa de las obligaciones de los codeudores
La obligacin de cada deudor forma una obligacin distinta, como lo demuestran las siguientes consecuencias:
1. La cuestin de saber si la obligacin es vlida debe examinarse separadamente por lo que respecta a cada
deudor. La obligacin de uno de ellos puede ser anulable por causa de dolo o de minoridad, sin que esto afecte la
validez de la obligacin de los dems.
2. La obligacin de uno de los deudores puede ser a plazo condicional aunque la de los dems sea pura y simple
(artculo 1201). Por tanto, las modalidades que afectan la obligacin de uno de ellos no son necesariamente
comunes a todos los dems.
3. Puede uno de los deudores ser liberado de su obligacin sin que los dems lo sean. Cada obligacin puede,
extinguirse separadamente, por lo menos mediante ciertos modos de extincin.
Divisibilidad de la obligacin solidaria
La solidaridad no convierte en indivisible a la obligacin (artculo 1219). Aunque la obligacin sea solidaria, es
susceptible de sufrir la divisin que resulta de la transmisin de las obligaciones por sucesin. En otros trminos,
la solidaridad impide la divisin de la deuda al formarse sta; pero no constituye ningn obstculo para su dividen
por efecto de hechos posteriores.
Los herederos de una persona difunta no son solidarios entre s. Todos representan al autor de la sucesin, pero en
lo particular cada uno de ellos slo lo representa por una parte. Si el acreedor quiere obtener en su contra las
mismas ventajas que hubiera obtenido al demandar aquel (pago total, interrupcin de la prescripcin, curso de
intereses, etc.), deber ejercer su accin contra todos ellos al mismo tiempo. Si por ejemplo el difunto dej dos
hijos, el acreedor slo podr demandar a cada uno de ellos por la mitad de la deuda; al hacerlo, slo habr
interrumpido la prescripcin por lo que hace a esta parte, etc.
En efecto, cada uno de ellos nicamente est obligado solidariamente, por lo que hace a su parte hereditaria. Pero
la solidaridad subsiste por esta parte entre los herederos del deudor difunto y los codeudores suprstites. Por tanto
al demandar a uno de estos ltimos, el acreedor interrumpe la prescripcin y hace correr los intereses contra todos
los herederos del difunto.
Esta decisin es tradicional, implcitamente ha sido consagrada por el artculo 1220, segn el cual la obligacin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_131.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:38:47]
PARTE CUARTA
que es susceptible de divisin se divide entre los herederos del deudor, una de cuyas principales consecuencias se
recuerda en el artculo 2249. En verdad es contraria a la intencin de las partes y al fin que stas persiguen al
establecer la solidaridad. Al hablar de la indivisibilidad veremos cmo puede corregirse en la prctica.
Excepcin relativa a los dominios reintegrables (domaines congables). Esta tenencia especial a los tres
departamentos bajo_bretones (Morhiban, Ctes_du Nord y Finister) fue conservada por la Ley de 7 junio-agosto
de 1791, que todava est en vigor. Segn el artculo 3 de esta ley, los herederos del dornanier lterrateniente
pueden dividirse los edificios y superficies que le pertenezcan, siendo en todo caso solidariamente responsables
de la renta. Esta solidaridad, entre los herederos es un caso nico en nuestro derecho, y un vestigio de la antigua
solidaridad que siempre exista entre los herederos segun la costumbre de Bretaa.
c) EFECTOS DE LA SOLlDARlDAD EN LAS RELAClONES
DEL ACREEDOR CON LOS DEUDORES
Divisin
La solidaridad produce dos clases de efectos, uno, que es un resultado principal, consiste en impedir la divisin de
la deuda y en obligar a cada deudor a responder por el total, como si fuese el nico, los otros son consecuencias
secundarias, que se han desarrollado en el curso de los siglos y que se explican actualmente por la idea de
representacin recproca de los codeudores unos por otros.
i Efecto principal: obligacin por el total
Su consecuencia directa
Si cada uno de los deudores est obligado por la totalidad, la demanda que se intente contra uno de elllos ser
regular cuando se le exija toda la suma o prestacin que constituya el objeto de la obligacin (artculo 1203).
El deudor demandado no puede oponer al acreedor el beneficio de divisin, que se estableci para los fiadores y
que obliga al acreedor a dividir entre ellos su demanda. El cdigo estableci esto expresamente en el artculo
1203, porque en nuestro derecho antiguo se haba tratado en varias ocasiones, de extender el beneficio de divisin
a los codeudores solidarios, lo que equivaldra a privar a la solidaridad de su ms directa consecuencia.
Posibilidad de demandar a todos los deudores sucesivamente
Despus de haber demandado a uno de ellos, sin que el acreedor obtenga todo lo que se le adeuda, puede todava
demandar a los dems; hasta obtener el pago total. Slo el pago los libera (artculo 1204).
Era de otra manera en el derecho romano, en el cual el acreedor que tena duo reos promittendi slo poda ejercer
su accin una sola vez; pero el efecto extintivo de la litis contestatio, ya fuertemente atenuada en la prctica, fue
totalmente suprimida por Justiniano. Desde entonces nunca se ha puesto en duda la libertad del acreedor de
demandar sucesivamente a todos sus deudores en tanto que no haya sido pagado.
Libertad de eleccin del acreedor
El acreedor tiene el derecho, en todo caso, de demandar al deudor que escoja. Todos se encuentran en la misma
lnea en su calidad de deudores; principales (artculo 1203).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_131.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:38:47]
PARTE CUARTA
Pago al acreedor por uno solo de los deudores
Cada codeudor puede ofrecer al acreedor el pago total de la deuda, y liberar as a todos los dems, salvo los
efectos de la accin, de que hablaremos ms adelante. Pudiendo hacerse el pago en principio por cualquier
persona, nada tiene esto de particular por lo que hace a la solidaridad; pero hay otros modos de extincin que
exige algunas explicaciones.
1. Compensacin. Cada deudor responde de la totalidad, esta circunstancia permite a quien es demandado oponer
al acreedor la compensacin por el total, si a su vez es acreedor del acreedor por una cantidad suficiente. La
compensacin de la deuda con lo que se le debe equivale a un pago efectivo; todos los dems deudores quedan
liberados. Sin embargo, veremos que el artculo 294 no permite al codeudor demandado oponer en compensacin
lo que el acreedor debe a los dems.
2. Novacin. Cada codeudor solidario puede liberar a los dems obligndose por s solo, en lugar de ellos, en
favor del acreedor (artculo 1281, inc. 1). El codeudor que conviene en la novacin no puede por s mismo
comprometer a los dems, en una nueva deuda, sin su consentimiento; si el acreedor no exige el consentimiento
de los dems acreedores, se considera que se ha conformado con la obligacin aislada contrada por uno de ellos,
quedando los dems liberados.
3. Juramento. Si el acreedor defiere el juramento a uno de los codeudores solidarios, quien jura que nada debe, tal
juramento aprovecha a los dems (artculo 1365). Pothier explica esta solucin, que es tradicional, asimilando,
como lo hacan ya los jurisconsultos romanos, el juramento al pago. Al prestar el juramento que se le pide, el
codeudor extingue la accin del acreedor en su totalidad.
4. Remisin de deuda. Uno de los deudores solidarios puede, igualmente, obtener del acreedor la remisin total de
la deuda, en cuyo caso todos sus codeudores solidarios quedan liberados. La ley aplica el regla en caso de
remisin tcita, resultante de la entrega del ttulo original cuando es un documento privado o del primer
testimonio notarial si es un ttulo autntico (artculo 1284).
Es posible tambin que el acreedor pretenda hacer una remisin parcial, que aproveche solamente a uno de los
codeudores solidarios. En este caso, la deuda slo se extingue por la parte del codeudor que se ha liberado en esta
forma, el acreedor puede todava exigir el cumplimiento de la obligacin a los dems; deduciendo la parte del
deudor en cuyo favor se hizo la remisin (artculo 1285). Pero esta remisin parcial debe expresarse claramente;
es necesario que el acreedor se reserve implcitamente sus derechos contra los dems deudores, pues de lo
contrario la liberacin se interpretara en beneficio de todos (mismo artculo).
ii Efectos secundarios de la solidaridad
Representacin mutua de los codeudores
La solidaridad produce, en las relaciones del acreedor con los deudores, algunos efectos secundarios que no
pueden explicarse mediante la simple obligacin de cada uno por el total. Es necesaria otra idea, la de una
representacin recproca entre los codeudores, que hace que el acto ejecutado por o contra uno de ellos se
considere realizado por o contra los dems, respecto de los cuales produce efectos como si fuera realizado por
ellos.
Origen de la idea de la representacin
Dumoulin claramente haba comprendido que la sola idea de una obligacin por el total, contrada por cada
deudor, no explica los efectos propios de la solidaridad, aquellos que la distinguen de la simple
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_131.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:38:47]
PARTE CUARTA
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_131.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:38:47]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 20
FUENTES
CAPTULO 1
GENERALlDADES
Definicin
Se llama fuente de una obligacin al hecho que la produce. Se dice que la obligacin tiene por fuente un contrato,
cuando resulta de una venta, de un mutuo, de un arrendamiento, etc; se dice que su fuente es un delito, cuando
proviene de un dao causado voluntariamente a otro (incendio, lesiones, difamacin, etctera).
20.1.1 CLASlFlCAClN
Opinin tradicional
La doctrina unnimemente acepta que en el derecho francs existen
cinco distintas fuentes de las obligaciones:
1. Los contratos.
2. Los cuasi_contratos.
3. Los delitos.
4. Los cuasidelitos.
5. La ley.
Los contratos son convenciones productivas de obligaciones.
Los cuasicontratos son hechos lcitos y voluntarios que difieren de los contratos en que excluyen el acuerdo de
voluntad, que forma la convencin.
Los delitos y los cuasi delitos difieren de las dos fuentes anteriores en virtud de ser hechos ilcitos. La ley los hace
producir obligaciones cuando causan un dao a tercero, impone a su autor la obligacin de reparar el mal
causado. Por tanto, pueden definirse como actos ilcitos y perjudiciales para terceros. Por otra parte, los delitos
difieren de los cuasidelitos en que son ejecutados conscientemente y con intencin de daar, en tanto que los
cuasidelitos excluyen esta intencin y suponen que el dao ha sido causado por inexperiencia o negligencia, y que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_132.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:38:51]
PARTE CUARTA
no ha sido intencional.
En cuanto a la ley se le considera como la fuente de todas las obligaciones que no dimanan de ninguna de las
cuatro categoras precedentes. Tambin los romanos decan que ciertas obligaciones nacan lege.
Sistema racional
Esta clasificacin no debe ilusionarnos; sin ser enteramente falsa, es superficial; su nomenclatura es viciosa y no
corresponde a la realidad. En sentido estricto, todas las obligaciones se derivan nicamente de dos fuentes: el
contrato y la ley.
En el contrato la voluntad de las partes crea la obligacin; es ella su fuerza creadora y la que determina, a la vez,
su objeto y extensin; el legislador solamente interviene para sancionar la obra de las partes, concedindoles una
accin, o para vigilarla, estableciendo lmites a su libertad, por medio de prohibiciones y nulidades.
En ausencia de un contrato, la nica causa del nacimiento de las obligaciones es la ley; si el deudor est obligado,
no es porque lo haya querido; ni siquiera ha pensado en ello, e incluso cuando lo hubiera querido, su voluntad
sera impotente para obligarlo, puesto que, por hiptesis, estara aislada y no respondera a la de su acreedor; si la
obligacin existe, se debe nicamente a que el legislador lo quiere. En consecuencia, la fuente de todas las
obligaciones no convencionales es la ley; son obligaciones legales.
Pero que esta voluntad del legislador nunca es arbitraria caprichosa; cuando crea una obligacin, hay siempre, en
la persona del acreedor o en su patrimonio, una circunstancia que hace necesaria su creacin y que consiste en
una lesin injusta de su parte, que se trata el evitar, si es futura, o de reparar si ya se realiz.
Este punto no necesita demostrarse cuando se trata de los delitos ni de los cuasidelitos; por su misma definicin
unos y otros suponen una lesin injusta ya causada a un tercero. Lo mismo sucede respecto a los cuasicontratos;
se ver que se reducen todos a la idea de un enriquecimiento sin causa; ahora bien, si existe un enriquecimiento
para una persona, necesariamente hay una lesin para otra. Estos tres grupos de hechos forman la categora de las
obligaciones que nacen de un perjuicio realizado.
En cuanto a aquellos cuya causa es el temor de un perjuicio futuro, comprenden todas las obligaciones llamadas
legales en la clasificacin corriente.
Origen de la clasificacin usual
La anttesis entre el contrato y el delito exista ya en el derecho romano. Los jurisconsultos antiguos trataban de
una manera muy diferente las obligaciones, segn que proviniesen de una o de otra de estas fuentes. Esta divisin
se perpetu tradicionalmente hasta nuestros das, pero ha perdido, como veremos, gran parte de su utilidad.
En relacin a las variedades llamadas cuasicontrato y cuasidelito, la nocin es tambin de origen antiguo, aunque
sus denominaciones no sean latinas. El derecho romano reconoca la existencia de cierto nmero de obligaciones,
derivadas de hechos que no eran ni contratos, ni delitos, pero no daban ningn nombre particular a estas fuentes
excepcionales. Gayo, por ejemplo, se limita a decir que hay obligaciones que nacen ex variis causarum figuris.
Las causas de las obligaciones diferentes a los contratos y delitos no eran ni clasificadas ni denominadas.
En cuanto a las obligaciones derivadas de ellas, se consideraban unas veces como si hubieran nacido de un
contrato, y otras como si hubiera nacido de un delito, segn fuese lcito o ilcito el hecho que les hubiere dado
nacimiento. En esta forma existan obligaciones quasi ex contractu o quasi ex delicto. Slo ms tarde, y en una
poca cercana, se sigui la costumbre de obtener de aqu expresiones condensadas en forma de sustantivos:
cuasicontrato, cuasidelito.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_132.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:38:51]
PARTE CUARTA
Su introduccin reciente
La divisin de las fuentes de las obligaciones en cuatro clases simtricas, opuestas de dos en dos: contratos y
delitos, cuasicontratos y cuasidelitos es en nuestro derecho de formacin reciente. No se encuentra ni en
Dumoulin ni DArgentr, ni en Lamire y Domat. Parece haberse formado en el siglo XVlll; la primera huella se
encuentra en un tratado de Heineccius (antiquitatum romanarum syntagma, Hall, 1718), habiendo pasado a la
doctrina francesa por influencia del tratado de las Obligaciones de Pothier, publicado en 1761.
En 1770 Bourjon la empleaba, pero sin comprenderla, pues trata como cuasicontractual una obligacin que se
deriva de un verdadero contrato, la del viajero para con el hotelero, por los gastos que ha hecho en el hotel (Droit
commun de la France).
20.1.2 CONTRATOS
Nota
En razn de su importancia y de la amplitud de las explicaciones que exigen, los contratos sern objeto de un
estudio especial, que por s solo constituye toda una parte de este tomo.
20.1.3 CUASlCONTRATOS
Formacin de los cuasicontratos independientemente de la voluntad
Durante mucho tiempo la nocin de cuasicontrato no fue analizada seriamente, aunque algunos autores
advirtieron su inanidad. Slo porque a ciertos hechos se de el nombre de cuasicontratos, se equiparan
inevitablemente a los contratos; se piensa que unos y otros son actos del mismo orden, que solamente difieren
entre s por un carcter secundario. Esto empero no es correcto.
La esencia del contrato es el acuerdo de voluntades entre dos personas, una de las cuales consiente ser deudora de
la otra; este acuerdo constituye la fuerza creadora de la obligacin. Ahora bien, el cuasicontrato excluye, por
definicin, este acuerdo de voluntades; est separado del contrato no por una diferencia secundaria, sino por una
esencial.
Es ms, en el contrato, la voluntad de quien se obliga desempea el papel preponderante; la obligacin existe
nicamente en la medida en que ha sido aceptada. Por consiguiente, su capacidad se transforma en un elemento
esencial del contrato, pues ste slo es vlido en la medida en que la ley reconoce al deudor capacidad para
obligarse. Por el contrario, en el cuasicontrato no se toma en consideracin la voluntad del obligado; la obligacin
nace sin su voluntad, y aun a pesar de una voluntad contraria; de lo que resulta que es indiferente la capacidad del
obligado.
De las anteriores observaciones se desprende una primera conclusin: que es errneo definir los cuasicontratos
como hechos voluntarios. Qu importa que sea un acto voluntario el que haya procurado un enriquecimiento a
otro, puesto que no es la voluntad de su autor la que crea la obligacin? Adems, la persona obligada no es la
autora del hecho voluntario, sino otra persona que se ha enriquecido por l y que o no ha participado en ese hecho
o solo ha desempeado en l un papel pasivo.
La persona que llega a ser deudora en virtud de un cuasicontrato nunca se ha obligado voluntariamente; en
consecuencia, por qu decir que el cuasicontrato es un hecho voluntario? Slo existe una explicacin posible: se
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_132.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:38:51]
PARTE CUARTA
trata de una obligacin que no depende de la voluntad del obligado, que no puede serle impuesta por un tercero;
que es obra de la ley, en otras palabras, que es una obligacin legal.
Carcter ilcito de las obligaciones cuasicontractuales
No basta alejar, como acabamos de ver, el cuasicontrato del contrato; es necesario equipararlo totalmente a los
delitos y cuasidelitos, hacindolo entrar, como ellos, en la categora de los actos ilcitos, pues as como el
cuasicontrato no es un hecho voluntario; tampoco es un hecho lcito.
Cuando se busca el rasgo comn que caracteriza a todos los hechos llamados cuasicontratos, resulta que la
obligacin cuasicontractual proviene siempre de un enriquecimiento sin causa y a costa ajena y que, por tanto, se
trata de restituir su valor. Sin duda, el acto inicial reductor de este enriquecimiento no es ilcito en s mismo; ser
el hecho de haberse pagado lo que no se deba, de haber construido en un terreno ajeno o cualquier otro anlogo.
Pero no es ste el acto que hace nacer directamente la obligacin, ya que no es su autor el que resulta obligado, y
es necesario que el hecho productivo de una obligacin se realice en la persona del deudor, careciendo su
obligacin de causa en caso contrario. Ahora bien, cuando se considera a la persona obligada, no se advierte otra
causa de obligacin que la posesin de un enriquecimiento obtenido sin causa a costa ajena.
Tal enriquecimiento es, por su misma definicin, un hecho ilcito, puesto que carece de causa; no puede
permitirse a quien lo posee que pretenda conservarlo; la causa de su obligacin es un estado de hecho contrario al
derecho. He aqu, a los cuasicontratos, que la clasificacin usual compara errneamente a los contratos,
trasladados en cierta forma al polo opuesto del derecho, y anexados a la clase de los hechos ilcitos: son hechos
ilcitos involuntarios.
Quizs no haya en todo el derecho una expresin que sea ms falsa y engaosa que la del cuasicontrato, pues no
existe aquello que esta cosa tiene por objeto indicar: no hay una fuente de las obligaciones que se parezca al
contrato; no existe un solo caso en el cual una persona se transforme en deudora de otra porque casi haya
realizado con ella un contrato.
Existencia aparente de un cuasicontrato sinalagmtico
Segn lo que acabamos de decir, el cuasicontrato es un hecho que constituyendo para otra persona una lesin, se
produce, necesariamente, para una sola de las partes; es, como dice el artculo 1370, personal al que est obligado.
De esto resulta que cada cuasicontrato nunca debe engendrar sino una sola obligacin; sin embargo, el artculo
1371 prev el caso de que los cuasicontratos puedan producir, como los contratos, a veces, una simple obligacin
unilateral y otras una obligacin recproca entre las partes.
En efecto, este ltimo resultado se encuentra en la hiptesis de la gestin de negocios, pero en este caso no es un
hecho nico el que produce la coexistencia de obligaciones recprocas; esto se debe a que en la gestin de
negocios hay dos hechos distintos:
1. El entrometimiento del gestor en los negocios del dueo.
2. El beneficio proporcionado a la persona cuyo negocio ha sido atendido; se produce en esta forma una reunin
de causas obligatorias que explica el efecto sinalagmtico de la gestin de negocios, pero que no impide que cada
una de estas dos causas engendre una obligacin nica; ms que un cuasicontrato sinalagmtico es la reunin de
dos obligaciones, cada una de las cuales tiene una fuente distinta.
Enumeracin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_132.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:38:51]
PARTE CUARTA
Comnmente se estima que los cuasicontratos son poco numerosos. El Cdigo Civil, bajo este ttulo nicamente
ha previsto y reglamentado dos: la gestin de negocios (arts. 1372_1375), y el pago de lo indebido (arts. 13761381). La mayora de los autores antiguos no citan otros, o bien los que mencionan son casos que corresponden a
categoras jurdicas muy diferentes.
En realidad existen ms, y aumenta su nmero por la unin que parece imponerse, de todos los casos de
enriquecimiento sin causa: los casos de enriquecimiento son cuasicontratos, a pesar de que la ley no los haya
clasificado y nombrado como tales.
Nota
A causa de sus afinidades con el mandato, al referirnos a este contrato estudiaremos al mismo tiempo la gestin
de negocios ya que tiene una gran ventaja para hacerlo as. El pago de lo indebido ser estudiado separadamente,
as como los casos de enriquecimiento sin causa que no han recibido un nombre particular y que podran llamarse
cuasicontratos inominados.
20.1.4 DELlTOS
Silencio de los textos
El Cdigo Civil no define lo que considera como delitos. Tres veces se refiere a ellos: 1. En el artculo 1310; 2.
En el artculo 1370; y 3. En el intitulado del captulo ll del ttulo: Obligaciones que se forman sin convencin. En
esta parte, bajo el subttulo delitos y cuasidelitos, se ocupa de la responsabilidad de que ellos resulta; pero no
encontramos en l definicin alguna.
20.1.4.1 Reglas del derecho civil
Nocin actual
La definicin del delito ha cambiado sensiblemente desde la antigedad; en el fondo empero la nocin contina
siendo la misma, ya que las ideas modernas no son sino el desenvolvimiento y generalizacin de las antiguas. En
la antigedad, el delito (nos referimos a los delicta privata) era un hecho ilcito, generador de obligaciones, cuyo
carcter original consista en haber sido previsto por una ley especial, comprendiendo bajo el nombre de leyes los
edictos de los magistrados.
Los delitos que correspondan a esta definicin eran numerosos; los principales eran el furtum el damnum injuria
datum, el metus, el dolus, la frus creditorum, la injuria. La mayora de estos delitos consista en hechos especiales,
determinados por la ley; pero algunos como el damnum injuria datum estaban dotados de cierta generalidad; por
lo dems, al perderse de vista las disposiciones legislativas o pretorianas que los establecan, desapareci toda
definicin precisa de ellos.
Todos estos delitos, confundidos y generalizados, terminaron por formar una clase no muy bien definida, la de los
hechos ilcitos, sin nombres especiales y sin lmites determinados, pues ya no existan textos imperativos en los
cuales pudiera encontrarse su definicin. En su conjunto se convirtieron en algo tradicional; sin que haya
cambiado el concepto fundamental de que consiste en hechos que estn prohibidos por la ley; solamente algunos
delitos, colocados en cierta forma en los lmites de este dominio, varan con el estado de las costumbres y de la
opinin; el lmite entre lo permitido y lo prohibido oscila un poco, pero el conjunto ha permanecido estable.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_132.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:38:51]
PARTE CUARTA
Al mismo tiempo que se produca este movimiento de generalizacin, se realizaba otro en sentido inverso que
tenda a reducir, pero slo en apariencia, el nmero de los delitos actualmente exigimos como requisito la
intencin de daar, que los romanos no conocan, o de la cual slo se haban preocupado en relacin a dos o tres
delitos especiales, como el dolus y el frus creditorum los daos causados sin intencin de daar constituyen
actualmente la categora de los cuasidelitos. Numerosos textos antiguos, que en materia de contratos oponen la
culpa al dolo, invitaban al derecho moderno a hacer esta distincin.
As, para los jurisconsultos antiguos, el delito estaba caracterizado nicamente por la legislacin que lo reprima;
siempre ha conservado este carcter y nunca ha dejado de ser un hecho ilcito; pero, adems, los jurisconsultos
modernos le atribuyen un nuevo carcter, derivado de su propia naturaleza, y que consiste en ser intencional.
Del doble movimiento que acabamos de indicar resulta:
1. Que en la actualidad consideramos como delitos hechos a los cuales no daban este nombre los romanos.
2. Que excluimos de la clase de los delitos, los daos causados slo por culpa, que los antiguos comprendan en
ella; pero de esto no resulta una disminucin real del nmero de hechos ilcitos, pues los daos no intencionales
son reprimidos a ttulo de cuasidelitos, lo que produce el mismo resultado.
Terminologa
Pothier llamaba dolo o malignidad a lo que actualmente llamamos intencin de daar. La palabra malignidad no
es tcnica y tampoco usada, pero su sentido era claro: la malignidad es la voluntad de hacer el mal. En cuanto a la
palabra dolo, debe evitarse su uso propsito de los delitos, porque tratndose de los contratos se emplea tambin,
siendo indispensable su uso; el dolo es un gnero de fraude consistente en inducir a una persona, con engaos, a
contratarse.
Represin de delito
Tambin sobre este punto ha cambiado el derecho desde la poca romana. Antiguamente se aplicaba al delito una
verdadera pena civil, una especie de multa, que por lo general era el doble y, a veces, el cudruple del dao
causado, siendo cobrada por la vctima del delito, lo que constitua para ella un beneficio si el autor del delito
estaba en posibilidad de pagar. En nuestro derecho las consecuencias del delito no tienen en lo absoluto carcter
penal; slo resulta de l una accin de indemnizacin, cuya extensin se mide exactamente por el perjuicio
sufrido; el crdito nacido ex delito es superior a tal dao.
Sobre la reparacin del dao y causado por un delito, vase lo que decimos acerca de la culpa y de la
responsabilidad solidaria de sus autores.
20.1.4.2 Relaciones entre el derecho civil y el penal
Dos concepciones diferentes del delito
El derecho civil nicamente considera a los delitos como hechos productores de obligaciones. El derecho penal se
ocupa tambin de los delitos, pero nicamente para asegurar su represin por medio del sistema de las penas. La
diferencia en el punto de vista de estas dos ramas de la legislacin hace que no concuerden sus definiciones del
delito: un solo rasgo comn las rene; en el derecho civil, como en el penal, siempre es ilcito el delito.
Pero los otros dos caracteres por los cuales reconoce el derecho civil los delitos (hechos perjudicial e intencional
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_132.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:38:51]
PARTE CUARTA
no son constantes en el derecho penal).
Ausencia de delito civil en ciertos delitos del derecho penal
Un hecho puede ser un delito desde el punto de vista de la represin, sin ser perjudicial, o sin ser intencional.
Ejemplos:
1. La tentativa de asesinato cuando faltan totalmente sus efectos perjudiciales, un disparo de arma de fuego que
no alcance a la persona apuntada no origina ninguna accin de indemnizacin, no obstante ser punible.
2. El homicidio por imprudencia no es intencional, y es punible. Lo mismo ocurre con un gran nmero de
contravenciones de polica, en las cuales el simple hecho es castigo, abstraccin hecha de la intencin del agente.
He aqu, dos categoras de hechos, no perjudiciales, o no intencionales, que son delitos segn el derecho penal sin
serlo segn el derecho civil
Sin embargo, la diferencia entre el derecho civil y el pena es menor de lo que parece. Slo es real respecto a los
actos no perjudiciales, como las tentativas frustradas, las contravenciones de polica; en estos casos la ley civil,
que nada ms toma en consideracin los daos realizados, no interviene; en tanto que la ley penal, a cuyo cargo se
encuentra el orden social, se preocupa del simple dao posible e impone penas.
Pero, cuando existe un dao causado por un hecho no intencional concuerdan ambas leyes; la ley penal castiga el
hecho a ttulo de delito, le ley civil exige la reparacin del dao a ttulo de culpa o de cuasidelito; en este caso la
diferencia nicamente existe en las palabras y en las denominaciones.
Delitos civiles no reprimidos por el derecho penal
En sentido inverso, un hecho puede constituir un delito civil, sin ser un delito penal. Para ello basta que, siendo a
la vez ilcito y perjudicial, no est penado por las leyes represin. Tales son: el dolo en los contratos, la ingratitud
del donatario castigada slo con una pena civil: la revocacin de la donacin (artculo 955); el ocultamiento de
bienes pertenecientes a una sucesin (arts. 792 y 801); el estelionato (artculo 2059), etctera.
Coincidencia comn de las dos legislaciones
A pesar de esto, la mayora de los delitos civiles son, al mismo tiempo, delitos criminales, como los atentados
contra las personas (homicidios voluntarios de toda clase, golpes y lesiones voluntarias, injurias y difamacin),
los robos, estafa y otros delitos anlogos, el incendio voluntario, etctera.
lnfluencia del derecho penal sobre el derecho civil
Es importantsimo saber si un hecho, calificado como delito por la ley civil, es castigado el mismo tiempo por la
ley penal, pues entonces la cuestin de la pena prevalece sobre la civil, relativa a la indemnizacin pecuniaria
debida a la vctima. He aqu las consecuencias principales de esta preponderancia del aspecto penal.
1. La accin de indemnizacin, que prescribe en 30 aos cuando el delito tiene un carcter meramente civil
(artculo 2262) prescribe en un lapso mucho ms breve cundo este est penado; diez aos si se considera como
crimen; tres aos, si es un delito correccional; un ao, si es una contravencin de polica: y, a veces, es ms breve
todava: tres meses en caso de difamacin (Ley del 29 jul. 1881, artculo 65).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_132.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:38:51]
PARTE CUARTA
Si la ley, por razones superiores, ha establecido una prescripcin abreviada contra la accin pblica (que tiende a
la aplicacin de la pena y que es ejercida por el ministerio pblico), no se ha querido que el hecho criminal
pudiera discutirse y probarse aun por una simple cuestin pecuniaria, en una poca en que el ministerio pblico
no pudiera ya actuar. Por esto la ley solidariza la accin civil con la pblica, desde el punto de vista de la
prescripcin, y declara que prescriben al mismo tiempo (artculo 2, inc. 3, C.l.C.).
Sin embargo, sucede en forma distinta cuando se trata de una accin que, fuera del hecho delictuoso, se basa en
un atentado contra el derecho contractual o legal de la vctima, por ejemplo, el atentado al derecho de propiedad
por un acto que constituya un delito rural, o el dao causado a los bienes por un hecho que constituya el delito de
lesiones por imprudencia.
2. Cuando la accin pblica es ejercida ante el tribunal penal civil que conozca de la accin civil por daos y
perjuicios, debe suspender el fallo y esperar la decisin que se dicte en lo criminal.
3. Cuando la accin pblica haya sido ejercida ya al demandarse la indemnizacin ante el tribunal civil, ste debe
tener por verdadero lo que haya fallado el tribunal penal: la cosa juzgada penal tiene autoridad en lo civil. As, la
sentencia penal condenatoria por lesiones involuntarias, dictada en contra de la persona demandada, demuestra la
culpa del autor del dao.
Sin embargo, la absolucin del acusado penalmente no siempre constituye un obstculo para que los tribunales
civiles lo reconozcan como autor del hecho perjudicial, y para que como tal, se le condene al pago de una
indemnizacin. En efecto, la sentencia absolutoria puede explicarse en dos formas: o bien no es el autor del
hecho, o no se encontr ninguna pena que le fuera aplicable no obstante serle imputable el hecho. En este ltimo
caso el hecho pierde su carcter penal, pero nada se opone a que se le considere como un mero delito civil.
Cuando la absolucin no es motivada, por ejemplo, las dictadas por un jurado o un consejo de guerra, el juez civil
puede posteriormente condenar al autor del dao a pagar una indemnizacin sin que esta condena contradiga la
sentencia dictada por los tribunales penales.
Es posible que los tribunales civiles puedan condenar al pago de daos y perjuicios, cuando encuentren culpa
civil, en un caso de homicidio o lesiones por imprudencia, cuando el autor de stos fue absuelto por el tribunal
penal por no haber considerado punible su imprudencia? La corte de casacin al principio admiti eso solucin,
pero en seguida la abandon. Parece que en sentencias recientes haba vuelto a su antigua solucin.
Pero despus de estar indecisa termin por establecer que la absolucin por los tribunales penales impide a los
civiles dictar una nueva sentencia, salvo, naturalmente, el caso en que la accin de daos y perjuicios no se base
en la culpa sobre la cual juzg el tribunal penal. El proyecto franco-italiano del cdigo de las obligaciones
(artculo 303) desecha expresamente esta solucin, que tiene serios inconvenientes desde el punto de vista
prctico.
4. Cuando el juez penal conoce de la accin pblica, la persona lesionada por el delito puede ejercer su accin de
indemnizacin ante el tribunal penal, constituyndose en lo que se llama parte civil. La accin civil puede ser
conocida por el tribunal penal, pues se considera como accesoria de la accin pblica; siendo juez competente
para conocer de esta ltima, lo es tambin para conocer de la otra. Pero es necesario que el dao cuya reparacin
se demanda sea consecuencia directa del delito.
Ocurre tambin que la accin civil resultante de un delito criminal no puede ejercitarse separadamente de la
accin pblica, y que su conocimiento est reservado a los tribunales penales. Procede esto en ciertos casos de
difamacin (Ley del 29 jul. 1881, artculo 46).
20.1.5 CUASlDELlTOS
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_132.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:38:51]
PARTE CUARTA
Definicin
Segn la doctrina moderna, el cuasidelito es un hecho ilcito que, sin intencin, causa un dao a tercera persona.
As entendido, el cuasidelito comprende todos los actos perjudiciales no intencionales por mnima que sea la
culpa cometida, si comprometen la responsabilidad de sus autores; en efecto, la imprudencia ms leve constituye
un cuasidelito, resultando esto de las disposiciones de la ley (arts. 1382 y 1383).
No era lo mismo antiguamente. Aunque las ideas no se haban detenido sobre este punto, exista una tendencia a
reservar el nombre de cuasidelito a las culpas graves, que se equiparaban a los actos criminales.
Supervivencia de las antiguas frmulas en la jurisprudencia
Cuando se piensa hasta qu grado es cierta la nocin moderna del cuasidelito, nos asombra que la jurisprudencia y
hasta las sentencias ms recientes usen frmulas de antigedad evidente, las cuales se reducen a la afirmacin de
que el cuasidelito existe nicamente cuando hay intencin dolosa. As entendido, el cuasidelito es un acto
intencional comparable al delito penal, a causa de la mala fe de su autor.
Este lenguaje singular se encuentra, sobre todo, en las sentencias relativas a la responsabilidad de la mujer casada
bajo el rgimen dotal; sobre sus bienes dotales, respecto de la cual exista quizs una razn especial para distinguir
la culpa ordinaria, o sea la simple imprudencia, de la grave, asimilable al dolo, pero se encuentra el mismo
empleo de la palabra en otras materias.
Denominacin usual del cuasidelito
En el lenguaje jurdico asiste la costumbre de llamar culpa a lo que Pothier y el cdigo llaman cuasidelito, es
decir, el acto perjudicial no intencional, por oposicin al delito, que supone la intencin de causar un dao.
Comparacin con las frmulas romanas
Cualquiera que sea el sentido de la expresin cuasidelito, no depende ya del todo al empleo que le deban los
jurisconsultos romanos; para stos, el delictum era un hecho ilcito; especialmente definido y reprimido por la ley,
como el fraudus y la rapia, o por los pretores, como el dolus y la fraus creditorum. Decan que la obligacin
naca quasi ex delicto, slo en cuatro casos. Para los modernos comentadores, no ha sido posible descubrir la
razn que impidi a Gayo y a Justiniano, clasificar estos cuatro casos entre los delicta.
Una doble comparacin demostrar hasta qu punto la clasificacin antigua difiere de la actual. Los romanos
consideraban como delito a la culpa de la ley Aquilia, que para nosotros es el cuasidelito moderno y, a la inversa,
consideraban como obligado quasi ex delictio al juez interesado en el negocio, cuando conscientemente hubiere
dictado una sentencia injusta; en la actualidad ese juez habra cometido un delito.
lnutilidad de la distincin entre el delito y el cuasidelito
Cuando se reflexiona sobre este punto, no se advierte el inters que hay en mantener separadas y distintas estas
dos categoras de fuentes de las obligaciones: ambos son hechos ilcitos; los dos obligan a su autor, en la misma
forma, a reparar el dao que ha causado. Por consiguiente, no estando fundada esta distincin en ninguna
diferencia prctica, debera desaparecer.
Ya sea ha realizado esto en Alemania: el Cdigo Civil comprende bajo el nombre de actos ilcitos todo lo que
nosotros llamamos delitos o cuasidelitos (arts. 823 y ss.); y lo mismo hace el Cdigo Federal suizo de las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_132.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:38:51]
PARTE CUARTA
obligaciones (artculo 41 y ss.); el cdigo brasileo adopt el mismo mtodo (artculo 1518 y ss.). El proyecto
franco-italiano del cdigo de las obligaciones sigui este ejemplo, exponiendo todas la reglas de la
responsabilidad civil en la seccin relativa a los actos ilcitos (arts. 74 y ss.).
Por otra parte, el cdigo francs confunde el delito y el cuasidelito bajo el nombre genrico de culpa en los arts.
1382 y 1383, y les aplica el mismo rgimen, sin hacer ninguna distincin entre ellos; en efecto, del ttulo del
captulo a que pertenecen resulta que en l se trata de los delitos y de los cuasidelitos. La idea de culpa comprende
a los dos; lo que origina la obligacin de indemnizar es la lesin injusta, siendo indiferent
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_132.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:38:51]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 21
NO CONTRACTUALES
CAPTULO 1
PAGO DE LO lNDEBlDO
Definicin
Todo pago supone una deuda. Por consiguiente, lo que se ha pagado sin que legalmente se deba puede repetirse.
La accin concedida para este objeto, se llama accin de repeticin de lo indebido frecuentemente se le da su
antiguo nombre romano de condictio indebiti.
Observacin
El pago de lo indebido se considera como un cuasicontrato, y a menudo se equipara al contrato fundando la
accin de restitucin en una convencin tcita, en virtud de la cual todo acreedor que recibe una cosa a ttulo de
pago se compromete, por ese solo hecho, a devolverla, si se demuestra posteriormente que no exista la obligacin
pagada; la dacin hecha a ttulo de pago estara as subordinada a la condicin de que exista la deuda.
Si esa concepcin fuese verdadera, existira un contrato tcito; la accin de repeticin sera una verdadera accin
contractual, debiendo negarse cuando el pago se haga con intencin de cumplir una obligacin nula y con
conocimiento de causa. Es preferible fundar la accin en la voluntad de la ley. Los principios expuestos
anteriormente sobre las obligaciones legales y, especialmente, sobre el enriquecimiento sin causa conducen a esta
solucin.
21.1.1 CASO EN QUE ES PROCEDENTE LA REPETlClN
Definicin
La repeticin supone siempre que no se deba lo que se ha pagado; para
determinar de una manera precisa las condiciones necesarias para el
ejercicio de la accin de repeticin, debemos distinguir tres casos:
1. No exista ninguna especie de obligacin entre la persona que pag y la que recibi el pago.
2. Se pag una obligacin actual que despus dej de existir, o un obligacin futura que no se ha realizado.
3. La causa de la obligacin pagada era ilcita o inmoral.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_133.htm (1 de 8) [08/08/2007 17:38:54]
PARTE CUARTA
21.1.1.1 Caso en que hay ausencia completa de obligacin
Sus diferentes formas
Esta primera hiptesis puede presentarse en diversas formas:
1. Nunca haba existido una obligacin: nada deba la persona que pag y nada se deba a la que recibi el pago.
Por ejemplo: la cnyuge suprstite heredera de su marido, paga un pagar que cree aceptado por su marido siendo
falsa la firma.
2. El deudor paga una deuda realmente existente a una persona distinta de su acreedor. Esta hiptesis y la anterior
estn previstas por el artculo 1376, el cual supone un pago hecho a quien no era acreedor.
3. El acreedor recibe el pago de otra persona distinta de su deudor. (Hiptesis prevista en el artculo 1377). En
este caso, como en el anterior, aunque realmente existe una deuda, puede decirse que no existe ninguna
obligacin entre el que ha recibido y el que ha pagado.
Caso en que la deuda pagada era una obligacin natural
La ausencia de obligacin no se considera en el derecho francs como en el derecho romano. En caso de que la
obligacin pagada sea una obligacin natural, se admite la repeticin cuando se cumple la otra condicin,
consistente en que el pago se haya hecho por error. La existencia de una obligacin natural no es obstculo para la
accin de repeticin, porque la ley francesa desea que las obligaciones naturales se paguen voluntariamente
(artculo 1235), no siendo voluntario el pago cuando el deudor lo ha efectuado creyndose civilmente obligado.
En derecho romano uno de los principales efectos atribuidos a las obligaciones naturales, o por lo menos a la
mayora de ellas, era, por el contrario, servir de base a un pago vlido, impidiendo la condictio idebiti. Lo que se
deba naturaliter no era indebitum El proyecto franco_italiano del cdigo de las obligaciones (artculo 66) volvi
a la tradicin romana, y decide que no procede la repeticin del pago de una obligacin natural que se haya hecho
espontneamente, sin exigir que se haya hecho con voluntad. Esta opinin era la aceptada en ltalia.
Condicin de la repeticin La ausencia de obligacin no basta para autorizar la repeticin. Es necesario que el
pago se haya hecho por error. Esta condicin es tradicional; expresamente la exige el artculo 1377, y es
sobrentendida en los arts. 1235 y 1376. Por tanto, los textos del cdigo no son completos, pero la jurisprudencia
firmemente se ha definido en el sentido de mantener la tradicin.
El error consiste en efectuar el pago creyendo que la persona a quien se hizo poda exigirlo judicialmente, porque
se considere uno deudor no sindolo, porque se crea que la deuda es civil cuando slo es natural o porque se
estime realizada la condicin todava pendiente. En consecuencia, quien paga a sabiendas de que nada debe, no
puede repetir lo pagado; la entrega hecha en estas condiciones se califica de manera distinta segn las
circunstancias; como donacin, si nada se debe al acreedor; como pago si se trata de una obligacin natural, y
quizs como pago de la deuda ajena, si el deudor es un tercero. Ninguna otra condicin se exige.
Para el ejercicio de la accin es indiferente que quien recibe el pago haya ignorado o no que reciba la indebido
(artculo 1376). Esta distincin solamente influye sobre los efectos de la accin.
Caso dudoso
Antes de 1893 se presentaba frecuentemente un caso en el que la existencia de error originaba controversias. Una
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_133.htm (2 de 8) [08/08/2007 17:38:54]
PARTE CUARTA
compaa proceda a la amortizacin de sus acciones o de sus obligaciones; uno de los ttulos designados por la
suerte no era cobrado, y la compaa continuaba pagando los intereses. Ms tarde se reconoce el error y paga la
compaia el capital de la accin o de la obligacin. Puede la compaa repetir, en este caso, los intereses
mencionados como pagados por error? Los tribunales le concedan la accin de repeticin.
Esta jurisprudencia fue muy criticada: teniendo la compaa a la vista los nmeros de las obligaciones o acciones
sorteadas, es difcil afirmar que pag los intereses por error y de buena fe; cuando menos, cometi una culpa,
siendo injusto privar al portador de las utilidades de su capital cuyo disfrute haba conservado la compaa. La
Ley del 1 de agosto de 1892, que agreg el artculo 7 de la Ley del 24 de julio de 1867, trat de resolver las
numerosas reclamaciones que esta jurisprudencia haba originado, negando a las compaas la repeticin de tales
intereses o dividendos.
21.1.1.2 Caso en que no existe la deuda o en el cual deja de existir
Hiptesis prevista
Esta hiptesis es anloga a aquella en la cual los romanos concedan la condictio sine causa o la condictio causa
data causa non secuta. Procede cuando la deuda, existente al hacerse el pago, es anulada, o bien cuando la
obligacin condicional o eventual que se paga no ha nacido. El Cdigo Civil prev esta doble hiptesis en los arts.
1131 y 1133.
Condicin de la accin
Se exige la condicin de lo indebido: quien demanda la repeticin debe probar que su deuda ha sido resuelta o
anulada, o que no ha nacido la obligacin futura, pero ni se exige ni podra exigirse la condicin de error. Existe
un hecho distinto del pago: la nulidad, resolucin o no cumplimiento de una condicin, que hace necesario el
restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraran de no haberse realizado la convencin.
Pago del precio de una venta nula o resuelta
En la prctica, ha llamado la atencin un caso interesante, en el cual la duda recae sobre el carcter indebido del
pago. Se remata un inmueble hipotecado o embargado; paga su comprador el precio a los acreedores hipotecarios,
y despus se le priva del mismo por un tercero que siendo el verdadero propietario del inmueble lo vence en
eviccin. Puede el adjudicatario reclamar como indebido lo que pag a los acreedores?
En la actualidad se le concede esta accin, pero despus de numerosas
discusiones. Dos cosas se objetaban:
1. Segn el derecho romano, el acreedor que vendi su prenda no era responsable de la eviccin y el adquirente
desposedo no tena contra de la condictio indebiti.
2. En los remates debe considerarse que el precio se paga al vendedor y que ste paga con l a sus acreedores; en
este caso el adquirente carecera de la accin de repeticin contra los acreedores. Estos argumentos no eran
concluyentes, en efecto, nuestro derecho consuetudinario haba abandonado ya la solucin romana y conceda la
repeticin de lo indebido al adquirente vencido en eviccin. En consecuencia, la tradicin histrica es favorable a
la solucin que ha prevalecido.
Se afirma tambin que en este caso es as segn el derecho romano. En ste era vlida la venta de cosa ajena;
nuestro derecho la declara nula (artculo 1599). Por tanto, el adquirente que ha sufrido la eviccin no es ya, segn
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_133.htm (3 de 8) [08/08/2007 17:38:54]
PARTE CUARTA
la ley francesa, deudor del precio y cuando ha entregado ste a los acreedores, ha pagado lo que no deba.
An debemos examinar otra cuestin. Cuando la venta anulada se realiz por gestiones de los acreedores del
deudor, quienes embargaron y remataron el bien, puede preguntarse si adems de la accin de repeticin de lo
indebido, el adjudicatario tiene en su contra una accin de garanta. Es indudable empero que estos acreedores
que demandan no son por s mismos vendedores: el remate es una venta forzosa; por el embargo se obliga al
deudor a vender su bien para pagarle; es, el embargo del nico vendedor y el nico que responde de la eviccin;
contra los acreedores el adjudicatario tiene, nicamente, la accin de repeticin.
21.1.1.3 Caso en que la obligacin es ilcita o inmoral
Carcter de la accin de repeticin
Cuando la obligacin pagada tiene una causa ilcita o inmoral, es procedente la accin que los romanos llamaban:
condictio ob turpem vel injustam causam, que presenta la misma caracterstica que la precedente. No exige la
condicin del error, aunque el deudor hubiese conocido la nulidad de su deuda en el momento de pagarla se le
concede la accin de repeticin.
Variaciones de la jurisprudencia
Parece que esta accin de sera proceder en todo caso, pues si el derecho siempre condena las obligaciones ilcitas
o inmorales, nunca est autorizado el acreedor para conservar lo que hubiere recibido cuando el deudor pag
voluntariamente; negar al deudor la accin de repeticin equivaldra a conceder efectos a un acto ilcito, con
violacin del artculo 113 que priva de todo efecto a estas obligaciones.
Sin embargo, durante mucho tiempo, la doctrina y la jurisprudencia admitieron la supervivencia de una regla
romana, que conduca a negar la accin de repeticin en estos casos: in par causa turpitudinis, cessat repetitio.
Esta solucin se admiti primeramente sin discusin Merln, Delvincourt, Toulller, Larombire, Pont, Aubry y
Rau y algunos ms la adoptaron.
La jurisprudencia fue la primera en no aplicarla al excedente del precio de venta en las cesiones de oficios. Como
el excedente del precio prometido en un contradocumento, se pagaba por lo general en la prctica, la regla in pari
causa turpitudinis, cessat repetitio tena por efecto dar al acreedor, despus del pago, la misma seguridad que
tendra si el acto hubiese sido valido.
Queriendo extirpar una prctica que estimaba peligrosa, la jurisprudencia se vio obligada a conceder la repeticin
de las sumas indebidamente pagadas, lo que hizo en 1841. Algunos autores, con objeto de dar una sancin
efectiva a la ley, generalizaron su decisin y estimaron que la accin de repeticin era procedente en todos los
casos de obligaciones ilcitas o inmorales.
Con posterioridad, la jurisprudencia dio un paso adelante. Autoriz repeticin en el caso de cesin por partes de
un oficio indivisible y en el caso de asociacin ilcita; no obstante mantiene con firmeza la tradicin romana, es
decir, niega toda repeticin en los arrendamientos y en las ventas relativas a las casas de tolerancia y las
donaciones hechas a una concubina.
Se ha propuesto deducir de esto una distincin entre las obligaciones que estando prohibidas por la ley,
autorizaran la repeticin, y las convenciones simplemente inmorales de las cuales los jueces deben negarse a
conocer. En todo caso, esta distincin se hace en la prctica, siendo diferente la solucin segn los diversos casos
de nulidad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_133.htm (4 de 8) [08/08/2007 17:38:54]
PARTE CUARTA
21.1.2 OBJETO DE LA RESTlTUClN
21.1.2.1 Pago hecho en dinero
Restitucin de la suerte principal
Si la cosa pagada era dinero, u otra cosa fungible, quien la recibi est obligado a devolver la misma suma, o una
cantidad igual de objetos de la misma calidad. A este respecto, la recepcin de lo indebido produce el mismo
efecto que una entrega a ttulo de prstamo; como el mutuum romano, convierte a la persona que recibe en
propietaria de la cosa, con obligacin de restituir su equivalente.
lntereses
Debe tambin intereses quien recibi el pago de lo indebido? La ley distingue: no los debe si es de buena fe, es
decir, si recibi el pago creyndose acreedor; los debe si es de mala fe, y se causan entonces a partir del pago
(artculo 1378). Debe considerarse que tiene mala fe la persona que recibi el pago de una obligacin nula, cuyos
vicios conoca.
21.1.2.2 Entrega de cosas determinadas
Restitucin de la cosa
Si lo pagado fue una cosa determinada mueble o inmueble, quien la haya recibido debe restituirla en especie
(artculo 1379).
Reembolso de los gastos
Si con motivo de la cosa se efectuaron algunos gastos, mientras estaba en posesin de quien la recibi en pago, la
ley concede a ste el derecho de obtener una indemnizacin, aunque la haya recibido de mala fe (artculo 1382).
El texto no precisa en qu medido se debe la indemnizacin, slo dice que deben abonarse los gastos. Por tanto,
es aplicable el derecho comn, y, en consecuencia, se debern en su totalidad los gastos necesarios; el monto del
aumento de valor o la suma gastada, a eleccin de la otra parte, segn el artculo 555, por lo que respecta a los
gastos tiles.
En cuanto a los gastos voluntarios, no habla de ellos la ley; no se indemnizan, y quien los haya realizado
nicamente podr recuperar lo que sea susceptible de separarse sin deteriorar la cosa.
Restitucin de los frutos
Si la cosa es fructfera, los frutos perdidos pertenecen a quien la recibi en pago, si es de buena fe. Debe
restituirlos todos, en caso de que sea de mala fe, o los percibidos desde que haya cesado su buena fe (artculo
1378).
Prdidas y deterioros
Quien recibi la cosa es responsable de el prdida o deterioro cuando estos se causen por su culpa. La ley lo
declara responsable tambin de los casos fortuitos, cuando recibi la cosa sabiendo que no se le deba (artculo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_133.htm (5 de 8) [08/08/2007 17:38:54]
PARTE CUARTA
1379). Esta disposicin es anloga a la que establece el artculo 130Z, inc. 4 respecto al ladrn; si recibir de mala
fe lo indebido no es una sustraccin capaz de constituir un robo desde el punto de vista penal, por lo menos es un
acto muy parecido, que merece ser tratado en la misma forma desde el punto de vista civil. Se pretendi introducir
en esta materia las distinciones que hace el inc. 2 del artculo 1302 sobre el deudor constituido en mora, pero el
artculo 1379 no establece ninguna.
Caso en que el bien pagado ha sido enajenado
La ley prev el caso en que la persona que recibi la cosa indebida la hubiese enajenado antes de ejercerse en su
contra la accin de repeticin. Si ha obrado de buena fe, la ley nicamente le obliga a restituir el precio obtenido
(artculo 1380). El texto nada establece para el caso en que sea de mala fe, pero la solucin resulta indirectamente
de su distincin; en este caso debe pagarse al actor el valor real de la cosa, incluso cuando sea superior al precio
que se haya recibido.
Reivindicacin contra los terceros
El Cdigo Civil, conforme a la tradicin representada por los textos romanos y por Pothier, reglamenta
nicamente las relaciones entre las dos partes que han figurado en el pago. Considera que el pago de lo indebido
solamente genera una accin personal de restitucin, que debe dirigirse contra quien lo ha recibido; no reglamenta
las relaciones entre el autor del pago y los terceros adquirentes de la cosa.
Todos los autores admiten que el pago no produce efectos cuando es indebido: carece entonces de causa y le es
aplicable, por analoga el artculo 1131, segn el cual la convencin del texto dice: la obligacin sin causa no
produce ningn efecto. Se admite, que el autor del pago tiene una accin de reivindicacin contra los terceros a
quienes se haya transmitido la cosa, salvo el efecto de la regla: tratndose de muebles, la posesin vale ttulo, que
protege a los adquirentes de buena fe de un mueble corpreo. Parece que todo esto no tiene inters prctico.
Accin en garanta
La reivindicacin ejercido contra el subadquirente genera, a veces, una accin de garanta contra el enajenante, es
decir, contra el acreedor que haba recibido la cosa a ttulo de pago; esta cuestin intil se halla por completo al
margen del cdigo, el cual parece atenerse pura y simplemente al sistema de la condictio, accin personal tal
como la expona Pothier.
21.1.2.3 Casos en que el pago se hizo a un incapaz
Necesidad de una distincin
Las reglas generales establecidas por la ley, se han formulado en la hiptesis de que quien haya recibido el pago
indebido a capaz de obligarse. Pero, en qu medida se encuentran modificadas por su incapacidad? Esto depende
del principio en que se basa la accin de restitucin.
1. Cuando el pago ha sido recibido por un incapaz. La obligacin de restituir que pesa sobre l, est atenuada por
una regla tradicional: slo se concede la accin de repeticin en su contra en la medida en que se haya
enriquecido al momento de ejercitar la accin. No se encuentra esta atenuacin en los arts. 1376 y ss., que por lo
dems son muy incompletos; pero en el artculo 1312 la aplica al menor que obtiene la nulidad de un contrato
celebrado por l: solamente se le obliga a restituir lo recibido en tanto cuanto haya redundado en su beneficio.
Los autores explican este resultado diciendo: un incapaz o puede obligarse cuasicontractualmente por hechos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_133.htm (6 de 8) [08/08/2007 17:38:54]
PARTE CUARTA
propios, como tampoco puede hacerlo convencionalmente. Esto es efecto de la equiparacin inexacta que
tradicionalmente se establece entre el cuasicontrato y el contrato. Si se rechaza tal equiparacin, debe explicarse
en otra forma este trato favorable para el menor (y generalmente para los incapaces), y la nica explicacin
posible consiste en que estando el incapaz inhabilitado para administrar sus negocios, no puede considerarse
como definitivamente adquirido, el enriquecimiento que resulta de la recepcin de lo indebido, mientras el dinero
est a su disposicin y pueda gastarlo o perderlo.
Sin duda, es posible que la totalidad de la suma pagada haya redundado en beneficio del incapaz y que nada
pierda la otra parte. Por ello, en algunos casos, los tribunales, despus de declarar la nulidad de un prstamo
contrado por un menor, sin observarse las formalidades prescritas, condenan a ste, no obstante, a la restitucin
de la suma ntegra por haber redundado la entrega en su beneficio.
a. La recepcin del pago de mala fe es un acto ilcito. Recibir como acreedor una suma a sabiendas de que no se
debe, constituye un verdadero delito. Ahora bien la incapacidad jurdica no se ha establecido para conferir
impunidad a los actos ilcitos. El artculo 1310 atable esto por lo que hace el menor, pero la regla es general y se
aplica a todos los incapaces. Por ello, el pago recibido de mala fe por el incapaz puede repetirse sin que haya
necesidad de determinar si se ha aprovechado el l.
Prueba que debe rendirse
El actor que demanda la repeticin debe probar el enriquecimiento del incapaz, cuando ste es de buena fe. El
artculo 1312 establece esto expresamente: a menos que se pruebe que lo pagado ha redundado en su provecho. Si
el incapaz recibi a sabiendas de que no se le deba, al actor corresponde demostrar su mala fe puesto que esta es
la condicin de su accin.
21.1.3 EJERClClO DE LA ACClN DE REPETlClN
Quien pueda ejercer la accin? sta pertenece a quien ha hecho el pago y puede ser ejercida tambin por sus
acreedores (artculo 1166). El verdadero acreedor est facultado, por tanto, sirvindose de la accin oblicua, para
demandar a quien haya recibido el pago en su lugar. Pero puede exigir la repeticin por medio de una accin
directa? Podra tener inters en ello cuando est prescrito su crdito personal o en caso de quiebra o concurso del
solvens, La jurisprudencia, despus de alguna indecisin decidi que no proceda esta accin directa porque el
accipiens nicamente estaba obligado para con el solvens y por el hecho.
Aplicacin del derecho comn a las excepciones oponibles
La accin de repeticin de lo indebido est sometida a las causas de extincin del derecho comn, principalmente
por lo que hace a la prescripcin, pues dura 30 aos.
lmprocedencia especial
El artculo 1377 estableci adems una improcedencia de esta accin. Cuando el acreedor recibi de buena fe el
pago de una persona distinta de su deudor, no es procedente en su contra la accin de repeticin si destruy su
ttulo. Al creer que habla sido regularmente pagado, ningn inters tena en conservar un ttulo que de nada le
serva ya. Si se concediese la accin de repeticin en su contra podra encontrarse, con posterioridad,
imposibilitado para probar su crdito contra su verdadero deudor. En consecuencia, la ley lo autoriza a conservar
lo que haya recibido y a obligar al tercero que pag, a recurrir, como estime conveniente, contra el deudor.
La ley nicamente ha previsto la supresin material del ttulo. Es posible tambin que el acreedor pagado haya
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_133.htm (7 de 8) [08/08/2007 17:38:54]
PARTE CUARTA
dejado que la prescripcin se cumpliera en provecho de su deudor. Para l, el resultado es el mismo, pues ha
perdido todo medio de obtener el pago de quien realmente era su deudor, quedando expuesto por ms o menos
tiempo, a la accin de repeticin de lo indebido, la cual prescribe a los 30 aos a partir del pago que
necesariamente es ms reciente que su propia accin.
Por tanto, existe la misma razn, para proteger por medio de la improcedencia establecida en el artculo 1377.
sta es la opinin general, aun cuando exista alguna duda a causa del carcter excepcional del artculo 1377.
Parece que tambin a jurisprudencia se inclina por una interpretacin extensiva del artculo 1377. En todo caso, es
necesario que el acreedor que suprimi su ttulo o que dej prescribir su accin, haya sido de buena fe.
La ley establece en su favor una disposicin de equidad: no se desea que tenga que sufrir las consecuencias de un
error cometido por otra persona; pero su mala fe cambiara los papeles y sera l quien en tal caso soportara
dichas consecuencias.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_133.htm (8 de 8) [08/08/2007 17:38:54]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 21
NO CONTRACTUALES
CAPTULO 2
CULPA
21.2.1 GENERALlDADES
Definicin
La culpa es el incumplimiento de una obligacin preexistente, cuya reparacin es ordenada por la ley cuando
causa un perjuicio a otra persona. Por tanto, la idea de culpa considerada en s misma es sencillsima, y est en
relacin directa con la idea de obligacin; nadie puede incurrir en culpa, sin haber estado obligado antes del acto
que se le imputa.
En principio, es indiferente saber si el autor de la culpa incurri en sta con intencin de daar o sin ella. Toda la
teora de la culpa se ha construido segn los principios y la jurisprudencia; los textos son totalmente insuficientes,
y casi ninguna ayuda nos han prestado.
A diferencia del cdigo alemn, que desarrolla la teora del la culpa en numerosos artculos, el francs sobre este
punto contiene nicamente disposiciones muy breves y vagas. Se reducen a dos arts.: 1382 y 1383.
El primero no contiene ni siquiera una definicin de la culpa, cuyo nombre pronuncia en forma incidental; este
artculo enfoca la cuestin, sobre todo, desde el punto de vista del resultado material de la culpa: el dao causado:
Todo hecho humano que cause un dao a otra persona, obliga a aquel por cuya culpa se realiz, a repararlo. La
expresin todo hecho, para calificar la culpa es muy vaga; no se trata de cualquier hecho, sino de hechos
perfectamente determinados por su carcter ilegtimo.
En el texto francs no figura esta idea que es capital. Por el contrario, el cdigo alemn con mucha precisin dice:
Quien ilegtimamente dae... a otra persona... (artculo 823). lgualmente la Ley Aquilia supona la existencia de
una damnun injuria datum, es decir, el damnum quod non jure fit.
El cdigo federal suizo revisado de las obligaciones, dice: Quien cause de una manera ilcita... (artculo 41). Al
hablar de todo hecho los autores del cdigo se proponen asegurar la represin de la culpa en cualquier forma que
sta se presente: pensaba en la vaciedad natural de los hechos que constituyen la culpa y queran generalizar el
sistema de la Ley Aquilia, que nicamente reprima tres categoras de hechos determinados.
Los trabajos preparatorios demuestran lo anterior: Esta disposicin comprende en su vasta amplitud a toda clase
de daos... desde el homicidio hasta la ms leve lesin, desde el incendio de un edificio hasta la ruptura de un
mueble sin valor. Con esto se suprimieron las numerosas incertidumbres que se haban presentado en el derecho
antiguo sobre la cuestin de saber qu hechos perjudiciales originaban la reparacin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_134.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:38:57]
PARTE CUARTA
Anlisis experimental de la nocin de la culpa
Para saber qu es la culpa, puede emplearse el mtodo experimental. Los cien aos transcurridos desde la
promulgacin del cdigo nos proporcionan una abundante jurisprudencia, en la cual se presenta la culpa en muy
diversas formas. El estudio comparativo de las sentencias despierta siempre ideas que la reflexin abstracta nunca
hubiera sugerido.
En esta forma, al analizar las numerosas sentencias, clasificadas metdicamente en los grandes repertorios se
advierte que si la culpa es necesariamente la violacin de una regla, sta a veces es de orden, jurdico y a veces de
orden prctico. Comprobaremos de esta forma un nuevo dualismo en las culpas siendo unas actos ilcitos, es
decir culpas contra la legalidad, y las otras actos de inexperiencia, es decir, contra la habilidad?
No. Las reglas de prctica, cuya inobservancia constituye una torpeza, en s mismas slo son mtodos y no leyes;
al desconocerlas, se corre nicamente el peligro de fracasar; el resultado ser un fracaso o una desgracia
provocada. En consecuencia, de dnde puede hacer la responsabilidad en favor de terceros, cuando la culpa ha
causado algn dao, si no es de una obligacin, que por decirlo as consagre y sancione esas reglas?
La responsabilidad por culpa, de que habla el artculo 1382, supone no slo la existencia de reglas prcticas,
simples mtodos de accin, cuya violacin produce fracasos y desgracias, sino tambin la exigencia de una regla
legal, de una verdadera obligacin que ordene su observancia y que mande obrar a los hombres con destreza en su
mutuo inters. Slo con esta condicin el acto de impericia puede originar una accin judicial tendiente a la
reparacin del perjuicio causado.
Y no a sta una mera suposicin: la ley nos prohbe, realmente, ser torpes, como nos prohbe ser deshonestos;
ninguna legislacin ha podido repudiar la herencia de la Ley Aquilia que, histricamente, es la fuente de esta
obligacin general.
Necesidad de la nocin de culpa y teora del riesgo creado
Desde hace algunos aos se han publicado interesantsimos trabajos que tienden a eliminar del derecho la nocin
de culpa, para sustituirla por la de la creacin de un riesgo. Quien genera un nuevo riesgo es responsable del dao
causado, si ste se realiza. En su forma ms abstracta podra formularse esta teora diciendo: toda persona que
haga nacer un riesgo para otra es responsable del dao que se realiza.
Suprime del artculo 1382 la palabra culpa, dejando nada ms la nocin de causalidad. De aqu su nombre de
responsabilidad objetiva en oposicin a la teora tradicional de la responsabilidad subjetiva, que analiza la culpa
del autor del acto.
Se ha propuesto esta nueva concepcin de la responsabilidad para extender, prcticamente, los casos de apelacin
de la regla de reparacin, dispensando a la vctima, de la obligacin de probar la culpa cometida por el autor del
dao. Una manifestacin de esta concepcin se tiene en la responsabilidad por causa de las cosas, cuya regla
jurdica ha pretendido fundarse en una interpretacin del artculo 1384. Por otra parte, las leyes sobre los
accidentes de trabajo, basadas en la idea de riesgo profesional, frecuentemente han sido presentadas como simples
aplicaciones de la teora general del riesgo creado.
Muchos autores se han dejado seducir por la lgica aparente del principio y por los felices resultados que en
ciertos casos produce, al facilitar la reparacin del dao. Se estima que la cuestin contina en el mismo estado,
pues en todo caso es necesario saber si la creacin de este nuevo riesgo en si mismo es culpable, capaz de hacer
incurrir en responsabilidad a su autor. Esta nueva doctrina, lejos de ser un progreso, constituye un retroceso, que
nos conduce a tiempos anteriores a la Ley Aquilia, cuando se atenda a la materialidad de los hechos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_134.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:38:57]
PARTE CUARTA
De las reglas formuladas por esta ley, los jurisconsultos derivaron la idea de la culpa por medio de prolongados
anlisis, que sera necesario nuevamente iniciar, si llegara a dominar la idea simplista del riesgo.
Por otra parte, el rigor cientfico del principio de causalidad es slo aparente. En efecto, entre las diversas causas
de un dao es imposible determinar cul debe considerarse como la causa eficiente. Aunque llegara a descubrirse
sta, quedara todava por decidir cmo puede la idea de causa fundar la de reparacin. No se es responsable por
haber causado un dao, sino porque se tena la obligacin de no causarlo. En cuanto al reciente movimiento
legislativo que ha establecido diversos casos de responsabilidad sin culpa, se explica por otras ideas. Estas leyes
imponen a determinadas personas una obligacin legal de garanta o de asistencia en razn de situaciones
particulares.
La nueva idea ha sido sostenida en numerosas tesis de doctorado; seduce a los jvenes porque presenta el
problema de la responsabilidad con un aparente rigor cientfico, apelando, a la vez, a la idea de solidaridad social.
Pero la jurisprudencia francesa nunca la ha admitido y la moderna doctrina le es menos favorable. Por otra parte,
la teora del riesgo nunca ha podido sostenerse sino con reservas y slo en casos particulares.
La idea de causalidad, por s misma, no puede constituir un principio general de responsabilidad. En ciertos casos
puede existir una obligacin legal de reparacin sin que haya culpa, pero entonces esta obligacin no se basa ya
en la idea de responsabilidad.
21.2.1.1 Obligaciones cuya violacin constituye la culpa
Naturaleza variable de la obligacin
La obligacin violada por el acto llamado culpa puede ser, indistintamente, una obligacin legal o una
convencional. Sobre unas y otras puede recaer la culpa, pero su diferencia de origen carece de influencia sobre la
naturaleza de sta. Este importantsimo punto es mal comprendido casi universalmente; en l se basa la doctrina
de las dos culpas (culpa contractual y culpa delictuosa), que constituye el objeto del pargrafo siguiente.
lndeterminacin de ciertas obligaciones legales
Es fcil tener una idea sumaria del nmero y objeto de las obligaciones convencionales: desde hace mucho tiempo
se han establecido los principales tipos de contratos; y aun respecto a los de nueva creacin, como el seguro,
existen la reglas establecidas y conocidas. No sucede lo mismo tratndose de las obligaciones legales.
A cada momento se dice que una persona es responsable de su culpa en virtud del artculo 1382, lo que es cierto
en determinado sentido, pues dicho artculo obliga al autor de la culpa a reparar sus consecuencias; pero, este
texto tiene, solamente, el valor de una sancin; es, para las obligaciones legales, lo que el artculo 1142 para las
convencionales; garantiza su cumplimiento, reprimiendo toda contravencin, por la necesidad de indemnizar a
quien se perjudica por ella; por s mismo, no contiene ninguna obligacin particular.
Nos dice que quien ha causado a otro un dao, por su culpa, est obligado a repararlo, pero no nos dice, y no
poda hacerlo, cundo incurre en culpa el autor del dao, lo que corresponde apreciar al juez; ahora bien, no
puede concebirse culpa alguna si antes no exista ya una obligacin de hacer o de no hacer. En consecuencia, lo
importante a determinar, las obligaciones legales garantizadas por el artculo 1382; pero este trabajo es muy
delicado; no basta decir que est prohibido daar a otro, es necesario indicar tambin las formas en que se
encuentra esa obligacin.
Podemos atribuirle un cudruple objeto:
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_134.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:38:57]
PARTE CUARTA
1. Abstenerse de toda violencia para con las cosas o las personas.
2. Abstenerse de todo fraude, a decir, de todo acto destinado a engaar a los dems.
3. Abstenerse de todo acto que exija cierta fuerza o determinada habilidad, que no se posea en grado necesario.
4. Ejercer una vigilancia suficiente sobre las cosas peligrosas que se posee o sobre las personas cuya guarda se
tenga (hijos, enfermos, etctera).
Las dos primeras obligaciones son absolutas; la violencia y el fraude en s mismas son reprobadas, y quienes las
emplean necesariamente son culpables y responsables. A ellas corresponden la clase de los delitos propiamente
dichos o daos intencionales, causados con dolo. Las dos ltimas hiptesis, la persona responsable no ha obrado
dolo, sino solamente culpa; su conducta exige cierta apreciacin, porque la culpa cometida es susceptible de
grados.
Cuando un hecho no est especialmente prohibido por un texto, slo puede ser ilcito (requisito necesario para
constituir la culpa) a condicin de quedar comprendido en una de estas categoras.
Facultades de los tribunales
La existencia de estas obligaciones legales se explica el poder perteneciente en esta materia a la corte de casacin:
esta corte reconoce a los tribunales de primera instancia un poder soberano de apreciacin, para comprobar la
existencia del acto que constituye la culpa, pero se reserva un derecho de control para apreciar la existencia de
una obligacin anterior, capaz de dar al acto el carcter de ilcito, por ser esta una cuestin de derecho.
Esta dificultad en la apreciacin de los hechos constitutivos de la culpa, deja al juez, en realidad, una libertad muy
amplia que casi hace intiles las distinciones doctrinales.
Culpa profesional
Algunas personas se hallan sujetas a determinadas obligaciones particulares originadas por el ejercicio de su
profesin. La violacin de estas obligaciones constituye una culpa. Esta culpa debe apreciarse tomando en
consideracin las costumbres profesionales.
En esta forma ha determinado la jurisprudencia los casos de aplicacin de la responsabilidad de los notarios y de
los otros oficiales ministeriales; igualmente ha tenido que fallar en varios casos sobre la responsabilidad de los
mdicos, que no pueden ser responsables de un error de diagnstico o del mal resultado de una operador o de un
tratamiento pero que no deben practicar operaciones que no sean necesarias para la salud del enfermo. En todos
los casos, la tarea del juez es la misma; consiste en comparar la actividad del autor del dao con la actividad
normal y regular de un hombre que ejerce la misma profesin.
Culpa por omisin y culpa por comisin
La culpa puede ser un acto positivo, como el hecho de lesionar por imprudencia a una persona, o uno negativo,
como el de no prevenir a un propietario de la usurpacin que un tercero comete contra sus bienes, o la omisin de
una formalidad legal que deba cumplirse dentro de cierto plazo. Los antiguos distinguan ya la culpa in
omittendo y la culpa in committendo, distincin que recuerda el artculo 1383 al decir: Cada uno es responsable
del dao que haya causado no solamente por sus acciones, sino tambin por su negligencia o imprudencia.
Esta distincin no tiene ninguna importancia; efectivamente, en todo caso es necesario que el hecho o la
abstencin que se atribuye a una persona como culpa, sea contrario a una obligacin anterior de no hacer, si ha
realizado un hecho positivo, o de hacer, si se trata de una abstencin. El artculo 1383 repite, sencillamente, que la
culpa puede consistir tanto en una contravencin a una obligacin de hacer, como en una contravencin a una
obligacin de no hacer.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_134.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:38:57]
PARTE CUARTA
Por tanto, la abstencin culpable solamente es causa de responsabilidad cuando quien no haya actuado tena la
obligacin legal de hacerlo. No sera suficiente una obligacin moral; quien se niega a ayudar a otra persona,
pudiendo hacerlo con facilidad, es moralmente reprehensible, pero no comete ninguna culpa desde el punto de
vista civil. Pero la jurisprudencia admite, con facilidad, que existe culpa cuando no se toman medidas de
proteccin,
21.2.1.2 Dao
Existencia del dao
El derecho no considera a la culpa en s misma y abstraccin hecha de sus resultados, como lo hace la moral; el
legislador toma nicamente en consideracin al orden social, y slo debe intervenir cuando ste es perturbado. De
esto resulta que la culpa slo liste jurdicamente por sus resultados, es decir, por el dao que haya podido causar.
El derecho no tiene por qu tomar en consideracin una culpa que no haya producido ningn dao. Sin embargo,
en la definicin de la culpa no debe comprenderse la idea del dao, pues ste es una consecuencia posible de ella,
pero en ninguna forma necesaria: un acto constituye una culpa no por ser perjudicial, sino por ser contrario al
derecho. El dao constituye, solamente, la condicin para que la culpa sea reprimida por el derecho.
Diversas espacies de daos
En materia de culpa la naturaleza del dao importa poco; en todo caso, y tan pronto como el dao es real y
demostrado, origina una reparacin. Se puede distinguir:
1. El dao material a los bienes corpreos. En esta forma se encuentran protegidas toda clase de propiedades, no
slo en el caso de incendio, de robo, de destruccin de objetos diversos, sino en las ms variadas hiptesis: rotura
de cristales de un establecimiento, averas de mercancas en un viaje, choque de coches o de barcos, daos a las
cosechas, prdida de anmales domsticos o de caza, etctera.
2. El dao pecuniario no resultante de las averas o de la prdida de objetos corporales (hechos de concurrencia
desleal; retraso de la entrega de mercancas o en el pago de una suma de dinero; destruccin o encubrimiento de
una prueba escrita; despido injustificado de u n obrero o de un empleado, faltas profesionales de un notario que
produzcan la nulidad de un contrato o la prdida de dinero para su cliente, etctera).
3. El atentado a la salud o a la vida de las personas, lo que comprende no slo las lesiones voluntarias, sino todos
los accidentes causados por culpa; culpa profesional de los mdicos, accidentes industriales, accidentes de
ferrocarriles o de coches, etc. Por el contrario, en el derecho romano se consideraba que la lesin corporal no era
susceptible de repararse econmicamente, cum liberum corpus stimatium non recipiat.
En caso de muerte de una persona, como consecuencia de un accidente, l o los que resulten afectados en sus
intereses materiales por esta muerte, pueden exigir al autor responsable del accidente, la reparacin del perjuicio
que se les haya causado con motivo de la desaparicin de la vctima; por ejemplo, el patrn puede invocar el
perjuicio que se le haya causado con la muerte de uno de sus empleados.
La cuestin es ms delicada cuando el perjuicio resulta de la perdida de la ayuda econmica que imparta la
vctima del accidente. La jurisprudencia admite la accin no slo cuando la ayuda se deba en virtud de una
obligacin legal, sino tambin cuando se proporcionaba voluntariamente, y en virtud de una simple obligacin
moral. Sin embargo, ha mostrado alguna indecisin cuando la ayuda concedida le parece poco moral.
Por ello, los tribunales en algunas ocasiones han concedido a la concubina la accin de reparacin de los recursos
que le proporcionaba su concubino, y en otros le han negado esta accin para impedirle que obtenga un provecho
de su inmoralidad. La corte de casacin acepta la decisin de los tribunales de primera instancia sobre la prueba
de la ayuda econmica que la vctima imparta al demandante, sin ocuparse de los motivos que inspiraban tal
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_134.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:38:57]
PARTE CUARTA
ayuda.
Dao moral
Adems de los daos materiales, la jurisprudencia que procede la reparacin del dao moral. Actualmente estas
acciones de reparacin se multiplican. La represin eficaz de aquellos hechos culpables que no produjeron
consecuencias econmicas. La indemnizacin concedida la vctima constituye una satisfaccin sustitutiva. La
gran dificultad que en este caso se presenta consiste en la forma de fijar la indemnizacin, ya que el perjuicio no
puede valuarse monetariamente.
En la prctica los jueces fijan soberanamente el importe de la indemnizacin concedida, y sta adquiere el
carcter de una pena civil. Por otra parte, a veces la vctima se conforma con una condena de principio
reclamando nicamente un franco de daos y perjuicios o la publicacin de la sentencia.
Aplicaciones
Existen numerosos casos de aplicacin de este dao moral. He aqu los principales.
1. Atentados al honor, por ejemplo como consecuencia de una difamacin.
2. Atentados a los sentimientos de afeccin: en el caso de muerte accidental, los parientes prximos de la vctima
obtienen una indemnizacin, no en su calidad de herederos, sino como parientes afectados personalmente en la
estimacin que tenan por la vctima, sin que sea procedente establecer entre estos un orden de preferencia.
Algunas sentencias han concedido una accin tanto a los parientes por afinidad como a los consanguneos, y en
ocasiones los tribunales han concedido una indemnizacin a la concubina, sin justificarla por el perjuicio material
experimentado, o a un departamento en razn de la muerte de un hurfano sostenido por l.
3. Violacin de las obligaciones nacidas del matrimonio: por ejemplo, en caso de adulterio, de negativa a recibir a
la mujer en el domicilio conyugal, etctera.
4. Atentado a los derechos de patria potestad: cuando un institutor inculca ideas contrarias a las costumbres o
educacin de los padres, a los menores de cuya educacin est encargado o cuando terceras personas inducen a
los menores a no obedecer a sus padres.
5. Atentados a los intereses profesionales defendidos por un sindicato; sobre el derecho de los sindicatos y de las
asociaciones.
21.2.1.3 Relaciones de causalidad entre la culpa y el dao
Relacin entre al dao y la culpa
Una de las ms grandes dificultades que en la prctica presentan las cuestiones de responsabilidad, en razn de la
culpa, estriba en la prueba de la relacin de causa a efecto, entre la culpa cometida por una persona, y el perjuicio
sufrido por otra. Las circunstancias de hecho, que casi siempre son complejas, hacen que en ocasiones sea muy
difcil apreciar esta relacin, y, sin embargo, es imposible condenar a alguna persona al pago de daos y
perjuicios mientras no se demuestre que l es, quien por su culpa, caus el dao.
Las sentencias dictadas sin haber probado, plenamente, esta relacin, son casadas. La estimacin de esta relacin
es una cuestin de hechos. Tericamente la cuestin de causalidad ha sido muy discutida, y los juristas alemanes
han aplicado sus facultades de anlisis al examen de esta relacin. Siendo indudable que los daos provienen de
varias causas cul de todas ellas debe tomarse en consideracin?
Algunos autores han tratado de distinguir estos acontecimientos segn su proximidad con el dao (teora de la
causa prxima), segn sus caracteres propios, o segn su grado de participacin en el resultado (teora de la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_134.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:38:57]
PARTE CUARTA
causalidad adecuada).
Otros admiten la equivalencia de todas las causas. Cuando se pretende fundar la responsabilidad nicamente en la
idea de causalidad, nos encontramos ante un problema casi insoluble. La jurisprudencia francesa, fiel a la teora
de la culpa, no parece preocuparse por esta dificultad. Le basta con que la culpa figure entre las causas del dao, a
reserva de declarar que existe culpa comn si intervinieron varias personas o si la vctima misma incurri en
culpa.
Dao indirecto
La prueba necesaria de una relacin de causalidad entre la culpa y el dao, crea la consecuencia de que el dao
indirecto no da lugar a reparacin. En relacin a la responsabilidad delictuosa, es necesario transportar la regla
establecida por el artculo 1151 para la responsabilidad contractual.
Aubry y Rau son los nicos autores que declaran inaplicable esta regla a la responsabilidad delictuosa. Olvidan
que el artculo 1151 en materia de responsabilidad contractual, no es sino la aplicacin de una regla general,
impuesta por el principio mismo de atribucin y que se impone en todo problema de responsabilidad: el dao se
llama indirecto cuando no puede atribuirse a la persona que incurri en culpa.
La jurisprudencia aplica esta regla cuando el asegurado, obligado en virtud de su contrato pagar la indemnizacin
prometida a la persona asegurada, vctima de un accidente, pretende encontrar en el perjuicio que experimenta, la
causa de una accin contra el tercero responsable. En este caso decide que e asegurado carece de accin, pues el
contrato es la fuente jurdica del pago y no la culpa cometida por el autor del accidente.
Lgicamente deber aplicarse la misma regla cuando el estado, obligado a pagar una pensin a un militar herido
en un accidente de transporte, o a su mujer e hijos si muere a consecuencia del mismo, pretende ejercitar una
accin contra el transportista responsable, pues la obligacin del estado nace de la ley y su causa no es el
accidente. Sin embargo, la corte de casacin ha admitido en este caso la accin del Estado.
Pero, como admite que la obligacin de reparacin, a cargo del Estado, tiene una causa jurdica distinta de la que
nace contra el autor del accidente se puede pensar, dada su jurisprudencia sobre la accin del asegurador, que en
la actualidad no admitira la accin del Estado.
La distincin entre el dao directo y el indirecto es relativamente fcil en este aso, puesto que es suficiente
analizar la causa jurdica de la obligacin; presenta, por el contrario, dificultades casi insuperables, cuando se
trata de cortar la cadena que une los hechos materiales entre s, lo que, sin embargo, es indispensable hacer, si no
se quiere arruinar a un hombre hacindole soportar hasta las ms lejanas consecuencias de su culpa.
Fuerza mayor
El autor aparente del dao se libra de toda responsabilidad si demuestra que, en realidad, el dao se debe a una
causa que no les es imputable. As es cuando el acontecimiento fue causado por una fuerza mayor, que lo oblig a
realizar el acto perjudicial. En este caso es necesario analizar la fuerza mayor, como se hizo con motivo de la
responsabilidad contractual, y no considerar como acontecimiento de fuerza mayor los que pudieron haber sido
previstos y evitados.
Para el autor de un acto, esta fuerza mayor puede consistir en hechos de un tercero, que lo hayan obligado a
ejecutar el acto generador del dao. Para ello, es necesario que se renan los elementos caractersticos de la fuerza
mayor, as, en un accidente material de circulacin, el conductor que haya causado un dao no puede limitarse a
sostener que fue obligado por la culpa de un tercero; debe demostrar que no poda ni prever ni impedir esa culpa
Hechos y culpa de la vctima
Si el autor aparente del dao demuestra que, en realidad este se debe a hechos o a culpa de la vctima, destruye la
relacin de causalidad que exista entre sus acciones y el dao, liberndose de toda responsabilidad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_134.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:38:57]
PARTE CUARTA
Necesariamente es as, cuando existe culpa voluntaria de la vctima, o imprudencia o negligencia de su parte. Pero
debe irse ms lejos todava, y considerar como culpa todo acto por el cual la vctima se ha expuesto a un dao,
aunque hubiera podido evitarlo, o aunque no tenga conciencia de sus actos, y declarar que en este caso, el autor
nunca es responsable, ni siquiera en el supuesto en que la ley lo declara responsable de pleno derecho.
Frecuentemente acontece que la culpa de la vctima no es la nica causa del dao, existiendo solamente una culpa
dividida. En este caso no puede negarse la accin a la vctima, so pretexto de haber incurrido en culpa. Procede
dividir la responsabilidad segn la gravedad del las culpas cometidas, respectivamente, por el autor y la vctima,
es decir, concederle un recurso parcial.
21.2.1.4 lrresponsabilidad de los actos lcitos y abuso de los derechos
Antiguo principio del libre uso de los derechos
De la circunstancia de que la culpa es un acto contrario al derecho (ilcito), resulta una consecuencia importante:
si tengo derecho de hacer un acto determinado, no incurro en culpa al ejecutarlo si tengo el derecho de
abstenerme, no incurro en culpa por no haberlo realizado. En consecuencia, nada debo a ninguna persona, por
grande que sea el perjuicio que mi accin o mi abstencin haya causado a tercero.
Es ste un punto que los jurisconsultos romanos haban afirmado con la mayor claridad posible. Gayo dice:
Nullus videtur dolo facere, qui suo jure utitur. Paulo: Nemo damnum facit, nisi qui id fecit quod facere jus non
habet. De lo anterior concluan, principalmente, que quien tapa las ventanas de su vecino construyendo en su
propio terreno, no se expone, en principio, a ninguna reclamacin: cum eo qui tollendo obscurat vicini des
quibus non serviat, nulla est actio.
La misma solucin se daba al caso de que se agotara un manantial en virtud de los trabajos realizados por otra
persona, en sus propios terrenos. Estos ejemplos todava son vlidos.
Teora moderna del abuso de los derechos
Por el contrario, los jurisconsultos y los legisladores modernos tienden a considerar que el uso de un derecho
puede constituir un abuso y, por consiguiente, una culpa. En ocasiones se refieren el uso abusivo de los derechos.
Esta nueva doctrina se basa, absolutamente, en un lenguaje insuficientemente estudiado; su frmula: uso abusivo
de los derechos es una logomaquia, pues si uso de mi derecho, mis actos son lcitos y cuando son ilcitos, se debe
a que sobrepas los lmites de mi derecho, obrando sin l, o injuria, como deca la Ley Aquilia.
Negar el abuso de los derechos no es tratar de considerar como permitidos, los variadsimos actos perjudiciales
que ha reprimido la jurisprudencia; nicamente queremos que se advierta que todo acto abusivo por el slo hecho
de ser ilcito, no constituye el ejercicio de un derecho, y que el abuso del derecho no constituye una categora
jurdica distinta del acto ilcito. No debemos engaarnos con las palabras: el derecho cesa donde comienza el
abuso; no puede existir un uso abusivo de ningn derecho por la irrefutable razn de que un solo y mismo acto no
puede ser, a la vez, conforme al derecho y contrario a l.
Lo cierto es que los derechos casi nunca son absolutos; la mayora son limitados en su extensin, y estn
sometidos para su ejercicio, a diversas condiciones. Cuando se exceden sus lmites o no se observan estas
condiciones, se obra en realidad sin derecho. Puede, haber abusos en la conducta de los hombres, pero no cuando
ejercitan sus derechos, sino cuando los sobrepasan; el hombre abusa de las cosas, no de los derechos.
En el fondo, unnimemente se admite lo anterior; pero cuando unos dicen hay uso abusivo de un derecho, los
otros responden: lo que existe es un acto realizado sin derecho. Se defiende una idea justa, con una frmula falsa.
La nica variedad un poco novedosa (y lo es realmente?) que resulta de estas discusiones, radica en producir
considerables y continuas variaciones en la idea que tienen lo hombres sobre la extensin de sus derechos. Tal
derecho, que antiguamente se consideraba como absoluto, ha dejado de serlo; tal otro, que sufra restricciones
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_134.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:38:57]
PARTE CUARTA
poco numerosas, ha visto multiplicarse las suyas.
ldea de relatividad de los derechos
La idea de la relatividad de derechos es muy antigua y el Cdigo Civil no ha desconoc
xxxxxxxxxx
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_134.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:38:57]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 21
NO CONTRACTUALES
CAPTULO 3
ENRlQUEClMlENTO SlN CAUSA LEGTlMA
Observacin
Se llama enriquecimiento sin causa a esta fuente de las obligaciones, nicamente para seguir un uso ya admitido y
general, pero, de una vez por todas, advierto que su expresin completa es: enriquecimiento a costa ajena sin
causa legtima. El enriquecimiento obtenido sine alterius detrimento no puede originar ninguna obligacin.
Establecimiento del principio
La teora del enriquecimiento sin causa como la de la culpa, es susceptible de aplicarse a numerosos casos, que es
imposible prever. El cdigo francs ni siquiera formula principios generales sobre esta materia; se limit a
reglamentar los casos ms prcticas a los cuales se aplica, como la construccin de un terreno ajeno (artculo
555), y las recompensas entre esposos (arts. 1433 y 1437).
Por lo general, parece que nuestros jurisconsultos no han atribuido una gran importancia el enriquecimiento sin
causa. Los primeros que se ocuparon de l en una forma general y sistemtica fueron Aubry y Rau y
progresivamente mejoraron su exposicin; sin embargo, es indudable que el principio existe en nuestro derecho,
como una regla necesaria de equidad: Jure natura quaum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri
locupletiorem.
Esta regla se refiere tanto al enriquecimiento sin causa, como a la represin del dolo; constituye una de las reglas
del derecho natural que dominan a todas las leyes, aunque el legislador no las haya formulado particularmente.
Despus de cierta incertidumbre sobre la existencia de la accin, la jurisprudencia afirm en forma muy clara el
principio de que nadie puede enriquecerse injustamente a costa de otro.
Legislacin extranjera
El Cdigo alemn contiene, a este respecto, un texto de principio: El que, por una prestacin o en cualquiera otra
forma, obtenga alguna cosa sin causa jurdica, a costa de otra persona, est obligado a restitursela (artculo 812).
El texto agrega que lo mismo ha de hacerse si la causa de la prestacin, existente en el origen de sta, desaparece
con posterioridad o si no se realiza la causa futura prevista.
Comprese, cdigo federal suizo revisado de las obligaciones, artculo 62: Quien sin causa legtima se enriquece a
costa ajena, est obligado a la restitucin..
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_135.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:38:59]
PARTE CUARTA
Nombre de la accin
No existiendo en el derecho francs nombre apropiado pea esta accin, se ha tomado del derecho romano el
nombre de accin de in rem verso y as se llama, en la jurisprudencia y en la doctrina, a la accin concedida para
repetir el enriquecimiento sin causa.
Esta denominacin no tiene inconvenientes prcticos; no es de temerse ninguna confusin puesto que no hay otra
accin moderna a la que especialmente se le d este nombre. Pero la aplicacin de la misma recuerda muy
imperfectamente al derecho romano, pues la antigua accin de in rem verso no exista en forma independiente ya
que no era sino una de las principales condenas derivadas de la accin de peculio, que, como dicen las institutas:
una est actio, tamen duas habent condemnationes.
Por tanto, era una accin excepcional, localizada en un caso especial; pero, haciendo abstraccin de esta
inexactitud en el empleo del nombre romano, la expresin in rem versum es adecuada para designar al
enriquecimiento sin causa. Hubiera sido ms correcto denominarla condictio sine causa, pues en realidad, no es
sino una condictio subsidiaria de la reivindicacin, que sustituye a la accin real, cuando ya no es procedente sta
por haber perdido la cosa reclamada su individualidad, sin que su valor deje aun de figurar en el patrimonio de su
poseedor.
Condiciones de ejercicio
Puede considerarse como establecido un primer punto meramente negativo: derivndose la accin de in rem verso
de un principio de equidad y no estando reglamentada por la ley, no puede ser sometida a ninguna condicin
determinada, establecida para otras materias como la gestin de negocios o el pago de lo indebido.
Pero, se tiene razn al afirmar, como lo hace esta sentencia, que es suficiente con que el actor pruebe que
mediante un sacrifico o un hecho personal, ha procurado un beneficio a otra persona? De ninguna manera. Es
necesario que esta persona haya recibido de la otra un valor que ingrese en su patrimonio; que se transmita un
valor de un patrimonio al otro.
No bastara, pues, una ventaja, obtenida indirectamente por una persona con motivo de los trabajos u operaciones
jurdicas realizadas por la otra. Se requiere, adems, que este enriquecimiento haya obtenido en una causa justa.
Pero, no es necesario que la transmisin se haya operado directamente del patrimonio del actor al patrimonio del
demandado; pueden haber existido uno o varios intermediarios.
Carcter ilcito del enriquecimiento sin causa
Tradicionalmente se considera que este enriquecimiento origina una accin cuasicontractual que es la de la rem
verso. Se debe esto a que la antigua accin romana as llamada, estaba unida a la gestin del peculio y, por
consiguiente, a que se derivaba de actos contractuales.
Pero si se tiene en consideracin que el origen de la obligacin de restituir, es el principio de que no es licito
conservar un enriquecimiento sin causa, a costa ajena, se llega a la conclusin indiscutible de que esta accin
pertenece al grupo de las acciones derivadas de hechos ilcitos. En consecuencia, no es la transmisin de un valor
el origen de la obligacin de restituir, sino el enriquecimiento obtenido a costa ajena.
Carcter subsidiario de la accin
Despus de haber proclamado, en su sentencia del 15 de junio de 1892, que el ejercicio de la accin de in rem
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_135.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:38:59]
PARTE CUARTA
verso no estaba sometido a ninguna condicin determinada, la corte de casacin, en sentencias posteriores, ha
subordinado la accin al hecho de que la persona empobrecida no goce de ninguna otra accin originada de un
contrato, de un cuasicontrato, de un delito o de un cuasidelito.
Esta condicin se tom de Aubry y Rau y fue resumida al hablarse del carcter subsidiario de la accin de in rem
verso. En realidad, si en estos diferentes casos no se concede la accin de in rem verso, se debe a que una vez
estipuladas las relaciones de las partes por el contrato por la regla legal sobre la responsabilidad, no es necesario
que intervenga la idea de enriquecimiento sin causa.
La persona enriquecida tiene derecho de conservar el objeto de su enriquecimiento si sus obligaciones estn
determinadas por la aplicacin de otras reglas jurdicas. Este carcter subsidiario de la accin explica por que el
principio del enriquecimiento sin causa no rige a todo el derecho.
Monto de la obligacin de restitucin
El actor nicamente puede reclamar el importe del empobrecimiento que ha sufrido, pues la accin tiene carcter
indemnizatorio; pero slo puede obtener el enriquecimiento procurado al demandado, ya que ste nicamente est
obligado a resarcir lo que recibi sin causa. En consecuencia existe un doble lmite para el monto de la reparacin.
Obligacin de los incapaces
El enriquecimiento sin causa es ilcito, origina una obligacin de restituir a cargo de la persona enriquecida,
cualquiera que sea su condicin jurdica; no se requiere ni voluntad ni capacidad.
Sin embargo, la mayora de los autores exceptan a la mujer casada, y sostienen que la accin de in rem verso no
puede ejercerse sobre sus bienes dotales inalienables.
Comparacin entre el enriquecimiento sin causa y la reivindicacin
Las anteriores observaciones pueden aclarar la relacin existente entre las acciones personales y la real, la
reivindicacin. El derecho real de propiedad, sancionado por la accin reivindicatoria, es un derecho absoluto
(que se puede oponer a todos), pero la accin de reivindicacin se concede, slo, contra una persona determinada:
el detentador actual de la cosa, quien est sujeto a una obligacin particular, verdadera obligacin de hacer, cuyo
objeto es la restitucin de la cosa ajena.
Su situacin puede, evidentemente, compararse al de la persona que se enriquece sin causa, a costa ajena. La
diferencia entre ambas estriba en que el detentador sujeto a la reivindicacin no ha adquirido la propiedad de la
cosa ajena, teniendo su obligacin como objeto un simple hecho (facere), consistente era, la restitucin de una
cosa determinada, mientras que, en los casos de enriquecimiento sin causa, que generan la accin francesa de in
rem verso, existe una prdida de propiedad para el actor, siendo de dar la obligacin del demandado, cuyo objeto
est constituido por una suma de dinero.
Por tanto, la accin reivindicatoria aparece como la sancin de una obligacin cuasicontractual que pesa sobre el
detentador de la cosa.
Caso especial de indemnizacin
La Ley del 30 de julio de 1926, llamada ley sobre la propiedad comercial, faculta al arrendatario saliente para
demandar al nuevo, hasta la concurrencia del enriquecimiento obtenido, si ste se beneficia apreciablemente por
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_135.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:38:59]
PARTE CUARTA
el aumento de clientela o por el crdito ganado por el anterior. Se trata de una aplicacin particular del principio
del enriquecimiento sin causa.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_135.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:38:59]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 21
NO CONTRACTUALES
CAPTULO 4
ESTELlONATO
Definicin
Es el gnero de dolo, que consiste en vender o hipotecar un inmueble sin tener de antemano la propiedad, en
presentar como libre un bien hipotecado, o en declarar que el monto de las hipotecas que lo gravan es inferior a su
importe (artculo 2059). Esta institucin y su nombre se tomaron del derecho romano.
lnters y forma de su represin
Antiguamente era importantsimo reprimir este gnero de fraude, cuando los terceros no tenan ningn medio
seguro de informarse sobre el origen de las propiedades, ni sobre su situacin hipotecada, atenindose a la buena
fe de quien era o pasaba por ser propietario.
La organizacin de un rgimen de publicidad, por medio de la transcripcin de las enajenaciones y la inscripcin
de las hipotecas, hizo infinitamente menos peligroso el estelionato, puesto que los terceros tienen a su disposicin
un medio informativo.
Sin embargo, el cdigo haba conservado al estelionato como delito civil especial, sujetando a su autor, a la
coaccin corporal, de donde se derivaba el inters par demostrarlo (artculo 2059). Esta disposicin sobrevivi a
la Ley de 1855, la cual aminor los peligros del estelionato al restablecer la transcripcin. La abolicin de la
coercin corporal por la Ley del 22 de julio de 1867 priv al estelionato, como delito civil, de su principal inters.
En la actualidad puede todava cometerse este fraude pero constituye un dolo como cualquiera otro, que ya no se
sanciona en la misma forma.
Estado actual del derecho
Sin embargo, en el cdigo de comercio existe todava una disposicin excepcional, que confiere cierto inters a la
existencia del estelionato. Segn el artculo 540, C. Com. la quiebra de quien hubiere cometido el delito civil de
estelionato no puede ser declarada fortuita conforme al artculo 538.
A menudo se afirma que en virtud del artculo 905, C.P.C., existe algn inters para probar el estelionato; pero en
nuestra opinin no es as; este artculo niega el beneficio de la cesin de bienes a quien hubiere cometido el delito
civil de estelionato; pero, justamente, la cesin de bienes tena por objeto evitar la coaccin personal, que ya no
existe en materia civil.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_136.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:39:00]
PARTE CUARTA
Casos asimilados al estelionato
El artculo 2136 considera autores del estelionato a los maridos y tutores, que sin haber inscrito la hipoteca legal
que grava sus bienes, permiten a los terceros inscribir los derechos que tengan sobre los mismos inmuebles, sin
prevenirlos de la existencia de esa hipoteca.
Este texto es de interpretacin escrita y, por consiguiente, el marido o el tutor no incurren en tal delito si en vez de
permitir una inscripcin de los derechos de terceros, venden sus inmuebles. Se ha pretendido buscar la razn de
esta diferencia; la nica correcta consiste en la redaccin incompleta de la ley. Pero, tan poca importancia tiene en
la actualidad el estelionato, que no vale la pena que nos detengamos en l.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_136.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:39:00]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 22
GENERALlDADES
Definicin
La convencin es el acuerdo de dos o ms personas sobre un objeto de inters jurdico y el contrato es una especie
particular de convencin, cuyo carcter propio consiste en ser productor de obligaciones.
Existen otras convenciones que extinguen o modifican una obligacin preexistente, y a las que, por lo general, no
se les aplica el nombre de contratos. As, la remisin de deuda es una convencin, no un contrato. Tal lenguaje
que era el de Pothier, fue reproducido por el Cdigo Civil (artculo 1101), y es muy exacto.
Se dice que el contrato puede tambin tener por objeto transmisin de un derecho (Aubry y Rau), pero esto slo
aparentemente: la transmisin del derecho es consecuencia de la creacin de la obligacin de dar, la cual se
ejecuta tan pronto como se crea, y los contratos slo son traslativos por ser obligatorios.
Naturaleza y papel del consentimiento
El consentimiento de las partes, es decir, el acuerdo de las voluntades, es el elemento esencial de todo contrato.
Debe existir siempre, incluso en los casos en que no bast por s solo, para formar el contrato, y se requiera para
la formacin de ste el concurso de otro elemento.
En materia de contratos el consentimiento se compone de una doble
operacin.
1. Las partes deben comenzar por ponerse de acuerdo sobre el contenido de la convencin, es decir, precisar de
una manera suficiente su objeto y condiciones esenciales, discutir las clusulas que deseen introducir en l, para
modificar o completar sus efectos.
Respecto a las convenciones ms sencillas como la venta de un mueble, bastar determinar el objeto de contrato,
fijar su precio y la forma de pago de este (de contado, a plazo, por abonos, mediante letras, etc.). Con respecto a
las convenciones ms complicadas es prudente redactar un proyecto de contrato, que los particulares pueden
estudiar con tiempo y cuyos trminos puedan discutir.
2. Terminada esta primera operacin, las partes estn de acuerdo sobre el contrato proyectado; existe entre ellas lo
que Littr llama uniformalidad de opiniones que es uno de los sentidos de la palabra consentimiento; pero el
contrato no est concluido, slo existe en estadio de proyecto.
Falta darle su fuerza obligatoria por un acto de voluntad, que exprese la adhesin individual de cada una de las
partes al acto as preparado. Esto es lo que el artculo 1108 llama consentimiento de la parte que se obliga.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_137.htm (1 de 8) [08/08/2007 17:39:02]
PARTE QUlNTA
Cuando se han obtenido todos los consentimientos necesarios, y manifestado en la forma legal, el contrato est
formado, el lazo de derecho est anudado.
Por tanto, la reunin de estas adhesiones constituye el contrato y de nacimiento a las obligaciones que de l
emanan. Se trata de una volicin, en tanto que la operacin previa de la discusin del proyecto es una obra de
inteligencia y razonamiento.
En las negociaciones complicadas, se procede por etapas, generalmente ponindose sucesivamente de acuerdo
sobre los diferentes puntos.
Controversias alemanas
El papel de la voluntad en la formacin de las obligaciones contractuales ha sido, en Alemania objeto de
numerosas investigaciones, dadas a conocer en Francia por los trabajos de Saleilles.
En qu medida puede atribuirse a la voluntad de las partes los efectos que producen los contratos? Tales efectos
son, muy complicados e imprevistos; al declarar obligarse, es raro que las partes adviertan todas las
consecuencias posibles de su obligacin. Con posterioridad, cuando surge una dificultad, el juez los considerar
obligados por virtud de su voluntad. Es esto exacto?
De habrseles planteado la cuestin en el momento de contratar, posiblemente cada una de las partes hubiera
tenido una opinin diferente: por tanto, dnde est el concurso de voluntades?, dnde el contrato? Algunos
autores alemanes llegan as a negar la existencia de obligaciones verdaderamente convencionales.
Sin embargo, no cabe duda que el contrato es una fuente de obligaciones; stas no existiran si las partes no
hubiesen contratado; el concurso de las voluntades es la causa eficiente, la fuerza creadora de la que depende la
obligacin. No es exagerado decir que los efectos del contrato, incluidos los ms remotos e imprevistos, han sido
deseados por las partes, pues las ideas se encadenan con una fuerza lgica, y quien admite un principio, admite
por esto mismo sus consecuencias. Los efectos del contrato se hallan contenidos en la obligacin.
Contratos colectivos
En principio, el acuerdo de las voluntades debe ser unnime. Es decir, todos los interesados deben dar su
consentimiento en el contrato. Si algunos se niegan a ello, permanecen fuera del contrato, son extraos a las
obligaciones que ha creado, y estn privados de los derechos que haya originado. Su situacin contina siendo lo
que era antes del contrato.
Sin embargo, esta regla sufre notables excepciones en los contratos colectivos. Se les denomina as a los contratos
que se refieren a personas a veces muy numerosas y es muy til en ocasiones necesario que se celebren. Si
debiera respetarse la regla comn y esperar el buen consentimiento de todos los interesados, nada se hara:
encontraramos siempre algunos recalcitrantes, que con su negativa haran fracasar todo.
De aqu la existencia para estos contratos colectivos de una regla especial: la voluntad de la mayora constituye a
ley; los oponentes estn obligados por un contrato al que no han dado su consentimiento. El contrato se forma,
por una voluntad, la ley debe exigir una mayora importante. Tres ejemplos encontramos de estos contratos:
1. Contrato en materia de quiebra o de liquidacin judicial (artculo 507, C. Com. Ley 4 de mar. 1889, artculo
15) El concordato, que ordinariamente consiste en hacer una remisin al fallido ms o menos importante de su
pasivo, se vota por una mayora de la mitad de los acreedores ms uno, que por la menos representen las dos
terceras partes del pasivo reconocido.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_137.htm (2 de 8) [08/08/2007 17:39:02]
PARTE QUlNTA
El cdigo mercantil exiga la mitad ms uno en nmero y las tres cuartas partes en suma; la proporcin se redujo a
las dos terceras partes en 1889, para facilitar los concordatos. Los acreedores oponentes sufren la reduccin
consentida por la mayora as formada.
2. Asociaciones sindicales autorizadas stas se forman entre propietarios de inmuebles interesados en trabajos de
utilidad comn. No es necesaria la unanimidad de los propietarios para la formacin de la asociacin: la ley se
conforma con la mayora de los interesados es decir, con la mitad ms uno, que representen por la menos las dos
terceras partes de la superficie del terreno, o los dos tercios de los interesados que representen ms de la mitad de
terrenos.
Un sistema anlogo ha sido adoptado para la formacin de los sindicatos destinados a combatir la filoxera a la
reconstitucin de la propiedad inmueble y a las medidas contra los incendios de los bosques.
3. Convenciones colectivas de trabajo Esta facultad de obligar a las personas contra su voluntad no se haba
conferido a los sindicatos profesionales; los miembros del sindicato que forman la minora oponente slo
quedaban obligados por el contrato colectivo en tanto continuaban en el sindicato. Si no se separaban de l, se
consideraba que aceptaban el contrato. Pero la Ley del 25 de marzo de 1919, que ha venido a formar parte del
cdigo del trabajo, reglament y declar obligatorio el contrato colectivo de trabajo.
CAPTULO 1
CLASES
Enumeracin
Existen varias clasificaciones de los contratos. El C.C. francs, en los arts. 1102_1107, enuncia algunas de stas,
pero no todas.
Podemos distinguir:
1. Los contratos sinalagmticos y los contrat unilaterales;
2. Los contratos a ttulo oneroso y los contratos a ttulo gratuito; y
3. Los contratos conmutativos y los contratos aleatorios.
Se han propuesto algunas otras distinciones que son ms o menos empleadas; pero deben eliminarse o
considerarse de otra manera. Son el objeto de un cuarto pargrafo, a continuacin de las tres precedentes.
22.1.1 SlNALAGMTlCOS Y UNILATERALES
Definicin
El contrato es sinalagmtico cuando los dos contratantes se obligan recprocamente (artculo 1102); es unilateral
cuando una o varias personas se obligan en favor de otra u otras, sin que de parte de estas ltimas haya obligacin
(artculo 1103).
La palabra unilateral se emplea tambin en otro sentido que no debe confundirse con el que aqu le corresponde.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_137.htm (3 de 8) [08/08/2007 17:39:02]
PARTE QUlNTA
Se dice que un acto jurdico es unilateral, cuando es obra de una sola voluntad. As, una oferta de donacin, la
repudiacin o aceptacin de una sucesin o de un legado, la confeccin de un testamento, etc., son actos
unilaterales, porque emanan de una sola persona.
En este sentido el acto unilateral se opone al contrato, que es un acuerdo de voluntades. Por tanto, los contratos
nunca son actos unilaterales en cuanto al nmero de voluntades necesarias para producirlos; al hablarse el
contratos unilaterales se emplea la palabra en otro sentido; se toman en consideracin sus efectos y no su
formacin.
lnters de esta distincin
En el derecho romano, el carcter sinalagmtico de un contrato produca una notable consecuencia; las acciones
que nacan de l eran actiones bon fidei, mientras que los contratos unilaterales (stipulatio, mutuum, etc.),
engendraban la accin de derecho estricto, la condictio. Este inters ha desaparecido con la legislacin y el
procedimiento romano, pero ha sido sustituido por otros.
1. La cuestin de los riesgos (artculo 1138) slo se presenta a propsito de los contratos sinalagmticos, pues
supone dos personas obligadas entre s por el mismo acto.
2. La excepcin non adimpleti contractus slo existe en los contratos sinalagmticos. Supone que una de las
partes reclama a la otra el cumplimiento de su obligacin, sin ofrecer ella misma lo que debe; a esta parte se le
opondr la excepcin mencionada.
Ninguna alusin hacen las leyes francesas a la excepcin non adimpleti contractus y la jurisprudencia parece
ignorarla, sin embargo, existe de una manera cierta y puede derivarse mediante un argumento a fortiori, del
artculo 1184, que establece el derecho de rescisin: si yo tengo el derecho de repetir lo que ya he entregado, en
caso de que la otra parte no ejecute su promesa, con mayor razn tengo derecho a negarme por lo mismo a
cumplir mi obligacin.
En el derecho romano se llegaba a este resultado por medio de una excepcin de dolo o, por medio de una
excepcin redactada in factum, que se sobrentenda en los contratos de buena fe.
En consecuencia, no obstante el silencio de las leyes francesas, podemos formular la siguiente regla: en toda
relacin sinalagmtica, ninguna de las partes puede exigir la prestacin que se le debe si a su vez ella misma no
ofrece cumplir su obligacin. Es esto lo que en Alemania se llama ejecucin dando y dando. Vase los arts. 273
inc. 1, 320 y 322, Los contratos sinalagmticos deben, pues, en estricto derecho, ejecutarse, segn la expresin
popular, dando y dando.
3. La accin de rescisin cuyo principio establece el artculo 1184, es tambin una teora propia de los contratos
sinalagmticos, y supone la existencia de obligaciones recprocas. En principio, no existe en los contratos
unilaterales.
Sin embargo, cuando el contrato unilateral se celebra a ttulo oneroso, como un prstamo con inters o una renta
constituida, se comprende que el deudor pierda el beneficio del contrato y est obligado a restituir
inmediatamente el capital que se debe, si no cumple regularmente con el pago de los intereses que se venzan.
El artculo 1912 establece esto cuando se trata de la renta constituida. Puede haber alguna duda respecto al mutuo,
porque el artculo 1188 no prev la falta de pago de los intereses como una causa que haga exigible la deuda
inmediatamente; en todo caso, se permite a las partes estipular expresamente la resolucin por este motivo.
4. Cuando el contrato se ha hecho constar en un documento privado, la redaccin del escrito destinado a servir de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_137.htm (4 de 8) [08/08/2007 17:39:02]
PARTE QUlNTA
prueba est sometida a diferentes reglas segn la naturaleza del contrato; la formalidad del original mltiple
(artculo 1326) slo concierne a los contratos unilaterales. Esta diferencia tiene una importancia menor que las
precedentes, porque interesa solamente a la prueba del contrato, y la violacin de los arts. 1325 y 1326 deja
intacta la validez de la convencin.
Carcter unilateral de los contratos sinalagmticos imperfectos
Ciertos contratos parecen sucesivamente unilaterales o sinalagmticos, segn el momento en que se les examina.
En el momento de su formacin, slo engendran obligaciones a cargo de la otra, de manera que el contrato,
unilateral en su origen, adquiere en seguida el carcter de sinalagmtico. Estos contratos son el depsito, el
comodato, la prenda.
En el momento en que el depositante confa su cosa al depositario, en que el deudor entrega la prenda a su
acreedor, o en que el comodatario recibe la cosa que se le presta, solamente se forma una obligacin, la del
depositario, la del acreedor prendario o la del deudor, quienes deben conservar la cosa recibida; pero si estas
personas hacen gastos para poder cumplir su obligacin, la otra parte estar obligada a indemnizarlos. Sin
embargo, el contrato sigue siendo unilateral.
El verdadero contrato sinalagmtico es aquel que crea por s mismo obligaciones recprocas en virtud del
consentimiento actual de las partes. En los contratos llamados sinalagmticos imperfectos, la segunda obligacin
no nace del contrato, sino que se deriva de un hecho accidental, posterior e independiente de la convencin; el
gasto hecho en inters de la cosa ajena o el perjuicio sufrido por efecto de esta cosa, y de que este hecho hubiera
creado una accin de restitucin o de indemnizacin, aunque se hubiera producido entre personas no ligadas entre
s por un contrato.
Existen, entonces, dos obligaciones recprocas, pero slo una de ellas tiene como fuente al contrato.
En el derecho romano estos contratos se consideran como sinalagmticos, y las acciones que producan (actiones
mandati, depositi, pigneratitia) eran de buena fe. Sin embargo, para distinguir de los verdaderos contratos
sinalagmticos aquellos en los que la segunda obligacin no existe inmediatamente y que puede no llegar a
formarse, los antiguos comentadores inventaron la denominacin de contratos sinalagmticos imperfectos.
As, se reservaba el ttulo de contratos sinalagmticos perfectos, a aquellos que engendran obligaciones recprocas
desde el momento de su formacin.
22.1.2 A TTULO ONEROSO Y A TTULO GRATUlTO
Definicin
El contrato es a ttulo oneroso cuando cada una de las partes recibe alguna cosa de la otra, ya sea bajo la forma de
una dacin inmediata o de una promesa para el futuro; es a ttulo gratuito cuando una sola de las partes procura a
la otra una ventaja, sin recibir nada a cambio. El contrato a ttulo gratuito se llama tambin contrato de
beneficencia (artculo 1105).
Son contratos a ttulo oneroso: la venta, el arrendamiento, la permuta, el mutuo inters, etc. A ttulo gratuito: la
donacin, que es su principal ejemplo, pero no el nico, el comodato o prstamo de uso, el depsito y el mandato.
Sin embargo, estos dos ltimos pueden llegar ser onerosos; hay depositarios o mandatarios remunerados, y en este
caso cada una de las dos partes obtiene una ventaja del contrato. La gratuidad es, la naturaleza habitual de estos
contratos, pero no pertenece a su esencia.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_137.htm (5 de 8) [08/08/2007 17:39:02]
PARTE QUlNTA
Crtica de las definiciones legales
La definicin que da el artculo 1105 cuando se trata del contrato de beneficencia es exacta, pero la del contrato
oneroso, en el artculo 1106, no lo es; la ley lo define como: aquel que obliga a cada una de las partes a dar o
hacer alguna cosa. Sin advertirlo el legislador repite en este artculo la definicin del contrato sinalagmtico; pero
esto no da idea del contrato oneroso, puesto que no hay concordancia perfecta entre ambas clases de contratos.
Sin duda, todo contrato sinalagmtico es necesariamente a ttulo oneroso: cuando hay reciprocidad en las
obligaciones producidas, hay tambin, y slo por eso, reciprocidad en las ventajas procuradas por el contrato;
pero tambin los contratos unilaterales pueden tener carcter oneroso.
Para comprender lo anterior, basta considerar lo que ocurre en el mutuo con inters; el contrato se forma por la
entrega del dinero; no puede generar ninguna obligacin a cargo del mutuante. Es un contrato unilateral y, sin
embargo, a ttulo oneroso, puesto que cada parte da y recibe alguna cosa, una el capital, la otra el inters; ninguna
de ellas obtiene del contrato una ventaja gratuita.
lnters la distincin
Los contratos a ttulo oneroso y los contratos a ttulo gratuito son
tratados diferentemente segn los puntos de vista:
1. Derechos de traslado. Los derechos fiscales son ms elevados cuando se trata de contratos gratuitos que de los
onerosos.
2. Responsabilidad por las culpas. La ley normalmente se muestra ms indulgente con quien presta a otro un
servicio gratuito, que si se tratara de una culpa cometida en la ejecucin de un contrato que procure ventajas a las
dos partes.
3. Error sobre la persona. La consideracin de la persona determina una donacin; es, por lo general, indiferente
cuando se trata de las ventas y de las permutas. Por ello, la nulidad se pronuncia ms fcilmente por esta causa en
los contratos gratuitos que en los onerosos.
4. Accin pauliana. Es ms fcilmente admitida contra un acto a ttulo oneroso.
5. Condiciones ilcitas. Las condiciones ilcitas hacen nulos los contratos onerosos; en las donaciones se
consideran no escritas.
6. Carcter comercial. Siendo el comercio esencialmente una especulacin, nunca se hace a ttulo gratuito. La
gratuidad de un contrato le impide, pues, poseer por s mismo naturaleza mercantil.
22.1.3 CONMUTATlVOS Y ALEATORlOS
Definicin
Esta distincin no es sino una subdivisin de los contratos a ttulo oneroso. El contrato oneroso es conmutativo,
cuando la extensin de las prestaciones que se deben las partes es inmediatamente cierta, de manera que cada una
de ellas pueda apreciar de inmediato el beneficio o la prdida que le causa el contrato; es aleatorio cuando la
prestacin debida por una de las partes depende de un acontecimiento incierto, que impide esta valoracin hasta
su realizacin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_137.htm (6 de 8) [08/08/2007 17:39:02]
PARTE QUlNTA
Rareza de los contratos aleatorios
La mayor parte de los contratos onerosos son conmutativos; los contratos aleatorios son muy pocos. Podemos
citar como ejemplos la venta de esperanza y el contrato de seguro.
Sus variedades
El carcter aleatorio de un contrato puede ser ms o menos grande. A veces el acontecimiento incierto desempea
el papel de una condicin suspensiva, que impide toda prestacin de una de las partes, de manera que si la
condicin no se realiza, a nada est obligada esta parte en virtud del contrato: como es el caso del asegurador, si el
siniestro no ocurre.
Otras veces ese mismo acontecimiento incierto desempea el papel de un trmino extintivo, que pondr fin a las
prestaciones debidas por una de las partes, de suerte que es preciso variar la extensin de la obligacin sin que
nunca se suprima totalmente; ste es el caso del comprador en la venta de esperanza, que pagar la cosa ms o
menos cara, segn que el vendedor viva ms o menos tiempo, pero que nunca la adquirir por nada.
Reciprocidad de las probabilidades de ganancia o de prdida
En el artculo 1964 el cdigo supone que el carcter aleatorio de una convencin puede existir solamente para una
o varias partes sin alcanzar a las dems. Se trata de un error. Cuando un contrato es aleatorio tambin lo es para
todas las personas que sean partes en l.
La probabilidad de ganancia o de prdida, que resulta de que una de las partes proporcionar acaso mucho, quizs
poco o nada, existe necesariamente tanto para aquellos que han tratado con ella, como para ella misma; si su
prestacin es insignificante o si no llega a estar obligado a ello (es decir, si el acreedor de la renta muere pronto o
si el siniestro no se realiza) la otra parte perder: el vendedor habr enajenado su casa por algunos trimestres de
renta; el asegurado habr pagado en vano las primas.
En caso contrario, si el vendedor llega a una edad avanzada o si el siniestro se realiza, el vendedor o el asegurado
que sufre un siniestro cobrar fuertes sumas por virtud del contrato. Lo que es ganancia para uno representa una
prdida para el otro; en consecuencia, es imposible que el contrato sea aleatorio para una de las partes sin serlo
para la otra. Por lo dems, el artculo 1104 no contiene el mismo error que el artculo 1964.
lnters de la distincin
Esta distincin slo presenta inters respecto a la accin de rescisin por lesin. sta se concede a veces contra
los contratos conmutativos; nunca contra los aleatorios, ya que las probabilidades de prdida son esenciales en
ste gnero de contratos y que estn compensados por las probabilidades de ganancia. Pero para que la rescisin
sea imposible, es preciso que el contrato sea realmente aleatorio.
22.1.4 OTRAS CLASlFlCAClONES
Contratos principales y contratos accesorios
Los contratos principales son aquellos que existen en estado aislado, y los accesorios aquellos que slo pueden
existir en relacin a un contrato principal. La mayora de los contratos son principales; la fianza y la constitucin
de hipoteca son accesorios. Esta distincin es mal aplicada a propsito de los contratos, pues lo accesorio del
crdito garantizado es la obligacin del fiador o el derecho real de hipoteca.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_137.htm (7 de 8) [08/08/2007 17:39:02]
PARTE QUlNTA
Contratos consensuales, reales o solemnes
Esta divisin de los contratos es importantsima; pero se refiere a su modo de formacin y no a su naturaleza; en
consecuencia, no es ste el lugar apropiado pata ocuparnos de ella.
Contratos de utilidad pblica y de utilidad privada
En 1888 Sainctellette propuso una nueva clasificacin de los contratos. La distincin no es muy clara. Parece que
el autor considera como contratos de utilidad pblica:
1. El mandato conferido por los electores al elegido. Sin duda esta institucin poltica no puede regida por los
mismos principios que el contrato de derecho privado, llamado mandato; pero si el nombre les es comn, y si
entra en el mandato poltico cierta idea de re presentacin de varias personas por otra, su objeto no es el mismo.
2. Los contratos celebrados por los diversos administradores en inters de sus administrados. Como ejemplo
Sainctellette cita las convenciones hechas por las autoridades municipales cuando hacen la concesin de un
servicio pblico monopolizado (distribucin de agua, de gas, de electricidad, etc.
Estas concesiones normalmente contienen estipulaciones hechas por la administracin en inters privado de los
habitantes, futuros clientes de la compaa concesionaria; la ciudad fija las condiciones de la explotacin, y
especialmente la tarifa.
Sainctellette ide su clasificacin, tomando en consideracin, sobre todo, estos contratos; su nico objeto es
sustaerlos a ciertas reglas del derecho civil, cuya aplicacin no se considera conveniente. Se quiere suprimir,
principalmente, la regla consagrada en el artculo 1119, que prohbe estipular por tercero. Obsrvese que el
peligro que se teme es quimrico, y que el artculo 1119 no provoca dificultad alguna ni a la administracin ni a
los particulares.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_137.htm (8 de 8) [08/08/2007 17:39:03]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 22
GENERALlDADES
CAPTULO 2
FORMAClN
Estado de legislacin
La manera como se forma el lazo obligatorio por medio del contrato, es uno de los puntos fundamentales del
derecho y sin embargo, el cdigo francs no contiene ninguna disposicin de principio sobre este punto. Es sta
una de sus partes ms insuficientes desde el punto de vista terico; no obstante, la insuficiencia de los textos no
produce oscuridad alguna sobre las reglas esenciales, generando nicamente controversias de detalle.
Divisin
Por regla general, el consentimiento de los partes basta para formar el contrato; las obligaciones nacen tan pronto
como las partes se han puesto de acuerdo. Los contratos que se forman as se llaman contratos consensuales. Por
excepcin, ciertos contratos exigen, adems del consentimiento, otro elemento; unas veces una formalidad, y en
tal caso el contrato se llama solemne, otras, una prestacin y entonces se llama real.
22.2.1 CONTRATOS CONSENSUALES
22.2.1.1 Origen y desarrollo
Estado primitivo del derecho
Estamos tan acostumbrados a que las convenciones se concluyan sin formas exteriores, y a que adquieran fuerza
obligatoria por s mismas, que no imaginamos un estado de legislacin diferente. Sin embargo, el principio
moderno de la obligacin del deudor por el solo efecto de su voluntad es una novedad en la historia del derecho.
Durante muchos siglos se consider que la voluntad humana era impotente para engendrar por s misma
obligaciones.
Sistema romano
En el derecho romano el modo normal de obligarse era la stipulatio que supona en primer lugar el empleo de
frmulas consagradas, y que exiga siempre, por lo menos tericamente, una interrogacin y una respuesta hechas
por dos personas, una en presencia de la otra.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_138.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:39:06]
PARTE QUlNTA
El derecho romano conecta ya contratos consensuales, en los que la voluntad productora de obligaciones no
necesitaba revestir formas exteriores determinadas; pero esta formalidad se haba admitido solo respecto a
algunos contratos especiales y poco numerosos, como la venta, la sociedad, el mandato. El principio impona la
necesidad de una estipulacin. Si no se recurra a ella, las partes slo hacan un pacto, no un contrato, es decir, su
convencin no engendraba accin y siempre estaba desprovista de valor jurdico.
En consecuencia, no hemos heredado del derecho romano el principio del contrato consensual. Las
transformaciones de la estipulacin nos habran conducido al sistema del contrato literal. En efecto, los antiguos
no se limitaban a emplear la estipulacin para obligarse; cuidaban, adems, de redactar un escrito (cautio) que les
serva de prueba y al fin del cual se haca constar que se beba realizado la estipulacin: stipulatione interposita (o
subnixa).
A menudo era sta una mentira escrita, las palabras de la estipulacin realmente no haban sido pronunciadas,
pero ello bastaba para probarla. Los escribas de la alta Edad Media continuaron aadiendo sta frmula a sus
documentos, aunque no comprendan ni su sentido ni su utilidad. La prctica haba llegado as a confundir el
contrato con su prueba, y a dar una fuerza obligatoria a la escritura.
Sistema germano
Es la influencia germana la que nos dio este nuevo principio? No; las costumbres de los germanos constituan
una legislacin arcaica, mucho menos civilizada en su desarrollo que el derecho romano, y dominada, sobre todo
en esta materia, por el simbolismo.
El derecho germano posea una manera de obligarse que le era propia. Quien se obligaba sostena en la mano una
vara (festuca) u otro objeto mueble sin valor (Wadium o Wadia), que entregaba al estipulante como garanta de su
promesa. Este procedimiento simblico tena nombres diferentes, se deca: fidem facere, adharamire , achramire.
Se conserv por mucho tiempo en la Edad Media, donde se ve que un gran nmero de contratos se concluan por
medio de un smbolo. Todas estas formas de contratar se acumularon en la prctica francesa; se tuvo el contrato
por la escritura (per cartam), el real (formado re), el simblico y por juramento.
Este ltimo, cuyas huellas se encuentran en los tiempos ms antiguos, se desarroll sobre todo, en el derecho
cannico porque daba competencia a las oficialidades; se prestaba la fe (foy) propia, jurando sobre lo santo jurant
sur saint, es decir, sobre los libros santos. Pero nada de esto era todava el contrato consensual.
Origen consuetudinario del nuevo principio
A mediados del siglo Xlll, cuando las viejas formas germanas tienden a desaparecer, el procedimiento usual, para
dar fuerza al una convencin, era el empleo del juramento. Pero ya encontramos al lado de l, un procedimiento
ms simple: los jurisconsultos de ese tiempo, Pirre de Fontaines, Beaumanoir, admitan que la simple
convencin (convenance), es decir, el acuerdo de voluntades, era obligatoria. Fundan su opinin en algunos textos
latinos, segn los cuales deben respetarse los pactos, nuda pacta.
Pero, mientras el derecho pretoriano slo haba concedido a los pactos una proteccin incompleta, por medio de
una simple excepcin, los jurisconsultos franceses extendieron el sentido de sus disposiciones, dieron a las
convenciones una proteccin perfecta, con el derecho de accin, como si hubiese existido estipulacin. Segn
observa Esmein, el derecho romano nos dio as lo que l no posea. Quizs slo sirvi para regularizar una
prctica ya recibida.
Es indudable que en esta materia influy el derecho cannico. Los canonistas ensean el respeto de la fe jurada.
Pacta sunt servanda. Aunque no hubiese juramento, se cometa una falta al no mantener la palabra dada.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_138.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:39:06]
PARTE QUlNTA
Su rpido triunfo
Sea de ello lo que fuere, una vez que hubo entrado este principio en el derecho francs, fue mantenido y ha
producido una transformacin profunda: el pacto antiguo, el simple acuerdo de voluntades, desnudo, sin formas
exteriores ha ocupado el lugar del contrato, modo determinado y reglamentado, nico admitido hasta entonces
como productor de obligaciones.
El nuevo principio formulado por Beaumanoir Todas las convenciones deben cumplirse ha penetrado tan bien en
el espritu de nuestro derecho, que los autores del cdigo ni siquiera creyeron necesario recordarlo, se ha
entendido siempre.
22.2.1.2 Formas del consentimiento
Ausencia de formas legales
Lo caracterstico del contrato consensual es estar desprovisto de forma. Por esto debemos entender formalidades
exteriores impuestas por la ley. El consentimiento de las partes, cuya naturaleza ya hemos analizado, puede,
manifestarse de cualquier manera. No obstante, es necesario que la voluntad de contratar revista una forma
particular, que permita por medio el ella conocer su existencia.
No es la simple coexistencia de dos voluntades internas lo que constituye el contrato; es necesario que stas se
manifiesten al exterior, que sean cambiadas. En tanto que permanezcan en estado de voliciones, sin conocerse y
sin unirse, nada se ha hecho. Lo que constituye el contrato es el pacto, es decir, un cambio de declaraciones que
haga saber a cada una de las partes que el contrato esta definitivamente consentido. El campesino ms inculto
sabe bien lo que significan las palabras trato hecho, y las legislaciones antiguas obedecieron a una necesidad al
establecer formas como la estipulacin y la paume.
Descomposicin del consentimiento en oferta y demanda
Para estudiar la formacin del contrato por el acuerdo de las voluntades, se acostumbra descomponer este acuerdo
en dos actos sucesivos. Necesariamente una de las partes toma la iniciativa y es la primera en manifestar su
voluntad; una persona propone a otra contratar sobre bases determinadas; tal es la oferta o policitacin. La otra
persona acepta la proposicin que se le hace, consiente en ella; lo que constituye la aceptacin; el contrato se ha
concluido.
Observacin
Todo lo que sigue sobre la forma y efectos de la oferta y de su aceptacin constituye la teora del derecho comn
aplicable tanto en materia civil como en materia mercantil. El consejo de Estado ha construido una teora especial
a las ofertas de concurso voluntario hechas por los particulares a la administracin, con objeto de obtener la
ejecucin de un trabajo pblico.
Estas ofertas presentan la particularidad de no necesitar ser aceptadas explcitamente por la administracin y de
no caducar por la defuncin de quienes las hacen.
Forma de la oferta
La oferta slo se comprende en una forma expresa. Se puede emplear la palabra o la escritura; pero usualmente se
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_138.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:39:06]
PARTE QUlNTA
necesita una expresin del pensamiento, en ausencia de la cual nada nos permitira conocerla. La forma adoptada
para formular la oferta puede ser muy breve.
As, las etiquetas que nicamente llevan el precio de un objeto expuesto en un almacn destinado a la venta,
constituyen ofertas de vender la mercanca por el precio marcado, y el primero que pase y acepte pagar ese precio
puede exigir la entrega.
En algunos casos excepcionales un simple hecho puede equivaler la oferta de contratar. Se considera que quien
estaciona coches pblicos en las calles y plazas de las ciudades, los ofrece al pblico al precio de tarifa. Por
consiguiente, el acto del viajero por el que se introduce en el coche ofreciendo pagar el precio, es la conclusin de
un contrato y no una va de hecho.
Pero los individuos que se estacionan en los lugares donde segn el uso se contratan los servicios de los
domsticos u obreros, no hacen una oferta precisa a nadie y se reservan su libertad plena para escoger a la persona
con quien contratarn. Si no ocurre as cuando se trata del estacionamiento de los coches destinados al transporte
de los viajeros, se debe a que todas las condiciones del contrato estn determinadas por los reglamentos y a que es
indiferente la consideracin de las personas.
El hecho del inquilino que queda en posesin de la cosa arrendada despus de la expiracin de su contrato, se
considera como una oferta tcita de renovar el contrato bajo las mismas condiciones, y si el arrendador consiente
en ello, hay una tcita reconduccin (arts. 1738 y 1759).
De los ejemplos antes citados resulta que no es necesario que la oferta se haga a una persona determinada. Todos
los das, se hacen ofertas al pblico por medio de anuncios y de prospectos, distribuidos en las calles o de
inserciones en los peridicos etc. Estas ofertas son vlidas y pueden ser aceptadas por cualquier persona. Siempre
es as cuando el contrato por su naturaleza no exige la aprobacin de una persona determinada.
Formas de la aceptacin
Est puede revestir, como la oferta, una forma verbal o escrita; puede tambin, y ms frecuentemente que la
oferta, ser tcita, e inferirse de ciertos hechos que impliquen en su autor la intencin de aceptar la proposicin que
se le ha hecho. Las circunstancias que revelan la aceptacin no expresa varan. Ejemplo: la ejecucin del mandato
por el mandatario prueba que ha aceptado (artculo 1985, inc. 2).
Puede considerarse el silencio guardado por una parte a quien se le ha hecho una oferta, como aceptacin? En
principio, se responde negativamente. Quin recibe sin protestar una oferta de suscripcin a un peridico, por
ejemplo, no est obligado por el solo hecho de no haber protestado. Sin embargo, en materia mercante se admite
que un comerciante que no protesta contra una factura se considera haberla aceptado.
Contratos de adhesin
Normalmente la celebracin de los contratos supone una libre discusin entre las dos partes. Sin embargo, a veces
una de ellas establece por s sola la ley del contrato; dicta sus condiciones a la otra, quien se limita a aceptarlas o a
rechazarlas, por un s o por un no. A estos contratos se les ha llamado, contratos de adhesin.
Se citan como principales ejemplos de estos contratos, el transporte, el seguro, el contrato de trabajo, los contratos
celebrados por los concesionarios de los servicios pblicos. En todos estos contratos una de las partes establece la
ley para la otra, de donde se concluye que verdaderamente no hay una obligacin contractual, o por lo menos que
el juez puede usar un poder de interpretacin muy extenso, y segn otros autores, de un poder de revisin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_138.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:39:06]
PARTE QUlNTA
En realidad, la observacin anterior demuestra simplemente que puede haber abusos del poder econmico, que se
manifiestan en la celebracin de los contratos, como por lo dems, tambin en otros hechos. Al legislador
corresponde prevenirlos prohibiendo ciertas clusulas o imponiendo ciertas reglas. Por otra parte, el legislador no
ha dejado de hacerlo; por ello el contrato de trabajo actualmente se halla estrictamente reglamentado.
Papel de la escritura
En los Contratos cuyo objeto es de valor considerable, el consentimiento de las partes se prueba por escrito. La
escritura no es la manifestacin del consentimiento, que en la mayora de los casos se ha dado ya con anterioridad
en la forma verbal. La redaccin del escrito sirve nicamente para reservarse una prueba fcil de la convencin;
pero no debe confundirse el medio de prueba con el modo de formacin del contrato. El contrato existe
independientemente de su prueba escrita y antes de ella; quizs algunas veces se logre probarlo sin servirse del
escrito.
Es lo mismo de ciertos contratos respecto a los cuales la ley dice que no se celebran o que no se prueban sino por
escrito (artculo 2044 sobre de la transaccin; 2085 sobre anticresis). Con esto la ley entiende simplemente excluir
la prueba testimonial; el contrato se ha formado y existe a pesar de la ausencia del escrito, siendo necesario no
confundir la inexistencia de un derecho con la falta de prueba.
Subordinacin del contrato a la redaccin del escrito
Cuando las partes convienen en redactar un escrito para hacer constar su convencin, debemos buscar si su
intencin ha sido subordinar la conclusin definitiva del contrato a la redaccin del documento. Si esta intencin
est comprobada, ha de respetarse, y cada una de las partes podr retractarse, en tanto no haya firmado.
Pero no por esto, la convencin se convierte en un contrato solemne; la firma del documento vale no como
solemnidad extrnseca, sino como manifestacin de la adhesin definitiva de la firma. El cdigo alemn presume,
en caso de duda, que el contrato no est concluido en tanto no se haya redactado el escrito (artculo 154). En
Francia no existe una presuncin semejante.
22.2.1.3 Momento
Regla
La aceptacin es necesariamente posterior a la oferte aunque slo sea por algunos instantes; puede seguir a la
oferta inmediatamente o hacerse esperar por algn tiempo. Cuando el intervalo es apreciable, el momento de la
formacin del contrato es aquel en el cual se produce la aceptacin y no en el que se hace la oferta.
Por consiguiente, no debe considerarse el acto como una voluntad de formar el contrato, emitida bajo la condicin
retroactiva de la aceptacin. sta es un hecho que no puede obrar retroactivamente; slo a partir del momento en
que ella existe no ha podido producirse la unin de voluntades necesaria para formar el contrato.
Casos particulares
Esta regla es sencilla; sin embargo, surgen dificultades en tres casos:
1. Cuando la oferta ha sido aceptada despus de un intervalo;
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_138.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:39:06]
PARTE QUlNTA
2. Cuando el contrato se forma por correspondencia;
3. Cuando el contrato se compone de decisiones sucesivas.
a) CASO EN QUE LA ACEPTACIN EST SEPARADA DE LA OFERTA POR UN lNTERVALO
Duracin de la oferta
Es necesario examinar si la oferta ha persistido hasta la aceptacin, para verificar si las dos voluntades se han
encontrado y si ha podido formarse el contrato.
En principio, la oferta dura indefinidamente, hasta que sea retirada. Puede, adems, caducar antes de haberse
retirado, por la muerte del solicitante o por su incapacidad.
Retiro de la oferta
La revocacin de la oferta puede hacerse de dos maneras diferentes: unas veces es destruida por un acto posterior
a la oferta; otras, la oferta es temporal, y su retiro se anuncia con anterioridad.
La revocacin por un acto posterior debe ser expresa; quien ha recibido la oferta debe ser informado de su
revocacin. De lo contrario, en Francia se considera que la oferta dura indefinidamente.
El cdigo alemn, ms conforme quizs con las costumbres modernas que con la jurisprudencia, impone a los
particulares la aceptacin rpida de las ofertas. Hecha a una persona presente, la oferta debe ser aceptada
inmediatamente (artculo 147). La misma regla se aplica a las ofertas hechas por telfono. Hecha por otros medios
de correspondencia, la oferta deja de existir tan pronto como ha transcurrido el tiempo suficiente para hacer llegar
una respuesta (mismo artculos). Pero este cdigo aade, con razn, que la aceptacin tarda de una oferta
equivale a una nueva oferta (artculo 150).
Fijacin de un plazo
A menudo la oferta se hacer a trmino. Su autor fija por s mismo, para la aceptacin un plazo ms all del cual
no se cree ya obligado a esperar la respuesta. En este caso la oferta no produce ya efectos, si no se acepta en el
plazo fijado. Esta fijacin de un plazo no tiene necesidad de ser expresa; puede ser tcita y resultar de las
circunstancias. Esto corrige de hecho los inconvenientes del principio de la persistencia de las ofertas.
Caducidad de la oferta
Adems de la facultad de retirar la oferta en las condiciones indicadas, la jurisprudencia admite que la oferta deja
de existir de pleno derecho si no ha sido aceptada antes de la defuncin de su autor. Obtiene un argumento del
artculo 982, que slo se refiere a las ofertas de donacin. As, la oferta se considera personal al que la ha hecho;
caduca por su defuncin y sus herederos no se vern obligados por una aceptacin posterior.
Los autores dan la misma solucin para el caso en que el oferente sea afectado de una incapacidad de hecho o de
derecho que le impida tener una voluntad jurdicamente eficaz.
En Alemania, el Cdigo Civil (artculo 130, inc. 2), considera indiferente la muerte del oferente o la prdida de su
capacidad; la aceptacin puede hacerse tilmente si el plazo no ha vencido todava.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_138.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:39:06]
PARTE QUlNTA
Fuerza obligatoria de la oferta acompaada de un plazo
Cuando no se ha fijado ningn plazo, ni expresa ni tcitamente, la oferta que todava no ha sido aceptada puede
ser retirada en cualquier momento, ya que ningn lazo obligatorio se ha formado, la voluntad ha permanecido
libre. Pero la oferta acompaada expresa o tcitamente de un plazo, no puede ser retirada impunemente; se
considera obligado al oferente, con tal de que la aceptacin se produzca en el plazo fijado. Sobre este punto
debemos examinar dos cuestiones.
Obligacin del oferente
Supongamos que la aceptacin se produzca despus de la retractacin, pero antes de que expire el plazo. Se ver
reducido el aceptante a demandar daos y perjuicios por el perjuicio que le pudiese causar el contrato que no se
celebra, por ejemplo, si hizo gastos para preparar la ejecucin, o si es un comerciante a quien se le propuso
comprarle la mercanca y que ha perdido otra ocasin de venderla ventajosamente?
La tradicin francesa parece limitar a esto el objeto de la obligacin que pesa sobre el oferente. Pero actualmente
se propone ir ms lejos: el oferente estara obligado a mantener su oferta durante todo el plazo de manera que su
retractacin antes del trmino fijado sera inoperante: se considerara subsistente hasta la primera voluntad, y la
aceptacin hecha en el plazo operar la conclusin del contrato.
En este sistema, la parte que haba recibido la oferta tiene el derecho de exigir la ejecucin del contrato,
principalmente la entrega de las mercancas. Si no la obtiene, se le trata como en el caso en que el contrato,
realmente formado, no haya sido cumplido posteriormente. El proyecto franco-italiano del cdigo de las
obligaciones (artculo 2) declara que la revocacin de la oferta no constituye obstculo alguno para la formacin
del contrato.
Fuente de esta obligacin
De dnde deriva esta obligacin particular del oferente, que es anterior a la formacin del contrato? La mayora
de los tratadistas franceses parecen atenerse a una vaga idea, a esa regla de equidad, como deca Pothier, segn la
cual nadie debe sufrir por el hecho de otro. Bajo el imperio del Cdigo Civil, se funda en el artculo 1382 la
obligacin de reparar el perjuicio causado, pero este artculo slo obliga a reparar el dao causado sin derecho, de
manera que falta encontrar la razn particular por la que el oferente no tiene el derecho de retractarse.
Podemos analizar as la situacin. La oferta contiene dos cosas: una proposicin principal cuyo objeto es el
contrato por celebrar; una proposicin secundaria, que concede un plazo para reflexionar. La persona a quien se
hace la oferta no tiene ninguna razn para no aceptar esta ltima proposicin que contiene una ventaja para ella,
puesto que al aceptarla no se compromete a nada y conserva el derecho del rechazar la proposicin principal.
Por tanto, debe presumirse su aceptacin en lo que concierne a la oferta del plazo para reflexionar, es decir
admitir para esta oferta una aceptacin tcita inmediata. As se explica el nacimiento de la obligacin del oferente
sin modificar los principios tradicionales.
Notificacin de la aceptacin
Para la formacin del contrato es necesario que la aceptacin emitida fuera de la presencia del policitante le sea
notificada. Qu importa que la aceptacin haya sido emitida, si el policitante no sabe nada? La oferta es una
pregunta que necesita una respuesta; ahora bien, la respuesta slo existe cuando es conocida de aquel que la pide.
No cabe duda de el oferente puede designar un mandatario, por ejemplo, un notario, para que reciba, en su lugar,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_138.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:39:06]
PARTE QUlNTA
la comunicacin.
Se considera entonces la situacin como si l mismo la hubiese recibido; no se suprime la notificacin; s se
emplea un procedimiento especial para recibirla. De una manera o de otra, es necesario que la notificacin llegue
a conocimiento del oferente. Puede obtenerse en este sentido un argumento del artculo 932, que aplica esta regla
a la aceptacin de una donacin; cuando la aceptacin se da en un acto separado, el donante slo se encuentra
ligado desde el momento en que el acto le ha sido notificado; hasta entonces puede validamente disponer de la
cosa ofrecida.
Aunque el cdigo alemn supone tambin, en principio, que la aceptacin de la oferta debe declararse al
solicitante, dispensa al aceptante, por el contrario, de esta formalidad, cuando no es de uso o cuando el oferente
haya renunciado a ella (artculo 151). En semejante caso, el contrato se perfecciona desde el momento en que se
emite la aceptacin.
b) CASO EN QUE EL CONTRATO SE FORMA POR CORRESPONDENClA
lndicacin de la hiptesis
No siempre se encuentran las dos partes en presencia real una de otra en el momento de la oferta y en el de la
aceptacin; pueden estar alejadas y la estar por correspondencia, lo que comprende el envo de un mensajero, de
una carta, una misiva o de un telegrama. Este hecho puede producirse ya sea para la oferta, la aceptacin o en
ambas a la vez.
Cuando las partes no estn en presencia una de otra, transcurre necesariamente un tiempo ms o menos
prolongado entre el momento en que la voluntad de contratar es emitida por una de ellas, y el momento en que
esta voluntad es conocida de la otra; ese lapso se emplea para la transmisin de la voluntad.
Surge entonces la cuestin de saber en qu momento la voluntad produce su efecto: en el de su emisin? en el
de su recepcin? Este problema se plantea tambin tanto para el envo de una oferta como para el envo de una
aceptacin; sin embargo, los autores franceses slo la estudian a propsito de esta ltima, que es la ms
interesante, porque se trata de la conclusin del contrato.
Sistema francs. Regla
La mayora de los autores y de las sentencias deciden que la voluntad trasmitida a lo lejos, produce su efecto slo
cuando llega a conocimiento del destinatario. Por lo menos, es esto lo que resulta implcitamente de las soluciones
positivas que se dan sobre los diferentes puntos sealados ms adelante.
Consecuencias
1. El policitante que acaba de enviar una oferta o el aceptante que acaba de enviar su aceptacin, permanece libre
de retractarse en tanto su voluntad no haya llegado a conocimiento de la otra persona.
Por ejemplo, al haber enviado un mensajero, puede enviarse otro que detenga al primero en el camino; habiendo
expedido una carta por correo, puede telegrafiarse retractndose o expedirse una segunda carta que deba llegar a
su destino al mismo tiempo que la primera y anularla.
2. Cuando no se haya fijado ningn plazo, el solicitante puede, retirar su oferta mientras la aceptacin emitida est
en camino; como el contrato todava no se ha formado, su voluntad ha quedado libre.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_138.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:39:06]
PARTE QUlNTA
3. Si se fij un plazo para la aceptacin, sta se considerar tarda, cuando la carta que la contiene sea recibida por
el destinatario despus de la expiracin del plazo, aunque haya sido expedida antes.
La misma solucin debe darse cuando la llegada tarda de la carta se deba a una circunstancia imprevista,
accidente de ferrocarril o error del correo, y aunque la expedicin se hubiese hecho en tiempo til.
La jurisprudencia belga ha adoptado la misma tesis que la francesa. El proyecto franco_italiano del cdigo de las
obligaciones (artculo 2) decide que el contrato se forma inmediatamente que el autor de la oferta tiene
conocimiento de la aceptacin de la otra parte.
Sofisma alemn
En Alemania se han adoptado diferentes y dividido el problema en dos; la emisin de la voluntad produce, en
principio, sus efectos desde el momento mismo en que es emitido y, por consiguiente, si la persona que la emite
muere en seguida o llega a ser incapaz, su defuncin o incapacidad carece de influencia sobre la eficacia de su
declaracin de voluntad.
Pero cuando la declaracin debe transmitirse a un destinatario alejado, slo se perfecciona respecto a l, desde el
momento en que la recibe; por tanto, es revocable hasta ese momento. Se distinguen as dos pocas para
reglamentar separadamente la cuestin de capacidad y la de revocabilidad (C.C. alemn, artculo 130). Cfr.
cdigo suizo revisado de las obligaciones, artculo 10.
c) CASO EN QUE EL CONTRATO SE FORMA POR DEClSlONES SUCESlVAS
Naturaleza de la dificultad
Cuando una convencin es complicada las partes pueden ponerse sucesivamente de acuerdo sobre los diferentes
puntos que la componen; el concurso de voluntades se establece entonces varias veces. En qu momento preciso
se forma el contrato? El cdigo alemn exige que las partes se hayan puesto de acuerdo sobre todos los puntos,
para considerar concluido el contrato en caso de duda (artculo 154).
Por el contrario, los cdigos sajn (artculo 287) y austraco (artculo 885) consideran obligatorio el acuerdo
(punktation) que fije los puntos esenciales, aunque la reglamentacin de los dems se haya remitido a una
convencin ulterior. El cdigo suizo revisado de las obligaciones, artculo 2 dice: a falta de acuerdo sobre los
puntos secundarios, sern reglamentados por el juez teniendo en cuenta la naturaleza del negocio.
Como en Francia no existe disposicin alguna sobre esta dificultad, debe resolverse segn la intencin de las
partes. Han querido ligarse desde el momento en que ciertos puntos hayan sido reglamentados? Tal es la
cuestin que debe plantearse el juez.
22.2.2 CONTRATOS NO CONSENSUALES
Divisin
No todos los contratos son consensuales. Para dos categoras de contratos el consentimiento de las partes no es
suficiente: es preciso, adems, otro elemento para su formacin. Tales contratos son los solemnes y los reales.
22.2.2.1 Solemnes
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_138.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:39:06]
PARTE QUlNTA
Definicin
El contrato es solemne cuando la voluntad de las partes, expresada sin formas exteriores determinadas, no basta
para su celebracin, porque la ley exige una formalidad particular en ausencia de la cual el consentimiento no
tiene eficacia jurdica.
Enumeracin
Estos contratos son muy poco numerosos. Deben separarse el matrimonio y la adopcin, que son contratos
constitutivos de la familia.
Entre los contratos patrimoniales, cinco son solemnes:
1. El contrato de matrimonio que reglamenta los intereses patrimoniales de los esposos (artculo 1394).
2. La donacin (artculo 931).
3. La constitucin de hipoteca (artculo 2127).
4. La subrogacin en la hipoteca legal de la mujer casada (Ley del 23 mar. de 1855, artculo 9)
5. La subrogacin en los derechos del acreedor cuando es consentida por el deudor (artculo 1250_2).
En qu consiste la solemnidad
En todos los contratos solemnes (no relativos a la familia), la formalidad exigida por la ley es la misma: la
confeccin de una acta notarial. Es til observar que los contratos solemnes del derecho moderno nada tiene de
comn con los de la antigedad romana o germana, ya no se trata de un simbolismo destinado a revelar la
existencia del consentimiento.
La intervencin del notario es una simple medida de prudencia, que sirve para resguardar unas veces a los
contratantes y otras a los terceros, sea contra los peligros inherentes al acto, sea contra la posibles fraudes que
pudieran cometer las partes. Es una garanta de regularidad y de sinceridad. Ningn otro medio tena la ley para
asegurar su respeto, que anular el acto hecho en otra forma. En este punto de vista ha podido sealarse un
renacimiento del formalismo en el derecho moderno. En efecto, el empleo de frmulas determinadas tiene la
ventaja de permitir un reconocimiento ms rpido y seguro del a
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_138.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:39:06]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 22
GENERALlDADES
CAPTULO 3
OBJETO
Observacin
Un contrato no tiene objeto: por lo menos solo podemos atribuirle uno con ayuda de una elipsis; el contrato es un
acto jurdico que tiene efectos, y estos consisten en la produccin de diversas obligaciones, tienen un objeto, y por
una especie de abreviacin se atribuye directamente este objeto el contrato mismo. As, cuando se habla del
objeto del contrato, se refiere uno a la cosa o hecho sobre el cual se ponen de acuerdo las partes, y forma, como
dice el artculo 1106: la materia de la obligacin (engagement).
Definicin
El objeto de una obligacin es lo que debe el deudor. Empleando el procedimiento escolstico de Oudot, puede
decirse que es la respuesta a esta pregunta: Quid debetur? Toda obligacin tiene por objeto un hecho que una
persona puede exigir de otra; pero este hecho puede presentar caracteres diferentes, segn el caso.
Clasificacin
El hecho objeto de una obligacin puede ser positivo o negativo. En el primer caso, toma el nombre de prestacin;
en el segundo, el de abstencin.
Los hechos, tanto positivos como negativos, considerados como objeto de las obligaciones, siguen por lo general
reglas comunes; sin embargo, desde hace mucho tiempo se ha tomado la costumbre de agrupar separadamente,
con el nombre de daciones, un gnero de hechos, aquellos que consisten en la traslacin de un derecho real
(propiedad etc.).
En Francia, la obligacin que tiene por objeto una dacin se separa de todas las dems, por haberse convertido en
un medio de adquirir; la traslacin de la propiedad se confunde con la obligacin de dar. Se ha visto, en efecto,
que el consentimiento sirve a la vez para crear la obligacin y para transferir el derecho real. Por tanto, en
adelante opondremos las obligaciones de dar a todas aquellas que se llaman de hacer o de no hacer.
Yendo ms lejos en la oposicin entre las dos especies de obligaciones que acabamos de indicar, se dice que la
obligacin de dar tiene por objeto una cosa, en tanto que el objeto de todas las dems es un hecho. En el fondo
esto no es verdadero; la obligacin de dar tiene en s misma por objeto un hecho que debe cumplir el deudor, a
saber, la dacin o transmisin de la propiedad, que es un acto jurdico; el verdadero objeto de la obligacin es este
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_139.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:39:09]
PARTE QUlNTA
acto; en cuanto a la cosa (mueble o animal, casa o tierra) sobre la cual se ejerce, en realidad no es sino su materia.
Por tanto, se considera la cosa como objeto directo de la obligacin por una especie de elipsis, sobrentendiendo la
naturaleza del acto jurdico (transmisin de la propiedad o creacin de un derecho real), que ha de ejecutarse
sobre esta cosa. Despus de esta salvedad, siguiendo a todos los autores, hablaremos en adelante de las cosas que
son objeto de las obligaciones de dar, y de los hechos, objeto de las dems obligaciones.
Caracteres que deba reunir el objeto
El objeto de una obligacin debe ser:
1. Determinado
2. Posible
3. Lcito
4. Personal del deudor.
Es necesario adems, que el objeto del contrato presente un inters monetario para el acreedor? Antiguamente se
negaba la accin al acreedor, por lo menos en principio, cuando slo tena un inters moral en la ejecucin del
contrato (Aubry y Rau). Pero una tendencia contraria se manifiesta bajo la influencia alemana. El Cdigo Civil
alemn (artculo 2411 no exige que la obligacin tenga un valor pecuniario.
22.3.1 DETERMINACIN
Objetos totalmente indeterminados
El lazo obligatorio no se forma cuando el objeto de la obligacin no est determinado.
Si la indeterminacin recae sobre la naturaleza del objeto, no se sabe qu cosa o qu hecho puede reclamarse al
deudor. Quien hubiese prometido un animal, en realidad no ha prometido nada, puesto que poda librarse
proporcionando a su acreedor un insecto insignificante.
Si la indeterminacin recae sobre la cantidad, siendo la cosa determinada en su especie, el deudor poda liberarse
ofreciendo al acreedor una prestacin risible; si ha prometido trigo o vino, sin precisar nada, su obligacin podra
reducirse a una gota de vino o a un grano de trigo, y el crdito sera vano.
Objetos determinados en su gnero
Basta, para la validez de la obligacin, que la cosa que constituye su objeto est determinada en gnero y
cantidad, sin estarlo en su individualidad.
La mayora de las ventas de mercancas, sobre todo en el comercio al por mayor, se hallan en este caso; las vigas,
el carbn, el caf, etc., se venden en esta forma; la procedencia, que indica la naturaleza y calidad, y la cantidad,
fijada por una cifra, son las nicas que se indican. En el momento de la expedicin o de la entrega se designa
individualmente el objeto de la venta. Se dice que semejante obligacin tiene por objeto un gnero (genus). El
derecho emplea la palabra gnero en el sentido restringido que las ciencias naturales dan a la palabra especie.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_139.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:39:09]
PARTE QUlNTA
Cuerpos ciertos
A menudo la cosa objeto de la obligacin est individualmente designada; es un objeto particular, el caballo o
sombrero que he escogido, y no otro. Se dice entonces que la obligacin tiene por objeto un cuerpo cierto. Los
antiguos jurisconsultos decan que la cosa estaba determinada in specie, por oposicin al caso en que lo estaba in
genere.
Diferencias entre las deudas de cuerpos ciertos y las deudas de gneros
Hay que distinguir estas dos clases de obligaciones desde varios puntos de vista. La promesa de un gnero no es
traslativa de propiedad, porque se dice que los gneros no pertenecen a nadie, es decir, que nadie es propietario de
un gnero entero y que no es el gnero en su totalidad el objeto de la obligacin, sino solamente una o varias
cosas indeterminadas todava.
Por otra parte, la deuda de un cuerpo cierto se extingue por la prdida del objeto de la obligacin; las deudas de
gneros no se extinguen en la misma forma; sera necesario suponer, lo que casi es imposible, la extincin
completa de todos los objetos de este gnero, sin exceptuar uno solo. As se dice: Genera non pereunt.
Objetos determinables
Aunque las partes hayan omitido indicar, de una manera precisa, el objeto de su convencin, a veces sta es
vlida, cuando su omisin puede ser reparada segn las circunstancias o segn otras clusulas del acto; si el
objeto an no est determinado, por lo menos es determinable.
Por ejemplo el suministro de carbn para el consumo de una mquina, podr apreciarse segn la naturaleza de
sta y de la forma como se le hace funcionar. Ciertos suministros podrn reglamentarse segn el consumo que de
ellos se har; por ejemplo, el nmero de botellas que se consumirn en un banquete o en una merienda.
22.3.2 POSlBlLlDAD
Hechos imposibles
A lo imposible nadie est obligado dice una regla que se impone al mismo legislador. La imposibilidad que anula
las obligaciones convencionales debe ser absoluta e invencible, y no aquella imposibilidad relativa que deriva de
una incapacidad o de un defecto propio del obligado; si una persona se compromete a hacer una cosa factible,
pero de la cual no es capaz, no por eso su obligacin deja de ser vlida, aunque a ella le sea imposible cumplir su
compromiso, y responder de los daos y perjuicios que se causen.
lmposibilidad de las obligaciones de dar
Si el objeto de la obligacin es una cosa que el deudor ha prometido dar, la imposibilidad de ejecutar la promesa
slo puede resultar de la inexistencia de la cosa, porque el acto jurdico prometido en s mismo es posible.
La inexistencia de la cosa slo crea imposibilidad en dos casos:
1. Si se trata de un cuerpo cierto que ha perecido en la poca anterior a la convencin. As, el artculo 1601 dice
que la venta es nula cuando la cosa ha perecido ya, si las partes lo ignoraran en el momento de la venta. Si la
prdida es posterior a la formacin de la obligacin, sta ser vlidamente formada, y slo habr que determinar
el efecto de tal prdida sobre la obligacin preexistente. Se supone, adems, que le prdida es total; si la cosa
subsiste todava en parte, la obligacin tiene un objeto y puede formarse; vase empero la opcin que el inc. 2 del
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_139.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:39:09]
PARTE QUlNTA
artculo 1601 ofrece al comprador.
2. Si se trata de una cosa determinada nicamente en su gnero. La imposibilidad de objeto no resulta de su
inexistencia actual, pues se venden todos los das objetos que an no estn fabricados, sino slo de la
imposibilidad de producirlo.
La imposibilidad relativa, puramente personal al obligado, que resulta de no ser el propietario de la cosa, y que,
por consiguiente, no puede disponer de ella, en nada altera la validez de su obligacin. Sin embargo, la ley
considera que la venta de cosa ajena es nula (artculo 1599).
Cosas futuras
Las cosas futuras, a condicin solamente de ser posibles, pueden ser objeto de una convencin (artculo 1130, inc.
1). El efecto de esta obligacin est subordinado entonces al nacimiento o produccin de la cosa; si la cosa
esperada nunca llega a existir, la obligacin carecer de objeto y, por tanto, no se formar.
Las ventas comerciales a menudo son ventas de cosas futuras; es as, sobre todo, cuando se trata de las rdenes
dirigidas a fabricantes que, en el momento en que las aceptan, no tienen, por lo general, los productos que se
comprometen a entregar en un plazo dado, y con frecuencia ni siquiera tienen las materias primas necesarias para
fabricarlas.
22.3.3 LlClTUD
22.3.3.1 Generalidades
Motivo de la ley
La ley no puede tener en consideracin las convenciones cuyo objeto sea un hecho reprobado por ella; los objetos
ilcitos no pueden generar obligacin ninguna vlida. Debe considerarse ilcito no solamente lo que es contrario a
un texto de la ley, sino tambin lo que es inmoral (artculo 6).
No significa lo anterior que deba considerarse imposible la ejecucin de semejante obligacin, como deca
Papiniano; sino, al contrario, que la ley debe prever todo a fin de impedir lo que no quiera.
Aplicaciones
Los principales ejemplos de los contratos anulados, por tener objeto
ilcito o inmoral, son:
1. El corretaje matrimonial.
2. Las convenciones relativas a las casas de tolerancia, respecto a las cuales la jurisprudencia ha mostrado gran
rigor.
En esta materia, la jurisprudencia habla indistintamente de objeto o de causa ilcitos. Comprese la jurisprudencia
sealada con respecto de las donaciones entre concubinos.
3. Las convenciones relativas a los juegos de azar. La anulacin del arrendamiento de un inmueble sera posible si
estuviese destinado a la explotacin exclusiva del juego llamado des petits chevaux
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_139.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:39:09]
PARTE QUlNTA
4. Las convenciones por las cuales una persona vende su influencia, o trata de obtener un beneficio inmoral de sus
funciones, tambin las convenciones entre un escribano, un impresor, un mdico y un farmacutico, la
convencin entre dos mdicos para la particin de los honorarios de una operacin aconsejada por uno y hecha
por el otro (prctica de la dicotoma).
Otra aplicacin interesante de la misma idea se hace en el contrato de aplaudir: la jurisprudencia anul la
convencin entre un director de teatro y un empresario de xito dramtico. Pero esta jurisprudencia ya envejecida
(Pars, 3 jun. 1839), parece abandonada actualmente; estamos muy habituados a los procedimientos de rclame
moderno para condenar severamente un contrato inofensivo; la Corte de Pars ha admitido su validez.
5. Las convenciones contrarias a la libertad del trabajo, es decir, a la facultad para cualquier persona de dedicarse
al trabajo que le plazca. Sin embargo, en las ventas de establecimientos de comercio o de industria, la clusula por
la cual el vendedor se compromete a no establecerse nuevamente, se considera vlida a condicin de que la
prohibicin se limite en cuanto a tiempo y lugar. La misma jurisprudencia, para el compromiso que un patrn
hace que su empleado adquiera de no establecerse o de no entrar en una casa concurrente.
6. Las convenciones que prohben a una persona reconocer su responsabilidad, pero slo en la medida en que por
ello se obligase a esta persona a desnaturalizar los hechos materiales por la mentira. Las plizas de seguros sobre
responsabilidad contienen una clusula prohibiendo al asegurado reconocer su responsabilidad. La validez de esta
clusula es discutida.
7. Las convenciones contrarias a las leyes que prohben la especulacin ilcita (Ley del 18 de jul. de 1924) o que
fijen reglas relativas a la ocupacin y al precio de los locales de habitacin (Ley 1 de ab. de 1926; artculo 28) a
las indemnizaciones debidas en virtud de las reglas sobre la propiedad comercial.
8. Las convenciones consideradas como contrarias al curso forzoso del billete de banco, por las cuales un
acreedor trata de garantizarse contra la depreciacin monetaria.
9. Las convenciones relativas a las disposiciones de las leyes fiscales, que imponen en ciertos casos la carga del
impuesto a una persona determinada o que prohben a las partes toda simulacin del precio.
Observacin
En general en estos casos se trata de contratos cuyo objeto es totalmente ilcito o inmoral. Mayor nmero de
clusulas, que son convenciones accesorias insertas en un contrato ms importante, son anuladas, adems, por
ilcitas e inmorales. Ejemplos: prohibicin de las clusulas de inalienabilidad perpetua pactos comisorios, etctera.
Cosas que estn fuera del comercio
El artculo 1128 nos previene que slo las cosas que estn en el comercio pueden ser objeto de las convenciones.
La expresin en el comercio no hace alusin a lo que se llama comercio en el lenguaje jurdico moderno; el
comercio, objeto del derecho mercantil, es la especulacin sobre los muebles de toda clase, materias primas y
productos fabricados que los comerciantes compran con el fin de revenderlos ms caro de lo que los han
comprado.
En el artculo 1128 este trmino tiene un sentido diferente, ms extenso y vecino de latn comercium; designa la
posibilidad de una cosa para ser objeto de los actos jurdicos. De esta suerte, cuando la ley nos dice que las cosas
que estn en el comercio son las nicas que pueden ser objeto de las convenciones, nada nuevo nos dice, puesto
que si ellas estn en el comercio es, justamente, porque pueden servir de materia a los contratos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_139.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:39:09]
PARTE QUlNTA
Enumeracin
En principio, todas las cosas en el comercio aquellas que estn
sustradas a las convenciones de los son excepcionales. Podemos citar
como tales:
1. El estado y la capacidad de las personas, que escapan, en general, a toda modificacin convencional.
2. Los bienes del dominio pblico, que son inalienables.
3. Ciertos bienes de los particulares, cuya enajenacin desea impedir la ley; por ejemplo, los bienes dotales de la
mujer casada bajo el rgimen dotal.
4. Algunos productos u objetos peligrosos, cuyo trfico est prohibido o estrechamente vigilado: sustancias
venenosas; animales con enfermedades contagiosas.
5. Las sucesiones futuras.
6. La clientela de los mdicos
22.3.3.2 Prohibicin de los pactos sobre sucesiones futuras
Textos
La ley no permite que los particulares celebren convenciones sobre las sucesiones an no abiertas. El principio
general es formulado por el artculo 1130, que prohbe toda clase de estipulaciones y aplicado especialmente a la
venta por el artculo 1600, y a la renuncia por el artculo 791; adems, el artculo 1389 renueva estas
prohibiciones con respecto del contrato de matrimonio.
Motivos
La sospecha que se levanta contra los pactos sobre las sucesiones futuras es muy antigua; haba determinado ya su
prohibicin en el derecho romano. Se consideran inmorales porque las partes especulan sobre la muerte de una
persona viva, que normalmente es uno de sus parientes, y adems como peligrosa, porque pueden determinar en
el espritu de las partes la idea de un crimen para apresurar su efecto. Muy dbil es la fuerza de estas razones.
Agravacin de la prohibicin por el cdigo
No obstante que el antiguo derecho francs haba conservado la prohibicin romana, admiti numerosas
atenuaciones en inters de las familias y, sobre todo, bajo el imperio de las preocupaciones de los nobles; as se
haca que las hijas renunciaran a la sucesin de sus padres, para aumentar la parte de sus hermanos y sobre todo la
del primognito.
El cdigo estableci una prohibicin ms severa de dos maneras
diferentes:
1. Slo en raras hiptesis admite convenciones que recaigan sobre la sucesin de una persona an viva. Vase los
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_139.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:39:09]
PARTE QUlNTA
arts. 918, 1075 y se. 1082 y ss. La Ley del 25 de marzo de 1896 suprimi otra excepcin que resultaba del
primitivo artculo 761.
2. Ha agravado la severidad de la regla. Antes de l, se podan celebrar pactos vlidamente sobre una sucesin
futura, obteniendo el consentimiento de la persona de cuya sucesin se trataba. Tal era la decisin de Justiniano,
en la Ley 30 del cdigo, citada anteriormente. El Cdigo Civil anula el pacto mismo aprobado por esa persona
(artculo 1130). Con ello se priva a las partes de todo recurso.
Sancin
La naturaleza de los motivos en que se funda la prohibicin de los pactos sobre las sucesiones futuras es tal, que
la nulidad que la sanciona es de orden pblico: es una nulidad absoluta, que puede invocarse por todos los
interesados.
Lmite de la prohibicin
La prohibicin contenida en el artculo 1130 slo afecta las convenciones que tienen verdaderamente por objeto
una sucesin futura y los derechos que las partes tengan que hacer valer en esta sucesin. No debe considerarse
nula la convencin cuya ejecucin est suspendida hasta la muerte de una persona, si tiene por objeto una cosa
distinta a la sucesin de sta.
Tal es la promesa de una dote pagadera a la muerte del promitente; en este caso existe un crdito, cuya
exigibilidad es la nica suspendida hasta la muerte de deudor; llegar a ser exigible contra su sucesin, pero no
por ello es un derecho comprendido en la sucesin, que se pueda ejercer a ttulo de heredero.
22.3.4 PERSONALlDAD DEL HECHO PROMETlDO
22.3.4.1 lneficacia de promesa de hechos ajenos
Motivo de la regla
El hecho objeto de la obligacin debe ser personal del deudor. Por qu razn? Lo anterior es efecto de un estado
natural que la ley se limita a reconocer: la independencia respectiva de los particulares, unos respecto de los otros.
Se trata de crear una obligacin a cargo de una persona por efecto de un consentimiento dado a una convencin;
es muy natural que este consentimiento sea, como dice el artculo 1108, el de la parte que se obliga.
Nadie puede encontrarse obligado por un contrato sin haberlo querido, salvo los locos y los nios, cuyo
consentimiento es suplido por el de su representante legal. He aqu por qu la persona que promete alguna cosa,
slo puede prometer hechos que le sean personales; debe como decan los romanos, promittere de se.
Consecuencias
Si una persona ha prometido un hecho ajeno, nada vale su compromiso; est afectado de una ineficacia absoluta;
el estipulante no puede reclamar nada al promitente, puesto que ste no se ha comprometido personalmente a
nada; nada puede reclamar tampoco al tercero, puesto que ste no ha prometido nada ni ha dado mandato para
prometer en su nombre.
Frmula de la regla en el cdigo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_139.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:39:09]
PARTE QUlNTA
El principio de la personalidad del objeto de las obligaciones se encuentra formulado en trminos un poco
enigmticos, en el artculo 1119: Slo puede uno obligarse a nombre propio por s mismo. Hubiera sido mejor
decir prometer que obligarse (engager), porque quien promete un hecho ajeno no tiene la intencin de obligarse l
mismo.
Las palabras en su propio nombre aluden al caso en que el promitente obrara en nombre de otro, es decir, como
representante de otra persona, a ttulo de mandatario, de tutor, etc. En este caso no es aplicable el artculo 119;
quien habla a nombre de otro ha recibido el poder de obligar a su representado, y la promesa hecha por l es tan
eficaz como si hubiera sido hecha personalmente por ste.
La formula exacta que se debe emplear es la siguiente: solamente podemos prometer nuestros propios hechos; sin
embargo, se puede prometer un hecho ajeno, cuando est uno provisto de un poder convencional legal.
22.3.4.2 Promesa de porte_fort
Definicin
Una persona garantiza (se porte_fort) por otra cuando promete que la persona de quien habla, consentir como
ella en la convencin que celebra. Se dice en la prctica que el porte_fort se obliga a obtener la firma de un
tercero. Cual es el objeto de este contrato? El porte_fort se obliga a hacer todo lo que sea necesario para obtener
la firma prometida; su obligacin tiene un objeto que le es personal, es decir, los esfuerzos, las diligencias, los
sacrificios de dinero que deber hacer para determinar a la persona indicada, a dar su consentimiento.
Est pues, obligado por una obligacin de hacer; si tiene xito, obteniendo el consentimiento del otro, ha
cumplido su obligacin; en caso contrario, no la ha cumplido y debe pagar los daos y perjuicios que se
ocasionen. Nada contrario hay al principio en todo esto.
Redaccin defectuosa de la ley
En el artculo 1120, la convencin de porte_fort est indicada como una excepcin a la regla que acabamos de
exponer: sin embargo se puede estipular (on peut se porter fort pour un tiers) en nombre de un tercero
prometiendo la aprobacin de l... Esta forma de presentar las cosas es inexacta; quien promete la aprobacin de
un tercero, de ninguna manera promete un hecho ajeno; promete su propio hecho y se obliga personalmente sin
comprometer al tercero de que se trata; por tanto, existe en esta materia una aplicacin pura y simple de la regla y
no una excepcin.
Utilidad de esta convencin
sta es frecuente; pero es raro que funcione aisladamente, constituyendo por si sola el nico objeto del contrato.
Casi siempre es una clusula de otra operacin que interesa a varias personas, como la particin de una sucesin;
si entre los interesados se encuentra un ausente o un incapaz, la particin se hace posible con intervencin de un
tercero, que se compromete con los dems por la persona que est en imposibilidad de dar su consentimiento.
Puede suponerse tambin que estos coherederos quieran, durante la indivisin que reina entre ellos, vender un
bien dependiente de la sucesin; las partes mayores y presentes vendern por s solas, prometiendo obtener el
consentimiento del incapaz o del ausente, y el comprador tendr como garanta su responsabilidad (normalmente
solidaria), para el caso en que el coheredero que no ha figurado en el contrato no lo ratifique posteriormente.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_139.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:39:09]
PARTE QUlNTA
Comparacin de esta convencin con la fianza
El fiador es, como el porte_fort, una persona que se compromete por otro; sin embargo, hay entre ellos una
diferencia caracterstica. El porte_fort nicamente promete que el tercero, en quien tiene confianza, consentir en
obligarse, en aceptar para s mismo el contrato que se ha celebrado, en ratificar o en sostener el compromiso como
dice el artculo 1120.
El porte_fort se libera tan pronto como el contrato ha sido ratificado por el tercero; pero no responde de su
cumplimiento. El fiador, al contrario, se presenta por alguien que consiente inmediatamente en obligarse, o que ya
est obligado, y garantiza al acreedor el cumplimento de la obligacin. Se compromete a pagar la deuda de otro,
si el deudor no satisface por s mismo su obligacin. Su compromiso comienza cuando termina el de porte_fort.
Una misma persona puede aceptar el desempeo sucesivo de ambos papeles y comprometerse por otro, primero
como porte_fort, en seguida como fiador, pero en este caso, las dos obligaciones permanecen distintas en su
persona.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_139.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:39:09]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 22
GENERALlDADES
CAPTULO 4
CAUSA
22.4.1 EL CDIGO
Principio
Segn el Cdigo Civil, toda obligacin convencional debe tener una causa, y sta es indispensable para su
validez. La regla se halla consagrada por el artculo 1108_40., que exige una causa lcita en la obligacin.
Sancin
Un poco ms adelante, pasando revista a las diversas condiciones enumeradas en el artculo 1108, los autores del
cdigo declaran nulo todo contrato cuya causa es inexistente, falsa o ilcita (artculo 1131). El artculo 1133
determina lo que debe entenderse por causa ilcita; en este punto de vista, lo contrario a las buenas costumbres o
al orden pblico se asimila a lo que es contrario a la ley.
Oscuridad de los trabajos preparatorios
Las discusiones del Consejo Estado, las exposiciones de motivos y los discursos no nos proporcionan una
aclaracin seria. Todas las ideas emitidas sobre la causa son oscuras o confusas. Parece haberse referido a una
concepcin aceptada unnimemente en su tiempo y que incluso no haba provocado dificultades. Por tanto,
estamos obligados a buscar en el pasado los orgenes y el desarrollo de la teora de la causa.
22.4.2 TEORA DE LA CAUSA
Su creacin por Domat
l fue el creador de la teora de la causa. Antes de l Dumoulin y Dargentr la desconocan, y las costumbres ms
antiguas que hablan algunas veces de la causa toman esta palabra en un sentido diferente.
Anlisis de las ideas de Domat
Desde un principio qued establecida la teora de la causa, con las tres
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_140.htm (1 de 8) [08/08/2007 17:39:12]
PARTE QUlNTA
ideas esenciales de que se compone:
1. En los contratos sinalagmticos, la obligacin de cada una de las partes tiene por causa la obligacin contrada
por la otra. Las dos obligaciones se sostienen mutuamente y se sirven, como dice Domat, de fundamento mutuo.
2. En los contratos reales, como el mutuo, donde slo hay una obligacin nica, sta nace por la entrega de la
cosa. La prestacin hecha forma la obligacin, constituye su fundamento o causa.
3. En los contratos gratuitos, en los que no hay ni reciprocidad de obligacin, ni prestacin anterior, la causa de la
obligacin del donante slo puede buscarse en los motivos de la intencin liberal, es decir, en la razn dominante
que decidi al autor de la donacin a hacerla. Fue esto lo que hizo Domat, siendo imposible encontrar otra cosa
que pueda servir de causa a la promesa de dar.
Origen romano de las ideas de Domat
Domat obtuvo del derecho romano los elementos de su teora de la causa, indicando l mismo, mediante unas
notas, los textos de que se sirvi. Veremos que, salvo en un solo punto, los somete a una verdadera
transformacin. Comencemos por el punto ms fcil:
1. En las donaciones, los jurisconsultos antiguos llamaban ya causa al motivo que haba tenido el donante para
donar... Ejemplos: Non sine causa obveniunt (donationes), sed ob meritum aliquod. Causada donandi. Domat no
hizo sino reproducir literalmente este lenguaje; su innovacin consiste en atribuir una importancia decisiva a la
causa de la donacin, aunque los antiguos no le hayan concedido ninguna.
2. Respecto a los contratos reales, Domat no sigue el lenguaje de los textos antiguos. Los romanos llamaban res a
lo que Domat llama causa: Re contrahitur obligatio, deca Gayo. Domat dio el nombre de causa al hecho
generador de la obligacin, por una costumbre de los comentadores que llamaban causa a la fuente de donde naca
la obligacin, debiendo reconocerse que esta manera de hablar est autorizada por algunos textos antiguos, pero
que son muy raros.
3. En cuanto a los contratos sinalagmticos, la concepcin de Domat es ms moderna; obtiene su idea de la teora
de las condictiones sine causa. La existencia de una causa real y lcita era exigida por los romanos, no para la
formacin de las obligaciones, sino para la conservacin de un bien o de un valor. En ausencia de esta causa se
daba una condictio, para repetir el valor proporcionado, el enriquecimiento.
Por tanto, Domat transport a la teora de los contratos una idea que solo l haba aplicado hasta entonces, a los
hechos de la adquisicin y posesin de las cosas. Nunca los antiguos se preguntaron si las obligaciones para nacer
necesitaban una causa; admitan la formacin de un lazo obligatorio slo por haberse producido un hecho
generador de obligaciones, como las palabras de la estipulacin, la res prstita de los contratos reales o el
consentimiento en los contratos consensuales.
Conservacin de las ideas de Domat por el cdigo
Desde Domat no ha cambiado la teora de la causa. Principalmente Pothier no hizo sino reproducir las ideas de su
antecesor: Toda obligacin debe tener una causa honesta. Si la causa no existe, si es falsa o si hiere a las buenas
costumbres, tanto la obligacin como el contrato que la contiene son nulos.
En cuanto a la definicin de la causa he aqu como Pothier resume el pasaje de las Loix civiles citado antes: En
los contratos onerosos, la causa de la obligacin de una de las partes es lo que la otra parte le da o se obliga a
darle... En los contratos gratuitos, la liberalidad que una de las partes quiera hacer a la otra es una causa suficiente
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_140.htm (2 de 8) [08/08/2007 17:39:12]
PARTE QUlNTA
de la obligacin. Los artculos del cdigo se inspiraron en estos pasajes de Pothier, remontndose as, por su
intermediacin, hasta Domat.
22.4.3 LEGISLACIN
Autores modernos
Aunque todos los autores franceses desde Terliz y Touiller, hayan razonado mucho sobre la causa, nada nuevo
aportaron y las nicas nociones claras son todava las proporcionadas por Domat:
1. En los contratos sinalagmticos, la causa de la obligacin de cada una de las partes es la obligacin de la otra.
2. En los contratos reales, la prestacin efectuada a ttulo de depsito, prenda, prstamo, etc.
3. En las donaciones no podemos encontrar otra causa que el motivo de la intencin liberal.
Distincin de la causa del contrato y de la causa de la obligacin
Por mucho tiempo los autores slo se ocuparon de la causa de la obligacin; pero como reina cierta confusin
entre los textos correspondientes al contrato y a la obligacin, los autores ms recientes se han puesto a buscar
igualmente la causa del contrato, y a distinguirla de la obligacin.
Un ejemplo har que advirtamos mejor la distincin. El depositario est obligado a restituir. Por qu? Porque ha
recibido alguna cosa en depsito: sta es la causa de su obligacin. Ahora bien, por qu ha consentido en recibir
el depsito? Se trata ya de otro problema. Lo ha hecho para prestar un servicio o para cobrar alguna remuneracin
(como en las bodegas, guardarropas y almacenes generales), es ste el motivo del contrato.
Para completar esta anttesis, se advierte que la causa de una obligacin nacida de un contrato determinado
siempre es la misma, cualquiera que sean las personas, el comprador est obligado a pagar el precio, porque el
vendedor le ha prometido o transferido la propiedad de la cosa el deudor est obligado a pagar su deuda, porque
ha recibido el dinero.
En cambio, el motivo del contrato vara segn las circunstancias; uno compra para invertir sus capitales y alquilar
su casa, el otro para habitarla por s mismo, un tercero para demolerla, aquel pide prestado para pagar a un
acreedor, ste para hacer un viaje, otro ms para construir, etc. Se hace esta distincin entre la causa de la
obligacin y los motivos del contrato porque cuando la causa es falsa, el contrato es nulo (artculo 1131), en tanto
que el error sobre el motivo es indiferente para la validez del contrato (artculo 1110).
Vana bsqueda de una definicin general
Al indicar lo que entenda por causa para las tres categoras de contratos, Domat dio tres reglas diferentes para
encontrar la causa, pero no una frmula nica. Los autores modernos han trabajado mucho para encontrar una
definicin general de la causa, que comprendiese las tres frmulas de Domat. Sus esfuerzos han sido vanos, ms
adelante veremos la razn de esto, que es la multiplicidad de las nociones comprendidas bajo el nombre de causa;
es imposible dar una definicin nica de lo que es heterogneo.
El Cur debetur de Oudot
Un profesor de Pars, Oudot, crey haber encontrado un medio que por mucho tiempo se ha considerado como
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_140.htm (3 de 8) [08/08/2007 17:39:12]
PARTE QUlNTA
satisfactorio, para resolver las grandes oscuridades que rodean esta doctrina. Pregntese, dice, por qu se ha
encontrado la obligacin; la respuesta que a esta pregunta se d es la causa.
Este procedimiento puramente escolstico ha tenido su poca; no basta con plantear la pregunta Cur debetur,
porque para responder, sera necesario saber lo que es la causa y en qu difiere sta del motivo.
lnvestigacin sobre la distincin entre la causa y el motivo
Los autores modernos que han estudiado la teora de la causa se han basado, sobre todo, en esta distincin.
Capitant ve la causa en el fin del contrato, que forma parte integrante de la manifestacin de voluntad que crea la
obligacin, en tanto que el motivo sera la razn contingente y propia a cada contratante. Un motivo llegara a ser
la causa del contrato, cuando ha sido para las dos partes la razn determinante de su acuerdo.
La idea de que la causa es el fin perseguido por las partes ha sido aceptada con algunas variantes en varios
estudios de la causa. Sin embargo, encuentra varias objeciones. Para distinguir el fin del motivo, hay que decir
que el fin perseguido es el motivo que ha sido para las dos partes la razn determinante de su acuerdo. En realidad
los motivos son siempre personales a cada una de las partes, y puede haber conocimiento recproco para cada
parte de los motivos que hacen obrar al otro contratante, pero nunca hay en ellos un fin comn.
22.4.4 CRTICA DE LA TEORA DE LA CAUSA
Sus vicios fundamentales
La teora de la causa tal como la ha construido la doctrina francesa, tiene
un doble defecto:
1. Es falsa, por lo menos en dos casos de tres, y
2. Es intil.
Falsedad de la nocin de causa
Pasemos revista a sus aplicaciones.
1. Contratos sinalagmticos Dos personas se obligan mutuamente una en favor de otra, por ejemplo, un
comprador y un vendedor. Es necesario decir que la obligacin de una es causa de la obligacin de la otra?
Existe, para esto, una imposibilidad lgica: derivndose ambas obligaciones del mismo contrato, nacen al mismo
tiempo; son hermanas gemelas; es imposible que cada una de ellas sea causa de la otra, pues el efecto y su causa
no pueden ser exactamente contemporneos.
La opinin comn crea un crculo vicioso; si cada una de las dos obligaciones es efecto de la existencia de la otra,
ninguna de ellas puede nacer. lncomprensible es este fenmeno de produccin mutua; por tanto, la idea es falsa.
2. Contratos reales Se dice: la obligacin del mutuario, el depositario, del acreedor prendario, tiene por causa la
prestacin que ha recibido. No se advierte que lo que aqu se llama causa de la obligacin no es sino el hecho
generador de la misma. Si puede llamrsele causa obligationis es tomando la palabra causa en el sentido de fuente
productora de obligaciones, que es un sentido absolutamente diferente al que le atribuyen las modernas teoras de
la causa. Decir que la prestacin recibida es causa de la obligacin, es jugar con el doble sentido de la palabra
causa.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_140.htm (4 de 8) [08/08/2007 17:39:12]
PARTE QUlNTA
3. Liberalidades Sobre este punto, los autores modernos tienden a separarse de las ideas de Domat, pero para
extraviarse todava; ms. Para Domat la causa de la liberalidad era el motivo que la hubiese inspirado. Los autores
ms recientes, queriendo distinguir la causa y el motivo, no han encontrado, en relacin a la causa de una
donacin, sino la voluntad de donar, considerada de una manera abstracta e independientemente de los motivos
que la hayan provocado.
Siempre nos ha parecido que esta concepcin carece de sentido Qu es una voluntad desprovista de motivo?
Cmo apreciar su valor moral? Quizs slo Laurent, entre los autores modernos, ha reconocido que la causa de
una donacin no era su motivo.
lnutilidad de la nocin de causa
Segn el Cdigo Civil, interesa determinar la causa de las obligaciones
convencionales porque el contrato es nulo:
1. Cuando carece de causa, es decir, cuando su causa es falsa. y
2. Cuando la causa es ilcita. Veremos que para ninguna hiptesis es necesaria la nocin de causa.
1. Ausencia de causa La ausencia no puede certificarse respecto a los actos unilaterales, como los contratos reales
o las donaciones. Para el depsito o el prstamo, por ejemplo, es indudable que no hay depositario ni deudor en
tanto no se haya entregado a stos la cosa; la ausencia de causa se confunde en este caso con la ausencia de
contrato: nada se ha hecho que pueda declararse nulo por falta de causa. En materia de donaciones, la ausencia de
causa sera acto de un loco, de una persona desprovista de razn.
Los autores causalistas nicamente pueden aplicar su idea de nulidad por ausencia de causa a los contratos
sinalagmticos; si la cosa vendida no existe, la obligacin del vendedor es nula por falta de objeto: la del
comprador, por falta de causa, porque la obligacin del vendedor que deba sostenerla no ha nacido.
Puede llegarse al mismo resultado sin hacer intervenir la idea de causa, por la simple naturaleza sinalagmtica del
contrato que supone prestaciones recprocas: cada una de las partes entiende obligarse nicamente en
consideracin de la ventaja que la otra debe procurarle, y esta conexin que liga ambas obligaciones es una
relacin de causalidad.
Se demuestra lo anterior con el hecho de que la obligacin del comprador de pagar su precio cae tambin, y por el
mismo motivo, si no se ejecuta la obligacin del vendedor de entregarle la cosa, aunque est legalmente formada
y perfectamente existente; el comprador se libera a pesar de que su obligacin no careca de causa. Vase ms
adelante la teora de la rescisin de los contratos sinalagmticos por incumplimiento de una de las partes. No se
necesita la idea de causa para liberar al comprador desde el principio, cuando no nace la obligacin del vendedor.
2. Causa ilcita o inmoral Primeramente comprobemos que la moralidad o legalidad de un acto, debe apreciarse
segn este acto mismo, y las intenciones o motivos del agente, y que no podra ser el reflejo de la inmoralidad o
ilegalidad del acto ajeno. Supongamos que dos personas se ponen de acuerdo en vista de un crimen que una de
ellas se obliga a cometer, en tanto que la otra le da dinero para decidirla a ello. No cabe duda que la obligacin es
nula en su conjunto. Pero por qu?
Los atores causalistas dicen: la promesa de pagar al asesino no es nula en razn de su objeto, que es una suma de
dinero, sino porque tiene como causa la obligacin contrada por la otra parte: su causa es la ilcita. En ninguna
forma es necesario este rodeo para anular esa segunda obligacin; es nula, como la primera, por que su objeto es
ilcito, dar dinero para matar a alguien es tan criminal como matarlo uno mismo. En semejante caso, la
criminalidad o inmoralidad del hecho es igual de ambos lados.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_140.htm (5 de 8) [08/08/2007 17:39:12]
PARTE QUlNTA
En materia de liberalidades, la jurisprudencia ha credo encontrar una aplicacin til de la teora de la causa: se
sirve de ella para anular las donaciones o legados cuyo motivo es ilcito o inmoral. Adems de que esta
jurisprudencia confunde la causa y el motivo, la mayora de los autores rechazan esta distincin, pues la idea de
causa es absolutamente intil en este caso como en los dems: la moralidad del acto se aprecia segn la intencin
del agente: una liberalidad es nula cuando su motivo es contrario a las leyes y a las buenas costumbres.
Por tanto, podra suprimirse de las leyes francesas toda mencin de la causa, sin que esto comprometiera ninguna
de sus disposiciones.
Valor prctico actual de la teora de la causa
Si no se ha renunciado a esta teora, se debe a que en realidad la nocin de causa ha brindado a la jurisprudencia
un preciado apoyo para anular los actos a ttulo oneroso o gratuitos dictados por un motivo ilcito o inmoral. El
artculo 6, C.C. hubiera podido bastar, pero cuando la convencin es contraria al orden pblico por los motivos
que la inspiren y no por su objeto, la jurisprudencia recurre al artculo 1133. En esta forma la teora de la causa es
objeto de innumerables aplicaciones, pero slo en cuanto se trata de la anulacin de los actos jurdicos.
Anteriormente indicamos las principales aplicaciones de la teora de la causa, con respecto de la licitud del objeto.
Pueden citarse, adems, todas las convenciones cuyo objeto es restringir la libertad de matrimonio, establecer o
mantener relaciones entre concubinas, impedir el ejercicio de la accin penal, crear un crdito ficticio por la
circulacin de ttulos de complacencia.
Deben relacionarse con estas convenciones aquellas por las cuales las partes se proponen contravenir una regla de
orden pblico, por un medio jurdico lcito en s mismo. En este caso se dice que hay fraude a la ley. La nocin de
fraude a la ley de la que el derecho internacional ha hecho numerosas aplicaciones, es difcil de delimitar.
En efecto, por una parte, siempre se permiten emplear las formas jurdicas para colocarse en una situacin ms
favorable para los intereses propios; por otra, el derecho no puede tolerar la inmoralidad de las convenciones
destinadas nicamente a eludir la aplicacin de las leyes imperativas.
22.4.5 OTRAS LEGISLAClONES
Cdigos que conservan la teora de la causa
Los cdigos ya un poco antiguos, como el ltaliano, que data de 1865, reproducen las soluciones del cdigo
francs sobre la causa (arts. 1119_1122, C.C. italiano). Aunque el espaol es ms reciente (1889), ha conservado
tambin el sistema francs (arts. 1275_1277); su artculo 1274 que de la definicin legal de la causa, dice: En los
contratos a ttulo oneroso, se califica de causa para cada parte contratante, la prestacin de la promesa de una cosa
o de un servicio hecha por la otra. En los contratos remuneratorios, el servicio o el beneficio que se recompensa; y
en los de pura beneficencia, la simple liberalidad del bienhechor.
Cdigos que no hablan ya de la causa
El cdigo federal suizo de las obligaciones ha abandonado completamente la necesidad de una causa lcita y real
para las obligaciones se limita a decir (artculo 17) que su objeto no debe ser ni imposible ni ilcito, ni contrario a
las buenas costumbres (cdigo revisado, artculo 20). No se hace mencin de la causa. Pero este cdigo mantiene
la necesidad de una justa causa para todo enriquecimiento obtenido, lo que es una idea absolutamente diferente.
El enriquecimiento puede repetirse por falta de causa (artculo 7 y ss.; cdigo revisado, artculo 6). Se trata de un
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_140.htm (6 de 8) [08/08/2007 17:39:12]
PARTE QUlNTA
retorno puro y simple a la condictio sine causa primitiva, que era una concepcin verdadera y slida.
El Cdigo Civil alemn reglamenta la cuestin de la misma manera. No alude a la necesidad de una causa para las
obligaciones; pero puede repetirse el enriquecimiento (artculo 817).
22.4.6 PROMESA ABSTRACTA O PAGAR SlN CAUSA EXPRESA
Actos previstos
Se supone que una persona reclama a otra, el cumplimiento de una obligacin (normalmente el pago de una suma
de dinero), y que presenta un pagar firmado por el deudor y que contenga el reconocimiento de su deuda, pero
sin indicacin de causa.
El documento dice, por ejemplo: Reconozco deber al seor... 1000 francos, sin decir por qu causa. Es esta suma
el precio de una venta, de un prstamo, de una donacin o de otra cosa? No se sabe. En este caso la prueba
documental es incompleta. Ahora bien, quien se pretende acreedor debe demostrar la existencia de una obligacin
y para rendir esta prueba ha de establecer el hecho particular que ha engendrado la obligacin. Por ejemplo, si se
pretende acreedor en virtud de un contrato, es necesario que diga qu contrato se ha celebrado y cundo lo fue.
Solucin legal
Existe en el Cdigo Civil una disposicin que, en este caso, dispensa al acreedor de rendir tal prueba. El artculo
1132 dice: La convencin no deja de ser vlida, aunque no se exprese su causa. Este artculo no est bien
redactado; deben sobreentenderse al final las palabras: en el documento en que conste, pues la intencin de la ley
es ms bien referirse a la prueba de la convencin que su validez.
A pesar de lo defectuoso de su frmula, el sentido de la ley es claro; quien se ha reconocido deudor ser
considerado regularmente obligado, aunque el pagar que haya firmado no mencione la causa de su obligacin.
Explicacin
Se trata de una presuncin legal; del hecho de que una persona, cuya letra no se discute, se ha reconocido
deudora, la ley concluye que su obligacin tena un causa real, y dispensa al acreedor de probar la existencia de
sta. El portador de un pagar de esta clase rinde solamente una prueba incompleta, ya que no demuestra la fuente
de dnde se deriva su derecho.
Sin embargo, la ley tiene por rendida esta prueba, porque el documento que presenta es una confesin del deudor.
El sentido del artculo 1320 ha sido claramente establecido en una sentencia de la Chambre des Requtes, que
puso fin a la controversia provocada por el artculo 1132.
Prueba contraria
La presuncin de la ley es falsa en dos casos:
1. La obligacin puede tener una causa falsa. El deudor se imaginaba deber alguna cosa que no deba; en este
caso, su reconocimiento est viciado de error, y podr negarse a ejecutar su promesa probando que su deuda
nunca haba existido o que ya estaba extinguida.
2. La obligacin puede tener una causa ilcita. Si la convencin con motivo de la cual se suscribi el pagar estaba
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_140.htm (7 de 8) [08/08/2007 17:39:12]
PARTE QUlNTA
prohibida por la ley, el deudor podr negarse a cumplirla probando la causa de la nulidad. Esta prueba puede
hacerse por todos los medios. El carcter ilcito de la causa no necesita surgir de los trminos mismos del acto
Promesa abstracta en Alemania
La jurisprudencia alemana no ha admitido sin controversia la validez del pagar no causado. Para muchos autores,
el abandono de la estipulacin, contrato formal, que creaba la obligacin por efecto de las palabras empleadas,
deba tener como consecuencia la necesidad de justificar una causa real de la obligacin: la desaparicin de toda
frmula solemne obliga a las partes a indicar la naturaleza del contrato que han celebrado; como resultado, la
promesa abstracta, es decir, el pagar no causado, no era una prueba suficiente de la obligacin.
Sin embargo, se haba reconocido la validez de una promesa desprendida de su causa. El Cdigo Civil alemn ha
consagrado esta jurisprudencia, exigiendo que la promesa fuese comprobada por escrito: Para la validez de un
contrato, por el cual se ha prometido una prestacin, de tal manera que la promesa devenga por s misma la causa
de la obligacin, debe constar la promesa por escrito, salvo que se haya prescrito otra forma (artculo 780).
El Cdigo Civil alemn va ms lejos que el francs; atribuye al documento (y ms bien a la promesa que consta
en el documento) la fuerza obligatoria que tena en el derecho romano la estipulacin; segn el artculo 780, esta
promesa es le causa de la obligacin. Por ella el artculo 781 trata aparte, con el nombre de reconocimiento de
deuda, del escrito por el cual se prueba una obligando nacida de una causa anterior.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_140.htm (8 de 8) [08/08/2007 17:39:12]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 22
GENERALlDADES
CAPTULO 5
VICIOS DE CONSENTIMIENTO
lmportancia del consentimiento
En todo contrato, incluso en los solemnes o reales, el consentimiento
vaya solo, o acompaado de otro elemento, debe siempre:
1. Existir y
2. Reunir ciertas cualidades de inteligencia y de libertad, en ausencia de las cuales se le considera viciado. Si el
consentimiento est absolutamente destruido por una causa cualquiera, ninguna existencia tiene el contrato; nada
se ha hecho, lo que existe no es sino una vana apariencia, un mero hecho: el acto jurdico es inexistente.
Si el consentimiento se ha dado realmente, pero bajo la influencia de una causa que lo priva de su libertad, est
viciado; el acto jurdico existe; pero es anulable.
Reenvi
No expondremos aqu nuevamente ni la distincin entre las nulidades absolutas y las relativas, ni la enumeracin
de los vicios del consentimiento (error, dolo, violencia). El lector deber remitirse a las explicaciones generales
dadas anteriormente. Falta estudiar nicamente las reglas especiales al caso en que el acto jurdico destruido sea
un contrato.
22.5.1 ERROR
Clasificacin
El error cometido por uno de los contratantes puede presentar tres grados de gravedad, segn los cuales varan sus
efectos: a veces impide la formacin del contrato, a veces simplemente lo hace anulable; otras, carece de
influencia sobre l.
22.5.1.1 Determinante de inexistencia
Silencio de los textos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_141.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:39:15]
PARTE QUlNTA
El cdigo no se ha ocupado de los errores absolutamente destructivos del consentimiento en los contratos; trata
slo de aquellos que impiden que el consentimiento dado sea vlido. Pero su silencio no provoca dificultad
alguna: solamente dos clases de errores impiden la formacin misma del contrato.
Error sobre la naturaleza de la convencin
Una parte propone a otra entregarle una cosa y se la remite, pero una de ellas cree que se trata de una donacin,
cuando la otra tiene la intencin de hacer un simple prstamo o un depsito. No hay contrato, porque ambas
partes han querido cosas diferentes: sus voluntades no se han encontrado, y ningn acuerdo se ha formado.
Error sobre la identidad del objeto
Se trata, por ejemplo, de la venta de un caballo, pero mientras el vendedor quera deshacerse de determinado
caballo que tiene actualmente su cuadra, el comprador quera adquirir otro. No hay consentimiento, puesto que no
hay acuerdo; se trata de un error y el contrato no ha podido formarse.
22.5.1.2 Determinante de anulabilidad
Error sobra la sustancia del objeto
Este (artculo 1110, inc. 1), es un error sobre las cualidades de la cosa que constituye el objeto del contrato. Se
considera sustancial la cualidad que la parte ha tenido principalmente en consideracin al haber dado su
consentimiento aquella sin la cual no hubiera contratado. Saber si una cualidad es o no sustancial es una cuestin
de hecho, que no puede resolverse sino por la apreciacin de circunstancias que varan hasta el infinito.
Ejemplos
Todava se cita (siguiendo a Pothier) el caso de la persona que quiere comprar candelabros de plata y a quien se
venden candelabros de cobre plateado. No cabe duda que se trata de un error sobre la cualidad sustancial de la
cosa, porque la naturaleza del metal empleado ha decidido la compra. Pero no debe creerse que todo error sobre la
sustancia material de la cosa sea un error sobre la sustancia, en el sentido del artculo 1110.
As, la venta de candelabros de cobre, que el comprador cree de plata, no es anulable si la consideracin de la
materia ha sido secundaria; acaso el comprado atribua valor a estos candelabros por su antigedad o por haber
pertenecido a un personaje clebre: si se demuestra su antigedad u origen la venta ser vlida.
A la inversa, puede haber error sobre la sustancia, en el sentido del artculo 1110, sin que sea uno engaado sobre
la materia de que esta hecho el objeto. Si los candelabros vendidos son de plata, pero de fabricacin reciente, la
venta podr ser anulada si el comprador tena en consideracin, sobre todo, que fuesen antiguos. Hay entonces
error sobre una cualidad sustancial
La prctica ofrece de este gnero de error ejemplos menos sencillos. As, son nulos por error sobre la sustancia: la
venta de ttulos amortizados, si el acreedor crea hacer una inversin duradera e ignoraba que los ttulos que
compr haban sido designados ya por la suerte para su pago; la obligacin de un fiador que a su vez se crea
garantizado con una hipoteca si posteriormente se demuestra que sta era nula; la obligacin de reparacin
contrada por una persona que se crea responsable de un incendio; la venta de un terreno destinado para la
construccin de una escuela, si con posterioridad se advierte que este terreno, presentado como suficiente por el
vendedor, no tiene la superficie que exige la administracin para autorizar la apertura de la escuela; el contrato
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_141.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:39:15]
PARTE QUlNTA
para la instalacin de una canalizacin elctrica con error sobre los gastos de la ramificacin.
Error sobra la persona
El error sobre la persona es, por lo general, indiferente en los contratos. Qu le importa a un comerciante vender
sus productos a Pedro y no a Pablo? Considera el provecho, el precio de la venta, y no la persona del comprador.
Lo mismo ocurre en relacin a operaciones ms importantes, por ejemplo, la venta de inmuebles.
Por excepcin, algunos contratos se celebran en consideracin de la persona (intuitu person).
Estos contratos son:
1. Los inspirados en una benevolencia particular que slo existe para un individuo determinado. Como es el caso,
sobre todo, de la donacin, que es provocada por un sentimiento de afecto absolutamente personal. Si el donante
se engaa sobre la de la persona a quien gratifica, su consentimiento se halla viciado y el contrato es anulable.
2. Los contratos determinados por el talento o las aptitudes especiales de una persona: la orden de un cuadro a un
pintor, el mandato, la sociedad de personas, el arrendamiento. En todos estos contratos, no es indiferente la
identidad de la persona; esta persona determinada y no otra es la que inspira confianza.
Errar sobre el valor de la cosa
Este gnero de error produce lo que se llama lesin. Ahora bien, segn el artculo 1118, la lesin no es una causa
de nulidad sino en ciertos contratos (venta de inmuebles, artculo 1674; particin, artculo 887) o para ciertas
personas (que son los menores). Fuera de estos casos, la lesin, por grande que sea deja intacto el contrato. Tal es
el riesgo natural de las operaciones que hacen los particulares.
Este principio se encuentra repetido en el artculo 1313: Los mayores no gozan de la restitucin por causa de
lesin sino en los casos y bajo las condiciones especialmente indicadas en el presente cdigo. Por tanto, el error
sobre el valor de la cosa slo accidentalmente es una causa de nulidad (error sobre la consistencia de una
sucesin).
22.5.1.3 Errores indiferentes para la validez del contrato
Error sobre las cualidades no sustanciales
Una cualidad es o no sustancial, cuando su ausencia no hubiere impedido que el contrato se formara, de haberla
conocido las partes. Tambin en este caso la apreciacin es una cuestin de hecho.
Error sobre la persona
El error sobre la persona no tiene influencia sobre la validez del contrato, a menos que haya sido la causa
determinante del consentimiento. Ya hemos visto que slo adquiere esta importancia en un reducido nmero de
contratos.
Error sobre el valor de la cosa
Este gnero de error no es admitido, en principio, como causa de nulidad, salvo el caso en que la ley autoriza la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_141.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:39:15]
PARTE QUlNTA
rescisin por lesin (artculo 108).
Error sobre los motivos del contrato
El motivo del contrato es la razn de utilidad o de agrado que impulsa a cada una de las partes a desprenderse de
uno de sus bienes o adquirir otro. Como el caso de un propietario que vende su casa o su coche porque se crea
obligado a abandonar el pas; las ventas que haya podido realizar no dejan de ser vlidas si es falso el motivo que
lo decida a partir.
Sin embargo, para aplicar esta regla hay que tener en consideracin la forma en que ha de entenderse el error
sobre la sustancia. En la apreciacin de las cualidades sustanciales de la cosa, se toman en consideracin los
motivos por los cuales contratan las partes.
Partiendo de esta idea, algunos autores que definen la causa como el motivo preponderante o el fin perseguido por
las partes, han visto un error sobre la causa cometido sobre el motivo que ha determinado el contrato. El error
sobre la sustancia no sera entonces, por s mismo, sino una aplicacin de la teora general del error sobre la
causa. Pero esta ingeniosa teora, que no encuentra ningn apoyo en los textos del cdigo, no logra explicar cmo
la nulidad del contrato sera simplemente relativa, puesto que si hay falsa causa, falta uno de los elementos
esenciales de validez del contrato.
22.5.2 DOLO
Definicin
Se llama as a todo engao cometido en la celebracin de los actos
jurdicos. Para comprender bien la teora del dolo, es necesario distinguir
dos cosas:
1. Los medios de engao empleados por el autor del dolo; y
2. El resultado obtenido por l. El dolo, cuando ms, implica un simple vicio del consentimiento; nunca lo
destruye totalmente.
Hechos constitutivos del dolo
Segn el artculo 1116, el dolo supone el empleo de maniobras, es decir, de artificios, de astucias hbiles o
graves, pero que son siempre actos combinados con engao. Sin embargo, todos los civilistas admiten que una
simple mentira, es decir el engao puramente verbal, sin ninguna maniobra que lo acompae, basta para constituir
un dolo. Debe decidirse igualmente que la simple reticencia es un dolo cuando se hace fraudulentamente para
engaar a alguien; pero solamente hay reticencia en los casos en que la ley impone a una persona la obligacin de
hablar; fuera de estos casos, el silencio es permitido y no puede calificarse de reticencia.
Comparacin entre el derecho civil y el penal
A este respecto, en la definicin de los medios de engao constitutivos del dolo, hay una notable divergencia
entre el derecho civil y el penal. Segn el derecho penal francs, la simple mentira no constituye, por lo menos en
general, un medio de estafa (escroquerie) (la estafa consiste en ampararse de una cosa cuya entrega se obtiene por
dolo). Esta diferencia entre las dos jurisprudencias es ms notable, cuando la ley penal utiliza a propsito de la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_141.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:39:15]
PARTE QUlNTA
estafa, la misma palabra maniobras que la Ley civil emplea a propsito del dolo.
Condiciones de la nulidad por causa de dolo
El dolo slo produje la anulacin del contrato con una doble condicin.
1. Es necesario que el dolo haya sido la causa determinante del contrato. Es esto lo que dice el artculo 1116, al
exigir la evidencia de que la parte vctima del dolo no habr contratado sin las maniobras practicadas contra ella.
Es sta una mera cuestin de hecho que los tribunales y las cortes de apelacin aprecian soberanamente.
Cuando el dolo tiene este carcter, se le llama dolo principal. Los antiguos autores decan: dolus en causam
contractui. Normalmente este gnero de dolo se comete antes del contrato, ya que es el propio dolo el que genera,
en el espritu de su vctima, la idea de contratar. Pero puede tambin cometerse en el curso de las negociaciones;
por ejemplo, una de las partes impide a la otra descubrir un hecho que la decidira a abandonar el proyecto de
contrato si lo conociera.
2. El dolo debe haberse cometido por una de las partes contra la otra (artculo 1116). La validez del contrato
queda intacta cuando el dolo sea obra de un tercero. Esta distincin es tradicional, el derecho francs la toma del
romano.
Histricamente se explica de la manera siguiente: la represin del dolo por el pretor, mediante la actio de dolo y
de la exceptio doli estaba organizada slo contra quien era culpable de l, y a quien se designaba en la frmula; Si
nihil in ea re dolo malo Auli Agerii factum sit neque fiat. La nulidad francesa por causa de dolo, que tambin se
produce unas veces en la forma de accin, y otras en la de excepcin se deriva de aqu.
Tomada de las fuentes romanas, la nulidad moderna funciona nicamente contra la persona culpable de dolo. Si
su autor es un tercero, la parte engaada se ve reducida contra este tercero a una accin de daos y perjuicios,
quedando en pie el contrato. Tericamente se justifica el mantenimiento de la solucin antigua de la manera
siguiente: la anulacin del contrato, cuando el dolo eman de un tercero, sera injusta porque hara recaer la pena
sobre la parte exenta de dolo, es decir, sobre un inocente.
A la parte culpable del dolo se asimila la que, sin cometerlo ella misma, se ha hecho cmplice del dolo de que sea
autor un tercero. La complicidad en el dolo cometido implica la anulacin del contrato. Ocurre lo mismo cuando
esta complicidad no supone una participacin activa en las maniobras dolosas; el simple silencio basta. Por tanto,
ser culpable de dolo la parte que, conociendo las maniobras de un tercero contra el otro contratante, no lo
advierta de ellas por negligencia.
Casos en que el dolo de un tercero produce la nulidad
El dolo slo es tomado en consideracin por la ley, en razn del error que engendra en el espritu de su vctima.
En consecuencia, casi siempre sta podr valerse del error en que ha incurrido para atacar el contrato, sin que
necesite demostrar el dolo. De aqu una consecuencia notable: si el error causado por el dolo hubiera sido de tal
naturaleza, que produjera la nulidad del contrato, en caso de que hubiese sido fortuito, la producir igualmente,
aunque el dolo hubiese sido cometido por un tercero.
En efecto, puede hacerse abstraccin de la causa del error, y en tal caso, el error en que incurri la vctima de dolo
equivale a un error fortuito.
Papel propio del dolo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_141.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:39:15]
PARTE QUlNTA
Parece que el dolo, considerado como vicio del consentimiento, desempea la misma funcin que el error, y hasta
recibe una aplicacin menos amplia que l, puesto que supone la culpabilidad de una de las partes, hecho que
puede no ocurrir. Sin embargo, la accin fundada en el dolo presenta una doble utilidad.
1. En los casos en que un error fortuito hubiera bastado para producir la nulidad del contrato, la parte engaada
por la otra frecuentemente no tiene otro medio para probar su error que demostrar las maniobras practicadas
contra ella. Se trata de una utilidad de mero hecho que no debe desdearse; teniendo siempre los hechos dolosos
una materialidad exterior, son ms fciles de probar que un pensamiento, que una creencia o una intencin a
menudo secreta, que no se ha manifestado al exterior por ningn signo.
2. Hay un gnero de error que no implica la nulidad cuando es fortuito y que la produce cuando es resultado de un
dolo, tal es el caso del error sobre el motivo del contrato. Si el motivo que determin a una de las partes a
contratar ha sido obra dolosa del otro contratante, la definicin misma del dolo conduce a la anulacin; sin el
dolo, la parte no hubiera contratado. En este caso la teora del dolo sobrepasa a la del error y constituye una
proteccin ms amplia para la vctima.
Agreguemos que el error fortuito de una de las partes puede imponer a la otra la resolucin del contrato, pero que
no la expone al pago de daos y perjuicios, en tanto que si ha existido dolo, el autor de ste puede ser condenado
a pagar, adems, una indemnizacin a la parte engaada.
Opinin que debo rechazarse
Muchos autores dicen que el dolo producira tambin la anulacin del contrato si hubiera consistido en engaar a
la parte sobre una cualidad no sustancial de la cosa. Sin embargo, es indudable que en ese caso la anulacin por
causa de dolo sobrepasara su fin, puesto que de la definicin de las cualidades no sustanciales resulta que la parte
habra contratado aunque hubiera conocido la verdad. Por tanto, para qu anular en ese caso el contrato? El dolo
no debe producir entonces sino una modificacin parcial de la convencin igual a la extensin del perjuicio
causado.
Efecto del dolo incidental
Cuando el efecto del dolo no ha sido determinar a una de las partes a celebrar el contrato, se le llama dolo
incidental dolus incidens in contractu y no hay nulidad. No quiere decir esto que la existencia del dolo incidental
sea insignificante en derecho. Sin producir la celebracin del contrato, pudo determinar a una de las partes a
aceptar condiciones ms onerosas.
Por ejemplo, un vendedor de inmuebles que ha presentado contratos de arrendamientos simulados, que ha hecho
elevar el precio de su casa; sus maniobras han causado un perjuicio al comprador, procediendo una indemnizacin
que se traducira en una disminucin o restitucin parcial de precio, segn que se deba o ya est pagado.
Prueba del dolo
El artculo 1116 bis establece que el dolo no se presume y que debe probarse. Por otra parte, el artculo 1353
autoriza todos los medios de prueba para demostrar el dolo, incluso las simples presunciones. De ninguna manera
se hallan en contradiccin ambas disposiciones.
Al decir que el dolo no se presume, la intencin del artculo 1166 es, sencillamente, imponer la carga de la prueba
a quien demande la nulidad; es decir que el dolo puede probarse por presunciones, el artculo 1353 autoriza un
gnero de prueba particular, la que se obtiene de los indicios materiales, como las gestiones comprometedoras
hechas por el autor del dolo o las huellas materiales que hayan podido quedar de l.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_141.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:39:15]
PARTE QUlNTA
Distincin entre el dolo y el fraude
El dolo se comete en vista de un acto jurdico que todava no se ha realizado, por tanto, es anterior, aunque slo
sea por un instante al acto que vicia. Una vez terminado este acto, ya no puede tratarse de dolo propiamente dicho
sino slo de fraude contra un derecho adquirido anormalmente (fraude contra un acreedor).
Los arts. 1150 y 1151, C.C., que hablan del dolo cometido por el deudor en caso de incumplimiento de la
obligacin, emplean un lenguaje inexacto, ya es demasiado tarde entonces para cometer un dolo; slo puede
tratarse de fraude. La anulacin de contratos por medio de una accin o de una excepcin fundada en el dolo, no
es sino una aplicacin particular de la regla fraus omnia corrumpit, que tiene un alcance mucho ms amplio, pues
se aplica a todo acto jurdico, sea o no un contrato.
22.5.3 VlOLENClA
Definicin
Consiste en inspirar a una persona el temor de un mal considerable para ella o para uno de sus parientes (arts.
1112 y 1113). La violencia, y ms bien, el temor que engendra (metus) , es un vicio del consentimiento que
concede la accin de nulidad (artculo 1109).
22.5.3.1 Carcter
Necesidad de las reglas legales sobre la violencia
A menudo nos vemos obligados a consentir, bajo el imperio de razones diversas, actos que hubiramos preferido
no hacer. Cuntos deudores o personas que hubieran enajenado sus bienes se veran tentados en seguida a
pretenderse vctimas de violencias, si la ley no precisara la que es la violencia verdadera!
Enumeracin
Los caracteres que debe reunir un acto de violencia para viciar el
consentimiento son tres:
1. La violencia debe ser capaz por su naturaleza de impresionar a una persona razonable (artculo 1112). El
cdigo francs atena en esta materia la frmula romana, que slo consideraba como violencia los actos capaces
de afectar a los hombres ms firmemente valerosos: Qui in hominem constantissimum cadat. Esto no es todo; la
ley exige que se tome en consideracin la edad el sexo, y la condicin de las personas.
Estas atenuaciones destruyen el principio, puesto que en lugar de apreciar la violencia segn la impresin que
hubiera hecho, de una manera abstracta, en una persona razonable, se le aprecia de una manera concreta, segn su
efecto sobre un nio, un viejo, una mujer, un humilde, un ignorante.
2. La violencia debe originar el temor de un mal considerable.
ste en el caso de repetir con los antiguos: De minimis non curat prtor. Por otra parte, es indiferente que el mal
temido deba afectar a la persona o a los bienes: as, una amenaza de incendio constituye una violencia, tanto como
una amenaza de muerte. Por una singular excepcin difcil de justificar, los contratos impuestos a los patrones
como consecuencias de huelgas, que para ellos son una amenaza de ruina no se consideran celebrados bajo el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_141.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:39:15]
PARTE QUlNTA
imperio de la violencia.
3. Es necesario que la amenaza sea dirigida contra la misma persona que se atemoriza con motivo de ella, o por lo
menos, contra sus parientes ms prximos.
La ley no exige de una manera absoluta que la persona que ha dado su consentimiento bajo el imperio de la
violencia, sea la que ha sido amenazada; esto se justifica fcilmente: toda persona puede temer no slo por s
misma, sino tambin por sus ms allegados.
Por ello el artculo 113 considera viciada la voluntad cuando la amenaza se hace contra el cnyuge, los
ascendientes y descendientes de la persona atemorizada. La ley no distingue si el parentesco es legtimo o natural.
Si la amenaza se ha dirigido contra una persona que no figure en esta enumeracin, puede el consentimiento
estar viciado por violencia? Si; pero se requiere la prueba de que esta amenaza ha influido, de hecho, sobre el
espritu de la persona que ha contratado, en tanto que, para las personas enumeradas, es intil esta prueba; hay
presuncin legal de violencia.
Condicin innecesaria
La ley no se limita a decir que el mal que amenaz a la vctima de la violencia debe ser considerable; agrega que
ha de ser presente (artculo 1112). Es sta una inexactitud de Pothier. Lo que debe ser presente, es el temor
inspirado; el mal tomado en consideracin necesariamente es futuro. Por ejemplo la frase: Pondr fuego a tu casa
es una amenaza caracterstica.
Formas lcitas de coaccionar
La coaccin ejercida por una persona sobre otra, para determinarla a celebrar un acto jurdico no siempre
constituye una violencia en el sentido le al de la palabra. Hay, principalmente, dos clases de coacciones
permitidas, una segn los textos, otra segn los principios generales y la tradicin.
1. Temor reverencial a los ascendientes (artculo 1114). La ley entiende por esto la autoridad moral que los padres
y abuelos ejercen en la familia; a menudo imponen su voluntad a sus descendientes.
As, cuando una persona se decide a consentir un acto jurdico, por temor a disgustar a sus ascendientes o a uno
de ellos, no podr impugnarlo por causa de violencia slo por esta razn. Pero, segn el mismo artculo 1114, la
coaccin derivada del temor reverencial del ascendiente nada ms es tolerada cuando exista sola y no haya sido
acompaada de una violencia ejercida. Si se unen a ella hechos de otra naturaleza, podr pedirse la nulidad.
La ley no autoriza a los ascendientes para cometer actos caractersticos de violencia. Sencillamente se niega a
asimilar la presin moral que ejercen a la violencia propiamente dicha: la ley muestra aqu una gran tolerancia
para el abuso de influencia que pueden cometer ciertos ascendientes indelicados. Confa en la afeccin natural de
los padres; pero, si la experiencia demuestra que casi siempre es justificada esta confianza, desgraciadamente hay
sus excepciones.
2. Empleo de las formas legales de coaccin. Un acreedor portador de un ttulo ejecutivo puede querer embargar a
su deudor, y bajo esta amenaza, acaso se decida ste a otorgarle una garanta, por ejemplo una hipoteca, que por
un tiempo lo desarmar deteniendo sus pretensiones. No puede privarse al acreedor de la garanta obtenida en
estas condiciones so pretexto que se otorg bajo el imperio de la violencia. Al demandar a su deudor, el acreedor
no hace sino ejercer su derecho y la ley slo debe reprimir la violencia ilegal, la que es adversus bonos mores,
como deca Pothier.
Sin embargo, podra ocurrir que en ciertas circunstancias excepcionales, el empleo de una va de derecho regular
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_141.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:39:15]
PARTE QUlNTA
en apariencia constituya una maniobra injusta, ejercida sin otro motivo que el deseo de obtener una ventaja ilegal;
en tal caso podra decretarse la nulidad.
22.5.3.2 CUANDO LA VlOLENClA NO ES CAUSADA POR UNA DE LAS
PARTES
Violencia cometida por un tercero
Segn el artculo 111 la violencia... es una causa de nulidad, aunque haya sido ejercida por un tercero distinto de
aquel en cuyo provecho se ha celebrado la convencin. Se establece aqu una diferencia caracterstica entre la
violencia y el dolo; este ltimo no es considerado como un vicio del consentimiento sino en tanto cuanto haya
sido practicado por una de las partes contra la otra (artculo 1116).
Esta diferencia es tradicional; ya se admita en el derecho romano. Ulpiano la justificaba diciendo que no se puede
exigir de la vctima de la violencia, que designe al autor, porque frecuentemente ignora su nombre: Metus habet
in se ignorantiam. Los jurisconsultos modernos aaden que los autores de actos de violencia casi siempre son
personas sin recursos, y que la accin con contra ellos solos (cuando la violencia es obra de un tercero) sera
ilusoria, dado que se dirigira contra un insolvente. Nos encontramos as obligados a resolver el contrato
cualquiera que sea el culpable.
Se ha discutido mucho sobre el valor terico de esta distincin entre el dolo y la violencia. Puesto que el derecho
moderno considera viciado el consentimiento en s mismo y no se atiene ya a la idea de una obligacin de
indemnizar, contrada por el autor del dolo o de la violencia, no podra sostenerse que esta diferencia no tiene ya
razn de ser, y que afectado el consentimiento slo por un vicio ntimo, no puede producir efectos destructibles
contra nadie, incluso en el caso de simple dolo?
Violencia resultante de un peligro fortuito
Los antiguos admitan que quien caa en manos del enemigo o de unos bandoleros vlidamente poda prometer a
otra persona una suma enorme, para obtener ayuda y conservar o recobrar su libertad. Estimaban que quien
ayudaba la persona en peligro reciba un salario: Ego enim oper me mercedem accepisse videor. Haba, un
justo ttulo para recibir alguna cosa. Por otra parte, no poda discutirse el monto de la suma a causa de la
importancia del servicio prestado: quia contemplationem salutis certo modo stimari non placuit.
Pero el derecho moderno tiende a abandonar esta solucin. Ya Pothier decida que si haba exceso en la suma
prometida, la obligacin podra ser reducida al monto de la justa recompensa del servicio prestado y la corte de
casacin admite esta atenuacin.
Esta hiptesis no se presenta ya en la forma antigua de un cautivo de guerra o de bandidos. Las hiptesis
modernas se encuentran en la navegacin martima, bajo la forma de ayuda prestada a un barco en peligro. Los
capitanes exigen a veces sumas enormes por su ayuda, que equivale as a una verdadera expoliacin. Siempre ha
anulado la jurisprudencia estas convenciones. La Ley del 29 de abril de 1926 (artculo 7), sobre la asistencia y
salvamento martimos ha confirmado esta jurisprudencia.
22.5.4 LESIN
Es la lesin un vicio del consentimiento? La lesin proviene de la desigualdad de prestaciones en el contrato. Si
resulta del error cometido por una de las partes, no implica la nulidad del contrato porque hay error sobre el valor
de la cosa; si resulta de la necesidad en que se encontraba una de las partes de contratar, no puede decirse que el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_141.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:39:15]
PARTE QUlNTA
consentimiento est viciado por violencia, pues proviene de circunstancias fortuitas.
Sin embargo, la lesin revela debilidad de uno de los contratantes o deja suponer que es vctima de un adversario
ms fuerte o hbil. Los antiguos autores hablaban de la injusticia usuraria y los canonistas condenaban a quien
practicaba as la usura. Por tanto, no es la desproporcin de las obligaciones la que debe llamar la atencin por s
misma; la lesin es un signo de que hubo explotacin de una de las partes por la otra.
Problemas de la lesin
El Cdigo Civil no ha admitido la lesin como causa de nulidad de los contratos entre mayores. Esta concepcin
ha sido criticada como una consecuencia abusiva del liberalismo econmico. Los cdigos civiles alemn (artculo
158) y el suizo (artculo 21 del cdigo de las obligaciones) consagran la regla de la nulidad del contrato por
lesin.
Despus de la guerra, los abusos que se produjeron en la fijacin de los precios atrajeron la atencin sobre este
problema. El 20 de junio de 1910 se deposit una proposicin de ley por Guibal y Dupin, para completar el
artculo 1118. El proyecto franco_italiano del cdigo de las obligaciones (artculo 22) admiti la nulidad del
contrato o la reduccin de las obligaciones contradas en caso de lesin; pero a condicin de que la obligacin de
uno de los contratantes sea absolutamente con la ventaja que obtenga del contrato, y cuando pueda presumirse
que el consentimiento de esta parte no ha sido suficientemente libre.
Exige que la accin se ejerza dentro del ao siguiente a la celebracin del contrato y permite extinguir la accin
de rescisin entregando un suplemento que el juez considere suficiente. El problema es de difcil solucin. No
podramos fiarnos slo en la desproporcin de las obligaciones, pues nunca en los contratos hay un deseo de
igualdad perfecta y, por otra parte, el precio justo de una cosa no puede apreciarse de una manera abstracta.
En la venta, el cdigo exige una lesin de siete doceavos; en el proyecto de Guibal y Dupin, se habla de una
lesin enorme. Pero es necesario adems que esta lesin haya sido determinada por la necesidad, ligereza o
inexperiencia de la per
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_141.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:39:15]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 22
GENERALlDADES
CAPTULO 6
CAPAClDAD
Necesidad
La capacidad es la aptitud de una persona para celebrar un acto jurdico vlido. Si esta aptitud hace falta, el acto
jurdico ser anulable incluso cuando rena todas las dems condiciones necesarias en cuanto al fondo y a la
forma. Por tanto, es muy importante saber qu personas son capaces de contratar.
Regla general
Toda persona es declarada capaz por la ley (artculo 1123). Por tanto, la capacidad de contratar constituye la
regla, la situacin normal de las personas; la incapacidad no es sino una excepcin, y sta slo puede admitirse en
virtud de un texto que declare a las personas incapaces.
Dos especias de incapacidad
La incapacidad de contratar es de extensin variable. Ciertas personas estn afectadas de una incapacidad general,
que les impide celebrar vlidamente cualquier contrato, salvo algunas excepciones admitidas por la ley; otras slo
estn afectadas de un incapacidad parcial que les impide celebrar ciertos contratos.
22.6.1 GENERAL
Enumeracin
Las personas afectadas por una incapacidad general de contratar son los menores no emancipados, los sujetos a
interdiccin y las mujeres casadas no separadas.
22.6.1.1 Menor no emancipado
Reenvo
Ya hemos explicado la duracin y motivo de la incapacidad de los menores.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_142.htm (1 de 7) [08/08/2007 17:39:18]
PARTE QUlNTA
Extencin de la incapacidad
Especialmente considerada en el punto de vista de los contratos, la incapacidad de los menores es general. Slo
una especie de contrato puede, celebrar vlidamente el menor emancipado: los depsitos y retiros de fondos en les
cajas de ahorro.
La incapacidad de contratar existe tambin para los menores emancipados; pero no es general: por virtud de la
emancipacin el menor adquiere una extensa capacidad; lo hace hbil para realizar por s solo todos los actos de
administracin (artculo 481), entre los cuales se encuentra un importante contrato: el arrendamiento de inmuebles.
El menor emancipado puede gozar tambin de una capacidad mayor; cuando ha sido autorizado para ejercer el
comercio, se reputa mayor cuando se trata de todos los actos relativos a su comercio (artculo 1308 Cdigo Civil;
artculo 2 Cdigo de Comercio). El menor comerciante cesa, pues, de ser incapaz en la esfera de sus negocios
mercantiles (salvo la restriccin establecida por el artculo 6 del cdigo de comercio, en relacin a las
enajenaciones de inmuebles).
Naturaleza de la incapacidad de los menores
Un menor no es incapaz de contratar; ms bien es incapaz de lesionarse por los contratos que celebre. En efecto,
la accin de nulidad que se le concede est subordinada, en principio, a la existencia de una lesin. Slo
excepcionalmente puede el menor obtener la nulidad de los contratos que celebre sin tener que probar que ha sido
lesionado.
A este respecto es necesario hacer entre los actos del menor una importante distincin: unos son nulos por falta de
forma, los otros slo son rescindibles por lesin.
La ley no enuncia esta distincin con la importancia que tiene; slo incidentalmente se encuentra indicada al final
del artculo 1311: Ya sea que esta obligacin (suscrita por un menor) fuese nula en su forma, o que slo est
sujeta a restitucin. Por ello se han necesitado prolongadas controversias para elaborar la teora de la incapacidad
personal del menor.
Actos nulos en la forma
Son aquellos que el tutor mismo no hubiera podido celebrar vlidamente sin observar ciertas formalidades, de las
cuales la ms usual es la autorizacin del consejo de familia, y respecto a los actos ms graves, una formalidad
suplementaria: la homologacin del tribunal. Cuando el tutor cumple estas formalidades, el acto es vlido como si
hubiese sido celebrado por un mayor.
Expresamente dicen esto los arts. 1466 y 1309 en relacin a casos particulares; el artculo 1314 lo repite de una
manera general; cuando se omiten las formalidades el acto no es vlido. De esto se ha concluido que si el menor
ha celebrado por s solo uno de estos actos, por ejemplo, la enajenacin de inmuebles, un prstamo, una
constitucin de hipoteca, obtendr la nulidad probando nicamente que el acto fue ejecutado por l siendo menor
y sin cumplir las normas legales.
Pero no se considera como una formalidad en el sentido de los arts. 1311 y 1314, la simple intervencin del tutor
(cuando se trata del menor no emancipado) o del curador (respecto al menor emancipado). En el estudio de la
tutela y de la curatela se advierte que el tutor, obrando por s solo, o el emancipado con la simple opinin
conforme del curador, pueden realizar numerosos actos.
Esta representacin o asistencia del incapaz por la persona especialmente encargada de protegerla no est
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_142.htm (2 de 7) [08/08/2007 17:39:18]
PARTE QUlNTA
comprendida en el nmero de las formalidades. De esto resulta que si el menor ha realizado por l solo un acto de
esta categora (por ejemplo el arrendamiento consentido por un menor sujeto a tutela), el acto no es nulo por falta
de forma, sino slo rescindible por lesin.
Actos rescindibles por lesin
Son aquellos que sin estar sometidos a la observacin de formalidades especiales, como la autorizacin del
consejo de familia y la homologacin del tribunal, exceden, sin embargo, la capacidad personal del menor. Para el
menor no emancipado esta categora comprende todos los actos que el tutor puede realizar por s solo y
actualmente casi se reducen a los actos de administracin respecto al emancipado, est representada tambin por
una categora muy limitada.
Efecto del vicio de forma
No debe confundirse el vicio de forma a que nos referimos aqu con la falta de forma de un acto solemne. Las
formas requeridas en materia de tutela o curatela son simples formalidades de proteccin para un incapaz, y no
solemnidades intrnsecas del acto. De esto resulta que su omisin no implica la inexistencia del acto, sino slo su
anulabilidad.
La irregularidad genera en provecho del incapaz (nica parte a quien la ley quiere garantizar) una accin de
nulidad que se niega a las otras personas que sean partes en el acto, y que est sometida a todas las reglas ya
expuestas de las nulidades relativas. Si se tratara de un acto solemne, irregular en la forma, este vicio podra ser
opuesto por cualquier persona interesada y no sera susceptible de cubrirse por la confirmacin de las partes o la
prescripcin.
Reglas especiales al caso de lesin
Cuando se trata de mayores, se suprime la lesin en la mayora de los contratos, y cuando se admite como causa
de rescisin, es preciso que alcance una cifra considerable: ms de los siete doceavos del valor en la venta de
inmuebles; ms de la cuarta parte en la particin.
Al tratarse de menores la regla es diferente en los dos puntos siguientes:
1. La lesin es tomada en consideracin contra toda clase de convenios.
2. La ley no ha fijado ninguna cifra. Los tribunales aprecian si la prdida sufrida por el menor es suficiente para
determinar la nulidad. Naturalmente se abstienen de pronunciarla si es insignificante, de acuerdo con la antigua
regla: De minimis non curat prtor.
Se exige una sola condicin: es necesario que la lesin sea efecto del contrato: por ejemplo, un accidente fortuito
sobrevenido al objeto comprado el menor no tiene derecho a ser restituido. Es esto lo que establece el artculo
1306 al poner aparte los acontecimientos casuales o imprevistos.
Declaraciones de mayora hechas por los menores
La enrgica proteccin que la ley concede a los menores cuando son lesionados por los contratos que celebren,
hace que los terceros estn poco dispuestos a contratar con ellos sin exigir todo el aparato de formalidades legales,
siempre onerosas, dilatadas y difciles de llenar. Para evitarlas, muchos menores, sobre todo al acercarse a la
mayora de edad, se presentan como mayores: este medio, que se empleaba ya bajo el derecho antiguo, ha sido
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_142.htm (3 de 7) [08/08/2007 17:39:18]
PARTE QUlNTA
provisto por el cdigo.
Dos cosas debemos distinguir:
1. El menor se ha limitado a afirmar que es mayor. La ley decide que esta simple declaracin de su parte no es
obstculo para su restitucin (artculo 1307). No cabe duda que podr sorprenderse la persona que haya
contratado con l de buena fe; pero no est exenta de culpa; al tratar con una persona muy joven, debi haber
desconfiado y exigir la presentacin de su acta de nacimiento, pues es fcil errar cuando se juzga la edad de la
gente por su apariencia.
Adems, de haberse admitido que esta simple afirmacin bastara para privar al menor del derecho a obtener la
restitucin, pronto hubiese llegado a ser de estilo en los contratos, resultando intil todo el aparato protector de la
minoridad.
2. El menor ha realizado maniobras dolosas para hacer creer a su contratante que era mayor de edad, por ejemplo,
presentando papeles falsos o pertenecientes a otra persona distinta. Esta hiptesis no est prevista en el artculo
1308, pero su solucin resulta de l implcitamente, siendo impuesta por la combinacin de este texto con el
artculo 1310: el dolo es un delito civil: ahora bien, el menor es legalmente responsable del dolo cometido por l
(artculo 1310).
El menor estar obligado a reparar el perjuicio que la nulidad del contrato cause a la otra parte; ms sencillo es
que se abstenga de causar este perjuicio.
22.6.1.2 Sujeto a interdiccin
Enajenados sujetos a interdiccin
Una vez sujeto a interdiccin, el enajenado est afectado de una incapacidad de derecho muy diferente de la
incapacidad de hecho, que ya exista antes, como consecuencia del estado de sus facultades mentales. Sin la
posesin de su inteligencia, no se hallaba en estado de emitir una voluntad seria que la ley pudiese tomar en
consideracin; pero esta destruccin de su capacidad natural solo exista durante sus momentos de locura.
Si el enajenado tiene intervalos lcidos, es perfectamente capaz de dar, en ese momento, un consentimiento serio
y de celebrar actos vlidos. De aqu un peligro prctico: cuando el acto de un enajenado no lleva en s mismo la
marca de la locura, se experimentan gravsimas dificultades para saber si se ha realizado en un intervalo lcido y,
por consguiente, si es vlido.
sta es la dificultad que la interdiccin hace desaparecer, suprimiendo la capacidad durante los intervalos de
lucidez. Los actos realizados desde la fecha en que se pronuncie la interdiccin, hasta que sta se levanta, se
consideran obra de un incapaz y son anulables a peticin del sujeto a interdiccin, de sus representantes o de sus
sucesores. Entindase que se trata de una incapacidad de proteccin, y que por consiguiente la nulidad derivada
de ella es puramente relativa (artculo 502_504).
Enajenados internos
A menudo, los familiares no promueven la interdiccin del enajenado, pero lo internan, conforme a la Ley de
1838, en un establecimiento pblico o privado de enajenados (hospicio o casa de salud) Los enajenados as
internados no estn sujetos a interdiccin; sin embargo, la ley organiza diversas medidas protectoras de sus bienes
en cuanto a su capacidad personal, los asimila a los sujetos a interdiccin por todo el tiempo que dure su
internado.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_142.htm (4 de 7) [08/08/2007 17:39:18]
PARTE QUlNTA
Tambin aqu nos encontramos ante una causa de nulidad relativa, que se deriva de una incapacidad y semejante a
la que afecta a los actos de un sujeto a interdiccin (salvo un detalle relativo a la accin de nulidad indicado antes).
Condenados en estado de interdiccin legal
La interdiccin legal es una pena accesoria, que afecta a los individuos condenados, por un crimen, a una pena
privativa la libertad (trabajos forzosos, reclusin, detencin). La ley los considera incapaces de realizar
vlidamente actos jurdicos, se les sujeta a tutela como a los menores y a los dementes (artculo 29, C.P.),
prolongndose este estado de incapacidad durante todo el tiempo que sufren su pena (artculo 3, C.P.).
El condenado legalmente sujeto a interdiccin, presenta muchas semejanzas con el enajenado sujeto al mismo
estado; existe empero una gran diferencia entre ellos; no es igual el motivo de la incapacidad, la interdiccin del
condenado es una medida de proteccin social; no es a l a quien se trata de proteger, ya que la consecuencia de
que los actos de este incapaz no son anulables a peticin suya; estn afectados de una nulidad absoluta que puede
ser pedida por cualquier interesado.
22.6.1.3 Mujer casada
Variaciones en su incapacidad
La capacidad de la mujer casada vara segn la situacin en que ella se encuentre. En efecto, su incapacidad no es
natural e inherente a su sexo; su incapacidad es consecuencia del matrimonio y de las facultades que el marido
adquiere con el nombre de potestad marital.
De esto resulta, primero, que la mujer no casada (soltera, viuda o divorciada) es plenamente capaz. Adems,
como los derechos que el marido posee en el matrimonio varan segn el contrato que haya realizado y el rgimen
bajo el cual viven los esposos, el grado de incapacidad de la mujer casada vara tambin de un matrimonio a otro.
Pero estos diversos derechos dependen ntimamente de la organizacin de los regmenes matrimoniales.
Sumariamente diremos que en principio la incapacidad de contratar es general para la mujer, quien no puede
celebrar por s sola ningn contrato vlido; pero que la mujer sujeta al rgimen de separacin de bienes, ya sea
por un contrato de matrimonio, o en virtud de una sentencia goza de una semicapacidad anloga a la del menor
emancipado, que le permite realizar por s sola los actos de administracin (artculo 1449).
Adems, la Ley del 6 de febrero de 1893, al reformar el artculo 311 del Cdigo Civil, concedi a la mujer
separada de cuerpos, una capacidad plena y total, igual a la de las mujeres no casadas. Vase tambin la Ley del
13 de julio de 1907, sobre el libre salario de la mujer casada.
Autorizacin y sancin
Las mujeres casadas pueden celebrar vlidamente contratos con autorizacin marital y en defecto de sta con la
judicial. La incapacidad de la mujer se sanciona con una simple anulabilidad de los actos realizados sin
autorizacin.
22.6.1.4 lncapacidad entre esposos
Frmula
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_142.htm (5 de 7) [08/08/2007 17:39:18]
PARTE QUlNTA
El antiguo derecho francs prohiba, en principio, todo contrato entre esposos. Dumoulin categricamente dice:
Nullum contractum, etiam reciprocum, facere possunt. Pothier habla tambin de una prohibicin general que
comprende las diferentes especies de contratos que los esposos pudieran celebrar entre s durante su matrimonio.
La Costumbre de Normanda deca: los casados no pueden ceder, donar o transmitirse uno a otro ninguna cosa, ni
celebrar contratos. y la de Nevers Los casados, durante su matrimonio, no pueden contratar en provecho mutuo.
Su motivo
Esta prohibicin impuesta a los esposos, que les impeda celebrar entre ellos toda clase de contratos, era en s
misma consecuencia de otra prohibicin del derecho francs, que haba prohibido las donaciones entre esposos,
con excepcin de las mutuas. Esto hizo necesario prohibir igualmente todos los contratos que hubieran podido
permitir a uno de ellos, obtener ventajas a costa del otro. La misma regla se admita en las costumbres que no eran
expresas sobre este punto.
Sus lmites
El motivo de la incapacidad de contratar establecido entr esposos determina su extensin. En primer lugar, la
nulidad slo afecta, como claramente dice Pothier, aquellos contratos por los cuales se transmitiesen uno a otro
alguno de sus bienes. La Costumbre de Normanda deca, tambin, que se prohiba a los esposos celebrar
contratos por los cuales se trasmitiesen los bienes de uno al otro.
En efecto, era intil prohibir los contratos que, en razn misma de su naturaleza, no pudieran servir para realizar
donaciones. Pero fue necesario en seguida admitir excepciones. Hay casos en que el contrato es necesario y en los
que se conoce la causa de la adquisicin: suprimindose entonces toda sospecha de donacin, el contrato era
permitido. A esto aluda Dumoulin al decir: Nullum contractum facere possunt nisi ex necessitate.
Estado actual del derecho
El derecho moderno ha modificado totalmente el principio en materia de donaciones entre esposos: en vez de
prohibirlas, las permite (artculo 1096). Por consiguiente, ha desaparecido la razn de la antigua prohibicin de
contratar impuesta a los esposos.
Sin embargo, todava es posible encontrar motivos que hagan
peligrosos, entre esposos, los contratos a ttulo oneroso, susceptibles de
conferir a uno de ellos una ventaja:
1. La donacin entre esposos es esencialmente revocable; si se autorizan todos los contratos entre esposos, fcil
les sera hacerse donaciones simuladas, y como posteriormente es difcil probar la simulacin, se suprimira
indirectamente la facultad de revocacin que la ley ha tenido intencin de reservar el esposo donante.
2. Las donaciones entre esposos slo se permiten hasta la concurrencia de cierta cantidad, (llamada cuota de libre
disposicin) y cuya reduccin sera imposible de obtener por no poderse probar la simulacin. Sin embargo,
ninguna regla explcita contiene el cdigo sobre la capacidad o incapacidad de los esposos para contratar entre s.
Slo ha mantenido la antigua prohibicin en lo que concierne a la venta (artculo 1595). Este silencio ha originado
una controversia sobre la cuestin de principio, al preguntarse qu contratos onerosos estn permitidos entre
esposos.
Solucin admitida
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_142.htm (6 de 7) [08/08/2007 17:39:18]
PARTE QUlNTA
En general, esta cuestin se resuelve en el sentido de la libertad, decidindose que los contratos a ttulo oneroso
estn permitidos entre esposos, salvo aquellos que una disposicin especial prohbe.
He aqu cmo se razona:
1. Toda persona puede contratar, salvo que la ley la haya deparado incapaz (artculo 1123). No existe texto alguno
que establezca la incapacidad general de los esposos.
2. El artculo 1099 supone la validez de los contratos onerosos entre esposos, puesto que los anula cuando
contienen una donacin simulada. Si el contrato oneroso fuese nulo por el mismo, intil sera declararlo nulo en
este caso particular.
3. Diversos textos suponen arreglos, tratos, en una palabra, diversos contratos celebrados vlidamente entre
marido y mujer. Tales son: el artculo 1435, que habla de la reinversin ofrecida por el marido y aceptada por la
mujer; el artculo 1451, que autoriza el restablecimiento de la comunidad despus de la separacin de cuerpos y
de bienes; el artculo 1577, que habla de un mandato dado por la mujer al marido; el artculo 1431, que permite a
la mujer ser fiadora de su marido, etctera.
Observacin
Estamos mucho menos alejados del derecho antiguo de lo que suele creerse. En efecto, jams ha sido absoluta la
incapacidad de los esposos de contratar entre ellos; antiguamente se les permita realizar gran nmero de
contratos. Todos los textos que se citan como ejemplos de convenciones autorizadas entre esposos reproducen
soluciones antiguas.
Por otra parte, incluso bajo imperio del cdigo, varios contratos les estn prohibidos: en primer lugar la venta
(artculo 1595), y por va de consecuencia la permuta. Ahora bien, la venta y la permuta son los dos contratos
principales que los antiguos autores prohiban a los esposos. La jurisprudencia moderna agrega, por razones
especiales, el contrato de sociedad.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_142.htm (7 de 7) [08/08/2007 17:39:18]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 22
GENERALlDADES
CAPTULO 7
PRUEBA
Divisin
Los contratos estn sujetos a reglas propias respecto a sus modos de prueba. La ley excluye, en principio, la
prueba testimonial y las presunciones: tiene la intencin de que los contratos se prueben hasta donde sea posible
por escrito. En segundo lugar, cuando existe una prueba documental, la ley le concede una confianza particular y
no permite destruir fcilmente su autoridad. Por ltimo, establece diferentes medidas para evitar los fraudes en la
confeccin de los documentos destinados a servir de prueba de los contratos.
22.7.1 EXCLUSIN DE LA PRUEBA TESTlMONlAL
Observacin
Para evitar repeticiones se hablar nada ms de la exclusin de la prueba testimonial, aunque la prohibicin de la
ley recae tanto sobre la prueba presuncional como sobre la testimonial. El artculo 1353 decide, en efecto que la
prueba por medio de simples presunciones es posible slo en los casos en que la ley permite la pruebe testimonial.
A la inversa, en todos los casos en que la ley admite la prueba testimonial en materia de contratos ya sea sola, ya
sea para corroborar una prueba documental incompleta, autoriza igualmente la prueba por presunciones.
22.7.1.1 Principio
Origen del principio moderno
Aunque muy pronto se advirtieron los inconvenientes de la prueba oral y el peligro del falso testimonio, nunca
antes del siglo XVl, se haba excluido de una manera general la prueba testimonial en materia de contratos. Se
haban conformado con exigir la pluralidad de testimonios, dos por lo menos, para hacer prueba, a fin de que el
fraude fuese menos fcil.
Durante toda la Edad Media, la experiencia demostr que esta precaucin era insuficiente; notoria era la facilidad
con la que se presentaban testigos pagados. Para que fuese posible remediar el mal, fue necesario que el invento
de la imprenta vulgarizara el conocimiento de la escritura y de la lectura, y que la fabricacin creciente del papel
proporcionase la materia prima a mejor precio que el pergamino.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_143.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:39:21]
PARTE QUlNTA
En el siglo XVl, la reforma estaba madura, y en febrero de 1566 la Ordenanza de Moulins (artculo 54), orden
que se hicieran constar por escrito, ante notario o privadamente entre las partes, los actos que excediesen la suma
o valor de 100 libras que tuviesen que pagarse de una sola vez. El Cdigo civil de Colbert (Ordenanza sobre el
procedimiento de 1607) conserv esta regla haciendo que definitivamente quedara comprendida en el derecho
francs. El artculo 1341 no es sino la reproduccin casi literal de este ltimo texto.
Motivos de la regla
Segn la doctrina, el artculo 1341 tendra como razn principal el deseo de suprimir los procesos, desarmando a
los acreedores que no se hubieran provisto, desde un principio, de una prueba escrita. Dudoso es que tal sea el
verdadero pensamiento de la ley, aunque la Ordenanza de 1554 mencione la multiplicacin de hechos... sometidos
a juicio y la involucin de procesos; ste es el prolijo lenguaje familiar de los textos antiguos.
Segn la jurisprudencia actual, el nico motivo de la regla sera el peligro del soborno de los testigos. Ahora bien,
este peligro nicamente amenaza al demandado contra quien se pretendiera invocar las declaraciones de gentes
sospechosas. La anterior discusin es importante, puesto que si la regla se basa, siguiendo la doctrina, en un
motivo de inters general, los particulares no pueden renunciarla en sus convenciones; es de orden pblico.
En cambio, si slo se ve en ella el inters privado del litigante a quien la ley quiere proteger contra el peligro de
testimonios comprados, la prueba testimonial puede admitirse si la parte interesada da para ello su
consentimiento, y el juez ya no est obligado a rechazarla de oficio, por un motivo de orden superior. En este
sentido parece definirse la jurisprudencia francesa.
Caso en que se exige la prueba documental
Para que la regla de artculo 1344 sea aplicable, se requieren tres condiciones: una concerniente a la naturaleza del
acto; la segunda, al valor de la cosa que constituye su objeto; la tercera, al carcter civil del negocio.
a) NATURALEZA DEL ACTO
Premeditado silencio de la ley
El texto de ninguna manera determina los actos cometidos a la prueba documental. Se harn constar por escrito...
y este giro que nos viene de la Ordenanza de 1566, se ha conservado expresamente. El proyecto presentado al
consejo de Estado deca: Se harn constar por escrito todas las convenciones sobre cosas.... Se modific esta
redaccin para dar a la disposicin un sentido ms general.
Determinacin de los contratos regidos por el artculo 1341
La regla se estableci para las convenciones. Esto se demuestra por los motivos que determinaron su introduccin
y por el contexto del artculo 54 de la Ordenanza de Moulins de donde se deriva el actual artculo 1341. Su
alcance sobrepasa el crculo de los contratos propiamente dichos, productivos de obligaciones; rige tambin todos
los actos o convenciones que se refieren a obligaciones preexistentes, los principales de los cuales son el pago,
que se hace constar en un recibo, la donacin manual y la confirmacin de un acto anulable, la que se hace
constar en una acta confirmativa (artculo 1338).
Sin embargo, para estos ltimos la regla es menos absoluta; as la remisin de deuda no supone necesariamente la
redaccin de un documento; puede ser tcita y resultar de cierto nmero de hechos que la ley determina (arts.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_143.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:39:21]
PARTE QUlNTA
1282_1286). La confirmacin misma, algunas veces se prueba sin documentos; la ley admite un caso de
confirmacin tcita, que resulta del cumplimiento del acto anulable.
Adems, esta disposicin es aplicable nicamente a los actos jurdicos, como la venta, la transaccin, el pago; es
extraa a los hechos puros y simples, como un accidente, una herida, un incendio, etc., incluso cuando estos
hechos produzcan o extingan una obligacin. Siempre pueden probarse los hechos puros y simples por testigos o
por indicios. No se poda obligar a quienes los sufren o se aprovechan de ellos a procurarse una prueba escrita.
En resumen, puede decirse, que esta regla se ha establecido para los actos jurdico, realizados entre vivos y que
presentan un inters pecuniario. El testamento sigue, con respecto a su prueba, reglas que le son propias; sucede
lo mismo tratndose de los contratos o actos relativos a la familia (matrimonio, divorcio, adopcin, emancipacin,
reconocimiento de hijo natural).
Vase, sin embargo, una solucin extraa, segn la cual la promesa de matrimonio invocada por una soltera
seducida debera probarse por escrito. Esta jurisprudencia es difcil de admitir, siendo nula la promesa de
matrimonio, se asimila a un simple hecho.
b) VALOR DE COSA
Dispensa de prueba documental en relacin a los pequeos negocios
Cuando un acto por su naturaleza debe hacerse constar por escrito, es necesario que las cosas que constituyen su
objeto tengan determinado valor, para que la ley obligue a las partes a tomar esta precaucin. A partir de cierta
cifra, la redaccin de un documento sera una molestia sensible, una causa de gasto para los iletrados; y por otra
parte, cuando el valor es mnimo, no es de temerse el soborno de los testigos.
Variacin de la tasa mnima
La cantidad mnima a partir de la cual no es necesaria la prueba documental se haba fijado en 100 libras en el
siglo XVI, lo que en esa poca era una suma considerable. El Cdigo Civil la elev a 150 francos, lo que estaba
lejos, con la baja del valor de la moneda, de equivaler a la tasa primitiva. Esta cifra no poda ser mantenida
despus de la guerra, debido a la depreciacin de la moneda. Sin esperar la reforma monetaria, la Ley de 2 de
abril de 1908, que reform algunos artculos del Cdigo Civil fij el valor en 500 francos. Segn el nuevo valor
del franco, esta cifra es ms reducida que la establecida por el cdigo.
Por tanto, el derecho moderno es ms exigente que el antiguo. Obliga a los particulares a hacer constar por escrito
numerosas operaciones que antiguamente no estaban sometidas a esta formalidad, siendo esto efecto de los
fenmenos econmicos, que se desarrollaron mucho mientras la cifra establecida por la ley permaneca casi
invariable.
Sin embargo, esta involuntaria exigencia del cdigo no tiene inconveniente porque, gracias a los progresos de la
instruccin, es infinitamente ms fcil que; antes procurarse un escrito; en la mayora de los casos las mismas
partes lo redactan, sin gastos o con un gasto insignificante de papel timbrado, mientras que antiguamente se les
obligaba a dirigirse a los notarios.
El proyecto franco_italiano del cdigo de las obligaciones artculo 2931 fija como lmite la cantidad de 200
francos.
Regla espacial del derecho mercantil
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_143.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:39:21]
PARTE QUlNTA
El artculo 1341, inc. 2 establece una salvedad al anunciar que sus disposiciones no se aplican al comercio, para el
cual existen reglas diferentes.
El comercio se beneficia en esta materia, de una dispensa tradicional: no est sometido a la regla establecida por
la Ordenanza de Moulins, y las operaciones comerciales pueden probarse en cualquier forma. Esta importante
regla no ha sido establecida de una manera general en el Cdigo de Comercio francs, que es, como se sabe, una
obra legislativa muy inferior.
Slo incidentalmente es enunciada en el artculo 109 C. Com. a propsito de la compraventa, que constituye
verdaderamente la operacin mercantil por excelencia y la ms frecuente. En el texto se dice que es procedente la
prueba testimonial en los casos en que el juez crea deber admitirla. En consecuencia, su admisin no es de
derecho; pero en la prctica se usa de ella, de hecho; de la manera ms extensa, sin limitacin de sumas, y para los
negocios ms importantes. Se trata de una consecuencia de la rapidez con la que se celebran las operaciones
comerciales.
Excepciones
El mismo derecho mercantil ha establecido excepciones a su propia regla. Algunos contratos mercantiles slo se
prueban por escrito. Tales son: la venta de buques (artculo 195, C. Com.), el enganche de las personas del
equipaje (artculo 250, C. Com.) sustituido por el Cdigo de Trabajo Martimo, artculo 9), el fletamento (artculo
273, C. Com.), el prstamo a la gruesa (artculo 311, C. Com.),y el seguro martimo (artculo 332,C. Com.), casi
todas estas operaciones recaen sobre sumas considerables, pero es necesario hacerlas constar por escrito, por
reducido que sea el valor en juego.
Los precitados artculos del Cdigo de Comercio no establecen ningn lmite inferior, como lo hace el artculo
1341. Tambin las sociedades mercantiles deben hacerse constar por escrito (Ley, 24 jul. 1867), la venta de
barcos fluviales (Ley, 5 de jul. de 1917, artculo 15), la venta de aeronaves (Ley, 31 de may. 1924, artculo 12).
22.7.1.2 Excepciones
Distincin
La regla establecida por el artculo 1341 sufre dos clases de excepciones; a veces las operaciones cuyo inters sea
inferior a 500 francos deben hacerse constar por escrito; otras veces es admisible la prueba testimonial aunque se
trate de una suma superior a 500 francos.
a) ACTOS QUE NECESARlAMENTE DEBEN HACERSE CONSTAR POR
ESCRlTO, CUALQUlERA QUE SEA SU VALOR
Enumeracin
Estos actos son poco numerosos. Se citan como tales: el arrendamiento (arts. 1715-1716), la transaccin (artculo
2044), la anticresis (artculo 2085), el arrendamiento con dominio optativo (bail domaine congable) (Ley 6 de
ago. de 1799, artculo 141. Deben agregarse los actos solemnes, como la donacin, el contrato de matrimonio, la
constitucin de hipoteca, respecto a los cuales la solemnidad exigida consiste justamente en la redaccin de un
documento (notarial).
Por consiguiente, estos ltimos actos van siempre acompaados de su prueba escrita. Existe, sin embargo, una
diferencia entre ambas especies de actos; para los actos solemnes, el documento es necesario para la existencia
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_143.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:39:21]
PARTE QUlNTA
misma del acto; sin l, el acto no se ha realizado, es inexistente; respecto a los dems, el documento es un medio
de excluir la prueba testimonial, pero el acto existe sin l, y puede probarse por otros medios probatorios, por
ejemplo, la confesin y el juramento.
b) CASO EN QUE LA PRUEBA TESTlMONlAL ES PROCEDENTE,
CUALQUlERA QUE SEA EL lNTERS DEL NEGOClO
Enumeracin
La prueba testimonial es admisible aunque el valor del negocio sea superior a 500 francos, y sin limitacin de
sumas o valores, en tres casos, indicados en los arts. 1347 y 1348.
1. Si ha sido imposible procurarse una prueba escrita del acto que deba probarse.
2. Si la prueba escrita que se haba preparado se ha perdido por una causa fortuita.
3. Si existe un principio de prueba por escrito. En los dos primeros casos, la prueba testimonial sustituye
totalmente a la documental, en el tercero nicamente sirve para completarla.
1 lmposibilidad de preparar una prueba escrita
Motivo de la excepcin
Al ordenar a las partes procurarse una prueba escrita de sus actos, la ley manifiestamente supone que tienen el
medio para ello. De aqu una excepcin necesaria para aquellos casos en que no pueda tomarse esta precaucin; la
ley no debe exigir lo imposible. El obstculo que impide procurarse una prueba escrita puede ser puramente moral.
Es necesario advertir tambin, que la venta de un buque, de un barco o de una aeronave, debe hacerse por escrito,
aunque no tenga el carcter de mercantil. Pero la jurisprudencia est indecisa en la definicin de la imposibilidad
moral de redactar un escrito. La corte de casacin la admiti para un contrato entre esposos pero la ha rechazado
en otros casos. Las circunstancias de hecho y en particular la verosimilitud del acto delegado parecen desempear
un gran papel.
Casos en que existe esta imposibilidad
Es necesario que el acto sea realizado en tales circunstancias que las
partes no tengan posibilidad de hacerlo constar por escrito. Los
ejemplos prcticos son los siguientes:
1. El depsito necesario (artculo 1348, nm. 2). Se llama as al depsito de cosas que se quiere salvar de un
peligro (inundacin, incendio, pillaje, etc.), en un momento de turbacin o de tumulto.
2. Las obligaciones contradas en caso de accidentes imprevistos (artculo 1348, num. 3). Es necesario que el
accidente imprevisto haya causado una turbacin seria y que la obligacin contrada tenga carcter de suma
urgencia, para que pueda probarse sin prueba documental; nada ha precisado la ley; los jueces aprecian las
circunstancias de cada caso. Los autores citan como ejemplo un prstamo de dinero hecho a un amigo durante la
derrota de un ejrcito.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_143.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:39:21]
PARTE QUlNTA
3. El depsito de equipajes hechos por los viajeros en el hotel en que se alojen (artculo 1348_2). En este caso la
excepcin a la regla parece menos necesaria. De hecho, el depsito de diversos objetos (equipaje, bastones
abrigos, etc.) se comprueba por un cupn o nmero, en los monumentos pblicos, estaciones, teatros, etc. En los
mismos hoteles muchos objetos de valor son especialmente confiados al jefe del establecimiento quien expide un
recibo de ellos. Pero no es ste el uso en equipajes ordinarios que son objeto de una excepcin inmemorial, y cuya
entrega se asimila a un depsito necesario.
4. Las visitas de los mdicos.
5. La contratacin de los criados y el pago de sus salarios.
Necesidad de hacer constar por escrito el depsito voluntario
Se denomina voluntario al depsito efectuado fuera de los dos casos ya previstos. La ley ha indicado
cuidadosamente el depsito voluntario en el artculo 1341, para someterlo a la regla general, no obstante que
hubiera bastado con no incluirlo en las excepciones establecidas por el artculo 1348. La mencin especial de que
este contrato ha sido objeto se explica histricamente, Cujas haba propuesto se dispensara al depositante de la
obligacin de procurarse una prueba escrita, porque generalmente estara moralmente imposibilitado de ordenarla.
El depositario le presta un servicio de amigo, sera ofensivo mostrarle desconfianza pidindole un reconocimiento
escrito de depsito. La Ordenanza de 1677 expresamente someti el depsito voluntario a la regla; el Cdigo
Civil tambin, sin gran utilidad, puesto que nadie tiene el escrpulo de Cujas.
Excepciones aparentes respecto a los cuasicontratos, delitos y
cuasidelitos
Los autores del Cdigo Civil consideraron conveniente indicar especialmente, en el artculo 1348, que los
cuasicontratos, delitos y cuasidelitos no estn sometidos a la necesidad de una prueba escrita. Estas excepciones
son puramente aparentes: los actos as calificados son hechos puros y simples, para los cuales no se estableci la
regla puesto que sta slo se refiere a las operaciones que tienen carcter jurdico.
2 Prdida de la prueba escrita
Motivo
Se supone, como dice expresamente la ley, que la prdida del ttulo resulta de un caso fortuito o de fuerza mayor.
Este caso est previsto en el apartado 40. del artculo 1348. Era absolutamente necesario admitir en este caso la
prueba testimonial, porque la parte interesada sufre una imposibilidad que, aunque posterior al acto, para ella
tiene el mismo efecto que la imposibilidad contempornea al acto, que le impide obtener una prueba escrita. Se
haba provisto de ella, y la ha perdido sin su culpa.
Prueba que ha de rendirse
La persona que pretenda beneficiarse con esta excepcin debe probar
previamente tres cosas:
1. Que el acto se hizo constar por escrito, conforme a la ley;
2. Que esta prueba se ha perdido; y
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_143.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:39:21]
PARTE QUlNTA
3. Que la prdida tiene una causa fortuita. Se le permitir en seguida probar por testigos el acto o contrato de
donde se deriva su crdito.
3 Documentos que tienen el valor de principios de prueba
Definicin del principio de prueba por escrito
El artculo 1347 llama as a todo documento que emane de la persona a quien se demande, o de aquella a quien
representa, y que haga verosmil el hecho alegado. Esta definicin indica todos los elementos que deben reunir los
documentos para valer como principios de prueba.
1. Es necesario que se trate de un documento. La ley no exige que este documento haya sido redactado
especialmente para servir de prueba. As, la correspondencia puede servir de principio de prueba. Esta solucin es
tradicional.
2. Este documento debe emanar de la parte a quien se opone o de aquellos a quienes representa, por ejemplo, sus
autores (las personas de quienes es causahabiente), o de aquellos que la han representado, por ejemplo, su
mandatario, tutor, etctera.
Debe considerarse autor de un documento no slo la persona que lo ha escrito por s misma, sino tambin aquella
por quien se ha escrito en su presencia o con su consentimiento. As, el acta de un interrogatorio de posiciones
contiene las declaraciones de las partes aunque sea escrita por el secretario; igualmente, aquellos documentos
autnticos que las partes no han firmado por no poder o no saber hacerlo. Estos documentos les sern oponibles
como si sus autores fuesen ellas mismas. lgualmente, el taln de un giro postal, expedido por un funcionado
pblico, constituye un principio de prueba por escrito.
3. Se requiere que el documento, sin probar plenamente el derecho alegado, en cuyo caso no sera necesario
ningn suplemento de prueba, haga verosmil su existencia.
Esta condicin es una cuestin de hecho, apreciada soberanamente por los tribunales de primera instancia.
Motivo de la admisin de la prueba testimonial
Cuando existe un principio de prueba por escrito, se recurre al testimonio como un suplemento de prueba; ya no
son los testigos los nicos en afirmar la verdad de un hecho. En estos casos, el peligro de la prueba testimonial se
suprime en gran parte, puesto que parcialmente se ha formado ya la conviccin del juez, la cual se apoya en un
documento que no puede mentir; los dos medios de prueba empleados se prestan mutuo apoyo; el testimonio
completa el documento y ste, por su parte, da fuerza a la palabra del testigo.
22.7.1.3 Modo de valuar el objeto del litigio
a) MOMENTO EN QUE DEBE UNO DEBE SITUARSE: DA DE LA
CELEBRACIN DEL ACTO
Estimacin
Para saber si el valor de la cosa excede de 500 francos, debe uno situarse en el da de la celebracin del contrato.
Esto resulta de la forma empleada por el legislador al establecer la regla: la ley no obliga al juez a rechazar la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_143.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:39:21]
PARTE QUlNTA
prueba testimonial para todo litigios cuyo valor pase de 500 francos; obliga a las partes a hacer constar por escrito
todo negocio cuyo importe exceda esta suma.
No cabe duda que esta regla se ha establecido por el temor de que se sobornen a los testigos, y slo durante el
juicio podr saberse si el litigio vale la pena de comprar las conciencias; pero a esto debe responderse que se trata
de organizar un sistema de pruebas preconstituidas, y naturalmente para apreciar su oportunidad, slo podemos
situarnos en el momento en que se concluy la operacin, sin esperar los litigios que pueda originar.
Si la obligacin se pacta en moneda extranjera se tomar el tipo de cambio del da en que se ha celebrado el acto y
no el del vencimiento de la deuda.
Consecuencias
1. Si en el momento del acto la cosa tena un valor inferior a 500 francos, ser procedente la prueba testimonial
aunque, en el momento del litigio hubiese adquirido un valor superior. Llevando las cosas al extremo puede
suponerse el depsito de una obligacin de 300 francos, que en un sorteo hubiese salido premiado con 100, 200 o
500 mil francos. Si se ha podido hacer el depsito sin que constara por escrito, podr demandarse la restitucin,
despus del sorteo, con una simple prueba de testigos.
2. Si al celebrarse el acto la cosa tena un valor superior a 500 francos, no deber admitirse la prueba testimonial,
aunque el litigio recaiga sobre una suma inferior. As, un prstamo de 800 francos se ha celebrado sin escrito; el
deudor, despus de haber pagado 500 francos, niega su deuda. Su acreedor, al no haber hecho constar por escrito
la operacin, no podr ofrecer prueba testimonial, aunque nicamente reclame el pago de 300 francos.
La ley alude a esta situacin al referirse a la suma que se reconozca ser el saldo de un crdito mayor. Puede
presentarse otra hiptesis: se ha prestado la cantidad de 900 francos sin hacer constar la operacin por escrito;
muere el acreedor, dejando tres hijos entre los cuales se divide el crdito de pleno derecho (artculo 1220). Cada
uno de sus herederos slo es acreedor de 300 francos, sin embargo ninguno de ellos podr probar por testigos el
prstamo, porque al efectuarse recay sobre una suma superior a 500 francos. A esto llama el artculo 1344 un
crdito que forma parte de un crdito mayor.
b) ELEMENTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIN
Accesorios que deban sumarse a la suerte principal
Para estimar el valor de la cosa, se han de tomar en consideracin las prestaciones accesorias que se deban en
virtud del contrato, principalmente los intereses, que se suman al capital de manera que eleven el importe de la
demanda a ms de 500 francos. Por ejemplo: un prstamo de 480 francos al 5% de intereses, es decir, 24, francos
por ao. Si el acreedor espera dos aos antes de demandar, su deudor le deber ms de 500 francos, sin ser ya
admisible la prueba testimonial (artculo 1342).
Disminucin del importe de la demanda
No se admitir prueba testimonial a quien haya demandado una cosa cuyo valor excede de 500 francos, aunque
posteriormente reduzca el importe de su demanda primitiva (artculo 1343). Evidente es esta solucin, si la
reduccin de la cifra de la demanda es puramente arbitraria; esta reduccin slo puede considerarse como una
tctica para eludir la disposicin legal, siendo necesario impedir que prospere. En cambio, debera admitirse la
prueba testimonial cuando se demuestre que slo por error se demand primeramente una suma superior a 500
francos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_143.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:39:21]
PARTE QUlNTA
c) CASOS EN QUE HAY PLURALIDAD DE CRDITOS
Severidad de la ley francesa
El derecho francs, basado en la sospecha que lo anima contra la prueba testimonial, ha ido ms lejos en la
estricta aplicacin de la regla formulada. Exige, en principio, que se sumen todos los crditos que el acreedor
pueda tener contra su deudor, estableciendo a este efecto dos reglas suplementarias contenidas en los arts. 1345 y
1346, que reproducen dos disposiciones de la Ordenanza de 1667.
Necesidad de emplear la prueba por escrito
Si en el mismo juicio una persona demanda varias sumas que unidas exceden de la cantidad de 500 francos, y que
no se hayan hecho constar por escrito, no se admitir la prueba testimonial, aunque el actor alegue que sus
crditos provienen de diferentes causas y que han nacido en diferentes fechas (artculo 1345). As, quien sea
acreedor de una persona por 400 francos, con motivo de la venta de un objeto, y haga a la misma un prstamo de
150 francos, debe hacer constar esta operacin por escrito; de lo contrario, no se le permitir probar por testigos ni
la venta ni el prstamo, aunque ninguno de los crditos, considerados separadamente, lleguen a 500 francos.
Esta sancin, es rigurosa pero fcil de evitar, haciendo constar por escrito toda nueva operacin celebrada con la
misma persona, que eleve el total de los crditos a ms de 500 francos. Por otra parte, el motivo de esta regla ya
no puede ser slo el temor al soborno de los testigos, puesto que contina tratndose de negocios que no son de
mucha importancia, interviene tambin otra idea; el deseo de evitar que juicios sobre sumas sin importancia se
multipliquen, deseo que inspir la reforma del procedimiento operada en 1667.
Para dar la satisfaccin necesaria a la equidad, el artculo 1345 establece una excepcin para el caso en que los
pequeos crditos de que habla procedan, por sucesin o por otra causa, de diversas personas. En consecuencia,
debe suponerse que la misma persona ha llegado a ser varias veces acreedora del mismo deudor, con motivo de
operaciones sucesivas.
Prohibicin de demandar en juicios separados
Despus de haber establecido la regla que se acaba de explicar, el legislador tena que haber previsto que se
tratara de eludir la ley, demandando separadamente, uno despus de otro, los diversos crditos. Para evitar este
fraude tan fcil de cometer, estableci una rigurosa sancin: todos los crditos que no se hayan hecho constar por
escrito, deben exigirse en una misma demanda, de lo contrario, aquellos respecto a los cuales no haya una prueba
escrita no podrn demandarse con posterioridad (artculo 1346).
En este artculo la ley es todava ms severa que en el precedente, puesto que no se limita a privar al actor de la
facilidad de probar su crdito testimonialmente; lo priva de la accin misma. Al decir que la accin no se recibir,
la ley establece que deber rechazarse de oficio, sin examinar si es o no fundada; la ley ha establecido as una
caducidad absoluta. De esto se concluye, con razn, que el acreedor no puede ofrecer las pruebas de confesin y
de juramento.
Consecuencias del artculo 1346
Estas consecuencias son muy graves:
1. El ejercicio de diversas acciones en una misma demanda es obligatorio, aunque su monto total sea inferior a
500 francos. Como hemos visto, ya no es el peligro del falso testimonio lo que inspira esta parte de la ley, sino el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_143.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:39:21]
PARTE QUlNTA
deseo de disminuir el nmero de juicios. Esto era til cuando se trataba, sobre todo, de los conflictos de poca
importancia.
2. Ocurre lo mismo en el caso de que los crditos provengan de diversas personas y se encuentren reunidos en una
misma, con motivo de una sucesin, legado, donacin, o de otra causa. Si hubiese sido inicuo obligar entonces al
acreedor a obtener una prueba escrita, por lo menos puede obligrsele a ejercer al mismo tiempo todas sus
acciones.
3. Por ltimo, tambin es igual en el caso en que siendo cada crdito superior a 500 francos, sea procedente, sin
embargo, la prueba testimonial, por aplicacin de los arts. 1347 y 1348. La razn es la misma: disminuir el
nmero de juicios.
Excepciones
Por excepcin a la regla del artculo 1346 estn dispensados de la
demanda comn:
1. Los crditos nacidos con posterioridad a la fecha en que se formul la demanda; y
2. Los que en esta fecha todava no eran exigibles, puesto que no puede reprocharse al acreedor por no haber
ejercitado su accin cuando aun no tena derecho para hacerlo.
22.7.2 CRDITO CONCEDlDO A LA PRUEBA DOCUMENTAL
Prohibicin de prueba contra la documental
Supongamos un documento redactado para hacer constar en l una convencin y cuya veracidad no se pone en
duda por una denuncia de falsedad; no puede destruirse la fe que se le debe mediante una prueba testimonial
contraria a su contenido. Este slo puede completarse o corregirse mediante otro documento, regular como l y
oponible a las mismas personas.
22.7.2.1 Precedentes
Origen y desarrollo de la regla
Desde un principio se previ (en la Ordenanza de Moulins) que las partes que presenten un documento, redactado
con motivo de su convencin, llegaran a sostener que estaba mal redactado y que no contiene todo lo tratado,
ofreciendo demostrar con testigos una clusula suplementaria, omitida por el redactor del documento, y que
vendra a completar o a modificar su contenido.
He aqu la que sobre este punto estableci la Ordenanza de 1566: ... de todo convenio... se levantar un contrato
mediante el cual y exclusivamente se har y recibir toda prueba de tales materias sin recibir prueba alguna por
testigos fuera o contra de lo contenido en el contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, al celebrarse y
con posterioridad.
Concebida en estos trminos, la d
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_143.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:39:21]
PARTE QUlNTA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_143.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:39:21]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 22
GENERALlDADES
CAPTULO 8
EFECTO
Observacin preliminar
El Cdigo Civil reglamenta el efecto de los contratos al mismo tiempo que el de las obligaciones (artculo 1134 y
ss). Sin embargo, se trata de dos cosas distintas: el contrato genera una o varias obligaciones, siendo ste su nico
efecto; esas obligaciones producen a su vez los efectos que ya hemos estudiado. En este captulo nicamente
estudiaremos el efecto propio del contrato, considerado como hecho productor de obligaciones.
Todo lo que a este respecto ha de decirse se reduce a dos puntos principales: su fuerza obligatoria, su relatividad.
Sin embargo, daremos tambin algunas explicaciones sobre la interpretacin de los contratos.
22.8.1 FUERZA OBLlGATORlA
Su grado
El Cdigo Civil expresa enrgicamente la fuerza del contrato, al decir que las convenciones tienen fuerza de ley
para quienes las han celebrado (artculo 1134).
Lo anterior significa que la observancia del contrato se opone a las partes, como las leyes, y ninguna de ellas
puede sustraerse sin consentimiento de la otra. Pero esto no quiere decir que el contrato sea una ley y que su mala
interpretacin por parte de los jueces, haga procedente la casacin. Por lo dems, existe una condicin para que
los contratos tengan esta fuerza obligatoria; es necesario que estn legalmente formados (artculo 1134). La ley no
puede prestar su apoyo a ninguna convencin que prohba y que sea ilcita.
Revocacin por las partes
Al mismo tiempo que la ley determina la fuerza de la convencin, permite, a las partes, sin embargo, modificarla
e incluso revocarla totalmente, pero slo por mutuo consentimiento (artculo 1134). El consentimiento destruye el
contrato, de la misma manera que ha sido suficiente para formarlo. Se trata de una aplicacin de la antigua regla:
Qu certo jure contrahuntur, contrario jure pereunt.
Deben comprenderse bien los efectos de esta revocacin. Basta para liberar al deudor de sus obligaciones an
existentes, es decir no ejecutadas: pero no tiene fuerza retroactiva para borrar los hechos ya ejecutados, esto
produce diversas consecuencias.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_144.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:39:24]
PARTE QUlNTA
1. Si el contrato fue traslativo de un derecho, como la propiedad, el adquirente de este derecho pudo en el lapso
que media entre el contrato y su revocacin, conferir derechos a terceros, por ejemplo, constituir hipotecas o
servidumbres sobre el inmueble que se le haba vendido, permutado o donado; estos derechos adquiridos
subsisten en provecho de los terceros, porque el nuevo contrato que destruye al primero es para ellos res inter
alios acta.
2. En el derecho fiscal, ambos contratos se consideran operaciones independientes, cada una de las cuales origina
los impuestos respectivos. No solamente no se restituyen al revocarse, los impuestos cobrados con motivo del
primer contrato; la misma revocacin causa adems, nuevos impuestos. Esto es importante si se trata de una
transmisin de propiedad; deber pagarse un doble impuesto de traslado de dominio.
3. Cuando haya habido transmisin de la propiedad inmueble, la convencin revocatoria que restituye dicha
propiedad al enajenante, est sometida tambin, a publicidad, por medio de su transcripcin como lo fue la
primera; se trata de una segunda transmisin de propiedad que se realiza en sentido inverso. En resumen, la
revocacin convencional de los contratos no tiene los efectos retroactivos que se producen cuando se anulan o
rescinden.
Aplicacin del contrato por el juez
No solamente una de las partes no puede revocar el contrato por su sola voluntad tampoco puede obtener ni su
revocacin ni una simple modificacin del mismo por el juez, si no existe una causa de nulidad o de rescisin
prevista por la ley (artculo 1134). Sin embargo, no es raro ver que los tribunales aprovechen circunstancias de
hecho para modificar las clusulas de un contrato, so pretexto de interpretarlo.
Casos excepcionales
Por excepcin a la regla, es posible que la voluntad de una de las partes sea suficiente para terminar el contrato,
en cualquier momento o en intervalos fijos. Tales contratos son: el de sociedad cuando se ha contratado por una
duracin indefinida; el mandato y el arrendamiento, cuando se han contratado por periodos o sin lmite de tiempo.
En sentido inverso, los contratos relativos a la familia (matrimonio, contrato de matrimonio y adopcin), nunca
pueden modificarse incluso ni con el consentimiento de las partes.
Teora de la imprevisin
Las nuevas condiciones econmicas han dado, despus de la guerra de 1914, un inesperado desarrollo a la teora
de la imprevisin. Se ha sostenido que los tribunales tienen facultades para suprimir o modificar las obligaciones
contractuales, cuando las condiciones de su cumplimiento se han modificado por las circunstancias, sin que las
partes hayan podido racionalmente prever esta modificacin. En efecto, en algunos casos el incumplimiento del
contrato implica la ruina del deudor y el enriquecimiento injusto del acreedor. Equitativo parece entonces ayudar
al deudor, facultando a los tribunales para reglamentar sus obligaciones en consideracin de las circunstancias.
Pero en realidad es muy difcil conceder a los tribunales tales facultades. Las dificultades en el cumplimiento no
constituyen la mayor fuerza liberatoria, y no puede presumirse que las partes no hayan tomado en consideracin
las posibles modificaciones del estado de cosas existen al celebrar el contrato, pues al contratar, por ejemplo, un
arrendamiento de duracin ilimitada, cada contratante persigue, por el contrario, asegurar el futuro.
Por otra parte, el motivo del incumplimiento invocado por el deudor, es el desequilibrio entre las prestaciones,
sobrevenido con posterioridad al contrato. Pero, as como la lesin, contempornea a la formacin del contrato,
no es una causa de nulidad, la que se produce durante su cumplimiento no puede tomarse como causa para revisar
el contrato.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_144.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:39:24]
PARTE QUlNTA
La jurisprudencia se ha negado a admitir la revisin del contrato en caso de dificultades de ejecucin, y con
mayor razn, cuando el deudor invoque los trastornos originados por el alza de los precios. Particularmente ha
afirmado su respeto de las clusulas del contrato en la aplicacin de los arrendamientos de ganado (baux
cheptel).
La jurisprudencia belga se ha pronunciado en el mismo sentido. La corte de apelacin de Bruselas, en sentencias
expresas y la de casacin, en los considerandos de algunas sentencias declararon que solamente el legislador tiene
facultades para ordenar la revisin de los contratos en presencia de circunstancias econmicas extraordinarias. A
veces se ha opuesto a esta jurisprudencia la solucin ms liberal de la jurisdiccin administrativa, que admite la
revisin de los precios en las concesiones de larga duracin.
Disposiciones especiales sobre la revisin de las contratos
El rigor de la jurisprudencia ha hecho que interviniera el legislador. No era posible haber mantenido aquellos
contratos cuya ejecucin haba llegado a ser de tal manera onerosa para los deudores, que en ciertos casos los
hubiera arruinado. La Ley del 21 de enero de 1918, llamada Ley Failliot, permiti al deudor pedir la resolucin de
los contratos celebrados antes de la guerra. Los tribunales no pueden revisar los contratos, pero s deferir su
resolucin o suspensin con o sin indemnizacin.
La Ley del 9 de mayo de 1920 estableci la rescisin de pleno derecho, si no se demandaba el cumplimiento
dentro del plazo fijado por cita. Esta ley, vista con alguna desconfianza por los juristas, ha tenido efectos
bienhechores y permitido resolver situaciones que haban llegado a ser inextricables. En Blgica igualmente, la
Ley del 11 de octubre de 1919 autoriz la revisin de ciertos contratos.
En materia de arrendamiento se ha ido ms lejos y se concede al juez facultades para revisar las condiciones del
contrato. Tales facultades han sido fcilmente aceptadas por ejercitarse con motivo de una prrroga pedida por el
locatario. Ms discutida ha sido la Ley de 6 de julio de l925 que estableci la revisin de los contratos de
arrendamiento celebrados antes de la guerra. No obstante, el principio de la revisin se ha extendido a los
arrendamientos rsticos por la Ley del 9 de junio de 1927.
22.8.2 RELATlVlDAD
Divisin
Pothier enunci claramente la doble regla que limita el efecto de un contrato a la vez en cuanto a las cosas y en
cuanto a las personas: Las convenciones solamente producen efectos respectos a las cosas que han sido su objeto,
y slo entre las partes contratantes. El cdigo ha separado los dos puntos (artculo 1135 y 1165), y tratado el
primero slo incompletamente.
22.8.2.1 En cuanto a las cosas
Ausencia de dificultades prcticas
Como ya deca Pothier, las convenciones slo pueden producir efectos sobre lo que las partes las han deseado.
Esto es evidente, y ninguna dificultad provoca esta regla en su aplicacin a los contratos. Mas no es as cuando se
trata de las sentencias que estn sometidas a una regla anloga.
Determinacin de la extensin del contrato
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_144.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:39:24]
PARTE QUlNTA
En la prctica, las dificultades provienen no de que se extiendan los contratos ms all de su verdadero objeto,
sino sobre todo, del hecho de que las partes frecuentemente no son lo suficientemente explcitas al enunciar las
clusulas de su contrato, existiendo en l puntos sobrentendidos.
A este respecto, la ley establece una regla especial: Los contratos obligan no solamente a lo expresamente pactado
en ellos sino tambin a todas aquellas consecuencias que, segn la equidad, y el uso, producen a la ley por su
naturaleza (artculo 1135). El derecho romano estableca ya una solucin semejante para las acciones de buena fe:
Ea qu sunt moris et consuetudinis in bon fidei judiciis debent venire.
22.8.2.2 En cuanto a las personas
Limitacin a las partes de los efectos del contrato
Las convenciones slo producen efectos respecto a las partes contratantes, dice el artculo 1165. Recurdese que
como partes en un contrato no slo deben considerarse las personas que han estado presentes en su celebracin y
que han manifestado su aceptacin, sino tambin aquellas que han sido representadas por otra, obrando en su
nombre (mandatario, tutor, etc.).
Por tanto, el principio establece la limitacin a las partes de los efectos del contrato; estos efectos se producen en
favor o en contra de las partes, y no en favor o en contra de los terceros, tomando esta palabra en su sentido ms
amplio. Los terceros no pueden ni sufrir perjuicios ni aprovecharse de un contrato que no ha sido celebrado ni por
ellos ni a su nombre. Es esto lo que expresa la antigua regla: Res inter alios acta, aliis neque nocere neque
prodesse potest.
Extensin a los causahabientes de las partes
Sin embargo, al lado de las partes, deben situarse algunas personas que sufren los efectos del contrato o que se
aprovechan de l, como las partes mismas, porque son causahabientes de stas.
Debemos tratar separadamente la situacin de los acreedores quirografarios, de los sucesores universales y de los
sucesores a ttulo particular.
a) ACREEDORES QUlROGRAFARlOS
Su situacin normal
En su carcter de causahabiente universal de su deudor, como los acreedores quirografarios sufren todos los
efectos de las convenciones celebradas por aquel. Adquiere el deudor un nuevo derecho? Mejora su activo? Al
aprovecharse de ello los acreedores, mejora su garanta. Ha realizado una enajenacin? Sufren sus acreedores
por la disminucin de su garanta. ha contrado nuevas deudas? Sufren tambin por la disminucin del dividendo
que obtendrn.
Por tanto, el contrato produce sus efectos tanto para los acreedores como para las partes contratantes; todas las
fluctuaciones buenas o malas que sufre el patrimonio del deudor, influyen sobre la garanta de los acreedores,
puesto que ste no es sino el patrimonio del deudor. Por una aplicacin directa de esta idea, la ley permite a los
acreedores ejercitar los derechos y acciones del deudor por cuenta de ste y en lugar de l (artculo 1166)
En algunos estudios recientes se ha discutido a los acreedores quirografarios el carcter de causahabientes a ttulo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_144.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:39:24]
PARTE QUlNTA
universal.
Regla excepcional para los casos de fraude
Cuando el acto del deudor es celebrado en fraude de los derechos de sus acreedores, dejan stos de sufrir su
efecto; adquieren ellos un derecho propio, que es la accin revocatoria o accin pauliana.
b) SUCESORES UNlVERSALES
Su situacin normal
Los sucesores universales reciben todo el patrimonio de su autor, encontrndose, en principio, en la misma
situacin que l: le suceden a la vez en sus obligaciones y en sus crditos. Por tanto, los contratos celebrados por
el autor de una sucesin, producen los mismos efectos para l y para sus herederos y dems sucesores universales.
Esta transmisin hereditaria de los crditos y de las deudas, que era uno de los principios fundamentales de las
sucesiones romanas, nunca se ha perdido desde entonces (arts. 724, 873, 1009 y 1012).
Cuando el difunto deja varios herederos, el beneficio o la carga del contrato se divide entre ellos, en proporcin a
sus haberes hereditarios (artculo 1220). El artculo 1112, situado en el ttulo De las Obligaciones, recuerda esta
regla, que enuncia, por lo dems, en trminos insuficientes, al decir que se considera que los contratantes
estipulan por s y por sus herederos. Debieron haberse aadido las palabras o prometer, pues el verbo estipular
correctamente slo se refiere al papel que el acreedor desempea en el contrato; el acreedor estipula; el deudor
promete.
Casos excepcionales
Por excepcin a la regla, es posible que el efecto del contrato no se prolongue ms all de la vida de las partes y
que sus herederos no sucedan al difunto en el crdito o en la obligacin: se dice entonces que sta era vitalicia.
Como ejemplos de crditos que no se transmiten a los herederos, se pueden citar las pensiones de retiro y las
rentas vitalicias, que se extinguen con la muerte de su titular.
Otros ejemplos anlogos se obtienen, en relacin las deudas u obligaciones pasivas, a los contratos celebrados en
consideracin de la persona que en ellos se obliga: el contrato de trabajo y el de obra (artculo 1795), la sociedad
(artculo 1865), el mandato (artculo 2003, inc. 3), se disuelven por la muerte del obrero, del domstico, del
empresario, de uno de los socios o del mandatario. El contrato se celebr en consideracin a las cualidades
personales del deudor: muerto ste, sera contrario a la intencin de las partes mantenerlo.
c) SUCESORES PARTlCULARES
lntransmisibilidad de los crditos y de las deudas
Los sucesores particulares no son herederos de su autor ni pueden ser asimilados a ellos. Por consiguiente, en
principio le son diferentes los contratos que haya podido celebrar su autor como acreedor o como deudor; el
crdito o la deuda permanecen unidos a la persona que respectivamente lo haya estipulado o contrado, y no se
transmite a su causa_habiente particular, salvo que sobre este punto haya mediado una convencin especial entre
las partes. As, el donante puede obligar a su donatario a pagar total o parcialmente sus deudas (artculo 945).
Esta convencin es sobrentendida por el Cdigo Civil en un caso notable el adquirente de un inmueble arrendado
est obligado a mantener el arrendamiento celebrado por el enajenante (artculo 1743); se subroga de oficio en los
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_144.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:39:24]
PARTE QUlNTA
derechos y obligaciones nacidas del arrendamiento.
La Ley del 19 de julio de 1928 sobre el contrato de trabajo estableci un segundo caso si el patrn vende su
establecimiento el adquirente est obligado a respetar los contratos de trabajo vigentes (cdigo del trabajo, lib. l
artculo 3).
Efecto de las convenciones relativas al derecho transmitido
Sin embargo, en cierta medida el sucesor particular es causahabiente de su autor: Ha adquirido de l un derecho,
la propiedad de un inmueble, un crdito que le ha sido cedido. Ahora bien, este derecho le fue transmitido en el
estado en que se encontraba en el momento de su enajenacin: el enajenante no pudo, al ceder su bien, afectar los
derechos que con anterioridad hubiese conferido a los terceros sobre la cosa enajenada. De aqu la siguiente regla:
todo convenio por el cual el enajenante ha disminuido o modificado su derecho sobre la cosa, con anterioridad a
la enajenacin, es oponible al adquirente de esta cosa, por va de inscripcin, transcripcin o de otra manera,
cuando la ley lo exija.
Pero advirtese que este efecto de las convenciones que afectan al causahabiente particular, no es, en realidad,
relativo a las obligaciones; el adquirente de un bien no se subroga, como el deudor, a su autor; solamente recibe,
como propietario, un derecho ya disminuido o modificado. Por tanto, la regla se refiere ms bien a la teora de los
derechos reales que a la de los contratos, demostrando esto la circunstancia de que el adquirente sufrir los efectos
de los actos de su autor que hayan creado derechos reales de otra fuente que no sea la contractual, por ejemplo, la
hipoteca legal de un menor o de un sujeto a interdiccin de quien haya sido tutor.
Mediante una comparacin se advertir claramente esta diferencia. Un propietario contrata con un jornalero o
labrador el barbecho de su tierra; en otro acto cede un derecho de paso a un vecino; despus vende su bien. Salvo
convencin especial, el comprador no estar obligado a mantener el contrato relativo al cultivo de la tierra, pero
se ver obligado a respetar el derecho de paso (suponiendo que se hizo la transcripcin). Por qu esta diferencia?
Se debe a que el jornalero tiene un simple crdito, en tanto que el derecho del vecino es una servidumbre, es
decir, un derecho real.
Aplicaciones diversas
En algunos casos particulares, la distincin aparece menos clara: no obstante, siempre existe. Un acreedor que
haba pedido a su deudor un fiador, cede su crdito sin hablar del consentimiento. Sin embargo, el cesionario
podr perseguir al fiador, como lo hubiera hecho el cedente; en este caso parece que se vale entonces de un simple
contrato celebrado por su actor y que slo ha dado origen a un derecho de crdito. Pero debe considerarse que el
crdito cedido ha sido objeto de una enajenacin, a ttulo de valor comprendido en el patrimonio, como si se
hubiera tratado de la propiedad de un bien corpreo.
Puede decirse que el cedente ha vendido su derecho de propiedad sobre el crdito. Ahora bien, el crdito, como
cosa vendida, debi haberse transmitido al cesionario, con todos sus accesorios, salvo convenio en contra: en
consecuencia, la accin nacida de la fianza queda comprendida en la cesin, al mismo ttulo que el crdito
principal. Se trata de una aplicacin de la regla: Accesorium sequitur principale.
Otro ejemplo. Una persona que posee un dominio compuesto de diversas fracciones de tierra, celebra una
transaccin por la cual reconoce a sus vecinos la propiedad e litigio de algunas fracciones o alguna servidumbre
dudosa al mismo tiempo que obtiene el reconocimiento de su derecho discutido sobre otras fracciones. Despus
vende este dominio.
La transaccin es un contrato; y, sin embargo, al comprador del dominio se opondrn los derechos que en la
transaccin se concedieron a los vecinos, y al mismo tiempo podr invocarla en los puntos que le favorezcan.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_144.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:39:24]
PARTE QUlNTA
Por qu? Porque la transaccin es declarativa de propiedad; ella determina la extensin de los derechos que el
propietario posee sobre su cosa. Lo mismo ocurre con la particin, que tambin es declarativa: sirve de ttulo al
propietario.
lnoponibilidad
Sin embargo, en ciertos casos, la situacin jurdica creada por el contrato no es oponible a los causahabientes de
las partes. Lo mismo sucede cuando la ley exige el cumplimiento de ciertas formalidades en inters de los terceros
(fecha cierta, publicidad), cuando el acto se ha realizado para defraudar los derechos del tercero, y cuando los
terceros tienen un derecho adquirido que no puede ser afectado por el acto (inoponibilidad de las excepciones al
portador de una letra de cambio, inoponibilidad de los actos de un quebrado a sus acreedores).
En todos estos casos se dice que el acto es vlido, pero inoponible a ciertas personas. Esta expresin, que no se
encuentra en el Cdigo Civil, es actualmente comn en la jurisprudencia y en la doctrina. Los terceros a quienes
el acto es opuesto se limitan a rechazar su efectos por va de excepcin: no tienen que pedir la nulidad, que por lo
dems no podran pedir, pues el acto es vlido para las partes, y para todas aquellas personas a quienes es
oponible.
22.8.3 lNTERPRETAClN DE LOS CONTRATOS
Anlisis de los textos
Los autores del cdigo juzgaron til formular, en artculos de la ley, cierto nmero de principios, que sin
inconvenientes hubieran podido subsistir en estado de reglas doctrinales. Vase los arts. 1156 a 1164. Todas estas
disposiciones se inspiraron en la obra de Pothier, y en ella se encuentra aun su mejor comentario. No provocan
ninguna dificultad y son de muy poco uso en la prctica; bastar con el anlisis de los principales textos.
Trminos impropios
Ms que detenerse en el sentido literal de los trminos, debe buscarse la comn intencin de las partes.
En esta regla se basa la facultad que se atribuyen los tribunales de ratificar el nombre dado a un contrato, cuando
las clusulas que lo componen indican un error en la calificacin que se le ha dado. Una aplicacin interesante de
estas ratificaciones se hace a los testamentos, en los cuales los legados frecuentemente se califican como
donaciones.
Clusulas dudosas. La ley formula a este respecto varias reglas:
1. Se deben interpretar, primeramente, segn el uso del lugar en que se celebr el contrato (artculo 1159).
2. Lo que es susceptible de dos sentidos debe tomarse en el que convenga ms a la naturaleza del contrato
(artculo 1158).
3. Si hay dos sentidos que igualmente convengan, debe optarse por aquel en el cual el contrato sea susceptible de
producir algn efecto, y no aquel con el cual no producira ninguno (artculo 1158). Ya Ulpiano haba establecido
una regla anloga para la interpretacin de las estipulaciones. De aqu se ha obtenido la regla: Actus
interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat.
Por ltimo, en caso de duda la convencin se interpreta contra quien la ha estipulado y en favor del que ha
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_144.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:39:24]
PARTE QUlNTA
contrado la obligacin (artculo 1162).
Enunciados incompletos
En los contratos se deben suplir las clusulas usuales, aunque no estn expresadas (artculo 1160). Algo semejante
haba ya establecido la ley en el artculo 1135; los contratos obligan a todas las clusulas inherentes a ellos segn
la equidad o el uso. En este punto de vista, el uso del lugar de celebracin del contrato es el nico que debe
consultarse y no el de las localidades ms o menos alejadas.
Libertad de investigacin de los tribunales
Ningn texto obliga a los jueces a limitarse al examen del acto espito para apreciar su sentido; por tanto, pueden
buscar la intencin de las partes, sea en otros documentos, sea en las circunstancias de la causa.
Clusula rebus sic standibus
Una antigua regla, que los glosadores creyeron encontrar en un texto del Digesto (Xll, 4, 8), consiste en suponer
que en todo contrato las partes han previsto que las circunstancias no cambiarn. Las obligaciones de las partes
slo deben entonces ser ejecutadas si las cosas estn en el mismo estado que en el da de la formacin del
contrato, rebus sic standibus. Suponiendo en todo contrato una clusula de este gnero, se llega a admitir la
revisin del contrato por imprevisin. Pero tal clusula no puede sobrentenderse, pues es contraria a la utilidad
econmica del contrato. Cuando un contrato impone, por cierto lapso, prestaciones sucesivas al deudor, el
acreedor ha querido garantizarse contra todas las eventualidades posteriores, y particularmente contra la variacin
en los precios.
Facultades de los tribunales de primera instancia
Segn la jurisprudencia actual de la corte de casacin, los tribunales de primera instancia son soberanos en la
interpretacin de los contratos que se sometan a su conocimiento. Numerosas son las sentencias en este sentido;
gran nmero de recursos son rechazados porque la corte de casacin estima que los tribunales de primera
instancia son los nicos facultados para esta interpretacin.
Supervisin (contrle) de la corte de casacin
Aunque no ha sido abandonado desde 1808, el principio segn el cual el error de los tribunales de primera
instancia no da lugar a casacin, la corte suprema ha establecido una jurisprudencia que casi es contraria a su
punto de partida. Admite que puede casarse una decisin judicial, cuando desnaturaliza el sentido de una clusula
clara y precisa, de manera que modifique o desconozca sus efectos legales.
Con objeto de eludir la supervisin de la corte de casacin, los tribunales frecuentemente pretenden encontrar en
las circunstancias exteriores, razones para modificar los efectos naturales de las ms claras clusulas. Es
necesario, por lo menos, que invoquen un hecho preciso; no basta afirmar que debe modificarse el sentido
aparente de la clusula en atencin a las circunstancias en que se ha convenido.
Como perfectamente dice Huc trtase de frmulas triviales, que en realidad no corresponden a nada; ellas
permitiran a los tribunales modificar a su gusto las convenciones de las partes. En definitiva, puesto que la corte
de casacin se declara juez de la cuestin de saber si la convencin es clara o no si se ha desnaturalizado o no por
el tribunal de primera instancia, es cierto que se reserva la ltima palabra. Pero, puede ser de otra manera? No
ha probado la experiencia, desde hace mucho tiempo, que la distincin entre el hecho y el derecho es una mera
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_144.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:39:24]
PARTE QUlNTA
abstraccin y que en realidad nunca se separan?
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_144.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:39:24]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 22
GENERALlDADES
CAPTULO 9
SIMULACIN
22.9.1 NOCIN
Definicin
Hay simulacin cuando se celebra una convencin aparente, cuyos efectos son modificados o suprimidos por otra
contempornea de la primera, y destinada a permanecer en secreto. Esta definicin supone, que hay identidad de
partes y de objeto, en el acto ostensible y en el secreto.
El acto secreto se llama contradocumento (contre_lettre).
1. Cuando el segundo acto contiene una nueva convencin. Por ejemplo, en un arrendamiento de cosas o en una
prestacin de servicios se fij primeramente el precio que ambas partes consideraron serio y definitivo, y
posteriormente reconocen que es muy bajo o muy elevado; podrn celebrar una segunda convencin para
modificar aumentar o disminuir la renta o retribucin sin que este cambio constituya una simulacin.
2. Cuando en el primer acto se anuncia el modificativo. As se acostumbra con la que se llama declaracin de
pedido; a veces el adquirente se reserva la facultad de indicar con posterioridad, en un plazo determinado, el
nombre de la persona para quien ha hecho la adquisicin. En este caso no hay simulacin, porque el segundo acto
no estaba destinado a permanecer en secreto.
Distincin entre la simulacin y el dolo
El dolo se parece a la simulacin en que esconde, un pensamiento secreto bajo una apariencia engaadora: Aliud
simulatur, aliud agitur, deca Servius en su definicin del dolo. Sin embargo, es fcil sealar la diferencia; el dolo
solamente se dirige contra una de las partes, sea por la otra, o por un tercero; la simulacin es un entendimiento
entre las partes contra los terceros. El dolo tiene por objeto obtener el consentimiento de una de las partes
engandola; en la simulacin todas las partes dan su consentimiento con pleno consentimiento de causa, ninguna
es engaada.
Grados de la simulacin
La simulacin puede producirse en tres grados diferentes:
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_145.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:39:28]
PARTE QUlNTA
1. El acto secreto puede destruir totalmente el efecto del acto ostensible, de manera que la simulacin ha creado
una vana apariencia que no recubre ningn acto real. Sucede esto en las enajenaciones simuladas cuando un
deudor quiere sustraer su activo a la accin de sus acreedores; simula una venta, pero en un contradocumento se
hace constar que nunca ha tenido la intencin de enajenar y el pretendido comprador reconoce que posee en
realidad por otro. Este simulacro de venta sirve para impedir el embargo por parte de los acreedores del vendedor,
del bien aparentemente vendido. Entonces se dice que el acto es ficticio.
2. El acto secreto puede modificar totalmente el acto ostensible, ya no para destruir sus efectos, sino para cambiar
su naturaleza. En este caso, las partes realizan un acto real, pero esconden su verdadera naturaleza en otra forma
que no es la suya. Por ejemplo una de ellas hace a la otra una donacin, pero se presenta esta donacin como una
venta, y se entrega el recibo del precio al pretendido comprador, quien no habiendo pagado nada, en realidad es
un donatario. Se dice entonces que el acto es simulado.
Cuando se habla de actos simulados, por lo general slo se piensa en las donaciones hechas bajo la forma de una
venta; pero hay otra hiptesis todava ms prctica; la del pagar (o promesa de pagar) emitido con la indicacin
de una falsa causa; por ejemplo un usurero obtiene que su deudor le entregue pagars indicando que la causa de
su obligacin es una compra, valor recibido en mercancas; o bien un donante que desea mantener oculta la
liberalidad que ha hecho y firma un pagar motivndolo por un prstamo que nunca ha recibido del donatario.
3. Por ltimo, algunas veces la simulacin es menor; en lugar de ocultar la naturaleza misma de su operacin, las
partes nicamente ocultan una parte de sus condiciones. Ocurre esto en las cesiones de oficios y otros actos
sealados. Se trata entonces de una simulacin parcial.
Simulacin en la que se recurre a la ayuda de un tercero
En las hiptesis indicadas anteriormente, la simulacin slo recae sobre el acto celebrado por las partes, ya sea
sobre su existencia misma, sobre su naturaleza, o sobre sus condiciones. Frecuentemente tambin una persona
quiere hacer por su propia cuenta una operacin sin que los terceros lo sepan. Emplea entonces un mandato, quien
no de a conocer su carcter y que se presenta como autor y beneficiario del acto, a ttulo de comprador, de
donatario, etc., aunque el acto no le concierna. En este caso hay interposicin de personas o empleo de un
testaferro. Se trata de otra especie de simulacin que recae no sobre la naturaleza o condiciones del acto, sino
sobre las personas que toman parte en l.
Carcter normalmente fraudulento de la simulacin
Se puede concebir una simulacin cuyo motivo es confesable; una persona puede tener razones honestas para
ocultar a los terceros la verdadera naturaleza de sus operaciones y del estado de sus negocios; pero esto es raro.
Por lo general, uno de los autores del acto simulado se propone engaar a alguien, y la simulacin es un medio de
cometer fraudes.
22.9.2 EFECTOS
La simulacin no es una causa de nulidad Este principio ha sido definitivamente reconocido por la doctrina.
Resulta implcitamente de un texto del Cdigo Civil, el artculo 1321, que admite que una convencin oculta, que
modifique una convencin aparente, produce sus efectos entre las partes.
Es as, hasta en los numerosos casos en los que la simulacin sirve para cometer un fraude, impidiendo a los
terceros descubrir la causa de nulidad: por ejemplo, se ha empleado una interpsita persona porque el acto hubiera
sido visiblemente nulo de haberse revelado el nombre de su verdadero beneficiario.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_145.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:39:28]
PARTE QUlNTA
En todos los casos de este gnero, aunque la simulacin sea fraudulenta, no es ella la causa de la nulidad. Si el
acto resulta nulo, no se debe a que sea simulado, sino a que existe una razn particular para anularlo.
Caso en que la simulacin anula la operacin
Estos casos no son numerosos. Los ms importantes son los siguientes:
Contradocumentos en la cesin de oficios. Los titulares de los oficios, a quienes el artculo 91 de 10 Ley del 28 de
abril de 1816 concedi el derecho de presentacin se ven a menudo tentados, cuando venden sus cargos, a exigir
un contradocumento a su sucesor: adems del convenio ostensible que debe someterse a la autorizacin de la
administracin, para el nombramiento del nuevo titular, se firma un convenio secreto que modifica las
condiciones, ordinariamente para elevar el precio de la cesin.
Hasta 1841 se admiti que las convenciones secretas eran vlidas entre las partes. Pero una sentencia de la
Chambre de Requtes del 6 de julio de 1841 decidi que estas convenciones eran absolutamente nulas. Fue
seguida de una serie de sentencias en el mismo sentido, de 1841 a 1849, y actualmente ya nadie discute esta
solucin.
Toda clusula que no est contenida en el convenio ostensible, est afectada de una nulidad de orden pblico,
dada su falta de aprobacin por el gobierno, pues la convencin preparada por las partes slo existe y tiene valor
por esta aprobacin. De lo anterior se concluye que si el contradocumento contiene una elevacin del precio,
puede repetirse todo lo que se haya pagado excediendo el precio ostensible.
Contradocumentos en los contratos de matrimonio. Algunas veces los futuros esposos, despus de haber obtenido
la aprobacin de su contrato de matrimonio, modifican sus clusulas por una convencin adicional, firmada
solamente por ellos. Este contradocumento est destinado a sorprender el consentimiento de los padres, quienes
no lo hubieran otorgado de haber conocido el convenio secreto, el cual es anulado por el inc. segundo del artculo
1386.
Falsas declaraciones hechas en el registro. (Ley del 27 feb. de 1912). Muchos fraudes se cometen contra el
Tesoro, principalmente en las ventas en las que los particulares declaran un precio inferior al real, para disminuir
el monto de los derechos que tendrn que pagar; el precio real se pacta en un contradocumento. La Ley sobre el
registro del 22 frimario ao Vll se ocup de estos fraudes, y declar nulo y sin ningn efecto todo
contradocumento... que tuviese por efecto aumentar el precio estipulado en un documento registrado con
anterioridad (artculo 40).
El comprador poda negarse a pagar el suplemento del precio fijado en el pacto secreto. Por ello muchas personas
siguieron la costumbre (que todava subsiste), de hacerse pagar con anterioridad el excedente del precio, sin dar
recibo, lo que simplifica todo.
Cuando apareci el Cdigo Civil, se consider que su artculo 1321 abrog esa disposicin de la ley de frimario,
pues segn aquel artculo, los contradocumentos producan efectos entre las partes contratantes. En 1871, la
administracin del registro vanamente propuso volver a la severidad de la Ley del frimario, y slo se estableci en
el artculo 12 de la Ley del 23 de agosto de 1871, una fuerte multa en caso de simulacin del precio en la venta o
del saldo en la permuta o particin.
Pero la Ley hacendaria del 27 de febrero de 1912, arts. 6 y 7 (decreto de codificacin del registro de 1926,
artculo 133) estableci nuevamente la nulidad de todos los contradocumentos cuyo objeto sea disimular total o
parcialmente el precio en la venta o el saldo en la permuta, en los actos relativos a los inmuebles, oficios
ministeriales, establecimientos de comercio y cesin de clientela, con sanciones rigurosas contra los terceros,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_145.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:39:28]
PARTE QUlNTA
especialmente contra los notarios que se convierten en cmplices.
La Ley hacendaria del 13 de julio de 1925 (artculo 36) aplic a la cesin de arrendamiento las sanciones de la
Ley de 1912.
22.9.3 EFECTO DE ACTO OSTENSlBLE Y DE ACTO SECRETO
Divisin
Toda simulacin supone el concurso de dos convenciones contradictorias, a las que es imposible reconocer
efectos acumulativamente respecto a la misma persona. Por ello debe escogerse entre ellas y atenerse al acto
ostensible o al acto secreto, suprimiendo uno de los dos. Para hacer esta eleccin, deben extinguirse las relaciones
de cada una de las partes con la otra, y las de las con los terceros.
22.9.3.1 Relacin de las partes entre s
Esterilidad del acto ostensible y eficacia del acto secreto
Segn la intencin de las partes, el acto ostensible no tiene ningn valor, las relaciones entre ellas no deben ser
reglamentadas por l, no debe producir efectos. Por consiguiente, ninguna de las partes puede obtener de l
ventaja alguna contra la otra. La nica eficaz es la convencin secreta, a condicin, sin embargo, de que pueda
probarse segn las reglas indicadas ms adelante.
22.9.3.2 Relaciones de las partes con los terceros
Definicin de los terceros
Qu personas deben considerarse como terceros? Natural es que no sean los terceros absolutamente extraos a
las partes; tampoco quienes han adquirido de ellos derechos reales con anterioridad a la doble convencin
constitutiva de la simulacin; stos estn suficientemente protegidos por el derecho comn. Oculta o confesada,
toda nueva convencin de las partes no produce ningn efecto respecto a ellos (artculo 1165).
Debemos tambin eliminar de la categora de terceros a los causahabientes a ttulo universal de las partes, que
estn sujetos a las mismas obligaciones que sus autores, y colocados directamente en la misma situacin que las
partes.
Por tanto, los terceros a que nos referimos aqu no pueden ser sino de
dos clases:
1. Los adquirentes de derechos reales que hayan tratado con las partes con posterioridad al acto simulado.
2. Los acreedores quirografarios de las partes.
Normalmente esta clase de acreedores se comprende en la categora de los causahabientes y se les da igual trato
que al deudor mismo y no el de terceros. Es as principalmente en materia de transcripcin y respecto a la fecha
de los documentos privados (artculo 1328); los documentos no registrados hacen fe de su fecha por s mismos
contra las acreedores quirografarios de su signatarios y si estos acreedores pretenden que la fecha es falsa, estn
obligados a probarlo (prueba que, por lo dems, pueden rendir por todos los medios); no pueden atribuirse el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_145.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:39:28]
PARTE QUlNTA
carcter de terceros para invocar el artculo 1328 y rechazar este acto pura y simplemente.
En materia de contradocumentos, por el contrario, los acreedores quirografarios son considerados como terceros.
Esto no dice la ley, pero la jurisprudencia lo admite, y nadie discute este punto; era necesario proteger contra la
simulacin a todas aquellas personas a quienes pudiera serles perjudicial. Se advierte as cun diferente es el
sentido de la palabra terceros en los arts. 1321 y 1328, no obstante su vecindad, puesto que el primero comprende
a los acreedores quirografarios y el segundo no.
Doble situacin de los terceros en caso de simulacin
Los terceros situados ante un acto viciado de simulacin, pueden tener intereses opuestos. Unos, conociendo la
existencia del acto secreto, tendrn inters en probarlo, porque la situacin aparente creada por el acto ostensible
les es perjudicial. Existiendo otros tratando con bis partes, fundndose en las apariencias del acto ostensible, estn
interesados en rechazar el contradocumento, para mantener esta situacin aparente que le es provechosa.
Terceros a quienes no es oponible la convencin secreta
Conociendo slo los terceros el acto ostensible, crea una situacin aparente, con la cual deben contar todas la
personas que tratan de buena fe con las partes; por ello no debe serles oponible el acto secreto. Establece esto
expresamente el artculo 1321: Los contradocumentos solamente producen efectos entre las partes contratantes, y
ninguno contra los terceros.
En estas condiciones siempre que el convenio secreto sea susceptible de producir resultados desfavorables a los
terceros no se tomar en consideracin; solamente se ejecutar el acto ostensible. Esta regla se aplicar a quienes
han tratado de buena fe con un testaferro, por ejemplo, un mutuante que obtenga el otorgamiento de una hipoteca
por el adquirente aparente, sobre el inmueble objeto de una enajenacin simulada.
A veces es intil la proteccin que el artculo 1321 concede a los terceros, negando todo efecto contra ellos a la
convencin secreta, por desempear la misma funcin que otras instituciones protectoras de los intereses de los
terceros. Por ejemplo, si el objeto de la simulacin de un mueble corpreo transmitido a un tercero de buena fe,
por una de las partes, el artculo 2279 protege al adquirente o acreedor prendario, haciendo as intil el artculo
1321.
Respecto a los inmuebles el acto simulado ser inscrito, y los adquirentes posteriores se fijarn, por consiguiente,
en la transcripcin; pero en este caso esos adquirentes necesitan invocar el artculo 1321, pues la Ley del 24 de
marzo de 1855 slo protege al adquirente que ha tratado basndose en el registro, contra la falta de derecho en su
vendedor.
Terceros a quienes no es oponible la convencin ostensible
La ley dice que la convencin secreta no produce efectos contra los terceros: en consecuencia no puede
perjudicarlos; existe, sin embargo, una situacin no prevista por la ley. El tercero que se presenta puede ser el
mismo contra quien se haya urdido la maquinacin: si nos atenemos al acto ostensible le es perjudicial; este
tercero tiene inters en que no se le oponga el simulacro de contrato que las partes han colocado ante l para
ocultarle la verdad, y que surja la convencin secreta para que se apliquen las reglas a que han querido sustraerse
las partes ocultndola.
En estos casos debe seguirse una regla inversa a la establecida por el artculo 1321; el acto aparentemente no
producir efectos contra los terceros, no se tomar en consideracin este contrato; pero s el secreto, el cual
producir los efectos que le sean propios, si es capaz de producirlos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_145.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:39:28]
PARTE QUlNTA
Se aplicar esta regla a los acreedores de deudor que hayan hecho una enajenacin ficticia en provecho de un
testaferro, o que haya indicado en el acto de ostensible un precio inferior al real; a los herederos reservatarios
cuya accin quiera impedirse ocultando la donacin excesiva bajo la forma de una venta; los acreedores
embargarn el bien perteneciente todava al deudor, o reclamarn el suplemento del precio; el reservatario pedir
la reduccin de la donacin, todo esto apoyndose en la convencin oculta.
Conflicto entre las dos categoras de terceros
Es posible que a consecuencia de un mismo acto viciado de simulacin, se encuentren en conflicto las dos
categoras de terceros a que acabamos de referirnos. Se trata, por ejemplo, de una enajenacin ficticia hecha en
provecho de un testaferro: los acreedores del adquirente quieren conservar las hipotecas que poseen por cuenta de
su deudor sobre un bien que le pertenece en apariencia. A quines debe preferirse? A los causahabientes del
propietario aparente.
En primer lugar, tienen a su favor el texto del artculo 1321, y en segundo, la razn misma de esta disposicin,
consistente en la necesidad de asegurar las relaciones sociales; han tratado ellos fundndose en un estado aparente
que deberan tomar por verdadero, y por tanto, debe protegrseles.
Efectos del acto secreto
En resumen, salvo en los casos en que se mantiene el acto ostensible en inters de los terceros, por aplicacin del
artculo 1321, el nico en producir efectos es el acto secreto; por tanto dependern: 1. De la validez; y 2. De la
naturaleza de este acto. Dos casos pueden presentarse:
1. El acto secreto es nulo. Si el acto secreto hubiera estado afectado de nulidad en caso de haberse hecho
pblicamente, no lo salvar de la nulidad la simulacin. La simulacin es impotente para convalidar lo que es
nulo; de lo contrario la ley intilmente habra establecido las nulidades; la simulacin slo puede hacer una cosa:
ocultar la verdad; pero tan pronto se conozca es necesario aplicar al acto secreto (nico que las partes han querido
realmente), las mismas reglas que se aplicaran de haberse ejecutado pblicamente.
2. El acto secreto es vlido. Si una vez reconocida la simulacin, ninguna causa de nulidad afecta al acto secreto,
ste reducir sus efectos; pero en este caso todos los que produzca sern los que correspondan a su verdadera
naturaleza.
Por ejemplo, en el sistema de la jurisprudencia sobre las donaciones simuladas, al reconocerse que le pretendida
venta es una liberalidad, veremos producirse todos los efectos de una donacin; se tratar al pretendido
comprador como donatario, quedando sometido a la colacin si hereda al donante, a la reduccin en caso de que
se afecte la legtima, a la revocacin por ingratitud por superviniencia de hijos, etctera.
22.9.4 ACCIN DE DECLARACIN
Definicin
Los terceros a quienes las partes oponen el acto aparente tienen derecho a demostrar que este acto no es sino un
vano simulacro, y poner a descubierto la convencin verdadera que las partes han mantenido en secreto. Es sta la
accin declaratoria de simulacin. Sin ella, se llegara a permitir que produjera efectos una convencin que
realmente no ha sido consentida, es decir, a obtener algo de la nada.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_145.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:39:28]
PARTE QUlNTA
Personas titulares de la accin
La accin declaratoria de simulacin se concede a aquellos terceros a los que nos hemos referido y que son los
causahabientes a ttulo particular de las partes, y sus acreedores: su carcter de causahabientes origina en ellos un
inters para demostrar la simulacin y justificar su accin; sin este carcter careceran de razn y derecho para
ejercitar esta accin.
Comparacin con la accin pauliana
Cuando la accin declaratoria de simulacin es intentada por un acreedor, contra un acto de enajenacin de su
deudor, pretendiendo que este acto es ficticio, se parece mucho a la accin pauliana; en ambos casos se trata de un
acreedor que pretende hacer efectivo su crdito en un bien enajenado por su deudor. Sin embargo, entre ellos
existen importantes diferencias.
La accin pauliana se dirige contra una verdadera enajenacin, que realmente ha despojado al deudor de su
derecho, y que sera vlida si este deudor no fuese insolvente. La demanda de declaracin de simulacin se dirige
contra una enajenacin puramente aparente, cuyo nico objeto es sustraer el bien la accin de los acreedores;
stos demandan no que no se revoque en favor suyo una enajenacin real, sino demostrar que el bien realmente
no ha sido enajenado y que an pertenece a su deudor.
De esta diferencia primordial resulta una sede de consecuencias que constituyen tantas otras diferencias
secundarias.
1. Los acreedores no necesitan probar que la simulacin se ha hecho para defraudarlos, prueba que, por el
contrario, es necesaria tratndose de la accin peculiar. Basta que demuestren el perjuicio: tan pronto como los
otros bienes de su deudor no bastan para hacer efectivos sus crditos, tienen derecho de embargar ese bien que
realmente le pertenece todava, aunque aparezca a nombre de un testaferro, cualquiera que sea el motivo que haya
determinado al deudor a ocultar as su carcter de propietario.
2. Aun los acreedores posteriores a la enajenacin simulada tendrn derecho a probar el carcter ficticio de sta.
Lo anterior es consecuencia de la misma idea: el acreedor sostiene, sencillamente, que su deudor es propietario
del bien que designa; poco importa, por consiguiente, que la enajenacin ficticia sea anterior a su crdito.
3. El artculo 882 niega a los acreedores de un copartcipe el derecho de atacar una particin, fundndose en que
es fraudulenta, si no se han opuesto a que sta se realizara sin estar l presente; pero la ley nicamente los priva
en este artculo de la accin pauliana dirigida contra una particin realmente efectuada. Si estn en posibilidad de
probar que la particin es ficticia y que las partes slo en apariencia procedieron a ella, tendrn derecho a ejercitar
la accin declaratoria de simulacin contra este simulacro de particin.
4. La accin pauliana es una accin personal, que se dirige contra el tercero adquirente, ya sea por haber sido
cmplice en el fraude, cuando es adquirente a ttulo oneroso, ya sea porque se enriquecera a costa de los
acreedores defraudados cuando es adquirente a ttulo gratuito; el donatario perder el bien donado, a pesar de su
buena fe.
La accin de simulacin nunca repercute contra los terceros de buena fe; el acto ostensible es el nico que se
considera real respecto a ellos, mantenindose los derechos que han adquirido al tratar lealmente con el
propietario aparente; solamente los subadquirentes de mala fe pueden sufrir por la anulacin del acto simulado.
Por ello se ha resuelto que la anulacin de una venta por simulacin deja subsistente la hipoteca constituida por el
adquirente en favor de los acreedores de buena fe.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_145.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:39:28]
PARTE QUlNTA
22.9.5 PRUEBA
22.9.5.1 Prueba por una de las partes contra la otra
Necesidad de la prueba documental
Entre las partes, la simulacin es un arreglo, una convencin. Por consiguiente, cuando el inters del negocio sea
superior a 500 francos, el acto secreto, del cual resulta la simulacin, solamente puede probarse por escrito, en
atencin a lo dispuesto por la primera parte del artculo 1341. Esto no es todo: si la convencin ostensible se ha
hecho constar por escrito, tambin la secreta debe hacerse constar por escrito, aunque su valor sea inferior, de
acuerdo con la segunda parte del artculo 1341.
En consecuencia, existe gran inters en distinguir la simulacin y el dolo. Cuando hay dolo, la parte vctima de l,
puede probarlo por todos los medios, en tanto que siempre se le exigir la prueba documental de la simulacin. Se
debe lo anterior a que el dolo sea un puro hecho, en tanto que la simulacin es una convencin.
Contradocumentos
El documento destinado a probar el convenio secreto, y del que resultar la prueba de la simulacin del acto
ostensible, se llama contradocumento. La parte que tenga en su poder un segundo documento que destruya o
modifique el contenido del primero, fcilmente puede probar la simulacin; siendo igual la fuerza probatoria de
ambos medios de prueba, la verdad surgir de su comparacin.
Pagars que indican una falsa causa
Frecuentemente la obligacin se hace constar en un pagar que le asigna una falsa causa; por ejemplo, se indica
como causa una compra, aunque en realidad se trate de un prstamo, o un prstamo cuando se trate de una
donacin. Si el deudor tiene inters en restablecer la verdad, se le permitir probar que no hubo venta sino
prstamo en el primer caso y en el segundo, que no hubo prstamo, sino donacin, pero la prueba que debe rendir
para demostrar que el pagar no contiene la verdad, no puede ser la testimonial; se encuentra ante una prueba
documental; slo puede destruirla con otra prueba de la misma naturaleza, conforme el artculo 1341, que prohbe
el empleo de la testimonial contra lo que consta en la documental.
Supongamos demostrada por el deudor la falsedad de la causa. Si el acreedor quiere ser pagado debe probar que
la obligacin tiene otra causa, que se ha mantenido oculta, pero que es lcita y real. A falta del esta prueba debe
considerarse injustificada su demanda, puesto que se ha destruido la autoridad del documento presentado, por la
demostracin de su falsedad en cuanto a la causa.
No se trata del caso previsto por el artculo 1132, en el que el documento nada dice sobre la causa; se puede
presumir la existencia de una causa obligatoria en presencia de un escrito incompleto; pero qu crdito puede
concederse a un documento cuya falsedad se ha demostrado? La prueba de la causa verdadera puede hacerse por
todos los medios.
22.9.5.2 Prueba por los terceros contra las partes
Libertad de prueba
Cuando es un tercero quien ofrece demostrar el carcter simulado del acto que se le opone, puede hacerlo por
cualquier medio de prueba. Respecto a ellos la simulacin es un hecho; e infantil sera exigirles su prueba por
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_145.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:39:28]
PARTE QUlNTA
escrito. El tercero, en presencia de un acto simulado, est en la misma situacin que la parte vctima de un dolo,
pide demostrar un hecho que se ha realizado independientemente de l y que le es perjudicial.
Observacin
No tenemos que preocuparnos del caso en que la prueba de la simulacin sea ofrecida por una de las partes contra
un tercero: en este caso ninguna prueba de la simulacin es admisible, ni siquiera la documental que resulta del
contradocumento. El artculo 1321 es expreso sobre este punto. Los contradocumentos... no producen efectos
contra los terceros. lntil sera probar contra los terceros una convencin, que siendo confesada y reconocida por
ellos queda desprovista de efectos para los mismos.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_145.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:39:28]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 22
GENERALlDADES
CAPTULO 10
ESTlPULAClN POR TERCERO
Objeto de este captulo
Con frecuencia dos personas al contratar tienen la intencin de que su convenio produzca efecto en provecho de
un tercero a quien designan. Suponemos que ninguna de ellas ha recibido mandato para estipular a nombre del
tercero; no se trata de un contrato celebrado a nombre de otra persona por su representante, como el tutor o el
mandatario, sino de un contrato celebrado en favor de un tercero, por una persona desprovista de poder.
En el presente captulo examinaremos las condiciones, naturaleza y efectos de este contrato.
Legislacin
El Cdigo Civil reglamenta este contrato en dos artculos; el artculo 1119 que en principio establece que cada
contratante slo puede estipular por s mismo; y el artculo 121, que establece tan considerables excepciones a
este principio, que casi lo destruyen totalmente, sobre todo, con la amplia interpretacin de que es objeto en la
actualidad. Puede citarse adems, el artculo 1165, que, despus de haber formulado el principio de la relatividad
de los contratos, recuerda que estos pueden beneficiar a terceros en los casos previstos por el artculo 1121; se
trata, sencillamente, de un reenvo.
Obsrvese que la ley ha reglamentado a la vez, en el artculo 1119, la promesa por tercero, y la estipulacin por
tercero, que son muy diferentes por su naturaleza, y que reciben un trato opuesto, ya que la primera carece de
efectos contra el tercero, y la segunda lo beneficia por lo regular. Como las promesas por tercero han sido
estudiadas con respecto del objeto de las obligaciones, y de su carcter esencialmente personal al deudor, no nos
referiremos a ella.
22.10.1 HlSTORlA
Regla romana
El derecho actual tiene como punto de partida la regla romana: Nemo alteri stipulari potest. Esta regla significaba
que el contrato celebrado por una persona no podra tener por efecto que otra adquiriera una accin. No era
especial a la estipulacin; se aplicara a todos los contratos y a los pactos: Neque stipulari, neque emere vendere,
contrahere, ut alter suo nomine recte agat, possumus nec paciscendo nec stipulando quisquam alteri cavere potest.
Esto, por otra parte, no era sino la aplicacin de una regla general, segn la cual nadie poda adquirir un derecho
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_146.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:39:31]
PARTE QUlNTA
por intermediacin de una persona no sometida a su potestad (per extraneam personam).
Atenuaciones establecidas a la regla
Los jurisconsultos antiguos y las constituciones imperiales sucesivamente dictaron varias decisiones que en gran
parte redujeron el alcance de la regla. A veces, era un simple paliativo, que dejaba subsistir el principio; tal fue la
prctica del adjectus solationis gratia, tercero mencionado en la estipulacin (mihi aut Titio dari), quien estaba
facultado para recibir el pago, sin obtener por esto derecho de ejercer la accin nacida del contrato.
A veces se conceda una excepcin; el tercero adquira la accin por efecto de la convencin en la que no haba
sido parte ni haba estado representarlo. Se haban admitido dos excepciones de esta clase; una para las
donationes submodo, y la otra, para la restitucin de la dote; el tercero designado beneficiario del modus o para
recibir la dote a falta del constituyente, tena derecho de exigir judicialmente el pago. Los antiguos pretendan
respetar el principio concediendo solamente, en tal caso, una actio utilis; pero la diferencia que separaba la accin
til de la accin directa termin por borrarse.
Antigua jurisprudencia francesa
A pesar de estas excepciones y atenuaciones, permaneca en pie el principio de la imposibilidad de que un tercero
adquiriese la accin nacida de la estipulacin. El derecho francs hizo de l una de sus reglas; pero aumentando
singularmente sus excepciones.
Este trabajo se realiz mediante un doble procedimiento:
1. Se suprimi, por considerarse como una sutileza, la negativa de accin puesta al adjectus solutionis gratia,
reconocindosele, como se le reconoca, facultades para recibir el pago. Por consiguiente, cuando un acreedor, al
estipular por s mismo, dice que el pago podr hacerse a un tercero, la persona a quien designa tendr, como l,
accin.
2. Algunos glosadores italianos, principalmente Bartolo (siglo XVl) y el espaol Covarrubias (siglo XVl)
generalizaron la solucin particular que el derecho imperial haba ya dado para las donaciones sub modo. La
accin se conceda a los terceros fundndose en la donacin recibida por el donatario; stos autores estimaron que
dicha solucin poda extenderse a todos los casos en los que hubiese una dacin, cualquiera que fuese su ttulo.
Este resultado fue definitivo.
En esta forma, la estipulacin por tercero lleg a ser vlida y originaba la accin en la persona del tercero
designado, siempre que encontraba en la operacin realizada por las partes, una base lo suficientemente slida,
base que exista tan pronto como una de las partes hubiese hecho a la otra una dacin o una promesa. La regla
Nemo alteri stipulari potest es reducida desde entonces, a tan poca cosa, que ya no tiene alcance prctico;
simplemente significa que la estipulacin por tercero es nula cuando es por s sola el objeto del contrato, sin que
ninguna de las partes haya prometido o dado algo a la otra.
Cdigo civil
Encontrando bien establecida esta teora, los redactores del Cdigo Civil se limitaron a reproducirla en dos
artculos, que en su opinin expresaron las soluciones, admitidas: En general slo se puede estipular a nombre
propio (artculo 1119); (Sin embargo) se puede... estipular en favor de un tercero cuando tal sea la condicin de
una estipulacin que se haya hecho a nombre propio o de la donacin hecha a otra persona (artculo 1121).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_146.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:39:31]
PARTE QUlNTA
Jurisprudencia moderna
Ms o menos durante medio siglo esta cuestin no se present en la prctica; casi todas las antiguas aplicaciones
de la estipulacin por tercero haban desaparecido con el cambio general de las instituciones y costumbres
francesas; an no se descubran sus nuevas aplicaciones. Las colecciones de sentencias muestran que stas slo
comenzaron a presentarse a partir de 1860. Los tribunales en toda esta materia se mostraron animados de un
espritu amplio y progresista.
La estipulacin por tercero ha llegado a ser un instrumento jurdico de primer orden; ha servido ya, o servir
incluso, para hacer funcionar instituciones o para realizar operaciones que seran imposibles, o por lo menos ms
difciles con los dems principios del derecho.
Los ms interesantes son el seguro sobre la vida, cuando el capital se estipula en provecho de un tercero; el seguro
colectivo contra los accidentes, celebrado antes el 1898 por los patrones en provecho de sus obreros; las
fundaciones, liberalidades hechas por particulares a ciudades o a establecimientos dotadas de personalidad para
asegurar ciertos servicios de asistencia, de enseanza o de otra clase; por ltimo, y fuera de los negocios privados,
los contratos celebrados por la administracin contienen frecuentemente estipulaciones en provecho de tercero;
unas veces en el cuaderno de aplicaciones redactado para la adjudicacin de obras pblicas se encuentran
estipulaciones en provecho de los obreros otras, en los convenios celebrados por una ciudad con una compaa de
alumbrado se encuentran estipulaciones en provecho de los habitantes, futuros abonados de la compaa, etctera.
22.10.2 NATURALEZA JURDlCA
Dificultad de la cuestin
Cul es la naturaleza de la cuestin por la cual dos personas que celebran un contrato pueden hacer que un
tercero adquiere un derecho? En qu principio, en qu nocin elemental puede fundarse ese resultado? Muchos
sistemas se han propuesto sin haberse logrado un acuerdo sobre ellos; solamente nos referiremos a los tres
principales, limitndonos a citar los otros en las notas, procurando demostrar que la verdad se encuentra en su
fusin, ya que cada uno de estos tres sistemas slo ha advertido una parte de la verdad, pero establecindola
slidamente.
22.10.2.1 Oferta
Anlisis sumario
Segn esta teora, el estipulante ofrece al tercero la estipulacin que ha hecho en su favor. Esta oferta necesita ser
aceptada para que la obligacin del promitente llegue a ser firme. Una vez hecha la aceptacin, se retrotrae al da
del contrato, adquiriendo el tercero as, el carcter de acreedor personal del promitente.
Su desarrollo en la jurisprudencia y en la doctrina
Tal es el sistema que se deduce de las sentencias, principalmente de las que han resuelto cuestiones relativas al
seguro sobre la vida. Sin embargo, despus de haber servido de base a la jurisprudencia francesa, ha sido
sumamente retocada por sentencias recientes.
La teora de la oferta fue aceptada por numerosos tratadistas franceses, principalmente por Larombire (sobre el
artculo 1121) y Demolombe.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_146.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:39:31]
PARTE QUlNTA
Fue desarrollada con extremo rigor por Laurent, quien la sostuvo de una manera exclusiva hasta 1878, en la
tercera edicin de sus Prncipes, cuando era evidente ya la insuficiencia de esta explicacin.
Crtica
Una crtica capital se ha hecho a esta teora; ve ella en el tercero beneficiario de la estipulacin, un causahabiente
del estipulante respecto al derecho que le es atribuido. Ocurre como si el estipulante se hubiese hecho prometer
primeramente la cosa por el promitente y ofreciese en seguida al tercero que se sustituya a l como acreedor. El
crdito producido as, pasa, primero por el patrimonio del estipulante, antes de llegar al tercero, lo que implica un
resultado inadmisible en caso de que el estipulante caiga en quiebra: el beneficio de estipulacin figura en su
patrimonio, y el tercero a quien deba aprovechar exclusivamente, es slo un acreedor que, como los dems, slo
obtiene el dividendo que le corresponda.
Tal es el obstculo que ha encontrado la teora a propsito de los seguros sobre la vida, contrados en favor de un
tercero: a toda costa era necesario que el beneficiario del seguro fuese acreedor directo de la compaa, sin dejar
que el crdito por la suma asegurada permanecera, ni por un instante, en del patrimonio del suscriptor de la
pliza. Esta fue la tesis adoptada por la corte de casacin desde 1888.
Se pueden sealar otros inconvenientes secundarios, principalmente el que sigue: la oferta hecha por el
estipulante cesa necesariamente por su muerte, ya que los herederos no suceden a su autor en las policitaciones
que ste haya hecho. Se trataba de un resultado absolutamente contrario a la intencin de las partes y a las
necesidades de la prctica. Es absolutamente necesario que la oferta pueda ser aceptada por el tercero, despus de
la muerte del estipulante, siendo tambin esto lo que decidi a la jurisprudencia.
Variante de la teora de la oferta
Segn la opinin dominante, el estipulante hace la oferta al tercero: es l quien despus de haber aceptado la
obligacin del promitente, propone al tercero que la tome para s. Sirve as de intermediario entre dos personas
que finalmente sern respectivamente acreedor y deudor una de otra. Thaller propuso una nueva explicacin: el
promitente es quien hara la oferta al tercero. Este sistema tiene el inconveniente de suprimir el papel del
intermediario, no obstante que es decisivo.
22.10.2.2 Gestin de negocios
Anlisis y origen
Otra explicacin, mucho ms antigua, puesto que se encuentra ya en Pothier, fue desarrollada por Labb. Era sta
tambin la opinin de Bugnet y de Touiller, quien estipula en favor de tercero sin haber recibido mandato de l, es
un gestor de negocios, pues celebra por cuenta del tercero una operacin que hubiera podido realizar como
mandatario si hubiera recibido previamente el poder necesario. La adhesin que el tercero d ms tarde al
contrato, es una ratificacin, que le confiere carcter definitivo. La ratificacin puede ser posterior a la muerte del
estipulante, y puede hacerse por los herederos del tercero.
Su no admisin por la prctica
Esta idea de una gestin de negocios, que tantas adhesiones recibi en la doctrina, no logr penetrar en las
sentencias; la jurisprudencia se atiene a la idea de la oferta, cuyos inconvenientes atena poco a poco.
Crticas doctrinales
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_146.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:39:31]
PARTE QUlNTA
En la doctrina misma, muchas crticas se han formulado contra ella. Se le
ha reprochado, principalmente:
1. No quedar comprendida dentro de la gestin de negocios tal como ha sido prevista en los arts. 1372 a 1375.
2. Hacer irrevocable el derecho del tercero desde el principio, no obstante que el artculo 1121 admite que los
contratantes pueden suprimir el beneficio pactado en su favor mientras el tercero no haya aceptado.
22.10.2.3 Creacin directa de la accin
Su insuficiencia
A veces se afirma simplemente que el artculo 112 contiene una simple excepcin a la regla general, segn la cual
los contratos no aprovechan a los terceros, y que, por excepcin a esta regla, el contrato crea en provecho del
tercero un derecho directo, como los que origina para las partes. Esto empero es hacer constar un resultado,
cuando se trata de explicarlo. Los partidarios del derecho directo del tercero, que rechazan a la vez la idea de la
oferta y la de gestin de negocios, se encuentran obligados a admitir la teora de la voluntad unilateral.
En efecto, puesto que el estipulante no ha estipulado nada para s mismo, una sola persona ha hablado hasta
entonces: el prominente que ha aceptado obligarse; si se admite la existencia inmediata del derecho del tercero,
antes de que este futuro acreedor haya manifestado su voluntad, existe entre l y su deudor una obligacin por
voluntad unilateral.
22.10.2.4 Resumen
Cmo es posible esta fusin
Es indudable que hay creacin directa de la accin en la persona del tercero y que el estipulante ha llegado a ser,
por s mismo y personalmente, acreedor temporal del promitente por la prestacin, objeto de la estipulacin por
tercero. Tambin es indudable que el hecho de estipular por tercero, sin haber recibido mandato de l, constituye
una gestin de negocios, pues tal operacin es desempear el oficio de mandatario sin haber recibido previamente
el poder necesario.
Pero, en qu consiste esta gestin de negocios? No basta calificarla como tal jurdicamente; es necesario analizar
su naturaleza concreta, ver los hechos que la constituyen. Qu es lo que ha hecho el estipulante? Ha contratado la
obligacin del tercero como hubiera podido hacerlo un mandatario; no la ha concentrado en su favor, sino por
cuenta ajena; en seguida previene al tercero lo que ha hecho y espera su decisin. A esto se limita su papel.
Ahora bien, si se analizan atentamente estos hechos, se advierte que contienen una doble proposicin: una emana
del estipulante, la otra del promitente y ambas se dirigen al tercero. El estipulante no hace una oferta al tercero,
pues la oferta, en sentido propio, es la proposicin de contratar hecha por quien va a ser deudor; ahora bien, el
estipulante no entiende obligarse personalmente para con el tercero. Si le ofrece algo, es que tome para s el
crdito que acaba de crear. Ms o menos le dice: He celebrado un contrato en provecho tuyo, lo aceptas?
Quien hace una oferta, es ms bien quien propone obligarse como deudor, y quien finalmente llega a serlo. Pero
(y es esto lo que no advierten quienes se atienden exclusivamente a la idea de la oferta), esta oferta es dirigida al
intermediario, que desempea el papel de gestor de negocios, y es aceptada inmediatamente por l, por cuenta del
tercero. Hay as una aceptacin provisional, que se da salvo ratificacin, lo que hace que el tercero cuando declare
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_146.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:39:31]
PARTE QUlNTA
su voluntad de querer beneficiarse con la estipulacin, no tenga necesidad de aceptar la oferta del promitente; ya
ha sido aceptada; slo tiene que ratificar la aceptacin que ha dado su gestor de negocios.
En resumen, cada uno de los sistemas expuestos aqu, es una verdad fragmentaria, resultando la verdad total de su
unin, pero siendo la idea principal la de gestin de negocios.
22.10.3 UTlLlDAD
Frmula legal
Segn el artculo 1121, la estipulacin por tercero slo es vlida en dos casos, cuando es la condicin: 1. De una
estipulacin que el estipulante haya hecho al mismo tiempo por su propia cuenta, y 2. De una donacin hecha por
el estipulante al promitente. Este texto determina de una manera muy limitada, las aplicaciones de la estipulacin
por tercero; pero sus trminos son como se ha dicho, involuntariamente restrictivos.
Primer caso
La estipulacin principal a la que se une la estipulacin por tercero consiste normalmente en un contrato
sinalagmtico. Por ejemplo, el vendedor de un inmueble estipula que el comprador pagar en adelante y en lugar
suyo, una renta vitalicia debida a un propietario anterior; esta estipulacin concede una accin directa al acreedor
de la renta contra el nuevo adquirente.
Una hiptesis anloga y ms moderna, se encuentra en la restitucin de los prstamos hechos por el crdito
inmobiliario; cada vez que se vende un inmueble gravado con un prstamo, el vendedor impone a su
causahabiente el pago de las anualidades de manera que no pueda ser inquietado con motivo de ellas.
De la aplicacin literal del texto resulta que la estipulacin por tercero es vlida, incluso cuando acompae a una
simple estipulacin unilateral, comprometindose el promitente a hacer alguna cosa a la vez en provecho del
estipulante y de un tercero. Nos est permitido estipular al mismo tiempo por s mismos y por otra persona.
Segundo caso
El segundo caso no provoca ninguna dificultad particular; est constituido por la antigua hiptesis de la donacin
sub modo.
Este es el procedimiento que sirve a la prctica moderna de las fundaciones, liberalidades hechas al Estado,
departamentos, municipios y establecimientos pblicos y de utilidad pblica con afectacin especial de los fondos
(obras de asistencia, de enseanza, etctera).
Casos adicionales
Es imposible detenerse aqu, siendo preciso admitir adems, la validez de la estipulacin por tercero: 1. Cuando
es la condicin de una dacin que el estipulante hace al promitente, por cualquiera otro ttulo distinto de la
donacin; y 2. Cuando es condicin de una simple promesa hecha por el mismo estipulante al promitente.
Cmo demostrar que estas dos hiptesis, no previstas literalmente por el artculo 1121, estn implcitamente
comprendidas en l? Puede observarse en primer lugar que no hay ninguna razn para distinguir entre la donacin
propiamente dicha y la dacin no gratuita, y es tan cierto esto que la misma ley no ha hecho esta distincin; segn
el artculo 1973, una persona puede entregar a otra un capital estipulando, como condicin de esta dacin una
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_146.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:39:31]
PARTE QUlNTA
renta vitalicia en provecho de un tercero. Ahora bien, el capital no representa una liberalidad para la persona que
se comprometa a pagar la renta; lo recibe a ttulo oneroso. En consecuencia, la estipulacin por tercero es vlida,
demostrando esto el artculo 1973, incluso en el caso en que se apoye en una dacin que no sea donacin.
He aqu probado el primer punto. Pero, una vez hecho esto, debemos admitir que la dacin misma no es necesaria
y que una simple promesa basta: era el derecho romano el que haca depender la fuerza obligatoria de una
convencin sinalagmtica del hecho de su ejecucin por una de las partes; por este medio se desarroll la teora
de los contratos innominados que se formaban re; pero bajo la vigencia de una legislacin dominada por el
principio de la obligacin por el solo consentimiento, la simple promesa de hacer o de dar debe tener el mismo
valor, que la dacin ya efectuada, para formar un contrato.
Existe unanimidad para dar, en este punto de vista, un gran alcance al artculo 1121, y para reconocer que una
interpretacin estricta hara imposibles numerosos contratos cuya necesidad prctica es evidente, y ello tan slo
para respetar diferencias sin importancia jurdica. La jurisprudencia ha seguido el mismo camino; por ello admite
la validez de todo seguro contrado en provecho de un tercero aunque este contrato no entre en las previsiones
materiales del artculo 1121, puesto que no existe ni una donacin a la compaa, ni estipulacin en beneficio del
suscriptor de la pliza.
Caso en que la estipulacin por tercero no es vlida
No obstante la amplia interpretacin del artculo 1121, ste no destruye totalmente la regla prohibitiva del artculo
1119; la estipulacin por tercero no es permitida de una manera absoluta; es necesario que se apoye en algo. Su
apoyo nicamente puede ser el cargo (modus) o la condicin de una convencin principal, que produzca sus
efectos entre las partes y que le sirva de soporte. Por tanto, la ley francesa no admite el inters de la estipulacin
por tercero, en estado aislado, cuando su nico objeto es el inters de ste.
Medio de convalidacin
Este medio, muy sencillo, consiste en pactar una clusula penal para el caso de incumplimiento de la estipulacin
por tercero. El estipulante dir: Me pagars tal suma si no cumples lo que has prometido hacer? Aunque el
contrato slo contenga esta estipulacin es vlido, porque su objeto nada tiene de ilcito y el estipulante la ha
pactado por su propia cuenta.
Quedamos situados as en las prevenciones literales del texto; la estipulacin hecha en provecho del tercero es la
condicin de otra estipulacin que el estipulante ha hecho para s mismo; como consecuencia nace la accin en
provecho del tercero.
Comparacin con el derecho romano
Este artificio no es nuevo. Los antiguos recurran ya a este uso de la pena. Sin embargo, hay una diferencia
considerable en los efectos de esta estipulacin, entre el derecho romano y el francs. Para los romanos solamente
una cosa se deba, la pna, y esto bajo condicin, de manera que la prestacin convenida en provecho del tercero,
cuando se efectuaba, haca que no se cumpliera la condicin de la estipulacin.
En el derecho francs no slo el estipulante puede reclamar el monto de la pena, en caso de que no se ejecute la
prestacin en provecho del tercero; tambin el tercero mismo adquiere una accin, para reclamar el objeto que se
ha estipulado en su favor. Los trminos absolutamente precisos del artculo 1121 no dejan sobre este punto
ningn lugar a la duda.
Resultados
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_146.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:39:31]
PARTE QUlNTA
Actualmente la regla que establece la imposibilidad de estipular por tercero no es sino una frmula muerta y
carente de sentido, y su mantenimiento en las otras leyes debe considerarse como un fenmeno de supervivencia
histrica. La formula que expresa las soluciones admitidas es contraria a lo que dice la ley; el contrato por tercero
es vlido y produce una accin en provecho de ste, en cualquier hiptesis, unas veces por aplicacin del artculo
1121, otras por la asimilacin con las hiptesis que este texto prev, y en fin, por el artificio de recurrir a la
estipulacin de una pena.
22.10.4 BENEFlClARlOS
Distincin
Tres hiptesis son posibles:
1. El tercero beneficiario de la estipulacin es una persona individualmente designada y actualmente viva.
2. La estipulacin se hace en provecho de personas vivas, pero indeterminadas.
3. Se hace en provecho de personas futuras.
Ninguna dificultad presenta el caso en que el beneficiario sea una persona determinada y viva. La persona
designada es apta para aprovecharse del contrato, slo bajo las condiciones que resulten del derecho comn, y con
tal que sea capaz de recibir a ttulo gratuito, si la promesa obtenida en su favor por el estipulante constituye una
liberalidad respecto a l. Todo esto no es sino aplicacin de los principios generales; en cambio, existen dudas
respecto a las otras dos hiptesis, sobre todo por lo que hace a la tercera.
22.10.4.1 Persona indeterminada
Posibilidad terica
Puede uno estipular en provecho de personas indeterminadas? S, a condicin de que los beneficiarios de la
estipulacin, actualmente indeterminados, sean determinables el da que deba ejecutarse la convencin hecha en
su favor. Lo que puede constituir un obstculo a la eficacia de la estipulacin por tercero, no es, la simple
indeterminacin actual de sus beneficiarios, si se posee un medio de reconocerlos cuando sea necesario; el
obstculo es constituido cuando su indeterminacin futura debe persistir de una manera indefinida, es decir,
cuando son indeterminables.
La posibilidad de imponer a un legatario una carga en provecho de personas indeterminadas, pero determinables,
se admite cuando se trata de las liberalidades testamentarias Por qu haba de ser de otra manera respecto a las
liberalidades intervivos, y de una manera general, de la estipulacin por tercero?
Aplicaciones
La jurisprudencia ha admitido en diferentes hiptesis la estipulacin en
provecho de personas indeterminadas. Los principales ejemplos son:
1. El seguro contratado por cuenta de la persona a quien corresponda que es muy frecuente tanto en materia de
seguros terrestres, como de seguros martimos. Se reconoce que este seguro obliga al asegurador, no solamente
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_146.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:39:31]
PARTE QUlNTA
para con el propietario, sino tambin para los propietarios futuros de la cosa asegurada.
2. Las clusulas insertas en favor de los obreros en los cuadernos de cargas de adjudicacin de los trabajos
pblicos. En este caso la indeterminacin presenta el carcter particular de que el beneficiario no es una persona
nica, sino un grupo, que se formar ms tarde y cuya composicin es naturalmente variable. Sin embargo, la
estipulacin en provecho de los obreros y empleados del empresario es vlida.
Restriccin
Sin embargo, es imposible admitir la indeterminacin absoluta de los beneficiarios de la estipulacin. En las
hiptesis anteriores, los terceros llamados a aprovecharse de ella, satisfacen una condicin que no depende de
quien contrata en favor de ellos; los pobres de un municipio, los obreros empleados en un trabajo, los propietarios
sucesivos de un bien. Si el estipulante entiende reservarse el derecho de designar ms tarde a quienes se
beneficiarn con la estipulacin, en realidad se apropia del beneficio del contrato y el crdito as creado
permanece en su patrimonio mientras no disponga de l. En otros trminos, no hay una estipulacin por tercero
que confiera directamente un derecho a ste.
22.10.4.2 Persona futura
Planteamiento de la cuestin
Todo contrato supone la existencia de dos personas actualmente vivas y que concurren a su formacin. El sistema
de la representacin en los actos jurdicos, permite a una persona figurar en el contrato, como representante de
otra apenas concebida; pero puede irse ms all? Es necesario autorizar algunos contratos en provecho de
personas futuras, es decir que todava no estn concebidas?
La cuestin se presenta en dos formas diferentes, con respecto de las donaciones y de las estipulaciones por
tercero.
Solucin aplicada a las donaciones
Despus de haber admitido por mucho tiempo la posibilidad de hacer donaciones a personas futuras, el derecho
francs termin declarndolas imposibles salvo en un caso nico y en favor del matrimonio, cuando se trata de
donaciones a los hijos por nacer de los futuros esposos. Esta excepcin fue conservada por el cdigo (artculo
1082 y ss.), al mismo tiempo que la prohibicin que constituye el derecho comn (artculo 906, inc. 1).
Solucin contraria al caso de estipulacin por tercero
Los autores antiguos siempre hicieron la distincin entre la donacin directamente dirigida a una persona futura, y
la simple clusula inserta en su favor, en una donacin hecha a una persona viva. Aquellos que como Hotman,
condenaban vivamente la donacin directa, reconocan la validez de las estipulaciones indirectas contenidas en un
acto celebrado intervivos.
Se apoyaban en los textos romanos que convalidaban el modus impuesto al donatario, sin distinguir si el
beneficiario del modus estaba concebido o no.
Justificacin terica
Puede comprenderse la formacin del derecho en provecho de una persona que no existe todava, por medio de un
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_146.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:39:31]
PARTE QUlNTA
contrato celebrado entre personas vivas. En la estipulacin por tercero, el derecho de ste nace antes de que haya
consentido en l. Puesto que no se le necesita para crear este derecho, por qu exigir que ya est vivo? As como
no se necesita su voluntad, tampoco ser necesaria su existencia.
Se objeta que no puede comprenderse la formacin de un derecho que no tuviese titular actual. A quin
pertenecera? A nadie; por tanto sera un derecho inexistente. A esto debe responderse que ninguna necesidad
existe de que los actos jurdicos produzcan su efecto inmediatamente.
Un notable ejemplo de esto se tiene en la venta de cosa futura: esta venta es vlida, aunque no puede producir
ningn efecto actual; jams producir efecto si la cosa futura no se fabrica o crea. La asimilacin entre la
estipulacin de una cosa futura y la estipulacin en provecho de una persona futura es muy antigua y definitiva.
As como puede esperarse por el objeto del derecho, puede tambin esperarse por su sujeto.
El acto que contiene la estipulacin por tercero se basta a s mismo, puesto que rene las voluntades de dos
personas actualmente vivas; en lo que concierne a la estipulacin en provecho de un tercero todava no concebido,
su efecto u diferido: el derecho que adquiere el tercero comenzar a existir en su provecho, el da de su
nacimiento, en virtud de un contrato para cuya formacin no necesitaba l ser parte.
Necesidad prctica
Por lo demos, no debe dudarse de la legitimidad de esta solucin. Se ha convertido en una necesidad prctica
absoluta, con el empleo de los contratos colectivos
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_146.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:39:31]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 22
GENERALlDADES
CAPTULO 11
CELEBRACIN CON CONDICIN
Recordando las reglas generales de las condiciones
Como todos los actos jurdicos, los contratos pueden estar sujetos a una condicin suspensiva. Recurdese que la
condicin suspensiva es una modalidad, que consiste en un acontecimiento futuro e incierto, del cual depende la
formacin del contrato. Mientras la condicin est pendiente del contrato no existe todava Nihil adhuc debetur,
sed spes est debitum iri; al realizarse la condicin las obligaciones que deben resultar del contrato nacen con
efecto retroactivo. Si la condicin no se realiz ni se producir jams, el contrato caduca y es intil total y
definitivamente.
Condiciones ilcitas, inmorales o imposibles
Con respecto a los contratos celebrados bajo condicin, la ley ha formulado una regla particular. Si la condicin
pactada es ilcita, inmoral o imposible, no slo la clusula que establece esta condicin es nula en s misma;
nulifica tambin la convencin que de ella depende (artculo 1172). Esta disposicin legal; es lgica, quien slo
consiente obligarse bajo una condicin que por su naturaleza o por la ley es imposible de cumplir, no se obliga en
realidad; no puede llegar a ser vlidamente deudor, puesto que la condicin a que ha sujetado el contrato es
irrealizable.
De esto resulta que si la condicin pactada por las partes es de tal naturaleza que de antemano se tenga la
seguridad de su irrealizacin, desaparece el carcter condicional del acto: se considera puro y simple. Cuando la
condicin es de no hacer una cosa imposible, de antemano se tiene la seguridad que jams se realizar.
La ley dice que el contrato celebrado as no es nulo; pero esto no basta: la obligacin no slo es vlida, sino pura
y simple.
El artculo 1172 slo anula la convencin sujeta a una convencin de esta clase en tanto dicha convencin
depende de ella. Por tanto, los tribunales siempre tienen facultades para reconocer, por interpretacin de le
voluntad de las partes, que la condicin incluida en el contrato es solamente una clusula accesoria, a cuya
existencia no se subordin la convencin; en este caso la condicin ilcita, inmoral o imposible ser la nica
suprimida, subsistiendo el contrato en todos sus dems trminos.
Con frecuencia se afirma que el artculo 1172 est en oposicin al artculo 900, aparentemente contrario, y
relativo a las donaciones y testamentos. Habra as, adems de la regla general del artculo 1172 establecida en
principio para todos los contratos, una excepcin especial a las liberalidades. Veremos, sin embargo, que a pesar
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_147.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:39:32]
PARTE QUlNTA
de su redaccin diferente, ambos artculos producen resultados idnticos: ya se trate de liberalidades o de actos
onerosos, el acto es anulado si en s mismo depende de una condicin ilcita, inmoral o imposible; en cambio se
mantiene, y slo se tiene la condicin por no escrita, si no depende de ella.
La aplicacin del artculo 1172 genera serias dificultades cuando se trata de determinar de hecho, si el contrato
depende de la condicin y debe ser anulado, o si la condicin es accesoria y slo debe declararse la nulidad de la
clusula que la establece. Por una parte, es necesario determinar si al anular simplemente la clusula, no se
suprime un elemento esencial para la validez del contrato, por ejemplo, la determinacin del precio, y por otra si
en la intencin de las partes, la condicin del contrato depende de la observancia de tal clusula.
Las dificultades se han presentado, particularmente, respecto a la anulacin de aquellas clusulas mediante las
cuales el acreedor procuraba evitarse los efectos perjudiciales de la depreciacin monetaria.
Condiciones puramente potestativas
El artculo 1174 establece que la obligacin es nula, cundo se ha contrado bajo una condicin potestativa por
parte del obligado. Se trata de la condicin puramente potestativa o condicin si voluero: quien contrata bajo
semejante condicin, no se obliga; no emite una voluntad actual definitiva de obligarse.
Pero nada impide insertar en los contratos una condicin simplemente potestativa, es decir, consistente en la
realizacin de un hecho futuro que dependa de la voluntad de una de las partes; por ejemplo: si vendo mi casa si
dentro de los dos aos me decido a trasladar mi domicilio a otra ciudad. Este hecho depende de m, pero no estoy
seguro de poderlo realizar y, por otra parte, en caso de que cambie mi domicilio en el caso previsto, no puedo
impedir que el contrato produzca sus efectos; en consecuencia, la condicin no es puramente potestativa de mi
parte; no me bastara expresar una voluntad en un sentido u en otro y, por lo mismo, el lazo obligatorio puede
formarse en estado condicional. Los tribunales de primera instancia tienen que apreciar el carcter potestativo de
la condicin.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_147.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:39:32]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 22
GENERALlDADES
CAPTULO 12
DlSOLUCIN
Clasificacin
Las causas que ponen fin a los contratos obran de dos maneras
diferentes:
1. A veces el contrato es destruido retroactivamente; se borran los efectos que haba producido en el pasado, y las
cosas deben volverse al mismo estado que tendran de no haberse celebrado nunca.
2. A veces el contrato nicamente se destruye para el futuro; cesa de producir nuevos efectos, pero los que haba
producido ya en el pasado subsisten.
Las causas retroactivas son dos: la anulacin, que existe en virtud de la ley, y la resolucin, que se opera por la
voluntad de las partes, cuando solamente han consentido en el contrato de una manera condicional.
Las causas que ponen fin al contrato sin retroactividad son tambin dos: la revocacin y la resiliacin. Estas
ltimas slo se aplican a algunos contratos.
22.12.1 ANULAClN
Observacin preliminar
Cmo comprender que la nulidad sea para los contratos una causa de disolucin? Lo nulo no existe y no puede
terminar ni ser destruido. Racionalmente la nulidad debera impedir que el acto jurdico produjese efectos desde el
principio: Qui contra legem agi nihil agit, decan los romanos, y si nada se ha hecho, nada hay que disolver. Sin
embargo, por una singularidad cuyo origen es histrico, todas las legislaciones derivadas del derecho romano
admiten, al lado de la nulidad verdadera, que priva al acto de todo efecto desde el primer momento, una simple
anulabilidad, que puede destruirlo despus de haberlo dejado producir sus efectos durante un lapso ms o menos
prolongado.
El contrato no es nulo inmediatamente; ms tarde, cuando se ejercite la accin de nulidad contra l, caer si al
triunfar la accin, se decreta judicialmente la nulidad.
Recordemos que la accin de nulidad de las legislaciones modernas tiene como origen la restitutio in integrum
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_148.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:39:36]
PARTE QUlNTA
con ayuda de la cual el pretor destruye un acto vlido jure civile.
Vase lo que se dijo sobre la distincin entre las nulidades absolutas y las relativas. Las causas de nulidad relativa
son las nicas que pueden ser consideradas como causa de disolucin de los contratos, y nicamente a ellas nos
referiremos en adelante. Sobre la diferencia entre la nulidad y la oponibilidad.
22.12.1.1 Nulidad y rescisin
Origen de esta distincin
Su origen se encuentra en el antiguo derecho francs consuetudinario. Las nulidades relativas tenan antes dos
fuentes: unas se fundaban en el texto de las ordenanzas o de las costumbres; las otras provenan del derecho
romano. Como el derecho romano no tena fuerza de ley en las regiones consuetudinarias, se admita, en general,
que las nulidades que se fundaban exclusivamente en los textos del Corpus juris civiles no podan invocarse de
pleno derecho ante los tribunales; era necesario obtener del prncipe cartas especiales que rescindiesen el contrato.
Tal era el sentido de la regla: No proceden en Francia las vas de nulidad.
Normalmente se explica esta obligacin impuesta a los particulares como si fuese un efecto de redaccin de las
costumbres, lo que habra privado de toda su fuerza a la disposiciones no reproducidas en los nuevos textos. Sin
embargo, parece deberse ms bien a ideas muy diferentes y haber tenido como causa los esfuerzos de los
legisladores para liberar al reino francs de la pretendida supremaca del Sacro lmperio.
La distincin estaba ya establecida desde el siglo XVI, puesto que lmbert y Gui Coquille hablan de ella como de
una regla establecida desde haca tiempo. Siempre que la nulidad poda apoyarse en las ordenanzas o costumbres,
el tribunal fallaba en virtud de su jurisdiccin y de su oficio ordinario; pero cuando la nulidad derivaba
nicamente de los textos romanos, era necesario obtener cartas reales para autorizar la rescisin del contrato.
Casos y formas de las cartas reales
Los casos principales en que se requera esta formalidad eran el Veleyano para la incapacidad de las mujeres
acusadas, las enajenaciones de inmuebles pertenecientes a menores, las ventas de inmuebles, incluso las hechas
por mayores con una lesin mayor de la mitad y los casos de dolo violencia o error.
Las cartas reales para la rescisin de los contratos se expedan en las cancilleras de los parlamentos, mediante
finanzas y sin examinen del negocio. Se trataba de una mera formalidad para los particulares y de un recurso
fiscal para el rey.
Caracteres antiguos de la accin de rescisin
Se reserva el nombre de accin de rescisin para los casos en que la nulidad se fundaba exclusivamente en textos
romanos y en los que la accin solamente se intentaba despus de haberse obtenido las cartas de la cancillera y
de haber pagado los derechos fiscales; se llam accin de nulidad a la que exista de pleno derecho por las
ordenanzas y costumbres. Se estableci para estas dos acciones una prescripcin diferente. La accin de nulidad
prescriba en 30 aos y la de rescisin en diez.
Qu lleg a ser de esta antigua diferencia? Esta distincin entre la accin de nulidad y la de rescisin, que tan
gran importancia tuvo en el antiguo derecho francs, en la actualidad se ha borrado totalmente. Las cartas reales
fueron abolidas por los arts. 20 y 21 de la Ley del 7 al 11 de septiembre de 1790, que suprimi las cancilleras. La
promulgacin del cdigo, al unificar las fuentes del derecho francs hizo desaparecer su diferencia fundamental;
ambas acciones se derivan actualmente de la misma ley. Por ltimo, el artculo 1304 las ha sometido a la misma
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_148.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:39:36]
PARTE QUlNTA
prescripcin; las dos se extinguen en diez aos.
Como consecuencia de estos cambios, los autores del cdigo emplean indiferentemente las expresiones accin de
rescisin para designar estas dos acciones, confundidas desde entonces en una sola. Vase, principalmente, los
arts. 1117, 1304 y 1338.
Terminologa moderna
A partir del Cdigo Civil se introdujo una distincin que nada tiene de comn con la antigua. Los autores
modernos han tomado la costumbre de reservar el nombre de accin de rescisin a las nulidades fundadas en una
lesin. Efectivamente, en los artculos del cdigo que hablan de la accin fundada en la lesin, nunca se le da otro
nombre (arts. 887_892, 1305, 1674); esto, sin duda, es efecto del azar, puesto que los autores del cdigo
manifestaron la intencin de fundir, en una sola, las dos acciones antiguas. Para mayor brevedad solamente
emplearemos el trmino accin de nulidad.
22.12.1.2 Efectos de accin de nulidad
Principio general
El efecto general de la nulidad es muy sencillo; las cosas deben ponerse al mismo estado que tendran si el
contrato no se hubiera celebrado. La sentencia que declara la nulidad posee, pues, la misma retroactividad que la
que pronuncia la resolucin de un contrato. Los efectos producidos son los mismos, aunque la causa sea diferente.
Aplicacin a las partes
Dos casos son posibles:
1. Si el contrato todava no se ha ejecutado, las partes quedan liberadas; sus obligaciones se extinguen y ya no hay
ni acreedor ni deudor.
2. Si las partes han ejecutado total o parcialmente lo que haban prometido, estn obligadas a restituirse
mutuamente lo que hayan recibido. La ejecucin las haba liberado de sus obligaciones; la nulidad del contrato
hace nacer en ellas nuevas obligaciones.
Estas obligaciones deben ejecutarse como si naciesen de un contrato, es decir, cada una de las partes no puede
exigir lo que le debe la otra sino en tanto le ofrezca a su vez lo que ella misma haya recibido. Comprese el
cdigo alemn que aplica el sistema de la ejecucin simultnea, artculo 348.
Restriccin en favor de los incapaces
No se podra haber aplicado a los incapaces la regla que obliga a cada una de las partes, a devolver todo lo que
recibieron en la ejecucin el contrato anulado. En efecto, el incapaz frecuentemente habr disipado las sumas
recibidas. Es, por ejemplo, un menor que ha vendido uno de sus bienes y derrochado el precio; si se le obligara,
para recobrar su bien, devolver las sumas de que no ha obtenido ningn provecho, sera ilusoria la proteccin que
le concede la ley.
De aqu lo dispuesto por el artculo 1312; el incapaz que pide la nulidad del contrato, no est obligado a restituir
lo que ha recibido cuando era incapaz, si no en la medida en que se encuentre enriquecido.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_148.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:39:36]
PARTE QUlNTA
Esta obligacin nace para l, no del contrato, sino del principio segn el cual nadie puede enriquecerse sin causa a
costa de tercero: es una obligacin cuasi contractual. La excepcin a la regla general slo existe en tanto el
incapaz pida la restitucin en este carcter (artculo 1312). As, recobra su imperio el derecho comn cuando la
nulidad se pide por otra causa (vicio de consentimiento) debindose a la parte contraria la restitucin ntegra.
No corresponde al incapaz probar que lo recibido por l no redund en su provecho para librarse de la restitucin;
su adversario debe demostrar le existencia de un enriquecimiento, si quiere obtener la restitucin. C.C. artculo
124).
Excepcin para el poseedor de buena fe
Conforme a los principios generales, el adquirente de una cosa fructfera conserva los frutos percibidos por l en
el intervalo entre la adquisicin y la demanda de nulidad, si era de buena fe, es decir, si ignor los vicios de su
ttulo (arts. 549_550). Por tanto, no restituye todo lo que ha recibido por virtud del contrato.
Aplicacin a los terceros
La retroactividad unida a la nulidad hace que produzca efectos contra los terceros, siempre que el contrato haya
tenido por objeto la transmisin de un derecho de propiedad o de un derecho real. Como se acusa que el
adquirente nunca ha adquirido, todo; aquellos a quienes l mismo ha transmitido su derecho, o que han adquirido
de l, por contrato u otro ttulo, derecho sobre la cosa, lo pierden. Es sta una consecuencia de la retroactividad,
cualquiera que sea la causa de disolucin (nulidad o resolucin): Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis.
22.12.1.3 Prescripcin de accin de nulidad
a) SU DURACIN Y PUNTO DE PARTIDA
Duracin de la prescripcin
La accin de nulidad est limitada a un tiempo menor que las acciones normales. Por lo general stas duran 30
aos (artculo 2262); la accin de nulidad nunca puede durar ms de diez (artculo 1304). ste es su plazo ms
prolongado: A veces dura menos. El artculo 1304 la anuncia al decir: En todos los casos en que la accin... no se
limite a un tiempo menor por una ley particular. Por lo dems, slo existe un caso en que se reduce a menos de
diez aos la duracin de la accin: el de la venta de inmuebles atacada por causa de lesin: la accin dura dos
aos (artculo 1676).
Punto de partida
El acto anulable puede atacarse tan pronto como se celebre; la accin existe desde ese momento; por
consiguiente, debe comenzar a prescribir inmediatamente y puede formularse como principio que la prescripcin
de la accin de nulidad corre desde el da de la celebracin del acto. Pero tantas excepciones establece el artculo
1304, que por decirlo as no deja ningn lugar a la aplicacin.
En efecto, casi siempre existe una razn para suspender la prescripcin si la persona que tiene derecho de atacar
el acto es capaz, puede suceder que ignore la existencia de la accin en su favor, o que prolongndose la causa de
nulidad le impida ejercitarla; si es incapaz no puede drsele el medio de confirmar indirectamente el acto, dejando
cumplirse el plazo de la prescripcin; todo el tiempo transcurrido mientras sea incapaz no se cuenta para la
prescripcin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_148.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:39:36]
PARTE QUlNTA
Casos
He aqu las hiptesis excepcionales en la que se retrasa el punto de
partida de la prescripcin.
1. Dolo y error. La prescripcin slo comienza a correr desde el da en que se descubre el dolo o el error (artculo
1304, inc.
2); hasta entonces nada puede reprocharse a la persona engaada por no haber ejercitado la accin.
Cuando se decide a intentar la accin si han transcurrido ms de diez aos desde la celebracin del contrato, a ella
corresponde probar que descubri el dolo o el error con posterioridad a la fecha del descubrimiento. Por lo dems,
esta prueba puede rendirla por todos los medios puesto que se trata de un hecho material.
2. Violencia. La prescripcin corre desde el da en que cesa la violencia (artculo 1304). Hasta entonces la vctima
no tiene libertad para atacar el contrato, como no la ha tenido para negarse a consentir en l. Lo anterior es efecto
de la regla: Contra non valentem agere, non currit prscriptio.
3. Menores. El punto de partida es el da de la mayora de edad (artculo 1304). Tal es el derecho comn, la
prescripcin no corre contra los menores (artculo 1252). La prescripcin comenzara a correr a partir de la
muerte del menor.
4. Sujetos a interdiccin. La prescripcin corre desde el da en que se revoque la, interdiccin (artculo 1304),
porque la incapacidad cesa entonces. Esta hiptesis es rara; ordinariamente el sujeto a interdiccin muere en
estado de incapacidad. La prescripcin comienza a correr desde el da de la muerte del sujeto a interdiccin,
aunque no diga esto la ley, porque la incapacidad ha cesado.
Esta prescripcin puede suspenderse en provecho de los herederos del incapaz, si existe en su persona una causa
particular de suspensin, por ejemplo, si son menores, pero la nueva suspensin ser efecto del artculo 2252.
Estos principios se aplican no slo a los actos que el sujeto a interdiccin haya celebrado durante sta, sino
tambin a los celebrados con anterioridad y que a veces pueden ser anulados, en las condiciones previstas por el
artculo 503.
5. Enajenados internos. Muchos enajenados son internados en establecimientos especiales (casas de salud u
hospicios) en vez de declararse su interdiccin. Los actos de estos internos pueden ser atacados mediante una
accin de nulidad que prescribe en diez aos, conforme al artculo 1304; pero el punto de partida de la
prescripcin se rige en otra forma. La prescripcin slo corre para cada contrato celebrado durante el internado,
desde el da que este acto llega a conocimiento del enajenado, por una notificacin o en otra forma, despus de
haber recobrado su salud (ley del 30 de jun. de 1838, artculo 39).
6. Prdigos y dbiles de espritu. Estas personas se hallan en un estado de semi_interdiccin y provistas de un
asesor judicial. El artculo 1304, no habla de ellas. Algunos autores piensan que les es aplicable el derecho comn
y que la prescripcin debe correr contra ellas inmediatamente, puesto que son libres para ejercitar la accin. Pero
la jurisprudencia, aprobada por la mayora de la doctrina, sostiene que solamente corre en su contra el plazo del
artculo 1304 desde la fecha en que cese su incapacidad.
Para esto hay una razn decisiva: a los incapaces les es imposible ratificar por su silencio, mientras dure su
incapacidad, los actos realizados por ellos.
7. Mujeres casadas. En principio, la prescripcin corre contra las mujeres casadas (artculo 2254). Sin embargo, el
artculo 1304, establece una suspensin para la accin de nulidad: esta accin no comienza a prescribir sino desde
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_148.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:39:36]
PARTE QUlNTA
el da de la disolucin del matrimonio. Lo anterior se debe a que la mujer ha celebrado el acto ocultndose y sin
autorizacin; en consecuencia ha de considerarse que est moralmente imposibilitada para ejercitar la accin de
nulidad, lo que revelara todo a su marido.
Se va ms lejos: la accin concedida contra el acto de una mujer casada no autorizada, no pertenece nicamente a
la mujer; se concede en primer lugar, en favor de su marido (artculo 225). ste es plenamente capaz y libre de
ejercitarla; sin embargo, se decide que la prescripcin no corre contra l sino desde el da de la disolucin de su
matrimonio, porque el texto no distingue.
Acciones sometidas a la regla
Despus de haber separado todos los casos excepcionales, slo quedan dos categoras sometidas a la regla
formulada a saber:
1. Los actos viciados de lesin celebrados por mayores. El plazo corre desde la celebracin del acto.
Expresamente dice esto el artculo 1676, tratndose de la venta de inmuebles; la misma regla es aplicable a la
particin, siendo estos dos actos los nicos que los mayores pueden rescindir por causa de lesin.
2. Los actos de enajenacin irregulares, celebrados por los departamentos, municipios o establecimientos pblicos
que se consideran como menores.
b) CONDlClONES DE APLlCAClN
Enumeracin
El legislador no ha determinado los lmites de aplicacin del artculo 1304, que, sin embargo, es un texto
excepcional, cuyo dominio debe circunscribirse claramente. Pero el estudio de las soluciones tradicionales, y el
anlisis del texto mismo de la ley, han permitido deducir las condiciones de que depende la aplicacin de la
prescripcin de diez aos.
Estas condiciones son tres y conciernen:
1. A la naturaleza de la accin;
2. A la naturaleza del acto atacado; y
3. Al carcter de la persona que la ejercita.
Acciones regidas por el artculo 1304
La prescripcin de diez anos nicamente se establece para las acciones de nulidad o de rescisin, es decir, las que
suponen la existencia de un vicio capaz de anular un contrato y contemporneo a su formacin. Estos vicios son
el error, el dolo, a violencia, la lesin y la incapacidad. Toda accin fundada en otra causa, queda sometida a la
prescripcin de 30 aos.
A esta prescripcin estn sometidas las acciones siguientes
1. La accin de resolucin por incumplimiento de los cargos o condiciones. El contrato no lleva en s mismo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_148.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:39:36]
PARTE QUlNTA
ningn vicio capaz de destruirlo; el principio de su destruccin se encuentra en un hecho posterior; su
incumplimiento por una de las partes.
2. La accin de revocacin o reduccin de una donacin (arts. 920 y 953), que puede privar totalmente al
donatario, del beneficio que recibi con ella; pero que no la destruye retroactivamente, como lo hacen las
nulidades y rescisiones.
3. La accin de rescisin del arrendamiento por prdida parcial de la cosa (artculo 1722).
4. La accin de repeticin de lo indebido (artculo 1377). El pago de una deuda inexistente no es un acto nulo; es
un hecho que procura un enriquecimiento sin causa y que produce una obligacin cuasicontractual. El
enriquecimiento que de l resulta constituye el objeto de una accin que en nada se parece a la de nulidad.
Actos regidos por el artculo 1304
Las antiguas ordenanzas estaban concebidas en trminos muy generales y regan toda rescisin de los contratos y
otros actos (Ordenanza de 1510). El artculo 1304 es mucho menos amplio; nicamente habla de la accin de
nulidad de las convenciones. Es verdad que a continuacin el texto emplea la palabra actos que es general, pero
esta palabra est tomada aqu por referencia a la que precede, y slo en los inicios que simplemente tienen por
objeto fijar el punto de partida de la prescripcin, en tanto que el inc. primero, que establece la disposicin
fundamental, es especial a las convenciones.
Por tanto, se ha seguido la costumbre de interpretarlo a este respecto, y no se aplica a las acciones de nulidad
dirigidas contra actos unilaterales, como el testamento, la aceptacin o repudiacin de herencia, y la particin de
ascendiente hecha en la forma testamentaria: pero existen dudas sobre la particin de ascendiente hecha por actos
intervivos.
El artculo 1304 no rige las convenciones relativas a la familia, como el matrimonio y la adopcin, para las cuales
existen reglas especiales; pero las convenciones de inters patrimonial, estn todas ellas sometidas a l, ya tengan
por objeto producir obligaciones como los contratos propiamente dichos, o extinguirlas como la novacin, la
remisin de deuda o la compensacin facultativa.
Las simples liquidaciones de cuentas no se consideran actos jurdicos: cuando contienen errores, la accin de
ratificacin (artculo 1541, C.P.C. no est sometida al artculo 1304).
Personas regidas por el artculo 1304
Se admite que la prescripcin de diez aos no se aplica sino a las acciones intentadas por las partes mismas, y no
a las que pueden competir a los terceros. La cuestin se plantea, principalmente, tratndose de la accin pauliana;
desde hace mucho tiempo se ha considerado que esa accin dura 30 aos. Lo anterior se explica por la naturaleza
particular de esta accin, que ms bien tiene por objeto la reparacin del perjuicio causado a los acreedores por el
fraude de su deudor, que la nulidad del acto.
c) NATURALEZA Y EFECTO DE LA PRESCRIPCIN DE DIEZ AOS
Controversia sobre su naturaleza
Se ha preguntado si este plazo de diez aos es una verdadera prescripcin o un simple plazo prefijado invariable.
Esta cuestin es interesante por lo que hace a las causas de suspensin o interrupcin. He aqu, por ejemplo, un
menor que hereda a un mayor, el cual tena en su patrimonio una accin de nulidad regido por el artculo 1304.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_148.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:39:36]
PARTE QUlNTA
Se suspender (en provecho del menor) la prescripcin que corra contra el mayor? S; si se trata de una
prescripcin verdadera; no, en caso contrario.
La principal razn para dudar consista en que el artculo 1304, no contiene la palabra prescripcin. Pero casi
unnimemente se admite en la actualidad que las prescripciones inferiores a diez aos, son las nicas que no
pueden ser suspendidas ni interrumpidas, y que corren contra toda persona. Aunque la palabra prescripcin no se
encuentre en el artculo 1304, se trata de una prescripcin.
Tal era la tradicin del derecho antiguo, y el cdigo mismo la confirma indirectamente, en el artculo 1676, que
reduce la accin a dos aos, en un caso este artculo establece que el plazo de dos aos corre todava contra los
menores y los sujetos a interdiccin, disposicin que sera intil, si fuese tal la regla general para las
prescripciones del artculo 1304. Por consiguiente, la prescripcin de diez aos podr ser interrumpida o
suspendida.
Controversia sobre el efecto de la prescripcin
Extingue la prescripcin la accin de nulidad? Extingue tambin la excepcin? Quien no puede atacar el acto
como actor, puede defenderse oponiendo su nulidad, cuando se invoca dicho acto en su contra? La cuestin se
plantea en estos trminos. Un menor, que poco tiempo despus llega a la mayora, celebra un contrato;
transcurren diez aos sin que sea seguido de ningn efecto; en seguida la parte capaz demanda el cumplimiento.
El ex incapaz, que no podr atacar el contrato por va de accin, puede defenderse contra l, por va de
excepcin?
Una jurisprudencia definida considera perpetua la excepcin y que sobrevive a la extincin de la accin por
prescripcin. Por tanto, la jurisprudencia francesa ha mantenido la antigua regla: Qu temporalia sunt ad
agendum, perpetua sunt ad excipiendum.
Sin embargo, esta regla tena en el derecho una razn de ser que no existe ya Tomemos como ejemplo la accin
de dolo. Esta accin que dur, segis las pocas, un ao til o cuatro aos continuos slo se conceda despus de
la ejecucin del acto y para suprimir sus efectos. Cuando el acto no haba sido ejecutado, la vctima del dolo
estaba suficientemente protegida por la excepcin de dolo, que era perpetua, como la accin nacida del contrato, a
la que se opona; por tanto no se le conceda la accin de dolo. En el derecho moderno nada impide a la parte que
ha sido engaada, adelantarse y ejercitar la nulidad antes de toda ejecucin.
Depende de ella que se anule el contrato cuando lo quiera y parece intil armarla de una excepcin perpetua. No
obstante, la jurisprudencia ha mantenido la perpetuidad de la excepcin; ha estimado que la excepcin, arma
defensiva, fue conservada por todo el tiempo que la accin nacida del contrato puede emplearse como arma
ofensiva. De otra manera se llegara a resultados injustos: un sujeto a interdiccin, y con mayor razn sus
herederos, pueden ignorar los actos que aquel haya celebrado durante su incapacidad.
Basta que la parte que ha tratado con l deje pasar diez aos, guardando silencio, lo que podra hacer fcilmente
puesto que para ejercitar su accin tiene 30 aos; en seguida la ejercitar con toda seguridad, cuando los
herederos del incapaz no podrn ya discutir la validez del contrato, ni bajo la forma de accin ni bajo la forma de
excepcin.
El resultado es de tal manera molesto que los mismos adversarios del sistema de la jurisprudencia, han tratado de
evitarlo sin encontrar el medio para ello. Por otra parte la redaccin del artculo 1304 confirma la interpretacin
que le dan los tribunales, pues solamente restringe la duracin de la accin, y esta frmula estricta parece haber
sido escogida para conservar la tradicin histrica y la aplicacin de la regla: Qu temporalia sunt...
Combinacin con la prescripcin de 30 aos Puede la prescripcin de 30 aos aplicarse a las acciones de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_148.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:39:36]
PARTE QUlNTA
nulidad, adems de la de diez aos? A pesar de su relativa brevedad, esta ltima corre el riesgo de hacerse esperar
mucho tiempo por retardarse su punto de partida. Por ejemplo, si se trata de un acto realizado por una mujer
casada o por un sujeto a interdiccin en los primeros das de sta, como ambos pueden estar sometidos a su
incapacidad durante muchos aos transcurrirn en las de 30 aos, quiz, antes de la disolucin del matrimonio o
de la muerte del incapaz.
falta de la prescripcin de diez aos, que todava no ha terminado, y que acaso ni siquiera ha comenzado
extingue la accin la prescripcin de 30 aos? Aubry y Rau sostuvieron la afirmativa apoyndose en la
generalidad de los trminos del artculo 2260: todas las acciones tanto reales como personales, prescriben en 30
aos...
Estiman que se violara este texto, si aun se pudiese demandar la nulidad de un contrato 40 o 50 aos despus su
celebracin. Esta opinin, sin embargo, no ha prevalecido. El artculo 1304 establece, para una categora
determinada de acciones, un sistema especial que se bas a s mismo, debiendo considerarse las causas que
retardan el curso de la prescripcin de diez aos, como causas de suspensin aplicables al mismo tiempo a la
prescripcin de 30 aos.
22.12.1.4 Confirmacin del acto anulatorio
Definicin
La accin de nulidad, no extinguida todava por la prescripcin de diez aos, puede perderse por su renuncia. La
persona titular de la accin de nulidad o de rescisn puede renunciar al derecho de atacar el acto: se dice entonces
que lo confirma (arts. 1311 y 1338).
Legislacin
La ley se ocupa de la confirmacin en el artculo 1338, que sin razn se encuentra en la teora de la prueba. Deben
tomarse en consideracin, adems, los arts. 1339 y 1340, relativos a la confirmacin de las donaciones nulas por
vicios de forma.
a) CONDICIONES NECESARIAS PARA LA CONFIRMACIN
Enumeracin
Para que la confirmacin sea posible, son necesarias dos cosas:
1. La persona que confirma el acto debe tener conocimiento especial del vicio que se trate de reparar. La ley exige
que la naturaleza de este vicio se indique especficamente en el documento en que se haga constar la
confirmacin, cuando se expresa. No bastara, que la persona que confirma el acto tuviese, de una manera vaga, la
intencin de purgarlo de los vicios de que adolezca, sin saber cules son tales vicios.
2. La confirmacin debe hacerse cuando ella misma est exenta del vicio que afecta el acto por confirmar. Esta
condicin se refiere exclusivamente a los vicios de violencia y de incapacidad. Es indudable que si la violencia o
la incapacidad persisten, el mismo acto confirmativo no ser obra de una voluntad libre o de una persona que
pueda disponer de sus derechos, y por tanto no podra tener como efecto purgarlo de un vicio de que l mismo
adolece, tanto como el acto principal.
Sin embargo, se ha juzgado que el incapaz puede confirmar el acto, por medio de un testamento, hecho durante su
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_148.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:39:36]
PARTE QUlNTA
incapacidad, si la ley le permite disponer por testamento de los bienes que han sido objeto del contrato. Este caso
se present tratndose de una mujer casada bajo el rgimen dotal; en este rgimen es incapaz de disponer, por
actos intervivos, durante el matrimonio, de sus inmuebles dotales; pero es capaz de legarlos por testamento,
porque ste slo produce efectos despus de la muerte de la mujer, es decir, cuando ya no existe la dotalidad. Por
tanto, la mujer casada bajo el rgimen dotal, puede confirmar, por testamento, la enajenacin de un bien
comprendido en su dote, en el caso en que esta enajenacin sea irregular.
Actos susceptibles de confirmacin
Segn los principios expuestos, los nicos actos susceptibles de confirmacin son aquellos que estn afectados de
una simple nulidad relativa, o anulabilidad; los actos viciados de nulidad absoluta no pueden ser confirmados. Sin
embargo, con respecto de las donaciones veremos una excepcin nica en el derecho francs, establecida por el
artculo 440 que admite la posibilidad de confirmar las donaciones nulas por falta de formas, aunque su nulidad
sea absoluta.
b) FORMAS DE LA CONFIRMACIN
Confirmacin expresa
Est sometida a ciertos requisitos. La ley exige que conste por escrito
(artculo 1338) y que contenga:
1. La sustancia de la obligacin (lase del acto que se confirma), es decir, las clusulas principales que permitirn
reconocer este acto, y advertir que la parte interesada conoci su contenido.
2. El motivo de la accin de rescisin, es decir, la naturaleza del vicio que se trata de purgar.
3. La intencin de reparar este vicio, es decir, de renunciar a la accin de nulidad derivada de l.
No todas estas condiciones se exigen para la prueba de la confirmacin. Si se presenta un acto confirmativo, que
no conten
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_148.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:39:36]
PARTE CUARTA
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 21
NO CONTRACTUALES
CAPTULO 13
RlESGOS
Planteamiento de la cuestin
La cuestin de los riesgos se formula en los siguientes trminos: dadas dos obligaciones recprocas, nacidas de un
mismo contrato, si una de ellas se extingue porque una causa fortuita haya hecho imposible su cumplimiento,
debe la otra parte cumplir su obligacin?
Esta cuestin supone, una reciprocidad de obligaciones que slo existe en los contratos sinalagmticos. En los
contratos unilaterales, no se presenta esta dificultad porque slo hay una sola obligacin, y porque es indudable
que sta se extinguir por la prdida fortuita de la cosa o por la imposibilidad fortuita de cumplir. As, supngase
un depsito o una promesa de donacin; si la cosa depositada o prometida perece sin culpa del deudor,
indudablemente la prdida ser para el depositante o para el donatario, es decir, para el acreedor.
El deudor se libera y todo termina con dicha prdida. Por tanto, en todos los contratos de este gnero, no surge
ningn problema especial sobre los riesgos. Pero supngase una segunda obligacin, que exista a cargo del
acreedor de la obligacin extinguida, e inmediatamente se presenta la cuestin de los deseos; si se decide que esta
persona permanece sujeta a su obligacin, cuyo cumplimiento an es posible, ser ella quien soporte la prdida,
pues har o dar alguna cosa, sin recibir nada en cambio; si se decide que se encuentra liberada, la prdida ser
para la otra parte.
Esta alternativa, que permite hacer recaer la prdida sobre uno u otro de ambos contratantes, se llama cuestin de
los riesgos, no existiendo, como se ha dicho, en los contratos unilaterales.
Existencia de una regla general y de una excepcin
La cuestin de los riesgos se resuelve diferentemente, segn la naturaleza de los contratos; hay una regla general
y una regla excepcional, siendo aplicable esta ltima slo a determinada categora de hiptesis. Pero se ha
producido un cambio absoluto en la importancia relativa de ambas reglas; la regla excepcional se aplica a la
mayora de los contratos que tienen por objeto un cuerpo cierto, y casi siempre con motivo de ellos se presenta en
la prctica la cuestin de los deseos.
La imposibilidad de cumplir es muy rara en las otras hiptesis. De lo anterior resulta que se ha tomado como regla
general, lo que en realidad no es sino una excepcin, porque casi siempre es ella la aplicable. Pero debe hacerse
abstraccin de la importancia estadstica y del nmero de aplicaciones posibles, para atenerse nicamente a los
principios generales del derecho; la regla ser la solucin conforme a estos principios, y lo que sea contrario a
ellos no puede considerarse sino como una excepcin, cualquiera que sea su frecuencia.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_149.htm (1 de 7) [08/08/2007 17:39:38]
PARTE CUARTA
22.13.1 DERECHO COMN
Frmula de la regla
La regla aplicable en general a los contratos sinalagmticos, no est consagrada en parte alguna de la ley:
nicamente se encuentran algunas aplicaciones de ella esparcidas. Puede formularse en los trminos siguientes:
cuando un caso fortuito hace imposible el cumplimiento de la obligacin de una de las partes, la obligacin de la
otra se extingue necesariamente al mismo tiempo.
Sus motivos
Para explicar este resultado, debe pensarse que las dos obligaciones nacidas de un contrato sinalagmtico, son
solidarias una de otra. En el lenguaje corriente, cuya inexactitud ya hemos sealado con antelacin, se dice que
estas dos obligaciones se sirven mutuamente de causa; ms exacto sera decir que cada una de ellas es la
condicin de la otra, porque ninguna de las partes entiende obligarse sin provecho, para s misma.
En esta condicin tcita, puesta a cada una de las obligaciones recprocas, se funda la accin de resolucin,
cuando una de las partes no cumple su obligacin, pudiendo cumplirla. En ella tambin se basa el principio por
virtud del cual el contrato se disuelve de pleno derecho, por la extincin simultnea de las obligaciones de las dos
partes, cuando llega a ser imposible su cumplimiento por una de ellas. Si el obstculo haba existido con
anterioridad, habra habido imposibilidad absoluta de formar el contrato, y ambas obligaciones habran sido
simultneamente afectadas de una nulidad inicial; al sobrevenir con posterioridad, destruye el contrato y produce,
simultneamente, la extincin de las obligaciones que haba creado.
Ejemplos en los textos
La ley aplica esta regla a diferentes contratos. Segn el artculo 1772, si la cosa arrendada se destruye por caso
fortuito mientras dure el arrendamiento, ste se rescinde de pleno derecho, porque la obligacin del inquilino
estaba subordinada a la del arrendador, de procurarle el goce de la cosa arrendada. Segn el artculo 1790, el
obrero que ha recibido la materia prima para fabricar una cosa, para la cual solamente ha proporcionado su
trabajo, no tiene derecho a ningn salario, cuando el objeto fabricado perece antes de haberse entregado, a menos
que su prdida se deba a un vicio de la materia prima.
Segn el artculo 1867, la sociedad se disuelve cuando, habiendo uno de los socios prometido aportar a la
sociedad la propiedad de una cosa, se pierde sta con posterioridad y antes de haberse hecho la entrega. Estos tres
artculos que se aplican a contratos muy diversos, suponen la existencia de un principio comn, del que resulta la
extincin de todas las obligaciones producidas por el contrato, aun de aquellas cuya ejecucin fuese an posible.
Jurisprudencia
La jurisprudencia admite la existencia de este principio. Lo aplica principalmente al contrato celebrado para la
plantacin de una via en diez aos, con la clusula de que el cultivador adquirir la propiedad de la mitad del
terreno al cabo de ese lapso. Se rescindi el contrato porque la filoxera destruy el planto comenzado a los tres
aos, haciendo imposible la continuacin del trabajo.
La jurisprudencia no ha deducido la frmula exacta del principio, y lo basa, a falta de otro fundamento mejor, en
el artculo 1184. Este artculo prev otra hiptesis, la del incumplimiento voluntario, imputable a una de las partes
cuando an era posible la ejecucin. En este caso, la ley concede accin a la otra parte, y autoriza al juez a
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_149.htm (2 de 7) [08/08/2007 17:39:39]
PARTE CUARTA
pronunciar la resolucin del contrato a ttulo de pena, contra la parte que no ha cumplido. El juez goza al mismo
tiempo del derecho de suspender su sentencia, concediendo un plazo a la parte que aun no ha cumplido su
obligacin.
Nada de esto procede cuando sobreviene un obstculo insuperable para el cumplimiento del contrato; su
resolucin tiene lugar de pleno derecho (arts. 1722, 1790 y 1867 y argumento de estos artculos). No es necesario
dirigirse a los tribunales y ejercitar una accin para obtener de su autoridad la resolucin del contrato; tampoco
podra concederse un plazo a la parte obligada para esperar un cumplimiento cuya imposibilidad ya se conoce.
22.13.2 EXCEPClONES
Plan
Segn la doctrina moderna, la regla general sobre los riesgos no se aplica a la venta y a algunos contratos
asimilados a ella. El estado actual de la opinin se encuentra resumido en Dalloz. Es indudable que la doctrina no
tiene razn en este punto; ms adelante veremos por qu; antes es necesario exponer la opinin comn; en
seguida la refutaremos.
22.13.2.1 Opinin actual
Sentido de la excepcin
Si se aplicara a la venta la regla comn, los riesgos seran para el vendedor. En efecto, cuando la cosa vendida
perece antes de ser entregada, perdera el derecho de reclamar su precio; el contrato sera resuelto, de manera que
en fin de cuentas, el vendedor se encontrara empobrecido, puesto que ya no tendra ni la cosa ni el precio, en
tanto que el comprador nada hubiera erogado.
Pero justamente se ha establecido una excepcin tradicional a este principio, respecto al contrato de compraventa.
Los riesgos son para el comprador, tan pronto como la venta se perfecciona. As, si se supone una venta en la que
se ha pactado un plazo para la entrega de la cosa, y si, en el intervalo entre la venta y la tradicin, perece
accidentalmente la cosa vendida, estando exento de culpa el vendedor, es liberado de su obligacin de entregar;
pero el contrato es mantenido; el comprador queda obligado a pagar el precio y no puede repetirlo, si ya lo
entreg. Los riesgos son, para el comprador: es l quien soporta prdida, puesto que no recibe la cosa y a pesar de
ello, paga su valor. Los romanos llamaban a este riesgo periculum rei vendit.
Origen y motivos
Esta regla se admita ya en el derecho romano y parece contempornea de la introduccin de la venta como
contrato distinto. Es muy dura para el comprador. Los romanos la justificaban fundndose en una especie de
balance entre las buenas y las malas probabilidades; si la cosa aumenta de valor con posterioridad a la venta, el
vendedor no puede exigir que se aumente el precio; el comprador se beneficiar del aumento de valor producido.
Es esto lo que los romanos llamaban como conmodum rei vendit. Puesto que las buenas probabilidades son para
el comprador, por una justa reciprocidad debe soportar las malas. Los jurisconsultos modernos han tratado de
encontrar otra explicacin. Para unos, los contratos sinalagmticos se reducen a un cambio de crditos entre las
partes contratantes y una vez formadas estas dos obligaciones, deben ser independientes una de otra. Esta falsa
idea reducira los contratos sinalagmticos a la combinacin de dos estipulaciones unilaterales, sin ninguna
relacin entre ellas.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_149.htm (3 de 7) [08/08/2007 17:39:39]
PARTE CUARTA
Para otros, la regla de los riesgos en materia de venta, se funda en la intencin presunta de las partes: quien vende
un objeto susceptible de perecer lo vendera, precisamente para deshacerse de los riesgos; si stos debieran
continuar a su cargo a pesar de la venta, o bien no vendera o celebrara el contrato de contado. Es, pues, natural
concluir que por virtud de la venta a plazo los riesgos son a cargo del comprador.
Contratos sometidos a la misma regla que la venta
La excepcin as admitida, no se limit a la venta. Se extendi a la permuta, al adquirir esta operacin el carcter
de contrato.
Si algunas dudas pueden surgir sobre este punto, tratndose del derecho romano, gracias a la conservacin de
algunos textos de la poca antigua, en la que los contratos innominados an no se admitan, no es as en el
derecho francs, gracias al artculo 1707 que declara aplicables a la permuta, todas las reglas de la venta, salvo las
que sean incompatibles con la naturaleza especial de este contrato.
lnterpretado el artculo 1138 como pretende la jurisprudencia, ha venido a dar a eso regla un alcance que no tena.
En efecto, el Cdigo Civil ha transportado, a la teora general de las obligaciones, para aplicarla a toda obligacin
de dar un cuerpo cierto, la regla de los riesgos, que nicamente se presentaba, hasta entonces, como una regla
especial del contrato de venta. Desde entonces, la regla posee su frmula general y su aplicacin a la venta, que
fue su punto de partida histrico, ya no es sino un caso particular.
Segn el artculo 1138, la obligacin de dar pone la cosa a riesgo del acreedor, aunque no se haya hecho an la
tradicin. Esta regla general es aplicable, adems de a la venta y a la permuta, a la donacin con cargos; el
donatario que se ha obligado a hacer alguna cosa en inters del donante o de un tercero, lo est por virtud de un
contrato sinalagmtico y su obligacin de dar se rige, indiscutiblemente, por el artculo 1138.
Pero el artculo 1867 se opone a que la misma solucin se aplique a la promesa de aportacin a una sociedad. Los
trminos del artculo 1138, que hablan sin ninguna excepcin de las obligaciones de dar, son pues, generales
puesto que por lo menos hay uno no sometido a l.
22.13.2.2 Crtica de la interpretacin moderna
Error cometido
La doctrina moderna se basa en una falsa interpretacin del artculo 1138. A pesar del texto del cdigo, se ha
mantenido una antigua solucin que los autores de la nueva ley quisieron abandonar.
Jurisprudencia antigua
Hasta el Cdigo Civil, la jurisprudencia haba conservado una regla romana, segn la cual el riesgo comenzaba a
correr, para el comprador, desde el da del contrato, aunque la tradicin slo debiera hacerse con posterioridad.
Por tanto, el trmino, que retardaba la transmisin de la propiedad, no suspenda el desplazamiento de los riesgos:
Periculum rei vendit, dicen las lnstitutas, statim ad empotorem pertinet, tametsi adhuc ea res amptori tradita non
sit.
Los antiguos autores franceses decan lo mismo: Es un principio establecido... que inmediatamente que se
perfecciona el contrato de venta, el riesgo de la cosa vendida es a cargo del comprador, aunque aun no se le haya
entregado.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_149.htm (4 de 7) [08/08/2007 17:39:39]
PARTE CUARTA
Tendencia contraria
Diversos autores de los siglos XVII y XVlll, Puffendorf, Barbeyrac y otros, combatieron a nombre del derecho
natural, la solucin romana, que pone los riesgos a cargo del comprador, y pretendieron que, segn los verdaderos
principios de la equidad, los riesgos de la cosa vendida deberan ser a cargo del vendedor, mientras ste fuese
propietario de ella. Su sistema se resume en la regla: Res perit domino.
Sentido del artculo 1138 Ha conservado, el artculo 1138 la solucin tradicional, la que daba Pothier, o adopt
la opinin de los autores que se basaban en el derecho natural? Basta leerlo, sin una opinin preconcebida, para
advertir que la regla: Res perit domino que haba ejercido tan grande influencia sobre los jurisconsultos de los dos
ltimos siglos, dominaba el espritu de los redactores del cdigo y que fue ella la que inspir su decisin.
Cmo es posible no afectarse ante la singular redaccin del artculo 1338, en el que se encuentran reunidas, en
una sola frase, la cuestin de los riesgos y la de la transmisin de propiedad, lo que slo pudo hacerse para dar a
ambas una solucin idntica? Los riesgos se transmiten al acreedor de la cosa desde el momento en que adquiere
la propiedad de ella. Adems, los mismos redactores del cdigo, en trminos claros, el comentario de esta
disposicin; el acreedor es propietario tan pronto como llega el momento en que debe hacerse la entrega.
El acreedor ya no tiene entonces un simple derecho a la cosa, sino un derecho de propiedad. En consecuencia, si
la cosa perece por fuerza mayor o por caso fortuito con posterioridad a la fecha en que debi habrsele entregado,
la prdida es para el acreedor, segn la regla: Res perit domino. Pocos autores modernos hay que hayan
comprendido la reforma operada por el artculo 1138 o criticado la solucin dada a esta cuestin por la opinin
dominante. Solamente podemos citar entre ellos a Larombire (sobre el artculo 1138) y a Huc.
Rareza de inters prctico de la cuestin
Esta cuestin tan agitada en la doctrina, se presenta raramente en la prctica y parece que no hay sentencias sobre
ella. Su falta de inters prctico se debe a que la propiedad se trasmite desde el instante mismo de la celebracin
del contrato, en virtud del mismo artculo 1138. Los particulares jams ejercitan la facultad que la ley les concede
de retardar, por un trmino, la transmisin de la propiedad. Por tanto, no hay un lapso, posterior a la venta,
durante el cual el comprador puede soportar los riesgos, como acreedor, sin ser todava propietario de la cosa.
Derecho comparado
En varios pases, la legislacin se ha pronunciado en favor de la opinin propuesta por Puffendorf. En lnglaterra y
Austria, los riesgos son soportados por el vendedor mientras sea propietario. El nuevo Cdigo Civil alemn
adopt el mismo principio: slo la entrega de la cosa vendida transmite al comprador los riesgos de la prdida o
deterioro fortuito (artculo 446). Por lo dems, parece que este principio est de acuerdo con el antiguo derecho
alemn.
En Francia no sera necesaria una reforma para llegar a ello; bastara leer el artculo 1138 tal como est escrito y
atribuirle el sentido que le dieron sus autores. Segn los civilistas franceses ms recientes, el sistema alemn es el
nico racional.
22.13.2.3 Casos particulares
Riesgos en las obligaciones de dar condicionales
La regla especial a la venta y a las dems obligaciones de dar, que se han asimilado a ella, supone que la promesa
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_149.htm (5 de 7) [08/08/2007 17:39:39]
PARTE CUARTA
es firme; si esta suspendida por una condicin, cambia la regla y es aplicable el derecho comn. Es esto lo que
decide el artculo 1182: Cuando la obligacin se haya contrado bajo una condicin suspensiva, los riesgos de la
cosa objeto de la convencin, son a cargo del deudor que slo se haya obligado a entregar la cosa al cumpli la
condicin.
Supongamos que perece por caso fortuito, una cosa vendida bajo condicin, estando pendiente sta, y que despus
se realiza. La venta no se perfecciona: el vendedor no est obligado ni a entregar la cosa ni a pagar una
indemnizacin. Pero el comprador, por su parte, no est obligado a pagar el precio. Por qu? Cmo es posible
que la retroactividad ordinaria de las condiciones, no haga que la venta se repute existente desde el da de su
celebracin, y en una poca en que poda vlidamente formarse, puesto que la cosa exista an?
Es sencilla la respuesta: antes de declarar retroactivamente formada la venta, es necesario examinar el sta puede
todava formarse; ahora bien, cuando la condicin se realiza, la venta ha llegado a ser imposible, por falta de
objeto. No debe la formacin del contrato ser una consecuencia de la retroactividad de la condicin; sta sigue a
la formacin del contrato cuando an es posible. Por lo dems, el artculo 1182 reproduce una solucin tradicional
del derecho francs.
Es cierto, adems, que si la prdida de una cosa prometida bajo condicin, se debe a una culpa del deudor
(hiptesis que no ha previsto el artculo 1182) el acreedor condicional, que por esta culpa se encuentra privado del
beneficio que esperaba obtener del contrato, tiene derecho a la indemnizacin de daos y perjuicios; la culpa del
deudor impide que el contrato se forme, puesto que la cosa ya no existe al vencerse la condicin: al mismo tiempo
empero obliga a su autor a reparar el perjuicio que causa a la otra parte.
Controversias para el caso de condicin resolutoria
Cuando se haya vendido una cosa bajo condicin resolutoria, el enajenante es propietario de ella, bajo una
condicin suspensiva inversa, pues si se realiza la condicin resolutoria, retornar a l retroactivamente la
propiedad vendida, y estar obligado a restituir el precio que haba recibido. Supongamos que la cosa perece
mientras est en suspenso la condicin y que sta se realiza con posterioridad.
En este caso se decide que la condicin resolutoria no se realiza tilmente, puesto que es imposible que la
propiedad retorne al vendedor; por consiguiente el comprador no tiene derecho a la restitucin del precio, o en
otros trminos, los riesgos de la cosa enajenada bajo condicin resolutoria son a cargo del adquirente. Hay, sin
embargo, disidencia sobre este punto.
Riesgo de las perdidas parciales
Otra cuestin, especial a las obligaciones de dar, surge en caso de prdidas parciales o de deterioros sufridos por
el cuerpo cierto, objeto de la obligacin. Cuando estos deterioros se deben a una culpa del deudor, plantase una
cuestin de responsabilidad y de daos y perjuicios, que ya hemos tratado. Pero cuando los deterioros tienen una
causa fortuita, surge la cuestin de los riesgos.
Antes se decida que la cosa debida bajo condicin deba entregarse en el estado en que se encontrara al realizarse
aquella, y que el acreedor sufra sin ningn recurso posible, la disminucin del valor de la cosa, siempre que esta
disminucin no fuese imputable al deudor. Tratbase de la aplicacin de la regla: Quem sequuntur commoda,
aumdem sequi debent et incommoda. Como el aumento de valor le hubiera beneficiado, sufra su disminucin, lo
que era lgico y equitativo.
El Cdigo Civil cambi la solucin: en presencia el acreedor de un deterioro fortuito, tiene derecho para rescindir
el contrato (artculo 1182, inc. 3). Es verdad que si opta por aceptar la cosa, debe tomarla en el estado en que se
encuentre y sin disminucin de precio; pero el slo hecho de concederle esta opcin hace que los riesgos sean a
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_149.htm (6 de 7) [08/08/2007 17:39:39]
PARTE CUARTA
cargo del deudor de la cosa, pues es evidente que el acreedor nunca dejar de ejercer su derecho de resolucin, si
el deterioro es de alguna importancia.
Por ello generalmente se critica esta innovacin del cdigo hacindose notar que era justo haber concedido al
deudor, como compensacin, el derecho de rescindir el contrato, cuando la cosa aumente de valor despus de
haberse celebrado. Los autores del cdigo pensaron, sin duda, que el acreedor condicional de un cuerpo cierto que
no tiene a su cargo el riesgo de la prdida total, no debe tampoco soportar los riesgos de las prdidas parciales,
pero entre ambas hiptesis no existe analoga.
A fin de restringir a los lmites ms estrictos posibles, la disposicin del artculo 1182, inc. 3, puede decirse que
nicamente rige el caso de prdida parcial, pues la palabra deterioros, de la que se sirve la ley, parece constituir la
anttesis de la prdida total, a la que se refiere el inc. anterior del mismo artculo.
Por consiguiente, ste no sera aplicable y el acreedor condicional no podra demandar la resolucin del contrato,
cuando no habindose deteriorado la cosa materialmente, haya sufrido una simple depreciacin por efecto de una
crisis poltica o econmica. La ley no habla del riesgo de las prdidas parciales, en las obligaciones puras y
simples o a trmino. No existe razn alguna para establecer respecto a ellas, una excepcin a las reglas ordinarias:
la prdida parcial es a cargo de quien soporta la prdida total.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_149.htm (7 de 7) [08/08/2007 17:39:39]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
SECClN PRlMERA
VENTA
Posibilidad y base de una clasificacin
Segn la opinin tradicional, que parece universalmente admitida, porque se acepta sin examen, los diferentes
contratos especiales, que se distinguen unos de otros por su objeto (venta, arrendamiento, sociedad, particin,
mandato, etc.), son ilimitados en nmero, siendo siempre lcito a los particulares inventar nuevos contratos,
cuando encuentren la ocasin para ello. No puede defenderse esta opinin, porque los elementos especficos que
sirven para distinguir los diferentes contratos son poco numerosos, y sus combinaciones slo pueden formarse en
nmero definido.
En efecto, es necesario partir de la idea de que si se quieren clasificar los contratos, segn sus afinidades
naturales, a semejanza de la clasificacin de los animales en las vitrinas de un museo, debemos atenernos a sus
caracteres elementales, como los que en la historia natural sirven para distinguir los vertebrados de los moluscos,
los pjaros de los reptiles y mamferos. Ahora bien, cuando se examinan las prestaciones de toda especie, que los
particulares se prometen unos a otros en sus contratos, se advierte que siempre tienen por objeto un trabajo, una
cosa o un derecho.
Respecto a cada una de estas tres categoras de objetos, es posible
hacer contratos diferentes, y una revisin, rpida de los contratos
usuales, permite advertir que cuando la prestacin principal no vara, se
distinguen unas de otras las diferentes categoras de contratos:
1. Por la existencia o ausencia de una contraprestacin;
2. Por la naturaleza variable de esta contraprestacin, cuando existe. Los contratos relativos a las cosas fueron los
primeramente conocidos y determinados.
Supongamos, primero, que el contrato tenga por objeto la transmisin definitiva de la cosa, la decir, el derecho de
propiedad sobre esta cosa. Si el enajenante no recibe ninguna prestacin en cambio de lo que da, la enajenacin es
gratuita, siendo el contrato una donacin. Si hay una contraprestacin, el contrato es una permuta o una venta
segn que la cosa recibida por el enajenante sea otra cosa en especie, o dinero. Ser una dacin en pago, si la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_150.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:39:42]
PARTE QUlNTA
enajenacin le sirvi para liberarse de una deuda; aportacin a una sociedad, si mediante esta enajenacin
adquiere el derecho de tomar parte en los beneficios de una empresa colectiva, etc.
Si el objeto del contrato es el simple uso temporal de una cosa, la operacin ser un comodato o prstamo de uso,
si se ha hecho gratuita este contrato corresponde a la donacin respecto de las transmisiones de propiedad. Si esa
convencin temporal se hace mediante una contraprestacin, la operacin se convierte en arrendamiento; se llama
mutuo con inters, cuando la cosa arrendada es un capital en dinero.
En el arrendamiento y en el mutuo con inters, el objeto de la contraprestacin es dinero (renta o intereses); estos
contratos corresponden, a la venta; son ventas de uso; pero puede concebirse una permuta de usos, en la cual cada
una de las dos partes cediese a la otra, el uso temporal de una cosa de su propiedad.
Los contratos relativos al trabajo ofrecen agrupaciones anlogas. La prestacin gratuita del trabajo (donacin del
trabajo) la poco prctica, ya que el hombre vive del producto de su trabajo; sin embargo, se encuentran ejemplos,
principalmente en el mandato: el mandatario tiene derecho a que se le restituyan los gastos que haga; pero, salvo
convenio en contra, no tiene derecho a ninguna remuneracin por los trabajos que haya desempeado al ejecutar
el mandato. Cuando el trabajo es remunerado, lo que constituye el caso general, la convencin se convierte en
arrendamiento de servicios, si la remuneracin es proporcional a la duracin del contrato; en contrato de obra, si
se ha fijado globalmente, para la ejecucin de un trabajo determinado cualquiera que sea su duracin; aportacin
en sociedad, si el trabajador tiene derecho a una parte de los beneficios en una industria comn.
Puede tambin concebirse que el trabajo sea retribuido por medio de prestaciones en especie (institutrices
contratadas por la alimentacin y habitacin en una familia); el trabajo se cambia entonces por la alimentacin, el
alojamiento y los vestidos.
Los contratos que tienen por objeto derechos (distintos de la propiedad) se clasifican segn el mismo mtodo.
Se distingue entre ellos:
1. Enajenaciones (as, los crditos, como las cosas, pueden donarse, venderse, permutarse, aportarse en sociedad,
darse en pago, etc.);
2 . Pignoraciones, contratos que consisten en conferir a un acreedor la facultad de vender a otro el derecho de su
deudor, para pagase con su precio.
3. Renuncias, que pueden ser totales o parciales, gratuitas u onerosas (remisiones de deudas, transacciones,
etctera.)
Las divisiones propuestas pueden ser discutibles o incompletas, pero es indudable que una clasificacin
establecida sobre estas bases, es susceptible de llegar a ser completa, y que debe comprender todos los contratos
imaginables, puesto que todos los elementos susceptibles de combinarse se conocen y determinan con
anterioridad.
CAPTULO 1
GENERALlDADES
23.1.1 DEFlNlCIN, CARCTER Y FORMA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_150.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:39:42]
PARTE QUlNTA
Definicin
La venta es un contrato por el cual una persona, llama de vendedor, se obliga a transferir a otra la propiedad de
una cosa, en tanto que sta, que es el comprador, se obliga a pagar a aquella su valor en dinero.
Esta definicin nos da idea de la venta moderna; pero el cdigo de Napolen, que reproduce las definiciones
tradicionales, no se expresa en lo absoluto de esa manera. En el artculo 1582 dice que el vendedor se obliga a
entregar la cosa, y en el artculo 1603 a entregarla y a garantizarla.
Al leer estos artculos, podamos creernos en la poca romana, cuando el vendedor no se obligaba a transferir la
propiedad: Hactenus tenetur venditor, ut rem emptori habere liceat, non etiam ut ejus faciat. Sin embargo, aunque
la obligacin de transferir la propiedad no est consagrada en los textos, se halla sobrentendida en ellos, como lo
demuestra la nulidad de la venta de cosa ajena (artculo 1599).
Los autores del cdigo se refirieren, y repitieron muchas veces en los trabajos preparatorios, a este principio que
domina toda la materia de la venta.
El cdigo alemn hace figurar en la definicin de la venta, las dos obligaciones conjuntamente, la de entregar la
cosa y la de procurar la propiedad (artculo 433). Sin embargo, es necesario escoger: necesariamente una de estas
dos obligaciones es secundaria y no caracterstica del contrato. Con el tiempo, ha cambiado el objeto propio de la
venta: antiguamente era la transmisin de una cosa, considerada en su realidad material: en la actualidad, los
pueblos, de comn acuerdo, la asignan como objeto la transmisin de la propiedad. Si se definiese la venta como
la transmisin por un precio del derecho de propiedad, se suprimiran muchas ambigedades.
Carcter consensual de la venta
La venta siempre ha sido un contrato consensual; lo era ya en el derecho romano, lo es an en el derecho francs.
Por tanto, existe, se concluye y perfecciona como contrato tan pronto como las partes estn de acuerdo sobre la
cosa y el precio (artculo 1583). Es necesario agregar, sobre las otras condiciones a que hayan podido subordinar
su consentimiento.
Prueba de venta
El artculo 1582, inc. 2, dice que la venta puede hacerse por acto autntico o privado. En lugar de hacerse lase,
hacerse constar, pues el escrito no es necesario para la validez del contrato; nicamente sirve para probarlo. En el
punto de vista de la prueba, la venta est sometida al derecho comn, y slo es necesario hacerla constar por
escrito, cuando su valor sea superior a 500 francos. Por excepcin, la venta de buques (artculo 195, C. Com.), de
barcos fluviales (Ley del 5 de jul. de 1917, artculo 15) y de aeronaves (Ley del 31 de may. de 1924, artculo 12)
debe hacerse constar por escrito. Trtase de muebles que no estn sometidos a la aplicacin del artculo 2279, C.
C..
El cdigo italiano (artculo 1314) coloca la venta en el nmero de las convenciones que deben hacerse constar por
escrito, so pena de nulidad, cuando recae sobre inmuebles o sobre derechos susceptibles de hipoteca. Comprese
el artculo 195 del Cdigo de Comercio francs, respecto a las ventas de derecho susceptibles de hipoteca, El
proyecto franco_italiano del cdigo de las obligaciones (artculo 272) consagra la regla italiana.
La Ley del 23 de marzo de 1855, que cre para los compradores de inmuebles un imperioso inters, para
transcribir su ttulo de adquisicin, conduce indirectamente a un resultado anlogo: de hecho, las ventas se hacen
constar por escrito, para poder transcribirse; pero este criterio no es obligatoriamente un acto notarial. Varias
veces se ha pedido que las ventas de inmuebles se hiciesen constar en un acto notarial. Esto presenta varias
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_150.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:39:42]
PARTE QUlNTA
ventajas: los ttulos de propiedad seran mejor redactados, mejor conservados, ms fciles de encontrar y ms
seguramente transcritos.
Pero en Francia, cada ao se celebran numerosas ventas de pequeas parcelas, sin gran valor, respecto a las cuales
las partes encontraran muchas dificultades si fuese necesario hacer intervenir a un notario; en los campos no se
tiene siempre un notario en la vecindad inmediata, y el campesino que consiente firmar el acto ahora, se
refractara quizs maana. Adems, el acto notarial elevara en gran manera los gastos de las ventas de pequea
importancia. En Alsacia y Lorena, la Ley del 1 de junio de 1924 (artculo 42) impone indirectamente la redaccin
de un acto autntico para las enajenaciones inmuebles, al no permitir la inscripcin en el libro predial, sino por la
presentacin del este acto.
Gastos de la venta
Segn el artculo 1593 son a cargo del comprador, salvo el efecto de las convenciones contrarias. Esto es verdad
jurdicamente, pero en el punto de vista econmico, son indirectamente a cargo del vendedor, pues si el
comprador ha pagado 100000 francos a ttulo de precio, ms 25000 francos a ttulo de gastos, para adquirir una
casa, la misma suma habra pagado si los gastos hubiesen sido menos elevados, y la diferencia recibida por el
vendedor.
Los gastos de venta comprenden los de la escritura, necesarios para la redaccin del acto notarial o simplemente
en papel timbrado, ms los impuestos recibidos por el Estado con motivo del registro y de la transcripcin. En
cuanto a los gastos necesarios para la purga de las hipotecas, deberan ser soportados por el vendedor; pero
frecuentemente las partes convienen que sean a cargo del comprador. Para disminuir los impuestos que deben
pagarse, las partes con frecuencia disimulan una parte del precio de venta.
Este fraude contra el fisco se castiga con una multa igual a la cuarta parte de la suma simulada, y los contratantes
son solidariamente responsables de ella (Ley del 23 de ago. de 1871, artculo 12). Adems, el contradocumento la
declarado nulo (Ley del 27 de feb. de 1912). Segn el uso, la eleccin del notario redactor de la venta pertenece al
comprador, y esto aunque excepcionalmente una de las clusulas del convenio ponga los gastos a cargo del
vendedor.
lnterpretacin de los contratos de venta
Ordinariamente, cuando el sentido de una convencin es dudoso, se interpreta contra quien ha estipulado y en
cuyo favor se ha contrado la obligacin (artculo 1162). Si esta regla se aplicase a la venta, las clusulas dudosas
se interpretaran, unas veces, en favor del vendedor, y otras en favor del comprador, puesto que cada uno de ellos
desempea a su vez el papel de promitente y el de estipulante.
Pero respecto a la venta existe una regla excepcional, segn la cual todo pacto oscuro o ambiguo se interpreta
contra el vendedor (artculo 1702). Por tanto, el vendedor est obligado, como dice este mismo texto, a explicar
claramente a lo que se obliga.
Es muy antiguo el origen de esta regla. En todo tiempo se ha considerado que es el vendedor quien dicta la ley del
contrato, quien impone sus condiciones. Qui vend lo pot, dit le mot, dice un antiguo adagio, y los autores antiguos
haban tomado esta idea de los jurisconsultos romanos. Se justifica porque el vendedor no se desprende de su cosa
sino en tanto cuanto lo quiera; est en mejores condiciones que el comprador para imponer su voluntad.
Sin embargo, conviene imponer a la regla del artculo 1602 una doble
atenuacin:
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_150.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:39:42]
PARTE QUlNTA
1. El juez no debe recurrir a ella sino en ltimo limite, cuando est seguro de no descubrir el sentido de la clusula
discutida.
2. El artculo 1602 debe suprimirse totalmente, y aplicarse la regla comn del artculo 1162, siempre que la dote
recaiga no sobre una clusula que forme naturalmente parte del contrato de venta, sino sobre una estipulacin
excepcional, que el comprador haya hecho se insertara en favor suyo. La observacin anterior se formul en
trminos muy oscuros por Grenier, en su discurso al Tribunado.
23.1.2 ELEMENTOS
Enumeracin
La venta, como todo contrato, exige primero el consentimiento de las partes, sobre el cual deben exponerse
algunas reglas particulares. Adems, exige, como elementos esenciales, una cosa y un precio. Frecuentemente se
agrega un elemento que no es necesario: las arras Por ltimo, existe un pacto especial que reserva al comprador la
facultad de darse a conocer con posterioridad, mediante una declaracin de orden (declaration de command).
23.1.2.1 Modos particulares del consentimiento
Enumeracin
El consentimiento puede retardarse y subordinarse a ciertas condiciones especiales a la venta, por ejemplo, en la
venta de cosas que se prueban, gustan o miden.
a) VENTA A PRUEBA
Formacin del contrato
La venta a prueba siempre se presume hecha bajo una condicin suspensiva, dice el artculo 1588. Esta condicin
establece que la cosa ser ensayada y que la venta no llegar a ser definitiva, sino cuando se advierta que es apta
para el servicio a que est destinada, y que rene las condiciones requeridas. Esta condicin suspende la
formacin de la venta, de suerte que, si la prueba es desfavorable, no se forma aquella. Quin ser el juez del
resultado de la prueba? Se permitir al comprador declarar que no acepta la cosa, o es necesario que su ineptitud
est debidamente comprobada en su caso, por un peritaje? Lo anterior depende de la intencin de las partes
contratantes, que el juez apreciar.
b) VENTA DE COSAS QUE SE ACOSTUMBRA GUSTAR
Formacin del contrato
La facultad de gustar es propia a cierta mercancas, como el vino, el aceite y otros comestibles. Todo depende del
gusto del comprador, si declara que la mercanca no le conviene, nada se ha hecho. Por ello el artculo 1587, ms
enrgico que el artculo 1588 rebati a las ventas a prueba, declara que no hay venta, mientras el comprador no
haya aceptado la mercanca. Por esto, en este caso no basta el acuerdo sobre la cosa y el precio para que la venta
se forme; es necesario, adems, una aceptacin especial de la mercanca por el comprador, siendo absolutamente
libre esta aceptacin de su parte.
Caso de aplicacin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_150.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:39:42]
PARTE QUlNTA
Segn el artculo 1587 la facultad de gustar la mercanca existe de pleno derecho en la venta de vino, aceite y
otras cosas que, segn el uso, antes de comprarse se gustan. En consecuencia, respecto a las mercancas no
enumeradas especialmente, el uso reglamenta la existencia de este derecho del comprador. Por otra parte, en los
casos en que existe, segn la ley o el uso, el comprador siempre es de renunciar a l, pudiendo hacerlo expresa o
tcitamente.
c) VENTA POR MEDlDA
Formacin del contrato
Frecuentemente las mercancas se venden a determinado precio la medida (por unidad de nmero, de peso o de
cantidad). Cul es el efecto de esta venta y en qu momento se opera el desplazamiento de la propiedad y de los
riesgos? El Cdigo resuelve esta cuestin en el artculo 1585: la venta se perfecciona nicamente por la medida.
Hasta entonces, los riesgos son por cuenta del vendedor; la ley no habla de la transmisin de la propiedad, pero en
su pensamiento ambas cosas son conexas.
Es as aunque la medida sea necesaria, no para determinar la individualidad de la cosa vendida, sino solamente
para fijar su precio; por ejemplo, vendo todo el trigo que hay en mi granero a razn de 20 francos el hectolitro. No
hay an venta, puesto que el precio no es conocido. Si el trigo perece en su totalidad o en parte, antes de ser
medido, la prdida es a cargo del vendedor: Qu suma reclamara el comprador puesto que no se sabe qu
cantidad ha perecido?
Dificultades prcticas
Sobre esta ltima especie de venta, los autores se han entregado a controversias que la prctica ignora. De hecho,
las dificultades recaen ms bien sobre la cuestin de saber si realmente se ha verificado la medida, o si se ha
hecho contradictoriamente y en tales condiciones, que deba ser aceptada por el comprador.
Efecto del convenio antes de fijarse el precio
Aunque la venta de cosas que deban medirse no existe mientras no se haga esta operacin, existe, sin embargo,
una convencin obligatoria de la que no pueden retractarse las partes libremente. La medida no es sino una
operacin material, que determinar el objeto vendido y su precio. Por consiguiente, el comprador puede
demandar la entrega o los daos y perjuicios en caso de incumplimiento de la obligacin del vendedor (artculo
1585). lgualmente, aunque la ley no lo diga, el vendedor puede forzar al comprador a recibir la cosa y a pagarle el
precio.
23.1.2.2 Cosa vendida
a) EXISTENCIA Y DESIGNACIN
Necesidad del objeto de la venta
La venta supone la existencia de una cosa. Nec emptio nec venditio esse potest, sine re qu veneat. Por
consiguiente, si la cosa no existe o si ha perecido ya, antes de la convencin, la venta es nula por falta de objeto
(artculo 1601, inc. 1). Si el precio ha sido ya pagado, puede repetirse. Si el objeto del contrato es indeterminado,
puede haber una obligacin de hacer pero no hay venta.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_150.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:39:42]
PARTE QUlNTA
Opcin concedida al comprador en caso de prdida parcial
Cuando la cosa objeto de la venta slo ha perecido en parte, antes del contrato, la ley concede una opcin al
comprador; puede a su eleccin, desistirse del contrato o mantenerlo (artculo 1601, inc. 2). Si el comprador
acepta la parte de la cosa que subsiste, debe determinarse nuevamente el precio. Esto significa que es necesario
fijar en qu proporcin ha perecido la cosa, y disminuir el precio en la misma proporcin: por tanto, no influye el
precio de la parte conservada; ste est determinado con anterioridad por la convencin; solamente hay que
calcular la parte del precio que se debe. No haciendo la ley ninguna distincin, esta opcin pertenece al
comprador, por insignificante que sea la porcin que haya perecido.
Cosas futuras
Las cosas futuras pueden ser vendidas como pueden ser objeto de cualquiera otra convencin. La nica excepcin
se refiere a las sucesiones de personas an vivas (artculo 1600). Este texto repite, tratndose de la venta, una
prohibicin que los arts. 791 y 1130 establecieron ya para toda clase de convenciones sobre sucesiones futuras.
En caso de venta de una cosa futura, es necesario distinguir si las partes han querido subordinar su convencin a
la existencia de la cosa, o bien si su intencin ha sido celebrar una convencin aleatoria, por virtud de la cual el
comprador en todo caso deba pagar el precio.
Designacin del inmueble vendido
Cuando la venta recae sobre un inmueble situado en un municipio donde el catastro se ha reconstituido, en virtud
de la Ley del 17 de marzo de 1898, la parcela vendida debe designarse obligatoriamente segn los datos del
catastro, so pena de una multa de 25 francos, impuesta al oficial pblico que autorice el acto o a las partes, si el
contrato se ha hecho constar en documento privado.
b) COSAS SUSCEPTlBLES DE SER VENDlDAS
Cosa fuera del comercio
Segn el artculo 1598, todo lo que est en el comercio puede ser vendido. Nada ensea esta frmula a quien la
lee, pues se dice que una cosa est en el comercio, justamente cuando puede ser vendida. La nica frmula
general que debe darse sera la siguiente: nadie puede vender sino lo que le pertenece; pero en principio puede
vender todo lo que sea suyo, salv las excepciones establecidas por las leyes, y los efectos de las prohibiciones de
enajenar en los casos en que se establecen contractualmente.
Ventas de clientela
Un comerciante puede vender su clientela al mismo tiempo que su establecimiento mercantil, unnimemente se
admite que la operacin es una venta y que comprende la clientela al mismo tiempo que el establecimiento, pero
los que no son comerciantes y que viven del ejercicio de una profesin, y que tengan una clientela fija, pueden
venderla? La cuestin se plantea principalmente respecto a los mdicos y arquitectos, que haya sido resuelta por
la jurisprudencia negativamente.
Oficios
Los oficios no estn en el comercio y no pueden venderse; pero la Ley hacendaria del 26 de abril de 1816,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_150.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:39:42]
PARTE QUlNTA
artculo 91, restablece bajo el nombre de derecho de presentacin, algo anlogo a la finanza de los antiguos
oficios con valor comercial; este derecho se halla en el patrimonio del titular y puede ser vendido.
Derechos inalienables
Algunos derechos estn unidos a la persona de su titunar, y no pueden ser cedidos a tercero, ni por venta ni por
cualquier otro ttulo. Como son los derechos de uso y de habitacin (artculo 634) y el derecho a los pastos
comunes (vaine pature). Tambin lo son, los cupones de regreso expedidos por las compaas de ferrocarriles.
Los dos cupones del mismo billete vlidos uno para la ida, el otro para el regreso, deben ser utilizados por la
misma persona. Estas disposiciones se aplican tambin a la venta y a la cesin gratuita.
Prohibiciones particulares
Por motivos muy variados, algunas leyes particulares han establecido,
adems, prohibiciones especiales de vender ciertas cosas. Entre stas
pueden citarse los tres objetos siguientes:
1. Remedios secretos. Su venta fue prohibida por la Ley del 21 germinal, ao lX.
2. Caza. Su venta est prohibida en cada departamento durante el tiempo de veda.
3. Animales con enfermedades contagiosas. La prohibicin se aplica incluso a aquellos de los que simplemente se
sospecha que estn enfermos.
La Ley del 6 mesidor ao lll, que prohiba vender los trigos verdes, fue abrogada por la Ley del 2 de julio de
1809, artculo 14.
Recordemos adems, que ciertos objetos han sido declarados inalienables, por leyes particulares, y que esta
prohibicin se aplica tanto a la venta, como a las otras formas de enajenacin.
Por ltimo, hay otros cuya venta est reservada a ciertas personas, por medio de un monopolio (plvora, tabaco,
cerillas, productos farmacuticos).
23.1.2.3 Precio
Definicin
El precio es la suma de dinero que el comprador se obliga a dar en cambio de la cosa. El precio necesariamente
debe consistir en dinero; la ley no dice esto, acaso porque sus autores consideraron intil explicarse sobre este
punto, pues es indudable, y slo en esto se distingue la venta de la permuta.
El precio puede ser un capital pagadero en uno o varios plazos, o una renta, y sta puede ser perpetua o vitalicia.
A) CARACTERES DEL PREClO
Enumeracin
El precio debe reunir ciertos caracteres para que la venta pueda existir.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_150.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:39:42]
PARTE QUlNTA
Debe ser:
1. Determinado;
2. Real.
No es necesario que el precio sea el equivalente exacto de la cosa vendida; puede ser inferior o superior al valor
verdadero de sta; lo anterior es consecuencia de la libertad econmica de las transacciones.
Determinacin del precio
Es necesario primeramente que el precio est determinado. El precio debe ser fijado por las partes mismas
(artculo 1591), y normalmente es ste su preocupacin principal en la venta.
A veces es muy difcil la determinacin del precio, y las partes convienen atenerse, respecto a su monto, a la
apreciacin de uno u varios rbitros o peritos. Este procedimiento es lcito; ha sido previsto por la ley en el
artculo 1592, pero provoca varias dificultades, algunas de las cuales son delicadas.
Lmites de la libertad de las partes
En principio, las partes fijan libremente el precio de la venta. Sin embargo, ha habido notables excepciones en las
tarifas admitidas frecuentemente en el derecho antiguo, para diversas mercancas y cuyo ejemplo ms notable se
encuentra en las leyes que fijaron precios tope dictadas durante la revolucin y que tuvieron tan poco xito. En
nuestros das, las municipalidades tienen facultades para establecer el precio del pan y de la carne.
El ejemplo ms importante de estas restricciones a la libertad de las partes, se encuentra cuando se trata de las
cesiones de oficios ministeriales. Algunos cargos son muy buscados y alcanzan precios sumamente elevados. La
exageracin del precio de compra es peligroso porque incita al nuevo adquirente a cometer actos irregulares, para
aumentar el producto de su estudio o cargo. Por ello la cancillera ejerce sobre este punto una vigilancia cada vez
ms rigurosa, y niega su aprobacin al convenio, cuando el precio de la cesin le parece excesivo.
Para sorprender su consentimiento, los interesados con frecuencia disimulan una parte del precio, mediante un
contradocumento; pero ya hemos visto que este contradocumento es nulo y que lo pagado por el ejecutor puede
repetirse. Si el precio ostensible ha sido exagerado basndose en honorarios ilcitos, hay tambin nulidad si hubo
fraude.
Necesidad de que el precio se fije
No hay venta mientras no se fije el precio.
Ya antes hemos visto un ejemplo en las ventas de cosas que se cuentan, pesan o miden; slo la determinacin del
precio hace perfecta la venta. Vase, otro ejemplo, en una venta de cosecha futura, segn los precios de las
mercuriales. Pero basta que el precio sea determinable por va de relacin directa con elementos que no dependan
de la voluntad de las partes.
Precio ficticio
El precio debe ser real; algunas veces se dice en el mismo sentido, que debe ser serio. Esto significa que debe ser
estipulado por el vendedor, con la intencin seria de exigirlo. Si entre las partes se conviene que no se pagar el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_150.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:39:42]
PARTE QUlNTA
precio, es entonces ficticio, y el acto no puede valer como venta, sino solamente como donacin, puesto que no se
ha pactado ninguna prestacin que constituya la contrapartida de la transmisin de la propiedad.
Precio simulado
La simulacin del precio con el fin de cometer un fraude fiscal, implica la nulidad de contrato de venta. Esta
nulidad es de orden pblico y no puede convalidarse.
Precio vil
Se dice que el precio es vil cuando es de tal manera inferior al valor real de la cosa, que el vendedor sufre una
prdida desproporcionada a los riesgos ordinarios de los negocios. Esta diferencia entre el precio y el valor de la
cosa constituye lo que se llama lesin. En principio, la vileza del precio carece de influencia sobre la validez de la
venta. Solo en caso de ventas de inmuebles toma la ley en consideracin la lesin; concede entonces una accin
de rescisin al vendedor, cuando la lesin sobrepasa de los 7/12 del valor verdadero (artculo 1674).
Precio nulo
Una persona vende un inmueble y estipula como precio, una renta vitalicia inferior a las rentas de ese inmueble.
Es vlido el acto? Segn la opinin general, este acto no es una venta, porque el adquirente no tiene en realidad
nada que desembolsar; es como si se hubiese vendido a plazo, para el da de la defuncin del vendedor, sin exigir
de l ningn precio; se dice que en este caso el precio no es vil ni ficticio, sino nulo. La nulidad es absoluta. Pero
no puede valer este acto como donacin? Algunas veces ha admitido esto la jurisprudencia.
Quin puede prometer o pagar el precio
No es necesario que el precio sea proporcionado por quien compra. El comprador adquiere la propiedad, aun
cuando el precio sea pagado en su lugar por otra persona. Pero en este caso deben reglamentarse las relaciones
existentes entre el comprador y el que ha pagado el precio en su lugar; puede tratarse de una donacin, de un
prstamo, de una restitucin, etctera.
b) DETERMINACIN DEL PRECIO POR UN TERCERO
Naturaleza de la misin confiada al tercero
Durante mucho tiempo ha habido indecisin entre el arbitraje y el peritaje. Pero el arbitraje supone un litigio
sobre derechos ya existentes, y no una discusin sobre un contrato por formarse; adems, el rbitro est obligado
a seguir ciertas reglas de procedimiento, que no son necesarias en este caso. Por su parte, al perito slo se le pide
una opinin que las partes no estn obligadas a seguir, en tanto que la determinacin del precio ser obligatoria
para ellas.
Por ello, diversas sentencias tienden a ver en este caso una convencin mixta, que no es ni peritaje puro ni
arbitraje ordinario. Sentencias ms recientes consideran esta funcin como un mandato. Esto provoca algunas
dificultades, pues el papel del mandatario es una simple facultad de representacin, y se trata de tener una
voluntad independiente de la de las partes.
En qu momento se considera perfeccionada la venta
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_150.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:39:42]
PARTE QUlNTA
Rigurosamente, el contrato slo debera existir el da que el rbitro realice su misin. Hasta entonces no puede
haber venta, por falta de precio. Sin embargo, la opinin general retrotrae los efectos de la venta, a la fecha de la
convencin celebrada por las partes, porque la determinacin del precio por el rbitro o perito se considera como
una condicin a que las partes han sujetado de su conveni
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_150.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:39:42]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 2
PROMESA
23.2.1 GENERALlDADES
Definicin
La promesa de venta es un contrato por el cual una persona se compromete a vender a otra una cosa, sin que sta
consienta inmediatamente en comprarla.
lmportancia prctica
Las promesas de venta son sumamente frecuentes en la prctica, y presentan numerosas ventajas. Por ejemplo,
una persona quiere instalar una empresa industrial, y no tiene an el capital suficiente. En lugar de comprar un
terreno, lo que inmovilizara sus fondos, y constituira una prdida ms, si la empresa no prospera, se limita a
tomarlo en arrendamiento, con la facultad de construir en ese terreno las bodegas y edificios que necesite. Obtiene
adems del arrendador la promesa de venta del terreno, si en el futuro se decide a comprarlo, y si tiene los medios
necesarios. En esta forma adquiere la certidumbre de llegar a ser propietario de ese terreno, y de poder dar a su
establecimiento un carcter definitivo.
Carcter unilateral de la convencin
La promesa de venta es una convencin esencialmente unilateral. Si quien la obtiene consiente inmediatamente en
comprar, no habr promesa de venta, sino venta perfecta y total, la cual producira de inmediato sus efectos. Sera
una venta mal calificada o errneamente redactada, aquella en que las partes dijesen: Prometo vender... prometo
comprar... en lugar de; vendo... compro....
Puede afirmarse que nunca se hace esto en la prctica; slo la promesa unilateral es un contrato usual; por tanto,
tambin errneamente los autores modernos han pensado que el artculo 1589, reglamenta los efectos de la
promesa sinalagmtica de vender y de comprar, y que el cdigo no prev las promesas unilaterales de venta. Han
sido engaados por los trminos consentimiento recproco, que explicaremos ms adelante.
Por el contrario, es indudable:
1. Que los autores antiguos no se ocupan sino de las promesas unilaterales; nicas que se encuentran de hecho,
tanto antes como despus del Cdigo Civil;
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_151.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:39:44]
PARTE QUlNTA
2. Que el artculo 1589 tiene por objeto resolver una controversia que surgi nicamente con motivo de las
promesas unilaterales.
Su naturaleza especial
Tomemos, pues, la promesa de venta como una convencin unilateral. An no hay venta, puesto que todava no
hay comprador. Existe una sola obligacin, contrada por el propietario, nica parte que se ha obligado al
prometer vender.
Esta promesa no es una simple oferta que pueda retirarse a voluntad por quien la ha hecho. Constituye una
obligacin definitiva, puesto que ha sido aceptada por la otra parte. En consecuencia, es un contrato especial, que
tiene naturaleza, efectos y nombres propios; llmase promesa de venta. An no es una venta; acaso la venta se
perfeccione un da por la adhesin del comprador, si a ste le conviene.
En la prctica de los negocios, la promesa de venta tom diferentes nombres. Se design con el trmino opcin el
derecho para el acreedor de declarar, en cierto plazo, su voluntad de realizar la promesa. En las emisiones de
nuevas acciones o de obligaciones, frecuentemente se reserva a los socios el derecho de suscripcin; si se asimila
esta suscripcin a la venta de ttulos, el ejercicio de este derecho se parece a la realizacin de una promesa de
venta hecha por la sociedad.
Por ltimo, el derecho de prelacin puede considerarse como una promesa de venta condicional. En caso de que
el vendedor est dispuesto a vender, se compromete a dar la preferencia, en igualdad de condiciones, a un
comprador determinado. La condicin no puede considerarse potestativa, pues el vendedor puede verse obligado
a vender por las circunstancias y en este caso est obligado para con el titular del derecho de prelacin.
23.2.2 EFECTOS DE LA PROMESA DE VENTA
23.2.2.1 Antes de la adhesin del comprador
Ausencia de transmisin de la propiedad
Mientras la parte a quien se haya hecho la promesa de venta, goce del plazo que se le ha concedido, y no
manifieste su decisin, an no hay venta; por tanto, no hay transmisin de propiedad, ni los riesgos se transmiten
al comprador. Solamente existe una obligacin personal para el promitente, obligado a mantener su oferta de
venta, mientras espera la decisin de la otra parte. Por tanto, es intil la transcripcin del acto.
Contravencin a la promesa
Es posible que el promitente contravenga su obligacin, y que venda la cosa a un tercero; ste adquiere la
propiedad. Ocurre esto necesariamente, porque la promesa de venta no crea ningn derecho real, sino una simple
obligacin; existe incumplimiento de una obligacin de hacer, que ya no podr ejecutarse y que se resolver en la
indemnizacin de daos y perjuicios.
Las partes pueden evitar este peligro constituyendo sobre el inmueble objeto del contrato una hipoteca, para
garantizar los daos y perjuicios eventualmente debidos al comprador, por incumplimiento de la promesa.
Algunas sentencias han declarado nula la venta hecha a tercero, desconociendo la promesa de venta cuando sta
es de mala fe, dichas sentencias se fundan en el artculo 1382 o en el artculo 1167.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_151.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:39:44]
PARTE QUlNTA
Esta anulacin no puede ser aplicacin de la accin pauliana, que supone la insolvencia del deudor por virtud de
la cual los acreedores no pueden obtener el pago de su crdito, sino ms bien de la regla general: fraus omnia
corrumpit.
23.2.2.2 Despus de la adhesin del comprador
Ejecucin normal
Si todo acontece regularmente y conforme a la convencin primitiva, el promitente, para cumplir su promesa,
debe firmar una escritura de venta, celebrar un contrato en buena forma, el da en que el estipulante se decide a
realizar la compra.
Falta de retroactividad
El comprador slo adquiere la propiedad desde el da que otorga su consentimiento. Por consiguiente, debe sufrir
los efectos de los derechos reales establecidos por el vendedor en el intervalo, y aun la venta no puede realizarse
si la cosa ha sido enajenar salvo algunas posibles excepciones en casos determinados.
Gran inters existe para l, en que se declarare retroactivamente propietario desde el da de la promesa. Con este
fin, a veces se ha presentado al promitente como un vendedor bajo condicin suspensiva; es vendedor, se dice, si
la otra parte consiente en comprar. En consecuencia, la aceptacin de la venta por el comprador produce el efecto
de una condicin que se realiza, y la venta se opera con efectos retroactivos, ya que tal es la consecuencia natural
de la condicin (artculo 1179).
Esta manera de analizar la operacin es inexacta; al contrato le falta algo ms que una simple condicin que
suspendera sus efectos; le falta uno de sus elementos esenciales: el consentimiento de una de las partes. Por
tanto, debe decirse que el contrato an no se ha formado; slo se forma cuando el beneficiario de la promesa de
venta se decide a comprar. Ahora bien, el contrato no puede producir efectos antes de ser celebrado.
Negativa de ejecutar promesa
Puede suceder que quien ha prometido vender se niegue, llegado el da, a celebrar el contrato. Antiguamente se
discuta la cuestin de saber si el comprador tiene derecho para exigir la cosa en especie, o si debe conformarse
con la indemnizacin de daos y perjuicios. Pothier expone esta discusin ampliamente. La dificultad surga del
hecho de que el promitente est sujeto a una obligacin de hacer: firmar el contrato, no pudiendo nadie ser
obligado por la fuerza a hacer algo.
Pero al mismo tiempo nos dice que la prctica no se detena ante esta objecin, que se supla la escritura por la
sentencia que condenara al promitente a firmar la venta, y, si no cumpla, se consideraba que la sentencia tena el
valor de la escritura. Esto est ms de acuerdo, dice, con la fidelidad que debe reinar entre los hombres para el
cumplimiento de sus promesas. El cdigo simplifica todava ms la situacin: la promesa de venta vale venta, dite
el artculo 1589. En consecuencia, esta misma promesa, tan pronto como el consentimiento del comprador se une
a ella, constituye el contrato de venta.
Se justifica esta decisin por la consideracin de que todos los elementos de la venta se hallan reunidos entonces,
pues se considera que el consentimiento del vendedor no ha podido retirarse vlidamente. Si el promitente se
niega a entregar la cosa, ser necesario, como en tiempo de Pothier, recurrir al tribunal y obtener una sentencia;
pero los tribunales no necesitan condenar al vendedor, como antes, a celebrar un contrato; simplemente
comprobarn la existencia de la promesa de venta y del consentimiento del comprador, y ordenarn que se les
ponga en posesin de los bienes de que se trate.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_151.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:39:44]
PARTE QUlNTA
Por qu la ley habla del consentimiento recproco a propsito de un
acto unilateral?
El artculo 1589, nico texto que se ocupa de las promesas de venta, contiene una expresin que ha engaado a
los comentadores. En l se dice que la promesa de venta vale venta, cuando hay consentimiento recproco de las
dos partes sobre la cosa y sobre el precio. No se ha establecido esto para aludir a la promesa bilateral de vender y
de comprar, de la que nadie haba tenido idea antes de ser inventada por los comentadores del cdigo, sino para
responder a algunas observaciones de Pothier.
Este autor explicaba que las promesas de venta se hacen, de hecho, en condiciones muy diferentes unas de otras, y
que en algunas no se fija el precio con anterioridad; esto creaba varias dificultades que Pothier estudi en su
Trait de la venta. Sin duda los autores del cdigo quisieron reservar estas hiptesis y no atribuir a la promesa de
venta, el efecto de la venta sino en tanto estuviesen determinados con anterioridad los elementos esenciales del
futuro contrato; la cosa y el precio, por un acuerdo o consentimiento recproco de las partes.
Plazo de aceptacin
Normalmente las partes fijan un plazo para la realizacin de la venta, y el promitente se encuentra liberado de
pleno derecho, a la expiracin del lapso convenido, si la otra parte no se ha decidido a comprar. Si no se pacta
este plazo, saber al cabo de qu tiempo debe considerarse que las partes se han desistido tcitamente de su
convencin es una cuestin de hecho.
Condiciones de la venta
En toda promesa de venta es conveniente fijar con anterioridad todas sus condiciones, de manera que slo falte el
consentimiento del comprador. Las dificultades surgen ms tarde, sobre todo, respecto al precio y a su forma de
pago, de contado, a plazo, por abonos.
Apreciacin de la lesin
Fijado el precio en la promesa, para apreciar si hay lesin, Es necesario situarnos en la fecha de esta promesa, o
en la de su realizacin? Despus de alguna indecisin, la jurisprudencia ha resuelto que la lesin debe
determinarse en atencin al da de la aceptacin, siendo esta tesis ms favorable al vendedor, dada la depreciacin
de la moneda. Se justifica por la falta de retroactividad de la aceptacin. Pero entonces se plantea un nuevo
problema. Debe tomarse en consideracin, para apreciar el valor del inmueble, el aumento de valor procurado
por el inquilino, cuando la promesa de venta sea accesoria a un contrato de arrendamientos.
Segn la corte de casacin, es necesario deducir ste aumento de valor, y tomar en consideracin, por otra parte,
la depreciacin que resulta, para el inmueble, de la gran duracin del arrendamiento aunque ste termine por la
realizacin de la promesa de parte del adquirente.
23.2.3 PROMESA DE COMPRAR
Nocin sumaria
Puede concebirse la convencin inversa de la promesa de venta: una promesa unilateral de comprar una cosa por
un precio determinado, hecha a alguien que an no se ha decidido a vender. Pothier haba previsto esta promesa y
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_151.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:39:44]
PARTE QUlNTA
cita un ejemplo de ella.
La promesa de comprar es infinitamente ms rara y menos til que la promesa de venta; casi nunca se encuentra
en la prctica. Es una convencin unilateral, que se rige por reglas semejantes a las de la promesa de venta,
aunque se apliquen a una situacin de hecho inversa. As, la venta slo ha existido desde el da en que el
propietario de la cosa se decide a venderla y se opera entonces sin efecto retroactivo.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_151.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:39:44]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 3
PERSONA QUE PUEDE VENDER O COMPRAR
Esbozo general
Segn el artculo 1594, todos aquellos a quienes la ley no lo prohbe, pueden comprar o vender. Por tanto, la
incapacidad es la excepcin. Adems de las incapacidades de derecho comn (menores, sujetos a interdiccin,
etc.), que son generales y que se aplican a la venta, como a los dems contratos, existen incapacidades especiales
a la venta, que se dirigen a personas capaces, y que tienen, en consecuencia, ms bien la naturaleza de una
prohibicin que de una incapacidad.
Unas son prohibiciones simples de comprar o de vender; otras, prohibiciones dobles tanto de vender como de
comprar.
Prohibiciones de vender
Las personas a quienes la ley prohbe vender son:
1. La mujer casada bajo el rgimen dotal, que no puede vender sus bienes dotales declarados inalienables. Esta
prohibicin slo puede estudiarse a propsito del contrato de matrimonio.
2. Las personas sujetas a una sustitucin cuando la sustitucin es permitida (arts. 1048 y ss.). Esta hiptesis queda
comprendida en el estudio de las donaciones y testamentos.
3. Las personas que no son propietarios de la cosa vendida; hay, entonces, venta de cosa ajena. Esta disposicin, a
causa de su importancia, ser tratada aparte.
Advirtase:
1. Que en estos tres casos la prohibicin no se refiere nicamente a la venta, sino a todo modo de enajenacin.
2. Que estas hiptesis entraran tambin en la categora de las cosas que no pueden ser vendidas, como en la de las
personas que no pueden vender.
Prohibiciones de comprar
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_152.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:39:47]
PARTE QUlNTA
La ley ha hecho de estas prohibiciones dos grupos, y se ocupa de ellas en los arts. 1596 y 1597.
Resumiendo las disposiciones de ambos arts., pueden agruparse, en la
siguiente forma, las personas a quienes est prohibido comprar:
1. Las personas encargadas de vender un bien por cuenta de tercero. Les est prohibido comprarlo.
2. Ciertas personas encargadas ms o menos directamente de la administracin de justicia. No pueden comprar los
derechos litigiosos en la jurisdiccin en que ejercen sus funciones.
Estas dos series constituyen el objeto del prrafo.
Prohibiciones dobles de comprar y vender
Se refieren:
1. Al embargado. La persona cuyo bien es embargado y rematado no puede adjudicrselo, ni por s mismo
(artculo 711, C.P.C.), ni por interpsita persona. Adems, inmediatamente que el embargo se inscriba, el
embargado no puede ya disponer del bien de que se trate; la venta quede l se haga no es oponible a los
acreedores embargantes (arts. 686 y 687). Este caso pertenece al procedimiento.
2. Los esposos La venta est prohibida entre esposos (artculo 1595).
23.3.1 VENTA DE COSA AJENA
Principio
En el antiguo derecho francs, como en el romano, el vendedor poda vender vlidamente una cosa sin ser
propietario de ella. La nica consecuencia de la falta de propiedad en la persona del vendedor, era que el
comprador poda ser turbado o vencido en eviccin, por el verdadero propietario; llegado este caso, el comprador
tena un recurso contra el vendedor, pero mientras tanto no se le conceda ninguna accin y la venta produca,
entre ellos, todos sus efectos.
Por el contrario, segn el Cdigo Civil, la venta de una cosa hecha por un no propietario es nula, y se le llama
venta de cosa ajena (artculo 1599). De esto resulta que el comprador puede demandar inmediatamente al
vendedor, cuando advierta esa circunstancia, y antes de haber sufrido perturbacin alguna por mnima que sea.
Motivo de la nulidad
Esta notable diferencia entre el derecho moderno y el antiguo, se debe al cambio realizado en la concepcin de la
venta, en su naturaleza y fin. La venta romana era un simple contrato, productivo de obligaciones, y
absolutamente extrao a la transmisin de la propiedad. Poda, pues, venderse una cosa ajena, puesto que vender
significaba simplemente contraer la obligacin de entregar la cosa al comprador. Los antiguos autores haban
mantenido esta concepcin terica de la venta, aunque prcticamente se haba llegado al abandono de la tradicin,
y a la transmisin de la propiedad por contrato.
A partir del Cdigo Civil, vender significa enajenar; vender un bien, la hacer que el comprador adquiera la
propiedad. No se puede, pues, vender una cosa cuya propiedad no se tiene. La venta de cosa ajena es nula en el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_152.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:39:47]
PARTE QUlNTA
derecho francs, por la misma razn que lo era en el derecho romano la mancipacin de la cosa ajena.
En esta forma se plante la cuestin, varias veces, en los trabajos preparatorios, por Portalis en su exposicin de
motivos, por Faure en su informe al Tribunado, y por Grenier en un discurso al Tribunado. Puede discutirse el
valor racional de los motivos dados por los autores del cdigo: consideraron que la venta de cosa ajena la una
convencin irracional (Portalis), ridcula (Tronchet); contraria a la naturaleza de las cosas y a las miras sanas de la
moral (Grenier).
Sin embargo, los autores del cdigo no se limitaron a declarar nula la transmisin de la propiedad, esto hubiera
sido tomarse un trabajo intil, ya que la imposibilidad de transferir la propiedad, cuando no se tiene, es evidente:
Nemo dat quod non habet. Su idea fue anular la venta como contrato; quisieron privar de toda fuerza obligatoria a
tal convenio, y dijeron y repitieron esto; el texto primitiva deca. Tal convenio no es obligatorio. Estas palabras
desaparecieron despus de la comunicacin oficiosa al Tribunado, no para cambiar el sentido del artculo sino
para abreviarlo.
Esfera de aplicacin del artculo 1599
De la lectura de los trabajos preparatorios resulta hasta la evidencia, que los autores del cdigo quisieron anular
solamente la venta de cosa ajena, hecha a sabiendas por el vendedor. Todos los motivos que han dado carecen de
aplicacin al caso en que ha habido error de su parte, sobre su derecho de propiedad. Sin embargo, la doctrina
unnimemente admite que la venta es nula, aun cuando el vendedor sea de buena fe.
Caso en que la inaplicable el artculo 1599
La venta de una cosa cuya propiedad no tiene el vendedor es nula porque debiendo operar una transmisin de
propiedad, ha de ser hecha por el propietario.
Esta razn no existe en dos casos:
1. Si la venta tiene por objeto una cosa determinada solamente en gnero, como trigo o carbn. Los gneros de
cosas no pertenecen a nadie. En este caso la venta es vlida y la transmisin de la propiedad resulta de un acto
posterior al contrato.
2. Si el vendedor se ha obligado simplemente a comprar la cosa, para transferir su propiedad al comprador. Existe
entonces una obligacin de hacer, que sirve de objeto a un contrato sin nombre especial y no a una venta.
Ni en uno ni en otro caso, puede decirse que el vendedor ha vendido una cosa ajena. La venta de cosa ajena, nula
en los trminos de artculo 1599, es, pues, nicamente la convencin que tiene por objeto inmediato la
transmisin de la propiedad de una cosa determinada, perteneciente a otra persona distinta del vendedor.
Hiptesis prcticas
En materia inmueble, las ventas de bienes ajenos son cada vez ms raras por parte de los vendedores totalmente
extraos a la persona del verdadero propietario. Normalmente se conoce el origen de la propiedad vendida. Pero
con frecuencia se aplica el artculo 1599 a las ventas celebradas por un marido, sin el concurso de su mujer, de
bienes pertenecientes en propiedad de sta, o por un tutor, sin que cumpla con las formalidades prescritas.
Con frecuencia tambin, un propietario, que no posee sino una parte indivisa de la cosa, la vende en su totalidad.
En este caso hay venta de cosa ajena por todo lo que excede a la parte del vendedor; la venta es , pues, vlida por
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_152.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:39:47]
PARTE QUlNTA
esta parte y nula por el excedente. En este caso es necesario determinar judicialmente la parte del precio debido.
El comprador tiene derecho a obtener la nulidad total de la operacin si demuestra que no habra comprado, de
haber sabido que el vendedor no era propietario de toda la cosa.
Derecho comparado
Varios cdigos extranjeros han admitido el principio francs de la nulidad de la venta de cosa ajena (C.C. italiano,
artculo 1459; C.C. holands, artculo 1507). En Alemania, la cuestin se ha decidido de otra manera, a causa de
la diferencia entre el contrato y la transmisin de propiedad.
Sancin de la prohibicin
El artculo 1599, en trminos claros, establece que la venta es nula.
Esta disposicin no se considera satisfactoria por muchos autores, para quienes; la distincin establecida por la
ley no est en armona con la situacin. De qu se trata? De una persona que haba prometido transferir la
propiedad de una cosa, y que no puede hacerlo, porque carece de tal propiedad. Por tanto, hay incumplimiento de
una obligacin contrada por una de las partes; la nica consecuencia lgica de este hecho sera la resolucin del
contrato, decretada a peticin del comprador, por aplicacin del artculo 1184. De acuerdo con este sistema es
indudable que la accin nicamente pertenece al comprador, pudiendo defenderse tal tesis en el punto de vista
racional; pero es imposible adoptarla dada la legislacin vigente, porque esto equivaldra a sustituir una idea
absolutamente diferente, por la que, sin ninguna duda, inspira el artculo 1599.
Se necesitarla una modificacin de este artculo; la ley no dice que la venta es resoluble; la declara nula. Los
autores de la ley no pensaron que la aplicacin natural de los principios generales conduca a una solucin lo
suficientemente protectora para el comprador, y no se conformaron con obtener este resultado; por ello, en una
disposicin especial prohibieron la venta de cosa ajena y la declaracin nula.
Carcter de la nulidad
Es absoluta o relativa la nulidad establecida por el artculo 1599? Es probable que, en el pensamiento de los
autores del cdigo, la nulidad deba ser absoluta. La nulidad relativa es una concepcin, introducida para proteger
a los incapaces, o a aquellos cuyo consentimiento ha sido viciado; pero, segn la regla general, las nulidades son
absolutas; lo que la ley prohbe no puede producir efecto alguno. Ahora bien, en este caso la venta es anulada por
razones extraas a la persona de los contratantes; su personalidad la indiferente.
Por tanto, hubiera debido decidirse, a fin de conformarse con el espritu de la ley, que la nulidad sera absoluta.
Sin embargo, no ha triunfado esta opinin. La jurisprudencia y la mayora de los autores deciden que la nulidad es
relativa. Esta solucin es muy antigua, la jurisprudencia ha transformado totalmente el sentido del artculo 1599;
en lugar de una nulidad, impuesta como pena a quien a sabiendas vende una cosa ajena, ha hecho de ella una
medida de proteccin para el comprador, una especie de complemento de la teora de la garanta.
Ventajas del sistema de la jurisprudencia
La nulidad relativa, que permite que la venta produzca todos sus efectos, mientras no sea anulada, explica
maravillosamente por qu esta venta origina la obligacin de garanta a cargo del vendedor, cundo se consuma la
eviccin, y por qu puede servir al comprador de justo ttulo para la usucapin (artculo 2265) o para la
adquisicin de los frutos (arts. 549_550). Sera casi imposible justificar estos dos puntos si la nulidad fuese
absoluta.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_152.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:39:47]
PARTE QUlNTA
Accin de nulidad
Si la nulidad fuese absoluta, ambas partes, tanto el vendedor como el comprador, podran atacarla durante 30
aos. El deseo de negar la accin de nulidad al vendedor, ha hecho que se rechace, en la prctica, el sistema de la
nulidad absoluta. Se ha querido reservar la accin exclusivamente al comprador. Esto es bastante lgico: solo
podra quejarse de la eviccin si llega a producirse; la accin de nulidad es una especie de anticipo a la de
garanta.
El cdigo italiano es expreso sobre este punto, y decide que el vendedor jams puede demandar la nulidad
(artculo 1459). Otra consecuencia del sistema de la nulidad relativa consiste en que la accin de nulidad dura
solamente diez aos (artculo 1304). Los diez aos se cuentan desde el da en que el comprador haya sabido que
la cosa no perteneca al vendedor. Sin embargo, el comprador que deje prescribir su accin de nulidad tiene la de
garanta, si posteriormente es vencido en eviccin por el verdadero propietario.
Se llega as a hacer de la ausencia del derecho de propiedad, en la persona del vendedor, una causa de nulidad que
entra en la categora de los errores sustanciales, sea sobre la cosa que constituye el objeto del contrato, sea sobre
la persona del otro contratante. En esta forma explican el sistema todos los autores partidarios de la nulidad
relativa; olvidan empero que el cdigo no supone el error del comprador, y que la venta es nula, incluso cuando
haya sabido que trataba con un no propietario; esta circunstancia nicamente le impide demandar la
indemnizacin de daos y perjuicios.
Observacin
Es difcil explicarse por que el vendedor no tiene la accin de nulidad, cuando ha vendido creyndose propietario,
pues; ha cometido un error suficiente para justificar, en su favor, la rescisin del contrato. Muy embrolladas son
las razones que los autores exponen para explicar lo anterior. Suponen, por ejemplo, que l vende la cosa
creyendo que era suya, el vendedor contrae implcitamente la obligacin de transferir posteriormente su propiedad
el comprador, si de casualidad llega a pertenecerle.
Daos y perjuicios
El artculo 1599 contiene una segunda disposicin, que autoriza al comprador para exigir la indemnizacin de los
daos y perjuicios, cuando haya ignorado que la cosa no perteneca a su vendedor.
Por ello es necesario distinguir dos hiptesis:
1. Comprador de mala fe. La nulidad se produce sin otra consecuencia, el comprador est dispensado de pagar el
precio, si todava no ha recibido la cosa; cuando la venta se haya ejecutado ya, restituye la cosa y reclama su
precio, pues ha pagado lo indebido, pero no obtiene nada de ms.
2. Comprador de buena fe. En este caso el comprador tiene derecho, adems, a la indemnizacin de los daos y
perjuicios, calculada segn las reglas generales. Esta indemnizacin es debida por el vendedor, ya sea en virtud de
su culpa si se crea propietario, o en virtud de un delito civil si saba que no lo era, pues al vender a sabiendas una
cosa ajena ha cometido una estelionato. Por tanto, no es necesario que la venta se haya hecho de mala fe, para que
est obligado a indemnizar al comprador de los daos y perjuicios que es haya causado. Sin embargo el tribunal
tiene facultades para negar esta indemnizacin.
Relaciones del comprador con el propietario de la cosa
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_152.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:39:47]
PARTE QUlNTA
La ley no se ha ocupado de este aspecto de la cuestin, que permanece totalmente regido por los principios
generales. Siendo el verdadero propietario extrao a la venta, que es para l res inter alios acta conserva toda su
libertad y puede reivindicar, mientras no se haya consumado la prescripcin en favor del comprador.
Sin embargo, hay dos casos en que el comprador se encuentra
inmediatamente protegido contra toda reivindicacin sin necesitar la
usucapin:
1. Cuando se trata de una cosa mueble corprea, que no haya sido ni perdida ni robada, y que se haya comprado
de buena fe (artculo 2279).
2. Cuando el vendedor haya sido un heredero aparente, cualquiera que sea el objeto de la venta. Se llama heredero
aparente a quien ante los ojos de todos, pasa por ser heredero del autor de la herencia, y que en realidad no lo es .
La jurisprudencia convalida las ventas hechas por el heredero operante, lo que no solamente significa que la venta
sea vlida entre las partes, por excepcin al artculo 1599, sino tambin que es translativa de propiedad y oponible
al verdadero propietario, contrariamente a la regla: Nemo dat quod non habet.
Convalidacin de la venta por un hecho posterior
Puede ocurrir que un nuevo hecho haga desaparecer la causa de nulidad. Por qu es nula la venta? Porque quien
ha vendido no era propietario y no poda disponer de la cosa. Ahora bien, a veces el verdadero propietario ratifica
la venta, o el vendedor adquiere la propiedad de la cosa. Cul es el efecto de estos acontecimientos? En rigor,
deberan carecer de influencia sobre la suerte de la venta. En efecto, las condiciones de validez o de nulidad de los
contratos deben apreciarse segn sus elementos constitutivos, no pudiendo buscarse en hechos exteriores. Si se
piensa que la nulidad de la venta es absoluta, no puede ser ratificada o convalidada por una causa posterior.
En cambio, ni se considera relativa esta nulidad, es posible la ratificacin, pero slo puede emanar del comprador.
Slo l tiene la accin de nulidad; solo l puede renunciar a ella y no el vendedor ni el verdadero propietario. Pero
esta rigurosa alusin no deba prevalecer en la prctica. Tan pronto como se produce cualquiera de esos dos
hechos, el comprador ya no tiene que temer eviccin alguna; todo peligro ha desaparecido para l. Qu inters
razonable podra fundar su demanda de nulidad de una adquisicin que ha deseado, que ha querido, cuando esta
adquisicin ha llegado a ser definitiva para l? Por esto la jurisprudencia que no vive de abstracciones, que se
forma en medio de la realidad de los negocios y de los intereses considera convalidada la venta, cuando la
eviccin ya no es posible por una de las dos causas antes indicadas.
Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido una restriccin a su tesis. Es necesario que el hecho nuevo, que
viene a suprimir la nulidad, se produzca antes que el comprador haya ejercitado su accin, es decir cuando las
cosas se hallan en el mismo estado. Si ya ha intentado su demanda de nulidad, nadie puede impedirle que la
obtenga, pues el negocio debe ser juzgado, cualquiera que haya sido su duracin, como si la sentencia hubiera
podido dictarse inmediatamente.
23.3.2 PROHIBICIN DE COMPRAR
23.3.2.1 Representantes encargados de vender
Motivo de la prohibicin
La persona encargada de vender un bien, por cuenta ajena, se encontrara situada entre su inters y su deber, si se
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_152.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:39:47]
PARTE QUlNTA
le permitiese adquirirlo; como mandatario debe procurar obtener el mayor precio que sea posible, como
comprador, estara interesado que no haya posibles compradores, para adquirirla a menos precio. Para evitar toda
sospecha y riesgo, la ley prohbe adquirirlo (artculo 1596).
La naturaleza de este motivo, as como el texto de la ley , conducen a decidir que si se prohben estas personas
comprar en subasta, les esta permitido adquirir en lo particular.
Personas comprendidas en la prohibicin
La ley enumera estas personas:
1. Los tutores;
2. Los mandatarios encargados de vender;
3. Los administradores de los municipios o de los establecimientos pblicos. Este enumeracin es limitativa. As,
la prohibicin que afecta a los tutores comprende a todos los que llevan este ttulo (tutores de menores, o de
sujetos a interdiccin, sin distinguirse de la interdiccin la legal o judicial, cotutores y protutores), pero no a los
tutores sustitutos, ni a los curadores de los emancipados, ni a los sucesores judiciales de los prdigos o dbiles de
espritu.
Todas estas personas vigilan, dan avisos, pero no administran ni representan al incapaz. lgualmente la incapacidad
que afecta a los alcaldes no se extiende a los consejeros municipales; stos pueden comprar los bienes que el
alcalde del municipio ponga en venta, pues slo el alcalde administra y representa al municipio. En cuanto a los
mandatarios, la ley no habla sino de los que estn encargados de vender.
Por tanto, los que solamente tienen facultades de administracin, pueden comprar los bienes que administran,
cuando su propietario los ponga en vena. El procurador que promueve el embargo de inmuebles se asimila a un
encargado de vender (artculo 711, inc. final agregado en 1841).
Excepciones
En ciertos casos, el representante encargado de vender recobra la libertad de comprar.
Tutores.
El tutor puede adjudicarse los bienes del pupilo o del sujeto a
interdiccin, cuando en el negocio tenga un inters personal, lo que
acontece en dos casos:
1. Cuando es copropietario por indivisin de los bienes que se ponen en venta Este caso es frecuente, pues
muchas veces los tutores son parientes y coherederos de la persona sujeta a tutela.
2. Cuando el tutor es acreedor hipotecario del bien que se vende.
En estos dos casos sera injusto que las obligaciones del tutor tuviesen por efecto paralizar los derechos que le
pertenecen como propietario o como acreedor.
Herederos bajo el beneficio de inventario. El heredero que acepta bajo el beneficio de inventario, se considera
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_152.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:39:47]
PARTE QUlNTA
como un mandatario de los acreedores, encargado de liquidar la sucesin en inters de ellos: no obstante, puede
adjudicarse los bienes que l mismo ponga en venta. Esta excepcin es tradicional; siendo el heredero propietario
de los bienes, tiene inters en conservarlos: por otra parte, los acreedores no son incapaces y pueden vigilar la
venta o proceder a ella por s mismos.
Sancin
La venta est afectada de una nulidad relativa. Normalmente, cuando la ley establece una nulidad relativa, quien
debe demandarla es el mismo incapaz. Empero se trata de una prohibicin impuesta a una persona en inters de
otra. La ley protege a un tercero; slo este tercero es titular de la accin de nulidad.
23.3.2.2 Funcionarlos judiciales
Enumeracin
La ley enumera estas personas en el artculo 1597. Se trata de los jueces, sus suplentes, magistrados del parquet,
alguaciles, procuradores, abogados y notarios. El calificativo jueces comprende tambin a los consejeros de las
cortes de apelacin y de la de casacin. Ninguna duda cabe sobre este punto, pues estos ttulos no existan al
confeccionarse el cdigo; todas estas jurisdicciones se llamaban tribunales y sus miembros indistintamente jueces.
La prohibicin del artculo comprende las jurisdicciones de excepcin (tribunales administrativos y mercantiles)
as como los tribunales civiles.
Objeto y motivo de la prohibicin
La ley prohbe a estas personas comprar los derechos litigiosos, cuyo conocimiento sea de la competencia del
tribunal en cuya jurisdiccin ejercen sus funciones. Tambin vara la extensin de la prohibicin; para el juez
civil de primera instancia, se limita a su jurisdiccin; para un consejero de la corte de apelacin, se extiende a
todos los departamentos que componen la jurisdiccin de la corte; para los consejeros de la corte de casacin, se
extiende a toda Francia y a sus colonias.
El objeto de la prohibicin explica sus motivos: se teme que estas personas abusen de su influencia, lo que las
hara muy peligrosas para el adversario. Aunque este abuso no fuese real, podra extenderse el temor entre el
pblico y se quiere evitar toda sospecha injuriosa para la administracin de justicia.
Sancin
Aplquese en esta parte, lo que dijimos respecto al caso anterior.
23.3.3 VENTA ENTRE ESPOSOS
Carcter tradicional de la prohibicin
El contrato de venta est prohibido entre esposos, salvo en los casos excepcionales que indicaremos ms adelante.
La ley, ms que establecerla expresamente, supone esta excepcin, pues el artculo 1595 tiene por objeto, sobre
todo, determinar las excepciones, y principia diciendo que la venta no puede existir sino en los tres casos
siguientes. En efecto, la prohibicin de la venta entre esposos es una disposicin tradicional.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_152.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:39:47]
PARTE QUlNTA
Sus motivos
Fcilmente se justificaba en el derecho antiguo, la prohibicin de la venta entre esposos, porque las donaciones
entre ellos estaban prohibidas; hubiera sido muy fcil para los esposos hacerse donaciones por medio de ventas
simuladas. La prohibicin de la venta era, pues, la obsecuencia y garanta de la prohibicin de las donaciones.
Pero el cdigo Napolen permite la donacin entre esposos; en consecuencia, la prohibicin de venta ha perdido
su antigua razn; sin embargo, no ha desaparecido. Cul puede ser actualmente su razn?
Los autores han sealado tres:
1. Si la donacin est permitida entre esposos, es, por lo menos, esencialmente revocable; ahora bien, la venta
sera un medio de privarse indirectamente de la facultad de revocacin, a causa de la dificultad en que de hecho se
encontrara el donante, de probar que la venta aparente oculta una donacin simulada.
2. Esta misma dificultad de prueba permitira a los esposos a hacerse liberalidades que sobrepasaran la cuota de
libre disposicin.
3. Cada uno de los esposos podra Sustraer sus bienes a la persecucin de sus acreedores, transmitindolos a su
cnyuge. Todas estas razones reunidas no valen lo que el antiguo principio: sin embargo, el artculo 1595 ha
mantenido esta prohibicin.
23.3.3.1 Principio
Sancin de la prohibicin
Esta sancin es la nulidad de la venta, nulidad que no se ha decretado expresamente por la ley, pero que resulta de
ella necesariamente: El contrato de venta no puede emitir....
Carcter de la nulidad
Segn la opinin general, la nulidad es puramente relativa. Por tanto, es susceptible de convalidarse despus de la
disolucin del matrimonio, y origina una accin de nulidad que dura diez aos (artculo 1304), pero cuya
prescripcin principia solamente a partir de la disolucin del matrimonio, puesto que la prescripcin se suspende
entre esposos (artculo 2253). Esta opinin es contraria a la que antiguamente se admita, pues la nulidad de las
donaciones entre esposos (y por consiguiente la de la venta, que es su consecuencia) era absoluta, al grado de que
la tradicin misma no despojaba al donante de la propiedad y que se le autorizaba a ejercitar la accin
reivindicatoria. El cambio en el carcter de la nulidad, puede justificarse por la dulcificacin de la legislacin en
materia de donaciones entre esposos; en lugar de prohibirlas, la ley moderna nicamente las declara revocables.
Titular de la accin de nulidad
Para muchos autores esta accin solamente se concede al esposo vendedor, a sus herederos, o a sus acreedores, lo
que parece racional, puesto que los motivos de la nulidad no existen sino respecto de estas personas. Sin embargo,
segn otros debe concederse tambin al esposo comprador y a sus causahabientes (Aubry y Rau).
Encontrando en la ley los acreedores del esposo vendedor, una disposicin especial que anula la venta, no
necesitan probar que se ha querido defraudarlos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_152.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:39:47]
PARTE QUlNTA
Caso en que la venta oculta una donacin
La ley prohbe y declara anulable, en el artculo 1597, la venta; por tanto, para aplicar lo que acabamos de decir,
la necesario que las partes hayan tenido la intencin de hacer una venta real y seria. Pero puede probarse que la
venta aparente es una donacin simulada. En este caso cambia la tesis, incluso cuando el resultado sea el mismo.
Ya no se aplica el artculo 1595, sino el artculo 1099, segn el cual toda donacin simulada hecha entre esposos
es nula.
23.3.3.2 Excepciones
Lo que son
El artculo 1595, basndose implcitamente en la prohibicin tradicional, indica tres casos en los cuales, segn l,
se permite la venta entre esposos. Ahora bien, todas las hiptesis enumeradas por este artculo como excepciones
no son ventas, sino daciones en pago. En efecto, todas suponen que uno de los esposos es deudor del otro y que
cede a ste uno de sus bienes, para cumplir las obligaciones.
Si la ley confunde as la venta y la dacin en pago, a pesar de la diferencia terica que separa ambas operaciones,
se debe a que esta diferencia slo se encuentra en una hiptesis muy rara, y a la circunstancia de que ambos
contratos pueden funcionar prcticamente uno por otro.
Casos en que la dacin es posible
Estos casos son enumerados en el artculo 1595, que contiene
disposiciones precisas.
Despus de una separacin de bienes judicial. La separacin de bienes determina una liquidacin, que constituye
siempre a uno de los esposos en deudor del otro. Este saldo pasivo puede pagar mediante una dacin en pago y
no en efectivo. Es ste el nico caso previsto por Pothier. La dacin en pago se permite entonces tanto de parte de
la mujer, como del marido, pues cada uno de ellos puede resultar deudor por virtud de la liquidacin.
Antes de toda separacin. En esta situacin debe distinguirse:
1. De parte del marido, la dacin es posible siempre que la cesin tenga una causa legtima (artculo 1595_20).
La ley indica dos casos en los cuales existe esta causa legtima: cuando se trata de invertir el dinero propio a la
mujer, o de reinvertir el precio de uno de sus propios enajenados. En lugar de comprar un inmueble a un tercero,
para que sirva de inversin al capital perteneciente a su mujer, si el marido est dispuesto a enajenar uno de sus
bienes puede cedrselo. Estos dos casos no son citados por la ley sino a ttulo de ejemplos, y no como una
enumeracin limitativa. Pero la jurisprudencia interpreta este texto de una manera restrictiva en otro punto de
vista; se requiere que la deuda del marido sea exigible y susceptible de originar inmediatamente una accin en su
contra.
2. Por parte de la mujer, la dacin en pago se permite en un caso nico: cuando la dote prometida en dinero no ha
sido entregada al marido. La ley permite a la mujer liberarse por una dacin en pago, (artculo 1595_30.). Es ste
el nico caso en que la ley autoriza esta accin de parte de la mujer, e impone adems, una condicin; es
necesario que los esposos se hayan casado bajo un rgimen que excluya la comunidad (rgimen dotal, rgimen de
comunidad, separacin de bienes).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_152.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:39:47]
PARTE QUlNTA
Por qu no se autoriz el mismo procedimiento de liberacin para la mujer que debe
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_152.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:39:47]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 4
OBLlGAClN DEL VENDEDOR
Enumeracin
Puede formularse la lista de las obligaciones del vendedor como sigue:
Este debe:
1. Conservar la cosa hasta la poca convenida para la entrega.
2. Hacer la entrega y hacerla completa.
3. Transferir la propiedad de la cosa al comprador.
4. Responder de los defectos ocultos de la cosa (garanta de los vicios).
5. Abstenerse de perturbar el comprador en su posesin (garanta por los hechos personales).
6. Protegerlo contra las perturbaciones y evicciones provenientes de un tercero, y si no lo logra, indemnizarlo
(garanta de eviccin).
Comprese el artculo 1603, cuyas indicaciones son visiblemente insuficientes.
Reenvo
La obligacin de transferir la propiedad no es especial al vendedor; se encuentra en varios contratos. Su estudio
pertenece adems, a la teora de los derechos reales y de su transmisin. Recordemos nicamente que, en el
derecho francs, esta obligacin se reputa ejecutada tan pronto como se ha formado, a menos que una
circunstancia excepcional constituya un obstculo para la transmisin inmediata de la propiedad. El artculo 1583
repite de una manera especial, para la venta, lo que los arts. 711 y 1138 han dicho ya, de una manera general, para
todas las convenciones u obligaciones de dar.
As, tan pronto como se celebra la venta, slo tiene uno que ocuparse de las otras obligaciones del vendedor.
Entre stas, hay una de la que casi nada tenemos que decir: su obligacin de conservar la cosa. Es ella
consecuencia natural de su obligacin de entregar, y no presenta para l ningn carcter particular. Por tanto, no
es necesario detenernos con amplitud sobre ella: bastarn algunas palabras.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_153.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:39:51]
PARTE QUlNTA
Quien ha enajenado una cosa y ha efectuado la entrega, es deudor de ella. Debe vigilar por su conservacin a fin
de poder cumplir su obligacin, y es responsable, segn el derecho comn, de las culpas que pueda cometer en su
calidad de guardin. En cambio, siendo deudor de un cuerpo cierto, se libera de su obligacin cuando la cosa
vendida perece por caso fortuito.
23.4.1 ENTREGA
Definicin
Entregar la cosa es poner al comprador en posesin de ella.
El artculo 1604 contiene una falsa definicin de la entrega, pues dice que es la transmisin de la cosa vendida en
la potestad y posesin del comprador. La palabra potestad, es superflua. Los autores del cdigo no advirtieron que
al tomar esta definicin de Domat, definan la tradicin translativa de la propiedad, tal como la practicaba el
derecho romano. Esto es indudable en la obra de Domat. Para que esa decisin fuese exacta, sera necesario
suprimir la palabra potestad y no hablar sino de la posesin, pues la venta moderna francesa no exige ya la
tradicin, acto jurdico que tiene el valor de la transmisin de propiedad, sino una simple entrega, acto material
que no tiene otro efecto que desplazar la posesin. La convencin de dar es por lo mismo translativa de
propiedad; pero si puede transferir la propiedad, que es un derecho, no puede desplazar la posesin, que es un
hecho. El comprador que ha llegado a ser propietario no tiene todava la cosa a su disposicin; es necesario que el
enajenante se la entregue. Comprese artculo 1136.
23.4.1.1 Reglas generales
Observacin
El cdigo crey til entrar en detalles muy prolongados (arts. 1605_1615), sobre las diversas cuestiones relativas
a la entrega de las cosas vendidas. La mayora de estos arts. son puramente enunciativos o interpretativos: la
convencin o el uso frecuentemente los derogan, y no tienen en la prctica gran importancia. El inters doctrinal
de tales cuestiones tampoco es muy importante. El nico punto interesante es el derecho de retencin del
vendedor.
Forma de la entrega
La entrega puede hacerse como convenga a las partes. Frecuentemente se limita a la entrega de las llaves o de los
ttulos. Vase los arts. 1605 y 1606. Son aplicables al caso, las reglas de la transmisin de la posesin.
Lugar de la entrega
Segn el artculo 1609, la entrega se hace, en principio, en el lugar donde se encuentre la cosa en el momento de
la venta, pero puede convenirse que se har en otro lugar. Por tanto, en principio, el comprador debe recibir la
cosa vendida en el lugar donde se encuentre, pero si las partes convienen puede entregarse en el domicilio del
comprador.
Qu debe entregarse
El vendedor debe entregar no solamente la cosa principal, sino tambin los frutos que haya producido desde la
venta (artculo 1614, inc. 2), y los accesorios, como los inmuebles por destino (artculo 1615)
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_153.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:39:51]
PARTE QUlNTA
Por tanto, el comprador tiene derecho a los frutos, sin distinguir entre los naturales y los civiles. Si existe una
cosecha en pie, no est obligada a restituir al vendedor los gastos; que haya hecho con motivo de su preparacin;
la ley supone que se ha tomado en consideracin el valor de la cosecha al fijarse el precio. Con frecuencia las
ventas contienen clusulas especiales, relativas a los frutos; por ejemplo, el vendedor se reserva el derecho de
levantar la cosecha, y slo se obliga a entregar la cosa una vez levantada la cosecha.
Se aplica la regla relativa a los frutos, a las ventas bajo condicin suspensiva? La mayora de los autores deciden
la cuestin negativamente; hasta la realizacin de la condicin, los frutos deben compensarse con los intereses del
precio; la ley slo ha pensado en las ventas puras y simples. Esta opinin parece conforme con la intencin de las
partes; pero para que stas eviten toda dificultad harn bien en ser explcitas sobre este punto en el contrato.
Obligacin de conservar
La obligacin de entregar la cosa implica la de conservarla, dice el artculo 1136, no debiendo entenderse esto
nicamente respecto al cuidado que el vendedor debe tomar para protegerla contra todo riesgo de prdida o robo;
significa adems, que debe abstenerse l mismo de hacer en ella cambio alguno durante el intervalo que media
entre la venta y la entrega de la cosa. El comprador debe recibirla en el estado en que se hallaba al celebrarse el
contrato porque ha tomado en consideracin de ese estado.
Pero tal obligacin slo comprende los cambios originados por hechos del vendedor. Los fortuitos benefician o
perjudican al comprador, quien no puede hacer responsable ellos al vendedor, puesto que ste no ha cometido
ninguna culpa, salvo el efecto de las reglas relativas a los riesgos, en las ventas condicionales.
poca de la entrega
La entrega debe hacerse el da indicado por la convencin; si nada establece el contrato sobre este punto, el
comprador puede exigir que la cosa le sea entregada inmediatamente salvo los efectos del derecho de retencin
concedido al vendedor.
Gastos de la entrega
Los gastos de la entrega son a cargo del vendedor (artculo 1608). En general, estos gastos son nulos o
insignificantes, a menos que la cosa vendida deba medirse o pesarse. En cuanto a los gastos de envo (empaque,
transporte, carga, impuestos aduana), segn el artculo 1608, y segn pacto en contrario son a cargo del
comprador.
Sancin de la obligacin de entrega
Si el vendedor no entrega la cosa, ya sea que se niegue absolutamente a ello, o que haya transcurrido el plazo
fijado para la entrega, tiene el comprador derecho para demandar, a su eleccin, sea que se le ponga en posesin
efectiva de la cosa, en caso necesario, con auxilio de la fuerza pblica, sea la rescisin del contrato, ms la
indemnizacin de los daos y perjuicios que se le hayan causado (arts. 1610 y 1611). Estos dos arts. no son sino
aplicacin del principio general consagrado en el artculo 1184. Por otra parte, el Tribunal tiene facultades para
conceder un plazo de gracia al vendedor, conforme al artculo 1944.
23.4.1.2 Errores en venta de inmuebles
Antigua causa de conflictos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_153.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:39:51]
PARTE QUlNTA
El vendedor debe hacer una entrega completa, es decir, proporcionar al comprador la cantidad prometida, cuando
la cosa vendida es susceptible de medida. Apliquemos esta regla a las ventas de inmuebles. Cuando la venta de un
terreno o de un dominio se hace sin indicar su superficie, a razn tanto por metro o por hectrea, no existen
dificultades; no se ha prometido una superficie determinada, y al medirse se tendr el precio exacto.
Pero, cul es la consecuencia de una indicacin exacta cuando ea el contrato se indica la superficie del terreno
vendido? En la prctica, esta hiptesis provocaba antiguamente numerosos litigios: cuando la superficie real era
mayor que la indicada, el vendedor exiga un aumento de precio, cuando era menor, el comprador reclamaba una
disminucin.
El cdigo resolver estas controversias en los arts. 1617_1622. Estas disposiciones solamente son aplicables a los
terrenos.
lnfluencia sobre la determinacin del precio
Para decidir cundo y cmo variar el precio como consecuencia de un
error de clculo, el cdigo distingue:
1. Venta a razn de tanto la medida. En este caso, toda diferencia mayor o menor, por mnima que sea, origina
una modificacin correspondiente en el precio (artculo 1617 y 1678). Por tanto, el precio fijado aumentar o
disminuir, segn la naturaleza del error y en la proporcin en que se haya comprobado este. Segn la ley, la parte
esencial de la convencin es la determinacin de precio por unidad de medida, y la indicacin del precio total y de
la superficie no son sino enunciados hechos a reserva del resultado que obtenga de la medicin.
2. Venta por una suma fija. Cuando el precio se ha fijado globalmente, sin indicar el valor de la unidad de medida,
el excedente o faltante de la superficie slo modifican el precio cuando la diferencia mayor o menor comprobada
llegue a la vigsima parte de la superficie indicada en el contrato (artculo 1619). Esta diferencia se aprecia, dice
la ley, tomando en consideracin la totalidad. Quiere esto decir que si el inmueble vendido es un dominio,
compuesto de diferentes fracciones de terreno deben compensarse entre s los faltantes de unas con los excedentes
de las otras.
Posibilidad de rescindir el contrato
Los errores en el valor producen otro efecto distinto a la disminucin o aumento del precio; pueden implicar, bajo
ciertas condiciones, la resolucin del contrato a peticin del comprador.
1. Caso en que la superficie es mayor. Este excedente puede ser tal, que implique una elevacin del precio tan
considerable, que el comprador se hubiera negado a comprar a ese precio; no debe obligrsele a desembolsar
sumas demasiado elevadas para l y que no haya podido prever al contratar. Por ello la ley le permite demandar la
rescisin, cuando el excedente determina que el precio primitivo aumente en un 20% (arts 1618 y 1620). El
comprador puede entonces exigir indemnizacin de daos y perjuicios, si se le causan algunos con la rescisin de
la venta (artculo 1621).
2. Casos en que la superficie es menor. En principio, el derecho a demandar la rescisin se niega al comprador.
Solamente puede exigir un suplemento de terreno, si esto es posible, es decir, si an le queda al vendedor; de lo
contrario, debe conformarse con la superficie real obteniendo la disminucin del precio, segn las reglas antes
indicadas. Por excepcin, se concede el derecho de resolucin al comprador si el terreno es insuficiente para
llenar el fin a que estaba destinado, por ejemplo, si ese terreno deba emplearse en la construccin de una fbrica,
para la que se necesite una superficie determinada.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_153.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:39:51]
PARTE QUlNTA
Duracin de las acciones
La ley ha establecido una prescripcin rpida, para todas las acciones fundadas en un error de superficie, ya
existan en provecho del vendedor por un suplemento de precio, o en provecho del comprador por una
disminucin de ste o por la resolucin de la venta. Deben intentarse dentro de un ao a partir del da del contrato
(artculo 1622). Estos errores han de advertirse inmediatamente, pues no debe dejarse la ejecucin del contrato
por mucho tiempo en la incertidumbre. El plazo del artculo 1622 corre contra toda persona, incluso contra los
menores (analoga con el artculo 1676).
Pactos en contrario
Los arts. 1617 raramente se aplican en la prctica, porque las partes casi siempre pactan clusulas en contrario.
Una clusula usual en los contratos notariales establece que las partes renuncian a toda accin fundada en la
diferencia de superficie que exceda de la vigsima parte, ya que el comprador declara haber visitado la propiedad
y conocerla bien.
23.4.2 GARANTA DE VlClO
Causa de esta garanta
El vendedor debe procurar al comprador una posesin til. Por lo mismo, responde de los defectos ocultos que
hagan impropia la cosa para todo servicio, o que disminuyan considerablemente su utilidad (artculo 1641); a esto
se le llama garanta de los vicios,
La naturaleza de estos vicios vara segn la naturaleza de las cosas, en los edificios es un vicio de construccin;
falta de calidad o de solidez en los objetos muebles; en los granos adquiridos como semillas la prdida de la
facultad de germinar, etctera.
Condiciones de la responsabilidad del vendedor
Para que el vendedor sea responsable de los vicios de la cosa vendida,
se requiere la reunin de varias condiciones. Tales vicios deben ser:
1. Ocultos, El vendedor no responde de los vicios aparentes (artculo 1642); al comprador le corresponde verlos;
la sorpresa respecto a ellos slo puede ser efecto de una imprudencia del comprador.
2. Desconocidos del comprador, El comprador pudo haber conocido el hecho, los vicios ocultos; en este caso se
considera que ha renunciado a toda garanta por este motivo (argumento del artculo 1541, in fine)
3. Perjudiciales para la utilidad de la cosa (artculo 1641). Los defectos que nicamente disminuyen el atractivo
de las cosas no son tomados en consideracin.
4. Anteriores a la venta. Por lo menos en germen y en s. A partir de la venta, los riesgos son a cargo del
comprador.
Al comprador corresponde la prueba de todas estas condiciones.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_153.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:39:51]
PARTE QUlNTA
Son ellas suficientes para originar la garanta. Por tanto, no es necesario que el vendedor haya conocido los vicios.
El vendedor de buena fe, no obstante ignorar los vicios de que adolece la cosa que venda, es responsable de ellos
(artculo 1643).
Ventas que originan la garanta de los vicios
En principio, esta garanta procede en toda venta. El artculo 1541 se expresa en trminos generales: cosa
vendida, y, de hecho, la accin de garanta en razn de los vicios se intenta tratndose de las cosas ms variadas;
terrenos, mquinas, clientelas, oficios, cuadros, comestibles, valores muebles, etctera.
Tampoco procede distinguir segn la forma de la venta. Sin embargo, la ley establece una excepcin respecto a
las ventas hechas por la autoridad judicial, en las cuales cesa esta garanta (artculo 1649). Este artculo se
interpreta en una forma restrictiva; no se aplica a todas las ventas judiciales, sino solo a las ordenadas por el
tribunal y hechas por su autoridad. Tales son las que se hacen en remate y las ventas de bienes de los menores o
sujetos a interdiccin; estas ventas no podran realizarse sin la intervencin judicial.
Por consiguiente, la garanta de los vicios procede en las ventas voluntarias que se hacen con intervencin judicial
en la audiencia de subasta.
Efectos de la garanta
El comprador puede elegir entre dos procedimientos.
1. Puede demandar la resolucin de la venta ejerciendo la accin redhibitoria. De aqu el nombre de vicios
redhibitorios que se da a los vicios ocultos de que la responsable el vendedor. Resuelta la venta, el comprador
devuelve la cosa si existe an, y el vendedor restituye el precio, si ya fue pagado, as corno los gastos de la venta
(artculo 1644). Si el vendedor es de mala fe, el comprador puede obtener, adems, la indemnizacin de los daos
y perjuicios, de los que no responde el vendedor de buena fe (arts. 1645_1646).
2. Si se decide a conservar la cosa, puede pedir una disminucin del precio, mediante una accin especial que an
lleva su nombre romano: accin estimatoria o quanti minoris. La parte del precio que debe restituirse se fija por
peritos (artculo 1644).
Duracin de las acciones redhibitoria y estimatoria
Segn el artculo 1648, estas acciones deben intentarse en un breve plazo, que la ley no ha fijado. Por tanto, en
principio los tribunales gozan de facultades discrecionales para apreciar si el comprador est an en tiempo til
para actuar. Sin embargo, la ley exige que se conforme a los usos locales, cuando stos existen (mismo artculo).
El punto de partida, que no es fijado por la ley, es el da en que se entrega la cosa, o aquel en que se pone el
comprador en posesin real de ella.
El cdigo italiano (artculo 1505), no fija ningn plazo para la denuncia del vicio, pero establece que la accin
prescribe en un ao, tres meses o 40 das, segn que el objeto, de la venta sea un inmueble, un mueble o un
animal. El proyecto franco_italiano del cdigo las obligaciones, impone al adquirente la obligacin de denunciar
el vicio dentro de los 60 das siguientes a su descubrimiento y establece que la accin prescribe en un ao,
tratndose de inmuebles, y en seis meses respecto a los muebles a partir de la entrega (artculo 372).
Comparacin con el error sobre la sustancia
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_153.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:39:51]
PARTE QUlNTA
Esta regla excepcional determina que sea interesante distinguir la accin redhibitoria fundada en un vicio oculto,
y la de nulidad por causa de error sobre una cualidad sustancial. La primera slo dura un lapso muy breve, la
segunda diez aos (artculo 1304). Si la ley solo concede un breve plazo, para actuar en razn de un vicio, se debe
a qu este acaso no haya existido siempre, y a que podra ser posterior a la venta, en cuyo caso el vendedor no es
responsable de l, en tanto que la cualidad sustancial de las cosas no cambia; es inherente a su naturaleza.
Clusulas de irresponsabilidad (de non garantie)
El vendedor puede estipular que no responde de los vicios de la cosa; la ley le permite librase de esta
responsabilidad, pero a condicin que sea de buena fe, es decir, que ignore los vicios. Esto resulta de la redaccin
artculo 1643, que en este caso no permite la clusula de irresponsabilidad. Por consiguiente, si el acreedor prueba
que su vendedor conoca la existencia del vicio al declinar su responsabilidad, procede la accin; tal precaucin
sera, de parte del vendedor, un acto doloso cuya eficacia no es posible admitir.
Clusulas de garanta de buen funcionamiento
En algunas rentas, principalmente en las ventas de barcos, automviles, mquinas, relojes, etc., el vendedor
garantiza convencionalmente el buen funcionamiento de la cosa vendida, durante cierto tiempo. Tiene la
obligacin de reparar la cosa vendida durante el plazo de la garanta. El proyecto franco-italiano del cdigo de las
obligaciones (artculo 374) decide que cuando se haya prometido esta garanta, el adquirente debe denunciar al
vendedor el defecto dentro del mes siguiente a su descubrimiento y ejercitar la accin de garanta en el plazo de
un ao a partir de la denuncia.
Reglas especiales a las ventas de animales
El sistema establecido por el Cdigo Civil para los vicios redhibitorios haba originado numerosas dificultades
tratndose de las ventas y permutas de animales domsticos. Que vicios hacen impropio un animal para todo
servicio? Qu vicios pueden considerarse ocultos? En qu plazo debe ejercitarse la accin? La jurisprudencia
estaba llena de contradicciones. Corredores y campesinos se engaaban a porfa, y el espritu de chicana se daba
libre curso.
De todas partes se peda una reglamentacin especial, y la ley del 2 de mayo de 1838 se vot con este fin,
sustituida por la del 2 de agost de 1884 (fragmento del cdigo rural, reformado por las Leyes del 31 de mayo de
1896 y 24 de febrero de 1914). Esta legislacin especial ya no es aplicable sino a las especies caballar (caballo,
asno y mula) y porcina. Las especies bovina y la ovina, que estaban regidas por la Ley de 1838, fueron excluidas
por la de 1884, debido a una razn que indicaremos ms adelante (artculo 1470).
De esto resulta que para esas dos especies, no existen vicios redhibitorios segn la ley; la existencia de un vicio
oculto no puede originar una accin de parte del comprador, sino en tanto se le haya prometido la garanta de este
vicio con una clusula especial, que puede ser expresa. Los vicios redhibitorios estn limitativamente enumerados
por la ley (Ley de 1884, artculo 2). Esta ley restableci la accin estimatoria, que es de 1838, haba suprimido en
las de animales, pero concedi al vendedor el derecho de suprimirla, ofreciendo recobrar el animal y restituir su
precio (artculo 2).
Ni la accin redhibitoria ni la estimatoria son procedentes tratndose de ventas cuyo precio no sobrepase de 100
francos. El plazo para el ejercicio de las acciones se fija, en principio, en nueve das hbiles; en un caso particular,
es de 30 das.
Animales afectados de enfermedades contagiosas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_153.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:39:51]
PARTE QUlNTA
Cuando la enfermedad de que est afectado el animal es contagiosa, la legislacin es ms severa. Ya no se trata de
proteger un simple inters privado; deben tomarse medidas de inters general. Estas medidas constituyen el objeto
de la Ley del 21 de julio de 1881, sobre la polica sanitaria de los animales, reformada tambin por la del 31 de
julio de 1895.
El artculo 3 inc. 1 de la Ley de 1881 prohbe la venta o la oferta de animales enfermos, en los que se sospeche
que estn afectados de una enfermedad contagiosa. La corte de casacin ha concluido de este artculo que tales
animales estn fuera del comercio, y que su venta es nula en virtud de una ley de orden pblico, an cuando el
vendedor sea de buena fe.
El sistema de la nulidad absoluta establecido por las Leyes de 1881 y 1895 no desempea la misma funcin que el
sistema del Cdigo Civil; ambas legislaciones funcionan una al lado de la otra, la primera para las enfermedades
contagiosas, la segunda por lo que hace a los vicios redhibitorios que no tengan ese carcter. Es esto lo que
explica el silencio de la Ley de 1884 sobre los vicios redhibitorios de las especies bovinas y ovina; los que se han
conservado, como la morrea y la tuberculosis, son enfermedades contagiosas, regidas como tales, por la Ley de
1881. Por un error se ha dejado subsistir en la Ley de 1884, el artculo 11 que alude a la morrea, simple vicio
redhibitorio para la especie ovina.
Pruebas en las ventas de mercancas
Respecto a algunas mercancas el legislador impone al vendedor la obligacin de dar a conocer al comprador las
cualidades de la cosa vendida y a garantizarle la exactitud de esta declaracin. Esta obligacin del vendedor la
sancionada penalmente, en caso de contravencin fraudulenta. Es as, tambin, tratndose, de la venta de forrajes.
Las leyes sucesivas han reprimido el fraude en las ventas de alimentos y productos agrcolas, imponen igualmente
al vendedor la obligacin de poner sobre los productos, indicaciones destinadas a informar al comprador (Ley del
1 de ago. de 1905.)
23.4.3 GARANTA DE HECHO PERSONAL
Su principio
Habindose comprometido el vendedor por la venta, a procurar el goce de la cosa al comprador, y a transmitirle la
propiedad, nada puede hacer en contravencin esta obligacin, ya sea perturbando al comprador o tratando de
privarlo de la cosa.
Perturbaciones
Toda perturbacin por parte del vendedor, al derecho de goce del comprador, compromete su responsabilidad. Es
as, incluso cuando se trata de las simples perturbaciones de hecho, que no originaran accin alguna en caso de
provenir de un tercero. Por ejemplo, el tendedor de un establecimiento mercantil no puede, al fundar un nuevo
establecimiento en la vecindad del que ha vendido, hacer concurrencia el comprador y privarlo de una parte de su
clientela.
Los hechos de este gnero varan mucho, y con frecuencia son difciles de apreciar; por ello originan numerosos
juicios.
Excepcin de garanta
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_153.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:39:51]
PARTE QUlNTA
El vendedor que esta obligado, como veremos ms adelante, a garantizar al comprador contra la eviccin
proveniente de un tercero, no puede l mismo privarlo de la cosa ejercitando en su contra una accin
reivindicatoria o cualquier otra accin real. Se expresa esto en la siguiente regla: Quem de evictione tenet actio,
eumdem agemtem repellit exceptio, es decir, quien debe el saneamiento no puede vencer en eviccin.
Cmo puede el vendedor, despus de la venta, ser titular de la accin de reivindicacin? Es necesario suponer
que la cosa no le perteneca al venderla, y que con posterioridad adquiri la propiedad de la misma, o que ha
muerto dejando como heredero el verdadero propietario de esta. En estas condiciones, la misma persona es en lo
adelante la propietaria y la sujeta a la obligacin de garanta. Si ejercita su accin real contra el comprador, esta
no prosperar por virtud de la excepcin de garanta, conforme a la regla precitada.
No debe confundirse esta excepcin de garanta, que es un medio de defensa en cuanto al fondo, y que pone fin
definitivamente al juicio, con la otra excepcin de garanta, a que nos referimos, la cual es una simple excepcin
dilatoria (artculo 17, C.P.C.).
lndivisibilidad de la excepcin de garanta
Supongamos que como consecuencia de una venta hecha por una persona no propietaria de la cosa, el verdadero
propietario sucede al vendedor, pero slo parcialmente, por ejemplo, en una cuarta parte, porque concurre con
otros herederos. Conserva este propietario el derecho de reivindicar su bien por las otras tres cuartas partes? Es
la excepcin de garanta indivisible y oponible a su accin por la totalidad?
Casi todos los autores admiten la indivisibilidad en esta materia como una especie de axioma. Se dice: el
vendedor est obligado a no perturbar al comprador; esta obligacin de no hacer es indivisible por tanto, cualquier
perturbacin, por nfima que sea, constituye una contravencin a tal obligacin, sindole oponible la excepcin.
Esta opinin la aceptada por la mayora de la doctrina, la nica admitida por la jurisprudencia. Es justo asimilar
la perturbacin de hecho, que es indivisible, a la perturbacin de derecho o eviccin, que es divisible? La
reivindicacin puede muy bien intentarse en parte. Quien siendo propietario de toda la cosa, no ha sucedido al
aval sino por una parte, debera poder reivindicar el excedente. La solucin predominante conduce a hacer que el
verdadero propietario sufra intilmente, por una causa parcial, una eviccin total.
Carcter particular de la garanta por los hechos personales
La garanta por los hechos personales, que obliga al vendedor a respetar la posesin del comprador, y del libre
goce de la cosa, presenta la particularidad de que siempre se debe, aunque se haya suprimido la garanta de
eviccin. As, el donante no responde en principio, de la eviccin causada por un tercero; pero s la responsable
siempre de sus hechos personales; no puede perturbar ni privar de la cosa al donatario.
lgualmente, cuando el vendedor se ha eximido de esta responsabilidad, tal convencin lo libra de responsabilidad
por los hechos de los terceros, pero no de los suyos propios; habra dolo de su parte, al reservarse el medio de
recuperar la cosa que ha vendido, o de impedir al comprador que obtenga de ella todo el provecho posible
(artculo 1628).
23.4.4 GARANTA DE EVICCIN
Principio
El Cdigo Civil presenta tambin la garanta de eviccin, como una consecuencia de la obligacin que contrae el
vendedor, de procurar al comprador la posesin pacfica (artculo 162). Tal es el punto de vista romano, estando
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_153.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:39:51]
PARTE QUlNTA
ello de acuerdo con el orden histrico en que se desarrollaron las obligaciones del vendedor. Pero desde que la
transmisin de la propiedad lleg a ser objeto esencial de la venta, sin inconveniente podra cambiarse el orden de
los trminos, y decir que la posesin pacfica procurada al comprador, es consecuencia de la transmisin de
propiedad que se le debe, de modo que si se produce la perturbacin, sencillamente revela la falta de
cumplimiento de la obligacin del vendedor.
Esta aplicacin particular de la garanta es la ms importante, tanto en el punto de vista terico, como en el punto
de vista prctico y normalmente se refiere uno a ella cuando se habla, sin precisar, de la obligacin de garanta.
Sus dos partes
Por lo general se considera que esta obligacin es doble o que tiene dos partes; el vendedor debe, en efecto: 1.
Defender al comprador contra la perturbacin, es decir, hacer cesar la causa de sta; 2. lndemnizar al comprador
cuando no haya podido impedir la perturbacin, o cuando se haya consumado la eviccin. Sin embargo, no
pueden presentarse estas dos partes de la obligacin de garanta como objetos de obligaciones distintas.
Para hablar con exactitud, debe decirse que la obligacin del vendedor tiene por objeto nico la proteccin del
comprador, y que en caso de incumplimiento, esta obligacin se resuelve en la indemnizacin de daos y
perjuicios como todas las obligaciones de hacer.
23.4.4.1 Perturbacin
a) NOCIN DE LA PERTURBACIN DE DERECHO
Perturbaciones que originan la responsabilidad
El vendedor no es responsable de las simples perturbaciones materiales, o perturbaciones de hecho, aunque su
resultado haya sido la prdida de la posesin por parte del comprador. Contra estas vas de hecho, que son obra de
personas que no pretenden ningn derecho sobre la cosa, encuentra el comprador una proteccin suficiente en la
ley; a l le corresponde defenderse de ellas.
El vendedor no responde sino de las perturbaciones de derecho, es d
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_153.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:39:51]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 5
OBLIGACIN DEL COMPRADOR
Enumeracin
El comprador tiene tres obligaciones diferentes:
1. Recibir la cosa.
2. Pagar su precio.
3. Soportar los gastos de la venta. Nada hay que decir sobre esta ltima, que ordinariamente se reglamenta en el
contrato; en cambio, en este captulo estudiaremos, adems, las garantas del vendedor no pagado.
23.5.1 RECEPCIN DE LA COSA
Su objeto
El vendedor tiene derecho a liberarse de la custodia de la cosa. Si se trata de un inmueble, el comprador est
obligado a tomar posesin de l; de un objeto mueble, debe no solamente recibir la cosa vendida, sino llevrsela,
para desembarazar de ella al vendedor.
poca de la entrega
Normalmente la misma convencin fija el momento en que el comprador debe recibir la cosa. A falta de
convencin, el uso del lugar establece a veces un plazo especial. Cuando no hay ni convencin, ni uso, la entrega
debe hacerse de inmediato, a reserva tomar en consideracin el tiempo necesario para que el comprador retire la
cosa o tome posesin de ella segn las circunstancias.
Sanciones ordinarias de la obligacin del comprador
Si el comprador es negligente o se niega a recibir la cosa, el vendedor est protegido entonces por el derecho
comn; el artculo 1264, le permite, depositar judicialmente, segn ciertas formalidades, la cosa vendida, cuando
necesite el local ocupado por ella; el artculo 1184 le permite tambin obtener por sentencia, la resolucin de la
venta, por incumplimiento de una obligacin de la otra parte.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_154.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:39:54]
PARTE QUlNTA
Sancin excepcional
Adems de estos textos generales el artculo 1637 establece una regla especial; declara la venta resuelta de pleno
derecho, sin interpelacin, cuando el comprador no recibe la cosa durante el plazo convenido, en el caso
particular en que la venta tenga por objeto comestibles y efectos muebles, y se haya fijado un plazo por la
convencin para su retiro.
Esta disposicin es muy ventajosa para el vendedor, quien se encuentra liberado de toda obligacin sin tener que
ejercitar accin alguna, ni llenar formalidad de ninguna especie. Slo por el hecho de la expiracin del plazo,
recobra su libertad y puede disponer nuevamente de su mercanca en provecho de otra persona, dejando de estar
obligado a vigilar por la conservacin de la cosa.
Por otra parte, como la ley quiere favorecerlo, y slo prescribe esto en provecho del vendedor, no se produce la
resolucin de la venta sino cuando ste lo quiere, y si prefiere demandar el cumplimiento del contrato, que acaso
le era ventajoso, conserva la facultad de hacerlo, pues el comprador contina obligado con l. Esta excepcional
disposicin se ha consagrado en la ley, debido a la rapidez de las operaciones mercantiles.
El comerciante no puede esperar indefinidamente el buen deseo del comprador; necesita sus locales para recibir
otras mercancas; adems, tratndose de comestibles, existe la razn especial de que pueden perderse y
corromperse durante el retardo del comprador. La resolucin inmediata de la venta se fundamenta, pues, en un
pacto tcito. Esas consideraciones parecan aplicables, sobre todo, a las ventas mercantiles. Sin embargo, en la
discusin ante el consejo de Estado, expresamente se convino que el artculo 1657 no sera aplicable a los
negocios mercantiles, y que para evitar todo error, este acuerdo se hara constar en el acta de la discusin. A pesar
de esto, la jurisprudencia decide que el texto no distingue, y aplica sin vacilacin a los negocios mercantiles el
principio de la resolucin de pleno derecho.
23.5.2 PAGO DEL PREClO
23.5.2.1 Condiciones ordinarias del pago
poca y lugar de pago
Segn el artculo 1650, el precio debe pagarse en la fecha y lugar indicados por la venta; y segn el artculo 1651,
si nada se ha pactado a este respecto en el momento del contrato, el pago del precio debe hacerse en el mismo
lugar y en el mismo momento que la entrega.
Esta disposicin establece una doble excepcin el derecho comn:
1. El precio debe ser pagado por el comprador al vendedor, en el lugar en donde se encuentra la cosa vendida
aunque, segn la regla general del artculo 1247, el pago deba hacerse en el domicilio del deudor.
2. El trmino concedido al vendedor para la entrega, aprovecha indirectamente al comprador, como regla general,
cuando en los contratos sinalagmticos la obligacin de una de las partes es suspendida por un plazo, esto no
impide que la obligacin de la otra sea inmediatamente exigible. En consecuencia, cuando se trata de la venta
existe una excepcin a dicha regla. Esta doble excepcin se fundamenta en una interpretacin absolutamente
natural de la intencin de las partes en la venta; las cosas vendidas se cambian por su precio en dinero, y el
sistema primitivo del trueque, que se efectuaba dando y dando, todava domina este contrato; slo se aparta uno
de este sistema en la medida indicada por la voluntad de los contratantes.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_154.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:39:54]
PARTE QUlNTA
Venta a plazos
En la prctica se da este nombre a la venta a crdito, en la que se pacta que el precio se pagar en sumas mnimas,
repartidas por fracciones iguales; y a intervalos regulares en un lapso muy prolongado. Este contrato es muy
frecuente en el comercio para la venta de ciertos objetos de moblaje o de trabajo (muebles, pianos, mquinas de
coser, etc.), y en el comercio de banca, respecto a los valores sorteados. La convencin de este gnero tiene la
ventaja de poner al alcance de personas de pocos recursos, objetos normalmente costosos. Pero algunas casas de
banca han abusado de l para explotar la especie de fascinacin que los valores por sorteos ejercen sobre la parte
menos culta de la poblacin, habiendo sido necesario promulgar leyes especiales a esta hiptesis, para refrenar y
reglamentar su comercio (Ley del 12 mar. 1900) y despus para prohibirlo (Ley del 14 dic. 1116).
Estas leyes no se refieren al comercio normal y estn totalmente fuera del dominio del derecho civil. El peligro en
las ventas de obligaciones por sorteos exista para el comprador; se derivaba de que el banquero conservaba los
ttulos en su posesin, para entregarlos solamente despus del pago total, en tanto que en la venta de muebles o de
mquinas, el peligro existe para el vendedor, y proviene de que la cosa vendida es entregada por l desde el
principio, contra el pago del enganche.
Locacin_venta
Muchos comerciantes procuran garantizarse contra este peligro, combinando un contrato de arrendamiento que
les deja la propiedad del objeto vendido, con una venta a plazo o a una promesa de venta. Este contrato de
locacin_venta se ha llegado a aplicar a los inmuebles a fin de facilitar la venta de los apartamientos en las casas
divididas por pisos. La corte de casacin admiti la validez de esta combinacin en una sentencia dictada en
materia fiscal desde que la Ley del 7 de febrero de 1912 estableci la nulidad de los contratos en los que se simula
el precio, debe examinarse cul es el fin del verdadero contrato. Se han cometido fraudes principalmente en las
ventas de establecimientos mercantiles.
lntereses del precio
Habitualmente el contrato de venta reglamenta la cuestin, y establece, si el comprador debe intereses del precio,
a qu tipo y a partir de qu da se causarn. Sobre todas estos puntos la convencin constituye la ley. Las partes
no estn sometidas a la Ley del 3 de septiembre de 1807 sobre el tipo del inters en materia civil, que fija el 5%,
como tipo mximo del convencional; esta restrictiva disposicin slo rige el prstamo de dinero y las operaciones
que pueden sustituirle; no se aplica a la venta, estando permitido estipular un inters ms elevado. Vase, sin
embargo, las notas de Boistel, en el Dallos, a estas tres sentencias.
Si nada establece el convenio, el comprador no debe intereses sino cuando la cosa sea fructfera (artculo 1652).
La ley declara que corren de pleno derecho porque sobrentiende una convencin a este respecto, convencin que
es tan natural que las partes no se han tomado el trabajo de expresarla; es inverosmil que el vendedor haya
consentido dejar al comprador, durante un plazo que puede ser muy prolongado, el doble provecho de la cosa
vendida y del capital que representa su precio.
No siendo en este caso determinados los intereses por la convencin, se deben al tipo legal del 5%. En cuanto al
da en que comienzan a causarse, el artculo 1652 fija el de la entrega: Si la cosa vendida y entregada produce
frutos y otras rentas... esto es natural; hay permuta de las rentas al mismo tiempo que de los capitales; por tanto,
slo desde el da en que el comprador comienza a percibir los frutos de la cosa debe los intereses de su precio.
Respecto a la venta de cosas no fructferas, los intereses no corren de pleno derecho, lo que para muchos autores
no es lgico; si la cosa no produce frutos, procura, por lo menos, cierta utilidad al comprador; a partir del da en
que ha entrado en posesin, tiene su uso y goce.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_154.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:39:54]
PARTE QUlNTA
Por qu el comprador de un cuadro, que lo lleva a su casa, y que desde luego obtiene de l todo el placer que le
brinda no debe inmediatamente el inters de su precio? Puede responderse que no es ste el uso, que el precio se
ha establecido de una manera firme, que no puede aumentar con el tiempo, y que el vendedor ha concedido
crdito al comprador. Por lo dems, el vendedor de una cosa no fructfera no est a merced de su comprador,
incluso cuando haya descuidado, en el contrato estipular los intereses del precio; la ley le permite hacer que stos
se causen mediante una simple interpretacin (artculo 1652).
Esta disposicin, que estableca antes una excepcin al derecho comn, est actualmente de acuerdo con l: ya no
se necesita demandar judicialmente (artculo 1153); en estas condiciones, el sistema de la ley en realidad no tiene
inconvenientes serios. Adems, la jurisprudencia interpreta extensivamente la expresin cosa fructfera; as, un
inmueble susceptible de ser arrendado, se considera como una cosa fructfera.
23.5.2.2 Retencin del precio por el comprador
Causas de la retencin
El comprador est dispensado de pagar su precio, cuando ha sido perturbado ya por el ejercicio de una accin
reivindicatoria o hipotecaria, o cuando tenga justo motivo para temer ser perturbado (artculo 1653). La ley le
concede entonces, a ttulo de garanta, una especie de derecho de retencin sobre el precio que conserva en su
poder; puede retenerlo provisionalmente.
Sobre este texto es necesario advertir dos cosas:
1. La ley supone que la eviccin es posible; es de temer, pero no es cierto. Si el comprador tiene la certidumbre de
no haber adquirido la propiedad, puede, apoyndose en el artculo 1599, tal como lo interpreta la jurisprudencia,
pedir la nulidad de la venta. Cuando no hay esta certidumbre, slo se le permite diferir el pago del precio.
2. Si la perturbacin todava no se ha realizado, es necesario que el comprador tenga motivos serios de temor; un
justo motivo dice la ley. Por consiguiente, el temor de un peligro quimrico no lo autorizara a suspender el pago.
Se trata de una cuestin de hecho sujeta a la apreciacin de los tribunales. Como ejemplo puede citarse el caso
siguiente: la existencia de inscripciones hipotecarias, ignoradas por el comprador en el momento del contrato,
constituye un motivo suficiente de negativa de pago.
Recurso dejado al vendedor
El vendedor tiene naturalmente el derecho de exigir el pago del precio, cuando ha logrado suprimir la causa de la
perturbacin; pero esto no es necesario. La ley le permite obtenerlo, otorgando la fianza que en su caso garantice
la restitucin del mismo (artculo 1653).
Adems, el precio debe ser pagado, no obstante toda amenaza perturbacin, por seria que sea, si la eviccin,
suponindola realizada, no debe producir la restitucin del precio, es decir, si la venta se ha hecho a costa y riesgo
del comprador. Por ltimo, el artculo 1653 prev el caso en que se hubiese convenido que no obstante la
perturbacin, el comprador pagara; debe respetarse esta convencin.
lmposibilidad de repetir el precio ya pagado
Cuando la perturbacin sobreviene despus que el precio se haya pagado, el comprador no puede reclamar su
restitucin. El artculo 1653 nicamente lo autoriza a conservarlo; slo se le concede la repeticin por virtud del
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_154.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:39:54]
PARTE QUlNTA
artculo 1599, cuando el vendedor no era propietario, o del artculo 1630, cuando se ha consumado la eviccin
total.
23.5.2.3 Riesgos
Reenvo
La cuestin de saber si el comprador est obligado a pagar precio, cuando la cosa ha perecido antes de serle
entregada, ha sido tratada con respecto de la teora de los riesgos, que es una cuestin general que debe resolverse
en su conjunto, respecto a todos los contratos sinalagmticos. El cdigo ha reglamentado esta cuestin en el
artculo 1138, y no se refiere a ella nuevamente en el ttulo De la venta. Recordemos brevemente que, segn la
opinin general predominante sobre la interpretacin del artculo 1138, la venta pone los riesgos a cargo del
comprador, tan pronto como se ha concluido e independientemente de la transmisin de la propiedad, es decir,
que el comprador permanece obligado a pagar el precio, a pesar de la prdida de la cosa sobrevenida con
posterioridad al contrato.
El riesgo en las ventas puras y simples
l artculo 1138 slo se refiere a las ventas puras y simples. Si el contrato
de venta contiene una condicin, debe distinguirse la naturaleza de sta.
1. Condicin suspensiva. Los riesgos son a cargo del vendedor, por aplicacin del artculo 1182, inc. 1. Por tanto,
se cambia la regla de los riesgos; el vendedor ser liberado de su obligacin de entregar la cosa, por efecto de su
prdida fortuita, sobrevenida antes de la realizacin de la condicin; pero no tendr derecho a reclamar el precio.
2. Condicin resolutoria. No tenemos ya un texto directamente aplicable al artculo 1182, que slo se refiere a las
condiciones suspensivas. La solucin que debe darle entonces a la cuestin de los riesgos es muy discutida,
habindose oscurecido la discusin por numerosos argumentos extraos al derecho francs.
Por lo general se razona en los siguientes trminos: el vendedor bajo condicin resolutoria ya no es propietario; el
comprador ha adquirido la propiedad; pero debe considerarse que el vendedor est destinado a llegar a ser
propietario por la realizacin de una condicin suspensiva inversa de la condicin resolutoria, y que amenaza la
propiedad del comprador; por tanto, necesariamente debe aplicrsele el artculo 1182; los riesgos no son a cargo
suyo, sino del comprador.
A la misma solucin se llega por otro camino, ms sencillo: la venta bajo condicin resolutoria es , en realidad,
una venta pura y simple. Lo condicional es su resolucin. En consecuencia, permanecemos en el dominio del
derecho comn y los riesgos deben ser para el comprador.
23.5.3 GARANTAS DEL VENDEDOR NO PAGADO
Su razn de ser
El vendedor necesita ser fuertemente armado. Normalmente entrega la cosa vendida antes de ser pagado, y
correra grandes riesgos si la ley no viniese en su ayuda por medios enrgicos. Al protegerlo, se presta un servicio
al mismo comprador, quien obtiene fcilmente una venta a crdito.
Enumeracin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_154.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:39:54]
PARTE QUlNTA
Las garantas que la ley concede al vendedor tienden, unas, a asegurar el pago del precio, las otras a la
conservacin o restitucin de la cosa, a falta de pago.
Son cuatro:
1. El derecho de retencin.
2. Un privilegio.
3. La reivindicacin.
4. La accin de resolucin.
Raramente existen estas cuatro garantas juntas. Slo el privilegio y la accin de resolucin existen como regla
general; el derecho de retencin y la reivindicacin estn sometidos a condiciones que limitan considerablemente
su empleo.
23.5.3.1 Retencin
Definicin
Se llama as al derecho de negar la entrega de la cosa mientras el comprador no pague su precio. Sobre la teora
general del derecho de retencin, que existe en muchos otros contratos, adems de existir en la venta. El
fundamento de ese derecho, por lo menos en las relaciones obligatorias que se derivan de un contrato, no es otro
que la voluntad misma de las partes: cada una el ellas slo entiende obligarse a condicin de que la otra cumpla su
obligacin. Se basa, en el mismo principio que la accin de resolucin del artculo 1184. Este derecho se ejercita
mediante la excepcin non adimpleti contractus.
a) DERECHO DE RETENCIN EN LA VENTA SIN PLAZO
Su existencia constante
Si el vendedor no ha concedido ningn plazo para el pago del precio, siempre tiene el derecho de retencin
(artculo 1613). En efecto, racionalmente ha contado con la ejecucin inmediata y bilateral del contrato. Retendr,
pues, la cosa a ttulo de garanta, permaneciendo el contrato intacto y esperar a que el comprador le ofrezca el
precio.
Pero el vendedor pierde este derecho cuando ha entregado la cosa, y ya no puede ejercitarlo, si la cosa vuelve a su
poder por otra causa (vendedor de un coche o automvil que lo recobra para repararlo).
b) DERECHO DE RETENClN EN LA VENTA A PLAZO
Su supresin
Segn el artculo 1613, el vendedor a plazo no puede retener la cosa: implcitamente ha renunciado a su derecho
de retencin, al conceder un plazo para el pago del precio. Debe, entregar la cosa y esperar la llegada del trmino
para demandar el precio: Fidem emtoris secutus est.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_154.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:39:54]
PARTE QUlNTA
El artculo 1613 supone un trmino convencional concedido por el mismo vendedor. El trmino de gracia del
artculo 1244, concedido por el juez no tendra el mismo efecto; no puede considerarse que el vendedor ha
consentido entregar la cosa vendida sin recibir el precio, puesto que este trmino ha sido concedido por l; el
comprador se aprovechar, del plazo que se le concede, pero slo obtendra cosa a condicin de ofrecer su precio.
Caso excepcional
Despus de haber negado el derecho de retencin al vendedor a plazo, la ley se lo restituye en un caso particular;
aquel en que se encuentre en peligro de perecer a la vez la cosa y el precio: cuando su comprador se haya
declarado en quiebra o en concurso (artculo 1673). Es evidente que el vendedor no ha concedido crdito al
comprador, sino porque esperaba ser pagado al vencimiento e ntegramente. La quiebra o concurso lo priva de
esta esperanza. Por ello, la ley le devuelve su derecho de retencin, que le garantiza el pago, cuando todava no ha
entregado la cosa.
Ordinariamente se relaciona esta restitucin del derecho de retencin al vendedor, con el vencimiento anticipado
del plazo, que sufre el deudor quebrado o concursado (artculo 1188). Lo que impeda al vendedor retener la cosa
era el trmino concedido para el pago de la misma, al desaparecer este trmino, reaparece el derecho de retencin.
Es cierto que todas estas soluciones se encadenan. Sin embargo, debe advertirse que segn la opinin dominante,
el vencimiento anticipado del trmino no procede de pleno derecho, y que debe demandarse judicialmente, en
tanto que el derecho de retencin necesariamente se recobra de pleno derecho.
Lmites de la excepcin
La quiebra y el concurso no producen este efecto sino en tanto sobrevengan despus de la venta. Si son anteriores
al contrato, y conocidas del vendedor, el comprador adquirir el beneficio del plazo concedido as con pleno
conocimiento de causa. La quiebra y el concurso son las nicas causas que autorizan al vendedor a plazo para
retener la cosa. Una jurisprudencia constante le niega la misma facultad, cuando simplemente existen dudas, por
serias que puedan ser, sobre la solvencia del comprador.
Recurso dejado al comprador
El comprador en quiebra o en concurso puede exigir la entrega de la cosa inmediatamente, a condicin de otorgar
fianza que garantice el pago al vencimiento del plazo (artculo 1613). Estando garantizado el vendedor por la
obligacin de una persona solvente, debe conformarse con ella, como se haba conformado respecto a la primitiva
obligacin de su comprador.
c) OTRAS CAUSAS DE RETENCIN
Aplicacin del derecho comn
Fundndose el derecho de retencin en los principios generales que rigen los contratos sinalagmticos, puede
concederse por incumplimiento de cualquier otra obligacin impuesta al comprador. Por ejemplo, cuando el
comprador ha prometido una garanta particular, fianza, hipoteca o de otra clase, el vendedor puede negar la
entrega, aun en la venta a plazo, si no se le proporciona esta garanta. Lo anterior no la sino aplicacin de la
excepcin non adimpleti contractus.
23.5.3.2 Privilegio
Reenvo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_154.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:39:54]
PARTE QUlNTA
El vendedor tiene un privilegio sobre la cosa vendida, es decir, es pagado con el precio de esta cosa, con
preferencia a todos los dems acreedores. Slo por mtodo mencionamos aqu el privilegio del vendedor, que
debe estudiarse en la parte consagrada a los privilegios e hipotecas.
23.5.3.3 Reivindicacin
Observacin
El derecho de reivindicacin slo se concede al vendedor de efectos muebles. El inc. 4. del artculo 2102 lo
establece, con motivo del privilegio especial a este vendedor. En razn del lugar que ocupa en el Cdigo Civil, los
autores acostumbran referirse a l, solamente cuando llegan al estudio de los privilegios. Sin embargo, es
conveniente separarlo de ese estudio y relacionarlo con otras garantas del vendedor, sobre todo, con el derecho
de retencin.
a) ANTlGUO DERECHO
Antigedad de la reivindicacin de los muebles no pagados
La disposicin actual del artculo 2102-4, inc. 2, que concede este derecho al vendedor, tiene su origen en el art
176 de la Costumbre de Pars (redaccin de 1580), que estaba concebido as: Quien venda alguna cosa mueble sin
plazo, esperando ser pagado inmediatamente, puede perseguir la cosa vendida, cualquiera que sea el lugar a que
se traslade, para ser pagado del precio en que la ha vendido.
Este artculo de la Costumbre no era una novedad en el derecho francs; reproduca el 194 de la redaccin de
1510, y se encuentra nuevamente, un siglo y medio antes, en las Decisiones de Me. Jean Desmares (1383) y en el
artculo CXLl de las Coutumes notoires del Chatelet de Pars (textos publicados por Brodeau, a continuacin de
su comentario de la Costumbre de Pars). Y se remontan todava ms, puesto que no es sino una regla del derecho
romano, conservada o cuando menos adoptada por la prctica francesa.
Su principio
El origen de todos estos textos sucesivos es el 41 de lnstitutas (ll), tan frecuentemente citado: Vendit vero res et
tradit non aliter emptori adquirunt, quam si is pretium solverit... Segn los principios antiguos, la tradicin de
una cosa vendida no era translativa de propiedad por s misma; slo llegaba a serlo cuando se haba pagado el
precio. Hasta el pago, era muy sencillo que el vendedor, que continuaba siendo propietario, pidiese la
reivindicacin.
El antiguo derecho francs nunca conoci otra regla. Dumoulin, Pothier y todos los dems juristas aplicaban al
vendedor el principio romano y le concedan la reivindicacin cuando haba vendido sin plazo.
b) DERECHO ACTUAL
Dificultad nacida del Cdigo Civil
Si era fcil comprender antiguamente, la existencia de esta reivindicacin en provecho del vendedor, es , por el
contrario, muy difcil explicar su mantenimiento en el derecho moderno. En efecto, el cdigo ha abandonado el
principio romano sobre la tradicin de las cosas vendidas, al declarar expresamente, en el artculo 1583, que el
comprador adquiere de pleno derecho la propiedad an cuando no se haya pagado el precio. Por tanto, el
vendedor no pagado ya no es propietario.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_154.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:39:54]
PARTE QUlNTA
Cmo es posible que pueda an reivindicar? El inc. 2 del prr. 40. del artculo 2102 figur desde el principio en
el proyecto del cdigo; se encontraba ya, en trminos idnticos al texto defectivo, en el proyect el ao VIII, para
ser sometido a los tribunales; pas por todas las discusiones sin provocar la menor observacin. Se debe a que los
redactores de la ley estimaron que este punto era sencillsimo. Lo anterior slo puede comprenderse en el sentido
de que se ha mantenido lo que ya exista.
Nadie ha sostenido que la regla del prr. 41 de las Institutas se hubiese conservado en provecho del vendedor de
muebles. Haba antinomia entre el artculo 2102 y el artculo 1583; de lo anterior hubiera podido concluirse que el
artculo 2102 modific o restringi la regla formulada en trminos generales por el artculo 1583 para la
transmisin de la propiedad antes de todo pago. En lugar de esto, se buscaron explicaciones que permitiesen
conciliar la letra del artculo 2102, con el principio del artculo 1583, considerado absoluto.
Explicacin de Duranton
Parte de la idea de que la palabra reivindicacin tiene, tanto en el Cdigo Civil como en las obras de Pothier, su
sentido ordinario de reivindicacin de propiedad. Pero como el vendedor ha sido despojado de su propiedad por la
venta, para que pueda ejercitar esta accin, es necesario que la haya recobrado, lo que slo puede hacerse
mediante la rescisin de la venta. Por tanto, el artculo 2102, al hablar de la reivindicacin del vendedor no
pagado, supone que ha obtenido la rescisin del contrato.
Esta idea ha sido abandonada totalmente. Las limitadas condiciones en las que el artculo 2102 encierra la
reivindicacin del vendedor, al aplicarse al derecho de resolucin que es una de sus principales garantas,
conduciran a suprimir totalmente su uso en una parte de las ventas (ventas a plazo) y a restringirlo de tal manera
en las dems (plazo de 8 das en lugar de 30 aos), que por decirlo as no existira este derecho en materia
mueble. Se tratara de una verdadera revolucin en la teora de la venta, y es imposible que los autores del cdigo
hayan tenido la idea de hacer un cambio semejante sin anunciarlo. Adems, se rescindira un contrato de venta sin
necesidad, por un retardo temporal y contrariamente a todos los precedentes.
Explicacin de Buffet
Otra explicacin es aceptada actualmente por la mayora. Segn Mourlon, la idea fue formulada en sus cursos de
Bugnet; en seguida fue expuesta en un concurso por Vautrin y desarrollada, por ltimo, por Valette. Consiste en
dar a la palabra reivindicacin en el artculo 2102, un sentido absolutamente particular. No se trata de la
verdadera, fundada en el derecho de propiedad; no se considera resuelto el contrato; el comprador contina siendo
propietario conforme a los arts. 1138 y 1583, y siendo quien puede reivindicar.
La accin concedida al vendedor bajo el nombre de reivindicacin es, sencillamente, un medio de recobrar
temporalmente la cosa, para que el vendedor ejercite sobre ella su derecho de retencin. Es una accin del un
gnero particular, muy alejada de la reivindicacin del propietario, podra designarse con el nombre de
reivindicacin del derecho de retencin. En efecto, se comprueba que la condicin principal a la que est
subordinada la accin del artculo 2102, es justamente la del derecho de retencin, a saber, que no se haya
pactado ningn plazo para el pago; el vendedor habra tenido el derecho de negar la entrega; se le permite volver
sobre un hecho realizado y recobrar la cosa. Las partes se encuentran en el mismo estado en que se encontraran si
el vendedor hubiese ejercitado su derecho desde un principio.
Se agrega que no es raro ver en Francia, el nombre de reivindicacin aplicado a acciones que no tienen realmente
los caracteres de la verdadera reivindicacin, ponindose un ejemplo, en el mismo artculo 2102; este texto llama
reivindicacin al derecho que tiene el arrendador de embargar los muebles que el inquilino ha desplazado sin su
consentimiento.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_154.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:39:54]
PARTE QUlNTA
Observaciones crticas
En vano se intentara combatir una opinin actualmente aceptada, y que tiene la ventaja de satisfacer las
necesidades de la prctica, al mismo tiempo que explicar a la letra diversas disposiciones del cdigo. Sin
embargo, es indudable que esa concepcin, tan ingeniosa como explicacin terica, es, de hecho, absolutamente
extraa a los autores del cdigo. Se trata de una creacin posterior y no de una interpretacin exacta del sistema
votado en 1904.
Ha podido emplearse la palabra reivindicacin a propsito del arrendador, porque ste es un acreedor prendario,
que posee una accin real, para entrar en posesin de su garanta; en su caso se trata de una vindicatio pignoris
que reciba ya este nombre en el uso antes del Cdigo Civil. Pero nadie haba tenido la idea de que el derecho de
retencin (que no es sino una simple excepcin), pudiese originar la reivindicacin (que es una accin).
Esta idea es contraria a toda tradicin. Es arbitraria y adivinatoria, como dice Huc, siendo absolutamente
imposible que los del cdigo la hayan tenido. La nica explicacin racional consiste en la idea de una excepcin
implcita al artculo 1583, por virtud de la cual el vendedor de un mueble conserva la propiedad de este, mientras
no se le pague el precio del mismo.
Efectos de la reivindicacin
Toda esta discusin slo se refiere a la explicacin terica del mecanismo de la ley, y deja intactas sus decisiones
positivas. Cualquiera que sea la naturaleza del derecho que se concede al vendedor de muebles, este derecho
existe y produce un resultado cierto: el vendedor recobra la cosa para retenerla como si nunca la hubiese
entregado, pero la venta subsiste como en el antiguo derecho.
Sus condiciones
La reivindicacin admitida por el artculo 2102 en provecho del vendedor
de muebles est sometida a condiciones rigurosas:
1. Slo existe en las ventas sin plazo.
2. Supone que la cosa est an en el mismo estado.
3. Supone al comprador an en pose
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_154.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:39:54]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 6
RETROVENTA
Definicin
Se llama retroventa, el contrato por el cual el vendedor se reserva el derecho de recobrar la cosa, restituyendo al
comprador el precio y los gastos en un plazo convenido (artculo 1659). La retroventa es, pues, una facultad de
reventa, como la llama la ley, aunque sus efectos sean muy diferentes a los que producira una reventa voluntaria
hecha por el comprador al vendedor.
Origen
El uso de la retroventa es muy antiguo. Nos viene del derecho romano, donde se practicaba con ayuda del pactum
de retro vendando; pero los efectos de este pacto han cambiado mucho desde entonces. En la poca romana, el
vendedor solamente tena derecho de obligar a su comprador a devolverle la cosa; slo era acreedor, y la
propiedad no le tornaba de pleno derecho. Vase, sin embargo, en los Tratados del derecho romano, las
controversias que han originado las convenciones resolutorias de la venta.
Utilidad
Este gnero de venta es til, sobre todo, a las personas que necesitan dinero y que quieren obtenerlo vendiendo
sus bienes, sin perder, no obstante, la esperanza de recuperarlos con posterioridad. Es una operacin anloga al
mutuo con hipoteca, con la diferencia de que sus elementos se presentan en un orden cronolgico inverso; quien
contrae un prstamo hipotecando sus inmuebles retiene provisionalmente la propiedad de los mismos y slo la
perder cuando no est en posibilidad de pagar su adeudo al vencimiento; quien vende con pacto de retroventa
comienza por enajenar, y slo recobrar su propiedad, si tiene posibilidad de restituir al vencimiento los fondos
que ha recibido.
Segn estas ltimas sentencias, el vendedor que ha perdido el derecho de oponer su privilegio a la masa de la
quiebra, ya no puede ejercitar su accin de resolucin en perjuicio de esta masa.
La retroventa es un mal sistema de crdito; prest servicios durante muchos siglos, antes de la organizacin de los
regmenes hipotecarios modernos. En la actualidad ya no tiene ninguna razn de ser, y frecuentemente oculta
prstamos usurarios; pero los peligros que presenta, a causa del empleo que de ella se hace, slo pueden
estudiarse a propsito del prstamo de dinero y de la prenda.
Plazo de la retroventa
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_155.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:39:56]
PARTE QUlNTA
Antes de la revolucin, la facultad de reventa poda durar 30 aos. El Cdigo Civil redujo el plazo a cinco aos
como mximo (artculo 1660), porque la retroventa es una condicin resolutoria que hace incierta la propiedad y
que no puede prolongarse sin grandes inconvenientes. Las partes tienen, naturalmente, libertad para abreviar la
duracin de la retroventa; pero no pueden estipular un plazo que exceda de cinco aos.
La convencin celebrada por un lapso mayor no es nula sino reductible al plazo legal (artculo 1660, inc. 2). Es
tambin este plazo el que se aplica cuando las partes no han fijado ninguno.
El juez no puede conceder ninguna prrroga (artculo 1661). Adems, el plazo no puede prorrogarse por una
nueva convencin renovatoria.
El plazo corre contra toda persona, aun contra los menores (artculo 1663). Este texto supone que un menor ha
sucedido al vendedor primitivo, a la muerte de este, pues el procedimiento de la retroventa no parece aplicable a
los bienes de menores (argumento de los arts. 457 y 459).
Derechos del comprador durante el plazo
En su carcter de comprador, es propietario. Si ha tratado con un simple poseedor, puede prescribir contra el
verdadero propietario (artculo 1665). Puede purgar el inmueble de las hipotecas que lo gravan, y la purga hecha
por l subsiste despus del ejercicio de la retroventa por el vendedor.
Personas que pueden ejercer la retroventa
La facultad de rescisin no es personal al vendedor. Puede ceder su beneficio a un tercero, quien lo ejercitar en
lugar de l. Sus acreedores pueden ejercitar este derecho a nombre de l, conforme al artculo 1166, salvo la
posibilidad de que se les oponga el beneficio de discusin, autorizado por el artculo 1666.
Despus de la muerte del vendedor, su derecho se transmite a sus herederos y el beneficio de retroventa se divide
entre ellos. Sin embargo, la accin se considera indivisible en cuanto a su ejercicio. El artculo 1670 permite al
adquirente, en efecto, exigir que todos los herederos del vendedor sean llamados al juicio a fin de ser odos, sobre
el ejercicio del retracto, para que la restitucin del inmueble se haga en su totalidad. Cuando no puedan ponerse
de acuerdo debe rechazarse la demanda.
La misma indivisibilidad existe cuando la retroventa se ha hecho conjuntamente por varios vendedores (arts. 1668
y 1678 combinados), a menos que la venta se haya hecho separadamente por cada uno de los copropietarios por
su parte, en cuyo caso cada porcin puede retirarse separadamente por el que la ha vendido (artculo 1671).
Personas contra las cuales puede ejercitarse la retroventa
Siendo la retroventa una condicin resolutoria de la propiedad, sigue a la cosa en poder de todos sus adquirentes.
Por tanto, puede ejercitarse no solamente contra un segundo comprador, como dice el artculo 1664, sino contra
los adquirentes de la cosa, cualquiera que sea el nmero de las ventas intermedias. Los terceros estn obligados a
sufrirla, aunque en su contrato no se haya declarado la facultad de reventa (artculo 1664).
Lo anterior slo es cierto cuando se trata de inmuebles, pues en materia mueble, es necesario reservar la
aplicacin del artculo 2279, que protege al comprador de muebles corpreos, en caso de que no haya tenido
conocimiento de la facultad de retroventa perteneciente a un vendedor anterior. La retroventa puede,
naturalmente, oponerse a los herederos del comprador. El artculo 1672 determina la cuota por la que cada uno de
ellos est obligado a sufrir la retroventa, segn que la cosa se halle indivisa entre ellos, que se haya dividido
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_155.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:39:56]
PARTE QUlNTA
materialmente, o adjudicado a uno solo de ellos. En cualquier hiptesis el vendedor recobra la totalidad de la
cosa.
Objeto de la retroventa
Un caso particular se presenta cuando la cosa vendida en retroventa era una parte indivisa de un inmueble, y el
comprador se ha adjudicado la totalidad, en una licitacin promovida, contra l por sus comuneros. Su vendedor
no puede ya conformarse con retirar de l la parte que le haba vendido y dejarle el resto: el artculo 1667 lo
obliga a recobrar el total si el comprador lo exige.
Sumas que deben restituirse
Cuando el vendedor ejercita su derecho de retroventa, debe restituir las
sumas indicadas en el artculo 1673 a saber:
1. El precio principal. Es decir, el que ha sido pagado por el comprador en cumplimiento del contrato de venta.
Las partes podran convenir que el precio por restituir sea diferente, inferior o superior al precio primitivo, tiendo
vlido este convenio en principio. Sin embargo, puede anularse, por simular un prstamo usurado, la clusula que
obligue el vendedor a restituir una suma muy superior a la recibida por l. La ley no habla de intereses; por tanto
no se deben compensar stos con los frutos percibidos por el comprador, que ste conserva.
2. Los gastos de la venta.
3. Las reparaciones necesarias, pues el mismo vendedor las hubiera hecho, de haber conservado la posesin de la
cosa.
4. Los gastos tiles, hasta la concurrencia del aumento del valor.
El comprador tiene con ello un medio indirecto de paralizar el ejercicio de la retroventa. Los propietarios que
venden sus bienes con pacto de retroventa, normalmente son personas en mala situacin. Al construir en el
terreno vendido, invirtiendo sumas importantes, el comprador puede poner al vendedor en la imposibilidad de
hecho, de ejercitar su derecho. Pero si el vendedor logra probar que las construcciones por el comprador han sido
calculadas y persiguen ese fin, puede obtener que se ordene la restitucin del predio a su antiguo estado, pues
nadie puede suprimir por dolo el derecho ajeno, vindose reducido el comprador a derribar sus construcciones, si
no prefiere dejarlas al vendedor por un precio mnimo.
Debe observarse que el comprador no tiene derecho ni a la restitucin de los gastos voluntarios segn el derecho
comn, salvo su facultad para retirar todo lo que pueda quitarse sin deterioro, ni a la restitucin de los gastos de
conservacin, que son carga de los frutos que ha percibido, debiendo ser a su costa este ttulo.
Garanta del comprador
El comprador goza del derecho de retencin, que le asegura el pago de todo lo que se le debe (artculo 1673). Por
lo dems, este artculo no es sino una aplicacin de la excepcin non adimpleti contractus.
Efecto de la expiracin del plazo
Cuando el plazo termina sin que el vendedor haya ejercitado el derecho de reventa, su sola expiracin basta para
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_155.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:39:56]
PARTE QUlNTA
producir la caducidad del vendedor, de pleno derecho, sin interpelacin y juicio. Ya no puede ejercerse con
utilidad la facultad de retroventa. La condicin resolutoria que amenazaba el derecho del adquirente se ha
desvanecido y en adelante es propietario irrevocable (artculo 1662).
El vendedor que pretenda recobrar su bien puede dirigirse ya sea al propietario actual del bien al ejercitar su
derecho de rescisin, o a su comprador original: se le concede la eleccin, porque tiene una doble accin contra
estas dos personas. Pero si por error dirige su notifican a un poseedor intermedio, que ya haya revendido la cosa
ste carece de facultades para responda a la accin intentada, y la notificacin que se le hace es inoperante para
impedir la prdida del derecho.
Efecto del ejercicio de la retroventa
Cuando la retroventa se ha ejercido oportunamente, produce la resolucin retroactiva del contrato de venta, y de
la transmisin de propiedad, que haba sido su consecuencia. Se reputa que el vendedor nunca ha dejado de ser
propietario, y que el comprador nunca lo ha sido. Por consiguiente se extinguen los derechos reales que haya
creado el comprador (artculo 1673, inc. 2). Sin embargo, la ley mantiene los arrendamientos hechos sin fraude
por el adquirente, que el vendedor est obligado a continuar.
Al operarse el retorno de la propiedad por una condicin resolutoria, el vendedor no est obligado a pagar
impuesto alguno de traslado; no adquiere en virtud de un ttulo nuevo. Pero no se restituyen al comprador los
impuestos pagados por l.
Actos que equivalen al ejercicio de la retroventa
La caducidad que afecta al vendedor, a la expiracin del plazo, concede gran inters a la cuestin de saber lo que
el vendedor debe hacer en el plazo que se le concede, para considerar que ha ejercido su derecho. Numerosas
dificultades surgen sobre esta cuestin, porque frecuentemente el vendedor espera hasta el ltimo momento, y el
comprador pretende que no ha ejercido su derecho oportunamente. Qu debe hacer para evitar la caducidad? El
artculo 1622 no precisa nada: Si el vendedor no ejerce su accin de retroventa.... No se trata de una accin; el
vendedor est obligado a restituir el precio.
La doctrina admite, en general, que para demostrar que el vendedor est en posibilidad de readquirir la cosa, y
que slo el vendedor lo ha impedido, es necesario el pago o por lo menos el ofrecimiento de ste. Pero la
jurisprudencia se muestra ms indulgente para el vendedor en la retroventa. Se conforma con una simple
manifestacin de voluntad por parte de l; el vendedor notifica al comprador, extrajudicialmente, su voluntad de
ejercitar su derecho. Segn la corte de cesacin basta esto, porque ninguna disposicin legal obliga al vendedor a
hacer durante el plazo fijado el pago o el ofrecimiento de ste.
poca de la resolucin
En el sistema de la jurisprudencia, es difcil saber en qu momento se opera la resolucin de la venta. Laurent
ensea que el contrato se resuelve por la declaracin de voluntad del vendedor, y que a partir de ese momento el
comprador slo es poseedor precario del bien. La corte de casacin (sentencia de 1873 precitada) juzga, por el
contrario, que el ejercicio de la retroventa no se consuma cuando el vendedor ha hecho la restituyen, y que
mientras tanto la venta despus de cinco aos de su realizacin, lo que la ley no permite.
Plazo para la restitucin
El sistema de la jurisprudencia tiene otro inconveniente: como la notificacin hecha en tiempo basta para
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_155.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:39:56]
PARTE QUlNTA
conservar el derecho del vendedor, ste cuenta con un plazo ilimitado, para cumplir tilmente la obligacin que la
ley la impone de restituir al adquirente el precio y los accesorios de ste. Los tribunales remedian esta situacin,
fijando al vendedor un plazo para la restitucin so pena de caducidad. Toda esta combinacin es arbitraria y
extraa a la ley.
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_155.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:39:56]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 7
RESCISIN DE VENTA POR LESIN
Recordacin del principio
Ya hemos visto que el derecho francs no considera la lesin como una causa general de rescisin de los
contratos; solamente la admite tratndose de ciertas personas, que son los menores, y de ciertos contratos; la
particin y la venta de inmueble a (artculo 1118).
Historia
La rescisin de la venta por lesin fue autorizada en el derecho romano por una constitucin de Justiniano
atribuida a Diocleciano; pero que puede ser posterior a este Emperador. Se conceda la rescisin por una lesin de
ms de la mitad (laesio enormi). Esta accin fue introducida en el antiguo derecho francs, durante la Edad
Media, bajo la influencia de los estudios romanos. La Ley del 14 fructidor ao III la aboli; pero fue restablecida
por La Ley del 3 germinal ao V.
Fuertemente atacada al elaborarse el cdigo, se mantuvo despus de una prolongada discusin, a instancias del
primer cnsul. Siempre se ha discutido desde entonces su principio. Muchas personas se preguntan si es til y
justo conceder semejante proteccin a los mayores, quienes pueden disponer de sus derechos a voluntad.
Justificacin de la rescisin
Debe considerarse que quien vende sufriendo una lesin enorme, ha tratado bajo el imperio de una especie de
violencia, vendi en un precio insignificante porque tena una imperiosa necesidad de dinero. Su consentimiento
no ha sido libre. Si el propietario quiere donar su bien, que emplee las formas de las donaciones; si quiere
venderlo, es necesario que obtenga un precio suficiente; cuando se conforma con un precio nfimo dbese a que se
ha engaado o a que ha sido obligado por la necesidad. Tal era el razonamiento de Tronchet. De esto resulta que
para los autores del cdigo la lesin en la venta se asimila a un vicio del consentimiento.
Ventas que originan la rescisin
Conforme a la tradicin, la rescisin slo es posible cuando se trata de las ventas de inmuebles. Establece esto
expresamente el artculo 1674, suponiendo que el vendedor es lesionado en el precio de un inmueble. Adems, no
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_156.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:39:58]
PARTE QUlNTA
se admite esta accin en toda venta de inmuebles.
En efecto, se exceptan dos clases de ventas.
1. Ventas aleatorias Son aquellas que se hacen mediante una renta vitalicia. Cada una de las partes corre una
probabilidad: la cosa puede costar cara o barata al comprador; esto depende del tiempo que dure la venta. La
posibilidad de una lesin se deriva naturalmente de este contrato, que es vlido. Sin embargo, lo anterior supone
que la renta estipulada es sensiblemente superior a las rentas del inmueble, sin lo cual la venta sera nula, por falta
de precio. Lo mismo acontece en las ventas hechas con reserva de usufructo en provecho del vendedor.
2. Ventas hechas judicialmente (artculo 1684). La razn de esta excepcin parece derivarse de las garantas que
ofreca este procedimiento de venta, que implica una gran publicidad. El justo precio de las cosas, deca Pothier,
es el precio en que pueden ser vendidas. Adems, cuando el remate no da resultado favorable, existe un
procedimiento especial, reglamentado por el artculo 708, C.P.C. que permite elevar el precio de adjudicacin.
Anular la venta para proceder a una nueva adjudicacin aumentara mucho los gastos y probablemente no
producira un resultado mejor. El artculo 1684 reproduce una solucin tradicional.
Por lo dems, esta excepcin no se refiere a todas las ventas judiciales, sino slo a las que, segn la ley,
nicamente pueden hacerse por la autoridad de la justicia. Tales son las ventas por embargo, las de bienes de
menores o sujetos a interdiccin y las que le realizan cuando la herencia se acepta bajo el beneficio de inventario.
Pero las ventas que se hacen ante los tribunales, y que podran realizarse tambin privadamente quedan sometidas
al derecho comn y son rescindibles por lesin.
Exclusin de la rescisin en materia mueble Se trata tambin de otra solucin tradicional, que es efecto de la
antigua regla Vilis mobillum posessio. Puede agregarse que es menos temible la lesin tratndose de los objetos
muebles, porque siempre es posible transportarla a donde se encuentren compradores. Segn Dumoulin la lesin
debera ser procedente tratndose de muebles preciosos. Algunas costumbres, como la de Orlans tenan una
disposicin expresa en sentido contrario. Una dificultad, se presenta cuando la cosa vendida se compone a la vez
de inmuebles y muebles, por ejemplo, una casa amueblada. Para apreciar la lesin es necesario la parte del precio
que corresponde al inmueble.
Lesin del comprador en las ventas de fertilizantes
La Ley del 8 de julio de 1907, inspirada por el deseo de proteger a los agricultores, contra los comerciantes a
veces poco escrupulosos, estableci una notable excepcin a la regla segn la cual la lesin no se toma en cuenta
en las ventas muebles. En la venta de fertilizantes, y de sustancias que sirven para la alimentacin de los animales
puede haber rescisin por lesin de ms de una cuarta parte. Obsrvese cuidadosamente que la accin protege al
comprador y no al vendedor.
A quien pertenece la accin
El derecho de demandar la rescicin slo se concede el vendedor; se niega al comprador (artculo 1683).
El comprador, sin embargo, puede sufrir un perjuicio por efecto de la venta, si ha comprado demasiado caro. Pero
los motivos de la accin no se encuentran en su persona; si ha consentido pagar un precio elevado esto se debe a
que poda hacerlo y a que para l la cosa vala ese precio. En lo que se refiere a la accin intentada por los
herederos del vendedor, el artculo 1685 remite a las reglas de la retroventa.
Lesin que origina la accin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_156.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:39:58]
PARTE QUlNTA
Para que la venta sea rescindible es necesario que la lesin sufrida por el vendedor sea enorme; pero para suprimir
toda dificultad, la ley ha fijado el monto de la misma; antiguamente era necesario que el precio fuese inferior a la
mitad del valor verdadero, en cuyo caso el vendedor sufra una lesin de ms de la mitad.
El Cdigo Civil, por una especie de transaccin entre los partidarios y los adversarios de esta causa de rescisin,
elev todava ms esta cifra: es necesario que sobrepase de los siete doceavos del precio verdadero (artculo
1674); por consiguiente, el precio de ser inferior en cinco doceavos al que debera haber sido. Esta elevacin de la
cifra de la lesin ha hecho ms raras an las rescisiones.
Para apreciar la lesin, debe buscarse cul era el estado material del inmueble en el momento de la venta, y
preguntarse cual era entonces su valor. Se trat, naturalmente, del valor comercial y no del precio que hubiera
podido pagarse por un comprador, por conveniencias personales. En el momento de la venta debe uno colocarse
para hacer esta estimacin, y no en el momento en que se demanda la rescisin (artculo 1675).
Duracin de la accin
La ley no autoriza la demanda de rescisin, ms que en un plazo muy breve; dos aos, a partir de la venta
(artculo 1676, inc. 1).
Es sta una considerable reduccin del plazo tradicional, que antiguamente era de diez aos, como en todas las
acciones rescisorias, plazo que existe an en el derecho francs actual de una manera general (artculo 1304). En
lo anterior debe verse una seal ms de las concesiones que los partidarios de la rescisin debieron hacer para que
se aceptara el principio; se limit el ejercicio de la accin a un plazo muy breve.
Se ha decidido, tambin, que este plazo inicie contra los incapaces y los ausentes, y que no lo suspende la
estipulacin de la retroventa; ambos plazos, el de rescisin y el de retroventa, corren conjuntamente (artculo
1676, inc. 2 y 3). Sin embargo, si hay venta condicional, el plazo no corre sino desde el da que se cumple la
condicin. Por ltimo, se decide, en general, que despus de dos aos, la rescisin ya no puede oponerse por va
de excepcin como tampoco demandarse por va de accin.
Nulidad de la renuncia a la accin de rescisin
Ha sido necesario prever las clusulas por las cuales el vendedor renunciara a atacar la venta; el comprador de un
inmueble, que lo adquiere a bajo precio, sabe muy bien a qu se expone, y frecuentemente estar tentado a
cubrirse contra la accin de rescisin mediante una renuncia directa o indirecta de su vendedor. La ley anula la
renuncia directa cuando se halla contenida en el contrato (artculo 1674). De esto resulta que puede declararse
vlida la renuncia posterior, al contrato.
Sin embargo, los tribunales tienen facultades para anularla, por estar viciado del mismo vicio que el contrato, si el
vendedor la consinti estando todava bajo el imperio de la misma necesidad de dinero que lo oblig a vender su
inmueble a vil precio. Ocurrir esto cuando la renuncia haya sido formada por el vendedor antes de haber cobrado
el precio de la venta. Por tanto, solamente cuando el precio haya sido pagado ya, podr considerarse que el
vendedor ha recobrado su libertad y que es capaz de renunciar a la accin.
La renuncia indirecta resulta de la clusula por la cual el vendedor declare donar si comprador la porcin del valor
que excede del precio. Esta renuncia indirecta tambin es nula (artculo 1574).
Sin embargo, no est prohibido al propietario, no urgido de dinero, donar sus bienes, y como la jurisprudencia
moderna admite la validez de las donaciones simuladas bajo la forma de una venta, sera posible convalidar la
venta hecha por un precio inferior a los cinco doceavos del valor de la cosa, si se demuestra que desde un
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_156.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:39:58]
PARTE QUlNTA
principio el vendedor tuvo la intencin de hacer una liberalidad al comprador y que libremente ha hecho la venta.
La jurisprudencia parece dispuesta a aceptar esta solucin, pero con ello nos alejaremos cada vez ms de la
intencin manifestada por los autores del cdigo.
Prueba de la lesin
La prueba de la lesin est rodeada de diversas garantas destinadas a impedir que la rescisin se pronuncie a la
ligera, y a calmar los temores de los adversarios de esta accin. Los tribunales slo deben autorizar la prueba,
cuando el actor articule hechos lo suficientemente verosmiles y graves para que se presuma la lesin (artculo
1677). Tal presuncin resultara, por ejemplo, del precio que el inmueble ha tenido en una venta anterior o del
monto de sus productos. Cuando la lesin sea verosmil, el actor est autorizado para probarla. Esta prueba slo
puede resultar del dictamen de tres peritos (artculo 1678), tomado por mayora, y que den a conocer sus
discrepancias cuando las haya, pero sin indicar cual es el perito que opina en esa forma (arts. 1678, 1679 y 1680).
Los tribunales nunca pueden dejar de recurrir al peritaje, aun cuando el hecho de la lesin resulte de pruebas
documentales. Por gestin del tribunado se suprimi una disposicin del proyecto, que declaraba intil el peritaje
en este caso. Pero la opinin de los peritos no obliga a los tribunales; deben consultarlos, pero no aceptar su
opinin.
Opinin concedida al comprador
Una vez demostrada la lesin, el comprador puede impedir an que se pronuncie la rescisin. El artculo 1681 le
confiere el medio para ello: le basta con pagar al vendedor un suplemento del precio. Si opta por este camino,
conservar el inmueble. La suma que debe pagar entonces el comprador, es la diferencia entre el precio que ha
pagado y el justo precio indicado por el peritaje, pero disminuido en una dcima parte.
Por ejemplo, compr en 4000 francos, un inmueble cuyo valor se estima en 12000; deber pagar la diferencia
entre estas dos sumas, la decir 8000 francos menos 1200, que es el 10% del valor total; el comprador entregar,
6800 francos a ttulo de suplemento. Los 1200 francos de diferencia, representan un beneficio lcito que se deja al
comprador; no se ha querido privarlo de toda la ventaja que haba esperado obtener del contrato, al procurar
realizar un buen negocio. Vase, sin embargo, para el caso en que sea imposible al comprador proporcionar un
suplemento del precio.
El artculo 1682 agrega que si el comprador opta por conservar el inmueble, debe pagar los intereses del
suplemento del precio a partir del da de la demanda de rescisin. Es evidente que el comprador que juzgue cierta
la rescisin no est obligado a dejar que el juicio siga su curso, y que puede anticiparse y desarmar a su vendedor,
ofrecindole el suplemento del precio, calculado como lo indica la ley. Nada de ms obtendra el vendedor
continuando el juicio hasta su terminacin.
Efecto de la rescisin
Cuando la rescisin se decreta la venta se extingue retroactivamente. Todas las indicaciones ya dadas a propsito
de la propiedad resoluble y en especial sobre la retroventa y la resolucin de la venta por falta de pago de precio,
principalmente en lo que se refiere a la naturaleza de las acciones ejercidas por el vendedor y a la resolucin de
los derechos conferidos a los terceros por el comprador, son aplicables en este caso.
Sin embargo, es necesario sealar las particularidades siguientes:
1. El comprador no tiene derecho a la restitucin de los gastos de su contrato. Ningn texto anlogo al artculo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_156.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:39:58]
PARTE QUlNTA
1673 (relativo a la retroventa), le confiere este derecho: ahora bien, segn los principios generales, el ejercicio de
las acciones de nulidad se hace a costa y riesgo, de la parte cuyo ttulo es anulado. Por lo dems, hay la diferencia
de que la resolucin derivada de la retroventa tiene una causa contractual, en tanto que la lesin de ms de siete
doceavos es un vicio que revela cierta mala fe; el comprador ha especulado con la necesidad del vendedor.
2. La ley compensa, hasta el da de la demanda, los frutos producidos por la cosa, que el comprador ha percibido,
y los intereses del precio que el vendedor tena en su poder. A partir de la demanda, uno de ellos debe el inters y
el otro los frutos (artculo 1682, incs. 2 y 3). sta imposicin es fcil de justificar; teniendo el vendedor derecho a
los frutos desde el da de la demanda, es natural que se le obligue a restituir el inters del precio, a partir del
mismo da. Pero la ley agrega que el vendedor debe los intereses del precio desde el da del pago, si el comprador
no ha percibido ningn fruto (artculo 1682 inc. 3).
Se comprende tambin lo anterior si se trata de una tierra cuya venta es rescindida antes que el comprador haya
tenido tiempo de recoger alguna cosecha; el vendedor que la recobra no habr sufrido ninguna disminucin del
goce por efecto de la venta. Paro si la cosa no es productiva, ya no se justifica la decisin legal; ha existido venta
de una propiedad de placer; el comprador habr tenido su goce, acaso durante dos aos, y tendr derecho a la
restitucin de los intereses de su dinero desde el da en que ha pagado su precio. La ley le concede as el goce de
la cosa y el del precio.
3. Los subadquirentes de la cosa, afectados por efecto de la rescisin, tienen la misma facultad que el comprador
primitivo de desinteresar al vendedor, pagndole el suplemento del precio a que tiene derecho (artculo 1681, inc.
2).
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_156.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:39:58]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 8
LICITACIN
Definicin
Se llama licitacin la venta en subasta de un bien indiviso.
No era este el sentido primitivo del trmino Licitar (liciter, del latn liceri, liceor) significaba primero vender en
subasta y poda aplicarse a cualquiera cosa vendida en esta forma. El uso restringi poco a poco su empleo a las
cosas indivisas, sin que haya habido para esto ninguna necesidad. Esta especializacin de la palabra se haba
consumado ya en tiempo de Pothier.
Utilidad de la licitacin
Cuando dos o varias peras poseen un bien en estado de indivisin, la terminacin normal de esta situacin
provisional es la particin. Pero no siempre es posible la particin; las casas, los establecimientos industriales y
mercantiles, muchos bienes rsticos, tienen una especie de unidad que los hace indivisibles, de una manera ms o
menos absoluta. Uno de los copropietarios podra muy bien tomar la cosa en su totalidad para l, pagando a los
otros el valor de sus partes, pero es posible que no convenga a ninguno de ellos, o que no puedan ponerse de
acuerdo sobre el precio. En esta situacin, slo hay un remedio; poner la cosa en subasta, licitarla; quien la quiera
exhibir su precio. Si ninguno de ellos la quiere, es posible que sea adquirida por un tercero.
Formas de la venta
Si todos los copropietarios son mayores y capaces de disponer de sus bienes, reglamentan, como les parezca, las
condiciones y formas de la licitacin. pueden, por ejemplo, designar el notario que se encargue de la subasta.
Pueden tambin no recurrir a ningn notario y licitar entre ellos el bien corno les convenga.
La licitacin debe ser judicial en dos casos:
1. Cuando los interesados no pueden ponerse de acuerdo sobre sus formalidades; y
2. Cuando entre ellos haya uno o varios menores o sujetos a interdiccin (artculo 838). En estos dos casos, deben
seguirse las formalidades establecidas por el Cdigo de Procedimientos Civiles para la venta de bienes menores
artculo 1688; artculo 972 y ss.; artculo 984 y se. C.P.C. La adjudicacin es autorizada por un juez del tribunal
en la audiencia de subastas o por un notario comisionado (artculo 954, C.P.C.).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_157.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:39:59]
PARTE QUlNTA
Personas que pueden hacer posturas
La licitacin se considera corno una operacin de la particin. Por consiguiente, debe hacerse nicamente entre
copropietarios del bien indiviso. Era esto lo que deca Pothier y lo supone la ley.
Sin embargo, en dos casos se admite que los extraos hagan posturas.
1. Cuando uno de los copartcipes lo pide.
2. Cuando uno de ellos es menor (artculo 1687). En este ltimo caso, la admisin de los extraos no necesita
pedirse; es de derecho.
Efecto de la licitacin
El efecto de la licitacin vara segn la persona que se adjudique el bien; si es uno de los copropietarios de la
cosa, tiene el valor de una particin; si es un extrao, se trata de una venta.
Esta distincin resulta del artculo 883, que asimila, en el primer caso, los
efectos de la licitacin a los de la particin, y es importantsima; los
resultados que se producen no son absolutamente los mismos en ambos
casos, como lo demuestra la enumeracin siguiente:
1. La transcripcin es necesaria cuando el adjudicatario sea un extrao, para que pueda oponer su ttulo a los
terceros, puesto que es comprador. Es intil, cuando el adquirente sea uno de los solicitantes, pues no adquiere
nada: su ttulo es declarativo y no traslativo de propiedad (artculo 883).
2. Los derechos reales (hipotecas, servidumbres, etc.), constituidos por los copropietarios o nacidos en su persona,
durante la indivisin, subsisten a cargo del tercero adjudicatario, quien es causahabiente de ellos, todos los cuales
son sus autores; desaparece, por el contrario, a causa del efecto declarativo de la particin, cuando el inmueble se
adjudica a uno de los copropietarios. Este es causahabiente directo del propietario anterior (ordinariamente una
persona fallecida, a la cual haban sucedido conjuntamente), considerndose que los dems nunca han tenido
derechos sobre el inmueble licitado (artculo 883).
3. El precio de la adjudicacin del inmueble licitado es garantizado en un caso, por el privilegio del vendedor; en
el otro, por el privilegio del copartcipe, segn que la licitacin equivalga a una venta o a una particin. Ahora
bien, estos dos privilegios estn sometidos a reglas muy diferentes respecto a su modo de conservacin.
4. La rescisin por lesin est sometida, segn la misma distincin, unas veces al artculo 887 (lesin de ms de
un cuarto en las particiones), y otras al artculo 1674 (lesin de ms de un cuarto en las particiones), y otras al
artculo 1674 (lesin de ms de siete doceavos en las ventas de inmuebles).
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_157.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:39:59]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 9
TRANSMlSlN DE CRDlTO
23.9.1 NOCIN
Definicin
La transmisin de crditos es la convencin por la cual un acreedor cede voluntariamente sus derechos contra el
deudor, a un tercero, quien llega a ser acreedor en lugar de aquel. El enajenante se llama cedente; el adquirente
del crdito cesionario, el deudor contra quien existe el crdito objeto de la cesin, cedido.
Sinnimos
Esta operacin a veces se llama transmisin de crdito y otras cesin de derecho, a veces simplemente cesin,
sobrentendindose que se trata de un crdito.
Carcter variable de la operacin
La cesin de derechos unas veces tiene el carcter de una venta cuando se hace mediante un precio, y otras el de
donacin, cuando es gratuita; puede tambin hacerse a ttulo de dacin en pago. Est sometida a reglas diferentes
en cada uno de estos tres casos, por lo menos en ciertos puntos. La ley se ha ocupado de ello considerndola como
una venta, pero varias de las reglas que establece son comunes a los tres casos, principalmente las que se refieren
a las formalidades necesarias para que la cesin pueda oponerse a los terceros.
Origen de la transmisin de crditos
La actual cesin de derechos no es sino una antigua institucin romana: la procuratio in rem suam. Los romanos
partieron de la idea de que los crditos eran incedibles pero despus del establecimiento del procedimiento
formulario, admitieron que la accin judicial poda ser ejercitada por un procurador. Dispensando a este
mandatario de rendir cuentas, se le permita guardar para s mismo lo que obtuviese del deudor; se le converta
casi en un cesionario del crdito. La operacin an era frgil e imperfecta de dos maneras: 1. El mandato
terminaba por la muerte del mandante; 2. Hasta la litis contestatio (ejercicio de la accin), se reputaba que el
crdito perteneca al mandante, quien poda extinguirlo disponiendo de l.
Primeramente se consolid el derecho de cesionario decidiendo que poda ejercitar una accin til despus de la
muerte del cedente. Ms tarde una constitucin imperial atribuida a Gordiano, dio al cesionario un medio de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_158.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:40:02]
PARTE QUlNTA
hacerse dueo del crdito cedido, antes de todo ejercicio de la accin, por una notificacin dirigida al deudor o
por un reconocimiento por parte de ste, aceptando el cesionario como acreedor. Tales son las soluciones romanas
adoptadas por la prctica y los antiguos autores franceses; lo nico que se ha hecho, ha sido abandonar la palabra
procuracin, y sustituirla por la cesin.
Utilidad de la cesin de derechos
Esta operacin, muy frecuente en la prctica, ofrece mltiples ventajas:
1. Para el cedente. En primer lugar, permite al acreedor a plazos, que no podra reclamar nada a su deudor, recibir
inmediatamente el monto de su crdito, vendindolo; lo realiza inmediatamente, salvo deduccin de los intereses.
Puede tambin pagar a su propio acreedor, cedindole a su deudor; su crdito es un valor que da en pago.
2. Para el cesionario. Comprar un crdito es con frecuencia, un medio de hacer una inversin ventajosa. Puede
adquirir una hipoteca en buen lugar, que no se obtendra por una nueva constitucin por ejemplo, al pagar al
deudor de un inmueble, quien busca una inversin de su capital adquiere el privilegio derivado de la venta.
Crditos que pueden ser objeto de una cesin
Las formas de la cesin de crdito se aplican nicamente a los derechos de crdito y no a los derechos reales, para
los cuales existen procedimientos particulares de enajenacin. Los crditos ms variados pueden ser objeto de la
cesin. Por tanto, no solamente los crditos de sumas de dinero son cedibles por este medio; cualquier crdito
puede ser objeto de la cesin, por ejemplo el derecho el crdito que el inquilino posee contra el arrendador, y que
tiene por objeto su mantenimiento en el goce del bien arrendado.
Por excepcin, algunos crditos son incedibles. Tales son las pensiones de retiro, o de reforma, civiles o militares;
las ventas vitalicias de la caja de retiros; los crditos por daos de guerra.
Extensin de la cesin
La cesin transmite al cesionario no solamente el crdito mismo, es decir, la accin de pago, sino tambin todos
los accesorios del crdito, y principalmente el beneficio de fianza, de hipoteca o de privilegio que le sirva de
garanta (artculo 1692). En cuanto a determinar si los intereses vencidos antes de la convencin estn
comprendidos en la cesin es una cuestin de hecho.
Pero no debe considerarse como cedido, al mismo tiempo que el crdito, el beneficio de la suspensin de
prescripcin, de que poda gozar el cedente como menor o a otro ttulo. La suspensin es un beneficio inherente a
la persona del acreedor y que no puede cederse. En sentido inverso, el cesionario gozara de la suspensin, si es
menor y el cedente mayor.
Excepciones oponibles al cesionario
El crdito pasa al cesionario tal como lo posea el cedente. Por consiguiente, las excepciones oponibles al cedente
y adquiridas por el deudor antes de la notificacin de la cesin, continan protegindolo contra el cesionario, ya
sea que solamente disminuya el monto de su deuda, o que la supriman totalmente.
23.9.2 FORMAS DE CESlN
23.9.2.1 Derecho comn
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_158.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:40:02]
PARTE QUlNTA
Opcin entre dos formalidades
Segn el artculo 1690, para que el cesionario adquiera el crdito que se le cede, puede optar entre dos medios; la
notificacin de la cesin hecha al cedido, o la aceptacin de ste, es decir, una confesin escrita del deudor en la
que reconozca que ha conocido la cesin. Cualquiera de estas dos formalidades basta, y en principio son
equivalentes, salvo las diferencias que sealaremos en algunos puntos.
De la notificacin
Esta notificacin no es una notificacin cualquiera, verbal o por carta: debe hacerse por ministerio del alguacil,
acto autntico y de fecha cierta, que se hace, segn la regla comn, personalmente o a domicilio.
La notificacin puede hacerse a peticin del cedente, pero formalmente el cesionario es quien toma la iniciativa,
porque solamente l tiene inters en hacerlo. El artculo 10 de la Costumbre de Pars exiga que se entregase copia
de la cesin, lo que supona que la cesin de crdito se haba hecho por escrito. El artculo 1690 ya no lo exige;
por tanto basta con darle a conocer el hecho de la cesin y de sus condiciones esenciales, lo que en rigor
permitira notificarle una cesin verbal, suponiendo por lo dems, hecha a ttulo oneroso, pues la donacin de
crdito slo puede hacerse por escrito.
De la aceptacin por el cedido
En todo tiempo se ha admitido que el conocimiento de la cesin, adquirido por el cedido, basta para obligarlo con
su nuevo acreedor. La Constitucin de Gordiano admita que el pago parcial hecho al cesionario equivala a la
aceptacin de la cesin. Sin embargo, los antiguos autores no hablaban de esta circunstancia, o le dedicaban muy
pocas palabras y el proyecto del ao Vlll no haca ninguna alusin a ella. Se exiga la notificacin de la cesin,
probablemente para suprimir toda dificultad sobre la prueba.
Durante la discusin los autores del cdigo creyeron conceder a las partes una facilidad permitindoles sustituir la
notificacin por una aceptacin voluntaria por parte del cedido hecha constar en un auto autntico (artculo 1690).
De hecho, nunca se ha recurrido a este medio, porque los actos notariales son ms costosos que aquellos en los
que interviene el alguacil. Pero en la prctica son frecuentes las aceptaciones hechas en documento privado cuyo
valor se ha discutido.
Observando la corte de casacin que el artculo 1690 no exige el acto autntico sino para que el cesionario
adquiera el crdito respecto a los terceros, ha decidido que la aceptacin, hecha en cualquier forma, bastaba para
ligar al cedido con el cesionario, y para impedirle que discuta ms tarde la existencia de la cesin. Es una
legislacin que admite la eficacia de los contratos meramente consensuales, esta jurisprudencia era inevitable; la
aceptacin dada por el cedido equivale a la obligacin de su parte, de pagar al cesionario, y esta obligacin la
vlida. Siendo esto todo lo que busca el cesionario, bast para dar plenos efectos a la cesin.
Con lo anterior el derecho francs se semeja sensiblemente al alemn en sus resultados, aunque ambos parten de
concepciones tericas opuestas: la notificacin de la cesin slo es un medio de constituir al cedido en estado de
mala fe.
Papel de las formalidades legales
La mayora de los autores franceses consideran las formalidades del artculo 1690 como medidas de publicidad,
establecidas en inters de los terceros; este sistema, inventado por Gordiano en el siglo lll, es considerado por
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_158.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:40:02]
PARTE QUlNTA
ellos como precursor de la transcripcin francesa moderna. Hasta se tiene el cuidado, en muchos cursos y libros,
de relacionar ambas instituciones y de hacer su comparacin.
Con esta idea se establecen dos cuestiones:
1. Cmo se ha podido considerar la ley que la notificacin hecha al cedido es un medio suficiente para prevenir a
los terceros?; supone ella evidentemente que quienes necesiten conocer la cesin, se informarn con el deudor,
transformado as en agente de informacin para uso del pblico. No puede uno menos que reconocer que este
modo de publicidad es sumamente imperfecto.
2. Se pregunta en seguida cules son las personas que tienen derecho a oponer la falta de publicidad. Cuestin
extraa, y que habra asombrado mucho a Pothier, as como a los redactores de la Costumbre de Pars y a los del
Cdigo Civil; lo ms extrao incluso, es que se autoriza a todo el mundo para desconocer la cesin no notificada
o aceptada, incluyendo los simples acreedores quirografarios del cedente, y al mismo cedido a quien en este punto
de vista se clasifica entre los terceros.
stas cuestiones desaparecen tan pronto como se toman las formalidades del artculo 1690 por lo que siempre han
sido: un procedimiento establecido en inters exclusivo del cesionario, para que adquiera definitivamente el
crdito que se le ha trasmitido, porque el contrato de cesin, simple mandato en su origen, era incapaz por s solo
de producir este efecto.
Comparacin de Pothier
Mediante una sencilla comparacin Pothier explicaba mejor la naturaleza verdadera de las formas de la cesin. La
cesin de un crdito, deca, mientras no se haya notificado al deudor es lo que la venta de una cosa corprea,
antes de la tradicin; as como el vendedor de una cosa corprea permanece, antes que la tradicin se haya hecho,
siendo poseedor y propietario de la cosa que ha vendido, as, mientras el cesionario no haya notificado la cesin al
deudor, el cedente no se ha desposedo del crdito que ha cedido.
Uno de los trminos de esta comparacin (la tradicin de las cosas corpreas) ya no es sino este recuerdo
histrico; pero la comparacin puede, sin embargo, servir an, a condicin de que se hable en el pasado: lo que
era con anterioridad al Cdigo Civil, la venta de una cosa corprea no entregada an. Veremos que el cesionario
no puede retirar ningn provecho de la cesin, sino despus de haber adquirido el crdito por el cumplimiento de
una formalidad. lncluso es verdad lo que estableca la Costumbre de Pars: La simple cesin no transmite el
derecho.
Sistemas extranjeros
El cdigo alemn, como el francs, conservado el sistema romano, pero modificndolo. La formalidad de la
denuntiatio ya no servira para que el cesionario adquiriera el crdito: el artculo 398 declara expresamente que
por la celebracin del contrato el nuevo acreedor ocupa el lugar del acreedor anterior. Las formalidades de la
cesin ya no tienen sino un fin; constituyen al deudor en estado de mala fe, y le impiden oponer al cesionario los
actos de pago o de remisin, que haya podido realizar con el cedente o con un cesionario ulterior (arts. 407_409).
Pero la cesin no notificada ni aceptada se considera perfecta aun respecto a los terceros.
El cdigo espaol ha adoptado un sistema anlogo; ni siquiera habla de las formalidades que el cdigo alemn ha
conservado y decide que la cesin produce efectos contra tercero desde el da en que adquiera fecha cierta
(artculo 1526). Agrega, sin embargo, que el deudor que antes de conocer la cesin, paga al acreedor, queda
liberado de toda obligacin (artculo 1527), lo que hace reaparecer la utilidad de la denuntiatio romana.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_158.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:40:02]
PARTE QUlNTA
El cdigo italiano ha sufrido la influencia de las ideas francesas, segn las cuales la notificacin de la cesin es
una formalidad necesaria respecto a los terceros (artculo 1538 y 1539).
Publicidad por va de transcripcin
En Blgica se ha tratado de organizar un verdadero sistema de publicidad por va de transcripcin, para la cesin
de derechos. La Ley belga del 16 de diciembre de 1781, exige la publicidad respecto a las cesiones de crditos
hipotecarios, existe una oficina para ello: la de la ubicacin del inmueble hipotecado. Cuando Laurent pretendi
generalizar este sistema en su Anteproyecto de revisin del Cdigo Civil, encontr una insuperable dificultad: la
imposibilidad de determinar el lugar en que deba hacerse esta publicidad.
En Francia existe una regla especial para las cesiones de rentas no vencidas; cuando recae sobre tres aos de
rentas, la cesin debe transcribirse para ser oponible a los adquirentes del inmueble y a los acreedores
hipotecarios. Esta obligacin, establecida por la Ley del 23 de marzo de 1855 (artculo 2_5), es sancionada por la
aplicacin de los principios relativos a la transcripcin.
23.9.2.2 Formas excepcionales
Motivo de estas excepciones
Las formalidades de la cesin, establecidas por el artculo 1690 no se aplican a todos los crditos. Representan el
derecho comn, pero al lado de ellas hay formas especiales de cesin. Estas particularidades se deben no a la
naturaleza intrnseca del crdito, sino a la forma del ttulo en que la haya hecho constar ste.
Enumeracin
Los ttulos de crdito que se transmiten por medios particulares son los
siguientes:
1. Ttulos al portador Son asimilados a los objetos corpreos. El crdito se confunde con el ttulo y se transmite al
mismo tiempo que l por una simple tradicin manual.
2. Ttulos nominativos Existe, para ellos, un procedimiento especial, llamado transmisin, que se hace en los
libros de la persona deudora (Estado, ciudad, compaa, etc.). Respecto a las formas de la cesin. Las formas
especiales de la transmisin conducen a soluciones anlogas a las establecidas por el artculo 2279, para los
muebles corpreos; cuando se ha operado errneamente una la transmisin, el nuevo titular no puede ser
desposedo, el propietario real de los ttulos slo cuenta con una accin contra el establecimiento deudor, y ste
tiene a su vez otra contra el agente de cambio. Sobre la forma como puede suplirse la transmisin.
3. Ttulos a la orden Los pagars a la orden, letras de cambio y otros ttulos de este gnero se transmiten por
endoso. El endoso es una mencin que se pone al dorso el ttulo. Las formas previstas por el cdigo de comercio
han sido simplificadas a tal grado por la Ley del 8 de febrero de 1922, que actualmente basta la firma del
endosante. El endosante transfiere la propiedad del ttulo respecto de todos, sin que haya necesidad de
notificacin ni de aceptacin.
Transmisin de los ttulos a la orden o nominativos por las formas civiles
La transmisin y el endoso constituyen formas simplificadas de la cesin de derechos pero las partes pueden
transferir un ttulo nominativo o a la orden, empleando las formas de la cesin civil del derechos. La
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_158.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:40:02]
PARTE QUlNTA
jurisprudencia ha admitido la validez de esta cesin.
Empleo de la clusula a la orden y del ttulo al portador en los crditos
ordinarios
La forma del ttulo a la orden fue inventada para satisfacer las necesidades del comercio; pero el ttulo a la orden
se emplea para cualquier crdito. Mediante un pagar a la orden puede hacerse constar un crdito civil. La
prctica moderna ha ido ms lejos todava, al introducir la clusula a la orden en las obligaciones civiles
ordinarias, hechas constar en un acto notarial y la corte de casacin admite la validez de este procedimiento, an
cuando el ttulo no rena las condiciones del pagar a la orden.
Los notarios no entregan el documento en original sino tratndose de los prstamos mnimos (500 o 1000 francos
cuando ms). Generalmente guardan la minuta, y los endosos se hacen entonces en el testimonio, de manera que
el deudor debe tener cuidado, antes de pagar, de hacer que se le entregue este ttulo. Si su acreedor no lo tiene ya,
se debe a que ha habido uno o varios endosos, y el deudor se expondra a pagar dos veces si no tomara esta
precaucin. La forma del ttulo a la orden tiene un inconveniente especial, cuando el crdito va acompaado de
una hipoteca, por ello generalmente se prefiere, en la prctica moderna, la forma del ttulo al portador respecto a
los crditos hipotecarios: en este caso, el pago debe hacerse al portador del testimonio.
23.9.3 TRANSMlSIN DEL CRDlTO
23.9.3.1 Relacin entre las partes
Efecto de la convencin
Se considera que el contrato de cesin produce efectos entre las partes sin ninguna formalidad; basta el
consentimiento; se le aplican los arts. 1138 y 1583, que declaran perfecta la venta entre las partes por el solo
consentimiento.
Entrega
El artculo 1689 dice que la entrega del crdito se opera por la tradicin del ttulo. Cfr. artculo 1607, que llama a
la entrega del ttulo tradicin del derecho cedido. Hablando propiamente, no hay entrega del crdito, puesto que la
entrega es un acto material cuyo objeto no puede ser una cosa corprea, como los derechos; ms exacto sera
decir que la entrega del ttulo es una obligacin accesoria que se impone al cedente. En esta forma es presentada
por el cdigo alemn (artculo 402).
23.9.3.2 Relacin entre partes y terceros
Dos pocas que deben distinguirse
Para determinar el efecto de la cesin respecto a los terceros, deben distinguirse dos periodos sucesivos. Uno
anterior a la notificacin o aceptacin; el otro posterior. Hasta la aceptacin o notificacin, el cedente permanece
siendo titular del crdito cedido, y no se reputa al cesionado acreedor (artculo 1690).
lneficacia de la cesin no notificada
La idea de que el cesionario an no ha adquirido el crdito respecto a los
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_158.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:40:02]
PARTE QUlNTA
terceros, produce las consecuencias siguientes:
1. Ejercicio de las acciones Slo el cedente puede perseguir al deudor. Este puede negarse a responder a la accin
intentada en su contra por el cesionario, mientras no se le haya notificado la cesin regularmente. Ese
inconveniente se evitara, si se admitiese, como se ha propuesto que la interpelacin hecha por el cesionario al
cedido equivale a la notificacin de la cesin, cuando contenga las indicaciones suficientes para drsela a conocer.
Siguiendo la misma idea, hubiera debido decidirse que slo el cedente puede realizar actos conservatorios antes
de la notificacin, y que los que realice aprovecharn ms tarde al cesionario, pero que ste no tiene facultades
para hacerlas por l mismo. No se ha llegado hasta ello; se autoriza al cesionario a tomar diversas medidas en su
propio inters. Principalmente puede renovar la inscripcin que conserva la hipoteca accesoria al crdito cedido y
embargar los crditos que tenga a su favor el cedido.
Parece que estas soluciones se aceptaron por analoga entre la situacin del cesionario y la del acreedor bajo
condicin suspensiva, a quien el artculo 1180 permite los actos conservatorios.
2. Excepciones El cedido puede adquirir an por cuenta del cedente, excepciones oponibles al cesionario. Por
ejemplo, el pago hecho al cesionario es liberatorio para el cedido (artculo 1691); la excepcin de compensacin
le aprovecha si con posterioridad a la cesin llega a ser acreedor del cedente. Lo mismo acontece tratndose de las
excepciones de toda clase (remisin de deuda, cosa juzgada, etc.). Numerosas decisiones hay en este sentido.
3. Actos de disposicin Permaneciendo titular del crdito el cedente, puede realizar sobre l actos de disposicin.
Por ejemplo puede transmitirlo a un segundo cesionario; pero, naturalmente, este nuevo acto de disposicin
necesitar notificarse al deudor, en defecto de lo cual, no ser oponible al primer cesionario.
As, entre varias personas, que sucesivamente han adquirido del acreedor derechos sobre su crdito, la preferencia
se reglamenta por las fechas de las notificaciones (o aceptaciones); triunfar el ms diligente, aunque su ttulo sea
ms reciente en fecha que el de los dems. es esto, sobre todo, lo que ha hecho nacer la idea de comparar las
formalidades de la notificacin o aceptacin, con el mecanismo de la transcripcin.
4. Embargos Los acreedores del cedente pueden tambin considerar que el crdito cedido no ha salido del
patrimonio de ste. Por consiguiente, pueden embargarle dicho crdito.
lgualmente, cuando el deudor es declarado en quiebra, el crdito forma parte de su activo, y la notificacin ya no
puede hacerse tilmente, siendo desposedo el quebrado de sus bienes por la sentencia declarativa, en lo adelante
es imposible para el cesionario adquirir el crdito en detrimento de los acreedores del cedente.
Lo que acaba de decirse de los acreedores se aplica incluso a tos quirografarios. Las formalidades de la cesin no
constituyen un sistema especial y restringido, como la transcripcin, que slo protege a ciertas categoras de
personas determinadas. Se trata de una regla general; el crdito cedido permanece en el patrimonio del cedente
hasta la notificacin o aceptacin de la cesin. Tal es la tradicin del derecho francs, y nunca ha sido cambiada.
La cesin no notificada es una venta romana no seguida de tradicin.
Efectos de las formalidades legales
Tan pronto como la cesin ha sido notificada o aceptada, produce consecuencias inversas; el cesionario deviene
acreedor y puede actuar habiendo entrado el crdito en su patrimonio, ninguna excepcin posteriormente
adquirida le es oponible; el cedente ya no puede realizar acto alguno de disposicin; no es de temer ningn
embargo por parte de los acreedores de ste.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_158.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:40:02]
PARTE QUlNTA
Efecto particular unido a la aceptacin del deudor
Las dos formalidades del artculo 1690 se hallan en el mismo plano; el cesionario puede emplear cualquiera de
ellas a su voluntad; adquirir el crdito igualmente respecto de los terceros. Hay, sin embargo, una diferencia que
debe sealarse, y que resulta del artculo 1295, que se encuentra entre las disposiciones de la compensacin.
Si el cesionario notifica la cesin, el cedido conserva el derecho de oponerle toda clase de excepciones adquiridas
con anterioridad contra el cedente; en cambio, si obtiene la aceptacin de la cesin, por parte del cedido, aunque
sea en documento privado (ya que el artculo 1295 no hace distincin alguna), el cedido pierde el derecho de
oponerle la excepcin de compensacin; se considera que renuncia a ella; al aceptar la cesin, se obliga con el
cesionario; por consiguiente, se considera que an es deudor y que no ha sido liberado por la compensacin.
Hay, pues, aqu una presuncin legal, que no admite prueba en contrario, pero que supone una aceptacin dada
pura y simplemente (artculo 1295). Por tanto, el cedido puede conservar el derecho a prevalerse de la
compensacin, haciendo una reserva expresa de ella. Por ejemplo, aceptar la cesin, a reserva de una
compensacin parcial ya operada en su favor.
Por otra parte, el efecto de la aceptacin pura y simple slo se produce respecto a la excepcin de compensacin,
nica de que se ocupa el artculo 1245; el cedido conserva todas las dems excepciones que tenga, y puede
oponerlas al cesionario, salvo el caso en que alguna circunstancia particular demuestre que ha renunciado a ellas.
Pero los tribunales tienen facultades discrecionales para apreciar estas circunstancias.
Peligro de una aceptacin no autntica
Existe una diferencia en el valor de la aceptacin, segn que se d por el cedido en un acto privado o en uno
autntico. El artculo 690 exige la autenticidad de la aceptacin; por consiguiente, slo la aceptacin autntica
produce todos los efectos que la ley atribuye a esta formalidad. La aceptacin en documento privado ha sido
admitida por la jurisprudencia, en virtud de los principios generales, como un acto que puede obligar
personalmente al cedido; pero que slo es oponible a l.
De esto resulta que si el cesionario se ha conformado con una aceptacin irregular en cuanto a su forma, gozar
de las ventas unidas a la cesin en sus relaciones con el cedido; descartar, por ejemplo, las excepciones
adquiridas por este ltimo a partir de su aceptacin; y an la excepcin anterior de compensacin, por aplicacin
del artculo 1295; pero no podr oponer la cesin a los terceros.
Por tanto, si el cedente despus de la aceptacin regular de la cesin, cede el crdito a otra persona, o si lo da en
prenda a uno de sus acreedores, este nuevo cesionario o este acreedor puede desconocer la cesin, a condicin de
que l mismo haya regularizado su ttulo conforme a los arts. 1690 y 2075.
Conflicto entre el cesionario y los acreedores embargantes
Surgen dificultades para saber quin puede cobrar el importe del crdito cedido, cuando este ha sido objeto de
embargo, por parte de los acreedores del cedente, antes y despus de la notificacin de la cesin. Se han atenuado
desde la Ley del 17 de julio de 1907. Dejando a un lado el caso particular previsto por la ley, debemos distinguir
segn que haya un solo embargante o varios.
a) Caso en que hay un solo acreedor embargante. Es necesario determinar qu acto, el embargo o la cesin, fue
notificado primero. Cuando el embargo es posterior a la notificacin de la cesin, el embargante llega demasiado
tarde y el embargo es nulo; ha embargado lo que no perteneca ya a su deudor. Cuando el embargo es el primero
en fecha, es vlido, y procede reglamentar la situacin del cesionado.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_158.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:40:02]
PARTE QUlNTA
Se llega a ello con ayuda de las reglas siguientes:
1. El embargo no hace indisponible el crdito sino hasta la concurrencia de la causa del embargo, es decir, de la
suma debida al embargante. Por consiguiente, si se deben al embargante 9000 francos, que deba haber pagado al
acreedor primitivo, pudo ser cedido por l y debe pagarse a su cesionario.
2. El embargo, que se hace por ministerio del alguacil, necesita ser convalidado por el juicio y este debe
notificarse al tercero embargado (artculo 563, C.P.C.). Ahora bien, la jurisprudencia admite que el juicio que
decreta la validez del embargo opera, a partir del da de su notificacin, una transmisin judicial del crdito en
provecho del embargante. A partir de ese momento, el crdito embargado le pertenece como si le hubiese sido
cedido por el deudor, y como si hubiese notificado esta cesin. Por tanto, si el cesionario del crdito embargado
notifica la cesin despus de la notificacin del juicio de validez, slo puede obtener el excedente que quede libre.
En cambio, si el cesionario se presenta en el intervalo entre el embargo y la sentencia de validez, puede concurrir
con el embargante. En efecto, se ha resuelto que un primer embargo, no convalidado an por un juicio, no
confiere ningn privilegio al primer embargante contra posteriores a l; todos concurren.
Por otra parte, la notificacin de la cesin, hecha por el cesionario, tiene el valor, por lo menos, de una oposicin,
puesto que el mismo cesionario del crdito es un acreedor del cedente, que tiene derecho a la entrega y a la
garanta. El conflicto se rige entonces como si hubiese dos embargos sucesivos, y la suma debida por el tercero
embargado se distribuye entre el cesionario y el embargante en proporcin a sus respectivos derechos, es decir,
que en la hiptesis de las cifras antes indicadas a uno le correspondern nueve veintiunavas partes y al otro doce.
b) Caso en que hay varios embargantes. Si unos son anteriores, y los otros posteriores a la notificacin de la
cesin, se complica la hiptesis, y deviene ciertamente una de las ms discutidas que existen en la esencia del
derecho. Para resolverla, se han presentado no menos de catorce sistemas. Algunos autores pretenden haber
contado 21 o 22! Sin embargo debera resolverse en la forma ms sencilla, porque los embargos posteriores a la
notificacin de la cesin deberan considerarse nulos como no realizados. Han llegado demasiado tarde, cuando la
cesin se haba consumado ya.
Por consiguiente, deberan aplicarse distributivamente las soluciones precedentes, y no tomar en consideracin los
embargos tardos. Algunas sentencias han resuelto en este sentido. Pero el sistema que ha prevalecido en la
jurisprudencia admite a los acreedores embargantes posteriores, a concurrir con los anteriores, en la suma
atribuida a stos. Por su parte, los primeros embargantes no tienen ninguna accin que ejecutar contra el
cesionario, a quien se atribuye toda la porcin del crdito que no se haga indisponible por virtud del embargo de
aquellos.
Pero las dificultades surgen, porque se considera el cesionario mismo como un acreedor, y porque la notificacin
de la cesin equivale a una oposicin, la que la permite concurrir con los dems acreedores sobre la porcin hecha
indisponible.
23.9.4 GARANTA EN LA CESlN DE DERECHOS
23.9.4.1 De derechos
Objeto de la garanta en caso de venta
El vendedor de un crdito es responsable de pleno derecho, como todo vendedor. Pero esta garanta no tiene por
objeto sino la existencia del crdito el da de la cesin (artculo 1693). El cedente no responde, pues, de la ins
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_158.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:40:02]
PARTE QUlNTA
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_158.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:40:02]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 10
CESlN DEL DERECHO HEREDlTARlO
Definicin
La cesin de derechos hereditarios es la convencin por la cual una persona, llamada a recibir una herencia, cede
a otra todos les derechos que puede tener sobre los bienes del difunto, a condicin de que el cesionario pague, en
su lugar, todas las cargas a que est sujeto en su carcter de heredero. Esta cesin es una venta, cuando se hace
mediante un precio; y es donacin si es gratuita.
Observaciones preliminares
Esta materia est en ntima relacin con la teora de las sucesiones, dentro de la cual estaran mejor situados, los
arts. 1697_1699, relativos a cesin de derechos hereditarios, que en el ttulo De la venta. lndiquemos
inmediatamente algunas reglas.
La cesin de derechos hereditarios no es posible sino despus de la apertura de la sucesin, nula si recae sobre
una sucesin futura (arts. 781, 1130 y 1600).
La cesin de derechos hereditarios da lugar a un retracto especial: el retracto hereditario (artculo 841), que
explicaremos al estudiar las sucesiones.
Quien cede sus derechos hereditarios acepta necesariamente la sucesin, puesto que slo puede disponer de ellos
despus de haberlos adquirido.
En este captulo debemos estudiar la cesin de derechos hereditarios como venta, y determinar sus efectos.
Objeto de la cesin
Tiene por objeto una universalidad, es decir, un conjunto de bienes que forman una masa y no una serie de bienes
individualmente determinados. Este carcter universal de la cesin produce notables efectos, tanto en el punto de
vista del modo de transmisin como en el de la garanta.
Transmisin del activo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_159.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:40:03]
PARTE QUlNTA
Por efecto de la cesin, todo el activo hereditario es transmitido al cesionario. Si este activo comprende crditos,
no es necesario recurrir a las formalidades prescritas por el artculo 1690, para la venta de crditos aislados,
porque la cesin de derechos hereditarios tiene por objeto una universalidad. Sin embargo, el cesionario necesita
la transcripcin para que su ttulo sea oponible a los terceros, si hay inmuebles en la sucesin.
El vendedor est obligado, en principio, a restituir el comprado de la herencia los frutos que haya recibido
(artculo 1697), as como el precio de las cosas pertenecientes a la herencia que haya enajenado (artculo 1698) a
menos que se los reserve en el contrato.
Cosas exceptuadas de la cesin
La cesin de la herencia comprende, en principio, todo lo que pertenece al difunto, pero el cedente puede
reservarse las cosas que quiera. No es necesaria una reserva expresa respecto a los papeles de familia, ttulos de
nobleza, diplomas, declaraciones y dems cosas semejantes, que no tienen inters para el cesionario y que por lo
general estn desprovistos de valor comercial. Sin embargo, si se tratara de objetos de valor (cuadros de maestros,
decoraciones enriquecidas brillantes o pedrera, etc.), el cesionario puede reclamar su valor, cuando en el contrato
no se haya hecho reserva expresa de ellos en favor del cesionario.
Transmisin del pasivo
El heredero no puede liberarse de los acreedores por la cesin de sus derechos a un tercero. Por tanto, permanece
siendo personalmente responsable, por las deudas hereditarias; todo lo que puede obtener es que el cesionario las
pague en su lugar, o que le restituya lo que haya pagado o deba pagar. En cuanto al cesionario, los acreedores no
pueden demandarlo directamente; no ha llegado a ser deudor de ellos; pero pueden afectarlo por la va oblicua del
artculo 1166, como acreedores del cedente, puesto que ste es por su parte acreedor del cesionario, quien se ha
obligado a pagar por l, las deudas de la sucesin.
Terminacin de la confusin
Al separar nuevamente la cesin de herencia, en la medida de lo posible, los dos patrimonios que la transmisin
hereditaria haba confundido, hace cesar la confusin. Por consiguiente, si el heredero era acreedor del difunto, el
cesionario debe pagarle su crdito, de acuerdo con el artculo 1698. En sentido inverso, si el heredero era deudor,
est obligado a pagar al cesionario.
La ley no ha previsto esta hiptesis, pero es consecuencia necesaria de la que establece respecto al caso contrario.
Por otra parte, ya sabemos que la confusin es ms bien un obstculo para el cumplimiento de las obligaciones,
que una causa de extincin definitiva. Podran hacerse las mismas observaciones, tratndose de las servidumbres
que existen a cargo de un predio del difunto, en provecho de un predio del heredero o inversamente. Los contratos
de cesin casi siempre contienen estipulaciones sobre los crditos y las deudas existentes en provecho o a cargo
del cedente.
Garanta debida al cesionario
Segn el artculo 1696, el vendedor de derecho hereditarios, que no haya especificado ninguno en detalle, slo
est obligado a garantizar su calidad de heredero.
Resulta implcito de este artculo, que si el cedente indic especialmente ciertos objetos como parte de la
herencia, responde de la eviccin que pueda sufrir el comprador, de uno o varios de esos objetos. Tal es la
garanta de derecho, la que se debe en ausencia de estipulaciones particulares, y en virtud de los textos legales.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_159.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:40:03]
PARTE QUlNTA
Las partes pueden aumentar o disminuir la extensin de esta garanta.
Las modificaciones que establezcan (o garanta de hecho), son regidas por el artculo 1630. As, cuando se declara
que la venta se celebra sin garanta, el vendedor es dispensado de pagar al comprador daos y perjuicios, pero no
de restituirle el precio. Sin embargo, la venta puede celebrarse con carcter aleatorio, a costa y riesgo del
comprador, no garantizando el vendedor nada en lo absoluto, ni siquiera su calidad de heredero; cede su
pretensin a la herencia por lo que vale.
Adquirir entonces el precio aunque el cesionario sea vencido en eviccin o sucumba en su peticin de herencia, a
condicin de que la cesin se haya celebrado de buena fe; si el vendedor saba perfectamente que no tena ningn
derecho sobre la sucesin al celebrar el contrato, hay dolo de su parte y la cesin es anulable.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_159.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:40:03]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 11
RETRACTO LlTlGlOSO
23.11.1 GENERALlDADES
Definicin
Se llama retracto el derecho concedido a ciertas personas, de tomar para s una compra celebrada por otra,
sustituyndose a sta como comprador. El retracto no resuelve el contrato; solamente cambia la persona del
comprador. Quien ejerce el retracto se llama retrayente; quien lo sufre, retrado. La teora del retracto es, como
observa Pothier, una consecuencia y un apndice de la teora de la venta.
Nmero
Los retractos eran numerosos en el derecho antiguo. Los principales eran el linajero (lignager) y el feudal. Estos
dos retractos han desaparecido; el primero, por que era inherente al antiguo sistema de sucesin, abolido por la
revolucin; el segundo desapareci con el rgimen feudal.
Pero el Cdigo Civil ha conservado algunos retractos de importancia secundaria: el litigioso (artculo 1699), el
hereditario (artculo 841), el de indivisin (artculo 1408, inc. 2). Ya hemos visto, que la retroventa puede
considerarse como un retracto convencional. Sealamos, adems, un retracto especial admitido por el cdigo
espaol y que podra introducirse en Francia; existe en provecho de los vecinos de las pequeas propiedades de
menos de dos hectreas, para favorecer la formacin de las propiedades de un solo terrateniente (artculo 1525, C.
C. espaol).
23.11.2 RETRACTO LlTlGlOSO
Definicin
Los derechos litigiosos pueden venderse, ya se trate de un derecho de propiedad, de otro derecho real, o de un
crdito; pero el adquirente no est seguro de conservar para s mismo el beneficio del convenio. Los terceros
contra quienes existe el derecho litigioso (poseedor el inmueble, deudor del crdito) pueden ejercitar, contra el
adquirente, un retracto particular: el litigioso; se librar, dice la ley, pagando al comprador del derecho su precio
de compra, con ciertos accesorios (artculo 1699).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_160.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:40:05]
PARTE QUlNTA
Motivo
La experiencia ensea que los compradores de derechos litigiosos normalmente son personas sospechosas.
Especulan con los juicios, comprando a bajo precio derechos controvertidos, sobre todo crditos dudosos, para
perseguir implacablemente a los deudores o dems personas sujetas a estos derechos o cargos. Para evitar, hasta
donde es posible, este gnero de comercio, se ha organizado el retracto litigioso. En la actualidad se discute el
valor de este motivo; histricamente nunca ha habido otro.
Origen
Fue introducido por dos textos de la poca imperial, leyes Per Diversas y Ab Anastasio.
Contratos que dan origen al retracto
El retracto slo es procedente contra la venta. No hay retracto contra una enajenacin a ttulo gratuito; quien dona
un bien slo escoge libremente a su donatario. Especialmente tratndose del retracto litigioso, no existe su razn
de ser cuando el crdito ha sido donado: ya no es de temerse especulacin de parte del adquirente.
Antiguamente era una importante cuestin determinar los contratos que equivalan a la venta, porque las partes
procuraban frecuentemente ocultar su operacin bajo una forma ms o menos vecina de la venta, para evitar este
retracto. Estas preocupaciones han desaparecido poco a poco desde que ha disminuido la importancia de los
retractos.
Solamente diremos que asimilndose la permuta a la venta (artculo 1707), es procedente contra ella el retracto;
pero la restitucin que debe hacerse al retrado tendr por objeto no la cosa dada por l en permuta del crdito
(cosa que el retrayente no posee), sino el precio de ella.
Definicin del derecho litigioso
Para que el retracto sea posible, es necesario que el derecho sea litigioso. Graves dificultades habrn surgido en la
antigua jurisprudencia para saber cundo un derecho tena este carcter. El artculo 1701 las suprime al dar de l
una definicin limitada, que se impone a los tribunales y suprime toda arbitrariedad. Es necesario:
1. Que haya un juicio iniciado. Si se est apenas en las diligencias preliminares de conciliacin, todava no
comienza el juicio propiamente dicho y el derecho no es litigioso. Si el juicio ha terminado, el derecho, de
litigioso que era, ha dejado de serlo.
2. Que haya juicio sobre el fondo del derecho. Si no se ha discutido la existencia del derecho, si se litiga, por
ejemplo, sobre una cuestin de procedimiento o de competencia, el derecho en s mismo no es litigioso.
Comprese tratndose de los juicios dictados en rebelda, en los que el deudor no se ha defendido.
Derechos susceptibles de ser objeto del retracto
El retracto litigioso se ejercita, sobre todo, con motivo de los crditos, pero no es especial a ellos. El artculo 1699
se expresa en los trminos ms amplios posibles: A aquel contra quien ha sido cedido un derecho litigioso... Esta
expresin puede aplicarse incluso a los derechos reales, por ejemplo, el usufructo o a un derecho litigioso de
propiedad. Sin embargo, hay dificultades tratndose del caso en que se trata de la propiedad; se pregunta, en
ciertos casos, si el contrato constituye una venta de inmuebles o una cesin de acciones.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_160.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:40:05]
PARTE QUlNTA
Restitucin al retrado
El artculo 1699 enumera los diversos elementos de la suma que debe
pagar el retrayente:
1. Precio de compra Hay frecuentemente fraudes. Se eleva ficticiamente el precio real, para impedir que se
ejercite el retracto. Si el retrayente puede probar que se ha aumentado la cifra del precio ostensible, slo debe
pagar el precio verdadero.
Si el precio no se paga todava, el retrayente debe pagarlo, al cedente en lugar del retrado.
Si el crdito litigioso se ha cedido, al mismo tiempo que otros que no tienen este carcter y por un precio nico,
puede ejercitarse el retracto por lo que hace al litigioso, debiendo determinarse entonces mediante avalo la parte
del precio que le corresponde.
2. lntereses del precio Se deben a partir del da en que retrado ha pagado el precio.
3. Gastos del contrato Deben restituirse: sin embargo, habr disminucin de los derechos proporcionales de
registro, por elevacin ficticia del precio ostensible; el retrayente slo debe pagar los impuestos que correspondan
al precio real. El retrado no tiene derecho sino a la restitucin de los gastos legales.
A estos elementos indicados por la ley, debe agregase otro:
4. Gastos del juicio Con frecuencia el cesionario del derecho litigioso ha hecho ya gastos, al demandar a quien
ejercita el retracto. Se admite, aunque la ley no hable de ello, que tiene derecho a la restitucin de estos gastos,
porque ha de indemnizrsele de todo lo que haya desembolsado sin fraude. Puede decirse, adems, que cuando el
retrayente se decide a ejercitar su derecho, considera que debe perder el proceso, sin lo cual continuar litigando;
ahora bien, si contina el juicio y es condenado, pagar los gastos (artculo 130, C.P.C.).
Efecto del retracto
El retrayente se sustituye al comprador retrado hace suyo el contracto, como deca Pothier, y este resultado se
produce retroactivamente. Por tanto, todos los derechos del comprador primitivo caen por efecto del retracto que
sufre, y tambin los de sus causahabientes. As, cuando el derecho cedido es un crdito, el retracto deja sin objeto
el embargo practicado sobre este crdito, por un acreedor del retrado; cuando es un inmueble, el retracto hace
desaparecer las hipotecas constituidas por el comprador.
Sin embargo, el retracto no borra totalmente los efectos del contrato para el retrado; no lo libera de sus
obligaciones. El vendedor del derecho litigioso conserva contra l la accin de pago. El retrado podr, ser
obligado a pagar su precio de compra, a reserva de obtener que le sea restituido por el retrayente; esta solucin es
tradicional. Explcase por qu el vendedor del derecho no est obligado a aceptar, como deudor, al retrayente, con
el cual no ha tratado, en lugar del retrado, a quien haba escogido.
Casos excepcionales en que no procede el retracto En ciertos casos, es imposible el retracto, porque la cesin
hecha al tercero se explica por motivos serios, que excluyen toda idea de especulacin. El artculo 1701 enumera
estos casos en la siguiente forma:
1. Cuando la cesin se hace a un coheredero o copropietario del derecho cedido. La cesin tiene por objeto
facilitar la particin de una masa indivisa.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_160.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:40:05]
PARTE QUlNTA
2. Cuando se hace al poseedor de la herencia sujeta al derecho litigioso. Esta oscura disposicin, tomada de
Pothier, se refiere al caso en que el poseedor de un bien hipotecado teme ser vencido en eviccin; si tiene un mal
garante, es decir, si su vendedor es incapaz de indemnizarlo, y si quiere conservar la posesin, compra a bajo
precio el crdito hipotecario, que se supone litigioso; teniendo su adquisicin una causa justa impide sta el
retracto de parte del deudor.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_160.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:40:05]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
SECCIN SEGUNDA
PERMUTA
CAPTULO 12
GENERALlDADES
Definicin
La permuta es un contrato por el cual las dos partes se dan respectivamente una cosa por otra (artculo 1702). La
permuta es, en relacin a la venta, el contrato primitivo, de donde se deriv sta, al idear el hombre el empleo en
sus permutas de un objeto intermediario, que sirviese de comn medida a las cosas permutadas. Este papel, que
actualmente es desempeado por la moneda, originariamente pudo ser llenado por otros objetos, como las cabezas
de ganado pequeo (pecunia pecus).
La venta no es sino una mitad de la operacin total; la permuta completa se descompone en dos ventas sucesivas:
se vende una cosa y con el precio de sta se compra otra. La intermediacin de la moneda facilita e cambio de las
cosas. Para el economista, venta y permuta son una sola y misma operacin; slo en el punto de vista del Derecho
ambos contratos son distintos.
Aplicacin de las reglas de la venta
Puesto que la permuta ha sido el origen de la venta, no debe asombrarnos que estos contratos estn sujetos en gran
parte a las mismas reglas. Tal asimilacin es consagrada por el artculo 1707.
Consecuencias
El Cdigo Civil ha sealado las principales aplicaciones del principio
contenido en el artculo 1707.
1. La permuta se opera por el solo consentimiento (artculo 1703). Esta frmula en primer lugar significa que la
permuta ha llegado a ser, como la venta, un contrato consensual, dejando de ser un contrato real como lo era en el
derecho romano; ya no es necesario que uno de lo contratantes haya ejecutado el contrato entregando su cosa,
para que el otro est obligado con l; el contrato se forma por el slo consentimiento. Ya el antiguo derecho
francs admita este punto.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_161.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:40:06]
PARTE QUlNTA
La frmula del artculo 1703 significa, adems, que la transmisin de la propiedad se considera realizada desde la
formacin del contrato, y que cada uno de los copermutantes adquiere la propiedad de la cosa que se le promete
(arts. 1583 y 1138). Para indicar este cambio, los redactores del cdigo modificaron la definicin de la permuta
que deba Pothier y dijeron: se dan respectivamente, en lugar de se obligan a darse.
2. El artculo 1704 considera nula la permuta, cuando uno de los copermutantes no es propietario de la cosa que
d. Es sta una analoga con el art 1599, sobre la venta de cosa ajena.
3. En caso de eviccin, el copermutante privado de la cosa puede exigir la indemnizacin de los daos y
perjuicios o repetir la que haya dado (artculo 1705). Por tanto, puede optar entre la accin de garanta y la de
resolucin.
4. La permuta est prohibida entre esposos por aplicacin del artculo 1595.
Reglas especiales a la permuta
Sin embargo, la ausencia de un precio en efectivo hace imposible la aplicacin a la permuta de ciertas reglas
establecidas para la venta. Todas las diferencias entre ambos contratos se deben a la circunstancia de que es
imposible asignar diferentes papeles a las dos partes y decir que uno es vendedor y el otro comprador.
1. La rescisin por causa de lesin no procede en materia permuta (artculo 1706). Falta su razn de ser: se vende
a vil precio para obtener dinero cuando se necesita de l; la permuta no procura dinero; la presin moral, que hace
rescindible la venta no es de temerse en caso de permuta. Sin embargo, uno de los copermutantes puede ser
lesionado de hecho en ms de siete doceavos; salvo el caso de dolo o incapacidad, sufre esta lesin y carece de
toda accin.
2. El artculo 1593, por virtud del cual los gastos de la venta son a cargo del comprador, no es aplicable a la
permuta. Ambas partes soportan por mitad los gastos, salvo estipulacin contraria.
3. La misma observacin debe hacerse respecto al artculo 1602, que exige se interpreten contra el vendedor las
clusulas oscuras o ambiguas. El derecho comn deber aplicarse a las clusulas de la permuta, todas las cuales se
interpretarn en favor del deudor y contra quien las ha estipulado.
4. El impuesto causado por la permuta es inferior al de la venta; actualmente 5 francos 40% (Decreto del 28 dic.
1926, sobre el registro artculo 270, 15).
Permuta con saldo
Es raro que ambas cosas permutadas tengan un valor exactamente igual; ordinariamente existe entre ellas una
diferencia ms o menos grande. Esta diferencia se liquida por medio de un saldo, es decir, de una suma de dinero,
que paga el copermutante que recibe la cosa de mayor valor. En principio, la presencia de un saldo en dinero, en
un contrato de permuta, no altera su naturaleza; el contrato en su conjunto se considera como permuta.
Sin embargo, si el saldo es tan importante, que la suma de dinero puede considerarse como el objeto principal de
la obligacin de una de las partes, el contrato debe tratarse como venta mal calificada, y la prestacin de la cosa
en el precio dada por el deudor del saldo no ser sino una dacin en pago, por una parte del precio. Aunque el
contrato contine siendo una permuta, el pago del saldo es garantizado por el privilegio del vendedor; esta
solucin es aplicacin del artculo 1707.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_161.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:40:06]
PARTE QUlNTA
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_161.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:40:06]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
SECCIN TERCERA
ARRENDAMIENTO
CAPTULO 13
GENERALlDADES
Definicin general
El arrendamiento o locacin es un contrato por el cual una persona se compromete a proporcionar a otra el goce
temporal de una cosa, mediante un precio proporcional al tiempo.
La renta, en francs, lleva diversos nombres, segn los diferentes empleos del contrato: loyer, fermage, salaire,
gage, etctera.
Elementos caractersticos
Tres puntos caracterizan el arrendamiento:
1. Duracin temporal. Cuando la locacin se hace a perpetuidad, trtase de una enajenacin y no de un
arrendamiento. Qu es un propietario que cede para siempre el goce de su bien, de no ser un propietario que ha
perdido una parte de los atributos de su derecho? Por ello las locaciones perpetuas, admitidas en el lmperio
Romano y practicadas en Francia hasta la revolucin, tendan ineludiblemente a transformar el arrendatario en
propietario de la cosa; operaban lo que se ha llamado descomposicin de la propiedad en dominio til y dominio
directo. El derecho moderno admite slo los arrendamientos temporales. Los arrendamiento perpetuos sern nulos.
2. Carcter oneroso. El goce procurado a tercero no es gratuito. En esto se distingue el arrendamiento del
prstamo simple o comodato. Entre estos dos contratos, hay la misma diferencia que en la donacin y la venta: el
comodato y el arrendamiento son, respecto el goce temporal de las cosas, lo que la venta y la donacin para su
posesin a ttulo definitivo. El arrendamiento es la compra del uso.
3. Modo de fijar el precio. El precio del arrendamiento es proporcional al tiempo. Mientras ms prolongada sea su
duracin, ms aumenta el precio total; se calcula por unidad de tiempo: por hora, da, mes o ao.
Tres variedades de arrendamiento
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_162.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:40:07]
PARTE QUlNTA
Las reglas del arrendamiento varan segn la naturaleza del objeto dado en arrendamiento.
1. Arrendamiento de cosas En este caso el objeto del arrendamiento se llama entonces alquiler o renta (loyer o
fermage).
2. Arrendamiento de obra El objeto arrendado es la actividad o fuerza de trabajo que posee una persona. Se trata
del contrato de trabajo que celebran los obreros, empleados y domsticos. El precio se llama entonces salario.
3. Arrendamiento de capitales El objeto arrendado es un capital, representado por una suma de dinero. El
propietario de este capital lo pone a disposicin de otra persona por determinado tiempo; mediante un precio
proporcional a ste, llamado inters. Aunque el us no le d este nombre, y aunque el Cdigo Civil, conforme en
esto a la tradicin jurdica francesa, no clasifique este contrato entre los arrendamientos, en realidad lo es, y los
economistas voluntariamente le atribuyen esta naturaleza. Este contrato sucesivamente se ha llamado mutuum en
derecho romano, usura, en la Edad Media y prstamo con inters en la actualidad.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_162.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:40:07]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 14
DE COSAS
23.14.1 NOCIN
Cosas susceptibles de ser arrendadas
El arrendamiento puede recaer tanto sobre muebles como sobre
inmuebles (artculo 1713).
1. Arrendamiento de muebles. Se alquilan caballos y coches para paseos, bicicletas, vestidos para veladas,
disfraces, barcos de placer; las compaas de alumbrado alquilan los aparatos contadores, etc. El arrendamiento
de muebles, a pesar de su gran frecuencia, no provoca dificultad alguna. Se le aplican las principales reglas del
arrendamiento que se han establecido sobre todo, en vista del arrendamiento de inmuebles y solamente a ste nos
referiremos en lo sucesivo.
2. Arrendamiento de inmuebles. Todos los inmuebles por naturaleza, tierras, casas, etc. son susceptibles de ser
arrendados. Sobre el arrendamiento de muebles, vase Valry, Le louage des meubles, 1895. Puede arrendarse
tambin uno solo de los atributos de la propiedad, desprendido de los otros; tambin el derecho de servirse de un
pozo, de un horno, de un garaje.
Una interesantsima aplicacin de este gnero de arrendamiento se ha hecho al derecho de caza. La constitucin
del derecho de caza en estado de servidumbre real no ha sido admitida por la jurisprudencia, su creacin en la
forma de una servidumbre personal, a ttulo de uso, no realizara el objeto perseguido; el derecho, siendo vitalicio,
sera frgil, y no podra cederse a nadie. El arrendamiento de la caza responde mucho mejor a las necesidades de
la prctica, y bajo esta forma se ejercita casi siempre el derecho de caza cuando es cedido por el propietario.
El contrato celebrado por un director de teatro con el pblico, es un arrendamiento de cosas combinado con una
obligacin de hacer, cuyo objeto es la representacin que ha de hacerse.
Los derechos inmuebles incedibles, como el USO y la habitacin, no pueden ni venderse ni arrendarse. Siendo
inalienables los bienes del dominio pblico, no son susceptibles de ser objeto de un verdadero arrendamiento.
Terminologa
En el arrendamiento de inmuebles, el contrato, en francs, toma especialmente el nombre de bail. Quien da su
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_163.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:40:10]
PARTE QUlNTA
bien en arrendamiento es el arrendador (brillen; arrendatario, quien recibe el bien en arrendamiento. En cuanto al
precio del arrendamiento, su nombre aria en francs, segn la naturaleza del inmueble arrendado. Si se trata de
una casa, se llama foyer; fermage si es un bien rstico. De aqu los trminos especiales que designan el
arrendatario; el arrendatario de una casa es un locatario; colono (fermier), el de un bien rstico.
Observacin
Los arrendamientos urbanos y los rsticos estn sometidos, en principio, a les mismas reglas. Sin embargo,
existen para cada una de estas categoras, algunas reglas especiales que no se aplican al otro. Salvo indicacin
contraria, las reglas que expondremos son comunes a ambos arrendamientos, y estas reglas comunes son las ms
importantes; las reglas propias, ya sea a los surdunientos urbanos o a los rsticos, se indicarn como tales, al
referirnos a ellas.
Extrema duracin de los arrendamientos de inmuebles
El Cdigo Civil nada establece sobre la duracin del arrendamiento. Una sola vaga alusin hace a la existencia de
un lmite, al decir que el arrendamiento de cosas produce efectos durante cierto tiempo (artculo 1709); pero no
indica alguna. La regla que debe seguirse en esta materia se encuentra en una ley de los primeros aos de la
revolucin y en el Decreto del 18 al 29 diciembre de 1790, que prohbe los arrendamientos perpetuos, al asignar
como limite extremo a la duracin del arrendamiento, la cifra de 99 aos, y para los arrendamientos vitalicios, tres
generaciones (artculo 1). Esta disposicin est todava vigente, y debe considerarse complementaria del Cdigo
Civil en este punto.
Capacidad y poder necesarios para el arrendamiento. El arredamiento es un acto de admnistracin; incluso es el
tipo y ejemplo principal de esta clase de actos. Por consiguiente, no es necesario, para poder celebrarlo, tener la
capacidad o el poder de enajenar.
As, las personas que tienen una semicapacidad, menores emancipados, prdigos, mujeres sujetas al rgimen de
separacin de bienes, pueden dar en arrendamiento sus bienes, pues la ley les permite administrar su fortuna.
lgualmente, los simples administradores de bienes de terceros: maridos, tutores, etc., tienen facultades para
celebrar el contrato de arrendamiento. Por ello el marirdo, administrador de la dote de su mujer, puede arrendar
los inmuebles dotales inalienables; la inalienabilidad se ha constituido para impedir los actos de disposicin; pero
no la administracin de la dote.
Sin embargo, el arrendamiento se considera como un acto de administracin normal, a condicin de que no
comprometa el futuro por mucho tiempo. En este punto de vista, la ley ha clarificado los arrendamientos en dos
clases, segn su duracin. El arrendamiento que sobrepasa de nueve aos, se considera como un acto grave, que
excede de la simple administracin.
Por tanto, es imposible de parte de personas cuya capacidad no es plena, o de los administradores que no tienen
plenas facultades. Pero esta distincin entre las dos clases de arrendamientos no es establecida de una manera
general por la ley; resulta nicamente de diferentes disposiciones que se hallan esparcidas; el artculo 481 para el
menor emancipado, el artculo 1718, para el tutor, los arts. 1429 y 1430 para el marido. Comprese el artculo
597, relativo al usufructuario.
No existe ningn texto semejante respecto al prdigo o al dbil de espritu, ni a la mujer sujeta al rgimen de
separacin de bienes. De esto se concluye, legtimamente, que los incapaces de estas diversas categoras estn
obligados por los arrendamientos que hayan podido celebrar, aunque su duracin exceda de nueve aos.
Tratndose de las personas provistas de un asesor judicial, la prueba es directa; la ley enumera limitativamente los
actos que les est prohibido celebrar por s solas (arts. 499 y 513), no figurando en esta enumeracin el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_163.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:40:10]
PARTE QUlNTA
arrendamiento a largo plazo.
Carcter personal del arrendamiento
En principio el arrendamiento no se celebra intuito person: el locatario transmite su derecho a sus herederos o
puede cederlo. Pero no es as cuando el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario supone cualidades
particulares, principalmente en la medianera y en ciertos arrendamientos particulares. Tambin es diferente
cuando el contrato prohbe al inquilino la cesin del arrendamiento o subarrendamiento.
Carcter consensual del arrendamiento
El contrato de arrendamiento es consensual; por tanto, para su existencia no es necesario que se haga constar por
escrito; puede ser verbal o escrito, dice el artculo 1714. El documento sencillamente es un medio de prueba.
Los arrendamientos deben registrarse dentro de los tres meses siguientes a su celebracin (Decreto de
codificacin de las leyes de registro de 1926, artculo 64). Para la percepcin de los derechos de registro, los
arrendamientos verbales estn sujetos al sistema especial de declaraciones (Ley del 23 ago. 1871 arts. 11 y 14;
Decreto de 1926, artculo 65).
Prueba de arrendamiento verbal
Los arrendamientos que no se han hecho constar por escrito, o verbales, generan en la prctica numerosas
dificultades. Los autores del cdigo procuraron suprimirlas o resolverlas con ayuda de disposiciones particulares.
Cuando el arrendamiento sea verbal y lo niegue una de las partes, el artculo 1715 prohbe recibir prueba de l por
testigos, cualquiera que sea su renta y aunque se alegue la entrega de arras.
Por tanto, la ley es excepcionalmente severa respecto a su prueba; excluye el testimonio, siendo molesta esta
disposicin en la prctica, pues hay muchos pequeos arrendamientos inmuebles inferiores a 500 francos.
lnterpretando esta disposicin de una manera rigurosa, la jurisprudencia decide que la prueba testimonial ni
siquiera es procedente para completar un principio de prueba por escrito. La doctrina est dividida, pero se
pronuncia en su mayora por la opinin contraria. La prohibicin de la prueba testimonial suprime, como
consecuencia, la prueba por indicios o presunciones (artculo 1353), que slo es procedente cuando lo es aquella;
pero no se extiende ni al juramento, que el artculo 1715 reserva expresamente, ni a la confesin que el derecho
comn basta para autorizar, porque la ley no lo prohbe.
La jurisprudencia admite tambin que para provocar esta confesin el actor puede interrogar a su adversario
articulndole posiciones. La confesin extrajudicial no podra admitirse como prueba del arrendamiento, sino en
tanto cuanto constase por escrito, por ejemplo, en la correspondencia. Se admite, adems, que si el documento en
que se hizo constar el contrato de arrendamiento se destruye accidentalmente, puede probarse por todos los
medios; ya no es aplicable entonces el artculo 1715 porque no se trata de un arrendamiento que no se haya hecho
constar por escrito.
Prueba del monto de la renta del arrendamiento verbal no discutido
Cuando el arrendamiento verbal ha recibido un principio de ejecucin, el litigio ya no puede surgir entre las partes
sobre su existencia, que es indudable; pero puede todava discutirse sobre el monto de la renta. La hiptesis es
prevista y reglamentada por el artculo 1716. Si hay un recibo es decir, si ya se pag una pensin del
arrendamiento, probar su monto, pues segn el uso las pensiones sern iguales. Si no existe recibo, la ley ordena
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_163.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:40:10]
PARTE QUlNTA
que nos atengamos a la declaracin del arrendador afirmada bajo juramento.
A fin de no dejar al inquilino a merced del arrendador, la ley le ha reservado la facultad de recurrir a un peritaje, a
condicin empero de soportar por s solo todos los gastos, si el dictamen excede del precio que ha declarado.
El artculo 1716 establece dos excepciones diferentes al derecho comn:
1. Se prohbe la prueba testimonial sobre el monto de la renta por mnimo que sea el valor del bien arrendado.
2. El juez no puede deferir el juramento al arrendatario, incluso cuando lo considere ms digno de confianza que
el arrendador.
La confesin es procedente en las mismas condiciones que para demostrar la existencia del arrendamiento. Si el
documento primitivamente redactado se pierde, es aplicable tambin el artculo 1348_40. El artculo 1716 slo se
aplica al caso en que no se discute la ejecucin del arrendamiento; si el debate recae sobre este punto, el
arrendamiento mismo se pondra en duda, quedando entonces sometido el caso al artculo 1715. Por tanto no
podr probarse testimonialmente el principio de ejecucin.
Prueba de las otras condiciones del arrendamiento
La ley no se ha ocupado sino de las discusiones que recaen sobre la renta; pueden surgir otras sobre las dems
condiciones del arrendamiento y, principalmente, sobre su duracin. Cmo se rendir la prueba entonces? Segn
los autores, debemos referirnos al derecho comn determinacin de la duracin del arrendamiento, los arts. 1736,
1758 y 1774.
23.14.2 OBLlGAClONES DEL ARRENDADOR
Su obligacin principal
El arrendamiento impone al arrendador obligaciones diversas, todas las cuales se basan en un principio nico: el
arrendador est obligado a procurar al arrendatario, durante el arrendamiento, el goce del bien arrendado.
Esta obligacin, que el artculo 1719 enuncia a continuacin de las dems, es la base de todas; para el arrendatario
constituye el objeto principal del contrato, el resultado que se propone obtener al arrendar la cosa. Para el
arrendador es lo que para el vendedor la obligacin de transferir la propiedad de la cosa vendida. Esta obligacin
es de hacer y sucesiva, es decir, se prolonga por todo el tiempo que dura el arrendamiento.
23.14.2.1 Obligaciones secundarias
Enumeracin de las obligaciones del arrendador
Las obligaciones especiales del arrendador, derivadas de su obligacin
general de procurar el goce del bien arrendado, son las siguientes:
1. Entregar el inmueble al arrendatario (artculo 1719-1).
2. Entregarlo en buen estado al iniciarse el goce (artculo 1720, inc. 1).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_163.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:40:10]
PARTE QUlNTA
3. Conservarlo por todo el tiempo que dure el arrendamiento (artculo 1719_2, 1720, inc. 2).
4. Abstenerse de todo hecho que pueda perturbar al arrendador
5. Garantizarle contra las perturbaciones provenientes de un tercero.
6. Responder de los vicios ocultos.
nicamente las cuestiones de garanta exigen explicaciones ms amplias.
Entrega
La entrega debe hacerse el da sealado por el contrato o por el uso, para que se inicie el goce del arrendatario. Si
hubo error de contenido en el enunciado del arrendamiento, se aplican por analoga las reglas establecidas para la
venta en los arts. 1617_1623 (artculo 1765). Este texto presentado como regla especial al arrendamiento rstico,
se aplica tambin, por analoga, el arrendamiento de terrenos destinados a la industria.
Entrega del bien arrendado en buen estado
Segn el artculo 1720, inc. 1, el inmueble debe entregarse al arrendatario en buen estado de toda clase de
reparaciones. El arrendatario estar obligado, posteriormente, a hacer las pequeas reparaciones, o reparaciones
locativas, que lleguen a necesitarse durante el arrendamiento; pero el arrendador ha de entregarle la cosa en buen
estado; en consecuencia, debe reputar a su costa, y antes de la entrega, todos los deterioros que tenga,
cualesquiera que stos sean.
Conservacin de la cosa durante el arrendamiento
La obligacin de conservar la cosa en condiciones de servir para el uso para que fue arrendada, subsiste por todo
el tiempo que dure el arrendamiento. El arrendador tiene, a su cargo, las reparaciones cuya causa es posterior a la
entrada del arrendatario en el goce; pero respecto a stas su obligacin es menos extensa que tratndose de los
deterioros anteriores. La ley no le impone la obligacin de hacer las pequeas reparaciones llamadas locativas,
que son a cargo del arrendatario (artculo 1720, inc. 2).
En virtud de esta obligacin, el arrendador debe mantener los edificios arrendados cerrados y cubiertos. Pero no
est obligado a reconstruir lo que se haya destruido por caso fortuito.
Distincin entre el arrendamiento y la venta
En ciertos casos, el arrendatario tiene derecho, en virtud del contrato, a los productos de la cosa arrendada. Puede
entonces preguntarse si hay arrendamiento del terreno o venta de los productos. La jurisprudencia se muestra muy
indecisa. Sin embargo, la cuestin es importante, puesto que si se trata de un arrendamiento inmueble de ms de
dieciocho aos, debe transcribirse para ser oponible a los terceros respecto a un bosque y a las hierbas de una
pradera.
Distincin entre el arrendamiento y el depsito
Por otra muy difcil es distinguir, en ciertos casos el contrato de arrendamiento y el de depsito; todo depende de
la obligacin de la persona en cuyo terreno est la cosa depositada; si ha contrado la obligacin de guarda, hay
depsito, en caso contrario, se trata de un simple arrendamiento.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_163.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:40:10]
PARTE QUlNTA
La distincin es particularmente difcil en el contrato de arrendamiento de cajas fuertes. El banco pone un cofre a
disposicin de su cliente; pero al mismo tiempo adquiere ciertas obligaciones.
23.14.2.2 Garanta
a) RESPONSABlLlDAD POR LOS HECHOS PERSONALES
Obligacin del arrendador
El arrendador nada puede hacer que disminuya la utilidad o agrado del bien arrendado. Aunque esta obligacin
sea absolutamente pasiva, es importantsima porque paraliza en una gran medida el ejercicio de su derecho de
propiedad. Sin embargo, no ha sido formulada por el Cdigo Civil de una manera general, a menos que se le
considere comprendida en el inc. 3 del artculo 1719, que habla de la obligacin de hacer que el arrendatario goce
apaciblemente; pero estos trminos parecen ms bien aludir a la obligacin de garantizarlo contra las
perturbaciones causadas por los terceros.
El nico texto que consagra explcitamente esta obligacin del arrendador es el artculo 1723, segn el cual: el
arrendador no puede, mientras dure el arrendamiento, modificar la forma de la cosa arrendada. Por tanto, ni
siquiera puede usar del resto de la propiedad de una manera perjudicial a su arrendatario; por ejemplo, arrendando
otro local o apartamiento en la misma casa, para un uso capaz, por su naturaleza, de molestar al primer inquilino.
Excepcin tratndose de las reparaciones urgentes
A pesar del deseo de la ley de asegurar el libre goce del arrendatario, ha sido necesario autorizar al propietario
para hacer, mientras dure el arrendamiento las reparaciones necesarias que no podrn diferirse hasta el fin. El
arrendatario est obligado a sufrirlas, cualquiera que sea la incomodidad que le causen, y aunque sea privado,
mientras se hacen, de una parte de la cosa arrendada (artculo 1724).
Esta excepcional disposicin slo debe aplicarse a caso de urgencia; presntase con ella una cuestin de hecho
que ha de verificarse. Tampoco debe permitirse al propietario, que prev la salida de su arrendatario, hacer antes
de sta cualquiera reparacin, a fin de que pueda alquilar de nuevo e inmediatamente su propiedad, sin perder
renta alguna
Adems, la obligacin que se impone al arrendatario de soportar las reparaciones urgentes tiene sus lmites: no
deben durar ms de 40 das (mismo artculo). Si se prolongan ms, el arrendatario puede pedir disminucin de la
renta, en proporcin a la privacin sufrida, pero en la mayora de los contratos el arrendatario se obliga a permitir
las reparaciones sin indemnizacin, cualquiera que sea su duracin.
Por ltimo, si las reparaciones son de tal manera que hagan inhabitable lo que sea necesario para que se alojen el
arrendatario y su familia, sta puede rescindir el arrendamiento (mismo artculo). Esta solucin es aplicable
aunque los trabajos debieran durar menos de cuarenta das.
Vase, tratndose de la obligacin impuesta a los locatarios que se beneficien con el rgimen de la prrroga de las
rentas, de soportar los trabajos que sean necesarios cuando el propietario construya nuevos pisos del edifico, el
artculo 21 de la Ley del lo. de abril de 1926, reformado por la del 29 de junio de 1929.
b) GARANTA CONTRA LOS TERCEROS
Vas de hecho
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_163.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:40:10]
PARTE QUlNTA
El autor de la perturbacin es un tercero que obra sin pretender ningn derecho: es un meroreador que ronda o
destruye las cosechas, un pasante o ladrn que causa perjuicios en un establecimiento o en un apartamento. En
estos casos se trata de simples vas de hecho de las que el arrendador no es responsable (artculo 1725). El
inquilino debe defenderse de ellas por s mismo, pidiendo auxilio a la polica y recurriendo a los tribunales.
Ejercicio de un derecho real por un tercero
Si es un tercero quien pretende ejercer sobre la cosa arrendada un derecho real (propiedad, usufructo,
servidumbre), puede causar al arrendatario una simple perturbacin material, por ejemplo, enviando sus bestias a
pastar en una pradera pretendindose propietario de sta o ejerciendo una servidumbre de paso; puede tambin
causar una perturbacin de derecho, ejerciendo una accin (reivindicacin, accin confesoria) contra el inquilino.
En este ltimo caso, la accin se dirige errneamente contra el inquilino; debe dirigirse contra el arrendador,
nico que tiene facultades para defenderse de una accin concerniente a la propiedad del predio (artculo 1626).
Pero es posible que prospere la accin dirigida contra el arrendador; conduce entonces a una eviccin, que hace
cesar la ejecucin del arrendamiento o que disminuye considerablemente las ventajas de la cosa para el
arrendador.
De todas maneras, este ejercicio de un derecho sobre el predio autoriza al inquilino a exigir una indemnizacin en
dinero, si se resuelve el arrendamiento; una disminucin de la renta, si an puede ejecutarse (mismo artculo). Sin
embargo, la ley impone a este recurso del arrendatario una condicin precisa: es necesario que haya denunciado al
arrendador la perturbacin. Si se defendi por s solo, lo hizo a su costa y riesgo.
Actos de los dems inquilinos
En este caso se trata de otro inquilino que pretende ejercer sobre otra parte de la casa, un derecho personal nacido
del arrendamiento. La hiptesis no ha sido prevista por la ley, y la jurisprudencia se muestra muy indecisa. Unas
sentencias han admitido la responsabilidad del arrendador, obras la han rechazado.
Esta cuestin debera resolverse mediante una distincin: si el inquilino, autor de la perturbacin, pretende haber
usado, conforme a su contrato, de la parte del inmueble que se le ha arrendado, si la perturbacin proviene, por
ejemplo, del ejercicio de una industria, del ruido que causa, o del establecimiento de una marquesina sobre un
establecimiento, que molesta la vista de los apartamientos, ha ejercitado un derecho, y slo el propietario es
responsable; ste est obligado por haber contravenido a su propia obligacin, mediante un hecho que le es
personal.
Pero si la perturbacin proviene de una culpa accidental del inquilino, por ejemplo, que ha dejado el servicio de
agua abierto e inundado el apartamiento inferior, que ha sacudido sus tapices por las ventanas o quemado en ellas
materias que han producido un olor o un humo incmodo, el propietario no puede ser responsable de l; no existe
en su contra ningn principio de accin; no ha contravenido ninguna obligacin nacida del arrendamiento, no ha
cometido falta alguna por otra parte, sus arrendatarios no son ni sus empleados ni sus preposs. Son personas
independientes, que por s solas deben soportar la responsabilidad de sus actos.
Actos de los vecinos
En este caso la perturbacin es causada por un tercero al ejercitar un derecho que no recae sobre la cosa
arrendada. Si el arrendatario es incomodado por actos o trabajos realizados por un tercero que en nada tenga que
ver con el inmueble, es indudable que el propietario no es responsable. El locatario, que sufriera con motivo del
ejercicio por su vecino de un oficio incmodo o insalubre realizado en la vecindad, encuentra en el derecho
comn, tanto administrativo como Civil o penal, el medio de hacer cesar, si procede, esta incomodidad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_163.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:40:10]
PARTE QUlNTA
Sin embargo, si los trabajos ejecutados por tercero, modifican indirectamente el estado material del bien
arrendado, existir un nuevo vicio, del que responde a este ttulo el arrendador.
c) GARANTA DE LOS VlClOS
Naturaleza de los vicios
As como el vendedor, el arrendador es responsable de los vicios ocultos. Sin embargo, la ley slo lo declara
responsable de los que impiden el uso de la cosa (artculo 1721, inc. 1). Pothier explica el sentido de esta
disposicin: el arrendador no responde de aqu bienes que nicamente hacen menos cmodo el uso. Pero existe
unanimidad en el sentido de que este artculo debe interpretarse ampliamente, y para considerar imposible el uso
de la cosa siempre que de ello debe resultar algn inconveniente serio para el arrendatario.
Aplicaciones prcticas: existencia de chinches en un apartamiento, chimeneas que despiden humo hasta el grado
de hacer inhabitable la casa; infiltraciones subterrneas de agua. Los ejemplos que daba Pothier eran ya del
mismo gnero.
Vicios desconocidos del arrendador
El arrendador responde de los vicios, aunque no los hubiere conocido en el momento de celebrar el contrato
(artculo 1721, inc. 1) y responde tambin de aquellos cuya causa sea posterior al arrendamiento, porque su
obligacin de procurar el goce es sucesiva y se prolonga por todo el tiempo que dure el contrato. Los nuevos
vicios, cuyo origen son inherentes al inmueble, son raros, porque el estado material de los bienes races no se
modifica; pero los vicios posteriores al arrendamiento pueden ser resultado de trabajos efectuados por un tercero,
en el ejercicio de su derecho sobre un terreno contiguo al inmueble arrendado.
Esta hiptesis puede realizarse de dos maneras diferentes; unas veces es un propietario vecino, que construye en
un terreno y tapa una vista que alumbraba una pieza de la casa arrendada; otras, la ejecucin de un trabajo
pblico, que cambia el nivel de la va pblica y hace incmodo el acceso a la propiedad limtrofe; en estos casos
el inquilino puede sufrir una perturbacin; una parte de su habitacin queda sumida en la oscuridad; algunas veces
todo su comercio, queda en un nivel ms bajo, expuesto a la humedad. Es responsable de ello el propietario? La
jurisprudencia se pronuncia, en general, por la afirmativa.
Vicios conocidos del arrendatario
El arrendador no responde de los vicios que el inquilino haya conocido o podido conocer al celebrarse el contrato
de arrendamiento, por ser aparentes o notorios.
Lo anterior no es establecido por la ley, pero se trata de una solucin tradicional, y se admite en la doctrina y en la
jurisprudencia. As, el arrendador no es responsable de la humedad de los muros de una construccin, cuando
basta verlos para advertirlos, un ro a que est expuesto todo un barrio.
Extensin de la responsabilidad
La existencia de un vicio puede originar la rescisin del arrendamiento, o la disminucin de la renta. Origina
tambin la indemnizacin de daos y perjuicios al arrendatario? El artculo 1721, inc. 2 responde: Si de los vicios
resulta... alguna prdida para el arrendatario, el arrendador est obligado a indemnizarlo.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_163.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:40:10]
PARTE QUlNTA
Se ha preguntado si esta disposicin es aplicable al arrendador de buena fe, que hubiera ignorado la existencia de
los vicios. Pareca equitativo limitarse entonces a la reduccin de la renta, sin indemnizacin suplementaria. Pero
la jurisprudencia se ha definido en sentido contrario, lo que constituye una extensin del principio de la
responsabilidad del propietario, en razn de los vicios de su construccin, que el art 1386 establece en forma muy
limitada.
Procedera, sin embargo, reservar el caso en que el vicio de la cosa se debe a hechos de un tercero posteriores al
arrendamiento, y resulte de un cambio de nivel en la va pblica. Este suceso para ambas partes tiene el carcter
de caso fortuito; si debe producir la rescisin o una reduccin de la renta, segn los principios que rigen el
arrendamiento, no hay en l ningn principio de obligacin personal a cargo del arrendador, que est totalmente
exento de culpa.
Adems, cuando el arrendador est obligado a indemnizar los daos y perjuicios, debe aplicrsele el artculo
1150, si es de buena fe, y declararlo responsable nicamente de los daos que haya previsto o podido prever en el
momento del contrato.
23.14.3 OBLlGAClN DEL ARRENDATARIO
23.14.3.1 Arrendamientos campesino y urbano
Enumeracin
El arrendatario tiene cuatro obligaciones diferentes, que resultan de la
naturaleza del contrato, adems de las que haya contrado en un
convenio especial. Estas cuatro obligaciones son las siguientes:
1. Servirse de la cosa conforme a la convencin.
2. Usar de ella como buen padre de familia.
3. Pagar el precio del arrendamiento en las pocas convenidas.
4. Restituir la cosa al fin del arrendamiento.
nicamente las tras primeras son indicadas por el artculo 1728.
Empleo conforme a la convencin
Normalmente el arrendamiento indica el destino de la cosa. Si nada establece sobre este punto, su destino se
determina de acuerdo con las circunstancias, segn el artculo 1728. Por ejemplo, frecuentemente ser fcil
reconocer que la casa ha sido arrendada para habitacin y no para instalar en ella un caf o una fonda.
Cuando se determina as el uso especial de la cosa, el arrendador no tiene derecho a cambiar su destino. No puede
establecer un caf o un restaurante en una casa que siempre se haya arrendado para habitacin. lgualmente se le
niega el derecho de cambiar la industria que explote en el predio arrendado, cuando el contrato precisa la
naturaleza de la profesin en vista de la cual se ha celebrado.
La Ley del 29 de junio de 1929, que reforma la Ley del 1 de abril de 1926, sobre las relaciones de los propietarios
y arrendatarios decide que el arrendador no podr oponerse a las instalaciones que no pueden disminuir el valor
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_163.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:40:10]
PARTE QUlNTA
de los bienes arrendados, como la de gas, electricidad, telfono, agua, que el arrendatario realizase a su costa
(artculo 14). Esta regla no admite pacto en contrario.
Uso como buen padre de familia
No puede confundirse esta obligacin con la precedente. Al decir que el arrendador debe usar la cosa como buen
padre la familia, ordena la ley que mantenga la cosa como deba serlo y tomar, para su conservacin las mismas
precauciones que un buen propietario tomara respecto a las suyas. Por ejemplo, si se trata de un caballo
arrendado, el arrendatario debe evitar sobrecargarlo, que realice jornadas prolongadas, o arrastrar grandes cargas;
deber cuidarlo y alimentarlo convenientemente; si es de una tierra de cultivo, debe mantenerla en buen estado; si
es un viedo, darle todo los cuidados que la via exige; etc.
Vase el artculo 1766. El arrendatario no debe, pues, al usar de la cosa segn su destino, hacer de ella un empleo
abusivo y tal, que comprometa su buen estado o su existencia.
En este principio se basa la obligacin que tiene el inquilino de una casa, de hacer a su costa las pequeas
reparaciones, llamadas locativas, justamente porque son a su cargo. Estas reparaciones corresponden al uso
mismo que hace de la cosa, y normalmente se hacen necesarias por una falta de cuidado o vigilancia. En el
artculo 1754 encontramos una enumeracin de las reparaciones locativas, que no es limitativa y que ya no est al
corriente del estado actual de los apartamientos.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_163.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:40:10]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 15
PRESTAClN DE SERVlClOS
23.15.1 NOCIN
Definicin
El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se compromete a trabajar durante un lapso de tiempo,
mediante una remuneracin proporcional al tiempo, llamada salario. Comprese artculo 1710.
lmportancia
Este contrato, desdeado hasta hoy por casi la totalidad de los jurisconsultos, que no se ocupan de l, es sin
embargo uno de los ms importantes entre los que existen, pues mediante l vive la mayora de los hombres.
Denominacin
A menudo los autores cometen errores sobre el nombre que debe aplicarse a este contrato. Casi todos los
economistas se conforman con denominaciones intiles o falsas en el punto de vista jurdico. Por ello se han
habituado a llamarlo contrato de trabajo. Sin duda esta expresin tiene una virtud oculta, pues es la empleada, con
ms frecuencia en el mundo parlamentario. En derecho no tiene ms razn de ser que la expresin simtrica,
contrato de casa, si se aplicara sta al arrendamiento urbano.
Como el trabajo puede ser objeto de contratos muy diferentes (arrendamiento, empresa, sociedad, prestacin
gratuita), el simple buen sentido exige que por lo menos se indique de qu contrato se habla. La nica expresin
de valor ciedtco es la de arrendamiento de trabajo. Las denominaciones empleadas por el cdigo: arrendamiento
de obra (arts. 1708 y 1770), arrendamiento de obra y de industria (artculo 1779 y ss.), son menos claras y
precisas.
Sin embargo, la Ley belga del 10 de marzo de 1900 emplea la expresin contrato de trabajo y lo mismo hace en
Francia, la Ley del 28 de diciembre de 1910. Por lo menos el plural es de rigor. Segn el mundo parlamentario se
elaboraba una ley de derecho civil, cuando se tena la intencin, sobre todo, de establecer una legislacin de clase
para crear reglas especiales en favor de los obreros. Ms valdra reconocer que se legisla en favor de todos los que
tienen la cualidad social de obreros, cualquiera que sea el contrato de derecho civil que hayan celebrado con sus
patrones.
Naturaleza del contrato
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_164.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:40:14]
PARTE QUlNTA
Este contrato es un arrendamiento. La cosa arrendada es la fuerza de trabajo que reside en cada persona, y que
puede ser aprovechada por otra, como la de una mquina o de un caballo. Esta fuerza puede arrendarse, siendo
esto justamente lo que ocurre en este contrato, en que la remuneracin del trabajo por medio del salario es
proporcional al tiempo, como en el arrendamiento de cosas; la suma debida se obtiene multiplicando la unidad del
precio convenido, por el nmero de das o de horas que ha durado el trabajo.
Tal es el anlisis jurdico del contrato. En el punto de vista econmico, las cosas se presentan en un aspecto
diferente. Para los economistas el obrero es una especie de socio del patrn, porque es su colaborador en la obra
de la produccin. Algunos han llegado a sostener que el contrato celebrado entre el patrn y el obrero es una
sociedad a destajo. Se trata empero de una de esas frmulas que seducen cuando no se reflexiona en ellas. La idea
de destajo es tan incompatible con la de sociedad, como la idea de gratuidad con la de venta; sociedad o destajo,
tiene tanto sentido como venta gratuita.
La esencia de la sociedad es la comunidad de los riesgos y ganancias; tan pronto como se fija la parte de uno de
los colaboradores, asegurndolo contra las probabilidades de prdida y privndolo de las de ganancia, ya no se
trata de un socio sino de un asalariado, no ha celebrado un contrato de sociedad, sino un contrato de
arrendamiento de trabajo. No siempre corresponden las categoras jurdicas a las econmicas, la misma funcin
econmica puede realizarse con ayuda de contratos diferentes; al igual que diferentes condiciones econmicas se
acomodan, a contratos exactamente idnticos.
Tampoco cambiara la naturaleza del contrato, el sistema de la participacin en los beneficios. La parte en los
beneficios concedida a cada obrero o empleado es un suplemento de salario, variable en su monto, pero que
permanece siendo accesorio de ste. El elemento principal de la remuneracin del trabajo contina siendo el
salario proporcional al tiempo, debido en todo acontecimiento. La participacin en los beneficios no es la nica
forma perfeccionada del salario de industria y el comercio emplean otras combinaciones, como el salario con
primas y el salario progresivo.
Por tanto, el contrato contina siendo un arrendamiento, a condicin, sin embargo, de que la participacin en los
beneficios sea pura y simple y deje subsistir un patrn responsable, deudor del salario fijo. Si la casa se organizara
en verdadera asociacin cooperativa, en la que todo el salario depende de las ventas, el contrato cambiara de
naturaleza, convirtindose en una sociedad.
Silencio casi absoluto del cdigo Napolen
Los antiguos autores, principalmente Pothier, no se ocuparon del
arrendamiento de trabajo; no determinaron ni su naturaleza, ni sus
condiciones ni sus efectos, por dos razones:
1. El derecho romano no poda servirles de gua, ya que ste slo conoci el trabajo de los siervos;
y 2. Bajo la antigua monarqua, el trabajo industrial estaba sometido al rgimen corporativo regido por las
manufacturas privilegiadas, primera forma de la gran industria, regidas por las Ordenanzas reales. Pero se
consideraba que esta materia ms bien era de polica que de derecho. Los jurisconsultos, entre ellos Pothier, slo
encontraban sometidos a los principios jurdicos, el arrendamiento de domsticos, materia infrtil y reducida,
sobre todo en aquel tiempo.
Los autores del cdigo hicieron lo mismo que Pothier: se refirieron a los obreros en algunos textos (arts.
1788_1790; 1798_1799); en realidad no legislaron para ellos. Se limitaron a resolver algunas cuestiones
tradicionales, tomadas de los textos romanos, y que nacen de las relaciones entre obreros y consumidores; ya sea
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_164.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:40:14]
PARTE QUlNTA
un obrero o relojero a quien un cliente ha encomendado la reparacin de su reloj; de un obrero a quien se ha
entregado una tela para que la tia, etc. El obrero desempea el papel de empresario y no de asalariado; no son
cuestiones nacidas del arrendamiento de trabajo, es decir, relaciones entre patrn y asalariado.
Respecto a estas ltimas, el cdigo slo contiene una breve seccin de dos arts. 1178 y 17811, y aunque se le
haya dado como ttulo: Del arrendamiento de los domsticos y obreros, slo se ocupa de los domsticos, como lo
demuestran las palabras amo, sueldo que emplea. Adems, el segundo de estos arts. fue abrogado durante el
segundo imperio (Ley del 2, ago. 1888). Slo quedaba el artculo 1780, que estableca una regla que fcilmente se
hubiera sobrentendido, a saber, la prohibicin de comprometer los servicios para toda la vida, lo que equivaldra a
convertirse en esclavo mediante un convenio.
Esto equivale a decir que el cdigo contena sobre el arrendamiento de trabajo. Se trata de una laguna que en parte
fue colmada por la Leyes del 9 de julio 1889 (respecto a los obreros rurales), del 27 de diciembre de 1890 y 19 de
julio de 1920 (respecto a la terminacin del contrato), del 12 de enero de 1895 (por lo que hace a los salarios), y
del 9 de abril de 1898 (respecto a la responsabilidad con motivo de los accidentes). Sobre la Ley del 28 de
diciembre de 1910.
Ley de germinal
En cierta medida puede explicarse el silencio del cdigo sobre las cuestiones relativas al trabajo industrial, por la
existencia de una ley contempornea de la preparacin del Cdigo Civil: la Ley del 22 Germinal ao II. Esta ley
es una especie de carta que el consulado haba dado a la industria para librarla de la ruina, cuando se crea
restablecida la paz en Europa. La Ley de germinal fue precedida de una vasta investigacin, ordenada en 1801,
cuyos resultados se resumieron en un informe del 13 nivoso ao X, dirigido a los cnsules por Chaptal, Ministro
del interior.
En las ciudades industriales se quejaban mucho de la infidelidad de los obreros y de la costumbre, convertida en
universal entre ellos, de violar los compromisos relativos al trabajo. Los funcionarios del consulado no ignoraron,
la existencia de los obreros, puesto que ya comenzaban a plantearse las cuestiones obreras. Pero pensaron que era,
como antes, un negocio de administracin y de polica, y que no tenan que reglamentar nuevamente, en el cdigo
civil, puntos ya previstos en una ley administrativa absolutamente reciente.
Cdigo del trabajo
Mucho se ha discutido sobre la oportunidad de una reglamentacin y el silencio del cdigo se ha interpretado en
varias formas diferentes. Hay, sin embargo, un serio inters en legislar sobre la materia, porque el derecho comn
no basta. La ley no se ha conformado con l, respecto a ningn contrato; todos tienen reglas especiales. La prueba
de la insuficiencia de las leyes respecto al arrendamiento de trabajo resulta del hecho de que ante cada nueva
cuestin que se presenta, no se ha podido obtener un acuerdo sobre su solucin aunque fcilmente se obtiene
sobre los principios generales de los contratos.
El 28 de diciembre se vot una ley de conjunto. Pero no es sino una modificacin de las reglas existentes sobre el
contrato de arrendamiento de trabajo y sobre las cuestiones obreras. Constituye el libro primero del Cdigo de
Trabajo y de la previsin social. Su numeracin primitiva fue reformada por el Decreto del 12 de enero de 1911.
La Ley del 21 de junio de 1924 reform el libro lV; la del 25 de febrero el III. Esta reforma fue prematura y, en
consecuencia, muy imperfecta. La numeracin de los textos sin cesar reformados, slo ha podido obtenerse
empleando letras al lado de los nmeros.
Alsacia y Lorena
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_164.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:40:14]
PARTE QUlNTA
La legislacin francesa slo parcialmente se ha puesto en vigor en Alsacia y Lorena (Ley del 1 jun. 1924, artculo
1, inc. 1). El artculo 1780, inc. 2 a 5 del Cdigo Civil y las leyes sobre los accidentes de trabajo no lo han sido; el
Cdigo del trabajo slo parcialmente. Se ha mantenido en vigor el cdigo local y la legislacin sobre el seguro
social; los arts. 616_629 del Cdigo Civil local, sobre el arrendamiento de servicios y la Ley del 26 de junio de
1903 (arts. 3_9), sobre las relaciones entre patrones y domsticos. En esta forma no se ha privado a los alsacianos
y lorenenses de las instituciones del derecho local, que se consideraron ms protectoras que las del derecho
francs.
Pretendidas variedades del arrendamiento de trabajo
Si nos atenemos a la clasificacin del cdigo, existiran tres especies de
arrendamiento de obra:
1. El arrendamiento de servicios, celebrados por los domsticos y obreros.
2. El contrato de transporte, o arrendamiento de los cocheros.
3. Los contratos a precio alzado y segn presupuesto (artculo 1779).
Esta clasificacin es absolutamente falsa. Las dos ltimas variedades no son arrendamientos, porque la
remuneracin del trabajo, en lugar de ser proporcional al tiempo, se fija globalmente. Son contratos de otro
gnero, cuya naturaleza est muy bien definida y cuyo nombre existe: contrato de obra o de empresas. Por tanto,
slo hay una especie de arrendamiento de trabajo; el que se celebre por los domsticos, obreros o empleados,
categoras diversas de personas que viven de este contrato, y a los cuales actualmente se les da el nombre
genrico de asalariados.
ldentidad jurdica del arrendamiento de domsticos y del de obreros
La naturaleza del contrato no vara con el papel econmico de las personas que lo celebran. Quien paga el salario
puede ser un productor, industrial o comerciante, que aprovecha el trabajo de sus asalariados en vista de una
produccin de riquezas destinadas a la venta, pero puede ser tambin un consumidor, que aprovecha el trabajo
para procurarse a s mismo cualquier utilidad, cuyo producto consume.
En el primer caso se trata de un patrn, y los asalariados son obreros o empleados; en el segundo, de un amo, y
los asalariados son domsticos: cocheros, recamareros, cocineros, jardineros, etc. El lenguaje usual distingue estas
diversas categoras que, en efecto, son diligentes en el punto de vista social; pero en el punto de vista jurdico,
stas diferencias carecen de influencia sobre la naturaleza y efectos del contrato: todas estas personas celebran,
indistintamente, arrendamiento de trabajo.
23.15.2 FORMACIN Y PRUEBA
Carcter del contrato
El arrendamiento de trabajo es un contrato consensual.
En esta materia, como en cualquiera otra, cada uno debera permanecer libre de contratar o no, segn sus gustos e
ideas. Pero la preponderancia poltica adquirida por los obreros hace inclinar la balanza en su favor, el patrn no
tiene derecho de negarse a contratar a un obrero sindicalizado, por esta circunstancia: los tribunales culpable al
patrn, condenndolo, en razn de su negativa sistemtica para contratar obreros sindicalizados. Por tanto, no es
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_164.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:40:14]
PARTE QUlNTA
absoluta la libertad de contratar. Por otra parte, la Ley del 26 de abril de 1924 con el fin de reservar empleos en la
industria privada, a las vctimas de la guerra, obliga a todo industrial y comerciante, que ocupe ms de 10
asalariados, a emplear a los mutilados de la guerra en una proporcin determinada.
Estn sujetas a la misma obligacin las explotaciones agrcolas y forestales que ocupen ms de 15 personas. El
patrn debe informar al oficial pblico de ocupacin, de la existencia de la vacante, y todo pensionado de guerra
presentado por el oficial debe ser sometido a un periodo de prueba (artculo 7). Se llega as al contrato de trabajo
obligatorio, pues el patrn que no se someta las reglas legales est obligado a pagar una renta especial.
Reglamentos de talleres
El arrendamiento de trabajo parece tomar un carcter especial gracias a la existencia, en muchos establecimientos,
de lo que se ha llamado reglamento de taller. Este reglamento es elaborado por el patrn; contiene disposiciones
diversas, destinadas a mantener el buen orden y a asegurar la regularidad y buena ejecucin del trabajo, que
siempre son difciles de obtener en los talleres numerosos. Normalmente se ponen como anuncios en el interior de
los edificios; frecuentemente tambin se imprime en una libreta que se entrega al obrero al celebrarse el contrato.
Este reglamento forma lo que los antiguos llamaban lex contractus; contiene las clusulas del contrato y el obrero
las acepta tcitamente, al aceptar el trabajo en las condiciones en que se le ofrece. Se trata de una aplicacin
sencilla y natural de las principios jurdicos sobre la formacin de los contratos consensuales. Sin embargo, la
cuestin de los reglamentos de taller es uno de los puntos sobre los cuales son ms vivas las protestas de los
obreros. lmputan al patrn al erigirse por propia autoridad, sobre legislador y juez, y el que les imponga clusulas
leoninas, que el obrero no puede disentir por carecer de los medios y del tiempo necesarios.
Sus quejas son fundadas habindose solicitado la intervencin legislativa. La dificultad consiste en satisfacer a los
obreros, quienes participar en la redaccin de los reglamentos de taller, por intermediacin de sus sindicatos, pero
respetando al mismo tiempo la libertad necesaria del patrn, quien debe seguir siendo amo en su casa, si no se
quiere comprometer la existencia misma de la industria.
Capacidad de las partes
La del patrn se encuentra indirectamente regida por las reglas del derecho mercantil sobre el carcter de
comerciante (arts. 2 y 4, C. Com.). La del obrero o empleado no ha sido reglamentada por ningn texto. Por tanto,
deber aplicarse el derecho comn. En consecuencia, el menor emancipado, la mujer separada de cuerpos, que
son dueos de sus personas pueden comprometerse como trabajadores, en tanto que el menor no emancipado, la
mujer casada no separada de cuerpos, aunque est separada de bienes, necesitan ser habilitados para celebrar este
contrato.
De hecho, la prctica no se muestra tan exigente, y gran nmero de menores se comprometan ellos mismos, como
domsticos u obreros; se les considera autorizados, por el solo hecho de que no haya una protesta expresa de sus
padres.
Edad legal
El trabajo industrial ha sido objeto de leyes especiales fue prohben emplear, en los talleres, nios de poca edad.
La primera en fecha es la del 22 de marzo de 1841, provocada por la publicacin de un informe de Villerm sobre
el estado fsico y moral de los obreros empleados en las fbricas (2 vols., Pars 1840); esta ley fij como mnimo
la edad de 8 aos cumplidos. Su sistema desarrollado por la del 14 de mayo de 1874, sustituida a su vez por la del
2 de noviembre de 1892, actualmente en vigor.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_164.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:40:14]
PARTE QUlNTA
Esta ley elev la edad de admisin en los talleres a trece aos, con la atenuacin de que un nio de 12 aos puede
ser contratado, cuando adems de presentar un certificado de estudios primarios, se haga constar su aptitud por un
certificado mdico (artculo 2). Se trata de una condicin de orden pblico; en consecuencia, ninguna
indemnizacin se debe al nio en caso de accidente, si no tiene la edad requerida.
De la colocacin
Normalmente el amo o patrn que solicita la mano de obra, y el domstico o el obrero que busca trabajo no se
conocen. Para facilitar la formacin del contrato, es decir, la colocacin del obrero, o del domestico, se recurre a
intermediarios que centralizan las demandas y las ofertas de trabajo. Tales son las oficinas de colocacin, y las
bolsas de trabajo. Ninguna de estas instituciones pertenecen al derecho civil.
Determinacin colectiva de las condiciones del trabajo
Convenciones celebradas por sindicatos. Desde hace muchos aos, los contratos relativos al trabajo originan
negociaciones colectivas entre patrones y obreros, en las cuales los obreros, y a menudo los mismos patrones,
estn representados por sus sindicatos. Estas convenciones se celebran, por lo general, como consecuencia de una
huelga y fijan para el futuro las condiciones del trabajo, los salarios, las horas de entrada y de salida, la duracin
de la jornada, u otros detalles.
Ninguna duda cabe sobre la licitud de estas convenciones colectivas; la intervencin de los sindicatos, tanto
obreros como patrones, en este caso es conforme a su misin. En las industrias importantes, el obrero es incapaz
de establecer por una discusin individual con el patrn, las condiciones de su trabajo; la organizacin actual
exige una discusin colectiva, nica que puede ser equitativa; de aqu que el contrato individual se reduce a un
contrato de enganche. La convencin negociada por el sindicato no tiene como objeto sustituir, por un acto nico,
las convenciones particulares que los obreros hubieran podido celebrar individualmente con su patrn.
Esta convencin no puede ser un verdadero arrendamiento en masa del trabajo de los obreros, que produzca
inmediatamente y por s mismo las diferentes obligaciones que nacen de ese contrato. El acuerdo obtenido entre
sindicato obrero y los patrones no suprime la necesidad de los contratos individuales de enganche, que continan
siendo los nicos arrendamientos de trabajo productivos de obligaciones entre patrones y obreros.
Ley del 25 de marzo de 1919. Habiendo surgido algunas dificultades sobre los efectos de estas convenciones
colectivas, intervino el legislador, y la Ley del 25 de marzo de 1919, incorporada en el artculo 31 del Cdigo del
trabajo, reglamenta las formas y efectos de estas convenciones. En la presente obra no podemos comentar
detalladamente esa ley.
Sus reglas ms notables en el punto de vista civil son:
1. La necesidad de un documento para la validez de la convencin (artculo 32 C.T.), y la publicidad de ste.
2. La determinacin de las personas obligadas; por la convencin colectiva (artculo 34 C.T.), que son los
signatarios y sus mandantes, los miembros del grupo en el momento de la firma, salvo su facultad para retirarse
del grupo, los miembros posteriores que manifiestan su consentimiento por una declaracin o por su entrada en el
grupo.
3. La obligacin de los signatarios de conformar los contratos individuales al colectivo (artculo 31) si una de las
partes en el contrato individual es la nica que acepta la convencin colectiva, ya no hay obligacin, sino slo
presuncin, salvo pacto en contrario, de que las partes han tenido la intencin de referirse a la convencin
colectiva (artculo 31).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_164.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:40:14]
PARTE QUlNTA
4. El derecho de los grupos para comparecer en juicio, a fin de obtener el respecto de la convencin colectiva,
contra toda agrupacin o persona que, ligada por la convencin, viole las obligaciones contradas (artculo 31).
Este derecho es independiente de la accin individual que pertenece a cada interesado.
5. La posibilidad para toda agrupacin y patrn de renunciar a una convencin colectiva de duracin
indeterminada (artculo 31), y el derecho de todo miembro de una agrupacin para sustraerse a la aplicacin de la
convencin.
Estas reglas confieren a la convencin colectiva de trabajo un carcter particular. Se ha tratado de mantener el
principio de la libertad de las convenciones, pero nos encaminamos hacia la reglamentacin obligatoria de las
condiciones del trabajo, puesto que el contrato individual no puede derogar la convencin colectiva. Se trata de
algo as como el restablecimiento del poder reglamentario de las corporaciones, abolido por la revolucin, o
cuando menos, de una forma atenuada de dicho poder.
Prueba del contrato
El Cdigo Civil haba establecido respecto a la prueba del arrendamiento
de trabajo, una disposicin excepcional. En caso de conflicto sobre los
tres puntos siguientes:
1. Monto del salario;
2. Pago de stos;
y 3. Anticipos sobre los mismos, los tribunales deberan dar fe al patrn, bastando la afirmacin de ste (artculo
1781). Se trataba de una especie de sospecha contra la palabra del asalariado, sospecha que era ofensiva; los
tribunales no podan atenerse al dicho del trabajador, aunque lo estimaran ms digno de confianza que al patrn.
Este artculo fue abrogado por la Ley del 2 de agosto de 1868, que declara aplicables las reglas del derecho
comn; pero ha tenido el siguiente resultado: de hecho, casi nunca se hacen constar por escrito las condiciones del
contrato; por tanto, cuando se trata de probar la existencia misma del contrato y el monto del salario, es
inadmisible, por lo general, la prueba testimonial, porque la suma total del salario que pueda deberse en virtud del
contrato es superior a 500 francos. El obrero o empleado, que en nuestra hiptesis es el actor, se ve obligado a
diferir el juramento a su patrn, llegndose as a una situacin anloga a la que resultaba del artculo 1781.
La nica diferencia consiste en la libertad de que gozan actualmente los tribunales para deferir el juramento
supletorio al obrero, cuando existe un principio de prueba. En cambio, si se demuestra la existencia del contrato y
el monto del salario, y si el patrn pretende haber pagado el salario devengado o hecho algunos anticipos, debe
probar estos hechos, lo que slo podr hacer por escrito cuando la suma sobrepase de 500 francos, o bien estar
obligado a deferir el juramento a su obrero, sobre el hecho del pago: se ha modificado as la situacin que
resultaba del artculo 1781. No es necesaria la formalidad del duplicado.
23.15.3 Prestacin de trabajo
Variedad de aplicacin del contrato
El trabajo prometido puede tener un fin indefinidamente variado; depende de las convenciones y de las
necesidades de las partes. Sin embargo, es objeto de una reglamentacin legislativa respecto a varios puntos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_164.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:40:14]
PARTE QUlNTA
importantes.
Trabajos que pueden ser objeto de un arrendamiento
Pueden ser objeto del contrato de arrendamiento, los actos que constituyen el ejercicio de las profesiones
llamadas liberales (artsticas, literarias, cientficas, etc.)? Numerosos autores sostienen la negativa. Tal parece que
fuera deshonroso hablar de arrendamiento a propsito de estas profesiones. Toda persona que se avergonzara de
aceptar un salario, cobra voluntariamente honorarios. Se trata de un sentimiento debido a la educacin; no de una
idea racional. El trabajo en s mismo constituye la dignidad de la vida; pero si hay ocupaciones ms agradables
que otras, esto en nada influye sobre su importancia relativa en el punto de vista econmico y social.
Algo pueril existe en la distincin entre las artes serviles y las profesiones liberales; estas ltimas pueden
determinar la celebracin de los mismos contratos civiles que el contrato manual.
Algunas veces se toma la cuestin en otro punto de vista, y se niega el nombre de arrendamientos a estos
contratos, por que no podran formar obligaciones civilmente obligatorias. Lo anterior es cierto, pero es efecto de
una clusula de retractacin sobrentendida. Si esta facultad se suprime por un convenio particular, la persona que
se hubiese obligado a trabajar puede ser condenada al pago de daos y perjuicios, en caso de no cumplir su
palabra, aunque se trate de un profesional.
Limitacin de la jornada
En principio, quien arrienda su trabajo es libre de comprometerse a trabajar tantas horas por da como sea posible
hacerlo. Esta libertad natural existe tambin para el obrero independiente, que trabaja en su casa, y para los
domsticos. Pero ha sido restringida tratndose de los obreros propiamente dichos, por la Ley del 9 de noviembre
de 1848, que fija en doce horas de trabajo efectivo la jornada mxima.
Ya se consideraba esta ley en desuso, cuando se encarg a los inspectores del trabajo de los nios vigilar por su
cumplimiento (Ley del 2 de noviembre de 1892, artculo 17). Despus de diferentes medidas dictadas en favor de
los obreros que trabajan en los mismos locales que las mujeres y los nios (Ley del 30 de marzo de 1900), o que
realizan ciertos trabajos particularmente penosos (minas, transportes por mar o ferrocarril), la ley del 23 de abril
de 1919 estableci el principio de la jornada de ocho horas, facultando a los reglamentos de administracin
pblica para organizar, sobre esta base, el trabajo semanal. Esta ley ha sido muy discutida, en cuanto a su
influencia sobre la produccin.
El contrato que impone al obrero una jornada superior a la legal es nulo y el obrero puede negarse a cumplirlo.
Aplicacin del artculo 1172.
Reglamentacin del trabajo de los menores y de las mujeres
Las mujeres y los menores de ambos sexos empleados en la industria, estn sometidos a una especie de tutela
legal que se llama reglamentacin del trabajo; la clase trabajo en que se les puede ocupar, el nmero de das que
pueden trabajar por semana y el de horas por da, es reglamentado minuciosamente por la ley. Un cuerpo especial
de funcionarios, los inspectores del trabajo de los nios, est encargado de asegurar la observancia de todas estas
reglas.
Es necesario reconocer, adems, que la intervencin del legislador se justifica por los irritantes abusos sealados
en numerosas investigaciones industriales, tanto en Francia como en el extranjero. La reglamentacin del trabajo
de las mujeres y de los menores de ambos sexos ha quedado ms limitada que la de los adultos desde 1892. Desde
la Ley del 23 de abril de 1919, la duracin del trabajo es reglamentada de una manera general, pero algunas reglas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_164.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:40:14]
PARTE QUlNTA
especiales prohben a los obreros de menos de 18 aos y a las mujeres, el trabajo nocturno, y a los nios el trabajo
en las minas y en las fbricas de fuego continuo (Ley del 24 de enero de 1925, que reform los arts. 20-28 y 96
del Cdigo del Trabajo, libro II).
Descanso semanal
La Ley del 13 de julio de 1906, que se insert en el Cdigo del Trabajo (arts. 30-51), establece para todos los
obreros el principio de un da de descanso obligatorio por semana. El alcance de aplicacin de esta ley ha
originado grandes dificultades.
Ausencia de coaccin
Legalmente, el amo o patrn no tiene ninguna va de coaccin contra el domstico u obrero que se niega a
trabajar. En general, el obrero no contrae ninguna obligacin firme; abandona el trabajo cuando quiere, salvo
efecto del plazo determinado de que se hable ms adelante; adems, cuando puede reclamrsele el pago de daos
y perjuicios casi siempre es insolvente.
Hay un caso en que el patrn es directamente lesionado por el abandono sbito del trabajo por parte del obrero,
cuando le ha hecho anticipos sobre su salario. Habindose pagado el trabajo con anterioridad, si no se realiza, el
patrn sufre una prdida. La legislacin del consulado haba concedido en este caso, al patrn, una garanta Ley
del 22, germinal, ao 11, artculo 1; arts. 7, 8 y del Decreto del 9 frimario ao Xll, sobre los carnets. He aqu su
mecanismo; los anticipos sobre el salario se anotaban en la libreta, y ningn otro patrn poda contratar al obrero
deudor, mientras el antiguo patrn no hubiese hecho constar, en la libreta, que el obrero haba pagado lo que
deba.
Lo ms extraordinario en el sistema, consista en que, segn el Decreto de frimario, el obrero deudor en razn de
anticipos estaba obligado a pagar su deuda con su trabajo. Era esto absolutamente contrario a los principios de la
ley civil, segn cual la obligacin de hacer se resuelve en el pago de daos y perjuicios (artculo 1242). En este
caso se ejecutaba en especie. Los patrones supieron muy bien servirse del arma que se haba puesto en sus manos.
Se vieron costureras que ganaban 40 francos por da, o recibir 300 de anticipo, y encontrarse as en la
imposibilidad material de abandonar la fbrica.
En algunas ciudades industriales esto haba llegado a ser un sistema y los anticipos hechos a los obreros se
elevaban, a veces, a cientos de miles de francos (informe de 1845 a la cmara de los pares). Tal sistema fue
suprimido por la Ley del 8 de mayo de 1851
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_164.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:40:14]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
SECCIN CUARTA
OBRA
CAPTULO 16
GENERALlDADES
23.16.1 CARCTER
Definicin
Es aquel por el cual una persona se obliga a realizar por otra un trabajo determinado, mediante una cantidad
calculada segn la importancia del trabajo.
Carcter distintivo
Este contrato difiere del arrendamiento, de trabajo en que la remuneracin del trabajo se fija segn la importancia
de la obra, y no en proporcin al tiempo que emplea en ella.
Esta diferencia basta para hacer del contrato de obra un contrato distinto. Por tanto, errneamente las
legislaciones modernas, siguiendo en esto las defectuosas clasificaciones del derecho romano lo consideran como
un contrato de arrendamiento. As lo hace el cdigo de Napolen, que trata ambos bajo la misma rbrica, en las
secciones ll y lll (arts. 1782 y 1799).
Denominacin
El cdigo no ha dado un nombre nico a este contrato. Emplea el trmino empresa (arts. 1711, 1784 y 1798) y se
sirve de la palabra empresarios, que es un derivado de aquella (arts. 1779, 1794, 1795, 1797 y 1799). Pero, por
otra parte, le aplica los nombres de contrato de obra a precio alzado o por presupuesto (artculo 1779 y rbrica de
la seccin lll), que slo convienen a subdivisiones de este contrato.
La palabra empresa es la nica que tiene un alcance general y valor tcnico. Por error se le atribuye, a veces, un
sentido restringido, para designar las empresas patronales clasificadas por el Cdigo de Comercio entre las
profesiones mercantiles (artculo 632 y 635 C. Com.). Este error se explica porque los patrones que se dedican a
cierto gnero de industrias (transportes, construccin, etc.), llevan especialmente el nombre de empresarios; por
esto se ha tomado la costumbre de considerar el contrato de obra como su funcin propia y exclusiva.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_165.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:40:17]
PARTE QUlNTA
No se advierte que esos pobres diablos, que frecuentemente no tienen sino sus brazos o algunos tiles simples y
poco costosos, pueden celebrar un contrato del mismo gnero; No es empresario un hombre establecido, un
burgus, un capitalista, que tenga talleres, caballos, carretas o camiones, y que d trabajo a un nmero ms o
menos considerable de obreros? Este usos est tan extendido y es tan antiguo, que es seguido por el cdigo; en los
arts. 1787_1799 emplea, en varias ocasiones la palabra empresario para designar a los patrones.
Pero como la verdad termina siempre por imponerse, y como las concepciones jurdicas elementales no pueden
desconocerse, incluso ni por el legislador, en el artculo 1799, el cdigo mismo admite, lo que es indiscutible, que
un simple obrero puede celebrar el contrato de obra; el obrero que se encarga de una parte de la construccin de
un edificio, como de todo el trabajo de carpintera, herrera, etc., o de una porcin determinada de estos trabajos
es empresario en la parte de que se trata. La expresin no es absolutamente exacta; no deviene empresario_patrn
por este solo hecho, puesto que se supone que trabaja solo; realiza un contrato de obra.
El carcter personal del empresario es una profesin que supone el empleo habitual del contrato de obra. Es
necesario ir an ms lejos; el simple obrero que trata no con un cliente, sino con un patrn, para ejecutar un
trabajo a destajo (salario por tarea o por pieza) celebra un contrato cuya naturaleza es exactamente la misma que
tendra si ejecutara ese trabajo por cuenta de un cliente.
As, como hemos visto ya a propsito de los domsticos, el papel econmico de quien paga el trabajo carece de
influencia sobre la naturaleza jurdica del contrato; sta depende exclusivamente del modo adoptado para fijar la
remuneracin del trabajador; hay de trabajo, cuando esta remuneracin es proporcional al tiempo, y contrato de
obra cuando la remuneracin es independiente de la duracin del trabajo.
Forma de fijar el precio
El precio del trabajo debe fijar segn la naturaleza e importancia de la obra y no variar con la duracin de su
ejecucin. Pero, respetando esta condicin caracterstica del contrato, pueden emplearse dos procedimientos
diferentes.
1. Contrato de obra a precio alzado. El precio puede fijarse globalmente, es decir, en bloque, y ser estimado en
una cifra nica, que en ningn caso pueda ser superior. El contrato contiene entonces una verdadera clusula de
seguro por la cual la persona por quien se hace la obra est garantizada contra las probabilidades de que se haya
hecho una estimacin insuficiente en el costo del trabajo.
Muchos propietarios tratan las construcciones mediante este procedimiento; el arquitecto o empresario se
compromete a entregar la casa por el precio convenido, totalmente terminada. El peligro consiste en que el
empresario especula sobre la ignorancia del cliente y sobre la imposibilidad en que ste se halla de verificar el
trabajo, empleando materiales de calidad inferior, economizando a costa de la buena ejecucin de los trabajos, en
detrimento de la solidez o de la duracin.
2. Contrato de obra segn presupuesto. El precio puede fijarse por un presupuesto, lo que lo hace susceptible de
variar y, sobre todo, de aumentar, por la adhesin de nuevos detalles y de trabajos suplementarios. Puede decirse
que tambin en este caso hay un precio fijo pero artculo por artculo, y no globalmente; cada detalle del trabajo
tiene su precio particular. El precio total que deber pagarse depender de los trabajos realmente ejecutados y slo
podr conocerse despus de su ejecucin; se fija con posterioridad y no anticipadamente como en el caso anterior.
El contrato de obra segn los precios oficiales es una variante de este segundo procedimiento; la tarifa aplicable a
cada artculo, en lugar de ser libremente discutida por las partes o segn el uso del lugar, se halla fijada
oficialmente, siendo obligatoria para la industria de la construccin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_165.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:40:17]
PARTE QUlNTA
Aplicaciones diversas
El contrato de obra se adapta a los ms variados trabajos, materiales, como la fabricacin de un objeto mueble, o
las construcciones, terraceras, etc., hasta el transporte de personas y de mercancas, y los espectculos y fiestas
pblicos.
La ley nicamente ha previsto y reglamentado de una manera especial dos clases de este contrato; el de transporte
(arts. 1782_1785) y el de construccin de edificios (arts. 1792 y 1794), siendo muy incompletas sus disposiciones
sobre ellos.
Relacin entre el contrato de obra y el de compraventa
El contrato cuyo objeto es una cosa futura no es una venta, si esa cosa debe ser producida por el trabajo de quien
la promete. La funcin nica de la venta es la enajenacin de la propiedad; normalmente supone que ya existe la
cosa que constituye su objeto; se admite que la venta puede tener por objeto una cosa futura, slo a condicin de
que tal cosa llegue a existir por efecto de un fenmeno natural o por el trabajo de un tercero, como las cosechas de
productos agrcolas o las acciones de una sociedad en formacin, a cuya fundacin permanezca extrao al
vendedor.
Si la creacin de la cosa por entregar depende del trabajo de quien la promete (o de obreros a sus rdenes), el
contrato ya no tiene nicamente por objeto la enajenacin de una cosa; comprende, adems, la remuneracin a
destajo de un trabajo que debe efectuarse; por tanto, forma una operacin mixta, que a la vez es venta y contrato
de obra.
Los autores del Cdigo Civil comprendieron la cuestin en otra forma. Para ellos, el contrato es un mero
arrendamiento cuando el obrero nicamente proporciona su trabajo; venta de una cosa, cuando ya est hecha, si
proporciona al mismo tiempo la materia prima. Esta clasificacin debe abandonarse. Es el lenguaje igual
empleado por la jurisprudencia. Segn las sentencias, el contrato es una venta cuando el empresario de la cosa por
hacer proporciona la materia prima o por lo menos la parte principal de ella. Esta solucin es tradicional.
La jurisprudencia no tiene la intencin, en forma alguna, de aplicar al contrato todas las reglas de la venta, con
exclusin de las que rigen los contratos relativos al trabajo; su fin es imponer al empresario la obligacin de
garanta.
23.16.2 REGLAS DE LA EMPRESA
23.16.2.1 Derecho comn
lnsuficiencia de la ley
La reglamentacin del cdigo sobre el contrato de obra es absolutamente insuficiente. La ley dedica tres arts.
(1788_1790) a la cuestin de los riesgos que casi nunca se presenta tratndose de muebles, en tanto que no se
advirtieron graves dificultades que la prctica revela.
a) PRESCRIPCIN DEL CRDITO DEL PREClO
Sistema del cdigo
El cdigo estableci una breve prescripcin de seis meses, para las sumas debidas a los obreros y trabajadores
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_165.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:40:17]
PARTE QUlNTA
(arts. 2271). Debe advertirse inmediatamente que esta prescripcin, fundada en una presuncin de pago, se ha
establecido contra una categora de personas, porque viven al da y normalmente cobran sin retardo, y no contra
los crditos nacidos de un contrato determinado. De esto resulta que la prescripcin de seis meses existir contra
los obreros y trabajadores, aun respecto a los salarios y suministros que se les deben en virtud de un contrato a
precio alzado, es decir, cuando hayan trabajado por trabajo concluido o por tareas; poco importa la naturaleza del
contrato; la prescripcin de seis meses le ser oponible, a causa de su carcter de trabajador.
Por el contrario, la prescripcin de seis meses no se aplica a los crditos del empresario, que es un patrn, que
especula con la ejecucin de un trabajo que realiza para otra persona. Y como no se ha establecido prescripcin
alguna especial para sus crditos, queda sometido al imperio del derecho comn y puede reclamar el pago de los
mismos durante 30 aos (artculo 2262). As, en esta materia la duracin de la prescripcin est reglamentada
segn el carcter de las personas, y no en atencin a la naturaleza del contrato.
Carcter de contratista
Se comprende, por tanto, el gran inters que hay en poseer el carcter de contratista, que prolonga la prescripcin
60 veces ms. Por ello con frecuencia se discute judicialmente si una persona tiene o no el carcter de contratista.
El uso reserva el nombre de contratistas a los que habitualmente tratan con el pblico, a precio alzado o segn
presupuesto, grandes trabajos, especialmente en la industria de la construccin, y que los realizan mediante un
personal a sus rdenes. Estas personas son patrones y no obreros. El cdigo se ha conformado a este uso al
emplear la palabra contratista en el sentido que le atribuye. Vase los arts. 1792 y ss. que hablan de los
contratistas (empresarios) a propsito de la construccin de edificios; el artculo 1797, que alude a las personas
empleadas por el contratista.
El carcter del contratista es personal; es una profesin mercantil que depende del gnero habitual de los trabajos,
ms que de la naturaleza especial de un contrato, celebrado una vez por azar. As se ha juzgado que un contratista
profesional no pierde este carcter por haberse encargado de trabajos pequeos por cuenta de un cliente, sin haber
fijado con anterioridad un precio alzado o un presupuesto. A la inversa, no se adquiere el carcter de contratista
por beber celebrado uno o dos contratos de obra.
Algunas sentencias empero se han negado a admitir esta diferencia de clases (no obstante estar consagrado por la
ley) y han declarado que la prescripcin de 30 aos se aplica nicamente a los contratos a precio alzado o por
presupuesto. Por consiguiente, han negado el carcter de contratista a las personas que de hecho lo posean y que
haban ejecutado trabajos que se elevaban a sumas considerables. Se trata de sentencias absolutamente contrarias
a la ley; la prescripcin de seis meses solamente debe aplicarse a los salarios de los obreros.
Obreros que desempean el papel de empresarios
Algunos obreros de la construccin, albailes, carpinteros, cerrajeros, accidentalmente celebran contratos de obra
a precio alzado o por presupuesto, para la ejecucin de una obra importante; Les es aplicable la prescripcin de
seis meses o la de 30 aos? Segn el artculo 1799 en este caso son contratistas por la parte que tratan. Es verdad
que esa decisin slo se establece en relacin a las reglas contenidas en los artculos anteriores (arts. 1792_1797);
la ley simplemente los declara sujetos a las reglas de la presente seccin.
Pero el carcter que les atribuye es indivisible. Si se asimilan estas personas a los empresarios, en razn de la
naturaleza del contrato que han celebrado, injusto sera que no participaran de las ventajas que procura esta
asimilacin, no obstante que sufren sus cargas.
b) CAUSAS PARTlCULARES DE RESOLUClN
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_165.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:40:17]
PARTE QUlNTA
Resolucin unilateral del contrato
El artculo 1794 contiene una disposicin excepcional; permite al dueo (quien ha ordenado la obra) rescindir por
su voluntad el contrato, incluso cuando la obra haya sido comenzada ya. Es verdad que se le obliga a indemnizar
al empresario; debe restituirle:
1. Todos sus gastos (por la parte del trabajo ya efectuado y por la compra de materiales o de tiles que haya
podido hacer), y
2. Toda la ganancia que hubiera podido obtener si hubiese terminado su obra. El contratista no puede quejarse;
ninguna prdida sufre por la resolucin del contrato.
No por ello deja de ser este derecho de rescisin unilateral una facultad excepcional; debe, determinarse en qu
casos existe. Si nos atenernos al encadenamiento natural de los textos, se decidir que el artculo 1794 se refiere a
la misma hiptesis que el artculo 1793, que habla de una construccin hecha por orden del propietario en su
terreno; en consecuencia, no es otra cosa que el derecho de quien manda hacer una construccin, de detener los
trabajos; se le obliga a pagar no solamente lo que se ha hecho, sino el beneficio que esperaba obtener el
contratista, quien ha tratado globalmente.
As comprendido el texto, es absolutamente natural y conforme a los usos. Esta interpretacin se apoya, adems,
en los pasajes de Pothier en que se inspira el artculo 1794, siendo indudable que en ellos Pothier nicamente tuvo
en consideracin las construcciones. La relacin entre ambos artculos es claramente visible en el cdigo espaol
(arts. 1593 y 1594).
Pero la doctrina desde hace mucho tiempo decide que el artculo 1794 tiene un alcance general, y que se aplica a
toda especie de contrato de obra, por todos los trabajos efectuados a precio alzado. La jurisprudencia tuvo la
oportunidad de aplicar esta solucin a un contrato celebrado para la construccin de maquinas de vapor; admiti
el derecho del rescisin. Esta decisin caus cierta sorpresa en el mundo de los negocios, en el que se
consideraban estos contratos de suministros como ventas y, a este ttulo, como contratos firmes.
Las cmaras de comercio se conmovieron ante la decisin de la corte de casacin y pidieron una reforma
legislativa que suprimiese la facultad de resolucin. El ministro se neg a acatar su demanda y se limit a
recomendar a los industriales que insertaran en sus contratos una disposicin contraria a la del artculo 1794, que
no es de orden pblico.
Efecto de la muerte de las partes
La muerte de la persona que ha ordenado el trabajo es indiferente; no pone fin al contrato. Pero como este
contrato se ha celebrado en consideracin de las aptitudes personales de quien debe ejecutar el trabajo, se disuelve
por la muerte del obrero, del arquitecto o del contratista (artculo 1795). Si la obra ya est iniciada, pero no
terminada, el dueo no estar obligado a pagar el valor de la obra hecha o de los materiales preparados, sino en
tanto este trabajo o materiales pueden serle tiles (artculo 1796).
23.16.2.2 Empresas de construccin
a) ACClN DE DlEZ AOS CONTRA LOS ARQUITECTOS Y
EMPRESARlOS
Carcter excepcional de esta accin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_165.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:40:17]
PARTE QUlNTA
Segn los principios generales, el contratista constructor de un edificio quedara liberado de toda responsabilidad
inmediatamente que la obra fuese entregada o recibida, es decir, examinada y verificada. Pero esta regla aplicada
a las casas y otras construcciones, ofrecera un peligro particular; los vicios de construccin no aparecen
inmediatamente; a la larga, la casa trabaja, producindole cuarteaduras y hundimientos. El ojo ms prctico puede
engaarse, y aunque exista una causa prxima de accidentes, no advertira.
Por ello se han establecido disposiciones particulares relativas a los arquitectos y empresarios de construcciones,
a quienes la ley declara responsables de su obra durante diez aos (arts. 1792 y 2270). Adems, las reglas as
establecidas por la ley llegan a ser especialmente rigurosas respecto a ciertos puntos cuando los trabajos se han
ejecutado a precio alzado.
Personas responsables
La ley nombra los arquitectos y contratistas, es decir, las personas que construyen edificios (artculo 1792); esta
palabra, ya muy amplia, se extiende todava ms por la expresin de obras importantes del artculo 2270, que
puede aplicarse a los trabajos de arte, como puentes, dique, calzadas, muros de sostn, etctera.
La responsabilidad del arquitecto o del empresario existe en todo contrato, cualquiera que sea la forma de
retribucin adoptada, es decir, ya se trate de un trabajo ejecutado a precio alzado, por presupuesto, o a tanto la
medida. En efecto, el artculo 2270 colocado con el ttulo De la prescripcin y que fija duracin de la
responsabilidad est redactado en trminos generales y no admite distincin alguna; por tanto siempre existe la
responsabilidad cuyo principio supone.
Por lo dems, nadie duda de este punto, ni en la jurisprudencia ni en la doctrina; en cambio, la naturaleza del
contrato influye de una madera determinante, en otro punto de vista muy grave; la cuestin de la prueba. La
responsabilidad existe tanto respecto a los trabajos de reparacin como de las nuevas construcciones. Por lo
dems, es de naturaleza contractual, puesto que el arquitecto y el empresario se encargan, por virtud de un
contrato, de cortos trabajos; por tanto, errneamente la corte de casacin aplica en esta materia el artculo 1382.
Distincin entre el arquitecto y el empresario
Cuando el propietario ha empleado, a la vez, para la misma construccin, un arquitecto y uno o varios
contratistas, la responsabilidad se divide entre ellos; el arquitecto responde de los vicios del plano, y el contratista
de la culpa en que incurre el ejecutar el trabajo o de lo que est mal hecho. Esta divisin de la responsabilidad es
indicada en el artculo 2270, que despus de haber nombrado el arquitecto y el empresario, habla de los trabajos
que han hecho o dirigido. Las dos ltimas palabras deben aplicrseles distributivamente.
La responsabilidad del arquitecto en razn del plano que haya levantado no cesa por el solo hecho de no haberse
encargado de dirigir los trabajos a menos que la culpa sea imputable al contratista por no haberse conformado el
plano, o por haber cometido errores. Pero el arquitecto responde tambin de las culpas cometidas por el
empresario, cuando dependi de l evitarlas, ejerciendo una vigilancia ms activa. Sin embargo, la
responsabilidad slo existe respecto del propietario, y el contratista slo debe soportar, en sus relaciones con el
arquitecto, las consecuencias de las culpas que haya cometido. Vase, tambin para el caso en que el contratista es
el nico con quien se ha tratado a precio alzado.
Solidaridad
Hay solidaridad entre el arquitecto y el contratista, cuando son al mismo tiempo responsables, en virtud del
artculo 1792, de la construccin de una casa a precio alzado. Sobre los casos en que existe esta solidaridad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_165.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:40:17]
PARTE QUlNTA
Trabajos que originan la responsabilidad de diez aos
La determinacin de los trabajos que originan esta responsabilidad de diez aos ha provocado algunas
dificultades. El artculo 1792 habla de edificios; el 1270 de obras importantes. Como el primero de estos textos
tiene carcter excepcional debe restringirse al gnero de trabajos que prev, siendo preciso incluso que esos
edificios se hayan construido a precio alzado. En cuanto al artculo 2270, representa el derecho comn y siendo
ms general el trmino que emplea (obras importantes), puede aplicarse a otros trabajos distintos de la
construccin de edificios, por ejemplo a un pozo.
Sin embargo, es necesario que se trate de obras importantes. As, la construccin del aparador de una tienda no
origina la responsabilidad de diez aos, quedando a cubierto el contratista por la recepcin del trabajo.
Duracin de la responsabilidad
La responsabilidad establecida contra los arquitectos y empresarios dura diez aos. Ninguna duda puede haber
sobre este punto. Por tanto, si ningn accidente se produce en los diez aos siguientes, el arquitecto queda
totalmente liberado.
Duracin de la accin
Cuando el accidente sobreviene, Cunto tiempo dura la accin concedida al propietario contra el arquitecto o
contratista?
Tres respuestas son posibles a esta cuestin:
1. Los arts. 1792 y 2270 fijan el plazo en el cual debe producirse el accidente, para que el arquitecto sea
responsable de l; se trata de un plazo de prueba de la solidez de la casa, pero dichos artculos no determinan la
duracin de la accin de indemnizacin. Por tanto, debe aplicarse el derecho comn y esta accin durar 30 aos
(Aubry y Rau).
2. Duvergier propuso un segundo sistema, los arts. 1792 y 2270 estableceran dos plazos de diez aos distintos y
sucesivos. El artculo 1792 fija nicamente (como en la opinin anterior), el tiempo de prueba durante el cual
debe producirse el accidente para que haya responsabilidad; por ello este artculo est colocado en el ttulo del
arrendamiento de servicios. El artculo 2270, colocado en el ttulo de la prescripcin, reglamenta la duracin de la
accin de garanta fijndola en diez aos, los cuales corren desde el da del accidente o del descubrimiento del
vicio, sobrevenido uno u otro antes de la expiracin del primer plazo de diez aos. Este sistema es ingenioso, pero
difcilmente conciliable con los textos.
3. En la prctica, el problema ha recibido una solucin muy rigurosa para el propietario; ambos arts. establecen un
plazo nico y este plazo comprende a la vez el lapso en que hay responsabilidad por los accidentes y la duracin
de la accin. De esta suerte, para dirigirse contra el arquitecto o contratista, el propietario tiene un plazo variable;
lo que queda de los diez aos despus del accidente, y ese tiempo til para el ejercicio de la accin puede ser
mayor o muy breve, si el accidente se produce el ltimo da del plazo de responsabilidad. Este sistema adoptado
por la jurisprudencia, se fundamenta en una prolongada constante tradicin.
Como atenuacin, la jurisprudencia admite que el propietario puede actuar apenas aparezca el vicio, y sin esperar
que se produzca la ruina del edificio.
Prueba que debe rendirse
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_165.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:40:17]
PARTE QUlNTA
Sobre este punto recae la ms seria de las dificultades que nacen de la combinacin de los arts. 1792 y 2270.
Est obligado el propietario a probar la culpa del arquitecto, o bien ste es de pleno derecho responsable, salvo
que pruebe la existencia de un caso fortuito? La jurisprudencia distingue segn la naturaleza del contrato.
En general, no existe ninguna presuncin de culpa contra el arquitecto; es responsable en los trminos del derecho
comn, es decir cuando pudiendo determinarse la causa del accidente, resulta que el profesional que ha dirigido
los trabajos fue imprudente o negligente. Sin embargo, existe una excepcin a esta regla; si el trabajo se ejecut a
precio alzado, la ley (artculo 1792) presume la culpa del arquitecto y el propietario nada tiene que probar. Pero
esta excepcin no se aplica sino al caso en que el edificio haya cado total o parcialmente (artculo 1792) y no
cuando se trata de simples trabajos mal hechos que no comprometan la solidez del edificio.
Caso de culpa comn
Ocurre a veces que tanto el propietario como el constructor son culpables a la vez por ejemplo, el propietario ha
impuesto a su arquitecto o constructor condiciones que destruyen la solidez de la obra. En este caso, el
constructor no puede liberarse de toda responsabilidad alegando que no ha hecho sino seguir los planes e
instrucciones del propietario; deba haberlo ilustrado sobre este punto y poner a su servicio su competencia
tcnica. Esta jurisprudencia se remonta al menos a 1835.
El solo efecto de esta comunidad de culpa es determinar a veces, una divisin de la responsabilidad entre el
propietario y el constructor, debiendo ste soportar entonces solo una parte de las prdidas, que a veces es
mnima. Sin embargo, esta divisin de la responsabilidad no se admite de una manera constante por los tribunales.
Reenvo
Los arts. 1792 y 2270 originan, en la prctica, numerosas dificultades que no pueden aplicarse en un tratado
elemental. La jurisprudencia todava se halla confusa sobre el papel del arquitecto, que vara mucho de un caso al
otro; respecto a la naturaleza de los vicios de que responde y sobre lo que debe entenderse por obras de
importancia en el artculo 2270, etctera.
b) MODlFlCAClONES DURANTE LOS TRABAJOS A PREClO ALZADO
La regla y su motivo
Cuando el arquitecto o constructor ha emprendido la construccin de un edificio a precio alzado, no puede
reclamar ningn aumento de precio por ninguna razn (artculo 1793). La ley prohbe expresamente reclamar un
suplemento por aumento de la mano de obra o de los materiales; no era necesario que la ley dijese esto; el efecto
natural del contrato a precio alzado es poner estos riesgos a cargo de quien contrat el trabajo. Pero prohbe al
mismo tiempo toda reclamacin de este gnero, fundada en cambios o en aumentos hechos al plan primitivo. Esto
s era til de decir, pues habiendo sido modificado el objeto del contrato, cesa de ser obligatorio el precio alzado.
Si la ley ha establecido esta regla rigurosa, se debe a que trata de impedir una sorpresa, de la que frecuentemente
eran vctimas los propietarios; despus de haba tratado con ellos globalmente, se les proponan cambios sin
anunciar un aumento del precio, y, terminado el trabajo, se les exiga una diferencia que les haca perder toda la
ventaja del trato. Se niega al contratista incluso la accin de in rem verso.
Excepcin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_165.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:40:17]
PARTE QUlNTA
Como pueden llegar a ser necesarias, o simplemente tiles, las modificaciones al plano primitivo, y aceptadas por
ambas partes, la ley no ha podido prohibirlas de una manera absoluta, pero toma una precaucin para evitar todo
fraude; el arquitecto o empresario no podr demandar un suplemento del precio, sino en tanto hayan sido
autorizadas por escrito estas modificaciones, y convenido el precio con el propietario (artculo 1793).
c) ACCIN DIRECTA DE LOS OBREROS CONTRA EL PROPlETARlO
Disposicin legal
Previendo el caso en que el contratista de un edificio llegara a ser insolvente, y no pudiese pagar a los obreros que
ha empleado en su construccin, el artculo 1798 decide que esos obreros no tienen accin contra el dueo o
propietario, por cuya cuenta se ha hecho la obra, sino hasta la concurrencia de lo que ste deba al contratista en el
momento de intentarse la accin.
Su sentido natural
Cul es el sentido de este texto? No fue tornado ni de Pothier ni de Domat. Se encuentra ya en el proyecto del
ao Vlll tal como figura en el cdigo, y durante las discusiones no se hizo ninguna observacin sobre l. Por
tanto, debe tomarse segn su sentido ms natural y simple, siendo visible, por su sola lectura, que se ha
establecido para limitar las obligaciones del dueo y la accin de los obreros contra l; se trata de un texto
restrictivo que no confiere a los obreros ninguna ventaja excepcional. De esto deber concluirse que el obrero
ejerce contra el tercero la accin perteneciente a su patrn y que obra por la va oblicua del artculo 1166.
lnterpretacin de la jurisprudencia
Sin embargo, la jurisprudencia ha derivado de este texto una institucin extraordinaria, que el legislador
ciertamente no ha establecido en la ley; la existencia de una accin directa en provecho de los obreros, contra el
tercero para quien se ejecuta el trabajo. Este tercero es deudor directo nicamente del contratista con el cual ha
tratado; por tanto, las sumas que debe se entregarn a la quiebra del contratista; al reconocer a los obreros una
accin directa contra l, la jurisprudencia concede a stos el equivalente de un privilegio que les permite obtener
directamente el pago de sus salarios, sin pasar por la quiebra de su patrn y sin sufrir el concurso de sus otros
acreedores.
Esta jurisprudencia est actualmente definida, tiene el valor de un derecho consuetudinario. Parece que la decisin
ms antigua en este sentido es una sentencia de Douai, del 37 de marzo de 1833, que funda la accin directa en la
idea de una gestin de negocios.
Personas que se benefician con la accin directa
La jurisprudencia reconoce el beneficio de la accin directa a todos los que tienen el carcter de obreros, incluso a
los que con los nombres de maestro o destajistas hayan subcontratado por una parte de la obra, recurriendo a la
ayuda, en su trabajo, de otros obreros dirigidos por ellos. Pero por aplicacin del texto mismo que habla
solamente de los obreros, se niega la accin directa a los que se han limitado a proporcionar materiales, as como
o a los subempresarios, que especulan con la ejecucin de los trabajos, sin trabajar ellos mismos en su carcter de
obreros.
23.16.2.3 Trabajos muebles
De los riesgos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_165.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:40:17]
PARTE QUlNTA
Si se supone que la cosa sobre la cual se ejecutaba el trabajo perece antes de haber sido entregada y recibida,
surge entonces la cuestin de los riesgos, pues es nece
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_165.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:40:17]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
SECCIN QUlNTA
SOClEDAD
CAPTULO 17
SOClEDAD
Advertencia
El contrato de sociedad se rige a la vez por el Cdigo Civil (arts. 1832_1873) y por las leyes mercantiles, el
primero se ocupa de las reglas generales de las sociedades, el derecho mercantil establece las reglas especiales.
Pero las sociedades civiles son infinitamente menos numerosas que las mercantiles; las que existen, por lo menos
cuando son importantes, deliberadamente toman las formas de la sociedad en comandita o de la sociedad por
acciones, en cuyo caso estn sometidas a las leyes y usos del comercio (Ley del 24 jul. 1867, artculo 61; Ley del
1 ago. 1893).
De lo anterior resulta que la teora de las sociedades expuesta nicamente segn el Cdigo Civil, est privada de
sus aplicaciones prcticas ms importantes. Agreguemos a esto que las reglas establecidas por el derecho civil
son, en gran parte, arcaicas y molestas. Por todas estas razones, la materia de las sociedades generalmente se
sacrifica en los cursos, es poco abordada en los exmenes. En esa virtud la explicaremos.
23.17.1 GENERALlDADES
Definicin
La sociedad es un contrato por el cual dos o ms personas convienen en formar un fondo comn, mediante
aportaciones que cada una de ellas deben proporcionar, con objeto de dividirse los beneficios que de ello puedan
resultar. Ms o menos es sta la definicin del Aubry y Rau. (artculo 1832).
El simple hecho de que una persona tome parte en los beneficios de una casa de comercio, no la constituye en
sociedad. As hemos visto ya que el sistema de la participacin en los beneficios es una forma perfeccionada del
contrat de obra, que deja a los empleados su carcter el asalariados. Por consiguiente, carecen de derecho para
discutir la direccin dada a los negocios; no son responsables de las deudas; y pueden ser despedidos como
simples empleados. De la misma manera, puede haber prstamos con participacin en los beneficios.
Sociedades de personas y sociedades de capitales
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_166.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:40:21]
PARTE QUlNTA
En principio, el contrato de sociedades se forma en consideracin de las personas; se acepta asociarse con una
persona determinada, y no con el primero que llegue. Este contrato se celebra, como los antiguos, intuito person.
Pero al lado de esta forma antigua, las necesidades del comercio han hecho nacer otra, en la cual la sociedad no es
sino un medio de reunir capitales; en este caso el carcter de las personas es indiferente; solo se pide de ellas su
dinero.
Se han constituido as sociedades de capitales, cuyo tipo perfecto es la sociedad annima, profundamente
diferente de las sociedades de personas nicas conocidas en la antigedad. Sin embargo, una serie clusulas
insertas en los estatutos de las sociedades, principalmente en cuanto a la cesin de acciones, a veces llegan a
introducir, incluso en las sociedades por acciones, parcialmente el intuito person.
Nombre de las partes de los asociados
En las sociedades de personas, la parte de cada sociedad se llama inters; en las de capitales se llama accin. La
distincin entre el inters y la accin presenta dificultades muy delicadas, que no pueden estudiarse en esta obra,
pues son del dominio del derecho mercantil.
Prohibicin del contrato de sociedad entre esposos
Puede el contrato de sociedad celebrarse entre esposos? La ley no ha
previsto la cuestin. Los tribunales han pensado que la existencia de una
sociedad entre los esposos tendra por efecto:
1. Establecer entre ellos una igualdad de derechos, que sera incompatible con el ejercicio de la potestad marital.
2. Modificar las relaciones de intereses que existen entre ellos, lo que sera contrario al principio de la
inmutabilidad de las convenciones matrimoniales. En consecuencia han declarado nula la sociedad formada entre
el marido y la mujer. La misma jurisprudencia ha considerado disuelta, por el matrimonio, una sociedad contrada
con anterioridad por los esposos.
23.17.1.1 Sociedades civil y mercantil
lnters de la distincin
Este inters ha disminuido mucho:
1. Cuando la jurisprudencia reconoci la personalidad de las sociedades puramente civiles, pues la falta de
personalidad de las sociedades civiles era antes, la principal utilidad que haba en distinguirlas de las mercantiles.
2. Cuando se sometieron a las leyes mercantiles las sociedades civiles que tomasen forma comercial.
Sin embargo, el inters de la distincin subsiste todava tratndose de las sociedades civiles que no toman las
formas mercantiles. De una manera general, puede decirse que este inters es el mismo que hay en distinguir los
comerciantes de los no comerciantes. As, la competencia de los tribunales de comercio y el rgimen de la quiebra
son propios a las sociedades mercantiles. Adems, existen para las sociedades de comercio reglas especiales,
relativas, primeramente, a la publicidad que debe darse al contrato que las constituye y en segundo lugar, a la
prescripcin oponible por los socios a los acreedores sociales.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_166.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:40:21]
PARTE QUlNTA
Medios de hacer la distincin
No hay criterio legal pero se admite que debe uno basarse en el objeto de la sociedad; si se ha fundado para
realizar operaciones mercantiles, como la compra y la venta de mercancas y otros comestibles, ser mercantil. Si
se ha fundado para operaciones no mercantiles, como la explotacin de una mina, o la especulacin con
inmuebles, ser civil. De la misma manera se reconoce si un particular es comerciante o no; son comerciantes los
que habitualmente realizan actos de comercio.
23.17.1.2 Sociedades civiles de forma mercantil
Fin de su institucin
Desde hace mucho tiempo, numerosas sociedades puramente civiles se fundan en la forma de sociedades por
acciones (sociedades annimas, o sociedades en comandita por acciones). La ventaja que encuentran en ello es
atraer cierta adhesin que no obtendran crendose bajo la forma civil; aquellos de sus miembros que se limitan a
suscribir una o varias acciones (accionistas) no estn sometidos a la responsabilidad indefinida del pasivo social,
no responden de l sino hasta la concurrencia de su aportacin; todo lo que arriesgan es perder el monto de sus
acciones.
Ahora bien, esta limitacin de los riesgos para ciertos asociados es desconocida del derecho civil; la sociedad por
acciones es de origen mercantil, y hasta hoy se ha regido exclusivamente por las leyes mercantiles. Para esto no
hay ningn motivo racional; trtase de un fenmeno puramente histrico, pero es un hecho. De ello resulta que las
sociedades civiles por acciones eran sociedades civiles con forma mercantil.
Estado de las cosas de 1893
En qu medida est el hecho de recurrir a una forma extraa al derecho civil modificaba la condicin de tales
sociedades? Hasta 1893, la doctrina y la jurisprudencia admitan, y justamente, que solo la forma cambiaba;
mercantiles en su forma, estas sociedades permanecan en el fondo sometidas al derecho civil y a todas sus reglas,
salvo, naturalmente, la limitacin de los riesgos para los accionistas, limitacin que es inherente a la forma de la
accin.
Esta solucin no exista sin inconvenientes. Por ejemplo, no obstante apelar tales sociedades el crdito y dirigirse
al pblico, no estaban obligadas a llevar sus libros con las formas especiales usadas en el comercio; sus
fundadores y directores tampoco incurran en las penas correccionales establecidas por la Ley del 24 de julio de
1867, que son para el pblico y accionistas garanta de honorabilidad. Por tanto, era necesario hacer algo.
Ley del 1 de agosto de 1893
sta decidi, en trminos absolutos, que las sociedades civiles de forma mercantil son mercantiles y estn
sometidas a las leyes y usos mercantiles. Por consiguiente, son competentes los tribunales de comercio y pueden
ser declaradas en quiebra.
Las consecuencias prcticas de su decisin son;
1. Que el rgimen de la quiebra puede, en adelante, aplicarse en Francia a los no comerciantes.
2. Que los no comerciantes que no han realizado actos de comercio estn sustrados a los tribunales civiles.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_166.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:40:21]
PARTE QUlNTA
La Ley del 1 de agosto de 1893 solamente se aplica a las sociedades desde su entrada en vigor, la jurisprudencia
anterior y esta ley conserva, todava, todo su valor respecto a las sociedades anteriores, que son muy numerosas.
Vase tambin la Ley del 7 de marzo del 1925, sobre las sociedades de responsabilidad limitada, que tienen
carcter mercantil cualquiera que sea su objeto (artculo 3).
Sociedades mineras
Las sociedades mineras eran, en razn de su objeto, sociedades civiles, aunque muchas de ellas haban dividido el
capital de su objeto, sociedades civiles, en centsimos. La Ley del 9 de septiembre de 1919, sobre el comercio de
minas, decidi que la explotacin de las minas se considerara como un acto de comercio, y aplica esta
disposicin a las sociedades civiles existentes (artculo 5).
23.17.2 OBJETO
Objeto de las sociedades
Segn la jurisprudencia y la doctrina actuales, la sociedad tendra necesariamente por objeto la realizacin y
participacin de los beneficios, y estos beneficios se representan bajo la forma de dividendos en dinero,
distribuidos a los asociados al fin de cada ejercicio, como si esta forma econmica del provecho fuese necesaria
para la concepcin misma de la sociedad. No es esto lo que ha dicho el cdigo, ni lo que nos ensea la tradicin.
Para Pothier, la sociedad es el contrato por el cual dos o varias personas ponen en comn sus bienes o industria
para obtener de ellos un beneficio comn.
Ahora bien, el provecho que puede obtenerse de ciertos bienes comunes no es necesariamente un beneficio en
dinero, un enriquecimiento anual, anlogo al de los comerciantes; puede ser tambin el simple uso de las cosas,
consistente en retirar, en especie, la utilidad que pueden ellas dar. Las comunidades de bienes, como las antiguas
sociedades tcitas, o como la comunidad conyugal, son sociedades; no puede dudarse de ello. Toda la tradicin
jurdica nos lo garantiza.
Nunca hemos tenido, en materia de sociedades, otra concepcin que la del derecho romano, y si los autores y la
jurisprudencia francesa buscan con tanto rigor en toda sociedad, el espritu de especulacin, se debe a que sin
advertirlo, son inducidos a considerar las sociedades civiles a travs de las mercantiles, gracias a la enorme
preponderancia que estas han adquirido en los tiempos modernos, pero es esta una innovacin contraria a los
textos de nuestras leyes; para justificarse, sera necesario suprimir los arts. 1837 1841, que determinan el objeto
de las sociedades, conforme a las ideas de Pothier y a las tradiciones romanas.
Divisin
Desde el punto de vista de su objeto las sociedades son universales o particulares (artculo 1835).
23.17.2.1 Sociedad universal
Sus diferentes especies
Las hay de dos clases;
1. Sociedad universal de todos los bienes presentes Es aquella por la cual los socios ponen en comn todos sus
bienes actuales muebles e inmuebles (artculo 1387). Tratndose de bienes futuros, slo se permite comprender en
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_166.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:40:21]
PARTE QUlNTA
esta clase de sociedad los bienes que la ley llama de gananciales, es decir, los beneficios obtenidos en el ejercicio
de una profesin; pero no se puede comprender en ellos los bienes adquiridos a ttulo gratuito por herencia,
donacin o legado, los cuales con respecto al goce pueden quedar comprendidos en esta sociedad.
La nica excepcin se refiere a la sociedad entre esposos llamada comunidad, que puede comprender todos los
bienes futuros respecto a la plena propiedad.
2. Sociedad universal de ganancias (artculo 1833) A pesar de su nombre, sta comprende otra cosa distinta de las
ganancias que previenen de la industria de los socios, a saber; a) Sus muebles presentes; b) El goce de sus
inmuebles personales.
Deudas de los socios
La ley no se ha ocupado de ellas; en general se admite que todas las deudas presentes de los socios gravan el
fondo social en la primera variedad, en tanto que no recibiendo la segunda (sociedad de gananciales), sino sus
muebles, nicamente responde de las deudas muebles, como en la sociedad conyugal.
Rareza de las sociedades universales
Muy frecuentes en la Edad Media, bajo el nombre de sociedades tcitas (taisibles), las sociedades universales
parecen haber desaparecido en la actualidad con excepcin de la comunidad entre esposos.
23.17.2.2 Sociedad particular
Sus variedades
Las sociedades particulares pueden tener por objeto los siguientes
puntos, segn los arts. 1841 y 1842.
1. La propiedad de ciertas cosas determinadas.
2. El goce (frutos futuros), o simplemente el uso de una cosa.
3. Una empresa por realizarse en comn.
4. El ejercicio de un oficio o de una profesin.
Las sociedades mercantiles normalmente tienen por objeto una empresa o una profesin, en tanto que el objeto de
las sociedades puramente civiles es ms bien la explotacin o el uso de un bien. Gran nmero de sociedades
civiles se han fundado as, para la construccin adquisicin de casas en Pars; tambin se han creado agencias
para especular sobre este procedimiento, ofreciendo a los pequeos capitalistas porciones de intereses en casas as
compradas y amuebladas, es decir, cuya propiedad se encuentra fraccionada y representada por ttulos muebles.
Sociedades con objeto ilcito
Cualquiera que sea el objeto de una sociedad debe ser lcito (artculo 1833. Como ejemplos de sociedades ilcitas
se citan aquellas que se forman, algunas veces, entre contrabandistas o comerciantes, para defraudar ya sea al
fisco en la percepcin de los derechos aduanales o de los de circulacin sobre las bebidas, o a las cajas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_166.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:40:21]
PARTE QUlNTA
municipales en la percepcin de los impuestos. Sera tambin ilcita la asociacin formada para la explotacin de
una carga o de un oficio, cuando la ley no permite su particin.
La sociedad ilcita no produce ningn efecto y, por consiguiente, los socios carecen de derecho para exigir la
particin de los beneficios que estn en poder de uno de ellos y que se niegue a distribuirlos; solamente tienen el
derecho de recobrar sus aportaciones, que no han cesado de pertenecerles, no pudiendo llegar a ser propiedad
social. La situacin es diferente en las sociedades de hecho, cuyo objeto no es ilcito.
23.17.3 FORMACIN
Momento de su formacin
La sociedad es un contrato consensual; su formacin es inmediata; existe, desde el momento mismo en que se
celebra, a menos que se haya sealado otra fecha para este fin (artculo 1843). En la prctica, la escritura
constitutiva nunca deja de prever este punto y de fijar el da en que se formar la sociedad.
23.17.3.1 Aportacin de socios
Necesidad de las aportaciones
Es de la esencia de toda sociedad que cada uno de los socios contribuya con una parte, a la formacin del fondo
comn Arte. 1832 y 18 31. Esta contribucin, se llama aportacin. Por tanto, quien no haga ninguna aportacin no
puede considerarse como socio; lo que se le concede a ttulo de beneficio, en realidad ser una donacin o un
salario.
Naturaleza variable de las aportaciones
No es necesario que las aportaciones sean iguales; tampoco es necesario que todas sean de la misma naturaleza.
La aportacin puede tener por objeto cosas muy diversas; frecuentemente dinero; a veces bienes en especie,
muebles o inmuebles, corpreos o incorpreos (por ejemplo, un establecimiento de comercio ya existente), a
veces, tambin toda la aportacin de uno de los socios es su industria, es decir, su trabajo personal; se admite,
igualmente, que el crdito mercantil (facilidad que una persona ya conocida y estimada puede tener para obtener
crdito), puede constituir el objeto de una aportacin y frecuentemente es una de las ms fructuosas para las
sociedades en su principio.
Pago de las aportaciones
Cada socio est naturalmente obligado a pagar su aportacin. El artculo 1845 dice que es deudor con la sociedad.
Si es una aportacin en propiedad, la transmisin de ella se opera conforme el derecho comn, es decir, en
principio, por el simple convenio, la aplicacin de las reglas de la transcripcin respecto de los terceros, cuando
esta aportacin tenga por objeto un inmueble.
Si es una aportacin en dinero, el artculo 1846 decide que el socio constituido en mora para el pago de su
aportacin debe de pleno derecho los intereses de la suma prometida, a partir del da en que deba haberla pagado.
Es esta una de las numerosas excepciones establecidas por la ley al principio del artculo 1153, segn el cual los
ingreses moratorios no corren sino hasta el da en que el deudor se constituye en mora por efecto de una
interpelacin (ley del 7 abr. 1900). Sin embargo, la regla se ha extendido por la jurisprudencia a todos los crditos
entre la sociedad y los socios.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_166.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:40:21]
PARTE QUlNTA
Garanta debida a la sociedad
Cada socio garantiza su aportacin a la sociedad, en los trminos del derecho comn. As, cuando una aportacin
deba hacerse en propiedad, si la sociedad es vencida en eviccin, tiene contra el socio una accin semejante a la
de un comprador contra su vendedor (artculo 1845, inc. 2).
23.17.3.2 Prueba
Aplicacin del derecho comn
El artculo 1834, que prohbe la prueba testimonial para toda sociedad cuyo objeto valga ms de 500 francos (lo
que ocurre por decirlo as casi siempre, no es sino un aplicacin de los principios generales). La ley ha credo til
explicarse especialmente sobre este punto, para proscribir el modo de formacin de las antiguas sociedades tcitas
que se establecan sin escritura, e incluso sin ninguna convencin expresa, por el solo hecho de la vida en comn
durante ms de un ao (ao y un da).
No se debe concluir de esto que ha suprimido la aplicacin de las otras reglas consagradas en el ttulo De la
prueba; principalmente sera posible completar, por testigos o por presunciones, un simple principio de prueba
que resulte de un documento incompleto. La ley hacendaria del 13 de julio de 1925 (artculo 62), obliga a las
sociedades civiles a hacer una declaracin en el registro dentro del mes siguiente a su constitucin. A falta de esta
declaracin, los actos de la sociedad no son oponibles a la administracin respecto a la percepcin de los
impuestos.
23.17.4 PERSONALlDAD
Sociedades dotadas de personalidad
Casi sin excepcin, las sociedades mercantiles son reconocidas como personas ficticias desde un tiempo
inmemorial. Respecto a las sociedades civiles, la personalidad es una novedad. Reconocida primero por la ley
misma a las sociedades mineras se entendi en seguida a las sociedades civiles de forma mercantil, lo que ya no
constituye ninguna duda desde que la ley del 1 de agosto de 1893 declar mercantiles estas sociedades en cuanto
al fondo.
Por ltimo, la jurisprudencia ha terminado por reconocer de una manera general la personalidad de las sociedades
civiles. Este progreso es uno de los ms notables ejemplos de la evolucin producida en ciertas materias, en la
jurisprudencia, bajo un simple esfuerzo del cambio de las ideas e independientemente de toda intervencin
legislativa.
En vano, segn creemos, una parte de la doctrina se resiste todava a aceptar esta innovacin de la jurisprudencia.
La cuestin no es saber si hay en nuestras leyes, textos que demuestren la existencia de la sociedad como
patrimonio distinto, sino si hay textos que se opongan a ello de una manera absoluta. Puede decirse que la
cuestin que an no se planteaba en 1803, madur despus. Las sociedades han adquirido un desarrollo que hace
necesaria esta jurisprudencia y las Leyes de 1810 y de 1893 precitadas, demuestran que el legislador no repugna
con ella.
Consecuencias de la personalidad
He aqu brevemente indicadas las consecuencias de la personalidad de
las sociedades:
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_166.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:40:21]
PARTE QUlNTA
1. El activo social no est indiviso entre los asociados; forma una masa distinta que, en la opinin corriente, se
reputa como un patrimonio normal que es atribuido al ser ficticio llamado sociedad. De esto resulta que no est
gravado con las hipotecas legales que afecten el patrimonio personal de los socios.
2. El derecho de los socios se reputa mueble, incluso cuando la sociedad posea inmuebles. Tal es la regla que el
artculo 529 aplica a las sociedades mercantiles, y la Ley de 1810 a las sociedades mineras.
3. Los acreedores de la sociedad tienen como garanta el fondo social, con exclusin de los acreedores personales
de los socios. Esto es consecuencia de la idea de que el fondo social es el patrimonio de una persona de la que no
son acreedores los acreedores personales de los socios.
4. Ninguna compensacin es posible cuando un tercero es al mismo tiempo deudor de la sociedad y acreedor de
un socio, o inversamente. La compensacin supone que el crdito y la deuda existen entre dos personas
respectivamente acreedoras y deudoras una de otra. Esta condicin falta aqu, puesto que hay tres patrimonios en
presencia, en lugar de dos, y el tercero no es deudor y acreedor de la misma persona.
5. Una sociedad puede formar parte de otra; y estas agrupaciones han llegado a ser muy frecuentes.
6. Por ltimo, se considera que la sociedad tiene tambin nacionalidad. Pero esta cuestin de la nacionalidad de la
sociedad provoca graves dificultades que no pueden exponerse en la presente obra.
A esta lista se agrega, ordinariamente, una ltima consecuencia; en virtud de su personalidad las sociedades
podrn ser vlidamente representadas, ante los tribunales, por su gerente, sin que sea necesario llamar a la causa a
todos sus miembros. Pero veremos que la jurisprudencia desde antes de 1901 concede la misma facilidad a toda
asociacin, aun desprovista de personalidad.
Naturaleza de las partes de los socios
Cuando las sociedades civiles no se consideraban personas, no poda haber ninguna duda sobre la naturaleza del
derecho de cada socio; estando el activo social en la indivisin entre ellos, era un derecho de copropiedad.
En las sociedades dotadas de personalidad (y actualmente es sta una regla casi absoluta), surge una duda; el
activo social constituye el patrimonio de una persona ficticia, que no es el socio, y ste posee en su patrimonio
particular, el ttulo representativo de su parte social, que para l es un elemento de activo, del que normalmente
puede disponer, que sirve de garanta a sus acreedores y que stos pueden embargar. Cual es la naturaleza de este
derecho?
Por mucho tiempo se consider como una propiedad de un gnero especial, como una variedad de lo que se llama
propiedad incorprea. Pero la jurisprudencia actual lo trata como un derecho de crdito. Es indudable que entre la
sociedad y los socios hay relaciones de acreedor a deudor; el socio puede exigir su parte en los beneficios anuales,
es acreedor de ellos; puede ejercitar diversas acciones para hacer que se respeten sus derechos.
De esto resulta que a la muerte de uno de los socios, su parte, incluso puesta bajo la forma de una accin, se
divide de pleno derecho entre sus herederos. Pero por lo general en los estatutos se establece que esta divisin no
ser oponible a la sociedad.
23.17.5 FUNCIONAMlENTO
23.17.5.1 Administracin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_166.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:40:21]
PARTE QUlNTA
Gerentes designados en los estatutos
A menudo en el acta constitutiva de la sociedad, la que contiene sus estatutos, se designan uno o varios gerentes y
se determinan sus facultades. Estos gerentes llamados gerentes estatutarios, tienen de particular que solo pueden
ser revocados por causas legtimas, por ejemplo, actos de infidelidad o una incapacidad notoria. Formando parte
su no libramiento del pacto fundamental de la sociedad, confiere a ste un carcter obligatorio y permanente. Pero
a menudo los estatutos, no obstante designar gerente, tienen la precaucin de reservar a la asamblea general de
socios o al consejo directivo la facultad de revocacin.
Gerentes ordinarios
Cuando el gerente ha sido nombrado en un acto posterior a la formacin de la sociedad, es un mandatario
ordinario revocable a voluntad (artculo 1656).
Quin puede decretar la revocacin?
Nada ha dicho la ley. Tres soluciones son posibles; puede exigirse la unanimidad de los socios, conformarse con
la mayora o admitir la revocacin por la voluntad de uno solo. Este ltimo sistema se justifica fcilmente, a pesar
de las apariencias; el mantenimiento de un mandato supone la voluntad de todos los que lo han dado. La
controversia empero es ociosa; generalmente los estatutos reglamentan la dificultad.
Gestin de una sociedad desprovista de gerentes
Si ni los estatutos ni ningn acto posterior, han nombrado gerente de la sociedad, la ley da facultades iguales a
todos los socios considerndose que stos se han concedido recprocamente la facultad de administrar uno por
otro (artculo 1859). Sin embargo, se reserva a cada uno de ellos el derecho de oponerse al negocio proyectado
por otro, antes de que sea concluido.
Facultades de los gerentes
Dependen de los estatutos o del acto que los haya nombrado. Si nada se ha precisado, debe considerase que han
recibido todas las facultades tiles para la gestin de que estn encargados, dada la naturaleza de la sociedad y su
objeto.
Situacin de los socios no encargados de la gestin
El artculo 1866 establece que el socio no administrador (es decir, que no ha recibido mandato de los dems para
este efecto) no puede enajenar ni comprometer las cosas incluso muebles, pertenecientes a la sociedad. Este
artculo es muy sencillo; pero con frecuencia ha sido mal comprendido. Siendo absoluta la prohibicin, este socio
ni siquiera puede disponer de los bienes sociales hasta la concurrencia de su parte.
En este punto el cdigo contiene una innovacin; en tiempos de Pothier se segua an la doctrina romana, y cada
socio poda enajenar vlidamente su parte de los bienes comunes, siendo esta una consecuencia rigurosamente
lgica de la idea de que era personalmente propietario de ella y de que la sociedad no se encontraba en la
indivisin. Por ello, este artculo 1860 ha proporcionado su argumento favorito a los partidarios de la
personalidad de las sociedades, aunque sea posible explicarlo en los dos sistemas.
23.17.5.2 Obligacin en favor de terceros
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_166.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:40:21]
PARTE QUlNTA
Textos del cdigo
El cdigo no contiene sobre este punto sino disposiciones anticuadas.
Prev dos casos:
1. Una obligacin contrada en favor de un tercero por todos los socios conjuntamente. El artculo 1863 los
declara responsables a todos por partes iguales, salvo que el acto haya especialmente restringido la obligacin de
los que tienen una parte inferior a una porcin viril.
2. Aqul en que la obligacin se contrae a nombre de la sociedad por uno solo de los socios. Esta obligacin no
liga a los dems, salvo que le hayan dado poder para este acto, o que el negocio haya redundado en su beneficio.
Si el socio contrata en su propio nombre slo se obliga l mismo.
Forma moderna de la gestin de las sociedades
Normalmente las sociedades no contratan en esta forma con los terceros, tienen gerentes que obran en este
carcter con facultades especiales y todas las cuestiones que surgen recaen sobre la interpretacin de los estatutos.
El Cdigo Civil no ha previsto en ninguna forma el modo de funcionamiento de las sociedades modernas, que
estn provistas no solamente de gestores, sino frecuentemente de consejos de administracin que deliberan y
toman decisiones, y tambin, con frecuencia, de un servicio de supervisin (contrle).
Ausencia de solidaridad
Los socios no son responsables solidariamente de las deudas sociales (artculo 1862). Estas se dividen, de pleno
derecho, entre ellos, por partes viriles, salvo estipulacin en contrario.
El derecho mercantil contiene una excepcin a esta regla estableciendo la solidaridad de los socios en muchos
casos, principalmente en las sociedades en nombre colectivo; forma frecuente para la explotacin de los
establecimientos de comercio y de las pequeas empresas industriales.
Exoneracin personal de los socios
La regla tradicional del contrato, que se remonta a la poca en que la sociedad estaba desprovista de toda
personalidad, establece que las deudas sociales gravan personalmente a los socios. Quin podra ser su sujeto
pasivo, de no ser ellos? Por consiguiente, los acreedores sociales tienen accin en su contra, si el activo social no
basta para pagarles; en otros trminos, los socios son responsables del pasivo personalmente y ms all de sus
aportaciones.
En la actualidad esta regla ha llegado a ser muy molesta; existe el deseo de asociarse limitando el riesgo al monto
de la aportacin. Slo puede hacerse esto entrando en una sociedad por acciones; el accionista no es
personalmente responsable de las deudas sociales; slo arriesga su aportacin. Ocurre, tambin, en cierto gnero
de sociedades (las sociedades annimas), que todos los socios se hallan en esta situacin y que ninguno de ellos
es responsable personalmente de las deudas sociales; la nica garanta de los terceros que tratan con la sociedad
es el activo social.
Se ha tratado de procurar este mismo beneficio a los socios de las sociedades civiles ordinarias, que no hayan
dividido su capital en acciones y que no se hayan obligado a observar las reglas y precauciones que la ley impone
a las sociedades annimas. La convencin es nula, por lo menos no es oponible a los terceros. Las crticas que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_166.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:40:21]
PARTE QUlNTA
acompaan a esta sentencia en las compilaciones parecen falsas y las consideramos apoyadas en un sistema que
desconoce totalmente la formacin histrica de la teora de las sociedades.
23.17.5.3 Particin de resultados
lmportancia de las reglas legales
En este punto el derecho civil toma, en cierta forme, su
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_166.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:40:21]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 18
ASOClACIN
Definicin
La asociacin es el contrato por el cual varias personas ponen en comn su actividad y, en caso necesario sus
rentas o capitales con un fin distinto al de dividir los beneficios (Ley del 1 jul. de 1901, artculo 1). Este contrato
permite realizar un fin o ejercitar una influencia que el aislamiento de los individuos harta ms difcil o ano
imposible.
La asociacin se distingue de la simple reunin por su permanencia. La reunin es un encuentro pasajero de
personas que no tienen entre s ninguna obligacin. Las personas que se renan con frecuencia, siempre las
mismas y para el mismo fin, terminaran por constituir un asociacin.
La asociacin se presta a los fines ms variados; todas las formas de la actividad humana son susceptibles de
ejercerse por medio de la accin colectiva de hombres asociados. En consecuencia, no puede definirse la
asociacin por su objeto, que vara infinitamente, sino slo por sus caracteres intrnsecos.
23.18.1 ASOClACIN Y SOClEDAD
lnters de la distincin
Entre la sociedad y la asociacin hay una profunda diferencia de rgimen; la sociedad siempre ha sido prevista y
permitida por el derecho francs, colocada en el nmero de los contratos reconocidos, y regida antiguamente por
las costumbres y las ordenanzas, y en la actualidad por la legislacin tanto civil como mercantil; en cambio, hasta
1901, la asociacin ha permanecido fuera del derecho positivo y escrito, era ignorada por la ley civil, y slo
prevista por la ley penal, que la consideraba como un delito; viva, de hecho, bajo la buena voluntad de la
administracin.
Actualmente la asociacin constituye el objeto de una importante ley, promulgada el 1 de julio de 1901; en
consecuencia, es permitida; pero se halla sometida a reglas absolutamente diferentes de las que rigen a las
sociedades ordinarias.
Distincin segn el fin del contrato
La sociedad propiamente dicha se caracteriza por su fin lucrativo; ya sea civil o mercantil, los socios se han
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_167.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:40:25]
PARTE QUlNTA
puesto de acuerdo y obrado en comn para ganar dinero, para dividirse entre s los beneficios. La verdadera
asociacin es aquella que no se propone como fin la obtencin y divisin de las ganancias.
De aqu la importancia que esta circunstancia adquiere en la definicin legal de la asociacin Ley del 1 jul. 1901,
artculo 11; todo el rgimen que le es aplicable depende de esto. Normalmente las asociaciones (caritativas,
literarias, artsticas, etc.), persiguen un fin de inters general; obran en inters ajeno y no en inters personal de
sus miembros, en tanto que las sociedades tienen un objeto esencialmente egosta.
Sin embargo a veces las asociaciones se constituyen en inters personal de sus miembros; si la ventaja que les
procura no se presenta bajo la forma de una particin de beneficios, esta asociacin no es una sociedad. Ejemplo;
una comunidad religiosa, que asegura a sus miembros la vida en calma y contemplativa del claustro; un crculo,
que da a sus miembros facultades de reunin, distracciones; un sindicato, que defiende los intereses profesionales
de una industria, etc., son asociaciones y no sociedades.
Casos especiales
A veces la distincin llega a ser ms delicada, pero se resuelve siempre segn el mismo principio. As, una
asociacin cooperativa de consumo es una sociedad; una compaa de seguros mutuos no lo es, en las
cooperativas de consumo, los socios se ponen de acuerdo para comprar en comn, al por mayor y directamente,
con los productores, los productos que cada uno pagara ms caro dirigindose a los intermediados del comercio
al menudeo. Cada uno de ellos evita un gasto, y la economa obtenida equivale a una recuperacin de fondos. Por
el contrario, en el seguro mutuo, cada miembro de la asociacin se compromete a soportar una parte alcuota en
los siniestros que llegaren a sufrir uno o varios de los asegurados; hay reparticin de una prdida y no particin de
un beneficio.
23.18.2 LEGlSLACIN Y JURlSPRUDENClA
23.18.2.1 Prohibicin legal de asociacin
Origen de la prohibicin
La revolucin destruy todos los antiguos cuerpos o agrupaciones de personas que existan antiguamente en
Francia. Vase, principalmente, en relacin a las asociaciones profesionales, la Ley del 14 de junio de 1791, y
sobre las congregaciones religiosas, las Leyes del 13 de febrero de 1790 y del 18 de agosto de 1792. Segn el
cdigo penal de 1810 (arts. 291 y 292), la asociacin era un delito tan pronto como contaba con ms de 20
miembros; deba ser disuelta, y se imponan multas de 16 a 200 francos a los fundadores y directores, as como a
los propietarios de los locales en que se realizaban sus reuniones.
Como ciertas asociaciones trataban de eludir la prohibicin legal, funcionando en grupos de menos de 20
miembros, y como las sociedades secretas inquietaban al gobierno de Luis Felipe, se dict la Ley del 10 de abril
de 1824, declarando aplicable el Cdigo Penal incluso a las asociaciones as subdivididas.
Autorizacin administrativa
La prohibicin establecida por el cdigo penal no era absoluta. Las asociaciones de ms de veinte miembros
podan ser autorizadas por el gobierno. En Pars esta autorizacin se daba por el prefecto de polica; fuera de Pars
por el prefecto del departamento. No tena por efecto conferir a la asociacin de personalidad (aptitud para
poseer); su nico fin era hacerla lcita, suprimiendo su carcter delictuoso.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_167.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:40:25]
PARTE QUlNTA
Esta autorizacin administrativa es esencialmente revocable. La sucesin viva, pues, bajo el rgimen de la buena
voluntad administrativa. Pero, sobre todo desde 1870, la administracin se mostraba ms y ms tolerante para las
asociaciones privadas. Un gran nmero de ellas se fundaron y crecieron con el apoyo o favor de los poderes
pblicos. En los tiempos ordinarios, las asociaciones vivan tranquilas; tan pronto como estallaba una crisis y las
pasiones polticas se enardecan apareca el vicio del sistema, y llovan las persecuciones sobre ciudadanos a
quienes en otros tiempos el mismo gobierno haba animado.
Empleo de las formas de la sociedad civil
En espera de un rgimen mejor, muchas asociaciones funcionaban adoptando la forma de una sociedad civil, que
les serva para poseer bienes en comn, sin conservarla en el incmodo estado de la indivisin. Desde que la
jurisprudencia admiti la personalidad de las sociedades civiles, este procedimiento pareca ofrecer a las
congregaciones un terreno slido y un abrigo seguro, pues el artculo 1841 admite que una sociedad puede tener
por objeto simplemente el uso de ciertas cosas; la habitacin en comn en una casa es evidentemente un gnero
de uso, que queda comprendido en la definicin legal y que basta para constituir el objeto de una sociedad. El
progreso de las ideas y de los hechos, sobre este punto se deba, en gran parte, a las publicaciones de VareilleSommires.
23.18.2.2 lndividualidad de asociacin simplemente autorizada
Notable creacin de la jurisprudencia
Antes de la Ley de 1901, mientras numerosas asociaciones se limitaban a obtener autorizacin por los prefectos y
renunciaban a solicitar su reconocimiento de utilidad pblica, la jurisprudencia haba encontrado el medio de
permitirles vivir, reconocindoles lo que llamaba individualidad, beneficio desconocido de Las leyes y forjado
por las sentencias, que pretendan derivarlo de la aprobacin dada a estas sociedades por la autoridad pblica. Me
limito a mencionar aqu, por memoria, esta curiosa creacin de la jurisprudencia, que se seal en 1899 pero que
ya no es sino un recuerdo desde la Ley de 1901.
Las asociaciones as provistas de la individualidad, encontraron en ella
una doble ventaja:
1. La posibilidad de celebrar contratos usuales (arrendamientos, contratos de trabajo y de suministros, etc.),
y 2. La simplificacin del procedimiento, en el cual eran representadas por sus gerentes, lo que hace intil la
formalidad ruinosa de llamar a juicio a todos sus miembros.
23.18.2.3 Progreso en la legislacin
Leyes prohibitivas de ciertas asociaciones
Adems de la Ley del 10 de abril de 1834, ya sealada, dirigida contra las sociedades secretas, que pululaban
durante el reinado de Luis Felipe, debe mencionarse la ley del 14 de marzo de 1872, dictada contra la asociacin
internacional de trabajadores, que particip en la insurreccin parisiense de 1871, y contra cualquiera otra
asociacin que tendiese, como ella, a la abolicin de la familia, de la propiedad y de la religin. Esta ley fue
abrogada por la del 1 de julio de 1901.
Leyes permisivas de ciertas asociaciones
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_167.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:40:25]
PARTE QUlNTA
Antes que una ley general se hubiese dictado sobre esta materia, varias leyes particulares haban autorizado y
reglamentado ya la formacin de ciertas asociaciones.
Desde 1850 se haba operado un gran cambio en el curso general de las ideas, y lo que en tiempo de Napolen
pareca peligroso, haba llegado a ser una cosa buena y til. La primera categora de asociaciones que surgi de la
nada, fue la sociedad de socorros mutuos (Ley del 15_2O jul. de 1850), despus vino la asociacin sindical entre
propietarios rurales (Ley del 21 de jul., de 1865), extendida con posterioridad a las propiedades urbanas (Ley del
22 de dic. de 1888); en seguida, la asociacin para la enseanza superior libre (Ley del 12 jul. de 1881, pero este
artculo fue abrogado por la Ley del 1 de jul. de 1901); y el sindicato mdico (Ley del 20 de nov. de 1892,
artculo 13).
Legislacin sobre los clubes
Los clubes son sociedades polticas que se fundan para sostener determinadas ideas. Conocida es la temible
influencia que han tenido en Francia, durante las revoluciones de 1789 y de 1848. Vase la palabra club en la
Grande Encyclopdie. Estaban prohibidas por el artculo 7 de la Ley del 30 de julio de 1881, pero este artculo fue
abrogado por la Ley del 1 de julio de 1901; y los clubes son actualmente asociaciones sometidas, como las dems,
al derecho comn.
Ley de 1901
Bajo la presin de la opinin pblica, todos los ministerios que se sucedieron durante cerca de 30 aos
prometieron solemnemente a Francia, darle una ley sobre las asociaciones. Muchos proyectos fueron elaborados,
que probablemente hubiramos tenido que esperar por mucho tiempo an, sin los acontecimientos polticos
(segundo proceso Dreyfus, movimiento del nacionalismo, proceso de los asuncionistas) que decidieron al
gabinete Waldeck_Roussca a obrar vigorosamente contra las congregaciones. Para ello se juzg til dictar una ley
general sobre las asociaciones, que fue promulgada el 1 de julio de 1901 y seguida de varios decretos
complementarios.
En tanto que reglamenta las asociaciones ordinarias, esta ley no es sino la consagracin de lo que exista de hecho
antes de ella. En tanto que se refiere a las congregaciones, es una ley de combate. El partido radical la exiga
desde haca mucho tiempo como el prefacio necesario de la separacin entre la lglesia y el Estado.
Abrogacin de las leyes anteriores
El artculo 21 enumera los diferentes textos derogados por la nueva ley, principalmente los arts. 291_294, C.P., la
Ley del 10 de abril de 1834, la de 14 de marzo de 1872, sobre la internacional. Despus el texto agrega; No se
derogan para el futuro las leyes especiales relativas a los sindicatos profesionales, a las sociedades mercantiles, y
a las de socorros mutuos.
La mencin de las sociedades mercantiles, en una ley sobre las asociaciones es intil, dado, sobre todo, que esta
ley principia por una definicin de la asociacin, que es inaplicable a las sociedades tanto civiles coro
mercantiles; por otra parte, se han olvidado las asociaciones sindicales regidas por las leyes especiales de 1865 y
de 1888, pero este olvido no produce ninguna consecuencia, en virtud del principio; Generalia specialibus non
derogant, tanto ms cuanto que estas leyes no figuran entre las que se han enumerado para abrogarlas.
Economa general de la ley actual
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_167.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:40:25]
PARTE QUlNTA
La ley se divide en dos partes; se fundamenta en una distincin entre las asociaciones normales y las
congregaciones o comunidades religiosas. El rgimen aplicado a las presentes representa el derecho comn; las
congregaciones estn sometidas reglas excepcionales.
23.18.3 ASOClACIN ORDlNARlA
23.18.3.1 Reglas generales
Libertad de formacin de las asociaciones
La ley comienza por una declaracin de alcance absolutamente liberal; las asociaciones podrn formarse
libremente sin autorizacin ni declaracin previa. (artculo 2). Esta disposicin equivale a la abrogacin de los
arts. 291 y ss. del cdigo penal, que obligaban a las asociaciones de ms de 20 personas a obtener una
autorizacin administrativa. Por lo dems, dichos arts. son abrogados expresamente por el artculo 21. De esto
resulta que el hecho de formar una asociacin nunca es delictuoso por s mismo, cualquiera que sea el nmero de
sus miembros.
Aplicacin del derecho comn
Segn el artculo 1, el contrato de asociacin est regido, en cuanto a su validez, por los principios generales
aplicados a los contratos. Es sta una vaga frmula que carece de utilidad; Qu contrato no est sometido a estos
principios generales en tanto no sean contrarios a su naturaleza o a disposiciones particulares de la ley? Los
redactores de la ley hablaron para no decir nada. Por otra parte, el relator del senado emiti la idea de que el
silencio de un padre o de un marido equivala a la autorizacin tcita para un incapaz (un cedente incluso menor,
una mujer casada) y le permita entrar vlidamente en una asociacin. Nunca las sentencias o los tratadistas han
considerado la ausencia de oposicin como un caso de autorizacin tcita; si en la prctica las cosas acontecen
as, se debe a una irregularidad.
Redaccin de los estatutos
En principio, las asociaciones son libres de redactar sus estatutos como mejor las parezca, teniendo ntegramente
esta libertad aun las que permanezcan en estado de sociedades simplemente declaradas; pero no existe para las
que quieren obtener la declaracin de utilidad pblica; el consejo de Estado las obliga a modificar sus estatutos
segn ciertas frmulas tipo, adoptadas por l, y fuera de las cuales el favor que soliciten les es rigurosamente
negado.
Se comprende la razn de esta jurisprudencia; no puede concederse la plena responsabilidad a las asociaciones
cuyos estatutos podran originar abusos; pero tiene tambin su peligro, que es obligar intilmente a todas las
asociaciones a configurarse en la misma forma.
Facultad de dimitir
Todo miembro de una asociacin que no se forma por un tiempo determinado, puede retirarse de ella en cualquier
momento, despus de pagar las cuotas vigentes y el ao corriente, no obstante toda clusula en contrario (artculo
4). Esta disposicin, que es la salvaguarda necesaria de la libertad individual, no ha provocado objecin alguna.
Relacin entre la asociacin y sus miembros
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_167.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:40:25]
PARTE QUlNTA
La persona que se afilia a una asociacin se somete a las decisiones que tomen los rganos directores de la
misma. En las sociedades mercantiles, la ley misma reglamenta las condiciones en las que los estatutos podrn
modificarse (Ley del 22 nov. 1913). Cuando se trata de las asociaciones, es mucho ms difcil determinar en qu
medida las decisiones tomadas pueden imponerse a los miembros, y en qu condiciones pueden ser excluidos los
miembros del grupo al que se afiliaron.
23.18.3.2 Publicidad
Forma de la declaracin
Si la asociacin quiere constituirse regularmente, sus fundadores estn obligados a publicarla por medio de una
declaracin hecha a la prefectura o a la subprefectura de la jurisdiccin en que la asociacin tendr su asiento
social. De esta declaracin se expide acuse de recibo (artculo 5)
Contenido de la declaracin
Esta declaracin debe indicar:
1. El objeto de la asociacin y el ttulo que lleva.
2. La sede de sus establecimientos.
3. Los nombres, profesiones y domicilios de sus administradores o directores.
4. Los estatutos, cuyos ejemplares deben unirse a la declaracin.
Publicidad suplementaria
En caso de cambio sea en los estatutos, sea en el personal dirigente de la administracin, estas modificaciones
deben declararse de la misma manera dentro de los tres meses siguientes e inscribirse, adems, en un registro
especial cuya comunicacin pueden pedir las autoridades administrativas o judiciales (artculo 5).
23.18.3.3 Asociaciones ilcitas
Nulidad de las asociaciones ilcitas
Como los individuos aislados, las personas asociadas pueden proponerse un objeto ilcito, y era imposible
permitir a la obra colectiva lo que se prohbe a las acciones individuales. Pero la disposicin que prev las
asociaciones ilcitas es una de las ms mal redactadas de toda la ley. Se declaran nulas y sin ningn efecto por el
artculo 3:
1. Las asociaciones fundadas en una causa ilcita. Esto es el olvido de las nociones ms elementales; los contratos
no tienen causa; slo la tienen las obligaciones. Vase los trminos empleados por el Cdigo Civil en los arts.
1108 y 1131. Por otra parte, la teora de la causa actualmente es discutida y mis vala no hablar de ella. lntil ser
en esta materia la mencin que en ella se hace de la causa.
2. Las asociaciones que tienen un objeto ilcito. Esta frase es clara y correcta. Si el fin asignado a la actividad de
los asociados es ilcito, la asociacin ser nula.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_167.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:40:25]
PARTE QUlNTA
Casos en que el objeto es ilcito
El texto enumera lo que es contrario a las leyes, a las buenas costumbres. Hubiese sido mejor decir conforme a la
frmula consagrada; contrario a las leyes o las buenas costumbres; lo que es inmoral se asimila, respecto a la
nulidad de los contratos, a lo ilegal. Es indudable el sentido de la ley; este artculo es, incluso, intil; la
disposicin general del artculo 1, que remite al derecho comn, bastaba para hacer aplicables a las asociaciones
los arts. 1131 y 1133. Una reforma que pronunciaba expresamente la nulidad de las asociaciones contrarias al
orden pblico fue rechazada; era, por lo dems, intil, dado lo que acabamos de decir.
Despus de haber as estatuido en una disposicin general, los autores de la ley juzgaron conveniente anular
especialmente las asociaciones que se formaron para atentar contra la integridad del territorio francs o la forma
republicana de gobierno. Era necesario decir esto? Tales hechos constituyen delitos (arts. 77 y 87, C.P.). Podan
constituir objeto de un contrato vlido? Una enmienda propuesta por Alf Rambaud, para asimilar a estos hechos
los atentados contra la propiedad individual y la libertad de trabajo fue rechazada. Las pruebas decisivas del
peligro de una huelga general o solamente de una huelga de ferrocarriles sobreviniente en el momento de una
movilizacin no pudo impresionar al senado.
23.18.3.4 Funcionamiento
a) NO DECLARADAS
lncapacidad jurdica total
La asociacin puede fundarse sin autorizacin; pero no puede vivir y funcionar tilmente sino a condicin de
someterse a la ley, dndose a conoce por medio de la declaracin a que nos hemos referido antes. A falta de esta
declaracin, no goza de ninguna capacidad jurdica (artculo 2). Por consiguiente, no puede ni comparecer en
juicio, ni adquirir, aun a ttulo oneroso, bienes muebles o inmuebles; no puede poseer nada. Es lcita; he aqu
todo, y ninguna persecucin penal puede dirigirse contra ella en razn del solo hecho de su existencia.
Sin embargo, parece, puesto que se permite su fundacin, que est autorizado para recoger cuotas y que si es
sabiamente administrada podr quedar un saldo en caja que podr emplearse conforme a los estatutos. Pero si
estas economas anuales se transforman en capitales, las sumas que los componen se encuentran en la indivisin
entre sus miembros.
b) DECLARADAS
Condicin de la personalidad
Cuando se hace pblica conforme al artculo 5, la asociacin posee de pleno derecho la personalidad civil, es
decir, puede poner un patrimonio colectivo, que no est en la indivisin y que nunca se confunde con el
patrimonio persona de sus miembros (artculo 69). Es este un rgimen liberal, ya aplicado a diversas especies de
asociaciones por leyes especiales, principalmente a los sindicatos profesionales, por la Ley del 21 de marzo de
1884.
Restriccin de la capacidad de adquirir
La asociacin simplemente declarada est muy lejos de gozar de la plenitud de sus derechos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_167.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:40:25]
PARTE QUlNTA
Limitacin de las fuentes de enriquecimiento
En primer lugar se le priva de la esperanza de adquirir fcilmente un patrimonio importante por efecto de
liberalidades; no puede recibir de los particulares ni donaciones ni legados. Sin embargo, puede obtener
subvenciones del Estado, de los departamentos y de los municipios, y estas subvenciones en el fondo no son sino
liberalidades; pero no parecen ser dignas de temerse puesto que siempre se limitarn a subsidios anuales, es decir
a rentas.
Por otra parte, la asociacin puede enriquecerse por las cotizaciones de sus miembros. Tambin aqu se han
querido reducir sus recursos, limitando a 500 francos la suma que podr entregrsele por el rescate de las
cotizaciones (artculo 6). Esta suma acaso sea muy reducida; muchas asociaciones se fundan confiriendo el ttulo
de fundador o de donante a las personas que entreguen mil francos; en adelante estarn impedidas para ello.
Acaso tambin eludirn la dificultad hacindose entregar durante dos aos una cotizacin de 500 francos, pues es
de advertir (y esto se ha sealado en las discusiones del senado) que el mximo de las cotizaciones no se ha fijado.
Limitacin de las posesiones inmuebles
Si La sociedad hace economas y se constituye capitales, es libre de invertirlos. Ninguna cifra se la ha fijado
cuando se trata de valores muebles. Respecto a los inmuebles, solamente se le autoriza a poner los locales de sus
reuniones y los bienes que sean necesarios para el fin que se propone (artculo 6). Por tanto, le est prohibido
adquirir a mulo de inversin inmuebles de productos.
Libertad de gestin
Ninguno de los actos de gestin o incluso de adquisicin necesita ser autorizado; la asociacin se administra por
s misma como le parezca, pero no puede adquirir sino por compra o permuta; le son imposibles las adquisiciones
gratuitas.
Acciones judiciales
Por ltimo, la ley le permite, lo que es uno de los beneficios menores, comparecer en juicio, siempre sin
autorizacin. Este derecho es efecto de la personalidad, y un punto adquirido desde hace mucho tiempo respecto a
las sociedades dotadas de individualidad.
Comparacin con la jurisprudencia anterior
La situacin que la nueva ley concede a las asociaciones simplemente declaradas, recuerda de una manea singular
el rgimen instituido por la jurisprudencia, para las asociaciones simplemente aprobadas por los prefectos. Vase
lo que se dice sobre la individualidad de estas asociaciones. La principal diferencia consiste en que el beneficio de
la personalidad pertenece ahora de pleno derecho a las asociaciones, por efecto del cumplimiento de una mera
formalidad, y no depende ya de la benevolencia prefectoral. Pero la ley actual restringe la capacidad de poseer
inmuebles que antes no era limitada.
C) DE UTILIDAD PBLICA
Forma del reconocimiento
Se ha mantenido el antiguo sistema del reconocimiento de utilidad pblica, por medio de un decreto dictado por el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_167.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:40:25]
PARTE QUlNTA
consejo de Estado (artculo 10). Esta disposicin fue adoptada sin debate.
Restricciones de la aptitud para poseer
Los resultados del reconocimiento han sido reglamentados de una manera restrictiva. Por la dems, es sta la
primera vez que una ley se ocupa de la cuestin.
1. La asociacin, aun reconocida, no puede poseer sino los inmuebles necesarios al fin que se propone (artculo
11). Por consiguiente, si se le hacen donaciones o legados que contengan inmuebles intiles para su
funcionamiento, deben dichos inmuebles ser enajenados y su precio entregado a la caja de la asociacin (mismo
artculo). Esta disposicin restrictiva constituye una gran diferencia entre las asociaciones propiamente dichas, y
las sociedades civiles y mercantiles, que son aptas para poseer inmuebles en nmero ilimitado. Muchas
construcciones de productos, en Pars y en las provincias sirven de inversin a los capitales de las compaas de
seguros; las asociaciones no podrn hacer otro tanto. Siempre el temor de la extensin de la mano muerta, aun
con la autorizacin del consejo de Estado!
2. Los valores pertenecientes a la asociacin deben ponerse bajo la forma de ttulos nominativos (artculo).
Trtase de otra medida de desconfianza, destinada a impedir la formacin de capitales ocultos bajo la forma de
ttulos al portador.
3. Se prohbe a las asociaciones aceptar donaciones muebles o inmuebles, hechas con reserva de usufructo en
provecho del donante. Esta medida tiene por objeto refrenar la liberalidad de los particulares.
Tutela administrativa
Se mantiene, naturalmente, el sistema de la autorizacin administrativa para la aceptacin de las liberalidades
(artculo 910, C.C.I., 4 feb. 1901 artculo 54). Pero, salvo este caso, la gestin del patrimonio de la asociacin es
libre; todos los contratos y actos de la vida civil son realizados libremente por ella, cuando no son prohibidos por
los estatutos (artculo 6).
Nulidad de los actos fraudulentos
Sobre la nulidad decretada por la ley, para los casos en que una asociacin trate de poseer bienes fuera de las
condiciones legales.
23.18.3.5 Disolucin
a) VOLUNTARlA
Ausencia de disposiciones legales
A los estatutos corresponde reglamentar las condiciones de la disolucin; ante el silencio de ellos, este punto debe
ser decidido por la asamblea general. La ley no se ha ocupado de la disolucin voluntaria; solamente alude a ella
en el artculo 9.
b) POR AUTORlDAD JUDlClAL
Competencia
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_167.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:40:25]
PARTE QUlNTA
El artculo 7, que se ocupa de la disolucin por autoridad judicial, da competencia naturalmente al tribunal civil.
Se sobrentiende que es aquel en cuya jurisdiccin tiene su asiento principal la asociacin.
Personas titulares de la accin
Como se trata de materias que interesan directamente al orden pblico, la ley concede la accin: 1. A todo
interesado, y 2. Al ministerio pblico (artculo 77, incs. 1 y 2).
Causas de disolucin
La ley ha previsto dos casos diferentes.
1. Nulidad del contrato. Es indudable que si la asociacin es nula porque su objeto sea ilcito, debe decretarse su
disolucin. Es esto lo que dice el artculo 7, inc. 1 y apenas si era necesario decirlo; esto es efecto de la nulidad
decretada por el artculo 3. El artculo 7 verdaderamente carece de utilidad propia, salvo en la parte en que
concede la accin al ministerio pblico.
2. Falta de declaracin. Segn el inc. 2 del artculo 7, procede tambin la disolucin, en caso de infraccin a las
disposiciones del artculo 5. El artculo 5 reglamenta la declaracin y el depsito de los estatutos en la prefectura.
Facultades de los tribunales
El texto de la ley distingue.
1. Si la disolucin es pedida por violacin del artculo 3, es inevitable; se decretar, dice el texto en trminos
imperativos. Evidente era lo anterior, puesto que se trata de una nulidad absoluta fundada en el orden pblico; los
tribunales pueden, al comprobar el carcter ilcito de un contrato, ordenar, no obstante, que produzca efectos.
2. Si la disolucin se funda en una infraccin el artculo 5 (falta de publicidad), los tribunales ya no estn
obligados a decretarla, pueden abstenerse de hacerlo; podr ser decretada, dice la ley.
c) POR DECRETO
Causas de disolucin
En el artculo 12 se ha previsto la formacin de asociaciones sometidas a la influencia extranjera, ya sea porque se
componen en su mayor parte de extranjeros, o porque sus administradores no sean franceses, o, en fin, porque su
sede social est en el extranjero, y se autoriza su disolucin cuando su actuacin tienda a falsear las condiciones
normales del mercado de los valores y de las mercancas, o a amenazar la seguridad interior o exterior del Estado,
en las condiciones previstas por los arts. 75_101 del Cdigo Penal.
Formas de la disolucin
La disolucin de estas asociaciones toma el carcter de una medida gubernamental; es ordenada por un decreto
del presidente de la Repblica, dictado en el consejo de ministros (mismo artculo).
Devolucin de los bienes
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_167.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:40:25]
PARTE QUlNTA
Es necesario, en primer lugar, reglamentar la suerte del patrimonio de le asociacin. Es este el objeto del artculo
9. En su estado actual, este artculo nicamente decide que los bienes de le asociacin disuelta se transmitirn
conforme a los estatutos, y, en ausencia toda disposicin estatutaria sobre este punto, se resolver por una
asamblea general. La asociacin tiene, plena libertad a este respecto.
Prohibicin de reconstituirse
Cuando la asociacin es disuelta por una sentencia o por un decreto, le est prohibido volverse a formar. Con este
fin se han establecido penas correccionales muy severas; multas de 16 a 5000 francos y prisin de seis das a un
ao (artculo 8, inc. 2).
Estas penas pueden decretarse;
1. Contra los fundadores, directores o administradores de la asociacin ilegalmente mantenida o reconstituida,
y 2. Contra las personas que hubieran favorecido su reunin facilitando, el uso del local de que ellas disponen.
23.18.4 CONGREGACIONES RELlGlOSAS
Ausencia de definicin legal
Desde hace mucho tiempo, las congregaciones religiosas viven bajo un rgimen excepcional, sin haber sido
definidas nunca por la ley. Se han hecho esfuerzos vanos para obtener una definicin de ellas en la ley nueva; se
trata de una cue
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_167.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:40:25]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
SECCIN SEXTA
PRSTAMO
CAPTULO 19
PRSTAMO
Distincin
Hay dos especies de prstamo. En uno, la cosa prestada debe devolverse en su individualidad; el deudor slo est
autorizado a servirse de la cosa prestada, por el tiempo del prstamo, sin poder enajenarla o destruirla; es ste el
prstamo de uso, el commodatum de los romanos. En el otro, el deudor est autorizado a disponer de las cosas
que se le entregan y obligado solamente a devolver otras semejantes en igual cantidad y de la misma calidad; es el
prstamo de consumo, el mutuum de los romanos.
Carcter comn a las dos especies de prstamo
Bajo estas dos formas, el prstamo es un contrato real en el sentido de que no existe, como tal, sino por la entrega
de la cosa; segn la frmula romana, se forma re. Pero en el prstamo de uso, esta entrega consiste en una simple
entrega material de la cosa, de la que el deudor llega a ser detentador, en tanto que en el prstamo de consumo,
adquiere la propiedad de la misma, por tanto, la entrega que se le hace es verdaderamente traslativa, como lo era
la tradicin en el mutuum (artculo 1893).
Consecuencias
De esta diferencia resulta que, en el prstamo de uso, el comodante permanece propietario de la cosa prestada y
puede reivindicarla, ya que el artculo 2279 no protege a los detentadores precarios, en tanto que en el prstamo
de consumo, cesa de ser propietario y su nico derecho es una accin personal contra el deudor.
Duracin del prstamo
El prstamo puede hacerse por tiempo determinado, en cuyo caso el acreedor est obligado a dejar la cosa al
deudor hasta la llegada del da convenido. La determinacin del tiempo del prstamo puede ser tcita y resultar de
las circunstancias o de la naturaleza de la cosa prestada. En caso de conflicto entre las partes, el juez fijar el
tiempo de la restitucin, concediendo al deudor un plazo segn las circunstancias (artculo 1900). La misma
solucin ha de darse al caso en que se haya convenido que el deudor hara la restitucin cuando pudiera o tuviese
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_168.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:40:29]
PARTE QUlNTA
los medios para ello (artculo 1901). El prstamo puede hacerse tambin sin duracin fija, y en este caso puede
exigirse la restitucin en cualquier momento, como en el antiguo precarium romano.
Plan
Estudiaremos cada una de las dos clases de prstamo en un pargrafo especial; en seguida trataremos de la
constitucin de renta, contrato vecino del mutuo con inters. Por ltimo, consagraremos un pargrafo especial el
anatocismo.
23.19.1 COMODATO
Su objeto
El comodato o prstamo de uso puede tener por objeto todo lo que est en el comercio, tanto los inmuebles como
los muebles (artculo 1878). Sin embargo, es necesario que la cosa prestada sea de tal naturaleza, que pueda
sobrevivir el uso que se quiere hacer de ella o, en otros trminos, que el uso en vista de la cual se ha entregado, no
implique su consumo o su enajenacin, pues el carcter especfico del contrato es la obligacin de devolver en
especie y en su individualidad la misma cosa objeto del prstamo. As, el vino o el dinero no pueden ser objeto
del contrato de comodato, pues no puede uno servirse de ellos sino vendiendo el vino o gastando el dinero; se
trata de cosas que habitualmente son objeto de un prstamo de consumo.
Personas que pueden dar en comodato
Ordinariamente es el propietario quien da en comodato; pero puede ser tambin un usufructuario o un
arrendatario; los apartamientos pueden darse en comodato a un pariente o amigo por el inquilino.
En cuanto al prstamo de la cosa ajena, es vlido, como contrato, entre las partes, pero en nada modifica la
situacin del propietario de la cosa, en el caso de que ste pueda ejercer la accin de reivindicacin.
Carcter pacfico del comodato
Su carcter especfico es la gratuidad; si el comodatario debe pagar un precio por la concesin temporal del goce
que se le hace, la operacin ya no es un prstamo, sino un arrendamiento. Por tanto, la gratuidad pertenece a la
esencia del comodato, como dice el artculo 1876. Si la contrapartida de la cosa prestada es otra prestacin en
especie o de hecho, la operacin no es ni comodato ni arrendamiento; convirtese entonces en un contrato
innominado.
Obligaciones del deudor
El deudor est sujeto a tres obligaciones principales. Debe:
1. Vigilar por la guarda y conservacin de la cosa, como un buen padre de familia, segn los trminos del artculo
1880.
2. Limitarse al uso expresa o tcitamente convenido. Comprese artculo 1880. Si lo emplea para otro uso, puede
ser obligado a pagar daos y perjuicios al comodante, en caso de que resulte alguno para ste.
3. Restituir la cosa a la expiracin del comodato. Esta obligacin prescribe en 30 aos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_168.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:40:29]
PARTE QUlNTA
El artculo 1887 establece la solidaridad entre los comodatarios de una misma cosa.
Riesgos de la cosa
Siendo el comodatario deudor de un cuerpo cierto, se encuentra liberado por la prdida de la cosa, cuando sta
acontece mientras dura el comodato, sin su culpa. Pero puede encargarse de los riesgos por una convencin
particular; la ley presume esta convencin cuando la cosa ha sido valuada en el momento del comodato (artculo
1883).
La ley pone, adems, los riesgos a cargo del comodatario si abusa de la cosa o la retiene en su poder ms all del
tiempo convenido (artculo 88). Vase tambin el artculo 1882, que se refiere a un caso particular, poco
frecuente, en el cual incurre en responsabilidad el deudor, por haber preferido salvar su propia cosa dejando
perecer la que se le haba dado en el comodato.
Obligacin del comodante
En principio, el comodante a nada se obliga; antes de la entrega, ningn contrato liga a las partes; despus de la
entrega, el comodatario nada tiene que reclamarle. El comodato es, pues, un contrato unilateral. Sin embargo, es
posible que el comodante est tambin obligado a algo; pero estas obligaciones del comodante nunca se derivan
del contrato. Tales son.
1. La obligacin de restituir el comodatario los gastos hechos por l, con motivo de la conservacin de la cosa
(artculo 1890). Esta obligacin nace de una gestin de negocios.
2. La obligacin de indemnizar al comodatario del dao que le hayan podido causar los vicios de la cosa prestada,
cuando el comodante conoca su existencia (artculo 1891). Esta obligacin nace de un dolo del comodante.
Por ltimo, no puede citarse como una obligacin a cargo del comodante, la necesidad en que se halla de esperar
la expiracin del comodato; tal necesidad se debe, sencillamente, a que su crdito o accin de restitucin es a
plazo y a que el trmino, estipulado en este caso en inters del deudor (comodatario), aun no se ha vencido.
Posibilidad de reclamar la restitucin antes del trmino
El artculo 1889 faculta a los tribunales para ordenar la restitucin de la cosa, antes del tiempo convenido, si
sobreviene al comodante una necesidad imperiosa e imprevista de la cosa.
El acreedor en el mutuo o prstamo de consumo no tiene este derecho, porque el deudor no est en poder de la
cosa prestada; ordinariamente la ha enajenado o destruido, en tanto que el comodatario tiene la cosa objeto del
contrato en su poder.
Explicacin del artculo 1885
Segn el artculo 1885 el comodatario no puede retener la cosa por compensacin de lo que el comodante le deba
Se trata de una disposicin intil (como la del inc. 2 del artculo 1893 y pues la compensacin es imposible entre
una suma de dinero y una cosa dada en comodato, la cual es un cuerpo cierto.
Se ha pretendido que el artculo 1885 se haba establecido para negar al comodatario el derecho de retencin,
cuando resulte acreedor del comodante. Esta opinin debe desecharse; la tradicin conceda al comodatario el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_168.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:40:29]
PARTE QUlNTA
derecho de retencin y ninguna razn hay para negrselo. Por otra parte, la ley habla de compensacin y no de
retencin.
23.19.2 MUTUO
23.19.2.1 Reglas generales
Definicin
Hay mutuo o prstamo de consumo cuando la propiedad de la cosa prestada se transfiere del deudor de ste,
despus de haberla enajenado o consumido, se libera mediante la prestacin de una cosa de la misma naturaleza.
Cosas que pueden ser objeto del contrato de mutuo
De la definicin anterior resulta que este gnero de prstamo slo puede tener por objeto cosas que a la vez sean
consumibles por el primer uso y fungibles entre s (artculo 1894).
La cosa consumible que fuese nica de su especie, podra ser permutada o vendida, pero no dada en mutuo, pues
el adquirente estara obligado a liberarse devolviendo cosas semejantes o dinero. En la prctica, el prstamo de
consumo casi siempre ha tenido por objeto dinero. Pero el prstamo de dinero puede realizarse por la entrega de
ttulos al deudor con autorizacin de venderlos.
Posibilidad de estipular un inters
A diferencia del comodato, que es necesariamente gratuito, el mutuo o prstamo de consumo puede hacerse a
ttulo oneroso, sin que cambie de naturaleza. En este caso se convierte en el mutuo con inters o prstamo con
usura. Una cuestin terica es examinar si el pretendido mutuo con inters no es ms bien una variedad del
arrendamiento que del prstamo.
Racionalmente debera reservarse el nombre de prstamo a las prestaciones gratuitas, y el de arrendamiento, a las
onerosas, de manera que se establece entre ambos contratos la misma diferencia que entre la venta y la donacin.
En esta clasificacin racional, el pretendido mutuo con inters sera el arrendamiento de cosas consumibles. Pero
todo esto slo tiene un inters terico; ninguna solucin particular depende de ello.
Reenvo
Antes de hablar de l, procede indicar algunas reglas generales del mutuo sea gratuito u oneroso
Quin puede dar en mutuo
El mutuante debe ser propietario de la cosa que entrega, para que el mutuatario adquiera, a su vez, la propiedad de
ella por efecto del mutuo, como dice el artculo 1193. Sin embargo, el prstamo de una cosa ajena es vlido, e
indirectamente hace propietario al deudor, si recibe la cosa de buena fe e invoca en su provecho la regla segn la
cual tratndose de muebles la posesin vale ttulo (artculo 2279).
No es necesario, suponer, como haca Pothier, que el deudor efectivamente ha consumido la cosa. Pero si el
deudor recibe la cosa de mala fe, o se niega a invocar el artculo 2279, no se forma el mutuo. El deudor est
obligado a restituir la cosa al verdadero propietario de la misma, y ninguna obligacin tiene para con el mutuante,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_168.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:40:29]
PARTE QUlNTA
quien nada le ha trasmitido. Cuando el mutuante es propietario debe, naturalmente, ser capaz de enajenar.
Quin puede recibir en mutuo
El deudor debe ser capaz de obligarse, y como el prstamo es una operacin particularmente peligrosa, la ley se
ha mostrado severa respecto al contrato de mutuo que debe celebrarse a nombre de los diferentes incapaces.
Obligaciones del mutuante
Prcticamente slo esta sujeto a una obligacin; transferir la propiedad de la cosa prestada, y tal transmisin es
condicin de la formacin del contrato, ms bien que una verdadera obligacin para l. La ley le impone, adems,
la responsabilidad establecida por el artculo 1891 tratndose del comodato (artculo 898).
En cuanto a la obligacin de no exigir la devolucin de la cosa prestada antes del vencimiento del trmino
(artculo 1899) no es sino el efecto suspensivo del plazo, que impide al acreedor actuar, pero no puede decirse que
sea sta una obligacin, pues muy distinta es la situacin del acreedor cuyo derecho no est todava vencido, y la
del deudor.
Obligaciones del mutuatario
El mutuatario debe devolver, al vencimiento del mutuo, cosas de la misma especie de las que ha recibido, en la
misma cantidad y de la misma calidad (artculo 1902). No se toma en consideracin la diferencia de valor que
pueda existir entre las cosas recibidas y las devueltas. En el intervalo pudo haber cambiado el valor de las cosas
por efecto de las variaciones comerciales; no obstante este cambio, el mutuatario se liberar en las condiciones
antes indicadas, cualquiera que sea el alza o la baja sobrevenida en el precio de la cosa entre la fecha del prstamo
y la del pago. Por tanto, existe para ambas partes una probabilidad de prdida o de ganancia. El artculo 1895
aplica esta regla al prstamo de dinero para el caso en que mientras dura ste se haya modificado el valor
intrnseco de las especies en curso.
Si el da del vencimiento, el mutuatario se halla imposibilitado para procurarse cosas en especie semejantes a las
recibidas por l, se liberar pagando en dinero el valor de las mismas (artculo 1903) y esto por aplicacin de las
reglas generales; toda obligacin de dar o de hacer, que no puede ejecutarse en especie, se transforma en la
obligacin de indemnizar los daos y perjuicios, la cual se ejecuta en dinero. Previendo el artculo 1904, el
retardo del mutuante, le impone la obligacin de pagar intereses moratorios, habiendo sido reformado este
artculo por la Ley del 7 de abril de 1900; adems de la demanda judicial, como punto de partida de los intereses,
el texto actual menciona la interpelacin.
Depreciacin de la moneda
El artculo 1895 prev expresamente las dificultades que provienen de la depreciacin de la moneda. Siendo el
deudor liberado por el pago de una suma numricamente igual a la que se le ha prestado, los riesgos de la
depreciacin de la moneda son a cargo del acreedor. Estos riesgos llegaron a ser considerables despus de la
guerra de 1914 y en ciertos pases la depreciacin de la moneda ha sido tal, que tuvo que valorarse los crditos o
que prohibirse a los deudores el pago de esa moneda.
23.19.2.2 Reglas especiales al mutuo con inters
Su objeto usual
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_168.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:40:29]
PARTE QUlNTA
De hecho, la estipulacin de intereses slo se aplica al prstamo de dinero. Respecto a las dems cosas, para los
particulares es preferible venderla a plazo que darlas en mutuo; la operacin se encuentra simplificada por
intermediacin del dinero, como medio de liberacin para el deudor, el cual no est obligado a procurarse cosas
semejantes a las recibidas por l.
a) HISTORIA DEL MUTUO CON INTERS
Prohibicin cannica
La estipulacin de usura era permitida en Roma; pero las exigencias de los acreedores de dinero causaban abusos
sin nmero. Fue el derecho cannico el que prohibi, como una especie de pecado el hecho de prestar dinero a
inters. El punto de partida es una frase de Jesucristo: Mutuum date, nihil inde sperantes (S. Luc., lV, 35). Esta
prohibicin principi a aparecer en la legislacin civil, en tiempo de Carlomagno y se mantuvo hasta la
revolucin.
Monopolio judo
Lo que los cristianos no podan hacer qued permitido a los judos. stos, en gran nmero, se convirtieron en
prestamistas sobre prendas, ganando con ello a la vez que, grandes provechos, el odio popular; el nombre de judo
lleg a ser sinnimo de usurero. Las ordenanzas reales reglamentaron el ejercicio de la usura por los banqueros
judos. La Ordenanza del 13 de marzo de 1930 (artculo 10), les permiti percibir cuatro denarios a la semana por
una libra o 20 sueldos.
Consecuencia
La prohibicin del prstamo con inters era una de esas leyes que estn destinadas a ser violadas, por la
imposibilidad de conformarse a ellas. El monopolio de los judos no bastaba, pues los cristianos queran tambin
prestar sus capitales recibiendo del deudor una justa retribucin del servicio prestado. Para eludir la ley, se
inventaron contratos especiales que funcionaban ms o menos exactamente como lo hubiera hecho el mutuo con
inters, sin quedar, como l, bajo la prohibicin cannica.
El principal de estos contratos es la constitucin de renta, que an existe. Otros eran especies de venta que
simulaban un prstamo, como el contrato pignoraticio, la retroventa, y el contrato denominado en francs
Mohatra. Se recurra tambin a una especie de pignoracin, la mortage que recaa sobre una cosa fructfera; el
acreedor prendario perciba, como intereses, los frutos de la cosa que se le daba en pignoracin.
Abrogacin de la antigua regla
Desde el principio de la revolucin, la constituyente declar permitido el mutuo con inters (Decreto 312, oct.
1789) y desde entonces se ha conservado esta libertad (artculo 19051, pero el inters convencional fue
reglamentado por la ley que estableca el tipo mximo (Ley del 3 sep. 1807, artculo 1). Existen leyes especiales
para Argelia y para el comercio.
b) RGlMEN ACTUAL
Necesidad de pactar los intereses
El prstamo de dinero no implica por s mismo la obligacin de pagar un inters; muchos prstamos son gratuitos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_168.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:40:29]
PARTE QUlNTA
Por tanto, el mutuante solo puede exigir intereses en tanto los haya estipulado expresamente. Esta regla nunca ha
cambiado desde el derecho romano, en el que el mutuum no era productivo de ninguna usura, y que solamente
obligaba al deudor a devolver exactamente la suma recibida.
Presuncin de pago
Cuando el acreedor, a quien se le debe intereses, da recibo del capital sin hacer reserva de los intereses, la ley
presume que stos han sido pagados; por consiguiente, el deudor queda liberado de ellos (artculo 1908). Siendo
esta presuncin de aquellas que la ley se funda para negar la accin judicial no admite prueba en contrario.
Limitacin legal del tipo de inters
El tipo del inters anual era fijado libremente por las partes en la poca en que se redact el Cdigo Civil; pero
poco tiempo despus la Ley del 3 de septiembre de 1807, restringi su libertad sobre este punto. Se prohibi a los
particulares estipular un inters convencional superior al 5% en materia civil, y a 6% en materia mercantil
(artculo 1). El tipo del inters legal, se fij en las mismas cifras (artculo 2). Esta concordancia ha cesado desde
que el tipo del inters legal fue reducido por la Ley del 7 de abril de 1900.
Se llama usura al inters estipulado sobre la cifra permitida
Suspensin provisional de toda limitacin legal
La ley del 18 de abril de 1918 suspendi temporalmente todo el sistema de limitacin del inters convencional,
establecido por la Ley del 3 de septiembre de 1807. Esta ley es aplicable durante la guerra y un periodo que no
podr ser inferior a cinco aos a partir de la terminacin de las hostilidades (24 oct. 1919). Mediante un decreto se
fijar la fecha en que debe terminar la suspensin. Pero es posible que este decreto nunca sea publicado. El inters
convencional es, pues, totalmente libre en la actualidad.
Sancin de la prohibicin legal
La restriccin establecida en 1807 a la libertad de las convenciones tiene una doble sancin, una civil, penal la
otra, que sern aplicables nuevamente cuando termine el rgimen de libertad establecido por la ley de 1918.
1. Sancin civil. El inters excesivo percibido por el acreedor es imputado, de pleno derecho, a los intereses
vencidos, si los hay aun insolutos, y subsidiariamente sobre el capital. Por tanto, todo lo percibido contrariando la
ley se deduce de la deuda. En caso en que las sumas as cobradas excedan de todo lo que se deba al acreedor por
suerte principal ms intereses legtimos y accesorios, el excedente est sujeto a repeticin.
2. Sancin penal. La estipulacin de intereses superiores al tipo legal constituye un delito especial denominado
usura, castigado con una multa que no puede exceder de la mitad del capital prestado y de prisin, que tampoco
puede exceder de seis meses (Ley del 19 dic. 1860, arts. 2 y 3). Sin embargo, solamente la usura habitual es
castigada as por la ley. El contrato aislado, que contenga una estipulacin de intereses usurarios, no bastara para
constituir el delito. Los delitos de hbito, uno de cuyos mejores ejemplos es la usura, tienen caracteres especiales
y provocan dificultades que no pueden explicarse por ahora.
Prueba de la usura
A veces es difcil reconocer una convencin usuraria; nadie es ms ingenioso que el usurero, para ocultar la
verdadera naturaleza de estas operaciones. Como se trata de hechos delictuosos, todos los medios de prueba son
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_168.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:40:29]
PARTE QUlNTA
admisibles, aun las simples presunciones, pero a pesar de estas facilidades casi siempre es imposible la prueba en
la prctica.
Contratos sometidos a este sistema
La limitacin del inters establecida por la Ley de 1807 es especial al contrato de prstamo. No se ha dicho esto
expresamente en su texto; pero la ley tuvo por objeto nicamente reformar las exigencias de los prestamistas de
dinero, y el artculo 3 revela su alcance restringido al decir, de una manera incidental, cuando se pruebe que es
prstamo convencional.
Por consiguiente, en todo contrato distinto del prstamo, el inters convencional puede exceder del tipo legal. Por
ejemplo, el vendedor puede estipular un inters superior el 5%, mientras permanezca insoluto el precio de venta;
quien prometa una dote en efectivo puede prometer tambin cualquier inters hasta el da del pago, etc.; todo lo
que se sobrepase del tipo normal del inters en la poca en que se celebre una convencin de esta clase, debe
considerarse como un suplemento del precio o de la dote.
Por consiguiente, el delito de usura slo es posible en el contrato de prstamo. En cuanto al prstamo mismo, no
est sometido a este rgimen sino en tanto cuanto su objeto sea dinero. Argumento derivado del ttulo de la ley;
Ley sobre el tipo del inters del dinero. Y cuando el prstamo del dinero presenta carcter aleatorio no est regido
por la ley de 1807.
Debemos empero aclarar que la limitacin se aplica a los contratos que funcionan en lugar del prstamo de
dinero, como la constitucin de renta y las ventas ficticias destinadas a ocultar un prstamo usurario.
Regla especial a los prstamos mercantiles
En todo tiempo el comercio ha gozado en esta materia de un rgimen favorable. Ya la Ley de 1807 autorizaba la
percepcin de un inters superior al del Derecho civil, (16% en lugar de 5%) y la prctica de los bancos, as como
la jurisprudencia, aumentaban aun esta diferencia por ms de un medio. Actualmente el favor es ms completo
an, la Ley del 12 de enero de 1886 estableci la libertad del inters en materia mercantil. Con ello se suprimi
todo lmite.
Distincin entre el prstamo mercantil y el civil
Cmo saber si el prstamo se hace, como dice la ley, en materia mercantil o en materia civil? No se han definido
de una manera absoluta la opinin y la jurisprudencia sobre este punto. Se admite unnimemente que un prstamo
es comercial, cuando el dinero prestado debe emplearse en una operacin mercantil, cualquiera que sea el carcter
de las partes; pero hay dudas sobre prstamos hechos por banqueros a personas no comerciantes. Como estas
cuestiones interesan ms al derecho penal (por lo que hace a la represin de la usura) y al derecho mercantil
(respecto al comercio de banca) que al civil, nos limitaremos a citar algunas sentencias.
Discusiones sobre el principio de la limitacin
Pocas leyes hay tan discutidas como la de 1807, sobre el tipo de inters. Ya el comercio, cuyas operaciones se
hacan difciles por el temor de acusaciones penales o de demandas civiles de restitucin, haba triunfado al
declarar que esta ley no le era aplicable; la limitacin subsisti durante mucho tiempo en materia civil.
Este sistema restrictivo de la libertad de las convenciones tiene an numerosos partidarios, que temen a los
usureros como una plaga, y que aducen la facilidad con que las personas pobres, que estn sometidas a perpetuas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_168.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:40:29]
PARTE QUlNTA
necesidades de dinero, contraen obligaciones muy onerosas. Puede respondrseles que las leyes represivas de la
usura no impiden la practica de sta; nicamente la obligan a ocultarse y, por consiguiente, a ser ms exigente y
peligrosa. A medida que crecen los peligros inherentes al oficio del prestamista, el usurero llega a ser ms
codicioso y se indemniza los riesgos que corre, con la enormidad de sus beneficios.
La proteccin legal se dirige as contra aquellos a quienes se quiere proteger. El remedio para esta situacin, que
presenta el aspecto de un crculo vicioso slo puede obtenerse de una buena organizacin del crdito; mientras
ms fcil sea obtener dinero en las casas serias, y que practiquen el prstamo honestamente, ms bajar el tipo del
inters. Pero el peligro no desaparecer nunca totalmente para las personas necesitadas que no tienen ninguna
garanta qu ofrecer a sus prestamistas.
Restitucin antes del plazo
La obligacin de restituir la suma prestada es necesariamente una obligacin a plazo, y en la mayora de los casos,
este trmino es prolongado; a veces es de 60 o 65 aos en los prstamos de los Estados y de las grandes
compaas.
Por ello ha surgido la cuestin de saber si el deudor que tenga los medios de liberarse, puede imponer al acreedor
la restitucin antes del plazo, cuando ello le sea ventajoso, por ejemplo, cuando el inters del dinero haya bajado
y pueda encontrar un prstamo a mejor tipo. Esta cuestin depende de la de saber si en el mutuo con inters, el
trmino se ha estipulado en favor del acreedor al mismo tiempo que en favor del deudor, o el slo se ha estipulado
en favor de ste.
23.192.3 Prstamos amortizables
lnconvenientes de los prstamos con vencimiento fijo
Bajo la forma antigua de prstamo restituible a vencimiento fijo, este contrato se presta mal a las necesidades de
la prctica. Es necesario disponer de una suma importante el da del vencimiento, para librarse; la mayora de los
deudores no logran obtenerla y se ven obligados a conseguir una renovacin del prstamo o a encontrar un
segundo prestamista para pagar al primero. Cada vez la deuda aumenta, por los gastos que exige el nuevo
contrato. Se comprueba as que el total de la deuda hipotecaria aumenta cada ao, sin provecho real para los
propietarios. La divisin del capital en varias fracciones atena este inconveniente sin suprimirlo.
Sistema de la amortizacin
Un gnero de prstamo infinitamente ms cmodo para la liberacin de los deudores fue inventado en los tiempos
modernos; el sistema de pago por anualidades. Cada ao el deudor paga una suma fija, que no vara durante todo
el tiempo del prstamo. Esta suma se calcula de tal manera que, desde el primer ao, el deudor paga, adems del
inters, una pequea fraccin del capital.
Como los intereses cesan de correr por toda porcin del capital ya pagado o amortizado, la suma pagada a ttulo
de capital aumenta sin cesar, sin que la anualidad cambie; aumenta en cada pago con todo lo que deja de deberse
por intereses, y en un nmero determinado de aos, 40, 50, o 65, segn lo convenido, el prstamo queda
totalmente pagado, sin que el deudor haya tenido en ningn momento que hacer un esfuerzo comparable al que
exigira el pago de un prstamo con vencimiento fijo.
Desgraciadamente este gnero de prstamo slo puede practicase por las sociedades, como la del crdito
inmobiliario de Francia; por su duracin es poco practicable entre particulares. Adems, qu hara el acreedor,
con esas pequeas sumas de capital, que se le pagan cada seis meses y cuya cifra vara de un semestre a otro?
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_168.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:40:29]
PARTE QUlNTA
Slo las grandes sociedades financieras pueden emplear este sistema. Qu importa a los particulares necesitados
de dinero, si saben cmo encontrar el medio de conseguirlo prestado bajo esta forma?
Otro empleo de los prstamos amortizables
El sistema de la amortizacin es empleado tambin en la circunstancia inversa, cuando el mutuatario es una gran
sociedad o una persona moral. Ejemplo: El Estado, los departamentos, las ciudades, las compaas de ferrocarriles
que toman prestado bajo la forma de prstamos amortizables. Para facilitar la inversin su prstamo se fracciona
entre varios acreedores en la forma de obligaciones, ttulos indivisibles cuyo valor nominal es, cuando ms, de
500 francos, y que son pagados (ordinariamente en 15 aos), por el sistema de sorteo. La amortizacin del
prstamo recae cada ao sobre un numero de obligaciones que aumenta continuamente.
Conversin de los prstamos amortizables
Se llama conversin la operacin que consiste en pagar un prstamo contrado con un inters determinado, por
medio de fondos provenientes de un nuevo prstamo contratado a un inters ms bajo. Normalmente el antiguo
deudor acepta las nuevas condiciones, y todo se limita a una disminucin de los intereses.
Vase lo que se dice ms adelante de la conversin de las rentas. Sobre todo tratndose de los prstamos
amortizables, que son operaciones de larga duracin, se plantea la cuestin de la restitucin antes del trmino. En
un interesante negocio de la compaa del Este, que estableci el principio de que todo lo que es amortizable no
es convertible.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_168.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:40:29]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 20
CONSTITUCIN DE RENTA
Definicin
Se llama constitucin de renta la convencin por la cual una persona se compromete a pagar una renta a otra, en
cambio de una suma de dinero que se le entrega y cuyo pago ser puramente facultativo de su parte. Recurdese
que este contrato se invent para sustituir al mutuo con inters, que antiguamente estaba prohibido.
Su rareza
Este contrato ya no es empleado sino en los prstamos del Estado; los particulares tienen a su disposicin la forma
del mutuo con inters que les es ms cmoda. Esta rareza del contrato nos permite no insistir ampliamente sobre
las reglas que le son aplicables.
Asimilacin de la constitucin de renta al mutuo
Para dar a los prstamos contratados en la forma de constitucin de renta una apariencia lcita, antiguamente se
asimilaba este contrato a la venta. Redactado bajo un rgimen que reconoca la legitimidad del mutuo con inters,
el cdigo abandon este punto de vista y relacion, por el contrario, la renta constituida al prstamo verdadero. El
artculo 1909 lleg a confundir ambos contratos al decir; Puede estipularse un inters mediante un capital que el
acreedor se compromete a no exigir. En este caso, el prstamo toma el nombre de constitucin de renta.
A pesar de esta asimilacin, hay una diferencia fundamental entre la constitucin de renta y el mutuo: la falta de
exigibilidad del capital; la renta se constituye mediante un capital que el acreedor se compromete a no exigir
(artculo 1909). La constitucin de renta mediante una cantidad es un contrato real, que slo existe a partir de la
entrega de los fondos
Consecuencia
De esta asimilacin resulta que aplicndose las leyes que han restringido la libertad de las convenciones en
materia de inters, tanto a la constitucin de renta como al mutuo, antiguamente el tipo no poda pasar de 5% en
materia civil. Es as, por lo menos, para el caso en que la renta se constituye a perpetuidad, como dice el artculo
1910. Si la renta es vitalicia, lo que se permite, su carcter aleatorio la libra de toda limitacin.
Facultad perpetua de restitucin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_169.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:40:30]
PARTE QUlNTA
El capital que el acreedor ha entregado para obtener la renta, nunca debe llegar a ser exigible de su parte; en
ninguna poca, salvo las excepciones indicadas ms adelante, podr demandar su restitucin. En esto se opone la
reta a los crditos ordinarios, que no obstante ser suspendidos por un plazo o por una condicin, siempre terminan
llegando a ser exigibles.
Pero si el capital entregado nunca es exigible a voluntad del acreedor, siempre es restituible a voluntad del
deudor, ya que ste puede liberarse de la obligacin indefinida que pesa sobre l, de pagar todos los aos la renta,
restituyendo el capital que haba recibido. A esto se llama redencin de la renta (arts. 1911 y 1912), expresin que
se remonta a los tiempos en que la constitucin de renta se asimilaba a la venta.
Convenciones relativas a la restitucin de las rentas
Antiguamente, la renta constituida era siempre y esencialmente restituible, o, como se deca entonces y como se
expresa an el cdigo, rescatable. La Ley moderna (artculo 1911, inc. 2), permite a las partes suprimir la facultad
de rescate durante cierto plazo, que no puede exceder de diez aos. Estipulada por un tiempo ms prolongado la
prohibicin de restituir ser reducible al plazo legal.
Casos en que el capital de la renta es exigible
Se llama capital de la renta la suma que se ha entregado al deudor, o, en las rentas establecidas a ttulo gratuito, la
suma mediante la cual puede rescatarse la renta. Si este capital no es exigible en principio, llega a serlo en tres
casos.
1. Si el deudor deja de cumplir sus obligaciones durante dos aos (artculo 1912), es decir, si incurre en mora por
el pago de dos anualidades. Se trata de una aplicacin particular del principio general del artculo 1184, sobre la
resolucin de los contratos sinalagmticos por falta de cumplimiento de una de las partes.
2. Si deja de prestar las garantas prometidas (artculo 1912), o si por hechos propios disminuyen las que ha
prestado (artculo 1188).
3. Si es declarado en quiebra o en concurso (artculo 1913. El mismo resultado se obtiene en caso de liquidacin
judicial.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_169.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:40:30]
Biblioteca Jurdica Digital
Derecho Civil
Marcel Planiol - Georges Ripert
PARTE PRIMERA
DERECHO, LEY, ACTO JURDICO, PERSONA, FAMILIA E INCAPAZ
TTULO 1
GENERALIDADES
CAPTULO 1
DERECHO EN GENERAL
1.1.1 CONCEPTO1.1.2 DERECHO POSITIVO Y DERECHO NATURAL1.1.3 FUENTES DEL
DERECHO1.1.4 CODIFICACION1.1.5 CLASIFICACION DEL DERECHO1.1.5.1 Principales ramas1.1.5.2
Ramas recientes1.1.5.3 Derecho internacional1.1.5.4 Historia y economa poltica Tema 1
TTULO 2
TEORA GENERAL DE LAS LEYES
CAPTULO 1
DEFINICIN Y CARCTER
Definicin
Tema 1A
CAPTULO 2
DlVERSIDAD Y JERARQUA
2.2.1 CONSTITUCIN2.2.2 PODER REGLAMENTARIO2.2.3 IRREGULARIDAD EN ACTOS
LEGISLATIVOS
Tema 2
CAPTULO 3
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (1 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
PROMULGACIN Y PUBLICACIN
2.3.1 VOTO DE LEYES2.3.2 PROMULGACIN DE LEYES2.3.2.1 Decreto de promulgacin2.3.2.2
Publicacin
Tema 3
CAPTULO 4
EXTENSIN TERRITORIAL DE APLICACIN
2.4.1 CONFLICTO ENTRE LEYES FRANCESAS Y EXTRANJERA2.4.1.1 Historia2.4.1.2 Siglo XVI2.4.1.3
Sistema del Cdigo Civil2.4.2 DISPOSICIONES POSITIVAS DE LA LEY2.4.3 LAGUNAS DE LA LEY2.4.3.1
Teoras modernas2.4.4 UNIFICACION DEL DERECHO Tema 4
CAPTULO 5
lNTERPRETACIN
2.5.1 DOCTRINAL2.5.2 JUDICIAL2.5.3 POR AUTORIDAD LEGISLATIVA2.5.4 REGLAS2.5.4.1 Ley con
texto explcito2.5.4.2 Ley con texto de sentido dudoso2.5.4.3 Ley cuando no ha estatuido2.5.4.4 Conflicto entre
dos textos contrarios2.5.4.5 Comentarios generales Tema 5
CAPTULO 6
ABROGACIN
2.6.1 ABROGACIN2.6.2 DESUSO Tema 6
CAPTULO 7
DURACIN DE APLICACIN
2.7.1 APLICACION DE LEY ENTRE PROMULGACION Y ABROGACION2.7.2 APLICACION DE LEY A
HECHOS ANTERIORES A PROMULGACION2.7.2.1 Retroactividad2.7.2.2 Leyes sin retroactividad2.7.2.3
Excepciones a la no retroactividad2.7.2.4 Cambios a la regla2.7.3 APLICACION A HECHOS POSTERIORES A
ABROGACION2.7.3.1 Aplicacin en derecho pblico2.7.3.2 Aplicacin en derecho privado2.7.3.3
Mantenimiento excepcional de beneficio de ley abrogada
Tema 7
TTULO 3
TEORIA GENERAL DE LOS ACTOS
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (2 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
JURIDICOS
Doble sentido de la palabra acto Importancia y definicin de los actos jurdicos Reglas comunes a todos los actos
jurdicos Tema 8
CAPTULO 1
VOLUNTAD
3.1.1 VOLUNTADES CONCURRENTES EN EL ACTO3.1.2 EFICACIA JURIDICA DE LA
VOLUNTAD3.1.2.1 Ausencia total de voluntad3.1.2.2 Vicios de la voluntad
Tema 9
CAPTULO 2
FORMA
Distincin entre actos consensuales y actos solemnes Oscilaciones histricas del formalismo Carcter territorial
de las leyes relativas a la forma de los actos jurdicos
Tema 10
CAPTULO 3
LIBERTAD
3.3.1 CONVENIOS CONTRARIOS A LAS LEYES DE ORDEN PBLICO3.3.2 CONVENIOS CONTRARIOS
A LAS BUENAS COSTUMBRES
Tema 11
CAPTULO 4
EFECTO
3.4.1 REPRESENTACIN EN LOS ACTOS JURDICOS3.4.2 CAUSAHABIENTES DE LAS PARTES
Tema 12
CAPTULO 5
MODALIDADES
3.5.1 TRMINO Y CONDICIN3.5.2 EFECTO DE MODALIDADES3.5.2.1 Suspensivas3.5.2.2 Extintivas
Tema 13
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (3 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
CAPITULO 6
NULIDADES
3.6.1 HISTORIA DE LA TEORA DE LAS NULIDADES3.6.2 ACTOS NULOS DE DERECHO3.6.3 ACTOS
ANULABLES3.6.4 ACTOS INEXISTENTES Tema 14
TTULO 4
PERSONA
CAPTULO 1
PERSONALIDAD
4.1.1 CONCEPTO4.1.2 PERSONALIDAD4.1.3 FIN DE LA PERSONALIDAD4.1.3.1 Muerte natural4.1.3.2
Muerte civil
Tema 15
CAPTULO 2
NOMBRE
4.2.1 HISTORIA4.2.2 NOMBRE PATRONMICO4.2.2.1 Determinacin del nombre4.2.2.2 Cambio de
nombre4.2.2.3 Nombre de la esposa despus de matrimonio4.2.2.4 Carcter4.2.3 NOMBRE DE PILA4.2.4
APODO Y PSEUDONIMO4.2.5 TITULOS DE NOBLEZA4.2.6 PARTICULA4.2.7 AUTORIDAD DE COSA
JUZGADA EN MATERIA DE NOMBRE
Tema 16
CAPTULO 3
ESTADO
4.3.1 ESTADO CONSIDERADO EN S MISMO4.3.2 DESDE EL PUNTO DE VISTA POLTICO4.3.3 DE
FAMILIA4.3.4 FISICO INDIVIDUAL4.3.5 CONSECUENCIAS
Tema 17
CAPTULO 4
ACCIONES DE ESTADO
4.4.1 POSESION DEL ESTADO
Tema 18
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (4 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
CAPITULO 15
ACTAS DE ESTADO CIVIL
4.5.1 NOCION4.5.2 REGISTROS Y CERTIFICACIN DE ESTADO CIVIL4.5.3 REDACCIN DE
ACTAS4.5.3.1 Reglas4.5.3.2 Reglas especiales para actas de defuncin Tema 19
CAPITULO 6
DOMICILIO
4.6.1 DEFINICIN4.6.2 IMPORTANCIA4.6.3 DETERMINACIN4.6.3.1 Regla general4.6.3.2 Por ley4.6.4
CAMBIO4.6.4.1 Adquisicin de un domicilio legal4.6.4.2 Voluntario4.6.5 CUESTIONES VARIAS4.6.6
RESIDENCIA
Tema 20
CAPTULO 7
AUSENCIA
4.7.1 GENERALIDADES4.7.2 PERiODOS DE AUSENCIA
Tema 21
TTULO 5
FAMILIA
SECCIN PRIMERA
GENERALIDADES
SECClN SEGUNDA
MATRlMONlO
CAPTULO 1
GENERALlDADES
Generalidades Definicina) FAMILIAb) OBLlGACIN ALIMENTARIA PARIENTES Y AFINES SUJETOSc)
EJERCICIO DE LA ACCIN
Tema 21
5.1.1 MATRlMONlO5.1.2 CONCUBlNATO Tema 22
CAPTULO 2
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (5 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
CONDlClONES DE APTlTUD
5.2.1 lMPUBERTAD5.2.2 LOCURA 5.2.3 lMPOTENClA5.2.4 SEXO
Tema 23
CAPTULO 3
PROHlBlClONES
5.3.1 MATRlMONlO ANTERlOR NO DlSUELTO5.3.2 PARENTESCO POR CONSANGUlNlDAD Y
AFlNlDAD5.3.3 PLAZO DE VlUDEZ
Tema 24
CAPTULO 4
CONSENTlMlENTO DE LOS PADRES
5.4.1 NOClONES HlSTRlCAS5.4.2 PERSONAS CUYO CONSENTlMlENTOS REQUERlDO.
MATRlMONlO DE UN HlJO LEGTlMO. CONSENTlMlENTO DE LOS PADRES5.4.3 ASCENDlENTES DE
SEGUNDO GRADO5.4.4 ASCENDlENTES DE TERCER GRADO5.4.5 REGLAS COMUNES5.4.6 HlJOS
NATURALES5.4.7 HlJOS ADOPTlVOS
Tema 25
CAPTULO 5
COMPROMlSO
5.5.1 PROMESA MATRlMONlAL Y DERECHO
Tema 26
CAPTULO 6
FORMALlDADES
5.6.1 OPOSlClN AL MATRlMONlO5.6.2 FACULTAD DE OPOSICIN5.6.3 MOTlVOS DE OPOSlClN
Tema 27
CAPTULO 7
CELEBRAClN
5.7.1 MATRlMONlO ClVlL5.7.2 LUGAR5.7.3 FORMAS
Tema 28
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (6 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
CAPTULO 8
PRUEBA
5.8.1 REGlSTROS DE ESTADO ClVlL5.8.2 PAPEL DE LA OPOSlClN DE ESTADO EN LA PRUEBA DEL
MATRlMONlO Tema 29
CAPTULO 9
EFECTOS
5.9.1 DEBERES5.9.2 COHABlTAClN5.9.3 FlDELlDAD5.9.4 AYUDA5.9.4.1 Reglas para los cnyuges5.9.4.2
Reglas para la sucesin del cnyuge difunto5.9.5 ASlSTENClA5.9.6 POTESTAD MARlTAL
Tema 30
CAPTULO 10
NULlDAD
5.10.1 EXCEPClONES EN NULlDAD5.10.2 lMPEDlMENTO5.10.3 MATRlMONlO lNEXlSTENTE5.10.3.1
Sexo5.10.3.2 Falta de celebracin ante oficial del estado civil5.10.4 NULlDAD ABSOLUTA5.10.4.1 Falta de
consentimiento5.10.4.2 lmpubertad5.10.4.3 lncesto5.10.4.4 Bigamia5.10.4.5 Clandestinidad5.10.4.6
lncompetencia del oficial del estado civil5.10.5 PERSONAS QUE PUEDEN PEDlR LA NULlDAD5.10.6
EFECTO DE NULlDAD ABSOLUTA5.10.7 REHABILITACIN EXCEPCIONAL DE MATRIMONIO
NULO5.10.7.1 Llegada de la pubertad5.10.7.2 Embarazo5.10.8 NULlDADES RELATlVAS5.10.8.1
Anulabilidad por vicio del consentimiento5.10.8.2 Anulacin por falta de consentimiento Tema 31
CAPTULO 11
MATRlMONlO PUTATlVO
5.11.1 GENERALlDADES5.11.2 EFlCAClA5.11.2.1 Buena fe5.11.3 VlClOS CUBlERTOS POR BUENA
FE5.11.4 EFECTOS5.11.4.1 Primer caso: buena fe por las dos partes5.11.4.2 Segundo caso: buena fe por una
sola parte Tema 32
CAPTULO 12
DlSOLUCIN
DefinicinEfectosCausas Tema 33
CAPTULO 13
SEGUNDO MATRlMONlO
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (7 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
Posibilidad de casarse varias veces
Tema 34
SECCIN TERCERA
DlVORClO
CAPTULO 14
NOClN
5.14.1 PRlNClPlO
Tema 35
CAPTULO 15
CAUSAS
5.15.1 GENERALlDADES5.15.2 CAUSALES DE DlVORClO EN FRANCIA5.15.2.1 Adulterio5.15.2.2 Exceso,
sevicia e injuria grave5.15.2.3 Condena penal Tema 36
CAPTULO 16
DEMANDA
5.16.1 GENERALlDADES5.16.2 PERSONAS QUE PUEDEN lNTENTAR DEMANDA5.16.2.1 Quin tiene
derecho para ejercitarla5.16.2.2 Caso en que el esposo es incapaz5.16.3 COMPETENClA5.16.4
FORMALlDADES5.16.4.1 SOLICITUD5.16.4.2 Tentativa de conciliacin5.16.5 PROCEDlMlENTO5.16.6
lMPROCEDENClA5.16.6.1 Prescripcin5.16.6.2 Reciprocidad de las faltas cometidas5.16.6.3 Connivencia en el
adulterio5.16.6.4 Reconciliacin de los esposos5.16.6.5 Defuncin de uno de los esposos5.16.7 PRUEBA5.16.7.1
Pruebas permitidas a ttulo excepcional5.16.7.2 Pruebas prohibidas5.16.7.3 Pruebas normales5.16.8
RECURSOS5.16.8.1 Apelacin5.16.8.2 Casacin5.16.8.3 Oposicin5.16.8.4 Requte civil5.16.8.5
Conformidad5.16.8.6 Desistimiento5.16.9 EJECUClN DE SENTENCIA5.16.9.1 Publicidad5.16.9.2
Transcripcin de registros de estado civil Tema 37
CAPTULO 17
MEDlDAS PROVlSlONALES DlCTADAS
DURANTE LA lNSTANCIA
5.17.1 GENERALlDADES5.17.2 REGLAS5.17.2.1 Separacin de residencia5.17.2.2 Mantenimiento de los
esposos5.17.2.3 Guarda provisional de los Tema 38
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (8 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
CAPTULO 18
EFECTOS
5.18.1 EFECTOS 5.18.1.1 lndependencia recproca de los esposos 5.18.1.2 Pensin alimentaria 5.18.2 FECHA
DE EFECTO 5.18.3 CADUClDAD 5.18.3.1 Prdida de las ventajas matrimoniales 5.18.3.2 Disminucin de la
patria potestad 5.18.4 NUEVO MATRlMONlO ENTRE ESPOSOS DlVORClADOS Tema 39
SECClN CUARTA
SEPARAClN DE CUERPOS
CAPTULO 19
GENERALlDADES
DefinicinForma judicial
Tema 40
CAPTULO 20
CAUSAS
5.20.1 CAUSAS5.20.2 ELECCIN ENTRE SEPARAClN Y DlVORClO Tema 41
CAPTULO 21
FORMAS
Necesidad de una sentencia Quin puede demandar la separacinCaso en que el actor est sujeto a
interdiccinReformas al procedimiento Aplicacin del procedimiento de divorcioDiferencias de procedimiento
entre la separacin de cuerpos y el divorcioPublicidad de la sentencia
Tema 42
CAPTULO 22
EFECTOS
5.22.1 LEGlSLAClN5.22.2 EFECTOS5.22.2.1 Terminacin de vida en comn5.22.2.2 Separacin de
bienes5.22.2.3 Capacidad de la mujer separada de cuerpos 5.22.2.4 Nombre5.22.2.5 Caducidades5.22.3
EFECTOS DE PERSlSTENClA DE MATRlMONlO Tema 43
CAPTULO 23
TERMlNACIN
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (9 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
5.23.1 RECONCILlAClN DE ESPOSOS5.23.1.1 Forma5.23.1.2 Efectos5.23.2 CONVERSlN DE
SEPARAClN EN DlVORClO5.23.2.1 Demanda5.23.2.2 Efectos5.23.3 MUERTE DE UNO DE LOS
CNYUGES
Tema 44
SECCIN QUINTA
FlLlAClN
CAPTULO 24
GENERALlDADES
Definicin Elementos de la filiacinCarcter variable de la filiacinLegitimidad de los hijos nacidos durante el
matrimonio, pero concebidos antesCondicin de los hijos legtimosCondicin de los hijos naturalesLimitaciones
del parentesco natural a un slo gradoPretendida inferioridad de la filiacin natural lndiferencia del modo y del
tiempo de la pruebaDiferencia en las pruebas de la maternidad y de la paternidad Diferencia entre la filiacin
legtima y la naturalOrigen de las disposiciones del cdigo Diferencia entre la prueba de la filiacin y el
establecimiento de la genealoga Diferencia con la rectificacin de las actas del estado civil
Tema 45
CAPTULO 25
PRUEBA DE LEGlTlMlDAD
5.25.1 DETERMINACIN DEL INSTANTE DE LA CONCEPClN5.25.2 ACClN DE
DESCONOClMlENTO DE LEGlTlMlDAD
Tema 46
CAPTULO 26
PRUEBA DE MATERNIDAD LEGTIMA
5.26.1 PAPEL DEL ACTA DE NAClMlENTO5.26.2 PAPEL DE LA POSESlN DE ESTADO5.26.3
lNVESTlGACIN JUDlClAL DE MATERNlDAD LEGTlMA5.26.3.1 Caso permitido5.26.3.2 Prueba5.26.3.3
lnvestigacin de maternidad legtima5.26.3.4 Transmisin de accin a herederos
Tema 47
CAPTULO 27
PRUEBA DE PATERNlDAD LEGTlMA
5.27.1 PRESUNCIN DE PATERNlDAD5.27.2 DERECHO PARA DESCONOCER AL HlJO5.27.3 FORMAS
DE DESCONOClMlENTO5.27.3.1 Prueba de no paternidad5.27.3.2 Declaracin simple5.27.4
PROCEDlMlENTO DEL DESCONOClMlENTO5.27.4.1 Accin ejercitada por el marido5.27.4.2 Accin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (10 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
ejercitada por herederos del marido5.27.5 filiacin MATERNA SE ESTABLECE POR SENTENClA
48
Tema
CAPTULO 28
RECONOClMlENTO DE HlJOS NATURALES
5.28.1 GENERALlDADES5.28.2 RECONOClMlENTO5.28.3 QUlN PUEDE RECONOCER5.28.4
RECONOClDO5.28.4.1 Hijos no vivos actualmente5.28.4.2 Hijos producto de adulterio o incesto5.28.5
RESULTADO DEL RECONOClMlENTO5.28.6 DERECHOS DEL HlJO NATURAL RECONOClDO
DURANTE EL MATRlMONlO5.28.6.1 Casos en que no es aplicable el Tema 337
Tema 49
CAPTULO 29
INVESTIGACIN JUDICIAL DE FILIACIN NATURAL
5.29.1 MATERNlDAD NATURAL5.29.1.1 Medios de prueba5.29.1.2 Ejercicio de la accin5.29.2
PATERNlDAD NATURAL5.29.2.1 Modo de prueba5.29.2.2 Ejercicio de la accin5.29.3 FlLlACIN POR
ADULTERlO O INCESTO
Tema 50
SECClN SEXTA
LEGlTlMAClN
CAPTULO 30
GENERALlDADES
5.30.1 GENERALlDADES5.30.2.1 Hijos que pueden ser legitimados5.30.2.2 Formas5.30.3 POR
MATRlMONlO SUBSECUENTE5.30.3.1 Reconocimiento anterior al matrimonio5.30.3.2 Condiciones no
exigidas por la ley5.30.4 POR SENTENClA5.30.5 EFECTOS Tema 51
SECCIN SPTIMA
ADOPCIN
CAPTULO 31
GENERALlDADES
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (11 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
5.31.1 ADOPTADOR5.31.2 ADOPTABLE5.31.3 CONDlCIONES5.31.3.1 Relaciones entre adoptado y
adoptante5.31.3.2 Autorizacin de terceros5.31.4 FORMAS5.31.5 EFECTOS5.31.6 FlN Y REVOCACIN
Tema 52
TTULO 6
lNCAPACES
SECCIN PRIMERA
GENERALlDADES
CAPTULO 1
6.1.1 NOClN6.1.1.1 Observaciones preliminares6.1.1.2 Diferentes causas de incapacidad6.1.2 FORMAS DE
PROTECCIN DE lNCAPACES6.1.2.1 Medios6.1.2.2 Nulidades
Tema 53
SECCIN SEGUNDA
PATRlA POTESTAD
CAPTULO 2
GENERALlDADES
Definicin
Tema 54
CAPTULO 3
PERSONAS lNVESTlDAS DE PATRlA POTESTAD
6.3.1 PATRlA POTESTAD DEL PADRE Y DE LA MADRE6.3.1.1 Padres legtimos6.3.1.2 Padres
naturales6.3.2 DERECHOS DE LOS ASCENDIENTES6.3.3 DELEGACIN JUDlClAL DE LA PATRlA
POTESTAD Tema 55
CAPTULO 4
DERECHOS Y OBLlGACIONES DE LOS PADRES
6.4.1 EDUCACIN DEL HIJO6.4.1.1 Guarda y vigilancia del menor6.4.1.2 Derecho de correccin6.4.2
MANTENlMlENTO DEL HlJO6.4.3 USUFRUCTO LEGAL6.4.3.1 A quin pertenece6.4.3.2 Bienes
sometidos6.4.3.3 Derechos del usufructuario legal6.4.3.4 Cargas6.4.4 ADMINISTRACIN LEGAL6.4.4.1 A
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (12 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
quin pertenece6.4.4.2 Funcionamiento6.4.4.3 Terminacin6.4.5 ESTABLEClMlENTO DEL HlJO6.4.6
SUPERVlSlN JUDlClAL SOBRE EL EJERClClO DE LA PATRlA POTESTAD Tema 56
CAPTULO 5
PRDlDA DE LA PATRIA POTESTAD
6.5.1 GARANTAS6.5.2 CADUClDAD GENERAL6.5.2.1 Causas6.5.2.2 Extensin6.5.2.3 Consecuencias6.5.2.4
Restitucin de la patria potestad6.5.3 CADUClDAD PARClAL
Tema 57
SECCIN TERCERA
TUTELA
Definicin y caracteres
Tema 57
CAPTULO 6
APERTURA
6.6.1 MOMENTO6.6.1.1 Hijos legtimos6.6.1.2 Hijos naturales6.6.1.3 Hijos socorridos por la administracin o
por particulares6.6.2 LUGAR
Tema 58
CAPTULO 7
CONSEJO DE FAMlLlA
6.7.1 COMPOSlCIN6.7.2 FUNClONAMlENTO6.7.2.1 Convocatorias6.7.2.2 Sesiones y deliberaciones6.7.2.3
Homologacin de las deliberaciones por la justicia6.7.2.4 Recurso contra las decisiones del consejo6.7.2.5
Responsabilidad de los miembros del consejo6.7.3 SUPRESlN DEL CONSEJO DE FAMlLlA DE LOS HlJOS
NATURALES
Tema 59
CAPTULO 8
TUTOR
6.8.1 NOMBRAMlENTO6.8.1.1 Hijo legtimo6.8.1.2 Tutores de los hijos legtimos6.8.1.3 Hijo natural6.8.1.4
Menor asistido6.8.2 NUMERO6.8.2.1 Cotutor6.8.2.2 Protutor6.8.2.3 TUTOR AD HOC6.8.2.4 Auxiliares
remunerados del tutor6.8.3 EXCUSA EN CAPAClDAD6.8.3.1 Excusa6.8.3.2 lncapacidad6.8.3.3 Causa de
exclusin6.8.4 PAPEL6.8.4.1 Generalidades6.8.4.2 Extensin de sus facultades6.8.4.3 Obligaciones6.8.4.4
Responsabilidad
Tema 60
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (13 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
CAPTULO 9
TUTOR SUSTlTUTO
Su doble funcinSu funcin de supervisinSuplencia del tutorTutelas provistas de tutor sustitutoMomento en que
debe nombrarseQuin puede ser nombrado tutor sustitutoExcepciones referidas a los hermanos
consanguneosNombramiento anticipado del tutor sustitutoResponsabilidad del tutor sustitutoDuracin de la
tutela sustituta
Tema 61
CAPTULO 10
GOBlERNO DE LA PERSONA MENOR
Custodia y educacin del menorDerecho de correccinEleccin de una profesinMatrimonio, adopcin,
alistamiento militar, emancipacinDeterminacin del gasto anual Carga de los gastos Reglas aplicables al padre
suprstite
Tema 62
CAPTULO 11
PATRlMONlO DEL PUPlLO
6.11.1 CONSERVACIN Y EXPLOTACIN DE LOS BIENES6.11.1.1 Actos Conservatorios6.11.1.2
Reparaciones6.11.1.3 Arrendamientos6.11.1.4 Gastos de administracin6.11.2 MANEJO DEL DlNERO6.11.2.1
Cobros6.11.2.2 Pagos6.11.2.3 lnversin de capital y de las economas6.11.3 ENAJENAClN6.11.3.1
Enajenacin a ttulo gratuito6.11.3.2 Enajenacin a titulo oneroso6.11.4 ADQUlSlClN6.11.4.1 Adquisicin a
ttulo oneroso6.11.4.2 Adquisicin a ttulo gratuito6.11.5 OBLlGAClONES CONVENClONALES6.11.6
SUCESlN ABlERTA EN FAVOR DEL MENOR6.11.6.1 Medidas previas impuestas por la ley6.11.6.2
Aceptacin o repudiacin de la herencia6.11.6.3 Particin de la sucesin6.11.6.4 Venta de muebles6.11.6.5
Conversin de los ttulos al portador en ttulos nominativos6.11.7 JUlClO6.11.7.1 Ejercicio de las
acciones6.11.7.2 Confesin de demanda6.11.7.3 Transacciones6.11.7.4 Compromiso6.11.8 CONTRATO ENTRE
TUTOR Y PUPILO6.11.9 OBSERVAClONES ACERCA DE FORMALlDAD
Tema 63
CAPTULO 12
TERMlNAClN
6.12.1 CAUSAS6.12.2 CUENTAS6.12.3 CONVENlOS6.12.4 PRESCRIPCIN
Tema 64
SECClN CUARTA
EMANClPAClN
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (14 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
CAPTULO 13
OBJETlVO Y FORMA
6.13.1 ORlGEN Y UTlLlDAD6.13.2 FORMA Y CONDlClN6.13.2.1 Emancipacin expresa6.13.2.2
Emancipacin tcita
Tema 65
CAPTULO 14
CAPAClDAD PERSONAL DEL MENOR
EMANClPADO
6.14.1 GOBlERNO DE LA PERSONA6.14.2 ADMlNlSTRAClN DE LOS BIENES6.14.2.1 Extensin de la
capacidad de menor6.14.2.2 Posibilidad de reducir las obligaciones excesivas del menor Tema 66
CAPTULO 15
CURATELA
6.15.1 CURADOR6.15.2 ASlSTENClA DEL CURADOR6.15.2.1 Actos6.15.2.2 Actos de formalidad de la
tutela6.15.3 TERMlNAClN DE LA CURATELA
Tema 67
SECCIN QUINTA
ENAJENADOS
CAPTULO 16
INTERDICCIN
6.16.1 CAUSAS6.16.2 DEMANDA6.16.2.1 Promovedor6.16.2.2 Forma6.16.2.3 Publicidad Tema 68
CAPTULO 17
lNTERNADO
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (15 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
6.17.1 LEGISLACIN
Tema 69
CAPTULO 18
INCAPACIDAD PERSONAL
6.18.1 ENAJENADO NO SUJETO A INTERDICClN Nl lNTERNADOS6.18.2 ENAJENADO SUJETO A
lNTERDlCClN6.18.3 ENAJENADO lNTERNADO
Tema 70
CAPTULO 19
ADMINlSTRACIN DE BIENES
6.19.1 PROTECClN DE ENAJENADO SUJETO A lNTERDlCClN6.19.1.1 Administracin provisional
durante juicio6.19.1.2 Tutela de sujeto a interdiccin6.19.2 PROTECClN DEL ENAJENADO lNTERNO SlN
QUE SE HAYA DECLARADO SU INTERDICCIN6.19.2.1 Del administrador provisional de los bienes del
enajenado internado6.19.2.2 Del mandatario ad litem6.19.2.3 Enajenados colocados en los establecimientos
pblicos Tema 71
SECClN SEXTA
ASESOR JUDlClAL
(CONSElL JUDICIAIRE)
CAPTULO 20
GENERALlDADES
6.20.1 ASESOR JUDlClAL Y SU NOMBRAMIENTO6.20.1.1 Motivo para nombramiento de asesor
judicial6.20.1.2 Quin puede promover nombramiento de asesor6.20.2 FUNClONES6.20.2.1 Actos enumerados
en la ley6.20.2.2 Actos permitidos al incapaz actuando por s solo6.20.3 Nulidad de actos no autorizados Tema 72
PARTE SEGUNDA
BlENES
TTULO 7
GENERALlDADES
CAPTULO 1
PATRlMONIO
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (16 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
7.1.1 CARACTERES GENERALES7.1.2 COMPOSICIN7.1.2.1 De las obligaciones7.1.2.2 De los derechos
reales7.1.2.3 Comparacin de los derechos reales y derechos de crdito7.1.3 DE LA PRESCRlPClN DE LOS
ELEMENTOS DEL PATRlMONlO
Tema 73
CAPTULO 2
CLASIFICAClN
7.2. 1 BlEN CORPREO E lNCORPREO7.2.2 COSA CONSUMlBLE Y NO CONSUMlBLE7.2.3 COSA
FUNGlBLE Y NO FUNGlBLE7.2.4 COSA APROPlABLE Y NO APROPlABLE7.2.4.1 Cosa comn7.2.4.2
Cosa sin dueo Tema 74
CAPTULO 3
MUEBLE E lNMUEBLE
7.3.1 GENERALIDADES7.3.1.1 lntereses prcticos7.3.2 lNMUEBLE7.3.2.1 lnmueble por su naturaleza7.3.2.2
lnmueble por destino7.3.2.3 Derecho inmueble por objeto7.3.2.4 lnmueble por declaracin7.3.2.5 Derecho
inmovilizado por anexin a una heredad7.3.3 MUEBLE7.3.3.1 Mueble por naturaleza (mueble corpreo)7.3.3.2
Mueble por anticipacin7.3.3.3 Mueble incorpreo7.3.3.4 Definicin legal Tema 75
CAPTULO 4
POSESlN
7.4.1 ANLISIS DE POSESlN7.4.2 ADQUlSlClN Y PRDlDA DE POSESlN7.4.2.1 Adquisicin de
posesin7.4.2.2 Prdida de posesin7.4.3 VICIOS DE POSESIN7.4.3.1 Vicio de discontinuidad7.4.3.2 Vicio de
violencia7.4.3.3 Vicio de clandestinidad7.4.3.4 Vicio de equvoco7.4.4 EFECTOS JURDICOS DE
POSESIN7.4.4.1 Generalidades7.4.4.2 Adquisicin de frutos por el poseedor de buena fe7.4.4.3 Proteccin
judicial de posesin inmueble7.4.5 DETENTACIN O POSESlN PRECARIA
Tema 76
TTULO 8
PROPlEDAD
CAPTULO 1
GENERALlDADES
8.1.1 HlSTORlA DE LA PROPlEDAD
Tema 77
CAPTULO 2
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (17 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
DERECHOS DEL PROPlETARlO
8.2.1 ACTOS MATERlALES DE GOCE O CONSUMO8.22 ACTOS JURDlCOS8.2.2.1 Casos en que la
propiedad es inalienable8.2.2.2 lnalienabilidad excepcional de la propiedad8.2.3 PROPlEDAD
RESOLUBLE8.2.3.1 Efecto de resolucin sobre actos de disposicin8.2.3.2 Efecto de resolucin sobre dems
actos8.2.4 PROPlEDAD APARENTE
Tema 78
CAPTULO 3
PROPlEDAD lNMUEBLE
8.3.1 RELAClN ENTRE PROPlETARlOS VEClNOS8.3.1.1 Deslinde8.3.1.2 Cercado de la propiedad8.3.2
EXPLOTACIN DE MINAS Y CANTERAS8.3.3 USO DEL AGUA8.3.3.1 Agua perteneciente a propietario del
suelo8.3.3.2 Agua cuyo propietario solamente tiene el uso8.3.3.3 Agua sobre la cual el propietario predial no
tiene ningn derecho8.3.4 DERECHO DE PASTO Y CAADA
Tema 79
CAPTULO 4
GARANTA
8.4.1 EXPROPIACION POR UTILIDAD PUBLICA8.4.2 REIVINDICACIN8.4.2.1 De inmueble 8.4.2.2 De
mueble8.4.2.3 Estado actual del derecho Tema 80
CAPTULO 5
COPROPlEDAD
8.5.1 INDIVISIN8.5.1.1 Nocin8.5.1.2 Diversas especies de indivisin8.5.2 MEDlANERA8.5.2.1 Medianera
de cercas8.5.2.2 Medianera de rboles Tema 81
CAPTULO 6
PROPlEDAD lNCORPORAL
8.6.1 OFlClOS8.6.1.1 Nuevos oficios patrimoniales8.6.2 DERECHO DE AUTOR E lNVENTOR SOBRE OBRA
E lNVENClN8.6.2.1 Examen de la cuestin desde el punto de vista racional8.6.3 PROPlEDAD DE
CORRESPONDENClA Tema 82
TTULO 9
ADQUlSlClN
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (18 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
CAPTULO 1
GENERALlDADES
Clasificaciones diversasTransmisiones a ttulo universal y transmisiones a ttulo particularAdquisicin a ttulo
gratuito y a ttulo onerosoTransmisiones entre vivos y transmisiones mortis causaModo originario, modos
derivadosEnumeracin de los modos de adquirir
Tema 83
CAPTULO 2
OCUPACIN
9.2.1 COSA SUSCEPTlBLE DE OCUPAR9.2.2 ALGUNOS CASOS ESPEClALES OCUPAClN9.2.2.1
Caza9.2.2.2 Pesca9.2.2.3 Recoleccin de los productos de mar9.2.2.4 Tesoro9.2.3 OCUPAClN DE COSA QUE
TlENE DUEO9.2.3.1 Captura de la propiedad enemiga9.2.3.2 Adquisicin del bien mostrenco (pave)
Tema 84
CAPTULO 3
ENAJENACIN VOLUNTARlA
9.3.1 TRANSMISIN CONVENClONAL DE PROPlEDAD9.3.2 TRANSCRIPCIN DE ENAJENACIN
lNMUEBLE9.3.2.1 A ttulo oneroso9.3.2.2 Donacin9.3.2.3 Crtica del sistema francs
Tema 85
CAPTULO 4
USUCAPIN
9.4.1 GENERALlDADES9.4.1.1 Posesin requerida para usucapin9.4.1.2 Tiempo requerido para prescribir9.4.2
REGLAS COMUNES A LAS DOS USUCAPIONES9.4.3 REGLAS ESPECIALES A LA PRESCRIPCIN DE
10 A 20 AOS9.4.3.1 Casos de aplicacin9.4.3.2 Condiciones9.4.3.3 Duracin de la prescripcin9.4.4 SUMA
DE POSESlONES9.4.4.1 Sucesores universales9.4.4.2 Sucesores particulares9.4.5 INTERRUPCIN DE
PRESCRIPCIN9.4.5.1 lnterrupcin natural9.4.5.2 lnterrupcin civil9.4.6 SUSPENSIN DE LA
USUCAPIN9.4.6.1 Causas de suspensin9.4.6.2 Causas de suspensin estipular por la ley9.4.6.3 Causas
admitidas por la jurisprudencia9.4.7 EFECTOS DE PRESCRIPCIN9.4.8 RENUNCIA A PRESCRIPCIN
Tema 86
CAPTULO 5
ACCESIN
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (19 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
9.5.1 EN PROVECHO DE lNMUEBLE9.5.1.1 Natural9.5.1.2 Artificial9.5.2 EN PROVECHO DE
MUEBLE
Tema 87
CAPTULO 6
OTRAS FORMAS
9.6.1 ADJUDICACIN9.6.2 TESTAMENTO9.6.3 LEY9.6.4 TRADlClN
Tema 88
TTULO 10
DESMEMBRAClN
SECClN PRlMERA
USUFRUCTO
Distincin entre el derecho real y el derecho personal de goce ObservacinSignificado de la expresin
servidumbres personales
Tema 89
CAPTULO 1
NOCIN
10.1.1 FORMAS DE ESTABLEClMlENTO10.1.1.1 Por contrato10.1.1.2 Por testamento10.1.1.3 Por
prescripcin10.1.1.4 Por ley10.1.2 GOCE10.1.2.1 Acciones10.1.2.2 Obligaciones10.1.3 DERECHO DE
GOCE10.1.3.1 Uso de la cosa10.1.3.2 Derecho a los frutos10.1.4 FACULTADES JURDICAS DEL
USUFRUCTUARlO10.1.4.1 Arrendamientos10.1.4.2 Ejercicio de acciones10.1.4.3 Percepcin de
capitales10.1.4.4 Enajenacin y otros actos de disposicin10.1.5 OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO
DURANTE EL GOCE10.1.5.1 Gozar como buen padre de familia10.1.5.2 Respetar usos del propietario10.1.6
CARGAS DE USUFRUCTO10.1.7 SITUACIN DEL NUDO PROPIETARIO DURANTE LA VIGENCIA
DEL USUFRUCTO10.1.7.1 Derechos y facultades10.1.7.2 Relaciones del nudo propietario con el
usufructuario10.1.8 CAUSAS DE EXTINCIN DEL USUFRUCTO10.1.8.1 Muerte del usufructuario10.1.8.2
Vencimiento10.1.8.3 Prdida total de la cosa10.1.8.4 Renuncia10.1.8.5 No uso durante 30 aos10.1.8.6
Usucapin realizada por un tercero10.1.8.7 Caducidad por abuso del disfrute10.1.8.8 Resolucin del derecho del
constituyente10.1.8.9 Consolidacin10.1.9 CONSECUENClAS DE EXTINCIN DEL USUFRUCTO10.1.9.1
Accin del propietario contra usufructo10.1.9.2 Cuentas que deben rendirse
Tema 90
CAPTULO 2
USO Y HABITACIN
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (20 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
10.2.1 EL DERECHO DE USO SEGN EL CDIGO CIVIL10.2.2 USOS FORESTALES
Tema 91
SECCIN SEGUNDA
SERVlDUMBRE
CAPTULO 3
GENERALlDADES
10.3.1 NOCIN10.3.2 CARACTERES JURDICOS DE LAS SERVlDUMBRES10.3.3 DlVERSAS
CLASlFlCAClONES DE LAS SERVlDUMBRES10.3.3.1 Segn fuentes10.3.3.2 Segn objeto10.3.3.3 Segn
caracteres Tema 92
CAPTULO 4
NATURAL
EnumeracinObjeto de la servidumbre naturalSituacin del propietario inferiorLmites de esta
servidumbreRecientes agravaciones de la servidumbreDesplazamiento de las corrientes de los ros
Tema 93
CAPTULO 5
LEGAL
10.5.1 SERVIDUMBRE LEGAL DE INTERS PBLICO10.5.2 SERVIDUMBRE LEGAL DE INTERS
PRIVADO10.5.2.1 Servidumbre mutua entre propietarios vecinos10.5.2.2 Servidumbre establecida sin
reciprocidad
Tema 94
CAPTULO 6
DERlVADA DE UN ACTO
10.6.1 CDIGO EN MATERIA DE SERVIDUMBRE10.6.1.1 Servidumbre que no debe imponerse a la
persona10.6.1.2 Servidumbre que debe aprovechar al predio y no a la persona10.6.2 FORMAS DE
ESTABLECER LA SERVIDUMBRE10.6.2.1 Por ttulo10.6.2.2 Por prescripcin10.6.2.3 Por destino del padre
de familia Tema 95
CAPTULO 7
EJERCICIO DEL DERECHO
DE SERVIDUMBRE
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (21 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
10.7.1 EJERClClO MATERlAL
Tema 96
CAPTULO 8
EXTINCIN
10.8.1 MODOS DE EXTINCIN PREVISTOS POR EL CDIGO10.8.1.1 lmposibilidad de uso10.8.1.2 No
uso10.8.1.3 Confusin10.8.2 MODOS DE EXTINCIN NO PREVISTOS POR EL CDIGO10.8.3
EXTINCIN DE LA SERVIDUMBRE EN CASO DE INDIVISIN Tema 97
SECClN TERCERA
ENFlTEUSlS
CAPTULO 9
NOClN
DefinicinEstado de la legislacin antes de 1902JurisprudenciaCaracteres de la enfiteusisComparacin con las
servidumbres y el usufructo
Tema 98
TTULO 11
PROPlEDAD COLECTlVA
CAPTULO 1
PERSONALlDAD FlCTlClA
11.1.1 GENERALlDADES11.1.1.1 Ficcin de personalidad11.1.2 CLASlFlCAClN DE LAS PERSONAS
FlCTlClAS11.1.2.1 Riquezas colectivas pblicas11.1.2.2 Riquezas colectivas privadas11.1.3 FORMAClN DE
LA PROPlEDAD COLECTlVA11.1.3.1 Ley del 1 de julio de 190111.1.4 ADMlNlSTRAClN DE LA
PROPlEDAD COLECTlVA11.1.5 EXTINCIN DE PERSONAS FICTICIAS
Tema 99
CAPTULO 2
BlENES DE DOMlNlO PBLlCO
11.2.1 DlSTlNClN DE DOMlNlO PBLlCO Y PRlVADO11.2.2 DOMlNlO PBLlCO11.2.3 DOMlNlO
PRlVADO11.2.4 BlENES MUNlClPALES11.2.5 CONCESlONES SOBRE EL DOMlNlO PBLlCO Tema 100
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (22 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
PARTE TERCERA
PRUEBAS
TTULO 2
GENERALlDADES
CAPTULO 1
NOClN
Definicin. lmportancia de las pruebasCarcter mixto de la teoraMtodo vicioso del Cdigo CivilDiferentes
objetos de la pruebaPrueba de las reglas de derechoPrueba de los hechos materiales y de los actos jurdicosPrueba
de las proposiciones negativasConvenciones sobre la prueba Tema 101
CAPTULO 2
MEDlOS
12.2.1 ENUMERAClN Y ANLlSlS12.2.1.1 Comprobacin material12.2.1.2 Conviccin por
razonamiento12.2.1.3 Testificacin de la verdad por tercera persona12.2.2 AUTORlDAD DE LOS DlVERSOS
MEDlOS DE PRUEBA12.2.3 PRESENTAClN DE PRUEBAS12.2.3.1 Derecho de prueba12.2.3.2 Carga de
prueba
Tema 102
CAPTULO 3
COSA JUZGADA
12.3.1 FUERZA DE COSA JUZGADA12.3.2 EXCEPClN DE COSA JUZGADA Tema 103
TTULO 13
PRUEBA DOCUMENTAL
CAPTULO 1
DOCUMENTOS PROBATORlOS
13.1.1 PRlVADOS13.1.1.1 Forma13.1.1.2 Fuerza probatoria13.1.2 AUTNTlCOS13.1.2.1 Autenticidad13.1.2.2
Denuncia de falsedad (inscription de faux)13.1.2.3 Valor probatorio13.1.3 DOCUMENTOS AUTNTlCOS Y
PRlVADOS13.1.3.1 Simples enunciaciones13.1.3.2 Fuerza probatoria de los documentos contra terceros13.1.3.3
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (23 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
Ttulos al portador13.1.3.4 Formas de los documentos Tema 104
CAPTULO 2
DOCUMENTOS ADMlTlDOS EXCEPClONALMENTE
COMO PRUEBA
13.2.1 Correspondencia13.2.2 LlBROS Y PAPELES DOMSTlCOS13.2.3 COPlAS13.2.4 DOCUMENTOS
RECOGNOClTlVOS13.2.5 TTULOS ANTlGUOS
Tema 105
CAPTULO 3
TlMBRE Y REGlSTRO
13.3.1 TlMBRE13.3.2 REGlSTRO
Tema 106
CAPTULO 4
NOTARlO Y ACTA NOTARlAL
13.4.1 NOTARlADO13.4.2 DOCUMENTOS NOTARlALES13.4.2.1 Originales13.4.2.2 Copias13.4.3
RESPONSABlLlDAD DEL NOTARlO
Tema 107
PARTE CUARTA
OBLlGAClONES
TTULO 14
GENERALIDADES
DefinicinAnlisisSentidos especiales de la palabra obligacinDel objeto de las obligacionesEvolucin histrica
de la teora de las obligacionesUnificacin legislativa del derecho de las obligacionesMtodo
Tema 108
TTULO 15
EFECTOS
PlanConfusin que debe evitarseDerechos del acreedorCasos en que se priva al acreedor de alguno de sus
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (24 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
Biblioteca Jurdica Digital
derechos
Tema 109
CAPTULO 1
EJECUCIN FORZOSA
15.1.1 NECESlDAD LEGAL DE EJECUTAR LA OBLIGACIN15.1.1.1 Mora15.1.1.2 Posibilidad de obtener
ejecucin forzada15.1.2 APREMlO CONTRA LA PERSONA15.1.3 EJECUCIN SOBRE BlENES15.1.3.1
Generalidades15.1.3.2 Bienes que sirven de garanta a los acreedores15.1.3.3 Formas de ejecucin sobre
bienes15.1.3.4 Reglas especiales al embargo de inmuebles15.1.4 SISTEMA DE LOS INTERESES DE
DEMORA (ASTREINTES)15.1.5 CONCURSO15.1.6 PATRlMONlO FAMlLlAR Tema 110
CAPTULO 2
DAOS Y PERJUICIOS
15.2.1 REGLAS DEL DERECHO COMN15.2.1.1 C
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_170.htm (25 de 25) [08/08/2007 17:40:34]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
SECCIN SPTlMA
ALEATORlOS
Enumeracin
Esta denominacin conviene a cinco contratos diferentes:
1. El juego.
2. La apuesta.
3. La venta de esperanza.
4. El contrato de seguro.
5. El prstamo a la gruesa.
Segn el artculo 1954, estos dos ltimos estaran regidos exclusivamente por el derecho martimo. Esto es cierto
tratndose del prstamo a la gruesa, que interesa nicamente al comercio martimo, pero no respecto al seguro; si
el seguro martimo es el ms antiguamente conocido, hace mucho tiempo que no es el nico; todo un grupo de
seguros, llamados terrestres, se han desarrollado al lado de l y la teora general de este contrato pertenece
indiscutiblemente al derecho civil.
CAPTULO 22
JUEGO Y APUESTA
Definicin
El juego y la apuesta son contratos muy vecinos uno del otro, por los cuales dos personas se comprometen
recprocamente, bajo una condicin semejante, una suma determinada o una cosa en especie, de tal manera que
slo una de ellas ser finalmente acreedora de la otra, por caducar su propia promesa. A quien corresponde la
suma es el que gana; el otro, quien pierde. El nmero de los jugadores puede elevarse a cualquier cifra.
El juego difiere de la apuesta en que la condicin que debe cumplirse para ganar el juego, es un hecho que deben
realizar las partes, en tanto que la ganancia en la apuesta depende de la simple verificacin de un hecho ya
realizado o futuro, pero que, en este ltimo caso, no debe ser obra de las partes. Respecto al juego es necesario
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_171.htm (1 de 3) [08/08/2007 17:40:36]
PARTE QUlNTA
una subdistincin; si el hecho que debe realizarse es obra de la habilidad particular de las partes, hay juego de
destreza; si no depende de su mayor o menor habilidad, hay juego de azar; pero pocos juegos son exclusivamente
de destreza o de azar; en general, la ganancia depende a la vez de la destreza del jugador y de las circunstancias.
Negativa de la accin de pago
La ley no concede ninguna accin por deudas de juego o para el pago de la apuesta (artculo 1965). Por tanto, el
pago de una deuda de juego o de una apuesta es puramente voluntario; quien pierde no puede ser obligado a pagar
por quien gana. A la accin ejercida contra ste, opondr lo que se llama excepcin de juego, es decir, el medio de
defensa derivado del artculo 1965.
Negativa de la accin de repeticin
Cuando quien pierde ha pagado voluntariamente su promesa, la ley le niega toda accin de repeticin, a menos
que de parte del ganancioso haya habido dolo, superchera o estafa (artculo 1967).
Explicacin de la ley
El legislador ha considerado peligroso el juego, porque es una causa de desmoralizacin; la perspectiva de
ganancias enormes y fciles, obtenidas por un golpe de dados, aleja al hombre del trabajo, y la costumbre del
juego es una causa de ociosidad y de ruina. Dado esto, ninguna duda debera existir sobre el alcance de las
disposiciones legales; se trata de un acto inmoral que la ley no quiere consagrar, y si niega la accin de repeticin,
despus de haberse efectuado el pago, no es para dar algn efecto a una operacin que reprueba, sino por virtud
de la regla ln turpi causa melior causa possidentis.
Los trabajos preparatorios, y el tono en que los oradores hablaron del juego demuestran lo anterior con claridad.
Sin embargo, algunos autores sostienen que del juego nace una obligacin natural y que el artculo 1967 es una
aplicacin particular de la regla general consagrada en el inc. 2 del artculo 1235; No procede la repeticin de las
obligaciones naturales voluntariamente pagadas. No es ste el pensamiento de los juristas de 1803.
Excepcin admitida por la ley
Por excepcin a los principios que preceden, la ley invalida las convenciones relativas a los juegos que se deben a
la destreza y al ejercicio del cuerpo, como las armas, las carreras, el juego de pelota, etc., (artculo 1966); esto se
debe a la actual aficin por la educacin fsica. Por consiguiente, en estos casos es procedente la accin de pago,
por parte del ganancioso. No obstante, el inc. 2 del mismo artculo, permite a los jueces rechazar la demanda,
cuando consideren excesiva la suma; se quiere favorecer el ejercicio corporal y animarlo; pero no desarrollar el
espritu de la especulacin y del lucro.
Legislacin especial a los juegos de bolsa
La disposicin del Cdigo Civil sobre la excepcin de juego recibi su principal aplicacin a las especulaciones
de bolsa, llamadas reportos, que en realidad no son sino apuestas sobre el alza o baja de los efectos pblicos. Con
muchas variantes la jurisprudencia les aplicaba frecuentemente el principio del Cdigo Civil. Como sus
soluciones impedan operaciones serias y eran una causa de debilitamiento para el mercado financiero, la Ley del
28 de marzo el 1885 declar legales, es decir, civilmente obligatorios, todos los reportos sobre efectos pblicos y
sobre vveres y mercancas por entregar.
Agrega que nadie puede sustraerse a las obligaciones que resulten de ellos, y prevalerse del artculo 1965 del
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_171.htm (2 de 3) [08/08/2007 17:40:36]
PARTE QUlNTA
Cdigo Civil, aunque dichas operaciones se resuelvan en el pago de una simple diferencia. Esto equivale a la
supresin de la excepcin de juego en materia de operaciones de bolsa. Nos limitamos a sealar esta ley; su
explicacin pertenece al derecho mercantil.
Prohibicin de las loteras
La lotera es la atribucin de una ganancia por medio de la suerte
quedando reservada esta ganancia solamente a algunos, y formada por
la aportacin de numerosos jugadores. La lotera difiere del juego
ordinario:
1. En que suprime todo procedimiento semejante a un juego propiamente dicho, reducindose a un simple sorteo
de nmeros,
y 2. En que se dirige no a un pequeo nmero de personas, sino a todo el pblico.
Adems de las loteras particulares, ha existido una lotera de Francia, oficial, establecida por decreto del consejo
de 10 de mayo de 1700, suprimida una primera vez el 25 brumario ao 11 (15 nov. de 1793), restablecida por la
Ley del 9 vendimario ao Vl, y suprimida definitivamente a partir del 1 de enero de 1836, en virtud de la Ley de
finanzas del 21 de abril de 183 (artculo 48). A partir de ese momento, las cajas de ahorro pudieron operar en
Francia, ya que antes la lotera absorba el ahorro popular.
Adems, la Ley del 21 de mayo de 1836 prohibi de una manera general toda lotera particular, haciendo de ellas
un delito, con excepcin de las que tienen un fin de beneficencia o de utilidad pblica, que pueden ser autorizados
por la administracin en las formas determinadas por la Ordenanza de 29 de mayo de 1844, y por la circular del
Ministerio del Interior del 22 de diciembre de 1845. Las obligaciones por sorteos que se emiten por las ciudades y
diversas sociedades financieras son loteras y necesitan ser autorizadas por una ley.
La Ley del 18 de abril de 1924 prohibi, por constituir loteras, las ventas de inmuebles o de muebles; efectuadas
por medio de la suerte, as como las ventas que originarn primas debidas el azar. Esta ley tuvo por objeto poner
fin a los concursos abiertos al pblico por la prensa, y cuya solucin depende en parte del azar.
Legislacin especial a las carreras de caballos, crculos y casinos
La costumbre de apostar en las carreras se haba extendido mucho en nuestros das, y por ello se dict una ley que
a la vez estableci como delito el hecho de servir de intermediario a los apostadores, y concedi a las sociedades
de carreras regularmente autorizadas, el derecho de organizar la apuesta mutua en sus campos de carreras, en
virtud de una autorizacin especial, y siempre revocable, del ministro de la agricultura, y mediante una
contribucin fija en favor de las obras locales de beneficencia y educacin (Ley del 2 jun. 1891). Por otra parte,
existe toda una reglamentacin legal y administrativa de los juegos en los crculos y casinos.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_171.htm (3 de 3) [08/08/2007 17:40:36]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 23
VENTA DE ESPERANZA
23.23.1 NOCIN
Definicin
Se llama venta de esperanza (alination fonds perdu), la enajenacin a ttulo oneroso en la cual el enajenante, en
lugar de obtener un precio en capital o en una renta perpetua como en la venta, o un bien en especie, como en la
permuta, estipula simplemente una renta anual y vitalicia. Se dice entonces que quien ha estipulado esta renta, ha
celebrado una venta de esperanza. Comprese el artculo 918. En efecto, al fallecer esta persona, sus herederos no
encontrarn ningn capital en lugar del bien enajenado y ya no tendrn derecho a la renta.
Este procedimiento es recurrente entre las personas acomodadas, que no tienen herederos presuntos, o que desean
no dejar nada a los que puedan tener; venden sus bienes por una renta vitalicia, y se procuran as, por el resto de
su vida, rentas muy superiores a las que tenan al sobre todo, cuando celebran esta operacin en una edad ya
avanzada.
Carcter aleatorio del contrato
Toda venta de esperanza implica riesgos muy grandes y, por consiguiente, es igualmente peligrosa para el
enajenante y el adquirente. A veces esta operacin equivale a jugarse una fortuna en una sola carta. Por ello este
gnero de operaciones no puede emprenderse seriamente sino por las grandes sociedades que crean rentas
vitalicias en provecho de una clientela numerosa; se establece entonces un trmino medio entre las vidas muy
prolongadas y las prematuras, que permite calcular con anterioridad, casi de una manera segura, los beneficios
que pueden obtenerse de varios contratos de este gnero.
Distincin
La renta o prestacin anual normalmente se estipula en dinero, en cuyo caso se trata de venta por renta vitalicia;
puede presentarse, tambin, en la forma de una prestacin en especie, en cuyo caso se obtiene lo que en francs se
llama arrendamiento de alimentacin.
Rentas constituidas mediante una suma de dinero
Puede estipularse una renta vitalicia mediante una suma de dinero (artculo 1968), es decir, en lugar de enajenar
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_172.htm (1 de 6) [08/08/2007 17:40:38]
PARTE QUlNTA
un bien, el acreedor de la renta vitalicia entrega una suma de dinero. Esto es sumamente frecuente en la prctica;
pero en tanto que las enajenaciones de bienes en especie, hechas mediante una renta vitalicia, tienen generalmente
como adquirente a un simple particular deseoso de adquirir una propiedad, las rentas vitalicias constituidas por la
entrega de una suma dinero, generalmente son celebradas por compaas de seguros, a quienes se entrega por
estas operaciones capitales en especie o en billetes de banco.
La renta vitalicia as establecida no es una simple variedad del contrato de constitucin de renta estudiado antes,
el cual es un prstamo restituible a voluntad del deudor; en los casos de renta vitalicia, falta la facultad de
restitucin; el credirrendista no es un mutuante, sino un vendedor que ha enajenado definitivamente la cosa que
constituye el objeto de su prestacin bien en especie o capital en dinero. A menudo se ha sostenido la opinin
contraria.
23.23.2 VENTA MEDlANTE UNA RENTA VlTALlClA
Observacin
Hablando propiamente no hay contrato de renta vitalicia, aunque el cdigo se sirva de esta expresin en el
intitulado de los arts. 69 y ss. La renta es un crdito de un gnero particular, que puede tener dos fuentes diversas,
el testamento o el contrato, y ste puede ser oneroso o gratuito; hay pues, legados de renta vitalicia, donaciones de
renta vitalicia, y ventas con renta vitalicia, en las cuales la renta desempea el papel del precio. Pueden tambin
concebirse la constitucin de la renta vitalicia en una particin, a ttulo de saldo, para compensar la desigualdad
de dos porciones. La misma ley (artculo 1969) prev la constitucin de renta por testamento o por donacin.
Tipo de la renta
La renta vitalicia puede constituirse el tipo que quieren fijar las partes contratantes (artculo 1976). De esto resulta
que, aun bajo el imperio de la Ley de 1807, que limitaba el tipo del inters en materia civil, se poda constituir una
renta vitalicia a un tipo muy superior al legal. Absolutamente necesario es esto, pues si el enajenante no poda
estipular sino la renta normal de su capital, en realidad hara una donacin de la nuda propiedad. La libertad del
tipo es la consecuencia forzosa del carcter aleatorio de la operacin.
Donaciones indirectas en las ventas mediante una renta vitalicia
Regularmente, la renta vitalicia debe calcularse de tal suerte que, en las condiciones normales, el vendedor tenga
tiempo de cobrar, en la forma de rentas el valor del capital enajenado, adems de la renta que obtena de l. Para
esto se sirve uno de las tablas de mortalidad que permiten prever la duracin posible de la vida de cada persona.
Quien cobra una renta vitalicia, como precio de los bienes enajenados por l, en realidad se come cada ao su
precio con la renta; o pierde el capital; solamente cuenta con una renta que consume a medida que cobre.
No se han fijado los tipos de las rentas vitalicias; necesariamente es muy incierto, y depende no slo de la edad,
sino tambin de las previsiones que pueden hacerse segn el estado de salud del credirrentista. En estas
condiciones, jams se puede estar seguro de que la renta estipulada sea la compensacin exacta del valor
proporcionado. Sin embargo, es posible que el tipo haya sido reducido intencionalmente, a fin de procurar una
ventaja indirecta al adquirente. Es indudable, por ejemplo, que el vendedor que estipula como precio una renta
vitalicia igual o apenas superior a la renta del bien que enajena, en realidad dona la nuda propiedad al adquirente.
En este caso, el acto debe considerarse como una donacin no como una renta.
Casos particulares de nulidad
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_172.htm (2 de 6) [08/08/2007 17:40:38]
PARTE QUlNTA
Segn los arts. 1974 y 1975, toda creacin de rentas vitalicias carece de efecto cuando la renta se crea sobre una
persona ya fallecida al celebrarse el contrato, o que muera dentro de los veinte das siguientes, de una enfermedad
de la que ya se viese atacado al celebrarse el contrato. La ley no distingue si las partes conocen o no la muerte de
esta persona, o su estado de salud. Pero la nulidad slo existe si la renta vitalicia es el precio de una enajenacin a
ttulo oneroso y no si constituye simplemente el cargo de una donacin.
Se aplica tambin el artculo 1795 al caso en que la renta se constituye sobre dos o ms personas y una de ellas
muere dentro de los 20 das siguientes al contrato? La corte de casacin ha hecho una distincin. Si la renta debe
sufrir una disminucin a la defuncin del premoriente, el debirrentista no ha corrido ninguna probabilidad
aleatoria, por toda la parte que debe ser disminuida, y la misma presuncin de error o de fraude surge contra el
contrato, como en el caso en que slo hay un acreedor nico; pero si se ha estipulado que la renta sera reversible
en su totalidad sobre las personas de los suprstites hasta el ltimo, el contrato est entonces fuera de las
previsiones literales del artculo 1975 y puede sostenerse.
Rentas establecidas sobre la persona de un tercero
Regularmente la renta se constituye sobre la persona de quien goza de ella, es decir, que debe pagrsele mientras
viva, y que se extinguir a su muerte. Pero la ley, copiando a Pothier, permite constituirla tambin sobre la
persona de un tercero (artculo 1931); en este caso la vida de ese tercero, sobre cuya persona se basa la renta,
determina su duracin. Pothier afirma que en su tiempo se practicaba este contrato; no se conoce, por decirlo as,
ningn ejemplo en la poca actual, pues se trata de una combinacin muy poco prctica, ya que la renta vitalicia
est destinada a subvenir a las necesidades de quien la cobra, proporcionndole elementos de vida.
Rentas establecidas sobre varias personas
Esto se ve, al contrario, frecuentemente (artculo 1972). Por lo general, la intencin de las partes o del acreedor de
la renta es que sta sea indivisible, de manera que el ltimo suprstite del grupo de los credirrentistas perciba
entonces la totalidad; sin esto ya no se tendra una renta vitalicia basada sobre varias personas, sino varias rentas
vitalicias basadas cada una de ellas en la persona de su credirrentista y que se extingue con ste. Tal combinacin
es lcita y la renta se llama entonces reversible sobre la persona del sucesor.
Estas clusulas de reversibilidad han originado dificultades que no pueden estudiarse aqu, cuando la renta
pertenece a dos esposos sujetos al rgimen de comunidad de bienes.
lmposibilidad de atribuir la inembargabilidad a la renta
Cuando se constituye una renta vitalicia a ttulo oneroso, no se permite declararla inembargable (artculo 1941).
Habra en ello un grave peligro para los acreedores; el deudor podra enajenar una parte ms o menos importante
de su fortuna y sustraer a toda persecucin la renta estipulada en cambio, la cual le permitira en seguida vivir
ampliamente sin pagar sus deudas. Una convencin de esta clase sera fraudulenta y no est permitida.
Pago de las pensiones
Frecuentemente los trimestres o semestres de la renta se pagan con anterioridad, el primer da de cada trmino, ya
que la renta esta destinada a subvenir a las necesidades de su titular. En ausencia de toda estipulacin sobre este
punto, cada pensin slo ser exigible el fin de cada trimestre o semestre.
Prueba de la existencia del credirrentista
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_172.htm (3 de 6) [08/08/2007 17:40:38]
PARTE QUlNTA
La renta slo se debe en tanto cuanto viva an el credirrentista. Es, pues, necesario probar la existencia del
credirrentista al deudor, si ste no tiene conocimiento personal de aquel (artculo 1983). El medio usual es la
presentacin de un certificado de vida.
Restitucin de la renta
El deudor de una renta vitalicia nunca puede liberarse de ella ofreciendo al acreedor el pago del capital de la renta
(artculo 1979). La facultad de restitucin o de rescate; que existe en todas las rentas perpetuas, se ha suprimido
en las vitalicias. Por muy oneroso que sea para el deudor el pago de la renta, est obligado a continuarlo hasta la
muerte del acreedor.
Se explica esta particularidad en las rentas vitalicias establecidas a ttulo oneroso; el carcter aleatorio de la
convencin se opone a que una de las partes le ponga fin a su voluntad, cuando las cosas no continan en la
misma situacin, ya que se ha corrido una parte de los riesgos. Se comprende mucho menos en las rentas a ttulo
gratuito. Lo dispuesto por el artculo 1979 no es de orden pblico y una clusula expresa de la convencin o del
testamento podra conferir al debirrentista la facultad de rescate. Pero el ejercicio de este derecho ofrecer un gran
riesgo, pues no se podra calcular sino de una manera aleatoria, la cifra de la suma necesaria para extinguir una
renta cuya duracin es incierta.
Extincin de las rentas vitalicias
La renta vitalicia se extingue, necesariamente, a la muerte de la persona sobre cuya cabeza se ha constituido.
Respecto al semestre o trimestre en curso en ese momento, la ley decide que los representantes del credirrentista
no pueden exigir las rentas, sino en la proporcin del nmero de das que haya vivido (artculo 1980). Sin
embargo, cuando la renta es pagadera por adelantado, la pensin se ha adquirido en su totalidad por el solo hecho
de que el credirrentista viva el primer da del periodo a que corresponda (mismo artculo).
Prescripcin
Las pensiones prescriben en cinco aos, como todo crdito peridico (artculo 2277); pero el derecho de exigir
para el futuro el pago de la renta slo prescribe en 30 aos (artculo 2262).
Causas de resolucin del contrato
Por qu causas puede resolverse la enajenacin de un bien mediante una renta vitalicia? El cdigo aplica a este
contrato un sistema excepcional; admite la posibilidad de pronunciar la resolucin si el debirrentista no presta las
garantas prometidas (artculo 1977); pero no para el caso en que deja de pagar las pensiones (artculo 1938). Es
sta una notable excepcin a la regla general del artculo 1184, segn la cual puede demandarse la resolucin del
contrato, cuando una de las partes no cumpla sus obligaciones.
Esta decisin es contraria a la tradicin; Pothier admita la resolucin del contrato, conforme al derecho comn,
sin distinguir entre las rentas perpetuas o vitalicias. Nada en los trabajos preparatorios nos ha dado a conocer los
motivos de esto, y jams ha podido darse de ello una explicacin racional. Sin duda los redactores de la ley
pensaron que era imposible, en razn del carcter aleatorio del contrato y de los riesgos corridos, restituir a las
partes en la misma situacin que tendra de no haberse celebrado el contrato. Pero si tal fue su idea, se engaaron.
Resolucin convencional
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_172.htm (4 de 6) [08/08/2007 17:40:38]
PARTE QUlNTA
Cambacres haba pedido que el artculo 1978 no se impusiera a los particulares y que stos permaneciesen libres
de pactar la resolucin del contrato por falta de pago de las pensiones. Aunque ninguna correccin se haya hecho,
la cuestin se ha resuelto en este sentido.
Efectos de la resolucin
Nada ha determinado la ley. Por tanto, debe aplicarse el derecho comn; cada una de las partes devolver a la otra
todo lo que haya recibido; por una parte, la cosa enajenada; por la otra, las pensiones. Adems, el acreedor podr
exigir la indemnizacin de daos y perjuicios. lncluso el solo hecho de haber corrido durante varios aos, el
riesgo de perder su capital por una muerte prematura, deber considerarse como un perjuicio que ha de
indemnizarse.
Fcil es tomar en cuenta todos estos elementos mediante una indemnizacin en dinero. Las partes se encontraron
as colocadas en el estado que hubieran tenido de no haber contratado. En los contratos, las partes estipulan
frecuentemente que en caso de resolucin, las pensiones ya pagadas sern conservadas por el credirrentista a
ttulo de indemnizacin. Se trata de una determinacin convencional de los daos y perjuicios, que es lcita.
Transmisin de la accin a los herederos del vendedor
La resolucin no se efecta de pleno derecho; debe demandase judicialmente, de acuerdo con el derecho comn.
La resolucin slo se produce desde el da en que es decretada por el tribunal. De esto se concluye que si el
acreedor muere durante el juicio, o antes de haber ejercitado la accin, ya no pueden sus herederos ejercitar o
continuar la accin, puesto que los tribunales no pueden, se dice, resolver un contrato que ha dejado de existir.
Empero es ste un error; si quedan pensiones no pagadas an, el credirrentista que es acreedor, tiene el derecho de
obtener la resolucin, pues el precio no se le ha pagado totalmente e indiscutiblemente este derecho se transmite a
sus herederos. Pothier, cuyo pensamiento es necesario comprender bien, supona que las pensiones haban sido
pagadas y que el credirrentista se quejaba solamente de la falta de garantas que se le haban prometido; a su
muerte, cesa de deberse la renta, y sus herederos ya no tienen inters en el cumplimiento de las clusulas del
contrato.
Derecho del acreedor en caso de que no se pague la renta
Cuando el acreedor no se ha reservado el derecho de rescindir el contrato, la ley no lo deja desarmado contra un
deudor negligente o insolvente. Le permite embargar y rematar los bienes del debirrentista, a fin de obtener de
ellos una suma suficiente para asegurar el pago de las pensiones (artculo 1897). Esta suma se invierte a nombre
del acreedor por lo que hace a su goce a ttulo vitalicio, y a nombre del deudor, por lo que respecta al capital.
Para obtener esta inversin, el credirrentista que por hiptesis es un vendedor, goza del privilegio del vendedor
sobre el valor de los bienes enajenados por l a cambio de una renta vitalicia. Pero normalmente estos bienes no
producirn una suma igual a la renta estipulada, de manera que finalmente el credirrentista podr perder por el
concurso de los dems acreedores a menos que haya estipulado una garanta particular (prenda, hipoteca o
fianza).
lmpresionados por esta situacin, los tribunales algunas veces han autorizado al credirrentista para pagarse, del
capital, las pensiones a medida de su vencimiento; se trata de un procedimiento que las necesidades del
credirrentista pueden hacer necesario en equidad, pero que es extralegal.
23.23.3 BAIL NOURRITURE
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_172.htm (5 de 6) [08/08/2007 17:40:38]
PARTE QUlNTA
Nocin general
En lugar de vender sus bienes por una renta ciertas personas prefieren, a veces, que se contraiga con ellas otra
obligacin. Estipulan que sern alojados, alimentados, y sostenidos de todo absolutamente, mientras vivan, por
aquel con quien contratan. Esta promesa constituye una obligacin de hacer y la convencin que la engendra se
llama en francs por lo general bail nourriture. Es ste el contrato que celebran las religiosas que entran en una
comunidad aportando una dote; su congregacin se compromete a alojarlas, alimentarlas y subvenir a sus
necesidades mientras vivan. La disolucin de numerosas comunidades ha originado la grave cuestin de la
restitucin de las dotes monacales.
Naturaleza y efectos del contrato
Ante el silencio de la ley, tenemos que determinar la naturaleza y, por consiguiente, las reglas de este gnero de
contrato. Es evidente que se parece a la renta vitalicia, como la permuta se parece a la venta ordinaria. Por tanto,
deberan aplicrseles sus reglas, salvo en el caso en que la diferencia que las separa (presentacin en especie en
lugar de un precio en dinero), haga imposible esta extensin. Sin embargo, se ha juzgado que esta convencin
queda sujeta al imperio del derecho comn desde entonces, dos sentencias declararon aplicable a este contrato el
artculo 1975 que declara la caducidad en caso del defuncin dentro de los 20 das siguientes a su celebracin.
23.23.4 RENTAS VlTALlClAS ESTABLEClDAS A TTULO GRATUlTO
Aplicacin del derecho comn
Cuando se establece una renta vitalicia a ttulo gratuito, constituye el objeto de una donacin o de un legado, y
como tal est sometida a todas las reglas del derecho comn, ya sea por lo que hace a la forma (artculo 1969), o
por lo que respecta a le reduccin en caso de que exceda de la cuota disponible (artculo 1970), o respecto a la
anulacin cuando se hace a una persona incapaz de recibir a ttulo gratuito (artculo 1970). Estos son los nicos
puntos previstos por la ley; pero la asimilacin no se limita a esto, y se extiende a todas las reglas que rigen las
liberalidades.
lnembargabilidad
Cuando una renta vitalicia se constituya a ttulo gratuito, puede declararse inembargable por el donante o testador
(artculo 1981). Los acreedores del credirrendista nada tienen que perder en ello, puesto que esta renta entra en el
patrimonio de su deudor gratuitamente ley declara de oficio la inembargabilidad de la renta cuando se constituye
a ttulo de alimentos (artculo 58 14, C.P.C). Confrntese Ley del 20 de julio de 1896 sobre la caja de retiros para
la vejez, artculo 87 que declara inembargables las pensiones de retiro hasta de 360 francos.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_172.htm (6 de 6) [08/08/2007 17:40:38]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 24
CONTRATO DE SEGURO
Divisin
Bajo el nombre nico de seguro, se confunden dos clases de contratos muy diferentes, como lo demostrar su
anlisis; los seguros propiamente dichos y los seguros sobre la vida.
23.24.1 SEGURO
23.24.1.1 Generalidades
Definicin usual
El seguro es un contrato por el cual una persona, llamada asegurador, promete a otra, llamada, asegurado,
indemnizarlo de una prdida eventual a la cual est expuesta, mediante una suma prima pagada por el asegurado
al asegurador. El hecho eventual que causa la prdida se llama siniestro.
Modo de funcionamiento del seguro
Segn la definicin corriente del seguro, este contrato consiste en una promesa de indemnizacin. El asegurador
toma el riesgo por s y se conforma con una prima mnima. Tal es la apariencia; pero en la realidad no lo es.
Comprendido as este contrato sera un acto de un tonto y nadie lo hara; el asegurador no tiene ninguna razn de
correr el riesgo en lugar de otro, y no lo corre. Solamente es un intermediario y no corre ningn riesgo si estas
operaciones son bien conducidas.
Para que el contrato funcione, es necesario suponer no un asegurado nico, en presencia de un riesgo de
realizacin muy incierto, sino numerosas personas expuestas al mismo riesgo; es necesario suponer, adems, que
este riesgo es de realizacin frecuente, y que los siniestros que causa anualmente se producen con una regularidad
casi constante, presentando solamente oscilaciones alrededor de una cifra media.
En estas condiciones todas esas personas tienen un inters evidente en ponerse de acuerdo para repartir entre s, la
perdida total que resulta de los siniestros anuales; por este medio, cada una de ellas deja de estar expuesta a un
riesgo enorme, susceptible de realizarse de vez en cuando, pero capaz de arruinarlo o, por lo menos, de
empobrecerlo gravemente de producirse; en lugar de este peligro, cada uno soporta de una manera casi fija (y en
la prctica se llega a una fijeza absoluta) un ligero sacrificio pecuniario, casi insensible respecto a ciertos riesgos,
pero que basta para hacer frente a las prdidas anuales del conjunto del grupo.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_173.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:40:41]
PARTE QUlNTA
En otros trminos, los siniestros, en lugar de ser soportados individualmente, lo son colectivamente por va de
cotizacin o de abono, y la prdida pecuniaria que causan, en lugar de producirse accidentalmente para algunos,
se produce, muy atenuada, de una manera continua. El riesgo es suprimido as y el contrato merece su nombre de
seguro. Pero advirtese que en el punto de vista econmico, si no en el punto de vista jurdico, el seguro funciona
entre todos los asegurados bajo la forma de una garanta recproca, ms que bajo la forma de operaciones aisladas
entre la compaa de seguros y cada asegurado.
Es indudable que puede celebrarse un contrato aislado en los mismos trminos slo por dos personas y que es
vlido; pero se reduce entonces a una especie de apuesta, a una apuesta desigual, de que el siniestro llegara o no
llegar en el plazo fijado. No se concibe esta convencin, que consiste en desplazar un riesgo para transmitirlo de
una persona a otra, sino como accesoria de una convencin principal; para decidir a una de las partes a contratar,
la otra acepta tomar a su cargo el riesgo que aquella teme.
Caso particular
Algunas personas y ciertas compaas, que poseen gran nmero de cosas puestas al mismo riesgo, por ejemplo,
una flota mercantil, no recurren al contrato de seguro; ellas mismas son sus propios aseguradores y hacen frente
con sus propios recursos a los siniestros que ms o menos se producen cada ao. Es esto lo que hace el Estado
respecto a sus palacios y edificios de todo gnero.
Variedad posible de los seguros
Todos los riesgos imaginarios pueden ser objeto de seguro; los riesgos de mar (seguros martimos) y la
destruccin de los edificios o cosechas por el fuego (seguros contra incendio) son los ms antiguos ejemplos; pero
muchos otros estn gararantizados por el mismo procedimiento; la prdida de cosechas en pie por el granizo y
otras plagas; la mortalidad de las bestias, la rotura de los vidrios de los establecimientos mercantiles, los
accidentes de ferrocarriles, el robo, etc.
La ley del 9 de abril de 1898, que puso el riesgo profesional a cargo de los patrones, dio de una sola plumada una
enorme importancia al seguro contra los accidentes, que funcionaba ya en la prctica. Por ltimo, otro genero de
seguro destinado a obtener un gran desarrollo, es el seguro de responsabilidad.
Carcter de las obligaciones de las partes
En principio, el contrato es consensual y, por consiguiente, tan pronto como se forma, las dos partes estn
respectivamente obligadas, una a pagar la prima, y la otra a pagar la indemnizacin en caso de siniestro. La
obligacin del asegurado que debe la prima es firme, es decir, pura y simple, la del asegurador es condicional.
Generalmente el contrato se celebra por varios aos; a veces su duracin es indefinida, salvo facultad de rescisin.
En estos dos casos, la prima se divide en varios pagos, y es anual.
Seguros mutuos y seguros con primas fijas
Hay dos formas de organizar el seguro. En primer lugar, puede hacerse intervenir entre todos los asegurados a un
tercero, que les sirve de intermediario y que garantiza a todos contra los riesgos, tomando a su cargo las prdidas
de los aos en que se produzcan numerosos siniestros, y reservndose en su favor el beneficio que puedan
producir aquellos aos en que haya menor nmero. Es ste el seguro con prima fija y la compaa que se encarga
de l, especula a costa de sus asegurados; el monto de sus beneficios no est limitado sino por la concurrencia que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_173.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:40:41]
PARTE QUlNTA
le hagan compaas similares, si el importe de sus primas es exagerado.
En otras hiptesis, los asegurados convienen soportar en comn sus riesgos; ya no hay primas, sino una simple
reparticin anual de los siniestros entre los socios; tal es el seguro mutuo. Cada miembro es a la vez asegurador de
los otros y asegurado por ellos. De hecho, los seguros mutuos se han constituido fondos de reserva, con los cuales
hacen frente a lo imprevisto y no piden, en general, a sus miembros, sino una suma fija cada ao, tendiendo a
disminuir la diferencia que separa esta suma anual de la que piden las compaas. Las compaas de seguros que
operan con primas fijas son sociedades mercantiles; la sociedades de seguros mutuos tienen carcter civil,
habiendo preguntado si son verdaderas sociedades.
Carcter aleatorio del contrato
Segn la opinin unnime el contrato es aleatorio. Ya sea que nos atengamos a la concepcin corriente, o que se
vea solamente en el seguro un contrato entre la Compaa y el asegurado, o que se llegue al fondo de las cosas
para descubrir en l una especie de mutualidad establecida en virtud de la reparticin anual de los siniestros, el
contrato conserva siempre su carcter aleatorio, pues cada asegurado es deudor, de una manera firme, de la suma
fija llamada prima, y acreedor, de una manera condicional, del capital que le ser necesario para reparar su
siniestro.
Plan Los seguros martimos forman parte de la enseanza del derecho mercantil; los seguros terrestres, que tienen
como tipo el seguro contra incendio, no estn comprendidos en ninguna enseanza aunque provocan numerosas
cuestiones, de las cuales algunas son muy importantes y delicadas. Su estudio podra hacerse tanto en los cursos
de derecho civil como en los de derecho mercantil, pues si la empresa de seguro es un acto de comercio, la nocin
general del contrato pertenece ciertamente al derecho civil, pudiendo funcionar los seguros por simple mutualidad
sin originar una empresa.
23.24.1.2 Contra incendio
lmportancia prctica
En 1880 existan en Francia 44 compaas y los capitales asegurados por ellas sobrepasan de mil millones; sin
embargo, el origen de los seguros no es antiguo. Los primeros ensayos en Francia no se remontan ms all del
siglo XVIII; Pothier habla de una compaa organizada en 1754 y solo lograron desarrollarse a partir de 1816. En
Alemania y en lnglaterra se practicaron mucho antes; eran ya florecientes en estos pases en el siglo XVIII; en
1922 los capitales asegurados por las 16 compaas principales llegaron a 448 mil millones.
Silencio de las leyes francesas
En Francia no tenemos ninguna ley sobre los seguros terrestres, de no ser la reglamentacin que ha necesitado el
establecimiento del riesgo profesional. En varios pases existen, por el contrario, leyes especiales sobre los
seguros terrestres. Vase principalmente la ley belga del 11 de junio de 1874, el Cdigo de Comercio italiano de
1883, la Ley suiza del 2 de abril de 1908 y la Ley alemana del 30 de mayo de 1908. En 1904 se prepar un
proyecto por una comisin extraparlamentaria.
Venta de la cosa asegurada
La venta de la cosa libera al asegurado de sus obligaciones y le hace perder un derecho a la indemnizacin, pues
ya no puede producirse para l el siniestro. En cuanto el adquirente de la cosa no se subroga de pleno derecho en
los beneficios del contrato; pero las compaas no se niegan jams a aceptarlo. Todas las plizas prevn el hecho
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_173.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:40:42]
PARTE QUlNTA
y obligan al adquirente a prevenir al asegurado de la transmisin de la propiedad.
Efecto de la culpa del asegurado
Antes provocaba dificultades la cuestin de saber si el siniestro da lugar a indemnizacin cuando ha sido
provocado por culpa del asegurado. En materia martima, existe el principio de que el seguro nicamente cubre
los siniestros fortuitos (artculo 35 2, C. Com.). Pero, tratndose de los seguros terrestres no es as; el asegurado
est cubierto contra las consecuencias de sus propias culpas, a menos que se trate de una culpa grave inexcusable.
Accidentes no cubiertos por la pliza
Los incendios provocados por los rayos han originado numerosas dificultades. En general las compaas aceptan
asegurar contra este riesgo; pero se excluyen todos los incendios que se deban a acciones de guerra.
Prueba del contrato
El contrato de seguro terrestre no est sometido a la necesidad de hacerlo constar por escrito; ste slo es
necesario para su prueba. Las clusulas impresas de las plizas son obligatorias al igual que las manuscritas.
Reticencias y falsas declaraciones
Al contratarse el seguro, el asegurado est obligado a hacer al asegurador declaraciones exactas y completas sobre
todo aquello que pueda servir para determinar la naturaleza y extensin del riesgo. Una declaracin inexacta es
una reticencia que puede provocar la nulidad del contrato (artculo 348, C. Com.). Sin embargo sea capaz, por su
naturaleza de influir sobre la opinin del riesgo. Se reconoce esto en general, en la circunstancia de que la prima
pedida hubiera sido mayor, de haber conocido el asegurador el hecho ocultado.
Pero en esto nada hay de absoluto, y los tribunales de primera instancia son soberanos para apreciar si la opinin
del riesgo se ha encontrado modificada por la reticencia o falsa declaracin. Los ejemplos prcticos son muy
variados y a veces muy delicados de apreciar. Todos los seguros pueden ser anulados por reticencia; (seguro
contra el robo). No es necesario que la falsa declaracin sea fraudulenta; en la nulidad incurre incluso el
asegurado de buena fe. Pero la circunstancia de que los lugares asegurados hayan sido visitados y examinados por
el agente del asegurador impide frecuentemente a la compaa oponer al asegurado la caducidad.
Pago de las primas
La prima se debe en su totalidad, por breve que haya sido la duracin del riesgo; se debe por todo el ao aun
cuando el contrato se haya en seguida resuelto. En general, las plizas establecen que el contrato se rescindir de
pleno derecho, por falta de pago de la prima a su vencimiento, o en un breve plazo, y los tribunales no pueden
dejar de aplicar esta clusula que es lcita y obligatoria. En lugar de estipular la rescisin definitiva del contrato,
las plizas establecen a veces que el seguro se suspende hasta el pago de la prima vencida; el seguro reanuda su
vigencia para el futuro, pero el asegurado no est protegido contra el siniestro ocurrido durante la suspensin.
La rescisin o suspensin del asegurado slo procede cuando la prima sea pagadera en el domicilio del
asegurador o de sus agentes. Normalmente las compaas estipulan que as se har el pago de las primas; pero
como tienen la costumbre de cobrar las primas por sus agentes, en el domicilio de los asegurados, para mayor
efectividad del pago, la jurisprudencia decide que esta circunstancia cambia la naturaleza de la prima que, de
pagadera en el domicilio del asegurador segn la pliza, llega a ser pagadera en el domicilio del asegurado
(numerosas sentencias desde hace ms de 50 aos).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_173.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:40:42]
PARTE QUlNTA
Esta jurisprudencia fue enrgicamente combatida durante mucho tiempo por las compaas; en la actualidad ya no
se discute. La prueba de que la compaa tena la costumbre de cobrar las primas a domicilio es a cargo del
asegurado, y debe probarse que respecto a l se sigui esa costumbre.
Cambios durante el seguro
Todo cambio cuyo efecto pueda ser agravar el riesgo debe declararse al asegurador, so pena de caducidad. La
aplicacin de esta regla origina numerosas dificultades de hecho que no pueden examinarse aqu. Las compaas
algunas veces formulan sobre este punto pretensiones excesivas. Cuando la innovacin que agrava los riesgos
tiene como causa un hecho voluntario del asegurado, debe denunciarse al asegurador antes de realizarse aquella;
cuando tiene otra causa, se da en general un plazo de un mes al asegurado para que haga la declaracin.
Las plizas imponen cada vez ms al asegurado la obligacin de denunciar todos los cambios de propiedad, as
como los nuevos seguros que pueden ser contratados por el asegurado, y aun su declaracin de quiebra cuando se
trata de un comerciante, o su liquidacin cuando se trata de una sociedad.
Obligaciones del asegurado en caso de siniestro
En este caso debe:
1. Hacer lo posible por salvar el mayor nmero de objetos asegurados; si no lo hace, incurre, segn una opinin,
en caducidad, y segn otra opinin simplemente es responsable de daos y perjuicios.
2. Declarar el siniestro a la compaa. La pliza frecuentemente le fija un plazo so pena de caducidad. Toda
exageracin calculada en el valor hecho por l del siniestro implica, tambin, la caducidad.
Determinacin de la indemnizacin
Nunca el seguro debe ser una fuente de provecho para el asegurado. La indemnizacin que se le paga no es
necesariamente igual a la suma indicada en la pliza, sino slo al valor que tenan los objetos asegurados son
totalmente destruidos, la indemnizacin debida es la suma indicada en la pliza, salvo los casos de error o de mala
fe probada. En estos casos debera considerarse que las compaas han cobrado lo indebido en la forma de primas
excesivas.
Regla proporcional
Frecuentemente la pliza no cubre el riesgo total y slo asegura una suma inferior al verdadero valor de los
objetos asegurados. En este caso se reputa que el asegurado es su propio asegurador, por todo lo que excede del
monto de la pliza De esto resulta que en caso de siniestro parcial, la prdida que debe sufrir se divide entre l y
su asegurador, en proporcin al valor cubierto por l. Solamente en caso de prdida total el asegurador estar
obligado a pagar el total de la suma convenida. Esta regla de la proporcionalidad ha provocado durante mucho
tiempo vivas quejas; se encuentra en todas las plizas y la jurisprudencia reconoce su validez.
Accin del asegurador contra el autor del siniestro
Cuando el siniestro tiene como causa una culpa imputable a un tercero, y ste es conocido y solvente, el
asegurado posee contra l una accin fundada en el derecho comn. De hecho esta accin le es intil, puesto que
el siniestro est cubierto por el seguro. Pero el asegurador que experimenta una prdida por culpa ajena, posee por
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_173.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:40:42]
PARTE QUlNTA
su parte, una accin personal contra el autor responsable del siniestro; esta accin le pertenece por su propio
derecho, por aplicacin del artculo 1382.
Se subroga el asegurador, adems, en la accin que tena el propietario de la cosa asegurada? En principio, la
cuestin carece de inters puesto que la extensin de dao es siempre la misma y puesto que ambas acciones son
quirografarias. Sin embargo, la subrogacin podra ser til al asegurador para permitirle invocar contra el autor
del siniestro, ciertas presunciones legales establecidas en favor de quien ha sufrido por l.
Ejemplo: cuando se trata de una casa incendiada por hechos del inquilino, el asegurador no podr recurrir en su
propio nombre, sin probar una culpa de parte de aquel; esta prueba no se le exigira si pudiese ejercitar la accin
que el propietario de la cosa arrendada posee contra sus inquilinos. Puede ejercitarla? Desde 1829 se ha juzgado
que el asegurador no tiene derecho al beneficio de la subrogacin legal; al entregar la indemnizacin prometida,
paga su propia deuda y no la ajena, y esto no entra en ninguno de los casos en que la ley concede de pleno
derecho el beneficio de la subrogacin. La corte de casacin nunca ha cambiado de tesis. Pero las compaas de
seguros en general obtienen la subrogacin convencional de los derechos del asegurado contra los terceros.
Observacin
Las compaas de seguros contra incendio estn expuestas a fraudes peligrosos para ellas; gentes sin escrpulos
incendian sus casas para cobrar la indemnizacin. En ciertas regiones el hecho haba llegado a ser tan frecuente,
que se han visto obligadas a no celebrar nuevos contratos. Por otra parte, han puesto tanto cuidado en defenderse
y creado tan numerosas causas de caducidad, contra los asegurados aun de buena fe, que corran el riesgo de
desanimar a sus clientes.
Se muestran complacientes respecto a los pequeos siniestros y se resisten enrgicamente contra los grandes, al
grado de que ha podido decirse que en caso de incendio, la nica cosa asegurada es un juicio. A pesar de la
pretensin del derecho francs de no tener sino contratos de buena fe, el contrato de seguros est lleno de
sorpresas. Los asegurados de buena fe son declarados caducos y con la misma facilidad que si fueran de mala. Las
clusulas de las plizas han logrado crear para el pblico una situacin peligrosa e intolerable. Se demuestra
cmo la jurisprudencia ha llegado a soluciones leoninas, y hasta qu grado la situacin de las compaas es ideal.
Los tribunales remedian, sin embargo, algunas veces, las situaciones enojosas.
23.24.1.3 De responsabilidad
Nociones sumarias
Es el seguro por el cual una persona obtiene garanta contra las acciones de indemnizacin dirigidas en su contra
por terceros, en razn de la culpa que pudiesen cometer en perjuicio de stos. La validez del seguro contra la
responsabilidad por culpa se admiti en 1845, como consecuencia de una clebre consulta dada por Pardessus,
Duvergier y otros juristas. Sin embargo, debe exceptuarse la culpa grave, que se asimila al dolo y que no puede
ser asegurada. Pero el comitente puede asegurarse contra la culpa grave de sus empleados, de los cuales debe
responder, porque esta culpa no es suya.
El seguro de responsabilidad protege tambin contra las infracciones a las leyes y reglamentos cuando estas
infracciones no constituyen culpas graves; la clusula de las plizas que excluye las infracciones de la garanta
deben interpretarse restrictivamente.
Accin directa contra el asegurador
Antiguamente el seguro de responsabilidad no conceda accin directa contra el asegurador en provecho de la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_173.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:40:42]
PARTE QUlNTA
vctima; se consideraba que quien se asegura obra en un pensamiento egosta y no administra el negocio ajeno;
pero la Ley del 2 de mayo de 1913 cre en provecho de la vctima un privilegio sobre la indemnizacin debida
por el asegurador.
Primeramente se haba dudado de que la creacin del privilegio debiese provocar el reconocimiento de la accin
directa; pero la corte de casacin decidi expresamente que la vctima de un accidente puede recurrir
directamente contra el asegurador del autor responsable.
El seguro de responsabilidad ha recibido un gran desarrollo por el hecho de la intensidad de la circulacin
automovilstica. El conductor jams est seguro de no cometer una culpa y, adems, por aplicacin del artculo
1384 puede presumirse su culpa. Garantiza entonces su responsabilidad para con los terceros. Este seguro se
aplica tambin si el hecho constituye el delito penal de homicidio o de lesiones por imprudencia. Pero el
asegurador se reserva el derecho de discutir la extensin de la responsabilidad del asegurado y le prohbe, por una
clusula de la pliza, reconocer su responsabilidad.
23.24.1.4 Contra accidente
Seguro colectivo
Antes de 1898, los patrones, quienes saban estaban expuestos a acciones peligrosas, en caso de que su
responsabilidad se encontrase comprometida para las vctimas por alguna culpa de su parte, procuraban
asegurarse ellos mismos al asegurar a sus propios obreros contra los accidentes. Era esto lo que se llamaba seguro
colectivo, porque el contrato lo celebraban solamente el patrn y la compaa, ya que sta no quera tener como
clientes a la multitud mvil y, frecuentemente poco solvente, del personal obrero de una gran fbrica.
Esta prctica provoc graves cuestiones ante la jurisprudencia. Se preguntaba, sobre todo, si el obrero lesionado
tena una accin directa contra la compaa, La corte de casacin termin reconociendo la asistencia de esta
accin, en provecho del obrero, fundndola ea la idea de una gestin de negocios.
Legislacin actual
La Ley del 9 de abril de 1898, que ha puesto el riesgo profesional a cargo del patrn, y que generaliza el sistema
de los seguros, hace intiles todas estas soluciones, y limpia el terreno de las dificultades que las haban
provocado.
23.24.2 DE VlDA
Definicin
El seguro sobre la vida es un contrato por el cual el asegurador, mediante una prima anual o nica, promete al
asegurado o a sus causahabientes una suma de dinero bajo ciertas eventualidades, que dependen de la vida o de la
muerte del asegurado o de un tercero. Esta definicin es necesariamente compleja, porque el contrato de seguro
sobre la vida se presta a diversas combinaciones. La suma que constituye el objeto del seguro puede deberse, a
voluntad de las partes, bajo la forma de un capital pagadero de una sola vez, o bajo la forma de una renta vitalicia.
Esta diferencia en nada influye sobre las reglas del contrato.
Prueba
Como el seguro contra el incendio u otros riesgos, el seguro sobre la vida es consensual. Se hace constar
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_173.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:40:42]
PARTE QUlNTA
igualmente por medio de una pliza, que es un documento privado por duplicado.
Historia
El seguro sobre la vida fue prohibido durante mucho tiempo, y Portalis consideraba que esta prohibicin subsista,
aun bajo el Cdigo Civil; consideraba contrario este contrato a las ideas de la sana moral. Sin embargo, no tard
en cambiar la opinin sobre este punto. El seguro sobre la vida se desarroll rpidamente en lnglaterra, donde
produjo buenos efectos, y el 28 de mayo de 1818 una opinin del consejo de Estado decida que este gnero de
seguros es lcito en Francia.
Sin embargo, sus progresos fueron muy lentos y slo desde 1860, que se practica, ha entrado realmente en las
costumbres francesas. Su importancia actualmente es muy considerable. Habiendo demostrado la experiencia que
mediante los seguros de vida de nios de poca edad se practicaban combinaciones inmorales y peligrosas, la Ley
del 8 de diciembre de 1904 prohibi los seguros sobre la vida de los nios menores de 12 aos.
Legislacin
No existe en Francia reglamentacin legal aplicable al seguro sobre la vida. Solamente est reglamentado en el
punto de vista civil, por diferentes textos (ley 21 de jun. de 1875, artculo 6, que impone un impuesto de traslado
por defuncin, a las sumas debidas por el asegurador en razn de la defuncin del asegurado; Ley del 5 de jun. de
1850, artculo 37, y del 29 de dic. de 1881 sobre el timbre de las plizas de seguro). Las sociedades que practican
el seguro sobre la vida estn sometidas a una reglamentacin especial (Ley del 17, mar. de 1905 reformada por
Ley del 21 de may. de 1921. Vase tambin la Ley del 19 de dic. de 1907 sobre las sociedades del capitalizacin,
3 de jul. de 1913 sobre las sociedades de ahorro, 26 de may. de 1921 sobre las sociedades de seguros y de
capitalizacin).
Respecto al extranjero, vase el cdigo de comercio italiano, Lib. l, tt. 14, cap. III arts. 498 a 507, y Ley
holandesa del 22 de diciembre de 1922.
23.24.2.1 Variedades
Seguro en caso de defuncin
La suma que constituye el objeto del seguro es pagadera a la defuncin del asegurado, es decir, ser cobrada por
sus herederos o sus causahabientes. Este contrato es til para el que obtiene ganancias superiores a sus
necesidades, pero que no posee capital. lmponindose un sacrificio anual, e invirtiendo sus economas en el
seguro, llegar sin duda a constituirse un capital para dejarlo a su viuda o a sus hijos. Este capital ser
considerable si vive mucho tiempo, pero si muere pronto slo habr tenido tiempo de hacer una economa
insignificante.
Al tratar con una compaa de seguros, y al entregarle en forma de primas sus economas anuales, asegura un
capital elevado, cualquiera que sea la fecha de su defuncin.
Seguro en caso de vida
Con frecuencia el asegurado procura tener el capital a su disposicin, durante su propia vida, ya sea que quiera
asegurarse recursos para sus hijos, o que desee disponer un da determinado de un capital, para dotar a stos. En
este caso se conviene que la suma se pagar, si el asegurador llega a una edad determinada, o si su hijo llega a la
mayora. Estas combinaciones se llaman, segn el objeto de la obligacin del asegurador, seguros de capital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_173.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:40:42]
PARTE QUlNTA
diferido o con renta diferida, pues las compaas prometen para la poca convenida, tanto una renta como un
capital.
Seguro mixto
Es la combinacin de los dos anteriores; la suma asegurada ser pagada al asegurado, si vive en la poca indicada,
o a sus herederos, si ya ha fallecido. No es una variedad distinta, sino ms bien una alternativa; en el primer caso,
habr seguro en caso de vida; en el segundo, seguro en caso de defuncin.
Seguro sobre la vida de un tercero
A menudo se encuentran contratos de seguro sobre la vida de un tercero, es decir, que el asegurado debe cobrar el
capital convenido a la defuncin de una persona a quien se designa. Muchos autores piensan que semejante
seguro slo es vlido a condicin de que el asegurado justifique el inters personal que tiene, en la existencia de
esa persona, y que el seguro se comprende nicamente como reparacin del perjuicio que la defuncin de sta le
cause; de lo contrario, la convencin sera inmoral y contraria al orden pblico, por ser susceptible de que nazca
el votum mortis, que ha determinado la prohibicin de los actos sobre sucesiones futuras. Tal es la opinin
antigua.
La ley belga de 1874 (artculo 41), anula este seguro, si se demuestra que el contratante no tena ningn inters en
la vida del tercero. Pero una opinin, ms amplia, se extiende ms y ms; es necesario rechazar totalmente la idea
de que el seguro sobre la vida est destinado a reparar un siniestro; es la constitucin aleatoria de un capital.
Puede, pues, celebrarse en prevencin de cualquier suceso.
En cuanto a los temores de asesinato que originara semejante uso, son vanos, pues si fuesen serios, sera
necesario abolir el derecho hereditario en su totalidad, as como la facultad de testar, que no hacen sino crear
esperanzas de enormes ganancias fundadas en la muerte de otra persona.
23.24.2.2 Naturaleza de la operacin
Es el seguro sobre la vida un seguro como los dems? Esta cuestin, que no parece tener importancia prctica, ha
sido sumamente discutida por la doctrina. La convencin contiene realmente los elementos de un seguro, pero
hasta aqu todos los que le atribuyen este carcter no lo demuestran. Segn ellos, el riesgo que el contrato tiene
por objeto cubrir sera el dao que resulta de la muerte de una persona. As, el padre de familia, que mantiene a
los suyos con su trabajo, contrae un seguro por 100 mil francos, pagaderos a su defuncin, o por una renta
vitalicia pagadera despus de su defuncin de la viuda.
En esta concepcin, el seguro parece tener por objeto la prdida proveniente de una muerte prematura; pero
entonces el verdadero asegurado no es el padre de familia que contrata el seguro, sino ms bien su mujer y sus
hijos. Tomemos empero el seguro en caso de vida, cual es el riesgo que cubre el seguro y cul el dao que
experimenta el asegurado cuando vive todava, y cuya suma cobrada por l tendra como fin indemnizarlo? Es
indudable que en este caso ya no puede mantenerse la primera concepcin.
El seguro sobre la vida es una capitalizacin colectiva y aleatoria
Cul es la necesidad a que responde esta convencin? Una persona previsora quiere constituirse un capital, para
dejarlo a su familia el da de su defuncin. Si supiese con anterioridad que su vida tendr una duracin media,
slo tendra que tesaurizar, deduciendo de lo que gana o de sus rentas anuales, una suma suficiente para constituir
al fin, el capital que se propone formar.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_173.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:40:42]
PARTE QUlNTA
Pero no est seguro de vivir mucho tiempo, para poder amasar este capital; una muerte prematura puede
llevrselo antes que haya siquiera comenzado su capitalizacin. Supongamos diez mil personas, con el mismo
deseo, y supongmolas de la misma edad para que estn expuestos a un riesgo absolutamente igual, slo tienen
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_173.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:40:42]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
SECClN OCTAVA
DEPSITO
CAPTULO 25
DEPSlTO
23.25.1 DlSPOSlCIONES GENERALES
Definicin
Es el contrato por el cual una de las partes (el depositante) da una cosa a guardar a la otra (el depositario), quien
se encarga de ella gratuitamente o por medio de una remuneracin, obligndose a restituirla cuando sea requerida
para ello (Pothier).
Caracteres del contrato
El depsito es un contrato real; como el prstamo, no se forma sino por la entrega de la cosa, pues el depositario
no puede ser obligado a devolverla sino en cuanto la haya recibido. Sin embargo, segn el artculo 1921 pudiera
parecer que este contrato se forma por el consentimiento recproco de las partes; la ley ha querido oponer aqu el
depsito normal a ciertas variedades, en las que no es libre la eleccin del depositario. Por lo dems, es indudable
que a nadie puede obligrsele a recibir en depsito una cosa, y que para la formacin del contrato es necesaria la
aceptacin del depositario.
Tradicionalmente el depsito se considera como un contrato esencialmente gratuito (artculo 1917). Para ello no
hay ninguna razn. Se dice que es un oficio de amigo, que debe ser gratuito; pero desde el momento en que el
depsito constituye un contrato especial, que tiene una funcin propia, puede hacerse mediante una remuneracin
o gratuitamente. Por qu no sera depsito la entrega en un guardarropa, mediante una remuneracin, del
sombrero y el abrigo? Por lo dems, la ley se contradice a s misma, al admitir en el artculo 1928, que puede
estipularse una remuneracin por la custodia del depsito.
El depsito gratuito es un contrato unilateral. las obligaciones que pueden nacer a cargo del depositante tienen
como fuente hechos extrnsecos, independientes del contrato. Provienen de los gastos hechos por el depositario
para la conservacin del depsito. Cuando el depsito es remunerado, es, evidentemente, sinalagmtico.
Cosas susceptibles de depsito
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174.htm (1 de 8) [08/08/2007 17:40:44]
PARTE QUlNTA
El depsito no puede tener por objeto sino cosas muebles (artculo 1918); agreguemos corporales. Pero en este
punto de vista deben considerarse como cosas corpreas todos los ttulos cualquiera que sea su forma. El depsito
de ttulos en el Banco es actualmente un contrato usual. Durante la vigencia del derecho antiguo se pregunt si los
inmuebles pueden ser objeto de depsito, y Pothier, cuya opinin fue seguida por el cdigo, decidi por la
negativa.
Esto no quiere decir que una persona no pueda comprometerse a vigilar un inmueble, en ausencia del propietario,
para restituirle la posesin a su regreso; este contrato es frecuente tratndose de las propiedades situadas en las
costas. Si se ha estipulado una retribucin, es un contrato de trabajo; en caso contrario, ser un contrato
innominado, vecino del depsito. El secuestro, que no es sino un depsito, puede tener por objeto inmuebles
(artculo 1959).
Prueba del depsito
Ninguna regla especial se ha establecido. Al exigir el artculo 1923 que se haga constar por escrito, cuando
excede de 500 francos, no hace sino reproducir el principio general del artculo 1341. Respecto al caso en que no
hay documento, vase el artculo 1224.
Por quin puede hacerse el depsito
La ley no exige capacidad particular; basta ser capaz de contratar (artculo 1925). Respecto el caso en que una de
las partes sea incapaz, vase el artculo 1926. Generalmente el depsito es hecho por el propietario de la cosa.
Pero cuando ha habido depsito de cosa ajena, sta debe restituirse nicamente al depositante; el contrato slo ha
creado el crdito de restitucin en provecho del depositante (artculo 1397).
Obligaciones del depositario
El depositado debe;
1. Vigilar por la conservacin de la cosa;
y 2. Restituirla en el plazo convenido, o al primer requerimiento que se le haga cuando no se haya fijado ningn
plazo. Esta restitucin debe tener por objeto la misma cosa depositada (artculo 1932). El depositario queda
liberado por la prdida fortuita; y, tratndose de los deterioros, slo responde de los causados por hechos suyos
(artculo 1933). Todo esto no presenta dificultad alguna. Vase el artculo 1935 para el caso en que el heredero
del depositario, ignorando el depsito, hubiese vendido de buena fe la cosa a un tercero; solamente est obligado
a restituir el precio, si ya lo ha cobrado; en caso contrario, a ceder su accin contra el comprador.
A quin debe restituirse el depsito
En principio, la cosa depositada debe restituirse al depositante o a la persona designada por ste para recibirla
(artculo 1937). Sin embargo, despus de la muerte del depositante, la cosa ya no puede restituirse sino a su
heredero (artculo 1935). Esta rigurosa disposicin se basa en un motivo absolutamente especial; se teme que el
depsito sirva para realizar, por intermediacin de una persona en quien se tenga confianza, liberalidades
prohibidas por la ley. Por ello, en la mayor parte de las veces, cuando la cuestin se presenta, los depsitos de este
gnero son anulados por los tribunales.
Extensin de la responsabilidad del depositario
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174.htm (2 de 8) [08/08/2007 17:40:44]
PARTE QUlNTA
Partiendo de la idea de que el depsito es un contrato gratuito, por el cual una persona presta un servicio a otra,
sin exigir se le remunere, la ley atena la responsabilidad del depositario. En lugar de declararlo responsable de
toda culpa, apreciada segn el tipo abstracto del buen padre de familia, el artculo 1927 nicamente lo obliga a
aportar, en la guarda de la cosa depositada, los mismos cuidados que d a las cosas que le pertenecen. Segn la
frmula doctrinal, su culpa se aprecia in concreto, de acuerdo con su propia conducta.
Sin embargo, la regla general recobra su imperio, y el depositario es
responsable de su culpa leve in abstracto en los casos siguientes:
1. Si fue l quien se propuso para recibir el depsito.
2. Si se pact alguna remuneracin.
3. Si el depsito se hizo en su exclusivo inters.
4. Si se ha convenido que respondera de toda especie de culpa.
Abuso del depsito
El depositario no tiene derecho a servirse de la cosa depositada (artculo 1930); pero puede conferrsele esta
facultad con autorizacin expresa o presunta del depositante (igual artculo). Estas ltimas palabras abren la
puerta a muchas concesiones, aunque Pothier aconseja al depositario que no piense fcilmente que el depositante
hubiera autorizado el uso que hace de las cosas depositadas de haberle pedido permiso.
Antes se consideraba que el depositario cometera un robo de uso, cuando abusaba del depsito. En el derecho
moderno ya no existe este gnero de robo. Por tanto slo podr condenrsele al pago de una indemnizacin, si el
uso irregular ha causado algn perjuicio al depositante. Si ha habido ms que un uso de la cosa y el depositario ha
dispuesto de ella, la violacin del depsito se convierte en abuso de confianza, previsto y sancionado por el
cdigo penal (artculo 408). Por ltimo, el depositario debe mostrarse discreto y no tratar de conocer la naturaleza
de las cosas depositadas, cuando se hallen contenidas en un cofre o en un sobre cerrado (artculo 1931).
23.25.2 FORMAS
23.25.2.1 Depsito irregular
Definicin
Se llama aquel en el que el depositario, en vez de estar obligado a restituir idnticamente la cosa que ha recibido,
nicamente debe devolver cosas de la misma especie y en la misma cantidad. Por tanto, es deudor de un gnero, y
no de cosas ciertas, como lo es el depositario ordinario. No es detentador precario. Adquiere la propiedad de las
cosas que se le entregan.
Objeto
Prcticamente, en esta forma se hacen los depsitos de dinero, principalmente en los bancos, en las cajas de
ahorro y en las cajas de depsitos y consignaciones. En la caja de depsitos, los depsitos de dinero hechos por
los notarios, ofrecen la particularidad de que son individualizados a nombre de sus clientes que no quedan
comprendidas en el concurso del notario. Por lo dems, tambin el depsito de dinero puede hacerse en la forma
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174.htm (3 de 8) [08/08/2007 17:40:44]
PARTE QUlNTA
de depsito regular.
Comparacin con el prstamo
Segn lo que acabamos de decir, el banquero que ha recibido fondos en de psito, se encuentra casi en la misma
situacin que el que hubiese recibido un prstamo de dinero. La semejanza aumenta ms aun, por la circunstancia
de que el banquero pag a sus depositantes un pequeo inters. La diferencia consiste en que el prstamo implica
la estipulacin de un plazo, antes de cuyo vencimiento no puede demandarse la restitucin, en tanto que las
depsitos ordinariamente son restituidos al primer requerimiento.
Pero este diferencia desaparece cuando el depsito, en lugar de ser restituible a la vista o despus de un breve
plazo de aviso, va acompaado de un plazo fijo, tres meses, seis meses o un ao, durante el cual el banquero paga
a los depositantes un inters ms elevado.
23.25.2.2 Depsito necesario
Definicin
El depsito necesario es aquel en el cual el depositante no ha podido escoger libremente la persona del
depositario, por haber obrado bajo el temor de una plaga sbita, incendio, inundacin, pillaje, etc., que lo ha
obligado a confiar las cosas depositadas en poder de la primera persona que encuentra, y con la mayor
precipitacin.
De estas observaciones resulta que se comete un error cuando se considera a la caja de depsitos y consignaciones
y a las cajas de ahorro sometidas al artculo 2236, que priva al depositario, considerado como poseedor precario,
del beneficio de la prescripcin y cuando se ha establecido para ellas, a ttulo de favor, una prescripcin de treinta
aos en la forma de un plazo prefijado. Sobre las dos leyes votadas con este fin en 1895.
Las sumas son entregadas por los notarios a nombre de sus clientes; la apertura de una cuenta nica a nombre del
notario, no es sino una medida de contabilidad destinada a simplificar las formalidades. De esto resulta una
novacin que hace a cada uno de los clientes acreedor directo de la caja de depsitos y consignaciones; el notario
obra como mandatario en cumplimiento de los decretos del 30 de enero y del 2 de febrero de 1890.
Reglas especiales
En principio, el depsito necesario est someti a las mismas reglas que el depsito ordinario (artculo 1951). La
ley solamente hace una excepcin respecto a la prueba; en consideracin del apresuramiento con que se hizo el
depsito, admite la ley la prueba testimonial, aun cuando se trata de un valor mayor de 150 francos (artculo
1950). No es necesaria la prueba documental ni para demostrar el hecho del depsito, ni para la consistencia y
valor de los objetos depositados; al verificarse tal depsito no se ha tenido ni el tiempo ni los medios de
procurarse una prueba por escrito.
23.25.2.3 Depsito en hotel
a) PRUEBA
Asimilacin al depsito necesario
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174.htm (4 de 8) [08/08/2007 17:40:44]
PARTE QUlNTA
El depsito que los viajeros hacen de sus efectos en los hoteles o posadas se asimila, en el punto de vista de la
prueba, al depsito necesario; no se exige que se haga constar por escrito, cualquiera que sea el valor de los
efectos depositados (artculo 1592).
Facultades del juez
El cdigo, reproduciendo en esta materia el texto de la Ordenanza de 1667, concede al juez la facultad de rechazar
la prueba testimonial, cuando la considere sospechosa; todo esto segn el carcter de las personas y las
circunstancias de los hechos, dicen tanto la ordenanza como el artculo 1348 actual. Pothier explica esta reserva
por el temor de que los ladrones se pongan de acuerdo para explotar a los hoteleros, pretendiendo haberles
entregado efectos de gran valor y presentando personas compradas como testigos.
b) RESPONSABlLlDAD
Responsabilidad de los hoteleros por las culpas cometidas por ellos
En su carcter de depositarios, no deberan estar obligados, segn parece, sino en los trminos del artculo 1927, y
solamente cuando han prodigado menos atencin a los efectos de los viajeros que a sus propios negocios. Pero no
debe olvidarse que el depsito que reciben no es gratuito, se les paga por recibirlo. Por tanto, responden de toda
culpa cometida por ellos, rigindose esta responsabilidad por el derecho comn.
Responsabilidad por hechos ajenos
La ley no se limita a declarar responsable a los posaderos y hoteleros de sus propios hechos; los declara, tambin
responsables por los hechos de dos clases de personas (artculo 1953).
1. Hecho de sus domsticos y empleados (prposs). Respecto a stos, la responsabilidad de su patrn es una
aplicacin del derecho comn. Sobre la responsabilidad del comitente.
2. Hecho de los extraos que van y vienen en el hotel. En este caso la ley establece una disposicin ms; tales
extraos no son empleados (prposs) del hotelero, y la ley no distingue ni siquiera si son otros viajeros, alojados
en el hotel, o terceros, los que se han introducido en l de paso. Por tanto, el hotelero est indirectamente obligado
a realizar una activa vigilancia en su casa. Tampoco distingue la ley si hubo un dao causado por dolo, por simple
torpeza, o un robo. El texto se refiere expresamente a los dos casos (artculo 1953).
Pero la responsabilidad del hotelero cesa cuando haya sufrido una fuerza mayor, por ejemplo, en los casos del
robo a mano armada (artculo 1954). Su responsabilidad desaparece si el mismo viajero es culpable por haber
salido sin tomar la preocupacin de cerrar la puerta y sin guardar con llave sus efectos.
Eliminacin de la responsabilidad de los hoteleros
En los tiempos modernos, con el gran nmero de viajeros que tienen que alojarse y la importancia de los objetos
que se transporta consigo, principalmente en la forma de billetes de banco y de efectos al portador, los hoteleros
se encontraban sometidos a riesgos excesivos; la menor negligencia poda permitir la consumacin de un robo
considerable, capaz de arruinar de una sola vez a un desafortunado hotelero.
La jurisprudencia admita, en efecto, de acuerdo con la ley, que el dinero, los billetes de banco y todos los ttulos
al portador quedaban comprendidos en la palabra efectos del artculo 1593. La Ley del 18 de abril de 1889 limit
a la suma de mil francos, la responsabilidad del robo, respecto a todas las especies acuadas y valores al portador
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174.htm (5 de 8) [08/08/2007 17:40:44]
PARTE QUlNTA
no depositadas realmente en poder del hotelero (artculo 1953, inc. 2). El viajero portador de sumas ms
considerables debe, pues, depositarlas en la oficina del hotel y no puede negrsele la recepcin de este depsito.
El mismo sistema se extendi a las joyas por la Ley del 8 de abril de 1911. Cuando el viajero guarda estos objetos
en su cuarto soporta sus riesgos, por todo lo que excede de mil francos, a menos que logre probar, de una manera
especial, una culpa cometida por el hotelero o por uno de sus empleados; se le ha privado as del beneficio de la
presuncin de culpa que resultaba del artculo 1592; no se ha librado al posadero de las consecuencias de una
culpa real y probada.
Convenciones particulares
Todas estas reglas pueden ser modificadas por convenciones especiales. Pueden considerarse suficientes los
anuncios que muchos hoteleros colocan en los cuartos para advertir al viajero que declinan la responsabilidad
legal? La doctrina en general se pronuncia por la afirmativa; pero se ha juzgado que la abstencin del viajero que
ha omitido depositar sus joyas en la oficina, a pesar de los avisos impresos que lo invitan a ello, no constituye una
culpa.
Objetos olvidados y abandonados en los hoteles
El depositario ordinario puede librarse de la guarda del depsito, cuando no se le reclame durante un lapso ms o
menos prolongado. Cuando uno de los viajeros ha desaparecido, frecuentemente sin pagar su cuenta, dejando su
equipaje, el hotelero no sabe a quien dirigirse para deshacerse del depsito. Sin embargo, estaba obligado a
conservarlo indefinidamente, para devolverlo en caso de que fuere reclamado, y las bodegas de los hoteles, sobre
todo en ciertas ciudades costeras y de juego, estaban repletas de maletas y de efectos.
La Ley del 31 de marzo de 1896, solicitada por los propietarios de hoteles, estableci un medio cmodo y rpido
para librarse de ellas. Pero su explicacin se refiere ms bien a los derechos del hotelero, considerado como
acreedor prendario, que a sus obligaciones como depositario.
Personas asimiladas a los hoteleros
Los arts. 1953 y 1954 son textos excepcionales, y, como tales, de interpretacin estricta. En general, la
jurisprudencia no admite su interpretacin extensiva. As, se ha juzgado que la responsabilidad por robo o
sustraccin cometidos por los terceros no incumba:
1. A los dueos de cafs, o cabarets y fondas.
2. A los propietarios de lavaderos pblicos.
3. A las compaas que explotan vagones_camas.
A pesar de esta interpretacin restrictiva, se ha aplicado a algunas personas el artculo 1593, por haberse
asimilado a los hoteleros. As, los que alquilan cuartos amueblados que no sirven alimentos a sus huspedes; tales
casas de huspedes son hoteles; el hotelero propiamente dicho es responsable, no por que sirva alimentos, sino
porque hospeda a sus viajeros. No se trata de una extensin, sino de una interpretacin del texto, lo que ni siquiera
se pone en duda.
lgualmente se ha declarado responsable al director de un teatro, por el robo de unas pieles en el camerino de una
artista; pero esto es muy discutible. Las opiniones se hallan divididas en la doctrina. La mayora de los autores
son partidarios de una interpretacin restrictiva. Otros autores aceptan la interpretacin extensiva del texto; la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174.htm (6 de 8) [08/08/2007 17:40:44]
PARTE QUlNTA
dispensa de prueba escrita, establecida por el artculo 1952, nada tiene de excepcional; debe admitirse aun
independientemente del depsito necesario y del depsito en los hoteles, y conforme al artculo 1348, siempre que
haya sido imposible al depositante obtener una prueba escrita; pero la responsabilidad por hechos ajenos,
establecida por el artculo 1953, independientemente de toda culpa personal, es una regla absolutamente
exorbitante que debe restringirse estrictamente a los que alojan viajeros (como los hoteleros).
23.25.2.4 Secuestro
Definicin
El secuestro es el depsito de una cosa litigiosa en poder de un tercero, mientras se resuelve el juicio entre los que
pretenden tener derecho sobre ella.
El depositario de la cosa litigiosa recibe tambin el nombre, en francs, de squestre.
A diferencia del depsito, el secuestro puede tener por objeto, tanto un mueble como un inmueble (artculo 1959).
Distincin
El secuestro puede ser convencional o judicial.
a) SECUESTRO CONVENCIONAL
Caracteres especiales
1. Las cosas litigiosas slo pueden darse en secuestro convencional con el consentimiento de todos los que
pretendan tener derecho sobre el. De lo contrario, habra deposito ordinario y no secuestro. Apud sequestrum non
nisi plures deponere possunt.
2. La persona que recibe la cosa dada en secuestro puede estipular una remuneracin sin que el contrato cambie
de naturaleza (artculo 1957).
3. Solo quien haya obtenido sentencia favorable, y desista de la terminacin del litigio, puede exigir la restitucin
de la cosa, en tanto que el depsito ordinario es restituible en cualquier momento.
4. La duracin del secuestro es obligatoria; el depositario o interventor no puede restituir la cosa antes de finalizar
el litigio, si no es por una causa legtima (artculo 1960).
b) SECUESTRO JUDlClAL
Su naturaleza
Este secuestro es ordenado por los tribunales. Obliga al guardin judicial (a quien se remunera) a conservar los
efectos secuestrados con el cuidado de un buen padre de familia.
Caso en que procede
El artculo 1961 enumera tres casos en los cuales los tribunales pueden ordenar el secuestro, pero segn la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174.htm (7 de 8) [08/08/2007 17:40:44]
PARTE QUlNTA
jurisprudencia, esta enumeracin no es limitativa.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174.htm (8 de 8) [08/08/2007 17:40:44]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
SECCIN NOVENA
MANDATO Y GESTIN NEGOClOS
CAPTULO 26
MANDATO
23.26.1 MANDATO OSTENSlBLE
Definicin
Segn el artculo 1894, el mandato es el contrato por el cual una persona, llamada mandante, da a otra, llamada
mandatario, facultades para realizar en su nombre uno o varios actos jurdicos.
El documento en que consta este poder se llama procuracin, palabra que el artculo 1984 emplea errneamente
como sinnimo de mandato. Esta definicin del mandato por el artculo 1984 es muy limitada; para el Cdigo
Civil la esencia del mandato es la representacin jurdica del mandante por el mandatario.
Ahora bien, esta representacin no es sino un perfeccionamiento aportado por el derecho romano, en el
procedimiento, con ayuda del cual el mandatario realiza su misin; el mandato exista antes y se ejecutaba sin
representacin de una persona por otra, y esta forma primitiva del contrato no ha desaparecido; existe an en el
derecho mercantil con el nombre de comisin y en derecho civil bajo la forma de la convencin de testaferro
(prte_nom). Es evidente que el comisionista y el testaferro, aunque no den a conocer a su mandante, son
mandatarios.
Por tanto, la definicin del artculo 1984 slo comprende una variedad; el mandato ostensible o mandato
representativo, y para extenderla, convendra decir que el mandante encarga al mandatario la realizacin, en su
lugar y a su nombre, de determinados actos, pudiendo emplearse el procedimiento representativo, para distinguir
dos variedades de mandatos, pero no para figurar en una definicin genrica del contrato.
Distincin entre el mandato y del contrato de obra
Pudiendo el mandato ser remunerado, se aproxima singularmente a la prestacin de servicios; en ambos casos, se
trata de una persona que hace algo por otra, mediante una remuneracin. Sin embargo, profunda es la diferencia
entre ambos contratos; el arrendamiento de servicios tiene por objeto hechos de orden material, es decir, trabajos;
el mandato tiene por objeto propio actos jurdicos, que deben realizarse por cuenta del mandante; por tanto, la
diferencia reside en la naturaleza del objeto de ambos contratos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...NA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174A.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:40:47]
PARTE QUlNTA
El obrero o empleado trabaja por cuenta y en inters de tercero; el mandatario obra jurdicamente; realiza
contratos, pagos, negociaciones por cuenta de su mandante.
De esto resulta que los mdicos, e incluso los abogados y notarios, no son mandatarios de sus clientes; no realizan
ningn acto jurdico por cuenta de ellos; no obran en nombre de sus clientes; ejercen su profesin y obran en su
propio nombre, aunque su trabajo aproveche a tercero; el contrato que realizan es un contrato de trabajo o de obra,
segn la forma como se calcula su retribucin, por tiempo o globalmente. Sin embargo, la jurisprudencia se
obstina en considerar al abogado como un mandatario. Por el contrario, el procurador es un verdadero mandatario,
que recibe de su cliente la facultad de sostener su accin ante los tribunales.
De lo anterior resulta que la concepcin del objeto del mandato se ha reducido sensiblemente desde la poca
romana. Los antiguos se servan de este contrato para los actos que constituyen, en sentido amplio, la
administracin de un patrimonio; no cabe duda que normalmente estos actos son jurdicos; pero pueden
encontrarse algunos cuyo objeto sea material; estos ltimos, que son excluidos del mandato moderno, constituyen
vlidamente el objeto de un mandato romano.
La distincin entre ambos contratos presenta grandes intereses prcticos, especialmente respecto a la facultad de
revocacin y por lo que hace a las indemnizaciones en razn de accidentes de trabajo (aplicacin del artculo
2000 de la ley). Presenta tambin inters, dado el poder que se ha concedido a los tribunales, de reducir los
honorarios de los mandatarios.
23.26.1.1 Gratuidad y retribucin
Cambio operado despus del derecho romano
Segn las ideas romanas, el mandato era esencialmente gratuito. El Cdigo Civil admite, por el contrario, que el
mandato puede ser remunerado (artculo 1896).
Sin embargo debemos entendernos. Cuando el mandatario dedica todo su tiempo, o parte considerable de ste, a
la ejecucin del contrato y en consecuencia cobra, lo que en realidad se remunera no es el mandato, sino el
servicio prestado; puede decirse que en este caso el contrato, a causa del tiempo que exige su ejecucin material y
de la habilidad personal que requiere del mandatario, es a la vez un contrato relativo al trabajo (prestacin de
servicios, o contrato de obra) y que es ste ltimo el que implica y justifica la estipulacin de la remuneracin.
Mandatarios remunerados
Gran inters presenta comprobar que las personas que desempean el oficio de mandatarios son al mismo tiempo
empleados asalariados por sus servicios, por ejemplo: ciertos agentes de ferrocarriles, encargados de las
relaciones de las compaas con el pblico. Esto ha llegado a ser importante desde que la Ley del 27 de diciembre
de 1890, estableci el principio de una indemnizacin para los empleados despedidos sin motivo serio. El
mandato es revocable a voluntad; no as el contrato de prestacin de servicios.
Presuncin en favor de ciertos mandatarios
La jurisprudencia admite que la remunerados puede deberse al mandatario sin que haya existido convencin
expresa. Es as cuando se trata de las personas cuya profesin consiste en ocuparse de los negocios ajenos, como
los agentes de negocios y de los procuradores. Pero esta presuncin no se aplica a los notarios, quienes deben
probar la existencia de una convencin expresa o tcita, que les atribuye una remuneracin, cuando han
desempeado un mandato por cuenta de uno de sus clientes.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...NA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174A.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:40:47]
PARTE QUlNTA
Decisiones arbitrarias sobre la retribucin de los mandatarios
Por una excepcin a los principios, que nada justifica, los tribunales se atribuyen la facultad de modificar los
convenios pactados por las partes y de reducir la remuneracin prometida cuando la consideren excesiva. Esta
jurisprudencia que pone a los particulares bajo la tutela de los tribunales, en un caso en que la ley les reconoce,
sin embargo, plena libertad, es una extensin de otra distincin perfectamente fundada, segn la cual los
tribunales tienen facultades para determinar la remuneracin debida al mandatario, cuando no haya sido fijado en
el convenio.
23.26.1.2 Extensin
Extensin de los mandatos generales
Las procuraciones dadas a los mandatarios a menudo estn mal redactadas, y por temor de conferirles un poder
insuficiente, fcilmente se expresan en trminos muy generales; se les encarga, por ejemplo, hacer todo lo que sea
til en inters del mandante, etc. Numerosas dificultades surgan antiguamente sobre la extensin de tales
procuraciones. El cdigo las ha suprimido, al decidir que el mandado conferido en trminos generales slo
comprende los actos de administracin y que se requiere un poder especial expreso, para enajenar, hipotecar o
realizar cualquier otro acto de disposicin que interese a la propiedad (artculo 1988).
lnterpretacin de los mandatos especiales
Los poderes en que se renumeran estos actos en una forma incompleta se interpretan restrictivamente. As, la
facultad de vender un bien, no implica la de recibir el precio, el cual debe pagar el comprador al mandante.
lgualmente, el poder de transigir no implica el de comprometer (artculo 1989). Los actos no previstos en la
procuracin pueden, sin embargo, considerarse comprendidos en esta si son consecuencias necesarias de una
facultad concedida al mandatario. Por ello quien puede cobrar la suerte principal de un crdito puede dar su
consentimiento para la cancelacin de la inscripcin hipotecaria que lo garantiza.
23.26.1.3 Capacidad de las partes
Capacidad del mandante
Quien da un mandato manifiesta su voluntad de realizar el acto que encarga al mandatario; por tanto, debe tener la
capacidad necesaria para celebrar tal acto, de manera que no hay una capacidad particular para dar mandato; esta
capacidad depende de la naturaleza del acto que se trata de realizar.
Sin embargo, el mandante debe tener, por lo menos, la capacidad necesaria para obligarse, cuando el mandato
implica una remuneracin para el mandatario.
Capacidad del mandatario
La capacidad es indiferente para la ejecucin del mandato. En consecuencia, puede designarse como mandatario a
un incapaz; a una mujer casada no autorizada, a un menor no emancipado, si se tiene confianza en su honradez y
en su inteligencia. Se debe lo anterior a que el mandatario no se obliga por los actos que realiza en nombre de su
mandante.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...NA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174A.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:40:47]
PARTE QUlNTA
Sin embargo, el mandatario incapaz no comprometera su responsabilidad sino en los lmites en que haya podido
obligarse vlidamente (artculo 1900). Es absolutamente natural que una mujer casada, que ha aceptado un
mandato sin la autorizacin de su marido, oponga su incapacidad a su mandante, para sustraerse a las
obligaciones que haya contrado, y tambin si el mandatario es menor, quien confe un mandato a un incapaz lo
hace a su costa y riesgo. Si el mandatario no tiene la capacidad de obligarse por s mismo, slo es responsable en
razn de la ejecucin del mandato, en tanto haya obrado con dolo u obtenido un enriquecimiento.
Mandato entre esposos
Los ejemplos de mandatos conferidos por el marido a la mujer o inversamente son muy frecuentes en la prctica.
La mujer recibe un mandato tcito y general para las compras tiles el hogar; la mujer de un comerciante, que
ayuda a su marido a detallar la mercanca, desempea el papel de un empleado o de un mandatario; etc. La ley ha
previsto algunos de estos casos (artculo 1577, respecto a la administracin de los bienes parafernales de la mujer;
Ley del 9 de abril de 881, sobre la caja de ahorro postal, respecto a los depsitos hechos por las mujeres casadas
en inters comn artculo 6).
Estos mandatos no constituyen una excepcin al rgimen establecido por el contrato de matrimonio ni afectan las
facultades que corresponden a cada uno de los cnyuges en virtud de este contrato, para la administracin de sus
bienes, porque siempre se reputa que el que confiere el mandato al otro realiza el acto que constituye el objeto del
mandado, gracias a la ficcin de la representacin en los actos jurdicos. Adems, en cualquier momento puede
revocar el mandato que haya conferido. Sobre las dificultades prcticas que originan estos mandatos entre esposos.
Es nulo el mandato conferido por la mujer al marido, si se refiere a los bienes reservados de aquella.
23.26.1.4 Formas de contrato
Mandato tcito
Admite la ley francesa la existencia de un mandato tcito, es decir, derivado implcitamente de la conducta del
mandante, y que no exige de su parte ninguna declaracin verbal ni escrita? De la comparacin de los dos incisos
del artculo 1895 parece imposible el mandato tcito; el inc. 2 admite que el mandato puede aceptarse tcitamente
por el mandatario, pero el inc. 1 supone que el mandante ha manifestado su voluntad de una manera expresa por
escrito, o cuando menos verbalmente. Sin embargo, no se discute la existencia del mandato tcito; era conocido y
admitido en el derecho antiguo y ninguna razn hay para rechazarla actualmente.
Como ejemplos de mandatos tcitos pueden citarse:
1. El mandato dado por el marido a la mujer para los gastos del hogar. Un mandato anlogo puede conferirse a
toda persona que haga vida comn con otra, por ejemplo por los hijos a su madre viuda.
2. El mandato dado por los patrones a sus domsticos, respecto a las pequeas compras, por ejemplo a una
cocinera encargada de comprar los alimentos. Si embargo, en este ltimo caso se presume que la cocinera slo ha
recibido mandato para comprar al contado, ya que su amo le da todos los das el dinero necesario para los gastos
del da. Si los proveedores le venden a crdito, lo hacen a su costa y riesgo, y no tienen accin para el pago contra
los patrones en caso de que el domstico haya dado otro destino al dinero que se les confi.
El mandato para comprar a crdito nicamente debe admitirse en tanto su existencia resulte de las costumbres de
la casa.
3. El mandato dado al alguacil para cobrar el monto de los efectos que se le entregan, y para dar recibo de ello, si
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...NA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174A.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:40:47]
PARTE QUlNTA
el deudor se decide a pagar a ltimas horas.
Errneamente se cita como mandato tcito a la carga impuesta a los notarios de asegurarse de la solidez de una
garanta hipotecaria, cuando hacen una inversin por cuenta de sus clientes; el notario, encargado de la inversin,
ha recibido un mandato expreso, aunque frecuentemente slo sea verbal, y la obligacin particular de vigilar por
los intereses de su cliente, no es sino una consecuencia de su carcter de mandatario; tal obligacin se halla
comprendida implcitamente en el mandato que se le la dado, pero este no es tcito.
Reglas sobre la prueba
El mandato queda sometido al derecho comn respecto a su prueba. Por consiguiente, para todo negocio
importante (que sobrepase de 500 francos), es necesaria la redaccin de un escrito, aunque el mandato pueda
darse verbalmente (artculo 1985). Cuando no se haga constar por escrito el mandato se experimentarn graves
dificultades para probar su existencia.
Procuraciones
Las procuraciones dadas a los mandatarios pueden redactarse en documento privado (artculo 1985), a menos que
el acto que se trata de realizar deba por s mismo ser autntico, en cuyo caso la procuracin debe extenderse ante
notario (arts. 36, 66, 933, inc. 2; Ley del 21 de jun. de 1843, artculo 2). La ley exige que el consentimiento de la
persona, en cuyo nombre va a realizarse el acto autntico, se d tambin en forma autntica; tal es el nico medio
de garantizarle la independencia y agilidad que procura la intervencin de un notario.
Por aplicacin de esta idea, la procuracin dada a efecto de constituir una hipoteca o para representar al futuro
esposo en su contrato de matrimonio, debe ser notarial, aunque los textos no lo exijan. Sin embargo, la forma
notarial deja de ser necesaria para la procuracin, cuando la autenticidad del acto por realizar es requerida en
inters de los terceros y no en el de las partes; poco importa entonces que el mandato se haya hecho constar en un
documento privado.
Es as tratndose del mandato conferido para consentir en una subrogacin convencional a nombre del deudor; la
ley no exige en este caso un acto notarial sino para evitar los fraudes contra los terceros, y no para proteger a las
partes mismas. Las procuraciones autnticas se expiden vlidamente en testimonio.
23.26.1.5 Obligacin de las partes
a) OBLlGACIONES DEL MANDATARlO
Enumeracin
Estas obligaciones son dos, el mandatario debe:
1. Cumplir su mandato, y
2. Rendir cuentas de su gestin.
Ejecucin del mandato
El mandatario debe, en primer lugar, cumplir exacta y totalmente el mandato que se le haya conferido (artculo
1991). Responde de toda culpa cometida por l en su gestin pero el juez debe mostrarse ms indulgente para
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...NA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174A.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:40:47]
PARTE QUlNTA
quien haya aceptado el mandato gratuitamente, que para el mandatario retribuido (artculo 1992). Cuando existen
varios mandatarios, no son solidarios entre s (artculo 1995). Este artculo abandona la tradicin romana, que
estableca la solidaridad entre mandatarios, y que el derecho antiguo haba conservado.
Sustitucin del mandatario
En principio, el mandatario no tiene derecho, despus de haber aceptado el mandato, a sustituir el mandato a otra
persona para su cumplimiento. Si lo hace ser a su costa y riesgo y responder de los actos del sustituto como de
los suyos propios (artculo 994). Sin embargo, la procuracin puede conferirle el poder de sustituir el mandato, y
esta clusula ha llegado a ser de estilo en los estudios de los notarios. Cuando el mandatario ejercita este derecho,
no responde de los hechos del sustituto a menos que haya elegido a una persona notoriamente incapaz e
insolvente (artculo 1994).
Rendicin de cuentas
El mandatario debe rendir cuentas de su gestin (artculo 1993). La ley lo obliga a restituir al mandante todo lo
que haya recibido en virtud de su procuracin, aunque lo recibido no se debiera al mandante. Estas sumas u
objetos no pueden quedar en su poder, porque no las ha recibido para l, sino para su mandante. En cuanto a los
intereses de las sumas que ha cobrado, en principio, es deudor de ellas, desde el da en que se constituya en mora
(artculo 1996). Lo que antes era una excepcin al principio, puesto que para el curso de los intereses se requera
una demanda judicial (artculo 1153), ha llegado a ser el derecho comn desde la Ley del 7 de noviembre de
1900.
Adems, si el mandatario ha empleado el dinero en su uso, debe los intereses desde la fecha de tal empleo, y sin
constitucin en mira (artculo 1996). Si ha cobrado una suma en moneda extranjera, debe entregar a su mandante
las mismas monedas que haya recibido o en su defecto, calcularla al tipo de cambio de la fecha en que el
mandante hizo el cobro y no del da en que la recibi el deudor.
Dificultades sobre los mandatos entre esposos
La jurisprudencia se ha encontrado en una gran dificultad, en relacin al mandato generalsimo que la mujer
recibe de su marido. Una antigua sentencia asimila la mujer a un mandatario ordinario, pero todas las sentencias
posteriores se han mostrado menos rigurosas. Unas la han dispensado en lo absoluto de rendir cuentas, otros
admiten, en principio, para la mujer, la obligacin de rendir cuentas y solamente la dispensan de rendir una cuenta
en regla y de obtener un recibo regular. No procedera extender esta solucin al caso en que hubiera un mandato
preciso dado por el marido.
b) OBLlGACIONES DEL MANDANTE
Enumeracin
El mandante debe:
1. lndemnizar el mandatario de todos los gastos que haga.
2. Pagarle la retribucin prometida.
3. Cumplir las obligaciones contradas en su nombre.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...NA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174A.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:40:47]
PARTE QUlNTA
lndemnizacin del mandatario
La ejecucin del mandato no debe sur onerosa para quien se ha encargado de l; el mandatario tiene derecho de
cargar en cuenta a su mandante, todo lo que haya gastado en la ejecucin del mandato. Esta regla comprende no
solamente los gastos, sino las prdidas que la ejecucin de mandato haya podido causar al mandatario (artculo
1399 y 2000). Sobre una curiosa aplicacin de lo anterior.
El mandatario tiene derecho al inters de sus anticipos, a partir del da en que haya hecho cada uno de ellos, y esto
de pleno derecho (artculo 2001). Se trata de una excepcin al artculo 1153, que an exige, en la actualidad, una
interpelacin. El mandante no puede hacer que se reduzcan las sumas debidas por este motivo, alegando que los
gastos hubieran podido ser menores (artculo 1999, inc. 2).
Pago de la remuneracin
Esta obligacin se deriva ms bien de un arrendamiento de servicios, mezclado al mandato mismo (artculo 1999,
inc. 1). El mandante no puede eximirse de pagar la remuneracin prometida, so pretexto de que el negocio no
haya tenido xito, salvo el caso de culpa imputable al mandatario (artculo 1999, inc. 2). Pero ya hemos visto que
los tribunales ejercitando un facultad arbitraria que la ley no les confiere, reducen las sumas debidas al
mandatario a ttulo de retribucin, cuando las consideran exageradas.
Solidaridad de los mandantes
Cuando un mandato se ha conferido por varias personas, y para un mismo negocio, la ley las declara
solidariamente responsables por todas las sumas que puedan deberse al mandatario (artculo 2002). Es ste uno de
los casos excepcionales en que la solidaridad existe de pleno derecho.
Se admite que esta disposicin es especial al mandato convencional. Por consiguiente, los menores que tengan
bienes indivisos, administrados por un tutor nico, no son deudores solidarios de este autor, quien es su
mandatario legal.
Ejecucin de las obligaciones para con los terceros
Por costumbre se seala esta obligacin entre las derivadas del contrato de mandato, pero no es as. Si el
mandante est obligado a realizar todo lo que se ha hecho y prometido en su nombre se trata del efecto de una
represin jurdica, est realmente obligado para con el tercero, porque se reputa que l mismo ha contratado, pero
de esto no resulta para l ninguna obligacin en sus relaciones con su mandatario.
Si el cdigo (artculo 1998, inc. 1), imitando a Pothier hace figurar este resultado entre las obligaciones que nacen
del mandato, se debe a que reproduce, sin reflexionar en ello, las reglas romanas; cuando an no se admita
claramente la representacin jurdica de una persona por otra, era necesario que el mandante ejecutara
escrupulosamente las obligaciones contradas por su mandatario, en defecto de lo cual poda recurrir contra ste,
exigindole el cumplimiento. En Francia existe la obligacin del mandante; es un efecto del mandato; pero existe
en favor de los terceros; no se trata de obligaciones del mandato para con el mandatario.
23.26.1.6 Efecto de ejecucin
CASOS EN QUE EL MANDATARlO NO SE HA EXCEDlDO EN SUS
FACULTADES
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...NA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174A.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:40:47]
PARTE QUlNTA
Obligacin del mandante para con los terceros
La ejecucin del mandato obliga al mandante directamente para con los terceros, como si hubiese tratado l
mismo, sin el empleo de intermediario alguno. Esto es efecto de la representacin en los actos jurdicos.
Actos realizados por el mandatario en su nombre personal
Es posible que el mandatario, encargado de realizar el acto con el tercero, en lugar de presentarse como el
mandatario, haya tratado en su nombre personal, como si solo l fuese el interesado. En este caso es
personalmente responsable para con los terceros, que han confiado en l, y aceptado tenerlo como deudor. Sin
embargo, conserva su carcter de mandatario en sus relaciones con su mandante, y esta obligado a rendirle
cuentas del acto que haya realizado, y a transmitirle el provecho que resulte del mismo. El mandante tiene
derecho de exigir la cesin de los derechos que este acto haya podido originar.
b) CASOS EN QUE EL MANDATARlO SE HA EXCEDlDO EN SUS
FACULTADES
Falta de representacin
Cuando el mandatario se excede en las facultades que se le han conferido, en realidad obra sin mandato y, por
consiguiente, el mandante no est obligado por lo que su mandatario haya realizado ms all del mandato que le
confiri; no ha sido representado (artculo 1998, inc. 2). Comprese sobre los actos delictuosos del mandatario.
En todo caso, el mandante sufre la anulacin del contrato fraudulento.
Efecto de la ratificacin
Todo lo que el mandatario haya hecho excedindose de los trminos de su procuracin, puede ser ratificado por el
mandante, y entonces su voluntad lo obliga a s mismo para con los terceros como si hubiese habido mandato
previo; Ratihabitio mandato quiparatur. Esta ratificacin puede ser expresa o tcita (artculo 1998, inc. 2). Los
hechos que equivalen a confirmacin tcita son apreciados por los tribunales.
Responsabilidad del mandatario
Las personas que tratan con el mandatario habrn hecho finalmente un contrato intil, si el acto no estuviese
comprendido en la procuracin y si el mandante se niega a ratificarlo. Pueden, en este caso, demandar al
mandatario y hacerlo responsable del perjuicio que sufren? Esto depende; si el mandatario les ha dado a conocer
suficientemente sus facultades, han tratado con l a su costa y riesgo, y no ha habido sorpresa para ellos. Por el
contrario, si no les ha dado a conocer suficientemente sus facultades, el mandatario es culpable y responde
personalmente de todo lo que haya podido hacer sobrepasndolos (artculo 1997).
Es evidente que si el mandatario, obrando fuera de su procuracin, se ha constituido en garante de la ejecucin del
contrato, est obligado con los terceros para el caso de que el mandante se niegue a rectificar el acto (artculo
1997). Se trata de una simple aplicacin de la clusula de porte_for. Por ltimo, si el mandatario ha obrado
fraudulentamente, o si se trata de cometer un acto delictuoso, no representa a su mandante y no est obligado
personalmente.
23.26.1.7 Fin
a) REVOCACIN DEL MANDATO
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...NA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174A.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:40:47]
PARTE QUlNTA
Facultad de revocacin
En principio, el mandato es revocable en todo momento por la sola voluntad del mandante (artculo 2004). El
mandatario revocado debe restituir la procuracin, de manera que ya no pueda hacer uso de ella.
Esta facultad de revocacin es inherente al mandato; no necesita estipularse, pero supone que el mandato se ha
otorgado en inters exclusivo del mandante. En los casos, por lo dems muy raros, en que el mandato se ha
conferido a la vez en inters comn del mandante y del mandatario, la revocacin ya no puede ser obra del
mandante slo sino cuando existe una causa legtima. La revocacin siempre es posible, aun cuando el
mandatario posea al mismo tiempo el carcter de agente asalariado. Pero si es despedido como empleado, al
mismo tiempo que se le revoca su mandato, podr tener derecho, a este ttulo, a una indemnizacin.
Formas de la revocacin
La revocacin puede ser expresa o tcita. Cuando es expresa no est sometida a ninguna forma determinada; pero
a veces es prudente hacerlo por ministerio del alguacil, a fin de procurase una prueba de ella. La revocacin tcita
resulta de todo hecho que implique el cambio de voluntad en el mandante. El artculo 2006 seala uno de estos
hechos; el nombramiento de un nuevo mandatario.
Notificacin a los terceros
No basta siempre revocar el mandato, ni exigirle al mandatario la procuracin de que era portador; los terceros
que ya hayan tenido que tratar con l, podran tratar nuevamente, ignorando la revocacin de su mandato. En este
caso, el mandante se encuentra ligado con ellos, en razn de la buena fe de stos (artculo 2005). Tiene
indudablemente una accin contra el mandatario (artculo 2005) pero este puede ser insolvente; el mandante que
quiera librarse de todo peligro, debe tomar la precaucin de notificar la revocacin del mandato a los terceros que
tenan relaciones de negocios con su mandatario.
b) RENUNClA DEL MANDATARlO
Casos en que es posible
El mandatario no est absolutamente obligado a continuar hasta el fin la ejecucin de su mandato. La ley le
concede facultad de renunciar a l, mediante una notificacin dirigida el mandante (artculo 2007, inc. 1).
Si la renuncia causa un perjuicio al mandante, este puede demandar una indemnizacin, a menos que el
mandatario justifique que la continuacin del mandato le causara a l mismo un perjuicio considerable (artculo
2007, inc. 2).
c) MUERTE DE UNA DE LAS PARTES
Regla
Es un principio tradicional que el mandato se d y reciba en consideracin de la persona, y que la muerte del
mandante, tanto como la del mandatario, termina con l (artculo 2003).
Esta regla se comprende muy bien en lo que concierne al mandatario; se le ha designado a causa de su capacidad
o de su honorabilidad; no se est obligado a tener la misma confianza en sus herederos. Se justifica mucho menos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...NA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174A.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:40:47]
PARTE QUlNTA
para el mandante, sobre todo cuando se trata de un mandato remunerado.
Excepciones y restricciones
Con frecuencia se conviene de una manera expresa, que el contrato continuar a la muerte del mandante, en
provecho de sus herederos. Por su parte, la jurisprudencia, tambin con frecuencia, establece excepciones al
artculo 2003, para casos en que la misin del mandatario por su naturaleza solo puede cumplirse despus de la
muerte del mandante. Por ltimo, la ley misma establece algunos correctivos a su regla; a la muerte del
mandatario, sus herederos deben prever lo que exijan las circunstancias; mientras el mandante, advertido por
ellos, nombra un nuevo mandatario (artculo 2010); a la muerte del mandante, el mandatario debe terminar la cosa
comenzada, si hay peligro en la espera (artculo 1991, inc. 2).
d) OTRAS CAUSAS DE EXTlNCIN
Enumeracin
La ley cita tambin la interdiccin y el concurso de una de las partes (artculo 2003); se agrega la quiebra, el
matrimonio de una mujer, el internado de un enajenado. De una manera general, un cambio de estado que haga
incapaz al mandante, pone fin al mandante. Bertrand de Grerille deca; Es imposible actuar en nombre de una
persona a quien la ley no permite estipular por s misma.
e) EFECTOS DE LA TERMlNACIN DEL MANDATO
Casos en que el mandante est ligado por un acto posterior del
mandatario
Cuando el mandato expira o se revoca, el mandatario ya no tiene facultades jurdicas para obligar a su mandante.
Esto es evidente. Sin embargo, la ley establece a esta regla una doble excepcin, fundada una, en la buena fe del
mandatario, que ha podido ignorar la revocacin o terminacin de su mandato; la otra, en la buena fe del tercero,
que haya podido tratar con l, creyndole aun facultado para ello; en ambos casos, el acto es tan vlido como si el
mandato continuase existiendo (arts. 20.08 y 2009). En el segundo la buena o mala fe del mandatario es
indiferente; se protege a los terceros.
23.26.2 CONVENCIN DE TESTAFERRO
Definicin
El mandato es una convencin ostensible, por la cual la persona que emplea un intermediario se da a conocer, de
manera que el acto se ha hecho en su nombre; en el contrato de comisin, la personalidad del mandante llega a ser
indiferente a los terceros, que se encuentran plenamente garantizados por la responsabilidad personal del
comisionista con el cual entran en relaciones; pero saben, sin embargo, que el comisionista no trata en su propio
nombre y que tras de l, hay alguien que le da rdenes y por cuenta de quien se realiza la operacin.
Ahora bien, puede acontecer que quien emplea a un tercero para sus negocios, quiera que los terceros crean
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...NA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_174A.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:40:47]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 27
GESTIN DE NEGOClOS
Definicin
Hay gestin de negocios siempre que una persona realice un acto jurdico en inters de otra, sin haber sido
encargado de l. La gestin de negados difiere, del mandato en que se realiza espontneamente por quien se
encarga de ella, en tanto que el mandato es una gestin de negocios emprendida en virtud de una convencin, o de
la ley. La gestin de negocios es considerada como un cuasicontrato.
Cuando el dueo conoce la gestin y no se opone a ella, a operacin se convierte en un mandato, puesto que ste
puede ser tcito el dejar que el gestor realice lo que est haciendo, se reputa que el dueo le da tcitamente
mandato para ello. Sin embargo, puede haber una simple gestin de negocios y no un mandato, aunque la gestin
sea conocida de hecho y aprobada por el dueo; basta suponer que ste es incapaz de otorgar mandato.
Cambio producido en la nocin de la gestin de negocios
En su forma antigua, la gestin de negocios supona que los bienes o los intereses de una persona ausente se
encontraban en peligro, y que otra, para evitarle un dao, se encargaba de ellos, por ejemplo, mandando hacer una
reparacin urgente. De esto resultaba que la gestin de negocios intervena con motivo de un bien o de un
derecho, ya adquirido por el interesado y que figuraba en su patrimonio. De aqu el nombre de dueo que se da a
la persona cuyo negocio ha sido administrado; es el dueo, es decir, el propietario del bien. Comprese arts. 1373
y 1375.
Tal es la concepcin primitiva, la que legaron los romanos a los antiguos autores franceses. Pero en el derecho
moderno, la nocin de gestin de negocios se ha ampliado, y se considera como tal, la convencin realizada en
inters ajeno con el fin de que el dueo adquiera un derecho que an no le pertenece. Esta segunda aplicacin de
la gestin de negocios se halla, por decirlo as, oculta en el derecho francs bajo el nombre de estipulacin por
tercero. Como ya la hemos estudiado con amplitud, no nos volveremos a referir a ella sino para sealar las
diferencias que la separan de la gestin de negocios considerada en su forma tradicional.
En cambio, parece indispensable separar de la gestin de negocios propiamente dicha, los casos en que se trata,
no ya de actos jurdicos, sino de servicios o de ventajas materiales prestados o procuradas a otra persona. La
distincin que se hace en el derecho moderno entre el mandato y el arrendamiento de obra deba encontrarse
nuevamente cuando quien ha obrado por tercero lo ha hecho sin invitacin o acuerdo previo, segn la naturaleza
de sus operaciones o trabajos.
Sin embargo, tal distincin no se hace. As, la jurisprudencia considera como una gestin de negocios, el hecho de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_175.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:40:49]
PARTE QUlNTA
haber procurado actos materiales, un enriquecimiento a tercero. Se da igualmente el nombre de negotiorum
gestorum a quien ha sido herido tratando de detener un caballo desbocado o conducido a un herido a la casa de un
mdico. Sin embargo, si tales actos pudiesen ser objeto de una convencin previa, constituiran contratos de obra
o de prestacin de servidos, y no mandatos.
La distincin tiene una importancia terica; en la prctica no se impone; porque se limita a proclamar el principio
de una indemnizacin o de una remuneracin concedida por la sentencia, y acaso sea esto todo lo que se quiere
decir al hablar de gestin de negocios; se trata de una aplicacin del principio de equidad, segn el cual todo
esfuerzo merece una retribucin.
Diferencia entre la gestin de negocios y el enriquecimiento sin causa
Durante mucho tiempo el enriquecimiento sin causa se estudiaba como un caso de aplicacin de la gestin de
negocios. Cuando la jurisprudencia afirm la independencia de la accin de in rem verso con relacin a la
negotiorum gestorum, nos vimos conducidos a buscar el criterio de distincin entre ambas acciones, que no
siempre aparece con claridad en la jurisprudencia.
En la gestin de negocios hay una representacin de los intereses del dueo por el autor. Sin embargo, es dudoso
que la intencin de representar deba existir necesariamente, pues en ciertos casos, la jurisprudencia ha admitido la
existencia de un acto de gestin por el solo hecho de que hubiese intromisin til en los negocios ajenos.
Divisin
La gestin de negocios origina obligaciones a cargo de ambas partes; procede, pues, estudiar separadamente las
del gestor y las del dueo.
23.27.1 Gestor
Comparacin con el mandatario
El gestor est sujeto, en principio, a las mismas obligaciones que el mandatario, as, debe dar a la gestin que ha
emprendido, todos los cuidados de un buen padre de familia (artculo 1774), salvo moderacin por el tribunal,
segn las circunstancias que lo han conducido a encargarse del negocio. Debe, igualmente, rendir cuentas de su
gestin (artculo 1372, inc. 2).
Pero el gestor es tratado con ms rigor que el mandatario en determinado punto de vista. A fin de desanimar a
quienes ligeramente intervienen en los negocios ajenos, para abstenerse de ellos el da siguiente, la ley obliga al
gestor a continuar el negocio iniciado y a la terminarlo, a menos que el propietario est en posibilidad de
encargarse de l personalmente (artculo 1372). Esta precaucin es indispensable para impedir que los intereses
de un ausente sean comprometidos por el celo intermitente y la falta de perseverancia de quien intervenga en ellos
oficiosamente.
Por consiguiente, la ley obliga al gestor a encargarse de todas las dependencias del negocio principal (artculo
1372) y a continuar su gestin despus de la muerte del dueo, hasta que el heredero haya podido tomar su
direccin (artculo 1373). En cambio, el mandatario no est obligado a actuar en semejante caso, sino cuando el
retardo ofrezca peligro (artculo 1901).
Gestin emprendida por error
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_175.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:40:49]
PARTE QUlNTA
Es posible que el gestor se engae de varias maneras diferentes:
1. Creyndose mandatario cuando no lo sea; en este caso, se producen los efectos ordinarios de la gestin; no hay
mandato, como errneamente lo cree el gestor, pero se encuentran reunidas todas las dems condiciones de la
gestin.
2. Cree el gestor administrar el negocio de Pedro, siendo Pablo el verdadero interesado; este error sobre la
persona no puede tener como efecto modificar los de gestin.
3. Cree administrar su propio negocio cuando administra el ajeno; en este caso falta la intencin caracterstica de
la gestin de negocios, y no debe considerrsele obligado a continuar el negocio iniciado.
Gestin emprendida por un incapaz
El gestor contrae obligaciones por un hecho voluntario de su parte. De esto resulta que los menores o cualquier
otro incapaz no pueden constituirse en gestores de negocios de manera que se obliguen vlidamente; un acto
voluntario no puede obligarlos ni en la forma de cuasicontrato ni en la de contrato. Sin embargo, este incapaz
podra encontrarse obligado para con el dueo de dos maneras, ya sea por el enriquecimiento resultante para l de
la gestin, o por los delitos que haya cometido durante ella. En estos dos casos pueda nacer una obligacin vlida,
incluso a cargo de un incapaz.
23.27.2 OBLlGACIONES DEL DUEO
Condicin de existencia de sus obligaciones
La condicin de la que depende la obligacin del tercero cuyo negocio ha sido administrado vara si nos
encontramos en el caso tradicional de la gestin de un bien ya adquirido, o en el de estipulacin por tercero. En el
primer caso, esta condicin es la utilidad de la gestin, condicin que el artculo 1375 expresa en los siguientes
trminos; el dueo cuyo negocio haya sido bien administrado... Por tanto, todo depende de la oportunidad de
intervencin del tercero y de la eficacia de los actos realizados por l.
En el segundo caso, la condicin consiste en la ratificacin por el tercero; la estipulacin por tercero produce su
efecto cuando el tercero ha declarado querer aprovecharse de ella (artculo 1121) o cuando el mandante ha
ratificado lo que el mandatario ha hecho excedindose de su mandato (artculo 1998).
Por lo dems, incluso cuando la gestin emprendida sobre bienes pertenecientes ya al tercero (hiptesis antigua de
la gestin de negocios) haya sido intil, la ratificacin posterior del dueo basta para convalidarla.
La gestin produce, su efecto, en dos casos;
1. Cuando ha sido til;
2. Cuando ha sido ratificada. Es necesario observar que lgicamente debera invertirse el orden de ambos
trminos; la ratificacin es la condicin general que consagra la gestin de negocios; la utilidad procurada al
dueo no es sino una condicin especial que, en un caso particular, dispensa de la ratificacin.
Apreciacin de la utilidad de la gestin
Para verificar si la gestin ha sido til o no, es necesario colocarnos en el momento mismo en que se han
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_175.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:40:49]
PARTE QUlNTA
realizado los diferente actos que la componen. La utilidad de la intervencin del gestor puede desaparecer como
consecuencia de acontecimientos posteriores; esto empero no afecta sus efectos jurdicos. Ejemplo clsico;
reparaciones hechas a una casa que en seguida se incendia accidentalmente.
Objeto de las obligaciones del dueo
El dueo cuyo negocio ha sido tilmente administrado, o que ha
rectificado la gestin, tiene dos obligaciones diferentes.
1. Para con el gestor. Debe indemnizar a este de todos los gastos y cargas de la gestin, de todos los gastos tiles
o necesarios que haya hecho, dice el artculo 1375. Debe, adems, si el gestor ha contratado personalmente
algunas obligaciones para con el tercero, procurarle su liberacin; indemnizarlo de ellas, dice el artculo 1375.
2. Para con los terceros. El dueo est obligado personalmente a cumplir todas las obligaciones que el gestor haya
adquirido por l como si las hubiese contrado l mismo, o como si hubiese encargado al gestor de contraerlas en
su nombre. La ratificacin equivale al mandato, dice una antigua regla (comprese artculo 1998) y la utilidad de
la gestin equivale a la ratificacin (artculo 1355).
Gestin en provecho de un incapaz
Pueden los incapaces encontrarse vlidamente obligados por efecto de una gestin emprendida por un tercero?
En principio el incapaz no est obligado, porque no puede ligarse por una ratificacin, como tampoco podra
hacerlo por un mandato previo. No obstante, si la ratificacin es superflua por tratarse de una gestin til de
bienes pertenecientes ya al incapaz, ste est obligado para con el gestor, porque su obligacin nace sin ningn
acto voluntario de su parte; es independiente de su capacidad.
Comparacin con las obligaciones de un mandante
El dueo se encuentra casi en la misma situacin que el mandante.
Existen, sin embargo, dos diferencias:
1. Si varias personas estn interesadas en la gestin, no hay solidaridad entre ellas, como acontecera en el caso de
mandato (artculo 2002).
2. Si el gestor ha hecho anticipos, no se le deben intereses de pleno derecho, desde el da en que los haga, como
acontece respecto al mandatario (artculo 2001); no puede tener derecho a ellos sino desde el da de la
interpelacin (artculo 1153 reformado por la Ley del 7 de ab. 1900)
Estas diferencias no tienen ninguna razn de ser; la gestin de negocios slo debera diferir del mandato por sus
condiciones, y no por sus efectos; tan pronto como el dueo est obligado en razn de la utilidad de la gestin,
debera estar sujeto de la misma manera que en el caso de mandato. Por lo dems, estas diferencias se desvanecen
cuando hay rectificacin; la asimilacin con el mandato es entonces total.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_175.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:40:49]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
SECCIN DCIMA
TRANSACCIN
CAPTULO 28
GENERALlDADES
Definicin
Segn el artculo 2044, la transaccin es una convencin por la cual las partes terminan una controversia existente
o previenen una futura. Esta definicin es insuficiente, pues la ley slo indica en ella el resultado de la
convencin; ahora bien, este resultado puede obtenerse mediante otras dos operaciones que no son transacciones;
el desistimiento, cuando el actor renuncia a continuar el negocio, la confesin de la demanda, cuando el
demandado reconoce que la pretensin de actor es fundada. Por tanto, la ley ha olvidado lo principal en su
definicin, que era decirnos por qu medio las partes obtienen este resultado en la transaccin; por medio de
concesiones recprocas.
Esta reciprocidad caracteriza la transaccin y la distingue de los otros
dos procedimientos indicados con antelacin.
No es necesario que el juicio se haya iniciado ya para que sea posible una transaccin; basta que haya desacuerdo
entre las partes, sobre la extensin de sus derechos respectivos. Tampoco es necesario que los sacrificios
recprocos hechos por las partes sean de la misma importancia; basta que cada una de ellas ceda algo de sus
pretensiones.
lnsuficiencia de las disposiciones legales
El Cdigo Civil dedica a la transaccin 14 arts. (2044-2057). Es sta una de sus partes ms malas e insuficientes.
La mayora de estas disposiciones son intiles; se trata de simples aplicaciones del derecho comn o de repeticin
de soluciones ya dadas en otra parte; algunas estn redactadas en trminos muy oscuros (artculo 2053_2057).
23.28.1 VALIDEZ
23.28.1.1 Personas que pueden transigir
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_176.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:40:51]
PARTE QUlNTA
Capacidad de transigir
Slo pueden transigir quienes tienen la capacidad necesaria para disponer del derecho, o como dice el artculo
2405, de los objetos comprendidos en la transaccin. Esto es evidente, puesto que la transaccin implica una
renuncia parcial del derecho controvertido.
Facultad de transigir
Slo pueden transigir los mandatarios o administradores de bienes ajenos que han recibido un poder especial para
este efecto.
2328.1.2 Cosas susceptibles de transaccin
Principio
Slo las cosas que estn en el comercio pueden ser objeto de los contratos, dice el artculo 1128. Esta regla se
aplica a la transaccin, como a los dems contratos. Por consiguiente, ninguna transaccin es posible ni sobre el
estado de las personas, ni sobre las cosas que la ley sustrae a las convenciones privadas, por existir un inters de
orden pblico.
Ejemplos
Son nulas las transacciones que recaen:
1. Sobre la demanda de nulidad de una liberalidad hecha, por interposicin de persona, a un establecimiento
incapaz de recibir.
2. Sobre una obligacin afectada de una nulidad de orden pblico, por tener una causa inmoral, sustituyndose los
pagars primeramente firmados por los aceptados con motivo de la transaccin.
3. Sobre la ejecucin de un convenio secreto celebrado respecto a la venta de un oficio.
Normalmente se basa en la misma idea la imposibilidad de transigir sobre los delitos reprimidos por la ley penal,
diciendo que el orden pblico se opone a toda transaccin sobre esta materia. Pero como se reconoce que esta
prohibicin solamente impide transigir sobre la accin penal, y que la parte lesionada siempre es libre de transigir
sobre el inters civil, y de renunciar a su accin de indemnizacin en las condiciones que quiera, esto equivale a
decir que los particulares no pueden, mediante sus transacciones, establecer obstculo alguno a la accin del
ministerio pblico o, en otros trminos, que nadie puede disponer de una accin que no le pertenece, pues la
accin pblica que tiende a la reparacin del dao social causado por el delito, pertenece al ministerio pblico y
no a la vctima.
Sin embargo, la prohibicin de transigir toma un sentido en lo que concierne al ministerio pblico mismo,
respecto a la existencia de la accin pblica; puede renunciarse a ella, pero no transigir, salvo algunas
excepciones en materia fiscal.
23.28.1.3 Formas
Necesidad de hacerla constar por escrito
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_176.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:40:51]
PARTE QUlNTA
Segn el artculo 2044 inc. 2, este contrato debe hacerse constar por escrito. Dicho artculo no hace de la
transaccin un contrato para cuya existencia fuese necesario la prueba documental como una formalidad esencial.
El documento slo se exige como medio de prueba.
Combinacin con las reglas ordinarias
El artculo 2044 establece, una excepcin a las reglas generales de la prueba, por el hecho de que exige que la
transaccin se haga constar por escrito, cualquiera que sea el valor de la cosa litigiosa; priva as a las partes de la
facultad que les concede el derecho comn (artculo 1341) de probar el contrato con testigos cuando el valor de su
objeto no exceda de 500 francos; pero aqu se detiene la excepcin. Se admite que las partes pueden recurrir a la
prueba testimonial o a la presuncional, cuando existe un principio de prueba por escrito; el artculo 2044 establece
una excepcin al 1341, pero no al 1347.
En otros trminos, la transaccin es tratada respecto a su prueba, cualquiera que sea el inters en juego, como las
convenciones cuyo objeto sobrepase de 150 francos en cuanto a su valor.
23.28.2 EFECTOS
Falsa asimilacin de la transaccin y de la sentencia
El artculo 2052 dice que la transaccin tiene entre las partes la autoridad de la cosa juzgada en ltima instancia.
Esta asimilacin es inexacta. La sentencia, aun dictada en ltima instancia, puede ser objeto de una modificacin
parcial por efecto de la casacin o de la requte civil; la transaccin forma un todo indivisible, al grado de que en
los casos en que puede ser atacada, necesariamente se anula o mantiene en su totalidad.
Por ltimo, apenas es necesario agregar que siendo la transaccin una convencin privada, y no una decisin
judicial, no produce la hipoteca judicial. Todos los efectos de la transaccin pueden explicarse, sencillamente, por
su fuerza obligatoria y por la regla general segn la cual la voluntad de las partes constituye la ley de los
contratos. Para determinar el efecto de la transaccin, es necesario examinar separadamente sus clusulas; unas
contienen una renuncia parcial a las pretensiones de las partes, las otras una confirmacin parcial de estas mismas
pretensiones.
Efecto extintivo de la transaccin
En tanto que la transaccin implica para cada parte una renuncia parcial a las pretensiones que haba formulado
primeramente, origina en provecho de la otra una excepcin perentoria, que impide toda renovacin de la accin
sobre este punto. Esta excepcin, que podra llamarse excepcin de transaccin, se parece a la de cosa juzgada, y
esta sometida a condiciones idnticas; la excepcin slo puede oponerse en tanto la nueva demanda tenga el
mismo objeto; que surja entre las mismas personas, y que stas acten con el mismo carcter (artculo 1351). Es
esto lo que establecen, en suma, las arts. 2048_2051.
Efecto declarativo de la transaccin
La transaccin no tiene por objeto conferir a las partes nuevos derechos, sino solamente reconocer los que tienen
o pretenden tener y consolidarlos ponindolos al abrigo de un conflicto. No es, por tanto, un acto traslativo de
derechos, sino meramente recognocitivo o declarativo; ninguna de las partes adquiere la cosa de la otra, en lo que
se refiere a los derechos que le son reconocidos por el acto, por tanto, no es causahabiente de la otra; solamente
conserva lo que pretenda pertenecerle ya, y obtiene el desistimiento de su adversario, evita un juicio y no realiza
una adquisicin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_176.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:40:51]
PARTE QUlNTA
Consecuencias
El efecto declarativo reconocido a las transacciones produce varias
consecuencias importantes.
1. No procede la transcripcin, cuando el conflicto recae sobre derechos inmuebles.
2. La transaccin no puede servir de justo ttulo para la prescripcin de diez a veinte aos. El justo ttulo debe ser
siempre traslativo de propiedad (arts. 550 y 2265).
3. Las partes no estn obligadas a garantizarse mutuamente los derechos que se reconocen. La obligacin de
garanta solo puede nacer como consecuencia de una transmisin de derechos.
Clusulas traslativas contenidas en una transaccin
A pesar del principio formulado la transaccin puede contener convenciones traslativas. Difcil es comprender la
distincin. Dos personas se disputan la propiedad de un campo; si convienen dividirlo por mitad, no se produce
ningn efecto traslativo; como dice Demante cada uno conserva sobre la cosa una parte de su propio ttulo. Pero
la transaccin no se hace siempre por la particin del objeto litigioso. En el ejemplo precitado, las partes pueden
convenir que todo el terreno quede en poder de uno de ellos, mediante una cosa o una suma determinada que la
otra le pagar.
Esta cosa o suma, que no est comprendida en el objeto litigioso, sale del patrimonio de una de las partes para
entrar en el de la otra. En esta medida, la convencin es realmente traslativa, y las consecuencias que se producen
son inversas de las que se han enumerado antes; proceder la transcripcin si la cosa cedida es inmueble; la
transcripcin puede servir de justo ttulo y la garanta se debe al adquirente.
La transaccin en el derecho fiscal
La legislacin fiscal, por lo menos en la interpretacin que le ha dado la jurisprudencia, se aleja profundamente de
los principios del derecho civil. El derecho fiscal establece una tarifa de los actos, pero no es l el que determina
su naturaleza; debe analizarlos segn los principios del civil. Ahora bien, ningn impuesto proporcional causan
los actos que no son traslativos; tales actos slo causan un impuesto fijo.
La Ley del 22 de frimario ao VII (artculo 68, 1 nm. 45 y artculo 69), aplica estos principios a la transaccin;
las transacciones no originan sino un derecho fijo cuando no contienen ninguna estipulacin de suma o valor, ni
transmisiones sometidas a los impuestos proporcionales. De esto resulta que las transacciones que se operan por
la simple particin del objeto litigioso, slo deberan causar un impuesto fijo. Pero no es as en la prctica, y la
Administracin percibe el derecho de traslado sobre la parte de los bienes abandonados al contratante que no
estaba en posesin de ellos.
23.28.3 NULlDAD
Dificultades de los textos
La redaccin de los arts. 2053_2057 que reglamentan esta materia es sumamente oscura. Despus de muchos
esfuerzos, los intrpretes han reconocido que todas estas reglas en definitiva no son sino aplicaciones del derecho
comn, salvo lo que se dice en el artculo 2052, inc. 2 sobre el error de derecho. Como las sentencias en esta
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_176.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:40:51]
PARTE QUlNTA
materia son relativamente raras, pasaremos rpidamente, sin detenernos, en la explicacin en cierta forma
gramatical que exigen las frmulas sibilinas de la ley.
Regla excepcional relativa al error de derecho
Segn el inc. 2 del artculo 2052, la transaccin no puede ser atacada por error de derecho. Normalmente el error
de derecho es una causa de nulidad, tanto como el error de hecho. Probablemente la ley lo suprime en esta materia
por estimar que las partes no han transigido sin haber tomado informes o verificado por ellos mismos los puntos
de derecho que los dividan y en los que apoyaban sus respectivas pretensiones.
Sobre esta base, considera improbable el error de derecho, y la accin de nulidad se niega entonces, en virtud de
una presuncin que no admite pruebe en contrario. Sin embargo, no haba ninguna razn decisiva para establecer
una excepcin al derecho comn. El artculo 2052 decide que la transaccin no puede ser atacada por causa de
lesin, pero en esto no hace sino reproducir la regla general (artculo 1118).
Diversas aplicaciones del derecho comn
Siendo suprimidos el error de derecho y la lesin, quedan como causas de nulidad el dolo, la violencia y el error
sobre la persona o sobre el objeto de la transaccin. Cuando una transaccin es afectada de uno de estos vicios,
debe ser anulada en su totalidad, estableciendo esto el artculo 2955, la transaccin es totalmente nula; lo anterior
no significa que est afectada de una nulidad absoluta, sino ms bien que la anulacin no puede ser parcial, ya que
la transaccin es una operacin indivisible.
Los arts. 2054_2057 contienen diversas aplicaciones particulares de estas reglas, sealando algunos casos de error
para las partes.
1. Caso en que la transaccin se ha celebrado presentando documentos que han resultado falsos (artculo 2055). Si
las dos partes se han engaado igualmente, sobre la sinceridad de estos documentos, siendo su error doble
engendrar una doble accin de nulidad.
2. Caso en que las partes han transigido en virtud de un ttulo nulo. La transaccin es anulable, a menos que las
partes expresamente hayan transigido sobre la nulidad (artculo 2054). Este artculo ha generado controversias. En
la opinin que prevalece, la ley supone que las partes han ignorado la nulidad del ttulo; han transigido sobre su
ejecucin, porque lo crean vlido. Adems, para respetar el artculo 2052, es precisa que su error sea un error de
hecho.
3. Las partes han transigido sobre un juicio que sin saberlo, haba terminado por una sentencia que adquiri el
valor de cosa juzgada (artculo 2056). Si la sentencia era susceptible de apelacin, la transaccin es vlida.
4. Las partes han transigido ignorando la existencia el ttulos en provecho de una de ellas (artculo 2057). La ley
distingue si la transaccin es anulable si recae sobre objeto nico y los ttulos posteriormente descubiertos
demuestran que una de ellas no tena ningn derecho; por el contrario, se mantiene, si tena un objeto general, y
recaa sobre todos los negocios que las partes podan tener entre s. Sin embargo, todava en este ltimo caso la
demanda de nulidad sera procedente, si los ttulos hubiesen sido fraudulentamente retenidos por una de las partes
(mismo artculo).
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_176.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:40:51]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
SECCIN UNDCIMA
GARANTA
Enumeracin
Adems de los contratos particulares, previstos y reglamentados por el Cdigo Civil, existen otros, que no han
sido objeto de ninguna reglamentacin legal, pero que no por ello dejan de tener una existencia distinta. Unos son
el contrato de edicin y el de seguro. Otros han sido objeto de leyes especiales, como el contrato de aprendizaje y
el compromiso.
Otros estn, por decirlo as, ocultos en textos ms generales; como la delacin de juramento. Por ltimo, existen
dos importantes contratos reglamentados detalladamente por el Cdigo Civil; uno de ellos es el contrato de
participacin cuya reglamentacin se halla en las sucesiones, aunque las reglas establecidas con motivo de l se
apliquen a toda particin, cualquiera que sea el origen de la masa indivisa. El otro es el contrato de matrimonio,
regido por un ttulo especial (arts. 1387-1581).
Ya hemos estudiado entre los contratos aleatorios el de seguro, la participacin y el contrato de matrimonio.
Contrato de edicin
En un congreso celebrado en Barcelona en 1893, la Asociacin Literaria y Artstica lnternacional, dio de ste, la
siguiente definicin; es la convencin por la cual el autor de una obra intelectual se compromete a entregar esta
obra al editor, quien, por su parte le obliga a publicarla, es decir, a reproducirla y a difundirla a costa y riesgo
suyo. No es necesario para el contrato que el autor obtenga un beneficio econmico de su obra, aunque su
remuneracin, en formas variables, sea una condicin de l.
Este contrato puede celebrarse en dos formas diferentes; a veces el editor se compromete simplemente a editar el
libro en las condiciones fijadas en el contrato, conservando el autor la propiedad de la obra tal como es
reglamentada por la ley; otras por el contrario, la propiedad de la obra se transmite al editor, y el autor no
conserva ms que un tanto por ciento sobre la venta, y queda obligado con el editor para aportar su concurso en
las siguientes ediciones que lleguen a ser necesarias.
En el primer caso, el contrato se parece al de obra; en el segundo, implica una cesin definitiva de la propiedad de
la obra y se parece a la venta pero en ambos casos tiene caracteres propios y supone una especie de colaboracin
y de asociacin, casi igual a la que distingue la aparcera del contrato de arrendamiento de bienes rsticos.
Este contrato debe, en general, considerarse celebrado en provecho de la casa de comercio del editor; y, por
consiguiente, se trasmite a los compradores de la negociacin y no a los herederos del editor. Sin embargo, de las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_177.htm (1 de 7) [08/08/2007 17:40:54]
PARTE QUlNTA
circunstancias puede resultar que el contrato se haya celebrado en consideracin de la persona, en cuyo caso su
beneficio es personal al editor y no se transmite a sus sucesores.
Contrato de aprendizaje
Este contrato ha tenido los honores de una ley especial de 22 arts. (Ley del 22, feb. 1851, que actualmente forma
parte integrante del cdigo del trabajo, lib. 1, tt. 1). Esta ley fue reformada por la del 28 de diciembre de 1890, 21
de marzo y 30 de mayo de 928 y la del 18 de enero de 1929 reglament el aprendizaje agrcola. Es poco frecuente
y, por tanto, existen raras decisiones judiciales sobre l La ley lo define como la convencin por la cual un
fabricante, el jefe el un taller, o un obrero se obliga a ensear la prctica de su profesin a otra persona, quien se
obliga en cambio a trabajar por l, y esto en las condiciones y durante el tiempo convenidos.
En la prctica no se realiza e esa forma el aprendizaje; se coloca al joven aprendiz en un taller como obrero, pero
por un salario menor o incluso sin salario alguno. Se celebra, entonces, un arrendamiento de servicios o un
contrato innominado especial, cuando no se pacta salario alguno, pero las partes no entienden contraer las
obligaciones especiales que la Ley de 1851 atribuye al contrato de aprendizaje. Por tanto, toda esta
reglamentacin ha permanecido vana.
La ley ha dado competencia a los secretarios de la justicia de paz, paralelamente a los notarios, para autorizar el
contrato, que por lo dems puede hacerse en documento privado.
Compromiso
El compromiso es un convenio muy importante que no ha sido reglamentado por las leyes civiles; slo
incidentalmente se refiere a l el artculo 1989, C.C. y se rige por algunas disposiciones del Cdigo de
Procedimientos (arts. 1003_1005). Puede definirse como la convencin por la cual dos personas que tienen entre
s un litigio, remiten su solucin a la apreciacin de un tercero. El tercero designado por ellas se llama rbitro.
El arbitraje es la ejecucin por el tercero designado de la convencin de compromiso celebrada por las partes. La
sentencia arbitral, o decisin del rbitro, tiene por s misma la autoridad de la cosa juzgada, y adquiere fuerza
ejecutiva mediante una ordenanza de exequatur dictada por el presidente del tribunal civil de la jurisdiccin de
que se trate. Este contrato, que sirve para sustituir por la intervencin de un rbitro la intervencin del tribunal,
pertenece al curso de procedimiento.
El compromiso puede celebrase para un litigio ya existente o que est por surgir; no puede convenirse de
antemano que las partes sometern sus litigios futuros a la decisin de uno o varios rbitros; esta clusula gener
llamada clusula compromisoria, sera nula, porque no permite apreciar con anterioridad ni la cosa objeto del
arbitraje ni el nombre de los rbitros encargados de l. Ahora bien, el artculo 1006, C.P.C., exige esta doble
mencin para la validez del compromiso. Sin embargo, la solucin contraria ha prevalecido en Blgica. La Ley
del 30 de diciembre de 1925 autoriza la clusula compromisoria en los contratos mercantiles.
Delacin del juramento
La delacin del juramento es una convencin por la cual dos litigantes convienen que si se presta el juramento,
deferido por uno de ellos al otro se considerar probado su dicho. El resultado de esta convencin es, comparable
al de una transaccin; pone fin al litigio; pero no es una transaccin, puesto que no hay sacrificios recprocos
consentidos por las partes; quien presta el juramento gana totalmente el juicio; quien se niega a prestarlo sucumbe
de una manera definitiva.
Observacin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_177.htm (2 de 7) [08/08/2007 17:40:54]
PARTE QUlNTA
En esta parte tratamos no de la garanta debida por un vendedor a su comprador, sino de las garantas que el
acreedor puede procurarse, para protegerse contra los peligros que corre. Estas garantas se llaman tambin
seguridades. La expresin contrato de garanta es, por tanto, ambigua, pero ha sido admitida por el uso; se
sobreentiende la naturaleza del riesgo que garantiza
CAPTULO 29
GENERALlDADES
23.29.1 CONTRATO DE GARANTA
Definicin
Se llaman contratos de garanta los que estn destinados a proteger a los acreedores contra la insolvencia de sus
deudores. La insolvencia es el estado de un deudor cuyo pasivo es superior al activo.
Enumeracin
Estos contratos son cuatro; la fianza, la prenda, la anticresis, y la constitucin de hipoteca. Los cuatro tienen por
objeto dar al acreedor una garanta o seguridad. Para comprender su utilidad, es necesario advertir la situacin del
acreedor en ausencia de toda garanta especial.
peligros que amenazan a los acreedores
Sabemos ya que el efecto de la obligacin es dar como garanta, al acreedor, el patrimonio de su deudor (artculo
2092). El deudor empero puede comprometer esta garanta en cuatro formas diferentes.
1. Por su negligencia. Puede dejar perder derechos que le pertenezcan; por ejemplo, permitiendo que se consume
la prescripcin. La ley ha previsto este caso en el artculo 1166, concediendo a los acreedores la accin de
subrogacin o accin oblicua, que las permite ejercer su derecho en lugar del deudor y salvar as su garanta.
2. Mediante un fraude. Puede hacer desaparecer fraudulentamente todo o parte de su activo, ya sea poniendo sus
bienes a nombre de un tercero, o enajenndolos mediante donaciones o ventas. Tambin la ley ha previsto este
caso concediendo a los acreedores la accin pauliana (artculo 1167).
3. Mediante enajenaciones por fraudulentas.
4. Contrayendo nuevas deudas.
Contra estos dos ltimos peligros, ninguna medida directa poda dictar la ley; la conducta del deudor es lcita en
ambos casos. Cuando la disipacin de los bienes est exenta de fraude, las enajenaciones realizadas por el deudor
son vlidas; no puede ejercerse la accin pauliana. El acto es, por tanto, oponible al acreedor. Por ello se dice que
los acreedores son causahabientes universales de sus deudores.
Reciben de l un derecho sobre su patrimonio, pero se trata de un derecho vago y general, que no les impide sufrir
los efectos de todos los actos realizados de buena fe por su deudor; todas la variaciones que cambian la
composicin del patrimonio de ste, se producen al mismo tiempo para ellos y cambian la composicin de su
garanta; todo lo que sale del patrimonio del deudor sale de la garanta de los acreedores; la salida equivale a una
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_177.htm (3 de 7) [08/08/2007 17:40:54]
PARTE QUlNTA
prdida para ellos.
Puede seguirse el mismo razonamiento respecto a la formacin de nuevos crditos; todos los acreedores son
iguales y tratados en la misma forma. De esto resulta que en caso de insolvencia, como no hay con qu pagar a
todos los acreedores, todos tendrn que recibir solamente un dividendo, un tanto por ciento sobre lo que se les
deba. Es ste el efecto de la gran ley del concurso, establecida en los siguientes trminos por el artculo 2093: Los
bienes del deudor son la garanta contra sus acreedores y el precio de tales bienes se distribuir entre ellos por
contribucin...
El procedimiento de distribucin por contribucin es el medio de llegar a esa reparticin proporcional entre los
acreedores, cuando todos los bienes del deudor hayan sido vendidos y no basten para pagar a todos. Respecto a
los comerciantes, esta liquidacin general del patrimonio del deudor ha recibido una organizacin particular
llamada quiebra. Se dice entonces que se paga a los acreedores a centavo la libra (expresin antigua) o a tostn el
peso (au marc le franc), expresin que se encuentra en el artculo 926 del C.C. y en el 191 del de comercio.
Este peligro es tan grave como el anterior, y acaso sea el ms frecuente en la prctica; hay ms deudores que
llegan a la insolvencia por el aumento desmesurado de su pasivo que por la dilapidacin o extincin de su activo.
Proteccin contra el peligro de las enajenaciones
Se han empleado dos medios diferentes:
1. Sistema del desapoderamiento. Se priva al deudor de uno de sus bienes, el cual se entrega al acreedor para que
lo conserve a ttulo de garanta. Tal es el sistema de la antigua mancipacin fiduciaria de los romanos, del pignus
antiguo, prenda o pignoracin entre los modernos. El acreedor, que posee el bien de su deudor, tiene la seguridad
de que ese bien no ser enajenado sin su consentimiento; pero esto produce un gran inconveniente; priva al
deudor de la posesin de su bien, se le paraliza en su trabajo; con ello se perjudica la explotacin de la tierra,
etctera.
2. Sistema de la hipoteca. Puede conferirse al acreedor un derecho real sobre el bien afectado a su garanta sin
privar de la posesin de dicho bien el deudor; este derecho le permite embargar el bien cualquiera que sea la
persona en cuyo poder se encuentra; es esto lo que se llama derecho de persecusin. Tal es el procedimiento
empleado en la hipoteca.
Proteccin contra el concurso de los dems acreedores
Contra este peligro, hay tres maneras de precaver al acreedor:
1. Adjuncin de un segundo deudor que garantice al primero. Este deudor secundario se llama fiador. Su uso
estaba muy extendido en la antigedad y es hoy menos frecuente. Teniendo as dos deudores en lugar de uno, por
una misma deuda, se multiplican las probabilidades de pago.
2. Dispensa excepcional de la ley del concurso. Esto resulta de una disposicin de la ley que, por un favor
especial, permite al acreedor obtener el pago antes que los dems; se sustrae as al efecto del concurso. Es esto lo
que los romanos llamaban privilegium; y en la actualidad derecho de preferencia. Existe todava cierto nmero de
privilegios que responden absolutamente a la nocin antigua; son los privilegios generales.
3. Creacin de un derecho real en provecho del acreedor. Puede llegarse, por ltimo, al mismo resultado, que es
asegurar al acreedor la preferencia sobre los dems, dndole un derecho real sobre uno o varios bienes del deudor.
Este derecho real puede ser indistintamente una garanta o una hipoteca. Por su sola existencia, este derecho real
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_177.htm (4 de 7) [08/08/2007 17:40:54]
PARTE QUlNTA
sustrae al acreedor a la ley del concurso; un derecho real es oponible a todos, tanto a los dems acreedores como a
los subadquirentes.
De esta manera, el mismo derecho de garanta o de hipoteca que procura al acreedor el derecho de persecucin
contra los adquirentes, le da tambin un derecho de preferencia contra los dems acreedores.
23.29.2 GARANTA PERSONAL Y REAL
Definicin
A veces el acreedor tiene garantizado el pago por otra persona que se obliga con l a pagarle en lugar del deudor,
si ste no lo hace por s mismo; otras veces tiene garantizado el pago con los bienes del deudor afectado, ya sea en
su conjunto o aisladamente, a su seguridad particular y con exclusin de los dems acreedores. En el primer caso
se dice que el acreedor tiene una garanta personal; en el segundo, que tiene una garanta real.
23.253.2.1 Personal
Su antigedad
El sistema de las garantas personales es el ms antiguo que se conoce. Es el que practicaban los antiguos
romanos y los pueblos brbaros. Estuvo naturalmente en uso en las poblaciones pobres, en las que los deudores
difcilmente pueden ofrecer garantas reales a sus acreedores.
Su insuficiencia
El empleo de las garantas personales aumenta las probabilidades de pago del acreedor al aumentar el nmero de
sus deudores; pero en nada modifica sus derechos ni para con el deudor ni los dems acreedores, ni para el tercero
adquirente de sus bienes. Permanece siendo para cada uno de ellos, acreedor quirografario, de tal manera que si
interviene la mala suerte, el acreedor puede no ser pagado aunque haya obtenido varios fiadores. Lo anterior ha
sido demostrado por la experiencia desde hace mucho tiempo. Por ello en la prctica se prefieren las garantas
reales.
Sin embargo, en el derecho mercantil, las garantas personales han conservado una gran importancia a causa del
rigor del procedimiento de ejecucin contra el deudor fallido. Esta importancia ha aumentado todava ms a partir
de la creacin de las grandes sociedades mercantiles, que tienen por objeto operaciones bancarias. Una obligacin
de estas sociedades tiene para el acreedor el valor de una garanta de primer orden y frecuentemente se recurre a
ella, con el nombre de fianza bancaria.
Estado actual
Las garantas personales fueron muy variadas antiguamente en la forma. Los romanos practicaron la sponsio, la
fidepromissio, la fidejussio, el madatum pecuni credend; estas dos ltimas fueron las que sobrevivieron hasta
el fin. En el antiguo derecho francs aparecieron diferentes variedades, la principal de las cuales era la plvine,
obligacin del pliegue. En el derecho francs moderno, todas estas formas antiguas se han fundido en una sola; la
fianza.
Sin embargo, la fianza no es la nica forma de garanta personal que puede sealarse en la actualidad; la
solidaridad, y en menor medida, la indivisibilidad, desempean el mismo papel.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_177.htm (5 de 7) [08/08/2007 17:40:54]
PARTE QUlNTA
23.23.2.2 Real
Su nmero
Desde que se abandon el sistema de las enajenaciones fiduciarias, las garantas reales se han reducido a dos; la
prenda y la hipoteca.
Efecto de estas garantas
En estos dos sistemas, el acreedor, provisto de la garanta, ya no tiene que temer el efecto de las enajenaciones
realizadas por su deudor, ya sea que posee y detenta la cosa (acreedor prendario) o que tenga el derecho de
perseguirla, es decir, de embargarla cuando se encuentre en poder de terceros en el caso de que haya sido
enajenada (acreedor hipotecario).
A estas dos clases de acreedores provistos de garantas, se oponen los acreedores quirografarios (acreedores
cedularios en el derecho antiguo) que son portadores de un ttulo de crdito ordinario (chirographum, cdula).
Estos ltimos se distinguen claramente el deudor, en tanto que las dos primeras categoras poseen, adems de esta
accin que pertenece a todo acreedor, una accin real (hipotecaria o pignoraticia).
Superioridad de hipoteca
De todas estas garantas que se han imaginado en favor de los acreedores, la ms perfeccionada es
indudablemente la hipoteca. Sus ventajas son las siguientes:
1. No tiene, como la prenda, el inconveniente de desposeer al deudor. Por la hipoteca, el acreedor no adquiere ni
la propiedad, incluso ni la posesin de la cosa que se le da en garanta; la cosa permanece totalmente, de hecho y
de derecho, a disposicin del deudor; pero el acreedor puede obtener que se le entregue, exigir su restitucin a
toda persona ya sea al deudor, ya sea a un tercero poseedor, aunque sea a ttulo de propietario, el da en que,
vencida la deuda, quiera ejercer su derecho y obtener el pago; al llegar el vencimiento, toma la cosa y la vende
como si fuese una prenda. Por ello ha podido decirse que la hipoteca es una prenda diferida, ya que la toma de
posesin por el acreedor no es inmediata.
2. No est reducida, como el privilegio romano, a un simple derecho de preferencia. El derecho de preferencia
que concede, derivado de su realidad, va acompaado del derecho de persecucin.
3. Tiene, por ltimo, en relacin a la fianza, todas las superioridades de las garantas reales sobre las personales.
Razn de la supervivencia de la prenda
Dadas todas las cualidades de la hipoteca, debe uno preguntarse por qu razn no ha desaparecido la prenda, y por
qu todas las garantas de los acreedores no se reducen a dos formas; la hipoteca, por una parte, y la fianza por la
otra. Se debe a que la prenda todava tiene su utilidad propia. La hipoteca ofrece una garanta perfecta siempre
que no tenga que temerse la desaparicin material, la ocultacin de la cosa; por ejemplo, funciona perfectamente
para los inmuebles y los buques.
Pero respecto a los muebles corporales que el acreedor puede ocultar fcilmente o entregar a tercera persona, la
hipoteca falta, y el acreedor slo encuentra una garanta seria en el sistema de la prenda que desposee
materialmente el deudor. He aqu por qu razn todava se practica la prenda al lado de la hipoteca.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_177.htm (6 de 7) [08/08/2007 17:40:54]
PARTE QUlNTA
Especialidad de la prenda y de la hipoteca
Primitivamente, es decir, en la legislacin romana, la prenda y la hipoteca podan emplearse indistintamente a
propsito de los mismos objetos, tanto de los muebles como de los inmuebles; los romanos admitan la hipoteca
mueble, y su pignus poda constituirse sobre las cosas y sobre las tierras al igual que sobre los muebles.
Actualmente no es as. La hipoteca (salvo raras excepciones) slo puede establecerse sobre los inmuebles, y la
prenda nunca puede serlo sino sobre los muebles. Por tanto, las dos grandes formas de garantas reales practicadas
en la antigedad se han especializado, se han adaptado a situaciones diversas, segn su naturaleza propia y se
dividen el dominio que antiguamente era comn a ambas; la prenda ha ocupado el lugar de la hipoteca en todo los
casos en que sta se ha mostrado insuficiente; adems, ha desaparecido por efecto de una seleccin natural.
Pero esto slo es verdad respecto al periodo moderno; el antiqusimo derecho francs practic, por mucho tiempo,
la prenda de inmuebles.
Reenvo
La hipoteca no siempre resulta de un contrato; frecuentemente es establecida por la ley. Como el rgimen
hipotecario exige prolongadas explicaciones, remitimos para ms tarde al estudio de la convencin constitutiva de
la hipoteca. En consecuencia, por el momento y al tratarse de los contratos de garanta, estudiaremos la fianza, la
prenda y la anticresis. Nos referiremos tambin al derecho de retencin; especie de garanta que no se deriva de
un contrato, pero que presenta gran afinidad con la prenda.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_177.htm (7 de 7) [08/08/2007 17:40:54]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 30
FlANZA
Definicin
La fianza es un contrato por el cual, dado un acreedor y un deudor, un tercero, llamado fiador, se compromete con
el acreedor a cumplir la obligacin si el deudor no la cumple por l mismo.
23.30.1 CARACTERSTICAS
Enumeracin
Tiene las siguientes:
1. La fianza es unilateral. Slo el fiador se obliga en favor del acreedor, quien nada le proporciona a cambio.
Por consiguiente, la fianza es gratuita. Pero a veces el fiador no acepta obligarse sino mediante una suma ms o
menos importante, pagada por el acreedor. El contrato se semeja entonces al seguro; el fiador garantiza al
acreedor contra un riesgo de insolvencia del deudor, y la suma que se le paga es una verdadera prima. La
convencin es vlida, pero cambia de naturaleza. Es esto lo que ocurre en materia mercantil con una especie de
comisionistas, llamados en francs commissionaires du croire.
2. Es un contrato accesorio. Slo se entiende por la existencia de una obligacin principal que garantiza el fiador.
3. Es consensual. Respecto a su forma y prueba, la fianza est regida por el derecho comn. Siendo unilateral, no
est sometida a la formalidad del duplicado, exigida por el artculo 1325.
4. Debe ser expresa. La ley no admite la fianza tcita; segn el artculo 2015 la fianza no se presume.
Por la gravedad de las obligaciones del fiador, no se ha querido que una afirmacin emitida en trminos vagos,
para obligar a alguien a tratar con una persona determinada, pueda tomarse como una verdadera fianza. Sin
embargo, no existe una frmula sacramental; basta que la voluntad de constituirse en fiador sea expresa.
Extensin de la fianza
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_178.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:40:58]
PARTE QUlNTA
Es indudable que la fianza, contrato accesorio, no puede tener un objeto distinto o ms extenso que el de la
obligacin principal. Adems, no puede establecerse bajo condiciones ms onerosas, pero puede ir acompaada
de garantas (prendas o hipotecas), que le sean propias, y que no se apliquen a la obligacin principal.
La fianza exagerada no es nula es su totalidad; simplemente es reductible (artculo 2312, inc. 2).
Por ltimo, no menos evidente es que el fiador puede obligarse por una suma menor, o en condiciones menos
onerosas que el obligado principal; el fiador no est obligado ms all de lo que haya prometido (artculo 2015).
La fianza dada en trminos indefinidos se extiende a todas las obligaciones incluso a las accesorias, como el pago
de los gastos (artculo 2016).
Distincin entre la fianza y otras convenciones
Debe evitarse confundir la fianza con las convenciones siguientes:
1. La novacin. Quien se obliga por novacin sustituye al antiguo deudor quien queda liberado, en tanto que la
fianza coexiste junto a la deuda principal.
2. La convencin de porte_fort, que origina una obligacin principal. El porte_fort se parece al fiador, en que no
est obligado sino cuando el tercero no paga al acreedor; pero jams deviene deudor accesorio de otra persona. En
efecto, mientras el tercero por el cual se ha obligado (sest port fort) no ha contrado la obligacin, el porte_fort
es el nico deudor; en el momento en que el tercero se obliga, el porte_fort queda liberado, puesto que su promesa
se ha realizado.
Capacidad de la mujer casada
Un punto muy notable es la posibilidad de la mujer casada de afianzar a su marido, como consecuencia de la
supresin del Senadoconsulto Veleiano. Este contrato est autorizado expresamente por algunos textos; el artculo
1431 supone que la mujer Se obliga al mismo tiempo que su marido y para servirle de fiadora.
23.30.2 OBLlGACIONES QUE PUEDEN SER AFlANZADAS
Aplicaciones usuales
La fianza puede aplicarse a toda obligacin, cualquiera que sea su objeto, pero, de hecho, sirve sobre todo para
garantizar el pago de las deudas de dinero. Respecto a las obligaciones de hacer, el fiador garantiza los daos y
perjuicios que pueda deber el deudor, en caso de incumplimiento.
Deudas futuras
No es necesario que la deuda por afianzo exista desde luego. As como puede prometerse una cosa futura (artculo
1130), puede sancionarse una deuda futura. En sentido estricto, la fianza existir cuando surja la obligacin
principal; pero, mientras tanto, el fiador est obligado y no puede retirar su promesa; cuando la deuda nazca, se
encontrar obligado en su carcter su fiador.
Obligaciones naturales
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_178.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:40:58]
PARTE QUlNTA
Laurent discute con amplitud la cuestin del afianzamiento de las obligaciones naturales, pero no es frecuente en
la prctica dada la rareza de las obligaciones naturales en el derecho francs. Por otra parte, debe resolverse por la
afirmativa, ya que la ley misma supone la posibilidad de la fianza (artculo 2012).
Obligaciones nulas
La fianza slo puede existir sobre una obligacin vlida (artculo 2012, inc. 1). Por consiguiente, el afianzamiento
de una obligacin afectada de nulidad absoluta no produce ningn efecto.
Obligaciones anulables
Para stas es necesaria una distincin.
1. Si la causa de nulidad es la incapacidad del obligado, la anulacin de la obligacin principal no produce la
extincin de la fianza. Esto resulta del artculo 2012, inc. 2, que es muy oscuro. Sin embargo, se puede afianzar
una obligacin, aunque pueda ser anulada por una excepcin netamente personal al obligado, por ejemplo, en el
caso de minoridad. El sentido de esta disposicin es aclarada por los trabajos preparatorios; se presume que el
fiador ha intervenido precisamente para garantizar al acreedor contra el riesgo de restitucin del incapaz. La ley
cita la minoridad como ejemplo, pero se da la misma solucin para todas las dems causas de incapacidad.
2. Si la causa de nulidad es un vicio del consentimiento ya no es igual la solucin, y la excepcin cesa de ser
personal al obligado principal; el fiador se aprovecha de ella al mismo tiempo que l. Lo anterior resulta de los
trabajos preparatorios; tal era, por lo dems, la tradicin.
Explicacin de la supervivencia de la fianza
Cmo es posible que subsista la fianza despus de ser anulada la obligacin principal? La mayora de los autores
admite que la fianza garantiza entonces una obligacin natural, que persiste a cargo del incapaz siendo ste, en
efecto, el medio ms sencillo de justificar la ley.
Certificador del fiador
La obligacin del fiador puede ser afianzada por otra persona a quien se llama certificador del fiador (artculo
2014, inc. 2, C.C., artculo 135_5; C.P.C.).
23.30.3 FlADOR
Clasificacin
Se distinguen;
1. Las fianzas convencionales, que se deben por virtud de un contrato,
2. Las fianzas legales, cuando una disposicin legal obliga al deudor a dar fianza (artculo 601, 771, 807, 1613,
etc.);
3. las fianzas judiciales, cuando el tribunal impone esta obligacin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_178.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:40:58]
PARTE QUlNTA
lnters de esta clasificacin
Entre la fianza convencional por una parte, y la judicial o legal por la otra, hay una diferencia; el obligado por la
ley o por una sentencia a otorgar fianza puede, cuando no consiga fiador, liberarse ofreciendo otra garanta
equivalente (prenda o hipoteca); pero quien se obliga contractualmente no tiene la misma facilidad porque ha
prometido una fianza y porque la convencin es obligatoria para l; su acreedor tiene el derecho de negarse a
recibir cualquiera otra garanta. El artculo 2041 slo es aplicable a la fianza judicial y a la legal.
La fianza difiere, a su vez, de la convencional y de la legal, en que el fiador no goza del beneficio de discusin
(artculo 2042).
Condiciones exigidas de los fiadores
Los arts. 2018 y 2019 enumeran las condiciones que debe reunir una persona propuesta como fiador, para que el
acreedor est obligado aceptarlo. Tales condiciones son las siguientes:
1. Domicilio. El fiador debe estar viviendo en la jurisdiccin de la corte de apelacin, a fin de que no se vea
forzado el acreedor a perseguirlo en un lugar alejado, lo que sera oneroso, y adems, para permitirle que vigile su
solvencia.
2. Capacidad. Es necesario ser capaz de obligarse vlidamente. Recurdese que la incapacidad veleiana ha
desaparecido en Francia. La mujer debidamente autorizada puede, por tanto, ser fiadora.
3. Solvencia. El fiador debe tener bienes suficientes para responder de la obligacin. La condicin esencial de un
fiador es su posibilidad de pagar. Para apreciar esta solvencia la ley emplea un medio sencillo; toma en
consideracin solamente las propiedades ms aparentes, las propiedades inmuebles. Actualmente, con el
desarrollo de la riqueza mueble, sin inconveniente podra uno aplicar este artculo con amplitud, pero el Cdigo
Civil exige inmuebles y no se conforma con cualquier inmueble, es necesario que los bienes del fiador no sean ni
litigiosos ni qu estn alejados.
Como la ley no ha precisado cundo el inmueble es litigioso o cundo est muy alejado, esta cuestin est
sometida a la apreciacin de los tribunales. Por excepcin, la solvencia del fiador se aprecia menos estrictamente:
1. Cuando la deuda es mdica, caso en el cual es intil exigir una solvencia excepcional.
2. En materia mercantil, porque frecuentemente los comerciantes son muy ricos, no obstante no poseer inmuebles.
Fiadores que dejan de reunir las condiciones legales
Cuando un fiador que presentaba las condiciones requeridas al otorgarse la fianza, cesa de ser solvente el acreedor
tiene derecho de exigir otro fiador (artculo 2020 inc. 1), a menos que el fiador haya sido proporcionado por un
deudo que no estuviese obligado a ello, o qu el acreedor haya especialmente designado por s mismo a la persona
quien aceptarte como fiador (artculo 2020, inc. 2). Si el fiador abandona la jurisdiccin (hiptesis no prevista por
la ley), algunos autores admiten que el deudor puede ser obligado a proporcionar otro fiador; pero esto equivale a
agregar algo a la ley, ya que sta no impone tal obligacin.
23.30.4 RELACIN ENTRE FlADOR Y ACREEDOR
23.30.4.1 Persecucin del acreedor
Carcter puro y simple de la obligacin del fiador
Puede demandarse el pago al fiador antes que al deudor. Cuando la ley dice que el fiador se obliga a pagar, si el
deudor no lo hace por s mismo (artculo 2011), no enuncia una condicin suspensiva de su obligacin, solamente
indica el carcter accesorio de la obligacin del fiador. Esto debe entenderse respecto al pago y no por lo que hace
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_178.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:40:58]
PARTE QUlNTA
al derecho de exigirlo. El fiador puede, por tanto, ser demandado sin que el deudor haya sido constituido en mora.
Efecto del plazo
Sin embargo, la demanda contra el fiador slo es posible cuando la misma obligacin principal sea exigible. Si
esta obligacin es a plazo, el fiador no puede ser inquietado por el acreedor antes de que el trmino se haya
vencido.
Cuando el deudor pierde, por cualquier razn, el beneficio de plazo, se concede la accin inmediatamente contra
el fiador? La cuestin ha sido discutida y resuelta en diversos sentidos por los autores. La jurisprudencia mantiene
entonces el beneficio del plazo al fiador y con razn la obligacin del fiador es distinta de la del deudor y no
puede agravarse por un hecho al que sea ajeno.
23.30.4.2 Beneficio del fiador
Enumeracin
El fiador, demandado por el acreedor, puede rechazar provisionalmente la accin (beneficio de discusin) u
obtener su reduccin (beneficio de divisin).
a) BENEFlClO DE DlSCUSIN
En que consiste
El fiador puede demandar que el acreedor se dirija primero al deudor principal para discutirlo es decir, para
embargar y vender sus bienes, de manera que obtenga de ellos todo lo que sea posible, lo que tendr como
resultado disminuir la suma que el fiador debe pagar, y acaso exonerarlo totalmente.
A qu fiadores se concede
Ya hemos visto que el fiador judicial est privado de este beneficio. Lo mismo sucede con su certificador (artculo
2043). Cualquier otro fiador posee este beneficio pero puede renunciarlo por un convenio particular. Por ltimo,
es naturalmente privado de l el fiador que sucede al deudor principal.
Condiciones
Tres condiciones son necesarias:
1. El fiador debe oponer su beneficio tan pronto con o se ejerza la accin dirigida en su contra (artculo 2022).
Este beneficio es una excepcin dilatoria que debe p oponerse antes de toda defensa en cuanto al fondo.
2. El fiador debe indicar al acreedor los bienes del deudor (artculo 2023). El acreedor podra ignorar su existencia.
Por otra parte, el fiador no puede obligarlo a discutir sino los bienes de un embargo fcil e inmediato. Por
consiguiente, no deber indicar los inmuebles situados fuera de la jurisdiccin de la corte, ni los litigiosos, ni los
hipotecados que hayan pasado a terceros adquirentes; porque stos gozan igualmente del beneficio de discusin
(artculo 2023). Pero le est permitido sealar tanto los muebles como los inmuebles sin distinguir si estos bienes
son suficientes para pagarlo totalmente; el acreedor obtendr de ellos lo que pueda.
Sin embargo, si es notorio que los bienes indicados por el fiador estn gravados con hipotecas de manera que el
acreedor est seguro de no obtener nada, deber considerarse frustrada la discusin y negarse el fiador.
3. El fiador debe anticipar los gastos de la discusin (artculo 2023, inc. 1). No puede obligarse al acreedor que
realice gastos que tal vez sean intiles.
Efectos
Su efecto directo es procurar un plazo al fiador; el acreedor est obligado a suspender las persecuciones iniciadas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_178.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:40:58]
PARTE QUlNTA
contra l, para dirigirlas contra el deudor principal.
Un segundo efecto consiste en poner la insolvencia futura del deudor a cargo del acreedor, es decir, si el fiador
ejercita su beneficio en un momento en que el deudor todava es solvente, y en que el acreedor, por su lentitud, se
deja sorprender por su insolvencia, el fiador queda liberado; el acreedor no podr dirigirse contra l (artculo
2029). No es sta la utilidad principal del beneficio; se halla ella en la esperanza que tiene el fiador de no ser
obligado a pagar la deuda, o por lo menos de pagarla slo en parte; su obligacin disminuye de todo lo que el
deudor principal haya podido pagar. Slo que esto ya no es efecto del beneficio sino del pago obtenido por el
acreedor.
b) BENEFlClO DE DlVlSIN
Por qu es necesario
Este beneficio supone la existencia de varios fiadores. En semejante caso, cada uno est obligado por toda la
deuda, como si fuese el nico (artculo 2025). Se trata de una notable excepcin al derecho comn, segn el cual
una obligacin contrada por varias persona se divide, en principio entre los codeudores (artculo 1220). Por tanto,
los fiadores son tratados como si fuesen solidarios entre s, lo que no puede explicarse sino por las formas de la
fianza romana y por el mantenimiento de las antiguas tradiciones. Pero este rigor de la ley es atenuado por el
beneficio de divisin (artculo 2026), que permite a los fiadores acogerse al imperio de la regla comn, o algo
semejante.
Qu fiadores gozan de esta beneficio
Solo los fiadores que han afianzado al mismo deudor, por la misma deuda pueden recurrir al beneficio de
divisin. Ninguna divisin es posible entre el fiador y su certificador, ni entre los fiadores dados separadamente
por dos deudores solidarios; estos fiadores han garantizado la misma deuda, pero no al mismo deudor.
En qu momento debe oponerse
Este beneficio es una excepcin; el fiador debe oponerlo al acreedor; el juez no puede hacerlo valer de oficio.
Adems, el fiador no puede servirse de l sino en tanto sea demandado; no puede adelantarse y ofrecer un pago
dividido. Este beneficio no es una excepcin dilatoria; puede, por tanto, oponerse en cualquier estado de la causa,
y no solamente en las primeras persecuciones (argumento en contra, artculo 2022).
Efectos
La deuda debe dividirse entre todos los fiadores que sean solventes el da de la persecucin, de tal suerte que la
parte de los insolventes aumenta la carga de los que pueden pagar (artculo 2026). Se toman en consideracin los
fiadores solventes incluso cuando su obligacin tenga plazo o est condicionada, pero si devienen insolventes
antes del vencimiento del plazo o de la condicin, el acreedor tiene una accin contra los dems. Despus de la
divisin ya no es responsable el fiador de las insolvencias que pueden sobrevenir; slo est obligado por las que
existen ya en ese momento (artculo 2026). El acreedor est, por tanto, interesado en actuar rpidamente contra
los dems.
Cmo y en qu momento se aprecia la solvencia de los fiadores
No se siguen las reglas establecidas por el artculo 2019 para apreciar la solvencia en el momento en que el fiador
se compromete. Por tanto, se toma en consideracin todo su patrimonio, muebles e inmuebles, y hasta la
solvencia de su certificador. Esta apreciacin se hace en el momento en que el juez decreta la divisin (argumento
artculo 2026) y no en el que se pide la divisin.
Divisin voluntaria consentida por el acreedor
El acreedor nunca puede volver contra semejante divisin; tanto peor para l si se engaa sobre el nmero de los
fiadores solventes (artculo 2027).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_178.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:40:58]
PARTE QUlNTA
23.30.4.3 Solidaridad en la fianza
Frecuencia de la fianza solidaria
Los fiadores se parecen a los codeudores solidarios, ya sea en sus relaciones con el deudor principal, o en sus
relaciones entre s; entre ellos no se divide la deuda y cada uno puede ser demandado antes que el deudor. Sin
embargo, no se trata de un verdadera solidaridad, puesto que la ley las concede los beneficios de discusin y
divisin, beneficios que son la negacin de la solidaridad y que no se conceden a los verdaderos codeudores
solidarios.
Esta situacin contradictoria se explica por el desarrollo histrico de la fianza. La fidejussio romana
originalmente converta al fiador en un deudor obligado tan duramente como el deudor principal; despus hubo
una reaccin en favor de los deudores, y se instituyeron diversos beneficios que atenuaron provisionalmente la
situacin de los fidejussores. En esta va se lleg muy lejos. A fuerza de relajar el vnculo del fiador se perjudic a
los mutuatarios, se destruy su crdito. Los capitalistas exigen garantas serias, de lo contrario no prestan y, de
hecho, aunque las leyes francesas hayan conservado los beneficios acumulados por el derecho romano en
provecho de los fiadores, la prctica sigue distinto camino y excluye los beneficios.
Para ello emplea un medio muy sencillo; los fiadores renuncian mediante una clusula especial a todos sus
beneficios, lo que restablece la antigua solidaridad borrada por la legislacin romana En nuestros das, la fianza
simple tiende a llegar a ser cada vez ms rara; casi siempre los fiadores se obligan solidariamente, ya sea con el
deudor principal, ya sea entre s. Se vuelve as el rigor original del derecho.
Efecto de la solidaridad sobre la fianza
La solidaridad tiene por efecto directo privar al fiador de su doble beneficio de divisin y de discusin (artculo
2021), pues es propio de la solidaridad impedir toda divisin de la deuda (artculo 1203). Significa esto que el
fiador solidario se asimila en lo absoluto a un codeudor solidario? Se tratara entonces de un codeudor no
interesado en la deuda y que tendra una accin por el total. En verdad esta asimilacin se halla en el pensamiento
de las partes, dos veces se refiere a ella el Cdigo Civil (arts. 1216 y 2021). Por tanto, no debera haber ninguna
diferencia entre el codeudor solidario no interesado y el fiador solidario. A ello tiende la jurisprudencia. Sin
embargo, de hecho, se ha encontrado y admitido una diferencia relativa a los modos de extincin.
23.30.5 RELACIN ENTRE FlADOR Y DEUDOR PRlNClPAL
Divisin
Ya obligado el fiador por otra persona, necesariamente tiene una accin contra el deudor principal. En principio
esa accin slo se le concede despus de que ha pagado; excepcionalmente puede existir antes de todo pago.
23.30.5.1 Accin ordinaria despus del pago
Doble accin del fiador
El fiador cuenta con una doble accin, una que le es personal, y que nace de la fianza; la otra es la accin del
acreedor pagado, y que el fiador obtiene por subrogacin (artculo 2029).
a) ACCIN PERSONAL AL FlADOR
Su naturaleza
La ley menciona esta accin en el artculo 2028 sin calificarla. Tradicionalmente se ve en ella una accin de
mandato, cuando el fiador se obliga por orden del deudor (caso normal), o de gestin de negocios, cuando se
obliga espontneamente (caso muy excepcional). Esta accin slo se concede al fiador contra los deudores que ha
afianzado y no contra los dems (artculo 2031).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_178.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:40:58]
PARTE QUlNTA
Objeto de la accin
El fiador no debe obtener ganancias; Pero tampoco debe perder nada. El artculo 2028 le permite reclamar:
1. La suerte principal. No la suma a que ascenda la deuda pagada por l, en todo lo que el fiador haya pagado por
el deudor, capital, intereses y gastos.
As, los intereses debidos al acreedor y pagados por el fiador se consideran, respecto a l, como formando parte
de la suerte principal de su crdito, de donde resulta la el doble consecuencia de que para l son productivos de
intereses sin que haya en ello un anatocismo prohibido por el artculo 1155, y que ya no son prescriptibles en
cinco aos por virtud del artculo 2277.
2. lntereses. El fiador tiene derecho a los intereses de lo que haya pagado, a partir del da del pago (artculo 2028).
As, si el fiador ha pagado 20000 francos de capital ms 3000 de intereses, en total 23000 francos, al fin de un
ao, el acreedor la deber 24150 al tipo de 5%
3. Gastos. Estos gastos son los que el fiador haya podido hacer para contestar la demanda del acreedor. Pero la ley
(artculo 2028, inc. 2), lo obliga a denunciar esa demanda al deudor quien podr impedir tales gastos pagando al
acreedor.
4. Daos y perjuicios. Tradicional es el principio segn el cual el fiador debe ser totalmente indemnizado. Por
tanto aunque se trata de sumas de dinero, tiene derecho, adems de los intereses legales, a la reparacin de todos
los daos que haya podido sufrir, por ejemplo, si no habiendo podido pagar sus propias deudas, le han embargado
sus bienes sus acreedores (artculo 2028 inc. 8).
b) ACCIN DERlVADA DE SUBROGACIN LEGAL
Comparacin con la accin personal
Esta accin es una aplicacin del artculo 1251_3, pues el fiador est obligado por otra persona. Normalmente es
ms ventajosa que la accin propia al fiador, porque permite a ste hacer valer, como subrogado, todas las
garantas accesorias, hipotecas y dems, que pertenecen al acreedor, en tanto que la accin de mandato o de
gestin est en lo absoluto desprovista de estas garantas; es puramente quirografaria.
Sin embargo, en tres casos, el fiador puede tener inters en ejercitar su accin personal:
1. Si el crdito pagado por l no produca intereses, pues las cantidades que pague causan intereses de pleno
derecho (arts. 201 y 2028).
2. Si estaba por cumplirse la prescripcin, porque su accin siempre es ms reciente que la otra, ya que nace el da
del pago.
3. Si ha existido pago parcial porque entonces no podr oponrsele el artculo 1252.
Objeto de la accin
Mediante la accin de subrogacin, el fiador nicamente puede exigir lo que el acreedor hubiera podido obtener
de capital intereses y gastos. Respecto a los intereses de lo que l ha pagado y a todos los otros daos y perjuicios,
el fiador est reducido a su accin personal.
Extensin de la accin
Supongamos que haya varios deudores principales. Si son simples deudores conjuntos, el fiador debe dividir su
accin entre ellos; si son solidarios, tendr el derecho de demandar a cada uno por el total, en el supuesto de que
haya caucionado a todos (artculo 2030).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_178.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:40:58]
PARTE QUlNTA
Cuando slo ha caucionado a uno de ellos, parece resultar del artculo 2030 que no tiene accin contra los dems.
Sin embargo, la jurisprudencia lo autoriza a recurrir incluso contra aquellos a quienes no ha afianzado, a
condicin de dividir su accin como lo hubiera hecho el deudor caucionado, si hubiese pagado en lugar del fiador.
Causas de caducidad
El fiador pierde su accin: 1. Si despus el haber pagado, no informa al deudor y ste paga una segunda vez
(artculo 2031, inc. 1); en este caso el fiador nicamente tiene la accin de repeticin contra el acreedor, y 2. Si ha
pagado sin haber sido demandado y cuando el deudor tena medios de defensa que hacer valer (artculo 2031, inc.
2).
23.30.5.2 Accin antes del pago
Caso en que proceda
Se ha concedido esta accin al fiador para permitirle evitarse ciertos riesgos en los casos siguientes:
1. Cuando se le demanda judicialmente el pago.
2. Cuando el deudor est en quiebra o en concurso.
3. Cuando la deuda ha llegado a ser exigible.
4. Cuando han transcurrido ms de diez aos despus de haber sido contrada la obligacin y no est sometida a
un plazo fijo para su vencimiento (artculo 2032).
Objeto de la accin
El fiador no puede obtener que se le restituya dinero alguno, puesto que an no ha pagado nada. Por tanto,
consignar el fiador la obra por su propio derecho; no se subroga en los derechos del acreedor, quien no ha sido
pagado por l.
23.30.6 RELACIN ENTRE LOS CO_OBLlGADOS ACCESORlOS
Divisin
El fiador puede encontrarse en relacin, respecto a la accin que ejercita, con dos clases de personas: 1. Otros
fiadores como l, y 2. Terceros obligados hipotecariamente.
23.30.6.1 Accin entre fiadores
Origen
Cuando existen varios fiadores de una misma obligacin, la ley concede a quien paga una accin contra los
dems. Muy antiguo es el origen de esta accin y se encuentra ya en las instituciones romanas. Pero en el sistema
antiguo, el fidejussor no tena accin contra los dems sino cuando, antes de hacer el pago, obtena que el
acreedor le cediera la accin (beneficio de cesin de derechos). Considerando los antiguos autores franceses muy
rigurosa esta condicin, pronto establecieron la costumbre de conceder la accin entre fiadores,
independientemente de toda subrogacin.
Naturaleza
Muy fcil es definir el carcter de la accin concedida entre fiadores. Para Pothier era una accin til de gestin
de negocios; el fiador ha gestionado el negocio de los dems, librndolos de una deuda que era comn a todos.
Para los autores modernos esta accin es ms bien una extensin de la subrogacin legal; el fiador estaba
obligado con otros y por tanto le es aplicable el artculo 1251-3. La subrogacin legal permite adquirir una accin
ya existente; no es un principio de accin capaz de crear una nueva. En nuestra opinin debe volverse al sistema
de la ley Apuleia: existe entre los fiadores de una misma persona una especie de sociedad tcita que los expone a
un mismo riesgo, lo que implica la idea de una reparticin de la prdida suicida.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_178.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:40:58]
PARTE QUlNTA
Lmites de la accin
Cualquiera que sea su principio, esta accin est sometida a diversas reglas restrictivas.
1. Se divide siempre. Quien ha pagado slo puede demandar a cada uno de los fiadores por la parte que le
corresponde (artculo 2033). Esta disposicin es anloga al artculo 1274, relativo a los deudores solidarios.
Tambin por analoga se aplica el inc. 2 del artculo 1214 si uno de los fiadores es insolvente.
2. El pago debe haberse hecho por virtud de la demanda del acreedor o despus de la quiebra o concurso del
deudor (artculo 2033).
3. El pago debe haber sido til. Si el fiador ha pagado una deuda ya extinguida, no puede tener accin contra los
otros, quienes ya estaban liberados.
Agreguemos que cada fiador slo tiene accin contra los dems en tanto haya pagado ms all de su propia parte.
23.30.6.2 Accin contra un tercero obligado con hipoteca
Conflicto entre el fiador y un tercero detentador
Subrogado en los derechos del acreedor, el fiador puede haber adquirido una hipoteca sobre el inmueble que haya
pasado a manos de un tercero adquirente. Esta hiptesis origina una dificultad, porque el mismo tercer adquirente
tendra derecho al beneficio de la subrogacin si hubiese sido demandado por el acreedor (artculo 1251_31 y
parece que hubiera podido entonces demandar al mismo fiador. Existe, pues, conflicto entre dos personas que
recprocamente parecen subrogadas una contra la otra. Debe sacrificarse al tercero detentador o al fiador?
Deber dividirse la prdida entre ambos?
Todas estas opiniones tienen partidarios, y el mismo Pothier cambi de opinin sobre la cuestin. Sin embargo,
no se debe dudar en sacrificar al tercero detentador; si el fiador ha pagado, tendr una accin contra l, y si sta es
el que paga, la tendr contra el fiador. Por qu esto? Hay para ello dos razones.
1. Cuando el fiador se ha obligado en la poca en que el bien hipotecado perteneca todava al deudor, contaba
con la hipoteca para obtener la restitucin de lo que pagara l, al grado de que el artculo 1033 lo declara liberado
cuando esta hipoteca se ha perdido por culpa del acreedor; la enajenacin del bien hipotecado no ha podido tener
por objeto privarlo de esta garanta.
2. El tercero detentador ha cometido una culpa al adquirir este inmueble y pagar su precio sin proceder a la purga,
que lo hubiera liberado de toda persecucin hipotecaria; el fiador no ha cometido ninguna culpa.
Conflicto entre el fiador personal y el fiador real
Se llama fiador real a la persona que, para garantizar una deuda ajena, constituye una hipoteca sobre su inmueble
sin obligarse l personalmente; el acreedor adquiere pues, la accin hipotecaria pero no tiene ninguna accin
personal contra el fiador; de aqu su nombre. En este caso, la solucin no puede ser ya la misma que en la
hiptesis precedente. En primer lugar, no puede
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_178.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:40:58]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 31
PRENDA
Definicin
La prenda es un contrato por el cual el deudor mismo, o un tercero, entrega al acreedor un objeto mueble
destinado a servirle de garanta. A la vez es un contrato productivo de obligaciones y creador de un derecho real.
Denominacin
La prenda se llama tambin pignoracin (nantissement). Se dice, en francs, que un acreedor es nanti cuando
posee una cosa destinada a servirle de garanta. Esto ocurre no solamente en la prenda, sino tambin en el derecho
de retencin y aunque en menor medida, en la anticresis.
23.31.1 OBJETO QUE PUEDE DARSE EN PRENDA
Exclusin de los inmuebles
A diferencia de la antigua pignus romana, la prenda francesa no puede recaer sino sobre muebles (artculo 2072,
inc. 1). En compensacin, toda clase de muebles, corpreos e incorpreos, pueden ser objeto de una prenda, bajo
la nica condicin de estar en el comercio, es decir, que sean susceptibles de cesin.
Sin embargo, cuando se trata de una sucesin mueble incluso indivisa, los herederos pueden encontrarse
imposibilitados para dar sus porciones en prenda, si la sucesin est en manos de un administrador judicial.
Prenda en dinero
El numerario puede ser objeto de una prenda. El artculo 832, C.P.C. habla de una pignoracin en dinero y la
jurisprudencia reconoce la legalidad de este procedimiento. Cuando la prenda se proporciona en efectivo, toma
especialmente el nombre de depsito (cartionnement). Se habla, por ejemplo, del depsito de los notarios, de los
que administran fondos del Estado, etc. Se trata de una seguridad real muy diferente a la seguridad personal que
resulta de la obligacin de un fiador.
El contrato se distingue tambin de la prenda verdadera en que el acreedor es deudor de una suma de dinero y no
poseedor de la cosa ajena, de donde resulta para l la imposibilidad de cometer un abuso de confianza (Cdigo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_179.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:41:01]
PARTE QUlNTA
Penal, artculo 408).
Prenda sobre los crditos
La prenda sobre un crdito reciba, en francs, especialmente el nombre de nantissement. Todo crdito puede darse
en prenda, a condicin de ser cedible; pero un crdito incedible, como una pensin de retiro inalienable, no puede
darse en prenda. La Ley del 27 de diciembre de 1895 sobre las cajas de retiro crea un caso de prenda legal que en
el fondo es una prenda sobre un crdito.
Prenda en rentas sobre el Estado
Ya hemos visto que, a pesar de la doble sentencia dictada en 1894 por la corte de casacin, se produjo alguna
indecisin en la jurisprudencia sobre la posibilidad de un embargo de los acreedores sobre estas rentas. Pero tales
dificultades no se presentan sino cuando se trata de los actos que equivalen a un embargo y no respecto a la
prenda voluntariamente constituida; al declararlas inembargables (incluso suponiendo subsistente la antigua
doctrina de la inembargabilidad absoluta), la ley no ha impedido que las rentas sean susceptibles de cederse;
pueden, pues, darse en prenda. El artculo 832, C.P.C. admite formalmente esta posibilidad.
Prenda en valores muebles
Estos, pueden darse en prenda, cuando son susceptibles de cederse, incluso cuando no sean negociables por
transmisin o tradicin, como las acciones no liberadas o de aportacin durante los dos primeros aos. Estos
prstamos sobre rentas se practican por los bancos con el nombre de anticipos sobre ttulos, y estn sometidos a
un rgimen fiscal particular.
23.31.2 CAPAClDAD DE OFREClMlENTO
23.31.2.1 Demanda
Regla y excepcin
Normalmente el mismo acreedor o su mandatario exigen la prenda. Sin embargo, a veces la prenda es demandada
con anterioridad por un tercero, quien se constituye gestor de negocios de acreedores futuros, cuyos crditos
todava no han nacido. As el Estado obliga a los funcionarios a depositar una prenda en efectivo para responder
de los hechos de su cargo, es decir de los abusos y prevaricaciones que pudieran cometer en el ejercicio de sus
funciones. Esta garanta servir, ms tarde de prenda a las personas an desconocidas que sean vctimas de tales
hechos. De esta manera debe explicarse el privilegio concedido a tales personas por el artculo 2102_7.
Monopolio de los prstamos sobre prendas corpreas
El prstamo sobre prenda no es libre, tan pronto como deja de ser un hecho accidental, para convertirse en una
profesin. Las nicas casas de prstamos sobre prenda autorizadas son los Montes de Piedad, reglamentados por
las Leyes del 16 pluvioso ao Xl y del 24 de junio de 1851, y que han tomado actualmente el nombre de
establecimientos de crdito municipal (Decreto del 24 oct. de 1918). Pero su monopolio no se aplica sino al
prstamo sobre prendas corpreas. A esto se debe que los anticipos sobre ttulos hechos por los establecimientos
de crdito sean lcitos y libres.
23.31.2.2 Oferta
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_179.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:41:01]
PARTE QUlNTA
Prenda proporcionada por un tercero
Ordinariamente la prenda proporcionada por el deudor; pero puede serlo tambin por un tercero, quien no se
obligue personalmente por la deuda (artculo 2077), y esto es muy frecuente en la prctica. Cuando la
administracin exige una prenda acepta los valores proporcionados por un tercero.
Si la prenda proporcionada por un tercero no es utilizada en provecho de los acreedores en cuyo inters se ha
pedido, los objetos o las sumas que constituyen su objeto deben devolverse naturalmente a quien los ha
proporcionado. Es esto lo que explica el privilegio de los que han proporcionado los fondos, sobre los depsitos
de los funcionarios y dems agentes que deben garantizar su manejo. La ley les reconoce el derecho de obtener la
restitucin de preferencia a cualquier otro acreedor del funcionario que ha salido del cargo, salvo desfalco de los
crditos por hechos del cargo, que son garantizados en primera lnea por el fiador, pues tal es el fin de esta
garanta.
De aqu el nombre de privilegio de segundo orden aplicado al privilegio de esas personas. Por lo dems, no es
ste propiamente un privilegio, sino una especie de pignoracin. La administracin retiene los fondos y valores
que componen la garanta del funcionario, para entregarlos a quien tenga derecho a ellos, es decir, primero a los
acreedores de indemnizaciones por hechos del cargo; en seguida a quien ha proporcionado la garanta. Por ello la
jurisprudencia ha podido extenderlo, por interpretacin de las convenciones, a los depsitos recibidos por
sociedades privadas, lo que no hubiera podido hacerse si se tratara de un verdadero privilegio.
Condiciones de validez
Cualquiera que sea la persona que constituye la prenda, debe ser: 1. Propietario de la cosa dada en prenda, y 2.
Capaz de enajenarla. La incapaz expondra al acreedor prendado a la accin de nulidad por parte del incapaz; la
falta de propiedad, a la reivindicacin por parte del propietario.
Posesin de buena fe de una prenda corprea
Sin embargo, cuando se trata de muebles corpreos, la prenda constituida por un no propietario puede producir
efectos gracias a regla; tratndose de muebles la posesin vale ttulo, si el acreedor prendario recibi la cosa de
buena fe, es decir, creyendo tratar con su verdadero protestado. Mi acreedor prendario rechazara la
reivindicacin ejercida en su contra, como la rechazara si fue comprador o donatario de la cosa.
Sin embargo, esto con una diferencia; acreedor o donatario, gozar de una excepcin perpetua, que lo cubrir para
siempre; siendo simple acreedor prendario, slo tiene una excepcin temporal, que dura tanto como su crdito, y
el da en que sea pagado, el verdadero propietario podr presentar y reclamar tilmente la cosa que ha dejado de
pertenecerle; este propietario slo perder su bien, si por falta de pago, el acreedor obtiene la venta de la prenda.
La buena fe del acreedor prendario se presume, como la del adquirente.
Aplicacin al acreedor de inmuebles
Hay un acreedor prendario para el cual se plantea frecuentemente la cuestin de su buena fe; el arrendador de
inmuebles, quien tiene como prenda el mobiliario de su inquilino que amuebla el local arrendado. A menudo las
inquilinos tienen en esos locales objetos que no les pertenecen. El hecho es frecuente en las ciudades en que
habitan guarniciones y funcionarios; muchos amueblan sus apartamentos con muebles alquilados.
Estos objetos, sirven, sin embargo, de prenda al arrendador del inmueble, porque ste no puede saber si el
inquilino es realmente propietario de todo su moblaje. Se presume que es de buena fe. Por ello, quien alquila en
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_179.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:41:01]
PARTE QUlNTA
este caso los muebles, cobra prudentemente dando a conocer esa circunstancia a los arrendadores de sus clientes;
si no se ha hecho esta notificacin, el propietario tendr derecho a promover la venta de los muebles, como si
realmente pertenecieran a su inquilino. En ciertos casos, puede admitirse, en razn de las circunstancias, que el
arrendador ha sabido, sin un aviso especial, que su inquilino tena en el inmueble cosas que no le pertenecan.
Hay profesiones que no pueden ejercerse de otra manera. As los relojes en reparacin que se encuentran en case
de un relojero, la ropa para lavar en una lavandera, los coches que se encuentran en casa de un pintor para ser
pintados etc. no sirven de garanta al arrendador.
Cosas perdidas o robadas
Si la cosa dada en prenda se ha perdido o ha sido robada, su propietario, quien podra reivindicarla contra un
adquirente provisto de un ttulo traslativo de propiedad (artculo 2279, inc. 2), puede, con mayor razn exigirla al
acreedor prendario quien ha adquirido un derecho real menos extenso que la propiedad.
23.31.3 ENTREGA DEL OBJETO
23.31.3.1 Necesidad
Necesidad de una tradicin de la prenda
La prenda es un contrato real; se forma re, como decan los romanos, y esto an es verdad en Francia. Mientras la
cosa no se haya entregado, puede haber una obligacin convencional o legal de dar una prenda, pero todava no
hay prenda. La existencia de la prenda como contrato supone, la entrega de la cosa, y como es el contrato el que
hace nacer el derecho real, la existencia del derecho real de prenda implica igualmente esta entrega. Tenemos as,
en la prenda, un derecho real que no se constituye simplemente por la convencin, a pesar de carcter general del
principio moderno sobre la transmisin de la propiedad y la creacin de los derechos reales.
Desposesin del propietario de la prenda
Por definicin, la prenda consiste en la entrega de la posesin de la cosa al acreedor, lo que implica la
desposesin efectiva del que constituye la prenda. Una de ambas cosas no puede hacerse sin la otra.
Sin embargo, hay un caso en que parece que el acreedor prendario entra en posesin de la prenda sin que su
deudor sea desposedo de ella; es el caso del arrendado de inmuebles, que slo es aparente. El propietario no
adquiere su prenda sino una especie de posesin indirecta y el inquilino contina poseyendo su moblaje y
sirvindose de l; ambas cosas son conciliables; en la medida en que asiste la posesin de la prenda por el
propietario, destruye la posesin que de ella tiene el inquilino; ste llega a ser menos libre, puesto que el
propietario puede oponerse a que se lleve los muebles y porque el inquilino ya no tiene la disposicin absoluta de
los mismos. La jurisprudencia moderna admite decididamente que el arrendador posee el moblaje de su inquilino,
al mismo tiempo que el inmueble cuyo goce concede a ste.
Posesin de la prenda por intermediacin de un tercero
No es necesario que sea el mismo acreedor quien reciba la prenda y la conserve. Puede ser recibida y conservada
por un tercero, quien ser depositario de la prenda por cuenta del acreedor prendario. Lo que la ley exige es que la
cosa empeada no quede en posesin del deudor.
A menudo se emplea esta combinacin en el comercio; los establecimientos generales guardan grandes cantidades
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_179.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:41:01]
PARTE QUlNTA
de mercancas, que casi siempre estn afectadas a acreedores prendarios. La ventaja que se encuentra en ello es,
primero que el acreedor queda liberado de la vigilancia de la prenda y de la responsabilidad que implica, y
adems que es ste el nico procedimiento que le permite empear sucesivamente la misma cosa a varias
personas. Se trata, por consiguiente, de una combinacin muy til para las cosas de gran valor, suficientes para
garantizar a varios acreedores.
Necesidad de una desposesin permanente
La desposesin del deudor es para l muy molesta. Antes de ponerse en prctica la hipoteca, se haba tratado, en
la antigedad, de disminuir este inconveniente mediante una combinacin muy sencilla; el acreedor prendario,
despus de haber recibido la cosa, la restitua a su propietario por medio de un arrendamiento ficticio, nummo
uno, o de una convencin de precario. De aqu un peligro para los terceros; quedando la cosa en poder del deudor,
le procuraba un crdito engaoso, y aquel poda empearla de nuevo, e intilmente. El derecho actual prohbe
esta prctica; la cosa debe ponerse en posesin del acreedor quien ha de conservarla (artculo 2076).
Presuntas prendas sin desposesin
El legislador moderno, que se preocupa de los principios cientficos del derecho, cree haber establecido, en dos
leyes recientes, prendas regularmente constituidas sin desposesin del deudor. Sin embargo, se ha equivocado
absolutamente. El primer ejemplo se encuentra en la Ley del 1 de marzo de 1898, sobre la pignoracin de los
establecimientos de comercio; esta pignoracin era antiguamente muy difcil de establecer porque no se saba en
qu forma poner al acreedor en posesin de su prenda.
La Ley de 1898 decide que la pignoracin se har mediante una simple inscripcin en un registro especial.
Algunos meses ms tarde, la Ley del 10 de julio de 1898 sobre los warrants agrcolas creaba un segundo caso de
prenda sin desposesin, permitiendo a los campesinos obtener prstamos sobre los productos de su explotacin,
sin desposeerse de ellos y, en 1913 se estableci, con el nombre de warrant hotelero una nueva prenda sin
desposesin.
Tales innovaciones pueden ser buenas y tiles; slo que el legislador se equivoca; no se trata de prendas, sino de
hipotecas muebles que nicamente confieren el derecho de preferencia. Corresponde al legislador cambiar las
condiciones de validez de un acto, mas no desconocer las definiciones cientficas que dependen nicamente del
razonamiento.
23.31.3.2 Formas
Regla general
Puede establecerse como regla que la entrega de la prenda se efecta por un procedimiento limitado a los modos
de transmisin de la propiedad; se trata de transferir la posesin de la cosa o del derecho empeado al acreedor.
Se realiza como si se quisiera transferirle la propiedad; slo existe diferencia en la intencin; se quiere empear y
no enajenar la cosa o el derecho.
Esta regla no se halla consagrada, expresamente, en ninguna ley francesa; pero resulta de las formas antiguas de
la prenda y de su desarrollo histrico; es implcitamente confirmada por los arts. 2074 y 2075 que la aplican, el
primero a los muebles incorpreos, el otro a los crditos ordinarios.
a) MUEBLES lNCORPREOS
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_179.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:41:01]
PARTE QUlNTA
Tradicin de la cosa
Respecto a las cosas corpreas, la entrega se hace por una simple tradicin material. No es sta la tradicin
traslativa de propiedad; le falta la intencin de enajenar. Es lo que los romanos llamaban nuda traditio.
Tradicin de un ttulo que da derecho a la posesin
Las mercancas dadas en prenda pueden ser posedas por un tercero quien llegar a ser depositario de ellas por
cuenta del acreedor prendario. La tradicin de la cosa se hace entonces por la tradicin del ttulo que da derecho a
la entrega. Es as respecto a las mercancas depositadas en los establecimientos generales, representadas por un
certifcado (warrant) y respecto a las mercancas transportadas por mar, representadas por un conocimiento. Pero
para que pueda ser as es necesario que el ttulo entregado d derecho a la posesin; por ello es dudoso que sea
posible, por una simple entrega del recibo correspondiente, entregar en prenda ttulos depositados en un banco.
b) CRDlTOS ORDlNARlOS
Empleo de la tareas de la cesin
Para los crditos, ninguna tradicin material es posible, y esto haca pensar a Pothier que la prenda de crditos era
irrealizable. Sin embargo, en la prctica de su tiempo se admiti ya esto y el autor termin por aceptarlo. La
tradicin en este caso es sustituida por el empleo de las formas establecidas para la transmisin de los crditos por
el artculo 1690.
Omisin en el texto
Sin embargo, el artculo 2075, inc. 1, que organiz este sistema difiere del artculo 1690, en que nada ms indica
un procedimiento para la constitucin de la prenda; la notificacin al deudor del crdito, en tanto que el artculo
1691, sobre la realizacin de la transmisin, admite un segundo procedimiento; la aceptacin del deudor dada en
un acto autntico. Procede admitir la misma facilidad para la prenda; ambas formalidades son equivalentes. Las
sentencias que han anulado las constituciones de prenda sobre crditos, simplemente aceptadas por el deudor, no
son contrarias a lo que acabamos de decir, porque de hecho, la aceptacin se haba hecho constar siempre en un
documento privado, lo que es insuficiente segn el mismo artculo 1690.
Entrega del ttulo del crdito
En la prctica el deudor que emplea un crdito entrega el ttulo (documento) de l al acreedor, pero la ley no exige
esta entrega. Sin embargo, la jurisprudencia la estima necesaria. De esto resulta que un crdito, que no conste en
ningn ttulo, no puede darse en prenda, aunque sea perfectamente cedible. Si esta jurisprudencia ha mantenido su
solucin a pesar de ese inconveniente, se debe a que la entrega del ttulo le parece tener la ventaja de impedir el
fraude del deudor; se trata de una publicidad indirecta de la prenda de crditos.
c) CRDlTOS TRANSMlSlBLES POR MODOS EPEClALES
Ttulos al portador
En el punto de vista de la prenda, deben asimilarse estos ttulos a los objetos corpreos regidos por el artculo
2074 y no a los crditos, regidos por el artculo 2075 . Por consiguiente, la entrega de posesin al acreedor
prendario se efectuar por la simple entrega del ttulo, sin notificacin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_179.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:41:01]
PARTE QUlNTA
En este sentido, numerosas sentencias de apelacin, pero vase en sentido contrario. S.C.C., 30 nov. 1864, que
cas una sentencia de Alger y que exige la notificacin, porque se trataba de crditos civiles, lo que es un error
indudable. Sin embargo, la corte de casacin ha persistido en esta jurisprudencia.
Ttulos nominativos
Su modo de enajenacin es la transmisin; vase especialmente para las rentas sobre el Estado, Ley del 28, floreal
ao VIII. Su entrega en prenda se efecta en la misma forma, mediante una transmisin especial, llamada en
garanta. Fuera de esto, ninguna forma permite establecer sobre estos ttulos una pignoracin vlida. La
jurisprudencia es sumamente indecisa. Por otra parte, admitiendo la corte de casacin que la cesin de un ttulo
normativo puede hacerse por las formas de cesin de los crditos civiles.
Ttulos a la orden
Al lado del endoso regular, que opera la transmisin del ttulo, existe un endoso en garanta, que es para el ttulo a
la orden, la forma constitutiva de la prenda (artculo 91, inc. a, C. Com.). Desde la Ley del 8 de febrero de 1922
que modific las formas del endoso, bastara con endosar el ttulo en blanco, pero entonces el acreedor prendario
sera reputado ante los terceros como beneficiario, y tendra el derecho de transmitir el ttulo.
d) PROPIEDADES INCORPREAS
Constitucin de prenda por simple entrega del ttulo
Cuando se trata de valores o de derechos distintos de los crditos no hay deudor a quien pueda hacerse la
notificacin ordenada por el artculo 2075; por consiguiente, esta notificacin no se har. Pero ningn texto legal
ha previsto la cuestin, en realidad, la reforma de entregar en prenda tales objetos no es la reglamentada por la
ley. La jurisprudencia no ha podido proveer a ello y ha sido obligada a admitir que su entrega en prenda se
efectuara por la simple tradicin del ttulo que compruebe la propiedad. Se ha juzgado as en relacin a las
patentes de invencin.
Una sentencia haba aplicado el mismo sistema a las acciones de las sociedades, las cuales representan las
porciones de los socios, es decir, derechos de propiedad; pero una sentencia ms reciente ha juzgado, por el
contrario, que las acciones son derechos de crditos y que su constitucin en prenda no puede efectuarse sin una
notificacin.
Constitucin por inscripcin
Las Leyes del 1 de marzo de 1898 sobre la pignoracin de los establecimientos mercantiles, del 18 de julio de
1898 sobre los warrants agrcolas, y del 8 de agosto de 1913 sobre los warrants hoteleros, han organizado otro
sistema; la prenda se inscribe en registros especiales; pero como hemos visto, estas leyes en realidad han
establecido hipotecas muebles sin derecho de persecucin y no prendas.
23.31.4 CONSTlTUCIN
23.31.4.1 Derecho comn
Necesidad de hacerla constar por escrito
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_179.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:41:01]
PARTE QUlNTA
Conforme a una tradicin ya antigua, el Cdigo Civil exige que toda convencin de prenda se haga constar por
escrito (arts. 2074, 2075).
Origen y motivo de esta disposicin
Su origen primero se encuentra en una sentencia de reglamento del 25 de noviembre de 1599, que fue confirmado
por ordenanza posterior (Ordenanzas de enero de 1629, llamado cdigo Michand, artculo 148; de abril de 1667
sobre el procedimiento y de 1673 sobre el comercio). Se ha querido prevenir los fraudes que se cometan con
frecuencia en perjuicio de los acreedores; un deudor de mala fe, que se vera amenazado de persecuciones o de
quiebra, se serva de constituciones de prendas fraudulentas para sustraer a sus acreedores una parte de su activo,
o para beneficiar a uno de ellos en detrimento de los dems.
Por tanto, se exigi que toda constitucin de prenda se celebrara ante notarios y en minuta, y que el acto
mencionase tanto la suma debida, como la naturaleza de la prenda dada. A falta de esta formalidad, el acreedor
prendario era condenado a restituir la prenda recibida, inmediatamente y sin poder pretender sobre ella ningn
derecho de preferencia. De esta manera, el documento no se exige, como ocurre en los dems contratos, a fin de
servir de prueba de la convencin en beneficio de una de las partes contra la otra; entre las partes ninguna
excepcin se haba establecido al derecho comn y la convencin de prenda poda producir efectos, incluso sin
documento, si se reconoca o probaba de cualquier manera.
La redaccin del documento no era sino una condicin de eficacia de la prenda contra los terceros, a quienes el
acreedor prendario quera oponer su derecho real. Jousse explicaba muy bien que esta formalidad nicamente
serva en caso de quiebra del deudor, para asegurar la fecha de las prendas. Creada para la seguridad del
comercio, haba sido extendida por la jurisprudencia a los negocios civiles. Con este mismo carcter y este mismo
alcance, la necesidad de un documento fue conservada por el cdigo; se trata de un modo de prueba contra los
terceros; es una condicin de existencia del privilegio, es decir, del derecho real oponible a todos; este privilegio
no existe, dice el artculo 2074. Por consiguiente, nicamente los terceros, y no el deudor, pueden oponer al
acreedor prendario la inobservancia de la ley.
En qu casos es necesario el documento
Los dos arts. que hablan del documento no estn redactados en la misma forma; el artculo 2074, que se ocupa de
la prenda establecida sobre objetos corpreos, no exige el documento sino en materia que exceda de 500 francos;
el artculo 2075; respecto a la prenda sobre crditos, no hace la misma distincin. Si se interpreta este texto
rigurosamente, se llega a una diferencia entre ambas especies de prenda, que no se justifica; el documento ser
necesario para la prenda sobre crditos, cualquiera que sea su cifra.
Apreciacin del inters del litigio
Cundo nos encontraremos con un caso en que el inters exceda de 500 francos? La ley prev un conflicto entre
el acreedor prendario y otros acreedores; el monto del litigio se determina, por el monto del crdito en la medida
en que es garantizado por la prenda; por consiguiente, el documento ser intil si el crdito no sobrepasa de 500
francos, incluso cuando la prenda valga ms; o, a la inversa, si la prenda no vale ms de 500 francos, aunque el
crdito sea mayor.
Clase de documento necesario
Los arts. 2074 y 2075 autorizan el empleo del documento privado tanto como del autntico; pero el privado debe
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_179.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:41:01]
PARTE QUlNTA
registrarse, para tener cierta fecha oponible a los terceros. Es sta una facilidad concedida por el nuevo derecho;
las antiguas ordenanzas exigan un acto notarial por desconfianza a los usureros.
Los documentos no registrados deberan considerarse sospechosos; no satisfacen la condicin exigida por la ley,
que dese que la fecha sea de inmediato fijada para evitar fraudes. Sin embargo, la jurisprudencia admite que si la
fecha del acto no registrado ha llegado a ser cierta por otro medio, es sugerente.
Contenido del documento
No debe limitarse a probar la convencin, debe indicar adems:
1. La designacin precisa la cosa dada en prenda (artculo 2074),
y 2. El monto de la suma adeudada.
Para los crditos indeterminados en su cifra, puede limitare a indicar la causa del crdito, agregando que su monto
no es lquido todava. Sin embargo, algunos autores exigen un avalo, por analoga con las hipotecas (artculo
2132). Se estima que esto es agregar algo a la ley, ya que tal texto no se refiere a la prenda.
23.31.4.2 Reglas excepcionales
a) MATERlAS MERCANTlLES
Supresin del documento
Para facilitar las operaciones mercantiles, la Ley del 23 de mayo de 1863 (artculo 91, C Com.), ha permitido que
se haga constar la prenda, aun respecto a los terceros, por todos los medios posibles, conforme al artculo 109 del
Cdigo de Comercio.
Distincin entre la prenda mercantil y la prenda civil
La prenda se reputa mercantil cuando est constituida en garanta de una deuda mercantil, cualquiera que sea el
carcter de las partes (artculo 91, C. Com.). Una pignoracin de ttulos al portador no tiene, necesariamente, el
carcter mercantil.
b) SlSTEMAS PROPlOS A ClERTOS ESTABLEClMlENTOS
Enumeracin
Leyes especiales han establecido normas excepcionales de obligacin, propias a ciertos establecimientos que se
dedican en grande a operaciones de prstamos sobre prendas o al almacenamiento de mercancas. Tales son:
1. Los establecimientos de crdito municipal (Monte de Piedad) La prenda se hace constar en los registros
llevados en el establecimiento.
2. y 3. El Banco de Francia y el crdito inmobiliario de Francia, que hacen prstamos sobre ttulos. La obligacin
del mutuatario es suscrita en una frmula determinada por la Ordenanza del 15 de junio de 1834, respecto al
banco, y por la Ley del 19 de julio de 1857 respecto crdito inmobiliario.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_179.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:41:01]
PARTE QUlNTA
4. Los establecimientos generales (Ley del 28 may. 1858). Quien ha depositado en ellos mercancas recibe un
ttulo especial llamado warrant, que transmite por endoso para dar estas mercancas en prenda, y el acreedor
prendario hace transcribir este acto en el registro del establecimiento depositario.
23.31.4.3 Simulacin de prenda como forma de venta
Nulidad de la combinacin
A menudo se ha preguntado si se poda simular la prenda en la forma de otra convencin, por ejemplo, bajo la
forma de una venta. La jurisprudencia anula toda combinacin de este gnero, y debe aprobarse su tesis. Se le
objeta que la simulacin no es por s misma una causa de nulidad, y que la jurisprudencia misma admite la
posibilidad de hacer donaciones en la forma de ventas. Debe responderse que un contrato puede muy bien tomar
la forma de otro cuando el efecto principal de ambos sea idntico; as, una venta puede simular una donacin
porque ambas tienden a la transmisin de la propiedad.
Pero para la prenda es imposible una combinacin de este gnero, pues este contrato tiende a establecer un
derecho particular que no puede constituirse en ninguna otra forma. Adems, la simulacin de la prenda sera
necesariamente fraudulenta, puesto que tendra por objeto privar a los terceros de las garantas que la ley ha
querido asegurarles, al exigir que se hiciera constar regularmente el contrato.
23.31.5 PRENDA TClTA
Cmo puede hacerse
En un principio, la pignoracin supone una convencin expresa, por la cual algunos bienes o valores son
afectados en garanta del acreedor. Sin embargo, a veces esta combinacin se sobreentiende, porque resulta de un
uso de tal manera general, que las partes no necesitan expresar especialmente sus intenciones. Se tiene entonces lo
que se llama prenda tcita, que existe en virtud de una convencin presunta.
Casos en que existe
En nuestra opinin, no existe verdadera prenda tcita sino en dos casos:
1. La prenda del arrendador de inmuebles sobre los muebles del inquilino,
y 2. La prenda del comisionista vendedor sobre las mercancas de cuya venta est encargado (artculo 95, C.
Com.). No nos ocuparemos de este ltimo, que pertenece al derecho mercantil; en cuanto a la prenda tcita del
arrendador, de la que el cdigo ha hablado en el artculo 21021 respecto a los privilegios muebles, ser ms
adelante objeto de un prrafo especial, en razn de las amplias explicaciones que exige.
Se podra considerar acaso como resultante de una convencin tcita de
prenda el privilegio que la ley concede:
1. A los hoteleros y posaderos sobre los efectos de los viajeros (artculo 2102_5).
2. A los porteadores sobre los objetos transportados por
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_179.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:41:01]
PARTE QUlNTA
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_179.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:41:01]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 32
ANTlCRESlS
23.32.1 ANTlCRESlS
Definicin
La anticresis es un contrato por el cual el deudor transfiere a su acreedor la posesin de su inmueble, para que
perciba los frutos de l o sus rentas, con obligacin de imputarlos a lo que se le debe, el pago perfecto. No es muy
frecuente en la prctica este contrato.
23.32.1.1 Historia
Su origen
La anticresis es un contrato de origen griego, anlogo a la prenda. Raramente se menciona en los textos antiguos.
Su prohibicin por el derecho cannico
En el derecho antiguo, la anticresis funcionaba con el nombre de mort_gage y era condenada como usuaria por los
canonistas, porque permita al prestamista de dinero percibir intereses en la forma de frutos. Los acreedores
intimidados por las censuras de la Iglesia, no se atrevan ya a practicarla, y cuando se hacan dar tierras en prenda,
se convena que los frutos seran imputados al capital. Se tuvo as la vif-gage, que se pagaba por s misma con los
frutos o las rentas, puesto que el capital debido disminua cada ao.
En los dos ltimos siglos del antiguo derecho, la mort-gage slo se permita en un reducido nmero de casos, por
ejemplo, en las constituciones de dote, pero estaba estrictamente prohibida en el prstamo de dinero, en el que
hubiera sustituido a la usura.
Su papel en el siglo XVIII
Como haba llegado a ser rara, la anticresis dej de ser comprendida; segn el testimonio de Loysel, en el siglo
XVII, se perdi por completo. En el siglo XVIII, el estudio de las leyes romanas haba aclarado el punto; se
comprenda la anticresis como una simple convencin relativa a las rentas, y se distingua claramente de la
pignoracin. Para Pothier, tiene alguna afinidad con la pignoracin, porque supone la posesin de la cosa y el
derecho de retenerla; pero difiere de ella en que el acreedor anticresista no tiene el derecho de vender y ningn
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_180.htm (1 de 6) [08/08/2007 17:41:04]
PARTE QUlNTA
privilegio sobre el precio.
Entonces la situacin era muy clara; haba dos formas de garantas reales; la prenda para los muebles, la hipoteca
para los inmuebles. En cuanto a la anticresis, serva nicamente para asegurar el pago de los intereses de la deuda
en los casos en que un acreedor de sumas de dinero poda cobrarlos sin cometer el delito de usura; pero no
resultaba de esto ningn privilegio sobre el precio del inmueble.
Su mantenimiento en 1804
Llega el cdigo; el proyecto no hablaba de la anticresis que pareca poco til. Se mantuvo, sin embargo, a peticin
de algunos tribunales de apelacin del sur, Bordeaux, Aix, Nimes, Grenoble y Lyon.
23.32.1.2 Reglamentacin actual
Objeto de la anticresis
La anticresis slo puede recaer sobre inmuebles, pero la propiedad no es el nico derecho que permite
establecerla; tambin la enfiteusis faculta para ello. La anticresis no es una prenda inmueble; o por lo menos no es
sino constitucin en prenda de las rentas. Por tanto, no es muy exacta la forma en que la ley presenta la anticresis
(arts. 2071 y 2072) como una garanta semejante a la prenda y que no difiere de ella sino por la naturaleza
inmueble de su objeto.
Garanta indirecta del capital
Sin embargo, si el inmueble dado en anticresis no es afectado al pago de la suerte principal de la deuda, el
acreedor tiene un medio indirecto de obtener dicho pago; el derecho de retencin. Puede negarse a restituir el
inmueble en tanto que no sea pagado, y este derecho de retencin es indivisible como el del acreedor prendario,
puesto que el artculo 2087 establece que el deudor no puede, antes del pago total de la deuda, reclamar el goce
del inmueble... artculo 2090. El acreedor posee as un medio de coaccin muy enrgico.
Formas de la anticresis
Este contrato no se establece sino por escrito (artculo 2085, inc. 1). La anticresis no es, sin embargo, un contrato
solemne; la ley no exige el escrito sino a ttulo de prueba. Sobre todo, se ha querido excluir la prueba testimonial
cuando el negocio tenga un inters menor de 150 francos. La anticresis podra, probarse por la confesin y el
juramento. La redaccin de un escrito ha llegado a ser doblemente necesaria, desde que la Ley del 23 de marzo de
1855 someti la anticresis, a la transcripcin; no puede transcribirse una convencin verbal.
Adems, siendo la anticresis una variedad de la pignoracin, supone la entrega de la cosa como elemento esencial
de su existencia. No hay anticresis si del deudor se reserva cobrar por s mismo las rentas para entregarlas al
acreedor.
Derecho del acreedor sobre la renta
La anticresis es un cambio rentas; en lugar de los intereses del capital que ha proporcionado, el anticresista
obtiene la cesin de los reductos del inmueble. Antiguamente esta delegacin de las rentas se haca globalmente,
y el cdigo (artculo 2049) haba conservado la posibilidad de esta operacin; pero la Ley del 3 de septiembre de
1807 la suprimi en materia de prstamo; habiendo sido limitado por la ley el inters del dinero prestado, el
acreedor anticresista es deudor de las rentas, que debe imputar a los intereses del crdito y subsidiariamente al
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_180.htm (2 de 6) [08/08/2007 17:41:04]
PARTE QUlNTA
capital, a fin de no cobrar un inters usurario.
El anticresista no est obligado a conservar el goce en especie; tiene el derecho de arrendar el inmueble. Sobre los
impuestos y otras cargas que debe soportar, vase el artculo 2086.
Derecho de venta
El artculo 2088 reconoci el acreedor anticresista el derecho de vender. Por otra parte, est obligado a seguir las
vas legales, es decir, las formalidades del embargo inmueble, y la clusula que tendiera a dispensarlo de estas
formalidades, por voie pare sera nula (artculo 2058 y Ley del 2 jun. 1841). Este artculo no confiere, pues,
ninguna ventaja particular al acreedor anticresista; no es sino una aplicacin del derecho comn. El acreedor no
tiene el derecho (que pertenece al prendario) de solicitar la adjudicacin judicial del inmueble en pago, hasta la
debida concurrencia; el artculo 2078 no es aplicable a la anticresis. La opinin contraria, sostenida por
Malleville, es unnimemente condenada.
Derecho de preferencia sobre el precio
Segn la doctrina, el acreedor anticresista no tendra ningn derecho de preferencia sobre el precio; todo su
derecho se limita a retener el inmueble. Tal es la tradicin cierta del derecho francs. Sin embargo, algunas
sentencias han admitido la existencia del derecho de preferencia. Esta jurisprudencia carece en lo absoluto de
base. Equivale a la resurreccin de la prenda inmueble, contrariamente a todos nuestros textos.
Efecto contra los terceros
El derecho del anticresista es ciertamente oponible a los terceros, y principalmente a los otros acreedores del
deudor. La prueba de ello se encuentra en el artculo 445, del cdigo de comercio, que anula en ciertos casos las
constituciones de anticresis que podran perjudicar a los dems acreedores del fallido, y de la Ley del 23 de marzo
de 1855 que somete la anticresis a la transcripcin en inters de los terceros. Es necesario ir ms adelante y
reconocer francamente a la anticresis el carcter de derecho real. Tal es la tradicin y muchos autores modernos lo
admiten. Sin embargo, la cuestin es an controvertida.
Conflicto de las anticresis con la hipotecas
Cuando existen hipotecas sobre el inmueble dado en anticresis, la preferencia entre los diversos acreedores se
reglamenta segn las fechas de inscripcin o de transcripcin. Si una hipoteca ocupa un lugar de una fecha
anterior a la transcripcin de la anticresis, el acreedor hipotecario podr vender el inmueble como libre de
gravmenes, ya que la anticresis no le es oponible. Si la hipoteca es posterior, el acreedor hipotecario no puede
vender el inmueble sino a condicin de pagar ntegramente la deuda por la cual la anticresis ha sido constituida.
Conflicto con un tercero adquirente
La anticresis no constituye un obstculo a la venta voluntaria o judicial del inmueble, pero el adquirente no puede
entrar en posesin de l, sino a condicin de pagar ntegramente al acreedor anticresista. Por consiguiente, los
acreedores que quieren rematar el inmueble estn obligados a insertar en el certificado de gravmenes una
clusula particular, ya que la adjudicacin no es posible sino en cuanto a que el precio sea suficiente para
extinguir la deuda as garantizada. Pero si se supone la enajenacin hecha y transcrita antes de la transcripcin de
la anticresis, el anticresista no tiene ningn derecho que hacer valer contra el adquirente.
lmprescriptibilidad del crdito
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_180.htm (3 de 6) [08/08/2007 17:41:04]
PARTE QUlNTA
Como la prenda, la anticresis hace imprescriptible el crdito que garantiza. Sin embargo, este punto es discutido,
pero la jurisprudencia la admite. Hay un ejemplo clebre en Piamonte; unas rentas seoriales haban sido cedidas
en anticresis, en 1613, como garanta de una dote que nunca fue pagada; despus de la supresin de los derechos
feudales, los descendientes del acreedor reclamaron el pago de la dote y se admiti su demanda.
lnconvenientes de la anticresis
La anticresis es una garanta enrgica para el acreedor, pero que tiene el error de producir la desposesin del
deudor. Esta condicin la hace imposible cuando se trata de un establecimiento rural que el deudor explota por s
mismo, lo que ha hecho decir a algunos autores que la anticresis no es un contrato de pueblos civilizados.
Tiene tambin otro inconveniente; impide la circulacin de los bienes. En efecto, es un derecho real de goce,
anlogo al usufructo, y no una garanta ordinaria comparable a una hipoteca. Por consiguiente, no es susceptible
de ser purgado. Cuando el inmueble es vendido, el adquirente est obligado a sufrir el ejercicio de la anticresis,
tanto como el antiguo propietario del predio. El traslado de la propiedad no modifica la situacin de la anticresis,
sino en cuanto se trata de una hipoteca, ya que el adquirente podr liberar su inmueble por medio de la purga.
Para extinguir la anticresis es necesario
1. Pagar ntegramente al acreedor,
y 2. Esperar e l vencimiento del trmino, cuando se haya estipulado en inters del acreedor. Doble ventaja para l
y tan considerable que explica difcilmente por qu los acreedores hipotecarios no obtienen al mismo tiempo una
anticresis para ponerse al abrigo de la purga, que rompe sus hipotecas antes del trmino y que a menudo slo les
procura un pago parcial.
Empleo actual de la anticresis
La anticresis es rara; los notarios no la aconsejan, pero parece que, en los alrededores de Pars, este contrato que
se cree muerto recibe numerosas aplicaciones. Pequeos empresarios que no quieren dirigirse al crdito
inmobiliario, y que no tienen suficiente dinero para acabar sus construcciones, obtienen prstamos de un banquero
o de un agente de negocios, con anticresis sobre las casas que construyen.
Se recurre tambin a ello para defraudar a los dems acreedores; cuando el deudor que posee un inmueble no
pagado se ve amenazado de un embargo, se pone de acuerdo con un amigo; se simula la deuda, se constituye una
anticresis, se transcribe, y el deudor, no obstante estar arruinado conserva el medio de vivir de sus rentas ante sus
verdaderos acreedores impotentes para demostrar el fraude.
23.32.2 CESIN DE RENTA
Su naturaleza
Si la anticresis tal como la conoci el derecho antiguo, es actualmente poco practicada, existe otra convencin,
muy diferente en apariencia, pero que presta el mismo servicio; la cesin anticipada de rentas. Nunca ha sido
reglamentada por la ley; solamente es mencionada en la ley del 23 de marzo de 1855, que la somete a la
transcripcin cuando recae sobre tres aos ms. Esta operacin es una cesin de crdito.
Es sin embargo, equivalente a las garantas reales, porque stas no sirven ms que para dar a un acreedor, cuyo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_180.htm (4 de 6) [08/08/2007 17:41:04]
PARTE QUlNTA
deudor es poco solvente, el medio de obtener el pago de un persona solvente (el adquirente del bien hipotecado o
empeado); se obtiene el mismo resultado cediendo al acreedor el derecho de hacerse pagar por los inquilinos en
lugar de su deudor.
Su empleo
Cada vez es ms frecuente en lugar de la anticresis, cuyo inconveniente principal no presenta, porque no desposee
al deudor. A menudo se celebran, en la prctica cesiones de rentas a las cuales se da el nombre de anticresis.
Comparada con la anticresis, la cesin de estas ofrece una ventaja; simplifica las relaciones entre ambas partes;
casi las nulifica, o las suprime totalmente; el acreedor cesionario de las rentas slo tiene relaciones con los
inquilinos, quienes se convierten en sus deudores.
Origen
No es de creacin nueva. Ya se conoca en el derecho antiguo, pero era vista entonces en forma desfavorable; era
un medio de fraude contra los terceros y una causa de ruina para el deudor. Pothier trataba de restringirla,
sosteniendo que el cesionario de las rentas no poda considerarse poseedor del crdito respecto a los terceros, ms
que por una notificacin hecha despus del vencimiento y no antes.
Llenos de este prejuicio, los autores del Cdigo de Procedimientos pensaron prohibirla en principio,
permitindola solamente por un ao de rentas; pero renunciaron, en el ltimo momento, a esa idea.
Peligro de fraude
Esta convencin fue as reconocida lcita, pero durante mucho tiempo la jurisprudencia la consider sospechosa y
la anul fcilmente. La cesin de rentas no vencidas presenta, en efecto, un peligro especial que no tiene la
anticresis. Supongamos una hipoteca preexistente e inscrita; el deudor no puede atentar contra el derecho del
acreedor hipotecario, constituyendo una anticresis; puede, por el contrario, disponer de su crdito de rentas, y el
acreedor hipotecario est obligado a sufrir los efectos de esta cesin, a menos que logre demostrar el fraude
ejercitando la accin pauliana.
Transcripcin
En la investigacin de 1841, varias facultades y cortes de apelacin propusieron pasar en silencio estas
convenciones; para qu transcribirlas?, se deca que casi siempre son anuladas o fraudulentas. En Blgica, en
1851, ni siquiera se enumeraron en la Ley del 16 de diciembre, porque no se quiso consagrar legislativamente
actos de mala fe. Cuando la Ley francesa de 1855 las mencion para someterlas a la publicidad, las rehabilit en
cierta forma.
La transcripcin no se exige sino respecto a las cesiones que recaen sobre tres aos de rentas. Esta restriccin es
lamentable; hubiera sido prudente exigir la transcripcin, si no siempre, por lo menos cuando la renta sobrepase
de un ao.
Su sancin
Que sancin se aplica a las cesiones de rentas por tres o ms aos que no se transcriben? Varias decisiones
haban resuelto que dichas cesiones deban quedar totalmente privadas de efectos respecto a los terceros; pero la
jurisprudencia se ha definido en sentido contrario y reducido la cesin no transcrita al mximo dispensado de
transcripcin, es decir, a tres aos menos un da.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_180.htm (5 de 6) [08/08/2007 17:41:04]
PARTE QUlNTA
Efecto de la dispensa de transcripcin
Las cesiones inferiores a tres aos estn dispensadas de la transcripcin. Supongamos una cesin de esta clase
registrada y notificada al inquilino (arts. 1328_1690). Ser oponible a los acreedores hipotecarios? Siempre se ha
admitido esto respecto a los acreedores hipotecarios posteriores a la cesin pero existe duda por lo que hace a los
crditos anteriores. Muchos autores piensan que la cesin no les es oponible, pero la jurisprudencia se ha definido
en sentido contrario.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_180.htm (6 de 6) [08/08/2007 17:41:04]
PARTE QUlNTA
PARTE QUlNTA
CONTRATOS
TTULO 23
CONTRATOS ESPEClALES
CAPTULO 33
RETENCIN
Definicin
Hay casos en que un acreedor, que detenta una cosa perteneciente a su deudor, puede negarse a devolverla
mientras no haya sido pagado, aunque esta cosa no se le haya dado en prenda; se dice entonces que el acreedor
tiene el derecho de retencin. ste no es equivalente de una prenda; el acreedor prendado o anticresista tiene otros
derechos, adems del de retener la cosa; por otra parte, su derecho de retencin es para l convencional.
Cuando se habla del derecho de retencin propiamente dicho, se supone la ausencia de toda pignoracin expresa o
tcita y se habla de una facultad perteneciente al acreedor de pleno derecho, en virtud de un texto o de un
principio general; la especie de pignoracin que de ello resulta es, por tanto, puramente legal.
Caso en que procede
El derecho de retencin, as definido, existe en dos series de casos:
1. En los contratos sinalagmticos, en los cuales se funda en el incumplimiento de le convencin por una de las
partes.
2. En las acciones de reivindicacin, en las que sirve para procurar al demandado la restitucin de los gastos que
haya hecho con motivo de la cosa.
23.33.1 DERECHO DE RETENCIN ANTES DEL CDlGO ClVlL
Su forma de funcionamiento en el derecho romano
El derecho romano conoci el derecho de retencin en las dos hiptesis antes indicadas, y en ambos casos este
derecho se ejerca por medio de la exceptio doli. Contra la reivindicacin era esta excepcin la nica va que el
detentador tuvo a su disposicin, para repetir sus gastos, no tena accin, ni la condictio indebiti ni la actio
negotiorum gestorurn. Los romanos nunca consideraron el derecho de retencin, abstraccin hecha de su forma y
constituyendo una institucin jurdica distinta; para ellos no era sino una aplicacin de la excepcin de dolo.
Antiguo derecho
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_181.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:41:07]
PARTE QUlNTA
El antiguo derecho francs nunca tuvo sobre este punto una teora propia. Se continu aplicando los textos
romanos, porque se consideraron conformes a la equidad.
Se le encontr, adems, algunas aplicaciones nuevas en instituciones desconocidas de la antigedad. As en el
retracto Lignager, el retrado tena el derecho de retencin; en la colacin impuesta a los herederos beneficiados
con un anticipo de herencia. De esta manera se haca tan gran uso de l que llegaron a cometerse abusos; muchos
detentadores de bienes ajenos, condenados a restituir alegaban haber hecho mejoras y reclamaban
indemnizaciones, cuya liquidacin, complicada a voluntad, retardaba indefinidamente el cumplimiento de la
sentencia que ordenaba la restitucin.
La Ordenanza de Villers_Cotterets (agosto 1839, artculo 97) permiti primero a los jueces fijar un plazo para la
liquidacin de los gastos, al cabo del cual deba hacerse la restitucin. No se consider esto suficiente, puesto que
en 1566 la Ordenanza de Moulins autoriz al reclamante a tomar posesin inmediata de su bien, a condicin de
dar fianza para garantizar el pago de los gastos (artculo 52). Por ltimo, la Ordenanza de 1667 (tt. 27, artculo 9)
combin ambas disposiciones.
Por lo dems, el derecho consuetudinario estaba de acuerdo con las tradiciones romanas. lndependientemente de
la excepcin non adimpleti contractus, cuyo campo de aplicacin est bien determinado, nicamente conceda la
retencin para una sola especie de crdito, el de los gastos hechos sobre una cosa que deba restituirse como
consecuencia de una accin real. Fue esto lo que Garsias (autor del siglo XV), llamaba causas retinendi
cohrentes ipsi rei, lo que los autores modernos llaman debitum cum re junctum.
23.33.2 BAJO EL CDIGO CIVIL
Laguna legal
Al no haber ningn autor antiguo que pensara en construir sobre este tema una teora de conjunto, el Cdigo Civil
no reglament el derecho de retencin, como una materia distinta y homognea. nicamente lo mencion en
algunos textos, para hacer constar su existencia sin explicacin alguna (artculo 867, respecto al heredero
sometido a colacin; arts. 1612 y 1613 respecto al vendedor; artculo 1673 relativo al comprador en la retroventa;
artculo 1749 concerniente a los inquilinos; artculo 948 respecto al depositario). Este laconismo del cdigo ha
originado muchas dificultades.
23.33.2.1 Cundo existe derecho de retencin?
e) RELAClONES OBLlGATORlAS SlNALAGMTlCAS
Principio de la retencin
Todo contrato del que se derivan obligaciones recprocas para ambas partes debe, en principio, ejecutarse
simultneamente por los dos obligados. Vase lo que se ha dicho antes sobre el cumplimiento simultneo, o
dando y dando, y de la excepcin non adimpleti contractus. En este principio se han fundado a la vez tanto el
derecho de resolucin del artculo 1184, como el derecho de retencin; si una de las partes tiene el derecho de
promover la rescisin del contrato para repetir lo que ha entregado, tiene, con mayor razn, el derecho de negarse
provisionalmente a cumplir sus obligaciones.
Aplicacin
Cules son la personas que se encuentran en este caso? He aqu una
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_181.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:41:07]
PARTE QUlNTA
lista tan completa como es posible, pero que no comprende todos los
casos.
1. Posadero u hotelero. Los viajeros alojados en los hoteles y que en ellos toman sus alimentos, celebran un doble
contrato.
a) Por una parte, confan al hotelero su equipaje y todo lo que traen consigo; trtase de un verdadero depsito, que
la ley protege clasificndolo en los depsitos necesarios. El hotelero est obligado a devolver los efectos del
viajero a su primera peticin.
b) Al mismo tiempo, hay suministro de mercancas y de servicios, en razn del cual el viajero llega a ser deudor
del hotelero. Ambas operaciones son indivisibles y resultan de un hecho nico; la entrada del viajero en el hotel.
De esto resulta que si el viajero no cumple su propia obligacin, que es pagar su nota, no puede exigir que el
hotelero cumpla la suya, consistente en devolver los equipajes. El derecho que tiene el hotelero de conservar los
efectos entregados a l por sus clientes, se explica, de la manera ms sencilla, por los principios generales que
rigen los contratos sinalagmticos.
Sin embargo el derecho francs en lugar de considerarlo como derecho de retencin (exceptio doli), lo estim
como un privilegio y lo clasifica como tal en el artculo 2102_5. Este pretendido privilegio no lo es, pues se
admite que el hotelero pierde todo derecho sobre los equipajes del viajero, desde su salida del hotel; no es otra
cosa que la excepcin non adimpleti contractus, es decir, el derecho de retencin.
2. Porteadores. Comprndese con este nombre toda persona que se dedica a transportar alguna cosa, cualquiera
que sea la forma de transporte, por tierra o por mar, o incluso bajo la formas ms modernas, como el ferrocarril.
El transportista no puede ser obligado a entregar la cosa transportada antes de que se le pague. Se explica este
derecho de la misma manera que el del posadero. La ley exige tambin la misma observacin, pues considera al
porteador como un acreedor privilegiado (arts. 102-6).
Al igual que en el caso del hotelero, el transportista pierde su derecho tan pronto como entrega voluntariamente la
cosa, salvo una disposicin excepcional (artculo 307, C. C. Com.) sobre el flete debido al armador de un buque
mercante.
3. Vendedor. Cuando el precio no ha sido pagado, el vendedor tiene derecho a retener la cosa bajo ciertas
condiciones y distinciones ya estudiadas. Comprese el derecho romano; Venditor, quasi pignus, retinere potest
rem quam vendidit.
El vendedor que entrega la cosa pierde su derecho de retencin y ya no puede ejercitarlo cuando la cosa vuelve a
su poder por otro ttulo, por ejemplo, para la reparacin del objeto vendido.
4. Propietario expropiado. El propietario, cuyo inmueble es expropiado, no puede ser obligado a abandonarlo,
sino despus de habrsele pagado la indemnizacin que se le debe.
En este caso el derecho de retencin se presenta como una garanta de la propiedad; se aplica, sin embargo, a un
crdito, pues el propietario expropiado ya slo es acreedor; ha perdido su propiedad por efecto de la sentencia de
expropiacin. Se trata, pues, al propietario, como si hubiese vendido su bien.
Los textos son los siguientes: Ley del 22 noviembre 1o. diciembre 1790 artculo 25 para los detentadores de
bienes domaniales sujetos a rescate; Ley del 28 septiembre 6 octubre 1791, artculo 1 sobre la expropiacin por
causa de utilidad pblica; C.C. artculo 345; Ley del 3 mayo 1811, artculo 3.
5. Superficiario (domanier) (Ley del 7 jun; 6 ago. 1741, Sobre el dominio restituible, artculo 21). Cuando el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_181.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:41:07]
PARTE QUlNTA
dueo ejerce su derecho de despido, el superficiario tiene el derecho de retencin sobre los edificios respecto a los
cuales se le debe una indemnizacin. Se compara entonces al propietario, que sufre una expropiacin.
No le corresponde el mismo derecho, segn la Ley de el 8 de febrero de 1897, cuando voluntariamente hace la
entrega; el propietario del predio goza entonces de un plazo de seis meses a partir de la fecha en que recupera el
goce (artculo 5), lo que supone que el superficiario abandona la tenencia sin ser pagado. Su derecho de retencin
es sustituido entonces por otra garanta, un privilegio sobre el predio (mismo artculo).
6. Comprador bajo condicin resolutoria. La ley nicamente ha previsto el caso de retroventa. Cuando el
vendedor en la retroventa ejercita su derecho de rescate, el comprador tiene el derecho de rebana la cosa, si el
vendedor no le ofrece su restitucin ntegra (artculo 1673). Pero puede generalizarse; todo comprador, que sufre
el efecto de una condicin resolutoria, est obligado a restituir la cosa no obstante tener el derecho de restitucin
del precio; su crdito es garantizado por el derecho de retencin.
7. lnquilino lanzado por el nuevo propietario. El adquirente de un inmueble tiene, en ciertos casos, el derecho de
expulsar a los inquilinos, con la obligacin de indemnizarles ciertos daos y perjuicios; pero los inquilinos pueden
permanecer en posesin mientras no se les pague la indemnizacin (artculo 1748).
8. Depositario. Acreedor de gastos o de indemnizaciones en razn de la cosa (artculo 1008), puede el depositario
negarse a restituirla (artculo 1948). Es ste el ltimo caso para el cual existe un tercero expreso; los que siguen
resultan de los principios generales.
9. Mandatario o gestor de negocios. Cuando ha tenido que hacer gastos cuya restitucin se le deben, puede negar,
hasta el pago total, la restitucin de los objetos que en su poder. Los arts. 1993 y 2000 mencionan las obligaciones
respectivas de las partes, pero sin hablar del derecho de retencin. Este silencio de la Ley no puede producir duda
alguna sobre su existencia, puesto que se deriva del principio general del artculo 1184. Hay interesantes
aplicaciones a los oficiales ministeriales, poseedores de documentos y papeles pertenecientes a sus clientes.
10. Comodatario. Como el depositario puede haber hecho gastos cuya restitucin le sea debida (arts. 1890_1891);
tiene tambin el derecho de retencin.
11. Obrero o fabricante encargado de un trabajo. Se le ha entregado la del precio de su trabajo y pueda negarse a
entregarlo, si no se le paga. Pero no tiene sino un derecho de retencin, y por error en los trabajos preparatorios de
la Ley del 31 de diciembre de 1903 se le consider como acreedor prendario.
12. Sobre un nuevo derecho de retencin, creado en materia de seguros, para el riesgo locativo, por la Ley del 19
de febrero de 1889.
b) ACClONES REALES
Principio de la retencin
Fuera de los contratos sinalagmticos, el derecho de retencin se encuentra tambin en las acciones reales, por las
cuales una persona reclama la restituan de una cosa, a cualquiera que tenga un derecho el reembolso total o
parcial de ciertos gastos dichos sobre dicha cosa; para facilitar al poseedor el pago a que tiene derecho, se le
autoriza a negar la restitucin de la cosa. Tal es el fin de la antigua exceptio doli opuesta a la reivindicacin.
Silencio de los textos
No existe en el derecho francs ningn texto general que aluda a la persistencia de esta excepcin; la ley
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_181.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:41:07]
PARTE QUlNTA
solamente ha hablado de ella en un caso particular (artculo 867). Pero tambin aqu el silencio de la ley no es de
ninguna consecuencia, puesto que podemos apoyarnos a la vez en la tradicin, y en los principios generales.
No debe uno dejar de repetir que las antiguas teoras pretorianas de la accin de dolo y de la excepcin de dolo
dominan todava las legislaciones de origen latino, como la francesa; puede decirse que en Francia todas las
acciones son de buena fe. Por consiguiente, la excepcin de dolo subsiste aun en la reivindicacin con su antiguo
efecto, y cualquiera persona que tenga el derecho de recuperar su bien de manos de otra, no puede obtenerlo ms
que a condicin de pagar lo que deba en razn de ese mismo bien.
Aplicaciones
Pasemos revista de las diversas hiptesis en las cuales una persona es
privada de un bien por la accin real.
1. Coheredero sometido a colacin. nico caso prevista por la ley (artculo 867).
2. Adquirente cuyo ttulo es anulado. Debe considerarse que no ha tenido jams la propiedad del bien, y se
concede en su contra la accin real.
3. Usufructuario. No tiene derecho a la restitucin de todos sus gastos indistintamente, a causa del artculo 599.
4. Marido. En relacin con los bienes dotales, con motivo de los cuales ha podido hacer gastos, y que est
obligado a restituir despus de la disolucin del matrimonio o de la separacin de bienes.
5. Poseedor de buena o de mala fe. Cuando es vencido en eviccin por la reivindicacin del propietario por poseer
sin ttulo o por haber adquirido la cosa de un no propietario, se le debe la restitucin total o parcial de los gastos
(artculo 555).
6. Heredero aparente. Se le supone privado de la cosa por la peticin de herencia.
7. Tercero detentador de un inmueble hipotecado. Es vencido en eviccin por los acreedores hipotecarios (artculo
2175). Sobre este ltimo caso, vase el estado de la jurisprudencia expuesta al hablar de las hipotecas.
c) CONTROVERSIA TRADICIONAL SOBRE EL DERECHO DE RETENCIN
Su inutilidad
Las explicaciones presentadas antes, sobre el derecho de retencin y los principios generales en que se basa,
hacen intil una controversia muy reida, que recae sobre la determinacin de los casos en que es posible
admitirlo. Sin haber formulado la ley la regla general, y sin haber dado para sus aplicaciones sino soluciones
incompletas, se han propuesto tres opiniones.
Primera opinin
Se dice que el derecho de retencin es un privilegio. Ahora bien, solo la ley crea los privilegios; por tanto,
debemos limitarnos a conceder el derecho de retencin en los casos en que la ley habl de l y negarlo en todos
los dems. Esta opinin restrictiva antiguamente sostenida por Merln estaba completamente abandonada, cuando
fue sostenida de nuevo vigorosamente por Laurent (tomo XXlX). La opinin de Merln es contraria a todo un
conjunto de tradiciones indiscutibles y su principio es falso; la posibilidad de extender el derecho de retencin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_181.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:41:07]
PARTE QUlNTA
resulta de los principios generales, porque no es un privilegio.
Segunda y tercera opiniones
Ambas admiten una interpretacin extensiva de los textos y por el mismo mtodo; dados los artculos que
conceden el derecho de retencin, pueden deducirse de ellos las condiciones generales a que est sometido ese
derecho; se sabr as cundo puede concederse ante el silencio de los textos. Por este medio se establece una
regla, que haba sido formulada ya en el derecho antiguo; debe haber correlacin entre la cosa retenida y el
crdito reclamado.
Esta especie lazo existe, por ejemplo, cuando se trata de gastos hechos con motivo del inmueble reivindicado; a
este caso se alude cuando se habla de debitum cum re junctum. Muchos autores se atienen a esto y tambin la
jurisprudencia. Pero otros son ms exigentes y quieren, adems, que la posesin de la cosa por el retenedor se
aplique mediante la existencia anterior de una relacin contractual o cuasicontractual entre las partes, porque han
advertido la existencia de una relacin de este gnero en las hiptesis en que la ley concede el derecho de
retencin.
Es indudable que quienes adoptan esta tercera opinin, son menos generosos para conceder el derecho de
retencin, que los que se conforman con l debitum cum re junctum, puesto que exigen una condicin ms, que
puede faltar en algunos casos. La hiptesis principal sobre la cual difieren ambas opiniones es la del constructor
en un terreno ajeno (caso del artculo 555); hay, indudablemente, correlacin entre los gastos y el inmueble, pero
ninguna relacin obligatoria anterior entre el poseedor y el reivindicante; unos conceden el derecho de retencin;
otros lo niegan.
Es esta la opinin de Aubry y Rau, no obstante reconocer a los tribunales la facultad de conceder el derecho de
retencin, lo que hace que sea una solucin mixta, difcil de justificar.
Jurisprudencia
El derecho de retencin se concede ampliamente. No se exige que haya un texto en favor del retenedor; ni
siquiera se exige que exista entre las partes una relacin contractual, y nos conformamos con la condicin
tradicional (llamada debitum cum re junctum). As, le concede al poseedor vencido en eviccin por la
reivindicacin. Sin embargo, la jurisprudencia al introducir en esta materia una distincin que no le impone ni la
tradicin ni los principios, niega el derecho de retencin al poseedor de mala fe y nicamente lo concede a
quienes ignoraban los vicios de su ttulo.
Esta jurisprudencia parece remitirse a una sentencia de Pau, del 9 de agosto de 1837. Se halla en contradiccin
con las ideas dominantes en la actualidad.
23.33.2.2 Efecto
A quin se limita este efecto
El derecho de retencin no es otra cosa que una negativa legtima de restitucin; el retenedor no est obligado a
entregar la cosa ante la accin personal o real intentada contra l. Todo su derecho se limita a esto.
Ausencia del derecho de persecucin
Si el retenedor pierde la posesin, no tiene ningn medio de recobrar la cosa.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_181.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:41:07]
PARTE QUlNTA
Si citan tres casos excepcionales en los que existe este derecho para el arrendador, el acreedor prendario y el
vendedor; pero los dos primeros tienen ms que un derecho de retencin; tienen un derecho real de prenda; en
cuanto al vendedor, su derecho de reivindicacin se explica por su origen histrico; proviene de otra fuente. En
ningn caso el derecho de persecucin se deriva del de retencin. Existe para ello una excelente razn; el derecho
de retencin resulta de una excepcin, simple medio de defensa, y el derecho de persecucin supone la existencia
de una accin.
Ausencia de privilegio sobre el precio
El derecho de preferencia slo puede resultar de un derecho real de garanta, como la prenda o la hipoteca, o de
un privilegio (favor) establecido por la ley. En este caso nada hay semejante; el retenedor slo tiene un derecho;
negarse a entregar la cosa; pero si la cosa es rematada por l o por otras personas, no puede pedir que se le pague
su crdito, con preferencia, como lo har un verdadero acreedor privilegiado. Slo puede considerrsele como
acreedor quirografario.
El Cdigo de Comercio alemn, de 1897 completa el derecho le retencin por la existencia de un derecho de
preferencia contra los terceros (artculo 371).
Consecuencia
No siendo el derecho de retencin un verdadero privilegio, no puede concederse al retenedor el beneficio de la
Ley del 19 de febrero de 1889, que slo habla de los acreedores privilegiados e hipotecarios. Sin embargo, podra
tener derecho a una indemnizacin fundada en el principio del artculo 1382.
Equivalencia final de la retencin y del privilegio
A pesar de lo que acabamos de decir, el retenedor obtendr su pago antes que los otros acreedores, como si
tuviese un privilegio. En efecto, los acreedores del propietario de la cosa retenida se hallan en la misma situacin
que ltimo; no pueden obtener que el retenedor entregue la cosa ms que a condicin de ofrecerle su pago. Ellos
tienen el derecho de rematarla, pero el adquirente no podr tomar posesin de ella sino a condicin de pagar al
acreedor provisto del derecho de retencin; mientras no se le pague permanecer en posesin de la cosa.
Lo anterior no es una novedad; la exceptio doli produca ya el mismo efecto en el derecho romano; rechazaba ella
todas las acciones ejercidas por cuenta de la persona a quien le eran oponibles. As, la simple excepcin de dolo,
vulgarmente llamada derecho de retencin, produce la misma ventaja prctica que un derecho de preferencia
derivado de un derecho real de prenda o de privilegio.
lndivisibilidad del derecho de retencin
El derecho de retencin es indivisible y por la misma razn de la prenda; mientras no se haya efectuado
totalmente el pago, no puede considerarse cumplida la condicin de la que depende la restitucin.
23.33.2.3 Naturaleza
lnters de la cuestin
Se pregunta si el derecho de retencin es un derecho real. No se trata de una cuestin de palabras. Algunos
autores han llegado a conceder al retenedor un derecho de persecucin en razn del carcter real de su derecho.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_181.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:41:07]
PARTE QUlNTA
Discusin
Es muy frecuente or decir que el derecho de retencin es un derecho
real. Para ello se han dado varias razones:
1. La tradicin. Dumoulin y algunos otros autores sostuvieron expresamente esta opinin. Por nuestra parte,
respondemos que si la tradicin tiene cierto peso cuando se trata de establecer la existencia antigua de una regla
positiva del derecho, no lo tiene respecto a una concepcin doctrinal sobre la cual los antiguos han podido
equivocarse tanto como nosotros.
2. Los trabajos preparatorios. Con respecto al artculo 1948 hicieron declaraciones que demuestran que, en su
pensamiento, el derecho de retencin es real; uno de ellos dice que el depsito sirve de prenda a los crditos de
los cuales es causa el otro, que el depositario tiene un verdadero privilegio. Esto demuestra sencillamente que los
legisladores no son infalibles, puesto que no hay en el derecho de retencin ni prenda ni privilegio.
3. Los textos del cdigo, El derecho de retencin que se deriva de la anticresis es un derecho real oponible a los
terceros, y el artculo 446, C. Com. lo trata como tal al asimilarlo a la prenda. Se responde a esto que los efectos
que se producen aqu deben atribuirse, no al derecho de retencin, sino a la anticresis misma que a un derecho
real particular.
Rechazando todos estos argumentos, Qu nos queda para probar el carcter real del derecho de retencin?
nicamente los efectos que produce; el derecho de retencin no es una excepcin puramente personal, oponible
nicamente al deudor del crdito garantizado; tambin es oponible (y sta es su principal utilidad):
1. A los otros acreedores de ese deudor, y
2. A los adquirentes de la propiedad de la cosa o de derechos redes sobre sta. As, un obrero que ha recibido un
objeto para repararlo, y que no ha sido pagado, puede oponer su derecho de retencin, no solamente el empresario
que le ha confiado este trabajo, sino el dueo de la cosa por cuenta del cual se hizo la obra.
Todos estos efectos pueden, sin embargo, explicase sin la existencia de algn derecho real. En la hiptesis de la
sentencia de 1861, el mismo dueo era deudor personal del obrero quien tena contra l una accin directa
(artculo 1798); por tanto, es muy sencillo que se le haya opuesto la excepcin non adimpleti contractus. Lo
mismo ocurre en todos los casos de reaccin por gastos; el poseedor tiene naturalmente como deudor a quien se
enriquecera a su costa al recobrar la cosa sin indemnizarlo; es absolutamente sencillo tambin que el derecho de
retencin sea opuesto a cualquiera que ejerza una accin real contra el retenedor.
En cualquier otra hiptesis, el derecho de retencin es oponible, no a los terceros, sino a los causahabientes del
deudor. De Loynes concluye, tambin, que el derecho del retencin no es un derecho real.
23.33.3 DERECHO DE RETENClN FUERA DE FRANClA
Utilidad de una comparacin
Las ideas corrientes en Francia sobre este punto son tan confusas, que un examen fuera de las fronteras se
impone, tanto ms cuanto que ciertos cdigos contienen interesantes disposiciones al respecto.
Legislacin austraca (1810)
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_181.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:41:07]
PARTE QUlNTA
El artculo 471, C.C. es la negacin de todo derecho de retencin legal; la cosa ajena no puede ser retenida sino en
virtud de una prenda o de un contrato, y solamente mientras dure ste.
Legislacin alemana
En Alemania hay dos sistemas diferentes:
1. El ms antiguo es especial a los comerciantes (cdigo de comercio de 1861, arts. 313 y 314). Est permitido a
un comerciante, acreedor de otro, ejercer el derecho de retencin sobre todos los objetos y efectos muebles
pertenecientes a su deudor y de los cuales tenga la posesin por un acto lcito, aunque no exista ninguna conexin
entre la cosa retenida y la casa reclamada. Existe una ilimitada extensin del derecho de retencin.
2. El Cdigo Civil alemn no ha querido hacer de la simple posesin de la cosa ajena una garanta aplicada sin
distincin a toda clase de crditos, y ha llegado al sistema de la conexidad (artculo 273). Su redaccin es notable,
pues distingue claramente los dos sistemas fundamentales del derecho de retencin. El inc. 1 se refiere a la
hiptesis de una relacin sinalagmtica; el deudor, que tiene un derecho exigible contra el acreedor, en virtud de
la relacin jurdica en la que se basa su propia obligacin, puede negarse a realizar la prestacin que deba hasta
que se cumpla la que se le debe a l.
Es ste la exceptio non adimpleti contractus, sobre la cual el cdigo habla ms adelante (arts. 820_322). El inc. 2
se refiere, por el contrario, a la excepcin opuesta a una reivindicacin o a cualquier otra accin de restitucin, si
el poseedor tiene un crdito que hacer valer, en razn de los gastos o de un dao que se le haya causado por el
objeto reclamado; es ste el debitum cum re junctum.
Cdigo suizo
El cdigo federal suizo de las obligaciones (artculo 1893), intermediario por su fecha entre los dos cdigos
ademanes, haba adoptado el mismo dualismo que ellos (arts. 224-228). En materia civil, exige la conexidad entre
el crdito y la cosa (artculo 224, inc. 1, in fine). Pero este texto nicamente prev la retencin por gastos; el
Cdigo Civil de 1907 (artculo 895) admite el derecho de retencin sobre las cosas muebles y los papeles-valores
del deudor a condicin de que haya una relacin natural de conexidad entre el crdito y el objeto retenido.
Cdigo japons (1891) Los arts. 92 y 96 reglamentan en detalle el derecho de retencin, pero solamente en razn
de los gastos o de los daos. Exigen la conexidad (artculo 92), establecen la indivisibilidad (artculo 93) y niegan
positivamente todo derecho de preferencia (artculo 94).
Rumania
Este derecho es un derecho real que ha sido admitido por la Corte de Jassy.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_181.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:41:07]
PARTE SEXTA
PARTE SEXTA
PRlVlLEGlO E HlPOTECA
TTULO 24
PRlVlLEGlO
CAPTULO 1
GENERALlDADES
Tres especies de privilegios
Los privilegios, que se analizan todos en un derecho de preferencia concedida a ciertos acreedores, son o
privilegios generales que recaen sobre la totalidad de los bienes, o privilegios especiales que recaen nicamente
sobre ciertos bienes. Entre estos ltimos, unos son muebles, otros inmuebles segn la naturaleza de su objeto.
En las aplicaciones que siguen, dejaremos provisionalmente a un lado los privilegios inmuebles especiales, que
son verdaderas hipotecas y que encontraremos ms adelante con este ttulo. Por tanto, solamente trataremos de los
privilegios generales y de los privilegios muebles especiales.
ldea primera del privilegio
El privilegio es una disposicin de la ley que favorece a un acreedor. Se trata de un acreedor sometido a la ley
del concurso? En caso de insolvencia del deudor, se le paga, no a prorrata, sino con preferencia a los dems, es
decir, en su totalidad antes que ellos. Si se trata de un acreedor que tiene ya un derecho de preferencia como
prendario o hipotecario, se le concede una situacin favorable pagndole antes que aquellos que tienen un derecho
anterior al suyo.
De esto resulta que slo la ley puede establecer los privilegios. Tal es la idea que expresa todava la palabra
privilegio; ley establecida en inters privado. Como consecuencia, los privilegios son de interpretacin estricta y
no existen sin un texto que los conceda expresamente.
Estado confuso de los privilegios actuales
En el derecho romano la nocin de privilegio era muy sencilla; en el derecho moderno ha llegado a ser incierta y
confusa, se han reunido bajo este nombre nico cosas muy diversas al grado de que es imposible actualmente dar
del privilegio una teora que se sostenga y que tenga unidad, es necesario proceder por va de anlisis. En
realidad, slo los privilegios generales han conservado la naturaleza del antiguo privilegio; los privilegios
especiales sobre los inmuebles son verdaderas hipotecas privilegiadas, en el sentido de que se benefician de una
situacin favorable.
En cuanto a los privilegios muebles especiales, son derechos de origen variado, que han venido a confundirse con
el nombre de privilegios porque todos ellos conceden al acreedor un derecho de preferencia.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_182.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:41:08]
PARTE SEXTA
Definicin corriente
La ley ha definido el privilegio como un derecho que el carcter del crdito confiere al acreedor para ser preferido
a los dems acreedores, incluso hipotecarios (artculo 2095). Los artculos siguientes establecen la forma en que
los acreedores privilegiados ejercen su derecho de preferencia.
1. Hay conflicto entre varios privilegios diferentes? La preferencia se rige por las diferentes cualidades de los
privilegios (artculo 2096), es decir, segn el grado de valor que concede la ley a cada uno de ellos.
2. Hay conflicto entre varios acreedores provistos de un mismo privilegio? Estos acreedores, que estn en el
mismo lugar, como dice el artculo 2097, son pagados por concurrencia. Cada uno de ellos nada ms recibir un
dividendo proporcional a su crdito, si no hay con qu pagar a todos.
Critica de esta definicin
Esta especie de descripcin del privilegio que de el Cdigo Civil se tom del derecho romano por intermediacin
de Domat. Era absolutamente exacta para los privilegios tal como existan en la poca romana, cuando eran
derechos de preferencia concedidos a ciertos quirografarios, privilegia interpersonales actiones; pero ya casi no lo
es para ese conjunto de derechos diferentes que el cdigo francs enumera en los arts. 2101, 2102 y 2103.
La idea de que el carcter del crdito determina su rango (non ex tempore stimantur, sed ex causa), ya no es
verdadera sino para los privilegios generales del artculo 2101; respecto a los privilegios especiales de los arts.
2102 y 2103, el rango es, por el contrario, una cuestin de fecha o una cuestin de posesin. As, a la pregunta,
cules son los caracteres generales de los privilegios?, puede responderse audazmente; no los hay, a menos que
se reduzca su examen a los privilegios generales del artculo 2101.
Los privilegios verdaderos no son derechos reales
El sistema de la ley tiene otro inconveniente; aunque no lo diga expresamente, la aproximacin que hace entre los
privilegios y las hipotecas, genera la idea de que los privilegios, como las hipotecas, son derechos reales. Esto es
verdad respecto a los privilegios especiales inmuebles, que son verdaderas hipotecas; tambin lo es, respecto a
acreedor prendario, quien tiene el derecho real de prenda y cuyo derecho de preferencia en ninguna manera es de
la naturaleza de los privilegios.
Pero respecto a los dems acreedores privilegiados, no existe derecho real. Los nicos derechos reales que existen
son los que aseguran a una persona, contra otras, la posesin total o parcial de una cosa. Tales son la propiedad, el
usufructo, las servidumbres, la enfiteusis, la prenda; tal es tambin la hipoteca, porque tiende a hacer que se
abandone la cosa el acreedor y porque autoriza a ste a transferir su propiedad a otra persona. En el privilegio
nada hay semejante; es un simple derecho de prioridad entre acreedores, una situacin favorable a la reparticin
del precio y as lo considera la ley al definirlo como un derecho que tiene el acreedor para ser preferido en el pago
(artculo 2095).
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_182.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:41:08]
PARTE SEXTA
PARTE SEXTA
PRlVlLEGlO E HlPOTECA
TTULO 24
PRlVlLEGlO
CAPTULO 2
PRlVlLEGlOS GENERALES
Distincin
Segn su origen y su fin, los privilegios generales son de dos clases; unos son establecidos por las leyes civiles en
provecho de los particulares; otros han sido creados por leyes administrativas en provecho del fisco.
Sobre qu recaen
En principio, los privilegios generales, recaen sobre todos los bienes del deudor, muebles e inmuebles, y hay para
ello una buena razn; se han declarado privilegiadas las acciones quirografarias; el acreedor puede, ejercer su
derecho sobre el conjunto del patrimonio que constitua su prenda. Esta regla se aplica a todos los privilegios
generales del derecho civil enumerados a continuacin.
Sin embargo, los diferentes privilegios del tesoro pblico, no recaen sino sobre los muebles, no porque el tesoro
haya renunciado a poseer una garanta sobre los inmuebles de sus deudores, cuando los tienen, sino porque
entonces el tesoro ha obtenido una hipoteca en lugar de un simple privilegio general.
24.2.1 PRlVlLEGlOS GENERALES DEL DERECHO ClVlL
Su numero y orden
Hay ocho; cinco se derivan del Cdigo Civil; los otros tres han sido instituidos a partir de 1804 por leyes
especiales. En la siguiente lista llevan los nmeros 4, 6 y 8.
24.2.1.1 Gastos judiciales
Principio
Cuando se han hecho gastos para realizar (transformar en dinero) los bienes del deudor, estos gastos deben
deducirse de las sumas as obtenidas; la ley los declara privilegiados (artculo 2101_1).
Estos gastos no siempre son judiciales; comprenden tambin cierto nmero de gastos extrajudiciales, como los de
sellos e inventario. Por otra parte, son privilegiados a este ttulo no solamente los gastos hechos para liquidar los
bienes del deudor y para distribuir el precio, de ellos a los acreedores, sino tambin los que se hayan hecho para
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_183.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:41:11]
PARTE SEXTA
conservar o recobrar ciertos bienes en inters de los acreedores; talas seran los gastos de una accin pauliana
(artculo 1167), los de una reivindicacin ejercitada contra un tercero por cuenta del deudor (artculo 1166), o los
gastos de secuestro.
Restriccin
Si los gastos judiciales son privilegiados, se debe a que son tiles a los acreedores. Este motivo produce una
restriccin del privilegio en ciertos casos; si existe un acreedor para el cual los gastos reclamados no hayan sido
tiles, no sern privilegiados contra l
Ocurre esto para el arrendador en el procedimiento de distribucin por contribucin; el arrendador tiene el
derecho de que se resuelva sobre su privilegio por va de rfer, sin esperar a que se termine este procedimiento
(artculo 66 , C.P.C.); los gastos de distribucin no son hechos en su inters y su crdito no ser preferido por
ellos; estos gastos son pagados, dice la ley, antes de todo crdito, salvo el proveniente de los rentas debidas al
arrendado (artculo 662, C.P.C.). Lo anterior ha de entenderse no solamente respecto de los gastos de distribucin
(de que habla la ley), sino con mayor razn de los gastos. de quiebra o de liquidacin judicial hechos en inters de
la masa de los acreedores. El arrendador sufre nicamente la deduccin de los gastos que le han sido tiles, tales
como los de sellos y de inventario.
24.2.1.2 Gastos funerarios
Motivo del privilegio
Se trata de un motivo de decencia y el salubridad pblica; la ley quiere asegurar el rpido entierro de los muertos.
Su origen
Este privilegio se admita ya en el derecho romano. Maecianus; lmpensa funeris semper ex hereditate deducitur,
qu etiam omne creditum solet prcedere, cum bona solvendo non sint.
Crditos privilegiados
Como la ley no ha precisado nada, todo se ha controvertido. Han surgido
dos cuestiones principales:
1. Que debe entenderse por gastos funerarios? La jurisprudencia, antiguamente, comprenda en el privilegio
hasta los gastos de luto de la viuda y de los criados; esta solucin es generalmente condenada por los autores
modernos.
Hay tambin una tendencia a no admitir como privilegios ms que los gastos estrictamente necesarios para la
inhumacin (transporte del cuerpo y entierro), con exclusin de los gastos de la ceremonia religiosa. Pero en
general, se considera que los gastos de la ceremonia religiosa estn comprendidos en los gastos funerarios, a
condicin, sin embargo, de que estn en relacin con la condicin social y la fortuna aparente del difunto.
Segn la jurisprudencia, el privilegio de los gastos funerarios no se extiende a la construccin de un monumento
fnebre, por modesto que sea ni a la compra de una concesin de un cementerio.
2. De que personas prev la ley su defuncin? Generalmente se admite que el privilegio de los gastos funerarios
existe, no slo cuando es el mismo deudor quien ha fallecido, sino tambin, en vida de ste, cuando se trata de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_183.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:41:11]
PARTE SEXTA
enterrar a una persona que vivi a su cargo sin fortuna personal, como sus hijas. La razn de ello consiste en que
tales gastos deben ser soportados por el deudor.
Errneamente Laurent restringe el privilegio a la persona misma del deudor; errneamente tambin, otros autores
lo extienden a personas que no vivan a cargo del deudor.
24.2.1.3 Gastos de la ltima enfermedad
Origen del privilegio
Este privilegio no exista en el derecho romano. Naci de una falsa interpretacin dada por los comentadores a
dos leyes romanas, que conceden no un privilegio, sino simplemente una accin de repeticin al heredero, cuando
es l quien con dinero propio ha solventado los gastos de la enfermedad del difunto. Domat no habla de este
privilegio; Pothier lo considera como una simple aplicacin del privilegio de los gastos funerarios. Se ve por este
origen, qu valor debe concederse a las afirmaciones de los autores modernos, que declaran que este privilegio ha
sido instituido por una idea de humanidad.
Definicin de ltima enfermedad
Bajo el imperio del cdigo se preguntaba qu debe entenderse por ltima enfermedad; Era la ltima en fecha, la
ms reciente, la que haba precedido a la quiebra o al concurso, o bien la ltima de la vida, la que precedi a la
muerte? Segn la tradicin y el conjunto de los textos, esta ltima solucin era indudable; la ltima enfermedad,
respecto a la cual se concede el privilegio es aquella de la que muri el deudor.
Pero esto no era negocio para los mdicos, quienes hubieran querido gozar del mismo privilegio cuando su
deudor aun vivo, cae en la insolvencia; por ello atacaron la ley diciendo: No es ridculo que el mdico torpe, que
pierde a su enfermo, tenga un crdito privilegiado, en tanto que el mdico hbil, que le salva la vida, sea
recompensado mediante la supresin del privilegio? Los mdicos lograron obtener de las cmaras una ley que les
concedi toda una serie de favores. Esta ley (30 de noviembre de 1892), mediante su artculo 12, reform el
2101_3 agregando a las palabras gastos de la ltima enfermedad, lo siguiente; cualquiera que haya sido su
resultado. De esta manera la cuestin fue resuelta en un sentido contrario a la jurisprudencia anterior.
Extensin del privilegio
La ley omiti resolver dos cuestiones:
1. En qu medida procede el privilegio tratndose de las enfermedades crnicas? Algunos autores slo lo
conceden por el ltimo periodo de la enfermedad, aquel durante el cual ha tomado un carcter particular de
gravedad; otros no admiten lmite alguno al privilegio, de no ser la prescripcin del crdito del mdico, que es de
dos aos. Esta ltima opinin parece ser la ms segura; el privilegio se concede por la ltima enfermedad, se
prolonga, tanto como puede seguirse la unidad. La ley hubiera hecho mejor suprimiendo la palabra ltima y
concediendo un privilegio a los crditos no prescritos originados por las enfermedades.
2. A qu personas se concede? No se concede el privilegio sino por la enfermedad del deudor, y no por las
atenciones dadas a los miembros de su familia (Aubry y Rau). Esta solucin no parece muy rigurosa. Debera
reconocerse el privilegio por todas las enfermedades que hayan debido cuidarse a costa del deudor.
Personas privilegiadas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_183.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:41:11]
PARTE SEXTA
Los gastos de enfermedad no se deben nicamente a los mdicos, que han atendido al enfermo; comprenden
adems, todo lo que puede deberse al farmacutico por suministros de medicinas, a los enfermeros por sus
sueldos, a los establecimientos de hidroterapia y sanatorios, etc. La ley, en efecto, concede el privilegio por todos
los gastos de ltima enfermedad. Todas estas personas concurren entre s (artculo 2101-3).
24.2.1.4 Gastos de lactancia
Creacin del privilegio
La Ley del 23 de diciembre de 1874, sobre la proteccin de los nios de la primera edad (artculo 14) extendida a
Argel, cre un privilegio en provecho de las nodrizas, por sus salarios. Esta ley aprovecha a las nodrizas que no
habitan en casa de los padres del nio amamantado por ellas; las nodrizas que viven en la casa de los padres
siempre tenan un crdito privilegiado por virtud del artculo 2101-4.
24.2.1.5 Salarios de los domsticos
Origen
Este privilegio es la creacin moderna. Era desconocido de los romanos; los servicios de sus domsticos se
fundaban en las esclavitud, y parece haber sido introducido por la jurisprudencia del Chalelet de Pars. Pothier no
lo haba visto practicar sino en Pars, tratndose de los domsticos de ciudad. La Ley del 11 brumario, ao Vll lo
admiti para los domsticos de una manera general. Este privilegio se fundaba en el inters que inspiran las
personas ordinariamente poco afortunadas y que viven de su trabajo.
Crditos garantizados
La Ley de brumario deca; los salarios de los domsticos; el cdigo dice; los salarios de las personas que prestan
servicios (artculo 2101_4).
Grenier explic en su informe al tribunado que se haba querido adoptar simplemente una nueva designacin, sin
conceder con ello el privilegio a personas a quienes la ley de brumario lo negaba; se cambi la forma y no el
alcance de la ley.
Son privilegiados a ttulo de domsticos todos los que sirven a un patrn colocndose en ese estado de
dependencia personal y durable que constituye el servicio domstico, ya se trate de un servicio en la ciudad
(criados, recamareras, cocineras, porteras, etc.), o en el campo, (peones, carreteros, pastores, etctera).
Por el contrario, este privilegio se niega:
1. A los que tienen el carcter de obreros o de jornaleros, que vienen a trabajar de fuera por jornada, incluso
cuando se tenga la costumbre de emplearlos; estas personas no viven en el estado de los domsticos.
2. A diversas personas que, aunque viven en la casa ajena y reciban un salario, no estn colocadas personalmente
bajo la dependencia de la persona en cuya casa habitan, como los preceptores, secretarios, bibliotecarios, etctera.
Extensin del privilegio
ste se da por el ao corriente y por uno vencido. Los aos se cuentan desde el da en que comienza el servicio.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_183.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:41:11]
PARTE SEXTA
Por tanto, el acreedor nunca tendr derecho a dos aos completos, ya que el ao durante el cual sobreviene la
muerte o la quiebra, no es terminado todava por definicin.
La suma garantizada por el privilegio no concuerda con la porcin de los salarios no prescrita, sino cuando el
domstico ha tratado por ao (artculo 2262). Respecto a los domsticos que tratan por mes o por da, la ley
nicamente les permite reclamar seis meses de salarios; el excedente ha prescrito (artculo 2271); el privilegio no
le servir, para ms, sino cuando ejercitan con xito la facultad de deferir el juramento a su deudor (artculo 2275).
24.2.1.6 Salarios de los empleados y obreros
Extensin del privilegio de los domsticos Despus de la publicacin del cdigo se pregunt si la expresin
personas que prestan sus servicios del artculo 2101_4, poda aplicarse a todos los que prestan sus servicios (arts.
1780 y ss.). Se hubiera querido poder hacer que se aprovecharan de l todos los empleados, obreros y
dependientes del comercio y de la industria.
La jurisprudencia rechaz esta interpretacin; reconoci que los autores del cdigo no haban tenido la intencin
de ampliar el privilegio y que las personas que prestan servicios no eran sino los domsticos a los que se refera la
Ley de brumario. Por tanto, negaba el privilegio a los obreros, no obstante concederlo a veces a los dependientes.
La Ley del 28 de mayo de 1838 sobre la quiebra (artculo 549, C. Com.) concedi a todos un privilegio
clasificado en el mismo rango que el de los domsticos.
La Ley del 7 de febrero de 1895 modific nuevamente el inciso final del artculo 549, C. Com., para resolver
ciertas dificultades de detalles relativos a los agentes viajeros.
Lagunas subsistentes
A pesar de la extensin creciente de este privilegio, no todas las personas que viven de su salario eran
privilegiadas. As, se negaba a los empleados de los notarios y de otros oficiales ministeriales, porque no son ni
domsticos ni personas de servicio, ni obreros o empleados. Por la misma razn, se negaba tambin a los artistas
dramticos o lricos y a los msicos de las orquestas de los teatros. Sin embargo, la cuestin era discutida respecto
a estos ltimos, y llego a dictarse una sentencia en su favor.
Generalizacin del privilegio
Por ltimo, la Ley del 17 de junio de 1919 que reforma el artculo 2101_4, C.C., y el artculo 549, C. Com.
extendi este privilegio a todas las personas que prestan servicios, de manera que suprime todas las lagunas. l
nuevo artculo 549 enumera especialmente a los artistas dramticos, y a todas las personas empleadas en las
empresas de espectculos pblicos, as como los representantes de comercio, asimilados en la adelante a los
agentes viajeros.
Extencin del privilegio
Las personas que tienen el carcter de agentes tenan, desde 1938, un crdito privilegiado por sus meses de
salarios. A los obreros, que se pagan ordinariamente por quincena, se les haba dado primeramente un privilegio
por slo un mes de salario; en 1889, se les concedieron tres meses (Ley del 4 mar. 1889, artculo 22 que reform
el artculo 549, C. Com.) La Ley del 17 de junio de 1919 extendi a seis meses, uniformemente para todo el
mundo, la duracin de estos privilegios. Ya no hay actualmente diferencia entre las personas de servicios y los
empleados.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_183.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:41:11]
PARTE SEXTA
Naturaleza de los crditos garantizados
El texto del cdigo no concede el privilegio sino por el pago de los salarios. Empero esta disposicin debe
completarse con otras tres leyes posteriores.
1. La Ley del 27 de diciembre de 1895, sobre las cajas de retiros y de socorros, extendi este privilegio a las
restituciones de las sumas retenidas sobre los asalariados, para ser entregadas a una institucin de previsin y an
no empleadas (artculo 4).
2. La Ley del 5 de abril de 1928 (artculo 53) sobre los seguros sociales, decide que la doble contribucin debida
por el patrn en virtud del artculo 2 de la ley, es garantizada por un privilegio en primer lugar, y produce efectos
concurrentemente con el privilegio de los trabajadores, y de los agentes y obreros.
3. Por ltimo, la Ley del 19 de junio de 1928, que reforma el artculo 23, lib. 1 del Cdigo del Trabajo, sobre la
resiliacin el contrato de trabajo por tiempo indefinido, considera privilegiado en el mismo rango que los salarios,
la indemnizacin de daos y perjuicios debidos en caso de rotura injustificada del contrato de trabajo.
24.2.1.7 Suministros de subsistencias
Motivos del privilegio
Este privilegio, que parece haber sido introducido por el cdigo, pues Pothier no habla de l, se establece ms
bien en inters del deudor que en el del acreedor, a quien se quiere asegurar crdito con los proveedores, a los que
se dirige para obtener las cosas indispensables a su existencia. Al declarar privilegiado al acreedor, se facilita el
aprovisionamiento del deudor.
Suministros privilegiados
Es ste otro punto sobre el que la ley ha cometido el error de no reglamentarlo detalladamente, pues no se sabe lo
que debe entenderse exactamente por subsistencias. Lejos estn los autores de ponerse de acuerdo. Unos
comprenden en las subsistencias todo lo necesario para la vida, como el alumbrado, la calefaccin y la ropa.
Otros, a cuya cabeza se sita Laurent restringen el privilegio a los suministros de alimentos propiamente dichos.
Ninguna razn hay para entender la palabra subsistencias en un sentido ms estricto que el que se da a la palabra
alimentos, en la deuda alimentaria. No hay jurisprudencia sobre la cuestin.
Sin embargo, se ha juzgado que el privilegio debe restringirse a los suministros de cosas necesarias para la vida, y
no concederse para consumos de lujo, como el de Debidas.
Subsistencias comprendidas en el privilegio
En cuanto a las personas que han consumido las subsistencias, la ley se explica claramente y da el privilegio que
los suministros hechos al deudor y a su familia (artculo 2101_5). Las dificultades que se encuentran para los
privilegios de los gastos funerarios y de los gastos de ltima enfermedad no surgen aqu. La familia del deudor se
entiende en el sentido latino de familia, casa: son las personas que viven a su cargo, parientes o no, y entre ellas
los domsticos. Pero el privilegio no se extiende a los suministros hechos para trabajadores que viven fuera de la
casa del amo, por ejemplo a los inmigrantes en una colonia, alojados y alimentados por el que explota un
dominio, pero no en casa de ste.
Extensin del privilegio
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_183.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:41:11]
PARTE SEXTA
Para determinar la cantidad de suministros que podr pagarse por privilegio, la ley hace una distincin segn la
forma como se hayan hecho los suministros; si es al por mayor, podr reclamarse lo correspondiente a un ao; si
es al por menor, el privilegio slo abarca los suministros de los seis ltimos meses (artculo 2101_5). El ao o los
seis meses garantizados por el privilegio se cuenta remontndose en el pasado a partir de la quiebra o del
concurso.
Creo que para aplicar ese distincin debe uno atenerse a la naturaleza de los suministros, ms bien que a la
calidad de las mercancas, aunque el texto distingue entre las mercancas al por mayor y las mercancas en detalle.
Por consiguiente, una casa al por mayor que haya hecho suministros al por menor, no podr recamar por
privilegio sino los seis ltimos meses. Sin embargo, la cuestin es discutible.
Siendo la prescripcin de un ao para todos los suministros (artculo 22721, su plazo concuerda con el del
privilegio de los suministros al por mayor, pero no con el de los suministros al por menor; para stos nicos seis
meses son privilegiados; los otros seis meses no prescritos quedan en estado de crdito quirografario.
Dueo de pensiones
La ley asimila los dueos de pensin a los proveedores de subsistencia. La prctica moderna aplica esta palabra a
los dueos de casas de educacin, que prestan alimentos a los alumnos internos o seminternos, y se decide que no
tiene privilegio sino por los suministros de alimentos, y no por los de las clases (cuadernos, papeles, libros, etc.).
Los dueos de pensin son asimilados a los proveedores al por mayor y privilegiados por un ao.
24.2.1.8 lndemnizaciones de accidentes industriales
Creacin del privilegio
La Ley del 9 de abril de 1898, que ha organizado lo que se llama riesgo profesional y que concede indemnizacin
a los obreros vctimas de accidentes, aun fortuitos, ha establecido, al mismo tiempo, diversas garantas para el
pago de estas indemnizaciones. Especialmente, ha instituido (artculo 23), un privilegio cuyo lugar se encuentra a
continuacin de los del artculo 2101. En la prctica no desempea papel alguno, ya que la ley ha creado un fondo
de garanta
Crditos garantizados
Este nuevo privilegio garantiza:
1. Los gastos mdicos y farmacuticos en cualquiera hiptesis.
2. Los gastos funerarios, cuando la vctima sucumbe.
3. La indemnizacin debida al obrero en caso de incapacidad temporal de trabajo; la debida en caso de
incapacidad permanente est garantizada en otra forma.
24.2.2 PRlVlLEGlOS DEL FlSCO
Contribuciones directas
Este privilegio recae nicamente sobre los muebles y no sobre los inmuebles. Se establece para todas las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_183.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:41:11]
PARTE SEXTA
contribuciones directas distintas del impuesto predial, el cual est garantizado de otra manera. Por tanto, se aplica
a las contribuciones directas establecidas en provecho de los departamentos y de los municipios y a los impuestos
asimilados. Se aplica igualmente al impuesto global sobre la renta y a los impuestos cedulares sobre las diversas
categoras de rentas. Garantiza el ao en curso en el momento del embargo y un ao vencido, as como los gastos
de restitucin.
lmpuesto del timbre
El privilegio de las contribuciones directas se ha extendido al cobro del impuesto del timbre.
Contribuciones indirectas
El privilegio que las garantiza recae nicamente sobre todos los muebles, como los dos anteriores (1 germinal,
ao Xlll).
Deudas de los que manejan fondos del estado
El fisco tiene un privilegio general sobre los muebles de los que manejan fondos del estado.
lmpuestos aduanales
Para el pago de estos derechos, la administracin tiene un privilegio sobre los muebles de sus deudores.
Gastos en materia penal
La Ley del 5 de septiembre de 1807, concedi un privilegio general al fisco para el cobro de los gastos que se le
deben en razn de una condena penal, correccional o de polica.
Condenas por crmenes y delitos contra la seguridad exterior del Estado
La Ley del 14 de noviembre de 1912 (artculo 2) decide que en defecto de confiscacin, el tesoro pblico tiene,
para el cobro de estas condenas, un privilegio general cuyo lugar se encuentra entre los dos primeros incs. del
artculo 1210.
Contribucin extraordinaria sobre los beneficios de guerra
La Ley del 1 de julio de 1916, que estableci esta contribucin haba garantizado su cobro por el privilegio
establecido en materia de contribuciones directas. La Ley del 25 de junio de 1920 (artculo 20), extendi a 15
aos la duracin del crdito privilegiado y la garanta a todos los bienes de sus deudores, muebles e inmuebles.
Esta ley, mal estudiada, ha provocado vivas protestas. Se le criticaba, con razn, que mataba el crdito real.
Ha sido necesario, por las Leyes del 10 de agosto de 1922 y del 15 de mayo de 1924, remediar estos peligros
imponiendo la inscripcin del privilegio, en tanto que recae sobre el inmueble y tambin sobre los buques, barcos
y establecimientos de comercio, que pueden ser objeto de una hipoteca mueble. A falta de publicacin en el plazo
legal, el privilegio degenera sobre estos bienes en hipoteca inscrita. Por otra parte, el deudor puede, en ciertas
condiciones, obtener la reduccin del privilegio o liberarse de l suministrando otras garantas.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_183.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:41:11]
PARTE SEXTA
Crdito del Estado sobre los beneficios de indemnizaciones de daos de
guerra
Las Leyes de 2 de mayo de 1924 (artculo 6) y del 10 de marzo de 1925 (artculo 72) establecen, para este crdito,
un privilegio sobre los muebles, que ocupa un lugar despus del que corresponde a los gastos judiciales e
impuestos directos, y sobre los inmuebles un privilegio que ocupa un lugar despus del anterior.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_183.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:41:11]
PARTE SEXTA
PARTE SEXTA
PRlVlLEGlO E HlPOTECA
TTULO 24
PRlVlLEGlO
CAPTULO 3
PRlVlLEGlOS ESPEClALES SOBRE
ClERTOS MUEBLES
24.3.1 ORlGEN Y NATURALEZA
Definicin
El privilegio es especial cuando concede el derecho de preferencia sobre uno o varios bienes indeterminados; si
estos bienes son muebles, el privilegio es mueble.
Origen
Los privilegios especiales sobre muebles aun desconocidos en el derecho romano, fueron inventados, poco a
poco, por el derecho francs; se formaron lentamente bajo la influencia de cambios operados en otras
instituciones. El primero de estos cambios fue la separacin de las vas de ejecucin, que llegaron a ser
profundamente distintas segn recayesen sobre muebles o sobre inmuebles, los muebles fueron embargados
aparte y discutidos antes que los inmuebles, lo que nunca ocurri en el derecho romano.
Siendo su suerte en adelante independiente, se comprende que se hubieran formado respecto a ellos hbitos y
concepciones nuevas y que haya podido nacer la nocin del privilegio especial mueble, que encontraba un terreno
absolutamente propicio para nacer. Su nacimiento ha tenido como causa la supresin del derecho de persecucin
que resultaba de la hipoteca mueble, supresin que fue consecuencia de la ideas germanas sobre la posesin y la
reivindicacin de los muebles. Cuando se realiz este doble cambio, no se encontraba ya, en la ejecucin de los
muebles, sino simples derechos de preferencia; las mismas garantas reales no concedan ya el derecho de
persecucin.
Por tanto, debido a un abuso de lenguaje fcil de comprender en los prcticos, se lleg a llamar indistintamente
privilegios a todas las causas de preferencia sobre los muebles, cualquiera que hubiese sido en el fondo su
naturaleza. Ya en Pothier esta confusin es absoluta, pero es mucho ms antigua. Los antiguos autores empleaban
la palabra privilegio en el sentido amplio que damos nosotros a la expresin derecho de preferencia. Esta
sinonimia es muy sensible en Domat, en los pasajes en que habla de la prenda, de la hipoteca y de los privilegios.
Desarrollo posterior
Una vez que se hubo creado as la nocin de un privilegio especializado, es decir, de un simple derecho de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_184.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:41:15]
PARTE SEXTA
preferencia limitado a ciertos bienes como esta nueva concepcin era en s misma comprensible y til, se crearon
nuevos casos. Despus de haber vivido durante mucho tiempo con las antiguas tradiciones, que se contentaban
con alterar o transformar, el derecho entr en una fase productiva; cierto nmero de privilegios de institucin
reciente fueron creados bajo la forma de privilegios muebles especiales y nunca han sido otra cosa.
El ms antiguo ejemplo de una creacin de este gnero es el privilegio introducido en 1580 en la costumbre de
Pars, en provecho del vendedor a plazo. Adems, existe un antiguo privilegio general del derecho romano, que ha
sido mantenido en el moderno, pero en el estado de privilegio especial; el privilegio concedido para los gastos de
conservacin de la cosa.
24.3.2 FORMAS
24.3.2.1 Privilegios derivados de antiguas causas de preferencia
Observacin general
Las antiguas causas de preferencia que la ley moderna clasifica entre los privilegios especiales, siendo que
normalmente tenan otra naturaleza, han conservado en gran parte sus reglas propias, que son muy diferentes de
los privilegios verdaderos. Estos pretendidos privilegios, aunque lleven ese nombre en la prctica, no lo son en
realidad, puesto que no presentan los caracteres especficos de los privilegios, tal como son definidos por el
mismo Cdigo Civil.
Privilegios que se derivan de la prenda
Estos pretendidos privilegios no son otra cosa que la preferencia que
resulta del derecho real de prenda. Ya los hemos estudiado:
1. Privilegio del acreedor prendario (artculo 2102_2).
2. Privilegio del arrendador (artculo 2102-1). Es sabido que el arrendador es un acreedor prendario y que su
derecho nace de una afectacin sobrentendida.
3. Privilegio por hechos de un cargo. Recae sobre el depsito de los funcionarios y oficiales ministeriales (artculo
2102_7) y se explica igualmente por la idea de pignoracin.
Privilegios derivados del derecho de retencin
El derecho de retencin, simple excepcin de dolo opuesta a un actor que es al mismo tiempo deudor o a sus
causahabientes, no es ni un derecho real ni un derecho de preferencia; sin embargo, en la prctica produce el
resultado de procurar al acreedor su pago ntegro, sin que antes sean pagados los otros acreedores, lo que les es
tan ventajoso como un verdadero derecho de preferencia. Por esto la ley pone en el nmero de los acreedores
privilegiados al hotelero y al transportista (artculo 2102-4 y 6), aunque no tengan, en sentido estricto, un
privilegio, ya que todo su derecho se limita a no desposeerse de la cosa.
Privilegio derivado de una accin de reivindicacin
Este privilegio es el del vendedor de muebles; pero la historia de la formacin de este privilegio exige amplias
explicaciones, que daremos en seguida.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_184.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:41:15]
PARTE SEXTA
24.3.2.2 Privilegio general convertido en privilegio especial
Origen
El derecho romano daba un privilegio a los que haban hecho anticipos para reparar, conservar o reconstruir, ya
sea una casa, ya sea un buque.
Transformaciones
Desde la poca romana este privilegio sufri un doble cambio:
1. En lugar de ser general y de recaer sobre todos los bienes, como los antiguos privilegia exigendi se ha
especializado, y recae exclusivamente sobre la cosa mejorada o conservada.
2. En lugar de aplicarse nicamente a las casas y buques, se concede por los gastos de conservacin de una cosa
cualquiera; el artculo 2102-3 habla en trminos tan generales como es posible, de la conservacin de la cosa.
Disminuido por un lado, se ha extendido por el otro. Este privilegio es susceptible de recibir aplicaciones
variadas. Citemos nicamente los gastos hechos para la conservacin y cobro de un crdito.
Casos especiales
Este privilegio recibe dos aplicaciones particulares:
1. En el inc. 1 del artculo 2102, por los gastos de cosecha, es decir, por los salarios de los obreros que han
levantado la cosecha y que son privilegiados sobre los productos del suelo as conservados por su trabajo.
2. La ley no ha concedido el privilegio al veterinario, como lo ha dado al mdico y al farmacutico. Pero la
jurisprudencia aplica el privilegio instituido por el artculo 2101_3 para los gastos de conservacin de la cosa.
24.3.2.3 Privilegios especiales de creacin moderna
Privilegio en materia de trabajos pblicos
En materia de trabajos pblicos, las sumas debidas a los empresarios encargados de la ejecucin del trabajo estn
gravadas con un privilegio en provecho de los obreros y proveedores, acreedores de estos empresarios. Este
privilegio fue creado por el derecho del 25 pluvioso ao 11 (arts. 1, 3 y 4 combinados) por medio un rodeo y sin
que la ley pronuncie el trmino privilegio.
Primera extensin en 1891
El privilegio no existi primeramente sino respecto a los trabajos hechos por cuenta del Estado; el derecho de
pluvioso tena como fin asegurar la rpida ejecucin de los grandes trabajos nacionales. La Ley del 25 de julio de
1891 lo extendi a todos los trabajos que tenan carcter pblico, principalmente a los trabajos ejecutados por los
municipios y departamentos. El privilegio no garantiza, por tanto, los trabajos hechos por cuenta de las compaas
ferrocarrileras.
Nueva extensin en 1892
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_184.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:41:15]
PARTE SEXTA
Un privilegio semejante al anterior fue creado por la Ley del 29 de diciembre de 1892, en relacin a los daos
causados a las propiedades privadas por la ejecucin de los trabajos pblicos, en caso de ocupacin temporal. Se
trata del derecho que tienen los empresarios, bajo ciertas condiciones, para establecer temporalmente sus
campamentos sobre los terrenos vecinos al punto en donde se ejecuta el trabajo. Los propietarios de los terrenos
as ocupados tienen derecho a una indemnizacin, y la Ley de 1892 los declar privilegiados sobre las sumas
debidas a los empresarios por la administracin y depositadas para este fin en las cajas pblicas (artculo 18).
Privilegios en materia de seguros
La Ley del 9 de abril de 1898 sobre los accidentes de trabajo estableci un doble privilegio. Uno en provecho de
la caja nacional de retiros, en caso de que el jefe de empresa y responsable de un accidente est asegurado; la caja
tiene privilegio para la restitucin de sus anticipos sobre las sumas debidas por el asegurador del patrn (artculo
26). El otro se concede a los acreedores de pensiones o de indemnizaciones, a cuyo pago se afecta, por privilegio,
el monto de la reservas y fianzas de la compaas de seguros (artculo 27).
Adems, la Ley del 28 de mayo de 1913, que agreg un inciso al artculo 2102, declar privilegiados los crditos
nacidos de un accidente en provecho de los terceros lesionados por ste, sobre la indemnizacin de que se
reconoce deudor el asegurador o a la que ha sido judicialmente condenado. Ningn pago hecho al asegurado es
liberatorio mientras los acreedores privilegiados no hayan sido pagados.
Privilegio de los prestamistas
Este no es un verdadero privilegio.
Privilegio por los suministros de guerra
lnstituido por el decreto conocido como decreto de Posen (12 de diciembre de 1806), garantiza los suministros
hechos al ministerio de la guerra por subcontratistas (de aqu el nombre que se le da de pupilero a los
subcontratistas), y recae sobre las sumas debidas a los contratantes por el estado. Este privilegio es anlogo al
establecido en el ao l para los suministros de materiales a los trabajos pblicos.
Privilegios para la alimentacin la Pars
Hay dos privilegios destinados a asegurar la llegada a venta de comestibles en Pars; uno se concede a la ciudad
misma, por crditos hechos a los carniceros (Decreto del 6 de febrero de 1811; Decreto del 15 de mayo de 1813);
el otro es establecido para los factores del mercado (Decreto del 27 de febrero de 1811).
Privilegio del crdito inmobiliario
El crdito inmobiliario tiene un privilegio sobre las rentas o cosechas de los inmuebles hipotecados en su favor,
para el pago de las anualidades vencidas (Decreto del 28 de febrero de 1852, artculo 30); pero solamente cuando
la sociedad haya sido puesta en posesin, a ttulo de secuestro, como consecuencia del retardo del deudor.
Privilegio del tesoro pblico, por el impuesto predial
La Ley del 12 de noviembre de 1808 concedi el tesoro pblico un privilegio especial sobre las rentas o sobre los
frutos y cosechas de los inmuebles, para asegurar el pago del impuesto predio (privilegio extendido a los
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_184.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:41:15]
PARTE SEXTA
municipios para ciertos impuestos municipales, por la Ley del 30 de marzo de 1902, artculo 58).
Este privilegio presenta un carcter excepcional que lo hace absolutamente notable; recae nicamente sobre las
cosechas o sobre el crdito de las rentas, y no sobre el inmueble mismo; es, por tanto, privilegio puramente
mueble; y sin embargo va acompaado de un verdadero derecho de persecucin, que lo hace oponible, por las
pensiones insolutas debidas al tesoro, ya sea al adquirente del inmueble, sea un acreedor anticresista o a un
cesionario de rentas, sustituidos uno y otro al propietario como acreedores de las rentas.
Comprese sentencia del tribunal civil de Evreux, 9 de marzo 1883 confirmada por adopcin de motivos por la
corte de Rouen (sentencia del 16 de febrero de 1884). La existencia de este derecho de persecucin ha sido
vanamente combatida por Durien, a propsito del artculo 11 del reglamento del 26 de agosto de 1824, que lo
admiti ya. Un privilegio semejante, igualmente acompaado del derecho de persecucin sobre los alquileres y
cosechas, garantiza el pago de los derechos de traslado por defuncin.
Privilegios del cdigo de comercio
El artculo 191, C. Com, enumera once privilegios especiales sobre los buques. El sexto se refiere a los salarios
del capital y de la tripulacin. Vase tambin artculo 271, C. Com.
Privilegios diversos
Un privilegio fue creado por la Ley del 7 de marzo de 1905 (artculo 7), para garantizar a los asegurados contra
las empresas contratantes de obligaciones cuya ejecucin depende de la duracin de la vida humana. La Ley del
19 de diciembre de 1907, relativa a la sociedades de capitalizacin (artculo 7). Cre un privilegio sobre sus
reservas para la liquidacin de sus operaciones. Vase tambin la Ley del 3 de julio de 1923, artculo 11, relativa
a las sociedades de ahorro. Estos privilegios ocupan un lugar despus de los establecidos por el parr. 6 del artculo
2101, C.C.
24.3.2.4 Tentativa doctrinal relativa a los privilegios sobre los crditos
Su principio
Se ha hecho una tentativa en la doctrina para conceder a ciertos acreedores un privilegio, a pesar del silencio de
los textos, o por lo menos, el equivalente de un privilegio. Labb, al estudiar los diferentes casos en que
imperiosas consideraciones de equidad, hacen necesaria la existencia de un privilegio, sealaba numerosas
hiptesis, todas las cuales pueden basarse en dos ideas:
1. El que proporciona voluntariamente y a su costa, los elementos de un contrato, del que ha resultado en
provecho de la otra parte un crdito contra un tercero, debe tener un privilegio sobre ese crdito. Aplicacin
principal: el comprador de una cosa la revende a un tercero; el vendedor primitivo debe tener un privilegio sobre
el crdito del precio de reventa, que posee su acreedor contra el subadquirente.
2. Quien al ejercitar una accin contra una persona origina en provecho de sta, una accin contra un tercero,
debe tener un privilegio sobre el producto de esta ltima accin. Ejemplo; una misma cosa es objeto de varias
ventas sucesivas; el ltimo comprador sufre una eviccin; cada comprador tiene un crdito de indemnizacin
contra su vendedor, pero el ms reciente es preferido a los otros en estas acciones sucesivas. La persona
perseguida no tiene accin contra su fiador sino porque ella misma es demandada por tanto, es la accin dirigida
contra ella la condicin de existencia de su accin contra un tercero. Es natural que quien origina esta accin est
llamado a aprovecharse de ella con exclusin de todos los dems.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_184.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:41:15]
PARTE SEXTA
Su fracaso en la jurisprudencia
Esta ingeniosa teora ha encontrado poco eco en la doctrina, y no creo que haya inspirado ninguna decisin
judicial. Es sin embargo, profundamente jurdico; tan pronto como la condicin de existencia del derecho que va a
adquirir el deudor contra un tercero, es la accin que voy a ejercitar en su contra, es como si nosotros mismos
pusiramos y a costa nuestra, ese valor en su patrimonio; por tanto, debera ser privilegiado al igual que un
vendedor. La jurisprudencia admite que el privilegio por gastos de conservacin de una cosa, del artculo 2102,
puede ser invocado por quien ha realizado gastos para el cobro o la conservacin de un crdito.
Su adopcin progresiva por el legislador
Sin embargo, si la tentativa de Labb fracas en la doctrina y en la jurisprudencia, debe indudablemente basarse
en ella una nueva norma legislativa. La ley del 1 de febrero de 1889 aplica el principio de esta teora a dos
hiptesis; el seguro de la accin del vecino, y el seguro del riesgo locativo. Segn el artculo 3 de esta ley, el
asegurado no puede cobrar la indemnizacin que le ha sido prometida por la compaa, sino en tanto prueba que
el propietario del inmueble (en caso de seguro del riesgo locativo) o los propietarios de los inmuebles vecinos (en
caso de seguro de la accin de los vecinos) han sido totalmente pagados por l.
La ley hace as del pago ntegro de la vctima del siniestro, la condicin de apertura de la accin del asegurado
contra el asegurador; por consiguiente, esta persona (propietaria del inmueble arrendado, o propietaria de una casa
contigua daada por habrsele comunicado el fuego) obtiene su pago ntegro, con exclusin de cualquier otro
acreedor; las cosas ocurren, como quera Labb, como si este acreedor tuviese un privilegio sobre el crdito
perteneciente a su deudor (el asegurado), contra un tercero (la compaa de seguros). Un segundo ejemplo fue
introducido por la Ley del 28 de mayo de 1913.
24.3.3 PRlVlLEGlO DEL VENDEDOR DE MUEBLES
24.3.3.1 Origen y desarrollo
Proteccin del vendedor en el derecho romano
El privilegio del vendedor tiene su primer origen en el derecho romano, aunque la legislacin antigua no haya
pensado en atribuir al vendedor un privilegio. No tena necesidad de l; estaba mejor protegido, aunque de otra
manera. En principio, mientras el precio no era pagado, el vendedor permaneca siendo propietario de la cosa
vendida; vendit vero res et tradit non aliter emptori acquirumtur quam si is pretinm solveri; por tanto, poda
reivindicarlo y recuperarlo.
Por excepcin, la propiedad pasaba al comprador, aunque el precio an
no fuese pagado;
1. Cuando el vendedor haba recibido una garanta, tal como un fidejussor;
2. Cuando haba seguido la fe del comprador, concedindole crdito y dndole un plazo para el pago. Se deca
entonces res abiit in creditum y el vendedor, despojado de su propiedad, ya no era sino un acreedor ordinario.
De la accin reivindicatoria romana se ha derivado el privilegio moderno del vendedor.
Estado primitivo del derecho francs
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_184.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:41:15]
PARTE SEXTA
Durante mucho tiempo se atuvieron en Francia a las soluciones antiguas, reservando al vendedor la reivindicacin
en la venta sin plazo, reducindolo a la accin personal en la venta a plazo. Dumoulin y todos los dems explican
este derecho del vendedor por la aplicacin pura y simple de las leyes romanas; si poda reivindicar, se debe a que
permanece propietario.
Cambio sobrevenido en el siglo XV. Si el derecho francs no hubiera hecho nada de ms, el privilegio del
vendedor no hubiera nacido y estaramos todava en las soluciones primitivas. Pero, en el siglo XVl, se introdujo
un nuevo uso; el vendedor a plazo, que no estaba protegido por el derecho comn, tomaba sus precauciones;
entregaba la cosa a ttulo precario o de arrendamiento ficticio, de manera que haca una tradicin que no era
traslativa de propiedad. Se colocaba as en la misma situacin que tendra si no hubiese concedido plazo al
comprador.
Este uso lleg a ser tan general, que la antigua distincin romana, que haca depender la proteccin de la ausencia
de un plazo, fue considerada como una sutileza y para dar satisfaccin a la prctica, se agreg a la costumbre un
nuevo artculo (artculo 177), en la reforma de 1580. Segn este artculo, aun cuando el vendedor hubiese
concedido un trmino, si la cosa se encuentra embargada al deudor por otro acreedor, puede impedir la venta y ser
preferido sobre esta cosa a los dems acreedores. Advirtase el lenguaje del nuevo texto; concede al vendedor a
plazo un derecho de preferencia sobre el precio que debe provenir de la ejecucin del mueble. Es sta la primera
aparicin de un verdadero privilegio especial en el derecho francs.
Esta institucin era absolutamente nueva, contraria a todas las tradiciones. Por ello, no es de asombrar que
durante mucho tiempo haya existido indecisin sobre la denominacin que debera drsele. Pothier la llama a
veces hipoteca y a veces privilegio. Claude de Perrire habla, como Pothier, a veces de privilegio y a veces de
hipoteca.
Resultado final de la evolucin
Podra creerse que despus de la reforma de la costumbre de Pars, en 1850, la situacin legal del vendedor de
contado y del vendedor a plazo, lleg a ser profundamente diferente por la naturaleza de las garantas que se les
concedan, encontrndose uno protegido por la reivindicacin romana, conforme el prrafo 41 de las lnstitutas, y
poseyendo el otro en adelante ese derecho de preferencia de creacin nueva que acababa de concedrsele.
Sin embargo, no fue as, gracias a la jurisprudencia del parlamento de Pars, jurisprudencia muy fundada y exacta,
que condujo rpidamente, en los aos que siguieron a la publicacin de la costumbre reformada, a dar a uno y
otro un privilegio o un simple derecho de preferencia sobre el precio. El sistema de la jurisprudencia consisti en
limitar a un breve plazo (de ocho das por lo general), el derecho de reivindicacin que se conceda desde tiempo
inmemorial al vendedor a contado; si este vendedor tarda en actuar, se considera que ha seguido la fe del
comprador concedindole tcitamente un plazo; se le priva, de su reivindicacin y se le reduce, como el vendedor
a plazo, a un simple privilegio.
Es esto lo que resulta de la comparacin entre dos sentencias, una del 10 de marzo de 1587, y la otra del 24 de
julio del mismo ao, analizadas por Perrire, y que se encuentra en las obras de Charondas y de Louet. En cuanto
al cdigo, confirma los resultados obtenidos por el derecho antiguo, mantuvo la reivindicacin en provecho del
vendedor sin plazo, restringindola todava ms, y concedi el privilegio indistintamente a todo vendedor.
Hubiera sido mejor suprimir totalmente la reivindicacin, que no es ms que una supervivencia, y que hubiera
debido desaparecer despus de haber engendrado la garanta nueva bajo la forma de un privilegio.
24.3.3.2 Justificacin terica del privilegio
Motivo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_184.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:41:15]
PARTE SEXTA
Mientras no se pague el precio, la venta aumenta el patrimonio del comprador a costa del vendedor; ste se ha
empobrecido, ha enajenado su bien y an no ha recibido nada en cambio. Por tanto, el vendedor ha aumentado
gratuitamente la garanta de los acreedores del, comprador; si stos pudiesen ser pagados con el bien vendido sin
que el vendedor fuese pagado, se enriqueceran a su costa, lo que sera injusto. El bien nuevo no puede ser
verdaderamente adquirido por el comprador sino por el pago del precio; en la legislacin francesa, que admite la
transmisin inmediata de la propiedad, es necesario el privilegio para prevenir una iniquidad.
Frmula
Este razonamiento se expresa, en general, con ayuda de una frmula abreviada; el vendedor es privilegiado
porque ha puesto la cosa en el patrimonio del comprador.
24.3.3.3 Ventas que originan privilegio
Trminos genrales de la ley
El privilegio se concede al vendedor de efectos muebles. Ahora bien, segn el artculo 535, la expresin efectos
muebles comprende todo lo que no es inmueble.
Sin embargo, se ha sostenido (Mourlon, Troplong) que el privilegio slo existe sobre los objetos corpreos y que,
por consiguiente, el vendedor de un crdito no tena derecho a l. No hay ningn motivo para distinguir y el
vendedor de un crdito est protegido por el privilegio, como cualquier otro vendedor.
Dificultad tratndose de los oficios
Han existido algunas dudas respecto a los oficios ministeriales, porque la falta de pago del precio no puede
originar la resolucin de la venta; el oficio mismo no est en el comercio, slo lo est el derecho de presentacin;
el vendedor no puede privar de l a su sucesor. Por tanto, poda pensarse que tal venta no implicaba tampoco el
privilegio; pero debe decirse que estos dos derechos son distintos y que no se rigen por las mismas reglas. El
privilegio puede concederse sobre el precio, sin comprometer los derechos del nuevo titular del oficio.
24.3.3.4 Causas de extincin
a) PRDlDA DE COSA
Supervivencia posible del derecho de preferencia
El privilegio se extingue, naturalmente, con la prdida de la cosa. Sobre qu se ejercera? Sin embargo, veremos
que la Ley transmite frecuentemente el derecho de preferencia de un acreedor, sobre una indemnizacin pagada
por un tercero, en razn de la prdida de la cosa. Esto se aplica al privilegio del vendedor de muebles, salvo una
excepcin particular para los oficios.
b) TRANSFORMACIN MATERlAL
Regla
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_184.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:41:15]
PARTE SEXTA
El comprador hace sufrir una transformacin a la cosa; por ejemplo, con lpulo fabrica cerveza, con madera,
carbn. Subsiste el privilegio sobre la cosa nueva? Se distingue; el vendedor conserva su derecho de preferencia,
mientras la cosa vendida sea todava reconocible, por ejemplo, si el carbn de la madera est an en el lugar
donde se efecta el corte; por el contrario el privilegio se pierde cuando puede decirse que la cosa ya no existe,
por ejemplo, cuando el lpulo ha sido transformado en cerveza.
Esta distincin, que es puramente doctrinal (pues no existe jurisprudencia sobre este punto), es contraria a la
tradicin. En el derecho antiguo, se consideraba perdido el privilegio cuando la cosa cambiaba de forma, y el
cdigo mismo exige tambin que la cosa vendida est en el mismo estado, para permitir al vendedor reivindicarla
(artculo 2102_4, inc. 2). Su silencio sobre este punto, cuando se trata del privilegio, autoriza para concederlo
mientras pueda seguirse la identidad de la cosa a travs de sus transformaciones.
Excepcin
Es tradicional que el privilegio del vendedor sobreviva a la transformacin de la cosa en un caso particular;
cuando se trata de semillas que se han transformado en cosechas. En el Cdigo Civil esta excepcin ha sido
mantenida por una frase incidental, en el inc. 1 del artculo 2102, a propsito del privilegio del arrendador.
c) INMOVILIZACIN DE COSA
Distincin
El mueble vendido puede haber perdido su carcter mueble para llegar a ser inmueble. Cul es el efecto de esta
inmovilizacin? tambin se distingue;
1. lnmovilizacin real. Si el mueble ha sido materialmente incorporado a un inmueble, en el suelo o en una
construccin ha perdido su individualidad, y el privilegio ya no existe.
2. lnmovilizacin ficticia. Si el inmueble no ha llegado a ser inmueble sino por destino, ha conservado de hecho
su naturaleza y su individualidad, y la jurisprudencia permite la conservacin del privilegio. Por tanto, el
vendedor ser preferido a los acreedores quirografarios del comprador.
Una complicacin surge cuando el inmueble al que se encuentra unido el mueble vendido, est, a su vez, gravado
hipotecariamente. En este caso, los acreedores hipotecarios son preferidos al vendedor del mueble.
d) CONCURSO Y QUlEBRA DEL COMPRADOR
Diferencia entre el derecho mercantil y el civil
El concurso no establece ningn cambio en los derechos del vendedor. Esto resulta, suficientemente, de la
circunstancia de que no ha sido en ninguna forma organizado por las leyes modernas, y de que el derecho antiguo
se haba definido sobre este punto. En cambio, la quiebra del comprador cuando es comerciante, hace perder al
vendedor su privilegio (artculo 500 C. Com. inc. 6). Lo mismo ocurre en la liquidacin judicial. El vendedor se
ve reducido entonces al estado del acreedor quirografario.
e) ENAJENACIN DE COSA POR EL COMPRADOR
Formula del cdigo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_184.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:41:15]
PARTE SEXTA
El derecho moderno ha reducido el privilegio del vendedor a un simple derecho de preferencia, ya que el derecho
de persecucin ha sido totalmente suprimido. Es esto lo que ha querido expresar el artculo 2102-4 al decir; en
tanto que ellos (los efectos muebles vendidos) estn an en posesin del deudor cul es el sentido de esta
frmula? Se tom de los antiguos autores, para los cuales estar en la posesin del comprador significaba no haber
sido enajenado por l. Por tanto, no es el hecho de la posesin, sino el hecho de la enajenacin el que deber
considerarse. Esta observacin permite resolver algunas de las dificultades que se presentan.
Dificultades
Dos casos deben distinguirse:
1. Aquel en que el comprador es an propietario. La cosa pudo pasar materialmente a poder de un tercero, sin que
el comprador haya perdido ni su propiedad ni su posesin; por ejemplo, pudo haber sido prestada, depositada,
dada en prenda, etc. En este caso, subsiste el privilegio del vendedor; porque el comprador es todava poseedor de
la cosa por intermediacin de otra persona. Sin embargo, segn las reglas que indicaremos ms adelante, el
vendedor podr ser obligado a sufrir la prioridad del privilegio de un acreedor prendario.
2. El acreedor ya no es propietario de la cosa. En este caso, si la ha entregado ya despus de haberla revendido,
todo se ha consumado; el privilegio se ha extinguido. Pero mientras el subadquirente no haya an entrado en
posesin de la cosa puede demandarse lo que ha llegado ser el privilegio del vendedor primitivo. La mayora de
los autores piensan que el privilegio subsiste intacto, porque la cosa est todava en posesin del comprador.
Consideramos equivocada esta opinin; la condicin de la ley no se ha cumplido; el comprador que a su vez ha
llegado a ser vendedor, ha perdido la posesin, y ya no es sino un detentador por cuenta ajena. Es cierto, como se
dice, que no habiendo sido puesto, el segundo comprador, realmente en posesin de la cosa no puede escudarse en
la regla tratndose de muebles la posesin vale ttulo; pero este comprador no necesita de ella; tiene algo mejor
que la posesin material, la propiedad, por virtud de la compra que ha celebrado, y puede reivindicarla como suya
contra los acreedores el su vendedor.
En cuanto al vendedor primitivo, ya no tiene ningn derecho sobre este mueble revendido a un tercero, porque ha
dejado de formar parte del patrimonio de su deudor y, por consiguiente, de su garanta; para incluso a pesar de la
enajenacin de que ha sido objeto, se necesitara un derecho de persecucin que la ley no le reconoce.
Recurso dejado al vendedor
El vendedor privado de su privilegio por la reventa, tiene, a veces, un medio de obtener el pago; si el
subadquirente no ha entregado an el precio, puede embargar ste; se har pago con el precio, con preferencia a
los otros acreedores. Todo privilegio, en efecto, se resuelve en un derecho de preferencia sobre el precio de un
bien; el vendedor no pagado encuentra, aun en este caso, una ocasin de ejercitar su derecho.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_184.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:41:15]
PARTE SEXTA
PARTE SEXTA
PRlVlLEGlO E HlPOTECA
TTULO 24
PRlVlLEGlO
CAPTULO 4
CLASIFICACIN
Silencio del cdigo
La clasificacin de los privilegios pasa por ser una de las materias ms difciles del derecho francs; pero el
anlisis de sus orgenes, como lo hemos hecho antes, hace en cierta forma visible la naturaleza de sus diversas
variedades y facilita mucho esta tarea. Con frecuencia se critica al legislador el no haber decidido por s mismo a
esta clasificacin, y el haberse atenido a algunas indicaciones de detalle, absolutamente insuficientes. Parece
haber pasado a un lado de la dificultad sin advertirla; su silencio ha tenido sin embargo una consecuencia
favorable; ha dejado a la doctrina el tiempo suficiente para estudiar la materia y llegar a soluciones cientficas.
24.4.1 DEDUCCIN CONSTANTE DE LOS GASTOS JUDICIALES
Carcter general de la regla
Siempre que para transformar en dinero el activo del deudor haya sido necesario hacer algunos gastos, su monto
debe deducirse primero del precio obtenido, antes de que ningn acreedor sea pagado, cualquiera que pueda ser su
carcter, privilegiado o hipotecario.
Carcter de esta deduccin
De manera unnime se reconoce esta prioridad de los gastos judiciales; pero normalmente no se advierte que esta
deduccin no es efecto de un privilegio. Cuando se habla de privilegio, necesariamente se habla de un conflicto
entre acreedores de un mismo deudor; ahora bien, los gastos judiciales no son una deuda de las personas cuyos
bienes son vendidos, estos gastos son deuda de los acreedores que persiguen el pago, son ellos quienes los han
hecho; la deduccin que aceptan sufrir no es ms que un medio de liquidarlos fcilmente; pero si los gastos
sobrepasan, la cifra obtenida, los propios acreedores sern personalmente responsables de ellos.
Los jurisconsultos romanos no se haban engaado, y nunca clasificaron los gastos judiciales entre los crditos
privilegiados, aunque estos gastos fuesen indudablemente pagados desde luego. Fue necesario el debilitamiento
del sentido jurdico en la Edad Media, para que se estimara que esta deduccin es un derecho de la misma
naturaleza que los privilegios.
Consecuencias
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_185.htm (1 de 7) [08/08/2007 17:41:18]
PARTE SEXTA
Precisamente porque los gastos judiciales son una carga de la persecucin y porque son debidos por los
acreedores mismos, obtienen siempre el primer lugar antes que cualquier otro privilegio, sea general o especial.
Por la misma razn, los gastos de venta de los muebles no pueden ser deducidos ms que del precio proveniente
de la venta de ellos; y de la misma manera, los gastos de venta de los inmuebles son deducidos exclusivamente
del precio de adjudicacin de los bienes inmuebles.
Por ello, es necesario corregir el artculo 2104; al decir que los privilegios que se extienden sobre los muebles y
los inmuebles son los enunciados en el artculo 2101, este texto parece decir que los gastos judiciales pueden
tomarse de toda suma puesta en distribucin, cualquiera que sea el origen de estos gastos y que, por consiguiente,
los gastos de venta de los muebles pueden ser deducidos de los inmuebles. Nadie admite esta consecuencia; es
necesario sin embargo, sobrentender en el artculo 2104 las siguientes palabras; a excepcin de los gastos
judiciales, los cuales son siempre objeto de una deduccin especial sobre los bienes con motivo de los cuales se
han hecho.
Prioridad del oficial ministerial
En principio, todos los gastos judiciales son pagados en concurrencia y por distribucin, cuando no hay con qu
pagar todos, porque todos ellos son privilegiados al mismo ttulo. Sin embargo, se exceptan los gastos
correspondientes al oficial ministerial que ha procedido a la venta; est autorizado a deducir sus gastos, segn el
tipo fijado por el juez (artculo, 657, C.P.C.); de esta manera tales gastos se pagan antes que todos los dems.
Observacin
La forma en que acabamos de explicar la deduccin de los gastos judiciales permite comprender un hecho que en
la teora comn, se presenta como una cosa extraa. Ms adelante veremos que sobre los muebles los privilegios
especiales van antes que los generales. Pero despus de haber establecido esta regla, que con razn se proclama
como fundamental, se establece inmediatamente una excepcin en favor de los gastos judiciales, de manera que
toda la serie de los privilegios especiales se intercala entre los inc. 1 y 2 del artculo 2121, rompiendo as la
clasificacin adoptada y dando una apariencia incoherente.
Si se reconoce que los gastos judiciales son debidos por los mismos acreedores, se ve inmediatamente que la
verdadera enumeracin de los privilegios generales comienza, en realidad, en el artculo 2101, con el segundo
solamente y por tanto desaparece la singularidad.
24.4.2 CONFLlCTOS SOBRE LOS lNMUEBLES
ENTRE LOS PRlVlLEGlOS GENERALES Y LAS HlPOTECAS
Preferencia dada a los privilegios generales
El artculo 2105, exige que los acreedores provistos de un privilegio general sean pagados con el producto de los
inmuebles, antes que los acreedores que tienen hipotecas ordinarias o privilegiadas. Es sta una innovacin.
Regla antigua
El antiguo derecho francs haba conservado la regla romana; los acreedores con privilegio general no eran
pagados sino despus de los acreedores hipotecarios. Esta regla primitiva se comprenda; el acreedor privilegiado
no era en el fondo, ms que un acreedor quirografario, a quien se dispensaba de concurrir con los otros; pero no se
iba ms lejos, y era preferido por todos los que posean una hipoteca.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_185.htm (2 de 7) [08/08/2007 17:41:18]
PARTE SEXTA
Motivo del cambio
La razn que inspir este cambio consiste en que los acreedores con privilegio general normalmente no tienen
crditos importantes, y se les deben sumas pequeas que no sobrecargan mucho el pasivo hipotecario; es un
domstico que reclama sus salarios; la nota del panadero o del farmacutico, etc. Si se esperara, para pagarles, a
que los acreedores importantes hipotecarios fuesen liquidados, frecuentemente no cobraran nada; el activo
inmueble de una persona insolvente es absorbido en su totalidad por las hipotecas. Por tanto, para esos acreedores
esta cuestin es capital. Por otra parte, al darles la prioridad sobre los acreedores importantes garantizados con
hipotecas, no se disminuye en mucho las sumas por distribuir entr tales acreedores.
Crtica
La consideracin en la que se funda el artculo 2106 est lejos de ser indiscutible. En todo caso, en Blgica, ha
sido rechazada y la Ley del 16 de diciembre de 1851 ha suelto al antiguo sistema; los privilegios generales no son
graduados sobre los inmuebles sino despus de los privilegios especiales y las hipotecas, es decir, ya no tienen
sino un simple derecho de preferencia contra la masa quirografaria. Se trata de un retorno absoluto a la idea
romana del privilegium inter personales actiones. Lo mismo ocurre en Rumania (artculo 1729, C.C. rumano que
reproduce el artculo 19 de ley belga).
Alsacia y Lorena
La Ley del 1 de junio de 1924 (artculo 47) somete los privilegios generales a la inscripcin en el libro predial, en
tanto que recaen sobre inmuebles. Estos privilegios ocupan un lugar desde el da de la inscripcin. nicamente se
exceptan los gastos judiciales. Sin embargo, en caso de quiebra o de ejecucin forzosa, los acreedores
privilegiados que, a falta de inscripcin, no pueden concurrir sobre el precio de los inmuebles antes de los
acreedores inscritos, son pagados con preferencia a los acreedores quirografarios. Adems, el privilegio por
contribuciones directas y tipos asimilados es anterior a las hipotecas. En suma, los acreedores privilegiados no
inscritos tienen el rango que les asigna la verdadera naturaleza de su derecho; son privilegiados entre los
quirografarios.
Discusin previa de los muebles
Para aligerar la sobrecarga que los acreedores hipotecarios tienen que soportar, la ley exige que los privilegios
generales se ejerciten primero sobre los muebles; su clasificacin sobre los inmuebles solo es subsidiaria. De
hecho, esta deduccin previa nunca se ejerci, ya que los muebles ordinariamente bastan para pagar a los
acreedores privilegiados.
Qu ocurrira si los inmuebles se embargaran y vendieran antes que los muebles? En este caso, que se presenta
raramente, se concede a los acreedores con privilegios generales una graduacin provisional, cuyo monto no
cobrarn sino en cuanto los muebles no basten para pagarles. Por ltimo, si el precio de los inmuebles se
distribuyese antes que las sumas provenientes de la venta de los muebles, los acreedores con privilegios generales
cobraran el monto de su graduacin en el orden; pero se reconoce entonces a los acreedores hipotecarios la
subrogacin en los derechos de los privilegiados, para permitirles obtener el pago en el lugar que corresponda a
aquellos sobre los muebles, de manera que recobraran la suma cuya deduccin han tenido que sufrir.
En la prctica, se fija a los acreedores privilegiados generales un plazo en el cual estn obligados a vender los
muebles, a fin de que puedan establecerse definitivamente los derechos de todos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_185.htm (3 de 7) [08/08/2007 17:41:18]
PARTE SEXTA
Situacin de los acreedores retardados
Es posible que un acreedor privilegiado, que hubiera podido obtener total o parcialmente su pago del precio de los
muebles, se presente tarde o solicite se grade su crdito sobre los inmuebles. Su negligencia no debe perjudicar a
los otros acreedores y por consiguiente no podr ser pagado antes que ellos de toda la parte de su crdito que ha
omitido cobrar del precio de los muebles; no obtendr ser graduado en el lugar que le concede el artculo 2105
sino por la suma que no se le habra pagado, de haberse presentado oportunamente, para concurrir, sobre los
muebles, con los dems acreedores.
Tal es, por lo menos, la opinin general, discutida por algunos. Pero, si queda algn saldo despus de haberse
pagado a los acreedores hipotecarios, este acreedor moroso podr obtener el pago del saldo de la venta de los
inmuebles, con preferencia a la masa de los acreedores quirografarios. En efecto, stos no pueden imputarle culpa
por haberse hecho pagar con el precio de bienes ms bien que con el de otros, ya que la suma total de los crditos
preferentes a los suyos en nada se modifica por ello.
24.4.3 CONFLlCTOS ENTRE PRlVlLEGIOS GENERALES
Y ESPEClALES SOBRE LOS MUEBLES
Prioridad de los privilegios especiales
Cuando es el precio de los muebles el que se distribuye, el cdigo no ha reglamentado, como lo hizo tratndose
del precio de los inmuebles, el conflicto entre los privilegios generales y los especiales. Cules deben pagarse
primero? Algunas veces se ha querido dar la prioridad a los privilegios generales, obteniendo un argumento del
artculo 2105, que les concede el primer lugar sobre los inmuebles; pero ya hemos visto que este texto es una
innovacin, y que tiene, como consecuencia, un carcter excepcional, que no permite aplicarlo por extensin.
Se ha dicho tambin que la ley mostraba su preferencia por ciertos acreedores concedindoles un privilegio sobre
todos sus bienes en lugar de restringirlo en un solo bien; esta pretendida razn no lo es, puesto que los privilegios
especiales tienen como origen garantas reales que se establecen necesariamente sobre un bien determinado, en
tanto que respecto a los privilegios generales no exista ningn motivo pera hacer recaer el derecho del acreedor
sobre un objeto ms bien que sobre otro. No hay aqu ninguna seal de un favor excepcional de la ley.
El sistema que ha prevalecido hace pasar, sobre los muebles los privilegios especiales antes que los generales.
Hay para ello una razn histrica decisiva; los privilegios especiales se derivan de las garantas reales (prenda,
hipotecas muebles, reserva de propiedad) o del derecho de retencin que es oponible a los acreedores del deudor.
A este ttulo, tienen necesariamente la propiedad sobre los privilegios generales, que nunca han sido ms que
privilegia inter personales actiones, es decir, acciones quirografarias dotadas de un rango favorable.
Derecho antiguo
Un acto de notoriedad del 4 de agosto de 1692 despus de haber dado la prioridad a los gastos judiciales, hace
pasar en seguida los privilegios especiales. Vase, sin embargo, lo que dice Pothier sobre el privilegio de los
gastos funerarios (privilegio general que coloca antes del arrendador, que es un privilegio especial fundado en una
pignoracin.
24.4.4 CLASlFlCACIN DE LOS PRlVlLEGlOS ESPEClALES
Error del cdigo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_185.htm (4 de 7) [08/08/2007 17:41:18]
PARTE SEXTA
Si nos atuviramos al artculo 2095, el orden de los privilegios especiales se determinara, como en los privilegios
generales, por el carcter del crdito. Es sta la frmula que empleaba Domat, al traducir la ley romana; Privilegia
non est tempore aestimatur, sed ex causa. Pero esta regla, absolutamente verdadera en el derecho romano, en el
que slo se conocan acciones quirografarias privilegiadas, verdadera aun en nuestros das para los privilegios
generales, ha dejado de serlo para los privilegios especiales creados por el nuevo derecho. Por el contrario, para
stos, la naturaleza del crdito o el carcter del acreedor son igualmente indiferentes; lo que desempea el papel
principal es, a veces, el hecho de la posesin, y a veces la fecha del crdito.
Triple principio de los privilegios especiales
Todos los privilegios especiales pueden reducirse a tres categoras
principales.
1. Pignoracin. Algunos acreedores son privilegiados porque tienen una prenda, la cual les sirve de garanta; es
esto lo que ocurre tratndose de los privilegios que se derivan de la prenda o del derecho de retencin.
2. Entrada de la cosa en el patrimonio del deudor. Algunos acreedores son privilegiados porque han aumentado a
su costa, la masa activa del deudor comn y no han recibido el equivalente que se les debe. El principal ejemplo
de esta categora de privilegios es el del vendedor y, para abreviar, frecuentemente se llaman todos estos
privilegios, privilegio del vendedor.
3. Conservacin de la cosa. Por ltimo, la ley declara privilegiados diversos acreedores que han conservado a su
costa, la garanta comn. A todos ellos los denominaremos conservadores de la cosa.
Conflicto entre un acreedor prendario y un vendedor
En principio, debe darse la preferencia el acreedor prendario. El poseedor tiene el derecho de rechazar todas las
acciones dirigidas contra l, cuando su posesin se apoya en la buena fe. As como la reivindicacin, todos los
derechos de preferencia son paralizados en su inters. El cdigo mismo nos da de ello un ejemplo en el artculo
2102 _4, inc. 3; el que ha vendido objetos al inquilino de una casa, o de una finca rstica, no ejerce su privilegio
sino despus del arrendador. He aqu el acreedor prendario preferido al que ha puesto la cosa en el patrimonio del
deudor.
Por excepcin, el acreedor prendario o el arrendador ser preferido por el vendedor, si al recibir la cosa en prenda
hubiera sido de mala fe, es decir, si hubiese sabido en el momento que todava se deba el precio de la misma. El
artculo 2279, cuyas reglas sobre la posesin de la prenda no sino una extensin, nicamente protege a los
poseedores de buena fe. Por ltimo, la ley presume en dos casos la mala fe del arrendador; hace pasar antes de l,
el privilegio del vendedor de semillas y el del vendedor de utensilios (artculo 2102_1, inc. 4), lo que no se
entiende ms que para los utensilios aratorios.
Conflicto entre el conservador de la cosa y un prendario o un vendedor
El rango deviene entonces una cuestin de fecha; si los gastos de conservacin son anteriores a la prenda o a la
venta, el acreedor que los ha hecho ser preferido por el prendario o el vendedor. Si son posteriores, es l, por el
contrario, quien tendr la prioridad porque al haber hecho estos gastos ha conservado la prenda del otro acreedor.
Es, natural que ste, que hubiera perdido sin ello toda su seguridad, sufra la deduccin de los gastos que se le han
conservado, en tanto que en los casos en que la venta o la pignoracin son ms recientes, no puede decirse lo
mismo; si la cosa no ha sido conservada, el vendedor no hubiera vendido nada, y el prendario hubiera exigido otra
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_185.htm (5 de 7) [08/08/2007 17:41:18]
PARTE SEXTA
prenda.
Conflicto entre privilegia del mismo ttulo
Por ltimo, si suponemos un conflicto entre dos acreedores prendarios, dos vendedores o dos conservadores de la
cosa, para ellos, como para los anteriores, se tratar de una cuestin de fecha, pero la propiedad se determinar de
diferente manera segn los casos:
1. Entre vendedores sucesivos. El ms antiguo es el que triunfa porque l mismo es acreedor del segundo por el
precio, y ste del tercero y as sucesivamente.
2. Entre prendarios sucesivos. Tambin el ms antiguo ser preferido a los dems, porque la prenda es un derecho
de la misma naturaleza que la hipoteca, y porque se le aplica la regla; Prior est tempore, potior jure.
3 Entre conservadores de la cosa. El ms reciente ser preferido, por la misma razn que le da la prioridad entre
un acreedor prendario o un vendedor anterior, ha conservado la garanta de los dems.
Prioridad excepcional de algunos privilegios
Segn la regla general, los privilegios de la misma categora concurren entre s pero la ley algunas veces ha
establecido una excepcin a esta regla en favor de una categora particular de acreedores a quien ha querido
favorecer. As, la Ley del 25 de julio de 1897, ha concedido la prioridad a los obreros sobre los proveedores en
materia de trabajos pblicos, aunque tanto unos como otros sean comparables a un vendedor que ha
proporcionado al contratista un valor, bajo la forma de trabajo o de suministros, por el que todava no haya
cobrado.
Privilegios del derecho civil y mercantil
Su clasificacin es de las ms sencillas y ha sido totalmente reglamentada por la ley. El Cdigo de Comercio
decide que los privilegios generales establecidos por l se ejercen en el orden que l mismo determina (artculo
2101, inc.1). El orden de enumeracin es, pues, el orden de graduacin. Las leyes posteriores, que han creado
nuevas categoras de acreedores privilegiados, han determinado igualmente su rango, diciendo en qu lugar se
intercalarn estos nuevos privilegios entre los dems.
Reunindolos todos, su orden es el siguiente:
Primer lugar: gastos funerarios;
Segundo lugar: gastos de ltima enfermedad;
Tercer lugar: gastos de nodriza de los nios educados fuera de su casa (Ley del 23 dic. 1874).
Cuarto lugar: salario de los domsticos (artculo 2101) y de los obreros, empleados y agentes (artculo 549, C.
Com. Ley del 28 may. 1838, y 17 jun. 1919), e indemnizacin por despido injustificado (Ley del 19 jul. 1928),
todos concurren entre s, en el mismo lugar dice el Cdigo de Comercio.
Quinto lugar: suministros de subsistencias (artculo 2101_5).
Sexto lugar; indemnizaciones de accidentes industriales (ley del 9 abr. 1888).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_185.htm (6 de 7) [08/08/2007 17:41:18]
PARTE SEXTA
Privilegios del fisco
stos se clasifican de una manera diferente; las contribuciones directas, el timbre, las contribuciones indirectas,
son preferentes a todos los dems acreedores, excepto al arrendador y al acreedor prendario cuyos derechos
tengan una fecha anterior. Sin embargo, los tres privilegios fiscales sufren naturalmente, como todos los dems, la
deduccin de los gastos judiciales. Los otros privilegios establecidos sobre los muebles de las personas que deben
rendir cuentas, de los causantes en materia de aduanas y de contribucin sobre los beneficios de guerra, de los
condenados en materia penal, son posteriores a los privilegios del artculo 2101. En suma, los privilegios del fisco
se dividen en dos grupos, de los cuales uno es preferente a los privilegios del derecho civil, y el otro es posterior.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_185.htm (7 de 7) [08/08/2007 17:41:18]
PARTE SEXTA
PARTE SEXTA
PRlVlLEGlO E HlPOTECA
TTULO 25
HlPOTECA
CAPTULO 1
GENERALlDADES
25.1.1 NOCIN
Definicin
La hipoteca es una garanta real que, sin desposeer al propietario del bien hipotecado, permite al acreedor
ampararse de l a su vencimiento, para rematarlo, cualquiera que sea la persona en cuyo poder se encuentre, y
obtener el pago de su crdito con el precio, con preferencia a los dems acreedores.
Enumeracin de estos caracteres
La hipoteca es un derecho real, ordinariamente inmueble, siempre accesorio y generalmente indivisible.
25.1.1.1 REALlDAD DE LA HlPOTECA
Reenvo
Recordemos que debido a que le hipoteca es un derecho real, de al acreedor un doble derecho de preferencia y de
persecucin.
25.1.1.2 Naturaleza inmobiliaria
Solucin tradicional
Durante ms de tres siglos (del siglo XVI al XIX), la hipoteca mueble ha sido suprimida en Francia. An
actualmente, a pesar de la creacin de diversa hipotecas que recaen sobre muebles, la garanta de un acreedor
hipotecario generalmente es un inmueble En este caso, la hipoteca misma es un derecho inmueble
Refutacin de una opinin particular
Este carcter ha sido, sin embargo, discutido. Se ha pretendido que la hipoteca se absorbe en el crdito al grado de
participar de su naturaleza mueble. Es indudable que si el acreedor hipotecario se ha casado bajo el rgimen de la
comunidad y si su crdito entra en ella a ttulo de mueble, tambin la hipoteca entra en la comunidad al mismo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_186.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:41:21]
PARTE SEXTA
tiempo que el crdito; es indudable tambin que, si el acreedor hipotecario muere dejando un legatario de todos
sus muebles, el legatario recibir la hipoteca al mismo tiempo que el crdito. Todos estos resultados pueden
explicarse sin poner en duda el carcter inmueble de la hipoteca; son consecuencia de su carcter de garanta
accesoria de un crdito, lea hipoteca sigue al crdito, que es el derecho principal.
25.1.1.3 Carcter accesorio
Sistema francs actual Siendo la hipoteca la simple garanta de un crdito, sigue la suerte de ste y no puede
subsistir sin l. La existencia de una hipoteca implica la existencia de un acreedor, a quien garantiza. Tal es el
sistema actualmente admitido, y conforme a las tradiciones francesas. Vase, sin embargo, lo siguiente:
Cdulas hipotecarias del ao III
La Ley del 9 mesidor, ao lll, trat de introducir en Francia un sistema absolutamente nuevo (artculo 3683). Se
permita a todo propietario de bienes susceptibles de hipotecas crear una hipoteca a su propio cargo, por un
periodo que no poda exceder de diez aos, hasta la concurrencia de las tres cuartas partes del valor de sus bienes.
La hipoteca as creada, sin ser accesoria de ninguna deuda, estaba representada por una cdula hipotecaria
entregada por el conservador de las hipotecas. El propietario pona en seguida estas cdulas en circulacin, por un
simple endoso como una letra de cambio; las venda y cobraba su valor.
Este sistema, que deba asegurar al crdito hipotecario una circulacin tan fcil como la de los efectos
mercantiles, nunca fue seriamente practicado. Adoleci de varios vicios que impidieron su funcionamiento; para
asegurar a los portadores de cdulas se haba declarado responsable al conservador de las hipotecas, tanto del
valor del bien hipotecado, como del monto de las hipotecas anteriores. Tuvo que retrocederse ante esta
responsabilidad intolerable, pero con ello se desvaneci el valor intrnseco de las cdulas.
Separacin posible de la hipoteca y del crdito
A pesar de su carcter accesorio, la hipoteca puede separarse del crdito, sea antes de la creacin de sta, sea
mientras dure, o despus de su extincin.
1. Constitucin de hipoteca en vista de un crdito futuro. La hipoteca puede, naturalmente, darse por un crdito
suspendido por una condicin, puesto que el crdito condicional forma ya un derecho inmediato transmisible; la
hipoteca es entonces condicional como el crdito. lgualmente puede establecerse una hipoteca por un derecho
puramente eventual, y pueden citarse dos ejemplos, de los cuales uno es tomado en las hiptesis legales y el otro
en las convencionales.
a) Las hipotecas legales del menor y del sujeto a interdiccin y aun (salv algunas excepciones) la de la mujer
casada ocupan un lugar a partir del da en que comienza la responsabilidad del tutor o del marido (apertura de la
tutela o celebracin del matrimonio) y garantizan, ocupando un lugar en esa fecha, los crditos que adquirir el
sujeto a interdiccin, la mujer y el menor adquirente acaso mucho tiempo despus, por efecto de actos de gestin
que pueden muy bien no realizarse nunca.
b) Las aperturas de crdito que conceden los banqueros a sus clientes, por ejemplo a contratistas de construccin,
frecuentemente estn garantizadas con hipotecas. Ahora bien, los prstamos que har el cliente, a medida que
tenga necesidad de ellos, no se realizarn sino ms tarde; pero la hipoteca inmediatamente constituida e inscrita,
ocupa un rango en beneficio del banquero a partir de su inscripcin, es decir, en un momento en que no ha llegado
todava a ser acreedor del contratista, y no a partir de la fecha en que los fondos se hayan entregado.
La jurisprudencia admite esta solucin desde hace mucho tiempo. Por tanto, se reconoce que una hipoteca puede
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_186.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:41:21]
PARTE SEXTA
nacer antes que el derecho que est llamada a garantizar, y que esta hipoteca adquiere as y conserva un lugar
anterior a la fecha del crdito; pero, queda entendido, que esta hipoteca no podr producir efectos sino cuando
posteriormente sea creado el crdito; por tanto, en s misma es condicional y depende de la formacin ulterior de
un derecho principal al cual puede unirse. La ley misma ha hecho aplicaciones de ella en un caso particular.
La hipoteca del crdito inmobiliario ocupa un lugar antes de la realizacin del prstamo, en la fecha del acto
condicional de prestan. Ahora bien, en esa fecha, el crdito inmobiliario no es aun acreedor del mutuatario puesto
que el prstamo es un contrato real, que nicamente se forma por la entrega de los fondos.
2. Separacin de la accin hipotecaria y de la accin personal. Mientras la obligacin exitosa, la hipoteca y el
crdito estn necesariamente reunidos en la misma persona; ninguna otra persona distinta del acreedor puede
tener la hipoteca. Sin embargo, en las subrogaciones a la hipoteca legal de las mujeres casadas, un tercero es
sustituido por la mujer para ejercer en su lugar su hipoteca legal. Pero fuera de este caso, absolutamente especial,
el crdito y la hipoteca, considerados en el punto de vista activo, se encuentran reunidos en el mismo patrimonio
no es lo mismo en el punto de vista pasivo.
Es muy frecuente ver que la accin personal y la hipotecaria gravan separadamente dos patrimonios distintos;
para ello basta suponer que el bien hipotecado no pertenece al deudor obligado personalmente. Ahora bien, esto
puede realizarse en dos casos: primeramente cuando el deudor ha enajenado el bien hipotecado, ya que el
acreedor conserva su accin hipotecaria contra el tercero adquirente; en seguida, cuando una persona hipoteca su
bien por una deuda ajena, sin obligarse personalmente (fiador real).
3. Supervivencia de la hipoteca al crdito. Cuando el crdito se extingue por novacin, la hipoteca que lo
garantizaba puede ser conservada con su fecha antigua y unirse al nuevo crdito.
25.1.1.4 lndivisibilidad
Su naturaleza en caso de particin del inmueble
La indivisibilidad de las hipotecas no es de la misma naturaleza que la de las servidumbres. Respecto a las
servidumbres, la indivisibilidad se manifiesta cuando se trata de un inmueble en la indivisin; es entonces
imposible ya sea establecer una servidumbre nueva sobre una parte indivisa, ya sea extinguir para una de las
partes indivisas la servidumbre existente.
Respecto a las hipotecas nada hay de semejante; puede muy bien hipotecarse una parte indivisa de un inmueble,
sin gravar las otras partes de los copropietarios; y la indivisibilidad de la hipoteca aparece, no durante la
indivisin, sino despus de la particin; supongamos que un predio sea hipotecado antes de su divisin, la cual se
opera en seguida, por ejemplo, entre los herederos del deudor, cada heredero estar obligado hipotecariamente por
el total (arts. 873 y 2114), es decir que aunque no debe personalmente sino una parte de la deuda, la parte del
inmueble que le ha correspondido no quedar liberada de la hipoteca sino hasta la total extincin de la deuda;
cada parte del inmueble responde de la totalidad de la deuda.
Su efecto despus de la divisin del crdito
Slo la hipoteca es indivisible; no hace indivisible al crdito mismo representado por la accin personal. A la
muerte del acreedor, como a la muerte del deudor, la obligacin se divide, pues activa y pasivamente, segn el
derecho comn. La accin real hipotecaria es la indivisible. De esto resulta que cada heredero del acreedor,
aunque l mismo no sea acreedor sino por una parte puede embargar la totalidad del inmueble y que este
inmueble permanece gravado con la hipoteca, en tanto subsiste una porcin de la deuda no pagada.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_186.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:41:21]
PARTE SEXTA
De aqu la siguiente frmula, que completa la que se ha dado en el nmero precedente: cada parte de la deuda est
garantizada por la totalidad del inmueble.
Convenciones contrarias
La indivisibilidad pertenece a la naturaleza de la hipoteca, y no a su esencia. Por tanto, podra convenirse que la
hipoteca se dividir ya sea entre los herederos del acreedor, ya sea entre los herederos del deudor.
25.1.2 RGlMEN HlPOTECARlO
25.1.2.1 lmportancia
lmportancia de la hipoteca
La hipoteca es la ms interesante de las garantas reales, por la enormidad de las masas de los capitales que
garantiza y por el considerable valor de las propiedades inmuebles que grava. Por tanto, puede decirse que la
buena organizacin del rgimen hipotecario es una cuestin econmica y social de primer orden.
Diversos intereses en presencia
Para advertir los mltiples intereses que esta organizacin pone en
juego, es necesario distinguir:
1. Los capitalistas, que obtienen una hipoteca como garanta de sus crditos.
2. Los deudores que toman prestado u obtienen crditos dando una hipoteca.
3. Los adquirentes de inmuebles, que se encuentran gravados por las hipotecas existentes sobre los bienes
adquiridos por ellos.
4. Por ltimo el pblico, que indirectamente resiente para bien o para mal, las cualidades o defectos del sistema.
Seguridad de los capitalistas
No hay que distinguir entre los que prestan dinero y los que devienen acreedores por cualquier otro ttulo. Su
inters se manifiesta en dos momentos diferentes.
1. Antes del contrato.
El capitalista debe estar en posibilidad de advertirles, dos cosas;
1. Es realmente propietaria la persona que le ofrece una garanta hipotecaria?;
2. Ha agotado ya esa persona su crdito por constituciones anteriores de hipotecas? Sobre el primer punto el
capitalista se informar por la transcripcin, que hace pblicos los traslados de las propiedades inmuebles, aunque
desgraciadamente no todos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_186.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:41:21]
PARTE SEXTA
Sobre el segundo punto, mediante las inscripciones hipotecarias existentes sobre el inmueble.
Sin embargo, estas inscripciones no llenarn exacta y tilmente su oficio
sino con una doble condicin:
1. La publicidad de las hipotecas debe ser general y ninguna hipoteca debe escapar a ellas (esto ya no ocurre
actualmente en Francia, donde existen an hipotecas ocultas),
y 2. La hipoteca debe ser especial, es decir, limitada a la vez en cuanto a los inmuebles que grava y, sobre todo,
en cuanto a las sumas que garantiza. Desgraciadamente estamos muy lejos de haber llegado a esto; la ley francesa
responde mal a esta esencial necesidad del crdito hipotecario.
2. Despus del contrato. El acreedor debe encontrar en su hipoteca:
1. Toda la seguridad deseable; la obtiene por el doble derecho de preferencia y de persecucin, y
2. Todas las facilidades necesarias para realizar su garanta (transformarla en dinero) y, sobre todo, para obtener
el ms alto precio posible. Se obtiene este ltimo resultado por el sistema de la venta en subasta, que permite al
acreedor elevar el precio del inmueble, ofrecindolo al pblico.
lnters del deudor
El deudor encuentra ya grandes ventajas en las reglas que se derivan de la naturaleza misma de la hipoteca, puesto
que conserva la posesin y goce de su bien, y porque conserva tambin el libre ejercicio de sus derechos de
propietario, pudiendo todava disponer de la cosa, enajenarla, conceder derechos reales, e hipotecarla
nuevamente. Pero esto no basta; es adems posible (y si lo es, el legislador debe esforzarse por hacerlo) procurar
una doble ventaja:
1. Liberacin fcil y progresiva. Se obtiene por medio de la amortizacin. Ahora bien, realizar estos prstamos no
se halla en las posibilidades de todos los mutuantes, sino slo de los grandes establecimientos como el crdito
inmobiliario.
2. Crdito proporcionado a los recursos reales. Las hipotecas ya existentes deben dejar libre y visible la porcin
de activo que no absorben. Todo este excedente debe quedar disponible para garantizar nuevos prstamos o
nuevas deudas. Sobre este punto el inters del deudor coincide con el del acreedor, pues se satisfarn por los
mismos medios; los derechos de los primeros acreedores hipotecarios deben ser limitados por la especialidad de
la hipoteca y conocidos de los terceros por la publicidad.
Seguridad de los adquirentes de inmuebles
stos tienen derecho a una doble proteccin. Deben:
1. Conocer exactamente las cargas del inmueble. Llegarn a ello, tambin, por medio de la publicidad y de la
especialidad de las hipotecas.
2. Tener un medio de liberar fcilmente el inmueble. Este medio es la purga de las hipotecas que permite al
adquirente, liberar el bien gravado con hipotecar entregando a los acreedores no todo lo que se les debe, sino
solamente el valor verdadero del inmueble, puesto que no pueden razonablemente esperar obtener ms de l.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_186.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:41:21]
PARTE SEXTA
lnters del crdito pblico
Incluso los que no son ni acreedores ni deudores, ni propietarios de inmuebles hipotecados, estn indirectamente
interesados en la buena organizacin del rgimen hipotecario pues un buen sistema de hipotecas, produce la baja
del inters, disminuye la usura, y procura un valor mayor a la propiedad inmueble, por la seguridad que le da y
por una circulacin fcil y ms rpida. Se advirti ya lo anterior al redactarse el cdigo, pues Grenier expres
estas ideas en su informe al tribunado.
25.1.2.2 Especialidad de las hipotecas
Distincin y terminologa
La hipoteca puede ser especial en dos formas:
1. Puede ser constituida por un crdito determinado; y
2. Puede ser establecida sobre un inmueble determinado.
La hipoteca puede garantizar varios crditos o gravar varios inmuebles sin dejar por ello de ser especial, si cada
uno de estos crditos o cada uno de estos bienes, es objeto de una designacin particular.
Toda hipoteca que no es especial recibe en la prctica el nombre de hipoteca general, expresin que es viciosa;
debera reservarse el trmino hipotecas generales a las que recaen sobre la totalidad de los bienes del deudor, y
llamar hipotecas indeterminadas las que garantizan deudas cuya cifra es susceptible de aumentar o que no puede
fijarse con anterioridad. Es necesario advertir, en efecto, aunque no se advierta esto siempre, que lo especializado
es, a veces, el crdito garantizado por la hipoteca y a veces, la hipoteca misma.
Para expresar esta diferencia, normalmente se habla de especialidad en cuanto a los crditos, y de especialidad en
cuanto a los bienes; con mayor claridad podra decirse; especialidad de los crditos hipotecarios y especialidad de
la garanta hipotecaria.
a) ESPEClALlDAD DE LOS CRDlTOS GARANTlZADOS
Su importancia
La limitacin de los crditos garantizados por medio de una hipoteca es esencial tanto en inters de los terceros,
futuros acreedores o adquirentes, como en el del deudor. En efecto, tan pronto como existe sobre los bienes de
una persona, una hipoteca que garantiza un crdito indeterminado, el crdito de esta persona est arruinado;
aunque poseyera inmuebles de gran valor, y aunque el importe actual del crdito no se elevara ms que a algunos
miles de francos, ningn nuevo acreedor aceptara jamas, sin aprehensin, el segundo lugar; siempre tendr el
temor de que repentinamente aumente la deuda garantizada por la hipoteca preferente a la suya.
Las hipotecas por causa indeterminada impiden conocer exactamente el pasivo hipotecario del deudor en
cualquier momento. No puede haber vicio ms grave en la organizacin de las hipotecas.
Crditos hipotecarios indeterminados
Ordinariamente, los crditos garantizados por una hipoteca son limitados y conocidos. Las principales hipotecas
indeterminadas son las tres hipotecas legales instituidas por el artculo 2121 y, sobre todo, la de los menores y
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_186.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:41:21]
PARTE SEXTA
sujetos a interdiccin; todos los crditos que las personas sujetas a tutela pueden adquirir contra su tutor,
administrador de sus bienes, estn garantizados por la hipoteca legal que se les concede. El total forma una cuenta
nica, de modo que nunca puede saberse, con anterioridad, lo que se deber; es necesario esperar que la cuenta de
la tutela sea depurada.
Casi es lo mismo, aunque en una menor medida, cuando se trata de la hipoteca legal de las mujeres casadas; el
crdito de la mujer puede aumentar o disminuir durante el matrimonio; acaso no llegue ella ser acreedora de su
marido; pero quizs lo sea por una suma importante, lo que slo se sabe despus de la liquidacin de sus derechos.
Especialidad de las hipotecas convencionales
Si el legislador ha organizado a su voluntad las hipotecas legales, no se ha obligado a observar l mismo el
principio de especialidad. Solo ha hecho de l una regla en relacin a las hipotecas convencionales. Los
particulares que constituyen una hipoteca sobre sus bienes nicamente pueden hacerlo cuando se trata de los
crditos limitados y especializados (artculo 2132).
Por lo dems, este artculo est mal redactado; para comprenderlo es
necesario saber que la determinacin del crdito debe existir en un doble
momento:
1. En el acto constitutivo de la hipoteca, que es notarial;
2. En la inscripcin hecha en la oficios de las hipotecas. Ms adelante explicaremos las disposiciones legales
sobre este punto, ya sea a propsito de las constituciones de hipotecas convencionales, o ya sea a propsito de su
inscripcin.
b) ESPEClALIDAD DE LA GARANTA HlPOTECARlA
Novedad del principio
La especializacin de la hipoteca en relacin a los inmuebles que grava es de fecha reciente. Segn el derecho
romano, y en la misma Francia hasta la revolucin, se permiti establecer a voluntad hipotecas generales, que
afectaban todos los bienes presentes del deudor y todos lo que con posterioridad pudiera adquirir. Esta
generalidad era la forma habitual de las hipotecas; los acreedores se cuidaban de no limitar su garanta, pudiendo
obtenerla sin lmites. El principio de la especialidad es una de las innovaciones de la revolucin; en el derecho
francs fue introducido por la Ley del 11 brumario ao VII.
Exageracin de su importancia
En general, los autores modernos consideran la especialidad de la prenda hipotecaria como ms importante
todava que la especialidad de los crditos garantizados. Es necesario considerar esta opinin como un prejuicio
errneo. Qu se reprocha a las hipotecas generales? nicamente lo siguiente; el deudor que est gravado con una
primera hipoteca no puede posteriormente conceder el primer lugar a un nuevo acreedor, sobre ninguno de sus
inmuebles.
Pero se olvida que lo que daa al acreedor, no es ser preferido por alguien, sino no encontrar una garanta
suficiente para pagarle. Si una persona tiene dos inmuebles, cada uno de los cuales vale 100000 francos y obtiene
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_186.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:41:21]
PARTE SEXTA
dos prstamos sucesivos de 50000, qu importa al segundo acreedor ocupar el segundo lugar sobre cada
inmueble, en lugar de ocupar el primero sobre uno de ellos? El verdadero peligro no proviene de la generalidad de
la garanta hipotecaria concedida a los acreedores anteriores, sino de la importancia relativa de sus crditos.
Esto es tanto ms cierto, cuando que, siempre que el crdito es importante, el acreedor obtiene una hipoteca sobre
todos los bienes actualmente posedos por su deudor; si ste no adquiere ninguno con posterioridad, la hipoteca
especial se comporta, de hecho, como si fuese general.
Estado del sistema francs
El derecho francs ha conservado cierto nmero de hipotecas generales,
que son:
1. La hipoteca judicial, que en el fondo no es ms que una hipoteca legal.
2. Las tres hipotecas generales del artculo 2121; la de los menores y sujetos a interdiccin, la de las mujeres
casadas, y la del estado, municipios y establecimientos pblicos. La hipoteca judicial es general en cuanto a los
bienes y especial en cuanto a los derechos que garantiza; las otras son generales en ambos aspectos.
3. Por ltimo la misma hipoteca convencional frecuentemente se transforma en hipoteca general y grava incluso
los bienes futuros.
Proyectos de reforma
La asistencia de las hipotecas generales pasa (errneamente) por tener tan grandes inconvenientes que se ha
pedido con insistencia su especializacin, y es probable que desaparezcan un da. Sin embargo, para suprimirlas
se encuentran dificultades derivadas de la necesidad de asegurar a los incapaces una proteccin seria.
Esta reforma ha sido ya realizada en Blgica, donde se ha suprimido la hipoteca judicial, y especializado las
dems; el contrato de matrimonio para la mujer casada, el consejo de familia por los menores y los sujetos a
interdiccin, deben designar los inmuebles sobre los cuales recaer la hipoteca. Por ltimo, el Proyecto Darlan, de
1896 estableci de una manera absoluta la especialidad y publicidad de las hipotecas, pero esta innovacin ha
sido abandonada.
25.1.2.3 Movilizacin del crdito inmueble
Definicin
Las reglas protectoras del derecho civil, que concede tanta importancia a la seguridad de los capitales
comprometidos en la propiedad inmueble, hacen de la hipoteca un instrumento de crdito un poco pesado y difcil
de manejar; el acreedor y el deudor estn ligados entre s por un contrato de mutuo, cuyo vencimiento est
normalmente alejado y es siempre inmutable; el capitalista no puede cobrar a voluntad el dinero que ha prestado.
Se ha tratado de dar a los mutuantes con hipoteca una especie de ttulo ms manejable, de una circulacin ms
fcil y se ha llamado movilizacin del crdito inmueble la reforma deseada con este fin. movilizar significa
representar el crdito hipotecario por ttulos negociables, que circulan como efectos de comercio o como valores
de bolsa. En esta forma, se espera que la garanta inmueble ser objeto de transacciones numerosas, y que el suelo
rivalizara en las permutas con la riqueza mueble.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_186.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:41:21]
PARTE SEXTA
Deseos de reforma
Ms de una vez se ha pedido el restablecimiento de una hipoteca a cargo de uno mismo nacida de un rasgo de
ingenio del legislador de la revolucin, aunque mal organizada por l. Se ha propuesto entregar al propietario
letras de prenda sobre su inmueble, anlogas a los warrants de los establecimientos generales, tomando algunos
detalles a las leyes alemanas. El problema que consiste en facilitar la transmisin de la garanta hipotecaria sin
perjudicar su solidez indudablemente no es insoluble; veremos que el derecho francs lo ha resuelto en dos
formas diferentes.
Empleo de ttulos a la orden
La ley permite que un ttulo de crdito que contenga la constitucin de una hipoteca se redacte en original, es
decir, que pueda entregarse al acreedor. Ahora bien, la jurisprudencia ha admitido que este ttulo puede ir
acompaado de la clusula a la orden, es decir, ser transmisible por endoso como un efecto del comercio, y que el
endoso transfiere la hipoteca al mismo tiempo que el crdito. Tratndose del caso en que el original se ha
redactado en minuta.
Al fraccionar el crdito, cuando es considerable, y al representarlo con ttulo de un valor uniforme, se procuraran
as todas las ventajas de las antiguas cdulas hipotecarias. Desgraciadamente este procedimiento implica, en el
punto de vista fisco, un inconveniente que lo hace inutilizable, pero podra sustituirse ventajosamente con la
forma de un ttulo al portador, pues la jurisprudencia admite que la hipoteca pasa al portador del ttulo con el
crdito mismo.
Es necesario creer que la jurisprudencia es desconocida en la prctica, pues muy poco se usa este medio, o bien
que la reforma que algunas personas piden no responde a una necesidad seria. Con ste propsito, sabiamente se
ha observado que el verdadero problema no consiste en crear un movimiento ficticio que en nada aprovechara a
los deudores del suelo, sino en atraer los capitales hacia la propiedad inmueble, para construcciones o trabajos
agrcolas.
Letras de garanta del crdito inmobiliario
Las operaciones financieras del crdito inmobiliario de Francia realizan exactamente la reforma solicitada. Esta
sociedad se limita a servir de intermediario entre los propietarios que quieren prestar y los capitalistas que quieren
invertir sus fondos en hipotecas; los prstamos que hacen no son, hechos con sus propios capitales, que
necesariamente son limitados; pertenecen a otras personas, por un todo la sociedad toma prestado y por otra
presta ella misma; las personas que aportan su dinero no estn en relacin directa con los deudores, y no tienen en
su poder el ttulo en que consta el prstamo.
Este ttulo es conservado por el notario y los prestamistas reciben obligaciones llamadas obligaciones de
inmuebles o letras de garanta (expresin del Decreto de 1852) de 500 francos cada una, que son emitidas por el
crdito inmobiliario y que pueden venderse en la bolsa como las obligaciones de emprstitos de las ciudades o de
los ferrocarriles. La operacin total de la inversin en hipoteca ha sido desdoblada as; en un ttulo se hace constar
el crdito del mutuante; es esta la obligacin inmueble; en otro ttulo se hace constar la deuda del mutuatario, es el
acto del prstamo.
Quienes compran en la bolsa obligaciones inmuebles, son, en realidad, acreedores hipotecarios. Pero su hipoteca
no recae sobre tal o cual inmueble determinado; tienen como garanta la masa de bienes sobre los cuales la
sociedad ha prestado el dinero. Estos ttulos circulan con la garanta hipotecaria que tienen indirectamente, pero
que est muy eficazmente unida a ellos. Es ste el procedimiento ms perfecto de movilizacin del crdito
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_186.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:41:21]
PARTE SEXTA
inmueble; si toda la deuda hipotecaria de Francia estuviese centralizada en sociedades de este gnero, estara
totalmente fraccionada en pequeos ttulos, independientes unos de otros y fciles de negociar.
Agrguese que la organizacin es tal, que la suma total de la obligacin en circulacin debe ser siempre igual al
monto de los capitales debidos por los deudores. Para expresar este estado de cosas, ha podido decirse que las
obligaciones inmuebles eran la moneda del acto de prstamo.
25.1.2.4 Durante la vigencia del Cdigo Civil
Estado de espritu de los autores del cdigo
Cuando se someti a los tribunales el proyecto del cdigo, los magistrados del antiguo rgimen, que todava
formaban mayora, se pronunciaron contra el nuevo sistema de la ley de brumario; solamente nueve tribunales de
apelacin pidieron su mantenimiento. Tambin en el consejo de estado la mayora estim favorable el rgimen
tradicional. La seccin de legislacin se haba dividido y hubo dos informes en sentido contrario, uno de Bigot de
Prameneu en favor de la hipoteca oculta, el otro de Ral en favor de la publicidad.
Los partidarios de la hipoteca oculta hacan valer la extrema simplicidad del antiguo derecho; consideraron la Ley
de brumario contraria al crdito y a la libertad de las convenciones; combatan las costumbres de pignoracin y
los edictos reales atribuyndoles el estar viciados de feudalidad. Sin embargo, triunf el principio de la
publicidad. Su xito parece deberse principalmente a los esfuerzos que el tribunal de casacin hizo para
defenderlo; este tribunal rechaz en gran parte el proyecto de la comisin y redact, en apoyo de sus propias
ideas, un notable informe publicado por Fenet.
Vicios del rgimen moderno
El rgimen hipotecario del cdigo Napolen tena dos grandes defectos:
1. El abandono parcial del doble principio de la especialidad y de la publicidad, en favor de las mujeres casadas,
de los menores y de los sujetos a interdiccin, a los cuales ha concedido hipotecas legales que son a la vez
generales y ocultas. Este primer vicio subsiste todava, ligeramente atenuado por la Ley del 23 de marzo de 1855.
2. El abandono del sistema de la publicidad de las enajenaciones inmuebles. Quien obtena una hipoteca no poda
verificar si el deudor era verdaderamente propietario. Este vicio capital, fue suprimido por la Ley del 23 de marzo
de 1855 que restableci la transcripcin.
Reforma de 1807
No parece haberse advertido inmediatamente los inconvenientes de tal sistema. Inmediatamente el Cdigo de
Procedimientos, promulgado dos aos despus que el Civil (abril mayo 1806), oper una reforma se modific el
plazo concedido a los acreedores hipotecarios para inscribirse en caso de enajenacin del inmueble por su deudor
(arts. 834-835, C.P.C.), pero este cambio fue provocado por un simple inters fiscal.
Proyecto de reforma de 1841 y Ley de 1855
En 1826, un banquero, Casimir Prier, que entonces era jefe de la oposicin, haba instituid
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_186.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:41:21]
PARTE SEXTA
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_186.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:41:21]
PARTE SEXTA
PARTE SEXTA
PRlVlLEGlO E HlPOTECA
TTULO 25
HlPOTECA
CAPTULO 2
BlENES SUSCEPTlBLES DE HlPOTECA
Observaciones preliminares
Los bienes no se hipotecan, la hipoteca no permite al acreedor actuar materialmente sobre la cosa, como lo har
en virtud de los derechos reales ordinarios de propiedad, de servidumbre o de usufructo. Lo que est sometido a la
accin del acreedor, lo que se le hipoteca y podr vender, es el derecho que el deudor tiene sobre la cosa. La
hipoteca es, por tanto un derecho real establecido, por decirlo as, en segundo grado y que recae sobre otro
derecho real.
Todo derecho real de garanta se presenta en la misma forma; comprese lo que se ha dicho de la prenda
considerada como derecho real. La hipoteca no es un desmembramiento de la propiedad; sino una especie de
constitucin en garanta del derecho de propiedad; no hay particin de los atributos y ventajas de este derecho,
solamente hay, para el propietario, una amenaza de expropiacin, porque ha transmitido a su acreedor el jus
distrahendi, que antiguamente slo le perteneca a l mismo.
Por consiguiente, es necesario examinar dos cuestiones sucesivas:
1. Sobre qu cosas se puede constituir una hipoteca?;
2. Qu derecho es necesario tener sobre la cosa para constituir la hipoteca? La primera cuestin se desdobla y
debe estudiarse separadamente respecto a los muebles y a los inmuebles.
25.2.1 HlPOTECA SOBRE MUEBLES
Distincin
En principio, la ley francesa no permite hipotecar los muebles; por excepcin, y en virtud de leyes posteriores al
cdigo, se han organizado algunas hipotecas muebles.
25.2.1.1 Prohibicin de hipoteca sobre muebles
Origen de la prohibicin
Antes del siglo XVI, no exista la reivindicacin mueble; la posesin y la propiedad estaban confundidas. Se tena
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_187.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:41:25]
PARTE SEXTA
como regla la siguiente; los muebles son imperseguibles, se tenga justo ttulo y buena fe. Por consiguiente, la
obligatio bonorum aun concebida en los trminos ms generales, no permita a los acreedores ejercer el derecho
de persecucin sobre los muebles de su deudor; sobre esta clase de bienes, su hipoteca era incompleta y
nicamente le confera un derecho de preferencia.
Cuando se admiti la reivindicacin mueble (siglo XVI), no se modificaron por esto las reglas de la hipoteca; el
propietario haba recobrado el derecho de persecucin; el acreedor hipotecario no. La regla tuvo entonces
necesidad de corregirse y se le agregaron dos palabras; los muebles son imperseguibles por hipoteca, de manera
que se reservase la reivindicacin del propietario. Bajo esta nueva forma se insert en la costumbre de Pars
(artculo 77 y 168 nuevo artculo 170).
Los dos sentidos de la regla
La regla; los muebles son imperseguibles por hipotecas, tuvo en el derecho francs dos sentidos sucesivos.
Antao significaba, sencillamente, como acabamos de explicar, que el acreedor hipotecario no tena derecho de
persecucin sobre los muebles y conserv siempre este alcance restringido en las regiones de derecho escrito de
las costumbres del oeste Bretaa, Anjou, Maine, Normanda.
Pero en las costumbres de Pars, de Orlans y algunas otras, la regla tom un sentido ms riguroso; se rechaz
totalmente la hipoteca mueble, negando a los acreedores el derecho el preferencia tanto como el de persecucin.
Los muebles son imperseguibles por hipoteca significaba, por tanto, que los muebles no son susceptibles de
hipoteca. La costumbre de Orlans (artculo 447) era expresa sobre este punto. Con este segundo sentido, la regla
se convirti en el derecho comn del reino.
Lenguaje de las leyes modernas
El Cdigo Civil ha conservado la regla antigua con su frmula del siglo XVI; su artculo 2119 es la reproduccin
del 170 de la costumbre de Pars. Tal frmula es, indudablemente, criticable, puesto que tiene un sentido
verdaderamente ms fuerte que su sentido aparente. Incluso podra preguntarse cul de los dos sentidos histricos
le ha conferido el legislador moderno, si solamente tuvisemos el artculo 2119. Felizmente existe el 2118 para
completarlo dicindonos; solamente son susceptibles de hipoteca los bienes inmuebles... En esta forma, el artculo
2119 es intil y muy bien podra suprimirse.
La ley hipotecaria belga de 1851 reprodujo tambin la frmula de las costumbres (artculo 46); pero ha sido
suprimida por el cdigo italiano.
Nuevo motivo de prohibicin
El antiguo derecho haba suprimido la hipoteca mueble, porque no consideraba que la garanta real establecida
sobre los muebles sin desposesin del deudor constituyera una garanta seria y porque era imposible conservar el
derecho de persecucin al acreedor contra los terceros. Estas razones subsisten an, pero ha surgido una nueva,
mucho ms decisiva, y que no haba sospechado el antiguo derecho; la imposibilidad de organizar la publicidad
por la hipoteca de los muebles. La publicidad ha llegado a ser una necesidad en los tiempos modernos. Ahora
bien, los muebles no tienen situacin fija. Dnde se llevaran los registros? En el domicilio del deudor, pero este
domicilio es variable.
25.2.1.2 Hipotecas sobre muebles modernas
Razn de estas excepciones
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_187.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:41:25]
PARTE SEXTA
La cuestin de las hipotecas muebles se ha modificado mucho durante el siglo XIX y, aunque los motivos que han
hecho proscribir la hipoteca mueble hayan aumentado en nmero, diversas excepciones se han considerado
posibles y se han admitido. En todas se trata de muebles importantes, para los cuales ha podido encontrarse un
punto fijo, que sirve de centro a la publicidad de la hipoteca.
a) HlPOTECA DE BUQUES, BARCOS Y AERONAVES
Hipoteca martima
Los barcos tienen un puerto de base, lugar que para ellos es algo as como el domicilio de las personas, son
inscritos en los registros de ese puerto, llevados por la administracin de las aduanas. Por otra parte, existe para
ellos un procedimiento especial de transmisin; el cambio en la aduana. Gracias a estas dos circunstancias, ha
sido fcil organizar, respecto a ellos, un sistema hipotecario.
La hipoteca nicamente es posible respecto a los barcos de 20 toneladas o ms, y de nacionalidad francesa o en
construccin. Las inscripciones se llevan en el registro de matrculas de los buques por el receptor de las aduanas;
se anotan en la hoja del registro consagrado al buque. Por tanto, hay una publicidad real, semejante a la que existe
en el sistema de los libros prediales. Desgraciadamente, la hipoteca martima es comprometida por el gran
nmero de privilegios que el cdigo de comercio ha creado sobre el buque.
Hipoteca de las embarcaciones fluviales
Desde hace mucho tiempo era necesario un rgimen anlogo a la hipoteca martima, respecto a las embarcaciones
fluviales, para asegurar el crdito a la construccin y explotacin de barcos. La Ley del 5 de julio de 1917
estableci la matrcula obligatoria de las embarcaciones fluviales de 20 o ms toneladas y permita la hipoteca de
los barcos matriculados. La inscripcin de las hipotecas se hace en la secretara del tribunal de comercio del lugar
de la matriculacin (artculo 10; agrguese Decreto del 3 abr. 1919) y las formas de la inscripcin son semejantes
a las de la hipoteca inmueble bajo el rgimen del Cdigo Civil, pues no han sido modificadas por la Ley de 1918.
Hipoteca de las aeronaves
La Ley del 31 de mayo de 1924 sobre la navegacin area permite la hipoteca de las aeronaves matriculadas, y le
aplica a esta hipoteca todas las reglas relativas a los barcos; pero el funcionario encargado de llevar el registro de
matriculacin sustituye a la secretara del tribunal de comercio, respecto a los registros de las inscripciones
(artculo 15). Esta hipoteca todava no ha penetrado en la prctica dada la fragilidad actual de la garanta.
b) PIGNORACIN DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
Su verdadera naturaleza
La Ley del 1 de marzo de 1898 permiti hipotecar los establecimientos de comercio; pero por un error indudable
a esta hipoteca la llama pignoracin (nantissement). En efecto, lo que distingue la prenda de la hipoteca es el
desapoderamiento del deudor que pierde la posesin del objeto dado en prenda, y con el cual el acreedor en
adelante est garantizado. Ahora bien, la pretendida pignoracin de los establecimientos de comercio se hace sin
desapoderamiento, y la ley ha organizado respecto a l un medio de registros especiales llevados en la secretara
del tribunal de comercio, un sistema de publicidad absolutamente comparable al de las hipotecas.
Es muy extrao ver al legislador crear una nueva hipoteca bajo un falso nombre y no advertirlo. No obstante, la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_187.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:41:25]
PARTE SEXTA
Ley del 17 de marzo de 1909, que reform la anterior, contina empleando el mismo lenguaje. Para llevar al
colmo la extraeza de esta institucin, se haba colocado el texto (por lo dems, muy lacnico), que la
consagraba, en el Cdigo Civil (artculo 2075, inc. 2) siendo que exclusivamente interesa al derecho mercantil. La
Ley del 17 de marzo de 1909 hizo desaparecer esta anomala. Esta ley que rige actualmente tal pignoracin ha
sido reformada, a su vez, por la del 31 de julio de 1913.
c) WARRANTS AGRCOLAS
Origen y fin de su institucin
Por mucho tiempo se ha tratado de organizar, en provecho de los agricultores, lo que se llamaba crdito agrcola
mueble, es decir un medio de crdito conveniente a personas que frecuentemente posean, en la forma de cosechas,
valores considerables.
Hasta 1808, para procurarse dinero, los agricultores se vean obligados a vender sus cosechas, y usualmente a
bajo precio en un momento desfavorable. La Ley de 18 de julio de 1898, reformada por la del 30 de abril de 1906,
les permite contraer prstamos sobre los principales productos de su explotacin, sin desposeerse de ellos, o, para
emplear el lenguaje nuevo, empearlos a domicilio. Por tanto, esta ley ha constituido una tercera hipoteca mueble,
sin darle este nombre; llama prenda al derecho del acreedor y warrant al ttulo en que consta. Desgraciadamente
esta ley parece haber fracasado en la prctica.
Materias susceptibles de ser hipotecadas
La ley de 1898 contena una enumeracin que desapareci en 1906. Son los principales productos agrcolas:
cereales, legumbres, granos, bebidas, maderas, quesos, aceites, sal marina, etc. Se han excluido otras materias
primas, pero a partir de 1906 se comprenden en esta lista los animales.
Papal del warrant
El prstamo se hace constar en un ttulo especial llamado warrant a imitacin de lo que se hace respecto a las
mercancas depositadas en los establecimientos generales. El warrant es un ttulo transmisible por endoso, que
circula como un efecto de comercio y los establecimientos pblicos de crdito estn autorizados a recibirlos en
condiciones particularmente favorables, es decir, con una firma menos que los efectos ordinarios.
Publicidad
Todo prstamo, en cumplimiento de esta ley, se publica por medio de un registro especial, llevado en la cabecera
del cantn por el secretario de la justicia de paz, en cuya jurisdiccin tenga su domicilio el deudor (arts. 2 y 3).
Garantas del acreedor
El acreedor portador de un warrant agrcola es un acreedor prendario que no posee su prenda, es decir, un
acreedor hipotecario. En razn de la naturaleza especial de los productos afectados a la garanta, siempre es
posible temer un fraude del deudor; al agricultor le basta vender sus cosechas, hacerlas desaparecer, para que el
acreedor ya no tenga garanta, pues era imposible reconocerle aqu un derecho de persecucin anlogo al que
existe indudablemente sobre los buques y establecimientos mercantiles; los productos agrcolas son muebles
corpreos que circulan por simple tradicin, y la nueva hipoteca mueble creada sobre ellos no puede ser menos
que incompleta; concede el derecho de preferencia, no el de persecucin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_187.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:41:25]
PARTE SEXTA
La regla del artculo 2119 ha recuperado as su sentido original. Para proteger al acreedor contra el peligro
excepcional que corre y para dar a los nuevos warrants el crdito que les es indispensable para circular, ha sido
necesario establecer una penalidad severa contra el deudor; si sustrae, destruye o disipa la garanta de su acreedor,
se le aplica las penas del abuso de confianza (artculo 408, C.P.); prisin de dos aos como mximo, multa igual a
la cuarta parte del perjuicio causado.
Derechos del agricultor
Quien da en garanta por medio de un warrant sus productos agrcolas conserva el derecho de disponer de ellos,
pero a condicin de liberarlos. Por tanto debe restituir el monto del prstamo, y para esto es necesario encontrar al
portador actual del ttulo, que ha podido circular desde su creacin, pasando a numerosas personas. Con este fin,
la ley ordena que toda persona que descuente o redescuente el ttulo, es decir, que todo nuevo portador del ttulo,
avise de inmediato al juez de paz en una carta certificada. Mediante esto se le quiere permitir al deudor liberarse
en cualquier momento; pero ninguna sancin se ha establecido, y la ley corre el riesgo de ser insuficiente en este
punto.
Realizacin de la garanta
La ley ha simplificado en extremo el procedimiento que debe seguirse para realizar los productos afectados en
garanta. A falta de pago al vencimiento, el acreedor dirige un aviso previo al deudor, mediante una carta
certificada con acuse de recibo. Ocho das despus, puede procederse a la venta, sin ninguna formalidad judicial,
con la nica condicin de recurrir al ministerio de un oficial ministerial y de llenar las formas de publicidad
previstas por los arts. 617 y ss., C.P.C.. No por esto se asimila el warrant a los ttulos ejecutivos.
Conflicto con el privilegio del arrendador
Toda la organizacin de los warrants agrcolas la podido hacerse nicamente a condicin de sacrificar el
privilegio del arrendador a las cosechas que el agricultor hipoteca para contraer prstamos, son garanta del
arrendador en virtud del artculo 2102_1. Por tanto, era necesario suprimir este antiguo privilegio, para abrir la
puerta a un nuevo medio de crdito. El relator de la cmara dijo que dejndole los animales destinados a la venta
o empleados en el cultivo, el moblaje y el material del inquilino, se le dejaba una prenda suficiente. Sin duda, ms
de un propietario pensar en otra forma, y exigir a su arrendatario otras garantas.
Por otra parte, no se ha podido suprimir completamente y sin distincin el privilegio del arrendador. Cuando el
agricultor, arrendatario de su explotacin, quiere obtener un prstamo, est obligado a informar de ello a su
arrendador, dndole a conocer la naturaleza, valor y cantidad de las mercancas que deben servir de garanta al
prstamo, as como el monto de las sumas obtenidas a ese ttulo. Despus de esta advertencia, el arrendador tiene
un plazo de doce das para oponerse a la operacin; pero slo puede recurrir a este medio en caso de que se le
deban pensiones atrasadas. Por tanto, el arrendador no tiene ningn medio de reservarse su garanta para el futuro,
cuando no hay tensiones insolutas.
d) WARRANTS HOTELEROS
Fin de la institucin
El warrant hotelero fue creado por la Ley del 8 de agosto de 1913, reformada por la del 17 de marzo de 1915, para
permitir a los explotadores de hoteles para viajeros, obtener los fondos necesarios al desarrollo de su industria.
Todas las convenciones contrarias al derecho del inquilino para crear un warrant hotelero han sido declaradas
nulas (artculo 16, inc. 2).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_187.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:41:25]
PARTE SEXTA
Siendo los hoteleros comerciantes, pueden dar sus establecimientos en pignoracin, pero el acreedor prendario se
encuentra en este caso preferido por el privilegio del arrendador, y la importancia de la renta de los inmuebles
para el uso de hoteles no permite, de hecho, a los hoteleros practicar tilmente la pignoracin.
Constitucin del warrant
Quien explota el hotel puede constituir esta clase de garanta sobre el moblaje y utensilios que sirven para la
explotacin (artculo 1). Si es el propietario del inmueble, puede tambin, desde la Ley de 1915, dar en garanta
los inmuebles por destino. En este caso, el conflicto con el acreedor hipotecario, quien tambin tiene como
garanta estos inmuebles, se rige segn la fecha de la inscripcin (artculo 2), lo que marca bien el carcter de
hipoteca mueble del derecho.
El warrant no puede ser creado ms que en garanta de un prstamo. La publicidad se hace por una declaracin en
la secretara del tribunal de comercio. El acreedor tiene el derecho de restitucin anticipada (artculo 8). El
portador es protegido como en materia de warrants agrcolas, por la prohibicin impuesta al deudor, bajo
sanciones penales, de enajenar los objetos dados en garanta (artculo 13). Tiene un derecho de preferencia sobre
el precio de los objetos vendidos y sobre la indemnizacin de seguro subrogada a los objetos augurados (artculo
10).
Conflicto con el privilegio del arrendador
Esta cuestin se plantea en los mismos trminos que para los warrants agrcolas, porque los objetos dados en
garanta son la nica prenda del arrendador y porque el crdito hotelero es algunas veces a largo plazo.
25.2.2 HlPOTECA SOBRE lNMUEBLES
Propiedades inmuebles susceptibles de hipoteca
Las cosas inmuebles que pueden ser objeto de una hipoteca son los bienes en naturaleza o bienes races (tierras y
casas). Los bienes territoriales, como deca la Ley de brumario (artculo 6). No solamente las propiedades
ordinarias pueden ser hipotecadas; las minas, concedidas bajo el imperio de la Ley del 21 de abril de 1810, que
constituyen inmuebles por naturaleza distintos de las propiedades de la superficie, tambin pueden hipotecarse; lo
mismo ocurre en la superficie, es decir, de las construcciones posedas por alguien que no es propietario del
terreno, y acaso tambin de los manantiales.
Son estas diversas categoras de inmuebles las que la ley designa al decir, en el artculo 2118; Son susceptibles de
hipoteca... los bienes inmuebles que se hallan en el comercio... la expresin bienes inmuebles no es sinnima, en
este artculo, de inmuebles, y no se extiende a todo lo que se reputa inmueble por los arts. 518_526.
Acciones del banco
Fuera de los bienes inmuebles, existe toda la una categora de cosas inmuebles susceptibles de hipoteca; las
acciones del banco de Francia. En principio estas acciones son muebles, pero se permite a sus propietarios
inmovilizarlas por una simple declaracin hecha en una forma determinada (Decreto 16 ene. 1608, nota sobre el
artculo 529). Declarados as inmuebles, las acciones son susceptibles de ser hipotecadas.
Se ha querido atraer el favor del pblico sobre este valor, permitiendo servirse de l como de una casa o de una
tierra para encontrar dinero sin enajenar; pero en la prctica se usa poco este procedimiento; las formas modernas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_187.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:41:25]
PARTE SEXTA
del crdito han puesto a disposicin de los portadores de valores muebles un medio ms cmodo; el anticipo
sobre ttulos, que practican los grandes establecimientos financieros.
Otros ejemplos antiguos
A las acciones del banco deban agregarse antiguamente las acciones de los canales de Orlans y del Loing, que
gozaban del mismo favor (Decreto 16 mar. 1810), pero la Ley del 1 de abril de 1860 orden el rescate de estos
valores. Mucho ms antiguamente an, la hipoteca podra recaer sobre corto nmero de bienes que se
consideraban inmuebles; los oficios y las rentas inmuebles, las rentas constituidas, que actualmente se clasifican
entre los muebles y que, por tanto, no pueden hipotecarse.
25.2.3 DERECHOS REALES SUSCEPTIBLES DE HlPOTECA
Frmula general
Dada una cosa que es por su naturaleza, susceptible de hipoteca, qu derecho debe tenerse sobre ella para
constituir la hipoteca? Ya sabemos que lo que una persona hipoteca es ms bien el derecho que tiene sobre la cosa
que la cosa misma, derecho del que ser privado por el acreedor hipotecario, si se llega a ejecutar la garanta.
En el estado actual del derecho francs, puede decirse que todos los derechos reales (la propiedad y sus diversas
desmembraciones) son, con una sola excepcin, susceptibles de hipotecarse; esta frmula aparentemente es
contraria al artculo 1218, que slo autoriza la hipoteca de parte de un propietario o de un usufructuario. Veremos,
sin embargo, que contiene la verdad exacta.
25.2.3.1 Sobre propiedad
Explicacin del lenguaje usual
En principio, es el propietario del inmueble quien hipoteca. El hecho es tan normal que la ley no se refiere a l
expresamente; cuando dice en el artculo 2118 Solamente son susceptibles de hipoteca... los bienes inmuebles que
estn en el comercio, sobrentiende que es el propietario quien constituye la hipoteca y, ms bien (pues es
necesario prever la existencia de hipotecas legales que nacen sin convencin), que la hipoteca grava el derecho de
propiedad que una persona posee sobre el inmueble.
Por tanto, es el derecho de propiedad el que se encuentra hipotecado, en los casos ordinarios, cuando se dice que
una hipoteca existe sobre tal o cual casa o sobre tal tierra.
Propiedad desmembrada
La propiedad puede estar desmembrada. Si existe sobre el inmueble un derecho de usufructo, en cuyo caso el
propietario est reducido a la nuda propiedad, la hipoteca constituida por l slo grava su derecho, en el estado en
que es titular de l. Por con consiguiente, la hipoteca sobre la nuda propiedad deja intacto el derecho del
usufructuario. Lo mismo sucede, con mayor razn, cuando existen servidumbres pasivas sobre el inmueble; la
hipoteca grava un predio sujeto a servidumbres.
Los acreedores hipotecarios estn, por tanto, obligados a respetar los derechos reales adquiridos por tercero, a
condicin, de que estos derechos le sean oponibles, es decir, que el ttulo de adquisicin de ellos haya sido
inscrito antes de la inscripcin o nacimiento de su hipoteca, en los casos en que ese ttulo est sujeto a
transcripcin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_187.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:41:25]
PARTE SEXTA
Propiedades inalienables
A veces ocurre que un bien no puede ser enajenado aunque su propietario sea personalmente capaz de disponer de
sus bienes. Tales son los bienes afectados de sustitucin, o los bienes dotales de una mujer casada bajo el rgimen
dotal. Se dice que tales bienes estn retirados del comercio, porque su propietario no tiene el derecho de disponer
de ellos. Para que un bien pueda ser hipotecado, es necesario que sea enajenable, puesto que la hipoteca no es otra
cosa que la concesin del derecho de enajenar jus distrahendi conferido al acreedor por el propietario del bien.
Por esto supone la ley que los bienes afectados de hipoteca estn en el comercio (artculo 2118-1); la Ley de
brumario deca transmisibles, lo que tiene el mismo sentido. Esta condicin de alienabilidad es general; se aplica
tanto a las hipotecas que nacen sin la voluntad del propietario (hipotecas legales y judiciales), como a las que ste
establece voluntariamente (hipotecas convencionales).
Patrimonio familiar
El patrimonio familiar creado por la Ley del 12 de julio de 1909 es alienable en ciertas condiciones (artculo 11),
pero es inembargable y, por consiguiente, no puede ser hipotecado (artculo 10). Esta restriccin no disminuye,
por otra parte, el crdito del propietario, quien puede siempre renunciar a la constitucin, en las condiciones
requeridas para la enajenacin. El inmueble gravado con un privilegio o una hipoteca convencional o judicial no
puede constituirse como patrimonio familiar (artculo 5, inc. 1); las hipotecas legales no constituyen, por el
contrario un obstculo a esta constitucin, aunque estn inscritas, pero si nacen despus de la constitucin, su
efecto es suspendido hasta la desafectacin, aunque sean inscritas (artculo 5, incs. 2 y 3).
25.2.3.2 Sobre usufructo
Usufructo propiamente dicho
El usufructuario puede hipotecar su derecho, cuando el usufructo se ha establecido sobre cosas susceptibles de
hipoteca. El Cdigo Civil establece esto respecto al usufructo de los inmuebles.
Debe decidirse esto tambin respecto a los otros bienes susceptibles a la vez de hipoteca y de usufructo, es decir,
los barcos, buques y establecimientos de comercio. El artculo 3 de la Ley del 10 de julio de 1885 dice que un
buque slo puede ser hipotecado por su propietario o por su apoderado con poder bastante especial, pero se ha
querido excluir con esto la constitucin de hipotecas, por el capitn del buque, durante los viajes. Respecto a los
establecimientos de comercio, la ley no ha dicho nada.
Pero esta solucin se deriva de los principios generales; el usufructo y la nuda propiedad nacen de la particin de
los derechos que constituyen la plena propiedad; ambos deben conferir la facultad de hipotecar tan plenamente la
cosa, como si estuviesen reunidos en poder de una persona nica. La hipoteca establecida sobre el usufructo es
poco prctica, pues slo concede el acreedor una garanta frgil y temporal. Por ello se ven pocas hipotecas
convencionales recaer sobre usufructos; es frecuente, por el contrario, ver hipotecas legales que gravan
usufructos; basta suponer una hipoteca general que afecte los bienes de alguien que posee un usufructo sobre una
cosa susceptible de hipoteca.
Usufructos inalienables
En general, el que tiene un derecho de usufructo puede cederlo. Sin embargo, existen usufructos no susceptibles
de cederse, que estn unidos a la persona por fundarse en las relaciones de familia; tales son el usufructo legal de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_187.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:41:25]
PARTE SEXTA
los padres (artculo 384) y el usufructo del marido sobre los bienes dotales de su mujer. Es evidente que tales
usufructos no pueden ser hipotecados ni divididos, y que no estn afectados por las hipotecas que nazcan sin la
voluntad de su titular.
Observacin
El usufructuario, cuyo derecho es hipotecado, nada puede hacer que perjudique a su acreedor hipotecario. Por
consiguiente, si renuncia a su usufructo en provecho del nudo propietario, tal renuncias no ser oponible al
acreedor, y respecto de ste se refutar existente el usufructo y continuar ficticiamente hasta su plazo natural. Es
lo mismo en caso de consolidacin; se reputa extinguido el usufructo respecto del propietario; subsiste respecto
del acreedor hipotecario.
En estos dos casos realiza una situacin anormal; una persona tiene la plena propiedad del inmueble del cual slo
el usufructo est hipotecado. El estudio del derecho habita al espritu a distinciones este gnero que, para
personas no iniciadas, parecen meras sutilezas.
Uso y habitacin
Los derechos de uso y de habitacin son de la misma naturaleza que el usufructo, de los que no son sino
diminutivos. Por tanto, como l, deberan ser susceptibles de hipoteca; pero son derechos inalienables (arts. 631,
634) y que no pueden rematarse (artculo 220). Es esta la nica excepcin, a la regla general enunciada antes;
todo desmembramiento de la propiedad puede ser hipotecado tanto como ella misma.
25.2.3.3 Sobre servidumbre
Cmo puedan hipotecarse las servidumbres activas
Comnmente se dice que las servidumbres no pueden ser hipotecadas; esto es verdad; no es posible una
constitucin de hipoteca, que recae principal y aisladamente sobre un derecho de servidumbre; el artculo 2118 no
enumera las servidumbres como bienes susceptibles de hipoteca. Esto se debe a que la servidumbre es un derecho
accesorio, que nunca puede encontrarse en estado aislado, es inseparable del predio a que aprovecha, y ha de
comparrsele en este estado de anexin absoluta al predio dominante.
Ahora bien, en este punto de vista, es perfectamente susceptible de ser hipotecada e incluso queda necesariamente
comprendida en la hipoteca del precio dominante, del cual es inseparable. Es hipotecada y rematada al mismo
tiempo que l.
25.2.3.4 Sobre enfiteusis
Jurisprudencia consagrada por la ley
Ya hemos visto que las leyes modernas, y el Cdigo Civil entre otras, eran absolutamente mudas sobre la
enfiteusis, y que la jurisprudencia haba admitido, sin embargo, su mantenimiento como derecho real. Lo ms
extraordinario, es que la jurisprudencia permiti al enfiteuta hipotecar su derecho. Esta jurisprudencia muy audaz,
que se remonta a 1832, ha sido consagrada por la Ley del 25 de junio de 1902, artculo 1, que declar
expresamente que la enfiteusis es susceptible de hipoteca.
25.2.3.5 Sobre concesin de minas y energa hidrulica
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_187.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:41:25]
PARTE SEXTA
Concesiones de minas
La Ley del 8 de septiembre de 1914 nicamente admite concesiones temporales de minas; por tanto, la mina no
figura ya bajo este rgimen, sino bajo el de la Ley de 1810, entre los inmuebles por naturaleza susceptibles de
hipoteca. Pero el concesionario tiene un derecho real inmueble que la ley declara susceptible de hipoteca (artculo
1, inc. 4). De otra manera sucede respecto al permiso de explotacin de minas creado por la Ley de 28 de junio de
1927, que constituye un derecho real inmueble, pero que no es susceptible de hipoteca (artculo 3).
Concesiones de energa hidrulica
La Ley del 16 de octubre de 1919 decide que el concesionario de la energa hidrulica de una corriente de agua,
puede hipotecar su derecho (artculo 21) aunque no puede cederlo (arts. 12 y 16). Esta hipoteca se extingue con el
derecho sobre el cual recae, pues todo lo que depende de la concesin retorna al estado, libre de todo derecho real
(arts. 10_11).
25.2.3.6 Cuestiones diversas
Hipoteca de una hipoteca
El acreedor hipotecario no puede constituir una hipoteca sobre la que le pertenece. En el antiguo derecho francs
esto era, por el contrario, permitido; se seguan las reglas romanas sobre la pignus pignori datum. El efecto de esta
hipoteca era el siguiente: cuando la primera hipoteca produca su efecto y el crdito era graduado por la suma que
le correspondera, en el procedimiento de orden, no poda cobrar
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_187.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:41:25]
PARTE SEXTA
PARTE SEXTA
PRlVlLEGlO E HlPOTECA
TTULO 25
HlPOTECA
CAPTULO 3
CLASES
Enumeracin
Las hipotecas se distinguen unas de otras segn su fuente. En este punto de vista todas son o convencionales o
legales, segn nazcan de la voluntad del propietario o por voluntad de la ley.
Las hipotecas establecidas por la ley se subdividen, a su vez, en tres
categoras:
1. La primera comprende todas aquellas respecto a las cuales no hay ninguna razn para clasificarlas en las otras
categoras y que reciben, sencillamente, el nombre de hipotecas legales.
2. La segunda nicamente comprende la hipoteca judicial, que en el fondo es una verdadera hipoteca legal, pero
que se tiene costumbre de poner aparte por su origen histrico.
3. Por ltimo, existen algunas hipotecas especialmente favorecidas por la ley, que llevan el nombre de privilegios
inmuebles, pero que son verdaderas hipotecas, privilegiadas nicamente por su forma de clasificacin.
25.3.1 CONVENClONAL
Condiciones generales de validez
Estas condiciones pertenecen tres rdenes de ideas diferentes; unas se refieren a la forma del acto constitutivo las
otras a la capacidad o poder del constituyente; por ltimo, otras se refieren a los caracteres intrnsecos de la
hipoteca.
En general se exige una cuarta condicin, al decir que es necesario que el constituyente sea propietario del bien
que hipoteca; son los autores los que dicen esto, la ley no habla de ello, y tiene razn, pues no es sta una regla
especial a la hipoteca convencional; podra decirse la misma cosa de las hipotecas legales; la hipoteca implica que
el derecho hipotecado pertenece a la persona por cuenta de la cual nace; esto resulta de su misma definicin, y
podra repetirse para cualquier carga real. Nemo dat quod non habet.
Adems, si se juzgara til enunciar, a propsito del contrato hipotecario, una condicin de validez, sera necesario
modificar su frmula y decir que el constituyente debe poseer realmente el derecho que hipoteca, propiedad,
usufructo o enfiteusis.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_188.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:41:29]
PARTE SEXTA
25.3.1.1 Formas de la convencin
a) NECESlDAD DE UN ACTO NOTARlAL
Carcter solemne de la convencin
El acto constitutivo de hipoteca debe levantarse ante notario (artculo 2127). Esta convencin es, en efecto, uno
de los raros contratos solemnes que existen en el derecho francs. La hipoteca convencional depende, no
solamente de la convencin, sino tambin, como dice el artculo 2117, de la forma exterior de los actos.
No hay razn para que sea as. Yo puedo vender mi casa, gravarla con una servidumbre, incluso donarla (por
medio de una venta simulada que contenga el recibo del precio), todo esto en documentos privados, y para
hipotecarla, necesito recurrir al notario! Se objeta que la creacin de una hipoteca provoca cuestiones de derecho
sobre las cuales las partes deben ser informadas; lo mismo ocurre para los otros actos. Lo anterior es ms bien
efecto de una vieja tradicin que de una necesidad prctica.
Origen de la regla
Los notarios han tenido desde hace mucho tiempo este monopolio. En algunas provincias se haba conservado la
antigua regla, que no haca distincin entre los actos pblicos y los privados. Pero, era la excepcin, y en los
estados de 1614, el tercer estado solicit que la hipoteca no pudiera constituirse en adelante de no ser en un acto
autntico. Slo se realiz esto hasta la Ley del 9 mesidor ao lll (artculo 17).
Garanta del monopolio de los notarios
El acto notarial no puede ser sustituido por ningn otro acto autntico; el monopolio de los notarios es absoluto.
Para hacerlo respetar el artculo 45, C.P.C. establece que las convenciones insertas en el acta de conciliacin
levantada por el secretario del juez de paz, tienen fuerza de obligacin privada. Sin embargo, esta acta es un
documento autntico, pues est redactada por un oficial pblico competente para ese efecto; pero las
convenciones que contiene no tienen la fuerza necesaria para crear la hipoteca, ya que tal fuerza est reservada al
acto notarial.
Sin esta precaucin, los notarios hubieran podido sufrir una concurrencia temible; dos personas que se ponen de
acuerdo para crear una hipoteca hubieran podido fingir un desacuerdo; una hubiera citado a la otra en conciliacin
ante el juez de paz, se hubieran arreglado all y la hipoteca se habra establecido con menos gastos que ante un
notario.
Comparacin con el derecho antiguo
El notariado ha conservado la prerrogativa que tena antes; sin embargo, el acto notarial ha perdido una parte de
su fuerza; no crea ya, como antes la hipoteca, independientemente de toda estipulacin. La hipoteca solamente
existe por efecto de una convencin expresa, y ya no es inherente de pleno derecho al acto notarial.
Forma del acta
El acta constitutiva de hipoteca puede hacerse en original (brevet). El artculo 2188 menciona expresamente el
original en brevet. Desde la Ley del 12 de agosto de 1912 el acto es autorizado por un solo notario.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_188.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:41:29]
PARTE SEXTA
Documentos privados depositados ante los notarios
A pesar de la redaccin absoluta del artculo 2127, que exige que el acto constitutivo de hipoteca se haga en la
forma autntica ante dos notarios... la jurisprudencia ha mantenido una solucin tradicional, segn la cual una
hipoteca es vlidamente constituida por un acto privado, cuando ste se ha depositado ante un notario, ya que por
ambas partes, o solo por el constituyente. En este caso se reputa que la hipoteca existe desde el da del depsito.
Esta jurisprudencia, generalmente aprobada, es muy antigua; en el siglo XVIII se admita que el depsito ante un
notario confiere a las escrituras privadas la misma fuerza y la misma autoridad de los documentos notariales. Sin
embargo, el efecto de este depsito es relativo y slo existe para las personas que lo hacen.
Ttulos a la orden o al portador
La obligacin hipotecaria pide redactarse en la forma de un ttulo a la orden o al portador. El endoso o la entrega
del testimonio o del original confiere a la vez, en este caso, al poseedor, el crdito y el beneficio de la hipoteca.
La validez de estos ttulos ha sido reconocida por las leyes fiscales (Leyes hacendarias del 31 de dic. de 1924,
artculo 24, y del 13 de jul. de 1925, artculo 47, Decreto del 28 de dic. de 1926, de codificacin de las leyes de
registro, arts. 271 y 11), y haba sido admitida ya por la jurisprudencia.
El empleo de la forma a la orden o al portador provoca, por otra parte, graves dificultades, ya que el deudor no
puede siempre conocer al acreedor hipotecario. Se ha llegado a vencerlas en la prctica y la sociedad inmobiliaria
del norte de Francia, constituida despus de la guerra, ha puesto en circulacin cdulas hipotecarias que ella
garantiza y que consiste en un testimonio a la orden o al portador acompaado de una hoja de cupones.
b) RESPONSABlLlDAD DEL NOTARlO
Responsabilidad
Los contratos hipotecarios son los que con ms frecuencia comprometen la responsabilidad de los notarios.
Cuando un particular trata de hacer una inversin sobre hipoteca, se dirige usualmente a su notario para que este
consiga el mutuatario y convenga las condiciones de la inversin. El notario es entonces responsable si cumple
mal su misin y si por ello su cliente sufre algn perjuicio.
Ejemplos:
1. Si el notario acepta, sin verificar su exactitud, la declaracin del deudor que afirma que el inmueble ofrecido en
garanta est libre, incluso cuando ya est gravado con otras hipotecas.
2. Si el notario omite asegurarse que el deudor es propietario del inmueble y capaz de hipotecar.
3. Si el notario no se asegura que los inmuebles dados en garanta tienen un valor suficiente para responder de la
deuda puede ser liberado de esta responsabilidad probando que los bienes eran suficientes en el momento del
prstamo y que con posterioridad sufrieron una depreciacin.
4. Si el notario acepta como garanta, para su cliente, inmuebles que estn expuestos a ser gravados
posteriormente con derechos preferentes a la hipoteca, como lo son los inmuebles indivisos sobre los cuales la
particin originar un privilegio del copartcipe.
5. Si la propiedad de los bienes dados en garanta est expuesta a una causa de resolucin retroactiva, que har
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_188.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:41:29]
PARTE SEXTA
ms tarde caer la hipoteca, por va de consecuencia, con o el retracto de indivisin concedido a la mujer del
deudor.
6. Cuando el prstamo se ha hecho a una mujer casada y exista una duda sobre la interpretacin de su contrato de
matrimonio, segn el cual los inmuebles hipotecados podan tener el carcter dotal lo que produce la nulidad de la
hipoteca.
7. Cuando el notario no ha verificado la identidad del deudor.
Por el contrario, cuando el notario ha sido simplemente redactor del acto, no incurre en ninguna responsabilidad.
Causa y lmite de esta responsabilidad
La mayora de las decisiones de este gnero se fundan en la idea de un mandato aceptado por el notario; pero este
mandato puede l ser tcito y resultar del hecho de que el notario ha tratado nicamente con el mutuante, sin entrar
en relacin con el mutuatario; con mayor razn es as si el notario se ha entrometido espontneamente y ha sido
instigador del prstamo o si ha solicitado el prstamo en inters de uno de sus clientes.
Hasta en ausencia de todo mandato y de toda gestin de negocios el notario es responsable si ha incurrido en una
culpa grave, que tenga un carcter profesional. Sin embargo la responsabilidad del notario no puede encontrarse
comprometida, cuando su cliente ha tratado con pleno conocimiento de causa, siendo l mismo perito en negocios
y teniendo relaciones con el deudor. Pero se ha juzgado que la simple exposicin de la verdadera situacin
hipotecaria, inserta en el contrato de mutuo, no libra al notario de su responsabilidad, si no seala especialmente
al acreedor el peligro que corre.
La jurisprudencia se muestra en el conjunto sumamente severa para los notarios. Esta jurisprudencia ha podido ser
criticada tachndola de excesivamente rigurosa, en pocas de crisis inmobiliaria, ya que frecuentemente se
declaraba a los notarios responsables de la depreciacin fortuita de los inmuebles. Actualmente presenta menos
ocasiones de aplicarse.
c) CONTRATOS CELEBRADOS EN EL EXTRANJERO
Su ineficacia
Segn la ley francesa, el contrato celebrado en el extranjero, incluso en la forma autntica y en un pas en que est
organizado el notariado como en Francia (por ejemplo, en Blgica), no puede constituir hipotecas sobre bienes
situados en Francia (artculo 2128). No existe, para los actos notariales, el recurso que existe para las sentencias,
que tiende a obtener se declaren ejecutoriadas en Francia.
Los notarios franceses tienen, un segundo monopolio contra sus colegas extranjeros; el propietario francs o
extranjero de un bien situado en Francia puede venderlo, donarlo, gravarlo con servidumbres, mediante un acto
celebrado en el extranjero, pero no le est permitido hipotecarlo. Esta decisin del cdigo es inexplicable
racionalmente. Se trata de un recuerdo del derecho antiguo, que viene del tiempo en que se confunda la fuerza
hipotecaria con la fuerza ejecutoria de un acto. Su abrogacin ha sido frecuentemente pedida, y en Blgica se han
hecho algunas modificaciones por la Ley del 16 de diciembre de 1851 (artculo 77), que permite dar efectos, en
ese pas, a los contratos autorizados en el extranjero, por medio de una simple vista dada por el presidente del
tribunal.
El artculo 2128 prev exenciones que podran aportarse ya sea por las leyes francesas, o por los tratados. El
primer caso era intil de prever, ya que una ley ordinaria puede siempre modificar el Cdigo Civil; ninguna ley de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_188.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:41:29]
PARTE SEXTA
este gnero se ha dictado; pero numerosos tratados han rechazado la aplicacin del artculo 2128, para ciertos
estados extranjeros.
d) HlPOTECAS DlSPENSADAS DE LA FORMA NOTARlAL
Hipoteca martima
La hipoteca martima puede establecerse en documento privado. Lo mismo ocurre para la hipoteca de barcos
fluviales y la de aeronaves. Su razn estriba en la celeridad necesaria a los negocios y en la costumbre del
comercio, de no recurrir a las formas ordinarias del derecho civil.
Hipotecas muebles
Respecto a la pignoracin de establecimientos mercantiles, que el legislador ha tratado como si fuese una prenda
(Ley del 1 de mar. de 1898), basta un documento privado registrado (Ley del 17 mar. 1909, artculo 10). En
cuanto a los conocimientos (warrants agrcolas) todo ocurre ante el secretario de la justicia de paz, quien
desempea aqu el doble oficio de notario, que redacta el acto constitutivo de hipoteca, y de conservador de las
hipotecas encargado de llevar los registros.
El conocimiento, que se entrega al acreedor y que equivale a la constitucin de una hipoteca por acto en original
(brevet), es la parte desprendida de un registro con matrices. Para los conocimientos (warrants hoteleros) el
secretario del tribunal de comercio sustituye al secretario de la justicia de paz.
Actos administrativos
Hay, todava en nuestros das, un acreedor que puede no recurrir al ministerio de los notarios para constituir en su
favor una hipoteca; este acreedor es el Estado. Segn una Ley del 28 de octubre de noviembre de 1790 (ttulo 11,
arts. 13 y 14), los contratos celebrados en la forma administrativa, principalmente los arrendamientos de bienes
del Estado, implican hipoteca.
La mayora de los autores piensan que si los actos administrativos han cesado de producir hipoteca de pleno
derecho, a la manera de los antiguos actos notariales, pueden an contener una estipulacin expresa de hipoteca
en provecho del estado, porque la Ley del 28 de octubre, 5 de noviembre 1790, permite realizar en un acto
administrativo lo que puede hacerse en un acto notarial (Aubry y Rau). El artculo 14 establece, en efecto, que el
ministerio de los notarios no ser de ninguna manera necesario para celebrar dichos arrendamiento y para los
otros actos administrativos.
25.3.1.2 Personas que pueden hipotecar
a) CUESTlONES DE CAPAClDAD
Capacidad necesaria
Para constituir vlidamente una hipoteca, es necesario tener capacidad para enajenar (artculo 2124), y de una
manera ms general, la capacidad de disponer del derecho que se quiere hipotecar; propiedad, usufructo,
enfiteusis. Esto es indispensable, porque la constitucin de hipotecar confiere al acreedor el poder de enajenar, de
privar de la propiedad al deudor, para transmitirla a un tercero; era esto lo que los antiguos llamaban jus
distrahendi.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_188.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:41:29]
PARTE SEXTA
Consecuencia
Hay personas (mujeres casadas y menores emancipados), que tienen, ms o menos ampliamente, la capacidad
necesaria para contratar obligaciones vlidas, pero que no pueden enajenar sus inmuebles. Estas personas no
pueden constituir hipotecas, incluso por las obligaciones que son capaces de contraer por s solas; al obligarse,
dan indirectamente a su acreedor el derecho de embargar sus bienes; pero, no siendo capaces de enajenar, no
pueden otorgarle este derecho especial de vender, que constituye la esencia de la hipoteca. Sin embargo, pueden
hipotecarse validamente sus bienes segn las frmulas establecidas por la ley para protegerlas en Casos de
enajenacin (artculo 2126).
Excepcin nica
El menor regularmente autorizado para ejercer el comercio, conforme al artculo 2, C. Com., puede hipotecar sus
bienes para las necesidades de su comercio, aun cuando no tenga el derecho de enajenarlos sin observar las
formalidades de la tutela (artculo 6, C. Com.).
Capacidad de las mujeres comerciantes
La mujer autorizada para ejercitar el comercio, tiene la capacidad necesaria para disponer de sus inmuebles y
enajenarlos para las necesidades de su comercio (artculo 7, C. Com.). Es pues, muy sencillo que este mismo texto
d tambin la facultad de hipotecar. No es sino una aplicacin del principio general. Todo, salvo efecto de la
inalienabilidad especial al rgimen dotal, que impide la hipoteca de los bienes dotales, tanto como su enajenacin.
Capacidad de las mujeres que poseen bienes reservados
La Ley del 13 de julio de 1907, concede a las mujeres casadas sometidas a la aplicacin de la ley, el derecho de
disponer a ttulo oneroso de sus bienes reservados. Este derecho de disponer debe implicar, indudablemente el de
hipotecar. Pero habiendo surgido algunas dudas en la prctica, acaso bajo la influencia de la antigua idea de que la
mujer no puede obligarse por tercero, la Ley del 8 de junio de 1923 complet el artculo 1, inc. 3 de la Ley de
1907, y consagr expresamente el derecho para la mujer de hipotecar, sin autorizacin, sus bienes reservados.
Suerte de las hipotecas constituidas por incapaces
La hipoteca constituida por un incapaz es anulable. La prescripcin de la accin de nulidad es de diez aos,
conforme al artculo 1304; pero la nulidad puede convalidarse antes por una confirmacin, a reserva de los
derechos de los terceros.
Efecto del desapoderamiento del fallido
Como consecuencia de la sentencia declarativa de quiebra, el fallido de pierde la administracin de sus bienes; ya
no puede disponer de ellos en perjuicio de la masa de sus acreedores. Esto no quiere decir que haya llegado a ser
por ello incapaz, a la manera de un sujeto a interdiccin; la hipoteca constituida por l, despus de su
desapoderamiento, es vlida y podr producir efectos, en ciertas circunstancias; pero no es oponible a la masa de
acreedores (artculo 443, C. Com., Ley del 4 mar. 1889, artculo 5). Es sta una situacin particular que no debe
confundirse con la nulidad.
b) CUESTlONES DE FACULTAD
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_188.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:41:29]
PARTE SEXTA
Principio
El mandatario, gestor o administrador de bienes ajenos, cualquiera que sea su ttulo, no puede constituir hipotecas
sobre los bienes ajenos, sino en tanto cuanto haya recibido facultades especiales para ello, ya sea en su
procuracin o por la ley.
Forma de la procuracin
Al igual que el acto constitutivo, la procuracin dada para constituir la hipoteca debe ser notarial, porque el
consentimiento del constituyente debe hacerse constar en esta forma. Pero a esta procuracin se aplica la misma
atenuacin que al contrato mismo y es vlida cuando despus de haberse dado en documento privado, es en
seguida objeto de un depsito ante notario.
Excepcin
La Ley del 1 de agosto de 1893, sobre las sociedades ha establecido una excepcin directa a los principios al
decidir que, en toda sociedad mercante, el acto de formacin de la sociedad o una deliberacin ulterior, aun hecha
constar en documento privado, poda conferir al gerente facultades para hipotecar los inmuebles de la sociedad.
Bienes de los ausentes
Mientras dura la posesin provisional, los herederos presuntos del ausente, puestos en posesin de los bienes de
ste, no pueden hipotecarlos ni enajenarlos; el artculo 128 establece esto expresamente. Sin embargo, si llega a
ser necesario, podrn ser autorizados judicialmente; el artculo 2126 dice, en efecto, que los bienes de los ausentes
pueden ser hipotecados en virtud de sentencia.
lnmuebles moblados por contrato de matrimonio
Al adoptar la mujer casada, el rgimen de la comunidad, puede moblar (amueblar) total o parcialmente sus
inmuebles, es decir, comprenderlos en la comunidad. Sucede a veces que esta clusula tiene un efecto restringido;
el inmueble moblado no llega a ser propiedad de la comunidad, de suerte que el marido, que administra los bienes
comunes con facultades casi absolutas, no adquiere el derecho la enajenarlos; puede, sin embargo, hipotecarlos
(artculo 1508, in fine). Hay aqu, respecto a una cuestin de facultades, una anomala semejante a la que existe,
en materia de capacidad, tratndose del menor comerciante; el inmueble puede ser gravado hipotecariamente por
alguien que no puede venderlo.
25.3.1.3 Bienes susceptibles de ser hipotecados por convencin
Principio
Que bienes puede hipotecar cada persona suponindola capaz para ello? La respuesta a esta cuestin es muy
sencilla; cada uno de nosotros puede hipotecar todos sus bienes, salvo la excepcin ya sealada en relacin a los
bienes inalienables, en cambio, cada uno de nosotros no puede hipotecar sino lo que sea suyo, en su carcter de
propietario, de usufructuario, o de enfiteuta. De esto resulta que la hipoteca no puede establecerse sobre una cosa
que no pertenezca al constituyente.
Consecuencia
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_188.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:41:29]
PARTE SEXTA
Como slo pueden hipotecarse las cosas que nos pertenecen como propietarios, usufructuarios o enfiteutas, la
consecuencia natural debera ser la necesidad de indicar en el contrato la naturaleza del derecho en virtud del cual
se hipoteca la cosa, pues es evidente que la naturaleza de la garanta hipotecaria dada al acreedor es muy diferente
en estos tres casos. Sin embargo, ni la ley ni la jurisprudencia exigen esta enunciacin. As, se ha juzgado que si
la constitucin recae, sin excepcin, sobre todos los inmuebles que el constituyente posee en determinado cantn,
la hipoteca es vlida, como hipoteca de usufructo, si el constituyente, en lugar de ser propietario de estos
inmuebles o de uno de ellos, slo es usufructuario.
Para estudiar las consecuencias y el alcance del principio, importa distinguir la hipoteca constituida de una
manera general sobre los bienes que el constituyente puede adquirir en lo sucesivo, y la que se establezca de una
manera especial sobre un bien que todava no le pertenezca; en el primer caso, hay hipoteca de bienes futuros; en
el segundo, hipoteca de cosas ajenas.
a) BlENES FUTUROS
Prohibicin de hipotecar los bienes futuros
Salvo las excepciones que sealamos ms adelante, la ley prohbe, de manera general hipotecar los bienes futuros;
la constitucin de hipoteca no puede recaer sino sobre los bienes presentes, es decir, sobre los que son ya
actualmente propiedad del constituyente. Tal es el sentido del artculo 2129; su primer inciso permite hipotecar
los bienes presentes; el segundo prohbe hipotecar los bienes futuros. Por lo dems, veremos que las excepciones
admitidas por la ley reducen considerablemente el alcance de este principio, sobre todo por la forma en que son
aplicadas en la prctica.
Definicin de los bienes futuros
Los bienes futuros son los bienes sobre los cuales el constituyente no posee actualmente ningn derecho, o lo que
es lo mismo, sobre los cuales su derecho todava se halla en estado eventual. La primera frmula comprende los
bienes que el constituyente puede adquirir a ttulo oneroso o por la liberalidad imprevista de un tercero; la
segunda se aplica a los bienes que pueda adquirir por la apertura de sucesiones futuras, a la defuncin de las
personas de que es heredero presunto el da de la constitucin de la hipoteca.
Pero no deben considerarse como bienes futuros, aquellos sobre los cuales tiene actualmente un derecho
condicional, es decir, aquellos de que es propietario bajo condicin suspensiva; tales bienes pueden ser
hipotecados por l.
Motivos de la prohibicin
Los autores del cdigo acogieron en sta materia las ideas del tribunal de casacin, de suerte que tenemos
expuestos en las observaciones de este tribunal, los motivos que determinaron la prohibicin de la hipoteca de los
bienes fueros. Esta prohibicin ha sido efecto del principio de la especialidad; despus de haber expuesto lo que
llama objeto esencial de la publicidad de las hipotecas y sus beneficios, el tribunal demuestra que esta publicidad
es inconciliable con el derecho de obtener una inscripcin hipotecaria sobre los bienes futuros del deudor.
Para los magistrados, verdaderos autores de esta parte del cdigo, la hipoteca de bienes futuros no poda satisfacer
la regla de la especialidad, porque es imposible al constituyente designar y describir los bienes que pueda adquirir
en lo sucesivo. He aqu por qu la prohibicin de la hipoteca de los bienes futuros est contenida en el artculo
2129, que establece el principio de la especialidad para las hipotecas convencionales.
Este motivo no fue por lo dems el nico. Se consider tambin imposible admitir la hipoteca de bienes de los
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_188.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:41:29]
PARTE SEXTA
que an no se es propietario, cuando tales bienes no pueden gravarse ni con servidumbres, ni con usufructo; lo
anterior lleg a considerarse peligroso; es contrario a todo principio que un hombre pueda disponer de una
propiedad que no tiene y que quizs no tendr nunca; adems, de que es tambin inmoral si se trata de la
esperanza de una sucesin futura; y de que da la facilidad de consumir por anticipado sus esperanzas, a menudo
vanas e ilusorias, es un principio de desorden en la edad de las pasiones y de desesperanza en la edad madura
agotada por las locuras de la juventud, razones todas que bastan para proscribir para siempre este sistema.
Casos en que los bienes futuros pueden ser hipotecados
El cdigo permitido hipotecarlos en dos casos diferentes:
1. Cuando los bienes presentes y libres no bastan para la garanta del crdito (artculo 2130).
2. Cuando los inmuebles hipotecados, suficientes en origen, han perecido o han sido depreciados hasta el grado de
no garantizar ya al acreedor (artculo 2131).
i) Primera excepcin
Condiciones de validez
La hipoteca de los bienes futuros slo se autoriza a ttulo subsidiario;
supone:
1. Que los bienes presentes han sido hipotecados,
y 2. Que estos bienes son insuficientes. Por tanto, es imposible, si el deudor posee actualmente bienes libres de
hipoteca, cuyo valor sea suficiente para garantizar al acreedor. Adems, la ley exige una declaracin de las partes;
es necesario que en el contrato se haga constar expresamente la insuficiencia de los bienes presentes (artculo
2130).
lnsuficiencia de estas condiciones
Parece que las precauciones tomadas por la ley deben restringir la
hipoteca de los bienes futuros en un crculo estrecho; en realidad la ley
le abre la puerta en todos los casos en que es til, de manera que su
sistema puede traducirse as;
artculo 1. Se prohbe la hipoteca de los bienes futuros;
artculo 2 Se permite todas las veces que el acreedor necesite de ella.
En efecto, los inmuebles no tiene un valor fijo; no estn determinados como los valores de bolsa; su precio de
venta depende de circunstancias infinitamente variadas, la mayora de las cuales no pueden ser previstas. Nada
impide, por ende, a las partes, siempre que la garanta hipotecaria no sea desproporcionada a la deuda, declarar
que es insuficiente constituir una hipoteca sobre los bienes futuros del deudor. Nadie tiene facultades para
supervisar su afirmacin, y nadie los medios de hacerlo.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_188.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:41:29]
PARTE SEXTA
Apreciacin crtica
La facilidad que concede as la ley para hipotecar los bienes futuros es muy discutida. En 1850, en las decisiones
sobre la reforma hipotecaria, de Vatimesni deca que el artculo 2130 era de poco uso y que el empleo que se
haca de l poco recomendable. Cules son, deca, las personas que pueden ofrecer bienes futuros como garanta
a sus acreedores, de no ser los hijos de familia que cuentan con la sucesin de sus padres? Cules son los
acreedores dispuestos a conformarse con esta garanta, de no ser los usureros? Sin embargo, este punto es
vivamente debatido.
En 1840 las cortes de apelacin se pronunciaron en su mayora por el mantenimiento del artculo 2130, y a partir
de entonces se han multiplicado sus aplicaciones. La prctica ha comprendido las ventajas que poda obtener de
l, y la clusula ha llegado a ser de estilo en muchos estudios notariales, lo que ha contribuido a acercar todava
ms el rgimen hipotecario moderno de Francia con el rgimen del derecho antiguo, que admita las hipotecas
generales. Es necesario reconocer, adems, que si la ley abre la puerta a especulaciones sucias, frecuentemente
presta servicios a un deudor honesto y en dificultades.
En Blgica y en ltalia se ha suprimido, sin embargo, la disposicin del artculo 2130.
Vicio de la hipoteca de los bienes futuros
La hipoteca convencional de los bienes futuros, en los casos en que se permite, no procura al acreedor sino una
garanta ilusoria. He aqu la razn: se reconoce por la mayora de los tratadistas y por la jurisprudencia que esta
hipoteca, general en cuanto al ttulo que la ha constituido, permanece sometida a la especialidad para su
inscripcin. As, el acreedor en cuyo favor se ha constituido, debe, primeramente, obtener una inscripcin
inmediata sobre los bienes presentes; despus, como consecuencia de cada nueva adquisicin realizada por el
deudor, hacer una inscripcin especial sobre el inmueble que adquiera aquel.
Esta jurisprudencia puede justificarse en la forma siguiente, el artculo 2148-5 exige en toda inscripcin la
indicacin de la especie y de la situacin de los bienes hipotecados, lo que no puede hacerse de antemano
respecto los bienes futuros; despus el texto hace una excepcin respecto a las hipotecas generales, pero que
nicamente aprovecha a las hipotecas legales o judiciales; la ley es expresa.
Estoy convencido que esto es resultado de un olvido; se haba perdido de vista, al redactar esta disposicin, que la
hipoteca convencional puede ser tambin, en su caso, una hipoteca general. En todo caso, con ello se ha creado
para los acreedores que han obtenido una hipoteca sobre los bienes futuros, en virtud de los arts. 2130 y 2171, una
situacin tan desventajosa que pierden, a veces todo el beneficio que ha querido concedrseles.
En efecto, si se supone una hipoteca judicial creada en provecho de un tercero y que se ha inscrito despus de la
convencin que ha dado al acreedor una hipoteca general, sobre los bienes futuros, cualquier diligencia que se
haga, para inscribir su hipoteca sobre cada nueva adquisicin del deudor, se ver preferido sobre el nuevo bien
por la hipoteca judicial garantiza
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_188.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:41:29]
PARTE SEXTA
PARTE SEXTA
PRlVlLEGlO E HlPOTECA
TTULO 25
HlPOTECA
CAPTULO 4
PUBLlClDAD
Observacin
Solo trataremos en este captulo de la publicidad de las hipotecas inmuebles que es regido por el Cdigo Civil.
Respecto a los buques y barcos, aeronaves, establecimientos de comercio, productos agrcolas y mobiliarios de
los hoteles, existen formas especiales que ya hemos indicado.
25.4.1 FORMAS
25.4.1.1 Oficinas y registros
Nocin general
La publicidad de las hipotecas se obtiene por medio de registros, llevados por funcionarios especiales y que toda
persona puede consultar. No quiere decir esto que el solicitante tenga el derecho de que se le entreguen los
registros para leerlos, sino que puede obtener que se le entregue bajo el nombre de estado de inscripciones, la lista
de las hipotecas inscritas (artculo 2196). Por tanto, es el mismo sistema de publicidad que para el estado civil.
Desde la Ley del 1 de marzo de 1918, el registro de las inscripciones est constituido, sencillamente, por una
reunin de testimonios entregados por el acreedor al conservador y encuadernados por ste (artculo 2150). No
hay inscripcin de un registro. Pero se ha conservado este trmino para indicar el depsito de los testimonios para
la conservacin de las hipotecas.
Adems de los textos del Cdigo Civil, las oficinas de hipoteca estn regidas por la Ley del 21 ventoso, ao II (11
de marzo de 1799).
Conservadores de las hipotecas
Los funcionarios encargados de llevar estos registros se llaman conservadores de hipotecas. Fueron instituidos por
el edicto de junio de 1771, y no han cambiado de nombre desde entonces. Establecidos primero en cada baila,
existieron por mucho tiempo a razn de uno por cada jurisdiccin. El decreto del 27 de noviembre de 1910,
dictado en ejecucin de la Ley hacendaria del 30 de mayo de 1899, artculo 18, subdividi las circunscripciones
de las oficinas de hipotecas del Sena y de las principales oficinas de provincia, a fin de limitar los beneficios de
los conservadores; que se consideraron excesivos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_189.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:41:32]
PARTE SEXTA
Despus de la reforma judicial de 1926, el Decreto de 1 de octubre de 192 suprimi 92 conservaciones
hipotecarias y mantuvo, por otra parte, en su sede anterior, ciertas conservaciones no obstante la supresin del
tribunal de jurisdiccin.
Jurisdiccin de las conservaciones de hipotecas
La competencia de cada conservador es territorial. Por tanto, es necesario inscribir (o verificar el estado de las
inscripciones existentes) en varias oficinas, cuando el deudor posee bienes en varias jurisdicciones; cada
conservador solo puede inscribir o responder por la suya.
El cdigo no haba tenido que preocuparse sino de los bienes inmuebles. Cuando se declararon las acciones del
banco de Francia susceptibles de ser inmobilizadas e hipotecadas, se dio competencia a la oficina de Pars
(actualmente primera oficina del Sena), para recibir las inscripciones, porque en esta jurisdiccin se encuentra la
sede de la sociedad y porque ah se reputan situaciones las acciones (Decreto, 16 ene. 1808, artculo 7; Ley del 17
may. de 1834, artculo 5).
Registros
Se distinguen los registros de formalidades en los que se hacen los asientos ordenados por la ley, y los registros de
orden, que son llevados por el servicio interior de la oficina, y que nicamente sirven para facilitar las
investigaciones. Entre los primeros, se encuentra el registro consagrado a las inscripciones. La Ley del 5 de enero
de 1885, que reform el artculo 2200, proscribi llevar por duplicado uno de los registros de formalidades,
llamado registro de depsito. Uno de los duplicados debe depositarse en la secretara del tribunal designado por
un decreto del ministerio de justicia.
Forma actual del registro de las inscripciones
La Ley del 1 de marzo de 1918 reform profundamente la naturaleza del registro de las inscripciones. Ya no se
trata de un registro, ya no se prepara de antemano y el conservador ya no tiene que hacer en l ninguna anotacin;
se trata de una coleccin ficticia compuesta por la reunin de los testimonios depositados por las partes mismas.
Estos testimonios son, en seguida, encuadernados sin desplazamiento, a costa y por cuidado de los conservadores.
Forma de llevarse los registros
Las tablas del registro se llevan por nombres de personas. Se pregunta al conservador; Existen inscripciones a
cargo del Sr. X...? Responde entregando un estado que contiene todas las inscripciones existentes bajo este
nombre, o un certificado en el que conste que no existe ninguna inscripcin (artculo 2196). Ya hemos visto los
vicios de tal sistema. Es necesario conocer los nombres de todos los propietarios sucesivos del inmueble; si se
ignora o si se olvida uno solo, es posible una sorpresa. Esta base es muy frgil para el crdito hipotecario, sobre
todo en la poca moderna, en que las propiedades no permanecen por mucho tiempo, como antes, en las mismas
familias.
25.4.1.2 Inscripciones
a) FORMA DE HACERLAS
Por quin puedo ser solicitada la inscripcin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_189.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:41:32]
PARTE SEXTA
sta puede solicitada por el mismo acreedor, por el mandatario de ste y, en ciertos casos, por los parientes y
amigos del acreedor incapaz (artculo 2139). La inscripcin de la hipoteca se considera como un acto
conservatorio, y como tal puede ser requerido incluso por un incapaz, un menor o una mujer casada no autorizada
(artculo 2139). En cuanto al conservador de las hipotecas, solamente est encargado de recibir las inscripciones
que se le solicitan; no est obligado a inscribir por s mismo las hipotecas cuya existencia conozca, de no ser en
un caso nico, en provecho del vendedor de inmuebles.
A nombre de quin se hacen las inscripciones
Debe hacerse a nombre de la persona propietaria del inmueble al constituirse la hipoteca. Esta persona
normalmente es el deudor obligado personalmente por la deuda; puede ser tambin un fiador real, quien no esta
obligado personalmente. Cuando el bien haya sido enajenado antes de la inscripcin, sta debe, sin embargo,
hacerse a su nombre; sera nula si se hiciese a nombre del tercero poseedor, y ni siquiera es necesario indicar el
nombre de este tercero.
Ttulos que permiten hacer la inscripcin
La ley supone, lo que es el caso ordinario, que el acreedor que solicita la inscripcin est provisto de un ttulo
autntico, una sentencia, si es una hipoteca judicial, un acto notarial, si es una hipoteca convencional, y que
presenta al conservador ya sea una copia, ya sea, en el segundo caso, un testimonio. Pero el acreedor puede
perfectamente solicitar una inscripcin en virtud de un documento privado; es as respecto a los privilegios del
vendado (y del copartcipe, ya que la venta y la particin pueden hacerse constar en documento privado).
Puede tambin, a veces, hacerse sin ningn ttulo escrito; si es un acreedor que pide la separacin de patrimonios
y cuyo crdito ha nacido de un delito o de una culpa del deudor o de un contrato susceptible de probarse por
medio de testigos.
Formularios de inscripcin
Todas las indicaciones que debe contener una inscripcin son proporcionadas al conservador por el acreedor que
solicita aquella. A este efecto, dos formularios deben entregarse por l a la oficina (artculo 2148_2). Estos dos
formularios deben ser exactamente iguales.
Por qu dos en lugar de uno solo?
Hasta 1918, el conservador se quedaba con uno de ellos, a fin de probar que haba reproducido fielmente su
contenido el hacer la inscripcin. Desde la Ley del 1 de marzo de 1918, este ejemplar lleg a ser una hoja del
registro, el cual ya no es una coleccin ficticia de estos formularios. Para la buena confeccin de la coleccin
estos testimonios deben ser escritos o impresos en un papel especial proporcionado por la administracin y cuya
forma es determinada por decreto (Decreto del 29 de marzo de 1918 y 21 de marzo de 1921).
El segundo ejemplar es entregado al solicitante, despus de que el conservador haya mencionado en l la fecha
del depsito, as como el volumen y el nmero bajo los cuales el otro formulario ha sido clasificado en la
coleccin (artculo 2150, reformado). Ambos ejemplares son firmados por el solicitante. Estos formularios
pueden ser escritos a mano, impresos o en mquina con tinta indeleble.
Responsabilidad del notario
Antiguamente se admiti que los notarios no estn obligados por sus funciones a realizar las formalidades
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_189.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:41:32]
PARTE SEXTA
llamadas extrnsecas, que llegan a ser necesarias como consecuencia de los actos autorizados por ellos, por
ejemplo, la transcripcin y la inscripcin de una hipoteca. No pueden llegar a serlo ms que por efecto de un
mandato especial recibido de su cliente, mandato que, en verdad, puede ser tcito y resultar de las circunstancias
soberanamente apreciadas por los tribunales de primera instancia.
Sobre las dificultades de prueba relativas a la existencia de este mandato tcito. Una sentencia exige prueba
documental o un principio de prueba por escrito cuando el valor del negocio pase de 150 francos. Pero, en ciertos
casos, la jurisprudencia ha tratado a los notarios de una manera ms rigurosa; algunas sentencias han admitido el
mandato tcito por el solo hecho de que el cliente era iletrado e incapaz de vigilar sus intereses o han decidido
tambin, de una manera general, que el notario estaba obligado a llenar estas formalidades en ausencia de todo
mandato.
Papel y responsabilidad del conservador
La Ley del 1 de marzo de 1918 haba impuesto al conservador, la obligacin de rechazar los formularios en caso
de irregularidad de stos, cuando los presentados no estuviesen manuscritos o impresos, firmados por el
solicitante o su representante, y certificados de ser exactamente iguales. La Ley del 21 de febrero de 1926, que
reform nuevamente el artculo 2146, suprimi esta sancin y prohibi al conservador rechazar los formularios
presentados.
Actualmente no queda sino una sola sancin; la sustitucin de los formularios regulares dentro de los 15 das
siguientes, si los presentados no estaban redactados en las formas especiales, y que por consiguiente no se
prestaran a registro. El conservador debe constituir al solicitante en mora, mediante un aviso por correo
certificado a fin de que so pena de multa, dentro de un plazo de quince das, sustituya las formas irregulares por
las reglamentarias. Esta multa es percibida directamente sin juicio como en materia de registro.
Cuando se hace la sustitucin, el conservador la une materialmente al registr (Decreto 24 mar. 1918, artculo 8).
La ley no dice cmo podra suplirse la inaccin del solicitante y no indica tampoco, si en este caso poda
imponerse una nueva multa.
b) DATOS QUE DEBEN CONTENER LAS INSCRIPCIONES
Enumeracin
El artculo 2148 enumera los datos que debe contener, en principio, toda inscripcin; despus, este mismo
artculo, as como el artculo 2153, indica excepciones relativas a las hipotecas generales, ya sea judiciales o
legales. La hipoteca judicial esta dispensada del ltimo; las tres hipotecas legales del artculo 212 (de las mujeres
casadas, de las personas sujetas a tutela del estado, municipios y los establecimientos pblicos) estn dispensadas,
de una manera ms o menos completa, de los marcados con lo nmeros 6 y 7. Todas estas indicaciones han sido
regimentadas con detalle, por las leyes del 1 de marzo y el 31 de mayo de 1918 que reformaron el artculo 2148.
Los datos que debe insertarse en la inscripcin son los siguientes:
1. La designacin del acreedor.
2. La eleccin del domicilio, que debe hacer el acreedor.
3. La designacin del deudor.
4. La designacin del ttulo del acreedor.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_189.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:41:32]
PARTE SEXTA
5. El importe del crdito.
6. La indicacin de las modalidades que lo afectan (plazo o condicin).
7. Los bienes gravados con hipoteca.
Designacin del acreedor
Se indican sus nombres y apellidos, su domicilio y su profesin, cuando ejerce una. La indicacin del domicilio
sirve, sobre todo, como medio de identificar al acreedor, de distinguirlo de sus homnimos, pues cuando sea
necesario se le buscar en su domicilio real, (o que se dice la eleccin de domicilio que debe contener la
inscripcin). Sin embargo, la indicacin del domicilio real podr ser tcita en algunos casos; a veces puede
sustituir la indicacin del domicilio electo, cuando no se haya hecho la eleccin exigida por la ley. Si se trata de
una sociedad, se indica su razn social y su asiento principal.
Eleccin de domicilio
Todo acreedor que solicita una inscripcin debe elegir domicilio en la jurisdiccin del tribunal, a fin de que se
sepa dnde debe buscrsele. Esta eleccin el domicilio es necesaria, incluso cuando el acreedor tenga su
verdadero domicilio en esa jurisdiccin, porque el domicilio real puede cambiar; el domicilio electo subsistir. El
domicilio electo sirve para las diversas notificaciones que hayan de hacerse al acreedor inscrito, ya sea para
purgar o embargar el inmueble, para reducir o cancelar su inscripcin.
Se permite el acreedor cambiar el domicilio electo, con la obligacin de indicar otro en la misma jurisdiccin
(artculo 2152). Los cesionarios del crdito pueden igualmente operar este cambio, si el domicilio electo por el
acreedor primitivo no les conviene; pero esta facultad solamente se concede a quienes obtuvieron la cesin en un
acto autntico (artculo 2152); un acto privado no basta porque permitira muy fcilmente cometer fraudes; una
persona que quisiera perjudicar al acreedor o facilitar la liberacin del inmueble, cambiara sin conocimiento de
aquel, el domicilio electo por l, despus de haber presentado al conservador un documento privado falso de
cesin, y el acreedor ignorara las notificaciones que se le hubiesen enviado a ese domicilio, no obstante ser
regulares en cuanto a la forma.
Designacin del deudor
El acreedor debe dar los nombres, apellidos, profesin y domicilio del deudor, as como la fecha y el lugar de su
nacimiento, y respecto a las sociedades, su razn social y asiento. El artculo 2148 (texto de 1918) exige que los
apellidos del deudor sean indicados en el orden del estado civil, excepto respecto a las hipotecas judiciales.
En ciertos lugares del campo, algunos apellidos son muy comunes; un pequeo nmero de familias se han
multiplicado; Morin en el norte, Lehud en el oeste y muchos otros son llevados por centenas de personas que
viven en la misma regin y toman los mismos nombres de pila, de manera que casi es imposible distinguir unos
de otros y saber sobre qu individuo recae una inscripcin hecha a nombre de tal o cual. El nico medio de
saberlo es la indicacin de la fecha y del lugar del nacimiento, que es un procedimiento casi infalible.
Por tanto, la ley actual exige estos requisitos con razn, salvo para las hipotecas judiciales. Cuando la hipoteca es
constituida por un tercero no obligado por la deuda (fiador real), debe indicarse a la vez el nombre del propietario
del bien hipotecado. Cuando la inscripcin recaiga en los bienes de una persona fallecida, puede hacerse a nombre
del difunto, porque el acreedor que inscribe ignora frecuentemente el nombre y dems datos de los herederos
(artculo 2149).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_189.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:41:32]
PARTE SEXTA
Titulo del acreedor
Debe indicarse, so pena de nulidad, la fecha y naturaleza del ttulo que origina la hipoteca o el privilegio objeto de
la inscripcin. Esta indicacin es necesaria tratndose de las hipotecas convencionales, a fin de que se sepa si la
hipoteca ha sido consentida cuando poda serlo; respecto a las hipotecas legales, a fin de que se sepa si realmente
el crdito es de aquellos a los que la ley concede una garanta hipotecaria.
As, las siguientes palabras del artculo 2153, la naturaleza de los derechos por conservar, corresponden al inc. 3
del artculo 2148, que habla de la naturaleza del ttulo. En consecuencia, el acreedor de una sucesin o el legatario
que hace la inscripcin para conservar el beneficio de la separacin de patrimonios, debe indicar en qu carcter
lo hace, de lo contrario no se sabra cul es el privilegio que conserva su inscripcin. Si el solicitante est
legalmente dispensado de la presentacin de un ttulo, en los formularios se indicarn la causa y naturaleza del
crdito (artculo 2148_3).
Monto del crdito
Esta indicacin es necesaria, en principio, en toda inscripcin, incluso en las hipotecas judiciales (pues el artculo
2148 no las dispensa de ella) y en las hipotecas legales (ya que el artculo 2153 slo las dispensa de esta
formalidad en un caso). As, una hipoteca puede se general, pero no inscribe sino por una suma determinada De
esto resulta que el acreedor que obtiene la inscripcin debe valuar por s mismo su crdito, cuando no sea lquido,
tal como una indemnizacin de respecto a la cual se hace la inscripcin antes del peritaje, o cuando su crdito
tiene por objeto rentas u otras prestaciones anuales.
El avalo debe comprender la suma principal del crdito y sus accesorios. Entre los accesorios figuran los gastos
de la inscripcin, los gastos hechos para obtener el ttulo y para registrarlo, los gastos del juicio, cuando ste se
haya entablado, y, sobre todo, los intereses, cuando los hay vencidos en el momento de la inscripcin.
Dispensa de determinar el monto del crdito en las hipotecas legales
El acreedor nunca puede ser graduado por una suma superior a la indicada en la inscripcin. La nica excepcin a
la regla que obliga a determinar el monto del crdito, se refiere a las tres hipotecas legales del artculo 1212 (la de
las mujeres casadas, la de las personas sujetas a tutela y la del Estado, municipios y establecimientos pblicos), e
incluso, la dispensa no es absoluta, pues el artculo 2153 exige que la inscripcin mencione el Monto de su valor
en cuanto a los objetos determinados.
As cuando existe en provecho de uno de estos incapaces, un crdito cuyo importe sea conocido, debe indicarse
ste en la inscripcin, y la jurisprudencia, aplicando algunas veces con rigor esta regla, ha anulado las
inscripciones de hipotecas legales que no enuncian dicho importe; pero actualmente considera que los derechos de
la mujer casada son variables e inciertos mientras dure el matrimonio, ya que el monto de sus restituciones slo
puede fijarse con posterioridad, en una liquidacin defectiva, de suerte que antes de ese momento es intil la
determinacin de su importe.
poca de exigibilidad
Este dato es til para saber si el crdito puede ser pagado y, sobre todo, para saber si ha producido ya intereses
que aumenten la deuda principal. No lo exige el artculo 2153 respecto a las tres hipotecas legales de que se
ocupa; en efecto, es imposible prever en qu momento se disolver el matrimonio, cundo se proceder a la
separacin de bienes, y el da en que termine la tutela, etctera.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_189.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:41:32]
PARTE SEXTA
Condicin
Cuando el crdito sea condicional debe indicarse a qu condiciones est sujeto. Los redactores del cdigo se
equivocaron sobre lo que convena hacer respecto a la inscripcin de derechos condicionales; estimaron
conveniente valorarlos; exigieron, en principio (anterior artculo 2148) que se valoraran y dispensaron de este
requisito a las hipotecas legales del artculo 2121 (artculo 2153). Ahora bien, no hay nada que valuar cuando un
crdito es condicional; para el acreedor significa todo o nada, segn que la condicin se realice o no. Basta indicar
en la inscripcin la existencia de la condicin y su naturaleza.
En cuanto a la determinacin del importe del crdito, puede ser necesaria si el objeto de l no es una suma
determinada, pero ello en ninguna forma es efecto de la condicin. La misma observacin haremos en relacin a
los derechos eventuales que la ley asimila a los derechos condicionales en los arts. 2148 y 2153. Cuando es
necesario valuarlos, se debe a que su objeto es indeterminado, lo que casi siempre ocurre. Por tanto, con razn de
la Ley del 5 de marzo de 1918 no habla ya de la determinacin del importe de los derechos eventuales o
condicionales y nicamente exige que se indique el acontecimiento o la condicin de que depende el derecho.
Crdito en moneda extranjera
Si el crdito ha sido estipulado o fijado en moneda extranjera, el solicitante, al requerir la inscripcin, debe
determinar el importe de su crdito en moneda francesa. En efecto, es necesario que los terceros puedan conocer
la importancia de la carga que grava el inmueble; de no llenarse esta condicin, no sabran el monto del crdito, el
cual depende del tipo de cambio el da que sea exigible.
En Alsacia y Lorena, la Ley del 1 de julio de 1924 (artculo 62) no permite la inscripcin de la hipoteca judicial,
sino tratndose de los crditos liquidados en moneda francesa, y el Decreto del 18 de noviembre de 1924 (artculo
11), prohbe toda inscripcin de hipoteca convencional por una suma no fijada en moneda francesa.
lndicacin de los bienes gravados con hipoteca
En toda inscripcin es necesario indicar los bienes gravados por la hipoteca, salvo respecto a las hipotecas
judiciales y por lo que hace a las tres; hipotecas legales del artculo 2121. Mediante esto la especialidad de la
hipoteca deviene visible en la inscripcin. Sin haber sido estrictamente aplicada, habra gran diferencia entre las
inscripciones de hipotecas especiales, como la hipoteca convencional, y las inscripciones de hipotecas generales,
como la hipoteca de los menores o la hipoteca judicial.
Las primeras indicaran de una manera precisa los inmuebles gravados; respecto a las segundas, una sola
inscripcin por oficina basta para gravar todos los inmuebles posedos por el deudor en la jurisdiccin de la
misma oficina. Los redactores de la ley esperaban ciertamente este resultado, pues en la parte final del artculo
2148 aludieron a esa diferencia. Pero no haban contado con la jurisprudencia, la que, por una tolerancia acaso
ms grande de lo que exigan las necesidades de la prctica, casi haba borrado el principio de la especialidad de
las hipotecas.
Los tribunales admitan que una designacin sumaria de la naturaleza de los bienes basta, con la indicacin del
municipio o de la jurisdiccin en que estn situados cuando la hipoteca grava todos los bienes ubicados en el
municipio o en la jurisdiccin. Para defender su sistema, sta afirmaba que se respetaba el principio de la
publicidad; los acreedores son advertidos de que todos los bienes del deudor en tal municipio estn hipotecados y
esto basta. No es absolutamente seguro que lo anterior baste, pues el principio de la especialidad se invent
precisamente para que fuese un auxiliar til de la publicidad.
Con una frmula general como la citada en la nota, podra creerse que todos los bienes actuales del deudor
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_189.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:41:32]
PARTE SEXTA
estaban hipotecados; ahora bien, el deudor slo puede gravar con hipotecas convencionales los bienes que posee
al celebrar el contrato, y con posterioridad pudo haber adquirido nuevos bienes; por tanto, era necesario que los
terceros, mal informados por una inscripcin tan vaga, buscasen la fecha de adquisicin de cada bien. El sistema
de la publicidad organizado por la ley no realiz su fin.
Por una distincin que puede parecer singular, pero que no es sino la aplicacin de su principio, la jurisprudencia
exiga, adems, una designacin precisa cuando la hipoteca nicamente recae sobre uno o varios bienes del
constituyente, porque entonces no se saba sobre qu bien estaba constituida.
1. As, se juzg nula la inscripcin hipotecaria sobre una casa urbana que no indica exactamente el nmero de la
casa hipotecada, aunque el deudor solamente posea una casa en la calle designada.
2. lgualmente, si se trata de la inscripcin hecha por los acreedores y legatarios separatistas, para conservar el
privilegio del artculo 2111, se exige que la inscripcin mencione especialmente los diferentes bienes; sobre los
cuales recae y, a falta de esta indicacin, se decretaba su nulidad.
Reforma de 1918
El nuevo artculo 2148, ms preciso que el texto primitivo, exige el respeto absoluto del principio de especialidad;
a la indicacin de la especie y de la situacin de los bienes sobre los cuales el acreedor intenta conservar su
privilegio o su hipoteca, agrega la indicacin de los nmeros y secciones del catastro; respecto a los inmuebles
comprendidos bajo el mismo nmero catastral, que son objeto de un fraccionamiento o de una particin, exige la
presentacin de un plano de fraccionamiento, a escala, del plano catastral y, en su caso, una copia del acta de la
diligencia de deslinde; la inscripcin debe enunciar los nmeros del plano de fraccionamiento.
Por otra parte, en la jurisprudencia se advierte la tendencia a no aplicar rigurosamente las disposiciones de la
nueva ley y a conformarse con indicaciones generales, cuando son suficientes para no inducir a los terceros a
error.
Aunque el nuevo artculo 2148 exige en todos los casos de fraccionamiento, particin o licitacin, que se haga un
plano del fraccionamiento y que en la inscripcin hecha con motivo del ttulo, se indiquen los nuevos nmeros
que corresponden a las divisiones del plano de fraccionamiento, es necesario restringir la aplicacin de esta regla
a las inscripciones hechas en virtud del ttulo en que consta el fraccionamiento. En efecto, no se advierte cmo en
una inscripcin de hipoteca sobre una fraccin, que haya sido, por ejemplo, legada o prescrita, podra uno
referirse a un plano que no existe; por lo dems, esta referencia sera imposible respecto a todas las parcelas
divididas antes de 1918.
Hipotecas legal y Judicial
Cuando se hace la inscripcin de la hipoteca judicial y la de las hipotecas legales, se aplica a todos los inmuebles
comprendidos en la jurisdiccin de la oficina. Le Ley del 31 de mayo de 1918, que ha sido declarada parte
integrante del artculo 2148, dispensa; por consiguiente, al requirente, de indicar en los formularios la especie y
situacin de los bienes.
c) CONSERVAClN DE LOS lNTERESES
Planteamiento de la cuestin
Cuando un crdito sometido a formalidad de la inscripcin ha sido inscrito de qu manera y bajo qu
condiciones podr el acreedor obtener el pago de los intereses que se le deban? Ninguna dificultad hay tratndose
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_189.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:41:32]
PARTE SEXTA
de los intereses ya vencidos en el momento en que el acreedor haga la inscripcin; estos deben enunciarse en la
inscripcin a ttulo de accesorios del capital y ser graduados en el mismo rango que la suerte principal. Pero
respecto a los intereses que se venzan en el futuro y que puedan permanecer insolutos haba varios sistemas
posibles.
Primeramente, podan considerarse como tantos otros crditos distintos y sometidos aisladamente a la regla de
publicidad; cada vez que un trimestre o un semestre se venciera, el acreedor estara obligado a obtener un
inscripcin especial, cuyo rango slo estara determinado por su fecha. En sentido inverso, hubiera podido
admitirse que la inscripcin de la suerte principal, con la nica condicin de que indique la produccin de los
intereses y su tipo, conservarla tambin de pleno derecho, y en el mismo rango, todos los intereses insolutos el da
de la distribucin del precio.
Este sistema presentaba un peligro; la acumulacin de intereses, que podan aumentar inopinadamente la deuda y
de una manera excesiva, si el acreedor haba sido negligente. Los otros acreedores deben creer que los intereses
han sido pagados de una manera casi regular. Por ello se ha llegado a un sistema mixto.
Derecho antiguo
Antes de la revolucin, cuando las hipotecas eran ocultas, no se presentaba esta dificultad; el acreedor siempre
podra obtena ser graduado por todos los intereses que se le debieran, en el mismo lugar que le corresponda por
la suerte principal. Pero en el derecho que procura que las terceros sean informados ha sido necesario prever y
reglamentar la cuestin
Sistema de la ley actual
La disposicin primitiva del cdigo artculo 2151 fue reformada por la Ley del 27 de julio de 1893. Actualmente,
el acreedor inscrito tiene el derecho de ser graduado, en el mismo rango que por la suerte principal, por tres anos
de intereses. Si hay ms de tres aos vencidos y no pagados, debe obtener una inscripcin, particular por el
excedente, y el rango de esta inscripcin es determinado por la fecha de la misma.
Fin de la ley de 1893
Esta ley ha tenido principalmente por objeto terminar las controversias sobre la aplicacin del artculo 2151.
Como este texto no hablaba sino de las hipotecas se preguntaba qu regla era necesario seguir respecto a los
privilegios; la nueva ley ha mencionado expresamente estos ltimos. Adems, ha fijado en tres aos, de una
manera invariable, el monto total de los intereses que pueden ser graduados por virtud de la inscripcin principal,
en tanto que el texto antiguo conceda dos aos y el ao en curso, suma de intereses que podra ser mucho menor.
Aos de intereses garantizados por la inscripcin
Los aos de intereses de que habla el artculo 2151 no son los siguientes a la fecha de la inscripcin, sino los que
preceden al momento en que se liquide a los acreedores; las pensiones vencidas conservadas por la inscripcin
corresponden a los aos ms recientes. Sin embargo, eximen controversias sobre este punto.
Trmino de los terceros
En qu momento se contarn estos tres aos remontndonos en el pasado? Esta cuestin se ha encontrado
absolutamente resuelta de antemano por la jurisprudencia anterior. En efecto, llega un momento en el que se dice
que la hipoteca ha producido su efecto legal, es decir a partir del cual ya no es necesario renovar la inscripcin,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_189.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:41:32]
PARTE SEXTA
porque el derecho de los acreedores se encuentra transportado de la cosa al precio. Este momento es, en el caso de
remate por embargo
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_189.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:41:32]
PARTE SEXTA
PARTE SEXTA
PRlVlLEGlO E HlPOTECA
TTULO 25
HlPOTECA
CAPTULO 5
EFECTOS RESPECTO DEL DEUDOR
Diversos puntos que deben examinarse
Estos son:
1. En las relaciones del acreedor hipotecario con los dems acreedores del propietario del inmueble (derecho de
preferencia),
y 2. En las relaciones del acreedor con los terceros adquirentes (derecho de persecucin).
Es necesario, adems, advertir los efectos que produce la hipoteca en las relaciones entre el acreedor y el deudor
independientemente de toda enajenacin. Incluso lgicamente debera empezarse por esto , ya que las cuestiones
relativas al derecho de preferencia y al de persecucin, slo se presentan posteriormente, cuando se ejercitan los
derechos que confiere la hipoteca. Muchas otras cuestiones se plantean antes. Si no se estudian en los cursos de
derecho civil, se debe nicamente a que la mayora de ellas se relacionan con el embargo del inmueble, que es
una va de ejecucin reglamentada por el Cdigo de Procedimientos.
Sin embargo, es indispensable tener una idea de las mismas para advertir las relaciones que la hipoteca establece
entre el acreedor y el propietario del inmueble hipotecado.
25.5.1 ADMINISTRACIN Y GOCE DE lNMUEBLE
Arrendamientos
El propietario de un inmueble hipotecado conserva el derecho de administrarlo. Por consiguiente, puede
arrendarlo, aun despus de la constitucin de la hipoteca, y los contratos de arrendamiento que celebre se pueden
oponer a los acreedores hipotecarios. Sin embargo, el derecho del propietario ha sufrido en esta materia una grave
restriccin, establecida en inters de los acreedores por la Ley de 23 de marzo de 1855.
Todo arrendamiento cuya duracin sea de ms de dieciocho aos no puede ser obligatorio para el acreedor
hipotecario, sino en tanto haya sido transcrito antes de la inscripcin de su hipoteca. A falta de esta transcripcin,
el acreedor no est obligado a respetar el arrendamiento, sino hasta la concurrencia de una duracin de 18 aos
(Ley del 23 mar. 1855, artculo 3, inc. 2), cualquiera que sea su fecha, aun cuando el arrendamiento se haya
celebrado y haya adquirido fecha cierta antes del nacimiento de la hipoteca o de su inscripcin. Los
arrendamientos de ms de 18 aos han sido asimilados a los actos de disposicin, porque son capaces, por su
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_190.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:41:34]
PARTE SEXTA
naturaleza, de disminuir el valor del inmueble.
Percepcin de frutos en especie
Ya hemos visto que la hipoteca se extiende a los frutos del inmueble mientras estos estn pendientes por ramas y
races. Esta extensin de la hipoteca a los frutos, en ninguna manera molesta a quien explota el suelo, porque no
limita en forma alguna la libertad del propietario para disponer de ellos. El propietario del bien hipotecado tiene
derecho de consumir o enajenar sus cosechas, as como el de enajenar el predio mismo.
Sin embargo, hay la diferencia de que la enajenacin del predio deja intacto el derecho del acreedor hipotecario,
que sigue el inmueble en poder de su nuevo propietario, en tanto que la enajenacin de los frutos lo priva de ellos
totalmente; los frutos desprendidos del suelo llegan a ser muebles y ya no estn gravados con la hipoteca, incluso
cuando el propietario el predio los haya conservado en naturaleza.
Esta regla se aplica an a los productos de mayor valor, como los cortes de madera; el acreedor hipotecario no
puede, en este solo carcter, obtener que se le atribuya el precio de la venta; slo podra obtener que se le atribuya
en caso de fraude, ejerciendo la accin pauliana. Pero no se asimilan a los frutos las margas y arcillas que deben
extraerse del suelo; su venta no es oponible a los acreedores hipotecarios si no la sido transcrita antes del embargo.
Rentas en dinero
Si el propietario del predio hipotecado tiene el derecho de obtener de l los frutos naturales, aunque en s mismos
se consideren comprendidos en la hipoteca, con mayor razn tiene el derecho de cobrar los frutos civiles (rentas
en dinero), por ejemplo las rentas de una casa, que son objeto de un crdito personal y que no se consideran como
accesorios materiales del inmueble.
Cesiones de rentas no vencidas
El derecho del propietario del inmueble para cobrar las rentas es pleno hasta el embargo, siempre que se trate de
las rentas vencidas. Es lo mismo cuando se trata de rentas por vencerse? La cuestin es controvertida. Se ha
sostenido que la hipoteca concede al acreedor un derecho, no solamente sobre el inmueble mismo, sino tambin
sobre los frutos a ttulo de accesorios del predio; el derecho del acreedor se realiza por el embargo, pero antes
existe ya en potencia.
El propietario no puede disponer de antemano de sus rentas, de manera que impida al acreedor hipotecario
inmovilizarlo por un embargo. Pero a esto puede responderse que la inmovilizacin de los frutos es una
consecuencia del procedimiento del embargo, y no efecto del derecho real de hipoteca; se produce incluso cuando
el acreedor embargante sea un acreedor quirografario. Esta regla, establecida por el Cdigo de Procedimientos,
deja subsistir los principios establecidos por la ley civil en relacin a la administracin del inmueble hipotecado.
Ahora bien, esta administracin corresponde al propietario; puede ceder anticipadamente sus rentas, bajo la sola
condicin de hacerlo sin fraude. El derecho civil limita su libertad slo mediante una restriccin que resulta de la
Ley del las de marzo de 1855; la cesin de rentas debe transcribirse, para ser oponible a los acreedores
hipotecarios, tan pronto como recae sobre tres aos de rentas. Ya hemos visto que la ley francesa se ha mostrado
acaso muy tolerante al fijar en tres aos el monto de las rentas cuya cesin anticipada autoriza; pero no menos
cierto es que no ha querido limitar ms la libertad del propietario.
Los acreedores hipotecarios estn obligados a sufrir el efecto de toda cesin de rentas, incluso hecha despus de
su inscripcin, cuando no llegue a tres aos. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_190.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:41:34]
PARTE SEXTA
Recepcin de rentas no vencidas
En lugar de ceder sus rentas a un tercero, quien las cobrar en su lugar cuando se venzan, el propietario puede
obtener que se le paguen, a l mismo anticipadamente. La cuestin que provoca estas recepciones anticipadas de
rentas por vencerse, es la misma que la examinada en el nmero anterior respecto a las cesiones, y se resuelve en
le misma forma . Los recibos de rentas no vencidas estn sometidos a la transcripcin, como las cesiones, si su
importe es de tres aos o ms.
Separacin de los inmuebles por destino
A pesar de la hipoteca, el propietario conserva el derecho de separar del predio los inmuebles por destino para
enajenarlos, por ejemplo, el ganado, el material agrcola, etc. El nico recurso que queda al acreedor es la accin
pauliana en caso de fraude, o la facilidad de demandar el pago inmediato por disminucin de su garanta (artculo
2131), si el deudor no le otorga una hipoteca suplementaria.
El derecho del propietario para separar de su predio los inmuebles inmovilizados por destino, para venderlos o
para disponer de ellos de cualquiera manera, ha sido reconocido por la jurisprudencia. Esta separacin podra
todava resultar de un acto del mismo acreedor, en caso de que embargara mobiliariamente los animales y
utensilios aratorios y de que dejara fueran separados del predio sin hacer ninguna protesta ni reserva de su
derecho; se encontrara privado de todo su derecho de preferencia sobre el precio de una venta de objetos muebles
(sentencia precitada del 16 de diciembre de 1866).
El propietario de un hotel puede someter al warrant hotelero los inmuebles por destino, pero vase en este caso lo
que se dice del conflicto con el acreedor hipotecario.
25.5.2 EJERClClO DEL DERECHO DE ACREEDOR
Sistema romano
En el derecho romano, cuando el jus distrahendi fue reconocido al acreedor prendario o hipotecario, l mismo
realizaba la venta en la forma que escogiera, en subasta o en lo particular. Sin embargo, se acostumbraba ya
anunciar la venta, sin que la omisin de esta formalidad pudiese influir sobre la validez del acto.
Modo actual de ejercicio de la hipoteca
Se ha producido en el derecho francs un considerable cambio en el sistema de ejercicio de los derechos del
acreedor contra el deudor. Actualmente el acreedor que desea obtener el pago slo tiene un medio; practicar un
embargo, en la forma reglamentada por el Cdigo de Procedimientos Civiles (arts. 673 y ss.). Por tanto, har un
requerimiento de pago, seguido de un plazo de espera de 30 das, y llenar en seguida todas las formalidades del
embargo de la misma manera que si fuese acreedor quirografario.
Esta situacin no es nueva; ya en el derecho antiguo el acreedor hipotecario estaba obligado a embargar y
rematar, aun cuando el deudor propietario de inmueble lo hubiese abandonado. No podra decirse cundo ni como
se introdujo esta prctica; en todo caso, no es autorizada por los textos romanos, Domat comprueba su existencia,
justificndola por motivos tericos, pero sin dar a conocer su origen, que probablemente ignoraba.
Abandono
Una consecuencia absolutamente notable de este cambio de forma en la venta hecha por el acreedor, ha sido la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_190.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:41:34]
PARTE SEXTA
inutilidad del abandono en las relaciones entre acreedor y deudor. En el sistema romano, este abandono era el fin
principal y directo de la accin hipotecaria, que era una accin real de la misma naturaleza que la reivindicacin,
una vindicatio pignoris, por la cual el acreedor hipotecario reclamaba la posesin (possessionem persequitur). La
accin era arbitraria y el demandado absuelto cuando entregaba la cosa al acreedor; la frmula deca: Condemna,
nisi restituat.
Los antiguos autores franceses observaban aun que el abandono del inmueble hipotecado era, segn las leyes
romanas, el verdadero fin y la conclusin de la accin hipotecaria. Era ste, en efecto, un medio para que el
acreedor vendiera cmodamente la cosa; antes que nada deba tenerla en su posesin. La prctica francesa, que
obligaba al acreedor a emplear, para llegar a la venta, el mismo procedimiento que deba seguirse en el caso de no
ser acreedor hipotecario, no necesitaba naturalmente el abandono, aunque Domat y Pothier hablen de l incluso
cuando la cosa es embargada el deudor.
lnmovilizacin de los frutos
El derecho de libre gestin, que permite al propietario de un inmueble, cuando tiene acreedores, y aun acreedores
hipotecarios, continuar percibiendo los frutos y rentas, cesa cuando el inmueble es embargado. De una manera
ms precisa, termina el da en que los acreedores transcriben el acta de embargo (artculo 682, C.P.C.). El Cdigo
de Procedimientos dice que los frutos son inmovilizados, es decir, que son puestos en reserva para distribuirse al
mismo tiempo que el precio principal y de la misma manera.
Esta inmovilizacin dura hasta la adjudicacin; termina en ese momento, porque el inmueble entra entonces en el
patrimonio del adjudicatario, quien lo recibe libre de hipotecas; es purgado, y los acreedores hipotecarios no
tienen ya ms derechos que sobre el precio y la porcin de las rentas vencidas y cobradas mientras dura la
inmovilizacin.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_190.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:41:34]
PARTE SEXTA
PARTE SEXTA
PRlVlLEGlO E HlPOTECA
TTULO 25
HlPOTECA
CAPTULO 6
PREFERENClA
Objeto del derecho de preferencia
La cuestin del derecho de preferencia consiste en saber en qu orden deben ser pagados los acreedores
hipotecarios. Surge despus de que el inmueble ha sido transformado en dinero, cuando se trata de distribuir sta
a los acreedores. El derecho de preferencia supone un conflicto entre los acreedores del deudor, y se ejercita sobre
el precio del inmueble. Sin embargo, veremos que el derecho de preferencia se ejerce a veces sobre sumas que
son pagadas por diversas personas por un ttulo distinto al del precio de compra del bien hipotecado.
Procedimiento de orden
La preferencia entre acreedores hipotecarios o privilegiados sobre los inmuebles, se determina mediante un
procedimiento particular, el procedimiento de orden (arts. 749_789, C.P.C.). Las reglas de este procedimiento
fueron considerablemente mejoradas por la Ley del 21 de mayo de 1858. Cuando no hay sobre un inmueble ni
privilegio ni hipoteca, su precio se distribuye entre los acreedores quirografarios, por medio de otro
procedimiento, la distribucin por contribucin, como si se tratara del precio de efectos muebles.
El procedimiento de orden es una verdadera instancia, en la cual es indispensable el ministerio de los
procuradores; pero la graduacin no se dicta en audiencia y por el tribunal pleno. Un antiguo uso confa la
resolucin de graduacin a un juez comisario especial, y este uso ha sido confirmado y ampliado por el Decreto
del 19 de marzo de 1852 y la Ley del 21 de mayo de 1858, por lo menos, en todos aquellos lugares en que lo
exigen las necesidades del servicio. Los acreedores se hacen pagar por el adquirente, cuando termina el orden, por
medio del certificado de graduacin, que les entrega el juez comisario, en el orden de sus inscripciones verificado
por l, hasta que se agotan los fondos.
Graduacin convencional
Desde 1858, los acreedores tienen la facultad de evitar los gastos y demoras del procedimiento de graduacin,
procediendo entre ellos, por un consentimiento unnime, a la graduacin convencional de sus derechos. Ningn
artculo establece esto expresamente, pero la validez de tal convencin fue reconocida en la sesin del 13 de abril
de 1858. Aunque tenga carcter contractual, la graduacin convencional posee la autoridad de la cosa juzgada; en
ella el juez comisario ejerce una jurisdiccin y acta como juez que expone la jurisprudencia anterior.
Divisin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_191.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:41:38]
PARTE SEXTA
Para determinar el rango de preferencia de cada acreedor, procede
examinar separadamente tres categoras de hipotecas.
1. Las hipotecas ordinarias no dispensadas de inscripcin.
2. Las hipotecas legales, dispensadas de esta formalidad.
3. Las hipotecas privilegiadas.
25.6.1 HlPOTECA ORDlNARlA
25.6.1.1 Principio
Regla actual
En la clasificacin de las hipotecas ordinarias, se sigue todava una antigua regla tomada del derecho romano,
segn la cual los acreedores hipotecarios se clasifican por orden de antigedad, lo que se expresa mediante la
regla Prior tempere potior jure; pero el orden de antigedad ya no se determina en la misma forma que antes.
Cuando las hipotecas eran ocultas, la fecha de su constitucin fijaba el rango. Esa fecha frecuentemente era la
misma del crdito, para todas las hipotecas legales y para la hipoteca tcita derivada de los actos notariales; en los
otros casos, el lugar que ocupaba la hipoteca era determinado por la fecha de su constitucin.
Frecuentemente la fecha que le corresponda era la misma del crdito, respecto a todas las hipotecas legales y a la
hipoteca tcita derivada de los actos notariales; en los otros casos, la hipoteca ocupaba un lugar desde el da en
que se conceda al acreedor provisto de un ttulo anterior, por ejemplo, el da de la sentencia tratndose de la
hipoteca judicial. Actualmente, la fecha de nacimiento de la hipoteca es indiferente; con el sistema de la
publicidad establecido durante la revolucin, el da de la inscripcin concede el rango al acreedor. El sistema
antiguo no se aplica ya ms que a las hipotecas legales dispensadas de inscripcin, y tambin, aunque en una
medida menor, las hipotecas privilegiadas.
Ley del de marzo de 1918
Antes de esta ley, la fecha de las inscripciones era determinada por el orden de su registro. Desde la supresin del
registro establecido de antemano para hacer las inscripciones, este pretendido registro ya no es sino una coleccin
ficticia de hojas volantes que no ofrece las mismas garantas. El nuevo artculo 2150, decide que la fecha de las
inscripciones se determina por la mencin que de ellas se hace en el registro de los depsitos, mencin que se
indica en el original entregado al solicitante. Se ha disminuido el trabajo de los conservadores y atenuado su
responsabilidad. Pero, Contina siendo la misma la seguridad del pblico? El futuro demostrar si esa temor es
fundado.
Sus inconvenientes
El sistema moderno presenta algn peligro; el acreedor que adquiere una hipoteca no puede inscribirla
instantneamente; no siempre se halla en el municipio donde se encuentra la oficina de las hipotecas, debe llenar
algunas formalidades para obtener que se le expida su ttulo, etc. Por tanto, transcurre necesariamente para l un
lapso ms o menos prolongado entre el nacimiento de la hipoteca y su inscripcin, y frecuentemente este intervalo
es fatal para el acreedor; aunque haya tenido el cuidado de verificar el estado hipotecario de su deudor antes del
contrato, puede encontrarse preferido por uno o varios acreedores inscritos antes de l, y con posterioridad a la
fecha del certificado que se le ha expedido.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_191.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:41:38]
PARTE SEXTA
Sera fcil remediar este inconveniente concediendo un breve plazo, por ejemplo, 15 das, a los acreedores para
obtener la inscripcin de su crdito, retrotrayendo los efectos de sta a la fecha del contrato, cuando se hubiesen
hecho durante ese plazo. Colbert haba ideado ya algo semejante; pero conceda un plazo mayor; cuatro meses en
principio y seis meses para los acreedores domiciliados fuera de Francia. La Ley de mesidor haba conservado
este sistema, reduciendo el plazo aun ms (artculo 22).
25.6.1.2 Aplicaciones
Ausencia ordinaria de dificultades
En la mayora de los casos, la aplicacin del principio no sufre ninguna dificultad; basta comparar las fechas de
las diversas inscripciones para conocer su rango. Pero hay algunos casos dudosos o tiles de prever de una
manera especial.
a) CONFLICTO ENTRE HIPOTECAS INSCRITAS EL MISMO DA
Concurso de los acreedores de la misma fecha
Este caso ha sido reglamentado por un texto expreso; los dos acreedores inscritos el mismo da ejercen su derecho
hipotecario en concurrencia uno con otro, sin distincin entre las diversas horas de la inscripcin de las hipotecas
cuando el conservador marca esta diferencia (artculo 2147).
La disposicin anterior es difcil de explicar, necesariamente uno de los dos acreedores ha obtenido la inscripcin
antes que el otro. No cabe duda que la ley ha querido impedir que el conservador favorezca a uno de ellos en
perjuicio del otro, inscribiendo en primer lugar la hipoteca del acreedor que haya presentado despus su ttulo.
Hay un medio ms sencillo de evitar este fraude; obligar al conservador a respetar el orden de depsito de los
documentos en su oficina.. La ley toma en consideracin las diferencias de hora, incluso de minutos, en muchas
otras materias; transcripciones, embargos, patentes de invencin, etctera.
La regla del artculo 2147 ha sido mantenida por la Ley del 1 de marzo de 1918. Esta ley, que reform el artculo
2150 decide, sin embargo, que la fecha de la inscripcin se determina por la mencin hecha en el registro de los
depsitos; muy sencillo hubiera sido por consiguiente, clasificar las inscripciones hipotecarias segn el orden de
los depsitos.
b) CONFLlCTO ENTRE HlPOTECAS GENERALES
Hipotecas judiciales
Ninguna duda surge en cuanto a los bienes presentes; suponiendo dos inscripciones de fecha diferente, la ms
antigua es preferente a la otra. Pero cuando el deudor adquiere un nuevo bien, este bien se encontrar afectado el
mismo da, es decir, el da de su entrada en el patrimonio del deudor, por dos hipotecas judiciales inscritas con
anterioridad, por tanto, parece que los dos acreedores deberan concurrir sobre este bien y que sus derechos son
iguales. Sin embargo no es as, e incluso sobre los bienes nuevos, estos dos acreedores se clasificaran en el orden
de sus inscripciones.
Si es verdad que sus dos hipotecas han afectado al nuevo inmueble en el mismo momento, no menos cierto es que
no lo han afectado con la misma fuerza; cada una de las hipotecas ha conservado su respectivo rango, porque el
acreedor inscrito en segundo lugar no ha podido obtener, sobre los bienes futuros del deudor, derechos preferentes
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_191.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:41:38]
PARTE SEXTA
a los que otros haban adquirido ya virtualmente sobre estos mismos bienes. El acreedor con hipoteca judicial, es
preferido por los acreedores hipotecarios del difunto, sobre los bienes que adquiere el deudor por herencia.
Hipotecas convencionales
La misma regla debera aplicarse a las hipotecas convencionales en los casos en que pueden extenderse a los
bienes futuros; pero ya hemos visto que, por una combinacin de textos probablemente irreflexiva, la ley obliga al
acreedor a obtener sobre cada nuevo bien una inscripcin especial, que slo le concede preferencia a partir de su
fecha. Por tanto, es posible que el rango respectivo de estos acreedores no sea el mismo sobre los diferentes
bienes del deudor, segn que su adquisicin sea anterior o posterior a la fecha de su primera inscripcin.
c) CONFLlCTO ENTRE HlPOTECAS GENERALES Y ESPEClALES
Hiptesis
Supongamos dos inmuebles, A y B, cada uno de los cuales vale 50000 francos. Con posterioridad otros dos
acreedores Secundus y Tertius, teniendo cada uno slo una hipoteca especial la inscriben separadamente,
Secundus sobre A y Tertius sobre B. La suerte de Secundus y de Tertius depende de la forma en que Primus
ejercite su derecho hipotecario. Siendo indivisible su hipoteca, puede obtener ser gradado, a su eleccin, sobre A
o sobre B por el total. Esta opcin es un derecho para el acreedor; no puede obligrsele a dividir su hipoteca por
mitad en los dos inmuebles, de manera que cada uno de los que le siguen obtenga la mitad de lo que se le debe.
Por ejemplo, si uno solo de los inmuebles ha sido vendido. Primus obtendr ser graduado por el total sobre ste,
de tal manera que uno de los acreedores posteriores ser totalmente sacrificado, en tanto que el otro estar en
adelante seguro de obtener su pago ntegro. El mismo resultado se obtiene si los dos inmuebles se hallan situados
en jurisdicciones diferentes se abrirn dos rdenes distintas y Primus escoger. El inconveniente parece aumentar
todava ms cuando uno de los dos inmuebles est libre; si la inscripcin posterior slo recae sobre A, Primus
podr obtener el pago con el precio de B sin perjudicar a nadie, y Secundus se pagara totalmente con el precio de
A.
Posible remedio
El acreedor posterior, amenazado por la eleccin del acreedor que le precede, tiene un recurso; pagar a quien le es
preferente; se subrogar en sus derechos y podr entonces hacer recaer esta hipoteca sobre los dos inmuebles, o
sobre uno de ellos, segn su inters (artculo 1251_1).
Caso en que se abre un solo orden
Sin embargo, en un caso, es posible llegar a una solucin lgica y equitativa, sin buscar el remedio en otras
instituciones jurdicas; cuando los dos inmuebles se hallan en la misma jurisdiccin han sido vendidos en la
misma poca, un solo procedimiento de orden servir para distribuir el precio de ambos. Puede entonces
considerarse la hipoteca general como una carga comn a ambos inmuebles y que los grava igualmente. Con este
procedimiento se atenta contra la indivisibilidad de la hipoteca, pues el acreedor obtendr su pago en una sola
vez, aunque con el dinero proveniente de dos inmuebles diferentes. La divisin nicamente se advierte en las
escrituras.
Base de reparticin
Pero entonces surge una dificultad; Sobre qu base repartir la hipoteca general de los dos inmuebles? El
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_191.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:41:38]
PARTE SEXTA
procedimiento ms sencillo sera hacer la divisin en proporcin al valor de los inmuebles; todos los acreedores
posteriores en fecha sufriran una prdida parcial, pero ninguno de ellos se sacrificara a los dems. No es ste el
sistema que ha prevalecido en la jurisprudencia; la divisin se hace segn la antigedad relativa de las hipotecas
posteriores en fecha.
As, en la hiptesis indicada, si Secundus inscribe su crdito sobre A antes que Tertius sobre B, el acreedor con
hipoteca general ser graduado totalmente sobre B, Secundus ser totalmente pagado y Tertius no cobrar nada.
Este resultado es lgico en apariencia, porque es conforme a un principio establecido por la ley; entre acreedores
hipotecarios la preferencia se determina segn la fecha de las inscripciones.
Se ha objetado a la jurisprudencia que este principio se refiere a las hipotecas establecidas sobre el mismo
inmueble, y que no reglamenta los derechos respectivos de los acreedores titulares de una hipoteca sobre
inmuebles diferentes. Pero puede responderse que, si no hay aplicacin directa de la ley, s existe interpretacin
analgica, lo que basta para fundar la solucin.
Excepciones admitidas por la jurisprudencia
Los tribunales mismos establecen excepciones a su regla. Siempre que el acreedor con hipoteca general tiene un
inters plausible en ser graduado sobre un inmueble ms que sobre otro, deben seguirse sus indicaciones. Por
ejemplo, cuando el adjudicatario de uno de los inmuebles le parece ms solvente que los otros.
Derechos del subrogado
Cuando los acreedores preferidos por la hipoteca general son numerosos, acontece, a veces que uno de los ltimos
inscritos, cuya hipoteca recae sobre uno solo de los dos inmuebles, paga totalmente a Primus. Subrogado entonces
en todos los derechos de ste, quiere hacer recaer todo el peso de la hipoteca general sobre el inmueble que no le
ha sido especialmente hipotecado, de manera que su hipoteca ocupe un rango til de preferencia sobre el otro.
Algunas decisiones le haban negado esta facultad, porque ello equivaldra a hacer mejor su hipoteca especial que
otras hipotecas inscritas antes que ella, y, por consiguiente, preferibles que recaen sobre el otro inmueble. Estas
sentencias estaban en contradiccin con otras decisiones ms numerosas, que autorizan tal combinacin por parte
del acreedor titular de una hipoteca general, cuando al mismo tiempo es titular de otra hipoteca que recae sobre
otro inmueble. Tambin hay la misma razn para admitirlo en provecho de su subrogado o para negarlo a ambos.
La corte de casacin termin por reconocerlo.
Caso en que uno de los inmuebles ha sido enajenado
Esta circunstancia, absolutamente fortuita, modifica la situacin de los acreedores hipotecarios en sus relaciones
entre s, no obstante que debera carecer de influencia sobre la reglamentacin del derecho de preferencia. En
efecto, el tercero poseedor, adquirente del inmueble A, por ejemplo, opondr a Primus el beneficio de divisin
que la ley concede contra los acreedores provistos de hipotecas generales. En consecuencia, obligar a Primus a
obtener el pago con el precio de B, de manera que su inmueble A se encuentre libre en provecho de los acreedores
que tengan una hipoteca especial sobre l.
Observacin
Las cuestiones que provoca el conflicto de una hipoteca general con las hipotecas especiales posteriores son
numerosas (no hemos tratado todas) y difciles. No desapareceran suprimiendo las hipotecas generales, puesto
que seran las mismas suponiendo una hipoteca convencional mltiple, que recaiga sobre varios inmuebles a la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_191.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:41:38]
PARTE SEXTA
vez.
25.6.2 HIPOTECA DISPENSADA DE INSCRIPCIN
Divisin
Estas hipotecas son solamente dos, y ambas son hipotecas legales; la de las mujeres casadas y la de las personas
sujetas a tutela. Existe para ellas necesariamente, un sistema especial de clasificacin, puesto que su rango no
depende de la inscripcin; tal es el objeto del artculo 2135. El cdigo no las ha sometido a las mismas reglas.
Estudiaremos, primero, la hipoteca de las personas sujetas a tutela, porque respecto a ellas es ms sencillo el
sistema de graduacin.
25.6.2.1 Hipoteca de menor y sujeto a interdiccin
Unidad de lugar en la graduacin
Todos los crditos que el menor sujeto a tutela o a interdiccin pueden tener contra su tutor, estn garantizados
por una hipoteca nica, cuyo lugar de preferencia est determinado por la apertura de la tutela. As, si el tutor
recibe, varios aos despus de su entrada en funciones, una suma considerable que usa en provecho propio o
disipa, el crdito de esta suma ser graduado para su pago en una fecha muy anterior a la de la sustraccin. No
equivale esto a conceder una hipoteca preposterior, es decir, que garantiza a un acreedor en una poca en que su
crdito todava no existe?
De ninguna manera, porque el incapaz no es acreedor de su tutor por hechos distintos; slo tiene en contra del
tutor una accin nica, para el pago del saldo de la cuenta de la tutela. La cuenta ha absorbido todos los crditos
especiales inscritos en ella, y el tutor est obligado, desde el da de su nombramiento a rendir cuentas.
Determinacin de la fecha de la hipoteca
Existe alguna incertidumbre, no en la solucin, sino en la redaccin de los textos sobre este punto. El artculo
2135 habla del da de la aceptacin de la tutela, y el artculo 2194 del da en que el tutor comienza su gestin. En
general, el tutor no tiene que aceptar la tutela, que para l es una carga forzosa; por otra parte, poco importa el da
en que el tutor empieza, de hecho, la gestin de los bienes.
Ninguna de las dos frmulas empleadas por la ley es literalmente exacta, pero su pensamiento es indudable, y
existe acuerdo para expresarlo en la forma siguiente; el rango de la hipoteca se determina por el da en que ha
comenzado, para el tutor, la obligacin legal de administrar la tutela. A partir de ese da empieza su
responsabilidad con el incapaz.
25.6.2.2 Hipoteca de mujer casada
a) CAMBIO INTRODUCIDO POR EL CDIGO
Derecho antiguo
Antes del Cdigo Civil, la mujer era tratada como el menor. Todos los crditos que poda tener contra su marido,
estaban garantizados por una hipoteca De ocupaban un rango nico, y ste se determinaba por el da del contrato
de matrimonio, cuando se haba celebrado; y a falta de contrato por el da del matrimonio. Tal era la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_191.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:41:38]
PARTE SEXTA
jurisprudencia del parlamento de Pars.
Pero Pothier haba formulado algunas crticas a este respecto; hubiera querido distinguir entre el tutor y el marido;
el tutor est obligado, desde el da de su entrada en funciones, a administrar la tutela y no puede sustraerse a los
actos que realiza en este carcter; el marido, por el contrario, puede muy bien no encontrar obligaciones en favor
de su mujer; convena, por consiguiente, retrasar, para la mujer, la fecha de la hipoteca, hasta el nacimiento de las
diversas deudas que su marido contrajera en favor suyo.
Observacin del tribunado
A las criticas puramente doctrinales de Pothier, el tribunado agreg una observacin prctica de las ms serias.
Hizo resaltar los peligros el una hipoteca nica, que ocupara un rango de preferencia desde el da del matrimonio;
No es justo, deca en sustancia, que la mujer pueda, al contratar una obligacin con su marido, o al enajenar uno
de sus bienes durante el matrimonio, procurarse una hipoteca de fecha antigua con la cual ser preferente a los
acreedores o vencer en eviccin a los adquirentes. Es esta una fuente de fraudes que necesariamente debe
hacerse desaparecer. La seccin de legislacin adopt esta idea.
lnnovacin del cdigo
En consecuencia, en lugar de dejar a la hipoteca de la mujer un rango nico, como antiguamente, el cdigo le
concede rangos variables, a veces desde el da del matrimonio, a veces en una poca mucho ms reciente (artculo
2135). Pero la interpretacin de este texto origina dificultades considerables; la jurisprudencia lo entiende en
forma distinta que la doctrina, y ninguna de las dos parece haber llegado a una interpretacin exacta.
Lenguaje de la ley
Ha quedado una huella del antiguo sistema en los arts. 2194 y 2195, en los que los autores del cdigo tuvieron
una nueva oportunidad de hablar del rango hipotecario de la mujer; le asignan un rango nico. Estos artculos
dicen que si la mujer procede a la inscripcin en el plazo que se le ha dado, sta ocupar el mismo lugar que le
correspondera si la inscripcin se hubiera hecho el da del contrato de matrimonio.
Es fcil reconocer aqu el lenguaje usado en el derecho antiguo y que era familiar a los redactores del cdigo; data
del da en que el contrato de matrimonio daba a la mujer la hipoteca tcita del acto notarial. En consecuencia, slo
por un error fue conservado. Por otra parte, desde el artculo 2194, el que tiene por objeto determinar el rango de
la hipoteca de la mujer; este es determinado por el artculo 2 35, y al texto de este artculo debemos atenernos.
b) DlFlCULTADES SOBRE LA CUESTlN DEL PRlNClPlO
Sistema de la doctrina
Existen, en la doctrina varias maneras de explicar el artculo 2135; por nuestra parte descuidaremos los matices y
las opiniones individuales para atenernos a su idea esencial. La doctrina se inspira, sobre todo, en las
observaciones presentadas por el tribunado, que tema los fraudes, por parte de los esposos. Para evitarlos, se
propone determinar el rango hipotecario de la mujer por una poca posterior al matrimonio, en todos los casos
que su crdito nazca de un acto voluntario de ella o de su marido. De esta manera se evita todo fraude combinado
para despojar a los acreedores anteriores en fecha, por medio de la retroactividad de la hipoteca de la mujer.
Tal es el principio que permite distinguir los casos en los cuales la mujer tendr la hipoteca desde el da del
matrimonio, de aquellos en que la hipoteca datar de una poca posterior. Queda por precisar el rango de la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_191.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:41:38]
PARTE SEXTA
hipoteca para estos ltimos. Para unos, deben aplicarse analgicamente tres disposiciones especiales contenidas
en el artculo 2135. Otros se sirven de una frmula, estimando que traduce exactamente el pensamiento de los
autores de la ley; el rango de preferencia de la hipoteca legal slo puede determinarse por la fecha del hecho que
haya atribuido a la mujer el carcter de acreedora.
Jurisprudencia
La jurisprudencia interpreta el artculo 2135 de otra manera. Para ella, esta disposicin se compone de dos partes,
Comprende primeramente una disposicin general, que concede la hipoteca a la mujer desde el da del
matrimonio, por su dote y sus capitulaciones matrimoniales, expresiones muy amplias que comprenden, en
principio, todos los crditos de la mujer; y la ley hubiera podido detenerse aqu, si se hubiese querido establecer
algunas excepciones.
Vienen en seguida dos incisos, redactados en una forma restrictiva; La hipoteca de la mujer slo data desde el da
que... y que consideran especialmente tres clases de crditos, respecto a los cuales se fija a la hipoteca de la mujer
un rango inferior. Naturalmente estas excepciones son de interpretacin estricta, de manera que la mujer conserva
su antiguo rango en cualquier otra hiptesis no prevista por la ley.
La corte de casacin ha resuelto, en trminos generales, casando una sentencia de la corte de Douai, que se haba
negado a retrotraer al da del matrimonio, la hipoteca que garantizaba la pensin alimentaria debida a la mujer;
fuera de los casos previstos por los incs. 2 y 3 del artculo 2135_2, la hipoteca legal no puede tener otra fecha que
la del da de la celebracin del matrimonio, fijado por el inc. 1 del mismo artculo para todos los crditos
derivados del propio matrimonio.
Demostracin
En este conflicto sobre la cuestin de principio, la jurisprudencia tiene razn indudablemente. Basta leer el
artculo 2135 para convencerse que ella respeta su letra y espritu. Adems, los trabajos preparatorios nos
demuestran cmo adquiri el texto su forma actual. El proyecto definitivo, sometido al consejo de Estado,
simplemente deca; La hipoteca existe... 2. En provecho de las mujeres, por razn de sus dotes y capitulaciones
matrimoniales.
No cabe duda que esta disposicin tena por objeto conceder un rango nico a la mujer, conforme al derecho
antiguo; no puede dudarse de lo anterior cuando se compara con la disposicin correspondiente del proyecto del
ao VIII, de la cual es resumen, y que era muy explcita en este punto, al conceder a la mujer una hipoteca desde
el da del matrimoni an por la reinversin de sus propios enajenados y por la indemnizacin de las deudas a las
que se ha obligado con su marido.
Despus, por las observaciones de tribunado, no obstante mantener el principio (puesto que no se modific la
redaccin de este inciso), se agregaron dos nuevos incisos que contienen disposiciones excepcionales. Por tanto,
la doctrina errneamente interpreta el artculo 2135 como si estableciera un principio contrario a la regla
tradicional; ha existido limitacin, y no abandon del principio anterior. Por su parte, la jurisprudencia interpreta
de una manera muy restrictiva las incs. 2 y 3 del artculo 2135_1. Podra ella aplicarlos en ms de un caso, por
analoga, a crditos que quedar comprendidos fcilmente en la frmula del texto.
c) APLlCAClONES
Mtodo
Veremos, al considerar uno despus de otro, los crditos principales de la mujer, las concordancias y las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_191.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:41:38]
PARTE SEXTA
diferencias de los dos sistemas opuestos que acabamos de analizar.
1 Restitucin de la dote
Qu es la dote
La dote comprende los bienes entregados por la mujer al marido, para ayudarlo a soportar las cargas del hogar,
dice el artculo 1549. Por tanto, los bienes dotales son aquellos sobre los cuales el marido adquiere ya sea el
derecho de propiedad, o, por lo menos, el derecho de goce, que le permite percibir las rentas que produzcan. Los
bienes recibidos por el marido durante el matrimonio pueden ser dotales, tanto como los que han formado la
aportacin primitiva de la mujer el da de su matrimonio.
Cmo puede ser la mujer acreedora en razn de su dote
Para que la mujer tenga una hipoteca en razn de su dote, es necesario que haya llegado a ser, con motivo de ella,
acreedores del marido. Por tanto, es necesario que la dote aportada por la mujer est sujeta a restitucin, sin lo
cual el marido no es deudor de ella; ahora bien, la dote puede restituirse a la mujer sin que ella sea, en sentido
estricto, acreedora.
Algunos ejemplos nos demostrarn esto:
1. Dote en efectivo. Habiendo cobrado el marido el dinero, ha llegado a ser, naturalmente, deudor.
2. Dote en objetos muebles o inmuebles. En principio, la mujer conserva la propiedad de los bienes dotales; por
tanto, al disolverse el matrimonio, es propietaria de su dote, y no acreedora de su marido; recobra los bienes en
especie, y no tiene por esto una hipoteca. Sin embargo, algunas veces puede ser acreedora del valor de tales
bienes, por ejemplo, cuando durante el matrimonio se han vendido y el marido ha cobrado su precio sin
reinvertirlo en provecho de su mujer; pero se trata entonces de otra hiptesis que constituye el objeto de una
disposicin especial.
Rango de la hipoteca de la mujer
Para la restitucin de la dote y, principalmente, de las sumas de dinero
que el marido ha cobrado a este ttulo, la ley hace una distincin, a fin de
determinar el rango hipotecario de la mujer:
1. Aportacin primitiva de la mujer. Cuando se trata de sumas o efectos muebles que el marido ha recibido al
celebrarse el matrimonio, la ley fija el rango de la hipoteca en el da mismo del matrimonio. Esta hiptesis queda
comprendida directamente en la frmula por el artculo 2135; en provecho de las mujeres, por razn de su dote.
2. Sumas dotales recibidas durante el matrimonio. Se trata de sumas lquidas o de bienes muebles que la mujer
recibe por herencia, por donacin o por legado, y sobre las cuales su marido adquiere el derecho de goce,
caracterstico de la dote. El marido deviene inmediatamente propietario de estas sumas y bienes, salvo restitucin
de su valor. La mujer es, en este caso, acreedora de sumas dotales, pero en razn de un hecho posterior al
matrimonio.
Este caso es justamente, uno de los que la ley ha previsto en una de las disposiciones excepcionales de que hemos
hablado antes, y segn los trminos expresos del inc. 2 del artculo 2135_2 la hipoteca de la mujer slo data de la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_191.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:41:38]
PARTE SEXTA
fecha de la apertura de la su sesin, respecto a las sumas que han recibido a ttulo de herencia o legado, y desde el
da en que la donacin ha producido efectos, respecto a los bienes donados. Solamente a partir de ese da
comienza la responsabilidad del marido para con su mujer, por tales bienes , en su carcter de administrador de la
dote.
2 Restitucin del precio de un bien enajenado
Legislacin
La ley ha previsto el caso de venta, durante el matrimonio, de uno de los bienes de la mujer, siendo el precio
cobrado por el marido, sin que se haga reinversin de l en provecho de aquella (artculo 2135_2 inc. 3). La mujer
es entonces acreedora de su marido por la restitucin del precio, y la ley le concede una hipoteca desde el da de
la enajenacin.
Opinin de la doctrina
Segn la mayora de los tratadistas, este texto debera aplicarse en todos los regmenes, sea que haya comunidad
entre los esposos, separacin de bienes, o rgimen dotal. En este caso debera intervenir siempre la idea de Pothier
yd
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_191.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:41:38]
PARTE SEXTA
PARTE SEXTA
PRlVlLEGlO E HlPOTECA
TTULO 25
HlPOTECA
CAPTULO 7
PERSECUCIN
Nocin general
Segn el derecho comn, el derecho de garanta general, perteneciente a los acreedores sobre los bienes de su
deudor, es extinguido por efecto de una enajenacin; la que sale del patrimonio del deudor sale de la garanta de
los acreedores, salvo el efecto de la acin pauliana en caso de fraude. La hipoteca pone al acreedor al abrigo de
este peligro; aunque el deudor enajene sus bienes, el acreedor hipotecario seguir el inmueble cualquiera que sea
su poseedor y lo embargar, no obstante que haya dejado de pertenecer al deudor y llegado a ser propiedad de
alguien que nada le debe.
Como el derecho de preferencia, el de persecucin es, para el acreedor, efecto del derecho real de hipoteca,
oponible a todos.
Objeto del derecho de persecucin
El derecho de persecucin es un derecho distinto, una especie de accesorio o anexo de la hipoteca. Es la hipoteca
misma ejercida contra un subadquirente, en la forma de una accin real; cuando ejercita su derecho de
persecucin, el acreedor demanda lo mismo que demandara a su deudor primitivo; a saber, el pago por
preferencia a todos los dems. Esto se dice exactamente en el artculo 2166, que formula el principio del derecho
de persecucin en los siguientes trminos; los acreedores que tengan un privilegio o una hipoteca inscrita sobre un
inmueble, lo siguen cualquiera que sea la persona a cuyo poder pase, para ser graduados o pagados segn el orden
de sus crditos o inscripciones.
25.7.1 DERECHO DE PERSECUCIN
Acreedores hipotecarios
Todo acreedor hipotecario puede embargar el inmueble en poder del tercero adquirente, ejercitando
separadamente su derecho de persecucin. El artculo 2169 dice, en efecto; cada acreedor hipotecario tiene
derecho de embargar y promover el remate del inmueble...
lntil era decir esto para recordar una diferencia existente entre el derecho romano y el francs; segn el sistema
romano, el acreedor ms antiguo era el nico que tena la plenitud del derecho hipotecario y slo l poda vender;
la otros no podan llegar a ello sino pagndole y ocupando su lugar (jus offerend pecuni). Entre nosotros, todos
los acreedores hipotecarios tienen derechos iguales y el ltimo en rango, que no tienen ninguna probabilidad de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_192.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:41:41]
PARTE SEXTA
ser pagado, puede vencer en eviccin al comprador y vender el inmueble.
Acreedores privilegiados
Provistos de un privilegio inmueble especial, como el vendedor y el copartcipe, tienen necesariamente el derecho
de persecucin, puesto que su derecho es una hipoteca privilegiada. Por otra parte, el artculo 2166, al formular el
principio del derecho de persecucin menciona expresamente el privilegio al lado de la hipoteca.
Separacin de patrimonios
Por memoria recordemos la dificultad, ya sealada y estudiada antes; Este beneficio constituye un simple
privilegio, en el sentido que se daba antiguamente a esa palabra (derecho de preferencia), o bien ha llegado a ser
una verdadera hipoteca, dotada del derecho de persecucin? No se volver a tratar la cuestin. nicamente
recordemos la solucin que debera recibir; al someter esta causa de preferencia a la publicidad, el cdigo no ha
querido cambiar su naturaleza y efectos.
Solo nos referiremos nuevamente a ella para agregar una observacin que es especial al derecho de persecucin;
dado el objeto de la separacin de patrimonios, era intil conceder un derecho de persecucin los acreedores; este
beneficio no ha sido inventado para protegerlos contra toda especie de peligro, sino solamente para mantener su
situacin anterior a la defuncin de su deudor. Por tanto, bastara descartar a los acreedores del heredero,
impidiendo la confusin de patrimonios; no es necesario proteger a los acreedores quirografarios del difunto
contra las enajenaciones, puesto que el deudor anterior posea el derecho de enajenar en detrimento de ellos.
Privilegios generales
Se discute sobre si la ley ha querido concederles el derecho de persecucin. La negativa me parece la solucin
ms probable; en el derecho antiguo el derecho de persecucin no exista para ellos, y no habiendo dicho nada el
cdigo, debe presumirse que ha mantenido la tradicin. Sin embargo, algunos buenos autores han sostenido la
opinin contraria, fundndose principalmente en el hecho de que la ley les da el nombre de privilegios. Pero
sabido es lo que significa esta palabra en el lenguaje del siglo XVIII; se aplicaba a todas las causas de preferencia.
No hay jurisprudencia sobre la cuestin.
25.7.2 ENAJENACIN
Divisin
Por definicin, el derecho de persecucin supondr una enajenacin, pero no toda enajenacin indistintamente le
da origen. Esto depende de la naturaleza lo que haya sido enajenado.
1. Si lo que se ha enajenado es la propiedad misma o un derecho de goce susceptible de venderse en subasta, el
derecho de persecucin se ejercitar en su forma normal, que es el embargo y la venta por adjudicacin,
practicada contra el adquirente;
2. Si es un derecho real inmueble, que no puede ser objeto de un procedimiento de expropiacin forzosa, como
una servidumbre, el derecho de persecucin se ejercitara en otra forma, equivalente para el acreedor; el acto no le
ser oponible.
3. Por ltimo, si el objeto de la enajenacin tiene un carcter mueble, se extingue el derecho de persecucin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_192.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:41:41]
PARTE SEXTA
25.7.2.1 Enajenacin que origina el derecho de persecucin
Enajenaciones que recaen sobre todo el inmueble
No hay que distinguir si la enajenacin se hace en plena propiedad, en nuda propiedad o en usufructo, o si ha
tenido por objeto un derecho de enfiteusis. Cualquiera que sea el derecho adquirido por el tercero, estar sometido
a la accin hipotecaria. Con mayor razn es indiferente que haya adquirido a ttulo oneroso o a ttulo gratuito y
por cualquiera causa que sea, venta, permuta, donacin o legado.
Posible duplicacin de la garanta hipotecaria
La existencia del derecho de persecucin produce un resultado notable para los acreedores titulares de una
hipoteca general, conservan su hipoteca sobre el inmueble enajenado por el deudor, y obtienen una segunda sobre
el nuevo inmueble adquirido por l en sustitucin del primero. Este resultado, que se encuentra en aquellos casos
en que el precio de venta se ha empleado en la compra de un nuevo inmueble, es aun ms sensible y ms extrao
en caso de permuta; se duplica inmediatamente la garanta hipotecaria. Pero el permutante que ha sido vencido
eviccin por el acreedor hipotecario, puede demandar la resolucin de la permuta y recobrar su bien.
Enajenacin de una parte del inmueble
El derecho de persecucin se ejercita todava bajo su forma normal, cuando el propietario se deshace solamente
de sus derechos sobre una parte de la cosa, a condicin de que sea sta una parte divisa (distinta materialmente).
Cuando el inmueble es dividido as, el acreedor hipotecario est obligado a presentarse en varios procedimientos
de orden. Puede entonces invocar el artculo 1188 y actuar antes del vencimiento del plazo, diciendo que su
garanta ha disminuido? Algunas sentencias antiguas de la corte de casacin, de 1810 y 1812, decidieron en
sentido afirmativo, y su solucin es aprobada por Aubry y Rau. Esto parece excesivo, ya que la hipoteca no limita
la facilidad de enajenar del deudor, pues simplemente confiere el derecho de persecucin al acreedor; la garanta
se ha dividido, pero no disminuido.
Enajenacin de una parte indivisa
Si el deudor ha enajenado una parte indivisa del inmueble, sta, y la que conserve el deudor, no puede ser objeto
de un embargo separado (argumento del artculo 2205). Por tanto, el acreedor est obligado a hacer un embargo
nico del total, a condicin de cumplir respecto del tercero adquirente, las formalidades especiales a lo que lo
obliga el artculo 2169.
Apertura del derecho de persecucin
Hasta que la enajenacin se consume, el acreedor no necesita ejercitar su derecho de persecucin; siempre tiene
ante l a su propio deudor, contra el cual puede emplear las vas de ejecucin como lo hara un acreedor ordinario.
Por consiguiente, cuando el acto de enajenacin est sujeto a transcripcin por su naturaleza, el acreedor no tiene
que observar las reglas especiales del derecho de persecucin ni respecto al fondo ni a la forma mientras no se
haya hecho la transcripcin.
Respecto de l, el inmueble enajenado no ha salido todava del patrimonio del deudor. A quien debe embargarse
es al deudor; sin que sea necesario notificar nada al adquirente, cuyo ttulo no es oponible al acreedor hipotecario.
Por tanto, el acreedor debe siempre verificar los registros de la transcripcin antes de practicar el embargo.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_192.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:41:41]
PARTE SEXTA
Dificultad en caso de legado particular
Desde el da de la defuncin del testador, el legatario tiene un derecho a la cosa legada (artculo 1014). Sin
embargo, no puede tomar posesin de ella por s mismo; est obligado a demandar al heredero, la entrega de la
posesin, pues solamente el heredero se trasmite de pleno derecho la posesin de los bienes dejados por el
difunto. Por consiguiente, se ha preguntado si el legatario particular de un inmueble, que todava no ha recibido la
entrega de l, posee ya el carcter de tercero detentador, y si puede ser demandado por los acreedores hipotecarios
inscritos sobe el inmueble.
Slo negativamente puede resolverse esta cuestin; el legatario no puesto en posesin dela cosa legada no tiene el
ejercicio de las acciones relativas al inmueble; no puede, por tanto, responder a las que se dirigen contra l.
Provisionalmente, la accin debe intentarse contra el heredero poseedor, salvo que ste haga inmediatamente la
entrega del legado para liberarse de las persecuciones del acreedor.
25.7.2.2 Enajenacin no oponible al acreedor
Enumeracin
En ciertos casos, la enajenacin no puede originar el ejercicio del derecho de persecucin en su forma ordinaria,
porque la cosa enajenada no puede ser objeto de una venta en subasta. Tales son todos los casos en los cuales el
propietario del inmueble hipotecado ha constituido sobre l, ya sea una servidumbre predial, ya sea un derecho de
uso o de habitacin. Un derecho de usufructo puede vendase en subasta; el derecho de uso y la servidumbre no
(artculo 2204). Es necesario unir a los casos anteriores, aquel en el que la enajenacin recae sobre la medianera
de un muro.
Forma excepcional del derecho de persecucin
En todos casos de este gnero, es imposible embargar la cosa enajenada, pero no obstante no le impide esto estar
sujeta a los resultados del ejercicio del derecho de persecucin. He aqu como; el deudor no ha podido atentar
contra los derechos de su acreedor; nada ha podido hacer que disminuya el valor de la garanta, en perjuicio de las
hipotecas anteriormente inscritas. Los actos que ha realizado no son, por tanto, oponibles a los acreedores, y stos
tendrn el derecho a demandar la renta del bien libre de todas estas cargas.
En otros trminos, no pudiendo rematar al tercero adquirente lo que se le ha transmitido a ste lo rematarn como
si perteneciese todava a su deudor. En apariencia, no ejercitan el derecho de persecucin; en el fondo, se ejercita
mediante un rodeo, puesto que esto conduce siempre a considerar que aun est en el patrimonio del deudor un
valor que ha salido realmente de l.
En la prctica, cuando se encuentra una enajenacin de este gnero, se inserta en el certificado de gravmenes una
clusula que indica la supresin del derecho enajenado. Advirtase el peligro que hay para los terceros al obtener
derechos reales sobre inmuebles ya hipotecados; corren el riesgo de que desaparezcan cuando los acreedores
ejerciten su hipoteca.
Caso en que an no se paga al precio de la carga
Cuando el adquirente de la carga real, sea servidumbre o de otra clase, no ha pagado todava el precio de ella, al
ejercitar su derecho los acreedores, stos pueden demandar que ese dinero le sea atribuido de una manera
exclusiva, como si se hubiese vencido una parte del inmueble. En efecto, se paga una parte de su valor como
consecuencia de un desmembramiento de propiedad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_192.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:41:41]
PARTE SEXTA
Posible complicacin
Acabamos de ver que el desmembramiento de propiedad, constituido despus de la hipoteca, no daa al acreedor
hipotecario, y que el inmueble debe ser vendido como si estuviese libre. Alcanzara un valor ms alto, el da de la
adjudicacin. Ahora bien, puede presentarse una complicacin, si hay otros acreedores hipotecarios, cuyas
hipotecas hayan nacido despus del establecimiento de la servidumbre, y que el precio de adjudicacin sobrepase
la cifra necesaria para desinteresar a los acreedores anteriormente inscritos.
Es, entonces, imposible que se beneficien los acreedores posteriores por la plusvala que produce la extincin de
la carga real establecida sobre el inmueble; inscribieron su derecho sobre un bien cuyo valor haba disminuido ya
y conocieron esta carga. Por tanto, despus de pagarse a los acreedores a quienes no es oponible la servidumbre,
deber deducirse la suma que representa el valor de la carga real y atribuir esta suma al tercero que haba
adquirido la servidumbre o cualquier otro derecho desconocido por los primeros acreedores.
Lo que queda, representa el valor que corresponde a los acreedores inscritos, despus del establecimiento de la
carga o servidumbre.
25.72.3 Enajenacin oponible al acreedor
Su objeto
Estas enajenaciones son las que recaen sobre cosas inmuebles desprendidas del inmueble. Ejemplos; materiales de
demolicin; inmuebles por destino, bestias, materiales, separados del predio y vendidos; frutos y cosechas; cortes
de madera.
Punto que debe reglamentarse
Estas enajenaciones no pueden originar un derecho de persecucin. Se aplica en este caso la regla; los muebles
son imperseguibles por hipoteca. Pero esta observacin no basta para reglamentar la situacin de los acreedores
hipotecarios. Hay dificultades para determinar el momento preciso en que pierden el derecho a embargar una cosa
que hasta entones formaba parte del inmueble o que estaba anexada a ste, y que poda ser embargada por ellos
como accesoria del predio.
Caso en que se ha entregado el mueble
Es indudable, cuando el objeto material desprendido del inmueble ha sido entregado ya al tercero adquirente, que
el acreedor ha perdido su derecho de persecucin; el tercero, que posee esta cosa, no es personalmente deudor del
acreedor; no podr ser afectado ms que por una accin real; ahora bien, se defender contra esta accin, como
todo poseedor, invocando la falta del derecho de persecucin en materia mueble. Pero el acreedor hipotecario
conserva su derecho de preferencia sobre el precio, si el tercero comprador no lo ha pagado todava.
Caso en que la cosa vendida an no ha sido desprendida
Cuando los objetos vendidos se hallan aun en el predio y adheridos al suelo, como divididas sobre el derecho de
acreedor; para unos, les est permitido aun embargar, para otros no tienen este derecho. La duda viene y,
sobretodo, de que la venta es traslativa de propiedad; la cosa vendida no pertenece ya al deudor; adems, la venta
de las cosechas en pie es un acto frecuente, que a menudo es de buena administracin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_192.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:41:41]
PARTE SEXTA
Sin embargo, el derecho del acreedor debe ser mantenido por la razn siguiente, que parece decisiva; estas cosas
son todava, de hecho y realmente, inmuebles; por efecto de un contrato de venta, celebrado entre el deudor y un
tercero, han adquirido el carcter de muebles; ahora bien, los contratos slo producen efectos entre las partes
contratantes, no son oponibles a los terceros principalmente a quienes tienen derechos reales, como los acreedores
hipotecarios; por consiguiente, respecto de estos acreedores, la cosa vendida conserva su carcter de parte integral
de un bien hipotecado, mientras no se haya efectuado la separacin material.
25.7.3 CONDlClONES DE EJERClClO
25.7.3.1 Exigibilidad del crdito
Por qu es necesaria esta condicin
Aunque el tercero adquirente del inmueble sea afectado nicamente por una accin real, slo puede ser
perseguido despus de haberse vencido el crdito. La hipoteca es un derecho accesorio, que sufre los efectos de
las modalidades que afectan al crdito. El ejercicio del derecho de persecucin contra un tercero adquirente
supone, por tanto, la exigibilidad de la deuda. Por ello, el artculo 2167 in fine, dice que el tercer poseedor goza
de los plazos concedidos al deudor ordinario.
25.7.3.2 Condicin de publicidad
a) Extensin de la regla
Aplicacin a los privilegios
Para el derecho de persecucin, como para el de preferencia, y con mayor razn an, la hipoteca est sometida a
la publicidad; el acreedor slo puede ejercitarla en tanto la haya inscrito, y esto es verdad tanto para los
privilegios como para las hipotecas.
El artculo 2166 est redactado de manera que la condicin de publicidad parezca exigida nicamente para las
hipotecas; los acreedores titulares de un privilegio o hipoteca inscrita sobre un inmueble lo siguen... Empero esto
no es sino un accidente gramatical, pues es indudable que el cdigo somete los privilegios, como las hipotecas, a
la publicidad (arts. 2106 y ss.). Por lo dems, esta leve deuda es aclarada por el artculo 6 de la Ley del 23 de
marzo de 1855, que determina el momento a partir del cual ya no pueden obtener inscripcin alguna de los
acreedores privilegiados o hipotecarios, para conservar su privilegio. En Blgica, la Ley del 16 de diciembre de
1851 dice inscritos, en plural.
Situacin de los privilegios generales
Al mencionar los privilegios como sometidos a la condicin general de la inscripcin, el artculo 2166 no hace
ninguna alusin a la posibilidad de una excepcin, como lo hace el artculo 2106 que exige la inscripcin para el
ejercicio del derecho de preferencia; y ningn otro texto dispensa de la inscripcin para ninguna clase de
privilegios. De esto resulta que los privilegios generales del artculo 2101 y los que a partir del cdigo han sido
creados por leyes especiales, estn sometidos, como los dems, a la condicin de una inscripcin, si los
acreedores titulares de ellos se dirigen contra el adquirente, en tanto que el artculo 2107 los excepta de esta
formalidad siempre que no pretendan hacer valer su derecho de preferencia.
Tal es por lo menos, la opinin general. Deliberadamente interpretamos el cdigo de otra manera. Si los autores
de la ley no han reproducido en este caso la misma dispensa de publicidad, que haban concedido a sus acreedores
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_192.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:41:41]
PARTE SEXTA
en el artculo 2107, esto se debe a que en opinin suya se trataba de simples acreedores quirografarios, que no
eran titulares ni de un derecho real sobre los inmuebles, ni de un derecho de persecucin contra los terceros.
Hipotecas generales
Una doble excepcin existe; la que se refiere a las dos hipotecas legales de las mujeres casadas y de las personas
sometidas a tutela. stas estn dispensadas de publicidad, tanto por lo que hace al derecho de persecucin contra
los terceros adquirentes, como por lo que respecta al derecho de preferencia contra los dems acreedores. En
verdad no dice esto expresamente la ley; el artculo 2135, que declara que estas hipotecas existen
independientemente de toda inscripcin, se ha establecido nicamente en el punto de vista del derecho de
preferencia, y ningn texto repite esta disposicin en el capitulo consagrado al derecho de persecucin (arts. 2166
y 2179).
Sin embargo, la dispensa es indudable, como lo demuestra el conjunto de las disposiciones legales, y
principalmente la existencia de un procedimiento especial, necesario a los adquirentes para purgar sus inmuebles
de las hipotecas ocultas que los gravan.
La mujer casada tendr, el derecho de persecucin sobre un inmueble enajenado por su marido, aunque su
hipoteca no est inscrita, pero con una condicin; ser necesario que demuestre que el inmueble figuraba todava
en el patrimonio de su marido en un momento en que a ella era titular de un crdito garantizado por la hipoteca
legal; a falta de esto, su hipoteca no recaer sobre este inmueble, el cual entrar libre de ella, en el patrimonio del
adquirente.
Laguna en la Ley de 1856
Se advierte una laguna en el artculo 6 de la Ley del 23 de marzo de 1855. Al hablar de los acreedores que estn
obligados a inscribir sus hipotecas, este texto remite a los arts.. 2123, 2127 y 2128, que se ocupan de las hipotecas
judiciales y de las hipotecas convencionales; se ha omitido remitir al artculo 2121, relativo a las hipotecas
legales, y se ha hecho esto voluntariamente, porque este artculo establece dos que estn dispensadas de
inscripcin.
Se ha olvidado que este mismo artculo establece una tercera hipoteca; la del estado y de los municipios, que est
sometida a la publicidad. Por lo dems, esta incompleta redaccin del reenvo no produce ninguna duda sobre la
generalidad de su aplicacin; esta disposicin se ha establecido para todas las hipotecas sometidas al rgimen de
la publicidad. La misma laguna se adverta ya en el artculo 834 del cdigo de procedimientos civiles.
b) EN QU MOMENTO YA NO ES POSIBLE LA INSCRIPCIN
lnvestigacin del punto de detencin
La enajenacin detiene el curso de las inscripciones tratndose del derecho de persecucin, como la quiebra, la
liquidacin judicial o la muerte seguida de aceptacin bajo el beneficio de inventario impiden la inscripcin para
el derecho de preferencia. Pero es necesario determinar con precisin el momento a partir del cual el acreedor ya
no puede obtener la inscripcin tilmente, de manera que produzca efectos contra el tercero poseedor. Este
momento vara segn la naturaleza de la enajenacin.
Traslado por defuncin
Es necesario distinguir segn que la transmisin se haya operado a ttulo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_192.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:41:41]
PARTE SEXTA
universal o a ttulo particular.
1. Transmisin a ttulo universal. Heredero o legatario, todo sucesor universal representa al difunto. Ocurre como
si el deudor viviese an; el acreedor se encuentra ante su deudor y no ante un tercero poseedor; por tanto, no se
suspenden las inscripciones.
2. Transmisin a ttulo particular. Si la transmisin se hace mediante un legado particular, como el legatario no
responde de las obligaciones del difunto, es verdaderamente un tercero poseedor, y como las transmisiones por
defuncin nunca han estado sometidas a transcripcin, el curso de las inscripciones se detiene inmediatamente el
da en que se produce la transmisin de propiedad en virtud del testamento, es decir, desde de la defuncin de
testador.
Traslaciones entre vivos
Considerables variaciones se han producido sobre la determinacin del momento, a partir del cual ya no pueden
obtener la inscripcin los acreedores.
1. Sistema de la Ley de brumario. La Ley del 11 brumario ao VII habla establecido ya, el sistema que funciona
actualmente: la inscripcin era posible, a pesar de la enajenacin, mientras sta no fuese transcrita; solamente la
transcripcin pona al adquirente al abrigo, impidiendo a los acreedores del enajenante obtener una inscripcin
sobre ste.
2. Sistema del Cdigo Civil. Segn los arts. 711, 1138 y 1583, la transmisin de la propiedad se operaba, aun
respecto de los terceros, por el simple consentimiento. Tan pronto como el contrato haba llegado a ser oponible a
los terceros, al adquirir fecha cierta, por ejemplo, a virtud del registro, ya no poda hacerse inscripcin alguna por
cuenta del enajenante. Era la venta, y no la transcripcin, la que detena el curso de las inscripciones en el punto
de vista del derecho de persecucin.
Una sola excepcin se haba establecido a este nuevo sistema. Al permitir a todas las personas que tenan inters,
incluso a todo acreedor quirografario, desconocer las donaciones no transcritas, cuando tenan por objeto
inmuebles susceptibles de hipoteca, el artculo 941 autorizaba necesariamente a los acreedores hipotecarios, a
obtener la inscripcin aun despus de la donacin, mientras no se hubiese hecho la transcripcin.
3. Sistema del Cdigo de Procedimientos. El sistema del Cdigo Civil tena un peligro; la enajenacin era
clandestina y, sin embargo, detena el curso de las inscripciones; nunca el acreedor hipotecado estaba seguro de
contar con el tiempo suficiente para inscribir tilmente su hipoteca. Sin embargo, no fue esta consideracin la que
determin su modificacin, pocos aos despus de haberse establecido.
Los particulares ya no sentan la necesidad de la transcripcin, y se abstena por ello de cumplir esta formalidad,
necesariamente costosa, que originaba la percepcin de un derecho de 1.50%. De aqu una prdida para el fisco;
la administracin de fianzas exiga un cambio en la legislacin, y para obligar a los adquirentes a inscribir, se cre
en ellos un inters para hacerlo; se autoriz a los acreedores del propietario anterior a inscribirse mientras no se
hubiese hecho la transcripcin, y todava se les concedi un plazo de 15 das, despus de esta, para cumplir esa
formalidad. Se aprovech la redaccin del Cdigo de Procedimientos, que se preparaba entonces, para hacer esta
reforma, que fue objeto de los arts. 834 y 835, Cdigo de Procedimientos Civiles.
Estos artculos se aplicaban nicamente a las enajenaciones voluntarias. En efecto, se encuentran situados en el
ttulo de la subasta sobre la enajenacin voluntaria. Por tanto, no rigen las enajenaciones forzosas (embargos
inmuebles); para estas se haba conservado el sistema del Cdigo Civil y la sentencia de adjudicacin detena por
s sola el curso de las inscripciones, sin que fuese necesario transcribirla.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_192.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:41:41]
PARTE SEXTA
Igualmente, los dos arts. 834 y 835 eran inaplicables al caso de expropiacin por causa de utilidad pblica, La
sentencia de expropiacin bastaba para detener el curso de las inscripciones, la Ley del 17 de julio de 1833,
(artculo 17, y ms tarde, la del 3 de mayo de 1841 ley actual), arts. 16 y 17, introdujeron en esa materia un
rgimen anlogo el del Cdigo de Procedimientos (transcripcin, seguida de un plazo de 15 das). Por tanto,
desde 1836, slo los embargos quedaban sometidos al rgimen del Cdigo Civil.
4. Sistema actual. Este sistema fue establecido por la Ley del 23 de marzo de 1855, sobre la transcripcin, y
funcion desde el 1 de enero de 1855. Se ha acatado el principio de la Ley de brumario; hasta la transcripcin (en
los casos en que es exigida por la ley) el enajenante permanece siendo, respecto a los terceros, propietario del
inmueble enajenado; puede incluso constituir nuevas hipotecas y, con mayor razn, pueden inscribirse an las que
sus acreedores han obtenido antes de la venta. Despus de la transcripcin todo se ha consumado; ninguna
hipoteca puede ya constituirse por el enajenante ni inscribirse por sus acreedores (artculo 6).
Este mismo artculo abroga los arts. 834, 835, C.P.C. De aqu la regla siguiente; para poder ejercitar el derecho de
persecucin del acreedor hipotecario privilegiado debe haber inscrito su derecho antes de la transcripcin de la
enajenacin.
La Ley de 1855 modific la regla, a la vez para las enajenaciones forzosas y para las voluntarias; respecto a las
primeras, prolong el plazo durante el cual, los acreedores de los propietarios anteriores pueden inscribir,
retrotrayendo el lmite hasta la transcripcin; por lo que hace a las segundas, lo abrevi al suprimir el plazo de 15
das establecido por el cdigo de procedimientos.
Excepcin a la regla
La Ley de 1855 oper una simplificacin; sin embargo, no redujo, de una manera absoluta, el derecho francs a la
unidad. En efecto, el rgimen de la expropiacin por causa de utilidad pblica no ha sido afectado por ella; la Ley
del 3 de mayo de 1841 ignora todava esta materia y subsiste tambin el plazo de quince das en una de sus
aplicaciones. Se admite que esta ley, que es de orden administrativo, constituye una disposicin independiente y
que no es una simple aplicacin de los artculos 834 y 535, C.P.C. por tanto no ha sido comprendido su
abrogacin. Comprese la Ley de finanzas, 13 abril 1900, artculo 3, respecto a las adquisiciones convencionales
en vista de un alineamiento, y un artculo revue critique, 1911.
c) REGLA ESPECIAL AL VENDEDOR Y AL COPARTCIPE
Concesin de un plazo de gracia
Los acreedores hipotecarios ordinarios tienen gran inters en inscribir su derecho lo ms pronto que sea posible,
inmediatamente que su hipoteca les concede el derecho de hacerlo; pueden temer que en cualquier momento se
realice una enajenacin, la cual una vez transcrita los privar de todos sus derechos sobre el inmueble.
Ninguna medida ha establecido la ley para protegerlos contra este peligro, slo a ellos corresponde ser diligentes.
Sin embargo, en 1855 se crey necesario establecer una excepcin en favor de dos acreedores especiales; el
vendedor y el copartcipe, que se desprenden de su propiedad por el ttulo mismo que crea en su provecho el
privilegio.
Ambos pueden ser sorprendidos por una enajenacin inopinada, realizada inmediatamente despus por su deudor,
por virtud de la cual el inmueble se transmitira a un tercero hacindole perder su privilegio. La ley les concede,
por tanto, un plazo de 46 das, a partir de la venta o de la particin, para hacer tilmente la inscripcin, y ano
cuando el comprador o el copartcipe deudores hayan celebrado una venta en favor de un tercero y se haya
transcrito sta, el vendedor y el copartcipe son actualmente los nicos que pueden obtener as la inscripcin para
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_192.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:41:41]
PARTE SEXTA
el efecto de conservar su derecho de persecucin, no obstante una transcripcin efectuada por un subadquirente.
Consecuencia
Quien adquiere por compra un inmueble de alguien q
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_192.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:41:41]
PARTE SEXTA
PARTE SEXTA
PRlVlLEGlO E HlPOTECA
TTULO 25
HlPOTECA
CAPTULO 8
PURGA
25.8.1 GENERALlDADES
Definicin
Es necesario distinguir el fondo y la forma. En el fondo, la facultad de purgar es un beneficio legal, concedido al
poseedor de un inmueble hipotecado, que le permite liberar ste de todos los privilegios e hipotecas, ofreciendo y
pagando a los acreedores la suma que representa el valor verdadero del inmueble. En la forma, la purga es el
procedimiento organizado por la ley, para lograr la determinacin del precio del inmueble y del pasivo
hipotecario que lo grava, lo que constituye la doble condicin necesaria para realizar su liberacin.
25.8.1.1 Papel econmico
Situacin inicial de los adquirentes de inmuebles
Cuando se quiere comprender de qu sirve la purgo, es necesario imaginarse cul sera la situacin del adquirente
del inmueble si no existiese la purga.
Se vera reducido a la alternativa siguiente:
1. Quiere conservar el inmueble? Debera pagar todos los crditos hipotecarios que lo gravan, cualquiera que sea
el importe de stos (artculo 2168). Ahora bien, el inmueble puede estar sobrecargado de hipotecas, por sumas
varias veces superiores a su valor.
2. Se niega a pagar totalmente a los acreedores? Entonces ser privado del bien, salvo el caso en que se le
permita oponer al acreedor actor el beneficio de discusin.
Pagar todo (lo que puede ser enorme), o perder el bien; por ambos lados grandes inconvenientes; tal es la eleccin
que dejan a los adquirentes los principios naturales de la hipoteca.
El rgimen hipotecario que se atuviese a esto estara afectado de un vicio capital; habra en l una especie de
contradiccin; consolidara los derechos de los acreedores, de manera que aumentara el crdito de la propiedad
raz y al mismo tiempo perjudicara esta propiedad, impidiendo que la enajenacin de los inmuebles se hiciese
con plena seguridad para los adquirentes. Esta contradiccin era insoluble en apariencia; sin embargo, la purga ha
permitido librarse de ella.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_193.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:41:45]
PARTE SEXTA
Ventajas de la purga
Estas ventajas son dobles:
1. Para el tercero adquirente. Este gana con ella mucho, lo que es natural, puesto que en favor de l se invent la
purga. Pero es necesario advertir la naturaleza de la ventaja que se le ha asegurado en esta forma; consiste en la
posibilidad de conservar el inmueble, sin pagar la totalidad de los crditos obtiene la liberacin completa de l,
por la suma superior al pasivo hipotecario, y que nada tiene de excesiva para l, puesto que no sobrepasa el valor
de los inmuebles.
2. Para el deudor. ste gana con ello una facilidad mayor para enajenar, cuando quiere deshacerse de un
inmueble; encontrar ms fcilmente una adquirente si ste est seguro de poseer un inmueble libre de hipotecas.
Situacin de los acreedores hipotecarios
No se han podido obtener todas estas ventajas sin exigir ningn sacrificio a los acreedores hipotecarios, pero es
necesario reconocer que no sufren, sin embargo, ninguna prdida. Como la purga no se opera nunca sino por el
pago de una suma igual al valor del inmueble, los acreedores hipotecarios retiran de l todo lo que su garanta
pudiese proporcionarles; racionalmente no podan esperar que el inmueble se vendiese un da ms de lo que vale.
Pero no son sacrificados; frecuentemente estarn contentos de recobrar su dinero. Sin embargo, la purga les
produce perjuicios en un punto y en un caso. Este perjuicio existe cuando la operacin celebrada por ellos e una
inversin sobre hipoteca a largo plazo, que es un gnero de prstamo muy solicitado por los capitales en ciertas
partes de Francia. Su inversin puede haberse hecho en buenas condiciones, y se le priva del beneficio de ella,
puesto que se le restituye antes del plazo y porque ser necesario buscar otra.
Frecuentemente se ha criticado la purga por esto, diciendo que es la violacin del principio consagrado en el
artculo 545, C.C. segn el cual nadie puede ser despojado de su propiedad sino mediante una indemnizacin;
ahora bien, la hipoteca es un derecho de la misma naturaleza que la propiedad.
Se ha hecho otra crtica a la purga; obliga a los acreedores a hacer una subasta que puede ser muy onerosa para
ellos, e inclusive dar fianza.
Refutacin de estas crticas
Si la purga no fuese posible, los inmuebles hipotecados se vendern siempre en malas condiciones, casi siempre
se encontraran afectados de indisponibilidad. Ahora bien, con las hipotecas legales, casi no hay inmuebles que no
se encuentren gravados. Por otra parte, si es verdad que los acreedores hipotecarios sufren, como se dice, una
expropiacin, debe decirse que se justifica por una consideracin de inters general; la utilidad econmica que
hay en asegurar una buena y libre circulacin a la propiedad inmueble.
25.8.1.2 Historia
Su origen consuetudinario
No corresponde al legislador el honor de esta invencin; fue ideada por la prctica, y su introduccin se debe a los
antiguos jurisconsultos franceses. Su punto de partida es una constitucin de Diocleciano, que forma la Ley 56,
del cdigo, de remissione pignoris, y que dice; si eo tempore quo prdinm distrahebatur, programmate, admoniti
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_193.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:41:45]
PARTE SEXTA
creditoris, quum prsentes essent, jus suum exsecuti non sunt, possunt videri obligationem amisisse.
Por tanto, este texto consideraba como renuncia tcita (remissio pignoris) la abstencin del acreedor que conoce
el embargo por los anuncios (programmate admonitus) y que no ejerce su accin hipotecaria; el escrito imperial
declar caduco su derecho. Esta regla era seguida en el antiguo derecho francs, y se admiti que la adjudicacin
por embargo, que se llamaba entonces decreto judicial, extingua todas las hipotecas que los acreedores no haban
hecho valer en los plazos del procedimiento. Si no formulaban la oposicin correspondiente, para salvaguardar
sus derechos, el adquirente estaba al abrigo y sin temor poda pagar su precio al vendedor.
El decreto limpia de todas las hipotecas y derechos, tanto censuales como feudales. Este resultado se produca
corno consecuencia del decreto, es decir, de una expropiacin forzosa demandada por los acreedores. Si se quiere
ya era sta la purga, pero una purga que no se obtena cuando se quera; las enajenaciones voluntarias dejaban
subsistir las hipotecas. Se ide emplear el procedimiento del decreto in causa real, sin otro fin que llegar a la
extincin de las hipotecas.
Un acreedor complaciente iniciaba el procedimiento contra el adquirente; en caso necesario, se creaba un ttulo
ficticio, anulado por un contradocumento, y el decreto obtenido en esta forma produca su efecto ordinario, que
era la liberacin del inmueble. Se tuvieron as, al lado de los decretos forzados, que resultan de verdaderos
embargos hechos por acreedores serios, los decretos voluntarios, que eran simulacro de persecuciones y una mera
formalidad.
lnconvenientes del sistema primitivo
El empleo de los decretos voluntarios hable llegado a ser, en los dos ltimos siglos de la monarqua una prctica
regular. Se haba inventado as la purga tal como la comprendemos; el adquirente de un inmueble tena un medio
de liberarlo de hipotecas. Empero este procedimiento tena el inconveniente de producir grandes gastos. El
inmueble pasaba libre al adquirente, pero el dinero quedaba en poder de los funcionarios judiciales.
Creacin de las cartas de ratificacin
El Edicto del mes del junio de 1771 suprimi los decretos voluntarios y los sustituy por otro procedimiento ms
sencillo; las cartas de ratificacin. stas se encontraban ya en uso desde haca mucho tiempo tratndose de las
rentas sobre el Htel de Ville de Paris.
Tales rentas que eran inmuebles, podan ser hipotecadas, embargadas y rematadas en subasta como bienes
inmuebles; eran entonces purgadas por efecto del decreto, como lo hubiera sido un inmueble. Pero, en caso de
enajenacin voluntaria, no se tena necesidad de recurrir a las formas del decreto; un edicto de Colbert, del mes de
marzo de 1673, contemporneo, pero distinto de su clebre edicto sobre las hipotecas, haba establecido un
sistema mucho ms sencillo y menos costoso. Ferrire lo analiza as; Por este edicto, en lugar de hacer un decreto
voluntario, se obtienen de las cancilleras de los parlamentos carta de ratificacin, las cuales purgan las hipotecas.
Fue ste el sistema que Maupeou tuvo la feliz idea de extender a todas las adquisiciones inmuebles.
Anlisis del procedimiento
He aqu la sustancia; el adquirente depositaba su contrato en la secretara de la baila o de la senescala en cuya
jurisdiccin estaba situado el bien vendido; el secretario expona un extracto de este contrato en una tabla especial
colocada en el auditorio de tribunal; esta publicidad duraba dos meses. Terminado este plazo, si ningn acreedor
hipotecario se haba dado a conocer por una oposicin, el inmueble se consideraba libre y se entregaba al
adquirente de las cartas de ratificacin, las cuales le confirmaban en su posesin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_193.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:41:45]
PARTE SEXTA
Cuando sobrevenan oponentes, el adquirente les haca ofertas, y si los acreedores encontraban estas ofertas muy
reducidas, tenan el derecho de solicitar el remate del inmueble, a condicin de hacer ellos mismos una puja de un
diez por ciento ms.
Sistema actual
El actual procedimiento francs de la purga reproduce en sus grandes lineamientos el edicto de 1771. La Ley de
mesidor y la de brumario conservaron la institucin de la purga, y el Cdigo Civil la mantuvo definitivamente.
Efectos especiales de las ventas por embargo
Mientras la purga se desarrollaba, por un lado, como consecuencia de las enajenaciones voluntarias, la venta por
embargo (antiguo decreto forzado) conservaba su efecto general de purga.
Digamos inmediatamente, pues ya no tendremos ocasin de referirnos a
este punto, que la adjudicacin por embargo produce un doble efecto
extintivo, distinto de la purga de las hipotecas:
1. Extingue la accin resolutoria de un vendedor anterior no pagado an (artculo 717, C.P.C.).
2. Produce la caducidad de todos los medios de nulidad; entre otros, priva a la mujer de la accin de nulidad que
podra tener en razn de la dotalidad, si el bien embargado hubiese sido dotal (artculo 728, C.P.C.).
25.8.2 BlENES SUSCEPTlBLES
Condicin general
Para que un derecho gravado hipotecariamente pueda ser purgado, es necesario que sea susceptible de rematarse
en subasta, porque la purga implica necesariamente la posibilidad de una subasta a peticin de los acreedores.
Propiedad
La purga se hace para librar de hipotecas los inmuebles gravados con ellas; por tanto, es necesario colocar en el
primer lugar de las adquisiciones susceptibles de ser purgadas, las que tienen por objeto la plena propiedad de un
inmueble. Es ste el caso normal de la purga, pero no el nico.
Nuda propiedad y usufructo
Si la enajenacin ha recado divisamente slo sobre el usufructo, o sobre la nuda propiedad, la purga podr
hacerse por el derecho enajenado, y el otro derecho de que contine siendo titular el primitivo deudor,
permanecer gravado por las hipotecas. Por consiguiente, si el derecho enajenado y purgado es el usufructo, los
acreedores hipotecarios se encontrarn momentneamente reducidos a la nuda propiedad, y sus hipotecas
afectarn de nuevo el goce del inmueble, cuando al extinguirse el usufructo el nudo propietario adquiera
nuevamente el goce. Ejercern ellos dos veces seguidas sus derechos hipotecarios sobre el mismo sujeto, pero no
hay medio de impedir este resultado.
Partes divisas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_193.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:41:45]
PARTE SEXTA
Si el inmueble hipotecado ha sido dividido materialmente, y si slo una parte ha sido enajenada, esta parte,
distinta en adelante, podr ser purgada y uno de los, acreedores solamente recibir un pago parcial; pero es este el
resultado de un hecho material inevitable; la divisin del inmueble, que deja subsistir en derecho la indivisibilidad
de la hipoteca sobre cada una de sus partes; y si uno de los acreedores solamente obtiene un pago parcial, tal es el
riesgo a que se encuentra expuesto todo acreedor hipotecario.
Partes indivisas
Quien adquiere una parte indivisa en la propiedad o en el usufructo de un inmueble, debera tener el derecho de
purgar. Lo tiene tericamente, pero encuentra un obstculo prctico en el estado de indivisin; una parte indivisa
no puede rematarse mientras se halle en tal estado (artculo 2205).
La purga, que tiende a constituir a los acreedora en mora para pujar es por tanto, provisionalmente imposible.
Solamente se har despus que una particin en naturaleza haya asignado a cada copropietario partes distintas.
Medianera
Por la misma razn, ninguna purga es posible, en provecho del adquirente de la medianera de un muro que forme
parte de una construccin que sirva de cerca a un terreno hipotecado. Es esta una molesta situacin, porque la
existencia de hipotecas es un hecho muy general. Fcil ser remediarlo permitiendo liberar la medianera con
ayuda de un peritaje, y pagando el precio de compra al primer acreedor inscrito.
Cargas reales
Con mayor razn, los derechos de uso y habitacin, que son inalienables y las servidumbres prediales, que no se
venden en remate, no pueden ser purgadas.
25.8.3 CAPAClDAD
Enumeracin
Tres condiciones son necesarias para poder purgar. Se requiere:
1. Ser adquirente del inmueble hipotecado.
2. Ser extrao a la deuda.
3. No ser fiador de la hipoteca.
25.8.3.1 Primera condicin
Concesin exclusiva del beneficio a los adquirentes
Prcticamente, la purga slo ha sido introducida en provecho de los adquirentes. El edicto de 1771, que tom esta
prctica por objeto, solamente organiz las cartas de ratificacin para los contratos translativos de propiedad
(artculo 1 y 6), y lo mismo hace el Cdigo Civil; los contratos traslativos de la propiedad de inmuebles o de
derechos reales inmuebles que los terceros poseedores quieren purgar... (artculo 2181).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_193.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:41:45]
PARTE SEXTA
Por consiguiente, slo los adquirentes pueden recurrir al procedimiento de la purga; as, el acreedor que quiera
prestar dinero al deudor, y obtener hipoteca en primer lugar sobre el inmueble de aquel, no puede librarlo
previamente de gravmenes por el procedimiento de la purga. Por lo dems, en este caso no existen los motivos
de la institucin; ningn inters general exige que sea tal o cual acreedor, ms bien que tal o cual otro el que
ocupe el primer lugar de preferencia.
Excepcin a favor del crdito inmobiliario
Simple mutuante de dinero, esta sociedad no hubiera tenido el derecho de purgar los inmuebles que se le ofrecen
en garanta y, sin embargo, el decreto que autoriza su constitucin no le permite prestar sino sobre la hipoteca en
primer lugar. Por tanto, para asegurar al desarrollo de sus operaciones en inters general del crdito, ha tenido que
establecerse en su favor una excepcin al derecho comn, y permitirle purgar. Despus de haber sido para l
obligatorio (decreto, 28 feb. 1852), el empleo de la purga en la actualidad slo es facultativo (Ley del 10 jun.
1853).
Consagraremos un pargrafo a esta purga especial del crdito inmobiliario, que difiere mucho de la purga
ordinaria.
Contratos que originan la purga
Todos los contratos traslativos de la propiedad o de derechos reales inmuebles, pueden ser seguidos de purga. El
artculo 2181 no hace distincin alguna, como tampoco la hacan los textos anteriores. Por consiguiente, el
adquirente a ttulo gratuito tiene derecho de purgar tanto como el comprador. Los arts. 2184 y 2189 mencionan al
donatario. Debe concederse este derecho al legatario, como el donatario, aunque el texto no hable ms que de
contratos; basta que ese adquirente est expuesto al derecho de persecucin, al embargo, para que pueda purgar.
Pero es necesario por lo menos que el ttulo del adquirente sea traslativo, es decir que haya ya, en el momento en
que va a emplearse la purga, una transmisin de propiedad realizada. Por todas partes, en los textos, la ley supone
que el que purga es ya propietario; El nuevo propietario... (arts. 2103, 2185 y 2192). El adquirente bajo condicin
suspensiva, que todava no es un propietario actual, no puede, por tanto, proceder a la purga.
Adquisiciones resolubles
Cuando la transmisin se ha hecho bajo condicin resolutoria, por ejemplo, en provecho del comprador en la
retroventa, es posible la purga, por que el derecho de propiedad, no obstante ser resoluble, pertenece actualmente
al comprador. Por tanto, no habr dificultad si la adquisicin deviene definitiva por la no realizacin de la
condicin, por ejemplo, si el vendedor no ejercita su facultad de rescate en el plazo convenidos. Por el contrario,
una grave controversia haba surgido en el caso en que despus de hecha la purga, se resuelve el derecho del
adquirente que haya procedido a ella, por la realizacin de la condicin.
He aqu que el inmueble se ha transmitido nuevamente al propietario primitivo; Subsistir la purga hecha por el
adquirente? Esta cuestin es muy difcil; diversas opiniones, ingeniosas y complicadas haban sido propuestas por
la doctrina para resolverla. Pero ninguna de ellas ha sido aceptada por la jurisprudencia. Los tribunales admiten
que la purga no es afectada por la retroactividad de la condicin y que subsisten sus resultados. Es sta una
ventajosa solucin en la prctica, porque impide la extincin de un procedimiento costoso.
Pero es necesario reconocer que, en este caso, la jurisprudencia realmente ha rehecho la ley y modificado los
principios del derecho; el principio cierto, aplicable aqu, era la retroactividad de las condiciones resolutorias; la
purga emprendida por el adquirente no puede tener ya ms solidez que su propio derecho; si se ha hecho una
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_193.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:41:45]
PARTE SEXTA
adjudicacin en provecho de un tercero, como consecuencia de una subasta de los acreedores, este tercero
sustituye el adquirente y como l, slo tiene un derecho resoluble.
Controversias respecto al heredero beneficiario
Supongamos el caso de la apertura de una sucesin en favor de una persona que la acepta bajo el beneficio de
inventario, y que uno de los inmuebles de esta sucesin se subasta siendo el heredero beneficiario el adquirente.
Puede l proceder a la purga? Una jurisprudencia constante (numerosas sentencias de las cuales la primera se
remonta a 1823) y una doctrina casi unnime se lo permiten.
Sin embargo, en 1872 surgi una controversia con respecto de un negocio que haba sido juzgado por en tribunal
del Sena. Valette trat de probar que el heredero beneficiario no tiene ni el medio ni la necesidad de purgar. El
heredero adquiri el derecho de purgar, porque tena, en virtud de su beneficio, un doble patrimonio, y porque la
ley le reserva como a un tercero el ejercicio de todos sus derechos personales.
Cuando se adjudica uno de los bienes de la sucesin, tiene el mismo inters que un tercero en consolidar su
adquisicin por la purga, y puede hacerlo, puesto que no responde de las obligaciones del difunto con un
patrimonio propio. Hay sobre la cuestin, una sentencia del pleno. Desde entonces la cuestin se considera
resuelta.
25.8.3.2 Segunda condicin
Adquirentes obligados personalmente al pago de la deuda
No siempre puede proceder a la purga; si personalmente es responsable del pago ante el acreedor, por cualquier
ttulo, le est prohibida la purga. Esto se debe a que el resultado de la purga puede ser un pago parcial si el
inmueble responde hipotecariamente de una suma superior a su valor, o el pago anticipado si el crdito es a plazo.
Ahora bien, el deudor no puede obligar al acreedor a recibir el pago en estas condiciones; la purga se encuentra
entonces impedida por la aplicacin de los principios generales.
Este atentado a los derechos del acreedor es tanto ms intil, cuando que la purga de nada servira al tercero
poseedor, que sea personalmente deudor, pues a pesar de este procedimiento, se encontrara obligado todava con
todos sus bienes, comprendiendo en ellos el inmueble liberado por la purga, mientras se deba algo al acreedor.
Por tanto, estn privados de la facultad de purgar todos los adquirentes que adems estn obligados
personalmente, a saber, los codeudores y los fiadores. Ya hemos visto que estas mismas personas no pueden ni
abandonar ni oponer la excepcin de discusin.
25.8.3.3 Tercera condicin
Efecto de la garanta
Solamente las personas que han permanecido extraas a la constitucin de la hipoteca pueden purgar. En efecto,
si el adquirente es, ya sea por s mismo, o por sus autores, responsable de las obligaciones nacidas del contrato
creador de la hipoteca, garantiza el pago de sta, y est obligado a respetar esa garanta y a dejarla subsistir
mientras el acreedor no sea pagado totalmente; por tanto, no puede privarlo de ella por la purga.
Propietarios responsables de la hipoteca
Dos categoras de personas se encuentran privadas, por esta razn, de la facultad de purgar, aunque sean a la vez
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_193.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:41:45]
PARTE SEXTA
propietarios del inmueble y personalmente extraas a la deuda.
Estas personas son las siguientes;
1. El fiador real. ste por l mismo ha constituido la hipoteca; sera contrario a la convencin que liberase su
inmueble antes de vencerse el plazo.
No podra el fiador real, por lo menos, al vencerse el trmino, demandar al acreedor la cancelacin de la
hipoteca, mediante la suma que representa el valor del inmueble? Existe ms de una razn para negarle tal
posibilidad.
2. Coheredero. ste en cuya porcin quede comprendido el inmueble hipotecado, puede haber pagado la parte que
le corresponda en la deuda. Liberado por este medio de su obligacin personal, ya no est sujeto sino
hipotecariamente. Pero siendo la hipoteca indivisible, las obligaciones nacidas del contrato que la ha constituido
lo son igualmente, y cada uno de los herederos del deudor est obligado por en total de la garanta hipotecaria.
Esta indivisibilidad de la garanta le impide purgar.
Sin embargo, este razonamiento no parece aplicable sino al caso en que la hipoteca haya sido constituida por
convenio.
Comparacin con el abandono
El fiador real y el coheredero, que slo estn sujetos por la deuda como poseedores de un inmueble hipotecado,
pueden abandonar, mas no proceder a la purga. De dnde se deriva esta diferencia? Resulta de la naturaleza
misma de las instituciones y de los principios que rigen la purga y el abandono. El abandono teja subsistir intactos
los derechos del acreedor hipotecario y no impide el embargo, en tanto que la purga resuelve el contrato y priva al
acreedor de su hipoteca contra su voluntad, incluso antes de que pueda ejercerla.
25.8.4 MOMENTO POSlBLE
25.8.4.1 Fecha
Ausencia de plazo
No existe ningn plazo particular durante el cual el adquirente est obligado a purgar. Pero en la prctica, quien
purga es normalmente un comprador, y como est obligado a pagar el precio poco tiempo despus de la venta,
tiene inters en proceder a la purga antes de entregar el dinero, a fin de no exponerse a pagar dos veces o a sufrir
una eviccin, despus de haber pagado el inmueble. La costumbre es proceder a la purga inmediatamente despus
de la compra y antes del pago del precio. Normalmente se deja un plazo de cuatro meses al comprador para el
cumplimiento de las formalidades.
Plazo en caso de persecucin de los acreedores
Los tercer las adquirentes se encuentran, sin embargo, obligados a iniciar el procedimiento de purga en un plazo
particular, cuando los acreedores se adelantan y le hacen la interpelacin que precede al embargo. Cuando los
acreedores ejercen as su derecho de persecucin, el adquirente debe apresurarse a purgar si no quiere perder el
derecho a ello. En efecto, la ley exige que opte, en el plazo de 30 das que se le concede, por pagar a los
acreedores o por abandonar el inmueble (artculo 2183).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_193.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:41:45]
PARTE SEXTA
El artculo 2183 dice que el adquirente debe comenzar la purga dentro del mes siguiente; el artculo 2169 le da 30
das para pagar o abandonar. Ambas frmulas son sinnimas porque todos los meses eran regularmente de 30 das
en la poca en que se redact el cdigo. Si diferentes acreedores han hecho varias interpelaciones, el plazo corre a
partir de la primera (artculo 2183).
As, mientras no sea perseguido, el adquirente puede esperar y fijar por s mismo la fecha en que comience el
procedimiento de la purga; si los acreedores actan en contra suya, slo cuenta con un plazo de 30 das.
25.8.4.2 Previa condicin
Transcripcin del ttulo de adquisicin
El adquirente que quiere purgar debe comenzar por transcribir su ttulo (artculo 2181)
Actualmente se comprende muy bien esta obligacin; desde que se votaron los arts. 834-835, C.P.C., as como
desde la Ley del 23 de marzo de 1855, es necesaria la inscripcin para proceder a la purga porque, de lo contrario,
pueden siempre sobrevenir nuevas inscripciones a cargo del propietario anterior, y la purga tendra que comenzar
nuevamente; carecera de fin. Pero antes de 1807 este artculo ere inaplicable, puesto que segn los textos
primitivos del cdigo la enajenacin era por s misma oponible a los acreedores hipotecarios del enajenante, sin
necesitar ser transcrita, y porque inmediatamente se suspenda toda nueva inscripcin.
Parece haberse copiado de la Ley de brumario (artculo 26) y haberla dejado subsistir en el cdigo por una
inadvertencia, a pesar de haberse abandonado el sistema de la transcripcin.
Actos cuya transcripcin es necesaria
Se ha dado a este artculo 181 una interpretacin verdaderamente leonina. Se admite que todo ttulo de
adquisicin, que puede ser seguido de purga, debe ser transcrito, incluso cuando por su naturaleza propia la
transcripcin fuese intil para la transmisin de la propiedad. As, se ha juzgado que la adjudicacin decretada en
provecho del heredero beneficiario, por su naturaleza debe ser transcrita en virtud del artculo 2181, aunque no
sea traslativa de propiedad y aunque la Ley de 1866 no la sujete a la transcripcin como tal.
lgual solucin para el caso en que se decrete una adjudicacin en provecho de un legatario particular, quien no
posee, en virtud del testamento, sino una parte indivisa en este inmueble. Se ha creado as una segunda categora
de actos sujetos a transcripcin, no para la transmisin de la propiedad, sino para la purga; (y lo ms notable es
que estos actos se encuentran sometidos a ella en virtud de una ley del Cdigo Civil, que haba abandonado el
sistema de la transcripcin)
No deben verse en estas extraordinarias soluciones sino una huella del extremo espritu de fiscalidad que anima
demasiado frecuentemente a la administracin del registro. Se ha falseado el sentido del artculo 2181, al hacer de
la transcripcin una condicin previa para la purga, sin utilidad propia, y sin otro fin que obligar a los particulares
a llenar una formalidad onerosa para ello y provechosa para el fisco. Se ha agregado algo arbitrariamente al texto
de la ley, puesto que cuando ha exigido la transcripcin del adquirente que quiere purgar, este texto ha supuesto
evidentemente que tal adquirente estaba sometido a dicha formalidad por la naturaleza de su ttulo.
Para convencerse de lo anterior, basta comparar el texto del cdigo con la Ley de brumario, de la que se tom el
artculo 2181. Es sabido que, en esta ley, la transcripcin haba sido introducida de una manera incidental, para
dar toda la garanta necesaria a los acreedores hipotecarios, permitindoles desconocer las enajenaciones hechas
por su deudor que todava no se hubiesen transcrito. La transcripcin no tiene razn de ser, por tanto, en el
procedimiento de la purga, sino para impedir nuevas inscripciones por cuenta del precedente propietario,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_193.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:41:45]
PARTE SEXTA
haciendo el ttulo del adquirente oponible al de los acreedores que todava no se hayan inscrito.
Se sigue de esto que, siempre que un ttulo de adquisicin detiene por s mismo el curso de las inscripciones, la
transcripcin antes de la purga debera ser intil. Sin embargo, la idea de que la transcripcin es una condicin
absolutamente necesaria en todas las aplicaciones posibles de la purga, ha entrado a tal grado en los espritus, que
en la prctica los mismos legatarios particulares transcriben el testamento cuando desean proceder a la purga. Es
ste un notable ejemplo de las soluciones injustificadas a las que se llega con una interpretacin demasiado rgida
de la ley!
Consecuencias en el punto de vista fiscal
Puesto que la transcripcin ha adquirido en el derecho francs, por una falsa interpretacin del artculo 2181, un
valor propio en materia de purga, independientemente de toda utilidad en el punto de vista de la transmisin de la
propiedad, resulta de ello una grave consecuencia en el punto de vista fiscal; todo ttulo de adquisicin que
permite purgar origina la percepcin del impuesto proporcional de transcripcin. Es sta justamente la solucin
que se ha aplicado al heredero beneficiario y al legatario del inmueble indiviso.
La ley del 28 de abril de 181 ha decidido que el impuesto proporcional de transcripcin debe percibirse al mismo
tiempo que el de traslado, incluso cuando el acto no se presente a la transcripcin, siempre que por su naturaleza
debe transcribirse. Estamos convencidos que al expresarse as los redactores de la ley de 1816, pensaban en los
actos cuya transcripcin es necesaria para reguardar al adquirente, de los acreedores hipotecarios del precedente
propietario; recurdese que el cdigo de procedimientos, a fin de obligar indirectamente a los adquirentes a
transcribir, permiti a los acreedores del enajenante obtener una inscripcin en su favor aun despus de la
enajenacin (arts. 834-835, C.P.C.).
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_193.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:41:45]
PARTE SEXTA
PARTE SEXTA
PRlVlLEGlO E HlPOTECA
TTULO 25
HlPOTECA
CAPTULO 9
EXTINCIN
25.9.1 CAUSAS
Divisin
Siendo los privilegios e hipotecas derechos accesorios se extinguen de
dos maneras;
1. Por va de consecuencia, cuando el crdito se extingue, y
2. Por va principal, cuando la causa de extincin afecta la hipoteca dejando intacto el crdito.
25.9.1.1 Por va de consecuencia
a) PRlNClPlO
Condicin de la extincin de la hipoteca
Siempre que el crdito se extingue, desaparece la hipoteca. As, todos los hechos enumerados antes, como causas
que extinguen las obligaciones, producen, al mismo tiempo, la extincin de la hipoteca; pago, novacin,
compensacin, confusin, remisin de deuda, etc. Sin embargo, la hipoteca no se extingue sino en tanto la
extincin del crdito haya sido total; si slo hubo una extincin parcial, como consecuencia de un pago a cuenta,
por ejemplo la hipoteca, que es indivisible, subsiste totalmente para garantizar el excedente del crdito.
Sorpresas que deben temerse
La extincin de la hipoteca por va de consecuencia se produce, a veces, sin que las partes la esperen y la
adviertan. Es efecto de una novacin que resulta de la naturaleza del acto realizado por ellas. As, cuando una
mujer muere legando a su marido el usufructo de todos sus bienes, sus herederos pueden perder sin quererlo la
hipoteca que garantiza las instituciones de la mujer, tan solo con ejecutar su testamento.
He aqu cmo se liquidan los derechos pertenecientes a la testadora, y cuando su total es conocido, los herederos
de la mujer dejan el monto al marido legatario, para que goce de l a ttulo de usufructuario, No han cobrado
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_194.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:41:48]
PARTE SEXTA
nada; continan siendo acreedores por la misma suma; pero ya no tienen hipoteca legal, porque hubo una
novacin en el ttulo de su crdito; el marido es su deudor, ya no en su calidad de marido deudor de la mujer, sino
en su carcter de usufructuario sometido a restitucin. Esta novacin por cambio de causa ha extinguido la
hipoteca.
El mismo resultado puede producirse tratndose del privilegio del copartcipe. Para este peligro existe un
remedio; la reserva expresa de la hipoteca o del privilegio. Por otra parte, la extincin de la hipoteca o del
privilegio no tiene lugar en este caso, sino en tanto se haya realizado un acto especial que liquide las restituciones
de la mujer y que haga entrega a marido de los bienes y valores sometidos a su usufructo. Los herederos de la
mujer conservan, su hipoteca legal, cuando el marido contina simplemente en la posesin que tena antes de la
defuncin de su esposa.
Extincin por efecto de la prescripcin
Cuando el crdito ha prescrito, la hipoteca se extingue. Esto se dice especialmente en el artculo 2184_4, en el que
parece poco til la mencin que se hace de ella, puesto que el inc. 1 del mismo artculo ha decidido ya, de una
manera general, que los privilegios e hipotecas se extinguen por la extincin de la obligacin principal. lmporta
poco, evidentemente, que la causa que pone fin a su crdito sea la prescripcin o cualquier otro modo de
extincin. Por tanto, para qu nombrar especialmente la prescripcin, cuando todos los otros medios se pasan en
silencio?
Para esto haba una razn; el cdigo ha querido determinar la duracin de la prescripcin de la hipoteca en una
forma nueva, abrogando una regla admitida en el derecho antiguo.
Caso en que la extincin no es definitiva
Puede ocurrir que el crdito no se extinga de una manera definitiva, y que reviva un da; Debe la hipoteca, que se
haba extinguido al mismo tiempo que el crdito, surgir nuevamente en favor del acreedor? Esta cuestin se
plantea ya sea como consecuencia de una dacin en pago, o de una compensacin,
1. Dacin en pago. Se supone que un acreedor hipotecario, a quien se deba una suma de dinero, acepta en su
lugar un inmueble del que es privado por eviccin. Al volver a ser acreedor de la suma que se le deba, podr
ejercitar todava su hipoteca? Antiguamente ninguna indecisin haba para permitrselo; si el pago o lo que debe
hacer las veces de pago, no produce efectos... la hipoteca revivir con el crdito, pues esta clase de pagos
comprende la condicin tcita de que subsistirn.
Toda la cuestin estriba en saber si el cdigo ha cambiado la antigua solucin. La ley moderna ha resuelto sobre
un punto; declara que el fiador es definitivamente liberado por la aceptacin que hace el acreedor de la cosa que
se le ofrece en pago, aunque el acreedor posteriormente sea privado de ella por eviccin (artculo 2038). No debe
tomarse esta decisin como ndice de un cambio de principio, ms bien tiene el carcter de una medida de favor,
destinada a dar seguridad al fiador, quien se ha credo definitivamente liberado y que ha cesado de vigilar al
deudor.
Pero debe aplicarse la misma regla a las hipotecas? El acreedor no ha intentado liberar a su deudor, sino en tanto
la cosa que se le entrega en pago llegue a ser realmente de su propiedad. Sin embargo, muchos autores modernos
deciden que la hipoteca se extingue definitivamente, y que no revive despus de la eviccin de la cosa dada en
pago, porque la operacin implica una novacin tcita por cambio de objeto, que ha extinguido la hipoteca, de tal
manera que sta slo pudo haberse conservado por una convencin expresa, conforme al artculo 1278.
Esta idea, ms reciente que el Cdigo Civil, ha sido ya discutida. Por lo dems, la cuestin no parece tener sino un
carcter doctrinal y nunca se ha presentado en la prctica.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_194.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:41:48]
PARTE SEXTA
2. Compensacin. Coloqumonos en una hiptesis en que la compensacin es posible, siendo dos personas
respectivamente deudoras una de otra; una de ellas, ignorando el crdito que existe en su favor contra la otra, le
paga lo que le debe. Su deuda se encontraba ya extinguida antes del pago, por efecto de la compensacin, que
segn la ley francesa se opera de pleno derecho (artculo 120).
El resultado consiste en que ha pagado lo indebido; tiene, una accin de repeticin para reclamar lo que ha
pagado, pero esta accin es puramente quirografaria. En cuanto a su crdito primitivo, que quizs estaba
garantizado por una hipoteca o un privilegio, ya no existe, puesto que se ha extinguido al mismo tiempo que su
deuda por la compensacin.
Tales son, por lo menos, los efectos que resultaran de la aplicacin estricta de los principios; pero la ley establece
una excepcin mediante una disposicin particular; permite ejercer incluso los privilegios o las hipotecas
accesorias del antiguo crdito a condicin de que al autor del pago de lo indebido haya tenido una justa causa de
ignorar la compensacin (artculo 12).
b) EXCEPClONES
Casos en que son posibles
Hay casos en que, por excepcin al principio, puede una hipoteca sobrevivir a la deuda que garantiza? Es
evidente que esta supervivencia de la hipoteca slo puede producirse en tanto haya an un deudor y un acreedor;
sin esto, Para qu poda servir? Por tanto, slo encontraremos una excepcin a la regla, en el caso en que el
crdito haya sido sustituido por otro, o transmitido a otra persona, es decir, en los casos de novacin y de
subrogacin.
Novacin
La novacin extingue la hipoteca, como tocas las garantas accesorias el antiguo crdito, y el nuevo nace
desprovisto de ellas (artculo 278). La ley permite reservarse estas garantas, tanto la hipoteca como las dems,
para que sean accesorias del nuevo crdito (mismo artculo). La conservacin de la hipoteca depende, pues, de la
voluntad de las partes, que debe manifestarse de una manera expresa (mismo artculo). En semejante caso, la
hipoteca sobrevive realmente al crdito, pero no se encuentra un slo momento aislada; pasa de un crdito al otro,
conservando su rango primitivo.
Pago con subrogacin
El pago extingue el crdito y, sin embargo, cuando va acompaado de subrogacin, la hipoteca subsiste y puede
ser ejercitada por el tercero que ha pagado en lugar del deudor, para garantizar la accin que se le concede contra
este ltimo. Parece, que tambin en este caso, como en el de la novacin la hipoteca sobrevive al crdito. Pero es
necesario recordar que el pago con subrogacin es ms bien una transmisin del crdito que un pago; la
operacin, por tanto, es la traslativa y no definitiva, siendo absolutamente natural que la hipoteca se transmita al
mismo tiempo que el crdito.
Abolicin de una antigua excepcin
Haba en el antiguo derecho francs, un caso notable de supervivencia de la hipoteca; la prescripcin. Cuando el
inmueble hipotecario permanece en poder del deudor, la prescripcin de 30 aos que extingua el crdito, no
bastaba para privar al acreedor de su hipoteca; sta, sobreviva an durante diez aos, en virtud de la ley cum
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_194.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:41:48]
PARTE SEXTA
notissimi. Esta ley se haba admitido en el antiguo derecho francs, y se consideraba que, durante estos diez aos,
la hipoteca garantizaba una obligacin natural que sobreviva a la obligacin civil.
El cdigo suprimi esta prescripcin de 40 aos especial a la hipoteca, la cual se extingue, pues, inmediatamente
que prescribe el crdito, o que acontece ordinariamente al fin de 30 aos (artculo 2262) pero que puede acontecer
antes, despus de diez o dos aos, y algunas veces menos.
25.9.1.2 Por va principal
Enumeracin incompleta del cdigo
Encontramos en la ley una enumeracin de los casos en los cuales la hipoteca se extingue por causas que le son
propias, subsistiendo aun el crdito (artculo 2180, ) pero esta enumeracin es muy incompleta. Comprende
nicamente la renuncia del acreedor, la purga y la prescripcin. Ms adelante sealaremos otras causas.
a) RENUNClA DEL ACREEDOR
Capacidad
La ley nada ha reglamentado. Por tanto, se aplican los principios generales; quien puede disponer del crdito
debera poder disponer tambin de la hipoteca y renunciar a ella, porque sta no es sino accesoria y garanta de
aquel; sin embargo, se exige la capacidad de disponer de un inmueble, porque la hipoteca es un derecho inmueble.
Por otra parte puede renunciarse a la hipoteca aun en el caso de que la convencin sobre el crdito no sea valida,
cuando la garanta hipotecaria se haya unido convencionalmente a un crdito que normalmente no cuenta con ella,
por ejemplo, una pensin alimenticia.
Objeto
Al hablar de la renuncia que extingue la hipoteca, suponemos una renuncia que recae sobre el derecho de hipoteca
mismo, y no simplemente sobre la inscripcin; podra concebirse la cancelacin de la inscripcin, que dejara al
acreedor el derecho de inscribir la hipoteca nuevamente con posterioridad. Esta convencin es permitida y debe
distinguirse de la renuncia propiamente dicha a la hipoteca. Pero hay aqu una cuestin de interpretacin de la
voluntad de las partes, ya que la renuncia al derecho de inscribir una hipoteca judicial puede considerarse como
una renuncia a esta hipoteca.
Formas
La renuncia puede ser expresa o tcita:
1. Renuncia expresa. No se exige ninguna forma determinada; la renuncia se hara, vlidamente, en un documento
privado; pero la cancelacin de la inscripcin no podr obtenerse del conservador, quien slo debe proceder a ella
cuando se le presenta una cancelacin autntica.
2. Renuncia tcita. sta puede inducirse de un acto que implique la intencin del acreedor de liberar el inmueble
hipotecado en su favor. Se trata de una cuestin de hecho que los tribunales de primera instancia aprecian
soberanamente. Pothier citaba como ejemplo el caso del acreedor hipotecario que concurre a la venta del
inmueble por el deudor; como esta slo puede hacerse con consentimiento del acreedor para enajenar, la presencia
suya no puede explicarse sino por la intencin de renunciar a su hipoteca en provecho del adquirente,
garantizando la venta.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_194.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:41:48]
PARTE SEXTA
Sera, sin embargo, de otra manera, y debe rechazarse la idea de una renuncia si el acreedor hubiese tenido una
razn particular para intervenir en el acto, por ejemplo, en su carcter de testigo.
Otro ejemplo de renuncia tcita, que tiene el carcter de la caducidad, resulta del artculo 508, C. Com.. los
acreedores que toman parte en el voto del concordato, cuando el deudor ha quebrado, pierden de pleno derecho
sus hipotecas o privilegios.
Carcter unilateral de la renuncia
Los derechos reales pueden perderse por efecto de una simple renuncia de parte de su titular. Vase lo que se dijo
sobre la renuncia del usufructo. Esta regla ha sido regularmente aplicada a la hipoteca por la jurisprudencia. Por
consiguiente, no se requiere la aceptacin de la renuncia por quienes deben aprovecharse de ella. Por tanto, el
acreedor no puede retractarse, aun antes de toda acto del adhesin de los interesados; su renuncia es irrevocable
tan pronto como se hace.
b) PRESCRIPCIN
Hiptesis que debe preverse
Suponemos una prescripcin de la hipoteca sin que afecte el crdito; ahora bien, esto slo es posible tratndose de
la prescripcin adquisitiva que se produce en provecho de un tercero poseedor. Por tanto, debemos suponer que el
inmueble ha salido de poder del deudor, y que su nuevo propietario prescribe su liberacin. Slo en esta hiptesis
puede verse que la prescripcin acte como causa de extincin propia a la hipoteca. La ley habla de ella en el inc.
1 del artculo 2180_4. En cuanto a los bienes que se hallan en poder de un tercero detentador... despus de haber
hablado en el inc. 1 de la prescripcin adquirida por el deudor principal en cuanto a los bienes que estn en su
poder.
De tal suerte, la ley nos presenta en una misma disposicin, el cuadro completo de las reglas relativas a la
prescripcin de la hipoteca, marcando claramente la diferencia entre los dos casos.
Duracin de la prescripcin
Segn el artculo 2180-4, inc. 2, la hipoteca prescribe en favor del tercero poseedor, en el tiempo establecido para
la prescripcin de la propiedad en su provecho. Por tanto, le ley declara aplicables en este artculo a la hipoteca,
las reglas de la prescripcin adquisitiva o usucapin. Recurdese cules son estas reglas; la prescripcin se realiza
en un plazo de 20 a 30 aos en provecho del adquirente que tiene justo ttulo y buena fe (arts. 2265-2270) exige
30 aos para quien no tiene ttulo o para quien, tenindolo, ha sido de mala fe al adquirir el inmueble (artculo
2262). Como ser, segn el caso, la duracin de la prescripcin de la hipoteca.
Punto de partida
Sobre este punto, la ley ha establecido una regla particular; para la propiedad, la prescripcin abreviada de diez a
veinte aos corre, al igual que la otra, desde el da de la entrada en posesin; para la hipoteca, la ley no la hace
correr sino desde el da en que se ha transcrito el ttulo (artculo 2180_4, inc. 2, in fine). Esta disposicin se
explica maravillosamente desde que a Ley del 23 de marzo de 1855 restableci la transcripcin; era injustificable
bajo el imperio de una legislacin que declaraba intil la transcripcin.
Por ello, el artculo 2180_4 era uno de aquellos en que se apoyaban con ms verosimilitud para sostener que el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_194.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:41:48]
PARTE SEXTA
cdigo no haba abandonado el sistema de la transcripcin, organizado por la Ley de brumario. Adems, el
artculo 2180_4 proporciona un poderoso argumento contra la jurisprudencia, que no exige la transcripcin del
ttulo para la prescripcin de la propiedad.
lndependencia de las dos prescripciones
La frmula de la ley necesita comprenderse bien; no significa que el adquirente prescribir al mismo tiempo la
propiedad y la hipoteca, y que slo existir una prescripcin nica para los dos derechos. En efecto, es posible
primeramente que el tercero poseedor no necesite prescribir la propiedad, porque haya recibido el inmueble de su
verdadero propietario; en este caso una sola prescripcin existir; la de la hipoteca. E incluso cuando el
adquirente necesita prescribir a la vez la propiedad y la hipoteca, estas dos prescripciones se consumarn
separadamente.
La ley simplemente ha querido decir que estarn sometidas a las mismas reglas, lo que no les impide ser
independientes una de otra. Pueden, muy bien, no consumarse al mismo tiempo; el poseedor puede prescribir la
propiedad antes de haber prescrito la hipoteca o viceversa.
Aplicacin
Pueden ser las siguientes;
1. Puede suponerse que el poseedor ha sido de buena fe en cuanto a la propiedad, porque ha credo tratar con el
verdadero propietario, en tanto que ha sido de mala fe en cuanto a la hipoteca por haber conocido su situacin;
tendr derecho a la prescripcin de 10 a 20 aos para la propiedad; necesitar 30 aos para prescribir contra el
acreedor hipotecario. Cmbiese la hiptesis; ocurrir lo contrario, y la hipoteca prescribir de 10 a 20 aos; la
propiedad solamente por 30.
2. Puede suponerse que el propietario est presente, es decir, que reside en la jurisdiccin de la corte de apelacin,
en tanto que el acreedor hipotecario se considera como ausente por residir fuera de esa jurisdiccin; diez aos
bastarn al poseedor para prescribir contra el propietario; le sern necesarios 20 para prescribir contra el acreedor.
Se tendr el resultado inverso, si es el propietario quien est ausente y el acreedor quien est presente.
3. Si se supone que ambas prescripciones son de la misma duracin, porque el poseedor haya sido de buena fe
tanto respecto a la hipoteca, como por lo que hace a la propiedad y que el acreedor hipotecario y el propietario
estn presentes o ausentes, en cuyo caso las dos prescripciones sern de 10 a 20 aos, todava es posible una
causa de diferencia; la condicin de transcripcin que la ley exige para la prescripcin de la hipoteca y que no es
necesaria, segn la opinin general, para la prescripcin de la propiedad.
Por consiguiente cuando la posesin se haya adquirido antes de la prescripcin del ttulo, ambas prescripciones
tendrn puntos de partida diferentes, y la propiedad habr comenzado a prescribir antes que la hipoteca. Sin
embargo, esto ser raro, pues es usual fijar la entrada del goce un da anterior a la regularizacin del ttulo del
adquirente.
4. Por ltimo, puede suceder que una de las dos prescripciones se suspenda, mientras la otra contine corriendo,
por ejemplo, si el acreedor hipotecario o el propietario es menor, y el otro mayor.
Advirtese que, no obstante estar sometidas a las mismas reglas, las dos prescripciones pueden muy bien no
transcurrir juntas, realizarse en momentos muy alejados uno del otro. Corren, en efecto, contra dos personas
diferentes respecto a las cuales las condiciones de hecho pueden no ser las mismas.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_194.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:41:48]
PARTE SEXTA
De la buena fe del poseedor
Para la adquisicin de la propiedad, la buena fe consiste en creer que se recibe la cosa de su verdadero
propietario; para la hipoteca, la buena fe consistir en ignorar su existencia. Esta ignorancia del adquirente se
comprenda muy bien durante la vigencia del derecho antiguo, cuando todas las hipotecas eran ocultas; el
adquirente de un inmueble no poda saber si estaba gravado con hipotecas.
Actualmente, la publicidad ha sido organizada y funciona de una manera casi completa, es mucho ms difcil
saber cuando el poseedor ser de buena fe respecto de las cargas hipotecarias establecidas obre su inmueble.
Bastar la existencia de una inscripcin en los registros para que sea de mala fe? Debera decidirte as porque
cuando la ley organiza un sistema de publicidad para hacer un derecho del conocimiento de los terceros, debe
presumirse que estos conocen los derechos que efectivamente se han hecho pblicos en la forma exigida por la
ley.
Sin embargo, no ha prevalecido tal opinin; se admite en 1 camal, que el tercero adquirente debe considerarse de
buena fe en relacin con las hipotecas, mientras no se ruede que de hecho ha tenido conocimiento de ellas; ha
podido descuidar ir a la oficina del conservador para verificar el estado de la propiedad que compraba; ninguna
ley lo dolida a ello, se dice.
Este razonamiento carece de valor, y slo puede explicarse por la fuerza de las costumbres; no era usual
inquietarse del estado hipotecario de los inmuebles, cuando no existan medios para verificar ese estado; se ha
continuado actuando de la misma manera, despus de que la ley ha organizado la publicidad, sin advertir que este
nuevo sistema contiene en s la obligacin implcita, para los terceros, de usar de los medios de informacin,
puestos a disposicin suya, antes de adquirir un inmueble.
La buena fe se presume siempre; pero el acreedor hipotecario puede probar por todos los medios, incluso por
simples presunciones, que el tercero poseedor conecta la existencia de la hipoteca en el momento de la venta, y
que, por consiguiente, no puede prescribir contra l sino en 20 aos.
Naturaleza de la prescripcin de la hipoteca
Se trata de una prescripcin extintiva o de una prescripcin adquisitiva? Los autores deliberadamente discuten
esta cuestin, y se inclinan, en general, por reconocer a la prescripcin de la hipoteca el carcter de una
prescripcin adquisitiva. De hecho, esta prescripcin se parece mucho a una usucapin; se funda en la posesin, y
algunas veces tambin en un justo ttulo; sigue la regla de la usucapin por lo que hace a su duracin.
Sin embargo, si se reflexiona que el tercero poseedor, que prescribe contra la hipoteca, no adquiere en realidad
ningn derecho nuevo y que slo escapa a una amenaza de eviccin, nos convenceremos que la prescripcin que
extingue la hipoteca es puramente liberatoria no solamente son las condiciones de una prescripcin las que han de
examinarse para determinar su naturaleza, sino tambin y sobre todo, su resultado. La cuestin es puramente
terica.
Se dice bien que se trata de saber si la prescripcin se suspender en provecho del acreedor hipotecario, cuando su
crdito sea a plazo o condicional, por aplicacin del artculo 2257. Pero la jurisprudencia decide de una manera
constante que la disposicin de este artculo es absoluta y que el acreedor debe beneficiarse de ella en toda
hiptesis, sin distinguir si el inmueble hipotecado pertenece todava al deudor o si ha pasado poder de un tercero
poseedor.
Accin de declaracin de hipoteca
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_194.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:41:48]
PARTE SEXTA
Haba en el antiguo derecho francs una accin particular, la accin de declaracin de hipoteca, que era til,
entonces, a causa de la clandestinidad de las hipotecas. Mediante esta accin, el acreedor hipotecario trataba
solamente de interrumpir la prescripcin que corra en su contra. Tenda a obtener del tercero poseedor un
reconocimiento o declaracin de hipoteca, con promesa de pagar al vencimiento, despus de discutir a los
obligados personales.
A esta accin alude el artculo 2173, al hablar de un tercero poseedor que ha reconocido la obligacin o sufrido
una condena solamente en este carcter. Los autores de la ley pensaban, que estas acciones continuaran
intentndose. Sin embargo, ya no estn en uso; la inscripcin basta para mantener la hipoteca a pesar de la
enajenacin o fraccionamiento de los predios.
No obstante, la accin de declaracin de hipoteca no ha perdido toda su utilidad. Cuando el predio es enajenado
por el deudor, el acreedor hipotecario est amenazado de una prescripcin rpida, sobre todo, con la opinin
dominante que mantiene al poseedor el beneficio de la buena fe, a pesar de la presencia de una inscripcin en los
registros. Se comprende, perfectamente que el vendedor hipotecario ejerza esta accin contra el tercero poseedor,
a efecto de interrumpir la prescripcin.
Nada en las leyes actuales se opone a ello, pero es ms sencillo para el acreedor demandar inmediatamente el
pago. Al suspender la prescripcin hasta el vencimiento del trmino o de la condicin, la jurisprudencia ha
privado a la accin de declaracin de hipoteca, de la nica utilidad real que pudo tener, para interrumpir la
prescripcin cuando todava no es posible el ejercicio de la accin.
lnterrupcin de la prescripcin
El cumplimiento de la prescripcin en provecho del tercero poseedor, puede ser impedido ya sea por actos de
persecucin dirigidos contra el (artculo 2244), o por un reconocimiento voluntario obtenido del poseedor
(artculo 2248). En caso de persecucin, el acto interruptivo ser una simple interpelacin. Es verdad que, corno
regla general, la interpelacin es insuficiente para interrumpir la prescripcin; que es necesario un requerimiento
(artculo 2244); pero ya sabemos que, respecto a los terceros poseedores, la interpelacin de pagar o de abandonar
sustituye al requerimiento, el cual se hace personalmente al deudor.
Pero los actos de persecucin dirigidos contra el deudor no interrumpen la prescripcin respecto del tercero
poseedor; el acreedor tiene ante l dos personas, que prescriben y que no son solidarias una de otra. Las
inscripciones obtenidas por el acreedor no interrumpen la prescripcin, ni contra el deudor, ni contra el tercero
poseedor (artculo 2180). Apenas si era necesario decir esto.
Dificultad
El reconocimiento voluntario ha provocado una controversia. Se ha preguntado si el cumplimiento de las
formalidades de la purga y, principalmente, las ofertas hechas por el adquirente a los acreedores, equivalen al
reconocimiento de las hipotecas. La doctrina ha sostenido la afirmativa y tambin una sentencia. Pero la opinin
contraria parece preferible. Al ofrecer el precio, el adquirente no reconoce necesariamente que aquellos a quienes
lo ofrece, tengan derecho a l; su intencin no es reconocer la existencia de hipotecas que no ha tenido ni el
tiempo ni los medios de verificar. Su oferta es condicional y subordinada a la verificacin que se haga en el
procedimiento de orden.
Efecto de la purga
La naturaleza y duracin de la prescripcin a la cual estn expuestos los acreedores hipotecarios, se modifican por
la purga; su derecho se convierte en un derecho sobre el precio, el inmueble es liberado de sus persecuciones y su
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_194.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:41:48]
PARTE SEXTA
accin se transforma en una accin personal, prescriptible en 30 aos solamente; esto es lo que se ha decidido en
un caso en que el adjudicatario por embargo, despus de haber transcrito su contrato, consign el precio.
c) CAUSAS DIVERSAS DE EXTlNClN NO PREVISTAS POR LA LEY
Prdida de la cosa
Cuando la cosa gravada con el privilegio o una hipoteca perece, el acreedor hipotecario pierde, naturalmente, el
derecho que tena sobre ella. Pero este hecho provoca dos clases de cuestiones:
a) Cuando la hipoteca es convencional, el acreedor tiene el derecho de reclamar el pago inmediato, o que se le
otorgue una nueva garanta (artculo 2131). Su derecho sera, por lo dems, el mismo, si en lugar de prdida slo
se tratara de un simple deterioro, a condicin, no obstante, de que sea de tal manera considerable, que haga los
inmuebles insuficientes para la seguridad del acreedor (artculo 2131).
El artculo 2131 supone que la prdida es fortuita. Si se debiese una culpa del deudor, habr de aplicarse el
artculo 1188; ahora bien, este ltimo artculo decreta de una manera firme la caducidad del plazo, contra el
deudor que por hechos propios ha disminuido la garanta del acreedor; por tanto, el deudor culpable no podr
sustraerse a la accin del acreedor ofrecindole una nueva hipoteca.
b) El inmueble destruido puede encontrarse sustituido por una indemnizacin en dinero, y se pregunta entonces si
el derecho de los acreedores se transmite sobre esta indemnizacin, como si se tratara del precio de venta del
inmueble; y en qu casos ser esto permitido.
Extincin del derecho de hipoteca
Al hablar de la prdida de la cosa, la ley ha tomado en consideracin la destruccin material de la cosa, sobre la
cual se establece el derecho hipotecario, propiedad, usufructo o enfiteusis. Pero cuando este mismo derecho est
sujeto a una causa particular de extincin, la hipoteca desaparece igualmente, porque se ha visto que se ha
establecido ms bien sobre un derecho real que sobre la cosa misma.
Esta observacin es interesante, sobre todo, tratndose del usufructo, a causa de los modos de extincin
sumamente variados a los que est sometido; cuando el usufructo s la hipoteca se extingue tambin. Sin embargo,
hay un modo de extincin del usufructo que no es oponible a los acreedores hipotecarios; la renuncia voluntaria
hecha por el usufructuario. Como el deudor no puede hacer nada que atente contra los derechos de sus acreedores,
el usufructo continuar subsistiendo ficticiamente en poder del propietario, y quedar afectado a la garanta de los
acreedores hasta que sobrevenga otra causa de extincin.
Resolucin del derecho del constituyente
La duracin de la hipoteca depende necesariamente de la del derecho sobre el cual est establecida. Se sigue de
aqu, que quien no tiene sobre una cosa sino un derecho resoluble, slo puede conferir una hipoteca resoluble. La
resolucin de la hipoteca no es, por lo dems, sino un caso particular del modo de extincin anterior.
Anulacin del acto constitutivo de la hipoteca
Puede suceder entonces que el acreedor tenga derecho de exigir una nueva hipoteca, o de demandar el pago
inmediato, por aplicacin de los arts. 1188 y 2131. Recordemos a este respecto las causas particulares de nulidad,
que se encuentran, tratndose de las hipotecas, en materia de quiebra. Hay nulidad de pleno derecho cuando la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_194.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:41:48]
PARTE SEXTA
hipoteca ha sido constituida en garanta de una deuda anteriormente contrada (artculo 446, C. Com.), y
posibilidad de anular las hipotecas cuya constitucin sea contempornea a la creacin de la obligacin.
Consolidacin
La consolidacin es la reunin en la misma persona del derecho de hipoteca y de la propiedad del bien
hipotecado. La hipoteca se extingue, entonces, porque el propietario no puede tener como garanta su propio bien.
es as, por lo menos en principio, pues
Biblioteca Jurdica Digital
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_194.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:41:48]
PARTE SEXTA
PARTE SEXTA
PRlVlLEGlO E HlPOTECA
TTULO 25
HlPOTECA
CAPTULO 10
HlPOTECA DE MUJER CASADA
Origen
La hipoteca legal de las mujeres casadas es objeto de numerosas convenciones, que el ndigo cdigo no ha
previsto y que se han multiplicado desde su promulgacin. El primer texto que reconoci su existencia fue el
Decreto del 28 de febrero de 1852, sobre las sociedades del crdito inmobiliario (arts. 8 y 20). Fueron
reglamentadas por el artculo 9 de la Ley del 23 de marzo de 1855 y por la ley del 13 de febrero de 1889. Estas
convenciones no son, por lo dems, sino aplicacin de los principios generales; pero slo se encuentran en la
prctica respecto a las mujeres casadas.
Resultado prctico
Estas convenciones han modificado profundamente el efecto natural de la hipoteca legal. Segn la ley, la hipoteca
legal de la mujer es una fuente de peligros para los terceros, acreedores del marido o adquirentes de sus bienes;
para el marido es una traba, arruina su crdito. Mediante estas convenciones se suprimen todos esos
inconvenientes, y, lo que es ms notable todava, cambia la situacin; esta terrible hipoteca, que impide las
operaciones del marido, se transforma en una fuente incomparable de crdito, porque le permite ofrecer a un
acreedor reciente, en legitima fecha un rango hipotecario excelente, el de su mujer, que normalmente es
preferente a todos los dems.
Pero este resultado se obtiene a costa de la mujer, quien se priva, por una simple firma, de la excepcional
proteccin que la ley le haba concedido.
25.10.1 REGLAS DEL DERECHO COMN SOBRE LA CESIN DE
HlPOTECAS
Posibilidad de ceder la hipoteca
La hipoteca es susceptible de cederse. Puede, primeramente, transmitirse al mismo tiempo que el crdito; la
adquisicin del crdito permite obtener, al mismo tiempo, las garantas reales que le estn unidas, ya sea por
efecto de una venta o cesin, ya sea por efecto de un pago con subrogacin, o por la particin. Recordemos a este
respecto la forma de los crditos hipotecarios a la orden o al portador, de que se ha hablado antes.
Pero la hipoteca puede, adems, y esto es mucho ms interesante de observar, desprenderse del crdito y
transmitirse a otro acreedor, quien la ejercer en lugar del cedente. Se llama a esto cesin de la hipoteca o
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_195.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:41:52]
PARTE SEXTA
subrogacin en la hipoteca.
Convencin de prelacin
En lugar de una subrogacin que equivale a la transmisin de la hipoteca en provecho de otro acreedor, puede
hacerse una cesin de rango o convencin de prelacin que simplemente produce un cambio de rango entre dos
hipotecas, la que ocupaba un lugar anterior debe, en adelante ser posterior. Esta ltima convencin supone,
necesariamente, que los dos acreedores entre los cuales se celebra, son cada uno titulares de una hipoteca, sobre el
mismo inmueble, en tanto que mediante la subrogacin, un acreedor no hipotecado puede adquirir la hipoteca del
subrogante.
Condicin de validez
En las circunstancias normales, estas convenciones son sumamente raras; cada acreedor procura conservar su
seguridad, para obtener por el mismo las ventajas que se derivan de ella. Se presentan, sin embargo,
circunstancias en que una convencin de este gnero es posible. Supongamos dos inmuebles, el predio A y el
predio B. Hay dos acreedores con hipoteca legal, primus y secundus, inscritos sobre estos dos predios.
Adems, en el predio A, se encuentra un tercer creedor. Tertius que no tiene hipoteca sobre el predio A, de
manera que le permita obtener el pago sobre este inmueble de preferencia a secundus. Esta convencin es vlida,
pero no debe afectar los derechos de un acreedor intermedio como lo es, en la especie, secundus.
Si se supone que el total de las sumas debidas a secundus y a primus equivale al valor total de los dos inmuebles,
secundus estara seguro de ser pagado, no obstante que primus lo sea antes que l si debiese tambin sufrir,
adems, la deduccin de las sumas debidas a tertius, subrogado en la hipoteca de primus sobre A, mientras que
primus mismo se hara pagar en su totalidad sobre el predio B, secundus sufrira una prdida y acaso no cobrara
nada en lo absoluto.
Por consiguiente, todo lo que tertius obtenga en ejecucin de la convencin de que es beneficiario, resultar en
deduccin de las sumas debidas a primus. Es esto lo que ha decidido la corte de casacin. Esta decisin es muy
justa, pero casi hace impracticables las convenciones de este gnero.
25.10.2 CONVENClONES CELEBRADAS POR MUJER CASADA
25.10.2.1 Naturaleza y clasificacin
Antiguas incertidumbres
La naturaleza de estas convenciones ha permanecido, por mucho tiempo, incierta y nada era menos preciso y
menos fijo que los trminos en que estaban redactadas. Frecuentemente se consideraba que recatan sobre el
crdito mismo, a la vez que sobre la hipoteca. Era esto una causa de error, que haca que se asimilaran, a veces, a
una cesin de crdito, a veces a una subrogacin, a veces, a una delegacin o a una pignoracin. Sin duda, las
partes pueden celebrar cualquiera de estas convenciones sobre los derechos y acciones de la mujer.
Pero entonces sera necesario referirse a las reglas propias de estos diferentes contratos, y nada de particular
tendremos que decir de ellos aqu. Poco a poco otra nocin se ha deducido; se ha observado que en este caso se
trata de una convencin, de un gnero particular, que nicamente tiene por objeto la hipoteca de la mujer. Y este
punto jams debe de perderse de vista en el presente estudio; la mujer dispone de su derecho hipotecario y se
reserva su crdito.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_195.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:41:52]
PARTE SEXTA
Clasificacin
Tres clases de convenciones son posibles:
1. La simple renuncia. Es sta una convencin puramente extintiva o abdicativa, que consiste en una promesa de
abstencin: la mujer se priva de su hipoteca sin transferir su provecho a otro, y las cosas ocurren respecto de la
persona que ha obtenido esta convencin, como si no fuese acreedora hipotecaria.
2. Cambio del rango. Se trata de una cesin de prioridad, semejante en todo a la que ya hemos estudiado, Ia mujer
consciente ser preferida por otro acreedor de su marido, que sea posterior a ella.
3. La subrogacin en la hipoteca. Es sta una convencin traslativa, que trasmite al tercero subrogado los
derechos de la mujer, de manera que este tercero pueda ejercerlos en su lugar.
Principalmente respecto a esta ltima han existido dudas sobre su naturaleza y efectos. Slo tiene de comn el
nombre con la subrogacin de los arts. 1249 y ss. El pago con subrogacin supone que el acreedor es pagado por
el subrogado, y la subrogacin tiene como objeto permitir al subrogado cobrar su crdito. En este caso no hay
nada semejante; la mujer que subroga no ha sido pagada por el tercero beneficiario de la subrogacin y, adems,
la convencin slo hace adquirir a este tercero la hipoteca y no el crdito mismo de la mujer.
Regla de interpretacin
Durante mucho tiempo, estas convenciones, cuya naturaleza estaba todava mal definida y era poco conocida, se
presentaron con nombres variados. Se les llamaba cesin de hipoteca, promesa de abstencin, cesin de rango,
convencin de prelacin, renuncia, subrogacin, etc. De esto resultaron incertidumbres, tanto ms cuanto que los
notarios y las partes empleaban estos diversos calificativos al azar y por rutina.
Para poner fin a estas dificultades y fluctuaciones de la jurisprudencia, se haba pedido, en los estudios sobre los
proyectos de reforma hipotecaria, que estas convenciones se redujesen a un tipo nico; esto hubiera equivalido a
violar la libertad de las convenciones. Poco a poco se disip la confusin; se reconoci que todas las
convenciones celebradas por la mujer son, unas traslativas o subrogativas, las otras extintivas o abdicativas. Est
el tercero autorizado para ejercitar la hipoteca de la mujer en lugar de sta? A esto se reduce siempre toda la
cuestin.
Por ltimo, se admiti, como una regla de interpretacin, que la convencin se considerara traslativa en provecho
del tercero, que la ha obtenido, siempre que hubiese inters en ello, cualquiera que fuese la denominacin
empleada por las partes.
Antiguas discusiones sobre su validez
Al principio, la validez de estas convenciones era muy discutida. Parecan ser desconocidas del legislador. Se
deca que era imposible de admitir que la mujer casada renunciara por s misma a la proteccin que la ley le da, y
se obtena un argumento del artculo 2140, que prohbe a las mujeres renunciar a su hipoteca. Pero el artculo
2140 prohbe nicamente la renuncia cuyo efecto es privar definitivamente a la mujer de su hipoteca, liberando el
inmueble del marido.
Ahora bien, las convenciones de que hablamos no liberan el inmueble, y no impiden que la hipoteca se ejercite.
No es esto lo que la ley ha prohibido en el artculo 2140. Por otra parte, como la mujer es, en general, capaz de
obligarse para con los terceros y de enajenar sus derechos en su favor, cuando su marido la autoriza para ello,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_195.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:41:52]
PARTE SEXTA
nada hay en nuestras leyes que le impida ceder su hipoteca ms bien que cualquier otro derecho que le pertenezca.
Desde 1850, ya no se ponen en duda estas convenciones, y han llegado a ser cada vez ms frecuentes. Han
recibido en diversas ocasiones la consagracin legislativa.
Inconsecuencia de la ley
Hay, en el sistema de proteccin aplicado a la mujer, una verdadera inconsecuencia. Se trata a la mujer casada
como incapaz: se protege no slo contra su marido, sino contra s misma; se le da una hipoteca (artculo 2121); se
le dispensa de inscribir (artculo 2135); se le prohbe renunciar a ella (artculo 2140); pero no se le permite
reducirla sino con toda clase de garantas y precauciones (artculo 1244). Y una simple firma, dada con
autorizacin del marido, hace fracasar todo este edificio de textos por medio de un rodeo!
La mujer, que ha subrogado a un tercero en su hipoteca, no se aprovecha ya del rango excelente que la ley le
daba; obtiene en su lugar otra hipoteca para s misma, pero en su rango posterior, tan alejado que frecuentemente
no obtendr el pago de su crdito; no basta tener un hipoteca, es necesario tenerla en un rango til.
Esta situacin era todava ms extraa antes de la Ley del 23 de marzo de 1855, porque en ese entonces la
jurisprudencia admita que ninguna formalidad es necesaria para la validez de los convenios sobre la hipoteca
legal; no haba para ellos ni forma ni publicidad; una simple firma en un documento privado bastaba, y la
renuncia poda an ser tcita. La situacin ha cambiado por efecto de las Leyes de 1855 y de 1889. Sin embargo,
estas convenciones son peligrossimas para la mujer; como deca Bufnor ante la subcomisin jurdica del catastro;
Para toda mujer que no est casada bajo el rgimen dotal, el resultado ms claro de la hipoteca legal consiste en
que la mujer se arruine siempre que el marido se arruina.
Crditos inalienables
La validez de la convencin se subordina al derecho que tiene la mujer de ceder sus crditos. La cesin de la
hipoteca legal es nula, en tanto que es la hipoteca garantiza un crdito incedible de la mujer contra el marido. Es
esto lo que se ha decidido tratndose del crdito alimentario. Esta jurisprudencia, que compromete en parte la
cesin de la hipoteca, ha provocado, por otro lado, las protestas de los notarios.
25.10.2.2 Beneficio
Beneficiarios habituales
El empleo de estas convenciones vara segn las reglas que tratan con la mujer. Normalmente estas personas son:
1. El adquirente de un bien del marido o de un ganancial de la comunidad, y 2. Los acreedores del marido.
Acreedores de la mujer
Puede tambin concebirse que la mujer ceda su hipoteca a uno de sus propios acreedores; pero, adems de que
esta convencin es mucho ms rara no tiene en lo absoluto la misma utilidad ni el mismo alcance que las
celebradas en favor de los causahabientes, del marido. Casado la mujer permite a uno de sus acreedores ejercer
sus derechos en lugar de ella sucede como si ella misma los ejercitase para transmitir en seguida su provecho al
acreedor. Al pagar a ste, l marido se libera, por tanto, al mismo tiempo, para con su mujer.
No es lo mismo, como se comprende, cuando la mujer permite a un causahabiente del marido ocupar su lugar sin
recibir nada de ella misma. Dejaremos a un lado las convenciones celebradas en provecho de los acreedores de la
mujer, que no presentan nada de particular para ocuparnos nicamente de los casos en que el beneficiario de la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_195.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:41:52]
PARTE SEXTA
convencin es un tercero que ha tratado con el marido.
Adquirentes de inmuebles
Se trata de un tercero que ha adquirido un inmueble del marido, de un comprador, por ejemplo? La hipoteca de
la mujer lo molesta, porque reduce su derecho de persecucin; teme ser expropiado por ella. Vacilara en comprar
un inmueble gravado con esta hipoteca; la renuncia de la mujer lo libera de ella. Por tanto, tiene inters en obtener
la renuncia. En principio, esta convencin puramente abdicativa le basta, porque la nica cosa que le importa es
permanecer en posesin pacifica. Sin embargo, a veces, puede tener inters en obtener una convencin traslativa,
en subrogarse en los derechos de la mujer.
Basta suponer que hay una o varias hipotecas inscritas con posterioridad a la de la mujer; aunque se librara de la
hipoteca legal, tendra que temer a estos ltimos, en tanto que si se subrog en los derechos de la mujer, ser
preferente a los otros acreedores, y, por lo menos, cobrar el precio de compra, si es privado de la cosa por ellos.
Acreedores del marido
A stos la simple renuncia de la mujer procurara una ventaja, poco apreciable; ya no tendran que temer ser
preferidos por ella; pero podran todava serlo por otros que tuviesen hipotecas sobre los inmuebles del marido.
Por ello nunca se conforman con semejante renuncia, y exigen una convencin traslativa, una subrogacin, o por
lo menos, una cesin del derecho de prioridad; el acreedor no solamente quiere suprimir una hipoteca que le sera
preferente; exige l mismo ocupar el primer lugar.
25.10.2.3 Capacidad requerida
Derecho comn
Siendo la mujer incapaz por efecto del matrimonio, no puede ni renunciar a su hipoteca legal, ni subrogar en ella
a nadie; es incapaz de enajenar (artculo 17). Le es necesaria la autorizacin de su marido, o, en defecto de esa
autorizacin, la de los tribunales. Tal es el derecho comn, pero no siempre basta esto.
Efecto del rgimen dotal
Una consecuencia de la inalienabilidad de los bienes dotales, propia de este rgimen, es que la mujer no puede
privarse de su hipoteca legal, ni disponer de ella en provecho de un tercero; el crdito que tiene contra su marido
para la restitucin de su dote y sus restituciones dotales, es inalienable en su persona; ninguna convencin que
celebre ella puede tener como resultado comprometerla.
Segn los textos del cdigo, la inalienabilidad nicamente afecta los inmuebles dotales (artculo 1554); pero la
jurisprudencia ha extendido esa inalienabilidad en la medida de la posible, incluso en la dote mueble, de manera
que la mujer casada bajo el rgimen dotal no puede celebrar convenciones sobre su hipoteca legal, aun cuando
esta hipoteca garantice las restituciones que tengan carcter mueble. Esta consecuencia de la inalienabilidad dotal
no se halla expresa en el Cdigo Civil, que en ninguna parte ha previsto las convenciones sobre la hipoteca legal.
Pero se encuentra enunciada en trminos expresos en el artculo 20 del Decreto del 28 de febrero de 1852; La
mujer puede, si se ha casado bajo el rgimen dotal, renunciar a su hipoteca... (Comprese artculo 9 del mismo
Decreto). La Ley del 23 de marzo de 1855 alude igualmente a ella, pero de una manera vaga, de manera que no se
pronuncia sobre la cuestin; en los casos en que las mujeres puedan ceder su hipoteca... (artculo 9). La ley no ha
dicho cules son estos casos, a fin de dejar a la jurisprudencia toda libertad para resolver la cuestin de la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_195.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:41:52]
PARTE SEXTA
inalienabilidad de la dote mueble, que por ese entonces se discuta.
Efecto de una clusula usual
Los esposos que se casen bajo el rgimen dotal, convienen, frecuentemente, a fin de hacer este rgimen menos
duro y menos molesto para ellos, que los bienes dotales podrn ser enajenados con obligacin de reinversin, es
decir, vendidos para emplear su precio en la adquisicin de un nuevo bien que sustituir al primero. Vase el
artculo 1557, que prev estas clusulas. El inmueble dotal es entonces alienable. Resulta de esto que la mujer
puede subrogar su hipoteca o renunciar a ella?
No, pues esta clusula se interpreta restrictivamente; establece una excepcin al principio ordinario del rgimen
dotal, al derecho comn de la dote bajo este rgimen, a saber, la inalienabilidad; por tanto, desempea el papel de
una excepcin en lucha contra un principio. Los esposos se han reservado el derecho de enajenar, pero esto no
devuelve a la mujer la libertad de disponer de su accin de restitucin. Para devolvrsela, se necesitara una
clusula especial que normalmente no se encuentra en los contratos de matrimonio un poco antiguos.
Sin embargo, ya comienzan a presentarse; la mujer se reserva el derecho de cancelar hipoteca legal en favor de
los terceros que traten con su marido. Es sta una precaucin til, que devuelve al marido la libre disposicin de
sus bienes, permitindole liberarse fcilmente de una hipoteca que sin esto es indestructible; pero la
jurisprudencia aplica a esta clusula el mismo sistema de interpretacin restrictiva que a todas las que modifican
la inalienabilidad dotal.
Consecuencia de la inalienabilidad
Cuando la mujer es incapaz a causa de su rgimen matrimonio, de disponer de su hipoteca, la cesin o
subrogacin hecha por ella es nula, es decir, ser ella misma, y no su cesionario o subrogado, quien ejercitar su
hipoteca. Sin embargo, la mujer casada bajo el rgimen dotal puede tener, al mismo tiempo que sus restituciones
dotales inalienables, otros crditos contra su marido, que no tienen el mismo carcter, por ejemplo, restituciones
parafernales, que quedan a su disposicin. En esta medida, la subrogacin producir su efecto, y el tercero
ejercitar el derecho de la mujer por todo lo que tenga carcter parafernal.
25.10.2.4 Formalidades
Divisin
Actualmente existen, para estas convenciones, dos formalidades particulares que deben observarse; una es la
autenticidad del acto; la otra, la publicidad de la convencin. Pero su institucin es muy posterior al cdigo, y
durante mucho tiempo la ley no exigi ninguna formalidad especial.
A) AUTENTlClDAD
Jurisprudencia primitiva
Al principio, los tribunales consideraban estas convenciones como una restriccin de la hipoteca legal, a la cual se
aplicaban los arts. 2144 y 2145; de esto resulta que se necesitaba la opinin de cuatro de los parientes ms
prximos de la mujer y la autorizacin del tribunal, oyendo las conclusiones del ministerio pblico. Pero, diez
aos ms tarde, la jurisprudencia cambi y consider vlida la subrogacin realizada con la simple autorizacin
del marido.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_195.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:41:52]
PARTE SEXTA
Nunca se ha cambiado esta solucin ni en la jurisprudencia ni en la legislacin. A partir de este momento no hubo
ya para estas convenciones ninguna forma particular; podan celebrarse en cualquier forma y aun hacerse constar
en documentos privados.
Reforma de 1866
La Ley del 23 de marzo de 1855, sobre la transcripcin, reglamenta la forma de las renuncias y subrogacin a le
hipoteca legal de las mujeres casadas. En su artculo 9 exige un documento autntico.
Advirtase que la ley no dice acto notarial. Por consiguiente, esta convencin podr celebrarse ante los tribunales,
por medio de un contrato judicial; pero, de hecho, siempre interviene el notario para autorizar el acto.
Sancin
La autenticidad se exige en inters de la mujer, tal es el fin manifiesto de la reforma; no se ha querido dejarla
celebrar por s sola una convencin cuyo alcance no comprendera. Empero esta consideracin no es la nica, y se
ha pensado tambin en el inters de los terceros, siendo indudable que los subrogados posteriores, portadores de
un documento regular, podran atacar una subrogacin anterior a la suya e irregular en la forma por falta de
autenticidad.
En otros trminos, las convenciones celebradas por las mujeres casadas sobre sus hipotecas han llegado a ser
actos solemnes, como las constituciones y las cancelaciones de hipotecas.
El derecho de la mujer para demandar la nulidad por falta de autenticidad, ha sido reconocido por la corte de
casacin y es indudable. Sin embargo, es discutido por algunos autores quienes piensan que la publicidad se exige
en inters de los terceros, y parece haber sido desconocido por la corte de Nancy, el 4 de marzo de 1886, cuya
sentencia fue casada por otro motivo.
Controversias nuevas
Graves incertidumbres confundieron la prctica en la aplicacin de la Ley de 1855. Se preguntaba si la
autenticidad era exigida para todas las convenciones sin excepcin, si el artculo 9 de esta ley se refera a las
renuncias puramente extintivas hechas en favor de un adquirente y a las cesiones a su acreedor. Se preguntaba,
sobre todo, si poda invocarse la nulidad por la mujer tanto como por los terceros.
En la prctica, muchas renuncias se hacan con el simple concurso de la mujer, en contratos privados de venta.
Como una sentencia exigi la autenticidad so pena de nulidad y autoriz a la misma mujer para prevalerse de esta
nulidad, los notarios se preocuparon y pidieron que se pusiese fin a las incertidumbres de la prctica, renovando
en 1882, una peticin que haban hecho ya en 1866. A esto se debe la Ley del 13 de febrero de 1889.
Nueva redaccin en 1889
La nueva ley resolvi la cuestin diciendo que la renuncia no es vlida sino cuando est contenida en todos los
casos en un acto autntico. Las palabras en todos los casos, vienen despus de un inciso en el que la ley
reglamenta especialmente la renuncia hecha en favor del adquirente del inmueble, no dejando ya ningn lugar a la
duda.
Crticas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_195.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:41:52]
PARTE SEXTA
Esta disposicin imperativa fue vivamente combatida en el senado. Cada ao se celebran en Francia numerosas
ventas de inmuebles de poco valor (alrededor de 80 mil ventas de 200 francos y menos antes de 1914), y los
gastos del acto notarial se elevaban, por lo menos a 20 francos, a 40 frecuentemente. Muchos campesinos
prefieren exponerse a un riesgo muy remoto, y del que frecuentemente no se preocupan en lo absoluto, antes que
pagar esta suma. Se ponen as en el caso de ser vencidos en eviccin, no obstante que su posicin sera inatacable
si la ley no exigiera la autenticidad.
b) PUBLICIDAD
Jurisprudencia primitiva
Antes de 1856, los tribunales juzgaban que el cesionario o subrogado gozaba de la misma dispensa de inscripcin
que la mujer. De esto resultaba que las convenciones celebradas por las mujeres casadas sobre sus hipotecas, no
estaban rodeadas de ninguna publicidad.
Cuando una mujer celebraba sucesivamente varias convenciones de este gnero, su ltimo subrogado no tena
ningn medio de conocer las subrogaciones anteriores, si se le ocultaban stas y, como la preferencia entre
subrogados se reglamentaba por la falta de los subrogaciones sucesivas todos los fraudes por todas las sorpresas
eran posibles.
Crtica
Esta jurisprudencia no era muy correcta. La dispensa de inscripcin, tiene motivos especiales, que slo se refieren
a la mujer, por lo que debi considerarse personal a la mujer, este beneficio. Hacer que los subrogados de la mujer
se aprovecharan de ella era un favor gratuito, absolutamente inmerecido, y que crea para los terceros peligros
considerables. La mujer poda subrogar a 20 personas, y engaar a 19. Por tanto, esta jurisprudencia produca
psimos resultados prcticos y era errnea en sus motivos tericos.
Reforma de 1865
La ley de transcripcin termin con este estado de cosas: el cesionario de la hipoteca de la mujer est obligado a
la publicidad, como un acreedor ordinario; la hipoteca de la mujer, que se le ha transmitido por la subrogacin,
conserva en su poder todas sus ventajas, su extensin, su rango, pero ya no est dispensada de inscripcin; el
subrogado debe inscribir la subrogacin; slo con esta condicin, segn la expresin de la ley, adquiere respecto a
los terceros la hipoteca de mujer.
Forma de publicidad
Esta publicidad se hace por va de inscripcin. Normalmente la hipoteca de la mujer no esta inscrita; el tercero
subrogado har inscribir entonces esta hipoteca, mencionando en la inscripcin la subrogacin que ha obtenido.
En caso de que la hipoteca est ya inscrita bastar una mencin al margen.
Inscripcin y mencin estn igualmente sometidas a la renovacin de
diez aos.
Si el acreedor ha obtenido, adems una hipoteca convencional, debe inscribirse aparte; una sola y misma
inscripcin no bastara para las dos hipotecas, que son distintas y cuya suerte puede ser diferente.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_195.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:41:52]
PARTE SEXTA
Efectos de la publicidad
La mencin de la subrogacin de los registros de las hipotecas hace los derechos de preferencias del subrogado
oponibles a los terceros. Desde el de enero de 1856, el orden de preferencia entre subrogados sucesivos se
determina por la fecha de las inscripciones o menciones. Por tanto, se aplica a los subrogados la misma regla que
a los acreedores hipotecarios que inscriben las hipotecas de que son titulares por su propio derecho.
Sancin
La condicin de publicidad no tiene la misma sancin que la autenticidad. La publicidad se requiere
exclusivamente en inters de los terceros su omisin no impide que la convencin sea vlida entre las partes, si se
ha hecho constar en un acto autntico, la mujer que ha renunciado vlidamente a su hipoteca no podra demandar
el tercero adquirente por falta de inscripcin.
Efecto relativo a la mujer
El subrogado ha inscrito la hipoteca legal de la mujer. Llega un da, ya sea en caso de purga, ya sea despus de la
disolucin del matrimonio, en el que la mujer a su vez necesita proceder a la inscripcin. La que ha hecho su
subrogado le aprovecha, de manera que puede abstenerse de obtener otra inscripcin? Slo puede responderse
distinguiendo:
a) Si el subrogado ha obtenido la inscripcin en su nombre personal y slo para la conservacin de sus derechos,
la mujer no puede prevalerse de ella, y debe escribirse en su propio nombre, en caso de purga o dentro del ao
siguiente a la disolucin del matrimonio. Tanto es tanto ms cierto cuanto que el monto de la inscripcin del
subrogado ser frecuentemente inferior al de las restituciones de la mujer.
b) Si el subrogado ha hecho una inscripcin acumulativa a la vez en su propio nombre y en nombre de la mujer,
sta se aprovechar de ella.
Caso en que no es necesaria la inscripcin
Puede suceder que la mujer subrogue a un tercero en sus derechos, cuando ya su hipoteca est reducida al derecho
de preferencia. Debe entonces el subrogado inscribir la subrogacin? No. En tales circunstancias, la subrogacin
no recae sobre una hipoteca; la hipoteca de la mujer se extingue; ya no puede ser inscrita, y todo su derecho se
encuentra trasladado del inmueble al precio y reducido a su crdito, preferente a los dems. Hay ms bien cesin
de crdito que de hipoteca; es necesario aplicar el artculo 1690 y no la Ley de 1855.
Nuevas dificultades
Como para la cuestin de la autenticidad, las dificultades provocadas por la Ley de 1855 recayeron nicamente
sobre las renuncias hechas en provecho adquirentes de inmuebles. Respecto a los crditos subrogados, ninguna
duda era posible; deben inscribirse en su nombre, si la mujer no est ya inscrita, y si existe una inscripcin,
mencionar las subrogaciones al margen de sta. Pero se la preguntado qu forma de publicidad se requiere,
cuando la convencin fue obtenida por el adquirente de un inmueble.
Era necesario que obtuviese la inscripcin como un acreedor? O bien la transcripcin de su contrato bastaba
para hacer la renuncia de la mujer del conocimiento de los terceros? Algunas sentencias exigan la inscripcin
aplicando a la letra la disposicin del artculo 9, que es general. Pero otras se conformaban con la transcripcin
del acto de enajenacin. La peticin de los notarios, solicitaba tambin que mediante una ley se resolviera este
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_195.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:41:52]
PARTE SEXTA
punto.
Sistema de la ley de 1889
Desde la Ley del 13 de febrero de 1889 ha cesado la controversia; el texto establece que la transcripcin basta
para dar todo su efecto a la convencin. El tercero adquirente inscribe el acto que contiene la renuncia de la
mujer; normalmente este acto ser el contrato de adquisicin; pero la renuncia puede encontrarse en un acto
posterior, en cuyo caso este acto especial debe transcribirse. A partir de esta transcripcin, el adquirente ya no
tiene por qu temer que un tercero subrogado por la mujer, obtenga tilmente una inscripcin sobre su inmueble.
Esta forma de publicidad debe considerarse suficiente en todos los casos, aun cuando el adquirente se subrogue en
los derechos de la mujer hasta la concurrencia del precio pagado por l, e incluso cuando invoque esta
subrogacin para exigir respeto acreedores posteriores. No necesitaba entonces obtener una inscripcin para
oponrselas.
Disposicin final de la ley de 1889
Esta ley termina con un inciso que dice; Esta subrogacin obtenida por el adquirente no podr perjudicar a los
terceros cesionarios la hipoteca legal de la mujer, sobre otros inmuebles del marido, a menos que el adquirente se
haya conformado a las prescripciones del pargrafo 1 del presente artculo, es decir el inc. 1 del artculo 9 de la
Ley del 23 de marzo de 1855, de la que se consideran formar parte las nuevas disposiciones.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_195.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:41:52]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 26
GENERALlDADES
CAPTULO 1
NOCIN
Observacin
A veces se llama a esta materia contrato de matrimonio porque son stas las primeras palabras de ese ttulo en el
Cdigo Civil, pero no es correcta tal denominacin. En efecto, el contrato de matrimonio es el acto que
reglamenta el rgimen de los bienes entre esposos, y con frecuencia no existe tal contrato; la mayora de las
personas que se casan no celebran contrato. Sin embargo para ellas un rgimen matrimonial, el cual est
reglamentado por la ley.
Por lo dems, en el Cdigo Civil, el intitulado ntegro del ttulo V es el siguiente; del contrato de matrimonio y de
los respectivos derechos de los esposos, lo que es ya ms exacto, pues la ley reglamenta a la vez el alcance de sus
convenciones, sus derechos en ausencia de sta.
Objeto de los regmenes matrimoniales
Todo matrimonio genera numerosas cuestiones relativas a los bienes de los esposos. Del matrimonio mismo se
derivan obligaciones (es necesario saber por quin y en qu proporcin sern soportadas estas obligaciones,
cules sern los derechos del marido sobre los bienes de su mujer, en qu medida conservar ella la
administracin y el goce personal de sus rentas, a quin pertenecen los nuevos bienes que adquieran los esposos,
cules son los derechos de la viuda y los del marido suprstite, etc.
Para resolver todas estas cuestiones, paulatinamente se form una teora especial, la del rgimen matrimonial, que
naci en el derecho romano con la prctica de la dote.
Variedad de regmenes existentes en Francia
Podra creerse que todas las cuestiones por resolver se reglamentan de la misma manera para toda persona. Desde
el punto de vista pecuniario, el matrimonio podr muy bien producir efectos uniformes, puesto que los produce
respecto la condicin de las personas; la potestad marital y la patria potestad no varan de un matrimonio a otro;
esta uniformidad empero no existe tratndose de los bienes.
Se advierte, por el contrario, una gran diversidad. Para explicar esto, primeramente, se da una razn histrica;
Francia fue el punto de reunin de diferentes razas, que por mucho tiempo conservaron costumbres muy diversas.
La oposicin entre el sur y el norte en materia de regmenes matrimoniales se resolvi hasta el Cdigo Civil.
Esta primera razn no bastara para explicar el estado actual; cuando ms, de ella resultaran dos sistemas, uno
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_196.htm (1 de 6) [08/08/2007 17:41:54]
PARTE SPTIMA
romano, el otro germano; existen en cambio ms de dos. Esto se debe a la libertad dejada a los particulares. En
una materia en que la lglesia no haca intervenir la autoridad inmutable del derecho cannico, y en una poca en
que la legislacin civil era muda, pudieron las convenciones privadas desarrollarse libremente.
Principales regmenes
A pesar de la libertad que la ley francesa concede a los esposos para formular su contrato de matrimonio segn su
voluntad e intereses, existen determinadas frmulas tipo, llamadas regmenes, y de las cuales les convenciones
individuales no son sino aplicaciones o variantes.
La ley francesa reconoce cuatro.
1 La comunidad.
2 El rgimen sin comunidad.
3 La separacin de bienes.
4. El rgimen dotal.
Debemos dar desde luego una idea sumaria de ellos, indicando sus rasgos caractersticos, a fin que el lector pueda
comprender las referencias que hagamos a los mismos.
Nocin sumaria de la comunidad
Este rgimen se caracteriza por la existencia de una masa comn, compuesta de bienes indivisos, pertenecientes a
los dos esposos, generalmente a partes iguales y que por lo regular deben permanecer en estado de indivisin
durante el matrimonio. A esta masa se le llama comunidad; es objeto de una sociedad de bienes de un gnero
particular, propio de los esposos.
La comunidad puede comprender la totalidad, o solamente una parte de los bienes de los esposos; este ltimo caso
es el ms frecuente; las comunidades universales son raras.
Los bienes comunes son administrados por el marido, con facultades muy amplias, tan extensas como si fuera el
nico propietario.
Los bienes no comprendidos en la comunidad se llaman propios, y los propios de la mujer son administrados por
el marido, quien percibe sus rentas en provecho de la comunidad.
Nocin sumaria del rgimen sin comunidad
Este rgimen se halla sometido a las mismas reglas que el anterior, principalmente respecto a la capacidad de la
mujer, y a la administracin y goce de los bienes propios de ella que se atribuyen al marido. La nica diferencia
consiste en la ausencia de comunidad; no hay bienes comunes; todos los bienes de los esposos son propios, ya
sean del marido o de la mujer.
Nocin sumaria de la separacin de bienes
Como el anterior, ste rgimen excluye la existencia de una masa comn;
pero difiere de l;
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_196.htm (2 de 6) [08/08/2007 17:41:54]
PARTE SPTIMA
1 Por una semi_capacidad que la mujer conserva para administrar sus bienes.
2 Por la libre disposicin de sus rentas, que la ley reserva la mujer, en tanto que bajo el rgimen sin comunidad al
marido corresponde su goce.
Nocin sumaria del rgimen dotal
Este, que es el rgimen romano en el fondo es un rgimen de separacin de bienes. Su nombre se debe a la dote
aportada por la mujer al marido, y de la cual ste adquiere por lo menos las rentas, y a veces tambin la
propiedad. Los bienes dotales son el principio inalienables e inembargables. Los bienes no dotales se llaman
parafernales.
Obra del Cdigo Civil
La revolucin, que haba modificado la patria potestad, el matrimonio y las sucesiones, no afect el rgimen de
los bienes entre esposos; los regmenes consuetudinarios permanecan confinados en el norte; el rgimen dotal en
el sur. Cuando el primer cnsul orden se preparara el proyecto definitivo, la comisin de redaccin tuvo que
resolver una importante cuestin. Era necesario optar entre el derecho consuetudinario y el romano? En caso
afirmativo, cul deba preferirse?
La comisin decidi conservar ambos dejando a los particulares la libre eleccin entre ellos. Esta decisin tuvo un
resultado notable; la penetracin recproca de los dos regmenes. Sus dominios ya no estn separados; el rgimen
dotal puede, desde 1804, establecerse en Pars y en Lille, y la comunidad en Tolosa y Marsella.
Divisin actual de los regmenes
Durante mucho tiempo ha sido imposible saber en qu medida se ha realizado esta penetracin. Una informacin
emprendida en 1876 sobre este tema tuvo que abandonarse, a causa de la oposicin pasiva de los notarios, y
cuando se plante nuevamente la cuestin, en 1866, en la Sorbona, en el congreso de las Socites savantes de los
departamentos, no fue resuelta. En 1898 la administracin del registro levant una estadstica de contratos de
matrimonio, y en el Congreso de Derecho Comparado de 1900 se rindi sobre este tema un importante informe de
Adam, procurador de lvetot, quien haba realizado una investigacin ante las cmaras de notarios.
De estos documentos resulta que alrededor de los cinco sptimos de las personas que se casan, se hallan colocadas
bajo el rgimen de la comunidad legal; de 287179 matrimonios celebrados en 1898, solamente 82346 haban
celebrado contrato de matrimonio. En cuanto a los regmenes adoptados por convenciones expresas, pueden
hacerse las observaciones siguientes; de 82446 contratos, 68412 adoptaron las diversas variedades de la
comunidad, aunque el nmero de contratos de rgimen dotal llegasen slo a 10112.
Por otra parte, el rgimen dotal pierde sin cesar terreno en la regin que antiguamente era su dominio propio, y
sus progresos son casi nulos en el resto el pas. No tiene ya la mayora sino en las jurisdicciones de Montpellier,
Nines y Al. En la jurisdiccin de Tolosa, de 4000 contratos celebrados en 1898, slo en 7640 adoptaron el
rgimen dotal. En la de Grenoble, se contaron 1566 sobre 4310; en la de Riem, 1928 de 6 65 contratos. La regin
de Burdeos nicamente practica la comunidad de gananciales; este rgimen fue adoptado 5527 veces en 5561
contratos.
Sin embargo, es probable que las cifras publicadas slo den una idea falsa del numero real de casos de rgimen
dotal, en los departamentos del centro y del norte y, principalmente, en Pars, muchos notarios tienen la
costumbre de principiar la redaccin del contrato, estableciendo la comunidad de gananciales; las clusulas de las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_196.htm (3 de 6) [08/08/2007 17:41:54]
PARTE SPTIMA
que resulta la dotalidad son posteriores, y frecuentemente por medio de un rodeo que puede impedir su
reconocimiento.
Por tanto, es posible temer, hasta un informe ms amplio, que numerosos contratos que instituyen el rgimen
dotal se hayan atribuido a la comunidad de gananciales. Quizs ocurre lo mismo en la regin del sur, no pudiendo
en tales condiciones basarse en una estadstica mal hecha. Qu ha sido del rgimen dotal en las 8 antiguas
provincias consuetudinarias? Si se aparta Normanda, donde este rgimen es relativamente comn, aunque
represente menos de una sexta parte de los contratos, y Pars, donde las estipulaciones ms o menos completas de
dotalidad se ven de cuando en cuando, se encuentran justamente 34 ejemplos en una regin que comprende las
tres quintas partes de Francia.
El rgimen dotal nada ha ganado en el norte y retrocede constantemente en el sur.
Eleccin del rgimen legal
Otra cuestin se present al confeccionarse el cdigo. Era necesario prever el caso frecuente de personas que se
casan sin celebrar contrato de matrimonio, y determinar su rgimen matrimonio. Los partidarios de los dos
grandes regmenes, la comunidad y el rgimen dotal, se encontraron nuevamente en presencia. Los partidarios del
rgimen dotal invocan en su favor la necesidad de proteger a la mujer contra el marido, quien puede muy
fcilmente arruinarla, obteniendo su consentimiento para enajenar o hipotecar sus bienes.
Contra la comunidad, afirmaban que es injusta para el marido, porque es l quien se enriquece mediante su
trabajo, adquiriendo la mujer la mitad de las ganancias. En favor del rgimen consuetudinario se respondi que la
comunidad es, sobre todo, el rgimen de los hogares pobres, en los cuales la mujer trabaja tanto como el marido.
lncluso en las clases ricas o acomodadas la mujer conserva lo que el marido gana.
Se agregaba que la ley de las sucesiones daba a la mujer un rango muy alejado y que justo era que el rgimen
matrimonial compensase esta situacin. Por ltimo, la costumbre de unir una sociedad de gananciales al rgimen
dotal, que comenzaba a extenderse en el sur, se presenta como una indicacin del sentimiento pblico en favor de
la comunidad.
Por otra parte, se reprochaba al rgimen dotal el establecimiento de trabas para el comercio, por la inalienabilidad
que establece, y facilitar los fraudes contra los terceros, a quienes la mujer vende o hipoteca sus inmuebles
dotales, para pedir en seguida la nulidad de la enajenacin y de la hipoteca.
Triunf la comunidad; segn el artculo 1400, a falta de contrato de matrimonio, los esposos quedan sujetos a la
comunidad de bienes, reglamentando la ley los trminos de esta comunidad. La comunidad que existe a falta de
contrato, se llama rgimen legal. Cuando existe contrato de matrimonio, nos encontramos en presencia de un
rgimen matrimonial convencional.
Casos de aplicacin del rgimen legal
Ms adelante veremos que este rgimen existe cuando las partes han celebrado contrato de matrimonio que es
anulado posteriormente. Pero tambin existe, siendo sta su aplicacin normal, para todas las personas que no han
celebrado contrato. Se presume que estas personas han querido adoptar el rgimen legal.
Este fundamento, por lo dems discutible del rgimen legal ha impuesto la solucin de los conflictos de leyes.
Graves dificultades se han provocado en efecto, en el caso en que los extranjeros residentes en Francia se casan
sin contrato, y la misma cuestin se plantea para los franceses que residen en el extranjero, ya que la ley slo ha
establecido para los franceses que habitan en el territorio regido por ella.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_196.htm (4 de 6) [08/08/2007 17:41:54]
PARTE SPTIMA
Como estas dificultades pertenecen al derecho internacional, slo brevemente nos referiremos a ellas. Se rechaza
la idea de una adopcin tcita y, en cierta forma, obligatoria, del rgimen francs de la comunidad; debe
investigarse la intencin de las partes, siendo uno de los indicios ms seguros de su voluntad a este respecto, la
situacin del lugar en que los esposos entendieron fijar su domicilio despus del matrimonio.
Reforma del rgimen legal
El rgimen de comunidad tal como ha sido reglamentado por la ley, presenta en la actualidad graves
inconvenientes ya sea en cuanto a la reparticin de los bienes en comunes y propios, o en cuanto a las facultades
reconocidas al marido sobre los bienes de la comunidad y los bienes propios de la mujer. Estos inconvenientes se
agravan con el desarrollo de la fortuna mueble y la independencia econmica y social reconocida a la muja
casada.
La Ley del 13 de julio de 1907 ha tratado de dar a la mujer casada que trabaja, el libre uso de los productos de su
trabajo; pero esta ley funciona mal en parte, porque ha sido necesario respetar las reglas de la comunidad. Se ha
propuesto sustituir la comunidad legal por el rgimen de la separacin de bienes, so pretexto de que el matrimonio
debe dejar a cada cnyuge su independencia econmica. Pero esto equivale a desconocer que la unin conyugal
crea entre los esposos relaciones patrimoniales y que, segn la tradicin constante del derecho francs, la unin de
las partes implica cierta unin de los intereses econmicos.
Por otra parte, en la mayora de los casos, y particularmente en las clases sociales pobres, el rgimen de
comunidad es favorable a la mujer; le da derecho a los gananciales invitndola as a contribuir con sus economas
al aumento del patrimonio conyugal. Es necesario tener cuidado de no destruir por una reforma imprudente, y que
por otra parte no me parece deseada, una causa de unin entre los esposos.
La idea de participacin en los gananciales es una idea feliz, moral y econmicamente. Pero la comunidad debera
reducirse a los gananciales. Tal era, en el fondo, su carcter en el ltimo estado del antiguo derecho francs, dada
la composicin de los patrimonios. La modificacin establecida en el siglo XIX, en la constitucin de las
fortunas, ha cambiado el carcter del rgimen. De hecho, la mayora de los contratos de matrimonio reducen la
comunidad a los gananciales, o agregan una comunidad de gananciales a la separacin de bienes o al rgimen
dotal.
Se ha objetado que la adopcin de comunidad de gananciales como rgimen legal, sera capaz, por su naturaleza
de provocar graves dificultades en cuanto a la restitucin de los bienes propios. Pero la Ley del 29 de abril de
1924 facilita la prueba de las restituciones, y esta ley permitir sin duda una adopcin ms fcil de ese rgimen.
Por otra parte, aun reducida a los gananciales la comunidad permanece siendo un rgimen complicado y de difcil
liquidacin. Esto se debe a la existencia de patrimonios distintos y a la variedad de las relaciones establecidas
entre estos patrimonios. De aceptarse un reforma ms profunda del rgimen matrimonial, podra tratarse de
modificar el procedimiento de participacin de los cnyuges en los gananciales, y de combinar el derecho
matrimonial con los derechos hereditarios reconocidos actualmente al cnyuge suprstite.
Ser indispensable modificar el rgimen legal francs si se quiere suprimir la incapacidad que afecta a la mujer
casada, pues esta supresin no presentara gran utilidad para las mujeres casadas bajo el rgimen legal, que no
tienen que realizar ningn acto jurdico de administracin mientras dure el matrimonio.
Regmenes extranjeros
La comunidad es el rgimen legal existente en numerosos pases, ya sea bajo la forma francesa (Blgica), como
comunidad universal (Pases Bajos, Portugal, Dinamarca, Brasil), o como comunidad reducida a los gananciales
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_196.htm (5 de 6) [08/08/2007 17:41:54]
PARTE SPTIMA
(Espaa, Argentina). La separacin de bienes es, por el contrario, aceptada como rgimen legal en los pases
anglosajones y en ltalia. Ha permitido a estos pases suprimir fcilmente la incapacidad de la mujer casada. En
Suecia, la Ley del 11 de junio de 1920, instituye un rgimen matrimonial original, con una divisin de los bienes
de los esposos en bienes propios y conyugales.
Sistemas alemn y suizo
Hasta 1900, el rgimen de los bienes entre esposos presentaba en Alemania una extrema diversidad. Bajo el
nombre de comunidad de administracin, el nuevo cdigo adopt un rgimen anlogo al rgimen francs sin
comunidad y que se tom de las leyes prusianas y del cdigo sajn. El marido tiene todas las rentas, salvo
deduccin de lo que la mujer gana por medio de su trabajo; la mujer conserva su capacidad, y su independencia
est asegurada por el Vorbehalsgut (bien reservado) legal o convencional.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_196.htm (6 de 6) [08/08/2007 17:41:54]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 26
GENERALlDADES
CAPTULO 2
CONTRATO DE MATRIMONIO
Definicin
Se llama as al convenio mediante el cual los cnyuges hacen constar sus convenciones patrimoniales
reglamentando por s mismos su rgimen matrimonial.
Origen
Es relativamente reciente la costumbre de celebrar un contrato de matrimonio. Los romanos no la seguan; su
rgimen matrimonial era legal, no convencional. Hacan constar solamente la aportacin de la dote, y
reglamentaban las condiciones de su restitucin por medio del instrumentum dotale.
Casi era lo mismo en la Edad Media. Es cierto que en los archivos antiguos se encuentran numerosos actos
llamados contratos de matrimonio; pero son promesas de matrimonio, con estipulacin de una dote. Por ello, las
antiguas costumbres francesas nunca suponen la prctica de los particulares de establecer por contrato su rgimen
matrimonial; todo estaba reglamentado por la costumbre.
Slo a partir del siglo XVII cuando existieron costumbres oficiales que los jurisconsultos comentaban, se tuvo la
idea de modificar por reglas convencionales el estatuto local, tan pronto como sus disposiciones llegaron a ser
incmodas o limitadas. Los prcticos inventaron clusulas que modificaban el rgimen tradicional de la
comunidad, y como tales clusulas eran ventajosas y constituan un progreso real, se extendi el uso de celebrar
contrato de matrimonio para aprovecharse de ellas.
Utilidad actual
La aparicin del Cdigo Civil dio al contrato de matrimonio una importancia mayor que la que haba tenido en el
pasado, puesto que los esposos pudieron escoger entre regmenes ms numerosos, y mucho ms alejados unos de
otros. Adems, en las regiones en que no se practicaba la comunidad (departamentos del sur y Normanda) la
poblacin se encontraba obligada en cierta forma a celebrar el contrato, si quera evitar este rgimen contrario a
sus costumbres; a falta de convenio en contra, se impona la comunidad a ttulo de rgimen legal. Por ello los
contratos de matrimonio son numerosos en estas regiones.
Por otra parte, nicamente las personas que poseen una fortuna de alguna importancia se deciden a sufragar los
gastos que ocasiona. Sin embargo, el nmero de contratos de matrimonio disminuye; de 110397 en 1882, se
redujo progresivamente a 76528 en 1907, en tanto que el nmero de matrimonios sin contrato se elev en el
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_197.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:41:58]
PARTE SPTIMA
mismo ao de 170603 a 238472. En 1913, de 299000 matrimonios solamente se celebraron 69 783 contratos.
Contenido del contrato de matrimonio
ste contiene la estipulacin del rgimen matrimonial adoptado por los esposos ya sea remitindose pura y
simplemente las reglas del Cdigo Civil que reglamentan este rgimen, o por una reproduccin de tales reglas.
Por lo general, una serie de clusulas particulares modifican ms o menos profundamente los regmenes previstos
por el Cdigo Civil o permiten asegurar su funcionamiento en una forma ms apropiada a la situacin de las
partes.
El contrato de matrimonio contiene, adems, la enumeracin de las aportaciones hechas por cada esposo, con el
fin de que exista una prueba fcil de sus respectivos derechos cuando deban restituirse los propios. Por ltimo, el
contrato puede contener donaciones entre esposos o donaciones hechas a los futuros esposos en vista del
matrimonio, las cuales gozan de un rgimen particularmente favorable tanto civil como fsicamente. Cualquier
otra estipulacin contenida en el contrato de matrimonio sera extraa al rgimen de los bienes, y debe
considerarse, por consiguiente, como independiente de las capitulaciones matrimoniales.
Durante mucho tiempo todos los contratos de matrimonio mencionaron las aportaciones de los esposos. Pero
actualmente el aumento de los honorarios y los derechos fiscales calculados sobre las aportaciones, y tambin el
deseo de ocultar al fisco para el fuero el estado exacto de la fortuna, han hecho que las partes supriman toda
referencia a sus aportaciones. La Ley del 29 de abril de 1924, que facilita la prueba de las restituciones que deben
hacerse a la mujer, atena los inconvenientes que podran resultar de esta supresin.
Los notarios han tratado de oponerse a esta nueva prctica, tanto por considerarla peligrosa para los esposos como
por privarlos de la mayor parte de sus honorarios, pero es indudable que los futuros esposos tienen libertad para
indicar simplemente, en su contrato de matrimonio, el rgimen que pretenden adoptar.
26.2.1 PARTES, PRESENClA Y CAPAClDAD
Distincin
Son partes en el contrato de matrimonio:
1. Los futuros esposos.
2. Las personas, parientes o no, que intervengan para autorizarlos o hacerles liberalidades.
Los futuros esposos son los nicos respecto a los cuales deben sealarse algunas particularidades en cuanto a su
presencia o capacidad.
26.2.1.1 Presencia de los futuros cnyuges
Comparecencia por mandatario
No pueden ser representadas para el matrimonio; deben comparecer personalmente. Para la celebracin del
contrato de matrimonio, les est permitido recurrir a un mandatario, a condicin de que su poder sea autntico y
especial, es decir, que contenga detalladamente las clusulas del contrato que debe firmar.
Contrato firmado por un porte-fort
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_197.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:41:58]
PARTE SPTIMA
Todo contrato de matrimonio es nulo si se ha firmado en ausencia de los dos esposos o de sus mandatarios
regulares, incluso cuando sus padres se hubiesen obligado recprocamente por ellos (se seraient ports forts).
Semejante contrato no existe; no puede ser ratificado o confirmado ni expresa ni tcitamente, y toda persona
interesada puede en cualquier momento invocar su nulidad. (Los contratos celebrados nicamente entre los
padres, y sin el concurso de sus hijos eran, con el nombre de contratos de esponsales, de uso inmemorial en el sur
de Francia.
26.2.1.2 Capacidad necesaria
Distincin
Una doble capacidad debe considerarse;
1 La capacidad de casarse,
y 2 La capacidad de contratar.
a) CAPAClDAD MATRlMONlAL
Cmo se plantea la cuestin
Es necesario que al celebrar los esposos su contrato de matrimonio hayan tenido capacidad para casarse? No se
presenta esta cuestin cuando el obstculo que impide su matrimonio es perpetuo, pues en ninguna poca
encontrar ocasin de aplicarse su contrato de matrimonio. Pero si este obstculo por su naturaleza es capaz de
desaparecer con el tiempo, y si el contrato de matrimonio se redacta antes cuando el matrimonio no es posible
todava ser nulo?
Solucin
La ley ha previsto un caso; la falta de edad de uno de los esposos, a quien se supone aun menor; el artculo 1398
dice; un menor hbil para contraer matrimonio. Por tanto, es necesario que el menor tenga la edad requerida para
el matrimonio (15 aos cumplidos en la mujer, 18 en el hombre), al celebrarse el contrato, o que haya obtenido
una dispensa de edad. Si el contrato de matrimonio se celebra antes es nulo.
No existe texto alguno para todos los dems casos de impedimentos temporales. Se debe admitir la validez del
contrato hecho con anticipacin precisamente porque ningn texto establece su nulidad. La jurisprudencia ha
resuelto en este sentido tratndose de dos cuados que celebran su contrato de matrimonio en espera de la
dispensa solicitada por ellos; se decidi as, incluso en un caso que pareca dudoso; el contrato de matrimonio se
haba celebrado antes de la Ley del 16 de abril de 1832, que reform el artculo 164, es decir, cuando ningn
matrimonio de este gnero era todava posible.
En Blgica se admite tambin que el contrato de matrimonio puede celebrarse antes de la expiracin del plazo de
tres aos impuesto a los esposos divorciados.
b) CAPAClDAD DE CONTRATAR
1 Menor
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_197.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:41:58]
PARTE SPTIMA
Regla tradicional
Sobre este punto existe un texto legal expreso, el artculo 1398; para celebrar el contrato de matrimonio, el menor
debe llenar las mismas condiciones que su matrimonio. Se trata de la aplicacin de la regla antigua: Habilis ad
nuptias, habilis ad pacta nuptialia, que significa que las condiciones de capacidad son las mismas para ambos
contratos; matrimonio y espitulaciones matrimoniales.
Personas que deben asistir al menor
lncapaz de contratar por s solo, el menor necesita ser asistido, y para cumplir lo dispuesto en el artculo 1398,
debe serlo en su contrato de matrimonio, por las mismas personas que lo asistirn en su matrimonio.
Estas personas son;
1. Sus padres;
2. A falta de estos los dems ascendientes, y
3. A falta de ascendientes, su consejo de familia (artculo 147 y ss.).
El menor puede celebrar vlidamente su contrato de matrimonio tan slo con la asistenta del padre o ascendiente
que consienta en su matrimonio.
Excepciones al derecho comn
Segn el derecho comn, menor no obra por s mismo; est representado por su padre, administrador legal o por
su tutor (artculo 450), l mismo nunca figura en el acto. En las capitulaciones matrimoniales, como en su
matrimonio, es l mismo quien figura se considera indispensable obtener su consentimiento personal en un acto
tan grave, que es ligarlo para toda su vida, y en el momento mismo en que ser emancipado. Adems, no es su
protector ordinario, tutor o curador quien lo asiste, sino las personas cuyo consentimiento es necesario para su
matrimonio.
Cual es la razn de lo anterior? Siendo estas personas las nicas facultadas para autorizar su matrimonio, deben
necesariamente fijar sus condiciones patrimoniales. El tutor podra impedir indirectamente el matrimonio que no
fuera de su agrado, si l estuviese encargado de reglamentar las convenciones matrimoniales, frecuentemente el
matrimonio proyectado depende de las clusulas de las capitulaciones matrimoniales.
Puede ocurrir que el ascendiente titular de la tutela o administracin legal sea quien autorice el matrimonio, por
ejemplo el padre. Es importante advertir que en este caso obra no como tutor, sino como ascendiente investido de
la patria potestad, producindose la siguiente consecuencia; puede autorizar al menor para celebrar su contrato de
matrimonio, aunque haya oposicin de intereses entre ellos; no le es aplicable el artculo 420. No cebe duda que
este artculo se aplicarla si se tratara de autorizar al menor para convenciones extraas realmente a su contrato.
En que consiste la asistencia
En principio, la asistencia exigida por el artculo 1398 supone la presencia real del ascendiente, que asiste al
contrato y que discute sus clusulas. Segn Laurent sta sera la forma regular de asistencia. Sin embargo, se
admite que el consentimiento puede darse con anterioridad y por escrito o que el ascendiente puede ser
representado por un mandatario a condicin de que en ambos casos, precise cuidadosamente las convenciones que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_197.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:41:58]
PARTE SPTIMA
quiere aprobar.
La asistencia efectiva, tal como la exigiera Laurent, sera impracticable para los menores que tienen ascendiente;
el consejo de familia no puede trasladarse en su totalidad al bufete del notario, con el juez de paz a la cabeza, para
discutir y firmar el contrato. En la prctica, aprueba los trminos con anterioridad, segn el proyecto que le
comunica el notario a quien se expide copia de la resolucin, que contiene relatadas las clusulas, y que se une al
contrato como anexo.
No bastara que el consejo de familia delegase a uno de sus miembros para asistir al menor, sin precisar las
capitulaciones que autoriza.
Efecto de una autorizacin regular
El menor as habilitado puede consentir como si fuera mayor, todas las clusulas de que es susceptible el contrato
de matrimonio. Puede hacer donaciones a su cnyuge (artculo 1095), lo que es notable, pues segn el derecho
comn un menor no puede donar entre vivos ninguna cosa a nadie, por insignificante que sea su valor (artculo
903).
Sin embargo, esta capacidad del menor no es absoluta; sufre una restriccin en la persona de la futura esposa,
quien, cuando es menor no puede consentir en la reduccin de su hipoteca legal (artculo 2140).
Efecto de la falta de autorizacin
La inobservancia de la ley es sancionada por la nulidad del contrato. Se trata de una nulidad absoluta o de una
nulidad relativa? Sobe este punto existe una grave disidencia entre la doctrina y la jurisprudencia. Ms adelante la
examinaremos
2 Personas a quienes se ha nombrado un asesor judicial
Jurisprudencia
Estas personas son incapaces de realizar por s solos los actos enumerados en los arts. 499 y 513. Como el
matrimonio no figura entre ellos pueden casar libremente. Pueden celebrar tambin su contrato de matrimonio?
Nada dice la ley al respecto. Si se les aplica la antigua regla; habilis ad nuptias... por analoga con el artculo
1398, la consecuencia ser que son libres de celebrar su contrato de matrimonio sin la asistencia de nadie y
vlidamente. La corte de casacin admiti dos veces esta solucin; pero en ambas, las cortes de apelacin ante las
cuales se remiti fallaron en sentido contrario.
Doctrina
Casi la totalidad de la doctrina se la pronunciado en favor del sistema de las cortes de apelacin. En efecto, hay
una razn decisiva para distinguir entre el menor y e prdigo. Como el menor necesita ser autorizado por su
familia para contraer matrimonio, la regla; Habilis ad nuptias... lo obliga a obtener tambin la autorizacin para su
contrato de matrimonio, en tanto que el prdigo puede casarse por s solo sin ninguna asistencia, de suerte que
esta regla lo dejara sin proteccin respecto el acto patrimonial ms grave de todos, por su extensin y duracin.
Consecuencias
Segn la jurisprudencia de las cortes de apelacin que siempre se ha aplicado en la prctica, y que actualmente es
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_197.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:41:58]
PARTE SPTIMA
sancionada por la corte de casacin, la persona a quien se ha nombrado un asesor no puede celebrar por s sola su
contrato de matrimonio, pero puede casarse cuando quiera sin capitulaciones matrimoniales, sujetndolo esto al
rgimen de comunidad legal.
Por consiguiente, puede convenir la adopcin de este rgimen, o restringir sus efectos, por ejemplo, limitando la
comunidad a los gananciales, pero necesitar la asistencia de su asesor para todas las clusulas que impliquen una
enajenacin, o una obligacin ms extensa que las que resultan del rgimen legal, por ejemplo, una donacin a su
cnyuge o una moblacin, ameublissement).
3 Sujeto a interdiccin
Silencio de los textos
Si se admite que el sujeto a interdiccin puede contraer matrimonio durante un intervalo lcido, cabe preguntar
cmo celebrar su contrato de matrimonio. La cuestin se plantea exactamente en los mismos trminos que para
el prdigo, y debe rechazarse la aplicacin de la regla; Habillis ad nuptias... El sujeto a interdiccin no celebrara
sus capitulaciones matrimoniales, estar representado por su tutor (artculo 450 y 509). La misma solucin ha de
darse respecto al condenado en estado de interdiccin legal.
26.2.2 LlBERTAD EN LA CONVENCIN MATRIMONIAL
26.2.2.1 Principio
Motivo
El principio es consagrado por el artculo 1387; los esposos pueden celebrar sus capitulaciones como juzguen
conveniente. Pothier deca; en los contratos de matrimonio rige como principio que son susceptibles de toda clase
de convenciones y Berlier explic la razn de esto al discutirse el cdigo; las prohibiciones podran tener como
efecto impedir los matrimonios. Por tanto, la intencin de la ley es facilitar el matrimonio al facilitar las
capitulaciones que lo acompaan; ampla respecto a ellas, los lmites ordinarios. Esta disposicin del artculo
1387 se encuentra reproducida y desarrollada en el artculo 1527.
Aplicaciones
He aqu las principales clusulas permitidas en los contratos de
matrimonio por un favor excepcional;
1. Donaciones de bienes futuros. Prohibidas en derecho comn por constituir pactos sobre una sucesin futura,
estn permitidas en los contratos de matrimonio (artculo 947, 1082 y 1084).
2. Donaciones bajo condicin potestativa. Las condiciones potestativas que anulan las donaciones ordinarias son
toleradas en los contratos de matrimonio (artculo 1086), conforme a la antigua regla; No vale donar y retener
fuera del matrimonio.
3. Donaciones hechas por un menor. (Art. 1095).
4. Comunidad de bienes futuros. Segn el derecho comn los socios slo pueden poner en comn el goce de sus
bienes futuros (artculo 1837); en cambio los esposos pueden ponerlos en comunidad por lo que hace a su
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_197.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:41:58]
PARTE SPTIMA
propiedad plena.
5. Atribucin a uno de los esposos de la totalidad de los beneficios. Esta clusula, prohibida en las sociedades
ordinarias (artculo 1855), es permitida en la comunidad (artculo 1525).
6. lnalienabilidad dotal. La clusula de inalienabilidad dotal es la ms significativa de todas las que tienden a
favorecer al matrimonio; la ley admite una inalienabilidad as absoluta de los bienes dotales, en tanto que es
cualquiera otra circunstancia procura asegurar la libre disposicin de la propiedad.
26.2.2.2 Restriccin
Clusulas contrarias a las buenas costumbres
Esta gran libertad no es absoluta; este contrato, el ms favorecido y libre de todos, sufre diversas restricciones. La
primera se enuncia en trminos un poco vagos, en el artculo 1387; la ley prohbe toda clusula contraria a las
buenas costumbres, lo que es una aplicacin particular del principio ya formulado en el artculo 6. En la prctica
no se sealan ejemplos de clusula anuladas por esta razn.
Sin embargo, con esta idea podran relacionarse las dudas surgidas sobre el punto siguiente; puede uno de los
esposos al hacer una donacin al otro, estipular que su liberalidad ser revocada si el donatario, al enviudar,
contrae segundas nupcias? Algunos autores han pensado que esta clusula era ilcita, por ser contraria a la libertad
de los matrimonios; pero la opinin general y la prctica admiten su validez. En efecto, se inspira en un
sentimiento encomiable, que a veces es el deseo de proteger a los hijos, y otras, el de que los bienes sean
conservados por los miembros de la familia. No por esto e impide al cnyuge suprstite que contraiga segundas
nupcias; queda en libertad de hacerlo perdiendo con ello las liberalidades del difunto.
Clusulas que afectan la potestad marital
La potestad marital es una de las consecuencias esenciales del matrimonio. No puede permitirse a quienes
contraen matrimonio destruirlo o alterarlo por sus convenciones, siendo esto lo que la ley les prohbe
expresamente en el artculo 1388. Por lo dems, nunca se ha hecho. Pero la potestad marital tiene como
consecuencia la incapacidad de la mujer, lo que debe comprenderse dentro la prohibicin establecida por la ley.
Ahora bien, el contrato de matrimonio tiene inevitablemente como efecto, fijar la extensin de esta incapacidad,
que depende del rgimen adoptado.
Por tanto, es importante determinar en qu medida pueden modificarla los esposos. Si adoptan la comunidad, la
mujer ser absolutamente incapaz; sin autorizacin, no podr realizar vlidamente ni los actos menos importantes,
los que constituyen la simple administracin. En cambio, si el rgimen adoptado es el de separacin de bienes,
conservar una semicapacidad anloga a la del menor emancipado, por virtud de la cual estar en condicin de
administrar ella misma su fortuna. Se puede, adems, agravar la incapacidad de la mujer, estipulando la
inalienabilidad de la dote, clusula cuyos efectos explicamos ms adelante.
Estos lmites empero no pueden franquearse. La mujer no podr sobrepasar la capacidad restringida que le
pertenece cuando se ha adoptado la separacin de bienes, para conservar una capacidad plena, conviniendo que
podr enajenar sus inmuebles o tomar prestado sin autorizacin. A la inversa, la mujer puede disminuir su
incapacidad que bajo el rgimen normal, comprometindose a no obligarse, incluso ni con la autorizacin de su
marido, de manera que pudiese promover la nulidad de los actos celebrados por ella con esta autorizacin.
En la prctica se han presentado algunos ejemplos de este gnero. En Pars, los notarios haban redactado
contratos de matrimonio en este sentido que dos sentencias consolidaron. Esta especie de incapacidad contractual
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_197.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:41:58]
PARTE SPTIMA
(tal fue el nombre que se le dio), provoc una verdadera conmocin en el mundo jurdico. Valette public en Le
froit artculos en los que calificaba esa jurisprudencia de innovacin inaudita, que rompa con todos los textos y
traducciones anteriores, segn los cuales nadie disponer a su voluntad de su estado.
La segunda de estas sentencias fue casada y desde entonces la corte ha confirmado su tesis si bien puede
considerarse definitivamente condenada esta hertica doctrina. La misma corte de Pars abandon su primera
jurisprudencia. Pero la prctica ha tenido un retorno ofensivo en otra forma; ha extendido la inalienabilidad a
todos los regmenes; no es igual esta inalienabilidad a la incapacidad contractual. En esta materia debe hacerse
una delicada distincin a la que nos referiremos ms adelante.
Clusulas que afectan la patria potestad
Por error el cdigo habla a este respecto de la potestad marital sobre la persona de los hijos (artculo 1398); pero
evidentemente se trata de la patria potestad. Los esposos no pueden modificar o suprimir los diversos derechos u
obligaciones derivados en su favor o a su cargo, de la potestad que les corresponde sobre sus hijos, como los
derecho de educacin, correccin, etc. He aqu la consecuencia prctica ms interesante de esta prohibicin.
En general se considera nula la clusula de educar a los hijos segn los principios de determinada religin,
clusula sobre todo, en los matrimonios mixtos entre personas de religiones diferentes; se estima que implica una
ilegal abdicacin por parte del padre, porque normalmente es la madre quien exige que sus hijos sean educados en
su religin. La opinin contraria sostenida antes por Rodire y Pont nos parece ms equitativa.
Clusulas contrarias a los derechos del marido como jefe
El artculo 1388 prohbe tambin derogar los derechos que pertenecen al marido como jefe. Ya no se treta en este
caso de sus derechos de potestad sobre las personas, pues en tal caso, el resultado de esta prohibicin sera el
mismo de la que acaba de establecer la ley por lo que hace a las facultades del marido como Jefe de familia, sino
de sus derechos sobre los bienes como jefe de la Comunidad.
Por tanto, no se puede privar al marido de la direccin de la comunidad, ni disminuir sus facultades exigiendo el
concurso de la mujer para los actos de enajenacin, siendo contrario a la conveniencia pblica, deca Pothier, que
el hombre, a quien Dios ha hecho para ser jefe de la mujer, no sea el jefe de su comunidad de bienes. As, la
mujer no puede reservarse el derecho de consentir en la enajenacin de bienes comunes.
Pero los derechos de administracin y goce pertenecientes al marido sobre los bienes propios de su mujer, no son
esenciales al rgimen matrimonial, pues hay regmenes en los que el marido carece de ellos; la separacin de
bienes y el rgimen dotal para los parafernales. Por tanto, est permitido modificarlos, pudiendo reservarse la
mujer en cualquier rgimen el derecho de percibir determinadas rentas y de disponer de ellas.
Pactos sobre sucesiones futuras
El artculo 1389 recuerda y confirma la prohibicin general que afecta a los pactos sobre sucesiones futuras (arts.
791, 1130 y 1600). Antiguamente se haba suprimido esta prohibicin tratndose de los contratos de matrimonio,
y las clusulas de ellos sobre sucesiones futuras eran numerosas; sustituciones pupilares, reglamentacin de las
porciones de los hijos, en la sucesin de los padres, clusulas por las cuales se asimilaban las hijos del primer
matrimonio a los del segundo, con objeto de destruir los privilegios derivados del doble artculo, etc. Pero
solamente una ha sobrevivido; la institucin contractual, que explicaremos con respecto de les sucesiones y de las
donaciones.
Se encuentran en los contratos de matrimonio clusulas respecto a los cuales se puede dudar. La jurisprudencia ha
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_197.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:41:58]
PARTE SPTIMA
sido severa. Manteniendo estrictamente la prohibicin de todo pacto sobre sucesin futura, ha condenado clusula
que presentan utilidad real y que no parecen ofrecer graves peligros. Vase lo que decimos de la clusula
comercial, y de la renuncia al derecho de retracto del ascendiente donante, hecha en favor del cnyuge.
Referencia a las antiguas costumbres
Se prohbe adoptar, remitindose a las costumbres abrogadas, un rgimen organizado por estas (artculo 1390). La
ley no permite que las partes se refieran de una manera general, a una de las costumbres, leyes o estatutos locales
que regan antes en las diversas partes del territorio francs, y que han sido abrogadas por el cdigo (Ley 30
ventoso ao Xl, 37). Se quiso evitar que el uso conservase, por la fuerza de la tradicin, la diversidad de las
antiguas costumbres francesas; pero la ley no impide adoptar sus disposiciones transcribindolas, a condicin de
que no contaren a las leyes modernas.
Valen, entonces, como convenciones privadas; ya no son textos legislativos aplicados como si todava estuviesen
en vigor. Fue sta nicamente la intencin de la ley. Por otro lado, se permite a las partes referirse a leyes
extranjeras a condicin de que no sean contrarias a les principios de orden pblico de la ley francesa. Los motivos
del artculo 1390, as como su texto, nicamente se aplican a las antiguas leyes francesas.
Diversas prohibiciones
Por ltimo, existen algunas disposiciones prohibitivas esparcidas en el cdigo, a las que se refiere el artculo 1388
in fine sin enumerarlas. Unas veces la prohibicin es expresamente consagrada por la ley, por ejemplo en el
artculo 1453, relativo a la facultad que tiene a mujer de renunciar a la comunidad. Otras, resulta de ella
implcitamente, por ejemplo en el artculo 1483 relativa la facultad de aceptar la comunidad bajo el beneficio de
inventario.
Otra prohibicin muy importante fue establecida por la Ley del 13 de julio de 1907, que anula toda clusula
tendiente a restringir los derechos de la mujer sobre el producto de su trabajo personal.
26.2.2.3 Consecuencia del principio de libertad
Combinacin de regmenes
La libertad en las capitulaciones matrimoniales produce una consecuencia que parece no haber sido prevista por
los autores del Cdigo Civil; la reunin de diversos regmenes por la combinacin de los varios elementos de
cada uno de ellos, para formar un rgimen compuesto.
Los autores de la ley solamente pensaron en una hiptesis, nica que la prctica haba revelado en su tiempo; la
unin de una sociedad de gananciales al rgimen dotal (artculo 1581). Pero desde entonces, han progresado estas
combinaciones. En la practica se ha visto surgir lo inverso a lo que se segua antes de la revolucin; antiguamente
la comunidad penetraba en el rgimen dotal, bajo la forma de una sociedad de gananciales; por el contrario
durante el siglo XIX; se ha visto la inalienabilidad dotal penetrar en el rgimen de comunidad.
Extensin de la inalienabilidad dotal
En la extensin de la inalienabilidad dotal pueden distinguirse tres
etapas:
1. Al casarse bajo el rgimen de la comunidad, una mujer declara que sus bienes propios, muebles o inmuebles,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_197.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:41:58]
PARTE SPTIMA
seran inalienables como bajo el rgimen dotal, o que slo podrn enajenarse a condicin de invertirse el precio.
Esta clusula cada vez es ms frecuente en la prctica. lncluso en el norte de Francia, no obstante adoptarse el
rgimen de comunidad que se halla de acuerdo con las tradiciones de la regin, las mujeres casadas procuran
situarse bajo la proteccin de la dotalidad.
Es vlida esta clusula? Algunos autores, ya antiguos, como Marcad y Troplong, la condenaron afirmando la
inalienabilidad de los bienes nicamente pueden establecerse en la hiptesis particular en que ha sido permitida
por la ley, es decir, para los esposos que se casan bajo el rgimen dotal. Pero su opinin fue abandonada por la
mayora de la doctrina y condenada por la jurisprudencia.
Numerosas son las sentencias en este sentido. La solucin que ha triunfado se funda en la circunstancia que la ley
no exige que el rgimen dotal se pacte expresamente por medio de una frmula sacramental (artculo 1392).
Ahora bien, cuando se formula claramente la clusula de inalienabilidad, equivale a la adopcin implcita de este
rgimen. Por otra parte, el artculo 1581, demuestra que el rgimen dotal puede combinarse con la comunidad,
siendo indiscutible este punto en la actualidad.
En esta parte debemos hacer una importante observacin: la extensin de la inalienabilidad no equivale a la
incapacidad contractual a que nos hemos referido. En virtud de las clusulas de incapacidad propiamente dicha, el
acto hubiera sido anulado, y habiendo perdido el adquirente o acreedor su ttulo mismo, no hubiera tenido ningn
derecho, en ninguna poca, ni contra la mujer ni contra sus herederos.
Con la inalienabilidad, los bienes declarados inalienables no pueden su enajenados ni hipotecados por la mujer, ni
embargados por sus acreedores; pero los actos que realizan no son nulos en s mismos; subsisten, y los terceros
que hayan tratado con ella tienen accin sobre aquellos bienes suyos que no haya declarado inalienables si los
hay, y sobre los nuevos bienes que adquiera despus de la disolucin del matrimonio, o por ltimo, sobre los de
sus herederos, si stos aceptan la sucesin de aquella pura y simplemente.
2. No se ha detenido aqu la prctica. A veces la mujer ha estipulado esta misma inalienabilidad, no solamente
respecto a sus bienes propios, es decir, a los bienes cuya plena propiedad conserva, tiene tambin respecto a su
parte en los gananciales, es decir,
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_197.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:41:58]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 26
GENERALlDADES
CAPTULO 3
DOTE
lnsuficiencia de los textos
Se trata de una teora general, comn a todos los regmenes, y que debe exponerse desde luego. La ley no
contiene disposiciones generales aplicables a la dote; es una teora que no haba sido elaborada por el cdigo.
nicamente se encuentran disposiciones aisladas, esparcidas, a veces contradictorias, y muchas lagunas y
omisiones.
26.3.1 NOCIN
Dote en sentido estricto
La palabra dote tiene dos sentidos, uno estricto y otro extenso. En su sentido estricto que es el ms frecuente, dote
significa los bienes que la mujer aporta al marido para soportar las cargas del matrimonio. Esta es la definicin
que da el artculo 1540, con respecto del rgimen dotal, siendo exacta para todos los regmenes. Para ello es
necesario atribuir a la palabra aporta un sentido particular; no se trata de lo que la mujer aporta de una manera
vaga, sino de los bienes cuyo goce obtiene el marido, y, cuyas rentas adquiere.
Por tanto, para que exista dote, se requiere que la mujer haya transferido a su marido la propiedad, o por lo menos
el goce de tales bienes. En este primer sentido la constitucin de determinados bienes como dote es una
convencin entre los futuros cnyuges.
La dote en los diferentes regmenes
No todos los regmenes soportan la presencia de la dote. En todos los grados del rgimen de comunidad, todos los
bienes de la mujer son dotales, puesto que a la comunidad, representada por el marido, corresponde el goce de
todas las rentas de los esposos. Sucede lo mismo en el rgimen sin comunidad, en el cual el goce universal de las
rentas de la mujer pertenece al marido en su propio nombre.
En el rgimen dotal, nicamente son dotales los bienes declarados como tales por el contrato de matrimonio o la
ley. Por ello, lo que es singular de la dote, a la que este rgimen debe su nombre, puede no existir, cuando ningn
bien haya sido objeto de una constitucin dotal. Se confunde entonces este rgimen con la separacin de bienes.
Por ltimo, en el rgimen de separacin de bienes no existe la dote; el marido no adquiere el goce de ninguno de
los bienes de su mujer. Pero la dote es sustituida en este caso por la obligacin legal impuesta a la mujer, de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_198.htm (1 de 10) [08/08/2007 17:42:01]
PARTE SPTIMA
contribuir a las cargas comunes con una porcin de sus rentas, que la ley fija en la tercera parte de las mismas
(artculo 1537).
Dote en sentido lato
Otro significado tiene la palabra dote en su sentido lato. Designa los bienes donados a los futuros esposos por sus
padres o por terceros para ayudarlos a su matrimonio (arts. 1438_1440). As, tanto el futuro cnyuge como la
futura esposa pueden ser dotados, de modo que la constitucin de dote es un convenio entre uno de ellos y un
tercero.
Distincin de los dos usos de la palabra dote
Por lo general, no se distingue suficientemente el doble sentido de la palabra dote, siendo esto la causa principal
de los equvocos que rodean esta materia. Para evitarlos debe uno atender a la siguiente distincin. Cuando la dote
pone en relacin a uno de los esposos y a un tercero, su constitucin es una liberalidad, y puede hacerse tanto en
provecho del marido como de la mujer.
Cuando la dote pone en relacin a la mujer y al marido, en forma alguna es una liberalidad; emana entonces
necesariamente de la mujer, y su constitucin no podra hacerse en sentido inverso; no se comprendera viniendo
del marido, puesto que por definicin se aporta a ste.
Debera reservarse la palabra dote para la aportacin hecha al marido por la mujer, y la expresin donacin por
causa de matrimonio para las liberalidades hechas a los esposos por un tercero. Este lenguaje sera muy claro. Sin
embargo, a menudo la liberalidad se hace a la mujer para que constituya su dote en sentido estricto; existe
entonces una doble operacin; donacin a la mujer por un tercero y aportacin por sta al marido. De aqu la
confusin de palabras que ha surgido.
Observacin
Lo que decimos a continuacin se refiere nicamente a la dote en sentido amplio, es decir, a las liberalidades
hechas a los esposos en vista de su matrimonio. Todo lo que se refiere a las relaciones entre el marido y la mujer,
es decir, a la determinacin de los bienes dotales y a la extensin de los derechos del marido sobre la dote, se
explicar al estudiar cada rgimen.
Carcter facultativo de la constitucin de dote para los padres
En el derecho moderno rige el principio de que los padres no estn obligados a dotar a sus hijos. El artculo 204
dice; Los hijos carecen de accin contra sus padres para su establecimiento por matrimonio o en otra forma. Este
texto se halla de acuerdo con la tradicin consuetudinaria; no dota quien no quiere, deca una antigua regla.
No era as en el derecho romano. Segn una constitucin que se remonta a la poca de los Antoninos, el pretor
forzaba al padre a dotar a su hija. Esta regla se haba conservado en las regiones de derecho escrito, y los
parlamentos, principalmente el de Tolosa y Burdeos, hacan que se respetara. En 1804 triunf el sistema
consuetudinario despus de una fuerte discusin.
Existencia de una obligacin natural
No existe accin; esto significa que la obligacin de dotar ha dejado de ser una obligacin civil, subsiste como
obligacin natural? Para algunos autores no. Pero la opinin ms general reconoce su existencia. La cuestin slo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_198.htm (2 de 10) [08/08/2007 17:42:01]
PARTE SPTIMA
presenta inters cundo los padres han prometido una dote en un documento privado. Su compromiso es vlido,
puesto que hay obligacin natural, como promesa de ejecucin, de lo contrario sera nulo, por no haber revestido
las formas requeridas para las donaciones intervivos.
Sin embargo, esto supone que el monto de la dote prometida se determina en el acto; si se tratara de una promesa
de dote, en trminos vagos, no sera obligatorio, por carecer de un objeto cierto. Sin embargo, en una sentencia se
decidi que el deber moral de los padres de dotar a sus hijos no constituye una obligacin natural, con
interesantes notas de Capitant y Hmard; pero estimo que esta tesis no es correcta; una sentencia ms reciente
admiti la existencia de esta obligacin.
Consecuencia de la naturaleza de la dote
Entre el constituyente y el esposo dotado, la dote es una donacin. De esto resulta que como todas las donaciones
en general, es revocable por las causas determinadas en la ley, reductible cuando haya afectado la legtima, y que
est sujeta a colocacin en la sucesin del constituyente.
A propsito de las causas de revocacin, me limitar a observar que la constitucin de dote no es revocable por
ingratitud del donatario, porque forma parte del grupo de las donaciones hechas en favor del matrimonio, que
escapan a esta causa de revocacin. Ninguna regla especial existe para el caso de reduccin. Pero la hiptesis de
la colacin genera diversas dificultades.
Derechos de traslado
La constitucin de dote est sometida a derechos de traslado menos elevados que los que afectan las liberalidades
intervivos. Aunque estos derechos sean inferiores a los causados actualmente por las donaciones, son ms
elevados.
26.3.2 CONSTlTUCIN
Distincin
Cuando la dote es constituida por un extrao, es decir, por una persona distinta del padre o de la madre, su
constitucin est totalmente regido por el derecho comn de las donaciones. En cambio, existen textos especiales
a la constitucin de dote por ambos padres por uno de ellos.
Caso en que hijo tiene bienes propios
En el artculo 1546, la ley establece la regla siguiente; cuando el hijo dotado tiene bienes propios, stos no se
imputan, en principio sobre la dote que se les constituye; la dote ha de tomarse de los bienes del padre que la haya
prometido, lo que es muy natural. Sin embargo, la ley reserva el efecto de las estipulaciones contrarias, que son
muy frecuentes; a menudo se conviene que la fortuna propia del hijo se deducir de la dote, la obligacin del
constituyente es nada ms subsidiaria a proporcionar el faltante.
Por tanto, el artculo 1540 consagra una regla interpretativa de voluntad. Aunque este artculo est situado en el
captulo del rgimen dotal debe extenderse a todos los regmenes; su decisin se halla de acuerdo con los
principios generales del derecho.
26.3.2.1 Constituida por ambos padres
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_198.htm (3 de 10) [08/08/2007 17:42:01]
PARTE SPTIMA
Divisin de la dote entre los constituyentes
En este caso los dos padres deben la dote por partes iguales. Cada uno pagar la mitad, a menos que hayan fijado
otro modo de divisin. Establece lo anterior el artculo 1438, para el caso en que los constituyentes estn casados
bajo el rgimen de comunidad, y el artculo 1544, inc. 1, si estn casados bajo el rgimen dotal. Estas dos
decisiones deben generalizarse, para aplicarlas cualquiera que sea el rgimen de los constituyentes.
De esto resulta que cuando dos esposos casados bajo el rgimen de comunidad prometen la dote conjuntamente a
un hijo suyo, todo termina si la dote se paga con bienes comunes, en tanto que procede una accin de uno de los
esposos contra el otro, si la misma dote se proporciona al hijo en inmuebles o valores propios de uno solo de los
padres. La accin se concede por la mitad de la dote, tomando en cuenta el valor de los bienes donados el da de
la donacin (artculo 1438, inc. 2).
Promesa solidaria
Si los padres se han comprometido solidariamente con su hijo, ste tendr accin por el total contra cada uno de
ellos, pero en las relaciones de los constituyentes entre s, debe dividirse por mitad. Por consiguiente, si la dote es
proporcionada con bienes personales de uno de los padres, su cnyuge le debe una indemnizacin, cualquiera que
sea su rgimen matrimonial, de manera que, en definitiva, la carga de la dote se divide por partes iguales entre
ellos.
Obligacin personal de la madre
La obligacin de proporcionar la dote es personal, por mitad, a cada uno de los constituyentes. As, cuando estn
casados bajo el rgimen de comunidad, y la dote se pague con valores comunes, si con posterioridad la mujer del
constituyente renuncia a la comunidad, deber reembolsar a su marido la mitad de la dote constituida al hijo.
Lo anterior es el efecto producido por la renuncia de la mujer; se reputa que todos los bienes comunes pertenecen
exclusivamente al marido; resulta, en definitiva, que la dote fue proporcionada en su totalidad a costa del marido,
y la mujer no obstante haber renunciado a la comunidad, no ha podido liberarse de una obligacin que le era
personal. Pothier daba ya esta solucin. No ser as, sin embargo, si la dote fue puesta a cargo de la comunidad,
para tomarse de los bienes personales de los esposos slo en caso de insuficiencia de aquella; la madre se
encuentra liberada de su obligacin por su renuncia a la comunidad. Sobre este punto existen algunas dificultades.
26.3.2.2 Constituida por slo uno de los padres
Distincin
Cuando la dote es constituida por slo uno de los padres, debe distinguirse segn que el constituyente an vivo o
haya fallecido.
Caso en que el otro padre sobrevive
Cuando ambos padres viven todava, y la dote ha sido constituida exclusivamente por uno de ellos, el
constituyente por lo general es el padre. Para este caso, la ley establece, en dos textos diferentes (arts. 1439 y
1544, inc. 2) soluciones que no concuerdan; distingue segn que los constituyentes estn casados bajo el rgimen
de la comunidad o bajo el dotal; pero se explica la diferencia en ambas soluciones, cuando se piensa en los
principios opuestos que regulan estos dos regmenes.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_198.htm (4 de 10) [08/08/2007 17:42:01]
PARTE SPTIMA
En principio, la obligacin es personal al padre que por s solo ha constituido la dote; nunca est sujeto a ella el
otro. Es esto lo que establece el inciso 2 del artculo 1544, pero slo es absolutamente cierto bajo el rgimen
dotal, en el cual las obligaciones contradas por el marido nunca obligan a la mujer.
En cuanto al rgimen de comunidad, deben tomarse en consideracin las reglas que le son propias; el marido tiene
facultades para obligar a la comunidad; por consiguiente, cuando promete una dote a su hijo, su mujer est
obligada por la mitad, por existir comunidad de bienes, entre su marido y ella, y slo puede liberarse de esta
obligacin renunciando a la comunidad. Es esto tambin lo que establece el artculo 1439 que pone la dote
constituida solo por el marido, a cargo de la comunidad, es decir, por mitad a cargo de la mujer, a menos que
aquel expresamente haya declarado que sera a su cargo la totalidad de la dote, o una porcin mayor de la mitad.
Caso en que el otro esposo ha muerto
La regla general establece que la dote est exclusivamente a cargo del suprstite; pero su aplicacin se modifica
por convenciones particulares. A menudo la dote es constituida por l con bienes tanto paternos como maternos,
necesitando determinarse el sentido de esta frmula.
Cuando el contrato nada ha especificado sobre la parte de cada uno, la dote se paga con los bienes del padre
difunto, es decir, sobre los derechos que el futuro esposo tiene en la sucesin y si estos derechos no bastan para
cubrir la dote, el excedente es a cargo del padre suprstite respondiendo de l con sus bienes personales (artculo
1545).
Cuando las porciones hayan sido determinadas, la dote nicamente se toma de la sucesin del esposo premoriente
hasta la concurrencia de la cifra indicada, puede ocurrir que los bienes de la sucesin no basten para cubrir la
porcin que es a su cargo, preguntndose entonces, si el constituyente est obligado a proporcionar, adems de su
parte propia, lo que falte para cubrir la otra. En general se admite la afirmativa, pues al prometer la dote debe
conocer los bienes que componen la sucesin de su cnyuge; se presume que ha querido garantizar a su hijo la
suma total.
26.3.3 PAGO Y GARANTA
26.3.3.1 Pago
lnterpretacin de una clusula usual
Muchos contratos de matrimonio establecen que la celebracin de ste equivaldr al recibo de la dote, es decir,
que por el solo hecho de la celebracin, el marido estar obligado por las aportaciones de la mujer. Esta clusula
tiene por objeto dispensar a los esposos de redactar un recibo, para comprobar el pago que frecuentemente se
efecta a ltimas horas, cuando estn sujetos a las preocupaciones y ceremonias del matrimonio.
Pero han surgido algunas dificultades para determinar el efecto de esta clusula, cuando el matrimonio se celebra
sin que la dote se haya pagado realmente. Primero se juzg que creaba una presuncin indestructible del pago de
la dote, al igual que una prueba escrita. No es inicuo negar toda accin al esposo dotado cuando pudo creer en un
retardo, y esperar que pronto se le pagara la dote?
Adems, la clusula contenida en el contrato de matrimonio no puede tener la fuerza probatoria de una prueba
literal, pues se redacta cuando todava no se debe la dote; no se redacta la prueba de un hecho antes de que se
haya realizado. Por tanto, debe reservarse al esposo el derecho de probar que la dote no le fue pagada, la que
podr rendirse por todos los medios posibles. El nico efecto de la clusula antes indicada, es en consecuencia
desplazar la prueba, atribuyendo al hecho de la celebracin del matrimonio la fuerza de una presuncin simple,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_198.htm (5 de 10) [08/08/2007 17:42:01]
PARTE SPTIMA
que dispensa al constituyente de presentar un recibo en regla cuando se pretenda liberado. As se ha presenciado
la jurisprudencia.
Presuncin de pago
En un caso particular en favor del rgimen dotal, la ley establece en provecho de la mujer una presuncin de pago
de la dote, que la permite reclamar su restitucin, sin tener nada qu probar (artculo 1569). No se aplica en
ningn otro rgimen; es un texto excepcional, particular a la mujer casada bajo el rgimen dotal.
Curso de los intereses
La dote produce intereses de pleno derecho a partir del da del matrimonio, sin distinguir si ha sido constituida
por un tercero o por los padres (arts. 440 y 1548). Es sabido que, segn el derecho comn (artculo 1153), los
acreedores de sumas de dinero no tienen el derecho a los intereses moratorios, sino a partir de la interpelacin,
salvo en los casos en que la ley declara que se causan de pleno derecho.
La constitucin de dote es uno de estos casos excepcionales, porque la dote est destinada a subvenir a los gastos
del hogar, y porque siempre es perjudicial para los esposos el retardo en el pago. Para esto, existe un doble
motivo; la ley no ha querido obligar a los hijos a actuar judicialmente contra sus padres; adems, se considera que
el constituyente ha querido asegurar a los futuros esposos las rentas de la dote, desde el da del matrimonio,
puesto que necesitan de ella para vivir.
Los intentases corren, dice la ley, incluso cuando se establezca plazo para su pago salvo pacto en contrario. La
doble disposicin de los arts. 1440 y 1548 supone una dote prometida en efectivo. Si la dote se compone total o
parcialmente de objetos que no produzcan intereses, ni fruto alguno, como el mobiliario del hogar, el retardo del
constituyente no lo obliga a pagar daos y perjuicios, sino de acuerdo con el derecho comn, es decir, despus de
constituirse en mora y en caso de que se pruebe la existencia de perjuicios.
Prescripcin de los intereses
A pesar del favor de que goza la dote, sus intereses permanecen sometidos a la prescripcin de cinco aos,
establecida por el artculo 2277.
26.3.3.2 Garanta
Su existencia
Todo constituyente de la dote est sujeto a la obligacin de garanta (arts. 1440 y 1547). Se trata de otra
excepcin al derecho comn. Como regla general el donante no garantiza lo que dona, salvo en razn de un hecho
personal. En materia de dote, la garanta se debe por virtud de la ley y por efecto de una presuncin de voluntad.
La dote no es una liberalidad ordinaria; tiene un destino obligatorio y debe servir para el pago de las obligaciones
que origina el matrimonio. Por tanto, es natural presumir que el constituyente ha querido asegurar su beneficio al
esposo dotado por l, garantizndolo contra toda eviccin.
Algunas sentencias antiguas explicaban en otra forma la existencia de la garanta; afirman que la constitucin de
dote es un acto a ttulo oneroso. Esta base es falsa, como se ha visto por el anlisis de la constitucin de dote.
Personas responsables de la garanta
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_198.htm (6 de 10) [08/08/2007 17:42:01]
PARTE SPTIMA
Toda persona..., dice la ley. Por consiguiente, la mujer garantiza la dote, cuando se ha constituido sta con sus
propios bienes. Si embargo, el principio que obliga al constituyente a la garanta puede ser contrariado por otra
regla; no existe garanta en las transmisiones que tienen por objeto una universalidad (artculo 1696). Ahora bien,
la mujer puede constituir en dote todos sus bienes o una parte de ellos a ttulo universal.
Por ejemplo, en los regmenes de comunidad o sin comunidad, todos los bienes de la mujer son dotales, por lo
menos, en cuanto al goce; en el rgimen dotal, la constitucin de la dote puede recaer sobre todos los bienes,
presentes y futuros. En este caso, el marido no adquiere derechos sobre los bienes de la mujer, sino en el estado
en que se encuentren y ninguna garanta le es debida si sufre la eviccin de un bien particular.
Personas que tienen derecho a la garanta
Es necesario recordar el carcter complejo de la constitucin de dote, nica que permite resolver todas las
dificultades que presenta esta teora. Cuando la constitucin se hace por un tercero en provecho de la mujer, en el
fondo de este acto nico hay un doble contrato: 1. Una donacin hecha a la mujer, por sus padres o por un tercero,
2 Una aportacin de la dote hecha por la mujer al marido.
Por consiguiente, el donatario directo no es el marido, sino la mujer; el marido recibe la dote de sta y no del
constituyente. Por tanto, es causahabiente de su mujer; su situacin es casi la misma que la de un subadquirente.
De esto debe concluirse que la garanta se debe primero por el constituyente a la mujer, y despus por sta a su
marido. El marid puede tambin, como todo cesionario, remontarse por la accin de garanta hasta el
constituyente, actuando a nombre de su mujer.
Extensin de la garanta
Se determina segn los principios del derecho comn. Domat extenda a los constituyentes de la dote, las reglas
de la garanta que deben el vendedor o el cedente. No se puede empero extender a la dote el artculo 1631, que
obliga al vendedor a restituir, en todo caso, el precio que ha recibido, aun cuando la cosa haya disminuido de
valor con posterioridad a la venta, pues no existe precio.
Por consiguiente, la obligacin del garante se reduce siempre a indemnizar al esposo del valor que tena, en el
momento de la eviccin, el bien de que fue privado por un tercero. La garanta se debe por los crditos a cargo de
insolventes, que se hayan dado en dote.
26.3.4 CONSTITUIDA COMO RENTA
Ventajas del procedimiento
Frecuentemente ocurre que los parientes, en lugar de proporcionar una dote en bienes races o en valores muebles,
es decir, un capital, se comprometen simplemente a pagar una pensin anual en proporcin a su fortuna. Es este
un procedimiento comn que evita enajenar o dividir los dominios, y que adems pone al hijo dotado al abrigo de
muchos riesgos.
Por otra parte, numerosos padres, al casar a su hija, temen poner inmediatamente un capital considerable a
disposicin de su yerno, sobre todo, cuando este se dedica a negocios o especulaciones capaces de absorber la
fortuna de su mujer. En la prctica, las rentas prometidas a ttulo de dote, han provocado diversas cuestiones
delicadas que se estudiarn a continuacin.
Efecto de la muerte de uno de los cnyuges
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_198.htm (7 de 10) [08/08/2007 17:42:01]
PARTE SPTIMA
Se ha preguntado primero si la renta debe continuar en provecho del suprstite, cuando uno de los dos esposos
muera. Se impone una distincin. Si el esposo dotado es el suprstite, la renta constituida en su favor debe
pagrsele mientras viva, incluso despus de la disolucin de su matrimonio. El matrimonio cre para este esposo
obligaciones que no se extinguen al disolverse, aun cuando no queden hijos. La renta se constituy con motivo
del matrimonio, pero no solamente por su duracin.
Si el esposo dotado es el que muere, la renta debe extinguirse, por lo menos en principio, pues debe estimarse
establecida en consideracin a la persona y, por consiguiente como vitalicia. Por excepcin, se puede admitir que
el cnyuge suprstite tendr derecho a ella, si hay hijos; pero esto es efecto de la reversibilidad de la renta. Por
otra parte, estas reglas slo se aplican a falta de clusulas especiales, las que raramente dejan de pactarse.
Convencin de reversibilidad
La renta dotal puede estipularse reversible, despus de la muerte del esposo dotado, en provecho de los hijos por
nacer del matrimonio. Siendo vitalicia la renta, est destinada a extinguirse por la muerte del esposo; si se quiere
que sus hijos se aproveche de ella, slo existe un medio prctico para ello; constituir la renta en favor del esposo
dotado, pero sobre la persona del constituyente.
Ya sabemos que la renta se constituye sobre una persona, cuando es sta quien, con su muerte, determina la
extincin de la renta. Por tanto, he aqu cmo sucedern las cosas. Si el padre donante muere antes que el esposo
dotado, la renta se extingue, pero nada pierde el esposo dotado, pues hereda a su padre percibiendo en lo futuro,
como propietario, los frutos con ayuda de los cuales se le pagaba la renta. Si es el esposo dotado el que muere
primero, no se extingue la renta, puesto que todava vive la persona sobre la cual recae, es decir, el constituyente,
por tanto, esta persona debe continuar pagndola en provecho de los hijos del esposo fallecido.
Dificultades en el punto de vista fiscal
Han surgido algunas dificultades para saber a que ttulo los hijos nacidos del matrimonio recibirn la renta dotal.
En la prctica, la cuestin se plantea con motivo de la percepcin de los derechos de traslado. La administracin
pretenda que los nietos del constituyente pagasen el elevado impuesto causado por las donaciones intervivos;
interpretaba la clusula del contrato del matrimonio como si los nietos fuesen personalmente donatarios de su
abuelo.
La tesis de la administracin no era admisible. Si se tratara de una donacin, sera nula, pues no pueden hacerse
donaciones a personas que todava no estn concebidas al autorizarse la escritura, como los hijos por nacer del
matrimonio. Esto slo es posible en la hiptesis de la institucin contractual (artculo 1082), que es una donacin
de bienes futuros, no siendo ste el caso.
Por tanto, los nietos se aprovechan de la renta como herederos del esposo dotado. Es una renta que no se limita a
la vida del donatario y que, por consiguiente, aun no se ha extinguido; la encuentran en la sucesin de su padre o
madre, y les es transmitida a ttulo de herencia. En consecuencia, solo deben pagar por esta renta el impuesto
sobre herencias.
26.3.5 COLACIN
26.3.5.1 Situacin ordinaria
Efectos de las reglas de la colacin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_198.htm (8 de 10) [08/08/2007 17:42:01]
PARTE SPTIMA
La colacin es la obligacin impuesta a un heredero, que ha recibido una liberalidad del difunto, de devolver su
importe a la masa, antes de la particin, cuando acepta la sucesin y concurre con otras personas.
La colacin de los muebles se hace por deduccin (en moins prenant) (artculo 868), es decir, el donatario que
sucede al donante imputa sobre su parte hereditaria, los muebles que ha recibido, teniendo derecho nicamente al
excedente de su porcin. La colacin de los inmuebles se hace de dos formas; en especie, siempre que el
donatario conserve la propiedad de ellos; por deduccin cuando los haya enajenado (arts. 859 y 860).
Cuando la colacin de un inmueble se hace en especie, se resuelven los derechos reales constituidos por el
donatario a menos que la particin incluya este inmueble en su porcin (artculo 865).
Apliquemos estas reglas de la colacin a la dote constituida por un tercero, en favor de la mujer y aportada por
ella a su marido, suponiendo primero que se trata de una dote inmueble.
Sabemos que en principio la mujer permanece propietaria de su dote; la aportacin que hace nicamente confiere
al marido un simple derecho de goce. La colacin de la dote a la sucesin del constituyente debe hacerse en
especie, perdiendo el marido su derecho de goce sobre el inmueble donado, a menos que este bien vuelva a su
mujer por efecto de la particin. La colacin de un inmueble dotal no se har por deduccin, sino cuando el
marido haya adquirido la propiedad del mismo, conforme al artculo 1552. Cuando la dote, cosiste en efectos
muebles o en dinero, la colacin se hace siempre por deduccin.
26.3.5.2 Dispensa excepcional
Disposicin legal
En un caso particular, la mujer dotada se encuentra dispensada por la ley de hacer la colacin de su dote (artculo
1573). Esta dispensa la aprovecha la mujer cuando su padre la ha casado con un hombre que era ya insolvente el
da del matrimonio, sin tener oficio o profesin que pudiera sustituir a la fortuna.
Exigir de la mujer la colacin de la dote que haya recibido, sera hacer caer sobre ella la consecuencias de una
culpa cometida por su padre; es ms justo que la prdida sea a cargo de la sucesin total y que los otros hijos
soporten su parte. Por ello la ley dispensa a la mujer dotada que quiera heredar a su padre, de colacionar su dote la
cual quiz se haya consumido; nicamente la obliga colacionar su accin de restitucin contra el marido.
En esta forma los riesgos de la insolvencia del marido son a cargo de la sucesin del constituyente, la que
obtendr lo que pueda del concurso del marido. La dispensa de colacin nicamente se justifica por la culpa del
constituyente; es imposible excusar a un padre que ha casado a su hija en tales condiciones, sin tomar las
precauciones necesarias para salvaguardar su dote. Por tanto, si el marido ha llegado a ser insolvente despus del
matrimonio, o si tena un oficio o profesin que le proporcionara recursos, la prdida de la dote recaer
nicamente sobre la mujer (artculo 1563, inc. 2).
Casos de aplicacin del artculo 1673
El artculo 1573 es una disposicin favorable, que debe interpretarse
restrictivamente. De aqu la doble consecuencia siguiente:
1. Es inaplicable cuando la dote no ha sido constituida por el padre;
2. Es propia al rgimen dotal. En efecto, se encuentra consagrada en el captulo lll, con respecto de este rgimen.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_198.htm (9 de 10) [08/08/2007 17:42:01]
PARTE SPTIMA
lguales razones de equidad existen, evidentemente, para conceder el mismo favor a una joven que haya contrado
matrimonio bajo el rgimen de comunidad con un hombre sin recursos. Sin embargo, la opinin general restringe
la aplicacin del artculo 1573 al rgimen dotal, porque la regla que contiene se tom del derecho romano, que era
extraa a las regiones consuetudinarias y que slo se mantuvo para respetar la costumbres de las poblaciones del
medioda.
26.3.5.3 Clusulas
Frmulas
Frecuentemente se encuentra en los contratos de matrimonio una clusula relativa a la colacin de la dote, que ya
es antigua, pues Pothier se refiere ella. Se emplea cuando la dote es constituida al mismo tiempo por el padre y la
madre, y tiene por objeto mantener la igualdad entre los hijos. Se estipula que la dote se da como anticipo de
herencia (avancement dhoirie) sobre la sucesin del cnyuge que primero fallezca, o que la dote se imputar en su
totalidad sobre la sucesin de ste.
Pero en esta forma que es una primitiva redaccin, la clusula es incompleta y corre el riesgo de producir
consecuencias enojosas como veremos al estudiar sus efectos; la mejor frmula que debe emplearse consiste en
agregar que la dote se imputar subsidiariamente sobre una sucesi
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_198.htm (10 de 10) [08/08/2007 17:42:01]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 27
RGlMEN DE COMUNIDAD
CAPTULO 1
HlSTORlA
27.1.1 CONJETURAS
Costumbres romanas
La historia de la comunidad fue por mucho tiempo desconocida, y varios puntos son dudosos u oscuros.
lntilmente se ha buscado su origen en el derecho romano. Se cita, sobre todo, un fragmento de Scaevola, en
donde habla de un hombre qui societatem omnium bonorum cum conjuge sua per aunas quadraginta habuit.
Pero no se trata sino de una aplicacin del contrato ordinario de sociedad entre dos esposos. Se encuentra otra
alusin al mismo hecho en un epigrama de Marcial en Nigrina, donde se lee; Gaudentem socio participique viro.
Pero conocemos bien, por numerosos textos, las costumbres de los antiguos, para estar seguros que este empleo
de la sociedad entre esposos debi ser raro, y que la mayora de las personas contratan matrimonio bajo el
rgimen dotal, que es un rgimen de separacin de bienes.
Costumbres galas
Otros autores han credo encontrar la comunidad entre los galos. Se apoyan en un pasaje de Csar, De bello
gallico. Csar dice que el marido que recibi de su mujer pecunias dotis nomine debe tomar una cantidad igual de
su propia fortuna, para reunirla a lo que le ha donado su mujer; tantus ex suis bonis, timatione facta, cum
dotibus communicant. He aqu, pues, una masa comn entre esposos; no es ste el origen de la comunidad
francesa?
Csar agrega que esta masa comn llega a ser en su totalidad propiedad del suprstite. Evidentemente esta
institucin es extraa a las costumbres romanas, pero todava no es la comunidad francesa, sino un ganancial de
supervivencia, que recae sobre un grupo muy limitado de bienes. Por otra parte, es indudable que Csar, en este
pasaje, designa con el nombre pecunia, al ganado, los rebaos, y no el dinero. Se demuestra esto con las palabras
stimatione facta y fructus servantur. Tal es el sentido antiguo de la palabra latina pecunia traduccin acorde con
nuestros conocimientos sobre los celtas; as, en las costumbres galas, la aportacin de la mujer consista en
ganado; animalis quae secum a parentibus ad duxit.
27.1.2 ORlGEN
Su fuente
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_199.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:42:03]
PARTE SPTIMA
Es verosmil que la comunidad se haya formado en la alta edad media, quizs del siglo VIII al X.
Desgraciadamente los textos que poseemos sobre esta poca son muy raros, y estn lejos de aclararnos de una
manera total la cuestin. Solamente se advierte en ellos que los germanos consideraron en todo tiempo, como una
categora aparte, los bienes que ms tarde se llamaron gananciales (conqute), es decir, los que el marido y la
mujer adquieren juntos durante el matrimonio, y que de acuerdo con el uso el marido donaba una parte de stos a
la mujer, al mismo tiempo que una parte de sus propios para el caso en que ella le sobreviviera.
Lo que la mujer obtena as en virtud de una donacin (dotalicium), de su marido, termin por atribursele de
pleno derecho y poco a poco se desdobl; sobre los propios del marido, se convirti en el donaire; sobre los
muebles y gananciales, en la comunidad.
Una diferencia fue establecida inmediatamente sobre los muebles y gananciales, la mujer continu recibiendo su
parte en plena propiedad, como se ve en las cartas citadas en la nota; sobre los propios de su marido, le fue dado
un simple derecho vitalicio, es decir, un usufructo. Es indudable que las ideas cristianas no carecieron de
influencia sobre la comunidad.
Consolidacin del derecho de la mujer
Otra observacin debe hacerse. Parece que en un principio el derecho de la mujer fue una simple ganancia de
supervivencia. As la Ley Ripuaire no le concede su tercera parte en los gananciales sino cuando el marido muere
primero, si virum supervvixerit. Pero muy pronto se sigui la costumbre de considerar que la mujer tiene un
derecho sobre los gananciales, en vida misma de su marido. Ya, en el siglo VII, en las frmulas de Marculf, se ve
a la mujer disponer en vida, en provecho de su marido, de su parte en los gananciales.
Monto del derecho de la mujer
Durante mucho tiempo la parte de la mujer no se fij en una manera uniforme. Era de un tercio en los Ripuaires,
en todo el este de Francia y en el pagus parisiensis (Formules de Marculf). De una mitad entre los sajones. Los
gananciales (qu vir et uxor con quirere potuerunt ) deban dividirse en proporcin a la fortuna de ambos esposos,
si uno de ellos era ms rico que el otro.
Comunidades tcitas (taisibles)
Una costumbre muy lejana, que se desarroll mucho en la Edad Media, influy fuertemente en la formacin de la
comunidad; la existencia de una especie de sociedad particular, llamada socit taisible, que se formaba entre
personas que vivan en un mismo hogar (le mme pot et feu), al fin de un ao y un da de cohabitacin. Esta
sociedad, constante entre los villanos, muy rara entre los nobles, exista tambin entre personas no parientes; con
mayor razn se aplicaba a los esposos. La influencia de estas comunidades sobre la cnyuge se advierte, sobre
todo, por este, doble hecho:
1. Numerosas costumbres no hacan comenzar la comunidad entre esposos sino al fin de ao y un da de
cohabitacin. Se ha objetado que, con excepcin de las tres primeras, estas costumbres no conocan las sociedades
taisibles entre personas no casadas. Esto nicamente prueba que en la poca en que se fijaron y redactaron tales
costumbres, el uso de la sociedades taisibles, que en una verdadera antigedad jurdica, se haba olvidado ya fuera
del matrimonio; pero la huella de su accin es innegable.
2. La comunidad continuaba de pleno derecho, despus de la muerte de uno de los esposos entre el suprstite y los
hijos nacidos del matrimonio, a menos que hubiese inventario y particin. En todas las costumbres esta
prolongacin slo se realizaba entre los pecheros.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_199.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:42:03]
PARTE SPTIMA
Fue Laboulaye el primero en sealar el papel de las sociedades taisibles en la historia de la comunidad entre
esposos. Segn Masse, la sociedad taisible y la comunidad con legal no son causa una de otra, pero ambas se
derivan de una fuente comn, el Gesammte Hand.
La comunidad entra los nobles
En el antiguo derecho francs consuetudinario, reina la diversidad por todas partes. En estas breves indicadores,
no puedo, como sera necesario, seguir su desarrollo por regiones. Pero se debe indicar, cuando menos, que la
comunidad entre nobles se distingue profundamente de la comunidad pechera. Acaso no ha tenido el mismo
origen, ni seguido la misma marcha; durante mucho tiempo la mujer noble posey, como un privilegio exclusivo,
el derecho de renunciar a la comunidad, lo que recuerda los antiguos tiempos de las leyes germanas, segn las
cuales el derecho de la mujer slo era un derecho hereditario.
27.1.3 SlGLOS XVl Y XVlll
Su composicin
Al fijarse el derecho consuetudinario por la relacin de las costumbres,
el uso ms general comprenda en la comunidad:
1. Todos los muebles de los esposos,
y 2. Los gananciales inmuebles, es decir, los inmuebles adquiridos durante el matrimonio a ttulo oneroso pero en
ciertas regiones, principalmente en los pases flamencos, la comunidad haba recibido una mayor extensin.
En muchos lugares, se practicaba la comunidad universal, que comprenda todos los inmuebles pertenecientes a
los esposos, anteriores al matrimonio o adquiridos a ttulo gratuito. Este hecho se explica por las siguientes
consideraciones; Flandes contaba con grandes ciudades comerciantes; la fortuna mueble haba adquirido all gran
importancia y la colaboracin de la mujer en los negocios del marido era utilsima; adems, en las ciudades, los
bienes comprendidos dentro de las murallas de las regiduras se encontraban liberados del vnculo feudal por las
cartas municipales.
Por tanto, estos bienes podan transmitirse libremente y como consecuencia quedar comprendidos en la
comunidad; por ello, el derecho de las ciudades fue siempre ms amplio en materia de comunidad que el derecho
del campo. Muchos estatutos municipales beban adoptado la comunidad universal; as, en Bugres, la comunidad
comprenda todos los bienes, salvo los feudos. Pero en la mayor parte de la Francia consuetudinaria, durante los
dos o tres ltimos siglos, existi la tendencia de restringir la comunidad por convenciones particulares; la prctica
se inclin cada vez ms por el sistema de la comunidad reducida a los gananciales,
Facultad del marido
Adems de la existencia de bienes comunes, el rgimen de comunidad tena otro carcter que antiguamente le era
propio; la gran extensin de las facultades concedidas al marido sobre la persona y bienes de su mujer. Los
derechos conferidos sobre los bienes se derivan del derecho de potestad que la costumbre le reconoci sobre la
persona.
Puesto que los maridos tienen potestad sobre las personas (de las mujeres), con mayor razn la tienen sobre sus
bienes. Esta potestad marital, desconocida en el sur y el derecho romano proviene del mundium germano, especie
de tutela del marido sobre su mujer, que en la Edad Media se converta en la mainbournie (mundebordium). las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_199.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:42:03]
PARTE SPTIMA
mujeres francas, decida Loysel, estn bajo la potestad de su marido y no bajo la de sus padres.
Este poder marital se llamaba algunas veces bail; otras, esta palabra designaba al marido mismo considerado
como protector de un incapaz. El marido tiene el gobierno y administracin de los inmuebles y heredades de su
mujer, y sin procuracin de ella puede obrar en su nombre como marido y protector (baill).
Tres son las consecuencias de esta potestad marital:
1. El marido ejerce sobre los bienes comunes un poder de disposicin absoluta. El marido es seor de los muebles
y gananciales inmuebles adquiridos, durante el matrimonio de aquel con su mujer, de tal manera que puede
venderlos, enajenarlos e hipotecarlos, disponer de ellos por donacin o en cualquiera otra forma de disposicin
intervivos, como le plazca y segn su voluntad, sin el consentimiento de su mujer, a persona capaz y sin fraude.
2. Era el marido, y no la mujer quien administraba lo bienes propios de sta y quien tena su goce.
3. El marido poda demandar la nulidad de los actos realizados por su mujer sin su consentimiento.
Derecho de la mujer
Las facultades tan considerables del marido, lo convertan en amo y seor de la comunidad, y casi extinguan los
derechos de la mujer sobre los bienes comunes. Dumoulin deca que en vida del marido, la mujer no era
copropietaria y que solamente tena esperanza de llegar a serlo; Proprie non est socia, sed speratur fore. Era ste
un recuerdo del derecho primitivo y de la poca en que todava no exista la comunidad, cuando la mujer
solamente tena derecho a una parte de los gananciales, a ttulo de ganancia de supervivencia.
Algunas costumbres haban conservado hullas ms o menos acentuadas de este estado; entre el hombre y la mujer
unidos por matrimonio no existe comn de bienes; el marido por s solo, sin la opinin y consentimiento de la
mujer, puede disponer de ellos como mejor le parezca. Sin embargo, a la defuncin del marido participa en ellos
la mujer.
Rgimen particular a Normanda
Normanda rechazaba tambin el sistema de la comunidad, y slo confera a la mujer un tercio de los bienes a la
defuncin del marido (artculo 389). Esta provincia presentaba otra particularidad, debido a la cual se ha
comparado su rgimen matrimonial con el dotal. Exista la regla que las bienes de la mujer no deban perderse .
Sin embargo, los bienes de la mujer no estaban afectados de una verdadera inalienabilidad, semejante a la de la
dote bajo la ley romana.
El inmueble dotal poda ser enajenado vlidamente por el marido, con el consentimiento de la mujer; pero si
despus de la disolucin del matrimonio el marido o sus herederos no podan restituir a la mujer o a los herederos
de sta el valor del inmueble enajenado, se conceda a aquella una accin contra el adquirente; por tanto, era una
simple accin subsidiaria.
Los caracteres excepcionales de las costumbres normandas, se deben, sin duda del hecho de que los normandos se
establecieron en Neustrie varios siglos despus de las grandes invenciones; como fueron los ltimos en llegar,
conservaron las tradiciones germanas, en una poca en que el derecho nacional francs casi ya estaba formado.
27.1.4 COMUNlDAD EN EL EXTRANJERO
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_199.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:42:03]
PARTE SPTIMA
Nociones sumarias
En el extranjero el rgimen de comunidad se practica en varios pases. En Blgica, el cdigo de Napolen est
todava en vigor. En Holanda, el rgimen legal es la comunidad universal (artculo 174, C.C. holands); pero
puede reducirse a los gananciales o excluirla totalmente por estipulaciones particulares.
En ltalia, la comunidad, que era desconocida, fue introducida en vida de Napolen al mismo tiempo que el
Cdigo Civil; pero se extendi tan poco en las costumbres del pas, que el nuevo Cdigo Civil italiano, en vigor
desde 1876, ni siquiera permite adoptar por una convencin especial, por lo menos en su forma amplia, una
comunidad legal, que constituye el derecho comn en Francia. Solamente puede estipularse una comunidad
reducida a los gananciales. En Alemania y Suiza, las partes son libres para adoptar, por contrato de matrimonio,
todos los tipos de comunidad.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_199.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:42:03]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 27
RGlMEN DE COMUNIDAD
CAPTULO 2
CARCTER Y NATURALEZA
27.2.1 ANLlSlS
Caracteres excepcionales de la comunidad
La comunidad es una sociedad de bienes establecida entre esposos, pero no es una sociedad ordinaria; por ello no
se le da este nombre. La comunidad conyugal difiere de las sociedades propiamente dichas, en que su
funcionamiento y administracin no se dejan a las convenciones libres de las partes.
En una sociedad ordinaria los socios reglamentan su gestin segn su voluntad; confieren a quien les parece la
direccin de los negocios sociales; restringen o extienden segn su voluntad las facultades del gerente; adems, si
nada se ha establecido, cada socio tiene derechos y facultades iguales (artculo 1859).
En la comunidad todo es reglamentado por la ley; la comunidad tiene un jefe necesario que es el marido; sus
facultades estn determinadas por el cdigo y no pueden ser afectadas por el contrato de matrimonio. Tambin en
otro punto de vista, los esposos son menos libres que los socios ordinarios; la ley misma determina el principio y
fin de la comunidad y no pueden estipular otras fechas, asociarse o separarse cuando quieran.
En cambio, la sociedad conyugal ha sido liberada de algunas reglas restrictivas que se aplican a las sociedades
ordinarias, pero stas se refieren nicamente a la composicin de la masa comn y a su modo de particin. Los
esposos pueden comprender en la comunidad sus bienes futuros en plena propiedad, lo que es contrario al artculo
1837; pueden atribuir la totalidad de los beneficios al esposo suprstite, lo que es contrario al artculo 1855.
As, la comunidad est regida unas veces de una manera ms liberal y otras de una manera ms severa que las
otras sociedades. Tal como es organizada por la ley, la comunidad solamente puede existir entre esposos, nunca
se prolonga a la muerte de uno de ellos con sus hijos otros herederos, en tanto que segn el artculo 1888, cuando
se trata de una sociedad ordinaria, los herederos de un socio pueden ocupar el lugar de ste en la sociedad cuando
as se haya convenido.
Doble sentido de la palabra
El trmino comunidad designa dos cosas distintas:
1. A los esposos mismos, considerados como socios. As, se dice que la comunidad es acreedora o deudora.
Significa esto que el papel del deudor o del acreedor es ocupado por ambos esposos a la vez.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_200.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:42:05]
PARTE SPTIMA
2. Los bienes comunes. Por ejemplo, se dice que un acreedor tiene accin a cargo de la comunidad, cuando tiene
como garanta el patrimonio comn a ambos cnyuges.
Principio de la comunidad
La comunidad se forma de pleno derecho en el momento preciso de celebrarse el matrimonio. En estos trminos
debe traducirse la formula el da del matrimonio, empleada en el artculo 1399.
Estado indiviso de la comunidad
Frecuentemente se ha preguntado si la comunidad est dotada de la personalidad civil, de modo que deba
considerarse que constituye, entre los bienes propios del marido y de la mujer, el patrimonio de una tercera
persona, la que sera ficticia, o bien si esta masa comn es simplemente propiedad indivisa de ambos esposos.
lnters de la cuestin
Si la comunidad es una persona moral, es ella la propietaria durante el matrimonio, y la indivisin entre los
esposos slo existe desde el da en que la comunidad se disuelve; una vez desaparecida la persona ficticia, ambos
esposos llegan a ser propietarios de los bienes que se consideraban propiedad de aquella; por consiguiente, el
efecto declarativo de la particin se producir nicamente desde el da de su disolucin.
Por el contrario, si la comunidad no es una persona civil, la indivisin comienza para los esposos desde el da del
matrimonio, por lo que hace a los bienes anteriores a ste, y en cuanto a los nuevos bienes, se establece a medida
que se adquieren. El efecto retroactivo de la particin se remontar, para cada uno de ellos, mucho ms all en el
pasado, que con el sistema anterior. Por tanto, parece que el debate provoca numerosas cuestiones prcticas.
Pero no es as. En efecto, qu inters hay en determinar el da ms o menos alejado en que comienza la
indivisin? Saber si el acto realizado por uno de los esposos, en relacin a un bien determinado (enajenacin,
hipoteca, etc.), es vlido por haber sido realizado por el propietario definitivo de este bien, o si es nulo por
reputarse retroactivamente ya que el autor no ha tenido nunca la propiedad.
Ahora bien, esta aplicacin prctica de la cuestin desaparece ante la minuciosa reglamentacin legal de las
facultades del marido. Cualquiera que sea el resultado de la particin, la suerte del acto realizado por la mujer o
por el marido se halla determinado de una madera precisa y cierta. Entonces qu importa que el marido haya
obrado como administrador de una sociedad civil dotada de personalidad, como gestor de bienes indivisos entre
su mujer y l?; deben respetarse todos los actos que haya celebrado regularmente y anular todos los dems.
Las consecuencias prcticas de la cuestin llegan a ser as muy raras. La principal se presenta al liquidar el pasivo
comn despus de la disolucin de la comunidad; surge entonces un conflicto entre los acreedores personales de
cada esposo y los acreedores de la comunidad. En un caso semejante, cuando se trata de sociedades, que son
personas civiles, se admite que los acreedores sociales tienen un derecho de preferencia sobre el activo social
contra los acreedores personales de los socios.
Se considera que la sociedad sobrevive a s misma para su liquidacin, impidiendo la confusin de su activo
particular con el activo, propio a cada uno de sus miembros; el activo social se atribuye as en su totalidad a los
acreedores sociales, antes que los acreedores personales de los socios puedan afectarlo. De admitirse la idea de
personalidad es necesario aplicar la misma regla a los acreedores de la comunidad y de los esposos. En caso
contrario, cada mitad de la masa indivisa se confunde con los bienes de los esposos, y los acreedores comunes
sufren por una parte el concurso de los acreedores del marido y por otra, el de los acreedores de la mujer.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_200.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:42:05]
PARTE SPTIMA
Solucin
El problema planteado por la comunidad se consideraba antiguamente como un simple caso particular de una
cuestin ms general, relativa a todas las sociedades civiles, resolvindose ambas por la negativa. Desde que la
corte de casacin reconoci la personalidad de las sociedades civiles ordinarias, no puede seguirse el mismo
razonamiento. Sin embargo, es indudable que no ha cambiado la solucin para la comunidad conyugal, y que
todava permanece en el mismo estado que presentaba en el derecho antiguo.
Siempre se ha considerado a los esposos como copropietarios y al marido como seor y amo de los bienes
comunes, lo que excluye la idea misma de una tercera persona, que no sera sino un representante. Nada, en los
trabajos preparatorios ni en los textos permite pensar que el Cdigo Civil haya abandonado el punto de vista
tradicional; adems, la nueva solucin de la jurisprudencia es especial a las sociedades de derecho comn.
Por tanto, la comunidad entre esposos ha permanecido en el estado en que se encontraba; una copropiedad. Varias
sentencias expresamente decidieron que la comunidad no constituye una persona moral. Sin embargo, no debe
considerarse esta copropiedad como una simple indivisin, pues se funda en la idea de asociacin organizada par
la ley. Slo termina por la particin en los casos previstos, existiendo entre el patrimonio comn y los patrimonios
propios relaciones jurdicas que nicamente pueden explicarse mediante cierta individualidad del patrimonio
comn.
Por otra parte, el derecho de los esposos en la comunidad es un derecho mueble, incluso cuando existan en ella
inmuebles comunes.
Observacin
Habitualmente se distinguen tres variedades de la comunidad.
1. La comunidad legal;
2. La comunidad reducida a los gananciales,
y 3. La comunidad universal. En realidad no existen tres regmenes distintos. El mismo rgimen funciona
siempre; las facultades del marido y los derechos de la mujer son los mismos. Comprese el artculo 1528.
Solamente cambia la composicin activa y pasiva de la masa comn que es ms o menos extensa.
En consecuencia, sin ningn inconveniente se puede reunir, en una teora nica, la explicacin de estas tres
especies de comunidades, a reserva de explicar oportunamente en qu difiere su respectiva composicin.
27.2.2 APREClAClN CRTlCA
27.2.2.1 Ventajas del rgimen
Conformidad con la institucin del matrimonio
De todos los regmenes matrimoniales, el de comunidad es indudablemente el ms conforme can la idea que los
pueblos modernos tienen de la familia y del matrimonio. La separacin de bienes, salvo que existan razones
excepcionales, no es natural en el matrimonio; como dice Glasson, es contradictorio que dos personas que
comparten el mismo hogar domstico, tengan intereses totalmente distintos en sus bienes.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_200.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:42:05]
PARTE SPTIMA
Su adaptacin a las necesidades del comercio
El rgimen de la comunidad concuerda maravillosamente con las costumbres de los pueblos comerciantes. En la
Edad Media se desarroll, sobre todo, en las ricas y excepcionalmente activas poblaciones de Flandes y Holanda.
En esto pases la comunidad lleg a ser universal, y muy pronto los inmuebles, como los muebles, llegaron a ser
comunes.
No se han perdido estas tradiciones, pues Laurent, en su anteproyecto de revisin del Cdigo Civil para Blgica,
adopta la comunidad universal como rgimen legal. No obstante, la forma que mejor conviene a las costumbres
francesas es la comunidad reducida a los gananciales la que se adopta en la mayora de las capitulaciones
matrimoniales.
27.2.2.2 lnconvenientes
Necesidad de una particin
La crtica ms grave que se le ha hecho, es la necesidad de una particin y de una liquidacin general entre el
esposo suprstite y los herederos del premoriente. Se necesitan entonces fuertes cantidades en efectivo para
liquidar las restituciones, que no siempre pueden pagarse con bienes en especie; tienen que venderse los valores
que representan una gran parte del activo total, o dividir o vender los establecimientos de comercio, cuando
existen.
Los acreedores se presentan, exigen garantas, porque temen fraudes, y se muestran tanto ms exigentes cuanto es
imposible darles una satisfaccin inmediata. A menudo los esposos habran realizado buenos negocios, de haber
durado ms el matrimonio; la defuncin de uno de ellos se convierte para el otro en una causa de ruina. Puede
remediarse este inconveniente mediante una clusula que permita a uno de los esposos, tomar de la comunidad los
bienes indispensables para continuar la explotacin. Esta clusula es muy frecuente entre los comerciantes,
quienes estipulan el derecho de recobrar el establecimiento de comercio. Se ha empleado tambin para la
explotacin agrcola.
Pero es necesario, naturalmente, redactar entonces un contrato de matrimonio, lo que no deja de ocasionar gastos.
Desigualdad de las aportaciones
Tal como ha sido organizada por la ley, la comunidad produce otro efecto molesto. La entrada en la comunidad de
los muebles que los esposos poseen al casarse, o que posteriormente adquieran por herencia puede llegar a un
resultado injusto; si la fortuna mueble de uno de los cnyuges es considerablemente mayor que la del otro, pierde
aquel la mitad de l en provecho de ste.
Se evita ese resultado celebrando un contrato de matrimonio, lo que no es difcil, puesto que se supone que uno de
los esposos o su familia posee una fortuna importante. La comunidad legal es sobre todo, el rgimen de los
pobres, de los hogares modestos, que solamente tienen poco capital.
Facilidades excesivas del marido
Se criticaba duramente el rgimen de comunidad porque no protege suficientemente las ganancias personales de
la mujer, cuando sta tiene un oficio o una profesin que le proporcione medios de vida. Estaba obligada a
entregar a su marido todo le que ganaba; salarios, beneficios, etc., y si el marido era un ebrio o disipador, la mujer
y los hijos no se aprovechaban de un ganancial que a veces hubiera bastado para asegurarles su existencia.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_200.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:42:05]
PARTE SPTIMA
La Ley del 9 de abril de 1881 haba remediado parcialmente esta situacin respecto a los depsitos en las cajas de
ahorro; la Ley del 13 de julio de 1903 concedi a la mujer la libre disposicin de sus salarios honorarios o
ganancias personales. Estas reformas no han producido el efecto til que se esperaba de ellas; la Ley de 1907 ha
permanecido casi ignorada de la prctica, y es difcil combinar su aplicacin con las reglas del rgimen de
comunidad; por otra parte, es necesario reconocer que ninguna regla podra impedir los abusos que de hecho,
puede cometer el marido.
Sin embargo, en la actualidad no son admisibles las facultades excesivas del marido, dada la independencia
reconocida a la mujer en las costumbres y el desarrollo de la instruccin femenina. Se ha propuesto asociar a la
mujer en la gestin de la comunidad, y exigir su concurso para la validez de los actos ms graves. Empero esto
creara dos incapaces en lugar de uno, y la reforma quizs perjudicara a la mujer, puesto que sta sera
responsable por su colaboracin, tanto como su marido.
Ms valdra conferir a cada cnyuge la libre administracin de su patrimonio, suprimiendo la incapacidad de la
mujer casada, y manteniendo la participacin de cada uno de los cnyuges en los gananciales obtenidos durante el
matrimonio, a fin de conservar la profunda ida idea, y los tiles resultados del rgimen de comunidad.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_200.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:42:05]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 27
RGlMEN DE COMUNIDAD
CAPTULO 3
ACTlVO
Advertencia
No siempre es igual la composicin activa de la comunidad; al lado de la comunidad llamada legal, cuya
composicin est determinada por la ley, y que representa el antiguo tipo organizado en la Edad Media por el
derecho consuetudinario, se encuentran otras combinaciones, adoptadas convencionalmente por los esposos y que
constituyen lo que se llama comunidad convencional. De aqu la necesidad de dividir este captulo en dos
secciones, comenzando por el rgimen legal.
27.3.1 RGlMEN LEGAL
Elementos del activo
Segn la ley, el activo comn no absorbe la totalidad de la fortuna de los esposos. Cada uno de ellos conserva
como propios ciertos muebles e inmuebles; por tanto deben tomarse separadamente estas dos categoras de
bienes, para determinar lo que es propio y lo que es comn.
Segn el artculo 1401, el activo de la comunidad comprende:
1. El moblaje, casi en su totalidad.
2. Ciertos inmuebles.
3. El goce de todos los bienes que permanecen propios a los esposos.
Controversia al elaborarse el cdigo
Al determinar la composicin de la comunidad legal, el Cdigo Civil segua las reglas tradicionales del derecho
consuetudinario, aunque se haba propuesto al consejo de Estado innovar ya fuese para extender o para restringir
su activo.
Branger propona la comunidad universal, como en Holanda. Es ste un sistema lgico si se razona de modo
abstracto; la asociacin de los bienes debe ser completa, como absoluta es la unin de las personas. Se encontrara
en ella, adems, la ventaja de simplificar todo y de hacer ms difciles los fraudes. Tronchet hizo que se rechazara
la proposicin, por el temor de trastornar los usos seculares; la comunidad universal no tiene la preferencia de la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_201.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:42:09]
PARTE SPTIMA
poblacin y en la prctica raro es el contrato de matrimonio que la adopta.
Maleville peda, por el contrario, que se estableciera como rgimen legal la comunidad reducida a los
gananciales; si la vida comn debe implicar la comunidad de bienes, y la asociacin de los esfuerzos, la de las
riquezas, esto slo debe ser posible desde el da en que comience el matrimonio; hasta entonces los esposos han
vivido separados y separados deben conservar sus bienes. El sistema de Maleville, tan razonable y justo en s
mismo, fue rechazado por razones prcticas. La comunidad reducida a los gananciales difiere de la comunidad
legal, en que no incluye los muebles de los esposos.
Ahora bien, las personas que se casan sin contrato no hacen inventario de sus muebles; cmo distinguir a falta de
inventario, los muebles propios de los comunes? Para evitar esta dificultad, se estim preferible que la comunidad
comprendiese todos los muebles de los esposos, salvo la facultad de excluirlos por contrato de matrimonio si su
fortuna mueble es de poca importancia.
Presuncin en favor de la comunidad
Segn el sistema de la ley francesa, la comunidad comprende la mayor parte de la fortuna de los esposos. Slo
por excepcin algunos bienes permanecen propios de ellos; es indudable que con el tiempo estas excepciones han
llegado a ser ms numerosas e importantes; pero subsiste el principio. Por ello existe la presuncin de propiedad
en favor de la comunidad; todo inmueble se considera ganancial, salvo prueba de que es propio de unos de los
esposos (artculo 1402). Con mayor razn existe esta presuncin tratndose de los muebles.
27.3.1.1 Mobiliario
ENTRADA GENERAL DEL MOBlLlARlO EN LA COMUNlDAD
Generalidad del principio
Todos los muebles de los esposos quedan comprendidos en la comunidad, salvo algunas excepciones sealadas
ms adelante; todos los muebles presentes, es decir posedos por los esposos el da del matrimonio, y todos los
futuros, o sea, los adquiridos durante el mismo (artculo 1401_1).
Frmula incompleta de la ley
Cuando se trata de los muebles futuros, el texto slo se refiere a los que adquieren los esposos a ttulo de
donacin o herencia. Respecto a los muebles adquiridos a ttulo oneroso, no existe texto.
No es la ley la que ha querido excluirlos de la comunidad; habla de los muebles adquiridos por herencia o por
donacin, para evitar una duda respecto a ella. Por su origen, pudieran haberse considerado destinados a
permanecer propios del esposo que los adquiere pero si estos muebles pertenecen a la comunidad, con mayor
razn debe atribursele los que provienen del trabajo de los esposos o de sus ahorros, porque el fin mismo de su
asociacin es poner en comn su industria y los resultados de sta. Por tanto, debe leerse as el texto; todos los
muebles que los esposos poseen o que llegaren a poseer, inclusive los que reciban durante el matrimonio a ttulo
de donacin o herencia.
Bienes comprendidos en el mobiliario
La expresin mobiliario tiene, en esta materia, un sentido muy amplio; comprende todo bien corpreo o
incorpreo que no sea inmueble. Algunas observaciones bastarn.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_201.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:42:09]
PARTE SPTIMA
1. Crditos. Los crditos entran en la comunidad, incluso cuando sean hipotecarios, y aunque la hipoteca sea un
derecho inmueble; sigue al crdito de que es accesoria.
2. Rentas. No procede ninguna distincin entre vitalicias o perpetuas, desde que el artculo 529, inc. 2 declar
todas las rentas muebles.
3. Seguros sobre la vida. El capital prometido por una compaa de seguros pertenece al asegurado, aunque sea
pagadero solamente despus de su muerte. Figura en su patrimonio, en estado de crdito a plazo, que existe en su
vida y cuya exigibilidad es la nica que se ha diferido. Si el asegurado no dispone de l, como le permite la
pliza, este capital figura en el activo comn y debe dividirse con el cnyuge.
4. Oficios. Siendo el oficio un bien mueble es indudable que queda comprendido en la comunidad, aunque no se
permita ninguna asociacin entre el oficial ministerial y un tercero. Lo que llega a ser comn no es el ttulo o la
funcin, sino slo el valor comercial del derecho de presentacin (Ley del 28 ab. 1816, artculo 91).
5. Establecimientos mercantiles. stos constituyen muebles incorpreos. Por tanto, quedan comprendidos en la
comunidad. Sucede lo mismo tratndose de la oficinas de negocios y de las clientelas, por lo menos de las que
estn en el comercio.
6. lntereses y acciones de las sociedades. Estas acciones o intereses son muebles, aunque la sociedad posea
inmuebles (artculo 529). En consecuencia, los derechos del esposo asociado pasan a la comunidad. Si la sociedad
se disuelve durante el matrimonio, y si el activo se divide en especie entre los socios, los inmuebles que lleguen a
ponerse en la parte del esposo, pertenecern a la comunidad, pues al adquirir su parte en la sociedad, la
comunidad ha sustituido totalmente al esposo.
En lo que se refiere a las porciones sociales en las sociedades de personas, surge una dificultad particular, debida
a que estando asociado uno de los esposos nominalmente, sus socios nicamente lo reconocen a l (artculo 1861,
C.C.). Se ha sostenido que siendo la porcin social incedible, la comunidad slo es acreedora del valor de esta
porcin y que se encontraba en la situacin de las personas asociadas a empresas financieras y a quienes en el
derecho mercantil francs se les llama croupiers.
Pero esta solucin es discutible; la incedibilidad de un derecho no constituye un obstculo para quedar
comprendido en la comunidad. Por lo que hace a las acciones nominativas, deben matricularse a nombre del
marido, pero aunque sean a nombre de la mujer formarn parte de la comunidad. Slo existen dificultades cuando
los estatutos de la saciedad prohben la transmisin de las acciones sin autorizacin del consejo de administracin
de la sociedad.
7. Propiedad literaria, artstica e industrial. Pertenece a la comunidad la propiedad de las obras literarias,
cientficas o de arte, y de las invenciones realizadas o ejecutadas antes o durante el matrimonio? La corte de
casacin sin ninguna indecisin cas una sentencia de la corte de apelacin de Pars, que haba excluido esta
propiedad de la comunidad. Este derecho es, segn la arte, un bien mueble y un producto de la industria, y a este
doble ttulo, debe seguir la suerte de los bienes muebles.
Al razonamiento anterior se agregan los basados en la ley. Se haba pretendido, apoyndose en el artculo 9 del
Decreto de 5 de febrero de 1810, que esta propiedad no entraba en la comunidad sino por una clusula expresa del
contrato de matrimonio. Pero la Ley del 14 de junio de 1860 admiti implcitamente su entrada de pleno derecho
en la comunidad, al hablar de una manera general de los derechos que pueden resultar en favor del cnyuge del
rgimen de la comunidad (artculo 1).
Esta jurisprudencia tiene consecuencias absolutamente molestas. Cuando uno de los esposos muere, si el autor de
la obra es el suprstite, slo tiene derecho a la mitad del producto de su trabajo, la otra mitad pertenece a los
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_201.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:42:09]
PARTE SPTIMA
herederos del premoriente; si es el esposo no tutor tiene derecho a la totalidad del producto, por virtud de la
misma Ley de 1866, pues el cnyuge del tutor tiene el goce total a ttulo de usufructuario.
Por otra parte, si la mujer es autora de la obra, salvo la aplicacin de la Ley del 31 de julio de 1907 a las obras
publicadas durante el matrimonio, solamente podr conservar su derecho aceptando la comunidad, y ver sus
obras sometidas al derecho de administracin que posee el marido sobre los bienes comunes. Todas estas
consecuencias son tan absurdas como injustas.
No parecen fatalmente impuestas por la ley. El derecho de autor no es sino un monopolio de explotacin y, en
consecuencia, el ejercicio de la profesin literaria y artstica, debera permanecer propio al cnyuge autor de la
obra. La misma corte se ha visto obligada a reservar el derecho moral del autor. En realidad, la comunidad
nicamente debera comprender los productos del derecho, el cual debera permanecer propio.
b) MOBlLlARlO PROPlO
Su rareza
No es usual encontrar en la comunidad legal muebles que hayan permanecido propios a uno de los esposos, a
causa del antiguo principio que haca comn todo el mobiliario. Sin embargo, existen algunas categoras. Por una
interpretacin ms liberal, la jurisprudencia hubiera podido llegar a excluir de la comunidad una serie de bienes,
que deberan permanecer propios. Parece no admitirlo ms que cuando el bien tiene valor comercial, o cuando es
inembargable.
Pero no siendo la entrada en comunidad una cesin voluntaria, la incedibilidad del bien no es un obstculo
suficiente para su exclusin. Sera ms racional atender al carcter personal del bien. La comunidad no debe
absorber todos los intereses de los cnyuges. Los bienes y derechos cuyo carcter no es compatible con la
existencia de la comunidad y que constituyen derechos de la personalidad deben permanecer propios.
La jurisprudencia debi haberse inspirado en esta idea para excluir de la comunidad, los derechos de propiedad
literaria, artstica e industrial. Veremos que ha sido mejor inspirada en lo que se refiere a los seguros sobre la
vida, las rentas vitalicias y las indemnizaciones por daos corporales.
Objetos sin valor comercial
En primer trmino deben enumerarse algunos objetos que tienen un carcter personal en el ms alto grado, como
los ttulos de familia, pergaminos y papeles antiguos; los recuerdos de familia, como los retratos, armas,
decoraciones; despus, la recibidas por uno de los esposos y tambin los manuscritos incluso no editados; el
esposo autor tiene derecho para destruirlos. Estos objetos son ms fcilmente excluidos de la comunidad por su
carcter, ya que en su mayora no tienen valor comercial.
Pero no debe irse muy lejos en este sentido, pues la comunidad comprende tambin objetos de uso personal de
cada esposo como los de tocador, las joyas, la biblioteca, armas, etc. Lo mismo sucede con los recuerdos de
familia cuando en s mismos tengan un valor intrnseco capaz de hacer de ellos verdaderos bienes.
Objetos donados con exclusin de comunidad
Es autorizada, para las donaciones y legados, por el artculo 1401-1; el donador o testador puede declarar que lo
que don o entrar en la comunidad. La exclusin puede tambin ser tcita, por ejemplo, para los bienes afectados
de inalienabilidad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_201.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:42:09]
PARTE SPTIMA
Han existido dificultades para el caso en que el esposo donatario sea heredero reservatorio del donante. La
clusula de exclusin es nula, en lo que se refiere a la legtima, por recaer sobre bienes cuya libre disposicin no
tena el donante. Tal es tambin, la opinin general en la doctrina.
Se objetaba que esto era trastornar la legtima contra el reservatorio; no se trataba de despojarlo, sino de
asegurarle personalmente la propiedad exclusiva de los bienes donados; pero es necesario tomar en cuenta la
circunstancia de que la comunidad ha adquirido legtimamente derechos sobre las sucesiones que pare en abrirse
en favor de los esposos, y que tena la seguridad de no ser privada de las que se atribuyesen a los cnyuges como
reservatarios. Por tanto, debe considerarse la comunidad como cesionaria de los derechos de los esposos y con
facultades para ejercerlos por su propio derecho, de manera que el donante no puede privarlos de los bienes que
dona.
Pensiones incedibles
Son igualmente excluidas de la comunidad incluso bajo el rgimen legal, determinadas pensiones vitalicias, como
las pensiones de reforma o de retiro, las pensiones alimentarias, y las rentas vitalicias declaradas inembargables
conforme al artculo 1981. Estas rentas o pensiones son inembargables e incedibles; no pueden entrar en
comunidad. La pensin pagada un obrero como consecuencia de un accidente de trabajo, tampoco entra a formar
parte de la comunidad. Las rentas vitalicias de la caja de retiros por vejez, por su parte, presentan la particularidad
de ser embargables cuando sobrepasan de 360 francos y propias por el total.
lndemnizaciones por daos corporales
La indemnizacin concedida a uno de los cnyuges por los daos corporales que haya sufrido constituye un bien
propio, ya sea que esta indemnizacin se le conceda bajo la forma de un capital o de una renta vitalicia. Esta
indemnizacin representa el perjuicio sufrido por la persona; la disminucin de la capacidad de trabajo. Slo las
utilidades entran en la comunidad. La misma solucin ha de darse al tratarse de una indemnizacin de seguro
contra los accidentes.
Rentas vitalices y seguro sobre la vida
Durante el matrimonio puede constituirse una renta vitalicia o contratarse un seguro sobre la vida en favor del
cnyuge suprstite En este caso, la renta o indemnizacin es propia del suprstite salvo recompensa en provecho
de la comunidad.
Muebles subrogados a los propios
El mueble que se subroga un propio toma el carcter de ste; Subrogatum sapit naturam subrogati. Esta
subrogacin se presenta en diversos casos.
1. Venta de un bien propio. Despus de la venta de un bien propio de unos de los esposos y en tanto no se haya
pagado el precio, el propio es sustituido por el crdito contra el comprador, siendo este crdito propio del esposo a
quien perteneca el bien vendido. Si la comunidad se disuelve antes de que el precio haya sido pagado, el crdito,
que no ha dejado de pertenecer al esposo vendedor, no debe comprenderse en la particin.
2. Reinversin. Cuando el tercero comprador paga el precio de un propio vendido, puede emplearse en la
adquisicin de valores muebles, de manera que stos toman el carcter de propios. Para ello basta observar ciertas
condiciones exigidas por la ley, y que explicaremos a propsito de la reinversin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_201.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:42:09]
PARTE SPTIMA
3. Saldo de la particin. ste puede asimilarse al precio de venta; se atribuye al esposo que ha recibido de sus
coherederos en la particin de una sucesin, una porcin menor que su haber hereditario; la situacin se asemeja a
aquella en que les hubiese vendido el faltante de su porcin hereditaria. Por tanto, este saldo es propio al esposo y
no entra en la comunidad.
4. lndemnizacin de seguro. Cuando se incendia un inmueble propio a uno de los esposos, la indemnizacin
debida por la compaa se subroga al inmueble y no pertenece a la comunidad.
Productos no peridicos
Los objetos muebles provenientes de los propios de los esposos y que no tengan el carcter de frutos no
pertenecen a la comunidad. Tales son los materiales de una casa demolida, los rboles de un bosque no explotado
en cortes regulares, los productos de una cantera abierta durante el matrimonio, y tambin los lotes y primas de
los valores muebles propios.
La comunidad no tiene ningn derecho a ellos, porque se asimila a un usufructuario en todo lo que se refiere a
goce de los propios; por tanto, si al venderse estos muebles el precio fue cobrado por ella, debe una compensacin
al esposo.
Tesoro
El tesoro constituye en principio, un ganancial mueble; cuando es atribuido a uno de las cnyuges juve
inventionis, por efecto de la ocupacin, es comn. Pero si se encuentra en un predio perteneciente a uno de los
esposos, ste adquiere la mitad en calidad de propietario del predio. Esta mitad del tesoro se excluye de la
comunidad, pues se une a la posesin del propio. Por lo dems, esta solucin es controvertida.
27.3.1.2 Inmuebles
Divisin
Los inmuebles son considerados por la ley en forma distinta a los muebles. La parte de la comunidad en ellos es
menor, los propios de los esposos son reservados por la ley, sobre todo entre los inmuebles.
Para determinar los inmuebles propios y los comunes, es necesario
hacer una primera distincin entre:
1. Los inmuebles que los esposos poseen el casarse, y
2. Los que adquieren posteriormente. El principio aplicable a la primera categora es exactamente el contrario del
aplicada la segunda.
a) ANTERlORES AL MATRlMONlO
1 Principio
Frmula y motivo
En principio, los inmuebles que los esposos poseen el da de su matrimonio permanecen siendo propios (artculo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_201.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:42:09]
PARTE SPTIMA
1404, inc. 1). Esta regla, que antiguamente absoluta, sufre en la actualidad una sola excepcin, cuya realizacin
casi es imposible. Es fcil descubrir el motivo de la regla; los bienes anteriores el matrimonio representan
necesariamente la fortuna propia a cada esposo; no son el producto de su colaboracin; cada uno conserva para l
sus inmuebles, y hemos visto la que la misma regla deberla aplicarse a los muebles; no se excluyen stos de la
comunidad, sino para evitar una dificultad prctica.
Aplicacin
Puede ocurrir que un inmueble, adquirido en apariencia durante el matrimonio, deba considerarse anterior a ste.
Por ejemplo, cuando uno de los esposos ha prescrito un inmueble, del que slo era poseedor al contraer
matrimonio, la prescripcin realizada durante sta, es retroactiva cuanto a sus efectos al tiempo en que inici. Por
tanto, el inmueble adquirido en estas condiciones ser propio.
Sucede lo mismo cuando se trata de los inmuebles anteriormente enajenados y recobrados durante el matrimonio
en virtud de una causa anterior. Este inmueble haba sido de la propiedad del esposo antes de su matrimonio, y de
haberlo conservado hubiera sido propio; le ser, si el esposo lo recobra mediante una accin fundada en su ttulo
anterior de propietario. Si se supone que este inmueble habla sido vendido por el esposo, podr recobrarse en
virtud de una accin rescisoria por falta de pago del precio, de una accin de retroventa, de rescisin por lesin o
de nulidad por incapacidad.
En la hiptesis de que se haya enajenado por donacin, podr sta renovarse por incumplimiento de los cargos o
por superviniencia de hijos.
Observacin
No es necesario que la causa que devuelve al esposo su antiguo inmueble, se produzca con efecto retroactivo,
como ocurre tratndose de las acciones de nulidad o de rescisin. La revocacin de una donacin por ingratitud
no es retroactiva. No obstante, el inmueble es propio al esposo porque para l no se trata de una nueva
adquisicin, sino de un retorno a la propiedad cuya causa es un ttulo anterior.
2 Excepcin
Caso previsto por la ley
Antiguamente la regla que reserva como propios a los esposos los inmuebles anteriores al matrimonio era
absoluta, y permita un fraude sealado por los antiguos autores franceses, principalmente por Pothier. Dos
esposos, que posean una fortuna mueble adoptan en su contrato de matrimonio la comunidad legal; si sus
fortunas son iguales o entre ellas existe una diferencia poco importante, no experimentan ni prdidas ni ganancias.
He aqu el peligro; una vez redactado el contrato, uno de ellos realiza su fortuna y adquiere un inmueble antes del
matrimonio. Este inmueble ser propio y el resultado para l consiste en conservar la totalidad de su fortuna
personal, adquiriendo la mitad de la de su cnyuge. Para prevenir este fraude, el cdigo decidi que los inmuebles
adquiridos en el intervalo de ambos contratos pertenece a la comunidad (artculo 1404, inc. 2).
Segn su motivo histrico, el artculo 1404 no se aplicar;
1. Si el inmueble fue adquirido a ttulo gratuito, y
2. Si fue adquirido por permuta de un bien destinado a permanecer como propio.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_201.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:42:09]
PARTE SPTIMA
En ambos casos el otro esposo no sufre ningn perjuicio. Lo anterior explica por qu el texto legal se redact en
trminos muy generales.
Hiptesis inversa
Puede ocurrir que un inmueble sea vendido e el intervalo que media entre las capitulaciones matrimoniales y el
matrimonio. Deba permanecer propio ya que era anterior al matrimonio; Ser el precio propio, como los valores
que se hayan adquirido con l? No; en nuestra opinin, pues en primer lugar el texto no lo dice, el artculo 1404
no establece en este caso una excepcin al inc. 1 del artculo 1401, y como se trata de un texto excepcional, no
puede aplicarse por analoga; en segundo lugar no existe el motivo de la ley; la comunidad no tiene ningn fraude
que temer, y lejos de perder por ello, gana con esta transformacin posterior en la fortuna de uno de los esposos.
Sin embargo, existe otra interpretacin de la ley, segn la cual el artculo 1404 tendr como razn, no la
posibilidad de un fraude, sino el principio de la inmutabilidad de las capitulaciones matrimoniales. Todos los
bienes destinados a ser propios, se, en el contrato, deben permanecer as, y los esposos slo podrn incluirlos en la
comunidad, mediante una modificacin regular de las capitulaciones.
En esta opinin, el artculo 1404, en vez de ser una disposicin excepcional, es aplicacin pura y simple de un
principio. Por tanto, debe extenderse por analoga al caso en que se hayan adquirido muebles en cambio de
inmuebles y declararlos propios como los bienes que sustituyen. Este razonamiento no es exacto; no cabe duda
que los autores de la ley consagraron el artculo 1404, nicamente para impedir el fraude indicado por Pothier, y
no como una consecuencia de la inmutabilidad matrimonial; no menos cierto es que trataron de incluir en la
comunidad los muebles adquiridos durante el lapso que media entre ambos contratos en lugar de los inmuebles.
En efecto, Pothier, declara propios estos muebles para evitar una ventaja hecha al otro cnyuge en un tiempo
prohibido. Voluntariamente se omiti esta solucin en el artculo 1404 porque haba desaparecido su motivo; el
cdigo permite las donaciones entre esposos que el derecho antiguo prohiba.
Rareza de esta hiptesis
Por lo dems, es intil insistir; el artculo 1404 es de aplicacin casi imposible en la prctica. Supone la
celebracin del contrato de matrimonio, en el que se haya adoptado la comunidad legal. Ahora bien esto es
sumamente raro; casi siempre que los esposos, al casarse bajo el rgimen de la comunidad celebran contrato de
matrimonio, ste tiene por objeto modificar el rgimen legal, y reducir la comunidad a los gananciales.
En tales casos, toda la fortuna anterior al matrimonio, mueble o inmueble, se excluye de la comunidad, de manera
que el hecho previsto por el artculo 1404 es irrealizable.
b) ADQUlRlDOS DURANTE EL MATRlMONlO
Regla general
La regla general aplicable a stos es inversa; en principio, quedan comprendidos en la comunidad y llevan el
nombre de gananciales (artculo 1401_3). Slo pueden ser propios de uno de los esposos en los casos
determinados por la ley; varios de estos casos son muy importantes y capaces, por su naturaleza, de presentarse
con frecuencia.
Enumeracin de las excepciones
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_201.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:42:09]
PARTE SPTIMA
Las causas de adquisicin por virtud de las cuales un bien es propio, son en general causas lucrativas; sin
embargo, entre ellas se encuentran tambin modos de adquisicin a ttulo oneroso que, realizndose durante el
matrimonio, producen propios y no gananciales.
He aqu la lista de todas estas causas de adquisicin a ttulo de propios:
1. Sucesin ab intestat.
2. Donacin o legado.
3. Arreglo familiar.
4. Permuta con un propio.
5. Reinversin.
6. Retracto de indivisin.
Estas excepciones son las nicas; la nueva adquisicin puede relacionarse con un propio anterior, sin llegar a ser
ella misma un bien propio. lgualmente, la concesin de tierras dominales en Argel hace de estos bienes
gananciales y no propios.
1 Gananciales
Viciosa redaccin de la ley
El inc. 3 del artculo 1401 est indebidamente redactado. Atribuye el carcter de ganancial a todo inmueble
adquirido durante el matrimonio, frmula que es demasiado amplia. Ya hemos visto que hay varios ttulos de
adquisicin de bienes que son propios y no gananciales, incluso durante el matrimonio.
Se ha propuesto reformar la ley para que diga; adquiridos a ttulo oneroso, correccin que no es mejor que el texto
actual, pues la adquisicin de los bienes propios frecuentemente se hace por compra o permuta. La nica frmula
exacta es la empleada por la costumbre de pars, que declaraba comunes los gananciales inmuebles. El sentido
exacto del trmino ha sido suficientemente fijado por el uso.
Terminologa
En francs las expresiones conqutes y acquts (gananciales) que son sinnimas actualmente, no lo eran en la
antigedad. Los conquts se oponan a los propios en materia de comunidad; los aquts se oponan a los propios
en materia de sucesin. Desde que no se distinguieron los propios de los otros bienes, en la masa de las
sucesiones, ambas palabras pueden emplearse una por otra, sin crear confusin alguna molesta, puesto que en la
actualidad slo existe una ocasin en que hacerse uso de ellas.
Papel de los gananciales
Como el artculo 1404 permanece sin aplicacin en la prctica, nunca hay inmuebles comunes que tengan fecha
anterior al matrimonio, y los gananciales forman por s solos toda la parte inmueble de la comunidad bajo el
rgimen legal. Estos bienes son adquiridos por los esposos, ya sea con ayuda de valores muebles adquiridos por la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_201.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:42:09]
PARTE SPTIMA
comunidad o mediante las economas realizadas con las rentas o con el producto de su trabajo. Por tanto,
usualmente son, pero no siempre, producto de la colaboracin de los esposos.
Con frecuencia se adquieren por compra; pero tambin pueden adquirirse los gananciales por permuta, cuando el
bien enajenado por los esposos tenga en s mismo ese carcter.
2 Por herencia
Alcance de la regla
Todo inmueble adquirido por uno de los esposos a ttulo de herencia forma parte de su patrimonio personal y no
queda comprendido en la comunidad(artculo 1404, inc. 1). La palabra sucesin del artculo 1404 se refiere
precisamente a las sucesiones ab intestat; los legados son asimilados a las donaciones; pero por lo menos toda
sucesin est comprendida en l.
As el retracto legal establecido por los arts. 351, 747 y 766 confiere al inmueble el carcter de propio, lo que
produce una curiosa consecuencia; cuando dos esposos donan juntos a uno de sus hijos un inmueble dependiente
de su comunidad, y cuando este hijo muere antes que ellos, poseyendo aun el inmueble donado, sus padres lo
recobran jure hereditatis, y en adelante es propio a cada uno de ellos por mitad, en vez de ser comn. Es
igualmente propio el inmueble adquirido por el ejercicio del retracto sucesorio.
Efecto de la particin
Muy poco sucede que la sucesin abierta total o parcialmente en favor de uno de los esposos est compuesta
exclusivamente de inmuebles. Con frecuencia la sucesin es mixta, es decir, mueble o inmueble a la vez. Se
presenta entonces una dificultad para determinar la parte de la comunidad y la que debe permanecer propia al
esposo heredero; es necesario determinar en qu proporcin se encontraban los muebles y los inmuebles al
abrirse la sucesin, o esperar a que la particin se realice para saber cuantos muebles e inmuebles recibir el
esposo?
A veces la proporcin es muy diferente, y la parte de la comunidad es susceptible de aumentar o disminuir, segn
que en el lote del esposo se pongan ms o menos muebles; La jurisprudencia se atiene al resultado de la particin.
3 Por donacin o legado
Sistema antiguo
El sistema del cdigo sobre este punto es una innovacin. En el antiguo derecho los inmuebles adquiridos a ttulo
gratuito durante el matrimonio eran comunes. No hay mejores gananciales que las, donaciones. Slo se
exceptuaban de esta regla, los inmuebles donados por un ascendiente; estas liberalidades se consideraban como
anticipos de herencia (avancements dhoirie), es decir, como sucesiones anticipadas que dejaban a los bienes
donados su carcter de propios, como si se hubiesen recibido de la sucesin del donante.
Sistema actual
La excepcin antigua se ha convertido en la regla; el artculo 1405 no distingue quin es el donante. Por tanto,
todo inmueble donado ser propio, aunque proceda de un pariente colateral, o de un extrao, a menos que la
donacin contenga expresamente que el inmueble
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_201.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:42:09]
PARTE SPTIMA
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_201.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:42:09]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 27
RGlMEN DE COMUNIDAD
CAPTULO 4
ADMINISTRACIN
Uniformidad del sistema
Cualquiera que sea la extensin de la comunidad, legal, universal o reducida a las gananciales, su administracin
siempre est sometida a las mismas reglas: no hay varios regmenes de comunidad, solamente existe uno; la
extensin de la masa comn es la nica que vara (artculo 1528).
Sistema de Cambacres
En sus dos primeros proyectos, Cambacres conceda un derecho igual a ambos esposos para la gestin de sus
intereses comunes; ningn acto importante hubiera podido hacerse sin el acuerdo de sus voluntades. Renunci a
esta idea en su tercer proyecto, diciendo que la administracin comn destruira, con sus discusiones, el encanto
de la vida domstica. Sin embargo, se llega de hecho a un sistema casi semejante, a causa de la hipoteca de la
mujer que grava los bienes el marido; ste necesita el consentimiento de su mujer para enajenar o hipotecar sus
inmuebles.
Sobre el principio germano de la administracin comn o mano unidad, que impide a uno de los cnyuges
disponer por s solo de su parte en los bienes comunes.
Sistema actual
Segn el Cdigo Civil, la administracin de la comunidad pertenece al marido. Le pertenece en su carcter de jefe
y por consiguiente en ninguna forma puede afectarse este derecho en las clusulas del contrato de matrimonio.
Todas las facultades le pertenecen; su mujer no tiene ninguna, salvo en algunos casos excepcionales en los que se
le permite disponer de los bienes comunes. Pero leyes recientes, de las cuales la principal es la del 13 de julio de
1907, han concedido a la mujer facultades propias considerables sobre los bienes comunes.
27.4.1 FACULTADES DEL MARlDO
Derecho antiguo
En el pasado el marido era seor y amo de la comunidad. La costumbre de Pars deca; El marido es seor de los
muebles y gananciales inmuebles, de tal manera que puede venderlos, enajenarlos o hipotecarlos y disponer de
ellos por donacin o por cualquiera disposicin intervivos a su gusto y voluntad, sin el consentimiento de su
mujer. (artculo 225).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_202.htm (1 de 9) [08/08/2007 17:42:13]
PARTE SPTIMA
Pothier observaba que poda usar de sus facultades y dejar perder o perecer todos los bienes comunes, sin estar
obligado a indemnizar a su mujer; puede dejar que se consume la prescripcin en favor de terceros, que
disminuya el valor de las heredades, romper los muebles, matar los animales por brutalidad, etctera.
Crticas antiguas contra las costumbres
Desde hace mucho tiempo, se dirigieron crticas contra las costumbres, quejndose de los excesivos derechos que
se concedan al marido sobre los bienes comunes. Bien est que se le permita administrar con plena libertad; pero
donar, es perder, deca Ferrire. Tanto ms grave era esto, cuanto que lo que dona, pertenece por mitad a su
mujer; el poder es contrario a la esencia de la sociedad que existe entre los esposos.
Sistema del Cdigo Civil
El cdigo tom en consideracin estas crticas, ha restringido notablemente las facultades del marido, y, sin
embargo, acaso no haya hecho lo suficiente; ya hemos visto hasta qu grado se preocupan los autores de los
considerables derechos que la ley concede al marido y de los abusos que de ello resultan. Las reglas actuales
varan segn la naturaleza de los actos.
27.4.1.1 Acto a ttulo oneroso
Conservacin de la antigua regla
El marido puede realizar todos los actos a ttulo oneroso ya sean de administracin o de disposicin,
arrendamientos, ventas, permutas, constitucin de hipotecas o de servidumbres, etc. Puede realizarlos por s solo
y sin el concurso de su mujer (artculo 1421), salvo el efecto de la hipoteca legal sealado antes. La nica
restriccin que existe se refiere al caso el fraude.
Nulidad de los actos fraudulentos
Ya en el derecho antiguo las facultades del marido estaban sometidas a una restriccin que aun subsiste. El
artculo 225 de la costumbre de Pars, despus de haber enunciado en toda su extensin las facultades que le
reconoca, agregaba, sin embargo, como salvedad, la obligacin del marido de obrar sin fraude. Esta obligacin
existe todava, aunque las textos actuales (arts. 1421 y ss.) no contengan ya la misma salvedad, pues es efecto de
los principios generales y de la regla; fraus omnia corrumpit.
Toda duda es suprimida por la aplicacin que de ella se hace en un caso particular, en la hiptesis del divorcio,
por el actual artculo 243 (anterior artculo 271). Considerable en teora, es la restriccin de las facultades del
marido es menos importante en la prctica; la disposicin da la ley desempea el oficio de una medida preventiva,
que impide los fraudes. Una venta mediante una renta vitalicia de lo los inmuebles, que contena una liberalidad
simulada, se anul a peticin de los herederos de la mujer, por haberse celebrado cuando la mujer estaba para
morir, y porque la renta se haba constituido sobre la persona del marido.
En el proyecto del ao VIII, haba una rigurosa disposicin, que privaba al marido, a partir del da de la demanda
de divorcio, de la facultad de enajenar los inmuebles comunes y de obligar a la comunidad por sus deudas. Esta
disposicin fue suprimida por virtud de las observaciones del tribunado, decidindose, sencillamente, que tales
obligaciones o enajenaciones podan anularse, si se hacan en fraude de los derechos de la mujer.
Qu significaban estas palabras? En 1886, como al prepararse el cdigo, se reconoci que se trataba de una
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_202.htm (2 de 9) [08/08/2007 17:42:13]
PARTE SPTIMA
aplicacin del principio de la accin pauliana. Pero no siempre puede confundirse esa accin con la pauliana. En
efecto se concede a la mujer, incluso cuando o sea acreedora de la comunidad y sin que sea necesario discutir la
insolvencia del marido. Por otra parte, afecta tanto los actos simulados como los actos reales, los hechos
materiales y los actos jurdicos.
Siempre que el marido haya disminuido o suprimido por un fraude cualquiera la parte que debera corresponder a
la mujer en la comunidad, al disolverse sta, puede la mujer demandar la nulidad del acto, si se trata de un acto
jurdico, o la reparacin del perjuicio causado, si se trata de un hecho material. Pero, como en materia de accin
pauliana, es necesario que el tercero que haya tratado a ttulo oneroso con el marido, sea cmplice del fraude.
27.4.1.2 Donacin entre vivos
a) RESTRlCCIN MODERNA DE LAS FACULTADES DEL MARIDO
Disposiciones de la ley actual
Anteriormente, el marido poda donar los bienes de comunidad sin ninguna restriccin; pero el cdigo ha
restringido sus facultades (artculo 1142). La ley distingue las donaciones de muebles y las de inmuebles. Estas
ltimas estn prohibidas al marido.
En cuanto a las muebles, se le permiten, en principio, salvo en dos casos
excepcionales;
1. Cuando se trata de una universalidad de muebles, y
2. Cuando la donacin se hace con reserva de usufructo en favor del marido.
Crticas
Este sistema presenta numerosos inconvenientes. El cdigo francs sufre todava la influencia de la antigua regla
Vilis mobilium possessio; y prohbe al marido donar una fraccin de terreno que valga 60 francos, y en cambio,
podr donar una cuyo valor sea de 10000 y ms, o varias obligaciones de ferrocarril. Preferible sera autorizar,
nicamente, las liberalidades mdicas exigiendo su mximo, o atenerse sencillamente a los presentes usuales. Por
lo dems, la jurisprudencia casi ha llegado a este resultado, anula como fraudulentas todas las donaciones
excesivas, incluso les hechas a ttulo particular.
Se hace otra crtica. La ley prohibe al marido donar la universalidad o una parte alcuota del mobiliario. Pero
todas las donaciones intervivos se hacen a ttulo particular; las nicas transmisiones universales son las que se
hacen por defuncin. Poco probable es que los redactores del cdigo hayan pensado en el caso excepcional en que
el marido realizara con los bienes comunes, una institucin contractual o donacin de bienes futuros, y debe
creerse que su intencin ha sido prohibir las donaciones que, de hecho, recaigan sobre el conjunto de los bienes
comunes o de una parte considerables de ellos.
Tal es la opinin general. La prohibicin de donar un inmueble con reserva de usufructo se comprende mejor. Si
el marido pudiese hacer donaciones de muebles reservndose el goce de lo que dona, se vera inclinado a hacer
liberalidades, que no lo empobrecen de una manera sensible y cuyos efectos nicamente recaen sobre sus
herederos y sobre su mujer suprstite. Por tanto, para proteger a la comunidad, ha sido necesario establecer que el
marido debe despojarse en vida de lo que dona, lo que lo hace ms reservado.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_202.htm (3 de 9) [08/08/2007 17:42:13]
PARTE SPTIMA
Donaciones permitidas al marido
Qu donaciones son posibles al marido obrando por s slo? nicamente las donaciones de muebles, hechas a
ttulo particular da plena propiedad. Tambin estas donaciones son anulables si contienen un fraude del marido.
Efecto de las donaciones hechas a la mujer
Si el marido dona a la mujer un bien de la comunidad; es ella donataria por el total? S, dice la Chambre des
Requtes. No, dice Labb, pues la mujer es propietaria ya de la totalidad, en su carcter de mujer sujeta al
rgimen de comunidad de bienes, de la que su marid le dona. Esto es evidente. Sin embargo, si la donacin no
puede tener actos traslativos sino por la mitad, existe algo a la que renuncia el marido sobre la otra mitad que con
anterioridad perteneca a su mujer; su derecho a disponer de ella; los bienes donados salen de la comunidad para
entrar en el patrimonio propio de la mujer.
b) SANCIN DE LA PROHlBlCIN
Nulidad de las donaciones prohibidas
Cuando el marido ha hecho una liberalidad que le estaba prohibida, por ejemplo, una donacin de inmuebles, es
nula; a pesar de que el artculo 1422 no decreta la nulidad en trminos expresos, resulta de su misma prohibicin.
A quien pertenece la accin
La nulidad solo se establece en inters de la mujer; ella es la nica a quien se quiere proteger; por tanto, slo ella
puede atacar la donacin.
Condiciones de su ejercicio
La accin de nulidad no puede ejercitarse inmediatamente; es necesario esperar la disolucin de la comunidad;
slo entonces la mujer tendr derecho de actuar. Mientras tanto, su accin es imprescriptible (artculo 2256).
Adems cuando la comunidad se disuelve, no es cierta todava la nulidad. La suerte de la donacin depende de la
opcin que tome la mujer sobre la comunidad.
Si renuncia, toda la comunidad pertenece al marido y la mujer pierde todo derecho para atacar las enajenaciones
hechas por l pues no tendra nada que pretender, en los bienes de que ha dispuesto aquel, en caso de que la
donacin fuese anulada; l la acepta, tiene, por el contrario, inters en que el bien donado entre en la masa comn,
la que aumentar con el valor de ste.
Sin embargo, antes de privar al donatario del inmueble, debe esperar el resultado de la particin. En efecto, si el
inmueble donado por el marido a un tercero se incluye en la porcin de ste, el donatario est autorizado para
conservarlo, como si lo hubiera recibido de su verdadero propietario, gracias el efecto retroactivo de la particin.
Slo cuando el inmueble se incluye en la porcin de la mujer podr ejercitarse tilmente la accin de nulidad.
Por tanto, provisionalmente debe procederse a una reunin meramente ficticia del inmueble a la masa, despus se
atribuirn los lotes y, segn el caso, se nulificar la donacin o se mantendr. La anulacin de la donaciones es
consecuencia y no preliminar de la particin.
Accin del donatario contra el marido
Suponiendo al donatario del marido vencido en eviccin por la mujer, se le conceder una accin contra su
donante? Controvertida es esta cuestin en la doctrina. Unos autores le conceden la accin. La jurisprudencia
concede la accin. Se aplica por analoga el artculo 1423, que da esta solucin tratndose del caso de legados, y
se agrega que siendo la nulidad relativa, nicamente puede aprovechar a la mujer, beneficindose de ella el
marido de negarse al donatario toda accin.
Ninguno de estos argumentos es decisivo; El artculo 1423 es un texto excepcional, que no puede extenderse, y
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_202.htm (4 de 9) [08/08/2007 17:42:13]
PARTE SPTIMA
las nulidades relativas, una vez pronunciadas, producen efectos tan enrgicos como las absolutas. En verdad esta
solucin parece equitativa y conforme a la intencin de las partes. Ninguna duda exista cuando la donacin se
haya hecho en un caso en que el donante est obligado a la garanta, por ejemplo, si se hizo a ttulo de
constitucin de dote.
c) EXCEPCIN A LA PROHIBICIN
Establecimiento de un hijo comn
Las diversas categoras de donaciones prohibidas por el artculo, 1422 se permiten al marido en un caso
particular, cuando se trata de un hijo comn a quien se quiera establecer por matrimonio o en otra forma. En este
caso el marido puede donar todo lo que le estaba prohibido en principio, ya sea un inmueble, una parte alcuota o
la universalidad de los muebles; podra tambin hacer donaciones reservndose el usufructo, lo que sera poco
prctico para el fin que se propone.
Sin embargo, como slo es propietario de la mitad de lo que dona, nicamente puede hacer una dispensa de
colacin vlida por esa mitad; la colacin de la otra mitad slo puede ser dispensada por la mujer.
Donaciones hechas a un hijo de primer matrimonio
Estas donaciones quedan bajo el imperio del derecho comn; las prohibiciones del artculo 1422 nicamente se
levantan en favor de los hijos nacidos del matrimonio, lo que es muy natural. Sin embargo, se ha presentado una
dificultad; el artculo 1469 supone que la donacin hecha al hijo de un primer matrimonio es vlida, puesto que
simplemente obliga al marido a proporcionar una compensacin a la comunidad; por tanto, parece que completa
el artculo 1422. As habla juzgado la corle de Amiens, pero su sentencia fue casada y con razn, pues el artculo
1469 se explica muy sencillamente, suponiendo que el marido ha hecho a su hijo una de las liberalidades permiti
de una manera general por el artculo 1422.
27.4.1.3 Disposiciones testamentarias
Solucin tradicional
Por testamento, el marido nicamente puede legar la mitad de la comerciad, y nada ms. Tal era ya la solucin
admitida en el derecho antiguo, en una poca en que se le permita disponer de la totalidad por donacin entre
vivos (Pothier). Cul es la razn de esta diferencia?
En vida, el marido era seor y amo de la comunidad; empero a su muerte, cesa su poder; a la disolucin de la
sociedad, ya no es sino un asociado con derecho a la particin. Ahora bien, el testamento no produce efectos sino
a la muerte; por tanto, es una manera de disponer que nicamente puede aplicarse a la parte del marido en la
comunidad. El cdigo ha conservado la solucin antigua (artculo 1423).
Disposiciones a ttulo universal
Cuando el marido ha dispuesto de una manera general de su parte en la comunidad, o aun de toda la comunidad o
de una parte alcuota superior a la porcin, es muy sencilla la aplicacin de la ley; el legado se cumplir hasta la
concurrencia de la porcin del marido.
Disposiciones a ttulo particular
Cuando el marido ha legado un objeto particular dependiente de la comunidad, la suerte del legado depende de la
particin; si el bien legado se incluye en el lote de los herederos del mando, el legado se cumple en especie,
debiendo entregarse el bien al legatario; el este bien se pone en la porcin de la mujer, el legado se ejecuta por
equivalente; no teniendo los herederos del marido la cosa, deben entregar al legatario su valor en dinero (artculo
1423). Por tanto, el legatario se aprovecha de l en todos los casos, ya sea en una u otra forma.
Es notable esta disposicin de la ley, pues establece una excepcin al artculo 1021, que declara nulo el legado de
cosa ajena; cuando el bien legado es atribuido a la mujer, se reputa que el marido nunca ha sido propietario de l
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_202.htm (5 de 9) [08/08/2007 17:42:13]
PARTE SPTIMA
por tanto ha legado una cosa ajena. En consecuencia la regla legal debe interpretarse estrictamente, habindose
negado la jurisprudencia a extenderla a la venta de un bien de la comunidad hecha por el marido en su testamento.
27.4.1.4 Facultades del marido sobre inmuebles moblados
Moblacin en propiedad
Suponemos que el inmueble es moblado realmente y que entra en la comunidad. Por consiguiente, aunque este
inmueble provenga de la mujer, el marido puede enajenarlo o hipotecarlo, como un ganancial; sus acreedores
pueden embargarlo. Queriendo expresar este efecto de la moblacin, la ley dice en el artculo 507, que el
inmueble llega a ser un bien de la comunidad como los muebles mismos.
Esta frmula no es feliz, debiendo cuidarnos de tomarla a la letra; simplemente significa que el inmueble llega a
ser comn, al mismo tiempo que los muebles, pero no por ello se le considera como mueble; conserva su carcter
inmueble y, en consecuencia, el marido no puede donarlo (artculo. 1422).
27.4.1.5 Contrapartida de las facultades del marido
Garantas dadas a la mujer
Privada de toda facultad seria sobre la comunidad, aunque sea copropietaria de la mitad, la mujer est protegida
en otra forma por la ley. Se ha establecido en su favor diversas garantas, que son la contrapartida de la
cuasiomnipotencia del marido. Estas garantas, que estudiaremos ms adelante, son las siguientes;
1. La posibilidad de renunciar a la comunidad cuando sa se encuentra arruinada por la mala administracin del
marido.
2. La facultad de limitar su obligacin a las deudas por medio de un inventario, cuando quiera aceptarla y
desconozca el monto del pasivo o parezca superior al activo.
3. El derecho de pedir la separacin de bienes, que ponen fin a las facultades del marido, cuando los negocios de
la comunidad no vayan bien.
4. La hipoteca legal. Pero esta ltima garanta existe de una manera general, en todos los regmenes, y es
histricamente independiente del rgimen de comunidad.
27.4.2 FACULTADES DE LA ESPOSA
Principio
Sobre la comunidad, la mujer no tiene ninguna facultad; asiste como espectadora a la administracin de su
marido; por s misma nada puede, incluso ni con autorizacin judicial (artculo 14261.
Excepciones
El derecho de copropiedad de la mujer reaparece en algunos casos, durante la comunidad, para permitirle ejercer
sobre ella ciertas facultades. Este derecho se manifiesta segn el Cdigo Civil:
1. Cuando la mujer da su consentimiento a una donacin hecha por el marido.
2. Cuando obra con autorizacin judicial en los casos previstos por la ley.
3. Cuando hace testamento.
Y segn leyes ms recientes:
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_202.htm (6 de 9) [08/08/2007 17:42:13]
PARTE SPTIMA
4. Cuando hace depsitos en las cajas de ahorro (Ley del 9 may. 1881)
5. Cuando gana dinero mediante un trabajo personal (Ley de 13 jul. 1907).
27.4.2.1 Concurso de la esposa en la donacin
Controversia
Hemos visto ya, que el artculo 1422 prohbe al marido hacer ciertas donaciones; como esta prohibicin se ha
establecido en inters de la mujer, se ha preguntado si sta puede consentir en la donacin de manera que la
convalide mediante su adhesin; algunos autores han resuelto la cuestin por la negativa; estimaron peligroso
autorizar a la mujer para renunciar la proteccin que la ley le concede, precisamente en el momento que necesita
de ella, porque su consentimiento podra obtenerse por el ascendiente o por obsesin de su marido.
Adems, cmo podra el consentimiento de la mujer producir algn efecto, puesto que no tiene durante el
matrimonio ninguna facultad sobre la comunidad?
Hubo algunas sentencias en este sentido, pero la opinin contraria triunf en 1850 con razn. Cuando el cdigo
restringi las facultades del marido sobre la comunidad, no tuvo la intencin de afectar estos bienes con una
indisponibilidad absoluta; por su parte, la mujer no es incapaz de hacer donaciones con autorizacin de su marido,
podra donar sus bienes propios, incluso inmuebles; por qu no podr donar su parte de un bien comn, y cuando
est de acuerdo con l, hacer vlidamente una donacin por el total? Se admita ya una solucin anloga en el
derecho antiguo; el concurso de la mujer le impeda atacar como fraudulenta la donacin hecha por el marido a un
heredero presunto de ste en lnea colateral.
27.4.2.2 Enajenacin autorizada judicialmente
Posibilidad de estas enajenaciones
Segn el artculo 1427, la comunidad se encuentra sujeta a obligaciones contradas por la mujer, con autorizacin
judicial: 1. Para sacar al marido de la crcel, y 2. Para establecer a un hijo en ausencia del marido. Ms adelante
examinaremos las diversas cuestiones que este texto provoca; por el momento, basta advertir, que a pesar de la
redaccin un poco estricta de la ley, la mujer puede no solamente obligar a la comunidad contrayendo en mutuo
una deuda, sino tambin disponer de los bienes comunes para obtener, mediante su venta, el dinero que necesita o
para constituir una dote en especie al hijo que establezca ella.
El texto dice que puede obligar comprometer... esta ltima expresin se refiere a la constitucin de una hipoteca,
que es un acto de disposicin, lo que implica que en su caso los tribunales pueden autorizar a la mujer para
enajenar.
27.4.2.3 Disposiciones testamentarias
Capacidad de la mujer
Para hacer su testamento, la mujer no necesita autorizacin marital, porque sus disposiciones testamentarias slo
producirn efectos despus de su muerte, y porque en ese momento el marido pierde todas sus facultades por la
disolucin del matrimonio. A condicin de que sea mayor, puede disponer de todo lo que le pertenece, a saber, de
sus bienes propios y de su parte en la comunidad.
Controversia
Ninguna dificultad se presenta si la mujer ha dispuesto a ttulo universal pero si ha legado un objeto particular, el
legado slo puede ejecutarse en tanto ese objeto sea puesto en la porcin de sus herederos. Si la particin lo
atribuye al marido, el legatario ser privado de l. Debe entonces concedrsele una accin contra la sucesin de
la testadora para obtener su dinero?
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_202.htm (7 de 9) [08/08/2007 17:42:13]
PARTE SPTIMA
Se decide esto en la hiptesis de un legado proveniente del marido y habra desde el punto de vista de la equidad,
una potente razn de analoga para extender esta solucin a los legados de la mujer. Por ello, numerosos autores
no han vacilado en hacerlo. Sin embargo, hay una razn seria para dudar; el artculo 1423 es un texto particular
que establece una excepcin al artculo 1021, segn el cual el legado de cosa ajena es nulo, y que por
consiguiente, no permite una interpretacin extensiva.
El nico medio para rechazar este argumento, es decir que el legado de una cosa indivisa no debe considerarse
como legado de cosa ajena, en el sentido del artculo 1021; rechazada as esta disposicin, ningn obstculo
habra para la solucin equitativa antes indicada. La jurisprudencia raramente ha resuelto en forma directa este
punto. En un negocio en que la misma mujer haba reglamentado el derecho del legatario, para el caso en que no
fuese puesto en posesin del inmueble, para el caso en que la mujer haya renunciado a la comunidad.
27.4.2.4 Depsito en cajas de ahorro
Respectivos derechos del marido y de la mujer
La Ley del 9 de abril de 1881 (artculo 6, inc. 2) completada por la del 20 de julio de 1895, artculo 16, permiti a
las mujeres casadas, cualquiera que sea el rgimen de su contrato de matrimonio, abrir cuentas en las cajas de
ahorro, sin la asistencia de su marido, y retirar sin esa asistencia, las sumas inscritas en su cuenta salvo oposicin
de su esposo. En caso de oposicin, se suspenden los retiros durante un mes, a partir de la notificacin hecha a la
mujer por correo certificado, notificacin que debe hacer la caja de ahorrros.
Pasado este plazo, si la mujer no recurre dicha oposicin, puede el marido cobrar el monto de la libreta, si el
rgimen bajo el cual est casado le concede ese derecho. En 1881, se haba precisado que se consideraba a la
mujer depositante en la caja de ahorros, como simple mandatario del marido; pero poco a poco se llega a
concederle, de hecho, sobre las sumas depositadas por ella un verdadero derecho propio.
En prima lugar, el marido no tiene ningn medio de oponerse al depsito, de suerte que la mujer puede tomar el
dinero depositado de la masa comn; en seguida, las cajas se ven obligadas a guardar el secreto, incluso respecto
al marido, lo que hace que ignore si su mujer tiene dinero depositado en ellas, al grado de que la mujer se
constituye as una especie de capa negra, que est a su total disposicin.
No debe creerse que las sumas depositadas en las cajas de ahorro son insignificantes; estas cajas expiden por ao
gran nmero de libretas a las mujeres casadas. El lmite del depsito por cuenta es actualmente elevado. Por otra
parte, se ha advertido que el marido que se opone est moralmente en un error, y que quiere apoderarse de los
pequeos ahorros de su mujer; en consecuencia el atentado al rgimen del Cdigo Civil es un social, una traba a
los abusos de las facultades de un marido ebrio o perezoso.
27.4.2.5 Salario y ganancia personal
Reforma de 1907. Origen y fin de la ley
La reforma operada por la Ley del 13 de julio de 1907, ya sealada, ha tenido por objeto retirar al marido toda
facultad sobre las ganancias y salarios personales de su mujer, as como sobre las economas realizadas por sta y
sobre los bienes y valores que le sirven de inversin, los cuales se llaman bienes reservados.
Esta ley tiene por origen el proyecto reparado en 1893 por Jeanne Chauvin a peticin de la Sociedad
lAvant_Courriere, y a imitacin de una ley danesa. Un proyecto en este sentido se deposit en la cmara por
Golrand, el 9 de julio de 1894. La Ley de 1907 es resultado de un prolongado movimiento feminista, favorecido
por todos los filsofos, y especialmente por Stuart Mill.
Condiciones de aplicacin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_202.htm (8 de 9) [08/08/2007 17:42:13]
PARTE SPTIMA
La ley se aplica a todos los regmenes. Los modifica ms o menos gravemente, segn que la mujer posea, de
acuerdo con el derecho comn, una capacidad ms o menos extensa; pero ninguna excepcin se ha hecho. Por
tanto, en toda hiptesis debe tomarse en consideracin. Por lo dems se trata de una concepcin muy singular, por
lo menos en cuanto se trata no de reglas relativas a la capacidad de la mujer, sino de las que se refieren a la
propiedad de los bienes.
La ley es general aun en otro sentido; beneficia a todas las mujeres, cualquiera que sea el gnero de trabajo
personal que realicen, a las obreras, empleadas de comercio, oficinistas pblicas o privadas, a las que ejercitan un
comercio, una industria separada o una profesin liberal, como la de mdico, abogado, autor, periodista, etc.
(artculo 1).
Se aplica tambin a las mujeres comerciantes por esto modifica implcitamente ciertas disposiciones del Cdigo
de Comercio. Pero es necesario que la mujer ejerza una profesin distinta de la del marido. La mujer que ayuda a
su marido en el ejercicio de su profesin se asimila a la que trabaja en su hogar, y no se beneficia con la ley. Hay
en esto algo injusto. Se agrava por ciertas decisiones que han negado el beneficio de la ley a una mujer empleada
al lado de su marido con un tercero, lo que en forma alguna era impuesto por el texto legal.
Derecho de la mujer sobre el producto de su trabajo
Cualquiera que sea su rgimen matrimonial, slo la mujer tiene facultades para cobrar sus salarios u otras
ganancias, y dispone de ellas libremente sin ninguna supervisin, e intervencin del marido. Tal es el
pensamiento dominante de la ley, la preocupacin que originalmente inspir el proyecto. La existencia de una
supremaca del marido, que llegaba a confiscar las utilidades y salarios de la mujer, se ha considerado como un
verdadero anacronismo.
Se quiso, segn la expresin consagrada, establecer ms justicia en las relaciones econmicas de los esposos, y
reconocer a la mujer casada sobre los productos de su trabajo el derecho absoluto de disposicin. El derecho de
cobrar los salarios se aplica de una manera general a todos los productos del trabajo, aunque stos tomen la forma
de la propiedad intelectual. La mujer puede disponer libremente de los derechos de propiedad literaria, artstica e
industrial, cuando la obra sea creada durante el matrimonio.
Puede tambin cobrar las indemnizaciones concedidas en compensacin de su trabajo; pensiones de retiro,
indemnizaciones por accidentes de trabajo, de seguro y de daos y perjuicios por una incapacidad de trabajo. La
nica dificultad que se presenta se refiere a los beneficios industriales y mercantiles que a la vez sean productos
del trabajo y del capital. Se ha propuesto realizar una informacin sobre estos productos y tratar como bienes
reservados slo la parte correspondiente al trabajo de la mujer.
Pero esta solucin no parece prcticamente aplicable. La ley no reglamenta una cuestin de compensaciones y no
se ocupa del origen de los capitales puestos a disposicin de la mujer que trabaja; se aplica a todos los productos
del trabajo.
Derechos de la mujer sobre los bienes reservados
No ha sido posible limitarse a lo anterior, despus de haber concedido a la mujer la libre disposicin de su salario,
era necesario sealarle igualmente el derecho a disponer de los ahorros que hubiese hecho, as como de lo bienes
adquiridos con tales ahorros. Esto fue lo que se hizo.
El artculo 1 de la ley concede a la mujer los mismos defectos de administracin que el artculo 1449 confiere a la
mujer separada de bienes. Pero la frmula legal es incoherente, siendo corregido por el mismo texto que enumera
a continuacin los actos permitidos a la mujer, concedindose ms facultades que a la ca
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_202.htm (9 de 9) [08/08/2007 17:42:13]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 27
RGlMEN DE COMUNIDAD
CAPTULO 5
ADMINISTRACIN DE LOS BIENES
DE LA ESPOSA
Plan
El matrimonio no modifica los derechos que el marido posee sobre sus propios bienes; en consecuencia, nada
debe decirse, sino recordar la existencia de la hipoteca legal, que lo obliga a hacer intervenir a su mujer cuando
quiera hipotecar o enajenar sus inmuebles.
Por el contrario, debemos ocuparnos ampliamente de la administracin
de los bienes de la mujer, y analizar las reglas aplicables:
1. A los actos de disposicin.
2. A los actos de administracin.
3. Al ejercicio de las acciones.
27.5.1 ENAJENACIN
27.5.1.1 Condicin de validez
Regla
En principio, los actos de disposicin relativos a los bienes de la mujer deben realizarse por ella misma, estando
regularmente autorizada; el marido no tiene facultades para realizarlos.
Cierta en la actualidad, de una manera general, tanto respecto a los muebles como a los inmuebles, esta regla no
ha sido consagrada en la ley sino con motivo de estos ltimos (artculo 1428, inc. 3). El silencio de los textos
respecto a los muebles se explica, porque la ley nicamente ha establecido sobre la administracin de la
comunidad legal, y porque bajo este rgimen los propios muebles son sumamente raros.
Por lo dems, este texto est mal redactado: El marido, dice, no puede enajenar sin el consentimiento de su
mujer. . . Cuando la enajenacin existe, no es el marido quien enajena con el consentimiento de su mujer, sino
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_203.htm (1 de 8) [08/08/2007 17:42:16]
PARTE SPTIMA
sta quien enajena con autorizacin de aquel. Esa viciosa redaccin se encontraba ya en la costumbre de Pars,
artculo 226.
Controversia relativa a los muebles
Cuando se trata de los muebles, el silencio de la ley ha originado otra dificultad. Se ha pretendido concluir de l,
por un argumento contrario, que el marido poda enajenarlos sin el consentimiento de su mujer, puesto que nada
ms se le prohbe disponer de los inmuebles; esta solucin se apoya, adems, en el derecho antiguo derecho que
reconoca al marido la facultad de enajenar los muebles propios de su mujer.
Esta opinin es abandonada. La regla antigua se fundaba en la idea que los propios muebles no eran sino propios
ficticios que entraban en la comunidad, por lo que hace a la propiedad, y que slo generaban la restitucin de su
valor. Era natural, por tanto, que el marido pudiese enajenarlos. Pero el derecho ha cambiado; actualmente los
bienes propios permanecen siendo de la propiedad de la mujer, y del marido que es un simple administrador, no
puede disponer de ellos.
Ninguna sentencia se ha dictado sobre los muebles en especie; pero existe identidad de motivos. Una sentencia
reciente aplic esta regla a los muebles que han llegado a ser inmuebles por destino.
Excepciones
Por excepcin, el marido puede a veces enajenar ciertos bienes de su mujer o disponer de ellos. Inmuebles. La
facultad de disponer existe para los inmuebles que han sido moblados por la mujer, hasta la concurrencia de cierta
suma. Esta moblacin parcial deja la propiedad a la mujer; por tanto, el marido no puede enajenar el inmueble.
Sin embargo, la ley le permite hipotecarlo hasta la concurrencia de la suma fijada (artculo 1507, inc. 3; 1508, inc.
2).
Esta situacin es muy notable, pues segn el derecho comn, para poder hipotecar un bien, es necesario tener la
capacidad o poder de enajenarlo. Encontramos aqu uno de los casos excepcionales, en los que una persona puede
hipotecar sin facultades de enajenar.
Muebles
El marido tiene el derecho de enajenar:
1. Los consumibles por el primer uso (artculo 587).
2. Los que estn destinados a ser vendidos (artculo 1581), 3. Los que se entreguen segn avalo (arts. 1532 y
1551), cuando se considera que el evalo equivale a una venta a la comunidad.
Sancin
Supongamos que el marido haya realizado uno de los actos de disposicin que le estn prohibidos; por ejemplo,
que ha vendido un bien de su mujer. La venta es nula, sin embargo, si la cosa vendida es un mueble corpreo, el
adquirente estar protegido por el artculo 2279, si es de buena fe. En cualquier otro caso, la mujer posee la accin
de reivindicacin; las ventas hechas por personas sin facultades no pueden despojar a otra de su propiedad.
Ejercicio da la accin de nulidad despus de la aceptacin de la
comunidad
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_203.htm (2 de 8) [08/08/2007 17:42:16]
PARTE SPTIMA
Acabamos de ver que la mujer posee una accin de nulidad contra las enajenaciones indebidamente hechas por su
marido. En que casos puede ejercitar esta accin? Nada es ms sencillo como en el caso en que la mujer renuncia
a la comunidad; extraa a las obligaciones de su marido, es libre de actuar, y el adquirente vencido en eviccin
por ella, se ve reducido a una accin de saneamiento contra el marido.
Pero cuando la mujer acepta la comunidad, cambia la solucin: la obligacin de garanta, contrada por el marido
cuando ha vendido, entra en la comunidad, y la mujer que acepta sta se encuentra sometida a ella; por tanto el
adquirente puede oponerle la excepcin de saneamiento como al marido. nicamente se pregunta en que medida
ser oponible esta excepcin a la mujer.
La mujer nicamente es garante con su marido, en su carcter de mujer sujeta a la comunidad de bienes; por
tanto, parece que puede ejercitar su reivindicacin, cuando menos por la mitad; pero la obligacin de garanta
generalmente se considera indivisible, y esta indivisibilidad impide por el total, el ejercicio de la accin contra los
terceros. Sin embargo, esta sentencia resolvi un caso en que la mujer no solamente haba aceptado la comunidad,
sino tambin la sucesin de su marido, en su carcter de legataria universal.
Pero la mayora de los autores deciden que la mujer puede reivindicar, para unos la mitad, para otros el total, a
condicin de pagar al tercero vencido en eviccin la mitad de los daos y perjuicios o, por lo menos, la mitad del
precio sujeto a restitucin.
Consecuencia
Como la accin de la mujer contra los terceros adquirentes, depende de la opcin que tome ella sobre la
comunidad, se sigue de esto que no puede ejercitar su reivindicacin por anticipado, antes de disolverse la
comunidad, pues es posible que finalmente se encuentre obligada a respetar la enajenacin.
La solucin que ha triunfado en la jurisprudencia es lamentable. Para la mujer puede existir un considerable y
urgente inters en recobrar inmediatamente la posesin de su bien; por otra parte, ella no ha cometido ninguna
falta, en tanto que al adquirente puede reprochrsele no haber verificado los ttulos de propiedad del marido.
Pothier invocaba una excelente razn: antes de saber si la mujer puede ser obligada por un contrato del marido, es
preciso preguntar si el contrato celebrado por ste entra en las facultades que se le han conferido.
Alcance restringido de la autorizacin judicial
Cuando la enajenacin es autorizada por el tribunal a falta del marido, slo puede recaer sobre la nuda propiedad
de los bienes de la mujer, porque es necesario el consentimiento del marido, para privarlo del goce de las rentas
que le corresponde.
27.5.1.2 Convenciones relativas a la reinversin
Aceptacin anticipada por contrato de matrimonio A menudo se encuentra en los contratos de matrimonio una
clusula segn la cual, la primera adquisicin inmueble hecha por el marido despus de la venta, equivaldra a la
reinversin del bien propio de la mujer.
Parece que esta clusula equivale a una aceptacin anticipada por la mujer; sin embargo, generalmente no se
interpreta en este sentido. Se ve en ella solamente una obligacin impuesta al marido, quien no puede oponerse a
que su mujer tome para s la adquisicin que haya hecho; pero esta clusula no dispensa a la mujer de la
necesidad de aceptar con posterioridad la reinversin. Decidir en otra forma, equivaldra a privar a la mujer de la
facultad de examinar el valor de la compra hecha por el marido, y obligarla acaso a tomar un bien que en ninguna
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_203.htm (3 de 8) [08/08/2007 17:42:16]
PARTE SPTIMA
forma le conviene.
Adems, esta clusula tampoco dispensa al marido de hacer las declaraciones exigidas por la ley, cuando tenga la
intencin de que su adquisicin sirva a su mujer de reinversin. Para qu sirve entonces? Su utilidad es
demasiado limitada, permite a la mujer tomar para s la adquisicin del marido, aun despus de la disolucin del
matrimonio.
Reinversin obligatoria
Nada obliga en principio al marido para realizar la reinversin; para l es una mera facultad. nicamente el
contrato de matrimonio puede imponerle una obligacin, por medio de una clusula expresa; es necesario,
adems, fijar cuidadosamente un plazo en el que deba hacerse la reinversin. A falta de plazo, el marido gozara
de un trmino indefinido para cumplir esta obligacin, y su mujer nunca podra pretender que no la ha cumplido.
Efecto respecto a los terceros
La clusula que se limita a declarar obligatoria la reinversin nicamente produce efectos entre los esposos; no es
oponible a los terceros. Esto significa que la mujer no tiene accin contra el tercero adquirente de su bien, si el
marido no ha reinvertido el precio proveniente de la venta; la enajenacin es vlida aunque la reinversin no se
haya efectuado.
En consecuencia, la clusula de reinversin obligatoria no produce como efecto la inalienabilidad de los bienes de
la mujer, sino exclusivamente conceder a la mujer una accin contra su marido, para obligarlo a hacer la
reinversin; los terceros en ninguna forma estn sujetos a ella, ni son responsables.
Las partes sin embargo pueden, a condicin de explicarse claramente, declarar obligatoria la reinversin aun para
los terceros. Mediante esta clusula, la mujer se asegura el derecho de atacar la venta si no se hace la reinversin
del precio. El tercero que desee entonces asegurarse contra toda reclamacin debe cuidar, antes de pagar el precio,
que la reinversin se ha efectuado regularmente. Como la suerte de su adquisicin est subordinada a esta
condicin, tiene derecho de exigir la reinversin y de vigilar su cumplimiento.
Si no ha tenido esta precaucin, nicamente debe quejarse de su propia negligencia; el contrato de matrimonio lo
habra informado, de haberlo consultado sobre las condiciones que la mujer haya impuesto para la enajenacin de
sus inmuebles. La Ley del 1 de julio de 1850, es aplicable en este caso, cuando se haya hecho una declaracin
falsa en el estado civil para ocultar a los terceros la existencia del contrato, considerndose entonces capaz a la
mujer de enajenar en los trminos del derecho comn.
En consecuencia, esta convencin tiene como resultado colocar de hecho, a la mujer casada bajo el rgimen de
comunidad, para la enajenacin de sus propios, en la situacin de una mujer dotal, que haya tomado la precaucin
de declarar alienables sus bienes dotales, bajo condicin de reinvertir su precio. Pero queda como diferencia de
principio, que la mujer no es incapaz de enajenar, y que la resolucin de la enajenacin debe pronunciarse
nicamente porque el adquirente no ha cumplido su obligacin.
Valores muebles
En la prctica, los valores pertenecientes a la mujer y excluidos de la comunidad estn sometidos a la condicin
de reinversin. La condicin slo desempea su papel tilmente, cuando se trata de ttulos nominativos. La
clusula obliga a los terceros a vigilar por el cumplimiento de la reinversin.
Su inobservancia compromete la responsabilidad del establecimiento deudor , que procede a la transmisin, y
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_203.htm (4 de 8) [08/08/2007 17:42:16]
PARTE SPTIMA
tambin la del oficial pblico, notario o agente de cambio, encargado de la enajenacin del ttulo. Los
establecimientos deudores y los oficiales pblicos exigen la presentacin del contrato de matrimonio, y en la
prctica se muestran demasiado rigurosos en las justificaciones exigidas.
Para evitar los inconvenientes que resultan de esta supervisin (contrle), el contrato de matrimonio contiene, a
menudo, una clusula que los excepta de toda responsabilidad.
27.5.1.3 Particin de las sucesiones
Regla general
En el artculo 818, la ley reglamenta la forma en que debe procederse a la particin de la sucesiones abiertas en
favor de la mujer. En principio, la mujer es quien tiene facultades para figurar en la particin. Sin embargo, como
frecuentemente estas sucesiones entran en la comunidad, incluso por lo que hace a la propiedad, y siempre
respecto al goce, el marido tiene facultades para proceder por s mismo a ciertas particiones, sin el concurso de la
mujer.
La particin que l realice ser definitiva, es decir, recaer sobre el derecho mismo de propiedad, si los bienes
puestos en el lote de la mujer deben llegar a ser comunes; ser provisional, es decir, recaer nicamente sobre el
goce, si estos bienes deben permanecer propios a la mujer segn la ley o el contrato de matrimonio. Sobre la
distincin entre las particiones definitivas y las provisionales, vase lo que se dice con respecto de las sucesiones.
Aplicaciones
Debe comprenderse bien el sistema legal; su distincin se funda, no en el carcter mueble o inmueble de los
bienes hereditarios, sino en su entrada en la comunidad o en el patrimonio propio de la mujer. Es cierto que
normalmente los muebles entran en la comunidad, y que los inmuebles son propios, empero puede ocurrir la
inverso.
As, bajo el rgimen de comunidad reducida a los gananciales, el marido no tiene facultades para proceder a la
particin de las sucesiones aun muebles, abiertas en favor de su mujer, porque permanecen propias de esta; en
cambio, si hay una clusula de moblacin de los bienes futuros en plena propiedad, podr intervenir en la
particin de la sucesiones inmuebles. En todos los casos, y salvo una causa absolutamente excepcional, el marido
est facultado para efectuar una particin provisional, porque la comunidad tiene el goce de todos los bienes
propios de los esposos. No hay que distinguir si la particin se hace convencional o judicialmente; tampoco si es
promovida por el marido o por los coherederos de la mujer (artculo 818, incs. 1 y 2 combinados).
27.5.2 ACTOS DE ADMINISTRACIN
Regla
Para la administracin de los propios de la mujer, la regla es inversa; ya no es la mujer la que acta, sino el
marido, pues ste es administrador de los bienes de aquella (artculo 1428).
Comparacin con los bienes comunes
Sobre los propios de su mujer, el marido tiene facultades que difieren en varios puntos de las que le corresponden
sobre los bienes comunes.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_203.htm (5 de 8) [08/08/2007 17:42:16]
PARTE SPTIMA
1. Validez de las modificaciones convencionales.
Se permite privar al marido de sus facultades o restringir stas por contrato de matrimonio; la mujer puede
reservarse el goce y administracin de sus bienes. Si se tratara de la comunidad, no podran modificarse las
facultades del marido.
2. Extensin menor.
Respecto a la administracin de los bienes propios, las facultades del marido son limitadas, mucho menores que
para los bienes comunes: es un simple administrador y no tiene ms facultades que las que se le hayan conferido
expresamente. Sobre comunidad, conserva en principio su antiguo carcter de seor, tiene todas las facultades,
salvo las que expresamente se le hayan retirado.
3. Responsabilidad.
En su carcter de administrador, el marido es responsable (artculo 1428, inc. 4). Si deja perecer los inmuebles
por falta de conservacin o de reparaciones mayores, o que se consumen las prescripciones, ya sea de crditos
cuyo pago no exija en tiempo til, o de bienes posedos por terceros, responde de su negligencia.
No solamente est obligado por los deterioros de los bienes, como dice la ley, sino de toda culpa. Ninguna
responsabilidad de este gnero se le imponen tratndose de los bienes comunes.
Arrendamiento
En su carcter de administrador el marido no solamente el derecho, sino el deber de dar en arrendamiento los
inmuebles de su mujer, siendo obligatorios para la mujer, aun en caso de renuncia de parte de sta, los contratos
que haya celebrado durante aquella.
El inters de la misma mujer lo exige; para que el marido pueda arrendar en buenas condiciones, se requiere que
el derecho del arrendatario no sea precario. Sin embargo, para que la mujer no se encuentre ligada por una
duracin muy prolongada, debida a un capricho de su marido, la ley (arts. 1429_1430) le aplica el sistema que ya
hemos explicado a propsito de la administracin del tutor. Se limita a nueve aos cuando, ms la duracin por la
cual los arrendamientos celebrados por el marido, sern oponibles a la mujer, despus la disolucin de la
comunidad.
Una vez disuelta esta, para saber durante qu tiempo estar obligada la mujer a respetar el arrendamiento, se
divide desde su punto de partida en perodos de nueve aos, y el arrendatario slo tiene derecho para terminar el
periodo que est corriendo en este momento (artculo 1429).
La rescisin del arrendamiento es entonces facultativa para la mujer, quien puede, si lo prefiere, ratificarlo y
exigir su cumplimiento pleno. Como el arrendatario no puede permanecer indefinidamente en la incertidumbre, se
le permite interpelar a la mujer para que se decida en uno y otro sentido. Los acreedores de la mujer tienen
derecho para demandar la reduccin.
Respecto a la renovacin del contrato de arrendamiento, la ley deja al marido cierta libertad. Le permite renovar
el arrendamiento dos o tres aos antes de su expiracin, segn se trate de bienes urbanos o rsticos. Si la
renovacin se hace antes de esta fecha, carece de efecto respecto a la mujer, salvo que haya comenzado su
cumplimiento, es decir, que no haya expirado el antiguo arrendamiento antes de la disolucin de la comunidad.
De esto resulta que la mujer puede, cuando mas, estar obligada por 11 aos, si se trata de bienes urbanos, y por 12
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_203.htm (6 de 8) [08/08/2007 17:42:16]
PARTE SPTIMA
si es de rsticos.
Anticipo de rentas
El marido no puede cobrar por anticipado, las rentas todava no vencidas a los inquiIinos de su mujer; tampoco
puede ceder a terceros estas mismas rentas, o por lo menos slo puede hacerlo en la medida en que tales actos
estn autorizados por los usos del lugar.
Cuando el marido haya cobrado as una o varias pensiones por anticipado, el recibo que d al inquilino ser
oponible a la mujer, en el sentido de que el deudor no podr ser obligado a pagar una segunda vez; pero si la
comunidad se disuelve antes de vencerse estos plazos, la mujer tiene accin contra esta y el marido, para exigir la
restitucin de las sumas que corresponden a un periodo en el que la comunidad no haya tenido el goce.
Cobro de capitales
En general, se admite que el marido tiene facultades para cobrar los capitales muebles debidos a su mujer, cuando
los deudores quieran liberarse. Se trata de una consecuencia del derecho que tiene el marido para cobrar los
crditos. De esto resulta que el marido es un administrador con facultades muy amplias, pues el cobro de capitales
es un acto grave, que puede comprometer el resultado final de las enajenaciones.
Conversin de los ttulos nominativos
Se puede aplicar al marido, el artculo 10 de la Ley del 27 de febrero de 1880, que somete la conversin de los
ttulos nominativos en ttulos al portador, a las mismas condiciones y formalidades que la enajenacin de estos
ttulos? La opinin ms generalmente admitida se pronuncia por la negativa (Saleilles, de l'alination des valeurs
mobilires. . .).
Sin embargo parece resultar de los trabajos preparatorios, que los autores de la Ley de 1880, han querido, como
deca Denormandie, poner una ley en otra es decir, hacer del artculo 10 una disposicin general aplicable a todos
los incapaces, no obstante pertenecer a una ley especial a los tutores.
En la jurisprudencia existen dos sentencias del tribunal del Sena, del 23 de marzo de 1882 y del 17 de noviembre
de 1893 que admitieron la conversin, pero que se explican por razones particulares. Hay decisiones en sentido
contrario. En la prctica, los agentes de cambios y los establecimientos deudores exigen siempre la firma de la
mujer para la conversin, lo que suprime todo inconveniente.
27.5.3 EJERCICIO DE LA ACCIN JUDICIAL
Acciones muebles
La ley permite al marido ejercer por s slo todas las acciones muebles pertenecientes a su mujer (artculo 1428,
inc. 2). No procede distinguir entre la defensa y la demanda, el marido, obrando por s solo, representa a su mujer,
y la sentencia aprovecha o perjudica a sta.
El ejercicio de las acciones muebles por el marido, se comprenda muy bien en el antiguo derecho, cuando el
marido tena facultades para disponer de los muebles propios de su mujer. Su mantenimiento en el derecho actual
es una inconsecuencia.
Acciones posesorias
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_203.htm (7 de 8) [08/08/2007 17:42:16]
PARTE SPTIMA
El derecho de ejercer las acciones posesorias est comprendido en las atribuciones del marido, administrador de la
fortuna de su mujer: El marido es el jefe de la comunidad, tiene la posesin y goce de los propios de su mujer. Le
es indispensable esta facultad para proteger su derecho de goce.
Acciones inmuebles petitorias
Del silencio del artculo 1428, inc. 2, resulta que el ejercicio de estas acciones no pertenece al marido, por el solo
hecho de que la ley no se lo concede, se le niega. De esta manera se interpretaba ya en el derecho antiguo el
artculo 233 de la costumbre de Pars, concebido en los mismos trminos que el texto actual.
Por consiguiente, cuando proceda intentar una accin de este gnero, la mujer deber obrar con asistencia del
marido, o contra ella deber dirigirse al tercero. Si por un caso extraordinario, la mujer se niega a ejercer su
accin, cuando el marido juzgue conveniente hacerlo su resistencia ser invencible.
Pero no por ello el marido est desprovisto de todo recurso; como representante de la comunidad, es libre de
ejercitar una especie de accin confesoria, mediante la cual, sin afectar la cuestin de propiedad, reivindicara el
derecho de goce que le pertenece sobre los bienes propios de su mujer; esta accin se le concede en su nombre
personal, como la que se concede al usufructuario ordinario.
Derecho de la mujer
La ley dice que el marido puede ejercitar por s mismo, sin el concurso de su mujer tal o cual categora de
acciones; no dice que el marido es el nico que puede ejercerlas. Por consiguiente, la accin sera vlidamente
intentada por la mujer debidamente autorizada o vlidamente dirigida en su contra, incluso en el caso de que su
ejercicio se conceda al marido. La facultad del marido no es exclusiva.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_203.htm (8 de 8) [08/08/2007 17:42:16]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 27
RGlMEN DE COMUNIDAD
CAPTULO 6
PASIVO
Observacin
La Ley del 13 de julio de 1907 que ha creado, en el interior de la masa comn, una categora especial de bienes,
llamados reservados, y que provienen del trabajo personal de la mujer, complic en extremo las reglas relativas de
la comunidad. A fin de reducir hasta donde sea posible la dificultad, es conveniente exponer primeramente las
reglas antiguas del derecho francs, tal como existan antes de 1907.
Por lo dems, estas reglas constituyen el derecho comn, y son las nicas aplicables en los casos ordinarios, en
los que la mujer no ejerce ninguna profesin lucrativa. En caso de que exista un sistema especial a los bienes
reservados, su anlisis ser posterior; en efecto, este sistema constituye una simple excepcin el derecho comn.
27.6.1 NOCIN
27.6.1.1 Persecucin y contribucin de las deudas
Definicin y reenvo
Por el momento, slo tenemos que resolver una cuestin: la determinacin de los derechos del acreedor. Puede
embargar los bienes comunes ? Teora del derecho de persecucin se llama la que trata de resolver estas
cuestiones.
Ms adelante, al ocuparnos de la liquidacin que ha de hacerse entre los esposos, que es definitiva despus de la
disolucin y liquidacin de la comunidad, tendremos que examinar otro punto: de los tres patrimonios existentes,
el que deba soportarla definitivamente ha pagado la deuda? En caso afirmativo, todo ha terminado; en caso
contrario, quien ha proporcionado los fondos tiene derecho de exigir su restitucin, puesto que ha pagado por
otro.
Esta liquidacin ulterior y definitiva de la deuda se llama contribucin entre esposos, y la indemnizacin que la
comunidad pueda deber al esposo o los esposos a la comunidad se llama compensacin (rcompense). Se dice
tambin que debe distinguirse el pasivo provisional (cuestin de obligacin) y el pasivo definitivo (cuestin de
contribucin).
27.6.1.2 Deudas comunes y personales
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_204.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:42:20]
PARTE SPTIMA
Frmula de esta distincin
Desde el punto de vista pasivo, se encuentra la distincin de los tres patrimonios ya estudiados respecto al de vista
activo: hay deudas comunes a ambos esposos, llamadas deudas de comunidad, y deudas propias, ya sea al marido,
o a la mujer, llamadas deudas personales.
a) DEUDAS COMUNES
Cules son?
Las deudas de la comunidad no son deudas de una tercera persona distinta de los esposos, puesto que la
comunidad no es sino una simple indivisin; son las deudas del marido o de la mujer, considerados como
asociados y sujetos a ellas con sus bienes comunes.
No obstante lo anterior no debe concluirse que cada uno de los esposos est sujeto por la mitad, como sucede con
los deudores conjuntos ordinarios. En efecto, toda deuda de la comunidad proviene siempre del esposo que la ha
contrado personalmente, y, aunque tal deuda entre en la comunidad y aunque el otro esposo se encuentre
actualmente obligado por la mitad, aquel por cuya cuenta se contrajo no deja de ser deudor por el total.
Existe una regla tradicional, propia a este rgimen, y que excluye la aplicacin del derecho comn. Puede
explicarse de la manera siguiente: el esposo autor de la deuda se encuentra obligado con su acreedor por un
vnculo de obligacin personal, del que no puede liberarse a su voluntad. La clusula del contrato de matrimonio
escrita o tcita, que ponga esta deuda a cargo de la comunidad, no puede privar al acreedor de la mitad de su
accin contra su deudor original.
Pero si esta creacin no puede daar al acreedor, por lo menos le aprovecha, pues en adelante puede hacer
efectivo su crdito sobre los bienes comunes, es decir, sobre bienes que pertenecen por mitad a otra persona
distinta de su deudor.
Puede perseguir:
1. Los bienes propios de su deudor, y
2. Los bienes de la comunidad, lo que se expresa diciendo que la entrada de esta deuda en la comunidad le da dos
deudores en vez de uno.
Efecto de los ttulos ejecutivos
A este respecto, la comunidad es tratada como el mismo esposo deudor, se parece a un sucesor universal. Por
consiguiente, los ttulos ejecutivos que tenga el acreedor contra uno de los esposos, por ejemplo contra la mujer,
pueden ser utilizados por l en contra de la comunidad, cuando sta est obligada por la deuda.
b) DEUDAS PERSONALES
Definicin
Las deudas personales son aquellas que no gravan a la comunidad y que permanecen propias al esposo que las ha
contrado o por cuenta del cual han nacido.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_204.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:42:20]
PARTE SPTIMA
Derecho da los acreedores de la mujer
El acreedor personal de la mujer no puede embargar mas que lo que pertenezca a su deudora; debe respetar todo
lo que se halle en la comunidad. Por consiguiente, est reducido a la nada propiedad de los bienes propias de la
mujer, pues eI goce de estos bienes pertenece a la comunidad.
Derecho de los acreedores del marido
Su situacin es diferente . En razn de las extensas facultada que el marido posee sobre la comunidad, se
considera sta confundida con el patrimonio propio de aquel. La idea anterior es muy antigua; se remonta a la
poca en que la mujer no se consideraba copropietaria de los gananciales durante el matrimonio, y subsiste an a
pesar de las restricciones impuestas sucesivamente a las facultades del marido sobre los bienes comunes.
Tal idea significa, para los acreedores, una gran ventaja: todo acreedor que tenga accin contra el marido, la tiene
tambin contra la comunidad, y recprocamente, todo acreedor de la comunidad tiene accin contra el marido, ya
que ambas masas de bienes se consideran como una sola.
Consecuencias
Son los siguientes:
1. En los casos rarsimos en que la obligacin del marido no grava a la comunidad, su acreedor personal puede, no
obstante, embargar los bienes comunes, como si hubiese llegado a ser acreedor de la comunidad.
2. Cuando la deuda de la mujer entra en la comunidad, su acreedor puede embargar no solamente los bienes
comunes, sino tambin los del marido, como si el fuese acreedor personal de ste. El resultado anterior se expresa
diciendo que el acreedor de la mujer adquiere, en este caso, tres deudores en vez de uno: la mujer, la comunidad y
el marido (artculo 1419).
27.6.1.3 Bases de reparticin del pasivo
Doble principio admitido por la ley
Cuando se trata de dividir el pasivo entre los tres patrimonios, y decidir si la comunidad responde de tal o cual
deuda, y en qu medida, el rgimen de comunidad obedece a dos ideas diferentes, segn el origen y naturaleza de
las deudas.
Principio de proporcionalidad
La primera regla establece una proporcin entre el pasivo y el activo; la
comunidad debe soportar las deudas, en la medida en que adquiere el
activo de los esposos. Esta primera regla se he aplicado:
1. Al pasivo que grava a los esposos antes del matrimonio.
2. Al pasivo que grava las sucesiones abiertas en su favor durante el matrimonio, y
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_204.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:42:20]
PARTE SPTIMA
3. A las cargas anuales de sus bienes.
Pero veremos que la idea de una reparticin proporcional del activo y del pasivo no siempre ha sido exactamente
aplicada.
Efecto de las desiguales facultades del marido y de la mujer
Se sigue una regla diferente para las nuevas deudas contradas o nacidas durante el matrimonio. Ya no se une el
pasivo a tal o cual categora de bienes: la reparticin se basa en la extensin de las respectivas facultades de los
esposos sobre la comunidad.
Para saber si una deuda grava a la comunidad, se toma en consideracin la facultad que tena o no su autor para
disponer de los bienes comunes; de aqu la doble consecuencia que las deudas del marido obligan siempre a la
comunidad, en tanto que las de la mujer no la obligan en principio.
Composicin ordinaria del pasivo comn
Bajo el rgimen legal y por aplicacin de los principios que acabamos de
indicar, el pasivo de la comunidad comprende:
1. Las deudas muebles anteriores al matrimonio.
2. Todas las deudas contradas durante el matrimonio por el marido.
3. Ciertas deudas contradas por la mujer en casos determinados.
4. Las deudas de las sucesiones muebles recibidas por los esposos, y
5. El pago de intereses de las deudas personales a los esposos.
Las reglas de la ley sufren, por parte, modificaciones muy profundas por efecto de las convenciones particulares
de los esposos.
27.6.2 PASIVO DE LOS ESPOSOS EN EL RGIMEN DOTAL
27.6.2.1 Anterior al matrimonio
a) DEUDAS QUE ENTRAN EN LA COMUNIDAD
Principio
Con el fin de establecer una equitativa correlacin entre el activo y el pasivo, la ley distingue entre las deudas a
cargo de los esposos el da del matrimonio. De estas deudas, las que son muebles entran en la comunidad, a fin de
seguir al activo mueble (artculo 1409_1), en tanto que las que tienen carcter inmueble permanecen propias al
esposo deudor de ellas.
El cdigo no hace aqu sino conservar una vieja regla del derecho francs: Las deudas muebles de una persona
son a cargo de la universalidad de sus muebles. Quien se casa con el cuerpo, se casa con las deudas.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_204.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:42:20]
PARTE SPTIMA
Crtica
Se quera establecer el equilibrio entre el pasivo y el activo; desgraciadamente este equilibrio slo existe en
apariencia; no hay ninguna proporcin real entre lo que la comunidad gana tratndose de activo y lo que soporta
tratndose de pasivo, ya que los esposos, o uno solo de ellos, poseen uno o varios inmuebles.
En efecto, las obligaciones que actualmente existen bajo las leyes modernas, siempre son muebles; las deudas que
tienen carcter inmueble, son sumamente raras. De esta manera, es seguramente a cargo de la comunidad todo el
pasivo, en tanto que se ve reducida a los muebles tratndose del activo, escapndosele acaso la mayora de la
fortuna de los esposos o toda ella.
Se trata de una grave falta que en la prctica produce verdaderas iniquidades; personas colmadas de deudas, y
cuya fortuna totalmente es inmueble, al contraer matrimonio, sin capitulaciones matrimoniales, conservarn para
ellas su activo, siendo la mitad de su pasivo pagada por su cnyuge. En justificacin de la ley francesa solo puede
decirse que este sencillo procedimiento evita todo clculo y suprime muchas complicaciones.
Estado antiguo del derecho
Esta anomala no existi en el derecho antiguo. Las deudas muebles eran insignificantes; todas las obligaciones de
importancia se consideraban inmuebles.
El prstamo no poda hacerse en la forma del mutuo con inters que estaba prohibido; se realizaba en la forma de
una constitucin de renta y esa, por lo menos en muchos lugares, se consideraba inmueble. Se adquira una casa
o un terreno?
La adquisicin a menudo se haca por medio de lo que se llamaba bail rente, y el adquirente no se obligaba
como en la venta, a pagar el precio en dinero; el precio era sustituido por una renta, derecho real inmueble,
anlogo a una servidumbre impuesta sobre el inmueble, quedando esta carga inmueble propia al esposo
comprador como la tierra o la casa que gravaba. En este estado del derecho, el pasivo mueble casi siempre estaba
compuesto de deudas corrientes, es decir, de obligaciones poco importantes en general.
Por otra parte, tambin el activo mueble tena poco valor: los orificios, las rentas, eran inmuebles. Cuando regan
las costumbres, la comunidad ordinaria (actualmente llamada legal), iniciaba, pues, con un activo y pasivo
reducidos, siendo muy equitativa la regla que le atribua todas las deudas muebles. Pero actualmente ya no lo es.
Condicin especial de las deudas de la mujer Respecto a las deudas del marido es suficiente una sola condicin:
su naturaleza mueble; no es necesario que tenga fecha cierta antes del matrimonio para entrar en la comunidad,
pues incluso cuando se hayan contrado despus del matrimonio, siempre responder de ellas la comunidad, ya
que el marido tiene facultades para obligarla cuando l mismo se obliga.
No es as para las deudas de la mujer; sus deudas anteriores al matrimonio entran en la comunidad; pero una vez
celebrado el matrimonio, ya no tiene facultades para comprometer los bienes comunes con sus acreedores. Por
tanto, importa saber si la deuda de la mujer se ha contrado realmente antes del matrimonio; por ello la ley exige
que la obligacin haya adquirido fecha cierta antes de esta poca, para permitir al acreedor de la mujer perseguir
al marido y a la comunidad (artculo 1410).
Observacin
De los tres hechos que admite el artculo 1328, slo dos confieren, segn el artculo 1410, fecha cierta a los
crditos de la mujer anteriores al matrimonio: el registro del ttulo y la defuncin de uno de los signatarios. La ley
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_204.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:42:20]
PARTE SPTIMA
ha omitido el tercero; la reglamentacin del acto en un documento autntico. Unnimemente se admite que el
artculo 1410 se completa mediante el artculo 1328.
Excepciones
Hay casos en que no es necesaria la fecha cierta:
1. Si el crdito no es mayor de 500 francos (artculo 1341).
2. Si el acreedor de la mujer le ha sido imposible proveerse de una prueba escrita (artculo 1348)
3. Si ha perdido su ttulo por caso fortuito o fuerza mayor (artculo 1348).
4. En materia mercantil (artculo 109, C. Com.).
5. Si la deuda resulta de una fuente extracontractual, indemnizacin de responsabilidad o impuestos.
En todos esos casos, pudiendo el acreedor probar por testigos la existencia misma de su crdito, con mayor razn
podr probar que es anterior al matrimonio.
b) DEUDAS QUE PERMANECEN PERSONALES A UNO DE LOS ESPOSOS
Pasivo personal del marido
Para el marido, el pasivo personal se encuentra reducido a casi nada, puesto que la ley slo excluye respecto a l
las deudas inmuebles anteriores al matrimonio. Para encontrar una deuda propia del marido a este ttulo, sera
necesario suponer una venta de terrenos en cantidad determinada hecha por l no ejecutada aun ms bien
constituira una disminucin de su fortuna que una deuda propiamente dicha.
Poda relacionarse el caso en que el marido es propietario de un inmueble hipotecado para garantizar una deuda
ajena, sea como tercero adquirente, o como fiador real. En este caso, el acreedor nicamente tiene accin sobre el
bien del marido que se ha hipotecado en su favor; no puede afectar sus otros bienes ni los comunes.
Ya no se trata empero de una deuda del marido excluida de la comunidad, puesto que el marido no es
personalmente deudor; solo hay una accin real, localizada en cierta forma sobre el bien que pertenece en
propiedad al marido; se trata de una probabilidad de eviccin que solamente a l amenaza.
Pasivo personal de la mujer
Son excluidas de la comunidad todas las deudas personales de la mujer que no haya adquirido fecha cierta el da
del matrimonio (artculo 1410, inc. 1). En consecuencia, el marido no est obligado a pagarlas; el acreedor slo
puede hacerlas efectivas sobre la nuda propiedad de los inmuebles personales de la mujer (artculo 1410, inc. 2).
Sin embargo, a veces es indudable que de hecho, la deuda es anterior al matrimonio; puede entonces el marido
reconocer la sinceridad de la fecha que conste en el documento firmado por su mujer y pagarla voluntariamente
(artculo 1410, inc. 3).
Si as lo hace, se considera anterior al matrimonio y a cargo de la comunidad; por consiguiente, la comunidad
nada podr reclamar a la mujer en el futuro, por haber pagado una deuda a que no estaba obligada. Por lo dems,
lo anterior supone que el marido ha pagado la deuda tomndola como parte de la comunidad; si hace reservas al
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_204.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:42:20]
PARTE SPTIMA
pagar al acreedor, se considera que obra como gestor del patrimonio de su mujer; paga a nombre de sta, lo que
reserva a la comunidad la posibilidad de recurrir contra la mujer.
Situacin de la mujer respecto del acreedor
Cuando el marido se niega a reconocer las deudas de la mujer que no tienen fecha cierta, no responde de ellas la
comunidad, siendo la mujer la nica deudora. Cul es respecto de esta el valor de su obligacin? Es plenamente
vlida. De hecho, hasta el matrimonio, la mujer era capaz de obligarse (suponindola mayor).
Ahora bien, las obligaciones que constan en documento privado por s mismas hacen fe de su fecha entre las
partes. Por tanto, en las relaciones entre el acreedor y su mujer es indudable que el documento ha sido firmado
por sta el da de su fecha, es decir, cuando era capaz, y por consiguiente, el acreedor tiene derecho a demandarla,
respetando los derechos adquiridos por la comunidad sobre los bienes de su deudora.
Cuando la mujer se haya reservado el goce de una parte de sus bienes personales pueden los acreedores de ella
embargar esta parte? Se ha juzgado que no, porque el sostenimiento de la mujer sera entonces a cargo de la
comunidad. Esta tesis es discutible cmo un elemento de activo disponible para el deudor, puede ser
inembargable para el acreedor, sin que exista una disposicin especial de la ley.
Cuestin
Puede preguntarse qu ha llegado a ser de la incapacidad de la mujer casada a quien la ley prohbe obligarse sin la
autorizacin de su marido; le basta firmar un pagar ponindole fecha anterior a su matrimonio, para encontrarse
vlidamente obligada; con un simple cambio de fecha, puede comprometer si no su renta actual, s el capital de su
fortuna.
En realidad, la incapacidad de la mujer queda ntegra; todo se reduce a una prueba que debe rendirse, difcil, es
verdad, pero posible. La prueba de la fecha falsa puede rendirse por todos los medios, puesto que se trata de un
acto fraudulento, y procede tanto de parte de la mujer como del marido. Es indudable que se trata de un peligro;
pero no se presenta cuando la mujer al contraer matrimonio sea aun menor; antes, y despus, es incapaz de
obligarse por s sola y en nada la beneficiara un cambio de fecha.
27.6.2.2 Deudas contradas por el marido durante el matrimonio
Generalidad de regla
Todas las obligaciones contradas por el marido durante el matrimonio, son a cargo de la comunidad (artculo
1409_2). En lugar de contradas, la debiera sido preferible decir nacidas en la persona del marido, pues pueden
provenir de una fuente cualquiera, de un delito, o de la ley; no existe ninguna excepcin. Cuando el marido llega a
ser deudor, su acreedor puede embargar los bienes comunes.
Motivo
Hoy se dice frecuentemente, un mandato conferido por la mujer a su marido a fin de que administre su comunidad
y para obligarla en caso necesario. Pero el marido puede obligar a su mujer an sin el conocimiento de sta, a
pesar de su oposicin, y contra su inters, lo que excluye toda idea de mandato.
Se dice tambin que, la mujer ratifica los actos de su marido al aceptar la comunidad. Esta segunda idea es tan
insuficiente como la primera, pues los derechos adquiridos por los acreedores no dejan de ser vlidos a pesar de la
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_204.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:42:20]
PARTE SPTIMA
renuncia de la mujer a la comunidad. Por otra parte, cmo podra la mujer ratificar las obligaciones de su marido
cuando tienen una causa ilcita?
Por tanto, la nica razn es el origen histrico de la comunidad y su estado primitivo; la voluntad de la ley hace
del marido el jefe de la comunidad, como consecuencia de las facultades que le confiere sobre la persona de la
mujer. De la misma manera que puede disipar este activo comn, puede arruinar a la comunidad obligndose en
otra forma cualquiera, aun por actos ilcitos.
Consecuencias actuales
Siendo absoluta la regla no procede ninguna excepcin, cualquiera que sea el carcter de la obligacin. As, las
mismas multas, impuestas al marido, entran en la comunidad y pueden hacerse efectivas con los bienes comunes,
es decir, en parte, con los bienes de la mujer (artculo 1424).
No obstante, la multa es una pena que debera permanecer personal al culpable. En esta materia los antiguos
principios de la comunidad se encuentran en abierta contradiccin con las ideas del moderno derecho penal.
La jurisprudencia nos brinda otro ejemplo notable no previsto por la ley. Antes de casarse, el marido ha tenido un
hijo natural, a quien reconoce durante el matrimonio. Segn el artculo 337, el reconocimiento hecho en estas
condiciones no puede perjudicar al otro esposo ni a los hijos nacidos del matrimonio.
Parece que el hijo natural no puede reclamar alimentos a su padre sino sobre la nuda propiedad de los bienes
personales de ste, a fin de respetar los derechos de la familia legtima, siendo sta la solucin de muchos autores.
Sin embargo, la jurisprudencia le ha reconocido una accin sobre la comunidad en razn de las facultades del
marido, que siempre es libre para disponer de ella.
Antigua excepcin
Antes, cuando el marido casado bajo el rgimen de comunidad sufra una condena por delito que implicase la
muerte civil, las penas pecuniarias que se le impusieran en razn del mismo hecho, afectaban nada ms a su parte
en la comunidad y sus bienes personales (artculo 1425). Segn Pothier, esta solucin se haba admitido como una
consecuencia de la muerte civil, pues disuelta la comunidad, no poda sta ser obligada por el marido.
La explicacin es incorrecta parcialmente, pues la causa de la deuda es el delito anterior a la condena, siendo slo
sta la que implicaba la muerte civil. Ms bien era efecto de las reglas tradicionales de confiscacin. Desde la Ley
del 31 de mayo de 1854, Que abrog la muerte civil, carece de objeto el artculo 1245.
27.6.2.3 Deudas contradas por la esposa durante el matrimonio
Reglas generales
Desprovista de toda facultad sobre Ia comunidad, la mujer no puede conferir a sus acreedores accin alguna sobre
los bienes comunes; solamente al marido corresponde esta facultad. Por tanto, la regla en esta materia es la
siguiente: para que la mujer obligue a la comunidad, es necesario que contrate con autorizacin marital (artculo
1426). Por excepcin a esta regla, hay dos casos en los que la mujer puede obligar a la comunidad, cuando
contrate con autorizacin judicial (artculo 1427).
Esto establece para la mujer dos formas de obligarse; pero debemos examinar, adems, el caso en que la mujer se
obliga como mandataria de su marido, y aquellos en que lo hace sin ninguna especie de la autorizacin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_204.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:42:20]
PARTE SPTIMA
a) MUJER AUTORIZADA POR EL MARIDO
Efecto de la autorizacin
Al autorizar a su mujer, el marido le comunica la facultad que tiene de obligar a la comunidad: levanta, por
decirlo as, el obstculo que impeda que la comunidad resultara obligada. Conforme a Ios principios ya expuestos
el acreedor de la mujer adquiere entonces accin contra la comunidad y contra el marido mismo (arts. 1492_2 y
1419).
Explicacin
Por qu el marido, que ha intervenido, no para obligarse l mismo, sino para autorizar a su mujer para contratar,
responde personalmente de la obligacin? Segn una regla, quien habilita a un incapaz, no se obliga a s mismo
cuando aquel contrae obligaciones con su autorizacin; Qui auctor est se non obliga. Sin embargo, el artculo
1419 declara que el marido est sujeto en razn de la autorizacin que ha dado. De lo anterior existen dos posibles
explicaciones:
1. Efecto de la confusin de las dos masas.
Puede sostenerse, que la accin del acreedor sobre los bienes del marido se explica suficientemente por la
confusin que reina durante el matrimonio entre Ios bienes propios del marido y los comunes. Segn esta opinin,
debe admitirse que cuando haya cesado esta confusin el marido slo ser responsable como sujeto a la
comunidad de bienes, es decir, solamente por la mitad, no existe una verdadera obligacin personal. Tal pareca
ser la opinin de Pothier.
2. Obligacin personal del marido.
Otra interpretacin, que por lo general cuenta con ms partidarios, exige que el marido est sujeto a una verdadera
obligacin personal, existiendo en este caso una excepcin directa a la regla: Qui auctor est se nos obligat.
Se ha aducido como razn, que si el marido no estuviese obligado, se le proporcionarla un medio de liberarse de
las deudas relativas a la comunidad, haciendo que la esposa autorizada por l, las contraiga en su lugar. Existe en
esto un peligro, habindose considerado suficiente esta razn; se han evitado tales maquinaciones declarando al
marido obligado personalmente. Como consecuencia, el marido quedar obligado por el total en favor del
acreedor, incluso despus de la disolucin de la comunidad.
Supuestos casos excepcionales
Hay casos en los que las obligaciones contradas durante el matrimonio por la esposa, con autorizacin marital,
sean personales de aquella, en lugar de gravar la comunidad? Se ha sostenido esto fundndose en los arts. 1413 y
1432.
El primero se ocupa de las deudas que gravan las sucesiones puramente inmuebles, abiertas en favor de la mujer,
estas deudas no entran en la comunidad, aunque la sucesin se acepte con autorizacin del marido. En cuanto al
artculo 1432, se ocupa del caso en que habiendo el marido autorizado a la esposa para vender uno de los bienes
propios de sta, sea el adquirente vencido, posteriormente, en eviccin por un tercero; el adquirente puede mandar
al marido como fiador de la venta y obtener de l una indemnizacin.
La ley se expresa en los siguientes trminos: El marido que garantice solidariamente o en otra forma la venta que
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_204.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:42:20]
PARTE SPTIMA
haya realizado su mujer. . . Por tanto, se dice la sola autorizacin para vender, concedida a la mujer, no basta para
imponer al marido la obligacin de garanta, puesto que la ley supone que el marido ha prometido esta garanta de
una manera especial. Se presenta por tanto dos casos en los que la comunidad no estar obligada, aunque el
marido haya autorizado a su mujer.
Cmo explicar este hecho? Es evidente, por la naturaleza misma de la operacin, que el negocio no interesa a la
comunidad; la mujer acepta una sucesin que debe permanecerle totalmente propia, o vende un inmueble que le
pertenece como propio.
En ambos casos, nada tiene que ver la comunidad, y eI tercero que trata con la mujer o que es acreedor de la
sucesin heredada por ella, no debe contar ni con el marido ni con la comunidad, ha sido advertido por los hechos
mismos que la intervencin del marido tiene exclusivamente por objeto habilitar a la mujer para contratar.
Por tanto, si tal es la explicacin de los arts. 1413 y 1432 podemos formular la siguiente regla: siempre que sea
evidente para los terceros, que el negocio interesa exclusivamente a la mujer, la obligacin contrada por ella les
es personal. Solamente cuando el tercero haya podido creer en un inters comn a ambos esposos tendr accin
contra ellos.
Refutacin
La regla anterior no es conciliable con la ley el artculo 1419 establece una regla absoluta: toda obligacin
contrada por la mujer con autorizacin del marido obliga a este ltimo y a la comunidad, para establecer una
excepcin en casos especiales, se requiere un texto particular. Por tanto, ninguna excepcin debe admitirse fuera
de los textos. Adems, es necesario ver si los que se proponen contienen excepciones.
Tomemos primeramente, el artculo 1413; este artculo no prev una obligacin contrada por la mujer, se trata de
obligaciones que provienen de un tercero, a quien hereda la mujer. Se comprende, entonces, que para liquidar esta
sucesin, haya la ley limitado la accin de los acreedores y protegido a la comunidad; los acreedores a quienes ha
de pagarse no han tratado con la mujer ni solicitado la autorizacin del marido. No es igual la situacin; tan es as
que si en ese caso existe una excepcin a nuestra regla, no es directa.
En cuanto al artculo 1432, se le atribuye lo que no dice. El objeto de este artculo no es establecer cuando el
marido responde de la eviccin en las ventas hechas por su mujer, sino slo dar un ejemplo de compensacin
debida al marido, cuando ste haya indemnizado al adquirente vencido en eviccin.
Ahora bien, en qu hiptesis y bajo qu condiciones el marido estar sujeto a la garanta? La respuesta ya no se
encuentra en el artculo 1432, sino en los arts. 1409_2 y 1419, que consagran los principios sobre la materia: el
marido se obliga al mismo tiempo que su mujer cuando l la autoriza.
Mujer obligada solidariamente con su marido Sucede a menudo que el marido y la mujer se obligan juntos con el
mismo acreedor, quien por lo general toma la precaucin de estipular la solidaridad. En ste caso, la mujer est
obligada en favor del tercero, de la misma manera que un deudor ordinario; estar obligada a pagar el total de la
deuda, si se le demanda.
En consecuencia no se beneficia con el concordato concedido al marido. Sin embargo, su situacin es mejor que
la del verdadero codeudor solidario, en sus relaciones con su marido, se reputa fiadora (artculo 1431)
significando esto que la mujer no deber soportar personalmente, ninguna parte de la deuda, si la ha pagado total
o parcialmente, tendr una accin contra su marido por el total de lo que haya pagado; si es l quien ha hecho el
pago ninguna accin tendr contra ella.
Condicin de la accin de la mujer
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_204.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:42:20]
PARTE SPTIMA
Para que la mujer se considere fiadora, debe reunir una condicin: se requiere que la obligacin se haya contrado
por los negocios de la comunidad o del marido. En efecto, es absolutamente justo que a la esposa deudora
solidaria, se le trate en la misma forma que a su marido, y que est obligada a soportar la mitad de la deuda,
cuando la obligacin no haya sido contrada en inters del marido.
As, se ha juzgado que no es aplicable el artculo 1431, cuando el marido y la mujer, obedeciendo a un mismo
sentimiento de afecto, se constituyan fiadores solidarios de uno de sus hijos.
Controversia
El artculo 1431 ha generado una controversia. Con frecuencia es fcil saber en inters de quin se ha contrado la
deuda, y esta disposicin ser o no aplicable, segn e
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_204.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:42:20]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 27
RGlMEN DE COMUNIDAD
CAPTULO 7
DISOLUCIN
27.7.1 MODOS
Enumeracin y clasificacin
La enumeracin de la ley es incompleta (artculo 1441). Las causas de disolucin de la comunidad pueden
dividirse en dos grupos.
Disolucin por va de consecuencia
La comunidad puede disolverse por la disolucin misma del matrimonio, ya no hay comunidad porque ya no hay
cnyuge.
Tres causas forman este primer grupo:
1. La muerte de uno de los esposos.
2. El divorcio, y
3. La anulacin del matrimonio.
Antiguamente haba una mas, la muerte civil, que fue abolida por las Leyes del 8 de junio de 1850 y del 31 de
mar. de 1854.
Disolucin por va principal
En ciertos casos, la comunidad se disuelve por una causa que le es propia, aunque el matrimonio subsista.
En este caso, nicamente la comunidad se disuelve, quedando ambos esposo. sometidos a otro rgimen.
Tres son tambin las causas que forman este segundo grupo:
1. La separacin de bienes.
2. La separacin de cuerpos, y
3. La ausencia.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_205.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:42:23]
PARTE SPTIMA
27.7.1.1 Muerte de uno de los cnyuges
Divisin
La muerte de uno de los esposos es la causa ms frecuente de disolucin de las comunidades conyugales.
Slo dos puntos deben considerarse especiales a esta hiptesis:
1. La obligacin impuesta al suprstite de formular inventarios (artculo 1442), y
2. Los derechos concedidos a la viuda (arts. 1461 y 1491).
a) OBLIGACIN DE FORMULAR INVENTARIO
Motivo
La necesidad de formular inventario se justifica no solamente porque ste ser muy til para liquidar y dividir la
comunidad, demostrando su consistencia, sino tambin y sobre todo, porque es importante evitar fraudes en
perjuicio de los hijos. El esposo suprstite, que conoca el estado de los negocios de la comunidad y que se halla
en posesin de sus ttulos y valores, est en posibilidad de realizar, con la mayor facilidad, distracciones u
ocultaciones considerables de bienes.
Plazo
Ante el silencio de la ley, a menudo se aplican por analoga los plazos de tres meses y de 40 das establecidos en
otras hiptesis por diferentes textos (arts. 794, 795, 1456 y 1465).
En efecto, puede considerarse sobrentendida esta disposicin, pues ninguna garanta seria ofrecera un inventario
formulado mucho tiempo despus de la defuncin del premoriente. Sin embargo, no es raro que los tribunales
acepten como buenos, los inventarios terminados despus de la expiracin de los plazos, cuando existen razones
que expliquen el retardo, y no pueda ponerse en tela de juicio la buena fe del esposo suprstite.
En caso de mala fe probada o de obstinacin injustificada, se aplican, por el contrario, las sanciones establecidos
por el artculo 1442.
Antiguas sanciones
Anteriormente la falta de inventario implicaba la continuacin de la comunidad. Los hijos menores del esposo
premoriente podan demandar la particin de la comunidad como si esta hubiese subsistido hasta el da de su
demanda, que a veces poda presentarse muy tardamente; resultaba de esto que la comunidad se consideraba
subsistente en favor de los hijos por un tiempo ms o menos prolongado, despus de la disolucin del
matrimonio, y que las adquisiciones posteriores del suprstite se dividan en lugar de serle propias.
Esta prctica era una fuente de complicaciones y juicios, sobre todo cuando el cnyuge viudo contrata segundas
nupcias, establecase entonces una comunidad tripartita, en la que entraba el nuevo esposo como un tercer
causahabiente, en tanto que los hijos representaban al esposo fallecido. La intencin del legislador fue cegar estas
dificultades sustituyendo la antigua sancin por otras.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_205.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:42:23]
PARTE SPTIMA
Sanciones actuales
Actualmente la obligacin de formular inventario es sancionada en una triple manera.
Admisibilidad de la prueba de fama pblica. A falta de inventario, los interesados, cualquiera que sean, podrn
probar la consistencia de la comunidad por todos los medios, no solamente por ttulos o por testigos, sino tambin
mediante la fama pblica.
Esta prueba excepcional, siempre muy peligrosa para la persona contra quien se rinde, slo es admitida por la ley
a ttulo de pena contra una persona, culpable de no haberse provisto de una prueba regular que hubiera
beneficiado a todo interesado; su admisibilidad significa para ella el riesgo de que se dicte en su contra una pena
exagerada. Esta primera sancin es instituida de una manera general; las otras dos slo aprovechan a los hijos
menores nacidos del matrimonio.
Prdida del usufructo legal. El esposo suprstite es privado del derecho de usufructo que la ley concede al padre o
a la madre sobre los bienes de sus hijos menores de 18 aos. La caducidad se extiende an a los bienes que los
hijos pueden poseer de otra fuente, y no se restringe a los bienes que les correspondan en la sucesin del
premoriente y en la comunidad. El artculo 1442, inc. 2, se expresa en trminos absolutos.
Esta sancin procede de pleno derecho, pero a condicin de que se, haya cometido una culpa; la caducidad no
necesita ser decretada por los tribunales; por el contrario, si el esposo suprstite quiere conservar su derecho de
goce, debe probar que no ha cometido culpa alguna (ejemplo de una madre exenta de caducidad).
Responsabilidad solidaria del tutor sustituto. El esposo suprstite llega a ser de pleno derecho tutor de los hijos
menores, y la ley supone que se le nombra un sustituto, a quien declara solidariamente responsable con el tutor de
toda condena que pueda decretarse en contra de ste, y en favor de los menores (artculo 1442, in fine).
Se trata de un caso de solidaridad legal; se justifica porque una de las funciones del tutor sustituto es, justamente,
vigilar al tutor y exigir de l cumplir estrictamente sus obligaciones. Mediante su intermediacin se espera forzar
al tutor para que formule el inventario.
Dispensa del inventario admitido por la jurisprudencia. Todas estas sanciones suponen la utilidad del inventario.
Sern inaplicables cuando sea indudable que la comunidad carece de bienes, y que ningn provecho obtendran de
ella los hijos.
b) DERECHOS DE LA VIUDA
Favor concedido a la viuda
En caso de muerte del marido, la ley permite a la viuda tomar, a cargo de la comunidad, su habitacin y
alimentacin durante los tres meses y 40 das que se le conceden para deIiberar (artculo 1465).
Alimentos
Estos alimentos se conceden a la viuda y a las domsticos, pero no a los hijos, los cuales son herederos del padre
y deben vivir con los recursos que les procure la sucesin de ste. Se determinan, segn la jurisprudencia,
teniendo en consideracin la condicin social del marido. Se deben hasta el vencimiento de los plazos, aun
cuando la mujer haya optado con anterioridad; la ley los concede, en efecto, no hasta su opcin, sino durante estos
plazos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_205.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:42:23]
PARTE SPTIMA
Puede advertirse que los alimentos son debidos por la comunidad, segn el artculo 1465, en tanto que el duelo de
la viuda es a cargo de la sucesin del marido (artculo 1481). De hecho, en la mayora de los casos, la viuda vive,
como dice el artculo 1465, de las provisiones existentes o con las rentas de la masa, sin que se le seale una
pensin fija. La ley le recomienda nicamente usar de ella con moderacin.
Alojamiento
El artculo 1465, inc. 2, la mujer no debe pagar renta alguna por la habitacin que haya ocupado, durante estos
plazos, en una casa dependiente de la comunidad o perteneciente a los herederos del marido, y al disolverse la
comunidad, habitaban los esposos en una casa arrendada, en nada contribuye la mujer durante los mismos plazos,
el pago de la renta, la cual es a cargo de la masa. Se trata de una medida de conveniencia y humanidad; se permite
a la viuda servirse, durante algunos meses an, de la casa comn.
Hay un caso que la ley no ha previsto: aquel en que el arrendamiento cesa antes de terminar los plazos. La mujer
tiene derecho entonces a una indemnizacin, por lo que hace a su alojamiento por todo el tiempo que falte para
que se venzan dichos plazos.
Carcter personal de los derechos de la viuda
El doble derecho concedido a la viuda por el artculo 1465 le es personal y no se transmite a sus herederos
(artculo 1495, in fine).
27.7.1 .2 Divorcio
Divisin
Abolido en 1816, el divorcio fue restablecido por la Ley del 27 de julio de 1884. Son necesarias algunas
explicaciones para determinar el momento en que se produce la disolucin de la comunidad por efecto del
divorcio. Sabido es que los efectos del divorcio no se realizan en un momento nico.
Recordemos igualmente que el divorcio, que antiguamente se pronunciaba por el oficial del estado civil, en la
actualidad es simplemente transcrito por l en ejecucin de la sentencia. Es necesario distinguir las relaciones de
los esposos entre s, y sus relaciones con los terceros, especialmente por lo que hace a la disolucin de la
comunidad.
Disolucin respecto a los esposos
En el nuevo artculo 252 reformado por las Leyes del 18 de abril de 1886 y del 26 de junio de 1919, que es un
texto de los ms prolongados y encumbrados que debemos al legislador moderno, que tanto ha abusado de este
procedimiento, se encuentra el inc. 5 que dice: La sentencia que haya causado ejecutora se retrotraer, en cuanto a
sus efectos entre los esposos en lo que se refiere a sus bienes, al da de la demanda.
Esta notable disposicin debe comprenderse bien; la retroactividad as atribuida a la sentencia de divorcio no es
aplicacin del derecho comn. Las sentencias ordinarias parecen retrotraerse porque son puramente declarativas,
y no atributivas de derechos. Pero el juez que pronuncia el divorcio no se limita a comprobar el derecho de las
partes, modifica su situacin; realiza un acto de autoridad que crea un nuevo estado. La disolucin del matrimonio
no se produce sino en virtud de la sentencia del juez.
En estas condiciones, por qu esa retroactividad extraordinaria, en virtud de la cual se reputa que el estado de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_205.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:42:23]
PARTE SPTIMA
cosas creado por el divorcio ha existido antes que l? Esta disposicin, que es el derecho moderno, apareci muy
tarde en la preparacin de la Ley del 1886; se introdujo el 24 de diciembre de 1885, habindose votado
definitivamente la ley, el 18 de abril siguiente.
Se quiso imitar en la hiptesis del divorcio, un sistema ya seguido por la jurisprudencia en materia de separacin
de cuerpos; los tribunales atribuyen a esta separacin cierta retroactividad, que slo produce efectos respecto de
los esposos, y que no es oponible a los terceros a causa de la falta de publicidad de las demandas de separacin de
cuerpos. En lugar de consagrar esta jurisprudencia extendindose a un nuevo caso, hubiera sido mejor condenarla,
pues es absolutamente contraria a los principios y a los textos.
Disolucin respecto de Ios terceros
Respecto de los terceros, era imposible atribuir a la disolucin de la comunidad un efecto retroactivo, porque la
demanda de divorcio no es llevada a conocimiento del pblico por va de anuncios o de edictos; nicamente se
publican las sentencias.
Por tanto, la comunidad no se reputa disuelta respecto a los terceros sino despus que el mismo matrimonio lo
est, y el marido conserva todas sus facultades sobre los bienes comunes, desde la demanda hasta la transcripcin
del divorcio (artculo 252, in fine, reformado por la Ley del 26 de jun. de 1919); los actos que realiza en este
intervalo son vlidos y oponibles a la mujer. sta no tiene otro recurso que el artculo 243, que le permite
anularlos en caso de fraude. Sobre este texto, que es aplicacin de un principio general.
Motivos de la ley
Labiche explic claramente al senado lo que se quiso hacer: privar a los esposos de la facultad de modificar, en lo
que les concierne, el patrimonio de la comunidad, anticipando o retardando, segn determinadas combinaciones,
el momento en que la decisin del juez ser definitiva. Hubieran podido hacerlo en muchos casos, por ejemplo,
cuando uno de ellos est en vsperas de recibir la sucesin mueble de uno de sus padres, cuya muerte se espera de
un momento a otro.
A este primer motivo, el redactor del senado agreg otro: se quera privar al marido de los medios de modificar
arbitrariamente el patrimonio de la comunidad durante el juicio. Este segundo motivo es menos grave que el
primero, pues la mujer es suficientemente protegida por el artculo 243 que reprime los fraudes cometidos en
contra de ella por el marido.
Al declarar retroactiva la disolucin, el artculo 252 dispensa a la mujer de probar el fraude para atacar el acto; sin
embargo, el artculo 243, conserva todava una ventaja, pues en caso de fraude, el acto es anulado aun respecto a
los terceros, en tanto que la retroactividad no les es oponible.
Modificacin de la redaccin del artculo 252
Para indicar el efecto retroactivo, muy restringido, atribuido as al divorcio, la Ley de 1886 se haba expresado en
una forma viciosa, en trminos vagos deca, que los efectos de la sentencia se retrotraen al da de la demanda.
Estas palabras parecen atribuir a la sentencia una retroactividad absoluta, en cuanto a sus efectos entre los
esposos. Pero no es exacto respecto a todos sus efectos, sino slo al especial que produce sobre la comunidad al
disolverla; no se considera, ni siguiera respecto a los esposos, que el matrimonio se disuelve retroactivamente; la
retroactividad slo existe por lo que hace a la liquidacin de sus intereses patrimoniales.
Por consiguiente, la mujer permanece incapaz de contratar sin autorizacin durante el juicio. La Ley del 26 de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_205.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:42:23]
PARTE SPTIMA
junio de 1919 precisa eI sentido del texto, agregando las palabras: en lo que se refiere a sus bienes.
Consagra con esto la solucin de la jurisprudencia.
27.7.1.3 Anulacin del matrimonio
Dificultad
Difcil es comprender cmo la anulacin del matrimonio puede ser causa de disolucin de la comunidad, cuando
el matrimonio es anulado, se extingue incluso para el pasado; es como si los dos esposos no se hubiesen casado, y
nunca hubiese habido comunidad entre ellos.
Sus intereses se liquidaran como si se tratara de una simple confusin de hecho. La comunidad slo puede
disolverse a condicin de haber existido y durado. Sin embargo, la sentencia que anula un matrimonio puede
realmente poner fin a la comunidad. Esto sucede cuando el matrimonio anulado vale para el pasado a ttulo de
matrimonio putativo. En este caso es comparable al matrimonio disuelto por el divorcio.
27.7.1.4 Separacin de bienes
Definicin
La separacin de bienes es una medida protectora de la mujer, destinada a sustraerla de los peligros que corre, en
virtud de todos los derechos concedidos al marido sobre la fortuna de ella, en el rgimen de la comunidad.
Resulta de una sentencia, dictada a peticin de la mujer (artculo 1443), y que pone fin a este rgimen, separando
totalmente los intereses patrimoniales de los esposos.
Origen histrico
La institucin de la separacin de bienes se remonta al derecho romano. El marido, propietario de la dote, y
obligado a restituirla un da a la mujer o al constituyente, poda comprometer su restitucin; puede la mujer temer
no encontrar en los bienes del marido llegado el da, los valores suficientes para asegurarle la restitucin ntegra
de la dote. Por tanto, se le permite reclamar, aun durante el matrimonio, Ia restitucin anticipada de su dote
propter inopiam mariti.
De este precedente histrico se ha derivado la separacin de bienes. En el antiguo derecho francs se admita ya
por las mismas causas que en el romano originaban la restitucin anticipada de la dote. Ejemplo del siglo XIV
citado por Esmein, Le mariage en droit canonique. Pero en el siglo Xll, se ignoraba totalmente su existencia.
a) QUIN PUEDE DEMANDAR LA SEPARACIN?
Derecho de la mujer
Slo la mujer puede demandar la separacin de bienes, y no as el marido (artculo 1443). Se trata de una medida
protectora que se concede a aquella contra ste; por lo dems, de parte del marido la demanda carecera de
motivo. Sin embargo, el marido tiene un medio indirecto de separarse de bienes; demandar la separacin de
cuerpos, que implica, como consecuencia, la de bienes, la cual no es el objeto directo y principal de la demanda.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_205.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:42:23]
PARTE SPTIMA
Derecho de los herederos la mujer
Los herederos de la mujer no pueden, indudablemente, intentar ellos mismos la accin, que carece de utilidad
cuando la comunidad, se ha disuelto por la muerte de la esposa.
No les es permitido, por lo menos continuarla, cuando haya sido ya ejercida por la mujer, y muera sta durante el
juicio? La mujer tena un derecho adquirido a que se disoIviese la comunidad y se liquidaran sus intereses en el
estado que tenan el da de la demanda.
Parece, pues, que sus herederos deberan sucederle en esta accin, y que las lentitudes de la justicia en nada
deberan daarles. Sin embargo, la jurisprudencia considera extinguida la accin por la muerte de la mujer.
b) CAUSAS DE SEPARACIN
Distincin
Para advertir las causas que pueden justificar la separacin de bienes
debe distinguirse:
1. El hecho peligroso que constituye el mal estado de los negocios del marido, y
2 El peligro que de el resulta para la mujer, cuyos intereses estn comprometidos.
El segundo es consecuencia del primero, y necesariamente distinto de l.
I Fuentes del peligro que corre la mujer
Insuficiente redaccin de la ley
El artculo 1443 se expresa en trminos vagos: el desorden en los negocios del marido. Precisemos lo que esconde
esta frmula, que no tiene valor particular en el punto de vista jurdico; el desorden a que se refiere la ley puede
ser de varias clases.
Insolvencia del marido
Cuando el marido tiene mas deudas que bienes, cuando se halla en estado de quiebra o concurso, es indudable que
puede decretarse la separacin. No es necesario que su insolvencia se deba a culpa suya; puede ser efecto de una
catstrofe financiera o mercantil que no le sea imputable, o de un concurso de circunstancias desafortunadas, que
afecten a los mas prudentes.
Pero es necesario que esta insolvencia sea posterior al matrimonio; si los bienes del marido eran ya insuficientes
cuando contrajeron matrimonio, al prolongarse esta insuficiencia, no sera ya una causa de separacin. No es
necesario esperar que la ruina del marido est consumada; basta que haya comenzado o que sea inminente; de lo
contrario, el remedio llegara demasiado tarde.
Hbitos de dilapidacin
Si el marido dilapida tontamente sus rentas, sin afectar su capital, no es insolvente, pero si disipador y esto basta
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_205.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:42:23]
PARTE SPTIMA
para decretar la separacin. Pero se necesita el habito de dilapidacin, no bastando un hecho aislado.
Secuestro de los bienes
El secuestro de los bienes del marido en caso de rebelda, tiene para la mujer el mismo efecto que el hbito de
dilapidacin, la priva de sus rentas y lo reduce a los socorros que la administracin quiere concederle.
Interdiccin del marido
Es causa de separacin la interdiccin (legal o judicial) del marido? Algunos autores lo admiten, y tal era
antiguamente la opinin de Renusson. La interdiccin disuelve el mandato y la sociedad.
Parece, pues, natural que disuelva tambin esa especie de sociedad que forma la comunidad conyugal, y que
termine la gestin del marido, tanto mas cuanto que tiene por objeto entregar la direccin de la comunidad al tutor
de ste. Hay en ese sentido una sentencia del tribuna del Sena. Sin embargo, debe rechazarse esta opinin; la
interdiccin del marido no crea ningn peligro por la mujer, que pueda motivar la separacin; lejos de esto, es una
medida de proteccin que disminuye los peligros susceptibles de correrse.
Si la mala administracin del tutor compromete los intereses de la mujer, sta puede provocar su destitucin, y, en
caso necesario, obtener que se le nombre a ella misma tutora.
Estado de locura
Si el marido est loco, es posible que de ello resulten peligros para los intereses patrimoniales de la mujer, pero el
remedio de esa situacin es la interdiccin o el internado del marido, y no la separacin de bienes, que presentara
el inconveniente de crear contra ste, una situacin de la que no podra salir a su voluntad en caso de curarse, en
tanto que el tribunal a peticin suya revocar la interdiccin si procede.
II Naturaleza del peligro
Frmula de la ley
El artculo 1443 indica en dos formas diferentes el peligro que amenaza a la mujer y que justifica la separacin
1. La dote se halla en peligro.
2. Si es de temerse que los bienes del marido no sean suficientes para satisfacer los derechos y restituciones de la
mujer.
La dote es el bien que la mujer ha aportado al matrimonio, ya sea que haya conservado personalmente su
propiedad, o que haya entrado en la comunidad; las restituciones son las acciones que puede ejercitar contra su
marido o contra la comunidad, cuando tiene que reclamarles algunas indemnizaciones. Por tanto, la mujer es
protegida, a la vez, como propietaria y como acreedora.
La forma empleada por la ley no es feliz, puesto que en el fondo las restituciones de la mujer son una parte de su
dote. Por tanto, la segunda frase solo vale como una explicacin incompleta de la primera.
Interpretacin extensiva del texto
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_205.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:42:23]
PARTE SPTIMA
Existe unanimidad para interpretar ampliamente el artculo 1443, lo que
se hace de dos maneras diferentes:
1. En primer lugar, no se exige que la dote o las restricciones de la mujer estn comprometidas en cuanto al
capital; basta que las rentas sean distradas de su destino legal, que es el sostenimiento de la familia. As, la
dilapidacin de las rentas en gastos locos, su embargo por los acreedores del marido, o su secuestro por el Estado,
constituyen el peligro de que habla la ley.
Se asimilaba antiguamente a las rentas de los bienes y valores que poseen los esposos, los productos del trabajo
de la mujer honorarios o salarios cuando ejerce una profesin o industria que le proporciona medios de vida; si el
marido dilapidaba el dinero ganado por su mujer, proceda la separacin. Esta aplicacin de la separacin de
bienes ha perdido su inters por efecto de la Ley del 13 de julio de 1907: la mujer que gana dinero, posee sobre
ste derechos ms extensos que los de una mujer separada de bienes.
2. Aunque la mujer no posea una fortuna, ni ejerza una industria es posible la separacin, para salvar una herencia
mueble que espera y que entrara en la comunidad; si no se apresura a obtener la separacin, el marido la
dilapidara como lo hace con sus propios bienes. Por tanto, segn una frmula de Marcad, basta que se halle en
peligro el haber actual o el eventual de la mujer.
c) PROCEDIMIENTO DE LA SEPARACIN DE BIENES
Necesidad de una sentencia
La separacin de bienes no puede ser voluntaria hecha en lo particular es nula (artculo 1443, inc. 2). Debe
decretarse por sentencia. La razn de esto se encuentra en el artculo 1395: el principio de la inmutabilidad de las
capitulaciones matrimoniales. En efecto, la separacin destruye el rgimen adoptado por los esposos, termina con
la comunidad y los somete a un nuevo rgimen.
Todo el procedimiento de la separacin est rodeado del precauciones tomadas por la ley y, sobre todo, de
medidas de publicidad, justificadas por el temor de los numerosos fraudes que se cometan antiguamente contra
los acreedores del marido y que la ley actual ha logrado, si no impedir totalmente, s, por lo menos, disminuir en
una gran proporcin.
Forma de la demanda
No hay diligencias preliminares de conciliacin (arts. 7;49, C.P.C), porque entre los esposos no puede haber
ningn arreglo sobre este asunto. No es el marido quien autoriza a la mujer para actuar ni el tribunal, sino el
presidente de ste. La mujer le dirige una peticin (artculo 865, C.P.C), y ste puede hacer las observaciones que
juzgue convenientes. El tribunal competente es el del domicilio del marido.
Publicidad de la demanda
La demanda de separacin debe publicarse (arts. 866-868, C.P.C.). Es
necesaria su publicacin en inters de los terceros:
1. Los acreedores del marido necesitan estar advertidos para intervenir en el juicio como tienen derecho a hacerlo.
2. La sentencia se retrotrae en cuanto a sus efectos al da de la demanda (artculo 1445); el marido ya no puede, a
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_205.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:42:23]
PARTE SPTIMA
partir de esta fecha, conferir derechos a terceros sobre la comunidad, ya sea como adquirentes de derechos reales,
o como acreedores, salvo que tales derechos se deban a las necesidades de la administracin.
Esta disposicin es sancionada con la nulidad de la separacin, que puede ser opuesta por la mujer, el marido o
sus acreedores (artculo 869, C.P.C.)
Plazo de un mes
El mismo artculo 869 establece que no podr decretarse ninguna sentencia sino un mes despus del
cumplimiento de estas formalidades. Este plazo, establecido tambin so pena de nulidad, es necesario para que los
acreedores puedan examinar si la demanda es seria y si tienen inters para intervenir en ella.
Prueba
En esa materia se exceptan en un punto las reglas ordinarias: la confesin del marido no hace prueba (artculo
870, C.P.C). No pudiendo la separacin ser voluntaria era necesario evitar todo entendimiento entre los esposos
ante el tribunal, lo que les hubiera sido fcil de aceptarse sus declaraciones.
Publicidad de la sentencia
Toda separacin de bienes debe publicarse antes de su ejecucin (artculo 1445_1). Esta segunda publicidad
distinta de la de la demanda, es necesaria para informar a los terceros que la mujer ha recobrado la capacidad de
administrar sus bienes y que han terminado las facultades del marido. Sobre sus formas, vase a los arts. 872, C.P.
C y 1445-1. Respecto a los comerciantes, es necesario, adems, una inscripcin en el registro de
comercio.
Plazo de ejecucin de la sentencia
Segn el artculo 1444, la sentencia debe ejecutarse dentro del mes siguiente a su fecha, so pena de nulidad. Este
plazo de un mes sustituy, por virtud de la Ley del 14 de julio de 1929, el plazo de 15 das concedido por el
cdigo civil de la Ley del 14 de julio de 1929, el plazo de 15 das concedido por el cdigo civil y que en la
prctica haba demostrado ser muy breve.
La regla anterior establece una excepcin de derecho comn, que concede 30 aos para ejecutar las sentencias de
los juicios contradictorios. Se debe a que el legislador teme las separaciones simuladas y fraudulentas.
Si la mujer realmente tiene inters en separarse, que lo haga lo mas pronto posible, para evitar la disipacin
ntegra de la comunidad y de los bienes del marido. De lo contrario, la separacin no es seria y est destinada a
engaar a los terceros, a quienes posteriormente se opondra la sentencia de separacin, despus de hacerles creer
que an existe la comunidad.
Se presenta aqu una pequea dificultad. El cdigo civil exige la ejecucin dentro del mes siguiente; el de
procedimientos (artculo 174) concede a la mujer tres meses y 40 das para optar sobre la comunidad. A fin de
conciliar estos dos textos, se admite que la mujer debe realizar dentro del mes siguiente los actos de ejecucin que
no implique aceptacin de la comunidad, por ejemplo, la restitucin de sus bienes propios. Respecto a los otros,
puede esperar el vencimiento del plazo que se le concede para deliberar.
Por lo dems, basta que se hayan iniciado los procedimientos dentro del mes siguiente y que se hayan continuado
sin interrupcin; a menudo ser imposible terminarlos en tan breve plazo. Los tribunales de primera instancia
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_205.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:42:23]
PARTE SPTIMA
aprecian soberanamente si la ejecucin se ha interrumpido o no.
Actos de ejecucin
La jurisprudencia muestra mucha amplitud al apreciar el principio de ejecucin que impide la caducidad de la
sentencia. As, se ha juzgado que la simple notificacin de la sentencia puede, bastar, aunque la notificacin en s
misma no sea un acto de ejecucin. Sin embargo, sera prudente no atenerse a esto, pues hay ejecutorias en
sentido contrario.
La mujer evitar toda caducidad si hace seguir la notificacin de una interpelacin de pago de lo que se haya
condenado. La simple liquidacin de las restituciones de la mujer, aun acompaado de la promesa del marido de
pagarlas lo mas pronto posible, no es un acto de ejecucin.
Necesidad de un documento autntico
La ley exige que la ejecucin de la sentencia, es decir, la liquidacin de la comunidad y el ejercicio de las
acciones de restitucin de la mujer, sea serio y que los pagos que se le hagan sean reales (artculo 1444). El
mismo texto exige, adems, que estas operaciones se comprueben en un documento autntico. La ley no exige un
acto notarial; son suficientes los recibos otorgados por el alguacil, pero no los documentos privados, aunque estn
registrados.
Nulidad por ejecucin tarda
Cuando la mujer no cumple con la ley, todo es nulo, no solamente la sentencia, sino tambin el procedimiento que
la haya precedido, y para obtener otra, debe iniciar nuevamente el juicio y la doble publicidad que la acompaa
(artculo 1444).
Aunque esta nulidad ha sido establecida en inters del marido y de sus acreedores, puede tambin proponerse por
la mujer y a pesar de que tenga como causa la propia negligencia de esta. Se considera de orden pblico. Sin
embargo, las sentencias admiten que cada uno de los interesados, y principalmente la mujer, pueden renunciar al
derecho de oponer esta nulidad mediante una ratificacin expresa o tcita.
d) EFECTO DE LA SEPARACIN DE BIENES
Doble efecto de la separacin
El fin de la separacin de bienes es privar al marido de todo medio de comprometer la fortuna de su mujer en
cuanto a su capital o de dilapidar sus
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_205.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:42:23]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 27
RGlMEN DE COMUNIDAD
CAPTULO 8
ACEPTACIN
Divisin
La aceptacin de la comunidad no es sino una renuncia a la facultad de renunciar. Por tanto, consolida
definitivamente el carcter de sujeta a la comunidad de bienes en la persona de la mujer, mantenindole todas las
cargas y beneficios que ese carcter implica.
En consecuencia, la mujer se encuentra en la indivisin con su marido, de manera que es procedente la
participacin del activo y la divisin del pasivo entre los esposos. Es esto lo que indica claramente el artculo
1407: el activo se divide y el pasivo es soportado en la forma antes determinada. Pero antes de abordar el estudio
de la participacin del activo y de la liquidacin del pasivo, es necesario ocuparnos de algunas operaciones
preliminares que deben anteceder a la particin misma.
27.8.1 OPERACIONES PRELIMINARES A LA PARTICIN
Enumeracin
Antes de proceder a la particin de la masa comn, es necesario, en primer lugar, conocer su composicin, y
reconstituir todos sus elementos, que siempre se hallan ms o menos confundidos con el patrimonio propio de
cada esposo.
Las operaciones que tienden a esta liquidacin son:
1. La restitucin de los propios.
2. El clculo de las compensaciones que la comunidad deba a cada uno de los esposos.
3. El clculo de las compensaciones debidas a la comunidad por cada esposo.
4. El balance de cuentas personal a cada uno de los esposos, que ha de establecerse entre lo que l deba a la
comunidad y lo que sta, a la vez, le deba a l;
5. La colacin de las sumas debidas a la comunidad segn este balance de cuentas, y
6. La deduccin de las sumas debidas por la comunidad a uno de los esposos o a ambos.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_206.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:42:26]
PARTE SPTIMA
Necesidad de un balance de cuentas de compensaciones
Pothier primero, y despus Labb y Le Courtois y Surville, demostraron la necesidad de formular el balance entre
las compensaciones de que puede ser acreedora la comunidad, y de las que a su vez pueda deber a cada uno de los
esposos.
En efecto, los diferentes crditos que cada esposo puede hacer valer contra la masa comn, no constituyen un
total distinto e independiente de las sumas de que I mismo es deudor en favor de la masas; tales crditos y
deudas forman las dos columnas de activo y pasivo, de una sola y misma cuenta, cuyo saldo final es el nico que
debe considerarse; el saldo acreedor existir, segn los casos, en favor del esposo o de la comunidad; slo l
forma un crdito cuyo pago podr exigirse segn los procedimientos que indicamos ms adelante.
Por tanto, deber principiarse estableciendo este balance de cuentas de cada esposo con la comunidad, antes de
saber si en definitiva es acreedor o deudor de la masa comn.
Consecuencia
Lo anterior incluye una forma de operar, empleada algunas veces en la prctica, y que es peligrosa, porque puede
conducir a resultados inexactos. Cuando ambos esposos deben compensaciones a la comunidad, se establece, a
veces, una compensacin entre ellos, y slo se toma en consideracin la suma de la mayor que sobrepasa a la
menor.
Por ejemplo, si el marido debe 20.000 francos a la comunidad y la mujer 25.000 se consideran extinguidas ambas
deudas hasta la concurrencia de 20.000 francos, y solamente se obliga a la mujer a liquidar a la comunidad los
5.000 francos de excedente. Este procedimiento slo puede emplearse sin peligros, cuando se aplica a los saldos
pasivos de las cuentas establecidas como explicamos anteriormente.
Pero si suponemos que la mujer es, al mismo tiempo, acreedora de la comunidad por una suma superior a la que
ella a su vez debe, la compensacin establecida apresurada y directamente entre los crditos que ella y su marido
deban a la comunidad, puede ser perjudicial al marido.
Ejemplo, el activo comn es nulo; pero el marido y la mujer deben cada uno a la comunidad 20.000 francos; por
su parte, la mujer tiene derecho a una compensacin de 50.000 francos. Si se compensa la deuda del marido con
Ia de la mujer, el activo comn ser igual a cero, y el marido responder con sus bienes personales, de los 50.000
francos debidos a la mujer.
Por el contrario, si se considera que la mujer, siendo acreedora de 50.000
francos y deudora de 20.000 no tiene derecho en realidad sino a 30.000
se le pagar atribuyndole:
1. La suma de 20.000 francos que su marido debe a la comunidad, y
2. 10.000 francos que deben tomarse de los bienes personales del marido. En consecuencia, el marido slo tendr
que pagar 30.000 francos, en tanto que con el otro procedimiento le sera necesario pagar 50.000.
En resumen, la deuda de cada esposo para con la comunidad deben compensarse, primeramente, con sus propios
crditos contra la masa comn, lo que se hace por medio del balance antes indicado. Slo el excedente puede
compensarse, si procede, con la suma que el otro esposo a su vez deba a la comunidad, segn el balance de su
cuenta personal.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_206.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:42:26]
PARTE SPTIMA
Nulidad de las liquidaciones anticipadas
La liquidacin de la comunidad slo puede hacerse despus de la disolucin. La liquidacin anticipada entre los
cnyuges, hecha durante el juicio de divorcio o de separacin de cuerpos estara afectada de nulidad por ser
contraria a las capitulaciones matrimoniales. Sin embargo, hay en sentido contrario una decisin basada en la
retroactividad del divorcio, en cuanto a la disolucin de la comunidad, segn el artculo 252. Pero esta
retroactividad debe entenderse en un sentido muy limitado.
Indivisin entre los esposos
Con frecuencia la liquidacin y particin de la comunidad se hacen
mucho tiempo despus de la disolucin del matrimonio. Hasta la
particin, los bienes comunes se hallan, entonces, en la indivisin.
Esta masa indivisa es, en general, administrada por el marido, y la jurisprudencia le concede todas las facultades
de gestin. Pero, como decide que ha de tomarse en consideracin el valor que tengan los bienes el da de la
particin, y no el que hayan tenido el da de la disolucin de la comunidad, hace que la mujer se beneficie del
aumento de valor obtenido por la masa indivisa, salvo indemnizacin al marido por su administracin.
27.8.1.1 RESTITUCIN DE LOS PROPIOS
Naturaleza de la operacin
Lo primero que ha de hacerse es poner aparte los bienes muebles o inmuebles, corpreos o incorpreos, que
pertenezcan a cada esposo a ttulo de propios (artculo 1470, inc. 1).
El esposo se presenta como propietario y recobra su bien en especie, y, en sentido estricto, no lo recobra, puesto
que siempre ha conservado su propiedad y porque la comunidad solamente tena el goce de l; se trata de una
simple restitucin de hecho, destinada a separar el patrimonio propio a cada esposo, de los bienes indivisos que
forman la masa comn.
a) EFECTO DE LA POBLACIN
Obstculo a la restitucin de los propios
Hay, sin embargo, un caso en que el esposo no puede recobrar sus bienes propios; aquel en que los ha moblado,
limitando la moblacin a determinada suma. Si el inmueble se hubiese moblado en su totalidad, la comunidad
sera propietaria de l. El inmueble imperfectamente moblado permanece siendo de la propiedad del esposo, pero
ste est obligado a hacerlo figurar en la particin por su valor, hasta la concurrencia de la moblacin (artculo
1508, inc. 1), a fin de que la comunidad se aproveche de la clusula, la que sin esto, de nada le servira.
Si se ha enajenado el inmueble moblado, la comunidad deducir de su precio, la suma fijada por el contrato de
matrimonio, y el esposo slo tendr derecho a reclamar el excedente.
Naturaleza del derecho de la comunidad
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_206.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:42:27]
PARTE SPTIMA
La comunidad no es propietaria del inmueble; su derecho es un crdito; el esposo est obligado a comprender el
inmueble a la particin (artculo 1508). Pero es un crdito de un gnero particular, al cual algunas veces se ha
dado el nombre de asignado limitativo, para indicar que la comunidad slo tiene derecho sobre el inmueble
moblado y, que en nada le es afectado el excedente del patrimonio del esposo.
De esto resulta una doble consecuencia:
1. Si los inmuebles comprendidos en la moblacin son inferiores en valor a la suma convenida, el esposo no
puede ser obligado a completarla con sus otros bienes, y
2. Si los inmuebles perecen o se deterioran, la prdida es a cargo de la comunidad, porque su derecho no se
extiende ms all de aquellos.
b) PRUEBA QUE DEBE PROPORCIONARSE
Presuncin en favor de la comunidad
Cualquiera que sea la extensin de la comunidad (universal, legal o reducida a los gananciales), existe en su favor
una presuncin; todo lo que los esposos poseen se reputa comn, si uno de ellos reclama un bien o un valor que le
pertenece como propio, debe probar esta circunstancia. Esa presuncin se halla consagrada en el artculo 1402,
respecto a los inmuebles, y en el artculo 1499 por lo que hace a los muebles.
I Inmuebles
Facilidad de la prueba
Respecto a los inmuebles, no habr dificultades; casi siempre los ttulos establecen el origen de la propiedad, y
cuando no haya ttulo, como en el caso de las sucesiones, el hecho en s mismo es notorio. Incluso para los
inmuebles adquiridos a ttulo oneroso durante la comunidad, es fcil verificar si lo han sido por una causa capaz
de atribuirles el carcter de propios, como la reinversin, o la permuta por un propio.
II Muebles
Caso en que procede su restitucin
Recordemos que la restitucin de los muebles como propios, casi nunca se presenta en la comunidad legal; en la
prctica, la cuestin se plantea siempre que hay clusula de exclusin o de realizacin ms o menos extensas, y,
principalmente, en el caso de reduccin de la comunidad a los gananciales.
Reforma legislativa
Todos los muebles, propios o comunes, normalmente se hallan mezclados y confundidos, y no siempre es fcil
rendir la prueba de su origen. Siempre que el contrato de matrimonio contenga una clusula que excluya total o
parcialmente los muebles de la comunidad, y en particular cuando el rgimen estipulado sea la comunidad
reducida a los gananciales, la prueba de las restituciones provoca graves dificultades.
Casi siempre pone en conflicto a la mujer y a los acreedores del marido o de la comunidad, siendo frecuentes
estas dificultades en caso de quiebra o de liquidacin judicial del marido comerciante. Esta cuestin, que no era
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_206.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:42:27]
PARTE SPTIMA
desconocida de los antiguos jurisconsultos franceses, haba sido reglamentada por el cdigo civil en dos arts.; en
el 1499, a propsito de la comunidad de gananciales, y en el 1504 respecto a la clusula de realizacin.
Pareca que ambos textos no daban la misma solucin, fueron reformados por la Ley del 29 de abril de 1924, que
reform tambin los arts. 560 y 563 del Cdigo de Comercio, los cuales reglamentan las restituciones de la mujer
en caso de quiebra. Esta nueva ley marca, en inters, de la mujer un retorno al derecho comn, por el abandono de
las severas disposiciones de los cdigos franceses. Por desgracia, y aunque haya sido preparada por la sociedad de
estudios legislativos, se redact exclusivamente para poner fin a una jurisprudencia que se consideraba incorrecta.
Las frmulas adoptadas son, por su naturaleza, capaces de provocar nuevas dificultades, subsistiendo la duda
sobre algunas importantes cuestiones.
Sistema del Cdigo Civil
Segn el artculo 1499 del Cdigo Civil la proa del mobiliario propio slo poda rendirse mediante un inventario
o estado regular, es decir, autntico, como los que se anexan a las cuentas de la tutela o a los documentos en que
constan las donaciones de muebles. A falta de una prueba de este gnero, el moblaje quedaba en favor de la
comunidad.
El artculo 1504, en su parte principal, se expresaba en otra forma. En primer lugar admita que la prueba regular
poda resultar no slo de un inventario o estado autntico, sino de todo ttulo propio para justificar su consistencia
y valor, lo que equivaldra a exigir nada mas una prueba documental, dando a los tribunales facultades para
apreciar el mrito de la que se rindiese; fue esto lo que admiti la jurisprudencia.
Adems, este mismo artculo estableca una excepcin en favor de la mujer. Cuando no se haba inventariado el
mobiliario recibido por ella durante el matrimonio, se le permita probar la consistencia de los muebles que
reclamaba por todos los medios posibles, incluyendo la prueba de fama pblica. Esto se debe esto a que su marido
haba cometido una culpa, por no haber formulado el inventario de estos muebles; estaba obligado a ello en su
carcter de administrador de los bienes de su mujer, y ningn perjuicio deba sufrir sta por una culpa que no era
suya.
Este motivo careca de aplicacin al mobiliario presente, es decir, al que posea la mujer el da de su matrimonio,
porque sta era entonces libre y duea de sus bienes, slo a ella corresponda procurarse un medio regular de
prueba.
Soluciones admitidas por la jurisprudencia
Tales eran los dos artculos en presencia; no eran semejantes, y se aplicaban al mismo caso; cmo conciliarlos?
La jurisprudencia los combin en la forma siguiente:
1. Se trataba de que los esposos recobraran sus muebles contra de los acreedores de la comunidad? En este caso
el artculo 1499, que es el ms riguroso de los dos, se aplicaba de una manera absoluta; era necesario un
inventario o estado autntico, y esta prueba se exiga tanto de parte de la mujer como de parte del marido.
Esta solucin era confirmada por el artculo 560 del Cdigo del Comercio, que en caso de quiebra del marido, no
autorizaba a la mujer a reivindicar su mobiliario propio, para sustraerlo a la accin de los acreedores, sino en tanto
estuviese provista de un inventario o estado autntico. Poda tambin relacionarse con el artculo 1510, incs. 2 y
3, segn los cuales, cuando haba separacin de deudas, Ia accin de los acreedores contra la comunidad slo
poda detenerse por una prueba autntica.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_206.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:42:27]
PARTE SPTIMA
2. Cuando los esposos no estaban en conflicto con sus acreedores, y surga en sus relaciones entre s la cuestin
de prueba, para la liquidacin de sus restituciones, les aplicaba la jurisprudencia las soluciones ms benvolas del
artculo 1504; la prueba llegaba a ser ms fcil, sin estar , no obstante, sometida al derecho comn, salvo los casos
excepcionales previstos por la ley en favor de la mujer.
Otra conciliacin doctrinaria
Estas soluciones eran aceptadas sin dificultad, en 1884 la corte de Dijon admiti una doctrina muy diferente, que
fue enseada por Bufnoir. Segn este autor, el artculo 1499 se referira al caso de una restitucin en especie,
cuando el esposo se presenta como propietario del mobiliario, y el artculo 1564 a la restitucin en valor, cuando
el esposo a acreedor de una suma de dinero. Se mantuvo la interpretacin anterior y acaso con razn.
El sistema admitido por la corte de Dijon concedi una exagerada importancia a la forma de la restitucin (en
especie o en dinero), ya que la mujer slo puede presentarse como acreedora a condicin de haber sido propietaria
de los muebles por recobrar.
Por otra parte, el artculo 1504 reglamentaba la cuestin de prueba sin distincin, para todos los casos en que
haba un mobiliario propio, aunque ste debiese restituirse en especie, puesto que forma parte de la misma seccin
en el artculo 1500, donde se encuentra prevista la clusula expresa de realizacin, que reserva la propiedad de los
muebles al esposo.
Inconvenientes de las reglas del Cdigo Civil
A pesar dela interpretacin dada por la jurisprudencia a los arts. 1499 y 1504, las reglas del Cdigo Civil
permanecan siendo muy rigurosas para la mujer.
Sacrificaban sus intereses a los de los acreedores y, en la prctica, la accin de restitucin haba fracasado, incluso
en los casos en que, de hecho, era indudable que los bienes reivindicados eran de la propiedad de la mujer, por
ejemplo, cuando se trataba de ttulos nominativos matriculados a nombre de ella, o de un establecimiento de
comercio que explotaba antes del matrimonio.
Vanamente las cortes de apelacin haban tratado de mostrar menos rigor para con los cnyuges; la corte de
casacin cas implacablemente las decisiones que admitan la restitucin contra los acreedores. Fallando en una
sentencia solemne, despus de la reforma legal, mantuvo la solucin ms rigurosa. Haba llegado as, a hacer
ineficaces las clusulas del contrato de matrimonio que enumeran el mobiliario excluido, pero que slo contienen
una estimacin global.
Sin embargo, desde la Ley del 13 de julio de 1907, exista un molesto contraste entre la prueba autorizada por esta
ley, para la restitucin de los bienes reservados, y las reglas del Cdigo Civil para la restitucin de los propios.
Principio de la Ley del 29 de abril de 1924
Esta ley facilita la prueba de las restituciones, y constituye por ello una feliz reforma, propia para desenvolver la
comunidad de gananciales. Conserva la distincin tradicional de la prueba entre los esposos, y la prueba respecto
a terceros, en lo que se refiere a stos, hace una subdistincin entre la restitucin en especie y la restitucin en
valor.
Prueba entre los esposos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_206.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:42:27]
PARTE SPTIMA
El artculo 1499 remite, en este caso, los arts. 1502 y 1504, que no se han
reformado.
1. Si se trata de los muebles presentes, es decir, de la aportaciones muebles, la aportacin del marido se prueba,
segn el artculo 1502, por la declaracin hecha en el contrato de matrimonio de que su mobiliario es de tal valor,
y la aportacin de la mujer, por el recibo que le d el marido. Esta disposicin no se refiere al caso de una
aportacin hecha en valor y, por consiguiente, no es muy feliz la remisin hecha al artculo 1502. Simplemente se
ha querido mantener la solucin anterior, permitiendo al esposo probar libremente la constitucin de sus
aportaciones.
Por tanto, no debe interpretarse literalmente el artculo 1499, debiendo admitirse la prueba por cualquier ttulo,
cuando el cnyuge recobre en especie los muebles excluidos de la comunidad.
2. Si se trata de los muebles futuros, es decir, recibidos por los esposos durante el matrimonio, el artculo 1499
remite al artculo 1504, que no ha sido reformado. En principio, la prueba se har mediante el inventario que el
marido debi haber preparado. Pero a falta de inventario, debe hacerse la distincin. El marido no puede recobrar
sus muebles sino cuando presenta un ttulo, propio para justificar su consistencia y valor; no puede recurrir a la
prueba testimonial o presuncional. La mujer puede rendir su prueba por testigos e incluso por fama pblica, pues
no le era posible obtener un ttulo de su marido. Sobre este punto se ha mantenido la solucin del Cdigo Civil.
Prueba respecto a los terceros
En esta parte, la nueva ley ha modificado profundamente el derecho anterior. Permite destruir la presuncin de
que el mobiliario es ganancial, recurriendo a los medios probatorios del derecho comn, y admite, por ende, el
derecho de restitucin de la mujer, contra los acreedores del marido y de la comunidad, sin que haya necesidad de
inventario, y aunque el marido est en quiebra.
Pero sobre este punto la nueva ley provoca dificultades, que slo pueden comprenderse bien, distinguiendo los
casos en que el cnyuge exige sus restituciones en especie, de aquellos en que se presenta como acreedor.
1. Si el cnyuge exige la restitucin en especie de los bienes muebles excluidos de la comunidad, debe probar su
derecho de propiedad de acuerdo con el derecho comn (artculo 1499, inc. 1). Esta expresin legal excluye, la
prueba de fama pblica a la que puede recurrir la mujer, contra su marido, por los muebles futuros.
Pero, permite la prueba testimonial? Algunos autores creen que puede admitirse, porque se trata, de una
verdadera reivindicacin, y porque el derecho de propiedad puede probarse por todos los medios. No puede
empero admitirse esta peligrosa interpretacin. El derecho comn, al que remite el artculo 1499, es el derecho
comn del rgimen de comunidad y no de la prueba de los derechos; ahora bien, la presuncin de que un bien es
ganancial se disipa ante el ttulo contrario.
Por tanto, es necesario exigir la prueba documental (par titre) y excluir la testimonial, que podra ser, una fuente
muy fcil de fraudes, sobre todo, en caso de quiebra del marido.
2. Si el cnyuge exige la restitucin en valor, ya sea porque no logre identificar los muebles excluidos, o porque
se trata de propios imperfectos, debe probar la existencia y monto de su crdito, segn el derecho comn sobre la
prueba de las obligaciones. Adems, la mujer debe probar que los bienes muebles le pertenece o que han sido
recibidos por la comunidad. Presentar normalmente esta prueba mediante el recibe del marido.
Este recibo puede oponerse a los terceros, aunque no tenga fecha cierta, pues tal es la regla ordinaria tratndose de
los recibos. Esta solucin, que es discutida, parece resultar de la modificacin establecida por la nueva ley al
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_206.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:42:27]
PARTE SPTIMA
artculo 563, C. Com., el cual exiga que el ttulo de la mujer tuviese fecha cierta, pero se ha suprimido pura y
simplemente.
Retroactividad de la ley
La ley de 1924 no puede considerarse como una ley interpretativa: en efecto, reforma dos artculos del Cdigo
Civil. Por consiguiente, es inaplicable a las comunidades disueltas y liquidadas; pero debe aplicarse a todas las
comunidades que estaban en liquidacin al promulgarse la ley.
Sin duda, la admisibilidad de los modos de prueba se determina, en principio, segn la ley en vigor el da en que
el acto por probar se ha realizado; pero la nueva ley facilita la prueba, y si se aplica la regla admitida en
jurisprudencia, se dir que los acreedores no tienen un derecho adquirido a que la mujer rinda la prueba de las
restituciones mediante un inventario o estado autntico.
Alcance y consecuencias de la reforma
No se ha suprimido la presuncin de gananciales.
Corresponde al cnyuge probar sus propios y los acreedores deben considerarse como terceros. Por consiguiente,
ha podido sostenerse que la nueva ley nada cambiara a la prctica anterior, y que siempre sera necesario probar
las aportaciones por el contrato de matrimonio o por un documento autntico, a fin de reservarse la prueba de
estas aportaciones. Hay en esto una exageracin. Sin duda ser necesario reservarse la prueba de ciertas
aportaciones que se confunden, de hecho, con los bienes de la comunidad.
Pero hay una serie de bienes respecto a los cuales ser fcil rendir la prueba: propiedad literaria, patentes de
invencin y marcas, establecimientos de comercio, ttulos nominativos. En un contrato de matrimonio, que
estipula simplemente la adopcin del rgimen de la comunidad de gananciales, todos estos bienes muebles
permanecen propios. Ninguna duda ser posible sobre su condicin y origen. La nueva ley podra dispensar, en
ciertos casos, a los cnyuges, de la enumeracin de las aportaciones en el contrato y preparar la reforma del
rgimen matrimonial de derecho comn, sustituyendo la comunidad legal por la de gananciales.
27.8.1.2 DEDUCCIN DE LAS COMPENSACIONES DEBIDAS A LOS
ESPOSOS
Definicin
Las restituciones de los esposos no se limitan a lo bienes en especie que les correspondan, y cuya restitucin
consista simplemente en su sealamiento entre los bienes existentes; a menudo los esposos tienen tambin
crditos a cargo de la comunidad, cuando sta se ha enriquecido a costa de ella. En estos casos reclaman una
indemnizacin a la comunidad, y hacen valer sus derechos sobre bienes que no les pertenecen como propios.
Esta segunda especie de restitucin se llama propiamente accin de restitucin, y origina deducciones a ttulo de
compensacin. Recordemos, sin embargo, que estas deducciones a ttulo de compensacin slo se deben a cada
esposo una vez deducidas las sumas de l mismo debe a la comunidad, segn el balance de su cuenta, y de
acuerdo con lo ya explicado.
a) HISTORIA
Primitivo estado del derecho
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_206.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:42:27]
PARTE SPTIMA
Estas acciones de restitucin, que actualmente tienen tanta importancia y que nos parecen tan naturales, no
existan en el antiguo derecho. Nunca tenan los esposos derecho de reclamar una compensacin a la comunidad,
perdan definitivamente todo lo que sala de su patrimonio para entrar en la masa comn. Por ello se
acostumbraba decir, como proverbio, que el marido deba levantarse tres veces de noche para vender los bienes de
su mujer, porque tena la seguridad de que sus molestias seran recompensadas por las ganancias que la
comunidad y l mismo obtendran.
Cambio sobrevenido en la prctica
Debido al uso sobrevino un cambio. Se estableci la costumbre de insertar en los contratos de matrimonio una
clusula, por la cual el esposo vendedor, se reservaba el derecho de invertir en su favor el precio del propio
vendido, es decir, de hacer su reinversin.
Cuando no se realizaba sta, se permita al esposo vendedor exigir a la comunidad el pago de una indemnizacin;
lo anterior se conecta con el nombre de inversin sobre los gananciales.
Decisin de las costumbres reformadas
En el siglo XVI las costumbres reformadas confirmaron este uso y decidieron que la indemnizacin se debera de
pleno derecho al esposo, y que se deducira de los gananciales, aunque en el contrato de matrimonio no se hubiese
estipulado nada a este respecto; se llama a esto reinversin legal. Estas nuevas disposiciones originaron
dificultades respecto a las costumbres que nada establecan sobre este punto. Sin embargo, se convirtieron en el
derecho comn francs.
Extensin del principio
Las costumbres solamente haban previsto el caso de enajenacin de un propio, y el rescate de una renta, nicas
que haban originado estipulaciones particulares.
Pero una vez admitido el principio, tena en s una fuerza de extensin que no tard en manifestarse. En el siglo
XVIII, Pothier lo formula en toda su generalidad. Puede establecerse como principio general que cada uno de los
cnyuges es, al disolverse la comunidad, acreedor de todo aquello con lo que la comunidad se haya enriquecido a
costa suya, mientras exista.
Estado actual de los textos
El Cdigo Civil no reprodujo la frmula general expuesta por Pothier. Se limita, como lo haca la costumbre de
Pars, a hablar de casos aislados en los que se debe la compensacin, y aun slo menciona dos (arts. 1433 y 1470).
Pero esta incompleta numeracin, que se explica por la marcha histrica del derecho, no es suficiente para dudar
del principio general aplicado por la ley, y cuya existencia se admite unnimemente. Por tanto, la frmula de
Pothier expresa an el estado del derecho francs.
b) MOTIVO
Motivo histrico
El sistema de las compensaciones no ha tenido otra causa que el deseo personal de cada esposo de conservar sus
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_206.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:42:27]
PARTE SPTIMA
bienes, y de no hacer donaciones de ellos a su cnyuge. Pero cuando las costumbres admitieron la compensacin
de pleno derecho, en ausencia de toda estipulacin, los jurisconsultos descubrieron otro motivo, independiente de
la voluntad de los esposos: el deseo de impedir las liberalidades indirectas en provecho del cnyuge, bajo un
sistema de legislacin que prohbe las donaciones entre esposos.
Motivo evidentemente errneo, como lo prueba la historia y que no permite explicar, en primer lugar, como
fueron admitidas las compensaciones, aun durante la vigencia de las costumbres que permitan las donaciones
entre esposos, y enseguida, que el cdigo las haya conservado, aunque abandon la prohibicin de estas
donaciones.
Razones actuales
Desde el Cdigo Civil, puede darse una doble razn en favor del
mantenimiento de este rgimen:
1. Debe evitarse todo enriquecimiento de uno de los esposos a costa del otro, cuando se obtiene por va ablicua,
porque frecuentemente es involuntario. Si los esposos quieren hacerse liberalidades, deben hacerlas directamente,
puesto que la ley se los permite, presentando esto para ellos la ventaja de asegurarles el ejercicio de su derecho de
revocacin, y
2. Es necesario respetar la inmutabilidad de las capitulaciones matrimoniales, pues la composicin de los
patrimonios propios y del patrimonio comn ha sido establecida por el contrato de matrimonio, que no puede
modificarse. Siempre que un valor sale de uno de estos tres patrimonios, para entrar en uno de los otros dos, debe
ser sustituido por su equivalente. Esto nos brinda, generalmente, la razn de ser de toda especie de
compensacin.
c) DERECHO DE COMPENSACIN
Casos ciertos
En los casos siguientes, se debe la compensacin sin ninguna duda
posible.
1. Enajenacin de un propio.
Es ste el caso primitivo, el que ha servido de punto de partida a toda la serie (arts. 1433 y 1470). Para que se
deba la compensacin , se requieren dos condiciones:
a) Que el comprador haya pagado el precio; de lo contrario, no habiendo recibido nada la comunidad, nada tendr
que devolver, y el esposo sera todava personalmente acreedor de su adquirente, y
b) Que no se haya hecho la reinversin; si esta se hizo, se ha desinteresado al esposo; nada ha conservado la
comunidad del precio y no se ha enriquecido.
Por el contrario, la mujer no tiene derecho a compensacin cuando su marido ha enajenado uno de sus bienes
reservados, porque estos bienes no tienen el carcter de propios. Pero puede promover la nulidad de las
enajenaciones hechas por su marido, cuando se hayan realizado en fraude de sus derechos.
2. Permuta con saldo
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_206.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:42:27]
PARTE SPTIMA
Si el esposo ha cedido uno de sus bienes propios, por va de permuta, con estipulacin de un saldo en su favor, y
si el monto del saldo se ha entregado a la comunidad, esta es deudora de l, como si se tratara de un precio de
venta. Compr
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_206.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:42:27]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 27
RGlMEN DE COMUNIDAD
CAPTULO 9
RENUNCIA
Indicaciones sumarias
Si la mujer renuncia a la comunidad se considera que nunca ha estado sujeta a ella; todo lo que compone la
comunidad, activo y pasivo queda en poder del marido.
La mujer se despoja por virtud de su renuncia de todos sus derechos sobre el activo; pero, en cambio, nada tiene
que pagar a los acreedores; queda ella liberada de las deudas, las que ntegramente son soportadas por el marido.
Este doble efecto se produce retroactivamente.
Pero la renuncia retroactiva no equivale a una rescisin (rsolution) de la comunidad; si la hubiese, cada uno de
los esposos recobrara sus aportaciones en el fondo comn, y se considerara que el marido nunca ha tenido
facultades sobre la comunidad, en tanto que la renuncia, aun retroactiva, deja subsistir la comunidad con su
composicin activa y sus deudas, pero queda en favor del marido toda la masa con todo y sus cargas.
27.9.1 EFECTO SOBRE EL ACTIVO
Principio
Segn el artculo 1492, la mujer que renuncia pierde todo su derecho sobre los bienes de la comunidad, y hasta
sobre los muebles que entran en ella por su cuenta. La ley habla de muebles, porque ordinariamente no entran en
la comunidad, por cuenta de uno de los esposos, sino muebles. Sin embargo, tambin podran entrar en ella
inmuebles, ya sea en virtud de una clusula de moblacin, o de una clusula particular contenida en una donacin
hecha en favor de uno de los esposos; la ley nicamente ha previsto el caso ordinario.
As, la mujer pierde todo lo que entr en la comunidad por cuenta de ella; debido a su renuncia, toda la
comunidad Ilesa a ser propiedad exclusiva del marido.
Advirtase el trmino pierde en el artculo 1924, que demuestra que la mujer es realmente, durante la comunidad,
socia y copropietaria del marido.
Excepciones
No es absolutamente cierto afirmar que la mujer que renuncia pierde de una manera absoluta su parte en la
comunidad. La misma ley la autoriza a retirar de ella ciertas cosas. Por otra parte, su contrato de matrimonio o
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_207.htm (1 de 7) [08/08/2007 17:42:29]
PARTE SPTIMA
convenios posteriores pueden autorizarla para retirar sus aportaciones o para beneficiarse, a pesar de su renuncia,
con valores que provengan de la comunidad.
Por tanto, la regla establecida por el artculo 1492 sufre algunas excepciones; la primera es legal; las dems son
convencionales.
1. Restitucin de la ropa.
Segn el artculo 2 del artculo 1492, la mujer que renuncia retira la ropa de su uso. Se trata de una extensin de la
antigua regla, que solamente, autorizaba a la mujer para llevarse una muda completa; non debet abire nuda, se
deca.
Sin embargo, la frmula actual no comprende las joyas y alhajas, aunque sean de uso personal a la mujer, cuando
pertenezcan a la comunidad como ordinariamente sucede. El derecho as concedido a la mujer le es personal, y no
se transmite a sus herederos.
2. Restitucin de las aportaciones.
Esta restitucin, que slo puede hacerse en virtud de una clusula expresa del contrato de matrimonio, es mucho
ms importante que la anterior.
3. Beneficio del seguro sobre la vida.
Ya hemos visto que el beneficio del seguro sobre la vida contrado en favor del suprstite pertenece en totalidad a
este, en caso de aceptacin de la comunidad, y que no se divide entre l y los herederos del premoriente.
Igual solucin debe darse en favor de la mujer que renuncia a la comunidad. No se realizara el fin del seguro ni la
intencin deI suscriptor de la pliza, si la mujer perdiera este beneficio al renunciar a una comunidad insolvente.
La Ley del 13 de julio de 1930 no permite ya ninguna discusin sobre este punto.
Bienes reservados
Segn el artculo 5 de la Ley del 13 de julio el 1907, la mujer que renuncia tiene derecho para recobrar sus bienes
reservados, aunque stos formen parte del activo comn de acuerdo con el inc. 1 del mismo artculo.
Estos bienes son recobrados por la mujer libres de todo gravamen, distinto de las deudas previstas por el artculo
3, es decir, al recobrar estos bienes, no permanecen expuestos a las persecuciones de los acreedores del marido,
sino en tanto se trate de deudas contradas por ste en inters del hogar.
Lo anterior significa que ningn cambio ha sufrido el pasivo que grava estos bienes, puesto que el marido no tiene
derecho a comprometerlos por actos extraos a los intereses comunes del hogar; en consecuencia, la mujer que
renuncia recobra su peculio reservado, pero ste permanece gravado con todo el pasivo que le es propio. Extrao
es ver a la mujer que renuncia, tomar una parte importante, acaso lo ms considerable de la masa comn, y
responder del pasivo comn correspondiente.
Se trata de una verdadera combinacin de los efectos de la aceptacin y de la renuncia, que demuestra la
incoherencia del sistema adoptado por el legislador.
Esta singularidad demuestra hasta qu grado es inexacto decir que los bienes reservados figuran en la comunidad;
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_207.htm (2 de 7) [08/08/2007 17:42:29]
PARTE SPTIMA
slo forman parte de ella en tanto esto se halle de acuerdo con el inters de la mujer; sta ya no es exacta la
recproca; la mujer no divide los suyos con l, sino cuando lo quiere o se beneficia con ello, lo que es contrario al
espritu de la asociacin conyugal.
Podra llegarse a cambiar la antigua regla y decir: Maritus non est socius, nec speratur fore. Por tanto es un error
decir, como se hace un informe al senado, que la nueva ley no afecta las estipulaciones del contrato de
matrimonio; y que el peculio de la mujer queda en la comunidad. Los bienes comunes son los que se dividen; los
reservados no se dividen, a menos que la mujer consienta en ello en su propio inters.
Por ltimo, debido a otra singularidad, advirti el legislador hasta qu grado es abusiva y anormal la situacin
privilegiada que concedi a la mujer, slo confiere el mismo derecho a sus herederos en lnea recta rompiendo as
el principio general de las sucesiones, que no hace depender la transmisin de los derechos del carcter de las
personas llamadas a recibirlos.
Prueba de la consistencia de los bienes
Segn el artculo 4 de la ley, la mujer puede demostrar la consistencia de sus bienes reservados, incluso frente a
los acreedores por todas las pruebas de derecho. La ley menciona especialmente la prueba testimonial, para
admitirla, y la fama pblica para excluirla. La prueba de la mujer se rinde as, respecto a los terceros, por los
mismos medios que respecto a su marido.
Ahora bien, la Ley del 29 de abril de 1924, sobre la prueba de las restituciones, no autoriza expresamente la
prueba testimonial, y en general se admite que a falta de ley expresa, no debe admitirse esta prueba. Por lo dems
no se comprende muy bien la dualidad de este sistema probatorio.
27.9.2 EFECTO SOBRE EL PASIVO
Divisin
Los efectos de la renuncia sobre el pasivo se hallan regidos por el artculo 1494: de una manera general puede
decirse que la mujer se encuentra liberada de todo lo que constituye un pasivo definitivo de la comunidad; pero,
para explicar esta frmula, es necesario examinar por separado las deudas nacidas en la persona de la mujer y las
nacidas en la persona del marido.
Deudas de la mujer
Respecto a stas, de las que es deudora personal, la mujer no puede librarse dela accin de sus acreedores
renunciando a la comunidad, por tanto, queda obligada a pagarlas en su totalidad. Sin embargo, queda liberada
por lo que hace a la contribucin, puesto que su renuncia tiene justamente por objeto permitirle escapar al pasivo
comn.
Por ende, suponiendo que su deuda haya entrado en la comunidad sin compensacin, y que haya sido pagada por
ella, la ley le concede una accin por el total contra el marido. Pero si esta deuda slo lleg a ser comn, a
condicin de ser compensada, ninguna accin se concede a la mujer, porque sera ella quien debera indemnizar a
la comunidad del total de la deuda, si se pag con dinero de la comunidad.
Deudas del marido
Respecto a las deudas provenientes del marido, ms sencilla es la situacin, de ninguna manera responde de ellas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_207.htm (3 de 7) [08/08/2007 17:42:29]
PARTE SPTIMA
la mujer ni total ni parcialmente; tampoco est expuesta a la persecucin de los acreedores.
Lo anterior se explica por los principios generales del rgimen: los acreedores del marido slo pueden demandar a
la mujer en su carcter de sujeta a la comunidad de bienes, que ya no tiene. Recordemos que se consideran
provenientes del marido las deudas que la mujer contraiga como mandataria de ste.
27.9.3 RESTITUCIN DE LAS APORTAClONES
a) MOTIVOS Y CARACTERES DE LA CLUSULA DE RESTITUCIN
Su utilidad y frecuencia
Bajo el rgimen establecido por la ley, la mujer se halla en una peligrosa alternativa: si quiere conservar los
muebles de ella que hayan entrado en la comunidad, debe aceptar sta, en cuyo caso responde de las deudas, por
lo menos hasta la concurrencia de lo que le corresponda en la comunidad; si quiere eximirse de pagar estas
deudas, debe renunciar, perdiendo entonces todas sus aportaciones muebles.
Pero se le permite mejorar en gran parte su situacin, mediante una clusula de su contrato de matrimonio, puede
estipular la facultad de recobrar sus aportaciones, aunque renuncie a la comunidad (artculo 1514), Esta clusula
es frecuente. Es muy ventajosa para la mujer, quien no tendr que soportar las probabilidades de prdida; equivale
a declarar que los esposos se asocian solamente en vista de la buena fortuna, y que la mujer no sufrir los efectos
de la asociacin en caso contrario.
Interpretacin restrictiva
Esta clusula es una excepcin al derecho comn y contraria al artculo 1855, que declara nula la convencin por
la cual se libera de toda contribucin en las prdidas, a la aportacin de uno de los socios en el fondo social. Por
ello debe interpretarse el artculo 1514 en una forma tan restrictiva como sea posible.
1. Restriccin en cuanto a los bienes.
Cuando la mujer slo se ha referido a los muebles presentes, no puede recuperar los futuros. Cuando ha
estipulado la restitucin de sus aportaciones o de su mobiliario, sin ninguna precisin, la clusula se aplica a los
muebles presentes y no a los futuros, la mujer slo puede recobrar los muebles que posea al celebrarse el
matrimonio.
2 Restriccin en cuanto a las personas.
Estipulada en favor de la mujer, la clusula de restitucin no aprovecha a sus hijos; si se ha estipulado en favor de
la mujer y de los hijos, no se extiende a sus otros parientes, colaterales o ascendientes; pero la palabra hijos
comprende en esta materia a los descendientes en todos los grados, tanto naturales como legtimos. Por ltimo la
clusula que beneficia a los herederos, no debe extenderse a los sucesores testamentarios.
Transmisin del derecho de la mujer
Una vez que el derecho a la restitucin existe, sea en favor de la mujer, o de uno de sus herederos, se transmite
como cualquier otro. As, cuando la mujer se ha reservado por s sola el derecho de recobrar sus aportaciones, si
sobrevivi, aun sin haber tenido tiempo para ejercitarlo, se transmite a sus herederos o sucesores, cualesquiera
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_207.htm (4 de 7) [08/08/2007 17:42:29]
PARTE SPTIMA
que stos sean, quienes lo poseen entonces a ttulo de transmisin hereditaria.
b) EFECTOS DE LA CLUSULA
Modo de ejecucin de la restitucin
La clusula de restitucin no es una clusula de realizacin; no tiene por objeto reservar a la mujer la propiedad
de sus aportaciones muebles. Por ende, sus muebles sujetos a restitucin entran en la comunidad; pueden ser
enajenados por el marido, o embargados por los acreedores. Por tanto la mujer se halla reducida a su papel de
acreedora. An ms, es acreedora sin ningn privilegio contra los otros acreedores, salvo los efectos de su
hipoteca legal.
Ineficacia de la clusula respecto a los acreedores En principio, la clusula no produce efecto contra los
acreedores; todo se limita a las relaciones de los esposos entr s; se obliga al marido a rendir cuentas a su mujer
de las deudas que sta haya tenido que soportar, pero no se impide a los acreedores de la comunidad que
embarguen los bienes sujetos a restitucin. Por tanto, esta clusula no es oponible a los acreedores.
Tal es por lo menos, la jurisprudencia actual, que reduce a la mujer a una simple accin contra su marido. Pero en
cinco aos, de 1853 a 1858, durante los cuales la corte de casacin consider a la mujer como propietaria de sus
restituciones, varias sentencias le permitieron recobrar sus aportaciones con preferencia a todos los acreedores de
la comunidad o del marido. Esta efmera jurisprudencia fue abandonada en la sentencia solemne del 15 de enero
de 1858, sealada antes.
Posibilidad de una modificacin convencional Pueden los esposos hacer ms enrgica la clusula y convenir que
la mujer tendr derecho para recobrar sus aportaciones, incluso contra los acreedores y sin tener que sufrir su
concurso?
Todas las sentencias le reservan esta posibilidad, a condicin, sin embargo, que los trminos de su convenio sean
suficientemente claros y precisos, para que los terceros no puedan engaarse y adviertan fcilmente que a pesar
de ellos se efectuar la restitucin.
Sin embargo, hasta hoy no se cita ninguna sentencia que haya reconocido una de estas clusulas como suficientes
para producir su efecto contra los acreedores; en la prctica, las partes quizs creen expresarse en trminos muy
claros, empleando la frmula ms usada de esta clusula, que dice: La mujer recobrara sus aportaciones. . . libres
de toda deuda de la comunidad, an cuando responda de ella y hubiese sido condenada al pago.
De esto resulta que la mujer posee, en virtud de esta clusula, un crdito de restitucin garantizado por una
hipoteca, cuyo rango data de la fecha del matrimonio, y que puede as ser preferente a los acreedores hipotecarios
de su marido.
c) EXTENSIN DE LA RESTITUCIN
Libertad de las aportaciones
Cuando la mujer recobra sus aportaciones al renunciar, los bienes que le corresponden deben mantenerse libres de
todas las deudas de la comunidad, puesto que se supone que ha renunciado, lo que la libera de todo el pasivo. Por
ello, usualmente se dice que la restitucin recae sobre la aportacin libre de todo gravamen. De lo contrario
estara obligada a responder, con su aportacin, de las deudas de la comunidad, y a menudo no recobrara nada en
lo absoluto puesto que su renuncia se debe a que la comunidad es insolvente.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_207.htm (5 de 7) [08/08/2007 17:42:29]
PARTE SPTIMA
Deduccin del pasivo de las aportaciones
Sin embargo, esto no significa que la mujer pueda recobrar sus aportaciones sin tener absolutamente nada que
pagar. Debe soportar algunas deudas que se deducirn de sus aportaciones.
1. Deudas que gravan especialmente la aportacin de la mujer.
Es indudable que la mujer slo tiene derecho a recobrar el activo neto que haya aportado a la comunidad. Por
tanto, debe responder a la masa por las deudas que gravaban sus muebles presentes el da del matrimonio, o a las
donaciones, sucesiones o legados recibidos por ella durante el matrimonio, en el caso que estas deudas hayan sido
pagadas por la comunidad. Si no se le impone esta deduccin, recobrara en realidad mas de lo que aport.
2. Deudas contradas por la mujer en su inters personal.
La mujer responde ante la comunidad de las obligaciones contradas en su inters exclusivo. Son las deudas que
se refieren a un propio cuya compensacin debe la comunidad en cualquiera hiptesis; debe soportarlas a pesar de
su renuncia y de la restitucin de sus aportaciones.
27.9.4 RESTITUCIN DE LOS PROPIOS
Objeto de la restitucin
La renuncia no debe despojar a la mujer de su patrimonio propio. Por tanto, tiene ella derecho a recobr sin
estipulacin particular, todos los bienes que le pertenecen, que comprenden, en primer lugar, sus propios que
existan an en especie, y los tienes adquiridos en reinversin de sus propios enajenados y adems, sus
restituciones o crditos de indemnizacin, principalmente respecto al precio de los inmuebles enajenados que no
se haya reinvertido. El artculo 493 es absolutamente semejante al artculo 1470.
Ausencia de deducciones en especie
Cuando la mujer renuncia a la comunidad, solamente puede ejercitar sus restituciones sobre los bienes del marido,
puesto que ya no existe la comunidad en estado de masa distinta.
De aqu resulta una importante consecuencia, la mujer no puede deducir bienes en especie, en pago de sus
restituciones; estas deducciones slo son posibles cuando es copartcipe, es decir, cuando acepta la comunidad.
El artculo 1495 dice, claramente, que la mujer que renuncia a la comunidad, ejerce sus restituciones tanto sobre
los bienes de sta, como sobre los bienes personales del marido, pero su intencin es conferirle unos y otros como
garanta, y no determinar la forma de pago de las restituciones. Por tanto, si el marido da a su mujer bienes en
especie para liberarse de las restituciones a que ella tiene derecho, se tratar de una dacin en pago traslativa de
propiedad y sujeta a transcripcin.
Ninguna duda presenta esto si se trata de un bien personal al marido; lo mismo acontece si se entrega a la mujer
un bien de la comunidad, puesto que los bienes comunes no se distinguen ya de los personales del marido, cuando
Ia mujer renuncia a la comunidad.
Intereses
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_207.htm (6 de 7) [08/08/2007 17:42:29]
PARTE SPTIMA
En caso de renuncia de la mujer, causan intereses de pleno derecho, las restituciones que le deba la comunidad?
El artculo 1473 declara que se causan de pleno el derecho cuando acepta; pero no existe ningn texto semejante
para la mujer que renuncia.
De ello se ha concluido, algunas veces, la necesidad de aplicarle la regla general del artculo 1153, y decidir que
slo se causan a partir de la interpelacin. Sin embargo, la corte de casacin ha decidido lo contrario, siendo sta
la opinin comn. Aunque colocada en la seccin de la aceptacin, el artculo 1473 contiene una regla general
aplicable en toda hiptesis, las restituciones de la mujer.
As, no se comprendera que por el efecto de la renuncia de la mujer, cesarn de causarse, de pleno derecho, los
intereses en favor de la comunidad, cuando la deudora sea la mujer, no puede liberarse de los intereses
renunciando a la comunidad; ahora bien, hay una reciprocidad necesaria en la disposicin del artculo 1473.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_207.htm (7 de 7) [08/08/2007 17:42:29]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 27
RGlMEN DE COMUNIDAD
CAPTULO 10
PROTECCIN DE LOS HIJOS DEL
PRIMER MATRIMONIO
27.10.1 GENERALIDADES
27.10.1.1 Idea sumaria de la cuestin
Anttesis entre el derecho romano y el francs
Entre la legislacin francesa y el derecho romano existe una profunda diferencia, en lo que se refiere a las
segunda nupcias. Espantado por la disminucin de la poblacin romana, Augusto hizo grandes esfuerzos por
animar a los viudos a que contrajeran segundas nupcias. La parte ms importante de su legislacin, la Ley Julia y
las Leyes caducarias, tendan a este fin.
En cambio, el derecho francs siempre ha tratado desfavorablemente las segundas nupcias, y el Cdigo Civil se
inspira aun en el mismo espritu; teme que el segundo esposo de una persona que tenga hijos de un primer
matrimonio, no tenga gran afecto por ellos y consiga ventajas a costa de los mismos.
Medidas dictadas por la ley
En inters de los hijos del primer matrimonio, el Cdigo ha organizado una triple proteccin.
1. Reduccin de la cuota de libre disposicin.
Se teme sobre todo, que el segundo cnyuge obtenga ventajas por donaciones o legados. A fin de evitarlo, se
reduce la cuota de bienes disponibles en su provecho.
De acuerdo con el derecho comn, la persona que tenga hijos puede donar a su cnyuge la propiedad de una
cuarta parte de sus bienes y el usufructo de otra cuarta parte (artculo 1094); pero cuando hay hijos de un primer
matrimonio, se reduce considerablemente esta cuota, la que es igual a la porcin del hijo que recibe menos, y,
adems, nunca puede sobrepasar de la cuarta parte (artculo 1098).
2. Reduccin de las ventajas matrimoniales.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_208.htm (1 de 7) [08/08/2007 17:42:32]
PARTE SPTIMA
El cnyuge podra obtener ventajas distintas de las donaciones o legados; diversas clusulas del contrato de
matrimonio pueden procurarles ventajas considerables. Estas ventajas matrimoniales pueden ser reducidas en
provecho de los hijos del primer matrimonio, como si constituyesen liberalidades. (arts. 1496 y 1527).
3. Reduccin de la porcin hereditaria del cnyuge suprstite.
Por ltimo, el segundo cnyuge se aprovecha de una tercera especie de ventaja, que es legal y que no dependa ya,
como las dos primeras, de una voluntad liberal del otro esposo: el derecho de sucesin concedido al cnyuge
suprstite, por la Ley del 9 de marzo de 1871.
Al establecer este nuevo derecho hereditario, el legislador ha pensado arreglar por s mismo los intereses de los
hijos del primer matrimonio, y cuando existe, reducen la porcin hereditaria del segundo cnyuge.
Dualismo de las disposiciones legales
El sistema establecido para proteger a los hijos del primer matrimonio, se encuentra enunciado en dos partes del
cdigo: una primera vez en el artculo 1496, al tratarse de las ventajas que resultan del rgimen legal de la
comunidad; otra segunda vez en el artculo 1527, respecto a las que resultan de las clusulas modificativas,
conocidas con el nombre de comunidad convencional.
En el fondo este dualismo es intil; no tiene otra razn de ser que el plan del cdigo en eI que se expone
separadamente el rgimen total de la comunidad, para el caso en que no hay contrato y las diversas
modificaciones de que este reglamento es susceptible.
Hubiera bastado una disposicin nica, puesto que los hijos del primer matrimonio siempre estn protegidos de la
misma manera, cualquiera que sea el origen, convencional o legal, de las ventajas concedidas al segundo cnyuge.
27.10.1.2 Origen de las disposiciones legales
Edicto sobre las segundas nupcias
Los textos actuales se relacionan con un edicto dictado en 1560 por Francisco II, y que es obra del canciller de
l'Hospital; se le llama edicto sobre las segundas nupcias. Se debi a un escandaloso acontecimiento: una conocida
mujer, la seora Anne d'Aligre, viuda, se cas en la vejez con un joven, Georges de Clermont, quien obtuvo de
ella una considerable donacin. El canciller se conmovi, y obtuvo que el rey firmara un edicto destinado a
impedir estas liberalidades alocadas a costa de los hijos.
Anlisis del edicto
El edicto sobre las segundas nupcias contena disposiciones diferentes, que se llaman sus dos captulos.
El primero, nico que se ha conservado, corresponda a la vez a todas las disposiciones del Cdigo Civil (arts.
1098, 1496 y 1527), y tenda a reducir las ventajas de toda clase, concedidas al segundo cnyuge. Se inspir en
las disposiciones de una ley romana, la Ley Hac edictali.
El segundo captulo estableca lo que se llama derecho de transmisin (dvolution). Las viudas que contraan
segundas nupcias, estaban obligadas a conservar para sus hijos del primer matrimonio, los bienes que hubiesen
recibido del primer cnyuge. Se suprimi esto por estar viciado de sustitucin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_208.htm (2 de 7) [08/08/2007 17:42:32]
PARTE SPTIMA
Observaciones crticas
Algunas veces se ha sostenido que la legislacin restrictiva, establecida en el siglo XVI, bajo la influencia de una
emocin pasajera, causada por un hecho particular, no merece conservarse. Establece excepciones a diversos
principios fundamentales, restringe gravemente la libertad de dispona de las personas casadas en segundas
nupcias, y complica en exceso la liquidacin de las sucesiones, por la coexistencia de dos cuotas de libre
disposicin que no concuerdan.
Por ltimo, puede preguntarse si las restricciones organizadas por la ley realizan su fin, y si no es sumamente
fcil, dada la composicin actual de las fortunas, eludir sus disposiciones, de manera que existan las molestias del
sistema sin obtener su provecho. Alguna de las legislaciones extranjeras ms importantes (Inglaterra, Alemania,
Austria), no han establecido ninguna proteccin extraordinaria contra liberalidades hechas al segundo cnyuge.
Pero aqu es preciso hacer una distincin en el sistema legal. La reduccin excepcional de la cuota de libre
disposicin no nos parece justificada; la legtima del derecho comn debera bastar. Respecto a las ventajas
matrimoniales, la cuestin se presenta en otro aspecto.
Se comprende que no se preocupe uno del provecho personal que el rgimen matrimonial brinde a uno de los
cnyuges en tanto se trata nicamente de los intereses de los hijos nacidos del matrimonio; siendo herederos de
ambos padres, nada tienen que temer de los efectos de esas liberalidades indirectas, cuyo beneficio siempre ser
finalmente de ellos; pero no es as cuando se trata de un segundo cnyuge, a quien no heredan los hijos del primer
matrimonio.
Todas las ventajas matrimoniales que obtenga, significan una prdida para ellos, contra la cual no los protege la
legtima ordinaria; por tanto, no habra reduccin si la ley no les concediese una accin excepcional.
27.10.2 REDUCCIN DE LAS VENTAJAS MATRIMONIALES
27.10.2.1 Ventajas sujetas a una reduccin
Anlisis de estas ventajas
La simple adopcin del rgimen de comunidad puede tener por efecto, procurar una ventaja considerable a uno de
los cnyuges, a costa del otro. Para ello basta que haya desigualdad entre sus aportaciones activas o pasivas; as,
la entrada en la comunidad de un mobiliario importante, perteneciente a uno de los esposos, atribuye la mitad de
l a su cnyuge, siendo esta adquisicin para l una mera ganancia en su totalidad, si nada tiene que poner en la
comunidad, o en parte, si contribuye con bienes de menor valor.
El mismo efecto se produce en sentido inverso, si uno de los esposos tiene deudas numerosas, que entren
definitivamente en la comunidad, por no ser relativas a sus propios; queda liberado, a costa del otro esposo, de la
mitad de su pasivo. Con mayor razn hay una ventaja para el cnyuge, cuando se aumentan los efectos naturales
de la comunidad por virtud de clusulas excepcionales, como la de moblacin o el establecimiento de la
comunidad universal.
Regla ordinaria
En principio, por considerables que sean estas ventajas econmicas, distintas, sin embargo, de las donaciones
propiamente dichas que a menudo se encuentran en los contratos de matrimonio, no se consideran como
liberalidades. La ley las llama convenciones matrimoniales (arts. 1516 y 1525), es decir, las considera
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_208.htm (3 de 7) [08/08/2007 17:42:32]
PARTE SPTIMA
convenciones a ttulo oneroso.
Es esta una antigua tradicin, cuyos motivos no estn bien determinados. El matrimonio no es una sociedad
ordinaria, en la que los socios busquen nicamente ventajas patrimoniales y en las que la proporcionalidad de las
aportaciones y de los beneficios sea de rigor, deben atenderse otras consideraciones; el esposo menos rico tiene
otras ventajas que compensan la diferencia de fortuna, a veces, su inteligencia, y su talento, otra su nombre y
situacin en la sociedad o en la industria.
Por otra parte, quin se quejara de estas ventajas concedidas por uno de los esposos al otro? Los hijos nacidos
de matrimonio no sufren ningn perjuicio por ellas; lo que no encuentran en la sucesin de uno de los padres, Io
encontrarn en la del otro; de esto resulta, cuando ms, una ventaja vitalicia para el cnyuge, y que puede
repercutir en beneficio de los hijos si el cnyuge beneficiado es el premoriente.
Por tanto, no existe ningn peligro particular que haga necesaria, en los casos ordinarios, una medida restrictiva
contra estas ventajas matrimoniales.
Peligros de los segundos matrimonios
La situacin cambia de aspecto cuando hay hijos de un primer matrimonio. Cuando el padre o la madre que ya
tiene hijos, contrae segundas nupcias, a menudo se sacrifica a stos, y el segundo cnyuge obtiene ventajas a
costa de ellos. Ahora bien, todo lo que gane el nuevo cnyuge lo pierden los hijos del primer matrimonio, pues
como no es su pariente, no lo heredarn.
Por tanto, debe protegrseles, y por ello la ley les concede una accin de reduccin contra estas ventajas, que
llegan a ser reductibles en su favor, como si se tratara de verdaderas liberalidades. Establecen esto los arts. 1496 y
1527, y tales ventajas se hallan sometidas la colacin ficta ordenada por el artculo 922.
Enumeracin de las ventajas reductibles
Darn lugar a reduccin, bajo las condiciones indicadas ms adelante,
las ventajas siguientes: .
1. Las que resultan de la confusin de los muebles en la comunidad legal, si el esposo que tiene hijos de un primer
matrimonio, es ms rico que el otro en valores muebles, al contraer el segundo matrimonio, o si recibe con
posterioridad herencias muebles. Este ltimo punto, indudable en la actualidad, haba provocado dudas en el
antiguo derecho.
2. Las que resultan de la misma manera de la confusin de las deudas.
3. La moblacin.
4. La mejora en provecho del segundo cnyuge.
5. La clusula de particin desigual, cuando se atribuye el segundo cnyuge una parte mayor de la mitad.
6) La comunidad universal, cuando el segundo cnyuge adquiere, por virtud de ella, los inmuebles de su cnyuge.
Excepcin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_208.htm (4 de 7) [08/08/2007 17:42:32]
PARTE SPTIMA
La ley misma establece una excepcin a la regla (artculo 1527). nicamente son reductibles las ventajas que
resultan de las aportaciones en capitales, que hayan entrado en la comunidad por lo que hace a la misma
propiedad.
Pero las ventajas provenientes de las rentas, que el cnyuge casado en segundas nupcias puede entregar a la
comunidad, en mayor proporcin que el otro, no estn sujetas a reduccin; si los esposos hacen economas con
sus rentas, dividindose en partes iguales su provecho, no procede contra esta ventaja la accin de reduccin.
La solucin anterior es establecida en trminos expresos por el artculo 1527; se justifica porque las rentas estaban
afectadas al sostenimiento del hogar, y porque los esposos tenan el derecho de gastarlas totalmente, por tanto, la
ventaja que el segundo cnyuge haya podido recibir de ellas, no se ha obtenido a costa de los hijos del primer
matrimonio.
La aplicacin prctica de esta excepcin se encuentra en los casos de reduccin de la comunidad a los
gananciales; el contrato de matrimonio que la adopta, sin pactarse en l otras clusulas ventajosas, no originar la
accin de reduccin, puesto que la comunidad se compondr slo de las economas hechas con las rentas o con el
producto del trabajo de los esposos.
Inutilidad de la intencin liberal
Cuando una clusula es ventajosa por su naturaleza para el segundo cnyuge, es indiferente que el esposo casado
en segundas nupcias haya tenido o no la intencin de hacerle una liberalidad; la ley nicamente atiende a sus
efectos.
Vase el artculo 1527: Todo convenio que tendiese en sus efectos. Lo anterior nos lleva a decidir que las
sucesiones muebles recibidas por el esposo que contrajo nuevo matrimonio, podrn considerarse como ventajas
reductibles, tanto como la confusin del mobiliario existente el da del matrimonio. Esta cuestin haba
presentado dudas en el antiguo derecho, que decidi por la negativa.
Apreciacin de la existencia de una ventaja
Para juzgar si hay una ventaja en provecho del nuevo esposo, debe esperarse a la liquidacin de la comunidad.
Solamente entonces al formarse los lotes y al tomar en consideracin todo lo que la comunidad ha podido recibir
por cuenta de cada uno de los esposos, se podr saber si ha habido o no una ganancia para el nuevo esposo; la
desigualdad existente en un principio puede desaparecer con posterioridad.
Adems, es necesario hacer un balance de las diferentes clusulas del contrato de matrimonio, para determinar si
las ventajas que se han hecho los cnyuges son o no, recprocas, o si estn compensadas por otras clusulas; as,
la mejora aunque sea considerable, estipulada en provecho del nuevo cnyuge, puede muy bien no ser una ventaja
para l, por ejemplo, si se le ha concedido en compensacin de una aportacin suya, mayor, en la comunidad.
De la misma manera una aportacin matrimonial puede compensarse por un complemento igual del otro cnyuge.
27.10.22 Ejercicio de la accin de reduccin
Casos en que hay reduccin
Solamente cuando la ventaja procurada al segundo cnyuge sobrepasa la cuota de libre disposicin en su
provecho, tal como se ha fijado por el artculo 1098, procede en su contra la accin de reduccin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_208.htm (5 de 7) [08/08/2007 17:42:32]
PARTE SPTIMA
Ahora bien, segn este artculo, el segundo cnyuge no puede recibir ms de la parte del hijo legitimo que reciba
menos, y de que esta parte pueda sobrepasar un cuarto de los bienes. Si las ventajas que se le hacen sobrepasan
cualquiera de estos dos lmites procede la reduccin.
En el artculo 1496, la ley se sirve de la expresin accin de reduccin (retranchement); en esto debe verse el
ndice de una accin especial para ese caso; se trata de la accin de reduccin (rduction) ordinaria, que la ley
designa en esta parte con un nombre accidental, tomado del lenguaje de los antiguos autores, comentando el
edicto sobre las segundas nupcias, Pothier empleaba, indistintamente, los trminos reduction, y retranchement. En
la prctica moderna ya no se usa el trmino retranchement.
Nulidad de las ventajas simuladas
La simple reduccin supone que todo ha acontecido sin simulacin, hay una ventaja resultante de las
convenciones matrimoniales, pero proviene de estipulaciones directas y aparentes. Si hubo simulacin o
interposicin de personas, la liberalidad ser nula por el total, por lo menos de acuerdo con la interpretacin que
ha recibido el artculo 1099. Vase lo que se dice sobre este artculo, a propsito de las donaciones.
Quin puede ejercer la accin de reduccin? La ley resuelve esta cuestin expresamente en los arts. 1496 y 1527
atribuye la accin Iimitativamente a los hijos del primer matrimonio, y como se trata de una accin de reduccin,
stos slo pueden actuar en su carcter de herederos, lo que supone que no han renunciado ni son indignos. La
accin de reduccin slo existe en provecho de los reservatarios, y la legtima en favor de los herederos que han
aceptado ltimamente la sucesin.
Derecho de los hijos del segundo matrimonio
Debe entenderse bien la ley, al referirse nicamente a los hijos del primer matrimonio, simplemente ha querido
decir que slo proceder la reduccin cuando existen aquellos, Por ende, si ya han muerto todos estos hijos, o si
ninguno de ellos acepta la sucesin, no puede nacer la accin de reduccin en la persona de los hijos del segundo
matrimonio. stos jams sern titulares de ella por su propio derecho, pues la ley no se las concede; pero esto no
significa que no deban aprovecharse de ella cuando existe.
Supongmosla abierta en provecho de los hijos del primer matrimonio y ejercida por ellos despus de su
aceptacin; el beneficio que retirarn se dividir igualmente entre ellas y sus hermanos consanguneos o uterinos,
nacidos del segundo matrimonio de su padre o madre.
En efecto, existe una regla esencial para las sucesiones transmitidas a los hijos de la misma persona la regla de la
particin igual entre hermanos (artculo 745). Por tanto, no puede haber ninguna diferencia entre las porciones de
los hijos, por efecto de una accin abierta en favor de algunos de ellos. Encontramos aqu un caso, en que una
persona obtiene por intermediacin de otra, un beneficio que no podra reclamar ella en su propio nombre.
Es necesario ir an ms lejos, la accin concedida en provecho de los hijos del primer matrimonio, podr ser
ejercida por los del segundo, porque stos, llamados a participar en el beneficio de la reduccin, no deben sufrir
por la negligencia de sus hermanos. Tienen un derecho adquirido sobre el provecho que stos puedan obtener de
ella. Tal es la opinin general.
Negativa de la accin al esposo que ha contrado nuevo matrimonio
En todo caso, el cnyuge que contrae nuevo matrimonio, teniendo ya hijos, no puede ejercer l mismo la accin
de reduccin contra su nuevo esposo.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_208.htm (6 de 7) [08/08/2007 17:42:32]
PARTE SPTIMA
Apertura de la accin
En su carcter de reservatarios atacan los hijos las ventajas concedidas al nuevo esposo. Por tanto, es necesario
que la sucesin de su padre o madre est abierta ya.
En consecuencia, no proceder la accin de reduccin, si la comunidad se disuelve en vida de ambos esposos por
el divorcio o la separacin de cuerpos o de bienes, y provisionalmente la liquidacin de ella se har conforme al
contrato de matrimonio. Mas tarde, despus de la defuncin del esposo casado en segundas nupcias, se sabr si es
posible la accin de reduccin.
Procedimiento que debe seguirse para operar la reduccin
Los autores antiguos indicaban un procedimiento que an puede seguirse en la prctica. Despus de liquidar la
masa comn, cada esposo comienza por retirar lo que entr en ella por cuenta de l, todo lo que constituye sus
aportaciones en la comunidad, deduccin hecha de sus respectivas deudas, que hubiesen podido pagarse con los
bienes comunes.
Una vez operadas estas restituciones, se hacen dos partes de lo que queda de la comunidad, y cada esposo toma
una.
La sucesin del esposo premoriente se encuentra compuesta as:
1. De sus bienes propios.
2. De las aportaciones que ha retirado de la comunidad.
3. De la mitad del excedente de la comunidad.
Todo esto se divide por partes iguales entre los hijos del primer matrimonio, los que han nacido del segundo y el
segundo cnyuge, quien en estas condiciones recibe solamente la porcin disponible determinada por la ley.
Consecuencia de la reduccin
El ejercicio de la accin de reduccin tiene, como consecuencia, dar el carcter de liberalidades a las ventajas
indirectas que resultan del rgimen de la comunidad. De esto ha deducido la jurisprudencia que los bienes que
constituyen un objeto, vuelven a entrar a la masa hereditaria y que el primer cnyuge divorciado puede
beneficiarse de ellos cuando tenga derecho a reclamar el usufructo como liberalidad.
En esta forma ha encontrado el medio de proteger al primer cnyuge, quien obteniendo el divorcio en su favor,
conserva el derecho de reclamar les liberalidades que se le hayan hecho. Pero esta proteccin slo ha podido
drsele cuando hay hijos nacidos del primer matrimonio.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_208.htm (7 de 7) [08/08/2007 17:42:32]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 27
RGlMEN DE COMUNIDAD
CAPTULO 11
RGIMEN SIN COMUNIDAD
Su rareza en la prctica
Segn los documentos publicados en 1898, este rgimen es muy raro; mucho menos, sin embargo, de lo que se
dice. Antiguamente se encontraban ejemplos de l en Normanda, donde los notarios trataban de construir, bajo el
imperio del Cdigo Civil, un rgimen que se aproximase tanto como fuese posible al antiguo rgimen de la
provincia. La sabia costumbre, como se llamaba a la costumbre normanda, prohiba la comunidad (artculo 389).
Por tanto, sobreviva el hbito de rechazarla en los estudios notariales; pero est por perderse, pues nada mas se
sealan 11 contratos de este gnero en 1898, de ms de 6.000 firmados ese ao en las jurisdicciones de Caen y
Rouen reunidas. Por otra parte, el rgimen sin comunidad es frecuentemente adoptado en una regin limitada a
los alrededores de Lyon y de Saint Etienne donde por voluntad es adoptado por las familias de los grandes
industriales (212 casos en 1898).
En cuanto a los 1.287 casos sealados en 1898 en las jurisdicciones de Toulouse, Montpellier, Nmes, Lyon y
Grenoble, puede preguntarse si no son, sencillamente, estipulaciones que tienden a la constitucin del rgimen
dotal. Por raro que sea en Francia, el rgimen sin comunidad ha llegado a ser el derecho comn en Alemania,
desde la vigencia del nuevo cdigo.
Sus ventajas
El rgimen sin comunidad presenta ventajas anlogas al de la separacin de bienes; la mujer est al abrigo de las
especulaciones del marido; no est asociada a sus riesgos y en su pasivo. Por su parte, el marido no tiene que
dividir con su mujer o con los herederos de sta los beneficios que haya podido obtener, y no est obligado a
revelarle, mediante una liquidacin, el estado de sus negocios y los secretos de inters que necesite ocultar.
Adems, el marido obtiene la administracin de los bienes de su mujer y el goce de sus rentas, siendo sta una
ventaja que no le brindara la separacin de bienes propiamente dicha.
Caso particular
Si ambos esposos adoptaron al rgimen de comunidad bajo una condicin suspensiva, provisionalmente estarn
casados bajo el rgimen sin comunidad, salvo que hayan adoptado otro en su lugar. En efecto, debe aplicrseles
los arts. 1530 y 1536 que establecen este rgimen siempre que los esposos hayan realizado simplemente la
comunidad, sin estipular de una manera expresa la separacin de bienes.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_209.htm (1 de 4) [08/08/2007 17:42:33]
PARTE SPTIMA
Idea general del rgimen
La ley no ha dado la definicin de l y es muy difcil formularla. He aqu lo que dicen Aubry y Rau, y
consideramos que su procedimiento es la mejor forma de comprender la situacin. Cada esposo conserva para s
la propiedad de todo su patrimonio, y no se establece entre ellos ninguna sociedad de bienes; sus deudas
permanecen separadas, y los bienes que por cualquier ttulo adquiere cada uno de ellos durante el matrimonio le
son propios. Todo esto resulta de que los esposos han excluido la comunidad.
En cualquier otro punto, los esposos estn sometidos a todas las reglas consuetudinarias del rgimen de la
comunidad. El marido tiene la administracin de todos los bienes de la mujer (arts. 1530 y 1531) y el goce de
ellos en su nombre personal (artculo 1530); las compensaciones debidas al marido se calculan conforme al
artculo 1437.
Este sumario anlisis del rgimen dispensa de muchas explicaciones prolongadas. Puede decirse, en suma, que es
el rgimen de la comunidad, menos la comunidad misma. Todos los bienes de los esposos, muebles o inmuebles,
deben tratarse como propios de comunidad; todas sus deudas, como deudas personales excluidas de ella; y dejar
al marido su derecho de administracin y goce sobre el patrimonio de la mujer.
Administracin de los bienes de la mujer
Segn el artculo 1530, esta administracin pertenece al marido, es l quien recibe el mobiliario que ella aporta
como dote o que recibe el matrimonio (artculo 1531), y adquiere la propiedad, conforme a las reglas del
cuasiusufructo, de las cosas consumibles por el primer uso, salvo la obligacin de restituir ms tarde su valor
(artculo 1532). Este mismo artculo impone al marido la obligacin de formular inventario o de levantar un
estado estimativo.
Separacin de las deudas
Los acreedores de cada esposo solo pueden embargar los, bienes de su deudor, y no los del cnyuge de ste;
respecto a las deudas de la mujer, anteriores al matrimonio, se requiere que el documento en que consten tengan
fecha cierta, de lo contrario, el acreedor estar obligado a embargar la nuda propiedad de sus bienes, para respetar
el usufructo del marido.
Sin embargo, si hubo confusin de los muebles respectivos de ambos esposos, los acreedores de uno y de otro
estn autorizados para hacer efectivos sus crditos sobre todos los muebles.
Usufructo del marido
El artculo 1530 concede al marido el derecho de percibir todos los frutos de los bienes de su mujer, y el 1533 le
impone todas las cargas del usufructo (reparaciones de conservacin, contribuciones); pero no est obligado a
proporcionar fianza. Cesando este usufructo a la disolucin del matrimonio, el marido debe los intereses de las
restituciones de la mujer desde ese da.
La mujer puede reservarse en su contrato de matrimonio, el derecho de cobrar por s sola, mediante recibos
expedidos por ella, parte de sus rentas, para su sostenimiento y necesidades personales (artculo 1534).
Cuando se haya hecho una reserva de esta clase, la mujer tiene la libre disposicin de esa parte de sus rentas, y si
ha hecho economas, las sumas ahorradas o los bienes que haya podido comprar con ellas, le pertenecen
personalmente y escapan a la disposicin del marido, aunque de hecho la mujer haya dejado este dinero en poder
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_209.htm (2 de 4) [08/08/2007 17:42:33]
PARTE SPTIMA
de l.
Ganancias personales de la mujer
Los productos del trabajo de la mujer le son propios, bajo esa rgimen como bajo todos los dems, por virtud de
la Ley del 13 el julio de 1907. Adems, la mujer posee sobra los bienes adquiridos por su trabajo, la misma
independencia que bajo el rgimen de comunidad, puesto que la Ley de 1907 deroga de la misma manera todos
los regmenes. Los acreedores que han tratado con el marido en inters del hogar, tienen una accin sobre estos
bienes.
Analoga con el rgimen dotal
El rgimen que estudiamos presenta una asombrosa analoga con el dotal, cuando la constitucin de dote es
universal; en ambos casos, todos los bienes de la mujer son dotales en cuanto al goce. Por ello Rodire y Pont,
pensaron que, ante el silencio de la ley, convena aplicar al rgimen sin comunidad las reglas del rgimen dotal.
No cabe duda que esto es un error, y todos los autores se pronuncian en sentido contrario.
El rgimen sin comunidad es un rgimen de origen consuetudinario, que se ha formado por va de simple
modificacin de la comunidad: de la misma manera que bajo el rgimen dotal, puede no haber dote, en cuyo caso
se obtiene el simple rgimen de separacin de bienes; igualmente, bajo el rgimen de la comunidad, puede
reducirse a la nada la masa comn, en cuyo caso se obtiene el rgimen sin comunidad. En el primer caso, subsiste
el espritu romano; en el segundo, el espritu consuetudinario.
No debe dudarse que esta solucin sea correcta, dado el lugar que el rgimen sin comunidad ocupa en el Cdigo
Civil, en el captulo de la comunidad y no en el del rgimen dotal. El inters de esta cuestin se presenta respecto
al ejercicio de las acciones inmuebles petitorias pertenecientes a la mujer, si se aplicaran al rgimen sin
comunidad las reglas del rgimen dotal, se dara su ejercicio al marido, conforme al artculo 1549; pero como se
siguen las reglas de la comunidad, se niega al marido el ejercicio de estas acciones, conforme al artculo 1428.
Alienabilidad de los inmuebles de la mujer.
Notemos que el artculo 1535, previendo la asimilacin antes indicada con el rgimen dotal, dice que los
inmuebles constituidos en dote bajo el rgimen sin comunidad no son inalienables, aunque la mujer, en su
carcter de incapaz no puede disponer de ellos sin autorizacin marital o judicial.
Supresin de la Ley Quintus Mucius
Una ley romana, de la que hablaremos a propsito del rgimen dotal, y que se refera a las adquisiciones hechas
por las mujeres casadas, presuma que el marido, que tiene el goce de todas las rentas de su mujer, haba pagado
las adquisiciones hechas por sta, y en virtud de tal presuncin atribua su propiedad al marido. Para escapar a
ella, la mujer deba demostrar haber pagado ella misma el precio, con su propio dinero; esta ley se conoce con el
nombre de Ley Quintus Mucius.
La corte de casacin considera que esta ley, que no fue reproducida por ningn artculo de las leyes francesas, ha
dejado de existir y que es inaplicable a todos los contratos celebrados desde la promulgacin del Cdigo Civil. En
consecuencia, los bienes adquiridos por una mujer casada bajo el rgimen que excluye la comunidad son de su
propiedad personal, aunque no se haya indicado el origen del dinero con el que se hizo la adquisicin, salvo el
derecho que tienen los herederos del marido, para probar que es l quien proporcion el dinero, cuando tengan
inters en ello.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_209.htm (3 de 4) [08/08/2007 17:42:33]
PARTE SPTIMA
En el derecho francs, la persona a cuyo nombre se hizo la adquisicin, es quien adquiere la propiedad, y no la
que proporciona los fondos destinados a pagar el precio.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_209.htm (4 de 4) [08/08/2007 17:42:33]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 28
RGIMEN DE SEPARACIN
DE BIENES
CAPTULO 1
GENERALIDADES
28.1.1 NOCIN
Definicin
El rgimen de separacin de bienes adems de excluir la existencia de toda comunidad entre los esposos, priva al
marido de todo derecho de administracin y goce sobre los bienes de la mujer; sta administra por s sola su
fortuna y percibe todas sus rentas.
Su doble fuente
El rgimen de separacin de bienes puede existir en dos casos
diferentes:
1. Cuando se organiza en el contrato de matrimonio porque los esposos lo haya adoptado como su rgimen
matrimonial.
2. Cuando los esposos que estaban casados primeramente bajo otro rgimen, hayan quedado con posterioridad
sujetos a la separacin de bienes por virtud de una sentencia.
Su origen es, por consiguiente, unas veces judicial y otras convencional. Eso no supone dos regmenes de
separacin de bienes, pues nicamente existe una sola reglamentacin salvo sobre un punto que se indicar ms
adelante. Cuando se habla de separacin judicial o convencional, se alude, por tanto, a la causa que establece este
rgimen.
Principal diferencia entre ambas separaciones
Sin embargo entre las dos hiptesis existe una importante diferencia: la separacin de bienes judicial es un
rgimen provisional y frgil, que a veces puede durar tanto como el matrimonio, pero que tambin puede terminar
antes, como explicamos. En cambio, la separacin de bienes convencional es un rgimen matrimonial inmutable,
como todos los que se derivan del contrato de matrimonio (artculo 1395). Esta diferencia, admitida ya antes del
Cdigo Civil, se remonta hasta las antiguas sentencias citadas por Louet.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_210.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:42:37]
PARTE SPTIMA
Adopcin del rgimen
Cuando dos personas quieren adoptar la separacin de bienes como rgimen, deben expresarlo claramente. Si se
limitan a excluir la comunidad, se encuentran situadas bajo el rgimen sin comunidad (artculo 1530), que
produce efectos muy distintos, porque confiere al marido la administracin y el goce de los bienes de la mujer.
Esta disposicin del cdigo tiene su origen en el antiguo derecho. Como en las regiones consuetudinarias el
rgimen normal era la comunidad, las capitulaciones matrimoniales que se separaban de l se interpretaban
siempre restrictivamente, a fin de reducir hasta donde fuese posible todos los contratos al rgimen usual.
Inventario del mobiliario
A pesar de la separacin de sus intereses, el mobiliario de los esposos puede encontrarse, de hecho, confundido,
incluso el mobiliario incorpreo si consiste en ttulos al portador.
Por tanto, los acreedores de uno de los esposos estn autorizados para embargar todo el mobiliario que los
esposos posean en comn, salvo el derecho del esposo no deudor para pedir la exclusin de los muebles que
justifique le pertenecen conforme al artculo 608, C.P.C. De ah el inters que cada uno de ellos tiene en que se
inventare su mobiliario.
Prueba de la propiedad de los bienes de la mujer
A la disolucin del matrimonio la mujer separada de bienes est obligada a probar su derecho de propiedad sobre
los bienes que se han confundido de hecho con los del marido. Se ha propuesto aplicar a esta prueba las reglas de
la restitucin de los propios bajo el rgimen de la comunidad.
Esta admisible solucin es rechazada por la doctrina, y por la ms reciente jurisprudencia. Pero como en caso de
quiebra del marido, debe admitirse que la mujer est obligada a destruir la presuncin establecida por este texto,
segn las reglas seguidas en materia de comunidad. Todo lo anterior no es lgico.
28.1.2 CONTRIBUCIN DE LA ESPOSA A LAS CARGAS DEL HOGAR
Necesidad de esta contribucin
Entre las fortunas de los esposos existe una separacin absoluta, que recae tanto sobre el goce de las rentas como
sobre los capitales. Sin embargo puesto que su vida es comn, como la de cualquier otro hogar, es necesario
sufragar a los gastos anuales, y justo es que la mujer contribuya a elIos con una parte.
Como el rgimen de separacin no contiene dote, ningn bien de la mujer est especialmente afectado para
ayudar al marido a soportar estas cargas. Por tanto, slo una solucin es posible, que la mujer tome de sus rentas
la suma correspondiente a la parte con que debe aportar a las cargas comunes y que entregue esta suma al marido.
Tal es lo que debe hacerse, por lo menos cuando en nada se ha afectado el rgimen de la separacin.
Su monto
Cul es la parte con que ha de contribuir la mujer? Sobre este punto el cdigo contiene dos diferentes artculos:
el primero, que se refiere al caso de separacin judicial, decide que la mujer contribuye a los gastos en proporcin
a sus recursos (artculo 1448); el otro, para el caso de separacin contractual, fija la parte contributoria de la mujer
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_210.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:42:37]
PARTE SPTIMA
en la tercera parte de sus rentas (arts. 1537 y 1575).
Esta diferencia no exista en el antiguo derecho. Por lo dems, no tiene razn de ser; si el legislador ha
considerado conveniente adoptar una cuota fija para la contribucin, de la mujer, cuando la separacin resulta de
las convenciones matrimoniales, por qu no aplicar la misma medida a la separacin judicial?
En realidad, la cifra fijada de un tercio, que en todos sentidos es arbitraria, no equivale en forma alguna al
principio de la proporcionalidad que se segua antes.
Cierto es que estos inconvenientes raras veces habrn de producirse, porque se han establecido para la separacin
convencional, que necesariamente supone la redaccin de un contrato de matrimonio, y como casi nunca conviene
a Ias partes, stas adoptan cualquier otra base de separacin, usando de la libertad que les concede el artculo
1537. Los esposos pueden convenir tambin que uno solo de ellos, por ejemplo, el marido, se encargar de todos
los gastos del hogar, y que la mujer no aportar nada a dichos gastos.
Caso en que el marido carece de recursos
El mismo resultado se produce, frecuentemente, en caso de separacin judicial, cuando el marido carece de
recursos; la mujer esta obligada entonces a soportar totalmente las cargas del matrimonio. El mismo artculo 1448
ha previsto este caso.
Periodo anterior a la sentencia de separacin Cuando la separacin es judicial, est la mujer retroactivamente
obligada por los gastos hechos antes de la sentencia, si el marido no est en condiciones de pagarlos? Parece
necesario distinguir, si se trata del sustento del hogar, es sta una deuda del hogar de la que queda liberada la
mujer por efecto de su renuncia; si es el caso de la educacin de los hijos, la deuda es personal de ambos esposos,
y ambos deben satisfacerla tanto para el pasado como para el futuro.
Obligacin del marido
Mediante el pago de su parte en los gastos comunes, la mujer debe ser liberada de todo por su marido; en cierta
forma es una pensionista en caso de l. Por ello difcilmente se comprende la decisin legal, que en principio deja
a la mujer separada contractualmente, la libre disposicin de las dos terceras partes de sus rentas.
Derecho del marido
El marido no responde ante su mujer de las sumas que recibe; dirige como le parece los gastos del hogar. Los
tribunales no pueden ordenar la intervencin directa de la mujer, porque esto sera colocar al marido en una
situacin inferior y subordinada, contraria a su carcter de jefe de familia.
Doble atenuacin
1. Jurisprudencia. No obstante, si se demuestra que el marido distrae de su destino natural, que es el sustento del
hogar y de los hijos las sumas que le entrega su esposa, podr sta solicitar autorizacin de los tribunales para
emplear ella misma esas sumas. Tal autorizacin se le concede, frecuentemente, despus de una separacin
judicial, cuando por la conducta del marido es de temerse que ste emplee los recursos de su mujer en sus gastos
personales.
Esta jurisprudencia, criticada por algunos autores porque no puede apoyarse en ningn texto, se halla de acuerdo,
sin embargo, con esa forma de vigilando que la autoridad judicial ejerce sobre la actuacin del marido, y es
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_210.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:42:37]
PARTE SPTIMA
complemento indispensable de la separacin de bienes.
2. Ley del 13 de julio de 1907. Un procedimiento, ms rpido y enrgico, establecido por la Ley del 13 de julio de
1907, consiste en la facultad recproca de embargar los salarios, ya explicada, que nada tiene de especial en este
rgimen, pero que ofrece la particularidad de aplicarse exclusivamente a las utilidades y salarios de los esposos,
en tanto que las medidas autorizadas anteriormente por la jurisprudencia pueden recaer sobre toda clase de rentas.
Accin de los terceros contra los esposos
Los proveedores, acreedores de Ios esposos, tienen ciertamente accin contra el marido, aunque se trate de
suministros hechos a la mujer. Tienen tambin accin contra la mujer y en qu medida? Muy pobre es la
jurisprudencia sobre esta cuestin, salvo en lo referente a los gastos para la educacin de Ios hijos.
No cabe duda que respecto a stos hay una obligacin personal de la mujer, quien debe proveer a ellos de su
peculio, y en caso necesario, de su importe ntegro.
Pero respecto a los gastos del hogar, la cuestin es discutida en la doctrina: Guillouard cree en la existencia de
una obligacin personal de la mujer para con los terceros que han tratado con su marido; preferible es decir, con
Laurent, que salvo una obligacin personal de la mujer, los terceros no tienen accin contra ella; al decir, el
artculo 1448 que la mujer contribuye a las obligaciones del hogar, supone que el marido ha actuado y contratado
por s slo, recibiendo simplemente de su esposa, la parte que a sta corresponde.
No debe olvidarse que segn el artculo 214, el sostenimiento de la mujer es a cargo del marido. Una reciente
ejecutoria admiti la obligacin solidaria de los cnyuges.
Modificacin de la contribucin de la mujer
La liquidacin establecida por el contrato de matrimonio o por la ley debe considerarse, en principio, como
definitiva. Sin embargo, la parte contributoria de la mujer podr modificarse si las entradas del marido llegan a
ser absolutamente insuficientes.
28.1.3 CAPACIDAD DE LA ESPOSA SUJETA AL RGIMEN DE
SEPARACIN DE BIENES
Observacin importante
Todo lo que a continuacin decimos sobre la mujer casada bajo el rgimen de separacin de bienes, se refiere a la
situacin normal, aquella en que la mujer no posee bienes reservados; pero cuando la mujer casada bajo este
rgimen gana suficiente dinero para hacer economas e invertirlas, debe tomarse en consideracin la amplia
libertad de que goza entonces por virtud de la Ley del 13 de julio de 1907, cuyas disposiciones explicadas ya, se
aplican a este rgimen como a cualquiera otro.
Sin embargo, como no hay comunidad entre los esposos, no debemos preocuparnos de las deudas contradas por
el marido, incluso en inters del hogar, pues los bienes reservados de la mujer sirven de garanta exclusivamente a
sus acreedores personales.
Cuando la mujer sujeta al rgimen de separacin posee bienes reservados, deben distinguirse dos clases de deudas
en su pasivo: si las ha contrado con motivo de su administracin, gravar todos sus bienes, tanto los ordinarios
como los reservados, segn lo que ya hemos dicho; si no ha contratado con motivo de su administracin, sus actos
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_210.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:42:37]
PARTE SPTIMA
gravan nada ms los bienes reservados de ella.
Antiguo efecto de la separacin
Anteriormente la separacin tena por efecto librar totalmente a la mujer de la potestad del marido y conservar
ntegra su capacidad.
Este sistema se consagr expresamente en la costumbre de Pars (artculo 106 a. C., arts. 224 y 234 N. C.), en la
que se advierte que la mujer ya no necesita la autorizacin de su marido cuando est sujeta a la separacin, y
sabemos por Tiraqueau que esta libertad era absoluta en el siglo XVI. Pero la jurisprudencia cambi sin que
sepamos justamente en qu poca; ya en tiempo de Lebrun (muerto en 1708) no se permita a la mujer disponer
de sus inmuebles sin autorizacin del marido, aunque se le permiti an comparecer en juicio en materia de
inmuebles.
Lebrun explica esta diferencia diciendo que la mujer que contrata no se encuentra, como la que comparece en
juicio, sujeta a la inspeccin de los jueces. Laurire atribuye esta nueva jurisprudencia a la influencia de los
jurisconsultos espaoles, y cita con este motivo a Gutirrez . Se lleg de este modo a establecer como regla, que
la separacin tiene para la mujer el mismo efecto que la emancipacin para los menores.
Derecho actual
El cdigo conserv y desarroll este principio, extendiendo todava mas la asimilacin entre la mujer y el marido
emancipado. Los arts. 1449 y 1536 derogan en parte, pero no totalmente, las incapacidades establecidas por los
arts. 215 y 217; la mujer sujeta al rgimen de separacin es capaz de administrar por s sola; pero incapaz de
enajenar y de comparecer en juicio sin autorizacin. Tal es el menos, la frmula general que resume el sistema
legal.
En su comentario debe examinarse separadamente:
1. Los actos de administracin.
2. Las enajenaciones.
3. Las obligaciones.
4. La inversin de capitales, y
5. Las acciones judiciales.
Explicacin terica
Actualmente se considera que la mujer sujeta al rgimen de separacin de bienes se reserva en su contrato de
matrimonio u obtiene mediante la sentencia de separacin, una capacidad parcial que le permite actuar sin
necesidad de autorizacin.
Pero no era sta la opinin de los autores del siglo XVIII, para ellos, el contrato de matrimonio que adoptaba el
rgimen de separacin de bienes establece una clusula general de autorizacin para actuar y administrar, y
tambin la sentencia cuando la separacin era judicial. Se comprende ya como pudo hacerse la restriccin; los
tribunales han cesado de autorizar a la mujer de una manera tan amplia en las sentencias de separacin.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_210.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:42:37]
PARTE SPTIMA
Proyectos de reforma
Un proyecto propuesto al senado el 12 de junio de 1884, por Allou, J. Simn y otros, restitua a la mujer separada
de bienes la plena capacidad, que no ha sido definitivamente concedida sino a la mujer sujeta a la separacin de
cuerpos. Su disposicin relativa la mujer separada de bienes fue rechazada a pesar de las observaciones del
consejo de Estado.
No obstante, la opinin cada vez se acostumbra ms a la idea de que la simple separacin de bienes debe restituir
a la mujer su plena capacidad civil; se estima contradictorio mantener la alta direccin de los negocios de la mujer
en el marido, quien ha demostrado ser incapaz de dirigir sus propios negocios y los comunes.
Observacin
Hasta 1893 el rgimen que nos ocupa se aplicaba a la mujer separada de cuerpos, como a la que slo est
separada de bienes, y esta doble prescripcin an subsiste en la ley (artculo 1449, inc. 1). Sin embargo, a partir
del 6 de julio de 1893, la mujer separada de cuerpos ya no est sometida a estas disposiciones y posee plena
capacidad, pero esta reforma est indicada nicamente en el artculo 311, subsistiendo la antigua redaccin del
artculo 1449, aunque haya sido parcialmente abrogado.
28.1.3.1 Administracin
Disposiciones legales
Los textos dicen que la mujer separada recobra la libre administracin de sus bienes (artculo 1449) o la plena
administracin (artculo 1536). En general, la doctrina interpreta estos artculos en el sentido de que confieren a la
mujer una capacidad ms amplia que la del menor emancipado, a quien la ley slo permite los actos de mera
administracin (artculo 481).
Los actos de mera administracin seran los que se refieren exclusivamente a las rentas, sea para que se
produzcan, por ejemplo, arrendando los bienes; para cobrarlas, dando recibo de ellas, para gastarlas en la
manutencin y conservacin de personas y bienes respectivamente, o para invertir su saldo en la forma de ahorros.
La libre administracin comprende, tambin, ciertos actos relativos al
capital, a saber:
1. El cobro de un capital exigible cuando pretenda pagarlo al deudor.
2. La inversin del capital en la compra de bienes inmuebles o valores mobiliarios. El menor emancipado no
puede cobrar un capital mueble ni dar recibo de l.
La diferencia de este modo establecida, entre la administracin de la mujer separada de bienes y el menor
emancipado se basa en un error. Se trata de una exageracin del sentido de la palabra libre, que en el artculo
1449 slo significa que la mujer administra libremente, sin necesitar la autorizacin marital, y sin poder ser
estorbada por l en las decisiones que adopte.
Lo mismo sucede con la palabra plena del artculo 1536, la cual sencillamente indica que la mujer recobra la
administracin de toda su fortuna sin exceptuar bien alguno; vase en ese sentido la acepcin que se ha dado al
trmino libre en el artculo 1536 a propsito del goce de las rentas.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_210.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:42:37]
PARTE SPTIMA
Arrendamientos
La mujer separada puede arrendar sus inmuebles en la medida en que el arrendamiento es un acto de
administracin, es decir, cuando ms por nueve aos.
Los arrendamientos que exceden de nueve aos son reductibles a peticin de la mujer o del marido. El marido no
puede impedir los arrendamientos proyectados por su mujer, ni siquiera con pretexto de ocupar el inmueble para
establecer en l, el domicilio conyugal.
Tambin se ha juzgado que la mujer separada puede arrendar, sin autorizacin marital, sus inmuebles por un
trmino que no exceda de nueve aos, con objeto de explotarlo y de vivir con el producto de su trabajo. Sin
embargo, los arrendamientos en que la mujer desempea el papel de arrendataria slo pueden ser celebrados por
ella sin autorizacin, cuando no tengan por objeto cambiar su residencia o adquirir una nueva profesin.
Conversin de ttulos nominativos
La jurisprudencia considera la conversin de ttulos nominativos en ttulos al portador, como un acto de
administracin, y autoriza a la mujer para realizarla sin autorizacin del marido. Discutida es esta cuestin en la
doctrina. Es cierto que est facilidad concedida a la mujer le da el medio de disponer, de hecho, de sus valores
muebles, que podr enajenar enseguida mediante una simple tradicin.
Recordemos que la Ley del 27 de febrero de 1880, sobre los valeres muebles de los menores y sujetos a
interdiccin, cuyo artculo 10 somete la conversin de ttulos nominativos a las mismas condiciones y
formalidades que la enajenacin de estos ttulos, no puede aplicarse a las mujeres separadas de bienes.
Particin de las sucesiones muebles
La doctrina admite, en general, que la mujer separada est en condiciones de proceder por s sola a la particin de
las sucesiones puramente muebles abiertas en su favor, por lo menos cuando la particin se hace
convencionalmente. Se invocan en apoyo de esta solucin diversas disposiciones legales que parecen considerar
la particin como un acto de administracin (artculo 817).
No obstante, puede advertirse que el artculo 817 somete, en toda hiptesis, al tutor, sea de un menor o de un
sujeto a interdiccin, a la necesidad de obtener la autorizacin del consejo de familia: empero el Cdigo Civil
concede al tutor amplsimas facultades de administracin.
28.1.3.2 Enajenacin
a) ENAJENACIN DE INMUEBLES .
Antiguo derecho
Una clusula antiguamente muy frecuente en los contratos de matrimonio, que estableca la separacin
convencional, conceda a la mujer autorizacin general de enajenar sus inmuebles,
Prohibicin actual
Segn del Cdigo Civil, la mujer separada de bienes no puede, en ningn caso, ni basada en estipulacin alguna,
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_210.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:42:37]
PARTE SPTIMA
enajenar sus inmuebles sin la autorizacin marital o judicial.
b) ENAJENACIN DE MUEBLES
Disposicin legal
El cdigo no se ha referido al mobiliario, sino con motivo de la mujer separada de bienes judicialmente, pero no
cabe duda que lo dispuesto por ella se aplica tambin a la mujer separada de bienes por contrato, a pesar del
silencio de los arts. 1536 a 1539. A este respecto el artculo 1449 establece que la mujer puede disponer de sus
bienes muebles y enajenarlos.
Interpretacin doctrinal
En opinin casi unnime de los tratadistas, la intencin de la ley ha sido conferir con esto, a la mujer separada, la
plena disposicin de sus muebles corpreos e incorpreos, por lo menos cuando no se trata de enajenaciones a
ttulo gratuito.
La opinin que prevalece en la doctrina cuenta era su favor, por una parte, con el sentido aparente del texto, que
concede a la mujer el derecho a disponer de sus muebles sin condicin ni restriccin alguna; por otra, con la
autoridad del antiguo derecho: no cabe duda que antes se permita a la mujer separada enajenar sus muebles,
puesto que su libertad de contratar, originalmente plena, slo se haba restringido respecto a los inmuebles.
Adems, esta solucin sera mucho ms sencilla en su aplicacin que la adoptada por la jurisprudencia. Es posible
que los tribunales tarde o temprano terminen aceptndola.
Jurisprudencia
Interpreta en otra forma el artculo 1449: en vez de relacionar el inc. 2 con el inc. 3, a modo de establecer una
anttesis absoluta entre los muebles y los inmuebles (libertad de enajenacin respecto a los primeros, necesidad de
una autorizacin para los segundos), relaciona el inc. 2 con el inc. 1, a fin de hacer de la posibilidad de enajenar
los muebles, una consecuencia y dependencia de la administracin confiada a la mujer.
De esto resulta que la venta de un mueble slo es valida, en tanto sea necesaria para la administracin y que la
mujer es, en principio, incapaz de enajenar sin autorizacin sus valores muebles.
Esta jurisprudencia tiene el inconveniente de hacer depender la validez de la enajenacin, de una cuestin de
hecho, de la que los terceros difcilmente pueden juzgar. Sin embargo, es aprobado por algunos autores, pero casi
totalmente destruida en el punto de vista prctica, por la solucin admitida respecto a la conversin de los ttulos
nominativos.
c) OTROS ACTOS DE DlSPOSICIN
Donaciones
La mujer separada contina siendo incapaz de hacer donaciones muebles (arts. 217 y 905). Esta incapacidad
abarca las sumas provenientes de economas logradas sobre sus rentas, y capitalizadas por ella. Solamente se le
permiten los presentes y regalos usuales.
Transaccin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_210.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:42:37]
PARTE SPTIMA
La transaccin supone la capacidad de disponer. Por tanto, la mujer no puede transigir, salvo respecto a sus actos
de administracin.
28.1.3.3 Obligaciones
Anlisis de la jurisprudencia
En principio, la mujer casada es incapaz de obligarse.
Verdad es que el artculo 217 no establece esta incapacidad de manera expresa, pero se completa mediante los
arts. 220-224. Existe una excepcin respecto a la mujer separada de bienes? Nada dice la ley; pero la
jurisprudencia ha llegado a una solucin muy justa. Al permitir a la mujer administrar libremente su fortuna, la
ley implcitamente le autoriza a contraer libremente las numerosas obligaciones indispensables para la
administracin.
En un principio la corte de casacin iba ms lejos, haba permitido a la mujer obligarse por cualquier ttulo hasta
la concurrencia del valor de sus muebles. Parece lgico a primera vista, puesto que la mujer puede disponer
directamente de sus muebles enajenados (artculo 1449, inc. 2), que pueda disponer de ellos indirectamente,
obligndose; sin embargo, no es as.
La enajenacin indirecta que resulta de las obligaciones contradas es ms expuesta que la otra, porque el deudor
no advierte inmediatamente lo que pierde. Era urgente, en consecuencia, proteger a la mujer decidiendo que el
derecho de enajenar no supone el de obligarse. La corte de casacin modific su jurisprudencia y ha reducido,
respecto a la mujer, a los limites de la administracin, el derecho que la reconoce de obligarse.
Desafortunadamente en esta jurisprudencia se han confundido la capacidad de obligarse y la de disponer, a las
que deben aplicarse reglas distintas.
Efecto de las obligaciones vlidas
Cuando la mujer ha contratado vlidamente, por ser su obligacin efecto de su administracin, responde con
todos sus bienes, como un deudor ordinario, y no nicamente con sus muebles; sus acreedores tienen como
garanta todo su patrimonio, incluyendo en l los inmuebles, no obstante que la mujer no puede disponer de ellos.
Lo anterior es efecto deI artculo 2092. Es distinto el hecho de obligarse al de disponer.
Ejemplos de obligaciones anulables
La mujer no puede ser fiadora de un tercero, lo que es acto de plena imprudencia, como lo es de parte de las
personas mayores titulares de sus derechos, ni comprometer en rbitros, porque el compromiso es imposible sobre
negocios que estn sujetos a la intervencin del ministerio pblico, como son los que afectan a las mujeres
casadas no autorizadas (arts. 83 y 1004, C.P.C).
Tampoco puede contraer prstamos, a menos que sean necesarios para su administracin. No puede realizar
operaciones de bolsa, porque no es lo mismo enajenar un ttulo que especular y obligarse.
28.1.3.4 Inversin de capital
Estado incierto de la cuestin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_210.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:42:37]
PARTE SPTIMA
El derecho de la mujer de invertir libremente el fruto de sus economas es indiscutible. Por el contrario, existe una
controversia sobre la inversin del capital.
Varios autores, apoyndose en el derecho que se reconoce a la mujer, para disponer de sus muebles, le permiten
convertir en inmuebles el capital lquido que posea.
Pero la corte de casacin disiente de esta opinin, con una nota de Labb contraria a la sentencia. Se funda en el
siguiente argumento: el artculo 217 prohbe a la mujer en trminos generales, adquirir a ttulo gratuito y oneroso,
y el artculo 1439 no ha levantado esta prohibicin.
Pero la jurisprudencia no se ha definido, pues en 1893 la corte de Pars admiti que una mujer separada haba
podido, sin autorizacin, invertir su capital en rentas vitalicias, y que este acto, realizado en condiciones
satisfactorias, poda responder a las exigencias de una prudente administracin. Esta decisin se dict no obstante
que la inversin en rentas vitalicias es la ms peligrosa de todas, puesto que es un acto aleatorio, y que muchos de
los tratadistas que reconocen a la mujer el derecho de invertir libremente su capital, la niegan el derecho de
adquirir rentas vitalicias.
Estimamos que la jurisprudencia, que goza de toda libertad de esta materia por la falta absoluta de textos precisos,
hara bien resolviendo este problema, en un sentido favorable a la capacidad de la mujer.
28.1.3.5 Accin judicial
Necesidad de la autorizacin
Los arts. 1449 y 1536 no modificaron el principio consagrado en los arts. 215 y 216, que prohben a la mujer
comparecer en juicio sin autorizacin marital o judicial.
28.1.4 INTERVENClN DEL MARIDO EN LA GESTIN
DE LOS BIENES DE LA ESPOSA
28.1.4.1 Administracin y goce
Examen de una triple hiptesis
En principio, en el rgimen de separacin, la misma mujer debe administrar sus bienes. No obstante, suele
acontecer que se confe el marido esta administracin, siendo necesario, en este caso determinar su
responsabilidad.
La intervencin del marido en los negocios de la mujer puede
manifestarse en tres formas diferentes:
1. Con mandato de la mujer.
2. Sin mandato, pero sin oposicin por parte de ella, y
3. Contra la oposicin de la mujer.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_210.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:42:37]
PARTE SPTIMA
Primer caso
El artculo 1577 prev la hiptesis en que el marido administre los bienes de su esposa en virtud de un mandato
expreso; esta disposicin es aplicable a Ia separacin de bienes, aunque haya sido consagrada con motivo del
rgimen dotal.
El marido es, en tal caso, responsable en los mismos trminos que un mandatario comn y corriente, debiendo
entregar a su mujer las rentas de sta, previa deduccin de la parte contributoria. Cuando haya mandato expreso
debe uno remitirse a l para determinar las facultades que se hayan concedido al marido.
Segundo caso
De acuerdo con los arts. 1539 y 1578, cuando la mujer haya dejado de hecho, al marido, la administracin de sus
bienes, slo puede reclamarle los frutos existentes; se considera que ha abandonado los otros, a medida de su
percepcin, para el sostenimiento del hogar.
Muy frecuente es esta situacin: la mujer que se ha reservado en el contrato de matrimonio, la administracin de
sus bienes, termina por fatigarse de ella; tiene otros cuidados y deberes que atender y a menudo estar satisfecha
cuando su marido asuma tal cargo.
Tercer caso
Si el marido goz de las rentas de su esposa, a pesar de la oposicin de sta, es responsable de todos los frutos que
haya percibido, as de los existentes como de los ya consumidos (artculo 1579). No es necesario que la oposicin
de la mujer conste en un acto extrajudicial notificado al marido; basta cualquier prueba documental.
28.1.4.2 Enajenacin
Responsabilidad excepcional del marido
Como en el rgimen de separacin, el marido no tiene ninguna facultad propia sobre los bienes de su esposa, no
puede tratarse de responsabilidad alguna por los actos de disposicin realizados u omitidos por ella. Sin embargo,
en ocasiones la venta de un bien permite al marido intervenir en los negocios de su esposa, y puede ser
responsable por la falta de reinversin. Para determinar la naturaleza de esta responsabilidad deben distinguirse
las dos hiptesis previstas en el artculo 1450.
1. Venta con autorizacin judicial. Extrao a la venta, que se realiz sin su intervencin, y quizs contra su
voluntad, no puede depararse responsable al marido si la mujer no ha utilizado el precio, salvo en los tres casos
excepcionales siguientes:
a) Cuando el marido haya intervenido en el acto, concurriendo a la venta hecha por su esposa.
b) Cuando haya cobrado el precio de
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_210.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:42:37]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 29
RGIMEN DOTAL
Definicin
Este rgimen es una separacin de bienes, asociada ordinariamente a una constitucin de dote, y que produce,
salvo convenio en contrario, la inalienabilidad de los bienes dotales. No es necesaria la constitucin de dote. Por
consiguiente, el rgimen dotal se denomina as, no porque implique ms que los otros regmenes, la existencia de
la dote; se trata de una antigua denominacin, debida a que toda su originalidad reside en las reglas excepcionales
a que estn sujetos entonces los bienes dotales.
CAPTULO 1
HISTORIA
29.1.1 NOCIN
Oposicin entre el sur y el norte de Francia
Ninguna parte del derecho demuestra mejor que el rgimen matrimonial, la oposicin que exista antao entre el
norte y eI sur de Francia, entre las regiones consuetudinarias y las de derecho escrito. En l, se advierte sobre todo
la diferencia de raza y de cultura.
En el sur un solo rgimen estaba en vigor, el rgimen dotal es decir, una separacin de bienes absoluta, asociada
habitualmente con una constitucin de dote; este rgimen se ha caracterizado por la inalienabilidad de los bienes
dotales.
29.1.1.1 Regla de origen romano
Extensin de la inalienabilidad dotal
Establecida en la poca de Augusto, la inalienabilidad de la dote haba logrado progresos considerables en el siglo
VI, durante el reinado de Justiniano. Ese principio procur asegurar la conservacin de las dotes de un modo
mucho ms completo y severo que el establecido por Augusto.
Por una parte, suprimi Justiniano la facultad de la mujer para consentir en la enajenacin hecha por su marido, a
fin de convalidarla, en lugar de una simple prohibicin de enajenar impuesta al marido, se obtuvo as una
verdadera inalienabilidad de los bienes dotales, los que ya no pudieron cederse a tercero ni siquiera con el
consentimiento de ambos esposos; por otra parte, extendi a todo el imperio la Ley Julia, que hasta entonces
solamente se aplicaba en Italia.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_211.htm (1 de 6) [08/08/2007 17:42:39]
PARTE SPTIMA
Aumento de dote
El aumento de la dote no era sino la donatio propter nuptias de la poca romana, transformada por la
jurisprudencia de los parlamentos del sur. Se llamaba aumento de dote porque la mujer reclamaba su importe
cuando sobreviva, es decir, en el momento en que tena derecho a la restitucin de la dote; los herederos del
marido le deban, en consecuencia, adems de su dote, los objetos comprendidos en la donacin de ah el nombre
que se le dio. A la inversa, el marido suprstite gozaba del derecho de retener una parte de la dote, a ttulo de
contra aumento.
Estas ganancias recprocas de sobrevivencia desaparecieron al advenimiento del Cdigo Civil. Ya no existe el
aumento legal; La ley, deca Berlier, permite las liberalidades; pero no las hace. En cuanto al aumento
convencional, puede estipularse an, pero se halla sometido a las reglas ordinarias de las donaciones entre
esposos.
El aumento y el contra_aumento en un principio slo eran ganancias de supervivencia en usufructo, y la mayora
de las reglas que les eran aplicables procedan del derecho de Justiniano, y se encuentran ya en las Exceptiones
Petri que son del siglo XI. Sin embargo, exista una considerable diferencia que con frecuencia ha hecho dudar
del origen romano del aumento; en tanto que en el derecho romano la donacin deba ser igual a la dote, el
aumento francs era siempre superior o inferior, pero nunca igual.
Era del doble de la dote segn la costumbre de Burdeos (cap. IV, artculo 42), pero solamente para el primer
matrimonio; de la mitad en Tolosa y en el rgimen de Lyon, de la tercera parte para las viudas de Burdeos y en
algunas costumbres locales del Auvergne, etc. Estas diferencias se explican por una observacin histrica: la
donacin propter nuptias nunca se practic en las Galias, como lo haban hecho Justiniano, Len y Anthemius.
Subsista el derecho del siglo V al separarse del imperio, donde esta donacin conservaba an su carcter
primitivo. El aumento de la dote no se practicaba en todas las regiones de derecho escrito, pero en su lugar, la
mujer tena otros beneficios de supervivencia, tales como las joyas y anillos.
29.1.1.2 Reformas introducidas por los parlamentos
Parlamento de Burdeos
Diversas singularidades muy notables distinguan esta jurisdiccin de
todas las dems.
1. Inalienabilidad de la dote mueble. Esa inalienabilidad, admitida en nuestros das por la jurisprudencia, tiene sus
primeras races en el antiguo derecho francs. Una sentencia de Burdeos del 2 de octubre de 1813, cita, como
jurisprudencia cierta en esa jurisdiccin, la inalienabilidad de la dote aun mueble, durante el matrimonio.
Efectivamente, hemos conservado certificaciones (attestations) (especie de actas de notoriedad) de los abogados
ante el parlamento de Burdeos que confi ese uso desde 1672, 1696 y 1713. Sin embargo, esto parece no haber
sido sino un uso local y en las de Tolosa, Aix y Grenoble, el marido tena, por el contrario, la libre disposicin de
los muebles dotales.
2. Pacto accesorio de una sociedad de gananciales. El rgimen dotal tiene el inconveniente de separar
completamente los intereses de la mujer de los del marido. Se remedi esta situacin creando una especie de caja
comn, en la que los esposos hacen entrar el producto de sus ahorros. Este uso, que tambin surgi en la
jurisdiccin de Burdeos, se ha desarrollado grandemente en la actualidad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_211.htm (2 de 6) [08/08/2007 17:42:39]
PARTE SPTIMA
3. Administracin de los parafernales. En la costumbre de Burdeos esta administracin se confiaba al marido
(artculo 12).
Parlamento de Tolosa
El derecho prejustiniano se conserv durante muchos aos en esta jurisdiccin. La costumbre de Tolosa (artculo
109), permite al marido, adems, enajenar con el consentimiento de su mujer. No obstante, en el siglo XVII las
sentencias prescinden de esta disposicin (Bartellan).
Parlamento de Pars
En la jurisdiccin del parlamento de Pars se encontraban incluidos cuatro pequeos territorios, que estaban
sometidos al derecho escrito: Forez, Lyonais, Le Beaujolais y Macconais.
Sufriendo directamente la influencia consuetudinaria, esta regin se
distingua de todas las otras por dos particularidades:
1. Supresin de la inalienabilidad dotal. El edicto de abril de 1664 habla abrogado la Ley Julia en esas cuatro
provincias. En consecuencia, las mujeres casadas respondan a sus acreedores tanto con sus bienes dotales, como
con sus parafernales. Bretonnier pretende que este edicto se dict a solicitud de un receptor general de Lyon,
llamado derecho de Saints_Maurice, quien quera tener como garanta el patrimonio de las mujeres de sus
subarrendatarios.
2. Introduccin de la incapacidad de la mujer. En las provincias regidas por el derecho romano, no se conoca la
potestad marital: la mujer casada, a condicin de ser mayor, era duea de s misma y libre para administrar sus
bienes, cuya propiedad conservaba; por ende, era capaz de actuar sin autorizacin.
Por excepcin a esos principios, el parlamento de Pars exiga que la mujer fuese habilitada para contratar
mediante autorizacin marital o judicial. Por tanto, en esta pequea regin se realizaba una asimilacin
progresiva; se supriman en ella las reglas romanas propagndose las consuetudinarias.
29.1.2 CRTICA
Sus ventajas
El rgimen dotal tiene por objeto, principalmente, proteger a la esposa contra los peligros del despilfarro o
insolvencia del marido. Representa el sistema ms perfeccionado de precauciones que los padres previsores
pueden tomar contra el yerno.
Es el rgimen preferido en las civilizaciones avanzadas; cada vez es ms aceptado entre las clases acomodadas, en
las que el espectculo de las especuIaciones azarosas ha hecho circunspectos a los padres de familia; la
experiencia ha demostrado que cuando la mujer no es declarada incapaz de obligarse, por su contrato de
matrimonio, se arruina si el marido a su vez llega a arruinarse.
Sus adversarios
Sin embargo, todas las ventajas deben pagarse, y el rgimen dotal presente varios inconvenientes que han
suscitado contra l, a partir del cdigo civil, numerosas crticas. . ., Marcad, sobre todo, se muestra violento; es
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_211.htm (3 de 6) [08/08/2007 17:42:39]
PARTE SPTIMA
Justiniano, justamente tildado con el sobrenombre de uxoriux, el culpable; la dote debe salvarse a toda costa,
aunque su precio sea del honor de la familia, la seguridad de los terceros, del crdito y de las transacciones, de la
moralidad pblica; cualquiera que sea su precio; as lo exige la razn del estado.
Sin embargo empero que casi todas las crticas que se le dirigen pueden atenuarse grandemente por la
combinacin de clusulas mejor comprendidas en el contrato, o ya no tienen razn de ser por las reformas que se
han hecho.
Ausencia de comunidad de intereses
El rgimen dotal, cuya base es la separacin de bienes no asocia a la mujer a las eventualidades felices o adversas
de su marido.
Este inconveniente es sensible, sobre todo, en la clase media, entre los comerciantes en pequeo, a quienes la
esposa ayuda en su negocio como lo hara un socio, pues con frecuencia la mujer tiene aptitudes especiales para el
comercio, siendo sumamente injusto que los herederos del marido la priven de un establecimiento que ella ha
contribuido a fundar y que acaso haya prosperado nicamente por sus esfuerzos.
Sobre este punto puede mejorarse directamente el rgimen dotal mediante una clusula muy sencilla, basta
convenir como accesoria una sociedad de gananciales, siendo cada vez ms frecuente esta clusula.
Fraudes contra los terceros
Era ste el vicio capital del rgimen, tanto los adquirentes como los acreedores podan temer fraudes y sorpresas.
Ocultando su calidad de mujer dotal y ostentndose como casada sin haber celebrado contrato, la mujer poda
engaar fcil y absolutamente a los terceros que trataban con ella, en el momento deseado les opona su contrato
de matrimonio desplomndose as todas las enajenaciones, hipotecas u obligaciones que hubiera contratado.
Ya hemos visto cmo la Ley del 10 de julio de 1859, al organizar la publicidad de los contratos de matrimonio en
forma fcil y segura, termin con estos fraudes; los terceros estn prevenidos de la existencia de la dotalidad y no
pueden ya ser engaados sino cuando son negligentes.
Obstculos para los esposos
As protegida por la inalienabilidad de sus bienes, la mujer es, al mismo tiempo, prisionera de su contrato de
matrimonio; si es necesario enajenar uno de sus bienes, porque los esposos tengan que cambiar de residencia o
por cualquier otra causa grave, slo podrn efectuarse, si se encuentra en una de las raras hiptesis previstas por la
ley, en las que se permite la enajenacin de los bienes dotales con autorizacin judicial.
No solamente la mujer se ve paralizada en sus proyectos, tambin el marido lo est por virtud de la hipoteca legal
que grava sus bienes, y esto sin que tal haya sido la intencin del legislador; la hipoteca legal a que nos referimos
es indeleble, no puede la mujer renunciarla para liberar de ella a su marido.
Ese inconveniente es grave y aun existe en Francia en toda su amplitud. La ley no ha dado suficientes facultades a
los tribunales y ha limitado estrictamente los casos en que pueden autorizar la enajenacin de bienes dotales.
Sera muy ventajoso adoptar el sistema italiano, segn el cual, los tribunales, cuando exista notoria utilidad
pueden autorizar siempre la enajenacin con reinversin, sin que exista una enumeracin limitativa como la
francesa (C.C italiano, artculo 1405). Ya Guide recomendaba esta reforma.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_211.htm (4 de 6) [08/08/2007 17:42:39]
PARTE SPTIMA
Mientras se hace depende de las partes, y sobre todo de los notarios que las aconsejan, atenuar el rgimen por una
simple clusula de su contrato. Pueden estipular que la dote ser enajenable a condicin de reinversin.
Es esto lo que permite el Cdigo italiano (artculo 404); no cabe duda que esta clusula es posible en Francia, y su
generalizacin en la prctica, en que deliberadamente comienza a emplearse, podra evitar una reforma.
Es este el procedimiento ms prctico. Pero tambin se recurre a otros. A veces los esposos convienen que
nicamente sern dotales los inmuebles que provengan de la sucesin del padre y de la madre de la futura
cnyuge, y en este caso los padres cambiando la composicin de su fortuna para comprar valores muebles,
pueden librar a sus hijos de las trabas del rgimen dotal. Otras veces se reserva, a los padres la facultad de
declarar en su testamento, que los bienes de su sucesin sern parafernales.
Insuficiencia de proteccin
Con todo su cortejo de prohibiciones, el rgimen dotal no asegura a la mujer la proteccin absoluta que espera
encontrar en l. Desde luego, si su dote es mueble, lo que es muy frecuente, puede ser enajenada por el marido y
embargada por los acreedores de ste, mientras no se decrete la separacin. Muchos contratos de matrimonio
evitan este inconveniente, retirando al marido la facultad de enajenar los valores muebles incluidos en la dote,
para permitirle solamente venderlos a condicin de reinversin.
Cuando la dote es inmueble, la facultad de enajenar a condicin de reinversin, sea en virtud de la ley o en razn
del contrato de matrimonio, permite a los esposos extinguir o disminuir las dotes ms slidas; se compra en
reinversin un bien de valor inferior, declarando en el acta un precio superior al efectivo; se finge haber invertido
todo el precio proveniente del bien dotal y se guarda la diferencia en dinero contante y disponible.
Otros medios de fraude se ofrecen a los esposos y no faltan negociantes expertos en estas cuestiones para
informarlos.
La separacin de bienes en el sur
Un notable fenmeno es la extraordinaria desproporcin del nmero de separaciones de bienes entre el sur y el
norte de Francia. Segn una estadstica de 1857, publicada en la Revue Critique, los tribunales decretan un
promedio de 3.220 separaciones en los departamentos en que se practica el rgimen dotal, y 1516 solamente en
los departamentos de comunidad.
Representa esto mas del doble y del triple si se toma en consideracin la poblacin total, mucho ms densa en el
norte que en el sur. Esa relacin es constante y se repite todos los aos con regularidad sorprendente.
Debe, adems, tenerse presente que la regin del norte comprende Pars, donde se producen numerosas quiebras.
Esta diferencia slo puede explicarse por el estado de nimo de las poblaciones del sur, compenetradas de la idea
de salvar la dote siempre y a toda costa; al menor peligro la mujer demanda la separacin, apresurndose los
tribunales a decretarla.
Declinacin del rgimen dotal
El progresivo retroceso del rgimen dotal en Francia se ha sealado segn los documentos publicados en 1899 y
1900. En el extranjero, se encuentra en mejores condiciones. El Cdigo Civil italiano lo ha consagrado como
rgimen legal. En Rumania, tambin el rgimen usual y el nico que exista antes (arts. 1233_1282, C.C rumano).
Sin embargo, el Cdigo en gran parte se acerca al rgimen dotal francs. As, durante el matrimonio no puede
constituirse ni aumentarse la dote (artculo 1236 bid).
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_211.htm (5 de 6) [08/08/2007 17:42:39]
PARTE SPTIMA
Ataque inferido al rgimen dotal por la creacin de Ios bienes reservados
Cuando la mujer gana dinero mediante su trabajo, le es aplicable la Ley del 13 de julio de 1907 en este rgimen
como en todos los dems, siendo el dotal, el rgimen matrimonial que se ha modificado ms profundamente, con
esta importante reforma por lo menos, en el caso de constitucin de dote universal.
Puede decirse que la existencia de los bienes reservados constituye, en el rgimen dotal, una anomala mayor que
en el de comunidad; existe cierta contradiccin entre la libertad absoluta que el trabajo personal confiere a la
mujer y la proteccin extrema que ha buscado en la estricta sujecin de la dotaIidad.
Repetiremos aqu lo que ya hemos dicho varias veces, todas las reglas de todos los regmenes, hasta las ms
sencillas, se doblegan ante la reforma de 1907; la mujer sujeta al rgimen dotal posee sobre sus bienes reservados
la misma libertad de accin y las mismas facultades que todas las dems.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_211.htm (6 de 6) [08/08/2007 17:42:39]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 29
RGIMEN DOTAL
CAPTULO 2
SUMISIN
Necesidad de una estipulacin expresa
Antes del Cdigo Civil ninguna dificultad poda ofrecerse; el sistema de la inalienabilidad dotal no era permitido
en las regiones consuetudinarias; y en aquellas en que se practicaba, era el nico rgimen posible para los bienes
dotales. Ninguna confusin era posible; en las provincias de rgimen dotal, los bienes que constituan la dote
llegaban a ser, de pleno derecho, inalienables e inembargables.
Pero con el Cdigo Civil, que concede a los particulares la eleccin entre todos los regmenes, y en todo el
territorio, no se sabra cual es el rgimen adoptado por lo esposos si no lo dicen ellos expresamente. Por lo dems,
el rgimen dotal se admiti slo como una concesin a las costumbres antiguas y como una excepcin al derecho
comn, representado en adelante por el rgimen de comunidad.
El rgimen dotal implica un ataque a los principios que las leyes francesas modernas consideran fundamentales,
sobre la libertad natural de la propiedad, y el legislador tema sus consecuencias, sobre todo, cuando ninguna
publicidad adverta a los terceros de su existencia.
Por todas estas razones, el artculo 1392 exige una declaracin expresa en el contrato; y no bastara que la mujer
se constituya o que un tercero le constituya una dote, para someter los bienes que la componen al rgimen dotal.
Tampoco basta, excluir la comunidad, o adoptar la separacin de bienes (artculo 1792, inc. 2). Es necesario que
el contrato de matrimonio no deje ninguna duda a los terceros que lo consulten sobre la voluntad de los esposos
de convertir en inalienables los bienes de la mujer.
La clusula que autoriza a la mujer para recobrar sus aportaciones libres de todo gravamen, incluso cuando ella
misma est personalmente obligada, se interpreta como una simple aplicacin del artculo 1494, y no afecta los
inmuebles de la mujer con la inalienabilidad dotal respecto a los terceros.
Aplicaciones
Sin embargo, no debe exagerarse el rigor de la ley. No exige frmula alguna sacramental, en trminos
consagrados. As, no es necesario decir expresamente que el rgimen de los esposos ser el dotal, bastar, por
ejemplo, decir que los bienes de la mujer sern inalienables, correspondiendo al marido el goce de ellos.
Indudablemente que no es difcil, cuando se quiera adoptar el rgimen dotal, decirlo as en el contrato de
matrimonio; pero los notarios, tradicionalistas por naturaleza, han conservado por mucho tiempo viejas clusulas
que bajo el antiguo rgimen se consideraban suficientes para establecer la dotalidad, y que en la actualidad ya no
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_212.htm (1 de 2) [08/08/2007 17:42:41]
PARTE SPTIMA
lo son. As, en el antiguo parlamento de Grenoble se reconoca este efecto a la clusula siguiente: La mujer otorga
mandato al marido para administrar sus bienes, como su procurador general e irrevocable.
Esta clusula confera a los bienes de la mujer el carcter dotal, siguindose de pleno derecho su inalienabilidad.
La corte de Grenoble ha tenido que dictar varias sentencias para que la prctica abandone esta clusula, que no
equivale a una adopcin franca del rgimen dotal, puesto que en los regmenes con o sin comunidad el marido
posee igualmente esta cualidad de administrador.
Igualmente, exista antes una indicacin suficiente de Ia voluntad de los esposos, cuando la mujer impona a su
marido la obligacin de invertir o reinvertir las sumas dinerarias, aportadas por ella o provenientes de la
enajenacin de sus bienes. Durante medio siglo las cortes del sur, influidas por la tradicin, juzgaron que esta
clusula equivala a la sumisin al rgimen dotal, habindose necesitado varias sentencias de la corte de casacin,
entre otras la dictada por el Pleno el 8 de junio de 1858, para terminar con esta jurisprudencia.
No obstante, si la clusula de inversin se halla redactada en tales trminos, que de ella resulte claramente para
los terceros la obligacin de vigilar la reinversin, y para los esposos la facultad de pedir a falta de ella, un nuevo
pago, parece que la dotalidad estara suficientemente establecida.
Incertidumbre da la jurisprudencia
A pesar de numerosas sentencias, claras y bienes fundadas, subsiste todava cierta contradiccin en la
jurisprudencia. As, por una parte se ha juzgado que la clusula, segn la cual todos los bienes de la futura esposa,
distintos de la comunidad de gananciales sern dotales, equivale a la adopcin del rgimen dotal. Por otra parte,
varias sentencias rechazaron, por considerarlas insuficientes, expresiones anlogas, como la siguiente: el futuro
esposo acepta a la futura, considerando dotales todos sus bienes y derechos.
Sumisin parcial al rgimen
Desde hace mucho tiempo se acepta la adopcin parcial del rgimen dotal y que, sometindose al rgimen de
comunidad, pueden los esposos convenir que los bienes muebles e inmuebles de la mujer, o parte de ellos, sern
inalienables. Lo anterior es efecto de la libertad concedida por el Cdigo Civil, que permite la combinacin de
regmenes. Pero esta estipulacin de la inalienabilidad debe concebirse en trminos lo suficientemente claros para
que los terceros no puedan equivocarse. Se le aplica, por analoga, el artculo 1392.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_212.htm (2 de 2) [08/08/2007 17:42:41]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 29
RGIMEN DOTAL
CAPTULO 3
BIEN DOTAL
29.3.1 DETERMINACIN
Enumeracin
En principio, los bienes de la mujer casada bajo el rgimen dotal son parafernales, la dotalidad es la excepcin.
Solamente son dotales los bienes comprendidos en las tres categoras
siguientes:
1. Los que la mujer se constituye expresamente en dote.
2. Los que se le donan por contrato de matrimonio.
3. Los que durante el matrimonio se subrogan a los bienes dotales.
En caso de duda, la fortuna de la mujer debe considerara parafernal no sindole aplicables las consecuencias
especiales de la dotalidad.
29.3.1.1 Bienes que son objeto de una constitucin de dote expresa
Forma de la constitucin de dote
La mujer es quien hace esta constitucin de dote, designando los bienes incluidos en ella. Normalmente se
emplean las expresiones constituirse o constituirse en dote, pero estos trminos no son sacramentales. As, hay
constitucin de dote cuando la mujer, despus de haber adoptado el rgimen dotal, declara entregar a su marido
tal o cual bien.
Extensin de la constitucin de dote
La mujer puede constituir en dote todos sus bienes presentes y futuros (constitucin dotal universal), o solamente
una de esas dos categoras, una porcin de ambas, un inmueble determinado o cierto nmero de valores muebles.
Aun en presencia de una constitucin de dote universal, puede negarse el carcter dotal a ciertos bienes de la
mujer.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_213.htm (1 de 11) [08/08/2007 17:42:44]
PARTE SPTIMA
Interpretacin restrictiva
La constitucin de dote se interpreta siempre restrictivamente. Por ello, cuando se encuentra concebida en
trminos generales y la mujer declara dotales todos sus bienes, nada mas adquieren este carcter sus bienes
presentes (artculo 1542_2).
Productos del trabajo de la mujer
Cuando la constitucin de la dote comprende los bienes futuros, antes se consideraba dotal el producto de la
industria o trabajo de la mujer, como sus salarios, sueldos, honorarios, etc., por todo el periodo comprendido entre
la celebracin del matrimonio y la disolucin de ste. Pero la situacin fue transformada por la Ley del 13 de julio
de 1907.
El producto del trabajo de la mujer es parafernal incluso en presencia de
la constitucin de dote universal:
1. Porque el artculo 5 de la ley precitada declara que el producto del trabajo de la mujer le es propio en todos los
regmenes matrimoniales.
2. Porque el artculo 1 le concede su administracin y goce, lo que es contrario a toda dotalidad. Adems, los
bienes que la mujer adquiera con sus economas son enajenables y embargables (artculo 1 y 3).
La dificultad a que nos referimos nunca se ha presentado al tratarse del producto de la industria personal de la
mujer, cuando slo ha constituido en dote sus bienes presentes; en todo tiempo se ha resuelto que estos bienes son
parafernales.
En la actualidad se encuentran sometidos naturalmente al liberal rgimen de la Ley de 1907.
29.3.1.2 Bienes donados a la esposa por contrato de matrimonio
lnutilidad de una constitucin expresa
En atencin a lo anterior, los bienes slo pueden llegar a ser dotales, cuando hayan sido objeto de una
constitucin expresa, que emanen de la mujer; es ella quien declara dotal ste o aquel bien.
Por excepcin, cuando se trata de una donacin hecha a la mujer por un tercero en su contrato de matrimonio, la
ley no exige constitucin expresa de dote (artculo 1541).
El bien adquiere el carcter de dotal por el solo hecho de que sea donado a la mujer en su contrato, salvo
estipulacin en contrario; al donante corresponde atribuir al bien donado el carcter de parafernal.
Lo anterior se debe a que la intencin de las partes es tan evidente en este caso, que no necesita expresarse; la
donacin se ha hecho en vista del matrimonio y para facilitarlo, siendo necesario que el marido adquiera un
derecho de goce sobre los bienes donados a la mujer, debido a lo cual dichos bienes adquieren el carcter de
dotales. Las donaciones hechas a la mujer, tambin con motivo del matrimonio, pero en acto separado, no tienen
el mismo efecto.
Dificultad respecto a los bienes donados por el marido
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_213.htm (2 de 11) [08/08/2007 17:42:44]
PARTE SPTIMA
EI marido hace a su mujer una donacin por contrato de matrimonio los bienes objeto de esta donacin son
dotales o parafernales? Ninguna duda existe cuando se trata de una donacin de bienes futuros, que la mujer solo
recibir despus de la solucin del matrimonio; estos bienes futuros nunca habrn sido dotales.
Pero surge cuando se trata de bienes presentes; la mayora de los tratadistas no admiten la aplicacin a esta
hiptesis de artculo 1541, pero, no haciendo ninguna distincin de ley, es difcil considerar como parafernales los
bienes as recibidos por la mujer.
29.3.1.3 Bienes subrogados a los bienes dotales
Caso de subrogacin
Ningn bien puede ser dotal si no queda comprendido en una constitucin de dote expresa o tcita, es decir, si no
esta incluido en una de las de categoras previstas por el artculo 1541. Pero una vez adquirido el carcter dotal, se
transmite, en ciertos casos y bajo determinadas condiciones, a los nuevos bienes que en el patrimonio de la mujer
sustituyan una parte en su dote enajenada; en este caso hay subrogacin de un bien a otro, subrogacin real, que
transmite al nuevo bien la afectacin dotal que gravaba al antiguo.
a) PERMUTA
Permuta propiamente dicha
El inmueble adquirido en permuta de un inmueble dotal es de pleno derecho dotal hasta la concurrencia del valor
del que fue enajenado (artculo 1559, inc. 2). El saldo pagado a los esposos, si lo hubo, es igualmente dotal.
Caso asimilado al anterior
A la permuta se asimila el caso en que la mujer, obligada a colacionar el inmueble dotal a la sucesin del donante,
recibe en su porcin otro inmueble por va de particin; este es dotal hasta la concurrencia del valor del primero.
Se juzga que la sufre una permuta forzada.
b) REINVERSIN
Limitado alcance del principio moderno
Segn el derecho romano, las cosas compradas con los fondos dotales eran dotales (Res queae ex pecunia dotali
comparatae sunt, dotales esse videntur)
El derecho francs parte de un principio absolutamente diferente. No basta que las cosas hayan sido adquiridas
con el dinero de la dote, se requiere que la inversin haya sido obligatoria para el marido. Si el dinero que
representa la dote estaba a disposicin del marido, este pudo disponer de I como le pareciera, y el inmueble que
haya adquirido no es dotal, aunque lo haya sido a nombre de su mujer. Tal es el principio establecido por la doble
disposicin del artculo 1553 y que se analizarn posteriormente.
Casos en que se realiza la subrogacin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_213.htm (3 de 11) [08/08/2007 17:42:44]
PARTE SPTIMA
Segn el sistema actual para que el inmueble adquirido con las sumas dotales sea dotal, se necesita que el contrato
de matrimonio o la ley imponga al marido la condicin de invertir tales cantidades.
Esta condicin se cumple en los casos siguientes:
1. Dinero donado como dote con clusula de inversin. Si la dote consiste en dinero, convinindose en el contrato
que el marido deber invertirlo en provecho de su mujer, el inmueble o los valores adquiridos por la reinversin
sern dotales. Esta hiptesis es reglamentada por el artculo 1553, inc. 1. El constituyente de la dote debe vigilar
en este caso, bajo su responsabilidad, el cumplimiento del contrato.
2. Precio proveniente de la enajenacin de un inmueble dotal. Cuando durante al matrimonio se vende un
inmueble dotal, con autorizacin judicial en los casos en que la ley permite su enajenacin, el precio debe
afectarse a la operacin que la hizo necesaria, y emplearse, por ejemplo, en dotar a un hijo o en pagar las
reparaciones. Pero si despus de haberse satisfecho el destino del precio, queda un excedente, es dotal, ordenando
la ley que se invierta como tal (artculo 1558, inc. 7).
Ocurre lo mismo cuando el contrato de matrimonio autoriza la enajenacin del inmueble a condicin de que se
reinvierta su precio, con la diferencia, sin embargo, de que en este ltimo caso normalmente la reinversin debe
comprender todo el precio, porque los esposos venden con frecuencia sus inmuebles, para cambiar simplemente la
inversin de su capital, segn sus necesidades o conveniencia. El nuevo inmueble ser dotal, como el anterior,
aunque la ley no ha previsto expresamente este caso particular.
En todos los casos, el inmueble adquirido en reinversin solo ser dotal si se hacen las declaraciones ordenadas
por los arts. 1434 y 1435, para la reinversin de los propios de comunidad; la reinversin slo surte sus efectos a
condicin de que sea regular en cuanto a su forma y de que establezca de manera cierta el origen del bien y su
carcter dotal. Adems, si su valor es superior al de antiguo bien, solo es dotal en parte, y hasta la concurrencia
del valor de este ltimo.
3. Saldos provenientes de las permutas. Si la mujer que enajena por va de permuta un inmueble dotal, resulta
acreedora de un saldo por el excedente del valor, tal saldo es dotal y en este carcter debe invertirse en su favor
(artculo 1559, inc. 2). Por tanto, los valores adquiridos en inversin de este saldo sern dotales.
4. Indemnizaciones de expropiacin. Cuando el inmueble dotal es expropiado por causa de utilidad pblica, la
indemnizacin que la mujer recibe se asimila al precio de venta y su inversin tiene como efecto que adquiera ella
un nuevo bien dotal. Esta sentencia decide, adems, que siendo esta reinversin un acto que hizo necesaria la
expropiacin, se beneficia de la dispensa de los derechos de registro concedida por el artculo 58 de la Ley del 3
de mayo de 1841.
5. Indemnizaciones pagadas como reparacin de un delito. Si un tercero ocasion por su culpa la prdida de la
dote, la indemnizacin que pague a la mujer como reparacin del dao sufrido por ella, se convierte en dotal y
origina su reinversin por lo menos cuando esta condicin se haya pactado en el contrato de matrimonio.
As, se juzg el caso de un notario por cuya culpa se perdi parte de la dote mueble de la mujer a consecuencia de
una mala inversin, de la que se le declar responsable.
Casos en que no se realiza la subrogacin
No se realiza en los casos siguientes, para los que generalmente es facultativa la reinversin del dinero dotal.
1. Bienes cedidos al marido en pago de la dote. Si el marido recibe, en lugar de la dote prometida en dinero, uno o
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_213.htm (4 de 11) [08/08/2007 17:42:44]
PARTE SPTIMA
varios inmuebles u otros bienes en especie, tales bienes no son dotales (artculo 1553, inc. 2), por ende, son
susceptibles de enajenarse y embargarse cuando los esposos se hayan reservado, en su contrato de matrimonio, la
libre disposicin de la dote mobiliaria, sin condicin de inversin.
2. Bienes recibidos por la mujer en la sucesin del constituyente. Con frecuencia la dote prometida en dinero no
se paga de inmediato; pasa el tiempo y el constituyente, que por lo general es el padre de la mujer, muere sin
haberla pagado. La mujer acepta la sucesin; y el crdito que tena se extingue por efecto de la colacin,
recibiendo ella en especie su haber hereditario.
Este hecho es frecuente, pues por lo general se pacta que la dote ser pagadera solamente a la defuncin del
constituyente. Los bienes recibidos en estas condiciones por la mujer no son dotales.
3. Bienes comprados con los fondos dotales no sometidos a inversin. Si no est sujeto a inversin el dinero
donado a ttulo de dote, los inmuebles adquiridos con l no son dotales de acuerdo con el artculo 1553, inc. 1.
Es posible que el bien adquirido con dinero proveniente de un bien dotal no se convierta en dotal, aunque la
reinversin sea obligatoria. Para ello basta suponer que no se han observado las formas de la reinversin, dejando
sin efectos la operacin, o que la enajenacin se consuma de una manera irregular y fuera de los casos en que es
permitida.
Tanto en un caso como en el otro, el bien enajenado, indebidamente vendido o no sustituido, contina siendo
dotal, carcter que puede transmitirse al inmueble nuevamente adquirido por la mujer. La enajenacin del bien
dotal es nula y no altera la composicin del patrimonio de la mujer.
4. Bienes cedidos con motivo de la separacin de bienes, en pago de las restituciones. Al decretarse la separacin
de bienes, el marido debe restituir la dote por lo que a menudo debe a su mujer por este concepto una suma de
dinero; para liberarse, le cede uno o varios inmuebles, tales bienes no son dotales porque se dan en pago de la
dote, como dice el artculo 1553.
5. Indemnizaciones de seguro. Cuando los bienes dotales se incendien, la indemnizacin pagada a la mujer por
una compaa de seguros no es dotal. Se trata de un crdito cuya fuente es un contrato independiente de la dote y
del contrato de matrimonio, y si se invierte en provecho de la mujer, la inversin no proporciona al nuevo bien el
carcter de dotal.
Esta solucin no puede atribuirse sino a una verdadera Iaguna de nuestras leyes. Es cierto que la prctica de los
seguros tiene por objeto recompensar las prdidas causadas por los siniestros en los patrimonios de los
particulares. Declarar que el resultado obtenido por ellos no ser idntico al estado de cosas anterior, no es llenar
satisfactoriamente su finalidad.
Ya el derecho moderno ha abandonado este primitivo y limitado criterio, para admitir la nueva idea en un
importante punto; en materia hipotecaria, la indemnizacin de seguros se considera subrogada a la cosa destruida,
para permitir a los acreedores que puedan exigir sobre ella sus derechos de preferencia.
Pero este texto moderno no puede extenderse a la inalienabilidad dotal.
6. Acciones de sociedades. La mujer que posee acciones afectadas de dotalidad, algunas veces tiene el derecho a
recibir nuevas acciones en representacin de la reservas transformadas en capital o a suscribir nuevas acciones
reservadas a los antiguos accionistas.
Se ha sostenido que estas nuevas acciones no pueden ser dotales
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_213.htm (5 de 11) [08/08/2007 17:42:44]
PARTE SPTIMA
porque la dote aumentara.
Esta solucin es exacta pero la razn no es buena, como ha disminuido el valor de las acciones antiguas por la
creacin de las nuevas acciones, en realidad no hay aumento de la dote. La accin representa la parte de la mujer
en la sociedad; esta parte es dotal con todas las ventajas que implica. Si la nueva accin no es dotal, se debe a que
las nuevas acciones no se subrogan a las antiguas.
Estado de la dote en ausencia de subrogacin real Qu llega a ser de la dote cuando el dinero dotal se emplea en
condiciones tales que los bienes o valores adquiridos no se consideren dotales? Lo nico que tiene el carcter
dotal es una suma que el marido ha cobrado como administrador de los bienes de la mujer, siendo esta acreedora
de l por tal cantidad. Parece, pues, que la dote debera reducirse a un crdito de la mujer contra el marido.
No es sta la opinin de la jurisprudencia. De hecho, el marido no ha conservado este dinero en su poder; lo ha
invertido en un bien adquirido a nombre de su mujer, de manera que ya no es deudor de la dote; sta es poseda
por la mujer; slo que por una verdadera particularidad del derecho, tiene esta posesin en la forma de un bien
parafernal.
El inmueble, que le sirve de inversin, no ha podido llegar a ser dotal, debido a la limitada redaccin de los
textos, y por tanto, es parafernal; pero es un bien parafernal que contiene en s, en estado latente, por decirlo as,
un valor dotal inalienable, que siempre deber reconocerse.
29.32 PROHIBICIN DE CONSTITUIR O AUMENTAR LA DOTE DURANTE
EL MATRIMONIO
Motivo de la prohibicin
El Cdigo Civil no ve favorablemente la inalienabilidad dotal. Se resign a admitirla, para no contrariar los
antiguos hbitos y para favorecer los matrimonios. Pero una vez celebrado el matrimonio, ya no existe ninguna
razn para una nueva excepcin a los principios fundamentales de la propiedad y de la capacidad de las personas.
Por ello prohbe aumentar la dote durante el matrimonio; despus de celebrado no puede ni constituirse ni
aumentarse (artculo 1543). No es posible en consecuencia, convenir posteriormente que un bien adquirido
durante el matrimonio ser dotal.
Su carcter especial
La disposicin prohibitiva del artculo 1543 no es una aplicacin del principio general consagrado por el artculo
1495, que declara irrevocables las capitulaciones matrimoniales a partir del matrimonio. Si fuese un simple efecto
de la inmutabilidad de esas capitulaciones, solamente a los esposos afectara esa prohibicin, y los terceros
estaran en libertad de donarles o legarles un bien a condicin de que fuera dotal.
Pero la prohibicin del artculo 1543 es general; obliga a los mismos terceros. La ley en esta materia agrega un
nuevo elemento a su prohibicin ordinaria; no autoriza la extensin de la inalienabilidad despus de la
celebracin del matrimonio.
Sancin de la prohibicin
Si un tercero hace una donacin a la mujer, a condicin de que el bien donado ser dotal, cuando debera ser
parafernal segn el contrato de matrimonio, la donacin no es nula. La clusula que tienda a hacer inalienable este
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_213.htm (6 de 11) [08/08/2007 17:42:44]
PARTE SPTIMA
bien solamente es ilcita; en consecuencia se tendr como no hecha de acuerdo con el artculo 900, produciendo
efectos la donacin como si hubiera sido pura y simple.
De qu clase ser entonces el bien donado? Podra creerse que parafernal, si atiende a que la ley no permite que
se convierta en dotal. No obstante, debe tomarse en cuenta que el tercero habra podido hacer su donacin
descomponindola, para donar la propiedad a la mujer, y el goce al marido mientras dure el matrimonio.
La clusula concebida en estos trminos sera vlida; como conviene separar lo menos posible de la intencin de
las partes, deber interpretarse en ese sentido la donacin hecha a la mujer; el marido tendr el goce como en el
caso de un bien dotal, y el bien ser susceptible de enajenarse como todos los parafernales.
Lmites de la prohibicin
La prohibicin de aumentar la dote slo se aplica a aquellos aumentos debidos a un acto voluntario y especial de
los esposos, y no a los que sean efecto natural de otra causa. As, el aumento resultante de un aluvin o de la
accesin ser dotal, como el predio al cual se agregan. El artculo 1543 no se opone tampoco a que se considere
como dotal el usufructo que se reincorpore a la nuda propiedad, incluida en la constitucin de dote, cuando muera
el usufructuario.
Pero es ms, a veces son impedidos los efectos del artculo 1543 por la aplicacin de otro principio que conduce
al aumento de la dote durante el matrimonio, por un hecho voluntario de los esposos.
He aqu dos notables ejemplos:
1. Construcciones. Los edificios construidos por la mujer o el marido, en un terreno dotal, son dotales por efecto
de la accesin, aun cuando se hayan hecho con dinero parafernal o del marido. De esto resulta, solamente, que el
marido tiene derecho a compensacin, cuando haya costeado l las construcciones.
2. Adquisicin de partes indivisibles. Cuando una parte indivisa de la propiedad de un inmueble, del que la mujer
slo posee otra parte, se encuentra incluida en la constitucin de la dote, con frecuencia la mujer adquiere durante
el matrimonio, sea por particin o subasta, las porciones que le faltaban son dotales estas porciones nuevamente
adquiridas? Aubry y Rau sostuvieron que slo es dotal la primitiva porcin comprendida en la dote, y que las
otras porciones son parafernales, aun en el caso en que los bienes futuros estn afectados de dotalidad.
Pero la jurisprudencia, aprobada por la mayora de los autores decide que todo el bien es dotal, en virtud del
artculo 883, pues se considera que la mujer siempre ha sido propietaria de todo el inmueble. La retroactividad de
la particin predomina, pues, en este caso, sobre la prohibicin del artculo 1543.
Esas sentencias resolvieron la cuestin en casos en que la constitucin comprenda todos los bienes presentes y
futuros. Se puede prever que la misma solucin se dara en los casos en que los bienes futuros no fueran dotales:
por virtud del efecto retroactivo de la particin se considerara que todo el inmueble ha pertenecido siempre a la
mujer.
Posibilidad de disminuir la dote durante el matrimonio
Se insiste en que el artculo 1543 prohbe solamente aumentar la dote, porque slo se quiere evitar que se
muItipliquen los bienes inalienables; no prohbe la disminucin de la dote.
Lo anterior no significa que los esposos tengan libertad para disminuir a su arbitrio la extensin de la constitucin
de la dote, pues aun sin el artculo 1543, siempre quedan vinculadas por el artculo 1395, que les impide
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_213.htm (7 de 11) [08/08/2007 17:42:44]
PARTE SPTIMA
modificar su contrato de matrimonio; en consecuencia, no podrn mediante un convenio suyo, quitar el carcter
dotal a un bien que deba tenerlo segn el contrato de matrimonio.
Pero los terceros, que no estn ligados por el principio de inmutabilidad de las convenciones matrimoniales,
pueden hacerles liberalidades estipulando que los bienes donados por ellos sern parafernales y no dotales,
aunque la mujer haya constituido en dote todos sus bienes futuros. No obstante, si esa donacin emana de un
ascendiente de la mujer, la clusula de parafernalidad slo valdr en los lmites de la cuota disponible.
29.3.3 DERECHOS DEL ESPOSO SOBRE LOS BIENES DOTALES
Cmo ha perdido el marido la propiedad de la dote
Segn el derecho romano, el marido era propietario de la dote; en la
actualidad slo es usufructuario.
Esa transformacin se realiz ms bien por la interpretacin doctrinal, que por una reforma legislativa, de la que
aquella es una consecuencia indirecta, cuando se hubo establecido definitivamente que la mujer tena derecho, en
toda hiptesis, a la restitucin de la dote, y, por otra parte, cuando el marido hubo perdido totalmente su derecho
de disposicin, se advirti que el dominium civile, que los textos le reconocan an sobre la dote, solo era una
vana palabra y que todas sus facultades se reducan a la administracin y al goce.
Propietario temporal, incapaz de enajenar, y obligado a restituir, qu conservaba del derecho de propiedad, de no
ser el usufructo?
Desde el siglo XV, Masuer deca: Vir habet jus usufructuarium et uxor proprietatem. En el siglo XVII,
Charondas, Prez y otros dicen que si el marido es nombrado propietario de la dote, dbese slo a una ficcin, a
una subtilitas juris.
Domat explica esta situacin ambigua, diciendo que el marido ejerce de propia autoridad los derechos y acciones
que dependen de la dote, en forma tal, que hace que se considere como si fuese dueo de ella; pero que esto no
impide que la mujer conserve la propiedad. Sin excepcin, se consideraba al marido como un simple
usufructuario.
Sistema del Cdigo
En consecuencia, el Cdigo Civil no hizo sino mantener una solucin ya adquirida, el tratar al marido como
administrador de la dote (arts. 1551 y 1552). As, en principio, la propiedad de los bienes dotales queda en favor
de la mujer; al marido slo le corresponde el usufructo. Slo en ciertos casos el marido adquiere la propiedad de
los bienes que la componen. Por tanto, para estudiar las facultades del marido, es de importancia distinguir estas
dos clases de los bienes dotales.
29.3.3.1 Bienes cuya propiedad adquiere el marido
Causas de la transmisin de la propiedad
A veces en virtud de la ley, y a veces debido a una convencin especial, el marido adquiere la propiedad de
ciertos bienes dotales.
1. Adquisicin legal. El marido adquiere dos aspectos de cosas:
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_213.htm (8 de 11) [08/08/2007 17:42:44]
PARTE SPTIMA
a) Las que son consumibles por el primer uso y cuya propiedad adquiere el marido por aplicacin de las reglas del
cuasiusufructo (artculo 1587).
b) Las que estn destinadas a venderse.
2. Adquisicin convencional. La propiedad se transmite al marido,
cuando se trata de bienes dotales que se le hayan entregado valuados,
en los casos en que el avalo vale venta.
Estos casos varan si se trata de muebles, el evalo vale venta por s mismo, y es necesario un pacto en contrario
para impedir la realizacin de este efecto (artculo 1551); si se trata de inmuebles el avalo no equivale a una
venta sino en tanto las partes lo hayan declarado expresamente (artculo 1552). Cuando el avalo no equivalga a
la venta, sirve de base para tejer la indemnizacin de los daos y perjuicios que resulten en caso de deterioro o de
destruccin de la cosa por el marido.
Por lo dems, no es absolutamente exacta la frmula usual en la que se dice que el avalo vale venta: si la mujer
fuese realmente vendedora, su crdito estara garantizado por el privilegio del vendedor, en tanto que es un simple
crdito dotal garantizado por la hipoteca legal.
Facultades del marido
Adquiriendo el marido la propiedad del bien dotal, puede enajenar y disponer de l como de un bien propio. Ya
no se trata de un bien dotal, puesto que ya no pertenece a la mujer, es un bien del marido, libre en su poder y que
los acreedores de l pueden embargar. Por lo que se refiere a esta parte, al dote de la mujer slo consiste en un
crdito a su favor, a cargo del marido, y cuyo objeto es el importe de la estimacin, cuando se haya hecho; en
caso contrario, el valor del bien. Solamente este crdito es dotal.
29.3.3.2 Bienes cuya propiedad conserva la esposa
Doble derecho del marido
Cuando la esposa, segn la regla general, conserva la propiedad del bien
dotal, el marido adquiere:
1. Un derecho de administracin, y
2. Un derecho de goce.
Pero es posible pactar clusulas en el contrato, por virtud de las cuales la mujer se reserve la administracin y el
goce de su dote.
a) FACULTADES DEL MARIDO COMO ADMINISTRADOR
Nocin general
Bajo el rgimen dotal, las facultades del esposo como administrador de los bienes de su esposa, son ms extensas
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_213.htm (9 de 11) [08/08/2007 17:42:44]
PARTE SPTIMA
que las que le pertenecen sobre los propios en el rgimen de comunidad.
El esposo ha conservado parte de su antiguo carcter de propietario.
As, no solamente puede realizar todos los actos de administracin,
celebrar arrendamientos cobrar las rentas as como los capitales, y dar
recibos de ellos (artculo 1549), si no que puede, adems:
1. Enajenar los muebles dotales, y
2. Ejercer exclusivamente las acciones inmuebles petitorias.
Estos dos puntos exigen, aIgunas explicaciones.
I Enajenacin de los muebles dotales
Facultades del marido segn la jurisprudencia
Esta materia ofrece un ejemplo sumamente notable de la conservacin de las reglas jurdicas, a pesar del silencio
de los textos. Una jurisprudencia, cuyo origen se remonta a la poca romana, decide que el marido es propietario
de la dote mobiliaria, de la que puede disponer a su voluntad, como cuando tena su verdadero dominio.
Nunca ha sido contrariada esta jurisprudencia y el derecho de disposicin del marido se halla perfectamente
establecido en la actualidad, no solamente, respecto a los muebles corpreos, en relacin a los cuales los
adquirentes se hallaran protegidos por la regla del derecho comn.
Tratndose de muebles, la posesin vale ttulo, sino tambin respecto a los muebles incorpreos, como los
crditos y valores muebles; se admite que el marido puede, sin el concurso de la mujer, ceder los crditos dotales
y transmitir los ttulos de rentas, de acciones u obligaciones. Algunos autores protestan en vano contra esta
jurisprudencia, olvidan que el rgimen dotal ha sido conservado con todas sus tradiciones, salvo las
modificaciones que resultan de la ley.
Excepcin en caso de fraude. Una sola excepcin es admitida en la jurisprudencia, cuando ha habido concierto
fraudulento entre el marido y el adquirente, para despojar a la mujer de su fortuna mueble, la enajenacin debe
declararse nula a peticin de la mujer, si el marido es insolvente. Se trata de la apIicacin de la accin pauliana y
de la regla: Fraus ommia corrumpit.
Clusula restrictiva de las facultades del marido
La conservacin de las antiguas facultades del marido sobre los muebles dotales, es contraria a la tendencia del
rgimen dotal; equivale a poner la dote mueble a cargo del marido, y segn la ley la mujer no tiene otro medio de
protegerse ella misma, salvo que demande la separacin de bienes.
Sin embargo, le es fcil poner remedio a esta situacin, puesto que el rgimen dotal supone siempre un contrato
de matrimonio, el remedio consiste en estipular en el contrato de matrimonio, que sus valores dotales slo podrn
enajenarse, a condicin de que un precio se reinvierta, al igual que sus inmuebles, expresando claramente que los
terceros sern responsables de la falta de reinversin.
Esta clusula es admitida en la prctica, aunque aumente los efectos del rgimen dotal, agravando las
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_213.htm (10 de 11) [08/08/2007 17:42:44]
PARTE SPTIMA
consecuencias de la inalienabilidad ms all de lo establecido por la ley.
Responsabilidad de los deudores
La clusula que impone Ia reinversin al marido es oponible, en el rgimen dotal, a los terceros. En efecto, la
enajenacin slo es vlida si se efecta la reinversin.
Por ende, si hay un crdito dotal, el deudor debe vigilar la del dinero entregado al marido, y el pago hecho por l
slo es liberatorio si el marido ha invertido este dinero en la forma prevista por el contrato.
Responsabilidad de los agentes de cambio y otros poseedores de valores dotales. Cuando los valores dotales se
declaran inalienables, salvo reinversin, pesa una grave responsabilidad sobre el agente de cambio encargado de
la venta, debe vigilar la reinversin respondiendo a la mujer, si los fondos no reciben el destino previsto.
Esta vigilancia le es fcil, cuando el dinero deba servir para la adquisicin de nuevos valores muebles, de cuya
compra l mismo puede encargarse; pero es ms
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%...INA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_213.htm (11 de 11) [08/08/2007 17:42:44]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 29
RGIMEN DOTAL
CAPTULO 4
PARAFERNAL
29.4.1 DETERMINACIN
Carcter de la parafernalidad
Todos los bienes que no estn comprendidos en la constitucin dotal expresa o tcitamente, ni subrogados por
inversin o permuta a bienes dotales, son parafernales; en otros trminos, la parafernalidad es la regla (artculo
1574).
Parafernal quiere decir fuera de la dote.
Los parafernales en el uso de constitucin de dote universal
Cuando le constitucin de dote comprende todos los bienes de la mujer, presentes y futuros, puede an la mujer
tener parafernales, y eso por dos causas diferentes, la segunda de las cuales est sujeta a controversia.
1. Donaciones o legados. Si un tercero hace una liberalidad a la mujer, por donacin o legado, a condicin de que
el bien donado no sea dotal, dicha clusula es lcita y eficaz, pues el artculo 1543 solamente prohbe el aumento
de la dote, y no su disminucin.
2. Inversiones despus de la separacin. Si la mujer, despus de haber obtenido la separacin de bienes invierte
inmediatamente el dinero dotal no sujeto a inversin, es dotal el bien adquirido por ella? En principio, los
inmuebles comprados por la mujer cuando no era necesaria la inversin no son dotales, en virtud de lo dispuesto
por el artculo 1553.
Pero, no debe establecerse una excepcin a esta regla, para el caso de que la constitucin de dote sea universal?
Por nuestra parte no nos resistimos a creer que el inmueble comprado por la mujer en esta hiptesis es dotal.
3. Bienes reservados. El producto del trabajo de la mujer constituye un bien parafernal, aun bajo el rgimen de
dotalidad universal. La mujer tiene sobre estos parafernales, bienes reservados, ms derechos que sobre los
parafernales ordinarios; puede enajenarlos libremente y comparecer en juicio con motivo de las acciones relativas
a estos bienes.
La presuncin muciana en el derecho actual
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_214.htm (1 de 8) [08/08/2007 17:42:47]
PARTE SPTIMA
Existe aun bajo el imperio del Cdigo Civil la presuncin de la Ley Quintus Mucius, a la que ya nos referimos?
Previendo el caso en que una mujer que carezca de bienes personales haya hecho una adquisicin a ttulo oneroso
durante matrimonio, Pomponio decide que debe presumirse que el marido le proporcion los medios para hacer
esta adquisicin; de otra manera, sera necesario suponer que la mujer ha realizado utilidades inconfesables, y
atribuye el origen de esta decisin a un jurisconsulto llamado Quintus Mucius.
Pomponio resolvi por medio de sta presuncin, una cuestin de propiedad entre los esposos, se presuma que el
marido haba hecho una donacin a su mujer, y como esta liberalidad era nula de pleno derecho, resultaba que los
objetos as adquirido por ella, pertenecan al marido.
Ya no puede producirse este efecto, puesto que en el derecho civil se permiten las donaciones entre esposos; pero
la presuncin servira entonces para resolver una cuestin de compensacin, se presumiera que el marido
proporcion el dinero a su mujer, y que podr reclamarlo, a reserva del derecho de la mujer para probar que ha
recibido el dinero de otra fuente.
La Ley Quintus Mucius estaba en vigor en nuestro antiguo derecho en las provincias sometidas al rgimen dotal:
lo estaba igualmente en el antiguo Cdigo sardo, lo que le ha dado un renacimiento de actualidad, despus de la
anexin de la Savoya y el condado de Niza, pues una vez fijado el estatuto matrimonial, dura tanto como el
matrimonio, habindola aplicado los tribunales franceses a personas casadas bajo el imperio de las leyes sardas.
Pero, debe tomarse en consideracin bajo la vigencia del Cdigo Civil? Algunas sentencias la haban desechado
de manera absoluta, en razn de que no existen presunciones legales sin textos que las establezcan.
En general prevaleca la doctrina contraria de las cortes del sur, dominadas por la fuerza de las tradiciones. La
corte de casacin haba conciliado, primeramente, las dos soluciones admitiendo que la presuncin munciana
sera til an, pero en estado de simple presuncin de hecho. Pero termin rechazando en trminos absolutos toda
idea de presuncin.
29.4.2 GESTIN
29.4.2.1 Administracin
Derechos de la mujer
Salvo estipulacin en contrario, la administracin pertenece a la mujer, quien respecto a sus bienes parafernales
est realmente en la situacin de una mujer separada de bienes (artculo 1575, inc. 1). Debe aplicrsele todo lo
que hemos dicho antes respecto a la mujer separada de bienes.
Gestin del marido
Es posible que la gestin de los parafernales haya sido confiada al marido, lo que es muy frecuente. El caso est
previsto por los arts. 1577 y s.s, ya explicados con motivo de la separacin de bienes. Las reglas son iguales para
ambos regmenes que, en el fondo, slo hacen uno en este punto de vista.
29.4.2.2 Percepcin de rentas
Derecho de la mujer
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_214.htm (2 de 8) [08/08/2007 17:42:47]
PARTE SPTIMA
Tambin en principio es la mujer quien cobra las rentas de sus parafernales, a menos que ella misma haya
abandonado expresa o tcitamente su goce al marido.
El artculo 1580 agrega que el marido que goza de los bienes parafernales est sujeto a todas las obligaciones del
usufructuario. Este artculo solamente puede aplicarse a las obligaciones del usufructuario despus de haber
entrado en el goce, porque el marido no se le exige ni que d fianza ni que otorgue inventario.
Contribucin a los gastos del hogar
La mujer dispone libremente de las rentas de sus parafernales. Sin embargo, puede ser constreida a ceder una
parte a su marido. Sucede esto cuando nada ha constituido ella en dote; como todos sus bienes en este caso son
parafernales, el marido soportara por s solo las cargas del hogar.
El artculo 1575, inc. 2 ordena que la mujer contribuya a ellas hasta la concurrencia de la tercera parte de sus
rentas. Hasta podr suceder, si el marido no cuenta con ningn recurso si la dote es insuficiente, que la mujer est
obligada a subvenir a esas cargas en su totalidad, en virtud de lo preceptuado por los arts. 203 y 212.
29.4.2.3 Enajenacin
a) INMUEBLES
Necesidad de la autorizacin marital
En ausencia de potestad marital, la mujer en el derecho romano poda enajenar libremente sus bienes parafernales,
y esta regla se haba conservado en las regiones de derecho escrito, en las pequeas provincias que estaban dentro
de la jurisprudencia del parlamento de Pars (Lyonnais, Forez, Beaujolais y Mconnais).
Lo que antiguamente era una excepcin se convirti en la regla, el artculo 1576, inc. 2 exige absolutamente la
autorizacin del marido en su defecto, la judicial.
Clusula de inalienabilidad
No por ello los parafernales se han convertido en inalienables, puesto que la mujer puede ser relevada de su
incapacidad por medio de una autorizacin. Sera posible declararlos inalienables por una clusula de las
capitulaciones matrimoniales?
Muy controvertida ha sido esta cuestin, y considero que la afirmativa es, por lo menos, dudosa; la inalienabilidad
se estableci nicamente para la dote, es decir, para los bienes cuya propiedad o por lo menos cuya
administracin y goce ha conservado. Su objeto es proteger a la mujer contra el marido, y no restringir la parte de
independencia que puede reservarse la mujer.
Sin embargo, la tendencia moderna es ampliar indefinidamente la inalienabilidad y puede preverse que llegar un
da en que los parafernales sean susceptibles de ella, como recientemente se ha admitido respecto a los propios de
la mujer sujeta a la comunidad de bienes.
Responsabilidad del marido
Actualmente se admite que el marido responde a su mujer de la reinversin del precio de sus parafernales, cuando
es l quien autoriz la venta. La aplicacin del artculo 1450 al rgimen dotal de esta solucin para el caso de
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_214.htm (3 de 8) [08/08/2007 17:42:47]
PARTE SPTIMA
separacin convencional.
b) MUEBLES
Examen de la dificultad
Parece que la mujer no puede enajenar por s sola ningn bien parafernal, sea mueble o inmueble, pues la
disposicin del artculo 1576, que exige la autorizacin del marido, habla en' trminos generales de los bienes
parafernales. Sin embargo, debe establecerse una restriccin; la enajenacin de mobiliario necesariamente se
permite a la mujer, cuando queda comprendida en los lmites de las facultades de su administracin: debe irse
ms lejos y permitirse, sin distincin, la enajenacin de los muebles parafernales?
a examinamos esta cuestin a propsito de los arts. 1449 y 1536_1538, pues se presenta tambin respecto a la
mujer separada de bienes por contrato o judicialmente. La opinin comn en la doctrina admite que el artculo
1576 slo se aplica a los bienes inmuebles.
Sealaremos, sin embargo, la opinin disidente de Rodire y Pont, que citan algunos pasajes poco concluyentes
de los trabajos preparatorios. Sabido es que la jurisprudencia no reconoce a las mujeres separadas de bienes la
capacidad necesaria para disponer por s solas de sus muebles.
29.4.2.4 Derechos de los acreedores
Efecto de la incapacidad de la mujer
A partir del matrimonio, la mujer es incapaz de obligarse sin autorizacin, por actos que excedan la
administracin de sus parafernales, y los contratos que celebrara as seran anulables (artculo 217). En cambio,
las obligaciones que haya contrado antes del matrimonio son vlidas, y pueden hacerse efectivas sobre sus
parafernales.
Se pregunta si para esto es necesario que el acreedor sea portador de un ttulo que tenga fecha cierta. Esta
condicin es necesaria para el embargo de los bienes comunes o de los dotales, porque en tal caso se trata de
oponer la deuda de la mujer a su marido, que es un tercero para el acreedor.
Pero el marido no tiene ni el goce ni la administracin de los parafernales, ni derecho alguno sobre ellos, y se trata
simplemente, de ejecutar una obligacin entre las partes; ahora bien, los documentos privados hacen fe de su
fecha, por el mismos, contra su signatario (artculo 1332). El acreedor no necesita un ttulo de fecha cierta para
embargar los parafernales. En caso de fraude, la mujer solamente tiene que probar la falsedad de la fecha, para
invocar su incapacidad de mujer casada.
29.4.2.5 Accin judicial
Incapacidad de la mujer
Recordemos de paso que la mujer es incapaz de comparecer en juicio, aunque est sujeta al rgimen de separacin
de bienes (artculo 215). Por tanto, no puede ejercitar accin alguna relativa a sus parafernales, sin la autorizacin
de su marido; en efecto, el inc. 2 del artculo 1576 le prohbe comparecer en juicio en relacin a dichos bienes.
29.4.3 REPRESENTACIN DE LA DOTE POR LOS PARAFERNALES
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_214.htm (4 de 8) [08/08/2007 17:42:47]
PARTE SPTIMA
Idea general
He aqu una singular teora creada por la jurisprudencia desde 1840, y sobre todo, a partir de 1857. Segn las
sentencias, existe una clase particular de bienes intermedios entre los parafernales puros y los bienes dotales, tales
bienes son los parafernales, pero que contienen en s el valor de una dote mueble, la cual es inalienable y debe
existir siempre, porque conserva su carcter dotal.
En cierta forma se trata de la inclusin de la dote mueble en un bien parafernal, lo que produce para eso categora
de bienes una situacin hbrida absolutamente extraordinaria, y que a menudo se califica de dote inclusa.
Origen de la teora
Cmo ha llegado la jurisprudencia a admitir tal combinacin? sta es efecto de las limitadas disposiciones de la
ley, que niega el carcter dotal a cierto nmero de bienes comprados por la mujer dotal, o que recibe ella en lugar
de lo que se le haba prometido como dote.
Se ha pretendido proteger la dote dentro de lo posible, siguindola en sus diversas transformaciones, aunque no se
reconozca actualmente el carcter dotal a los bienes que le sirven de inversin. Por lo dems, la idea no es
totalmente nueva, y el antiguo derecho francs posea ya algo anlogo para ciertos parafernales, afectados de una
dotalidad llamada subsidiaria. La jurisprudencia moderna ha tenido frecuentes oportunidades de ocuparse de ella
hasta mediados del siglo XIX.
Generalmente se admita, que la dotalidad subsidiaria haba sido abolida implcitamente por el Cdigo Civil, bajo
cuyo imperio slo puede atribuirse la libertad de la propiedad en virtud de una disposicin expresa de la ley. Casi
es esto lo que ha organizado la jurisprudencia moderna.
29.4.3.1 Serie cronolgica de los casos de aplicacin
Bienes entregados por el marido en restitucin de la dote
La primera hiptesis que parece haber dado a la jurisprudencia ocasin para aplicar su idea es aquella en que el
marido obligado a restituir la dote despus de la separacin de bienes, entrega a su mujer uno de los inmuebles de
l en pago de la dote mueble de ella.
A esta primera hiptesis se asimil ms tarde el caso en que la mujer acreedora de su marido por la restitucin de
su dote, se adjudica un inmueble cuyo precio compensa con sus restituciones; la situacin es idntica a aquella en
que lo hubiese recibido en pago.
Bienes recibidos por la mujer en la sucesin del constituyente
El primer negocio de este gnero se present en 1855, ante la corte de Tolosa; una dote de 4.000 francos,
constituida por un padre a su hijo, no haba sido pagada, y heredando la hija dotada en concurso con sus
hermanos, recibi un inmueble para pagarle, deca el acta de particin, tanto su dote como sus derechos
hereditarios.
Como se vendi ms tarde este inmueble, la mujer pidi deducir del precio el monto de su dote, con preferencia a
todos los acreedores. La corte de Tolosa neg la peticin (21 julio. 1855). Pero la sentencia fue casada y se juzg
que si se haba dado a la mujer el la mueble en pago de su dote, debi contenerla y que poda ella recuperarla.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_214.htm (5 de 8) [08/08/2007 17:42:47]
PARTE SPTIMA
Bienes entregados por el constituyente en pago de una dote mueble
Esta hiptesis es anloga a la precedentes. Los bienes recibidos por la mujer no son dotales, pero representan su
dote mueble.
Adquisiciones hechas a nombre de la mujer por el marido
Las sumas dotales, no sujetas a inversin, son invertidas por el marido a nombre de su mujer; es indiferente que la
misma mujer compre o que lo haga el marido a nombre de ella. Estimo que en este caso debera decidirse que el
bien pertenece al marido. La convencin tcita, que esta compra implica, es nula.
Efectivamente, equivale a una restitucin anticipada de la dote, hecha convencionalmente, como si el marido
hubiera dado a su mujer el dinero que representa su dote mueble que ella hubiera invertido como le pareciera y en
su provecho. En realidad, los esposos han realizado algo a que no tenan derecho. La corte de casacin no ha
advertido esta objecin, y decide que el bien as adquirido pertenece a la mujer.
Estos motivos son:
1. Que el artculo 1553 nicamente resuelve la cuestin de dotalidad y no la de propiedad.
2. Que el artculo 1574 permite a todo eI mundo comprar, fuera de los casos en que la ley prohbe la venta, y que
la venta hace adquirir la propiedad que compra o a quien se designa como comprador.
Se ha decidido tambin que la adquisicin hecha por la mujer durante el matrimonio, sin declaracin de inversin
no hace el inmueble dotal, aun en caso de dotalidad universal; pero el inmueble as adquirido encierra un valor
dotal.
Adquisiciones hechas por la mujer despus de la separacin de bienes
Los bienes comprados por la mujer separada, con sus fondos dotales, no tienen este carcter cuando no est
obligada a hacer la reinversin. En efecto, se admite que el artculo 1553 se aplica tambin a la mujer despus de
la separacin de bienes. No obstante, estos bienes representan la dote y son inembargables, aunque sean muebles
(muebles meublants). Era muy natural que se considerase que el inmueble as comprado por la mujer representa
su dote mueble.
29.4.3.2 Consecuencias prcticas de la idea de representacin
Derecho de goce del marido
Cuando la dote est representada por un parafernal, no se encuentra donde debera estar; el marido debera tenerla
en su poder y a su disposicin, y en cambio se halla en la fortuna parafernal de la mujer. No se puede atribuir de
una manera directa al marido, el goce de un parafernal, pues ello sera contrario al artculo 1576.
Es necesario, por lo menos, que la mujer le ceda las rentas de su bien parafernal, hasta la concurrencia del valor
de la dote que se encuentra contenida en l. Una curiosa situacin se ha presentado, respecto a la administracin
de este bien, en un caso en que el rgimen dotal haba sido restablecido despus de una separacin de bienes,
seguida del pago de las restituciones de la mujer, por la entrega de un bien del marido.
La corte de casacin ha decidido que slo eI marido tena el derecho de administracin de este bien que ha
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_214.htm (6 de 8) [08/08/2007 17:42:47]
PARTE SPTIMA
llegado a ser propiedad de la mujer, pero que representaba las restituciones dotales.
Enajenacin voluntaria del inmueble
En su carcter de bien parafernal, el inmueble que posee la mujer es enajenable. Por tanto, debe admitirse que la
mujer tiene derecho de venderlo extrajudicialmente y tambin por un precio inferior a su dote mueble. No puede
declararse indisponible este bien, en virtud de ser parafernal de aqu la libertad dejada a la mujer y que crea un
verdadero peligro para ella.
Se ha llegado a considerar que la mujer, debidamente autorizada, poda enajenarlo a ttulo gratuito, y era
necesario llegar a este grado, dado el carcter del bien.
Sin embargo, la jurisprudencia, preocupada siempre por la dote, decide al mismo tiempo que la mujer slo puede
enajenar reseando el valor dotal contenido en el inmueble, de manera que, cuando lo dona, vende o pierde, el
donatario o comprador se encuentra obligado con ella por el monto de su dote.
Embargo por los acreedores
Los bienes parafernales siempre son embargables, pero cuando representan la dote mueble, solamente pueden
embargarse a reserva del valor de esa dote. Por tanto, la mujer est autorizada para recuperar su dote del precio,
con preferencia a todos los acreedores.
Prcticamente, slo la parte del valor del inmueble que exceda de la dote est expuesta a la accin de los terceros.
Con el objeto de proteger a la mujer, la jurisprudencia ordinariamente sujetaba al acreedor que pretenda
embargar, a contraer una obligacin personal; deba comprometerse a que el precio de la adjudicacin fuese
suficiente para garantizar el monto de los valores dotales. Hubo algunas sentencias disidentes, pero otras fueron
mas lejos an y han exigido la consignacin de los fondos por el acreedor embargante.
La corte de casacin, que durante mucho tiempo no haba tenido oportunidad de confirmar o condenar esta
jurisprudencia, resolvi el 22 de febrero de 1905, declarando que la mujer no tiene derecho a exigir garanta
alguna del demandante. En todo caso, no debe considerarse que el derecho de la mujer constituye una especie de
privilegio; ms bien es una demanda de exclusin cuyo objeto es un valor que el embargo no puede afectar.
29.4.3.3 Publicidad
Jurisprudencia restrictiva a partir de 1891
Debe admitirse que esta especie de dotalidad particular, extendida a los parafernales, ser oponible a los terceros
aunque permanezca oculta? Algunas cortes del sur, influidas por la idea de que la conservacin de la dote es una
necesidad que debe prevalecer sobre todo, han autorizado a la mujer a invocar el carcter mixto de sus bienes, aun
cuando su ttulo de propiedad no contenga mencin alguna que revele a los terceros el peligro. Esto equivala a
privar a los terceros de toda seguridad.
La corte de casacin se ha preocupado ms por el inters pblico, y en dos sentencias de 1891 y 1895, estableci
que la dotalidad oculta bajo la parafernalidad, no puede oponerse a los terceros si el ttulo no los advierte de tal
circunstancia; se necesita que el inmueble pase en el patrimonio de la mujer como bien que sustituye a la dote
mueble; en caso contrario es pura y simplemente parafernal. Lo anterior es un considerable retroceso sobre la
jurisprudencia precedente.
En la actualidad, la cuasidotalidad de los parafernales, que representan la dote mueble, est sujeta a una condicin
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_214.htm (7 de 8) [08/08/2007 17:42:47]
PARTE SPTIMA
de publicidad anloga la que rige la reinversin de Ios verdaderos bienes dotales, se necesita que los terceros sean
advertidos, por las declaraciones contenidas en el acta, de la procedencia de los fondos y de la afectacin especial
del bien as adquirido, a fin de que puedan seguir la dote a travs de sus transformaciones sucesivas. Casi se
puede decir que es una reinversin (simili- remploi)
Consecuencia en materia mobiliaria
La condicin de publicidad exigida, a partir de 1891, no puede satisfacerse cuando el dinero dotal se haya
empleado en adquisiciones muebles, o sustituido por muebles.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_214.htm (8 de 8) [08/08/2007 17:42:47]
PARTE SPTIMA
PARTE SPTIMA
REGMENES MATRlMONlALES
TTULO 29
RGIMEN DOTAL
CAPTULO 5
SOCIEDAD DE GANANCIALES
Disposicin del Cdigo
Al final del ttulo del contrato de matrimonio, se encuentra el artculo 1581, que permite a los esposos, no
obstante someterse al rgimen dotal, establecer entre ellos una sociedad de gananciales. Se trata de una aplicacin
del principio de la libertad de las capitulaciones matrimoniales, consagrada en el artculo 1387; existe entonces
combinacin de dos regmenes.
Este artculo era til para suprimir todas las dudas que hubieran podido surgir sobre este punto.
Necesidad de una estipulacin expresa
La sociedad de gananciales es posible, pero no accesoria natural del rgimen dotal. Para establecerla se requiere
una convencin especial. En el pasado exista de pleno derecho en las costumbres de Bayona, Saintes, Saint_Jean
d'Angely y algunas notas. Pero casi en todas partes era necesario estipularla expresamente.
Origen
El Cdigo no ha hecho sino conservar un antiguo uso que pareca haber surgido en la jurisdiccin del parlamento
de Burdeos, pero que se haba propagado en casi todo el sur y hasta Provenza. Esta costumbre es muy antigua; se
remonta aproximadamente hasta los visigodos que practicaron una especie de sociedad entre esposos, compuesta
de las economas.
Utilidad
La costumbre de asociarse en Ios gananciales como se deca antiguamente, correga atinadamente uno de los
principales vicios del rgimen dotal, que se basa en el principio de la separacin de los patrimonios de los
esposos, y que impide a la mujer participar en las economas y beneficios que realizan en comn.
Frecuencia
La sociedad de gananciales se encuentra casi en el 50% de los contratos que adoptan el rgimen dotal: 4.560
casos de 10.112 contratos en 1898; y ms acaso si estas cifras son falsas.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_215.htm (1 de 5) [08/08/2007 17:42:49]
PARTE SPTIMA
Naturaleza de la sociedad de gananciales
Antiguamente esta sociedad tena un carcter mixto: estaba gobernada, en principio, por las reglas de las
sociedades ordinarias, pero en determinados aspectos, y principalmente por su composicin, se asemejaba a las
comunidades consuetudinarias.
El Cdigo Civil ha hecho de ella una verdadera comunidad en cualquier punto de vista, debido a que el artculo
1581 remite a los arts. 1498 y 1499, que reglamentan la comunidad de gananciales, cuando se elige sta a ttulo
principal, como rgimen de los esposos.
Su carcter accesorio
En esta combinacin de dos regmenes de espritu tan diverso, surgen incesantemente conflictos entre reglas
opuestas. Qu principio ha de seguirse resolverlos?
Hay que tomar en consideracin los antiguos usos, que la ley moderna ha querido conservar, y guiarse tambin
por la consideracin de que la sociedad de gananciales, unida al rgimen dotal, slo es un accesorio, un
correctivo; no es ella la que representa la parte principal del rgimen de los esposos. Por tanto, en caso de
conflicto, deben predominar las reglas del rgimen dotal.
Una primera observacin se desprende de lo anterior, Ios bienes de la mujer conservan el carcter particular que
tendran, si la sociedad de gananciales no existiera unos son dotales, parafernales otros. Cada una de esas dos
categoras contina observando todas las reglas que le son propias; los bienes dotales son inalienables,
imprescriptibles e inembargables, segn las reglas antes aplicadas; la enajenacin de los bienes parafernales
contina siendo libre.
Una segunda observacin, existe una gran diferencia entre los casos de que hablamos y aquel en que los esposos
han adoptado la comunidad de gananciales, como rgimen principal, y declarado en seguida, como pueden
hacerlo, inalienables ciertos bienes propios de la futura cnyuge.
Un rgimen de comunidad, acompaado de una clusula de inalienabilidad de todos los bienes de la mujer o de
parte de ellos es el rgimen dotal, y por tanto este contrato escapa a las reglas especiales del rgimen dotal, sea en
cuanto a las facultades del marido, o sea en cuanto a la distincin de lo bienes de la mujer en dotales y
parafernales.
29.5.1 COMPOSICIN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES
Administracin y goce de los bienes dotales
No cabe duda que la administracin y goce de los bienes dotaIes pertenecen al marido; pero, a qu ttulo?,
como jefe de la comunidad? en virtud de la constitucin de dote? Esta cuestin presenta inters porque sus
facultades no son las mismas segn los arts. 1549 y 1428 respectivamente.
Las reglas del rgimen dotal le confieren el ejercicio de las acciones inmuebles petitorias y la enajenacin de los
muebles dotales, facultades de que carece en la comunidad. Como no es la sociedad de gananciales el objeto
principal del contrato, se admite que al esposo corresponde el goce de los bienes dotales de conformidad con el
rgimen dotal.
Administracin y goce de los parafernales
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_215.htm (2 de 5) [08/08/2007 17:42:49]
PARTE SPTIMA
La misma cuestin, y con mayor gravedad, se plantea tambin respecto de los parafernales; si se decide observar
las reglas del rgimen dotal, la mujer continuar administrando por s sola los parafernales y recibiendo sus
rentas. En cambio, si se resuelve que la sociedad de gananciales debe tener, como la comunidad de gananciales
estipulada a ttulo principal, el goce universal de los propios de los esposos, la renta y la administracin se
transmiten de la mujer al marido.
Debe darse la misma solucin que el problema anterior, se hace prevalecer el sistema de rgimen dotal, que los
esposos eligieron con preferencia a la comunidad; por tanto, la mujer conserva la administracin y goce de sus
parafernales. Se ha llegado a juzgar que la mujer conserva la administracin de esta clase de bienes, a pesar de
que se haya convenido que los frutos y rentas entraran en la comunidad. Esta jurisprudencia es casi
unnimemente aprobada por los autores modernos.
Activo de la comunidad
Qu queda entonces para constituir el activo comn?
Solamente los economas que cada uno de los esposos haga con las rentas de los bienes cuyo goce tenga. No es
mucha la diferencia con la comunidad de gananciales ordinaria, en uno y otro casos, la comunidad se enriquece
anualmente con aquella parte de las rentas que no se haya consumido. Despus de esto, qu importa que las
sumas empleadas en los gastos anuales se consideren pertenecientes a la comunidad o al patrimonio propio de los
esposos? Ni stos ni aquella se enriquecen o empobrecen por ello.
Tiene por efecto, la clusula que atribuye a la mujer la libre disposicin de todos sus bienes no dotales, excluir
totalmente el derecho de la comunidad sobre las rentas de los parafernales, de tal modo que se deje a la mujer la
propiedad de las economas que pueda hacer, y la de Ios bienes que compre con tales economas? Sobre este
punto existen dos sentencias contrarias dictadas a propsito del mismo contrato de matrimonio.
Adquisiciones a ttulo oneroso
Algunas veces surgen dificultades sobre el carcter de los inmuebles comprados por la mujer durante el
matrimonio, cuando debe reinvertirse el dinero que le pertenece. Varias distinciones se imponen.
Si la mujer posee parafernales, y si ella hace la adquisicin con dinero parafernal, el nuevo inmueble le ser
propio a ttulo parafernal, a condicin, sin embargo, de que se hayan hecho, conforme al artculo 1434, Las
declaraciones del origen del dinero y de la reinversin. A falta de estas declaraciones el inmueble ser ganancial.
Si la adquisicin se hace con dinero dotal, el efecto de la operacin es variable 1. Est el dinero dotal sujeto a
inversin segn el contrato de matrimonio? El inmueble ser dotal a condicin de que la reinversin se haya
operado regularmente? Sin embargo, slo adquiere el carcter dotal hasta la concurrencia de la suma que deba
reinvertirse. En cuanto al excedente, la naturaleza del inmueble no se ha fijado, unos lo declaran ganancial por el
excedente; otras, lo consideran como parafernal, si la; mujer pag el suplemento del precio con dinero parafernal.
Cuando el dinero dotal no est obligatoriamente sometido a reinversin, la jurisprudencia considera el inmueble
como un ganancial, cuya adquisicin ha sido hecha por la mujer, o por el marido actuando solo, o por ambos
conjuntamente.
Adquisicin a ttulo gratuito
Las donaciones recibidas por la mujer permanecen propias de ella. Esta regla se aplica a las joyas que se le donen
con motivo del matrimonio; puede recobrarlas renunciando a la comunidad.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_215.htm (3 de 5) [08/08/2007 17:42:49]
PARTE SPTIMA
Pasivo de la comunidad
Su pasivo es muy restringido. No teniendo el usufructo de los propios de los esposos, no responde de las deudas
correspondientes, de las que son cargas de los frutos; tales deudas son soportadas respectivamente, por cada uno
de los esposos, por los bienes cuyo goce tienen, por el marido, respecto a sus propios, y por la mujer en relacin a
sus parafernales.
Por tanto, la comunidad slo soporta como pasivo definitivo, Ias deudas correspondientes a los bienes que
adquiere, principalmente los que tienen por objeto la adquisicin o conservacin de los gananciales y de los
valores comunes. Sometida a la administracin del marido, la comunidad est expuesta a la demanda de sus
acreedores, que adquieren accin sobre los bienes comunes, conforme a los principios ordinarios.
Pero estos acreedores no tienen accin contra la mujer, cuando sta no se halle personalmente obligada con ellos,
aunque se trate de gastos hechos en inters del hogar, ya que solo el marido est obligado a realizar estos gastos
con ayuda de los bienes dotales,
29.5.2 DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES
Aplicacin de las reglas del derecho comn
La sociedad gananciales del rgimen dotal, est sometida a las reglas de la comunidad en todo lo referente a las
causas de disolucin, liquidacin, opcin de la mujer, pago de compensaciones y del pasivo, y la particin.
Reglas especiales
Sin embargo, reaparecen aqu algunas reglas del rgimen dotal.
Derechos de viudez. Los derechos de viudez de la mujer, a quien debe tratarse como una mujer sujeta al rgimen
dotal, se rigen por el artculo 1570 y no por el artculo 1465.
Cosecha de los bienes dotales. Si al disolverse el matrimonio se encuentra en pie una cosecha en un bien dotal, se
aplicar la regla de la particin da con da, establecida por el artculo 1571, y no el principio ordinario del
usufructo (artculo 585).
Derechos de la mujer por sus restituciones contra los terceros
Los autores discuten mucho una cuestin particular, que no parece provocar dificultades en la prctica, no se
conoce sentencia alguna sobre ella. La mujer posee una hipoteca legal inalienable sobre los bienes de su marido y
sobre los gananciales; se pregunta si puede oponerla a los terceros adquirentes, en caso de venta del inmueble, y a
los acreedores hipotecarios con los cuales se haya obligado, en el caso de que el inmueble no haya sido vendido
por el marido.
No hay duda respecto a la mujer que renuncia a la comunidad, conserva su hipoteca y puede oponerla a los
terceros, porque ella no ha podido comprometerla con sus actos y en lo sucesivo es extraa a las obligaciones que
gravan la comunidad. Pero no es as respecto a la mujer que acepta; muchos autores admiten que su aceptacin
implica la renuncia a su hipoteca legal, cuando se produce despus de la disolucin del matrimonio; otros
sostienen una opinin contraria, y otros ms pretenden que se tomen en consideracin las circunstancias.
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_215.htm (4 de 5) [08/08/2007 17:42:49]
PARTE SPTIMA
Prueba que debe rendirse para la restitucin de las aportaciones
Bajo el impero del Cdigo Civil, se exiga de la mujer que quera retirar sus aportaciones en contra de los
acreedores, un documento autntico que demostrara su consistencia. Era sta una regla ms severa que la
admitida en el antiguo derecho. La Ley del 29 de abril de 1924, que modific las reglas legales sobre la prueba de
las restituciones, es aplicable a la sociedad de gananciales.
Antigua reserva de los gananciales a los hijos
Una clusula, antiguamente muy usada, atribua en propiedad a los hijos por nacer del matrimonio, la totalidad de
los gananciales, de los que el suprstite solamente tena el usufructo; los gananciales se hallaban as fuera del
alcance del padre o de la madre suprstite; el espritu del rgimen dotal, que es la inalienabilidad de los bienes,
dominaba esta especie de comunidad.
Durante algn tiempo, una jurisprudencia muy considerable admiti la validez de esta clusula que actualmente
es condenada por constituir un pacto sobre sucesin futura. Esta clusula, era comn bajo el nombre de legtima
contractual de los gananciales.
ABREVIATURAS
Y SIGLAS
a. c.
a. c. t.
A. L. E.
C.I.C.
comb.
C.S.C.
D.
frac.
frag.
n. c.
O. R.
p., pp.
prr.
prgf.
S.C.C.
antigua costumbre
trs ancienne coutume (antigua costumbre seguida por tres Estados)
Annuaire de Lgislation trangre
Cdigo de Instruccin Criminal francs
combinado
Comisin Superior de Casacin
Decreto
fraccin
fragmento
nueva costumbre
orden del rey
pgina, pginas
prrafo
pargrafo
Sentencia de la Corte de Casacin
C.C., C. Com., C.I.C., C.P. y C.P.C., se refieren a cdigos franceses.
Cuando se remite a cdigos de otros Estados se usan Ias mismas siglas con el respectivo gentilicio.
BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL
file:///C|/Archivos%20de%20programa/Archivarius%2...RINA_CLASICA/D_CIVIL(Planiol_Ripert)/TEMA_215.htm (5 de 5) [08/08/2007 17:42:49]
También podría gustarte
- De Los Contratos - Arturo Alessandri Rodriguez PDFDocumento221 páginasDe Los Contratos - Arturo Alessandri Rodriguez PDFjocelyn kittsteiner93% (15)
- Tratado de las Obligaciones II: Negocio Jurídico IIDe EverandTratado de las Obligaciones II: Negocio Jurídico IIAún no hay calificaciones
- Tratado de derechos reales: Derechos reales de garantía. Hipoteca. Tomo 4De EverandTratado de derechos reales: Derechos reales de garantía. Hipoteca. Tomo 4Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Somarriva M., Alessandri A. - Derecho Civil ObligacionesDocumento543 páginasSomarriva M., Alessandri A. - Derecho Civil ObligacionesJavier Armando Zarceño García95% (59)
- Derecho Procesal Civil - James GoldschmidtDocumento936 páginasDerecho Procesal Civil - James Goldschmidtcoco_noble95% (20)
- Teoria General Del Contrato (Larroumet) T1Documento515 páginasTeoria General Del Contrato (Larroumet) T1jdmp100% (5)
- Principios generales del Derecho: Su función de garantía en el derecho público y privado chilenoDe EverandPrincipios generales del Derecho: Su función de garantía en el derecho público y privado chilenoAún no hay calificaciones
- ¿Qué es la responsabilidad civil?: Fundamentos de la disciplina de los hechos ilícitos y del incumplimiento contractualDe Everand¿Qué es la responsabilidad civil?: Fundamentos de la disciplina de los hechos ilícitos y del incumplimiento contractualAún no hay calificaciones
- Elementos Del Derecho CivilDocumento91 páginasElementos Del Derecho CivilDiego Andre Pesantes Escobar100% (3)
- Tratado de derechos reales - Tomo 3: Derechos reales de goceDe EverandTratado de derechos reales - Tomo 3: Derechos reales de goceAún no hay calificaciones
- Integración, interpretación y cumplimiento de contratosDe EverandIntegración, interpretación y cumplimiento de contratosAún no hay calificaciones
- Demanda de Ejecucion de Acta de ConciliacionDocumento5 páginasDemanda de Ejecucion de Acta de ConciliacionJose Agg85% (13)
- Tratado del derecho de la prescripción y la caducidadDe EverandTratado del derecho de la prescripción y la caducidadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Recursos Judiciales E. Vescovi PDFDocumento288 páginasRecursos Judiciales E. Vescovi PDFamaytaAún no hay calificaciones
- Giussepe Chiovenda - Principios Del Derecho Procesal Civil Tomo IIDocumento872 páginasGiussepe Chiovenda - Principios Del Derecho Procesal Civil Tomo IIFausto Alexander92% (52)
- La aplicación judicial de los derechos fundamentales: Escritos sobre derechos fundamentales y teoría constitucionalDe EverandLa aplicación judicial de los derechos fundamentales: Escritos sobre derechos fundamentales y teoría constitucionalAún no hay calificaciones
- Planiol y Ripert T1 - Las PersonasDocumento777 páginasPlaniol y Ripert T1 - Las Personasjdmp100% (6)
- Tratado de Los Derechos Reales Tomo 2Documento392 páginasTratado de Los Derechos Reales Tomo 2Cosme Fulanito100% (2)
- Curso de Derecho Civil - Tomo III - Obligaciones IIDocumento524 páginasCurso de Derecho Civil - Tomo III - Obligaciones IIApuntesDerecho100% (2)
- Compendio de Derecho Civil IV Contratos Rafael Rojina VillegasDocumento550 páginasCompendio de Derecho Civil IV Contratos Rafael Rojina VillegasAbraham Villegas83% (12)
- Derechos Reales - Tomo I - Nestor Jorge MustoDocumento839 páginasDerechos Reales - Tomo I - Nestor Jorge MustoMari Gil Aguilera80% (30)
- Lopez de Zavalia Fernando Teoria de Los Contratos TOMO 1 Parte GeneralDocumento858 páginasLopez de Zavalia Fernando Teoria de Los Contratos TOMO 1 Parte GeneralGiulia Tavani100% (17)
- El Conocimiento privado del juez: Investigaciones sobre el derecho probatorio en ambos procesosDe EverandEl Conocimiento privado del juez: Investigaciones sobre el derecho probatorio en ambos procesosAún no hay calificaciones
- Bienes: constitucionalización del derecho civilDe EverandBienes: constitucionalización del derecho civilAún no hay calificaciones
- Derecho Civil: Bienes / Derechos RealesDe EverandDerecho Civil: Bienes / Derechos RealesCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (5)
- Estudio doctrinal y jurisprudencial del proceso civil - 2da ediciónDe EverandEstudio doctrinal y jurisprudencial del proceso civil - 2da ediciónAún no hay calificaciones
- Manual de Derecho del consumidor aplicado a los servicios bancariosDe EverandManual de Derecho del consumidor aplicado a los servicios bancariosCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- Ley de Ejercicio Profesional de La Ingenieria CivilDocumento8 páginasLey de Ejercicio Profesional de La Ingenieria CivilEduardoPantojaAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal Laboral Colectivo Segundo Parcial 2013Documento66 páginasDerecho Procesal Laboral Colectivo Segundo Parcial 2013chapingt2010Aún no hay calificaciones
- Tratado de derechos reales: Parte general. Tomo 1De EverandTratado de derechos reales: Parte general. Tomo 1Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Estudios de responsabilidad civil: Tomo IIDe EverandEstudios de responsabilidad civil: Tomo IIAún no hay calificaciones
- DCII. S6 BARBERO DOMENICO. Sistema Del Derecho Privado. Introducción. Parte Preliminar. Parte General - LECTURA 1Documento5 páginasDCII. S6 BARBERO DOMENICO. Sistema Del Derecho Privado. Introducción. Parte Preliminar. Parte General - LECTURA 1maua0% (1)
- Los Estudios de Derecho Procesal en Italia Piero CalamandreiDocumento220 páginasLos Estudios de Derecho Procesal en Italia Piero Calamandreifm0067100% (12)
- CALAMANDREI Proceso JusticiaDocumento27 páginasCALAMANDREI Proceso JusticiaAndrew Snow100% (6)
- Chiovenda Jose Principios Derecho Procesal Civil TOMO IDocumento724 páginasChiovenda Jose Principios Derecho Procesal Civil TOMO Isantiagodechile2013100% (2)
- Alessandri Rodriguez Arturo - de Los Contratos ChileDocumento248 páginasAlessandri Rodriguez Arturo - de Los Contratos ChilePatricia Silva100% (2)
- Guia Sucesiones LafontDocumento44 páginasGuia Sucesiones LafontIván Torres100% (1)
- La preparación del proceso civil: Las diligencias preliminaresDe EverandLa preparación del proceso civil: Las diligencias preliminaresCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La cesión de créditos: del derecho romano al tráfico mercantil modernoDe EverandLa cesión de créditos: del derecho romano al tráfico mercantil modernoAún no hay calificaciones
- La culpa contractual en el sistema jurídico latinoamericanoDe EverandLa culpa contractual en el sistema jurídico latinoamericanoAún no hay calificaciones
- La ineficacia de pleno derecho en los negocios jurídicosDe EverandLa ineficacia de pleno derecho en los negocios jurídicosAún no hay calificaciones
- Los actos y contratos irregulares en el derecho chilenoDe EverandLos actos y contratos irregulares en el derecho chilenoAún no hay calificaciones
- Las excepciones materiales en el proceso civilDe EverandLas excepciones materiales en el proceso civilAún no hay calificaciones
- Piero Calamandrei: vida y obra: Contribución para el estudio del proceso civilDe EverandPiero Calamandrei: vida y obra: Contribución para el estudio del proceso civilAún no hay calificaciones
- La filosofía de la responsabilidad civil. Estudios sobre los fundamentos filosóficos-jurídicos de la responsabilidad civil extracontractualDe EverandLa filosofía de la responsabilidad civil. Estudios sobre los fundamentos filosóficos-jurídicos de la responsabilidad civil extracontractualCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Derecho del consumo : tras un lustro del Estatuto del consumidor en ColombiaDe EverandDerecho del consumo : tras un lustro del Estatuto del consumidor en ColombiaAún no hay calificaciones
- Los principios en el proceso civil: Un análisis transversal desde IberoaméricaDe EverandLos principios en el proceso civil: Un análisis transversal desde IberoaméricaAún no hay calificaciones
- Derecho privado: Análisis, crítica y reflexiónDe EverandDerecho privado: Análisis, crítica y reflexiónAún no hay calificaciones
- Notas y supuestos prácticos de Derecho civil: obligaciones y contratosDe EverandNotas y supuestos prácticos de Derecho civil: obligaciones y contratosAún no hay calificaciones
- Incumplimiento y sistema de remedios contractualesDe EverandIncumplimiento y sistema de remedios contractualesAún no hay calificaciones
- Asig. Etica y Moral PolicialDocumento16 páginasAsig. Etica y Moral PolicialCesar Rosa100% (1)
- Diplomado Legislación y Código LaboralDocumento12 páginasDiplomado Legislación y Código LaboralCesar RosaAún no hay calificaciones
- Estructura de La Constitución de Estados Unidos de AmericaDocumento16 páginasEstructura de La Constitución de Estados Unidos de AmericaCesar RosaAún no hay calificaciones
- Derecho PenalDocumento11 páginasDerecho PenalCesar RosaAún no hay calificaciones
- Tarea 4.1 Justificacià N de La Clasificacià N Del Derecho. SEM. 2021-20Documento1 páginaTarea 4.1 Justificacià N de La Clasificacià N Del Derecho. SEM. 2021-20Cesar RosaAún no hay calificaciones
- Programa de SucesionesDocumento5 páginasPrograma de SucesionesCesar RosaAún no hay calificaciones
- Analisis de La Legislacion Relacionada Con La Seguridad y Defensa de La Rep Dom Autor CN Juan Candido Pena OgandoDocumento89 páginasAnalisis de La Legislacion Relacionada Con La Seguridad y Defensa de La Rep Dom Autor CN Juan Candido Pena OgandoCesar RosaAún no hay calificaciones
- TC 0323 17Documento29 páginasTC 0323 17Cesar RosaAún no hay calificaciones
- Dimensión Constitucional Del Derecho A La Propiedad - Acento - El Más Ágil y Moderno Diario Electrónico de La República DominicanaDocumento2 páginasDimensión Constitucional Del Derecho A La Propiedad - Acento - El Más Ágil y Moderno Diario Electrónico de La República DominicanaCesar RosaAún no hay calificaciones
- Documento 1Documento665 páginasDocumento 1Cesar RosaAún no hay calificaciones
- Material Lectura Unidad 2Documento13 páginasMaterial Lectura Unidad 2Cesar RosaAún no hay calificaciones
- Testamentos Especiales - TribbiusDocumento8 páginasTestamentos Especiales - TribbiusCesar RosaAún no hay calificaciones
- TC 0005 20 TC 01 2017 0020Documento99 páginasTC 0005 20 TC 01 2017 0020Cesar RosaAún no hay calificaciones
- HOJA DE VIDA DE ANDRES COMAS ABREU. ACTUAlDocumento9 páginasHOJA DE VIDA DE ANDRES COMAS ABREU. ACTUAlCesar RosaAún no hay calificaciones
- Unidad 8. La Genética Forense. Técnicas ActualesDocumento53 páginasUnidad 8. La Genética Forense. Técnicas ActualesCesar RosaAún no hay calificaciones
- Analisis de La Ley de Partidos PopliticosDocumento10 páginasAnalisis de La Ley de Partidos PopliticosCesar RosaAún no hay calificaciones
- Programacion-Docente-202010 08-01-2020Documento1720 páginasProgramacion-Docente-202010 08-01-2020Cesar RosaAún no hay calificaciones
- Derecho Al Olvido 5Documento36 páginasDerecho Al Olvido 5Cesar RosaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigacion UASD 2019-10 W02 APVDocumento1 páginaTrabajo de Investigacion UASD 2019-10 W02 APVCesar RosaAún no hay calificaciones
- Dedicatoria TesisDocumento1 páginaDedicatoria TesisCesar Rosa75% (4)
- Casos de Interpretación de TestamentoDocumento17 páginasCasos de Interpretación de TestamentoRomina GtAún no hay calificaciones
- Unidad 3 Marco Legal de La EmpresaDocumento8 páginasUnidad 3 Marco Legal de La Empresa4nwrtnxdngynwant4Aún no hay calificaciones
- El Daño MoralDocumento36 páginasEl Daño MoralHoracio MysterioAún no hay calificaciones
- TDR TruchaDocumento5 páginasTDR TruchaAlfred Solano ReyesAún no hay calificaciones
- MarielaDocumento2 páginasMarielafredy lopezAún no hay calificaciones
- La Posesion PropiedadDocumento31 páginasLa Posesion PropiedadLokesh KhanchandaniAún no hay calificaciones
- Normograma PDFDocumento16 páginasNormograma PDFControl InternoAún no hay calificaciones
- Sentencia Del Tribunal de San Juan en La Que Ordena El Pago de Multas A La Delegada Congresional Melinda RomeroDocumento2 páginasSentencia Del Tribunal de San Juan en La Que Ordena El Pago de Multas A La Delegada Congresional Melinda RomeroEl Nuevo DíaAún no hay calificaciones
- Modelo de QuerellaDocumento6 páginasModelo de QuerellaJose ZorzoliAún no hay calificaciones
- PRACTICA SEMANA 4 Principios de La Ley 108-05Documento2 páginasPRACTICA SEMANA 4 Principios de La Ley 108-05Manuel Mercedes100% (1)
- Modelo de Contrato de Licencia de Know HowDocumento3 páginasModelo de Contrato de Licencia de Know HowNicely Aranibar100% (1)
- Certificado AmbientalDocumento1 páginaCertificado AmbientaloserloceAún no hay calificaciones
- Examen Módulo 2Documento2 páginasExamen Módulo 2Ashly Zunini Vasquez0% (1)
- 7B - Domingo 22 de Oct de 2023Documento1 página7B - Domingo 22 de Oct de 2023La LibertadAún no hay calificaciones
- Tomo I PDFDocumento1201 páginasTomo I PDFCarmen RosaAún no hay calificaciones
- La Evolución de La Autonomía de La VoluntadDocumento19 páginasLa Evolución de La Autonomía de La VoluntadChristian Mejia M.Aún no hay calificaciones
- Apelacion RIGOBERTODocumento4 páginasApelacion RIGOBERTOWILMER JESUS ACUÑA SEGURAAún no hay calificaciones
- Denuncia Penal Ante Fiscalía de Turno PermanenteDocumento1 páginaDenuncia Penal Ante Fiscalía de Turno PermanenteasesorlegaldhAún no hay calificaciones
- Año Del Bicentenario Del PeruDocumento25 páginasAño Del Bicentenario Del PeruGRUPO EGARCONAún no hay calificaciones
- Expediente 074-2013. Alimentos. Juzgado de Paz Letrado ChepenDocumento3 páginasExpediente 074-2013. Alimentos. Juzgado de Paz Letrado ChepenKaren Perez chavezAún no hay calificaciones
- Taller TicsDocumento4 páginasTaller TicsedersondiazAún no hay calificaciones
- MIR PUIG - Estructura Del Tipo PenalDocumento16 páginasMIR PUIG - Estructura Del Tipo PenalPercy Vladimiro Bedoya PeralesAún no hay calificaciones
- Recurso de Revisiòn Version Final - Consorcio VymDocumento8 páginasRecurso de Revisiòn Version Final - Consorcio VymCarlos SandovalAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD1Documento6 páginasACTIVIDAD1Alberto Mendez BarrosoAún no hay calificaciones
- Derecho Penal I DiapositivaDocumento5 páginasDerecho Penal I DiapositivaKevin KuAún no hay calificaciones
- EL MINISTERIO PÚBLICO Con BibliografíaDocumento25 páginasEL MINISTERIO PÚBLICO Con BibliografíaGabriela TorresAún no hay calificaciones
- Tarea Derecho PenalDocumento3 páginasTarea Derecho PenalMisa Coti HernándezAún no hay calificaciones