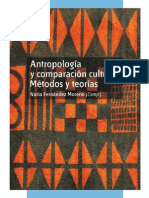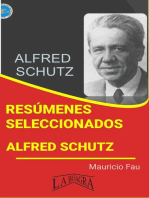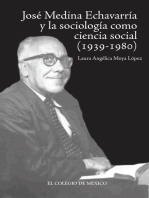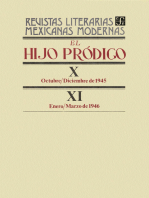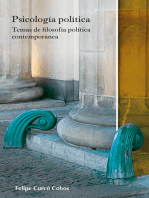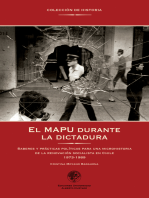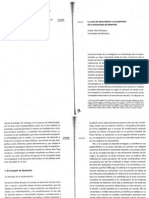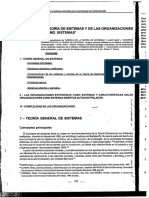Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lewellen Antropologia Politica
Lewellen Antropologia Politica
Cargado por
Bernardo Claros MolinaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Lewellen Antropologia Politica
Lewellen Antropologia Politica
Cargado por
Bernardo Claros MolinaCopyright:
Formatos disponibles
. ".'.. ..
:.<"'" ediciones,', bellaterra'
, --r ---:-....:--..-:- ,
..
J ' '.1 cj , < 'ti ,<
.
:',.:.;' . . '.
AA IAA A# na
,"Oc
/;\'TN{)nt,{'CIO:V A LA
Antropologa
Poltica
Ted C. Lewellen
edIciones ~ l l a U r r a , s.a.
Ttulo de la obra original
Political Anthropology -An Introduction
Traduccin: M. a Jose Aubet Semmler
Bergin & Garvey Publishers, Inc., 1983
670 Amherst Road
South Hadley, Massachusetts 01075
Ediciones Bellaterra, S.A., 1985
Felipe de Paz, 12
08028 Barcelona
Te!. (93) 33905 I I
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de
este libro pueden reproducirse ni retransmitirse utilizando
medios mecnicos o electrnicos, grabacin u otro sistema,
sin permiso escrito del editor.
Impreso en Espaa
Printed in Spain
Depsito Legal: B-139-1985
ISBN: 84-7290-043-8
Fotocomposicin J. Canut
08015 BARCELONA
Diagrafic, S, A.
BARCELONA
' ... , !.,
"'. t:"
I
t
I
!
Contenido
Prlogo vii
Introduccin viii
Captulo l. El desarrollo de la antropologa Poltica
Los evolucionistas del siglo XIX 2
La reaccin 5
Los funcionalistas britnicos 7
La transicin 9
Los Neoevolucionistas 10
Proceso y toma de decisiones 12
Lecturas recomendadas 14
Captulo 2. Tipos de sistemas polticos preindustriales 15
Sistemas no centralizados 19
Sistemas centralizados 32
Lecturas recomendadas 41
Captulo 3. Evolucin del estado 43
Teorias del conflicto interno 48
Teoras del conflicto externo 49
La civilizacin hidrulica 52
Presin demogrfica 53
Institucionalizacin del liderazgo 56
Teoras de sistemas 58
El estado primitivo: la evidencia intercultural 60
Lecturas recomendadas 64
Captulo 4. La religin en la poltica 67
La legitimidad sagrada 68
Manipulacin de los smbolos religiosos 69
Valor adaptativo de la religin desviada 70
Lecturas recomendadas 73
r
vi Contenido
Captulo 5. La sucesin poltica 75
El liderazgo indefinido 76
La sucesin hereditaria 77
El modelo latinoamericano 81
Lecturas recomendadas 85
Captulo 6. Estructura JI proceso 87
El estructural-funcionalismo 87
Enfoque procesual 91
Lecturas recomendadas 101
Captulo 7. El individuo en la arena poltica 103
El psicodrama social 104
Teora del juego 106
Facciones 111
Simbolismo poltico 113
Lecturas recomendadas 117
Captulo 8. La poltica en la sociedad industrial 119
Procesos de modernizacin 120
Instituciones polticas formales en la sociedad moderna 126
Conclusiones 134
Lecturas recomendadas 136
Glosario 139
Bibliografa 144
Indice 153
Prlogo
En este breve y lcido estudio del crecimiento irregular, espordico
de la antropologa poltica durante las ltimas cuatro dcadas Ted
Lewellen reconstruye el desarrollo de la estructura terica de esta ciencia
y las contribuciones personales de sus prncipales exponentes. Hace ac-
cesible a la amplia audiencia de lectores iniciados los resultados
problemas, perplejidades y logros de los antroplogos polticos en
esfuerzos por dilucidar las mltiples formas en que las sociedades, a
distintos estratos de complejidad y desarrollo, han manejado el orden y
el conflicto, tanto interno como externo. El autor seala la fuerza y
constata las debilidades de las sucesivas aproximaciones antropolgicas
al estudio de las estructuras y procesos polticos, considerados tanto
intercultural como monogrficamente. El resultado es una gua muy
adecuada acerca de las diversas fuentes de esta cada vez ms importan-
te una gua que, en mi 'opinin, es nica en su gnero; sus
crticas son agudas, su estilo genial, y su juicio justo. Como estudian-
te que fui de la primera generacin de antroplogos polticos brit-
nicos de la escuela estructural-funcionalista, y como profesor de la
generacin intermedia de antroplogos polticos americanos, puedo cer-
tificar la precisin y el equilibrio de las conclusiones del profesor Lewel-
len Y"aplaudir la agudeza de sus crticas, incluso cuando ataca posicio-
nes defendidas por personas prximas a mis propias convicciones
tericas.
El profesor Lewellen afirma francamente que no se trata de un
manual. Evidentemente la mayora de manuales son ms voluminosos y
estn sobrecargados de material muy dispar, en gran parte descriptivo.
Pero este libro, conciso, y penetrante forma un todo minuciosamente
integrado. Parece ser la introduccin a la antropologa poltica que
todos estbamos esperando, el prisma que distingue con precisin los
componentes significativos. No slo los estudiantes, sino tambin los
estudiosos ms veteranos lo hallarn valioso. Es al mismo tiempo un
resumen y un nuevo comienzo.
VICTOR TuRNER
Departamento de Antropologa
Universidad de Virginia
Introduccin
El profesor de Ciencias Polticas, Da\id Eastnn, negaba la c,istencia
en una resea de 1959 de la antrnpnlnga poltica porque lns que prac-
ticaban esta seudodisciplina haban fracasadn rotundamente al nn haber
podido acotar el sistema pnlitico respectn de ntros subsistemas de la
sociedad. En aquellas fechas su juicin fue generalmente aceptado cnn la
humildad prnpia de una ciencia joven que se senta criticada pnr otra
ms vetusta y sabia. Tendria que pasar casi una dcada para que los
antroplogos consiguieran suficiente confianza para declarar que Easton
tenia una idea completamente equivncada snbre la esencia de la antro-
pologia politica y que habia cnl1\ertido su mayor virtud en \icin (Bailey
1968; A. P. Cohen 1969; Snuthall 1974). En las sociedades donde tradi-
cionalmente han trabajado los antroplogos, la poltica no puede ais-
larse analticamente del parentesco, la relgn, lns grupos de edades,
las sociedades secretas, etc., porque estas instancias son precisamente las
instituciones a travs de las cuales se manifiestan el poder y la autoridad;
en muchas sociedades el gobierno sencillamente no existe. Esta cons-
tatacin, junto con la forma en que se e'presa el lenguaje de la poli-
tica en instituciones aparentemente no polticas, es quizs una de las
principales contribucil1t1es de la antropologia al estudio de la poltica
comparada. Recientemente, lns antroplogos politicos han introducido
esta idea hasta el mismo territorio sagrado de las Ciencias Polticas,
demostrando que las nrganizacinnes y las relaciones informales pueden
ser ms importantes que las instituciones formales, incluso en gobiernos
tan modernos como el de los Estados Unidos o el de Israel.
Sin embargo, Ronald Cohen, uno de los ms proliferos investigadores
en la materia, se muestra de acuerdo con Easwn respecto a que hasta
ahora no existe acuerdo sldamente establecido acerca de lo que (la
antropologa politica) incluye o excluye, o sobre cmo deberia ser la
aproximacin metodolgica al tema (R. Cohen 1970: 484). Esto, por
desgracia, sigue siendo tan cierto hoy como lo era hace diez aos. En
1980, cuando consent en escribir el captulo sobre Antropologia
Politica para el Handbook of Political Behavior (Lewellen 1981),
intent descubrir, como lo hubiera hecho para cualquier proyecto simi-
lar, algunas lineas generales que pudieran ser comparadas y utilizadas
como guia para el pensamiento profesional acerca de lo que constituye
el alcance y el ncleo central de la disciplina. Pareca una tarea sencilla
y evidente; despus de todo existan tres libros de hecho titulados
Political Anthropology (Balandier 1970; Seaton & Claessen 1979; Swartz,
Turner & Tuden 1966), introducciones al tema en Annual Review of
Anthropology (Easton 1959; Vin'cent 1978; Winkler 1970) y la Encyclo-
'.
.,
Introduccin IX
pedia of the Social Sciences, y captulos en todos los manuales intro-
ductoros de antropologa.' Pero lo que debiera haber sido una tarea
rutinaria result ser algo imposible. A pesar del hecho de que la antro-
pologa poltica era ya una subdisciplina slidamente establecida de la
antropologa cultural -reconocida como tal durante casi cuatro dcadas
e impartida tanto a nivel de diplomados como de graduados en
muchas, por no decir la mayora, de las facultades con departamento de
antropologa- en realidad no existia, en parte alguna, una visin
panormica sobre la materia.
Existan, sin duda, artculos breves muy valiosos, pero de alcance
limitado y centrados por lo general en uno u otro aspecto de la moderna
teora procesual. Por otra parte los manuales de antropologa cultural
con frecuencia tendan a centrarse, exclusivamente, en la clasificacin de
los sistemas polticos preindustriales, a pesar de que muchos antroplogos
hubieran abandonado ya hace tiempo este tipo de temas. La evolucin
de los sistemas polticos, una preocupacin ciertamente bsica, se dejaba
demasiado a menudo en manos de los arquelogos, y se presentaba a
veces como una subdisciplina aparte, con dinmica propia. Se tena la
impresin de que la antropologa poltica defenda unos intereses y obje-
tivos o bien extremadamente estrechos, o bien tan amplios y ambiguos
que resultaba imposible enmarcarlos dentro de una sola visin general.
Evidentemente, uno de los problemas que surgen con un libro como
ste es que podra dar la impresin al lector de que el tema es ms
coherente de lo que realmente es. Si bien unos pocos investigadores
-en particular Ronald Cohen, Abner Cohen, Elman Service, Georges
Balandier y F. G. Bailey- son ntimamente conscientes de ser antrop-
logos polticos, la mayora de artculos que tratan de esta materia
corresponden a antroplogos culturales que escriben sobre poltica. El re-
sultado de ello es que la antropologa poltica existe en gran medida
merced a una mezcolanza de estudios, cuya clasificacin en unos pocos
grandes temas requiere cierto esfuerzo y cierto grado de imaginacin.
Dicho esto pueden legtimamente trazarse algunas lneas maestras de
la antropologa poltica. En primer lugar la clasificacin de los sistemas
polticos. Gran parte del entusiasmo inicial por crear taxonomas cada vez
,ms sofisticadas ya pas, pero todava sigue siendo un rea de contro-
versia. En segundo lugar, la evolucin de los sistemas polticos sigue fas-
cinando en los Estados Unidos, mientras que los antroplogos britnicos
y franceses pretenden a veces que la teora evolucionista muri con Lewis
Henry Margan. En tercer lugar est el estudio de la estructura y funciones
de los sistemas polticos en las sociedades preindustriales. Este punto de
vista fue rechazado vigorosamente a ambos lados del Atlntico por su
naturaleza esttica e ideal, pero tras la retrica revolucionaria inicial
lleg el reconocimiento general de que incluso los procesos polticos ms
dinmicos pueden tener cabida dentro de unos lmites estructurales rela-
tivamente estables. En cualquier caso la antropologa poltica surgi de
x Introduccin
este paradigma, y muchos de los trabajos ms duraderos son estructu-
ral-funcionalistas. Hay un cuarto lugar, y es que, durante las dos ltimas
dcadas, se ha pUsto el acento terico en los procesos polticos de las
sociedades preindustriales o en vas de desarrollo. Quiz la tendencia ms
slida hoy en da sea la de la accin, una vertiente de la teora procesual
enfocada no hacia las instituciones cambiantes, sino hacia las estrategias
manipulativas de los individuos. Existe finalmente una amplia y creciente
literatura sobre la modernizacin de las antiguas sociedades tribales y
sobre las instituciones polticas modernas en los estados industriales.
Trascendiendo los marcos de estos temas mnimos, la antropologa
comparte con otras disciplinas una serie de valores y premisas comunes
que parecen estar enraizadas en la esencia misma de la antropologa.
La perspectiva antropolgica
En su introduccin a African Political Systems (1940), considerado
como el trabajo fundacional de la antropologa poltica, Meyer Fortes y
E. E. Evans-Pritchard afirmaban taxativamente: No se ha demostrado
que las teoras de la Filosofa Poltica nos hayan ayudado a comprender
las sociedades que hemos estudiado, y las consideramos de escaso valor
cientfico... (pg. 1). Esta opinin pudiera muy bien haber sido el eslogan
de la antropologa poltica durante su perodo evolutivo. Hasta mediados
de los aos 60 el marco terico de la antropologa poltica, su metodo-
loga, su vocabulario y sus focos de inters, deban muy poco a la ciencia,
la sociologa o la psicologa polticas. En artculos anteriores a 1960
pueden encontrarse referencias ocasionales a Hegel, Marx, Simmel,
Parsons o Easton, pero en conjunto los antroplogos seguan siendo
irremediablemente profanos en ciencia poltica, y sus puntos de vista
eran decididamente antropolgicos. Todo esto ha cambiado en la medida
en que los antroplogos se dirigen progresivamente hacia el estudio de las
modernas y empiezan a asimilar la teora de sistemas
y los modelos de la toma de decisiones procedentes de otras disciplinas.
Pero en muchos aspectos, la antropologa poltica sigue siendo tanto
antropologa como poltica.
Por encima de todo la antropologa se basa en la experiencia de
campo. Los investigadores indivduales que trabajan en profunda interac-
cin con los nativos en su cotidianidad intentan encontrar -segn Ralph
Nicholas- (<un orden dentro del caos de mucha gente haciendo muchas
cosas con muchos signficados (Nicholas 1966: 49). Este objetivo tan
singularmente simple a primera vista resulta, en realidad, extraordinaria-
mente complejo. Cuanto ms cerca se est de la gente real, de las comu-
nidades reales en sus asentamientos naturales, tanto ms difcil resulta
hacer generalizaciones acerca de su comportamiento. Esto ha conllevado
un tipo de discusin llamado bongo-bongosmo; con independencia
Introduccin XI
de la generalizacin que se haga, siempre habr quien podr exclamar:
Ah!, pero es que en 1;1 tribu Bongo-Bongo no lo hacen as. Proba-
blemente resulte ms seguro afirmar que siempre habr, acechante, una
tribu Bongo-Bongo en los lindes de la conciencia de todo terico. De ah
que la antropologa sea decididamente inductiva y comparativa. Lo ideal
sera que la teora general surgiera a partir de los datos empricos de
campo, y que fuera formulada de tal forma que pudiera ser compara-
da y estudiada interculturalmente. Los padres de la antropologa pol-
tica se dieron cuenta en seguida de que los conceptos procedentes de
estudios realizados en los Estados Unidos o en la Europa occidental
apenas podan aplicarse a las bandas de cazadores-recolectores o a las
tribus agricultoras.
La mayora de los manuales americanos de introduccin a la antropo-
loga resaltan el trmino cultura como concepto bsico para el estudio
antropolgico de los sistemas sociales existentes, lo cual resulta algo
etnocntrico. Ni los britnicos ni los franceses otorgan demasiada impor-
tancia a este concepto relativamente ambiguo, y muchos tericos materia-
listas y ecologistas americanos lo ignoran por completo. Quiz sea ms
til el concepto de adaptacin. En casi toda la literatura antropolgica
est, implcita o explcita, la idea de que los pueblos en cuestin estn
dando respuestas adaptativas racionales a su medio. Esto no quiere decir
que siempre se lleve a cabo la mejor adaptacin posible, ni que ciertas
instituciones no estn en realidad mal adaptadas (si la sociedad en peso
estuviera mal adaptada no podra sobrevivir), pero los sistemas sociales
no son jams arbitrarios.
Otro concepto importante surgido de los primeros estudios de pueblos
primitivos con escasa especializacin del trabajo o de las instituciones,
es que las sociedades estn formadas por redes de relaciones interconecta-
das, de forma que un cambio en uno de sus elementos afectara al resto.
Aunque actualmente esto ya no se interpreta con la rigidez de entonces
-la autonoma relativa de algunos subgrupos es bien patente-, la idea
de sociedad entendida como un sistema integrado sigue, en cambio,
siendo fundamental para la perspectiva antropolgica. Dado que las cien-
cias experimentales han venido utilizando durante tanto tiempo los mode-
los causales bipolares, a veces podra pensarse que el concepto de sis-
tema es un descubrimiento reciente, cuando en realidad ya desde media-
dos del siglo pasado los antroplogos han venido estudiando ininterrum-
pidamente, y sin saberlo, las sociedades en tanto que sistemas. Es cierto
que la verificacin intercultural de las hiptesis precisa del aislamiento de
unidades separadas del contexto cultural del que proceden, pero bajo su
forma estadstica, ese tipo de verificacin se ha dado bastante tarda-
mente y se utliza, por lo general, en un marco sistmico. Todos los
paradigmas fundamentales en antropologa -la teora evolucionista, los
diversos funcionalismos, el estructuralismo francs, la teora procesual,
la teora de la toma de decisiones, etc.- son bsicamente teoras de
xii Introduccin
sistemas. Finalmente, el tema de la evolucin, aunque peridicamente
proscrito de la antropologa social con bombo y platillo, sigue siendo
una suposicin implcita que subyace incluso bajo el ms sincrnico de
los paradigmas. Y ello es as porque la antropologa se ocupa de socie-
dades que representan una amplia gama del desarrollo tecnolgico y
social, y resulta virtualmente imposible estudiarlas si no es por referencia
a algn tipo de escala de complejidad cultural.
La induccin, la comparacin intercultural, la adaptacin, el sistema y
la evolucin no son en realidad cualidades definitorias de la antropolo-
ga, sino ms bien diferentes aspectos de la concepcin antropolgica
del mundo. Si bien todos ellos proporcionan un punto de vista unifica-
do, ste resulta al mismo tiempo repleto de contradicciones. Los antro-
plogos buscan nada menos que aprehender la naturaleza de la huma-
nidad y, sin embargo, sospechan de toda generalizacin. Idealizan las
visiones totalizadoras, aunque se ven obligados, dada la complejidad
misma de los sistemas que comparan, a aislar pequeos subsistemas.
Reclaman una clasificacin precisa, y al mismo tiempo argumentan que
cualquier tipologa confunde ms de lo que clarifica. En pocas palabras,
los antroplogos se sienten atrapados entre exigencias diametralmente
opuestas: dar cuenta honestamente de la profunda particularidad de sus
observaciones de campo, y, por otro lado, llenarlas de contenido genera-
lizndolas a todo el mundo.
Este libro va dirigido a todo aquel que busque una visin general
relativamente indolora de una de las reas de especializacin ms fas-
cinantes de la antropologa. Subrayo el trmino indolora porque este
libro no es ni una monografa acadmica, ni un resumen del estado de
la cuestin, ni tampoco, Dios no lo quiera, una compilacin de la lite-
ratura especializada. He intentado escribir ms bien el tipo de introduc-
cin a la materia que yo hubiera deseado tener como estudiante en una
clase de antropologa poltica -un libro que proporcione las bases nece-
sarias para entender las descripciones ms directamente etnogrficas y
tericas, igual como la puesta en escena sita el contexto y el sentido
de una obra teatral. Los estudiantes de antropologa pueden leer este
libro fcilmente, cosa que no debiera ahuyentar a los especialistas (inclu-
dos los que permanecen fuera del mbito de la antropologa); presento
aqu las investigaciones de otros, y aun cuando la forma de la presenta-
cin pudiera ser algo simplificada, muchas de las ideas son complejas
y penetrantes al mismo tiempo. Si este libro lograra transmitir aunque
fuera un poco de la inquietud y atractivo de esta disciplina fronterza
para dirigr a los lectores hacia el meollo de la cuestin, me dara
por satisfecho.
Vaya pues, mi sincero agradecimiento a la Universidad de Richmond
por las dos subvenciones acadmicas que hicieron posible la investigacin
y la redaccin de este libro. A Sam Long que me incorpor al equipo de
Introduccin xiii
redaccin de su Handbook oj Political Behavior y a Plenum Press,
editora del Handbook, que tuvo la amabilidad de permitirme utilizar
aproximadamente la mitad de mi artculo original (publicado en el vol. 3).
1
I
1
El desarrollo de la
antropologa poltica
Si bien la antropologa poltica como especialidad dentro de la
antropologa social no aparece hasta 1940 y no llega a cimentaD> hasta
despus de la 11 Guerra Mundial, lo mismo puede decirse de la mayora
de especialidades en materia antropolgica: Desde sus comienzos como
disciplina cientfica en la segunda mitad del siglo XIX hasta mediados
del siglo XX, la antropologa estuvo relativamente unificada. Los pri-
meros evolucionistas no aceptaban lmite alguno a su mtodo compara-
tivo y vagaban alegremente por el mundo y a travs de los logros ms
significativos de la historia examinando todo cuanto abarcaban sus
ojos. Franz Boas, el padre de la antropologa amercana, poda anali-
zar tanto el arte esquimal, la economa kwakiutl, como crneos de inmi-
grantes. Cualquier lnea que se trazara era de tipo terico: se era evo-
lucionista o historicista, o bien estructural-funcionalista, etc., pero ape-
nas tena sentido que uno fuera un antroplogo poltico, un etnolin-
gista o un eclogo cultural. El ideal de una antropologa holstica
no empez a hacer aguas hasta entrados los aos 40, en la medida en
que una creciente cantidad de datos y de antroplogos profesionales
presionaron hacia una mayor especializacin. El desarrollo de la antro-
,.
2 ANTROPOLOGIA POLITICA
pologa poltica fue parte de este proceso general, que contina todava
hoy, con subespecialidades ms y ms pequeas. Y, sin embargo, el es-
tudio comparativo de lo poltico en las sociedades primitivas data de
los comienzos mismos de la antropolog'a.
Los evolucionistas del siglo XIX
La influencia de Darwin domin el desarrollo de la antropologa
cultural durante la segunda mitad del siglo XIX, como lo hiciera tam-
bin con la biologa. Gran parte de la teora evolucionista surgida de
aquel perodo fue tan primitiva como las sociedades que pretenda
explicar: los esquemas evolucionistas eran rgidos y simplistas; surgieron
polmicas interminables en torno al carcter patriarcal o matriarcal de
las primeras sociedades; el etnocentrismo empez a medrar cuando la
cristiandad y la raza aria aparecieron como el summum del pro-
greso humano. Las costumbres fueron arrancadas de su contexto cul-
tural y comparadas indiscriminadamente por antroplogos de sa-
lm> que nunca haban visto de cerca a los salvajes objeto de sus es-
tudios. Y, sin embargo, se olvida con facilidad lo perceptivos que fue-
ron muchos de aquellos estudios. Cualesquiera que fueran sus defectos,
los evolucionistas sentaron las bases para la moderna antropologa cien-
tfica (Fig. 1).
Antes de este perodo, la tradicin, que se remontaba hasta Platn
y que pasando por Aristteles, Hobbes, Rousseau y la mayora de los
filsofos polticos llegaba (pero no inclua) a Marx, consideraba que el
gobierno y la poltica eran productos de la civilizacin, y que los esta-
dios inferiores se caracterizaban por la anarqua. Uno de los primeros
en poner en cuestin este punto de vista, con pruebas de peso, fue
Sir Henry Maine, quien, en Ancient Law (1861) postul que la organi-
zacin de la sociedad primitiva se basaba en las lneas del parentesco,
era patriarcal, y se rega por prohibiciones sagradas. La evolucin ten-
da hacia la secularizacin y hacia una organizacin basada no ya en el
parentesco, sino en la territorialidad -la contigidad local- que
serva de base para la accin poltica.
Esta importante sugerencia de Maine, segn la cual el parentesco
poda ser una estructura sociopoltica primaria, fue desarrollada por
Lewis Henry Morgan en Ancient Society (1877). Margan haba estu-
diado de cerca los indios iroqueses del estado de Nueva York y haba
quedado fascinado por su terminologa del parentesco, terminologa
muy diferente de la utilizada en los pases de la Europa Occidental,
pero muy similar a la empleada en otras partes del mundo. Su des-
cripcin y categorizacin de los sistemas de parentesco fueron, en s
mismos, una contribucin permanente, pero antes de que pudieran
ganar aceptacin, tuvieron que adecuarse al tipo de marco terico ms
Fig. l. A rbol genealgico de la antropologa poltica
4 ANTROPOLOGIA POLITICA
popular de aquel momento. Margan desarroll una secuencia evolutiva
basada en los modos de subsistencia, cuyos estadios denomin salva-
jismo, barbarie y civilizacin. Estos trminos tan toscamente
connotativos se traducen de hecho bastante bien a sus equivalentes mo-
dernos: sociedades basadas en la caza/recoleccin, en la horticultura
y en la agricultura avanzada. Margan, al igual que otros de su poca,
empez con el postulado de la unidad psquica de la humanidad
-la creencia de que haba un origen comn y un desarrollo paralelo
en todo el mundo- pero no pudo desarrollar la idea hasta sus ltimas
consecuencias antirracistas y acabara admitiendo que los arios estaban
naturalmente en la corriente principal del progreso histrico (Margan
1877: 533).
El anlisis particularmente elaborado que hizo Margan del paren-
tesco le permiti ampliar las ideas esbozadas por Maine. La organiza-
cin social habra empezado con la horda promiscua que se habra
convertido, luego, en unidades basadas en el parentesco y organizadas
segn reglas sexuales -es decir, matrimonios cruzados entre un conjun-
to de hermanos con otro de hermanas (esto fue una primera concepcin
de lo que hoy se conoce por matrimonio de primos cruzados). Al
poner el acento en el rol de la exogamia (matrimonio fuera del grupo
social), estaba bosquejando ya la concepcin de los vnculos intergru-
pales establecidos por medio del matrimonio, que, tres cuartos de siglo
ms tarde, se convertira en la teora de las alianzas de los estruc-
turalistas franceses. La creciente restriccin a la gama de posibles pa-
rejas para el matrimonio derivara en la formacin de la gens (es decir,
de clanes), que coadyuvara a la creacin de unidades cada vez ms
extensas hasta alcanzar la confederacin de tribus. La estructura socio-
poltica en este estadio es igualitaria y est basada en una red de rela-
ciones imerpersonales. (Dejando de lado la horda promiscua, res-
ponde bastante bien a la descripcin de la confederacin iroquesa, aun-
que no exista apenas razn para generalizarla a nivel del proceso evo-
lutivo universal.) La especializacin de la esfera poltica no aparece
hasta que la plena domesticacin de plantas y animales crea el suficien-
te excedente para posibilitar ms tarde la urbanizacin y la propiedad
privada. El gobierno real, a partir d ~ entonces, se basa en el territorio
y en la propiedad.
Margan es blanco de casi todas las crticas dirigidas por las gene-
raciones posteriores contra el evolucionismo (con la salvedad, claro
est, de que l nunca fue un "antroplogo de saln", ya que haba
estudiado a los iroqueses de primera mano). Sin embargo, gran parte
de su pensamiento ha sido absorbido por la antropologa moderna. Esto
es particularmente cierto en relacin con la poltica. Aunque los antro-
plogos ya no hagan distincin entre grupos basados en el parentesco
y los basados en la territorialidad (todos los pueblos reconocen fron-
teras territoriales), estaba plenamente justificada la importancia que
El desarrollo de la antropologa poltica 5
daba Margan al parentesco como un medio primario de articulacin po-
ltica en los niveles de subsistencia de los pueblos cazadores-recolectores
y horticultores. Igualmente importante fue su descubrimiento de la
gens como un linaje corporativo en el que la toma de decisiones
corresponda slo a un reducido grupo con un antepasado comn por la
lnea de descendencia masculina o femenina. Otra de sus percepciones
duraderas fue la identificacin del igualitarismo en la sociedad primitiva
y la ausencia del concepto de propiedad privada. Todas estas ideas
contribuyeron a conformar la influencia ms eficaz de Margan: for-
maron las bases para The Origin 01 the Fami/y, Private Property and
the State (1891/1972) de Frederick Engels, la visin marxiana de la evo-
lucin del capitalismo.
La reaccin
La antropologa de prinCipiOs del siglo xx se caracteriz por dos
cambios fundamentales: el rechazo de la teora y del mtodo evolucio-
nistas, y el abismo creciente entre. los antroplogos de los Estados Uni-
dos y los de Inglaterra y Francia. En estos dos ltimos paises la con-
dena directa del evolucionismo fue rclativamente suave, pero se dio un
giro significativo en nuevas direcciones. Este giro parti del trabajo de
Emile Durkheim -en Francia desembocara en un estructuralismo cada
vez ms cognitivo que culminara en los trabajos de Claude Lvi-
Strauss; en Inglaterra propiciara la importancia creciente de los he-
chos sociales (y su correspondiente menosprecio por los aspectos psi-
colgicos de la cultura) y llevara a un punto de vista terico dominado
por las ideas de funcin y estructura. Durkheim apenas tuvo in-
fluencia en la antropologa cultural norteamericana dominada por el
historicismo1 de Franz Boas. Este sera categrico, y casi siempre
vehemente, en su condena del mtodo comparativo y de las grandes
generalizaciones de l derivadas. Boas daba prioridad a los minuciosos
estudios descriptivos de culturas concretas. La teora no lleg a desapa-
recer del todo, pero orientaciones tales como el difusionismo,
tomaron un cariz muy particularista, con los antroplogos de campo
pasando afias recogiendo los ms minsculos datos de la vida cotidiana
para registrarlos en enormes listas de rasgos culturales (uno tiene la
sospecha de que este tipo de investigacin declin de puro aburri-
miento). A pesar de que los antroplogos ingleses tendieron cada vez
ms hacia el estudio del parentesco, no se avanz mucho por lo que se
refiere a la dimensin poltica, si exceptuamos alguna espordica refe-
(1) En muchos manuales de antropologa cultural, Franz Boas suele verse incluido
dentro de la corriente difusionsta. La Escuela Historicista de Boas es conocida
tambn en el mundo angloparlanle con el nombre de Particularsmo Histrco.
6 ANTROPOLOGIA POLITICA
rencia a la solidaridad mecnica y orgnica de Durkheim. En los
Estados Unidos se avanz poco en trminos de una teora que permitie-
ra aislar el momento politico para su anlisis.
Una excepcin importante fue The Origin of the State (1927) de Ro-
bert Lowie. Para encontrar un marco que posibilitara tratar de lo pol-
tico, Lowie se vali de la anticuada teoria evolucionista. Empez,
creemos que correctamente, rechazando la evolucin unilineal propuesta
por sus predecesores; no exista evidencia de que todas las sociedades
hubieran pasado por estadios de desarrollo similares. Rechaz igual-
mente la afirmacin de Maine y de Margan segn la cual el orden pol-
tico primitivo se mantena slo en base a las relaciones personales. Era
ms bien el vnculo territorial, que Morgan habia considerado como
una caracterstica de la civilizacin, el que era universal, formando as
un puente entre la organizacin poltica primitiva y el estado. En un
libro anterior, Primitive Society (1920), Lowie haba reconocido la im-
portancia poltica de las asociaciones como forma de unin de grupos
que de otro modo hubieran permanecido dispersos, y las consider
como base del stado porque debilitaban los vnculos de sangre de los
grupos de parentesco. Ahora, en cambio, modificaba este punto de
vista, mostrando que las asociaciones podan ser tan separatistas
como las relaciones de parentesco. As, las asociaciones, que por su
naturaleza misma no podan ser ni centralizadoras ni disgregadoras,
necesitaban una autoridad de orden superior para conseguir un mayor
nivel de integracin.
La reciente afirmacin de Georges Balandier (1970) de que la an-
tropologia poltica concreta y explcita se desarroll durante los aos 20
es cierta slo hasta cierto punto. Algunas de las ideas de Lowie con-
servarn su validez: por ejemplo, que todas las asociaciones reconocen
un territorio propio; que los aumentos demogrficos y los conflictos
crecientes conllevan la creacin de estados; que la estratificacin de cla-
ses es un elemento clave en la escala evolutiva hacia el estado; y
que el elemento central del estado es el monopolio del poder coerci-
tivo. Aunque estos conceptos no fueran desarrollados suficientemente
para formar un modelo causal sistemtico, Lowie logr clarificar va-
rios temas, se hizo diversas preguntas cruciales y plante a la antropo-
loga un reto fascinante.
Por desgracia, el reto no fue recogido. El modismo evolucionista del
libro de Lowie, a pesar de negar el desarrollo unilineal, tuvo que pa-
recer lamentablemente anacrnico a sus compaeros, quienes crean
haber acabado de una vez por todas con el desatino evolucionista.
El comienzo de la antropologa poltica fue tambin su final: has-
ta 1940.
El desarrollo de la anlropolof.!,a polTica 7
Los funcionalistas britnicos
En la Inglaterra de los aos treinta luchaban por imponerse dos
ramas del funcionalismo. Una el funcionalismo psicobiolgico de
Bronislaw Malinowski, la otra el estructural-funcionalismo de A. R.
Radcliffe-Brown. Malinowski, considerado a menudo el fundador de las
tcnicas modernas del trabajo de campo a raz de su extensa investiga-
ci6n de las islas Trobieand, intent6 interpretar las instituciones cultura-
les como derivadas de algunas necesidades psicolgicas y biol6gicas b-
sicas. Aunque contribuy6 poco al desarrollo de la antropologa pol-
tica como tal, sus estudios sobre leyes, economa y religi6n -tal como
podan observarse sobre todo en las sociedades todava existentes, y no
en las hist6ricas- despej6 el camino para el tipo de especializaci6n que
ms tarde sera comn. El mtodo de la observaci6n participante de
Malinowski se convirti6 en modelo para toda una generaci6n de inves-
tigadores de campo britnicos, cuyos profundos anlisis de las socieda-
des africanas haran ms tarde que la antropologa poltica fuera una
subdisciplina con plena legitimidad. Pero sera la rama estructural de
Radcliffe-Brown, dentro del funcionalismo, la que acabara en ltima
instancia por imponerse en Inglaterra, donde las ctedras acadmicas
de Oxford, Londres o Manchester formaban algo muy parecido a
feudos te6ricos. Para Radcliffe-Brown una sociedad era un sistema de
equilibrio en el que cada parte funcionaba para sostener el conjunto
(sin eludir la evidente analoga orgnica). As exista una raz6n para que
las sociedades tuvieran que ser descritas desde arriba, registradas y
cartografiadas para mostrar c6mo sus varios elementos se entrelazaban.
Como veremos, esta aproximaci6n es atemporal ms que esttica -es
decir, no postula en realidad una sociedad inmutable o una sociedad
sin conflicto, sino que se centra ms bien en las normas, valores y
estructuras ideales que conforman el marco en el cual se desarrolla la
actividad.
La concentraci6n de la investigaci6n britnica en el Africa colonial
aliment6 esta orientaci6n te6rica y fue, a su vez, alimentada por ella.
Gran parte de los objetivos de aquellas investigaciones era informar a
las autoridades coloniales acerca de los sistema sociales bajo su control,
y ello afect6 tanto a la importancia como a la imagen de la antropo-
loga social. Por un lado, apenas se reconoci6 que las sociedades estu-
diadas por los antrop6logos hubieran sufrido un profundo cambio con
el colonialismo y con la Pax Britannica impuesta por las armas ingle-
sas. Exista tambin cierta tendencia a estudiar las jefaturas y los sis-
temas estatales algunos de los cuales, como los zules, se haban par-
cialmente integrado como reacci6n frente a la amenaza britnica.
Estos dos elementos, el estructural-funcionalismo y la experiencia
africana, aparecen conjuntamente en 1940 en un trabajo que, de un
solo golpe, creara la antropologa poltica moderna: African Political
r
8 ANTROPOLOGIA POLITICA
Systems, dirigido por Meyer Fortes y E. E. Evans-Pritchard. En la
introduccin ambos distinguen dos tipos de sistemas polticos africanos:
los que ostentan autoridad centralizada e instituciones jurdicas (estados
primitivos), y los que carecen de autoridad y esas instituciones (socieda-
des sin estado). Una diferencia fundamental entre ambos tipos de so-
ciedades es el papel del parentesco. La integracin y la toma de deci-
siones en sociedades sin estado se basa, en el nivel ms bajo, en gru-
pos de familias/bandas bilaterales y, en un nivel ms elevado, en gru-
pos corporativos de descendencia unilineal. Las sociedades con estado
son aquellas en que una organizacin administrativa rige o une a tales
grupos como base permanente de la estructura social. Esta tipologa
fue tachada ms tarde de demasiado simplista, pero las descripciones
detalladas del funcionamiento poltico de los linajes en varias socieda-
des concretas supusieron una contribucin importante y duradera. El
equilibrio social se presupona, de modo que el principal problema era
mostrar cmo los diversos grupos de intereses y conflictos mantenan
un equilibrio de fuerzas que daba como resultado una estructura social
estable. El poder integrador de la religin y del smbolo fue tambin
constatado, especialmente el papel del rito en la confirmacin y conso-
lidacin de los valores del grupo.
En su introduccin y sus ocho contribuciones etnogrficas African
Political Systems planteaba los problemas y sentaba los fundamentos
tericos, la metodologa y la polmica para ms de una dcada de in-
vestigacin de lo poltico en las sociedades preindustriales. La tipo-
loga original se fue matizando progresivamente. Por ejemplo, A. L.
Southall, en Alur Society (1953) cuestionaba la premisa de que los
sistemas segmentarios -aquellos en los que la autoridad se halla dis-
persa en manos de varios grupos- fueran siempre no centralizados
y citaba el ejemplo de una sociedad donde la organizacin por linajes
segmentarios al lado de un estado centralizado. Otros puse-
ron en duda que la segmentacin pudiera ser considerada como un fac-
tor de clasificacin, dado que incluso gobiernos centralizados estn seg-
mentados. Tampoco los linajes podan considerarse como base de todas
las sociedad sin estado, puesto que la gradacin por edades, las aso-
ciaciones secretas y los grupos rituales podan cruzan> las divisiones
de linaje para propiciar la accin poltica. A partir de la mera sugeren-
cia tipolgica de Fortes y Evans-Pritchard (no parece que ninguno de
ellos considerara su tipologa de aplicacin universal, ni squiera exce-
sivamente importante), las clasificaciones se fueron progresivamente re-
finando hasta que la taxonoma poltica lleg a convertirse virtualmente
en un campo de investigacin autnomo. El paradigma estructural-
funcionalista esttico perdurara a travs de diversos estudios en la me-
dida en que la vieja guardia -Evans-Pritchard, Raymond Firth, Daryll
Farde y Meyer Fortes- sigui ocupando, simultnea o sucesivamente,
las grandes ctedras acadmicas de la antropologa britnica. Ello no
El desarrollo de la af1lropologa poltica 9
quiere decir que la situacin en s misma fuera esttica; exista una
constante ebullicin segn prevalecieran los malinowskianos o los rad-
cliffe-brownianos, y dependiendo tambin de que el conflicto y el cam-
bio se fueran imponiendo con el rpido final del colonialismo africano.
La transici6n
A mediados de los aos cincuenta, tras una dcada de continuo
desmoronamiento, el edificio del estructural-funcionalismo mostraba
grietas en sus fundamentos. An no se vea razn suficiente para re-
pudiar completamente este paradigma, pero ya exista clara cons-
ciencia de que estaban ocurriendo cambios fundamentales.
Una importante contribucin en este sentido fue el libro de Edmund
Leach Political Systems of Highland Burma (1954), que constataba
un viraje hacia una forma ms dinmica de anlisis centrada en el
estudio de los procesos. En la zona de Kachin Hills, en 8irmania,
Leach descubri no uno sino tres sistemas polticos distintos: el sistema
semi-anrquico de los kachin gumlao, un sistema inestable intermedio,
el de los gumsa, y un estado centralizado a pequea escala, el estado
Shan. Los kachin y los shan eran comunidades ms o menos dife-
renciables, formadas cada una de ellas, a su vez, por muchos subgrupos
lingsticos, culturales y polticos, todos ellos formando de alguna ma-
nera un conjunto interrelacionado. No poda suponrsele ningn tipo
de equilibrio al sistema; en efecto, los gumsa y los gumlao aparecan
muchas veces intercambiables entre s. Para descubrir algn sentido a
sus observaciones, Leach los someti a los efectos restrictivos de un
modelo terico basado en un sistema de ideas apriorsticas cuyos
conceptos son tratados como si fueran parte de un sistema equilibrado
(Leach 1954: IX). Ello vena a reproducir lo que los pueblos mismos
hacan, dado que tambin ellos tenan un modelo cognitivo ideal para
sus propias sociedades, modelo expresado a travs del rito y del sim-
bolismo. Pero en realidad aquellos pueblos apenas se esforzaban en
ser fieles a su propia concepcin del como si acerca de su propio
comportamiento, y mucho menos a la concepcin del antroplogo.
Estas ideas son similares a las del estructuralismo mentalista de Claude
Lvi-Strauss (a quien Leach ayudara ms tarde a introducirse en la an-
tropologa anglosajona), y existen referencias al registro cognitivo
que se convertira luego en tema central de la antropologa psicolgica
americana. De importancia inmediata para el estudio de la poltica
fue, sin embargo, la clara diferenciacin entre la estructura poltica
abstracta y la realidad poltica con pies en el suelo. Y tambin casi
crucial ser}a el que Leach finalmente sacara la antropologa pol-
tIca fuera de Africa y la liberara de las sociedades monolinges relati-
vamente coherentes a las que haba sido confinada.
r
10 ANTROPOI ()(,J'" 1'( 1I III( '"
Mielllr;l' 1;1111<1, \1;1\ ;Ihria nuevos caminos, En el capitu-
lo qlle dedil" ;1 1"" Ildlll" l'll ,l.1rican Political Systems, y en sus libros
( 'nll(lm tl/ltI ( '(lII/11t1 /11 ,l/Ka (1')56) YOrder and Rebe//ion in Tribal
1///((/ (1'1',1)), de,arl'Oll la idea de que el equilibrio no es ni
"',1,1111 <1 1II ''',1,11>1", \111<1 que ,urge de un proceso dialctico progresivo
"11,1 '1111' 1,\ \<llllllll", delltro de una red de relaciones son absorbidos
1'<11 (,' 1111"I'l.ld<l' l'll) otra red de relaciones: lealtades entrecruzadas
11l'11,kll ,1 111111 ;d conjunto de la sociedad para resolver las disputas
,'1111<' 1,,\ ,1'111J1()\ locales; los hechizos de los brujos desplazan las hos-
1r11<l.ld", dClllro del grupo de forma que no represente una amenaza
I',II; l" ,\tcma; el apartheid en Sudfrica, en tanto que separa radi-
l,lIlllCllle a blancos y negros, lo que hace en ltima instancia es cohe-
\I,lll\r a ambos grupos en torno a si mismos. La mxima romana de
divide y vencers se reformula inteligentemellle como divide y
cohesiona. Politicamente esto es especialmente evidellle en los rituales
africanos de la rebelin en los que, peridicamente, el rey tiene que
vestirse de pobre o actuar como un payaso, es sacrificado simblica-
mente, o es expuesto sin ambages alodio y a los insultos por parte
de su pueblo. Para Gluckman estos rituales no son mera catarsis'
son la confirmacin simblica de la prioridad del sistema sobre ei
individuo, de la dignidad real sobre cualquier rey concreto.
En este sentido, tanto Leach como Gluckman son figuras de tran-
sicin, todavia enraizados en el estructural-funcionalismo de los aos
treinta y cuarenta, elaborando argumentos cada vez ms inteligentes
en defensa de la teoria del equilibrio; pero al mismo tiempo dan un
paso de gigante hacia un nuevo paradigma. Gluckman como fundador
y catedrtico del departamento de antropologia de la Universidad de
Manchester, veria sus ideas ampliamente desarrolladas por sus disc-
pulos, conocidos colectivamente como <da Escuela de Manchesten>; una
expresin que vino a representar una nueva orientacin vis-a-vis de la
sociedad basada no en la estructura y la funcin, sino en el proceso
y el conflicto.
Los Neoevolucionistas
Sin duda alguna, Inglaterra domin la antropologa poltica durante
sus dos primeras dcadas de existencia. Entre tanto, en los Estados
Unidos se estaba incubando una antropologa poltica incipiente muy
distinta. El evolucionismo, proscrito haca tiempo, por decreto boa-
siano, de cualquier estudio que se preciara de la humanidad, iniciaba
un lento y no del todo respetable resurgir gracias a los escritos de
Leslie White y de Julian Steward. White (1943, 1959) desarroll una
compleja secuencia que a travs de la intensificacin de la agricul-
tura conduca hasta la propiedad privada, la especializacin, la estra-
El desarrollo de la anlropolORa pollica 11
tificacin de clases, la centralizacin politica, etc. Muchas cosas las
explic a un nivel de generalizacin tan alto que White se convirti
en blanco fcil para quienes le acusaron de limitarse a reavivar la
teoria unilineal del siglo XIX. Y el uso del trmino multilineal por
parte de Steward (1965) para definir su propia teoria, sirvi tan slo
para validar una dicotomia innecesaria. De hecho ningn evolucionista
serio habia defendido nunca una teoria realmente unilineal (Harris
1968: 171-173). Pero la situacin no se clarific hasta que la dico-
tomia unilinealidad-multilinealidad fue reemplazada por los conceptos
complementarios de evolucin general y evolucin especfica, el
nivel ms alto refirindose a procesos evolutivos tales como una
mayor especializacin o la intensificacin de la produccin, y el ms
bajo a la secuencia histrica de las formas (Sahlins & Service 1960).
Con esta clasificacin, la antropologia evolucionista quedaba en liber-
tad de movimiento, sin las pesadas trabas de unas dificultades que,
ms que sustantivas, eran semnticas.
Asi pus, al revs que sus colegas ingleses, los antroplogos poli-
ticos americanos empezaron ya con la idea del cambio -a escala pano-
rmica- en un contexto fundamentalmente ecolgico y materialista.
White mide la evolucin en trminos de la eficacia energtica, y con-
sidera la tecnologia como cl motor primario. La ecologia cultural
de Steward se centraba en el ncleo cultural -es decir, principal-
mente las disposiciones econmicas y de subsistencia que determinan
en gran medida la estructura social y la ideologia. Las diferencias
entre la antropologa britnica y la americana eran profundas, pero
tambin se han exagerado. Por ejemplo, el estudio de los indios
comanches llevado a cabo por E. Adamson Hoebel en 1940, una de
las primeras etnografas politicas americanas, no era ni evolucionista
ni materialista. Durante los aos cuarenta y cincuenta, y hasta entra-
dos los sesenta, existi en los Estados Unidos una poderosa corriente
de estructural-funcionalismo. Pero la antropologa especficamente
americana era radicalmente distinta de la antropologa especficamente
britnica hasta el punto de que por lo general apenas existi comu-
, ,
nicacin entre ambas.
Evolucin poltica muy pronto se convirti casi en sinnimo de
clasificacin poltica. Los dos principales trabajos evolucionistas de
aquel perodo, Primitive Social Organization de Elman Service (1962),
y The Evolution 01 Po/itical Society de Morton Fried (1967), eran
ms taoXonmicos y descriptivos que causales; se daba ms importancia
a las caractersticas de los distintos niveles de integracin socio-cul-
tural que a los factores causales que propiciaban la evolucin de un
nivel a otro. Teoras causales no faltaban, pero procedan ms de la
arqueologa que de la antropologa cultural. Muchos eminentes arque-
logos dedicaron su carrera al estudio de los procesos implicados en
la evolucin de las sociedades estatales. Ambas tendencias, la arqueo-
12 ANTROPOLOGIA POLITICA
lgica y la cultural, que originariamente habian ido por caminos pa-
ralelos, se unieron en Origins of the State and Civilization de Service
(1975). La evolucin politica sigue siendo un campo de estudio en .con-
tintlo avance, pero ya no puede pretender ser el centro principal
de la antropologa politica americana -orientaciones tales como la pro-
cesual y la de la toma de decisiones han cruzado el Atlntico desde
Inglaterra.
Proceso y toma de decisiones
Max Gluckman haba coqueteado con el anlisis de situaciones
relativas a personas individuales, a diferencia del habitual anlisis
etnogrfico centrado en las normas del grupo o en las estructuras
sociales. Elaborando algo ms ese experimento, Victor Turner, en
Schism & Continuity in an African Society (1957), sigui a un solo
individuo a travs de una serie de psicodramas sociales en los
se desvelaban las manipulaciones personales y comunitarias de los pre-
ceptos y valores. Al nfasis dado por Gluckman y Leach al proceso
cultural y al conflicto, se aada un nuevo elemento -la toma indi-
vidual de decisiones observada en situaciones de crisis.
El tardo descubrimient'o de que el mundo est en continuo movi-
miento propici el vigoroso repudio del estructural-funcionalismo, casi
igual al que haba borrado del mapa al evolucionismo con el cambio
de siglo. Estructura y funcin se convirtieron en trminos arcaicos
y fueron sustituidos por los de proceso, conflicto, faccin, lu-
cha, estrategia manipulativa y otros. Tal como Janet Bujra lo ha
expresado en pocas palabras:
Para los primeros funcionalistas, la premisa era que la unidad social
constitua el estado normal de las cosas, mientras que el conflicto repre-
sentaba una situacin problemtica que no encajaba fcilmente en su mar-
co terico. Estudos ms recientes sobre el comportamiento poltico, sin
parecen indicar que el conflicto es precisamente la norma, y que
es la unidad social la que es mucho ms difcil de explicar (Bujra 1973:43).
El hecho de que conflicto y acuerdo, unidad y desunin, pudiesen
representar dos caras de la misma moneda, como Gluckman haba
apuntado, fue momentneamente olvidado.
El cambio de la teora estructuralista a la teora procesual tuvo
su correlacin objetiva en la disolucin de la falsa estabilidad impues-
ta por el colonialismo en Africa. Con el surgimiento de las nacio-
nes-estado postcoloniales y con la incorporacin de las sociedades
tribales en organizaciones polticas ms amplias, surgieron 'nuevos pro-
blemas. La poltica primitiva ya no poda ser considerada como
existiendo dentro de un sistema cerrado; el concepto restrictivo de
El desarrollo de la antropologa poltica 13
sistema poltico fue sustituido por el ms amplio de terreno
sociopoltico. Por otro lado el estudio intensivo de situaciones con-
cretas dio origen al concepto ms reducido de arena politica,
en el que individuos y grupos politicos luchan por el poder y el
liderazgo.
Aunque muchas de estas ideas estn resumidas en trabajos como el
de Balandier, Political Anlhropology (1970) o como la introduccin
de Swartz, Turner & Tuden al trabajo colectivo editado con el mis-
mo ttulo (1966), sera errneo considerar que la teora procesual
es coherente. Muchas etnografas que ponen de relieve el proceso
cultural, siguen centradas en las normas y en las instituciones. La
teora que toma al individuo como objeto central, la de la toma de
decisiones -conocida habitualmente como la teora de la accin-
es una subdivisin un tanto aparte de la aun menos coherente
teora procesual.
La teora procesual ha propiciado el dilogo transatlntico, di-
logo que fue silenciado, por no decir otra cosa, durante 'el apogeo
del estructural-funcionalismo. Lderes americanos de la antropologa
politica tales como Marc Swartz y Ronald Cohen han mostrado tan
slo un inters transitorio por el evolucionismo o por la tipologa evo-
lucionista, pero se han unido a los ingleses en lo que hoy constituye
una tendencia verdaderamente internacional, una tendencia que de-
muestra su utilidad no slo para el anlisis de la poltica en los grupos
tribales sino tambin para la de los estados industriales modernos.
14 ANTROPOLOGlA POLlTlCA
LECTURAS RECOMENDADAS
HARRIS, MARVIN. The Rise of Anthropological Theory (New York: Thomas
Crowell, 1968).
La orientacin implacablemente materialista de Harris es exasperante cuan-
do es a teoras con las que el autor no simpatiza. Sin embargo,
volu.mmoso trabajo es impresionante en alcance y erudicin, y ameno
mcluso s\ no se est de acuerdo con el anlisis. Aunque Harris no Irata de
antropologia politica en concreto, proporciona el contexto en que la antropo-
logia politica debe entenderse.
KUPER, ADAM. Anthropologists alld Anthropology: The British School 1922-
1972 (New York: Pica Press, 1973).
La antropologia politica tuvo sus origenes en el estructural-funcionalismo
britnico. No conozco libro alguno que presente ms claramente una visin
g.eneral de esta escuela y de sus criticos. Tambin incorpora fascinantes biogra-
flas y retratos personales de eminencias tales como E. E. Evans-Pritchard,
E. R. Leach y Max Gluckman.
2
Tipos de sistemas
preindustriales
polticos
MAIR, Lucy. Primitive Government (Bloomington: Indiana University Press,
1962).
E.ste libro, dedicado exclusivamente a Africa, es uno de los pocos trabajos
que mtentan trazatr una visin panormica general de la politica en las socie-
dades preindustriales desde el punto de vista del estructuralismo britnico. Sin
embargo, las generalizaciones de la autora se pierden a veces en millares de
pequefios ejemplos que se suceden a otros con una rapidez que ms que acla-
rar, confunden.
Ningn antroplogo est ms expuesto a la amenaza del bongo-
bongosmo que el que se atreve a clasificar. (Como se recordar,
cualquier generalizacin que se haga en el campo de la antropologia,
se expone a que algn investigador proteste diciendo: Ah! pero es que
en la tribu Bongo-Bongo lo hacen diferente!) Resulta ms seguro de-
cir que cuando se trata de crear tipologias de sistemas sociales, esta
clase de tribus heterodoxas abundan. En cierta ocasin un conocido
antroplogo britnico, Edlllund Leach, lleg a comparar prcticamente
todos los intentos de clasificacin antropolgica con la prosaica aficin
a coleccionar mariposas, dado que las tipologias resultantes no tenian
mayor sentido que, digamos, agrupar conjuntamente todas las maripo-
sas de color azul (Leaeh 1961).
Aunque slo unos pocos antroplogos estn indiscutiblemente de
acuerdo, puede decirse que la clasificacin ha sido un objeto central
de la investigacin desde el momento en que lo politico qued constitu-
ido en instancia aparte, como un subsistema susceptible de atencin es-
pecifica. Los resultados de cuarenta aos de un progresivo perfecciona-
miento de la tipologa politica no pueden satisfacer por completo a todo
el mundo, pero no cabe esperar ms cuando algo tan fluido e imper-
ceptible como la sociedad se \e encasillado en una seric de comparti-
16 ANTROPOLOGIA POLITICA
'"
;r; '1::
'" os
. ~ e
c:
'"
:J
E
00
'" t/l
<n
os
>
;;;
'0
o
<
.5
'0
os-
u os
~ =
~ ':
:;;
U.J
o
os
. ~ '"
"'"O
- ~
<n-
c: os
"'.o
o
'"
~ E
U"O
os o
E :t
...;
~ c:
.....
'" os
<:ti
tiicJ
'"
u
"
'E
Jl
'"
. ~
t/l
o
r.:
00
1
~
c:
E!
~
':
Cl. u..
. ~
0\
'"
t
<:ti
i
I
os
v;
c:
'" . ~ .
<n
VI
Vi
"' ....
~
tt
"'
;;
u..
Tipos de sistemas polticos preindustriales 17
mentas estancos. Aun asi. sl)rprendentemente, se ha llegado a un rela-
tivo acuerdo acerca de un sistema general de clasificacin (Fig. 2)
aparentemente avalado por la contrastacin cuantitativa intercultural.
La clasificacin sinttica de la figura 2 se basa en los medios de inte-
gracin politica, en el acceso a puestos de lider.azgo y en el mtodo de
la toma de decisiones por parte del grupo. Con estos criterios, los sis-
temas centrafizados parecen relativamente uniformes, pero si se utilizan
otras variables, pueden surgir muchos otros subtipos (la tabla 3 ofrece
una clasificacin de los estados primitivos basada en el grado de
complejidad).
Una clasificacin as resulta posible porque una sociedad no es
simplemente de seres humanos individuales, como tampoco una casa
es slo un conglomerado de maderos, ladrillos y clavos. Dos casas cons-
truidas con diferentes materiales pero con planos similares sern eviden-
temente mucho ms parecidas que otras dos casas hechas con el mismo
material pero con planos distintos (digamos una casa urbana y una casa
de campo). De igual modo no podramos encontrar la misma arquitec-
tura en el rtico que en el trpico, en los pueblos pastores nuer de
Africa que en la moderna Suecia industrial. Resumiendo, una casa viene
definida en lrminus de su distribucin interior y no de sus compo-
nentes, y sa estar influida por su entorno fsico y por el nivel de
tecnologa del pueblo que la haya diseado.
La comparacin puede resultar furzada, pero nos ayuda a recurdar
algo similar cuando manejamos clasificaciones antropolgicas. Si si-
tuamos a los bosquimanos del desierto de Kalahari en la misma catego-
ra poltica (la de bandas) que los indios shoshone de Utah del si-
glo XIX, tendriamos que hacerlo sobre la suposicin de que la adapta-
cin de los cazadores-recolectores a un medio rido da origen a unas
caractersticas sociales concretas, tales como los grupos igualitarios sin
lder formal y con un sistema de intercambio econmico basado en la
reciprucidad. Las relaciones seran evidentemente causales, pero deter-
minar exactamente cmo un elemento de un sistema es causa de otro
resulta ms difcil de lo que pudiera parecer. Un hbitat rido y, por
consiguiente, una relativa escasez de agua y alimentos, puede ser causa
de bajas densidades de poblacin y, por tanto, causa de un tipo flexi-
ble de organizacin social en pequeos grupos? Puede ser. Pero noso-
tros solemos considerar una causa como algo activo, mientras que el
habitat sera algo que, de alguna manera, est siempre ah. Adems,
las relaciones entre la sociedad y el medio son las de un constante
feedback; los pueblos no slo se adaptan a su entorno, sino que adems
cambian su m u ~ o fsico y social de acuerdo con sus propias necesida-
des. Dicho de otro modo, al clasificar sistemas sociales resulta muchas
veces ms productivo pensar en trminos de relaciones estructurales, en
el sentido de que un elemento implica lgicamente al otro. Una tipo-
loga til sera, pues, aquella que determina sistemas, es decir, unda-
18 ANTROPOLOGIA POLlTICA
des con sus partes estructuralmente interrelacionadas de tal forma que,
a partir de la especificacin de un elemento, se puedan predecir otros
elementos.
Sin embargo, no nos cansaremos de repetir que las interrelaciones
entre rasgos sociales (p. ej., entre las jefaturas y el parentesco unili-
neal) representan tan slo probabilidades estadsticas. Para volver a
nuestra analoga con la casa, quiz las casas de campo podrian c1asi-
fcarse todas juntas con toda legitmidad, pero tambin cabra esperar,
dentro del estilo general, una enorme gama de varaciones de detalle.
A diferencia de las teoras de la cultura estrictamente materialistas,
el medio y la tecnologa no parecen determinar la estructura social y
la ideologa, sino ms bien limitar la gama de posibilidades.
La tabla 1 apunta algunas de las caracteristicas sociales y econ-
micas que podramos razonablemente asociar con cada uno de los tipos
polticos fundamentales. Pero, como toda tabla de esta indole, debe
mirarse con ciertas reservas. Primero, no es de esperar que ninguna so-
ciedad encaje con todas las caractersticas propias de su tipo, del mis-
mo modo que nadie espera encontrarse con el perfect amercano medio
que mida 1,78 m, pese 80 kgs, sea protestante, gane 15.000 $ al ao
y tenga 1,44 hjos. Segundo, lo que la tabla muestra en realidad es el
.grado de complejidad cultural; no se infiera, pues, que la tipologa
poltica es la base determnante slo porque los principales epgra-
fes sean las de banda, trbu, jefatura y estado. S este libro
versase sobre el parentesco y no sobre la poltica, los titulas podran
muy bien ser bilateral, patrlineal, matrlneal, etc. Tercero, no
debe olvidarse que certas caractersticas son mejores indicadores que
otras. Por extrao que parezca, el nivel de subsistencia es un indcador
muy malo de la organizacn social. Estadstcamente el mejor y ms
slido detector de los tipos polticos, del parentesco, de la religin y
simlares, es la densidad de poblacin (que no se incluye en la tabla,
porque se presupone un aumento de densidad demogrfca desde la
banda hasta el estado). Cuarto, una tabla de esta clase, por su msma
naturaleza, implca que cada uno de estos tipos sea completamente dis-
tinto del otro, cuando en realidad estos tipos se dstrbuyen como pun-
tos a lo largo de un continuum. Quinto, no vaya a creerse tampoco
que un nvel de complejidad cultural ms alto deje atrs todas las ca-
ractersticas de los niveles nferores (la recprocdad, por ejemplo, es un
meda sgnifcatvo de intercambo en todas las sociedades), n que la
complejdad cultural sea simplemente acumulativa (los sstemas bilatera-
les de parentesco aparecen tanto en los niveles ms simples como en los
ms complejos, pero son susttuidos por el parentesco unlneal en los
nveles ntermedos). Por ltimo, debe hacerse especial mencn del caso
de la relign; aqu encontramos una estrecha relacn entre complej-
dad cultural y organizacin religiosa, pero poca o ninguna relacin con
respecto al sistema de creencias (es por ello que no se mencionan en la
Tipos de sistemas polticos preindustriales 19
tabla la magia, el animismo, el pl1liteismo, el monoteismo, etc.). Si
estas precauciones se mantienen presentes, la tabla puede proporcionar
un til sumario de las caractersticas de los sistemas polticos preindus-
triales.
Sistemas no centralizados
Muchos de los grupos estudiados por los antroplogos apenas tienen
lo que podria llamarse gobierno, al.menos no en el sentido de una
lite poltica permanente. En la mayora de estos sistemas tradicionales,
el poder es temporal y fragmentario, y est repartido entre familias,
bandas, linajes y \arias asociaciones. Temporalmente pueden formarse
grupos polticos ms amplios para hacer frente a alguna amenaza,
por ejemplo, vecinos belicosos, pero estos grupos se disgregan una vez
superado el problema. Asi pues, la mejor forma de considerar estos
sistemas sociales no es tanto que sociedades permanentemente o ~ g a - .
nizadas, sino como grupos fluidos que, durante perodos cortos o lar-
gos, a veces por temporadas, otras casi por azar, se unen para formar
unidades tribales ms extensas, para luego desintegrarse en unidades
ms pequeas, que a su vez pueden ser divisibles. Si bien lo poltico
es algo constante en estas sociedades, presente tanto en la bsqueda
individual de apoyo para alcanzar puestos de liderazgo, como en la
lOma de decisiones pblicas y en la defensa del territorio, nunca se ma-
nifiesta a travs del monopolio de la fuerza coercitiva ni a travs de
ninguna forma de sistema econmico centralizado basado en impuestos
o tributos. Pueden existir grandes diferencias en cuanto al status indi-
vidual, pero muy pocas que indiquen una estratificacin de clases, por
lo que estos sistemas, aunque sean igualitarios en sentido real slo en
los niveles inferiores -el de los cazadores-recolectores-, si parecen
ms democrticos, en aspectos como la toma de decisones y el acce-
so al liderazgo, que grupos ms centralizados.
Las bandas
Una de las conclusiones bsicas de la Conferencia de 1965 acer-
ca de la organizacin de las bandas fue que el trmino banda
aunque todava de utilidad, se venia aplicando indistintamente a gru:
pos tan diversos como los de un tamao medio de 25 miembros,
o a los de 300 o 400, convrtindolo as en un trmino prctica-
mente sin sentido. Tambin se dijo que los elementos que siempre
haban caracterizado definitivamente a las bandas -movilidad segn
las estaciones, falta de estructuras centralizadas de autoridad y eco-
noma cazadora-recolectora- no eran suficientemente restrictivos pa-
Tabla 1: Sistemas polticos preindustriales: una tpologa evolutiva
IV
O
No centralizados Cell/ralizadus
FUENTES: Abrahamson 1969; Carniero 1970; Eisenstadt 1959: Fried 1967; Le\inson y Malone 1980; Lomax y Arensberg 1977; Service 1971.
Tipo de
subsistencia
Tipo de
liderazgo
Tipo e importancia
del parentesco
Principales medios
de integracin
social
Sucesin
poltica
Principales formas
de intercambio
econmico
Estratificacin
social
Posesin de
propiedad
Ley y control
legtimo de la
fuerza
Religin
Ejemplos actuales
y contemporneos
Ejemplos histricos
y prehistricos
Banda
Cazadores-recolectores; domes-
ticacin escasa o inexistente
Lideres informales y provisio-
nales; pueden tener un cabecilla
que acte como rbitro en la
toma colectiva de decisiones
Parentesco bilateral, con rela-
ciones de parentesco usadas de
forma diferenciada cuando elta-
mao y la composici6n de las
bandas cambian
Alianzas matrimoniales propi-
cian grupos mayores; bandas
unidas por parentesco y familia;
independencia econ6mica basa-
da en la reciprocidad
Puede haber cabecilla heredita-
rio, pero el liderazgo real recae
en aquellos con especiales cono-
cimientos o capacidades
Reciprocidad
Igualitaria
Escaso o nulo sentido de la pro-
piedad personal
Sin leyes formales ni castigos;
el derecho al uso de la fuerza es
comunitario
Sin sacerdocio ni profesionales
religiosos; chamanismo
Los bosquimanos !kung(Africa)
los pigmeos (Africa)
los esquimales (Canad, Alaska)
los shoshone (Estados Unidos)
Prcticamente todas las socie-
dades paleolit icas
Tribu
Agricultura extensiva (horlicul-
tu ra) y past oreo
Cabecilla carismtico sin PO-
der)) pero con cierta autoridad
en la toma colectiva de deci-
siones
El parentesco unilineal (patrili-
neal o matrilineal) puede ser la
estruct ura bsica de la sociedad
Fratrias pantribales basadas en
el parentesco, las asociaciones
voluntarias y/o grupos de eda-
des
Sin medios formales de sucesin
politica
Reciprocidad: el comercio pue-
de estar ms desarrollado que
en las bandas
Igualitaria
Propiedad comunal (linaje o
clan) de las tierras de cultivo y
del ganado
Sin leyes ni castigos formales;
el derecho al uso de la fuerza
pertenece al linaje, clan o aso-
ciacin
Chamanismo; fuerte acento en
los ritos de iniciacin y otros ri-
tos de transici6n que unen a
unos linajes con otros
Los kpelle (frica Occidental);
los yanomamo (Venezuela); los
nuer (Sudn), los cheyenne (Es-
tados Unidos)
Los iroqueses (Estados Unidos).
El Valle de Oaxaca (Mxico),
1500-1000 a.e.
lefalura
Agricultura extensiva; pesca in-
tensiva
Jefe carismtico con poder li-
mitaJo basado en la distribuci6n
de benefidos a ~ u s partidarios
Unilineal, con alguno bilateral;
grupos de descendencia jerar
quizados segn el status
Integraci6n a travs de la lealtad
al jefe, de linaje, jerarquizados
y de asociaciones voluntarias
Cargo de jefe no directamente
heredado, pero el jefe debe per-
Icncccr a un linaje de alto
rango
Redist ribuci6n a t ra\ s del jefe;
re(iprocidad en los niveles infe-
riores
Rango (individual y de linaje)
Propiedad comunal de la tierra
en manos del linaje, pero fuerte
sentido de la propiedad privada
de titulos, nombres, privilegios,
objetos rituales, etc.
Puede haber leyes informales y
cast igos tipificados por romper
tabes; el jefe tiene un acceso
limitado a la coacci6n fisica
t'Oercion
Sacerdocio formal incipiente;
religin jerarquizada basada en
el culto a los antepasados
El Hawai precolonial, los kwa-
kiutl (Canad); los tikopia (Po-
linesia); los Dagurs (Mongolia)
Ashanti, Benin y Dahomey pre-
coloniales (frica); los monta-
eses de Escocia
Estadu
Agricultura intensiva
Lder soberano apoyado por
una burocracia aristocrtica
El estado exige lealtades quc
trascienden el parentesco; el ac-
ceso al poder se basa en grupos
de parentesco unilinealcs o bi-
laterales jerarquizados
Lealtades al estado dcsplazan
todas las dems de nivel infe-
rior; integracin a travs del co-
mercio y de la especializaci6n de
funciones
Sucesi6n hereditaria directa del
soberano; aumento de nombra-
mientos de burcratas
Redistribucin basada en tribu-
tos y/o impuestos formales;
mercados y comercio
Clases (clase dominante y clase
dominada como minimo)
Aumenta la propiedad privada
y la del estado en detrimento
de la propiedad comunal
Leyes y castigos formales; el es-
tado tiene el acceso legitimo y
absoluto al uso de la fuerza fi-
sica
Sacerdocio exclusivo y profesio-
nalizado que legitimiza y sacrali-
za al estado
Los ankole (Uganda), los jim
ma (Etiopia), los kachari (In-
dia), Volta (frica)
Los zules precoloniales (fri-
ca); los aztecas (Mxico), los
incas (Per), los sumerios (lrak)
>
z
-1
::o
O
"ti
O
r-
O
Cl
>
"ti
O
r-
j
n
>
...,
"6.
~
~
""
;;.
~
el
't.l
e
-
:
't.l
~
Si
~
:;
~ .
~
IV
-
22 ANTROPOLOGIA POLlTlCA
ra hacer automticamente comparables a estas unidades (Damas 1968).
Cabe pensar, sin embargo, que en esas pocas sociedades que no
tienen agricultura, ni animales domsticos de consumo, ni posibili-
dad de pesca durante todo el ao, existen tan slo pocas y limi-
tadas opciones culturales disponibles. Semejanzas entre las estructuras
social y politica en grupos tan abismalmente distantes como los es-
quimales canadienses y los aborigenes australianos hacen suponer que
la dependencia respecto de los frutos silvestres y animales sal\ajes,
el consiguiente nomadismo y las redistribuciones peridicas (segn las
estaciones) de poblacin fijan las posibilidades adaptativas dentro de
unos limites relativamente estrechos. Por ello la banda fue probable-
mente la forma corriente de organizacin social en el Paleolitico.
Las bandas suelen ser reducidas numricamente, quiz de 25 a
150 individuos, agrupados en familias nucleares. Aunque se de la di-
visin del trabajo segn edad y sexo, no existe prcticamente espe-
cializacin del conocimiento prctico, resultando asi que la unidad
del grupo ampliado es, en trminos de Emile Durkheim, mecnica,
esto es, basada en la costumbre, en la tradicin y en los valores
y simbolos comunes, ms que en una interdependencia de papeles
especializados. Una estricta exogamia obliga a alianzas matrimoniales
entre diferentes bandas, y este grupo ms amplio est tambin unido
tipicamente por medio del parentesco bilateral (transmitido por igual
a travs de padre y madre). Los linajes, entendidos como grupos
corporativos de descendencia con derechos territoriales, no serian sufi-
cientemente flexibles para posibilitar las constantes fluctuaciones de las
sociedades cazadoras-recolectoras.
Morton Frjed (1967) considera a estos grupos igualitarios en
trminos de economia, organizacin social y estructura politica. La
distribucin de alimentos y otros bienes indispensables se da en base
a un sistema muy rudimentario -el ms bajo en la escala- de re-
ciprocidad; se establecen vinculas dentro de la banda y entre bandas
distintas en base a relaciones sucesivas de reciprocidad. La organiza-
cin politica es tambin igualitaria hasta el extremo de que la toma
de decisiones incumbe, por lo general, a todo el grupo, y el acceso
a posiciones de liderazgo est igualmente abierta a todos los varones
de un determinado grupo de edad. El liderazgo, temporal, y que
cambia segn la situacin, se basa en las cualidades personales del
individuo y carece de todo poder coactivo. Un cabecilla o lider no
puede, de hecho, decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino que
debe actuar como rbitro del grupo, y en situaciones concretas quiz
tambin como experto asesor. Esta estructura social, la menos com-
pleja de todas las existentes-, todavia puede subdividirse en bandas
patriarcales, cumpuestas y an{mlalas. El lipl) patriarcal se
basa en la exogamia de la banda y en unas reglas matrimoniales
que obligan a la mujer a vivir con el grupo del marido. Este
Tipos de sistemas polticos preindustriales 23
tipo est tan extendido que Elman Senice (1962) lu consider{) cumo
un tipo casi inevitable de organizacin. Es ciertu que tiene la \en-
taja de la estabilidad para la banda, puesto que cada grupo se \e
enriquecido reridicamente cun nuevos miembros de fuera de la banda;
pero al mismo tiempo puede formar alianzas muy amplias por medio
del matrimonio y dispone de una considerable flexibilidad. Las bandas
compuestas fueron consideradas por Service corno el resultado del co-
lapso de las estructuras ratriarcales originales rpidamente diezmadas
por la enfermedad y la guerra tras su contacto con la civilizacin.
Se trata de un grupo endogmico, sin leyes de residencia matrimo-
nial, ms parecido a una aglomeracin de convivencia que a una
sociedad estructurada. En la categoria de an{mlalos encontramos a
los sllllshone de la Gran Cucnca y a los esquimales, ambos con
estructuras sociales tan fragmentadas que han sido identificados como
el ni\e1 familiar por excelencia de la integracin socio-cultural.
Los bosquimanos !Kung. La regin de Nyae Nyae del desierto
de Kalahari en el S.O. africano cubre, aproximadamente, unos
24.000 km", en los que se encuentran slo algunas charcas reducidas
de agua; no hay rios ni cursos de agua, ni aguas superficiales, si excep-
tuamos algunas lagunas poco profundas formadas durante la breve es-
tacin Ilu\iosa. Dentro de esta zona viven cerca de 1000 bosquimanos
!kung (el signo ! representa un chasquido de la lengua en la pro-
nunciacin) repartidos en 36 () 37 bandas. Aunque estn en el nivel
ms bajo del desarrollo tecnolgico, aunque confen en el palo escar-
bador y en lanzas con punta envenenada, y carguen con todas sus
magras posesiones durante sus constantes migraciones en busca de ali-
mentos y de agua, se han adaptado bien a un medio extremadamente
hostil. Un 80 % del alimento lo suministran las mujeres, que diaria-
mente recogen semillas, frutas, tubrculos, raices y otros diversos ali-
mentos silvestres. El resto de la subsistencia !kung procede de la caza,
que es una ocupacin exclusivamente masculina. Una variedad de gran-
des antlopes proporciona la mayor parle de la carne, aunque ocasio-
nalmente puedan tambin matar un bfalo o una jirafa. Una sola ban-
da llega a matar, al cabo del ao, de 15 a 18 de estos ejemplares
y la carne es compartida por todo el grupo.
A pesar de que no exista entre los !kung una esfera politica
independiente, tienen que resolverse diversos problemas politicos, tales
como la defensa del territorio, la proteccin y asignacin de agua,
y objetivos pblicos relativos a los movimientos y cazas colectivas de la
banda. Cada banda reclama para si un territorio que debe contar
necesariamente con un manantial permanente de agua a una distancia
razonable de los alimentos vegetales de consumo diario. Dentro de
este territorio se encuentran zonas frtiles espordicas -bosquecillos de
24 ANTROPOLOGIA POLlTICA
mangetti, sotos de arbustos de bayas, y fondos hmedos donde crecen
tubrculos con especial abundancia. Todo ello se considera de propie-
dad de la banda y es celosamente vigilado. Ocasionalmente se pro-
ducen incursiones en el territorio de otra banda. sobre todo durante
expediciones de caza, caso en el cual puede surgir la \iolencia; pero
las guerras, como tales, son desconocidas.
El puesto de cabecilla pasa de padre a hijo. La existencia de car-
gos politicos hereditarios contraviene nuestro principio segn el cual
todo individuo de una banda o sociedad igualitaria tiene las mismas
posibilidades de acceder al liderazgo. Sin embargo, la autoridad del
cabecilla se limita esencialmente al control de los recursos alimentarios
silvestres y del agua, a la planificacin y a la utilizacin de estos diver-
sos recursos y est a cargo de los movimientos del grupo de un rea
a otra denll p de los limites del territorio. Gran parte de estas activi-
dades viewn firmemente refrendadas por la costumbre, y las decisiones
importantes se adoptan por consenso del grupo; el cargo de cabecilla
es, pues, hasta cierto punto, simblico. Los visitantes tienen que pedir
permiso para poder acceder a la comida o al agua dentro del terri-
torio de la banda, pero la constumbre dictamina que todas las peticio-
nes razonables sean atendidas. El cargo de cabecilla comporta respon-
sabilidad sin recompensa, y dado que tambin el ideal de los !kung
es que ningn individuo est por encima de otro, se aspira muy raras
veces activamente a tales puestos.
E1 cabecilla heredero puede ser el lder real de la banda, pero puede
tambin no serlo. Si es demasiado joven o no tiene capacidad de lider,
este papel puede recaer en alguien con ms cualidades personales
para el liderazgo, de forma que d puesto oficial puede llegar a
ser prcticamente nominal. El liderazgo efectivo tambin varia segn
la situacin: una persona puede ser un lder excepcional para la caza,
pero tener poca autoridad en las decisiones pblicas, como por ejemplo
sobre cundo y dnde sentar o levantar campamento (Marshall 1967).
Los esquimales. A pesar de la amplitud del territorio habitado por
los esquimales (desde Siberia hasta Groenlandia), se les ha descrito
como notablemente parecidos entre si en organizacin poltica y social.
Los argumentos propios del determinismo ecolgico parecen, aqui,
especialmente tentadores, dado que los esquimales viven en una de las
regiones habitables por el hombre posiblemente ms hostiles de la
Tierra. Sus recursos alimentarios -principalmente el pescado, el carib
y la foca (los esquimales son los nicos pueblos de cazadores-recolec-
tores existentes que no dependen de los alimentos vegetales)- son
de temporada y ampliamente dispersos. lo cual, lgicamente, conlleva
densidades de poblacin bajas y nomadismo, amn de una organizacin
social extremadamente fluida basada en pequeas unidades de subsis-
tencia. ste es, de hecho, el retrato que tradicionalmente se hace de
Tipos de sistemas polticos preindustriales 25
la sociedad esquimal. La unidad bsica es la familia extendida, que
puede beneficiarse de las relaciones de parentesco bilaterales para jun-
tarse con otras familias y formar bandas temporales o incluso pobla-
dos segn que los recursos alimentarios aumenten o disminuyan a lo
largo del ao. Una unidad domstica puede llegar a incluir una familia
de doce, que subsiste por si misma durante parte del ao, pero que,
en otras pocas del ao, puede unirse a grupos de hasta 270 miembros.
El liderazgo fuera de la unidad domstica es muy elemental; un pobla-
do puede carecer, a veces, de cabecilla incluso, y si alguien tiene algo
de influencia es el chamn local, cuya autoridad no es coercitiva ni
cohesionadora. En la costa, el propietario de un bote ballenero tiene
autoridad ilimitada sobre su tripulacin durante el viaje y puede, por
el prestigi<) que le confiere su riqueza, mantener un relajado caci-
quismo sobre una comunidad, pero incluso en este caso la unidad del
grupo se mantiene no a travs del mando, sino de obligaciones rec-
procas convencionaliladas entre p<lrientes. Como en el caso de los
kung, el mantenimiento del orden procede de la fuerza de la cos-
tumbre y de la opinin pblica (Weyer 1959).
Aunque esta imagen de manual de los esquimales resulte quiz
ralonablemente exacta para muchos grupos, recientes investigaciones
revelan una mayor diversidad en sus formas sociales y polticas tradi-
cionales. El parentesco bilateral es sustituido en muchos lugares por pa-
trilinajes corporativos; las asociaciones masculinas estn a veces por
encima de las relaciones de parentesco como lJrganos decisorios; en al-
gunas lonas existen grandes asentamientos permanentes; y existen pro-
fundas diferencias entre los distintos tipos de liderazgo, desde virtua-
les jefaturas hasta la prctica ausencia de autoridad ms all del ca-
beza de familia. Parte de esa variacin es sin duda secundaria, y
obedece al prolongado contacto con agentes de la civilizacin occi-
dental: exploradores, tripulaciones balleneras, traficantes y misioneros.
~ i n embargo, esta diversidad si sugiere que la adaptacin de los ca-
zadores-recolectores posibilite una ms amplia gama de variaciones
sociopolticas de las que se describen en las tipologias actuales (Da-
mas 1968).
Las tribus
Si, de todo el vocabulario antropolgico, tuviera que seleccionar
la palabra con evidente menor sentido, escribia Morton Fried (1967),
<da de "tribu" superaria, si cabe, a la de "raza". La comparacin
es pertinente; el concepto de tribu, como el de rala, se utiliza
para referirse a una amplia gama de entidades que apenas tienen nada
en comn entre s.
Existen tres objeciones bsicas al concepto de tribu: 1) no a b a r c ~
26 ANTROPOLOGIA POLITICA
o no comprende un grupo diferenciado de sociedades que comparten
rasgos comunes entre si; 2) no es suficientemente distinto de otros
tipos -de las bandas o de las jefaturas, por ejemplo-; y 3) sugiere
un cierto grado de integracin social o al menos de vinculacin que,
muchas veces, es inexistente (Helm 1968).
Por qu, pues, sigue utilizndose todava este trmino? Hay ra-
zones tanto lgicas como empiricas. Primero, el trmino supone la
aceptacin de que tiene que haber una forma que haga de puente
entre las bandas cazadoras-recolectoras y los sistemas centralizados,
tanto por lo que se refiere a la complejidad sociopolitica como al
desarrollo evolutivo. En segundo lugar, estudios interculturales re-
velan ciertamente rasgos comunes entre, por lo menos, muchos de
estos grupos.
Las tribus son sistemas igualitarios no centralizados en los que la
autoridad est repartida entre varios grupos reaucidos; la unidad ms
amplia de la sociedad se establece a partir de una trama de relaciones
individuales y colectivas. Dado que estos grupos se basan en recursos
alimentarios domesticados, estn ms densamente poblados y son ms
sedentarios que las bandas cazadoras-recolectoras. Como en el caso
de las bandas, hay poca especializacin politica y econmica, si excep-
tuamos la divisin del trabajo sobre la base de la edad y el sexo, y
no existe profesionalizacin religiosa. Sin embargo, segn Elman
Service (1962) la cualidad definitoria de la tribu -lo que la distingue
de la banda- es la existencia de sodalidades pantribales que renen
a las diversas comunidades autosuficientes en grupos sociales ms
amplios. Una sodalidad es simplemente una asociacin formal o infor-
mal, tal como un grupo familiar, una congregacin o como los boy
scouls. En las sociedades tribales encontramos dos tipos de sodali-
dades: las que derivan del parentesco y las no derivadas. Las primeras
incluyen a los linajes -grupos cuya descendencia se traza o a travs
de la lnea masculina (patrilinaje), o de la femenina (matrilinaje)-
y a los clanes, que son grupos de linaje con una linea comn de des-
cendencia que se remonta a un antepasado, muchas veces mitico.
Las sodalidades que no derivan del parentesco incluyen una multitud
de asociaciones voluntarias e involuntarias.
Si consideramos las tribus segn los tipos de sodalidad que las
unen, o segn quin toma las decisiones en nombre del grupo, encon-
tramos que aparecen inmediatamente varios subtipos. Incluso alli donde
se evidencian otras formas de sodalidades, el parentesco ser casi in-
variablemente un elemento importante de integracin social. Una forma
de organizacin politica basada en el parentesco es el linaje segmen-
tario, muy comn en frica, en el que varios grupos de poblados
autnomos pueden unirse entre si para formar unidades cada vez ms
amplias con fines rituales o defensi\os contra alguna amenaza comn.
PUl' cjcmpll). llIuchas socil'dadcs Irihales l'sl:1ll cl)nstituidas plH" asocia-
Tipos de sistemas polticos preindustriales 27
ciones que cortocircuitan las tradicionales lineas de parentesco. En los
sistemas basados en los grupos de edad, el grupo que se inici junto
en la rlllbertad furmar una sodalidad continuada que adoptar dife-
rentes funciones en la medida en que pase de un grupo de edad a otro.
Por eje(llplo (si el grupo es masculino), en tanto que jl)\CneS, forma-
rn una sociedad guerrera, y ms adelante, ya viejos, se cOIl\ertirn
en el cuerpo dirigente de la comunidad. En otras tribus, como la de
los indios americanos de las praderas, las sociedades \ llluntarias de
guerreros, de payasos o de policia pueden atender importantes
funciones integradlJras y tomar decisiones politicas. Cumo las socieda-
des tribales 1111 tienen jerarquias de religiosus prufesionales, la religin
puede llegar a scr extremadamente illlpurtante, sobre todu si est
\inculadJ a algn tipo de cultu de lus antepasados, como sucede
con frecuencia con los grupos unilineales. En estas sociedades la es-
tratijicac)n ritual puede ser un elemento cla\e de integracin, en la
medida en que los respunsables de lus grandes rituales asumen el
liderazgo de la toma de decisiones incluso en cuestiones profanas.
En algunas tribus, los ConsejOS de aldea (o comunales) de ancianos
tomarn las decisiones pblicas, casi siempre a travs de un proceso
de discusin que busca el consenso. Finalmente, por toda la Melanesia
algunos y,randes homhres alcanzan una importante autoridad politica a
travs de la riqueza, la generosidad y el valor en la guerra. Aunque
estos lideres pueden ejercer una autoridad prxima al caciquismo,
su posicil1l1 es intrinsecamente inestable, dado que depende de su capa-
cidad para ganarse adeptos con dunaciones y prstamos. Una mala co-
secha, la incapacidad para juntar suficientes cerdos para un brillante
festin, u una derrota en el campo dl' batalla pueden transferir rpi-
damente la autoridad a un cumpetidor.
Resulta tentador pensar en una divisil1Il asi en subtipos que cubrie-
ra razonablemente toda la gama de posibilidades existentes, pero hay
tribus que incluyen elementos de ms de un subtipo, y otras que no
encajan cn ninguno de ellos. Pur qu esta ilimitada profusin de
subtipos? Quizs el problema bsico radique justamente en el intento
de definir la tribu en trminos politicos. A diferencia de los con-
ceptos de banda, jefatura y estado, el de tribu no se refiere
-y no puede referirse- a un tipo concreto de organizacin politica,
porque parece que hay pocos limites cstructurales o sistemticos a la
variedad de formas. La caracterizacil1Il que hace Ronald Cohen de este
grupo de sociedades de rango medio de comunidades polticas no cen-
tralizadas basadas en animales y plantas domesticados quiz sea la
mejor caracterizacin que podamos hacer, dejando todava un cierto
margen para las variaciones. Incluso en este caso topamos con ciertas
anomalias bastante notorias. Los indios americanos de las praderas,
algunos de los cuales no disponian de plantas ni animales domesticados
(su subsistencia reposaba casi enteramente en el bfalo), posean indu-
28 ANTROPOLOGIA POLlTICA
dablemente unas instituciones de integraclon ms complejas que las
que podemos encontrar en las bandas de cazadores-recolectores.
Los kpelIe. Los kpelle de frica occidental ilustran hasta qu
punto todo lo dicho puede ser complejo. El mayor grupo cultural kpelle
est fragmentado en varias comunidades autosuficientes, cada una de
las cuales posee un propietario de la tierra hereditario, pero que
coexiste con un consejo de ancianos que toma las decisiones por con-
senso. Como complemento al poder politico de estos grupos encon-
tramos tambin la sociedad secreta masculina (secreta en el sentido
de que sus smbolos y ritos no pueden ser revelados a los que no
pertenecen a ella). Esta sociedad, llamada Poro, posee un poder
poltico sobrenatural que cortocircuita los vinculas propios del linaje
y de las pequeas jefaturas y puede reunir asi a los kpelle en grupos
ms amplios. En realidad, la sociedad Poro trasciende a los mis-
mos kpelle, incluyendo una multitud de culturas de Nigeria, Costa
de Marfil, Liberia, Sierra Leona, Ghana y Guinea portuguesa. En el
pasado intervenia como rbitro en las guerras locales e incluso una
pases enteros para la accin conjunta en tiempos decisorios. Aqui
encontramos, pues, la centralizacin y la jerarquizacin propias de las
jefaturas, la organizacin segmentaria y las sodalidades pantribales pro-
pias de las tribus, y al menos tres de nuestros subtipos -las asocia-
ciones, los consejos de aldea y la estratificacin ritual- combi-
nados todos ellos en los kpelle (Fulton 1972; Little 1965).
Los yanomamo, Los yanomamo son un grupo de horticultores que
viven en poblados dispersos, en Venezuela y en el norte de Brasil. Tal
como los describe Napoleon Chagnon (1968), este pueblo es extre-
madamente agresivo y belicoso. Su decidida fiereza procede de un
crculo vicioso en el que la preeminencia acordada a las cualidades
guerreras masculinas provoca un infanticidio femenino a gran escala,
con la consiguiente escasez de mujeres, y dado que los hombres tienen
que guerrear para capturar esposas, se otorga un valor inconmensu-
rable a las cualidades guerreras masculinas. La constante agresin de
los yanomamo crea diversos problemas polticos tanto dentro del propio
poblado como entre diferentes poblados. La poligamia, reservada sobre
todo a los hombres ms viejos y ricos, agudiza la escasez de mujeres.
Existe tambin una regla matrimonial que otorga a los hermanos ma-
yores la prioridad en las novias, y una imprecisa definicin del inces-
to que reduce todavia ms el nmero de mujeres disponibles para
los hombres ms jvenes. El resultado es que dentro del poblado
los hermanos se ven incitados a pelear entre si; el adulterio y las
acusaciones de adulterio son moneda corriente, y los niveles de hos-
tilidad son elevados. El mantenimiento del orden en estas circuns-
tancias parece como si necesitara un cabecilla fuerte, pero, como en
Tipos de sistemas polticos preindustriales 29
las bandas, el cabecilla no tiene autoridad coercitiva. En el poblado
si impide que los hombres se maten entre s por medio de un sistema
de violencia institucionalizado: se intercambian puetazos por riguroso
t urna, en el costado o en el pecho, o se pegan con largas estacas en
la cabeza. En estas peleas, la funcin del lider poltico consiste en
mantener el nivel de \iolencia dentro unas normas preestablecidas,
es decir, sin sobrepasar el nivel de los golpes mortales.
Las relaciones politicas entre poblados es una cuestin de super-
vivencia. A diferencia de muchas tribus horticultoras que participan en
guerras que se desarrollan como si se tratara de un juego, los yano-
mamo se lo toman mortalmente en serio; el arrasamiento de poblados
enteros, el cxtCfminiu u dispersin de los varones y el cautiverio de
todas las muieres no son actos del todo desconocidos. Para mantener
un equilibri(; de poder, un poblado tiene que formar a menudo
alianzas con antiguos enemigos. stas se concluyen en tres fases:
por el intercambio ritual de bienes; por medio de festejos mutuos,
y, finalmente, por intercambio de mujeres con fines matrimoniales.
Sin embargo, las alianzas son frgiles y pueden romperse impune-
mente, sobre todo en las primeras fases.
En muchos puntos los yanomamo se presentan como una tribu
tipica: su organizacin social es, sin duda, ms compleja que la
de los cazadores-recolectores nmadas; sus poblados son permanentes
v relativamente estables (pero tienden a escindirse cuando aleanzan
~ i e r t a dimensin); sin embargo, no existe liderazgo coercitivo centra-
lizado v todos los hombres del poblado tienen igual acceso al puesto
de cabecilla. Pero a este pueblo, que a tudos los niveles podria
ser considerado tribal, parece faltarle lo nico que Service consi-
deraba COlllO <<la cualidad definitoria de las tribus, es decir, las
sodalidades pantribales. Es cierto que los linajes trascienden los lmites
del poblado, pero no unen poblados entre si, por lo menos cuando
no existen alianzas militares. De hecho, a causa de las hostilidades
creadas en el seno de los linajes al competir por las mujeres, los
vinculos matrimoniales suelen ser ms slidos que los vinculos patri-
lineales. No concurren asociaciones pantribales, y las alianzas militares
unen tan slo dos o ms aldeas entre si. Indudablemente no existe
una estructura politica que integre a todo el grupo yanomamo ni
siquiera a una gran parte de l.
Los nuer, Los nuer, del sur del Sudn, descritos por E. E. Evans-
Pritchard en 1940, proporcionan un ejemplo clsico de linaje seg-
mentario o <<linaje multicntrico como solucin al problema de la
unidad tribal. Aproximadamente unos 200.000 nuer viven en poblados,
cultivando maiz y mijo durante la estacin de las lluvias, y pasto-
reando ganado en rgimen de !l<1madisnl<1 casi constante durante las
cstaei,)nl', 'el'a,. Su ,iSlellla ,,)eial c, C\trellladamclltc fluid,), l' illdi-
30 ANTROPOLOGIA POLlTlCA
Tipos de sistemas polticos preindustriales 31
vidualmente tienen la rep.utacin de ser ferozmente independientes.
Aunque existe una completa falta de autoridad centralizada o de cual-
quier tipo de autoridad formal que traspone los limites del poblado,
los nuer han sido capaces de unirse en amplios grupos para hacer
frente a las amenazas exteriores. Evans-Pritchard caracterizaba a los
nuer como un estado acfalo, sin rganos legislativos, judiciales
ni ejecutivos. Y, sin embargo, est muy lejos de ser una comunidad
catica. Posee una forma permanente y coherente que podriamos lla-
mar "anarquia ordenada".
La unidad econmica corporativa ms pequea es la unidad doms-
tica compuesta por varios hombres relacionados patrilinealmente entre
si, con sus familias. Varias de estas unidades domsticas pueden
agruparse y formar una aldea dentro del poblado. En la medida
en que una de estas aldeas crece, por natalidad, por adopcin y por
inmigracin, se escindir a su vez indefectiblemente, creando otro grupo
que puede llegar a formar otra aldea en un poblado cercano. Estas
aldeas formarn, luego, un linaje menor, y varios de ellos, espar-
cidos por numerosos poblados, formarn unidades cada vez mayores:
un linaje principal, un linaje mximo, y finalmente un clan. Un clan
puede incluir a miles de gentes y extenderse por todo el territorio
nuer o Nuerlandia, creando asi una red de vinculas sociales a los
cuales estas gentes tan altamente mviles pueden recurrir en caso de
necesidad. Dado que los clanes son exgamos, las alianzas matrimo-
niales establecen cientos de pequeos lazos con otros clanes.
Comparable al sistema de linaje multicntrico, pero no idntico,
es el sistema territorial. Todo clan posee un territorio determinado
que, sin embargo, permanece abierto a los miembros de otros clanes;
en realidad el clan propietario no forma ninguna aristocracia y, de
hecho, slo puede asentarse en una pequea porcin de su territorio.
Sin embargo, los que se trasladen a un poblado intentarn establecer
relaciones con un linaje propietario a travs de la adopcin o del
matrimonio.
La guerra y las enemistades son casi constantes. Por medio del
proceso de oposicin complementaria, grupos territoriales ms y
ms amplios pueden llegar a unirse con fines militares. Por ejemplo,
dos secciones pueden pelear entre si, pero se aliarian si un tercer
grupo las atacase. Para hacer frente a una amenaza incluso mayor,
estos t res grupos que antes eran enemigos pueden aliarse. La unidad
politica de los nuer debe definirse, pues, en trminos de provisio-
nalidad, en la medida en que se asocian unidades cada vez mayores de
acuerdo con las necesidades, para luego disgregarse otra vez cuando el
peligro ha pasado.
La oposicin complementaria como solucin al problema de la
integracin tribal (Fig. 3) conviene perfectamente a una tribu que se
intrpduce en un territprip ya pcupal!l). Este es el casp de Ips Il11Cr,
--.
::l
"l:s
'"
~
:s
"l:s
~
... -Q
'"
::l
::s
"l.
'"
~
. ~
'"
~
,.
'"
'"
'"
;::
Sl
'"
...
i(l
'" ;::
...
'"
fa-
E
...
...
~ ::l
~
.;::
~
"
.S
"
'"
;::
'O
~
: ~ -t:
:s
~
f5-
~
"
'"
'"
~ .....
'0;;
.....;
8
'"
~
'"
.....
*
t
u
u
1
32 ANTROPOLOGIA POLlTlCA
que histricamente se expandieron hacia la tierra de los dinka.
Un sistema as, extremadamente flexible y al mismo tiempo capaz de
formar una poderosa fuerza unida, canalza la expansn hacia afuera
y libera las tensiones internas en forma de guerra contra otros
pueblos (Sahlins 1961).
Sistemas centralizados
Como ya hemos expuesto antes, una tipologia para ser vlida debie-
ra poder establecer sistemas, de forma que, dentro de cualquier cate-
goria, la determinacin de una o ms variables permitiese predecir
otras. La categora de sistemas politicos centralizados abarca unas
sociedades en las que el poder y la autoridad son inherentes a una
persona o grupo de personas. Esto es cierto por definicin; es decir,
resulta una tautologa. Pero por extensin podemos predecir que estas
sociedades tendern a ser ms densamente pobladas que las bandas.
o las tribus, que estarn estratificadas en rangos o clases, que ten-
drn roles sociales y profesionales especializados, que utilizarn una
tecnologia ms productiva, que su economa estar basada en la re-
distribucin centralizada y que sern ms estables en tanto que
agrupaciones sociopolticas. Morton Fried enfatiza las desigualdades
bsicas de estos sistemas en relacin con los sistemas no centrali-
zados: el acceso a los cargos polticos ya no es igualitario y puede
estar basado en la pertenencia a una cierta clase o linaje de lite.
Aunque puedan existir grupos de descendencia unilineal, e incluso
tener mucho poder local, la instancia politica ya no se manifiesta
principalmente a travs del parentesco; aparece la especializacin po-
Iitica con polticos profesionales y la consiguiente burocracia.
Las jefaturas
Por lo que respecta a la integracin social, el nivel de jefatura va
ms all del nivel tribal de dos maneras fundamentales: 1) tiene
una densidad de poblacin ms alta, gracias a una productividad ms
eficaz; y 2) es ms compleja, con alguna forma de autoridad cen-
tralizada. A diferencia de los sistemas segmentaros, en los que las
unidades polticas se alan y se disuelven de acuerdo con la situacin,
las jefaturas tienen rganos centrales de gobierno relativamente per-
manentes, basados tpicamente en la acumulacin y redistribucin de un
excedente econmico (que incluye, a menudo, una mano de obra ex-
cedentaria).
El cargo de jefe, a diferencia del cabecilla de una banda o linaje,
es un cargo de al melH1S un minimo poder; es decir, el jefe
Tipos de sistemas polticos preindustriales 33
tiene acceso a cierto grado de coercin. El jefe puede ser la ltima
instancia en la distribucin de tierras, y puede reclutar un ejrcito.
Econmicamente, es el centro y coordinador del sistema de redistri-
bucin: puede cobrar impuestos en forma de alimentos o bienes, de
los cuales algunos sern devueltos al pueblo, crendose un nuevo
nivel de solidaridad de grupo en el que unas partes especializadas de-
penden del buen funcionamiento del conjunto (la solidaridad orgni-
ca de Durkheim). Aunque el cargo de jefe no sea directamente
hereditario, slo es accesible para ciertas familias o linajes. Si bien
una verdadera estratificacin de clase no existe, todo individuo posee
un determinado rango, segn pertenezca a un grupo de descendencia o
a otro; los que estn ms prximos al linaje del jefe estarn ms
altos en la escala social y recibirn la deferencia de todos los que
estn en posiciones inferiores. En efecto, segn Sen'ice (1971) la
caracterstica ms distintiva de las jefaturas, en comparacin con las
tribus y las bandas es [... ] la dominante desigualdad de personas
y grupos en la sociedad.
El jefe, sin embargo, no posee un poder absoluto. El ethos
aristocrtico no acarrea ningn aparato formal o legal de represin
violenta, y la obediencia de que goza el jefe proviene menos del miedo
a las sanciones fsicas que del control directo que ejerce sobre el
sistema econmico redistributivo. El linaje del jefe puede llegar a ad-
quirir una riqueza excepcional, pero la lealtad, en ltima instancia,
se obtiene sobre la base de las constantes donaciones de bienes y
beneficios. Aunque pueda existir algo muy parecido a una burocracia,
los cargos por debajo del jefe no estn claramente diferenciados,
y cuando aumentan las presiones estos burcratas menores pueden
romper con el cuerpo de parentesco y establecer un gobierno de opo-
sicin. Asi pues, un jefe es comparable, en algunos rasgos, al caudillo
latinoamericano, en el sentido de que camina por la cuerda floja
entre grupos de intereses en conflicto y mantiene su posicin gracias
a un acto de equlibrio precario.
Si con tanta frecuencia se ha criticado las definiciones de tribu,
carentes de significado a costa de ser tan generales, la anterior des-
cripcin del nivel de integracin social de la jefatura -que procede
en gran parte de Elman Service (1971)- ha sido acusada de ser dema-
siado concreta. Segn Herbert Lewis (1968), Service ha deducido
lgicamente este modelo de acuerdo con lo que tendra que existir
entre el nivel tribal y el nivel del estado, para luego amalgamar todo
ello con el modelo concreto de la estructura politica de la Polinesia,
proponiendo finalmente este hbrido como un tipo evolutivo general.
Lewis seala que muchos grupos aparentemente sometidos a un ca-
ciquismo no son en absoluto estables; oscilan entre el liderazgo cen-
tralizado y el igualitarismo, en la medida en que los grandes lderes
van y vienen. Pero a estas alturas debera poder aceptarse, sin
34 ANTROPOLOGIA POLITICA
merecer otro largo rechazo, este tipo de flexibilidad dentro de nuestras
categorias.
El Hawai precolonial. Las ocho islas del Hawai aborigen estuvie-
ron sometidas al dominio de varias jefaturasbereditarias
estratificadas. Se creia que los jefes supremos eran descendientes de
los dioses y que estaban tan imbuidos de mana -poder sobrenatural-
que incluso el suelo que pisaban no podia ser hollado por crasos
mortales. La persona del jefe estaba, pues, rodeada de una elabora-
da serie de tabes, cuyo quebrantamiento poda significar la pena de
muerte. Los jefes eran supremos lderes econmicos, militares y ritua-
les, si bien la mayor parte de estas funciones eran delegadas a un
grupo de administradores nobles y de lideres guerreros que consti-
tuian los estratos ms elevados de la sociedad. Existian otros dos
niveles por debajo de estos administradores: la baja nobleza y los ple-
beyos. Todo individuo perteneca a uno de estos estratos y la nobleza
estaba tambin jerarquizada segn el orden de nacimiento y paren-
tesco con el jefe supremo. A la alta nobleza, o jefes menores, se le
acordaba una gran diferencia; por ejemplo, los plebeyos tenan que
postrarse de cara al suelo cuando aqullos pasaban. Para mantener
la linea del jefe completamente pura, los herederos al puesto de jefe
supremo eran presumiblemente el hijo primognito del jefe y su her-
mana primognita (una forma de endogamia incestuosa que tambin
encontramos en el antiguo Egipto y en el Per incaico).
Los jefes menores controlaban las asignaciones de tierras yagua
-esta ltima extraordinariamente importante, dado que gran parte de
la tierra productiva era de irrigacin. De hecho tambin controlaban
el trabajo comunitario de la plebe. El jefe supremo cobraba tributo
a la alta nobleza, la cual lo cobraba a su vez a la baja nobleza,
y as sucesivamente, hasta llegar a la plebe. Este tributo -o parte de
l- se inverta en obras pblicas, principalmente en canales de riego
y en empresas blicas. La nobleza tambin subvencionaba a un grupo
de artesanos profesionales con las arcas de los impuestos.
Lo que impidi que estas comunidades alcanzaran el status de
estados fue parcialmente la falta de diferenciacin de la esfera
politica; eran teocracias hereditarias y la autoridad no estaba todava
suficientemente diferenciada de la religin y del parentesco. Adems,
aunque un jefe tuviera poder de vida o muerte sobre sus sbditos
en algunas cuestiones, la unidad central de gobierno no tena en abso-
luto el monopolio de este poder, que era tambin atributo de varios
jefes menores. Finalmente estos gobiernos no eran estables. La guerra
era constante y las jefaturas cran peridicamente derrocadas, caso en el
cual la nobleza entera era reemplazada por el grupo conquistador
(Davenport 1967; Service 1975; Seaton 1978).
Tipos de sistemas polticos preindustria/es 35
Los kwakiutl. Las sociedades indias de la costa noroeste de Am-
rica del Norte se incluyen habitualmente dentro de la categora de
jefaturas, aunque estos grupos 110 se ajustan tan ntidamente como los
hawaianos al modelo ideal. Los indios kwakiutl de la isla de Vancou-
ver nunca fueron estudiados en su estado aborgen; cuando Franz Boas
comenz su trabajo de campo entre ellos en 1885, ya habian estado
casi un siglo en contacto con mercaderes, misioneros y marineros
blancos, con agentes del Servcio de asuntos indios, y habian sido
diezmados por las enfermedades. En aquellas fechas su nivel de vida,
basado en la caza y la pesca, y prcticamente exento de recursosali-
mentarios domesticados, se contaba entre los ms altos de Norteam-
rica, medido sobre la base de sus recursos materiales -habitculos,
canoas, utensilios, herramientas y objetos de arte tales como los
totem.
Los kwakiutl se distribuan en aproximadamente unos 25 poblados,
constituidos cada uno de ellos por varas numayma (entre dos y siete)
-unidades fuertemente cohesionadas formadas por una o varias fa-
milias extendidas. Los numayma estaban jerarquizados en trminos de
prestigio dentro del poblado, y todo individuo tena su rango dentro de
su numayma. Los rangos, que se obtenan principalmente por lnea
hereditaria o matrimonio, se complicaban con la atribucin de ttulos,
distintivos y privilegios ceremoniales.
Estas posiciones de prestigio no tenian nada de extraordinario;
de una poblacin de unos 1500 individuos, existan 650 cargos elec-
tos, muchos de ellos en manos de ms de una misma persona.
Estas posiciones sociales se mantenan por mediacin del potlateh
-una fiesta harto complicada en la que se distribuia a todos los pre-
sentes una enorme cantidad de bienes. Se poda insultar tambin a un
rival destruyendo bienes en su presencia, pero estos potlatch compe-
titivos, aunque espectaculares, no eran tan corrientes como suele
creerse.
Los kwakiutl presentan evidentemente muchos elementos de la je-
futura clsica: un sistema fuertemente jerarquizado, papeles especiali-
zados de liderazgo basados en la herencia, rganos permanentes de
gobierno, y redistribucin. Pero est muy lejos de encajar en el mdelo
terico. En primer lugar, existia muy poca integracin dentro del po-
blado, y ninguna por encima de l, puesto que en la mayor parte,
la independencia poltica recaa en el numayma. El jefe de mayor
rango en el poblado poda tener, quiz, una cierta autoridad adicio-
nal, pero en la prctica los numayma eran las entidades politicas
cotidianas, lo cual significa que '10 politico se manifestaba a travs
del parentesco, como en las sociedades tribales. Adems, es discutible
que el potlatch representara realmente un sistema de redistribucin.
Nadie en la sociedad kwakiutl era suficientemente rico para organizar
un potlatch sin incurrir en deudas y obtener prstamos. El potlatch
36 ANTROPOLOGIA POLlTICA
era el centro de un sistema econmico complejo basado en una in-
trincada trama de relaciones de prestamistas-deudores. Aunque un
numayma invitado pudiera no estar directamente implicado en tales
deudas, se esperaba que devolviera el potlatch en reciprocidad y,
si caba, con mayor abundancia. Adems, el principal artculo distri-
buido en el potlatch eran las mantas procedentes de la Baha de
Hudson que, evidentemente, no eran comestibles y que, por tanto,
eran de mucho valor, algo asi como la moneda utilizada para futuros
prstamos y crditos. As pues, el potlatch apunta hacia un sistema de
reciprocidad, comn a las bandas y a las tribus, y no a una redistri-
bucin centralizada, supuestamente una cualidad propia de las jefatu-
ras. Dicho de otro modo, los kwakiutl, y quiz todas las culturas
de la costa noroeste, se presentaban como una mezcla de elementos de
las tribus y de las jefaturas (Codere 1950, 1957; Drucker & Hei-
zer 1967).
El estado
Para Elman Sen'ice (1971), el elemento distintivo del estado, aquel
que lo distingue de la jefatura, es la presencia de una forma espedal
de control: la continua amenaza de la fuerza por parte de un con-
junto de personas constituido y legitimado para utilizarla. Morton
Fried (1967), en cambio, pone el acento en la estratificacin: el estado
tiene instit uciones especiales, formales e informales, para mantener
una jerarqua que tiene un acceso diferencial a los recursos. Esta es-
tratificacin trasciende el sistema de rangos, individuales y de linaje,
propio de sociedades menos complejas; implica el establecimiento de
verdaderas clases. Para Ronald Cohen (l978a, 1978b), el rasgo
clave para el diagnstico de la existencia del estado es su continui-
dad. A diferencia de las formas inferiores de organizacin poltica, el
estado no tiene normalmente fisuras (es decir, no se escinde en diver-
sos pequeos grupos) como parte de su proceso normal de activi-
dad poltica.
Los estados son, por lo general, sociedades amplias y complejas
que abarcan una diversidad de clases, asociaciones y grupos profe-
sionales. La especializacin profesional, incluida una burocracia pol-
tica profesionalizada, une a todo el grupo en una trama de depen-
dencias interrelacionadas. Debido a la gran variedad de intereses
tanto individuales como de clase existentes dentro de un Estado,
las presiones y conflictos, desconocidos en sociedades menos complejas,
necesitan aqui de algn tipo de aplicacn de leyes impersonales,
respaldada por sanciones fsicas, para mantener el sistema en fun-
cionamiento.
Tipos de sistemas polticos preindustriales 37
Los zules precoloniales. La familia nguni de los pueblos de ha-
bla bant inclua unos 100.000 membros dedicados al pastoreo y a
la agricultura de roza (rotacin de cultivos), que ocupaban unos
180.000 Km
2
del sudeste africano. La unidad bsica de residencia era
la familia extendida patrilineal. La unidad poltica permanente ms ex-
tensa era el clan, aunque varios clanes podan formar temporalmente
una tribu. Pero en realidad se trataba de una jefatura clsica, tal
como ya hemos descrito.
En los primeros aos del siglo XIX, muchas de estas jefaturas inde-
pendientes se unieron por conquista para formar el poderoso y altamen-
te militarizado Estado zul. En muchos aspectos, este estado relativa-
mente poco desarrollado debi su continuada unidad a la amenaza de
los blancos, boers y britnicos, que estaban presionando en las fron-
teras de su territorio (los britnicos terminaron venciendo y conquis-
tando a los zules en 1887). Regimientos de soldados que pertenecan
slo al rey, fueron estacionados en cuarteles concentrados en la capital.
El rey, adems de mandar sobre las fuerzas militares y la mano de obra
civil, reciba tambin regalos de sus sbditos, lo que le convertia
en el hombre ms rico del reino. A su vez, deba mostrarse generoso
en el suministro de alimentos y otros bienes a su pueblo. Contaba
con un Consejo cuyas recomendaciones, en principio, se seguan. El rey
era tambin la ltima instancia de apelacin para los recursos eleva-
dos por tribunales de los jefes menores, y se reservaba el derecho de
dictar penas de muerte (aunque los jefes no siempre respetasen esta
prerrogativa). La jerarqua de las personas y de los clanes dependa
de su proximidad genealgica al rey.
As, pese a su reciente creacin y a su breve existencia, el estado
zul despleg muchos de los atributos propios de estados ms comple-
jos: aglutinaba numerosos grupos desiguales bajo una autoridad cen-
tral; pretenda ostentar, al menos en teora, el monopolo del uso de la
fuerza; su poder se ejerca a travs de una compleja burocracia; y go-
bernaba de acuerdo con unas leyes objetivas.
Sin embargo, perduraban reminiscencias del anterior estadio de jefa-
tura -tanto es as que los mismos zules parecan considerar el estado
como una jefatura glorificada. El estado era, en esencia, un conjunto
de clanes todava relativamente independientes. Las fidelidades estaban
divididas entre el jefe y el rey, con el pueblo a menudo decantndose
hacia el grupo local. Los jefes conservaban los poderes relacionados
con la cotidianidad, incluido el derecho a usar la fuerza para acabar con
Ias rebelones, siempre que el rey estuviera informado. Se seguia cre-
yendo que un mal rey poda ser destronado lo mismo que un mal jefe,
a condicin de que se cambiara el individuo, no el sistema; de hecho,
la sucesin real se zanjaba, muchas veces, por medio del asesinato
''o de la rebelin. Adems, si bien es verdad que haba una clara estra-
tificacin social, sta era muy parecida a la de los hawaianos (donde
38 ANTROPOLOGIA POLlTICA
individuos y rangos estaban jerarquizados en funcin de su proximidad
genealgica al rey). La .especializacin profesional tampoco estaba mu-
cho ms desarrollada que en el periodo preestatal. Resumiendo, los zu-
les precoloniales, en tanto que formando definitivamente un estado
por lo que respecta a la unificacin de varios grupos anteriormente
autnomos bajo un gobierno centralizado, ofrecan, tambin, muchos
de los aspectos de las jefaturas en las que se basaba el estado (Gluck-
man 1940; Service 1975).
Los incas. A comienzos del siglo xv una poderosa jefatura del va-
lle del Cuzco, en Per, inici una expansin militar que crearia el ms
extenso de los estados precolombinos del Nuevo Mundo. En su apogeo,
el Imperio incaico se extendia sobre una distancia de 4.100 km desde
el centro de Chile hasta la actual frontera entre Ecuador y Colombia,
y su territorio se mantenia unificado sin el uso del transporte animal
(si bien las llamas y las alpacas eran usadas como animales de carga).
Las descripciones contemporneas del estado incaico, tales como co-
munista, socialista o estado del bienestar, hacen escasa justicia a
la adaptacin, nica en el mundo, que hicieron aquellos pueblos a las
condiciones ecolgicas, sociales e histricas de los Andes.
En el Imperio incaico concurrian un sistema de redistribuciones
econmicas, la fuerza militar y la centralizacin politica. La produccin
de alimentos alcanzaba cotas muy elevadas debido no a la innovacin
tecnolgica, sino a la creciente eficacia de la organizacin del trabajo...
-creacin de terrazas agricolas, por ejemplo, o construccin de sis-
temas extensivos de riego- y al traslado de comunidades enteras a re-
as anteriormente yermas. La tierra del Imperio se divida en tres partes:
una para alimentar al pueblo llano, otra para la religin del estado,
y la tercera para la burocracia laica. Despus de 1475, aumentarian
las propiedades estatales, especialmente las tierras recin recuperadas
para cultivo y pasto.
Esta economa mantenia tres burocracias. En la cspide la burocra-
cia central, formada por la nobleza tnicamente incaica y por otros
nobles que hubieran alcanzado el status de inca por sus contribuciones
al estado. Esta burocracia tenia su base en el Cuzco y estaba cons-
tituida por una Corte Real (formada por once linajes menores, cada
cual con su propio palacio), un consejo asesor real, y servicios ms o
menos especializados para la administracin de la justicia, del ejrcito,
de la educacin, de los transportes y comunicaciones. Una burocracia
religiosa paralela, y hasta cierto punto distinta, administraba una reli-
gin de estado que era bastante abierta, perfectamente capaz de in-
corporar los dioses, idolos y ritos de las tribus conquistadas. Tanto
como un tercio de todo el producto nacional bruto incaico se dedica-
ba a las ceremonas religiosas. Finalmente, una burocracia provincial
Tipos de sistemas polfticos preindustriales 39
que abarcaba unos ochenta grupos regionales a travs de una jerarquia
de jefes locales llamados curacas.
La existencia de unas estructuras burocrticas tan sofisticadas como
las descritas podria interpretarse como si el estado incaico hubiera
superado completamente las formas primitivas de organizacin social.
Pero durante milenios, a travs de la aparicin, auge y caida de
tantas civilizaciones, la unidad bsica de la estructura social andina
sigui siendo el ayllu, una comunidad basada en el linaje con la pro-
piedad de la tierra en comn y redistribuida segn las necesidades.
El ayllu era extraordinariamente autosuficiente, unificado por el terri-
torio comn y por complejas interrelaciones de reciprocidad social y
econmica. Cada ayllu tena su propio lider, sin autoridad coactiva al-
guna. El ayllu cuidaba de sus propios enfermos y viejos y llevaba a
cabo obr'lS pblicas y servicios de mantenimiento a travs del trabajo
cooperativo. Varios ayllus se unian en tribus y confederaciones ms
amplias para el comercio y la defensa.
La conquista llevada a cabo por los incas dej intacta esta estruc-
tura social bsica, y muchas de las formas y prcticas gubernamenta-
les del estado se basaron en las del ayllu. Por ejemplo, el sistema de
trabajo forzado con el que los incas construyeron sus carreteras (una
de ellas meda casi 3.000 km), sus edificios pblicos y sus terrazas
agrcolas, eran una continuacin directa de los modelos tradicionales
del trabajo colectivo ayllu. Incluso en los ms altos niveles de go-
bierno, la forma ayl/u era el modelo; cada nuevo emperador inca ini
ciaba un nuevo ayllu real, constituido por todos sus descendientes va
rones. La creencia tan ampliamente extendida segn la cual la comu
nidad inca estaba dividida en grupos segn un sistema decimal, obe-
dece tan slo a una lectura literal de la abreviacin de un empadro-
nador (los cdices se registraban en nudos de cuerda); la divisin del
Imperio se basaba en realidad en el tradicional ayllu, en la tribu y
en la confederacin. Por lo tanto, a pesar de su complejidad, el es-
tado incaco no representa un salto cuantificable en la organizacin
social, si exceptuamos su extraordinaria magnitud; fue, ms bien, una
convergencia de ~ i v e r s a s unidades tradicionales inalteradas (Masan
1957; Murra 1958fShaedel 1978).
El ayl/u, vale la pena decirlo, ya ha sobrevivido cuatro siglos a los
incas, ha sobrevivido a la colonizacin espaola y a numerosas dicta-
duras, y contina existiendo intacta en muchas zonas de Per y Bo-
livia.
Hoy finalmente, el ayl/u muestra signos de sucumbir, no ante las
presiones polticas o las conquistas, sino ante los efectos del exceso de
poblacin y de industrializacin (Lewellen 1978).
El valor de una tipologa depende tanto de lo que pensemos hacer
con ella como de los criterios utilizados para establecerla. La clasifica-
cin sugerida en este captulo es muy general. Sin embargo, es necesa-
40 ANTROPOLOGIA POLlTICA
rio tener algn medio para elaborar secuencias evolutivas y para esta-
blecer un vocabulario normalizado. Los especialistas -p. ej., en poli-
tica campesina-, necesitarn una clasificacin ms precisa, y pueden
desarrollar cuantos subtipos crean convenientes. El especialista de un
rea cultural, l:Omo el Artico, podr centrarse en la variedad de estra-
tegias adaptativas, y asi estar plenamente justificado que rechace
cualquier clase de tipologa.
Esto parece bastante evidente, pero muchas de las objeciones con-
tra la clasificacin de los sistemas politicos derivan de los infructuo-
sos intentos de correlacionar directamente datos de nivel especfico
con categoras de nivel general. La crtica debera plantearse a nivel
de la tipologia misma, es decir, a nivel de las amplias probabilidades
estadsticas interculturales. La cuestin crucial es: Qu elementos de
estas sociedades aparecen juntos con suficiente regularidad para que
podamos considerarlos como partes integrantes del mismo sistema'?
La pregunta es emprica, y slo en la medida en que se conteste
cada vez con mayor precisin podremos esperar un mayor prefecciona-
miento en nuestras clasificaciones.
Tipos de sistemas polticos preindustriales 41
LECTURAS RECOMENDADAS
COHEN, RONALD, y JOHN MtDDLETON (eds.) Comparative Political Systems
(Austin: University of Texas Press, 1967).
Esta antologa recoge una seleccin bastante heterognica de una amplia
gama de tipos polticos. Entre los grupos representados estn los !kung, los
esquimales, los nambkara, los mapuches y los incas. La lista de autores de
estos veinte articulos parece un quien es quien de la antropologa cultural:
Claude Lvi-Strauss, Robert Lowie, John Murra, F. G. Bailey y S. N. Eisen
stadt, entre otros.
FRtED, MORTON, The Evolution of Political Society (New York: Random
House, 1967).
Fried calsifca los sistemas polticos en trminos del acceso de un individuo
al poder. De ah sus categorias bsicas igualitario, de rango y estratif
cado -cada una de ellas descrita en detalle.
LEVtNSON, DAVID Y MARTlN J. MALONE. Toward Explaining Human Cul
ture (New York: HRAF Press, 1980).
Se trata de un intento admirable de recoger en un solo y concso volumen
mucho de lo que se sabe sobre interculturales de estudios estads-
ticos sobre la base de los Human Relations Area Files (Archvos de reas de
relacones humanas)'. Muchos de los captulos son importantes por cuanto ofre
cen datos cuantitatvos para confrmar o refutar hiptesis especulativas sobre la
clasificacin de sistemas polticos.
SERVtCE, ELMAN R. Primitive Social Organization: An Evolutionary Pers-
pective (New York: Random House, 1962).
En este libro se establecieron los conceptos de banda, tribu, jefatura
y estado como nveles de ntegracn sococultural bscos. A pesar de su
subttulo, el libro es ampliamente descrptivo y apenas ntenta sugerr causas
del cambio evolutivo.
(1) Un catlogo de sumarios etnogrficos, creado en 1937 por George Peter Murdock,
que rene datos acerca de ms de 240 pueblos, contemporneos e histricos.
El antiguo Egipto es uno de los seis Estados
prstinos del mundo, es decir, un estado que se
desarroll aisladamente, sin la influencia de estados
previamente existentes.
3
Evolucin del estado
r
Hace unos 5500 aos, en los frtiles valles del Eufrates y del
Tigris, (actual lrak) se desarroll un tipo de sociedad nica en su
tiempo. Transcurridos milenios desde que el hombre pasara gradual-
mente de la bsqueda errante del sustento al asentamiento estacional,
basado en la domesticacin de algunos animales y plantas y ms tarde
a los poblados agrcolas mas o menos estables, nacieron las primeras
y verdaderas' ciudades del mundo, y con ellas una forma nueva de
organizacin poltica. Anteriormente la sociedad se haba estructurado
segn las relaciones de parentesco; ahora aparecia una burocracia
administrativa permanente que exiga lealtades por encima del Inaje y
del clan. Los jefes locales cedieron gran parte de su autoridad en
favor de una clase dirigente que tena el poder de acumular el exce-
dente agrcola y movilizar la mano de obra necesaria para llevar
a cabo obras de irrigacin a gran escala y crear una arquitectura de
tipo monumental. Las ciudades fortificadas, como Uruk y Ur, alardea-
ban de tener poblaciones de ms de 40.000 ciudadanos. Una casta
sacerdotal profesonal presida una compleja religin olmpica (basada
en los templos). Artesanos especializados manufacturaban los cuchillos
de obsidiana y las estatuillas de oro y plata que enlazaran extensas
regiones entre s a travs de redes comerciales. El estado haba
nacido.
Tabla 2. Cronologla del desarrollo de los estados prlstlnos
Viejo Mundo Nuevo Mundo
MesopolamiQ
Valle del Nilo Valle del Indo, Valle del Rlo
Mesoamrica Per
Egipto India Amarillo, China
~
..
::.
e
. ~
I
..
I ~
o
.:
I
~
I
e
e
~
..
too ~
oC
e
.!! Z
too
Alejandro ~ >
o :;
..
I
G
oC 1
Magno
oC
: u 1
u I
:>
. ~
E
I
I
e
i5
.2 .. ..
R
e
a
..
oC
.5
u La Venia
JI
Cha\lin de
o
Huanlar
~
I
1
.g . I
E
o I
o "O
I ~ " O
I
oS ChengChou San
E ~ 1
- <
.5
- An-Yang Lorenzo
.,,-
...,
I 1 o
Accad
o
"O "O
I I
..
~
I
.r Uj
I Asentamientos
~
"O costeros
.. o
-g
.i .
unificaciOn
Ur ..
+
.21
polilica ..,
RI
Harrapa
~
El
E
-1
MohenjoBaro
:> I I
'"
I I
I
I
Cultura
UrHk A.ricultura
I
I
primitiva I
Yang.chao
I
I
I
Asentamientos
agricola,
primili\los
Agricultura
Aaricultura
Agricullura
Domesticacin
intensiva hasta 7000 a.e. primiliva (1) del mail (?)
6000
FUENTES: C1aessen 1978; Fagan 1978; Jolly y Plog 1979; Pfeiffer 1977; Wenke 1980.
5000
20()()
lOO"
3000
a.e.
d.C.
"Q
e
-<U
(j oS
~ ~ O
= f- -( ;:
U
'"
;:
'C
CI.
~
::E 'l:I
-(
S
O
'" ti)
'"'
::E
."
ce
;:
46 ANTROPOLOGIA POUTlCA
En la actualidad, cuando las poblaciones de muchos pases cuentan
centos de millones de individuos y el poder est tan concentrado que
la palabra de un presidente o de un jefe de gobierno puede desenca-
denar un holocausto de proporciones incalculables, quiz resulte difcil
comprender todo el significado de aquellas ciudades-estado (aproxima-
damente unas trece) conocidas colectivamente bajo el nombre de Su-
mero Si hablamos con toda legitimidad de una revolucin agrcola o
de una revolucin industrial cuando nos referimos a cambios cuan-
titativos acaecidos en la complejidad social humana, con idntica pro-
piedad podemos hablar de una revolucin del estado. Algunas auto-
ridades en la materia podrn quiz poner en duda las caracteristicas
definitorias del estado primitivo, pero nadie dudara de su importancia,
dado que se trata de un nuevo tipo de sociedad -una semilla porta-
dora del cdigo gentico de las grandes naciones-estado del mundo mo-
derno.
El estado mesopotmico fue desarrollndose a travs de una larga
serie de adaptaciones a un hbitat concreto y a un conjunto espec-
fico de problemas socales. Pero desde el punto de vista retrospec-
tivo, el proceso parece casi inevitable, dado que en Egipto, en el valle
del Indo (India) y en el valle del Ro Amarillo (norte de China), en
Mesoamrica y en Per hallamos adaptaciones similares que produjeron
estructuras sociopolticas similares. Si bien estos seis estados prsti-
nos o primarios (Fig. 4) aparecieron con diferencias de cientos e in-
cluso de miles de aos unos de otros (Tabla 2), y aunque hubiera
un mnmo de relaciones comercales entre algunos de ellos (por ejem-
plo, entre la India y Mesopotamia), cada uno parece haber tenido
un origen totalmente independiente respecto de los dems. Ello plan-
tea un problema: si el estado evolucion autnomamente no una sino
seis veces, podemos llegar a descubrir los procesos fundamentales
comunes a todos ellos?
Aunque muy lejos del estado, los rudimentos de la evolucin so-
cial humana pueden hallarse en los parientes ms prximos del hombre,
o sea, entre los grandes primates. En los primates, que se caracte-
rizan por un acentuado dimorfismo sexual (diferencias en tamao y
musculatura entre ambos sexos), por ejemplo, como en los mandriles
y los gorilas, hallamos un acentuado predominio masculino, una espe-
cializacin defensiva y varios modelos de organizacin familiar. Algu-
nos primates revelan unas estructuras sociales extremadamente elabora-
das y complejas. Los mandriles Cynocephalus, por ejemplo, viven en
grupos estables de cuarenta a ochenta individuos, y estas bandas pre-
sentan una clara jerarquizacin de status y una notable especializacn
de funcones tanto en los machos como en las hembras. Los mandriles
Hamadryas se desplazan en busca de alimentos en pequeos grupos
formados en torno a un macho, pero se reagrupan por centenares
para pernoctar.
Evolucin del estado 47
Algunos primates transmiten de generacin en generacin importan-
tes capacidades adquiridas y desarrollan una cooperacin considerable
en la educacin de los jvenes, en la defensa colectiva, en el apareja-
miento y en el comportamiento sexual. Pero slo el gnero Homo ha
podido ampliar estas adaptaciones bsicas por medio de la cultura.
A tra\:s del simbolismo, el medio cultural ms significativo, el hombre
se comunica y embellece el pensamiento individual y colectivo; y la
reciprocidad, que est en la base de la divisin del trabajo, crea el
potencial para una organizacin social cada vez ms sofisticada y une
unos grupos de parentesco con otros por medio del intercambio de
mujeres.
Ms del 99 OJo de la existencia del hombre sobre la Tierra (de
uos a tres millones de aos) ha transcurrido en pequeas bandas
-grupos flexibles, igualitarios y nmadas constituidos por varias fami-
lias diseminadas. Dado que los pueblos cazadores-recolectores contem-
porneos ocupan slo los hbitat ms marginales, debemos ser cautos
a la hora de generalizar su organizacin social a nuestros antepasados
remotos, los cuales vivieron en lugares y climas ms benignos. No
obstante la evidencia arqueolgica del Paleoltico revela pocas variaco-
nes en la forma bsica de banda. Una de las razones de que esta
estructura pervviera durante tanto tiempo es porque se trataba de una
lnea evolutiva agotada, sin salida. La adaptacn de los cazadores-
recolectores (los pigmeos y los esquimales clsicos son ejemplos contem-
porneos) necesita un equilibrio ecolgico casi perfecto, es decr, de
unos indices demogrficos inferiores al nivel de recursos disponibles;
de esta forma apenas habra existido presin selectiva para el cambio.
Debera explicarse no el por qu de la larga duracin de esa
forma excepcional de adaptacin, sino por qu unos pocos grupos
-muy pocos al principio- la abandonaron por formas ms complejas
de subsistencia y de socedad.
Solamente con el sedentarismo y con densidades de poblacin ms
altas -posibles ambas gracias a la domesticacin de animales y plan-
tas- puderon aparecer tipos radicalmente nuevos de estructura social.
No se crea, sin embargo, que esta revolucin fuera repentina, ni
que condujera inmediatamente a la formacin del estado. La domesti-
cadn agrcola y animal se desarroll, al parecer, de forma indepen-
diente en distintas zonas de nuestro planeta, pero tan slo unas pocas
llegaron a evolucionar y convertirse en estados. En el valle de Te-
huacn (Mxico), el paso de las bandas cazadoras-recolectoras a los
estados de base agrcola dur ms de 7000 aos. (Flannery 1968).
En otras reas donde tambin surgieron estados prstinos, la agricul-
tura sedentaria, los asentamientos permanentes e inclu,) las obras in-
tensivas de irrigacin, precedieron, no obstante, a la centralizacn
poltica.
Los antroplogos americanos y holandeses han abordado con entu-
48 ANTROPOLOGIA POLITICA
siasmo el problema del origen del estado (los britnicos y los fran-
ceses tienden a ignorar las cuestiones relacionadas con la evolucin).
Hasta hace poco estos tericos diferenciaban cuidadosamente los seis
estados pristinos de los estados secundarios, es decir, de aquellos que
evolucionaron a partir de estados ya existentes o gracias al contacto
con ellos. Como que prcticamente no haba teora que no se centra-
ra en los primeros, la evidencia era por definicin exclusivamente
arqueolgica. Pero actualmente algunos investigadores han abandonado
ya la distincin entre prstino y secundario en favor de una tipologa
que posibilite tambin la inclusin de estados recientes (como el ankole
de Uganda), siempre que sean prstinos. Ms adelante analizaremos
algunas de estas importantes investigaciones, pero antes tendramos que
examinar las teoras clsicas sobre los orgenes del estado.
Teoras del conflicto interno
La teora segn la cual el estado evolucion por medio de la
lucha de clases viene implcita en muchos de los escritos de Karl
Marx. Pero el pleno desarrollo de estas ideas slo se alcanzara
con Frederick Engels en una de sus obras principales, The Origin
01 the Family, Private Property and the State (1891), publicada
tras la muerte de su mentor. Engels se inspir fundamentalmente
en el antroplogo evolucionista americano Lewis Henry Morgan para
afirmar que la forma ms primitiva de organizacin social era la
comunista: los recursos se repartan equitativamente entre todos y
no exista un concepto claro de propiedad personal. La innovacin
tecnolgica cre excedentes, que a su vez posibilitaron el desarrollo
de una clase no productora. La propiedad privada es, para Engels,
simplemente algo concomitante a la produccin de bienes de con-
sumo. Una vez establecida, la propiedad privada estimula una inexo-
rable cadena de causa-efecto que acaba creando una clase empresa-
rial -poseedores de los medios de produccin y compradores y vende-
dores del trabajo humano. Ello, a su vez, determina un acceso dife-
rencial a los recursos y de ah las grandes desigualdades entre ricos
y pobres. La lite, para proteger sus intereses de clase contra las
masas de productores activos (los cuales evidentemente quieren bene-
ficiarse con su propia produccin), tiene que estructurar una fuerza
centralizada permanente.
DC\da la poca en que fue escrito, este anlisis resulta muy ela-
borado y agudo. En l hallamos ya la idea de la reciprocidad como
forma elemental primaria de intercambio econmico en las bandas
y en las sociedades tribales, y la visin de que los sistemas ms
complejos implican concentracin de riqueza y de distribucin a
travs de un agente central, sea ste un jefe; un rey o una buro-
Evolucin del estado 49
cracia. Engels aplica con ingenio el materialismo marxiano a la evo-
lucin social humana desde una perspectiva histrica; las causas
bsicas del cambio seran, segn el autor, la tecnologa y la econo-
ma, y no las ideas. Y tambin hallamos aqu una clara identifica-
cin de la estratificacin social como uno de los elementos defini
torios del estado.
Por desgracia, como Elman Sen'ice (1975:283) ha apuntado, ni
en las mismas civilizaciones arcaicas primitivas, ni en las jefaturas
o estados primitivos arqueolgica o histricamente conocidos, existe
evidencia alguna de la existencia de empresas privadas importantes,
es decir, evidencia de capitalismo. Efectivamente, los conceptos mis-
mos de comunismo y capitalismo parecen absurdos aplicados a
las bandas o a las jefaturas, ambas tan diferentes de los estados
industriales modernos. .
El terico contemporneo Morton Fried (1967), quien basa su tipo-
loga evolutiva de sistemas politicos en el grado de acceso individual
a los recursos y a los cargos de prestigio, presenta una varianre de
la teora del conflicto de clases. Desde el momento en que aparece
una verdadera estratificacin, dice Fried, est tambin implcito el
estado', porque la existencia de un sistema de clases necesita un poder
concentrado en manos de una lite. Por su naturaleza misma, ello
genera conflicto en el seno de la sociedad. El acceso diferencial a
los recursos y la explotacin del trabajo humano crean tensiones
completamente desconocidas en sociedades menos complejas. El con-
flicto que nace de la estratificacin social no parece ser la causa de
la formacin del estado, sino ms bien una pre-condicin para su
desarrollo. Una estratificacin social incipiente es tan inestable que
una sociedad que se halle en esa fase o bien se desintegra y pasa
a un nivel inferior de organizacin, o bien contina avanzando en
la centralizacin del poder poltico. En otras palabras, cuando las cla-
Ses comienzan a distanciarse de las jerarquas individuales o de paren-
tesco, la lite privilegada debe asumir rpidamente el poder si ha
llegado el momento adecuado para la aparicin del verdadero estado.
Teoras del conflicto externo
En la versin bblica de la evolucin social, la apanClOn de las
ciudades es el resultado directo del fratricidio original de Can. La
idea de que los estados nacen de la sangre y de la guerra fue
respetada cientficamente en la segunda mitad del siglo pasado con
el desarrollo del darwinismo social. Herbert Spencer, principal por-
tavoz de las ms extremas interpretaciones de la teora evolucionista,
aplic la idea de la supervivencia del ms fuerte a personas prin-
cipalmente, pero se necesitaba muy poca imaginacin para aplicar ~ - :
50 ANTROPOLOGIA POLlTlCA
concepto tambin a las sociedades: las organizaciones ms fuertes y
belicosas prevaleceran inevitablemente en detrimento de grupos ms
dbiles, unificndolos bajo un poderoso gobierno centralizado detentar
del monopolio del uso de la fuerza. El militarismo, por si mismo,
sera suficiente incluso sin conflictos armados; la mera existencia de
un peligro externo que exigiera un gran ejrcito permanente podra
empujar a una sociedad poco cohesionada hacia un fuerte liderazgo
centralizado. La idea de que el gobierno de un estado se configura
de acuerdo con el modelo militar en su estructura jerrquica y en el
control centralizado de la fuerza fsica, est implcita o explcita en
este tipo de teoras, de las que la de Spencer slo fue un exponente
entre muchos otros.
Estas teoras, basadas en una falsa interpretacin de la evolucin
fsica, ponen de manifiesto la tendencia propia del siglo XIX a simpli-
ficar y a generalizar en demasa. La teoria un tanto prosaica de Darwin
de que el mecanismo de la evolucin se basa en la reproduccin dif,e-
rencial (los padres con mayor nmero de hijos vivos transmiten ms
rasgos) se transform en una ley de la jungla, evocadora de imgenes
de grandes felnos devorando implacablemente a sus congneres ms
dbiles. Aplicada a la sociedad, esta teoria podi(j. proporcionar -y pro-
porcion- la justificacin filosfica (<<la ley de la naturaleza obliga!)
del colonialismo, del imperialismo, del capitalismo monopolista y de
cualquier otra forma de explotacin.
Como veremos, la investigacin intercultural s confirma la hip-
tesis de que la guerra y la conquista son factores importantes en el
desarrollo de algunos estados, pero pueden hacerse dos objeciones
importantes a la teora segn la cual la guerra es la causa primaria:
primero, una sociedad puede movilizar y adiestrar fuerzas slo si posee
los niveles adecuados de poblacin y de organizacin, por lo que seria
preferible considerar la guerra como una funcin y no como causa de
un deten;pinado nivel de integracin social; segundo, por lo que res-
pecta a las tribus y a las jefaturas, la guerra puede ser ms un obs-
tculo que la cauS:;l de la formacin del estado, porque los grupos
evidentemente se dispersarn si se saben amenazados por una fuerza
ms poderosa que ellos mismos (Service 1971; Price 1979).
Este ltimo punto es objeto de considerable atencin en la teoria de
la circunscripcin ambiental de Robert Carniero (1967, 1970, 1978).
Como quiera que la guerra es prcticamente universal y suele tender
a dispersar ms que a aglutinar a la gente, el conflicto slo podra
propiciar la centralizacin en determinas situaciones. Tras -analizar el
desarrollo de los estados prstinos en el Nuevo y en el Viejo Mundo,
Carniero observa un comn denominador: todas ellas son zonas con
tierras de .cultivo acotadas; es decir, son tierras que estn rodeadas
y limitadas por montaas, por el mar o por el desierto. Cuando no
existe tal delimitacin, las presiones demogrficas pueden desbordar el
Evolucin del estado 51
medio y las poblaciones vecinas vencidas en la guerra pueden trasladar
su asenlamiento a una nueva zona. Pero esto es imposible cuando la
nica tierra cultivable est rodeada de tierra improductiva, caso en el
cual la presin demogrfica debe canalizarse por va de la unificacin
y de una mayor capacidad produtiva -ambas caractersticas del es-
lado- y los \encidos de guerra sin posibilidad de huir tienen que so-
melerse a los vencedores. Los indios del Amazonas emprendian fre-
cuentes guerras por venganza, por la posesin de mujeres, por pres-
ligio personal y cosas por el eSlilo, pero estas guerras nunca desembo-
caban en una conquista generalizada a manos de un poder central,
puesto que en la selva siempre podian encontrarse nuevas reas donde
crear un nuevo poblado. En cambio, las tierras aluviales en las desem-
bocaduras del litoral peruano --rodeadas de mar, desierto y monta-
as-, no ofrecen tales opciones. A medida que los pequeos y dis-
persos poblados neolticos crecan y se fragmentaban, la densidad
demogrfica de los estrechos valles era cada vez mayor. La intensifi-
cacilI de la agricul! ura, mediante las terrazas agrcolas por ejempld,
solucion el problema slo lempor'almente. Las acciones de represalia
se convirtieron en guerras por la posesin de la tierra, con un grupo
inlenlando aumentar su capacidad producliva a expensas de los dems,
con el agravante de que, para el bando ms dbil del conflicto no
habia refugio posible que pudiera proporcionar ni siquiera un nivel
minimo de subsistencia; la nica estrategia viable de supervivencia era
la sumisin a una fuerza dominanle. De esta forma varias jefaturas
independientes quedaron unificadas bajo un solo gobierno militar je-
rrquicamente estructurado.
L.a circunscripcin lambin puede ser social, y no slo estrictamen-
le fsica. Para los yanomamo de la jungla venezolana no existe aisla-
miento fsico, pero la escisin de los poblados y la expunsin hacia
territorio virgen resulta ms fcil para los de la periferia del grupo tribal
que para los que estn ms prximos al centro. Segn la ..leora de
Camiero, cabria esperar que los poblados cent rales rodeados de ot ros
poblados guerreros, tendieran a ser mayores y a tener cabecillas ms
poderosos que los poblados perifricos, y ste es ciertamente el caso.
Si bien los yanolllalllO ~ s l 1 n lejos de la in legracin cultural propia del
estado, los poblados socialmente acotados presentan una tendencia ms
clara hacia la cent ralizacin.
Carniero incluye estos procesos dentro del principio de la exclusin
competitiva derivado de la biologia evolucionista. Este principio afir-
ma que dos especies que ocupen y exploten la misma porcin de
hbitat no pueden coexistir indefinidamente -una tiene, en ltima ins-
tancia, que eliminar a la otra. Al aplicar esta idea a las sociedades,
Carniero observa que a lo largo de la historia las jefatUFas se han
unido entre si para formar estados y que stos han provocado la guerra
para crear estados ms extensos, y tanto la rivalidad como la selec-
52 ANTROPOLOGIA POLITICA
ci6n fomentan de forma creciente la creaci6n de unidades cada vez
mayores. A partir de la tendencia netamente decreciente del nmero
de unidades polticas autnomas en el mundo a partir del ao 1000 a.c.,
Carniero predice la unificacin de todo el planeta para el ao 2300,
aproximadamente. Suponiendo, claro, que antes los gobernantes no su-
cumban a la tentacin de una versin nuclear de la ley de la jungla.
La civilizacin hidrulica
En los escritos de Marx y Engels ya se reconoca la importancia del
regado en la formaci6n del estado. Constataron que entre las pequeas
comunidades agrcolas y las sociedades con estado exista una diferen-
cia fundamental, a saber, que estas ltimas necesitaban el apoyo de
sistemas extensivos de riego. Para Julian Steward (1955), el mecanismo
fundamental del desarrollo del estado fue la irrigacin; slo el control
del agua posibilitaba una agricultura suficientemente intensiva para
obtener grandes densidades demogrficas, y la construccin de grandes
sistemas hidrulicos slo era posible gracias a urios niveles de organiza-
cin social, un poder y una coordinacin del trabajo totalmente nuevos.
Karl Wittfogel (1957) elaborara la teora hidrulica con tal pre-
cisin que su nombre aparece hoy casi exclusivamente asociado a ella.
Los agricultores neolticos de las zonas donde se desarrollaron esta-
dos prstinos, como Egipto o los valles litorales de Per, dependan,
para regar, de las inundaciones anuales; sus campos se regaban una
vez al ao y las inundaciones depositaban nuevas tierras de aluvin.
Pero este sistema de irrigacin era muy variable, e incluso en el mejor
de los casos tan slo proporciona una cosecha al ao. Los agricultores
empezaron gradualmente a controlar las inundaciones por medio de di-
ques y embalses de agua para la preservacin y utilizacin subsiguien-
te del precioso lquido distribuido, segn las necesidades, a travs de
un sistema de canales. Los primeros sistemas de irrigacin eran peque-
os y primitivos, en base al trabajo de unas pocas unidades agrcolas
vecinas; pero a medida que la capacidad productiva de la tierra au-
mentaba y la poblacin humana creca, las obras de irrigacin crecieron
en tamao y complejidad. Apareci un grupo de especialistas para
planificar y coordinar la construccin de estos sistemas, y, ms tarde,
controlar el caudal del agua. Este grupo, de las manos del cual de-
penda literalmente la vida misma de la comunidad, se convirti en
una lite administrativa que domin6 estados centralizados y despticos.
Este modelo terico ha sido sorprendentemente bien aceptado. La
irrigacin parece haber sido importante en todos los estados prstinos.
Al principio se crey que las tierras bajas de los mayas, en la pe-
nnsula de Yucatn (Mxico), haban sido una excepci6n a esta regla,
hasta que fotos areas recientes revelaron que tambin esta civiliza-
Evolucin del estado 53
cin haba dependido de sistemas de irrigacin muy elaborados. A
pesar de todo sera preferible no caer en una interpretacin de causa-
efecto excesivamente rgida en lo que concierne a esta teora: en algunas
reas, por ejemplo, complejos sistemas de irrigacin precedieron, con
mucho, al desarrollo del estado, mientras que en otras (como en Me-
sopotamia) los sistemas de control del agua a gran escala slo se
llevaron a cabo despus de, como mnimo, las fases iniciales del es-
tado. Es ms, en el suroeste americano y en otras reas existieron
grandes sistemas hidrulicos durante siglos sin centralizacin poltica
alguna. Para terminar, la teora es apenas aplicable (y con reparos)
a los estados secundarios, muchos de los cuales tuvieron slo sistemas
de irrigacin muy rudimentarios. .
Estas objeciones no descalifican la teora de Wittfogel; sta no
concierne en realidad al origen del estado en s, sino al desarrollo
de ciertos tipos de sistemas empresariales (Marvin Harris 1977). Pos-
tular la existencia de un vnculo entre la centralizacin de un poder
desptico y la administracin y control del suministro de agua no
significa negar la importancia de la densidad de poblaci6n, del comer-
cio, de la guerra, de la circunscripcin ambiental, o de otros factores
que han sido claves en la creciente integracin de la sociedad.
Presin demogrfica
Desde aproximadamente el ao 23000 a.C. hasta el 2000 d.C.
la poblacin mundial habr pasado de unos 3 millones y medio a
6,5 mil millones, y de una densidad de 0,2 a 50 (Campbell 1979).
El paralelismo entre este aumento de poblacin y la aparicin del
estado 'ha sido constatado por la prctica totalidad de los antrop-
logos culturales evolucionistas. Robert Carniero (1967) traz la relacin
entre densidad de poblacin y complejidad social en 46 sociedades
distintas y encontr una correlacin estadstica significativa entre am-
bas variables. Si bien esta correlacin se refera, al menos genri-
camente, a la densidad aritmtica (es decir, la media de gente
por km
2
en todo un territorio), hallamos una relacin mucho ms evi-
dente si slo tomamos en consideracin la densidad econmica (es
decir, la relacin entre poblacin y medios de produccin). En Egipto,
por ejemplo, la gran mayora de la poblacin est concentrada a lo lar-
go de una estrecha franja de tierra cultivable a ambos lados del Nilo.
De acuerdo con Thomas Malthus, economista de principios del siglo
pasado, cuando la poblacin tiende a sobrepasar el nivel de recursos ali-
mentarios, esa tendencia es contrarrestada por la enfermedad, el ham-
bre y la guerra. Pero si slo funcionara este principio, el aumento
demogrfico se hubiera estabilizado a un nivel mucho ms bajo que el
actual. Evidentemente, una posible respuesta a la presin demogrfica
54 ANTROPOLIGIA POLITICA
sobre los recursos alimentarios podra ser exactamente la opuesta a las
restrccones malthusanas; los alimentos pueden ser incrementados por
algn medio de intensificacin de la produccin, lo que men,udo im-
plica el desarrollo de una nueva tecnologia o el ,de
la ya existente. La irrigacin, los cultivos en terraza, I,a
el uso de la traccin animal, la diversificacin de los tIpOS de CUltIvO
y la explotacin de tierras baldias, pueden incrementar de: forma signi-
ficativa la capacidad productiva de un territorio determinado. Los
consiguientes aumentos de densidad de poblacin formas
ms complejas de organizacin social y politi<;a. Esta correlaclOn entre
poblacn y evolucin socal fue estudiada a fondo por BO,serup
(1965). En una versin ligeramente mat izada de esta teona, M,lchael
Harner (1970) postula que la presin demogrfica es no slo dIrecta-
mente responsable de una forma u otra de intensificacin de la produc-
cin alimentaria, sino que adems conduce a un acceso desigual a los
recursos y, por consiguiente, a una acentuacin de la estratificacin
social.
Marvin Harris (Canniba/s and Kings 1977) incorpora estas ideas a
su argumentacin, un complicado. determinismo tecno-ecolgico se-
gn el cual la organizacin social y la ideologa el
de la adaptacin tecnolgica de una determinada SOCiedad a su habl-
tal. Harris comienza planteando su princpal objecin a las
teorias de la presin demogrfica, a saber, que las poblaciones suelen
tender a estabilizarse confortablemente por debajo de la capacidad
productiva de la tierra. Es cierto que todas las tenen. me-
dios culturales para llevar a cabo un control demogrfico malthuslano.
Los grupos cazadores-recolectores mantuvieron un relativo equilibrio
demogrfico durante miles de aos, y las pocas
tipo que sobreviven en la actualid'!.d dependen todavla eqUllIbno
entre poblacn y recursos alimentarios. En todas las SOCIedades pre-
industriales, prcticas como el infanticidio femenino, los contra
las relacones sexuales con la mujer que haya tenido un hIJo -que
pueden durar de dos a tres aos-, y una prolongada
retrasa la ovulacin), sirven para mantener el eqUllIbno entre poblaclOn
y recursos. Slo en tiempos modernos se ha dejado crecer a la pobla-
cin sin control alguno. Si el equilibrio demogrfico era la norma en
casi todas las socedades pre-modernas, debemos preguntarnos por qu
la poblacn pudo aumentar hasta el punto de forzar formas ms com-
plejas de organizacin social. ,
La explicacin que da Harris es que durante el Pleistoceno, que
dur hasta hace unos 10.000 15.000 aos, las bandas cazadoras
haban llegado a contar con una abundante caza mayor, y las P??la-
ciones se habian estabilizado a los niveles que esos recursos permlllan.
Al' final del Pleistoceno, cientos de aquellas grandes especies se extin-
guieron, por razones todava hoy no demasiado cIaras, lo cual oblig
Evolucin del estado 55
a que aquellas gentes pasaran a devpender gradualmente de recursos
alimentarios alternativos. Siempre haban exislido plantas silvestres
domest icables, pero se haban rechazado por razones de rentabildad;
sn presin demogrfica la caza y la recoleccin eran actividades ms
idneas para gastar un mnimo de caloras. En la nueva situacin,
la doniesticacin de las plantas silvestres aumentaba la capacidad pro-
ductiva de la tierra y posibilitaba cI aumento demogrfco. La pobla-
cin tendera a estabilizarse en ltima instancia, pero con el tiempo
-quiz cientos de aos- tena que iniciarse una disminucin gradual
e inevitable de la productivad en la medida en que la tierra cultiva-
ble perda su poder nutriente y las grandes especies eran diezmadas
<:on el fin de obtener proteina animal. Dicho de otro modo, la presin
demogrfica tiene su origen no slo en el aumento demogrfico, que
puede ser muy lento, sino tambin en una cada natural de la produc-
tividad de la tierra.
En las sociedades tribales se sola COnl rolar el equilibrio demogrfi-
co por medio de un complejo de supremaca masculina, resultado
de un estado de guerra constante. El mayor valor otorgado a la gallar-
da masculina minimiza, en la misma medida, el valor de la mujer,
por lo que el infanticidio femenino -evidentemt::l1te uno de los medios
ms eficaces de control demogrfico- se converta prcticamente en
norma (algunas sociedades de hecho institucionalizaron el infanticdio
en la persona de la primognita). Los agricultores tenan otra opcin:
en lugar de reducir la poblacin, podian trabajar ms horas o recurrir
a tcnicas ms productivas. Esto produca excedentes agrcolas, que
eran almacenados y redistribuidos por los grandes hombres que
aprovechaban esta funcin para mejorar su status y su poder. Estos
jefes redistribuidores -que solian ser tambin jefes guerreros- repre-
sentaban una fuerza coercitiva cef1tralizada. En este aspecto Harris
aprovecha a la vez la teora de la circunscrpcin ambiental de Carnie-
ro y la teora hidrulica de Wittfogel para apuntar las conclusiones ne-
cesaras para que el proceso de centralizacin contine hasta la forma-
cn del estado.
No hay duda que para Harris el elemento desencadenante de todo
este proceso es la poblacn, pero a dferencia de Boserup, Harris ve
una poblacin relativamente estable adaptndose a una disminucin de
recursos alimentaros. Un elemento central de la teora -no muy op-
timista para el futuro de la civilizacin- es que cualquier forma de
productividad conducir gradualmente al agotamiento de las materias
primas, con lo que todas las sociedades tendrn que enfrentarse, tarde
o temprano, a la alternativa entre el colapso definitivo o el paso a
una nueva intensificacin de la produccin. Cuando la domesticacin
de animales y plantas se convierte en base de subsistencia, la estabi-
Iizacn a largo plazo es imposible.
La teora de Harrs, aunque atractiva, no deja de ser polmica,
56 ANTROPOLOGIA POLlTICA
porque estos procesos no parecen ser universales. Pnr ejemplo, no en
todas las reas que llegaron a estar polit icamente cent ralizadas puede
relacionarse la presin demogrfica sobre los recursos con la caida
de la productividad. Adems, Boserup puede tener razn cuando pone
el acento en el aumento demogrfico y no en el agotamiento de los
recursos. Incluso cambios relativamente inapreciables en la nutricin,
pueden alterar radicalmente el tamao de la poblacin. Los recursos
alimentarios son muy elsticos y pueden verse afectados ya sea por una
redefinicin de los recursos alimentarios disponibles, o bien por ligeros
cambios tecnolgicos. Como ya han sealado Harris y otros, es cierto
que el aumento demogrfico necesita explicarse, pero sin exagerar.
Institucionalizacin del liderazgo
Elman Ser\'ice, en OriRins' uf the State and Civilization (1975)
propone una teoria integradora. Tras hacer un amplio repaso de la
aparici6n de los seis estados pristinos arcaicos y de varios estados
primitivos modernos, rechaza todas las teorias basadas en d contlic-
to. La guerra y la conquista, seala, son experiencias humanas dema-
siado universales para ser consideradas como las causas de una fnrma
determinada de organizacin social, y los nicos ejemplos de depen-
dencia permanente de la guerra son aquellos donde ya existe un go-
bierno (Service 1975). Las teorias basadas en la irrigacin o en otras
formas de intensificacin tienen demasiadas excepciones. En d antiguo
Per, por ejemplo, la intensificacin agricola, por medio de canales de
riego, se alcanz6 1.500 aos antes de la aparici6n de un estado \er-
daderamente urbano. Service tambin rechaza parcialmente la idea
segn la cual la presin demogrfica crea conflictos cuya solucin de-
pende slo de un gobierno centralizado,porque esa misma presin de-
mogrfica puede igualmente propiciar la descentralizacin del poder.
Estas conclusiones negativas proceden de una interpretacin s1J:--
1
jetiva de los datos disponibles; a duras penas podran convencer a un
ardiente defensor de cualquiera de las teorias descartadas. Porque aun-
que Service rechace especficamente la teoria del conflicto, lo que en
realidad est negando implcitamente es la validez del materialismo cul-
tural. No hace ms que trasladar la polmica del determinismo econ-
gico a la teoria de la toma de decisiones.
Service establece un desarrollo lgico entre la desigualdad bsica
inicial inherente a la sociedad humana y la posterior desigualdad for-
malizada y centralida>(En todas las sociedades, incluso en las ban-
das y tribus ms igualitarias, ciertos individuos destacan por su talante,
su inteligencia, su fuerza o belleza excepcionales, y es muy natural
que esas personas adquieran status pnr dio, pero las desigualdades
Erolucin del esTado 57
resultantes son indi\duales, no de clase, y no implican ni privilegios
ni riqueza. Algunas circunstancias tienden a fa\orecer la concentracin
del trabajo -por ejemplo, cuando la di\ersidad de nichos ecolgicos
impone una produccin ms especializada y un que
alIenda a esa especializacin, o cuando el trabajo colecti\o para obras
pblicas requiere una di\'isin del trabajo. Tales circunstancias fa\ore-
cen tambin una redistribucin centralizada, que e\identemente estar
en manos de los elementos ms carismticos (como los grandes Iwm-
bres y a la \ez jefes guerreros de Melanesia). Dado que esta centra-
lizacin presenta \entajas y beneficios e\identes, tendr un efecto acu-
mulativo, de bola de nieve, que desembocar en una concentracin
administrati\a toda\a mayor. Esta re\alorizacin del liderazgo, aun
siend? no se basa en la propiedad. como pensaba Engels;
es mas bien el resultado de una forma de de endencia, que en la so-
primiti\a deri\'a de la generosidad y de los fa\ores otorga os
(Semce 1975).------------------
. Este tipo de et'nestableyorque se basa en un solo indi-
\Iduo, y cuando este enferma, muere o simplemente le abandona la
suerte, no existe un mtodo formal de sucesin. Para que una sociedad
pueda mantener los beneficios de la cent ralizacin, los lideres carism'-
ticos temporales tienen que transformarse en una jerarquia permanente.
Cuando se alcanza esta fase, tenemos una jefatura, la primera <<institu-
cionalizacin verdadera del poder, que es tambin una
zacin de la desigualdad. A medida que este centro de poder crece
crece para esta nue\a clase dirigente la necesidad de protege;
sus prI\lleglOs. Una forma de conseguirlo, el uso de la fuerza aparte
es la legitimacin de la lite en el poder asocindola con lo
tural, es decir, divinizndola. El uso de la fuerza, lejos de crear el
estado, representa en realidad un fracaso temporal en el funcionamien-
to del estado responsable de asegurar la proteccin, la redistribucin
y la coordinacin del comercio. En palabras de Senice (1975) <da evo-
I,ucin. poltica gran en en
contextos progresIvamente mas amplIos. ------
Resulta evidente que no se trata slo de un cambio de nfasis
respecto a las teorias de la presin demogrfica, de la irrigacin o de
la circunscripcin ambiental, sino de un cambio en la clase de teoria.
La considerable exaltacin que los xitos de un lider pueden produ-
cir en sus seguidores (Service 1975) tiene escasa relevancia para Ro-
bert Carn.iero o Marvin Harris, quienes consideran que los sis-
tema.s SOCIales reaCClOnan gubernamentalmente en trminos de supervi-
venCIa, frente a los condicionantes materiales del mundo. En la teoria
de Service, el fondo de la cuestin ya no es el medio, sino el nivel
cognitivo, es decir, la percepci por la gentc de un bienestar creciente.
Service utiliza igualmente modelos basados cn la cooperacin yen la in-
tegracin, micnlras quc para la maynria de las dems lenras el conllic-
58 ANTROPOLOGIA POLITICA
to y la inestabilidad han sido las condiciones fundamentales para la
aparicin de estado.
El punto de vista de Service es refrescante e innovador. Sin embar-
go, conflicto e integracin no tienen por qu ser excluyentes; todas las
sociedades incluyen ambos aspectos, alternativa y simultneamente. De
manera similar, las sociedades son materialistas y cognitivas al
mismo tiempo. Ambas perspectivas son igualmente demostrativas. Pre-
ferir una con exclusin de la otra equivale a pretender que un vaso de
agua est medio lIenl) en lugar de medio vaCo.
Teoras de sistemas
Actualmente pocos antroplogos se aferraran a un modelo uni-
causal para explicar la evolucin de los estados (debera sealarse que
las teoras comnmente llamadas unicausales -las de Carniero, Witt-
fogel, Boserup- son monofocales slo en el nfasis). Todas incluyen
interacciones entre distintos elementos, tales como poblacin, hbitat,
tecnologa e irrigacin. Los modelos sintticos, como el de Marvin
Harris, hacen ms explcitas estas interrelaciones. Pero todos se basan
en la idea de que, dadas ciertas condiciones previas, causas concretas
generarn efectos concretos de forma ms o menos secuencial.
A diferencia de las teoras que remiten a causas concretas, el mode-
lo de sistemas se basa en un conjunto de principios derivados prin-
cipalmente de la fsica y de la biologia, que incluyen los mecanismos
de feedback negativo y positivo, el elemento desencadenante, los siste-
mas de autoconservacin y autodesarrollo. El mecanismo de feedback
negativo es el proceso mediante el cual un sistema estable minimiza
toda alteracin del equilibrio. Por ejemplo, en una sociedad caza-
dora-recolectora un aumento de la tasa de natalidad ser contrarres-
tado y reequilibrado con tasas de mortalidad infantil ms altas si hay
pelgro de que la poblacin exceda los recursos alimentarios disponibles.
El mecanismo de feedback positivo o autorregulacin es justamente to-
do lo contrario: una pequea variacin puede poner en marcha un pro-
ceso de cambio creciente. Si al aumento demogrfico se responde con
la agricultura intensiva, el resultado ser un mayor aumento demogr-
fico, que a su vez generar mayor intensificacin, y la espiral seguir
hasta alcanzar un determinado lmite. El impulso desencadenante que
propicia el paso de un sistema de feedback negativo a otro positivo
puede ser insignificante. Kent Flannery (1968) formula la hiptesis de
que en el valle de Tehuacn, de Mxico, los procesos civilizatorios
se desencadenaron cuando las bandas nmadas recolectoras empezaron
a cultivar unas pocas plantas silvestres comestibles. Durante genera-
ciones esta intervencin humana produjo los cambios genticos que de-
terminaran una mayor dependencia con respecto a estos alimentos se-
Evolucin del estado 59
midmesticados, y por consiguiente, un estilo de vida ms sedentario y
un aumento demogrfico, lo que de nuevo aumentaba la dependencia
hacia las plantas domesticadas. Esta cadena de acontecimientos acab
obligando a la gente a asentarse en aldeas agricolas permanentes. Las
sociedades estables se automantienen en la medida en que lleven cons-
tantemente a cabo pequeos ajustes frente a los cambios del medio f-
sico y social. Una vez los procesos de feedback positivo se ponen en
marcha, una sociedad llega a autodesarrollarse en la medida en que el
aumento demogrfico, la intensificacin agricola, la urbanizacin y la
centralizacin poltica se nutren entre s en un proceso constante de
causalidad circular. Hay que destacar que esto es casi exactamente
opuesto al principio -newtoniano segn el cual toda accin debe tener
una reaccin igual y opuesta; con un feedback positivo el ms mni-
mo elemento desencadenante puede, a largo plazo, provocar un cambio
radical. Ya no es necesario que para explicar el estado tengamos que
recurrir a una causa de igual gravedad o trascendencia.
Han aparecido diferentes teorias de sistemas en relacin con la evo-
lucin poltica. Algunas se centran en el hbitat y en la tecnologa,
mientras que otras van por el camino de la toma de decisiones. Pero
todas ellas tienen algo en comn, a saber, la idea de que las sociedades
responden a la diversidad de circunstancias con la adaptacin. La expli-
cacin debe tender, pues, no a coger por los pelos uno o dos motores
del cambio, que sean aplicables a todos los casos, sino a especificar
los procesos por medio de los cuales los sistemas sociales alteran sus
estructuras internas como respuesta a las presiones selectivas. Segn
Ronald Cohen (1978b), La formacin de un estado es una progre-
sin convergente de interacciones, en las que diferentes sistemas preesta-
tales, en respuesta a diferentes determinantes del cambio, se ven obli-
gados, por conflictos que no ofrecen otra salida, a optar por niveles
de jerarquizacin poltica ms complejos. La oposicin entre la teora
de la fuerza y la teora del provecho, entre el paradigma materialista
y el cognitivo, y entre el modelo del conflicto y el de la integracin
se desvanece, dado que un modelo sistmico puede incorporar todas
estas distintas perspectivas simultneamente.
Este es el enfoque seguido por Clifford Jolly y Fred Plog (1979)
en el ejemplo concreto del valle de Mxico que aducen; all el estmulo
inicial haba sido el aumento demogrfico, pero tericamente cual-
quier otro estmulo que hubiera supuesto una presin excepcional sobre
el sistema de equilibrio hubiera sido tambin suficiente para originar
cambios significativos. Dada una presin de esta indole, se ofrecian di-
versas opciones: reducir la poblacin por medio del infanticidio o de
otro medio cultural, dispersar los asentamientos ms amplios, migrar
hacia nuevas tierras o intensificar la produccin agrcola. De todas es-
tas alternativas, slo la ltima habra conducido a la formacin del
estado. Existen diversas circunstancias por las cuales se puede optar
60 ANTROPOLOGIA POLITICA
por la intensificacin: que las tierras cultivables estn acotadas de tal
forma que no haya lugar para la dispersin; los agricultores pueden
llegar, sin darse cuenta, a la intensificacin a travs, quiz, de pequeos
avances tecnolgicos como, por ejemplo, pequeos canales de regadio.
La obligacin a pagar tributo a un grupo conquistador exigir aumen-
tar la produccin. En cualquier caso la opcin decidida, desencadena
una espiral de feedback, hacia la nucleacin, la estratificacin, la dife-
renciacin y la centralizacin. La nucleacin (vagamente sinnima de
urbanizacin) se har necesaria para realizar trabajos cooperativos de
gran envergadura. A su vez, en la medida en que la gente se concentra
en reas relativamente pequeas, se agravar la presin sobre los re-
cursos locales, lo que har necesaria una mayor intensificacin de la \
produccin de alimentos. La estratificacin econmica aparece cuando -
tcnicas agricolas ms productivas amplifican las pequeas diferencias
del medio, de forma que aquel que tenga, aun marginalmente, mejor
tierra cultivable se har ms rico que sus vecinos. Estas fuerzas esti-
mulan tambin la centralizacin de la toma de decisiones, dado que
la concentracin es ms eficaz para la planificacin de proyectos a gran
escala y para la organizacin de la mano de obra. El cultivo llega a
ser ms diferenciado a medida que campos enteros se reservan para el
monocultivo para aumentar la eficacia de la labranza y de la irrigacin.
Un excedente de alimentos libera a algunos por completo del trabajo
agricola, lo cual posibilita el desarrollo de la especializacin artesanal.
Finalmente cada uno de estos factores estimula a los dems. El
modelo de Jolly y Plog se muestra en la figura 5.
Hay que destacar que este modelo utiliza muchos de los elementos
de la teoria llamada unicausal y de la teoria sinttica. Sin embargo,
existe una diferencia fundamental entre este modelo y el de, digamos,
Marvin Harris, y es que Jolly y Plog son mucho menos especficos
respecto al curso real de los acontecimientos. Los procesos con los
que trabajan (nucleacin, diferenciacin, etc.} son abstractos y las
presiones derivan de innumerables procedencias. La sociedad es vis-
ta no como una serie de fichas de domin cayendo una tras otra se-
gn un modelo predecible, sino como un sistema flexible y adaptable
con constantes ajustes internos frente a las distintas presiones. Estos
ajustes modifican el hbitat, 10 que a su vez obliga al sistema social
a hacer nuevas adaptaciones siguiendo un proceso de autodesarrollo.
El estado primitivo: la evidencia intercultural
El intento ms exhaustivo que se ha hecho hasta el momento
de comparar datos interculturales sobre la evolucin del estado es
The Early State (1978), un trabajo colectivo editado bajo la direc-
cin de Henri J. M. Claessen y Peter Skalnik. Pero, por desgracia,
Evolucin del estado 61
este minucioso estudio de la formacin de diecinueve estados desde
el Egipto de 2000 a.. c. hasta el actual Kachari, en la India, obvia la
distincin entre estado pristino y estaao secundario. Esta omisin es
deliberada y al mismo tiempo licita. Se ha dado siempre tanta impor-
tancia al desarrollo del estado pristino que se han desestimado con de-
masiada frecuencia los preciosos testimonios de la evolucin social
suministrados por otros estados histricos, incluso por aquellos que lle-
garon a aesarrollarse con relativa autonomia. Sin embargo, como casi
todas las teorias discutidas aqui se aplicaron al principio casi exclusi-
vamente a los estados prist:nos, resulta dificil apreciar en su justo
valor las estimaciones de Claessen y Skalnik, dado que se basan en
testimonios procedentes de sociedades de distinto tipo.
En cualquier caso se trata de un ingente trabajo rico en datos y
conclusiones sobre un amplio espectro de sistemas sociales que caen
dentro de la definicin, hecha por los autores, de el estado primiti-
vo como una organizacin sociopoltica centralizada para la norma-
tivacin de las relaciones sociales dentro de una sociedad compleja
y estratificada dividida en, por lo menos, dos estratos bsicos, o clases
sociales indpientes -dominantes y dominados-, cuyas relaciones se
caracterizan por el dominio poltico de los primeros y las obligaciones
tributarias de los ltimos, legitimado todo ello por una ideologia
comn... (Claessen & Skalnk 1978). Esta definicin, que resume
muchos elementos recurrentes hallados en la muestra, equivale a decir
que la estratificacin en clases es una caracteristica primaria del estado;
pero no es necesariamente su causa, puesto que el acceso diferencial
a los recursos materiales puede ser muy anterior al nacimiento del es-
tado. La estratificacin social, junto con una economa capaz de pro-
ducir excedentes s se consideran como prerrequisitos sin los cuales
no resulta posible el estado primitivo.
Los autores destacan cuatro elementos como directamente causa-
les: 1) el crecimiento demogrfico y/o la presin demogrfica; 2) la
guerra o el peligro de guerra; 3) la copquista, y 4) la influencia de
estados preexistentes. Los estados ms primitivos parecen haber surgi-
do de una combinacin de estos cuatro elementos, en interaccin mutua
y sin seguir un orden concreto. No se confirma la teoria hidrulica
de Wittfogel, pues una dependencia clara de sistemas extensivos de
irrigacin aparece slo en menos de la mitad de la muestra. Sin embar-
go, tanto el modelo de circunscripcin ambiental de Carniero como
la teoria de Boserup sobre la presin demogrfica podrian aceptarse,
pero slo si son incorporadas en algn tipo de modelo sistmico don-
de estos factores aparezcan no como causas primarias, sino como ele-
mentos en interaccin con otros muchos elementos ms. En la tabla 3
se recogen las caracteristicas de veintin estados primitivos.
Aunque ningn otro libro haya ido tan lejos en la clasificacin de
los estados primitivos o en la caracterizacin de sus elementos comu-
62 ANTROPOLOGIA POLITlCA
Evolucin del estado 63
--------+. Ccnrralilal:iI1 Difcrcl1l:ial'in
JIllcl1!iifil:acill de la
pnldu(dn alimclllaria
nes, las conclusiones relativas a la gnesis de esta forma de organiza-
clOn politica se nos antojan algo prosaicas. A medida que el alcance
de la teora se amplia de los estados prstinos a los numerosos siste-
mas clasifcables como estados primitivos, cabra atenerse a un des-
censo en el nmero de generalizaciones vlidas para toda la muestra
-amn de la probable influencia poderosa, sutil e incalculable, de los
estados preexistentes. Se han hecho progresos, ciertamente. La bs-
queda de una nica causa dominante se ha abandonado en favor de las
teoras que destacan la interaccin sistmica de muchas causas. Sin
embargo, surge la duda acerca de si las teoras de sistemas han aporta-
do en realidad gran cosa a nuestra comprensin del problema, puesto
que estas teorias no hacen ms que combinar fuerzas y procesos cono-
cidos hace ya mucho tiempo. Lo que los tericos del modelo sistmi-
co han hecho, en esencia, es llevar el modelo de la evolucin del estado
a un grado de abstraccin tal que ya no resulta fcil encontrar excep-
ciones para cada generalizacin. frente a esta prdida de especificidad,
surge la necesidad de llenar los vacios del modelo, para no perder de
vsta que hablamos de seres humanos reales -que viven, luchan,
m\leren, pero antes se esfuerzan en ser dueos de su propio destino.
Las generalizaciones deben reservarse para las excavaciones arqueolgi-
cas, las mudas esqurlas cermicas, los amuletos rotos, y las viejas mu-
rallas de las civilizaciones perdidas; los estados nacientes de frica y
de la India con sus reyes y campesinos enfrascados en el eterno juego
del conflicto y del pacto. La teora debe mantener una posicin inter-
media en la antropologa,' porque en ltima instancia todo empieza y
acaba con la realidad.
Pre!iin dCl1lOltrafica
u olros desencadenal1lC:s
, ..
.S l:
~ '"
Il.. ':
'" :
'" E
~
'
"
':
Q.
" <>
. ~
"
00
. ~
'O
i5
Il..
. ~
~
~
'"
..c:
'" :
'" E
'" :
..
" 'S
o
'
Il..
Fig. 5. Modelo Sistmico del desarrollo del estado
fUENTES: Jolly y Plog 1979; 365, basado parcialmenle en Logan y Sanders, 1976,
64 ANTROPOLOGIA POLlTlCA
LECTURAS RECOMENDADAS
CLAESSEN. HINRY, J. M. Y PFTER SKALNIK (eds.). The Early State (La Ha-
ya: Mouton, 1978).
Este voluminoso trabajo (casi 700 pgs.) empieza con cuatro captulos de-
dicados a la teoria de los origenes del estado, seguidos por veinte captulos
dedicados monogrficamente a estados concretos, y se cierra con cuatro capi-
tulos que sintetizan estas monografias con comparaciones interculturales. Como
tratado de la formacin del estado secundario, este libro resulta definitivo,
pero omite deliberadamente diferenciar entre estado pristino y estado secun-
dario y, por tanto, deja de tratar algunas de las teoras bsicas de la formacin
del estado.
COHEN, RONALD, Y ELMAN R. SERVICE (eds.). Origins o/ the State: The
Anthropology o/ Political Evolution (Filadelfia: Institute for the Study of
Human Issues, 1978).
La introduccin y los cuatro captulos iniciales ofrecen una concisa visin
general acerca de las principales teoras de la formacin del estado. Dos ar-
ticulos me parecieron de especial relevancia: Toward an Explanation of the
Origin of the State, de Henry Wright, que presenta varias de las teorias ms
importantes en una forma diagramtica muy clara; y la aplicacin que hace
Roben Carniero del principio de la exclusin competitiva (procedente de la
biologa evolutiva) a la formacin del estado.
HARRIS, MARVIN. Cannibals and Kings: The Origins o/ Cultures (New York,
1977).
Harris abarca tanto espacio desde el canibalismo azteca hasta la vaca sagra-
da de la India, que uno olvida fcilmente que este libro es considerado, en
conjunto, como una teora de la formacin del estado. Se ha acusado a Harris
de querer a veces forzar los datos para hacerlos encajar en su teoria materia-
lista, pero aunque controvertido, siempre resulta ameno.
PFEIFFER, JOHN, E. The Emergence o/ Society: A Prehistory o/ the Establish-
ment (New York: McGraw Hill, 1977).
Esta visin panormica de la evolucin cultural nunca llegara a conseguir
el xitb del anterior 'best-seller del autor The Emergence o/ Man, aunque su
habilidad en presentar lo acadmico en lenguaje popular resulta evidente. En-
tre otros temas clsicos, el libro trata del origen de la domesticacin, del
desarrollo del estado en las seis reas pristinas, y de la difusin de la civi-
lizacin.
j
Evolucin del estado 65
STRUEVER, STUART (ed.). Prehistoric AKriculture (Garden City, N. Y.: The Na- -
tural History Press, 1971).
La domesticacin de animales y plantas es un precursor clave en la evolu-
cin de los estados prstinos. Los treinta y tres captulos de esta antologia,
escritos por eminentes arquelogos, equilibran teoria y trabajo de campo. Se
incluye la hoy ya clsica aplicacin que hace Kent Flannery de la teoria general
de sistemas a la evolucin cultural en el valle de Tehuacn, en Mxico.
El rey de Cambodia de principios de siglo obtena
gran parte de su legitimidad poltica de la religin.
4
La religin en la poltica
Puede que no sea cierto, como sostiene Georges Balandier (1970),
que lo sagrado est siempre presente en la politica, pero lo cierto es que
casi nunca est muy lejos de ella. Los que vean la clsica pelicula de
propaganda El triunfo de la voluntad. filmada en el Congreso del Par-
tido Nacionalsocialista de Nremberg de 1934, pueden preguntarse legi-
timamente si estn asistiendo a un mitin politico o a una ceremonia
religiosa. En la Declaracin de Independencia y en la Constitucin de
los Estados Unidos subyace implicitamente una religiosidad que otorga
una legitimidad divina a la sucesin politica. Hoy, en Irn y en Ir-
landa, el conflicto politico puede ser indiferenciable del conflicto reli-
gioso. Sin embargo, en las sociedades preinrlustriales los limites entre
los diversos subsistemas -politico, de parentesco, econmico, reli-
gioso, etc.- son mucho menos nitidos que en las sociedades ms
complejas y especializadas. Un aspirante africano a cabecilla que pide
ayuda a los espritus de sus antepasados no tiene ni ms ni menos la
impresin de depender de lo sobrenatural que tiene un candidato
al Senado de los Estados Unidos al aceptar de una gran multinacional
una contribucin para su campafta politica.
El papel que desempefta la religin en la poltica no puede correla-
cionarse fcilmente con la complejidad evolutiva. En todos los niveles
encontramos un poder basado directamente en lo sobrenatural. Para al-
68 ANTROPOLOGIA POLITICA
gunos grupos esquimales el hombre ms poderoso es el chamn, en vir-
tud de su acceso al mundo de los esprtus; para los hop tribales del
sudoeste americano el poder poltico se articula por medio de ceremo-
nias, danzas y sodalidades religiosas; Israel es una nacin-estado alta-
mente industralizada e internacionalmente poderosa que reposa funda-
mentalmente en una religin y una tradicin comunes. Pero resultara
igualmente fcil presentar ejemplos de pueblos cazadores-recolectores
(los !kung, los tasaday de Filpinas), de grupos tribales (los yanoma-
mol y de estados industriales modernos (la URSS) donde la religin
desempea un papel relativamente insignificante.
El papel de la religin y de lo sobrenatural en la poltica se mani-
fiesta principalmente de tres maneras: 1) el poder puede reposar directa-
mente en la religin, como ocurre en una teocracia; 2) la religin pue-
de utilizarse para legitimar a la lite dominante; y 3) la religin puede
proporcionar las estructuras, creencias y tradiciones subyacentes que
son manipuladas por cuantos aspiran al poder.
La legitimidad sagrada
No existe una clara lnea divisoria entre una teocracia y un estado
laico. Como quiera que prcticamente todos los estados preindustriales
pretenden tener al menos algn grado de legitimidad divina, y que in-
cluso las ms confesionales de las administraciones tienen inevitable-
mente que solucionar diversos problemas de lo ms secular -defensa,
comercio, obras pblicas-, lo que cuenta no es la clase de confe-
sionalidad sino el grado. Incluso alli donde la religin desempea un
papel extremadamente importante, la burocracia laica se mantiene inde-
pendiente de la sacerdotal (como ocurre, por ejemplo, entre los incas
y los mayas). Aunque los sacerdotes puedan ostentar un enorme poder,
no es un poder que pueda habitualmente utilizarse en el funcionamiento
mundano del gobierno. Los reyes por la gracia de Dios pueden, como
el papa, expresar su divinidad slo en ocasiones determinadas y en
contextos muy concretos. Jacobus Janssen (\978) dice que as ocurra
con los faraones egipcios, quienes garantzaban y mantenan el orden
csmico, pero supeditados al mismo tiempo a ese mismo orden
(Ma'at); la persona misma del faran era tab, pero ste era incapaz
de hacer milagros; era omnipotente, pero estaba supeditado a los dioses
y oblgado a gobernar a travs de medios puramente seculares. En
estados mucho menos segmentados que los nuestros, es decir, con un
grado de cohesin mucho mayor, la gente no parece tener dificultad al-
guna en manejar simultneamente lo humano y lo divino, lo sagrado
y lo profano.
Lucy Mair seala dos requisitos para la realeza en frica: el apoyo
de un squito leal y la pretensin, por parte del pretendiente al trono,
La religin en la poltica 69
de mantener una relacin especial con los seres sobrenaturales. En otras
palabras, un rey necesita por igual el apoyo laico y la legitimidad
sagrada. El primero proceder de la personalidad y de las capacidades
de la persona real y de la justeza de su pretensin al trono segn las
normas tradicionales; y la legitimidad la conseguir vinculndose mito-
lgicamente a s mismo a un antepasado sobrenatural responsable del
origen del grupo, o de algn acontecimiento crucial en la historia mi-
tolgica (Mair 1962).
Los shilluk de Sudn creen en un hroe cultural semidivino quien,
a travs de una aventura pica parecida a la del xodo biblico, estable-
ci a los suyos como un pueblo nico, levant los primeros poblados
y fund las divisiones bsicas de su sociedad. Este hroe inmortal
Ny'ikang, se desvaneci y su espiritu entra en cada nuevo rey.
shilluk fueron el nico pueblo contemporneo que James George Fra-
zer escogi, en su clsico The Golden Bough (\890), en apoyo de su
teora de que el rey representaba la fertilidad de la tierra y del ganado.
Segn Frazer, el rey tena que morir ritualmente antes de llegar a la
vejez para que la potencia mistica permaneciera siempre en un lder
viril. Aunque muchos de estos reyes mueren jvenes, en la guerra o
asesinados, la creencia de que al rey tiene que drsele una muerte ri-
tual es en s misma parte de la mitologia shilluk. Existen muchos
relatos autorizados que prueban que el sucesor real era elegido por un
consejo de jefes. Pero a pesar de ello y de su exagerada insistencia en
el valor simblco de la fertilidad, Frazer descubri un elemento impor-
tante de la realeza africana: la identificacin simblica de la persona
del rey con el bienestar de toda la sociedad (Mair 1962).
Los rituales religiosos tambin cumplen funciones polticas impor-
tantes. La revalidacin peridica de mitos de legitimacin une a toda
la comunidad con un vnculo sagrado que trasciende los intereses priva-
dos y los conflictos cotidianos, al tiempo que reintroduce en el seno de
la sociedad el poder mstico del mundo de los antepasados. En algunas
sociedades no centralizadas la ceremonia religiosa era el foco ms im-
P?rtante de integracin social. Para muchos indios de las praderas, por
ejemplo, slo durante dos semanas, durante la danza del sol en verano
se toda la tribu. Era en esa ocasin tambin cuando el
de Jefes se reuna y tomaba decisiones colectivas, y cuando se inter-
cambian manojos medicinales, que otorgaban un poder tanto ms-
tico como profano a sus poseedores.
Manipulacin de los smbolos religiosos
Lo sobrenatural es mucho ms que un mero conjunto de creen-
.cias pasivas formando un teln de fondo inmutable para la accin po-
ltica. Estas creencias pueden ser manipuladas tanto por parte de indi-
70 ANTROPOLOGIA POLITICA
viduos que luchan por el poder, como por los llamados a dar (o a
negar) apoyo a los contendientes. Un claro ejemplo de ello lo encon-
tramos en el sistema poltico de los lugbara de Uganda. Este grupo,
que tiene un sistema clsico de linajes segmentarios, no poseia ningn
tipo de gobierno formal antes del perodo colonial. La unidad efectiva
ms pequea de la sociedad era el grupo patrilineal local constituido
por una agrupacin de familias, y la autoridad emanaba, no de reyes
o de jefes, sino de un sistema basado en los grupos de edad. A medi-
da que los miembros del grupo de los jvenes y del grupo de los
jvenes adultos crecian, entraban en conflicto con sus mayores en
torno a la cuestin de la tierra y la autoridad. Dado que la violencia
no estaba permitida entre los miembros de un mismo grupo de paren-
tesco, los conflictos generacionales tenian que canalizarse por medios
misticos. Si una de las partes contendientes contraia una enfermedad
y los orculos mostraban que su enemigo habia invocado a sus an-
tepasados para que la provocaran, el conjurador, al ver su autoridad
afirmada, aumentaba su poder. Pero si se suponia que alguien habia
invocado a los muertos en beneficio propio y no para el del linaje,
podia ser acusado de brujeria y as perder status. Aunque apenas exista
diferencia entre ambas interpretaciones, stas pueden tener, sin embar-
go, un efecto opuesto: legitimar o destruir la autoridad de una perso-
na. Vemos, pues, que hay motivo aqu para la manipulacin del sis-
tema de creencias no slo por parte de los individuos implicados, sino
tambin por parte del pblico y del guardin del orculo que toman
la decisin. Este tipo de resolucin no suele aplicarse a conflictos en-
tre grupos locales, porque se cree que la invocacin de los espritus
y la brujera no tienen e f i ~ a c i a ms all del linaje. Los duelos, las rias
y la guerra abierta eran formas corrientes de zanjar un conflicto; pero
entre vecinos que deseaban evitar el recurso a la violencia, solan em-
plearse acusaciones de brujera. En cualquier caso, toda autoridad pol-
tica era esencialmente sobrenatural, dado que estaba controlada por los
antepasados difuntos y que de ah emanaba tambin el poder de las
sanciones (Middleton 1960, 1966).
Valor adaptativo de la religin desviada
Hasta aqu hemos analizado la religin en su papel ms habitual,
es decir, el de una poderosa fuerza conservadora de la sociedad. Sin
embargo, la religin puede ser tambin un elemento importante de pro-
greso. Los indios aymara que habitan en la comunidad de Soqa, en la
regin del lago Titicaca, en Per, fueron evangelzados por primera
vez en 1915 por los Adventistas del Sptimo Da
l
. Por aquel entonces la
(l) Secta protestante americana que cree en la vuelta visible de Cristo.
La reliRin en la poltica 71
religin tradicional de casi todos los aymara se basaba en la tierra-
madre. (Del catolicismo haban adoptado unos pocos santos y la Virgen
Mara, que fue simplemente aadida al pante"n indgena, y un sistema
de fiesta, que consista principalmente en bailar y emborracharse du-
rante unos pocos das al ao.) Los aymara eran econmicamente auto-
suficientes, monolinges, y sin ningn tipo de relacin con la clase
explotadora de los mestizos, si exceptuamos unas poca e inevitables
transacciones comerciales. Los adventistas, tras muchos aos de rotun-
dos fracasos, establecieron una misin en u ~ a pequea aldea y comen-
zaron a ofrecer su religin como parte de un paquete que inclua
la sanidad, la educacin y Jess, por este orden. A diferencia de lo
que suele postular la teoria, no fueron los individuos culturalmente
marginales, sino los lderes ms intelect ualizados, a menudo los lde-
res mismos de la comunidad, los que estuvieron dispuestos a probar
el paquete (que en la prctica significaba abstinencia de alcohol,
cierto grado de ayuda mdica moderna y educacin suficiente para
aprender a leer la Biblia y algunos salmos en castellano). Al norte del
lago, donde la educacin y la alfabetizacin hacian peligrar el sistema
tradicional de las haciendas, ocurrieron muchos asesinatos e incendios
de iglesias adventistas. Pero cerca del lago lo peor que les pas a los
propietarios adventistas fue el apaleamiento y la crcel. Por lo general,
la persecucin consista en hostigar a los adventistas, por ejemplo, cap-
turndolos durante la celebracin de la fiesta y obligndoles por fuerza
a beber vino hasta emborracharlos. Aunque relativamente benigna, la
persecucin fue constante; se conden al ostracismo al pequeo grupo,
sus lderes fueron perdiendo toda autoridad y la situacin dur as
casi cuatro dcadas.
El sistema poltico, en aquel tiempo, se basaba en el ayllu que
ya hemos descrito (Cap. 2). Con el paso de los siglos, muchos ayllus
haban perdido gran parte de su cohesin y solidez estructural, y se
mantenan unidos sobre todo gracias a las numerosas y prolficas fiestas
a lo largo del ao -estas fiestas proporcionaban no slo lderes,
en la persona de los patrocinadores, sino tambin una excusa para
reunirse en tanto que grupo social y polticamente unificado. Sin em-
bargo, a principios de los aos 1950, cuando la poblacin empez a
sobrepasar los lmites productivos de las tierras dedicadas a la agricul-
tura de subsistencia, el sistema de fiestas, con los enormes gastos que
supona para los patrocinadores, lleg a ser excesivamente caro de
mantener. En 1955, bajo la direccin de un ingeniero de la adminis-
tracin federal, jvenes progresistas sustituyeron el ayllu por una es-
tructura poltica basada en la comunidad, con alcalde, teniente de
alcalde, y resto del consistorio. Esta transformacin radical, considera-
da y decidida democrticamente, supuso dos cosas importantes para
el puado de adventistas de la isla. Primero, dado que el alcalde era
directamente responsable ante el gl1bernadl1r provincial y el teniente de
72 ANTROPOLOGIA POLlTlCA
alcalde lo era ante el comandante militar regional, se establecieron
lneas formales de comunicacin entre Soqa y el mundo mestizo. Se-
gundo, el fin del ay//u, que se haba mantenido por medio del siste-
ma de la fiesta catlica, signific la secularizacin del gobierno local
por primera vez en varios siglos. Los adventistas, que haban sido per-
seguidos durante tres generaciones, tambin haban aprendido mucho
durante todo este tiempo. Eran los nicos de la comunidad que po-
dan leer y escribir castellano, y como haban luchado por el derecho
a practicar su religin en las antesalas de la administracin y hasta
en los ministerios mismos de Lima, saban cmo tratar con la buro-
cracia nacional. De forma natural los adventistas alcanzaron muy r-
pidamente puestos de poder directo e indirecto en el nuevo gobierno
de Soqa. Sus capacidades excepcionales les permitieron actuar como
intermediarios culturales durante aquel perodo de transicin entre una
economa de subsistencia primaria (de base agrcola) y una economa
capitalistas (basada en el dinero). Cuando escribo estas pginas, los
adventistas, despreciados durante tanto tiempo, siguen manteniendo el
monopolio del poder poltico en numerosas comunidades del altiplano
peruano. Dado que las escuelas adventistas tienden a ser muy superiores
a las escuelas pblicas, el poder derivado de la educacin se manten-
dr probablemente durante muchos aos -quiz durante generacio-
nes-. (Lewellen 1978, 1979.)
El estudio de los aymara muestra cnlll una religin desviada,
como el protestantismo en una sociedad tradicionalmente catlica,
puede proporcionar el acervo de variabilidad necesario para el cambio
adaptativo. Ms adelante analizaremos el papel progresivo de la religin
como nuevo centro cohesionador para los grupos tnicos en peligro de
desintegracin a causa del proceso de modernizacin.
La religin en la poltica 73
LECTURAS RECOMENDADAS
VITTORIO. The Religions 01 the Oppressed (New York: New
American Llbrary, 1963).
Aunque escrito .por historiador, este libro merece mencionarse aqui
dado su. de vista baslcamente antropolgico y poltico. El autor estudia
los mov!mlentos profticos y mesinicos, como el del Culto Peyote del sudoes-
te y los muchos cultos de Melanesia y los interpreta como gritos
de libertad de los pueblos oprimidos.
MtDDLETON, JOHN. Lugbara Religion (London: Oxford University Press, 1960).
Los lugbara de no tienen instituciones polticas formales, por lo
el poder y la autOridad se manipulan a lravs de los orculos, las adi-
la magia y la brujeria. Lugbara Religion es un anlisis minucioso y
magistral.
PAC:K.ARD, M. Ch!elship and Cosmology: An Historical Study 01
Poll1lca/ Competltlon (Bloommgton: Indiana University Press, 1981).
En con el anlisis sincrnico de Middleton, este estudio de la in-
terrelaclOn entre poltica y religin en los bashu del Zaire pertence en gran
parte ? la escuela procesual. El autor no slo revela las funciones rituales
de Jefatura .en. la actualidad, sino que describe las adaptaciones histricas
habIdas en el ulllmo siglo y medio.
SWANSON, GUY, E. The Birth 01 the Gods (Ann Arbor: University of Michi-
gan Press, 1960).
Este es el estadistico intercultural de la religin que adopta
un enfoque Algunas de las conclusiones del autor se han visto
recusadas 'por ms recientes, pero este libro sigue siendo valioso
para relaCIOnar IIpOS de religin con niveles de integracin politica.
Una patrulla de artilleros en el Mxico
revolucionario. En Amrica Latina han sido escasas
las verdaderas revoluciones.
5
La sucesin poltica
El poder es uno de los recursos ms escasos y el ms deseable. No
creemos necesaria la postulacin de un Hombre Poltico siempre dis-
puesto a ejercer su poder sobre los otros, equivalente del Hombre
Econmico creado por los economistas dispuesto siempre a maxima-
!izar el beneficio; siempre habr suficientes individuos dispuestos a lu-
char por acceder a la cspide de la pirmide del poder, un espacio
reducido arriba de todo, que casi siempre est ocupado por un solo
individuo. Aunque con frecuencia se intente el gobierno colegiado, re-
sulta extremadamente inestable como frmula, como saban muy
bien nuestros Padres Fundadores cuando redactaron una constitucin
tan fuertemente presdencialista como la americana (una presidencia
que, debe seflalarse, es cada da ms fuerte a medida que la sociedad
se hace ms compleja).
Si habitualmente hay un solo lder, los segundones suelen ser mu-
chos. Si hubiera slo un segundo candidato al liderazgo, esa persona
sera muy peligrosa. Es mucho mejor mantener a un grupo de prn-
cipes con un poder relativamente igual en rivalidad constante. La am-
bigedad en torno a la sucesin del lder tiene adems otras ventajas.
Si las reglas son demasiado rgidas -si, por ejemplo, el hijo primo-
gnito hereda el liderazgo- el estado podria acabar en las manos de
un niflo, de un cobarde, de un loco o de un necio (la historia euro-
76 ANTROPOLOGIA POLITICA
pea est repleta de ejemplos de este tipo). Una lucha por el poder
es una va excelente para que los d versos contendientes demuestren su
talante para manipular a la opinn pblica, ganar el apoyo de varias
facciones, matar rivales, hacer la guerra, y, en cualquer caso, demos-
trar que son capaces de reunir los requisitos necesarios para el puesto.
Como ya destac Max Gluckman (1960, 1969), una sociedad puede,
de hecho, fortalecerse con la rebelin y el conflcto porque ambos
canalizan las tensiones y elevan a la cumbre al ms fuerte. Por esto
la sucesin automtca -como en los Estados Unidos- es algo ex-
cepcional en la historia.
Sin embargo, a menos que las reglas de sucesin se especifiquen
minuciosamente, ese perodo entre la muerte del viejo rey y la corona-
cin del nuevo es extremadamente precaro para el conjunto del grupo.
Un estado formado recientemente a partir de varias jefaturas podra
volver a desmembrarse en unidades ms pequeas. Lo que es ms,
si dos candidatos consiguen aglutinar un apoyo relativamente pareci-
do, casi seguro que habr guerra civil. As pues, unas reglas demasado
rgidas para la sucesin poltica pondrn en peligro a la comunidad
debido a la debilidad de arriba; demasiada flexibilidad puede reducirla
a pedazos. Este es el problema fundamental de la sucesin poltica.
A lo largo de la historia se han dado cinco respuestas distintas (o
combinaciones de estas cinco) a este problema: el liderazgo individual,
la sucesin hereditaria, la democracia representativa, las intervencio-
nes militares peridicas y los gobiernos colegiados.
E/liderazgo indefinido.
En las bandas y en las sociedades tribales el problema de la suce-
sin del lder se soluciona muy fcilmente: no hay sucesin -al menos
en el sentido de que el poder pase de una persona a otra. Con la
muerte del lder muere tambn su poder y todo aspirante debe cons-
truir una base de poder partiendo desde cero. Como vimos anterior-
mente, en las bandas cazadoras-recolectoras el liderazgo puede ser
temporal, en funcin de una situacin determinada, y en cualquier caso
ser mnimo. El poder que puede haber ms all de la familia se limita
a arbitrar ms que a tomar decisiones, y el liderazgo se basa en carac-
tersticas o capacidades personales que son intransferibles. Ello es igual-
mente aplicable a las tribus horticultoras o pastoras, aunque en este
caso, pueden adoptarse actitudes ms activas en la bsqueda de poder
y puede haber reglas de juego bien definidas.
Entre los siuai de las islas Salomn, en el sur del Pacfico, un gran
hombre aspirante tiene que juntar el mximo de esposas posibles para
poder formar alianzas con otras familias y ofrecer as 'un smbolo
visible de status. Adems, debe acumular cerdos y debe cultivar taro
\
La sucesin poltica 77
para alimentarlos y utilizarlos en fiestas competitivas creadas para.
humillar a sus rivales, y ganar adeptos. Si se puede reclutar un centenar
de hombres -atrados por la fuerza de su propia personalidad, de la
generosidad o quiz del xito en la guerra- para edificar un amplio
local de reuniones, su status quedar razonablemente asegurado. Es
el efecto bola de nieve: cuanto ms poder se tiene, ms adeptos se
consigue atraer, y ms cerdos pueden conseguirse para una fiesta que
a su vez atraer ms adeptos y ms gloria. Algunos de estos grandes
hombres llegan a acumular un poder considerable, disponiendo de
economas semi-redistributivas y capacidad de hacer la guerra. Sin em-
bargo, las lealtades siguen basadas sola y exclusivamente en el indivi-
duo. Su linaje no le otorga ninguna superioridad permanente por sus
acciones, por lo que con su muerte toda la estructura se derrumba y
las lealtades pasan a otro u otros buscadores de poder (Burling 1974).
Esto demuestra una vez ms una de las diferencias distintivas entre
los sistemas no centralizados y los centralizados: en los primeros, un
lder -independientemente de su poder- no puede ni transmitir el
poder ni basarse en el de su predecesor.
La sucesin hereditaria
La sucesin poltica en las jefaturas y en los estados pnml\lvos es
casi siempre hereditaria, lo que no h a ~ e ms que reflejar la importan-
cia del parentesco, especialmente del parentesco unilineal, en este nivel
medio de complejidad poltica. De hecho, los sistemas de parentesco
unilneal pueden considerarse como el fundamento sobre el que se cons-
truyen originariamente las sociedades centralizadas. A medida que el
estado aumenta en complejidad y necesita que sus administradores
tengan conocimientos y habilidades especiales, el parentesco se ver gra-
dualmente superado como fuerza poltica dominante. La tabla 4 mues-
tra algunas de las alternativas presentes en la sucesin poltica, con el
acento puesto en los sistemas hereditarios, en las jefaturas y en los
estados primitivos. En los sistemas hereditarios suelen evitarse dos ex-
tremos: no se designa a una sola persona como sucesor (por ejemplo al
hijo mayor), pero tampoco son elegibles todos los hombres del mismo
linaje. La sucesin est limitada por reglas que restringen el nmero de
aspirantes, pero al mismo tiempo proporciona un acervo de variabili-
dad (para utilizar un concepto prestado de la biologa evolutiva) su-
ficientemente amplio para que pueda salir el mejor.
El anlsis histrico realizado por Martin Southwold (1966) sobre
la sucesin poltica entre los buganda de Uganda antes del estableci-
miento del Protectorado britnico en 1894, revela la complejidad del
proceso sucesorio incluso en un sistema hereditario. La burocracia bu-
ganda estaba constituida por un rey poderoso pero no divino, un
Tabla 4: Alternativas sucesorias en las jefaturas y en los estados primitivos.
-J
00
Un solo dirigente
vs.
Liderazgo colectivo
Sucesin hereditaria
vs.
Sucesin no hereditaria
Herencia general
del poder
vs.
Herencia limitada
Sucesin
patrilineal
(restringida)
vs.
Sucesin
matrilineal
Sucesin fraternal on
vs.
Sucesin filial
Sucesin designada
vs.
Libre competencia
por el liderazgo
Principales ventajas
Ms eficaz; ms fuerte en situaciones de
competencia y de rivalidad
Ms responsable en relacin con las exi
gencias colectivas; no hay vaco de poder
durante el periodo sucesorio
En los estados primitivos con parentesco
unilineal, la descendencia es una base de
poder natural econmicamente interde
pendiente; ello evita el slvese quien pue
da durante el periodo sucesorio
Posibilita mayor potencial para el Iideraz
go, posibilita el acceso igualitario al poder
Proporciona una gama ms amplia de op
ciones al liderazgo
Reduce la competencia por el cargo
Los hombres detentan el poder; la suce
sin pasa a los hijos; ms directa
En una sociedad malrilineal, la sucesin
matrilineal mantendr el poder dentro de
un solo linaje
Si el rey muere joven, hay menos posibi.
Iidades de que un nio suba al lrono;
menos luchas por el poder, pues los her.
manos menores esln lodavia en la linea
sucesoria
Rivalidad limtada a unos pocos; lideraz.
go tipcamente ms joven que en la suce.
sin fralernal
Elimina la competencia y el peligro de de
sunin durante el periodo sucesorio
Permile a los mejores hombres (es de
cir, a los ms fuerles) alcanzar el poder
Principales desventajas
Desunin y compelencia durante el perio
do sucesorio
Inestable a causa de la competencia den-
tro del grupo; no permite lomar decisio
nes con rapidez en periodos de urgencia
Otros grupos de parentesco pueden no
apoyar el sistema dada su falta de posi
bilidades para acceder al poder
Sociedad expuesta a la desmembracin
durante la sucesin por la existencia de
muchos aspiranles
Crea rivalidad entre todos los grupos de
parentesco de noble linaje, y por tanlo
mina el sislema de parentesco, que es la
base de la monarquia
Puede impedir que lideres nalurales lIe
guen al poder
En un sislema matrilineal, la descenden
cia palrilineal cortocircuitar la linea del
(grupo de) parenlesco y confundir leal
lades
La sucesin pasaria del Iider al sobrino,
de los que puede haber muchos; indio
recIa
Quin asume el poder Iras la muerle del
ltimo hermano? Crea compelencia en.
Ire los hijos de lodos los hermanos
Posibilidad de que el Irono lo heredc un
nio o de que no haya heredero
Pueden subir al trono personas dbiles
e incompelentes de forma aUlomlica
Si hay demasiados aspirantes, hay peligro
de aos; la compelencia debe moderarse
con reglas de elegibilidad
Comentarios
En los sislemas polticos centralizados pa
rece exislir la lendencia a que predomine
una persona incluso en aquellos sistemas
configurados en IOrno al liderazgo colee
livo; asi pues, un liderazgo coleclivo, co'
mo lal, es muy poco habitual
La sucesin hereditaria es prcticamente
universal en los es lados primilivos; la au-
sencia de este lipo de sucesin legtima es
la principal diferencia enlre los sistemas
tribales basados en el gran hombre y
los sistemas centralizados
La herencia general es lan inestable que
prctcamente no exisle; lodas las polti
cas heredilarias limitan la sucesin a algu
nos grupos de parenlesco solamente
La sucesin patrilineal puede coexislir con
una sociedad malrilineal porque es ms
direcla; en ninguna parle se podria encono
trar lo contrario, o sea, sucesin malrili-
neal en una sociedad palrilineal
Estas calegoras no son mutuamente ex-
cluyentes; la sucesin filial puedc scr sus
lituida lemporalmente por la sucesin fra-
lernal en caso dc que no haya heredcro
o que el heredero sea un nio
Reglas de prioridad suelen limilar las lu
chas sucesorias, pero una sucesin com-
plelamenle delerminanle se da muy rara
mente, dado que un principio asi pasaria
por allo cualidades personales para el
liderazgo
;1>
Z
-1
"
O
'ti
O
t"'"
O
O
:;
'ti
O
t"'"
=1
;1>
FUENTES: Burling 1974: 46-52.
t"'"
t:>
'"
lo::
...,
~
C;
~
'ti
el
:::-
a ~
-J
'O
80 ANTROPOLOGIA POLlTICA
primer ministro que era plebeyo, un ayudante de campo tambin
plebeyo pero que asuma el papel principal en la eleccin del sucesor
del rey, y una serie de jefes y subjefes que administraban las diversas
divisiones territoriales del pas. Existian unos cincuenta clanes patrili-
neales, incluido el clan real del monarca, si bien este ltimo no tena
animal totmico y estaba menos cohesionado que los dems. La perte-
nencia a un clan, aunque normal, no era automtica; uno tena que
ser aceptado por el jefe clnico para poder ser miembro. Este hecho
confera al clan un carcter selectivo y lo converta en una importante
faccin polt ica.
Southwold distingue cinco categoras de reglas, costumbres y prin-
cipios a travs de los cuales se elega al sucesor del rey: 1) reglas pres-
criptivas, 2) reglas preferenciales; 3) factores de la personalidad; 4) fac-
tores polticos; y 5) instituciones electorales. Las reglas prescriptivas
son aquellas que la gente misma se otorga conscientemente. La primera
de estas reglas era que, si bien todos los descendientes del rey estaban
incluidos entre los reales, slo los prncipes del Tambor (los hijos
y nietos del rey) podan ser elegidos para el cargo ms alto, pero el
hijo primognito del rey no era elegible, y los nietos slo podan elegirse
si todo los hijos elegibles estaban muertos. El cuidado de los hijos del
jefe era responsabilidad del primer ministro, quien poda hacer re-
comendaciones, en base a los factores de la personalidad de los can-
didatos, al ayuda de campo quien era, en ltima instancia, el respon-
sable mximo en la eleccin del sucesor. Un hijo que gustaba de tor-
turar ratones y pajarillos fue rechazado, por ejemplo, en base a la to-
talmente razonable suposicin de que podra resultar un monarca cruel
para el pueblo. La persona ideal deba ser alguien prudente y humilde.
El pueblo tena la ltima palabra en la eleccin del rey y cuidaba muy
bien de que su poder no fuera excesivamente centralizado. En la elec-
cin, por lo tanto, estaban implicados muchos factores polticos. Como
quiera que los Prncipes del Tambor no eran elegibles para ningn
cargo que no fuera el de rey, lo que los mantena en rivalidad directa
e intensa en el seno de su propio linaje, podan normalmente acudir a
sus linajes maternos en b ~ s c a de ayuda, en especial a los tos maternos
que podan detentar puestos de poder como jefes o subjefes. Ello sig-
nificaba que el poder y la influencia de los clanes maternos eran elemen-
tos de primersima importancia en la eleccin del rey. Las instituciones
electorales mismas eran igualmente importantes; aunque la decisin lti-
ma recayera en el ayuda de campo del rey, muchos otros plebeyos y
jefes. reales intervenan en el proceso y sus opiniones y poderes deban
ser lOmados en cuenta.
Todo esto era bastante terico y presuponia que los que realmente
heredaban el reino eran los hijos, y que verdaderamente se seguan las
reglas prescriptivas. Sin embargo, analizando la lista efectiva de reyes,
Sl)uth\\,llld descubril') que a Illenudll, especialmente durante un periodo
La sucesin poltica 81
bastante largo, la sucesin era fraternal y no filial, y que la forma de
sucesin era la rebelin y no la eleccin. En otras palabras, al margen
de las reglas prescriptivas actuaban unas reglas preferenciales, una de
las cuales estipulaba que en perodos en que la madurez y la fuerza
fueran necesarias e importantes, los hermanos eran preferibles a los
hijos inexpertos.
El modelo latinoamericano
Aunque la forma republicana (o democracia representativa) de
sucesin haya sido analizada por los antroplgos, al igual que el lide-
razgo colectivo de la Unin Sovitica y de otros pases comunistas
estas versiones modernas de la nacin-estado siguen perteneciendo ai
mbito de las ciencias politicas ms que al de la antropologia poltica.
En un capitulo posterior examinaremos algunos de los aspectos antro-
polgicos de los gobiernos del estado industrial. Pero aqui incluimos
una discusin sobre la poltica en Amrica Latina; incluso a nivel de
las naciones del subcontinente, este tema despierta siempre un inters
renovado para los antroplogos, vistos los efectos que las polticas na-
cionales tienen sobre los pueblos nativos.
La sucesin pacfica, considerada normal en las naciones demo-
crticas occidentales, puede de hecho no haber sido la norma ni en el
pasado histrico, ni serlo en la mayoria de paises contemporneos en
~ i a s de desarrollo. Es bien sabido que la agitada historia reciente de
Africa procede del hecho de que estas naciones son nuevas, que
recobraron su independencia de los poderes coloniales slo despus de
la Segunda Guerra Mundial y que las cosas se irn poniendo en su sitio
en la medida en que estas naciones vayan adquiriendo madurez. Pero
una mirada sobre Amrica Latina revela que estas expectativas pueden
ser slo buenos deseos. Amrica Latina ha tenido ms de siglo y
medio de independencia y sin embargo la violencia sigue siendo prcti-
camente el medio legitimo de cambio de poder; pueden cambiar los
tipos de gobierno -desde el caudillo hasta el poder oligrquico, de
la dictadura militar a la democracia representativa, del poder de un slo
hombre hasta la junta- con la misma frecuencia que se cambia de
lderes.
Las razones de esta volubilidad politica son incontables, pero en
gran parte se explican por la historia. La conquista de Norteamrica
se llev a cabo por medio de la colonizacin de muchos inmigrantes
que ocuparon la !ierra y la trabajaron con sus propias manos (o traje-
ron esclavos de Africa para trabajarla), y con el virtual genocidio de
la poblacin nativa. En Amrica Latina, con la excepcin de la costa
brasilea y de los pases septentrionales, la tierra fue considerada como
fuente de materias primas para Espaa; por ello se dej que los indios
82 ANTROPOLOGIA POLITICA
permanecieran en sus lugares de origen para que trabajaran los vastos
eriales que haban sido cedidos a los conquistadores como premio de sus
servicos a la Iglesa y a la Corona. De este modo la tierra cultivable
-y con ella la riqueza- vino a concentrarse ya desde el primer momen-
to en las manos de unas pocas familias. La mayoria de la poblacin
sigui siendo tradicionalmente india y viviendo en comunidades cam-
pesinas cerradas con su propia lengua y su propia cultura popular.
Con el tiempo, los matrimonios entre indios y conquistadores espa-
oles produjeron una clase intermedia de mestizos. En tiempos colo-
niales todos los altos cargos gubernamentales fueron desempeados por
administradores espaoles, y los criollos (<<europeos nacidos en Am-
rica) tuvieron que conformarse con los consejos de nivel local formados
por los miembros de las familias ms ricas. Con la llegada de la inde-
pendencia, la nica experiencia de gobierno que tenan los criollos era
la de los consejos dbiles e ineficaces que muy pronto serian controla-
dos por fuertes hombres a caballo)) con carisma suficiente para arras-
trar adeptos militantes de tipo personal. Durante todo el siglo XIX
y gran parte del XX, estos caudillos han dominado la poltica latino-
americana a todos los niveles.
Lderes nacionales del gnero caudillo, como Juan Domingo Pern
en la Argentina, imprimen a la poltica una marca fuertemente perso-
nalista y su poder suele emanar de sus arengas y apelaciones a los tra-
bajadores o a algn sector de la clase obrera de la sociedad. Un dic-
tadom es un fenmeno ligeramente distinto; hombres como Somoza
en Nicaragua, Trujillo en la Repblica Dominicana, o Batista en Cuba,
fueron hbiles en manipular a los sectores ms ricos de la sociedad, en
formar ejrcitos personales y sobre todo en utilizar la paranoia anti-
comunista norteamericana con el fin de acumular una riqueza y un
poder cuantiosos, haciendo concesiones puramente nominales a las
masas.
Un poder absoluto lo han detentado muy pocos dictadores, al menos
en los primeros aos de sus mandatos. Un requisito bsico para ello es
la habilidad para equilibrar las dversas fuerzas del pas yugulando si-
multneamente las pretensiones e intereses de la oposicin. Histrica-
mente las dos fuerzas dictatoriales clave han sido la oligarqua y el
Ejrcito, y cualquiera de ellas puede asumir las riendas del gobierno.
Las oligarquias estaban constituidas originariamente por los grandes
terratenientes.. En muchos paises, como en Per y en Uruguay, el capi-
tal ha sido transferido de la tierra a la industria por lo que ya no es
posjble hablar del control por parte de unas pocas familias, de la mayor
parte de la tierra cultivable. Hoy las lites surgen de los complejos
agrario-industriales, que tienen a su vez estrechos vinculas con las cor-
poracones multinacionales con base en los Estados Unidos, Europa y
Japn. La dictadura crea una relacn simbitica entre el Ejrcto y la
lite; la mayora de oficales (que suelen recibr instruccn' en los
La sucesin poltica 83
Un.idos o de asesores de los Estados Unidos), proceden de la
Al mIsmo tiempo el Ejrcito tiene un grado de autonomia que
defIende celosamente. El Ejrcito no siempre ha actuado segn lo espe-
-a ha consentido en dar paso al poder civil, para luego
dejar. que se el caos completo (como en la Argentina) antes de
asumIr un poder dIctatorial, e incluso imponer amplias reformas popu-
en el caso del gobierno Velasco en Per). Sin embargo, a
dIferenCIa de los paises occidentales desarrollados, el Ejrcito es aut-
nomo de cualquier gobierno que l mismo no controle.
. los pases latinoamericanos tienen constituciones. Algunos
lIenen cajones llenos de ellas, de constituciones derogadas y reescritas
tantas como cambios de gobierno. Estos pases que no se sienten
c.ompromelIdos en relacin con la sucesin constit ucional, hace ya
tIempo que han repudiado la idea del liderazgo hereditario; y lodos
enorm,es poblaciones iletradas y semianalfabetas, que sue-
len IdentIfIcarse mas con un grupo tnico que con el estado. Por todo
ello no es. de extraar que medios ms pacficos de sucesin politica
hayan temdo tan escasas oportunidades en los pases de Amrica La-
.. En de todo medio directo de participacin popular, el
prmclpal objetIvo del gobierno ha sido proteger la riqueza de la lite
y poder de militares. Evidentemente se hacen los ajustes que se
estImen necesarIOS para suprimir el descontento popular, ajustes que
van desde la reforma agraria y leyes del salario mnimo hasta la repre-
sin ms brutal.
Eric W?lf y Hansen (1972) han desarrollado una tipologa
de la latmoamericana. El machetismo hace referencia al pro-
ces?,. convertIdo en norma a nivel rural, por el que un caudillo acumula
sufICIente poder para imponer su absoluta voluntad con un squito
de hombres armados (en el siglo XIX los obreros de la zafra o azuca-
,solan ir con machetes). A nivel nacional, este tipo de
puede SUSCIlar enfrentamientos entre poderosos cabecillas re-
gIOnales, cual su propio ejrcito privado, en lucha para lograr
el de jefe maxmo: un conflicto de este tipo ocurrido en Co-
entre 1899 y 1903 cost 100.000 vidas. El cuartelazo hace re-
ferenCIa a una sublevacin de los cuarteles. Segn el modelo clsico
un grupo de oficales del ejrcito coordina ataques simultneos
los centros d: comunicacn, los abastecimientos militares y contra la
sede del gobIerno, segudos inmediatamente por el anuncio de una
nueva junta y de algunas reformas. Si es llevado a cabo suavemente
un momento en que el gobierno en funciones sea suficientement;
y est d.istanciado de los militares, el cambio de poder puede
ser relalIvamente mcruento. Un golpe de estado puede incluso ori-
llar por completo lo estrictamente militar; se asalta directamente la sede
del poder previo asesinato o detencin del presidente.
El problema evidente que surge con estos medios violentos de suce-
84 ANTROPOLOGIA POLlTICA
slOn es que el nuevo gobierno puede tener muy poca legitimidad a los
ojos del pueblo. Un mtodo para obtenerla es patrocinar unas eleccio-
nes, lo que tendr adems la ventaja de proporcionar al gobierno ele-
gido (suponiendo que se le permita llegar al poder) una amistosa palma-
dita en la espalda por parte de los Estados Unidos. Casi todos los pai-
ses latinoamericanos han intentado esta forma como mnimo una vez,
pero no se ha demostrado muy estable. Pero la legitimidad de unas elec-
ciones puede amaarse hasta cierto punto por medio de la imposicin,
un proceso por el que las fuerzas dominantes eligen a dedo un candi-
dato y manipulan ilegalmente las elecciones para asegurar su xito; o por
el candidato nico, donde el dirigente convoca a elecciones presen-
tndose l mismo como nico candidato. Un modo ms sutil de am-
pliar el poder dictatorial a legitimar es el continuismo, por el cual
se prolonga el final del mandato presidencial manipulando la constitu-
cin existente, redactando una nueva constitucin, con una nueva legis-
lacin, o con un fallo judicial favorable.
Una de las formas ms violentas de sucesin poltica es la que Max
Gluckman (1960) hubiera llamado sublevacin: cambia el jefe del
Estado, pero el sistema sigue intacto. Una verdadera revolucin -un
cambio estructural real del sistema mismo- ha ocurrido slo en Mxi-
co, en Cuba y en Nicaragua. Lo cual no quiere decir que no haya
habido grandes cambios en la prctica iotalidad de los paises latinoame-
ricanos; pero en su mayoria (y ello incluye, en muchos aspectos, tam-
bin a Mxico) estos cambios estn ms en la lnea de los ajustes adap-
tativos que han permitido que las viejas estructuras econmicas sigan
intactas haciendo algunas, casi siempre minimas, concesiones al descon-
tent o popular.
La sucesin poltica 85
LECTURAS RECOMENDADAS
BURLlNG. ROBBINS. The Passage 01 Power: Studies in Political Succesion (New
York: Academic Press, 1974).
La introduccin y las conclusiones de este libro ofrecen un marco lerico
para el estudio concreto de la sucesin politica que configura su ncleo. Se in-
cluyen los marathas de la India, la China manch, Amrica Latina, la Europa
del Este contempornea y la URSS. La profundidad y el alcance de la investiga-
cin de Burling son impresionantes.
GOOOY, JACK (ed.). Succesion to High Ollice (Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1966).
A diferem:ia de Burling, que utiliza slo ejemplos de nivel estatal, Goody se
centra en materias ms convencionales de antropologia, como son las jefaturas
y los incipientes estados de frica. Los cuatro articulos estn escritos para un
pblico profesional, pero vale la pena su lectura si uno est dispuesto a adenc
trarse en los complejos y difciles diagramas del parentesco. En cambio la intro-
duccin es una tipologia y un modelo de sucesin claros y directos referentes a
los sistemas preindustriales africanos.
Superviviente de la tribu yaghan de Tierra de Fuego
-grupo diezmado a consecuencia de la colonizacin
europea, ejemplo de cambio radical de una
estructura poltica.
6
Estructura y proceso
Las estructuras pasan; las gentes siguen, escriba F. G. Bailey
en 1968. As hubiera podido rezar el lema de una generacin entera de
antroplogos polticos que, durante los aos 1950 y 1960 protagoniz
la transicin entre el estudio de normas, valores y estructuras sociales
atemporales y el nuevo enfoque centrado en la competencia, el conflic-
to, la historia y el cambio. El paradigma que se rechazaba tan cons-
ciente y apasionadamente era el estructural-funcionalismo de A. R.
Radcliffe-Brown, que haba dominado la antropologa britnica durante
ms de veinte aos. Dado que la nueva antropologa poltica es, en
muchsimos aspectos, una reaccin contra esta orientacin terica, me-
rece la pena hacer un breve examen crtico de el/a.
El estructural-funcionalismo
Si tuviramos que resumir los postulados del estructural-funciona-
lismo en slo cuatro palabras, stas podrian ser sincrnico. teleo-
lgico, Africa y sistema cerrado. El diccionario Webster, define el
trmino sincrnico como "un conjunto de acontecimientos ocurri-
dos en un periodo limitado de tiempo con independencia de sus
antecedentes histricos". Esta sera la definicin favorita de los cr-
88 ANTROPOLOGIA POLlTlCA
ticos del estructural-funcionalismo, que protestaban constantemente de
que las sociedades fueran arrancadas de su contexto histrico y tra-
tadas como si se hubieran mantenido estticas durante largos pero-
dos de tiempo. Aunque a decir verdad la imagen que los primeros
antroplogos polticos ofrecieron de las sociedades estudiadas por ellos
no era excesivamente estable o inmutable (aunque ello estuviera im-
plcito en su mtodo de anlisis), sino ms bien como fuera de/tiempo,
como una fotografa que recoge un instante sin por eso negar la
existencia del tiempo. Igual que una instantnea puede sugerir mucho
movimiento, e incluso un pasado y un futuro, tambin los estruc-
tural-funcionalistas admitan toda clase de tensiones y conflictos en
su marco de referencia, y, en cierto sentido, trataban a aqullos
como si de una fotografa area se tratase, observando la socicdad
desde arriba, como un conjunto, y tratando de cartografiar las
interrelaciones existentes entre los diversos subsistemas de la socie-
dad -el parentesco, el matrimonio, la religin, la poltica. Analza-
ban la sociedad como si estuviera aislada, fucra del espacio y del
tiempo. Aunque una tribu o una jefatura estuvieran dentro de una
nacin-estado, se las consideraba como entidades autnomas, con in-
dependencia del contexto social mayor en que estaban insertas, esto
es, como un sistema cerrado con su cultura, sus valores y sus meca-
nismos de adaptacin propios.
y surge inmediatamente la pregunta: adaptacin para qu? Los
estructural-funcionalistas -tenan la respuesta a punto: adaptacin al
equilibrio del conjunto. Lejos de ser estticas, las instituciones socia-
les cambiaban constantemente de forma -en la medida en que gru-
pos ms pequeos se formaban y se reformaban, que se ultimaban
alianzas, que existan la rivaldad y la guerra- pero todo esto se
interpretaba como una contribucin a la integridad del conjunto.
As, toda institucin concreta era analizada en trminos de su fun-
cionamiento como parte coadyuvante a la supervivencia del sistema.
En este sentido la causalidad del estructural-funcionalismo era lo
contrario de la causalidad aristotlica: no se empujaban los efectos
desde atrs, por as decir, sino que se tiraban por delante. Un
ritual relgioso no se explicaba en trminos de su desarrollo histrico,
sino de su objetivo o funcin, que era, en ltima instancia, el man-
tenimiento del equilibrio social. Resumiendo, las instituciones y las
actividades se analizaban teleolgicamente (es decir, segun el objetivo
hacia el cual estaban encaminadas). Se aceptaba, claro, que los pue-
blos mismos adujeran razones totalmente diferentes para explicar su
propio comportamiento; pero estas funciones manifiestas, si bien cier-
tamente importantes y con frecuencia registradas con gran detalle,
no eran analticamente significativas. El antroplogo estab_3 mucho ms
interesado en las funciones /acentes, e-s decir, inconscientes e ignora-
das por los individuos, y esas funciones slo podian determinarse
ES(TUcrura y proceso 89
tomando en consideracin la totalidad del sistema (igual que, por
ejemplo, el hgado slo puede ser entendido en relacin con la
fisiologia de todo el cuerpo).
Una de las razones de la larga vigencia de este paradigma es que
prcticamente todo el trabajo de campo se realiz en la z o n ~ de
Africa dominada por el colonialismo britnico, donde las culturas
permanecieron separadas por barreras lingsticas, modelos culturales
distintos y prejuicios paternalistas por parte de los gobernantes de
la administracin britnica. Tambin se tendi a elegir, para el tra-
bajo de campo, los poblados ms tpicos -los ms tradicionales-
y a utilizarlos como prototipos de todo el grupo lingstico, lo que
hizo que el contacto cultural quedase reducido a la minima expresin.
En la obra clsica de E. E. Evans-Pritchard The Nuer (1940)
aparecen, explcita o implcitamente, todos estos elementos. La fina-
lidad bsica del libro, incluido un captulo dedicado al sistema pol-
tico, era demostrar cmo una sociedad de 200.000 individuos poda
mantenerse en equilibrio a pesar de las rivalidades casi constantes
y de la total ausencia de un gobierno centralizado. La explicacin
que daba Radcliffe-Brown, basada en el concepto de oposicin com-
plementaria (que ya vimos en el captulo 3), demuestra cmo el
equilibrio del conjunto se puede mantener no ya a pesar de las
partes en conflicto sino, de hecho, gracias a ellas.
No es accidental que la muerte del estructural-funcionalismo coin-
cidiera casi exactamente con el derrumbamiento del colonialismo
britnico despus de la Segunda Guerra Mundial. El enfoque sin-
crnico necesitaba una fotografa relativamente clara, pero la imagen
perdi nitidez cuando la accin lleg a ser demasiado catica o cuando
demasiados grupos distintos se amontonaron dentro del campo visual.
Al principio el rechazo del estructural-funcionalsmo fue bastante suave,
pero adquiri en seguida tintes de revolucin, con toda la pasin
que un cambio radical implica. La mayoria de las crticas parecen
hoy bastante evidentes: las sociedades no estn en equilibrio, los ar-
gumentos teleolgicos no son cientificos, ninguna sociedad est ais-
lada de su entorno social, las sociedades no son homogneas, el Africa
colonial no es el mundo. Se acus al estructural-funcionalismo, y a la
antropologa britnica en su conjunto, de agentes del colonialismo.
Quiz la crtica ms elocuente fuera simplemente que la teora se haba
convertido en algo rutinario y corra el peligro de degenerar en un
juego vano en el que cualquiera poda afirmar, con nfulas de gran
profundidad, que un rto relgioso aglutinaba a muchisima gente y
que por tanto serva al mantenimiento del equilibrio social.
- Todas estas objeciones estn justificadas. El proceso, efectiva-
mente, triunfa sobre el cadver del equilibrio. Pero si miramos atrs
desde la superioridad que otorga la victoria descubriremos en el enemi-
go derrotado algunas cualidades admirables que no eran visibles en el
90 ANTROPOLOGIA POLlTICA
fragor de la batalla. Retrospectivamente un libro como The Nuer pa-
rece una brillante y aguda obra de anlisis de inters permanente. Las
imgenes idealizadas de sociedades enteras legadas por los estructural-
funcionalistas se parecen mucho a las imgenes de lo que hoy se wnoce
como cultura poltica, ese conjunto de valores e interacciones comu-
nes a una sociedad tradicional. En este sentido, el estructural-funciona-
lismo parece estar prximo a la teora del simbolismo de la antropo-
loga poltica, teora que postula que en la cultura, incluida la poltica,
intervienen poderosos conjuntos de smbolos inconscientes que forman
el marco para la accin poltica; la novedad radica en la importancia
que adquieren las formas de utilizacin y manipulacin de smbolos por
parte de protagonistas individuales. Incluso en medio de la fobia anties-
tructuralista, uno de los pioneros de la nueva escuela procesual, F. G.
Bailey (1960), crey necesario advertir a sus colegas: no puedo dejar
de recalcar que sin los puntos fijos legados por el anlisis estructural
esttico no tendramos medios para describir el cambio que se est pro-
duciendo.
Los antroplogos de la escuela ecologista han adoptado casi ntegra-
mente la idea de las funciones latentes y consideran que la sociedad
realiza ajustes constantes con objeto de mantener el equilibrio ecolgi-
fa. La teleologa, considerada anteriormente como una de las palabras
ms srdidas de la cienca, ha sido incorporada a la biologa y a la f-
sica, y ahora acaba de mudarse, a travs de la teora general de siste-
mas, a las ciencas sociales, donde la idea de un objetivo, de una meta
a conseguir, puede considerarse, con toda legitimidad, como una fuerza
bsica tanto individual como colectiva. De la teora general de sistemas
procede tambin el concepto de limites, que definen a un sistema so-
cial y que bloquean o filtran todo cuanto procede de fuera del sistema.
Dentro de estos lmites se producen ajustes constantes para mantener
el sistema, pero los lmites, en s mismos, pueden permanecer estables
durante perodos largos de tiempo. Debera resultar evidente que, tra-
tndose de un sistema relativamente cerrado, el resultado que se obtiene
aplicando los conceptos de la teora general de sistemas no es especial-
mente distinto del que se obtendra con el estructural-funcionalismo.
Si bien no puede negarse la superioridad del enfoque procesual -aun-
que slo fuera porque su alcance es tanto ms amplio y su instrumental
analtico mucho ms diversificado-, tambin es cierto que en la socie-
dad hay algo permanente, algo que configura el teln de fondo para el
cambio. Esto es lo que los estructural-funcionalistas fueron capaces de
describir con tanta nitidez.
Estructura y proceso 91
Enfoque procesual
Es fcil, mirando atrs, suponerle a la reaCClOn antiestructural-
funcionalista una coherencia excesiva, algo parecido a una visin filos-
fica comn, como si todos sus autores hubieran ido en la misma direc-
cin. En realidad, sus estudios fueron de lo ms diverso. El libro de
Turner Schism and Continuity in an African Society (1957) y el de
Edmund Leach Political Systems of Highland Burma (1954) represen-
tan dos polos opuestos, uno basado en unos pocos individuos de un
pequeo poblado, el otro en etnias interrelacionadas de una nacin-Es-
tado moderna. Quiz lo nico que estos trabajos pioneros tengan en
comn sea el hecho de que ambos se agarran al viejo paradigma con
una mano, mientras que con la otra tantean la va hacia un nuevo
paradigma. De hecho fue la realidad misma, la situacin de campo
misma -ya fuese una poblacin homognea o de gran diversidad t-
nica, tribal o estatal, en conflicto o en paz- la ms significativa a
la hora de determinar la lnca de anlisis, al margen de cualquier punto
de vista terico comn.
Resulta curioso que la toma de postura de los antroplogos pol-
ticos aparezca con frecuencia en introducciones relativamente breves
escritas para presentar trabajos colectivos. En 1940 la introduccin a
African Political Systems fue el estmulo y la base terica para la
primera generacin de antroplogos polticos. En 1966 tres autores en la
vanguardia de la reaccin contra el estructural-funcionalismo -Marc
Swartz, Victor Turner y Arthur Tuden- en su introduccin a Political
Anthropology codificaron los conceptos fundacionales para toda una
generacin de tericos procesualistas.
Para estos autores el estudio de la poltica es el estudio de los pro-
cesos que intervienen en la determinacin y realizacin de objetivos
pblicos y en la obtencin y uso diferenciados del poder por parte de
los miembros del grupo implicados en dichos objetivos (Swartz, Turner
& Tuden 1966). Hay varias palabras clave en esta definicin tan com-
pacta. La importancia central del proceso es evidente, pero al antrop-
logo poltico slo le interesan los procesos pblicos, que afectan a la to-
talidad del grupo; por ello permite dejar de lado las visiones excesiva-
mente generalizadas de la poltica o del poder que llegan a incluir casi
cualquier relacin de poder, incluso a nivel familiar; pero al mismo
tiempo tiene la suficiente flexibilidad para incluir desde el vecindario
hasta la nacin. El concepto de objetivos ha experimentado un notable
cambio comparado con la orientacin de los analistas sincrnicos, inte-
resados sobre todo en las funciones latentes que permiten alcanzar
el equilibrio o la supervivencia. El nuevo grupo de autores est
mucho ms interesado en los objetivos asumidos por el grupo conscien-
temente; por ejemplo, menos impuestos, mejores carreteras o liderazgo
en la guerra. La capacidad para tomar y hacer cumplir este tipo de de-
92 ANTROPOLOGIA POLITICA
Estructura y proceso 93
CISIOnes constituye el poder. Por tanto la antropologa poltica con-
siste prncipalmente en el estudio de la lucha por el poder y de la forma
en que se llevan a cabo los objetivos colectivos por parte de aquellos
que detentan el poder.
Pueden distinguirse ahora tres grandes hitos. Primero, el trmino
proceso se convirti en el concepto clave de la antropologa poltica
a medida que las sociedades se fueron estudiando en su contexto his-
trico o por lo menos temporal; as el acento pas del equilibrio al
cambio. Segundo, un grupo importante de investigadores redujo su
centro de inters hasta concentrarse en profundiad en las actividades
de los individuos en lucha por el poder dentro de unos marcos polti-
cos muy limitados. Tercero, otro grupo de investigadores ampli el
marco de referencia para incluir al sistema nacional, dando al mismo
tiempo una gran importancia a los cambios adaptativos que las culturas
tradicionales llevan a cabo cuando son incorporadas polticamente den-
tro de un estado industrial moderno; a veces el objeto de anlisis es el
gobierno del estado mismo. En la tabla 5 se resumen las tres perspec-
tivas tericas. Aunque las tres tendencias estn interconectadas entre si,
cada una es suficientemente distinta para merecer un captulo propio.
Lo que queda del presente capitulo se centrar en los elementos genera-
les de lo que se conoce como la teora del proceso cultural, pero
que es preferible denominar enfoque procesual.
" -o
o
c.
o
c::
<::
8
'"
<::
" o
V ~
c. o
E ~
o ,
"-o
'" '-o o ._
~ E
o .-
~ 00
c....!!
_ -o
" '"
.o -o
'C "G
<:: o
8 v;
e
'"
c.
Terreno y arena
Antes la unidad de estudio era un grupo determinable, aunque
no siempre estuviera bien definido. Los antroplogos estudiaban las es-
tructuras polticas de un poblado, de un linaje, de un clan, de una tribu
-incluso a veces de una cultura (habitualmente identificada con un
grupo lingstico concreto). Pero, por desgracia, lo poltico no queda
limitado de forma tan ntida a estas unidades sociales, e incluso si pu-
diramos ubicar el comportamiento poltico en la sociedad, ste po-
dra muy bien cambiar de sitio. Por ejemplo, si tuviramos que analizar
una ciudad americana de tipo medio durante un perodo de tiempo de-
terminado, encontraramos que la mayora de la gente se muestra in-
diferente e ignorante acerca del funcionamento cotidiano del gobierno.
Unas elecciones locales estimularan la creacin de facciones, pero ello
afectara slo a una minora ciudadana, mientras que en los aconteci-
mientos calientes, tales como la imposibilidad del equilibrio racial
en las escuelas o la amenaza de una huelga de la polica, podra verse
implicada a casi toda la comunidad. Peridicamente la poblacin se
veria envuelta en elecciones y en los problemas polticos de su Estado,
y cada cuatro aos la mayoria sc \cria inmersa cn la politica nacilnal
94 ANTROPOLOGIA POLlTlCA
junto con los polticos locales que intentaran aferrarse a los sobrecar-
gados faldones de uno u otro candidato a la presidencia.
Este reconocimiento -que las estructuras polticas se superponen,
aunque sin coincidir con otras estructuras sociales, y que tienden a
atenuarse y desvanecerse con el tiempo- conduce al concepto de terre-
no poltico. Los estructural-funcionalistas parecan pensar la poltica
como si se tratara de una obra teatral de un solo acto, con alusiones
a un mundo mayor y ms extenso, pero con la accin confinada dentro
de los lmites de un medio coherente y determinable. Los tericos pro-
cesualistas tienden a considerar la poltica como una obra ms bien
pasional con una coherencia argumental progresiva, en la que los mis-
mos actores y grupos pueden participar continuamente, aunque la ac-
cin pase de un rea a otra con el tiempo. Este seria el terreno poltico,
un rea fluida de tensin dinmica en la que se produce la toma de
decisiones polticas y la lucha competitiva. Para volver a nuestra ana-
logia de la obra pasional, gran parte de la accin adquirira amplitud
y grandeur pero, peridicamente, el drama ira concentrndose hasta
quedar limitado slo a dos o tres actores centrales. Aunque estos ac-
tores fueran esenciales para el hilo argumental de la historia, sus accio-
nes slo tendran sentido en tanto que relacionadas con el escenario
global ms amplio. En este caso, de todo el terreno habramos elegido
s610 una pequea parcela, o arena, donde centrar nuestra atenci6n.
De hecho los conceptos de terreno poltico y arena poltica siguen
necesitando de una definicin adecuada. Algunos autores usan estos tr-
minos indistintamente; otros les otorgan significados muy precisos.
F. G. Bailey (1969), por ejemplo, considera que un terreno poltico es
aquel en que los grupos rivales no comparten reglas convenidas de
antemano para regular sus conflictos, y la arena poltica como un rea
en la que los diversos contendientes aceptan las mismas reglas. En la
prctica la relatividad misma de ambos conceptos es su principal virtud.
Un terreno poltico no es ni ms ni menos que el rea mayor de acti-
vidad poltica definida por un investigador determinado, mientras que
una arena es un rea, dentro del terreno, en la que el investigador
desea concentrarse en un momento dado. Aunque estos conceptos sean
muy relativos, no tienen por qu ser arbitrarios; diferentes investigado-
res de campo que estudien la misma sociedad pueden optar por cen-
trarse en niveles de interacci6n poltica distintos sin apenas dificultad
para acordar (si es que los antroplgos pueden ponerse de acuerdo en
algo) los lmites de los distintos niveles. Mediante los conceptos de
terreno y arena posibilitamos (e insistimos en) que el investigador
defina con precisin aquel aspecto del sistema social que se haya esco-
gido como unidad de anlisis.
Estru{{ura y proceso 95
El poder
Un chamn maor cura la meningItIS infiltrando una fuerza in-
visible -mana- en el cuerpo del paciente. Un jefe indio Cree prepara
una boda. Un presidente de los Estados Unidos somete a un bom-
bardeo de inaudito alcance a un pequeo y atrasado pas asitico.
Un hechicero lugbara invoca a los espritus para atraer la enfermedad
sobre un vecino. Un sacerdote azteca arranca el corazn latiente de
un ser humano vivo en sacrificio a los dioses.
Estas acciones tan dispares tienen algo en comn: el hecho de que
todas ellas sean ejemplos de la utilizacin del poder. En el primer
caso el poder del chamn es impersonal y sobrenatural. El papel de
los Estados Unidos en Vietnam supuso la aplicacin directa de fuer-
zas impresionantes por parte de una sociedad industrial avanzada con-
tra un estado de campesinos. Entre los indios igualitarios cree la or-
ganizacin de una boda es una de las pocas ocasiones en que al jefe
le est permitido ejercer su autoridad y demostrar su liderazgo. Para
los lugbara la prctica y las acusaciones de brujera y magia son un
medio corriente de manipular a la opinin pblica para obtener
apoyo poltico. Finalmente los sacerdotes aztecas llegaron a detentar
un poder enorme como servidores de la tradicin religiosa.
Ningn concepto que abarque una gama tan amplia de situaciones
puede definirse con demasiada rigidez. El p o d ~ r no procede slo de
la fuerza fsica. Durante la revoluci6n iran, el sha dispona no
slo del mejor y ms moderno armamento, gracias a la enorme ri-
queza petrolfera del Estado, sino tambin de un aparato oficial
eficaz y experto en el asesinato y en la tortura y, sin embargo,
el poder real result estar en manos del ayatollah 10meini, un hom-
bre santo, fundamentalista islmico, sin armas y sin ejrcito. Incluso
un presidente de los Estados Unidos, que como jefe de las fuerzas
armadas detenta un gran poder en el mundo, perdera este poder
por el mero hecho de haberse cuestionado su derecho a ocupar el
cargo, tal como qued sobradamente ilustrado en el caso Watergate.
Con esto no quiero decir que el poder no pueda existir sin el apoyo
pblico; cuando escribo estas lneas todava existen gobiernos cuya
legitimidad reposa, hasta cierto punto, en el control que tienen
sobre los escuadrones de la muerte y sobre las cmaras de tortura,
como es el caso en la Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, El
Salvador, Bolivia y Paraguayl -para citar slo los pases de nuestro
propio hemisferio. Toda definicin del poder debe incluir lo que se
(1) Hoy, en 1984. la situacin ha cambiado en Argentina y tambin. aunque menos.
en El Salvador y en Bolivia.
96 ANTROPOLOGIA POLITICA
basa en la fuerza y lo que no, lo que procede del individuo y lo que
procede de un sistema o de un cargo.
-Ronald Cohen (1970) define el poder como una capacidad para in-
fluir en el comportamiento ajeno y/o para influir en el control de las
acciones importantes. La definicin es suficientemente amplia para
incluir nuestra gama de ejemplos, pero es necesario que hagamos to-
dava una distncn entre poder privado (por ejemplo, el poder que
ejerce un padre autoritario sobre su famlia) y poder pblico, o sea,
el que se ejerce en la arena poltica, que es el que interesa verdadera-
mente a la antropologa poltica.
El poder puede ser ndependiente o dependente (Adams 1973).
El poder independiente es una relacin de domino basado directamente
en las capacidades de un individuo, tales como un conocimiento y una
experiencia especiales o un carisma personal. Muchas sociedades de
Norteamrica y de Oceana conciben el poder como una fuerza objetiva
inherente a los individuos. Todos poseen algo de esta fuerza, pero las
verdaderas relaciones de poder aparecen slo cuando se reconoce que
un individuo tiene ms de la necesaria para la toma de decisiones co-
lectivas. En las sociedades igualitarias, en los niveles de desarrollo po-
ltico que corresponde a las bandas y a las tribus, este tipo de cualida-
des personales son el medio principal por el que una persona consigue
influir sobre el grupo, una influencia que se limita habitualmente a
arbitrar en los desacuerdos o servir de ejemplo. En sociedades ms
centralizadas el poder independiente puede llegar a objetivarse y a for-
malizarse, es decir, vincularse a un determinado cargo, independiente-
mente de quien lo ocupe; puede tambin provocar una forma exagera-
da de dominacin poltica, tal como vemos en los complicados ritua-
les y tabes que rodean al divino inca, a los antiguos jefes hawaianos
o incluso al emperador de Japn. Si bien estos ejemplos extremos pue-
den ser ajenos a los valores democrticos americanos, de hecho todos
entramos en contacto y ajustando nuestro propio comportamiento en
funcin de ese poder, ya sea mediante la simple diferencia, ya sea a
travs de la aceptacin de elaborados ritos sociales.
El poder dependiente surge cuando un individuo con poder indepen-
diente, por su personalidad, por su cargo o por ambos, atribuye a otro
el derecho a tomar decisiones. Puede hacerse de tres maneras: 1) un
individuo puede conceder poderes decisorios a otro; 2) un grupo que
detente el poder puede asignar estos derechos a otros individuos; o
3) un grupo o individuo puede delegar esos derechos en otros in-
dividuos.
Otra forma de consderar el concepto de poder es separando aquello
que se basa nicamente, o en gran parte, en la fuerza y la coercin,
de lo que se basa en el consenso colectivo. La fuerza, por s sola,
es sin duda, eficaz a corto plazo como medio de control poltico, pero
si es la nica base de aceptacin popular pasiva, la sociedad ser ex-
Estructura y proceso 97
tremadamente rgida. Talcott Parsons compar una vez la fuerza en un
sistema poltico con el oro en un sistema monetarista: es eficaz en tanto
que base para otros sistemas, pero las transacciones cotidianas nece-
sitan una moneda menor si se quiere que el sistema tenga la flexibi-
lidad necesaria para adaptarse a nuevas situaciones (Swartz, Turner &
Tuden 1966). La revolucin cubana es un ejemplo demostrativo. El
rgimen de Batista era tan corrupto y brutal que se alien de la mayo-
ra de la gente, incluida gran parte de las clases alta y media que luego
se enfrentara tambin a Castro. Con la riqueza concentrada en las ma-
nos de una pequea lite y con pocas vas para reparar las injusticias
sin poner en peligro todo el sistema, la principal base de apoyo de
Batista vino del Ejrcito. Es dudoso que Castro ganara la revolu-
cin militarmente, dado que su pequeo ejrcito nunca super la cifra
de los 2.000 hombres y nunca logr controlar una sola provincia. Pero
el rgimen de Batista haba llegado a ser tan retrgrado, estaba tan
al servicio de sus propios intereses y tan alienado de las masas popula-
res que prcticamente se derrumb bajo el peso de su propia corrup-
cin. Cuando Batista cogi su dinero y huy, al viejo sistema le falt
capacidad renovadora para formar un nuevo gobierno; Castro, con la
nica fuerza organizada de importancia en el pas, simplemente se pa-
se para llenar el vaco de poder.
Un gobierno puede automantenerse por medio de la fuerza: Stalin,
Idi Amn, Trujillo, Papa Doc Duvalier, PoI Pot, los britnicos en la
India y en frica -los ejemplos del siglo xx son, por desgracia,
incontables. Pero si un gobierno as quiere tener flexibilidad para adap-
tarse a condiciones completamente nuevas, tiene tambin que poseer
poder consensual basado en el consentimiento popular. En sociedades
con estado, este consenso no se otorga s610 a los ms sabios y justos;
tambin los nios, los necios, los sdicos y los locos pueden ser benefi-
ciarios de la sancin popular siempre que lleguen al cargo por medios
regulares de sucesin, tal como ocurre, por ejemplo, en las sucesiones
monrquicas. El poder consensual puede, de hecho, derivar de una for-
zada resignacin respecto de la tradicin ms que del respeto -y mu-
cho menos del amor- hacia los que ocupan las posiciones dominantes.
En los estados el poder consensual est siempre, por definicin,
unido al control centralizado del uso de la fuerza fsica, por ello resulta
difcil poder discernir si uno consiente por respeto al sistema o por
miedo a la crcel. Quin pagara la totalidad de sus impuestos si el
gobierno no impusiera sanciones fsicas o econmicas? Quiz nadie.
Pagara voluntariamente parte de mi salario para costear carreteras,
escuelas, bienestar, polica y bomberos y otro servicios del gobierno,
aunque no existieran sanciones? Me gustara pensar que s. Pero tendra
que hacer un gran esfuerzo para poder especificar cuntos dlares de
ms impuestos son necesarios para evitar la crcel cada ao y cuntos
sirven para mantener un sistema que parece proporcionarme ciertos be-
98 ANTROPOLOGIA POLlTlCA
neficios. En otras palabras, en una sociedad con estado el poder
consensual y el poder coercitivo estn tan entremezclados que puede
resultar superfluo intentar separarlos para su anlisis. Pero tambin
hay que decir que la distincin entre ambos ofrece una buena base
para valorar, tanto objetiva como moralmente, a los distintos gobier-
nos. Objetivamente un gobierno que posea poco poder consensual
resultar demasiado rigido para llevar a cabo los ajustes necesarios
para contentar a todo el pueblo; moralmente un gobierno de estas ca-
ractersticas tendra escasa justificacin para una existencia prolongada.
En sociedades no centralizadas e igualitarias, los lderes no suelen
disponer de la coaccin fsica y deben depender enteramente del poder
consensual. Poco ms puede decirse, si no es poniendo un ejemplo.
En The Feast, una de las muchas pelculas de Napoleon Chagnon
sobre los indios yanomamo (de Venezuela) se muestra un cabecilla de
poblado solo, de rodillas, araando el suelo con un machete, para
as avergonzar e incitar a sus vecinos a ayudarle en la limpieza general
de las casas del poblado. De la misma forma, durante mi trabajo de
campo entre los aymara de Per, el alcalde de la comunidad tuvo que
trabajar tres das, prcticamente solo, techando un edificio pblco,
antes de que otros fueran gradualmente integrndose al trabajo; al
quinto da ya se haba integrado casi toda la comunidad.
En estos ejemplos las ventajas de seguir al lder fueron inmedia-
tamente evidentes, pero en muchos casos un lder tiene que obligar a la
gente a hacer lo que no quiere cuando no existen ventajas inmediatas
a la vista. Esto puede ser especialmente cierto en el caso de un lder
comunitario que colabore con un gobierno central. El alcalde de la co-
munidad aymara mencionado se encontr, en otra ocasin, con el pro-
blema de tener que confeccionar un censo y un cuestionario para el
Ministerio de Educacin peruano. La gente recel porque tema que
aquella informacin fuese utilizada para asuntos de impuestos o para
convertir sus tierras privadas en cooperativas, aunque saban que el
gobierno federal no hubiera poddo hacer nada si se hubieran negado
a hacerlo. El hecho de que fnalmente dieran su consentimiento al
cuestionario (dando sorprendentemente respuestas fdedgnas) indica
que se convencieron de que su alcalde utilizara su cooperacin con el
gobierno central de forma estratgica, a largo plazo, para conseguir
algn beneficio -carreteras, escuelas, ayudas alimentarias, una cl-
nica. Es justamente esta falta de razones concretas para realiar una
accin lo que diferencia radicalmente el poder consensual del poder
basado en la amenaza, y que diferencia la legitimidad de la coercin.
La legitimidad
El poder consensual tiene la ventaja de estar libre de sanciones
Estructura y proceso 99
concretas, por lo que puede utilizarse en una gran variedad de situacio-
nes. La gente cumple sus obligaciones pblicas porque confa o en su
lder o en el sistema que el lder representa para beneficio de todos
a largo plazo. Probablemente sea cierto que en los Estados Unidos
nadie est del todo satisfecho con todos y cada uno de los presidentes,
y que muchos rechacen con vehemencia la poltica de uno u otro pre-
sidente, pero muy pocos pondrn reparos al derecho de todo presidente
a ocupar el cargo. En otras palabras, la legitimidad de un presidente
no depende del apoyo constante de la gente (las encuestas demuestran,
ciertamente, que en un momento dado una mayora puede en realidad
reprobar a un determinado presidente), sino del proceso legal por el
cual aquella persona lleg al cargo. El poder del presidente emana de la
Constitucin, de doscientos aos de historia y de la conviccin del
pueblo estadounidense (una conviccin en la que han sido socializados
y educados desde su nacimiento) de que esta forma concreta de gobier-
no es la mejor alternativa.
Se podra comparar la situacin de los Estados Unidos con la de
Bolivia que, segn los ltimos datos, ha sufrido ms de 150 golpes de
estado en el transcurso de otros tantos aos y que, cuando escribo
estas lneas, est sometido al gobierno de una junta militar consagrada
principalmente a proteger el lucrativo trfco de cocana. Una de las
razones bsicas de la inestabilidad poltica de los gobiernos bolivia-
nos y de su peridica dependencia de la ms brutal represin para
conservar el poder, es que hay muy poca base en la sociedad bolivia-
na para la legitimacin de ningn gobierno. Dada la ausencia de
elecciones, de sucesin monrquica o de inspiracin divina manifiesta,
un gobierno es tan bueno como cualquier otro y ninguno puede recla-
mar excesivos derechos para gobernar..
La legitimidad del poder procede de la cultura poltica del grupo,
de las expectativas de la gente acerca de la naturaleza de ese poder,
y de cmo conseguirlo. Un gran hombre de la Polinesia puede con-
segur la legtimidad mediante las mejores fiestas y los cerdos ms ce-
bados; un rey brtnico, lo consigue por su nacimiento dentro del lina-
je adecuado; un primer ministro, con el control de los votos parlamen-
tarios; un jefe cheyenne del siglo pasado, mediante su valor en la
guerra, de joven, y con su sabidura, de viejo. Hay casos en que la
legtimidad no deriva en absoluto de la tradicin, sino que debe lo-
grarse de una manera totalmente nueva. Un dictador que llegue al
poder mediante una sublevacin o un golpe de estado puede lograr
legitimidad proporcionando ciertos beneficios a su pueblo.
La legitimidad puede, adems, tener muy poco que ver con la forma
de utilizacin real del poder. Hitler fue un dirigente legtimo (lleg
a dictador gracias a un vaco legal en la ilustrada Constitucin de
Weimar); lo mismo ocurri con Stalin. Masas enteras pueden ser man-
tenidas en la servidumbre y la pobreza durante cientos de aos bajo
100 ANTROPOLOGIA POLITICA Estructura y proceso 101
gobiernos legitirnos -lo atestiguan el antiguo Egipto y Roma, o las
despticas dinastas chinas. Como ocurre una y otra vez en la historia
europea, la arbitrariedad e incompetencia de un monarca no le alienan
la devocin de sus sbditos si su pretensin al trono es legtima.
Por otro lado, los dictadores sin derecho legal o tradicional al poder
intentarn casi invariablemente legitimar sus posiciones orquestando
manifestaciones de apoyo, montando elecciones fraudulentas, redactan-
do una nueva Constitucin o creando un parlamento de aduladores.
LECTURAS RECOMENDADAS
El apoyo
La legitimidad y la coacclOn son tipos de apoyo opuestos; apoyo
es un trmino definido por Swartz, Turner y Tuden (1966) como todo
cuanto coadyuva a la formulacin y/o la realizacin de fines polti-
cos. Si consideramos que la guerra, los arrestos e intimidaciones po-
liciales, la huelga, los discursos pblicos, los votos y la simple per-
suasin estn todos ellos englobados en esta definicin, vemos que
hay un continuum de apoyos que abarca todo el espectro desde la legi-
timidad hasta la coaccin por la fuerza. Como el apoyo se pierde y se
gana, lo mejor que un gobierno puede hacer es descubrir y utilizar
el mximo de formas de apoyo posibles. Si analizamos un grupo pol-
tico hallaremos distintos apoyos funcionando en distintas reas y varios
rivales polticos intentando manipular las. distintas fuentes de apoyo
en su favor.
El aPQ.Y0 puede ser directo o indirecto. A pesar de la anacrnica
complejidad de los colegios electorales, cuando voto a un presidente
de los Estados Unidos estoy dando un apoyo directo. En Inglaterra,
sin embargo, no se vota al primer ministro, sino slo a un represen-
tante de un determinado partido, y por tanto el apoyo a' una persona
determinada como primer ministro est mediatizado, es indirecto. Lo
mismo ocurre con un cabecilla de un poblado africano; puede tratar
de influir de forma directa en el nimo de su gente hablando en p-
blico contra su adversario, o puede hacerlo indirectamente propagando
el rumor de que su rival se dedica a practicar la magia.
Proceso, mbito poltico, poder, legitimidad, coercin y apoyo
forman parte del instrumental conceptual bsico utilizado por los post-
estructural-funcionalistas para canalizar sistemas polticos. A pesar de
que este instrumental no constituye en s mismo una escuela filosfica
de pensamiento, s proporciona los medios para analizar
una' amplia gama de sistemas polticos.
EVANS-PRITCHARD, E. E. The Nuer (Oxford: Oxford University Press, 1940).
El autor se propone descubrir cmo un grupo' de pastores africano, sin
ningn tipo de gobierno, puede, no slo mantener la continuidad y la
cohesin, sino formar rpidamente, en caso de urgencia, una fuerza militar
unida. Este anlisis suscita todava hoy acaloradas polmicas -quizs el me-
jor cumplido que se pueda hacer a una de las obras fundacionales de la antro-
pologa poltca.
FORTES, M., Y E. E. EVANS-PRITCHARD (eds.). African Pofitical Systems
(Oxford: Oxford Unversty Press, 1940).
Todo empez con este libro. Los ocho estudios etnogrficos realizados todos
ellos por los monstruos de la antropologa britnica, demuestran los altos
niveles alcanzados por los trabajos de campo ya en los aos 30. Merece ci-
tarse muy especialmente la contribucin de Max Gluckman sobre los zules
(donde ya se deja entrever el germen de su posterior rebelin contra el estruc-
tural-funcionalismo) y el resumen altamente condensado de Evans-Pritchard
sobre la organizacin poltica nuer.
OLUCKMAN, MAx. Custom and Conffict in Africa (New York: Barnes &
Noble, 1956).
Los ttulos de las diferentes secciones del libro -por ejemplo- La paz
en la enemistad, La fragilidad de la autoridad, El libertinaje en el rito,
sugieren el gusto del autor por la paradoja. Gluckman, fundador de la Escuela
de Manchester de antropologa social, pensaba que la tensin y el conflicto
constantes creaban un equilibrio tosco y rudimentario. Aunque alguna de
sus obras de ese perodo puedan hoy quedar relegadas al status de curiosi-
dad histrica, las obras de Gluckman siguen siendo de lectura obligada.
SWARTZ, MARC. J., VICTOR TURNER Y ARTHUR TUDEN (eds.). Political An-
thropology (Chicago: Aldine, 1966).
En la introduccin se presenta la filosofa y el modelo bsicos de la teora
procesualista, y el libro, en su conjunto, es prcticamente un manifiesto
contra el Los artculos que se incluyen son dema-
siado heterogneos para encajar claramente dentro de las categoras sugeridas
por los autores, pero muchos son de gran calidad. Mencin especial merecen:
Segmentary Factional Political Systems, de Ralph Nicholas, Power, Autho-
rity and Personal Success in Islam and Bornu, de Ronald Cohen, y The Re-
solution of Conflict among de Lugbara of Uganda, de John Middleton.
1:
El poder entre los kwakiutl de la costa del noroeste
americano es altamente individual y se logra
manipulando las expectativas culturales, incluyendo
el acopio de costosos escudos de cobre.
7
El individuo en la arena
poltica
En el enfoque procesual estn implcitas dos lneas de investiga-
cin radicalmente distintas. Por un lado el fin del dominio del estruc-
tural-funcionalismo dej a los antroplogos el camino libre para am-
pliar el campo de sus estudios e incluir, adems de las tradicionales so-
ciedades tribales relativamente uniformes, a las naciones-estado de mu-
cha mayor complejidad. Por otro lado las investigaciones pudieron
igualmente desplazar su centro de inters y pasar de una amplia visin
estructural de sistemas globales a las acciones de los individuos que ac-
tuaban dentro de aquellos sistemas. Esta ltima tendencia vino a deno-
minarse teora de la accin, un trmino que procede del socilogo
alemn Max Weber, y aplicado a la antropologia politica por Abner
Cohen (1974).
Como ocurre con muchas teorias, la teora de la accin surgi expost
Jacto cuando una serie de autores, probablemente apenas conscientes
de que formaban parte de una lnea nueva y coherente de investigacin,
buscaban entre una diversidad de estudios un comn denominador.
Ese comn denominador era el individuo y sus estrategias manipulativas
para conseguir y mantenerse en el poder, ambos elementos considerados
ahora como nuevos pilares bsicos. El individuo que interviene en este
proceso puede ser una persona con nombre y apellidos, caracterizada
con la profundidad propia de las descripciones de una buena novela;
104 ANTROPOLOGIA POLITICA
o puede ser una abstracci6n: el Hombre Poltico. A diferencia de su
primo hermano, el Hombre Econ6mico, el Hombre Poltico no maxi-
maliza la riqueza y el beneficio, sino el poder. Coloquemos a varios de
ellos en la misma arena (lo que resulta redundante, puesto que es
precisamente la presencia de estos hombres polticos lo que de hecho ca-
racteriza una arena poltica) y tendremos los personajes de un psico-
drama social o, si se prefiere, de un juego en el que los movimientos
dependen de unas reglas y donde no puede haber ms que un ganador
por partida.
En este marco microc6smico, los conceptos clave, entre otros, son
orientaci6n hacia la consecuci6n de fines, estrategias manipulativas, ma-
niobras y toma de decisiones. Pero los individuos nunca actan solos
en poltica; tienen que buscar adeptos, establecer alianzas y entrar en in-
teracci6n con otros individuos mediante oposiciones de dominio o de
subordinaci6n. Para el estudioso de ciencias polticas resulta por tanto
imposible ignorar la existencia de los grupos. Pero los te6ricos de la ac-
ci6n tienden a considerar los grupos desde el punto de vista de los in-
dividuos que los componen y a entenderlos -como ocurre con las fac-
ciones, las camarillas y las lites- en trminos de las interacciones per-
sonales cara-a-cara.
El psicodrama social
Uno de los primeros estudios en desarrollar este enfoque (y candi-
dato a clsico en antropologa) es el ya mencionado Schism and Con-
tinuity in an African Society, de Victor Turner (1957). Aunque est en
la lnea de la teoria antropol6gica de la Escuela de Manchester, este
trabajo tiene diversos aspectos que son nicos. En lugar de analizar
globalmente el grupo de los ndembu del norte de Rodesia, Turner se
centra en los individuos y en sus pasos por una serie de crisis (o, en
palabras de Turner, de dramas sociales). Cada uno de estos dramas
es visto como la culminaci6n de largos perodos de tensiones acumulati-
vas en forma de nuevos reajustes de poder y de cambios de lealtad.
Para Turner, la mayor comunidad ndembu es... una comunidad de
sufrimiento; en cuanto a Sandombu, su principal contendiente, es un
verdadero hroe trgico. En el primero de una compleja serie de dramas
sociales relacionados con este hombre que ambiciona .ser cabecilla del
poblado Mukanza, Sandombu insulta por dos veces al cabecilla en fun-
ciones, Kahali, para desafiar su autoridad. El resultado es una feroz
disputa entre ambos, en la que se cruzan amenazas mutuas de brujera.
Sandombu abandona el poblado y se muda a otro donde parece que
vive un conocido hechicero. Poco ms tarde el cabecilla insultado cae
enfermo y muere. A Sandombu se le permite volver a Mukanza, pero
El individuo en la arena politica 105
all se sospecha suficientemente de l para impedir que sustituya al cabe-
cilla muerto y, finalmente, eligen a un hombre de otro linaje.
Esta cadena de acontecimientos es simple, s610 en apariencia. El in-
sulto de Sandombu a Kahali era una violaci6n de uno de los principios
ms profundamente arraigados en la organizaci6n social ndembu: la au-
toridad- de la generaci6n de ancianos sobre la ms joven. Adems,
Sandombu era el hijo de la hermana de Kahali, y la sucesi6n de viejos
a j6venes dentro del mismo linaje no era bien visto. Haba adems
otras razones para poner lmites a las ambiciones de Sandombu. l era
estril y su hermana tambin. Esto, en s mismo un acto de brujera,
tena importantes implicaciones: dado que los ndembu son matrilinea-
les y un lder debe basar su fuerza en los hombres de su familia per-
tenecientes a la lnea femenina, la esterilidad de su hermana reduca
la base de apoyo de Sandombu. Adems, su generosidad indiscriminada
-una funci6n de su ambici6n- haba atrado extraos al poblado,
que fueron considerados como una amenaza por parte de aquella comu-
nidad conservadora. Finalmente sus rivales en la lucha por el lideraz-
go tenan un inters evidente en acusar a Sandombu de brujera. El
resultado fue que los tres linajes ms poderosos del poblado se unieron
contra l.
Las normas y estructuras que tanto inters haban despertado en la
generaci6n de los aos 40, constituyen, en Turner, el mbito poltico,
el tel6n de fondo de la acci6n real. Los sistemas de linaje, las regla-
mentaciones, los valores y las pautas de conducta no son realidades
inalterables, sino idealizaciones sociales objeto de una manipulaci6n
constante. Por ejemplo, a Sandombu se le aplic6 la regla sucesoria del
linaje, pero no a Kosanda, que sucedera ms tarde al hermano de su
madre como cabecilla. Las acusaciones de brujera se utilizaban para
evitar, mediante consenso pblico, que Sandombu fuera cabecilla; s610
en segunda instancia eran base para ese consenso. As, pues, las reglas
no eran acatadas sumisamente, sino que se realzaban o se obviaban
segn criterios muy complejos.
Bajo este enfoque subyacen unas determinadas formas de entender
la sociedad. sta es vista como un campo de fuerzas en tensi6n di-
nmica con manifestaciones centrfugas y centrpetas actuando cons-
tantemente en sentido contrario unas de otras. Cuando la tensi6n entre
escisi6n y cohesi6n se agudiza, surge la crisis, cuyo clmax es el resta-
blecimiento temporal y precario del equilibrio. Una total superaci6n de
las tensiones ocurre muy pocas veces; el resultado es ms bien un rea-
juste de fuerzas donde una parte tiene ahora ms fuerza y la otra
menos. Turner, junto con Marc Swartz y Arthur Tuden (1966) enmarca
este proceso dentro de un modelo diacr6nico de desarrollo poltico por
fases, donde tras un perodo de movilizaci6n de capital poltico
sobreviene un enfrentamiento o una fase de cartas destapadas. Esta
ltima supone algo as como romper la tregua, cuando una de las partes
106 ANTROPOLOGIA POLITICA
en conflicto intenta desafiar abiertamente a la otra parte. Esto conduce
a una crisis -una coyuntura trascendental o punto decisivo en las re-
laciones entre los componentes de un mbito politico- que a su vez
produce contra-tendencias en la medida en que el grupo social rene
fuerzas pacificadoras para evitar la total ruptura entre ambas partes.
El despliegue de mecanismos de ajuste o reparadores puede incluir
arbitrajes informales, mecanismos legales o rituales pblicos. Finalmen-
te la paz quedar restablecida cuando ambas partes se readapten a un
nuevo conjunto de relaciones asimtricas de poder o se escindan com-
pletamente.
Aunque el libro de Turner fuera de transicin y estuviera todavia
arraigado en el estructural-funcionalismo de los aos 40 (la finalidad
manifiesta del autor era aislar los factores fundamentales implicitos
en la estructura y reglas de residencia ndembu), muchas de las ideas
que ms tarde se fundiran para formar la teora de la accin ya estaban
presentes. En Sandombu vemos al Hombre Politico de carne y hueso,
manipulando reglas culturales, haciendo opciones, elaborando estra-
tegias: en pocas palabras, tomando decisiones orientadas hacia la con-
secucin de un fin.
Una razn de peso para centrarnos en el individuo y no en los gru-
pos es que en el individuo convergen varios sistemas diferentes. Un
grupo puede desempear slo un papel en un momento determinado;
el individuo en cambio siempre personifica papeles en conflicto: padre
e hijo, lider y seguidor, guerrero y pacificador al mismo tiempo. El
individuo, pues, es la expresin misma de unas contradicciones que en
el estudio de los grupos quiz no apareceran.
Teora del juego
Una interesante e influyente variante de la teora de la accin es la
teora del juego no matemtico desarrollada por F. G. Bailey en Stra-
tagems and Spoils (1969). Tratndose de uno de los anlisis de antropo-
loga poltica ms comprehensivos, vale la pena examinarlo algo ms
detalladamente. Bailey empez el libro tras quedar fascinado por las re-
velaciones que el delator de la mafia Joseph Valachi hizo a la televisin.
En ellas revelaba no slo la estructura racional del crimen
sino tambin un conjunto de reglas de juego por las que se regan
los gangsters para enfrentarse y asesinarse entre s en sus continuas lu-
chas por el poder. Los mecanismos de sucesin del lder eran casi idn-
ticos a los descritos por Frederick Barth (1959) en su anlisis de la
teora del juego en los Swat Pathans de Pakistn. Pareca que el borde
de la anarqua est vallado con reglas, es decir, que independientemen-
te de lo amorfo que pueda ser un sistema politico, la lucha politica
viene regulada por un cdigo, que puede ser consciente o no para los
El individuo en la arena poltica 107
contendientes. Toda cultura desarrolla su propio conjunto de reglas
de manipulacin politica. Por tanto es posible considerar la poltica
como un juego competitivo con reglas de juego acordadas de ante-
mano e, igualmente importantes, con unos objetivos tambin conveni-
dos. En un sentido real la politica es ese conjunto de Il'glas, porque
una lucha en la que cada parte pudiera improvisar sus reglas en el
transcurso de la contienda, sera simplemente una pelea. Existen dos
clases de reglas para el juego politico: las reglas normativas, que se
declaran pblicamente, suelen estar poco definidas (honestidad, deporti-
vidad, etc.) y suelen ser el baremo por el que las acciones se juzguen
ticamente correctas o equivocadas; y las reglas pragmticas, con las
que se gana realmente el juego, lo contrario de la exhibicin publica.
Bailey se centra en estas ltimas porque lo importante, a su entender,
no radica en recibir el beneplcito del pblico, sino en que una accin
sea eficaz.
La competicin tiene lugar dentro de un mhito poltico, que puede
definirse como una sociedad, o parte de ella, donde existen dos o ms
estructuras polticas rivales, pero sin un conjunto de reglas convenidas
entre las partes. Dentro del mbito politico hay arenas donde los equi-
pos que aceptan estas reglas tratan de hacerse con un apoyo propio
y minar el de sus adversarios mediante la subversin. La competicin
puede no estar confinada dentro de una arena sino que puede trasla-
darse de una arena a otra dentro de los limites ms amplios del mbito
politico, y a veces los grupos rivales de una misma arena pueden aliar-
se temporalmente contra una amenaza exterior.
Considerada como un juego, la estructura politica tiene cinco ele-
mentos bsicos. Primero, tiene que haber premios u objetivos cultural-
mente definidos y suficientemente valorados por los participantes para
que la lucha tenga sentido. Segundo, el personal implicado en el conflic-
to; incluye a toda la comunidad poltica afectada, a la lite poltica (los
que tienen derecho a competir) y a los equipos politicos que intervienen
en la lucha. El tercer elemento es el liderazgo, que incluye a los indi-
viduos apoyados por un grupo de adeptos, por un lado, y por otro a
aquellos individuos que realmente toman las decisiones y zanjan dispu-
tas, y que pueden ser algo muy diferente del liderazgo publicamente ma-
nifiesto. Cuarto, la competicin misma, que es de dos clases: la con-
frontacin, o una jugada dentro de la arena politica por la que se in-
forma al contrario del alcance de los recursos propios y de las propias
posibles intenciones; y el enfrentamiento, en el que ambos contendientes
acuerdan publicamente medir sus fuerzas. Quinto, estn los jueces, que
marcan las reglas a seguir en caso de que cualquiera de los contendien-
tes quebrante las reglas.
En un sentido amplio, hay dos tipos de equipos politicos: el comp-
pacto y el moral. Un equipo compacto es el que permanece unido no
sobre la base de una ideologa comn, sino sobre la del beneficio real
108 ANTROPOLOGIA POLITICA
o potencial que se deriva de seguir a un lder determinado. Una for-
ma relativamente laxa de equipo compacto es el equipo transaccio-
nal, basado en gran parte en intercambios de tipo material -dinero,
comida, ropa, contratos, licencias- de modo que el vnculo entre el
lder y sus partidarios se basa estrictamente en el beneficio material
que stos reciben. En los sistemas del gran hombre, como los de la
Polinesia, el lder tiene que comprar lealtades mediante prstamos y
fiestas. En las facciones parecidas a un sindicato el poder del lder pue-
de depender de la cree'ncia de sus subordinados de que puede propor-
cionarles ms remuneraci6n y ms beneficios que sus competidores
dentro del movimiento. Dado que la posici6n de un lder puede estar
basada en transacciones directamente personales con seguidores in-
dividuales, y que es preferible para l no compartir el poder para no
crearse un rival, estos equipos son de un tamao extremadamente limi-
tado. El equipo burocrtico, otra variante del equipo compacto, evita
algunas de estas dificultades: el liderazgo se asigna a distintos funciona-
rios, cada cual con un puesto especializado dentro de la jerarqua del
poder; dividiendo as su propio poder, el lder principal puede evitar
cualquier enfrentamiento directo. Este tipo de grupo tiene tambin la
ventaja de poder ampliarse indefinidamente, ya que no depende de las
interacciones personales con un solo individuo.
A diferencia de los equipos donde las lealtades dependen del lucro
personal, un equipo moral permanece unido por una misma tica:
creencia religiosa, nacionalismo, o una ideologa poltica ut6pica. En
este caso un lder lo es a cambio de estar rgidamente confinado dentro
de los valores normativos del grupo, pero una cierta sensaci6n de segu-
ridad puede proceder tambin de la convicci6n de que sus seguidores
no desertarn para unirse a otro que les ofrezca mejores beneficios ma-
teriales. El lder de un equipo moral puede pretender el monopolio de
ciertos atributos msticos, como el acceso a los dioses, lo cual acabar
efectivamente con toda posible oposici6n. Por ejemplo, entre los lugba-
ra de Uganda s6lo los ms viejos pueden utilizar el poder de los es-
pritus de los antepasados lo cual impide que la joven generaci6n llegue
nunca a desafiar seriamente la autoridad de sus mayores.
Independientemente del equipo, un lder debe cumplir ciertas fun-
ciones: tomar decisiones, reclutar y mantener el grupo, y estar en in-
teracci6n con el mundo exterior. La toma cotidiana de decisiones se
har de acuerdo con las reglas normativas o pragmticas, o una com-
binaci6n de ambas, de forma que se tenga que apelar al verdadero li-
derazgo s6lo en situaciones de duda.
Al tomar decisiones el lder debe siempre calcular el coste poltico,
sobre todo cuando las reglas normativas no pueden aplicarse de for-
ma automtica. Para el lder la estrategia ms segura en tales casos
es la de tomar la decisi6n que requiera el menor ajuste social posible.
La decisi6n menos costosa ser la que se obtiene por consenso: el lder
El individuo en la arena poltica 109
obtiene el consentimiento previo y se limita a anunciar la decisi6n colec-
tiva adoptada. Pero conseguir ese consenso puede significar un proceso
largo, difcil y desintegrador, susceptible, incluso, de poner de manifies-
to la debilidad del lder. La toma de decisiones con mayor coste polti-
co es la orden. Un lder conocedor del juego buscar, evidentemente,
un trmino medio que le permita afirmar su poder y conservar, al mis-
mo tiempo, el mximo de apoyo.
Adems de destacar el papel esencial que desempean las reglas en el
juego poltico, Bailey seala que tanto la trampa descarada como la
oposici6n de un conjunto de reglas a otro forma tambin parte del
juego. En el escndalo Watergate (un ejemplo que Bailey no poda ha-
ber previsto en 1969), las reglas pragmticas entraron en conflicto con
las normativas. Espiar al contrario hace tiempo' que forma parte de la
poltica partidista americana y puede, incluso, llegar a ser considerada
legtima dentro de las reglas pragmticas. Pero este tipo de conducta
debe quedar en secreto, fuera del alcance de las miradas del gran p.-
blico. Cuando sali6 a la luz pblica el intento de instalar micr6fonos
en la sede del Partido Dem6crata, se destap6 tambin una caja de
Pandora llena de acciones puramente pragmticas -una lista de ene-
migos, jugadas sucias contra candidatos dem6cratas, alterar pruebas,
una conspiraci6n encubierta, etc. Nada de todo esto sorprendi6 dema-
siado a los electores americanos, quienes, como grupo, estn bastan-
te bien imbuidos de un sano cinismo hacia la poltica. Quiz ms perju-
dicial que los delitos concretos fuera la revelaci6n, gracias a las gra-
baciones de Watergate, del descaro y la frivolidad con que los hombres
ms poderosos de la tierra dirigan sus asuntos. Con la dimisi6n de
Nixon y el fallo de culpabilidad contra sus colaboradores, los valores
normativos triunfaron temporalmente sobre la poltica pragmtica,
creando incluso la ilusi6n momentnea de que un gobierno poda inspi-
rarse en las reglas normativas (Jimmy Carter se present6 a las elec-
ciones amparado por su estricta moralidad y su promesa de que nunca
mentira a la opini6n pblica). Cuando escribo estas lneas todo parece
haber vuelto a la normalidad.
A largo plazo, los equipos que luchan regularmente por el poder tie-
nen que tener ms o menos la misma fuerza. Pero peri6dicamente la
poltica de una arena se desplaza a otra arena mayor donde un equipo
se encontrar encapsulado en una estructura poltica mayor; las reglas
normativas o las pragmticas de un grupo no sern aplicables al otro.
En tales casos pueden establecerse tres tipos de relaciones: primero, la
estructura mayor puede mantener s6lo unas relaciones puramente no-
minales con la menor, sobre todo si las culturas de ambas son radi-
calmente distintas y el grupo ms pequeo mantiene unas cotas impor-
tantes de poder dentro de su limitado territorio. Durante el perodo co-
lonial en la India, por ejemplo, existan extensas reas a lo largo de la
frontera con China y Birmania totalmente ignoradas por los gobernan-
110 ANTROPOLOGIA POLITICA
tes britnicos exceptuando los recorridos por las inspecciones parami-
litares que mantenan la ilusi6n de un cierto control (sin embargo, el
agravio que supona para los valores normativos britnicos los sacrifi-
cios humanos y el infanticidio practicados entre aquellas gentes, con-
dujo a los britnicos a emprender una guerra de veinte aos para eli-
minarlos). Una segunda alternativa es el encapsulamiento depredador.
En su forma ms primitiva no es ms que una variante nacional del
racket protector de los gangsters: si el grupo ms dbil paga su tributo
se le deja en paz. Una versi6n ms sofisticada es la dominaci6n indirec-
ta que, con los britnicos en frica, lleg6 a ser todo un arte. Finalmente
el grupo menor puede ser incorporado dentro del mayor mediante un
cambio radical o mediante la abolici6n de las estructuras polticas, eco-
n6micas y sociales indgenas. Es lo que se ha venido intentanto peri6di-
camente con los indios americanos por medio de procesos de destri-
balizaci6n forzosa; pero ha fracasado porque los valores de los domina-
dores y los de los grupos subordinados difieren demasiado radicalmen-
te para que pueda realizarse esta integracin.
En los procesos de encapsulaci6n, tanto en unos como en otros,
los intermediarios asumirn un rol poltico importante como mediado-
res entre ambas estructuras. El xito del intermediario depende de su
habilidad para engafiar, ya que el compromiso ser alcanzable slo si
logra presentar cada una de las partes a la otra, bajo una falsa imagen.
Por tanto, estos intermediarios son despreciados por ambas partes.
Esto es evidente, por ejemplo, en el uso del trmino cholo, de conno-
taciones denigrantes, para referirse a una clase intermedia de indios, a
caballo entre los campesinos y los mestizos, en los altiplanos de Per y
Bolivia. Los cholos son indios que han abandonado sus tierras para tra-
bajar como camioneros, contrabandistas o vendedores ambulantes y
que prefieren hablar castellano y vestir como los mestizos. Aunque
despierten recelo en los campesinos -que los consideran unos explota-
dores- y sean despreciados por los mestizos, los cholos, en perodos de
aculturacin acelerada, cumplen una funci6n importante como puente
entre dos culturas radicalmente diferentes.
El problema con el que se enfrenta toda estructura poltica encap-
sulada es el de la supervivencia: c6mo mantenerse a s misma, con los
cambios mnimos e imprescindibles, dentro de un medio cambiado. Un
equipo moral, sobre todo aquel que se basa en una ideologa religiosa,
puede llegar a asumir la posici6n y el juramento del fantico de luchar
hasta el ltimo hombre, mujer o nifio. Por desgracia el grupo ms po-
deroso puede no dejarse impresionar en absoluto, caso en el cual el
grupo encapsulado no tendr ms remedio que ajustarse al cambio.
Bailey destaca tres tipos de cambio poltico: el cambio repetitivo, tan
bien descrito por Max Gluckman, es un cambio radical que puede pro-
ducirse dentro de un marco ms amplio de equilibrio. Todos los grupos,
por ejemplo, deben encarar problemas tales como la prdida del lder
El individuo en la arena poltica 111
y su sustituci6n, la guerra peridica, el hambre, etc. En estos casos las
reglas normativas y las reglas pragmticas, como las de sucesin, sern
suficientes para que la sociedad vuelva a la normalidad. Asi como en el
cambio repetitivo no existe ningn elemento acumulativo -los peque-
os cambios no suman lo necesario para provocar un cambio funda-
mental de estructuras-, en el cambio adaptativo no puede haber una
vuelta atrs al equilibrio inicial. En este caso las reglas normativas
pueden seguir vigentes, pero las reglas pragmticas tendrn que cambiar
y amoldarse a las nuevas condiciones. Por ejemplo, cuando las tri-
bus indias de las praderas fueron llevadas a las reservas, pudieron
mantener gran parte de su cultura y valores polticos originales, a pe-
sar de que su situacin poltica hubiera dejado de ser aut6noma para
pasar a ser humillantemente dependiente. En los casos de cambio ra-
dical quedan alteradas irrevocablemente las reglas normativas y las re
glas pragmticas -la revoluci6n rusa, por ejemplo, o la independencia
de las colonias britnicas tras la Segunda Guerra Mundial.
Facciones
Una consecuencia directa de la teora del proceso cultural a finales
de los afios 50, fue la atenci6n creciente que despertaron las facciones
o grupos de conflicto politico temporales. En la medida en que el equi-
librio se consideraba como el objetivo de toda organizaci6n social, las
facciones parecan encajar difcilmente en el modelo. Pero desde el
punto de vista procesual, era evidente que en determinadas circuns-
tancias las facciones podan ser ms adecuadas que la poltica conven-
cional para la organizacin y canalizacin del conflicto poltico, es-
pecialmente en perodos de cambio social acelerado. El faccionalismo
podia incluso constituir la poltica permanente de un grupo. El concepto
era tan til que Edwin Winkler (1970) lo declar6 el enfoque quiz
ms caractersticamente antropol6gico para el estudio de los inputs en
un sistema poltico. Fue el faccionalismo, segn Winkler, el que haba
obligado a la antropologa a trasladar su atencin de su obsesi6n estruc-
tural al inters por la forma en que se manipulaban los principios es-
tructurales. Este entusiasmo necesitaba evidentemente una ducha fra.
Janet Bujra (1973) se queja de que las facciones y el faccionalismo
sean conceptos que, por estar de moda, han perdido su antigua clari-
dad, y las llamadas teoras de las facciones no son ms que intentos
de definir el concepto de una forma que sea relevante s610 para una
sociedad determinada. En cualquier caso la facci6n parece estar fir-
memente establecida en el lxico antropolgico y por ello tiene que
afrontar ltimamente las mismas criticas que recibieron trminos co-
mo tribu, o linaje segmentario.
A diferencia de los grupos corporativos con propiedades estructu-
112 ANTROPOLOGIA POLlTICA
rales fijas -como los partidos polticos, los linajes, los clanes o las
sociedades secretas- las facciones tienden a ser informales, espont-
neas, grupos-tras-un-lder organizados para un fin concreto, pero que
se disuelven una vez conseguido (o frustrado) el fin perseguido. Son
ante todo grupos de conflicto organizados contra uno o ms grupos;
as, por definicin, nunca puede haber una sola faccin en una arena
poltica determinada. Comoquiera que el lder de una faccin busca
apoyo en todas y cada una de las fuentes posibles, su bando puede
cortocircuitar las lneas normales de partido, de clase o de casta, y por
consiguiente suele faltarle un ncleo ideolgico.
Dentro de esta amplia definicin pueden trazarse varios tipos dife-
rentes de facciones. El faccionalismo al que nos referimos coloquial-
mente hace referencia a los conflictos temporales dentro de los grupos
polticos formales; por ejemplo, los conflictos del Partido Republicano
antes de un congreso nacional. Por el contrario, el jaccionalismo difun-
dido aparece cuando presiones externas quiebran los mecanismos pol-
ticos normales. En tales circunstancias, y con la mnima excusa, pueden
surgir facciones no organizadas y temporales (Siegal y Beals 1970).
El trmno sistema poltico jaccional segmentario ha sido aplicado a
grupos en los que las facciones constituyen la forma dominante de or-
ganizacin poltica. Un ejemplo en el poblado Govindapur de la India
es el grupo-casta de los Alfareros, el cual, aunque cohesionado, no es
suficiente extenso para actuar como una unidad poltica eficaz. Por
consiguiente, para servir a sus propios intereses se alinea peridicamen-
te con una u otra de las facciones de la casta dominante. Como en el
caso del faccionalismo difundido, este tipo se encuentra habitualmente
en sistemas que atraviesan por un perodo de cambio acelerado, donde
las reglas del conflicto poltico se han hecho ambiguas (Nicholas 1965).
Por otro lado, en algunos sistemas polticos relativamente estables las
facciones se presentan como una forma prcticamente institucionalizada
para la toma de decisones. Este sera el caso, por ejemplo, de los
ndembu o del gobierno japons moderno con sus incontables part-
dos polticos fluctuantes.
Las facciones nacen y se nutren en el conflicto, y por tanto, como
tales facciones, ni siquiera pueden alcanzar un punto de equilibrio re-
lativo. Hay cuatro posibilidades: primera, una faccin puede derrotar
tan definitivamente a su rival que adquiera legitimidad y comience a or-
ganizarse a s misma como un grupo formal, en tanto que la faccin
derrotada desaparece del todo. Segunda, en aquellos estados donde
hay un solo partido poltico legtimo, como en los pases comunistas,
el faccionalismo puede resultar, en fin de cuentas, til y provechoso
para la accin poltica del partido. Una tercera posibilidad es que
ninguna de las facciones de una arena derrote a las dems durante
mucho tiempo, con lo cual el conflicto mismo puede llegar gradual-
mente a ritualizarse y a convertirse en un juego. Por ltimo, las faccio-
El individuo en la arena poliliea 113
nes pueden institucionalizarse como'partidos polticos; esta es la evolucin
que pone de manifiesto Janet Bujra (1973).
Simbolismo poltico
Para Abner Cohen (1979), uno de los ms prolferos antrop-
logos polticos, el hombre es fundamentalmente bidimensional, siendo
Hombre-Smbolo y Hombre-Poltico, a la vez, y ambas funciones estn
en interaccin constante e inseparable. La poltica la define Cohen co-
mo la distribucin, mantenimiento y ejercicio de la lucha por el poder
dentro de una unidad social. El poder mismo no es ms que aquello
que se manifiesta en toda relacin de dominacin y subordinacin, y
por tanto es un aspecto presente en todas las relaciones sociales. Pen-
sar en el poder como fuerza fisica o coercin es no captar completa-
mente la sutileza con que habitualmente se manifiesta, ya que en las
transacciones cotidianas el poder se objetiva, se desarrolla, se mantie
ne, se expresa o camufla por medio de smbolos, y todos los smbolos
-o casi todos- tienen un componente poltico.
El smbolo directamente poltico es una sea ms que un smbolo,
por lo que no es particularmente eficaz. Una arenga poltica vibrante
puede ser eficaz de forma inmediata, pero ya no se puede ampliar ni
manipular ms; el funeral de un hombre de Estado, en cambio, rezuma
significado -una reafirmacin de valores culturales, ideas de continui-
dad y de resurreccin, y mucho ms. Lo poltico se manifiesta pues mu-
cho ms poderosamente a travs de instituciones ostensiblemente no po-
lticas, como el parentesco, el matrimonio, otros ritos de pasaje, la
etnia, el elitismo y diversas cereinonias de grupo.
Si el smbolo es prcticamente sinnimo de cultura, y si todo
smbolo es poltico, no es sorprendente que Cohen haya afirmado
que la antropologa poltica no es nada ms que la antropologa
social llevada a un alto grado de abstraccin. sta es, de hecho,
una cita textual de Cohen -por la que admite haber sido muy critica-
do. El smbolo y la poltica pueden parecer conceptos de tan gran al-
cance que pierden significado, casi como si recurriramos a Dios
como premisa para una explicacin cientfica. Pero si fuera verdadera-
mente as, Cohen no recibira ms atencin por parte de sus colegas
que la que recibieron los creacionistas cientficos por parte de los
bilogos evolucionistas. Afortunadamente Cohen es perfectamente ca-
paz de llenar estas abstracciones de contenido real, de definirlas con
precisin y de demostrar su aplicabilidad a acontecimientos concretos,
como lo ha demostrado en algunas de las etnografas polticas ms pers-
picaces escritas hasta el momento.
Todo smbolo es bvoco -sirve a fines tanto existenciales como
polticos. Es existencial en el sentido de que concierne al desarrollo
114 ANTROPOLOGIA POLITICA
personal integrando la pe.!,sonalidad individual y relacionndola con su
grupo. Un rito de iniciacin a la pubertad doloroso. (p. ej. la circun-
cisin) ser una experiencia personal poderosa por la que el nio siente
que de alguna manera se transforma, que su antiguo yo se ha quedado
atrs y que una nueva personalidad, ms adaptativa, ha aparecido en
su lugar. Al mismo tiempo el rito constituir una oportunidad para
la cohesin y la reafirmacin de la unidad de mi linaje, para la repe-
ticin del mito original, para la toma de decisiones, para la presentacin
de los lderes, y para la reafirmaci6n del dominio moral y fsico de los
machos sobre las hembras, de los viejos sobre los jvenes y de los sa-
bios sobre los meramente fuertes. Aunque el smbolo sea fundamental-
mente inconsciente y prcticamente constante en la vida de todo el mun-
do, su componente poltico se manifiesta ms claramente en reducidos
psicodramas, tales como el rito y la ceremonia. El estudio de ambos en
el seno de cualquier grupo concreto pondra de manifiesto la ubicacin
del poder y la forma en que se manipula. En este sentido Cohen
opera con las ideas de Max Gluckman y de Victor Turner, y tambin
con la escuela de la transaccin simblica de la sociologa poltica.
En The Politics o/ Elite Culture (1981) Cohen aplica estos con-
ceptos generales a la poltica en un pequeo pas africano. Sierra Leona
es una nacin-estado de unos 2,5 millones de habitantes, de los que
menos del 2 OJo -casi todos en la capital, Freetown- son criollos que
pretenden ser los descendientes de esclavos emancipados por los brit-
nicos. No forman un grupo tnico, ni un grupo tribal, ni una clase
(muchos no-criollos comparten su mismo status econmico), y su rela-
,
cin con sus antepasados esclavos es en parte mtica, ya que su siste-
ma de parentesco es tan abierto que muchos de los criollos no pueden
reivindicar ningn antepasado concreto. No poseen prcticamente nin-
gn poder ejecutivo en el estado, no tienen acceso a la fuerza fsica,
y desempeflan un papel ms que discreto como hombres de negocios
o como productores de bienes tangibles.
Sin embargo, los criollos no son slo un grupo fuertemente unido
y avanzado, sino que controlan enormes cotas de poder poltico en
Sierra Leona. Para saber cmo lo han conseguido, Cohen analiza cmo
se utilizan los smbolos para crear la mstica del elitismo y para le-
gitimar esa mstica fuera de su propio grupo para que otros acepten su
derecho a detentar el poder.
El elitismo es una forma de vida. Los de fuera del grupo pueden
aprender, mediante escolarizacin o aprendizaje, las sutilezas tcnicas y
administrativas necesarias para gobernar, pero slo se puede per-
tenecer a la lite a travs de un largo proceso de socializacin. El
elitismo no se basa en la riqueza ni en funciones sociales concretas,
sino en un cuerpo amplio y complejo de smbolos que incluye modales,
forma de vestir, acento, actividades recreativas, ritos, ceremonias, e in-
finidad de otros rasgos. Los conocimientos prcticos y habilidades que
El individuo en la arena poltica 115
pueden ensearse son conscientes, mientras que todo el conjunto de
smbolos que conforman el verdadero elitismo son, por lo general, in-
conscientes. Estos smbolos deben tener una doble finalidad: deben ser
simultneamente particularistas, para unir al grupo y mantener su iden-
tidad singular y universalistas, para legitimarlo como 6rgano de poder
de cara a la gran mayora de terceros.
La existencia de los criollos como grupo aparte se ve constantemente
amenazada. Gran parte de la riqueza criolla se basa en las propiedades
que tienen en Freetown y en sus inmediaciones, pero el aumento del
valor de las propiedades ha creado una fuerte tentacin para venderlas
fuera del grupo. Adems, una base anterior de poder en la administra-
cin se ha ido erosionando a medida que provincianos con educacin
han entrado en competencia por estos puestos. A pesar de que los crio-
llos constituyen el 64 OJo de todos los profesionales -predominando
los abogados, los mdicos, los maestros y los sacerdotes- ya han per-
dido los puestos clave que antes tenan en los negocios. Para contrarres-
tar estos peligros, la lite criolla, anteriormente poco cohesionada, ha
tenido que dotarse de instituciones ms formalizadas y de medios de
comunicacin ms intensivos, y dar cada vez mayor relevancia a la ce-
remonia y al rito.
Las mujeres siempre han desempeado un papel de primer orden en
la identificaci6n de los criollos como un grupo aparte, principalmente
mediante la socializacin de los nios a travs de los smbolos y va-
lores colectivos y mediante la socializacin de los hombres a travs
de los modales adecuados. Tambin es importante sealar que las mu-
jeres son el centro de las relaciones familiares y de. parentesco (ya que
los hombres estn ms preocupados por sus carreras o sus clubs mas-
culinos) y son, por tanto, los pilares de una Gran Parentela basada en
los matrimonios entre primos, que es la estructura subyacente de los
criollos como grupo corporativo. Estas relaciones parentales inclu-
yen densas redes de familias superpuestas, que vinculan a todo indivi-
duo con muchas familias distintas a travs de la participacin en diver-
sas ceremonias.
La francmasonera representa para los hombres un medio importan-
te de mantener la cohesin del grupo y un sistema de comunicacin
interpersonal. Aunque la masonera no sea un coto criollo, stos consti-
tuyen una mayora en las diecisiete logias masnicas de Freetown y
detentan los cargos ms altos. Ceremonias frecuentes, que suelen ser
bastante costosas, formalizan y cimentan las relaciones colectivas, mien-
tras que un sistema obligatorio de hermandad estimula entre los in-
dividuos la solucin amical de los malentendidos. La masonera propor-
ciona as el marco para una identidad colectiva entre los hombres, y
para los contactos personales directos.
Todas estas instituciones sirven no slo a los fines particularistas de
mantener al grupo, sino a los fines universalistas orientados hacia un
116 ANTROPOLOGIA POLlTICA
pblico ms amplio. Las mujeres son responsables de la gestin de va-
rias asociaciones, sociedades, clubs y actividades dedicadas parcial o to-
talmente a la beneficencia. Los masones intervienen tambin en pro-
. yectos de obras pblicas, pero, lo ms importante es que la Herman-
dad Masnica proporciona un marco para concertar negocios rpidos y
un tanto oscuros y para intercambio de informacin entre los hombres
responsables, directa o indirectamente, de las decisiones que afectan
a la poltica nacional. As pues, el mismo conjunto de instituciones y
smbolos que hace de los criollos un grupo cerrado, los legitimiza
como portavoces del bien pblico.
Ello tambin es aplicable a las diversas ceremonias y ritos que
emergen de los cinco cultos criollos: el culto a los muertos, el culto
a la Iglesia, el culto a la Masonera, el culto a la familia y el culto a
la correccin. Los funerales, los ritos de accin de gracias, las inicia-
les masnicas, los bailes, las bodas y otros acontecimientos sociales
son dramas meticulosamente articulados y son acciones rgidamente de-
finidas llenas de profundo sentido, co.npletamente desvinculadas de las
vacilaciones del curso normal de la vida cotidiana. Por medio de estos
psicodramas, acontecimientos personales, como el matrimonio o la
muerte de un ser querido, se transforman en acontecimientos colectivos.
Para todos los participantes los psicodramas son profundamente tangi-
bles e inmediatos, pero simultneamente conectan al individuo y al gru-
po con los temas eternos, tales como la unin entre hombre y mujer,
la victoria y la derrota, la vida y la muerte. En cada punto, pues,
el smbolo representado une lo inmediato con lo eterno, lo individual y
lo colectivo, lo local y lo nacional, el egosmo y el altrusmo, lo pri-
vado y lo pblico.
Aunque Cohen fuera el mximo responsable de la introduccin
del trmino teora de la accin en la antropologa poltica, es dudoso
que su teora de los smbolos pueda encajar en esa categora. No anali-
za la accin individual si no es para dar ejemplos de procesos ms
generales, e insiste en que la toma individual de decisiones no debe
indebidamente de su contexto cultural para que parezca
que hay ms libertad de la que realmente existe. Por otro lado, Cohen
es el que quiz haya ampliado ms que ningn otro el alcance de la teo-
ra de la accin mediate la clarificacin del mbito simblico en que
se desenvuelven los individuos y que proporciona estmulo y restriccio-
nes a quienes luchan por el poder.
El individuo en la arena poltica 117
LECTURAS RECOMENDADAS
BAILEY, F. G. Strategems and Spoils (New York: Schocken Books, 1969).
La teora de Bailey (resumida en el captulo anterior) es uno de los pocos
modelos antropolgicos sistemticos para analizar los sistemas polticos. Un as-
pecto importante de su teora es la diferenciacin explcita entre sistema pol-
tico terico y sistema poltico real.
BARTH, FREDERICK Political Leadership among the Swat Pathans (London:
Athalone Press, 1959).
En Swat la gente halla su lugar en el orden poltico mediante una serie
de opciones. Esta sencilla observacin, junto con el anlisis que la justi-
fica, coloc a Barth en la vanguardia de la reaccin contra los estudios pura-
mente estructurales que pasaban por alto la toma individual de decisiones. As
pues, este libro, junto con varios artculos monogrficos en revistas especializa-
das sobre los pathan del Valle de Swat en Afganistn, se convirti en la ba-
se de la teora del juego poltico de Bailey.
COHEN, ABNER. The Politics of Elite Culture (Berkeley: University of California
Press 1981).
La aplicacin de los conceptos de poder y de simbolo al anlisis de un
grupo concreto es lo mejor de Cohen. Este libro es uno de los poqusimos
estudios que se han hecho sobre una lite de poder basado en la observacin
participante. Aunque el objeto de estudio sean los criollos de Sierra Leona,
uno siente que podra aplicarse perfectamente a una lite estadounidense.
FOGELSON, RAYMOND. D., y RICHARD N. ADAMS (eds.). The Anthropology
of Power (New York: Academic Press, 1977).
El poder se define en un sentido extremadamente amplio (y no siempre
poltico) para ofrecer un hilo conductor a travs de los veintisis estudios et-
nogrficos y cuatro articulas tericos que constituyen el libro. Entre los lti-
mos, el modelo evolutivo del poder de Richard Adams supone una contribucin
importante. El lector encontrar asimismo excelentes anlisis de los conceptos de
mana en el Sur del Pacfico, de wakan entre los sioux, y del chamanismo en-
tre los indios de la costa noroeste.
TURNER, VICTOR W. Schism and Continuity in an African Society (Manches-
ter: Manchester University Press, 1957).
Hay muy pocos libros de antropologa poltica que merezcan la calificacin
de clsico; ste es uno de ellos. En muchos sentidos este anlisis minucioso de
las luchas por el poder en un solo poblado ndembu del norte de Rodesia
118 ANTROPOLOGIA POUTICA
recuerda la famosa novela de Chinua Achebe Things Fall Apart; aqu tambn
encontramos al trgico ambcioso excluido del status y del poder que tan deses-
peradamente desea. A pesar de la presentacin un tanto acadmica de Turner,
Sandombu adquiere vida. La metodologa se basa en el estudo casustco o
psicodrama social, en el que se analizan con detalle unos pocos aconteci-
mientos concretos.
8
La poltica en la sociedad
industrial
Es en los estudios sobre la modernizacin y las instituciones po-
lticas formales de la sociedad industrial donde la lnea divisoria entre
la antropologa poltica y la antropologa social se ha hecho ms
confusa. La antropologa se ha caracterizado tradicionalmente por su
objeto central de estudio -las estructuras polticas informales de las
sociedades preindustriales relativamente cerradas- y por la importancia
de la observacin participante como principal mtodo de investigacin.
Pero recientemente los antroplogos han empezado a interesarse por
la integracin (o no integracin) poltica de los grupos tribales en
pases en vas de desarrollo y por estructuras polticas formales,
tales como los partidos, las burocracias estatales e incluso por las cor-
poraciones multinacionales. Aqu puede resultar imposible recoger
informacin utilizando el mtodo tradicional, es decir, sumergindose
dentro de la cultura en cuestin, ya que un partido poltico de m-
bito nacional puede intersectar incontables divisiones culturales, por
tanto las tcnicas de investigacin ms tiles aqu serian la entrevista,
los cuestionarios y el estudio de documentos. Mientras que la penetra-
cin de un investigador de campo en un poblado yanomano puede
costar unos cuantos machetes, el vicepresidente de una multinacional
puede ser ms reacio a este tipo de alicientes, y el acceso a la
informacin ms elemental puede resultar enormemente restrictivo.
120 ANTROPOLOGIA POLITlCA
Aunque en este caso el antroplogo no corra el peligro de coger
una hepatitis o de tener que comer un rancho infame, se enfrenta,
en cambio, a una serie completamente nueva de problen:ta y debe
encauzar su investigacin de acuerdo con la disponibilidad de la infor-
macin. De ah que los estudios antropolgicos cada vez ms nume-
rosos sobre sistemas polticos modernos, sean de gran calidad consi-
derados individualmente, pero que considerados en conjunto, se parez-
can a una merienda de negros.
A pesar de la falta de denominador terico comn, este tipo de
estudios consiguen, en cambio, retener un sabor antropolgico inne-
gable. La poltica no es tratada como algo analticamente aparte
sino como algo enclavado dentro de una cultura ms amplia. Se i n ~
vestigan pequeos sectores, los equivalentes modernos de la banda o
del poblado tribal, en representacin del conjunto, y se destaca la im-
portancia de los mecanismos informales que subyacen a las organiza-
ciones formales.
Procesos de modernizacin
Hasta hace aproximadamente una dcada, el sentido comn y las
ideas cientficas sobre el proceso de modernizacin coincidian.
Este proceso poda dividirse en cinco estadios o fases, segn el mo-
delo de W. W. Rostow (1960): primero vendra la sociedad tradi-
cional, caracterizada econmicamente por un bajo nivel de tecnologa,
por una alta concentracin de recursos agrcolas y por un tope muy
bajo de productividad. En la segunda fase apareceran las precon-
diciones bsicas para el desarrollo, es decir, un estado nacional cen-
tralizado eficaz y la fe generalizada en el progreso econmico. Durante
este perodo de transicin, el capital se moviliza, se incrementa el
comercio y se desarrolla la tecnologa, y el gobierno comienza a
propiciar el crecimiento econmico. Llegado a un determinado umbral
tiene lugar el despegue -la sociedad pone la directa. De ah
pasar a la madurez (fase 4) por propio impulso hasta la fase 5,
en que se alcanza una fase de gran consumo de masas (madurez?).
A los antroplogos todo esto puede sonarles vagamente familiar,
pues recuerda mucho las teoras del siglo pasado que defendan una
evolucin social unilineal que iba desde el salvajismo a la barbarie y a la
civilizacin, o desde el animismo al politesmo y al monotesmo (el
proc<:so culminado, casi siempre, con la gran civilizacin de la Ingla-
terra Anglicana Imperial, dado que la mayora de autores eran bri-
tnicos). Retrospectivamente todo esto podra tomarse como una broma
inofensiva, aunque un poco etnocntrica -hasta que recordamos que
en el impropiamente llamado darwinismo social ideas muy parecidas
a stas proporcionaron la justificacin filosfica del capitalismo mo-
La poltica en la sociedad industrial 121
nopolista y de todos los horrores inherentes a las etapas iniciales de la
industrializacin. De forma similar, la Teora de las Fases del Cre-
cimiento han proporcionado a Occidente la argumentacin necesaria
para un imperialismo econmico desenfrenado.
En una serie de artculos y libros, S. N. Eisenstadt (un socilogo
poltico adoptado por la antropologa) ha elaborado un modelo alter-
nativo sobre la modernizacin del Tercer Mundo. El modelo unili-
neal, que ha gozado de los favores de todas las administraciones es-
tadounidenses hasta hoy, es aplicable slo a Europa Occidental y a los
Estados Unidos en sus fases iniciales. Los pases del Tercer Mundo
presentan una notable variedad de modelos de desarrollo, algunos en
contradiccin total con la teora de las fases. Por ejemplo, aparece
con frecuencia una correlacin negativa entre el grado de desarrollo
industrial y el ndice de alfabetizacin o de cultura, de los medios de
comunicacin, de la educacin, etc. En muchos pases el desarrollo
est tan concentrado que slo una pequesima parte de la poblacin
disfruta de sus beneficios, mientras que las condiciones de vida de la.
gran mayora de hecho se deterioran (lo vemos en Guatemala, en la
Nicaragua de Somoza y, en menor medida, tambin en Brasil). Tam-
bin se crea que la modernizacin provocara necesariamente la quie-
bra de las instituciones tradicionales heredadas, como el tribalismo y
los grupos de parentesco, pero en muchos pases, por el contrario,
la permanencia de estos grupos tradicionales es inherente al desarro-
llo econmico; la desmembracin de estas instituciones puede conducir
tanto a la desorganizacin y al caos como a la modernizacin. Por
ltimo, prcticamente ningn pas del Tercer Mundo ha alcanzado la
fase del despegue, en el sentido de un crecimiento industrial que
afecte a la mayora de la poblacin.
Tericos recientes han tendido a dar relevancia sea a los factores
internos sea a los externos de la modernizacin, aunque el nfasis
en unos no sea necesariamente incompatible con el nfasis en los
segundos. Primero, la modernizacin puede analizarse como un desplie-
gue de las estructuras tradicionales preexistentes -tribus, linajes, gru-
pos tnicos, sociedades secretas, etc.-, las cuales pueden variar de
funcin y de finalidad aumentando de hecho su importancia como ele-
mentos de cohesin cultural. Ya hemos visto un ejemplo de ello en el
anlisis que hizo Cohen de la lite criolla de Sierra Leona. Tambin
es posible centrarse en las relaciones de dependencia y explotacin,
o sea, en el imperialismo y en el colonialismo que nace de la expansin
capitalista occidental.
El ncleo comn de la modernizacin, s(:gn Eisenstadt, son la"-\
diferenciacin social y la movilizacin social. La esfera poltica tiene k
que diferenciarse suficientemente de la esfera religiosa si la sociedad j
quiere ser suficientemente flexible para hacer los ajustes necesarios al .l
constante cambio que supone un proceso de modernizacin. Tanto en ,-
122 ANTROPOLOGIA POLlTlCA
la' China como en los paises islmicos pre-revolucionarios, la moder-
nizacin se desarroll con un considerable retraso a causa de la identifi-
cacin de la tradicin religiosa conservadora con la politica. La movi-
lizacin social hace referencia al proceso por el cual se socavan las
lealtades sociales y psicolgicas tradicionales para posibilitar nuevos
reajustes sociales y econmicos. Esto no quiere decir que las estructu-'
ras tradicionales dejen de existir ni que la anomia vaya necesaria-
mente asociada a la modernizacin; ms bien los grupos tradicionales
pueden simplemente restructurarse a s mismos o reorientar las viejas
estructuras hacia nuevos objetivos.
A nivel politico la centralizacin administrativa y las lites politi-
cas son elementos esenciales en el proceso de modernizacin. La
centralizacin exige, ante todo, una transformacin ideolgica en la
que al menos algunas lealtades locales pasen al gobierno central o,
ms probablemente, un proceso en el que los grupos tradicionales
empiecen a percibir en s mismos las ventajas y beneficios acumula-
dos gracias a su apoyo al gobierno central. Este proceso necesita
ciertamente de unos smbolos, propios del establishment -banderas,
hroes nacionales, mitos sobre el origen de la nacin, enemigos na-
cionales- suficientemente flexibles para que muchos grupos distintos
puedan sentirse vinculados al centro del poder. El gobierno centrali-
zado, que necesita algn tipo de marco burocrtico, genera nuevos r-
ganos de competencia politica (como las facciones, los grupos de in-
ters especial, y los partidos politicos) que debern desarrollar nuevas
reglas para el juego politico. Estas reglas pueden ir desde el voto de-
mocrtico hasta el golpe de estado a lo boliviano. La moderni-
zacin comienza invariablemente con algo parecido a una lite central
-ricos terratenientes, una clase empresarial o el ejrcito. Con dema-
siada frecuencia tanto la modernizacin econmica como la politi-
ca quedan restringidas a este grupo central, con el resultado de una
situacin de colonialismo interno donde unas pocas lites ubicadas en
una sola ciudad explota al resto del pas. En estos estados patri-
moniales, comunes al Sudeste asitico y Amrica Latina, el mono-
polio elitista de la modernizacin y del proceso politico llega a ser
una condicin permanente. Cuando la modernizacin trasciende a esas
lites, la socializacin poltica alcanza cada vez mayor amplitud,
gracias a la incorporacin de nuevos grupos y nuevos estratos socia-
les en el proceso poltico.
Etnic,idad poltica y retribalizaci6n: el caso hausa
Se afirma con frecuencia que la modernizacin conlleva la unifor-
midad tnica. Es evidente que las viejas lealtades tribales pasan a la
nacin-estado centralizada y que la poltica misma se destribaliza
La poltica en la sociedad industrial 123
en el sentido de que las facciones y los partidos cortocircuitan las
divisiones locales y tnicas. Pero en Custom and Politics in Urban
Africa (1969) Abner Cohen demuestra que puede ocurrir justamente lo
contrario; la modernizacin puede originar una re-formacin y un en-
durecimiento de la identidad tnica.
El estudio de Cohen se basa en los hausa de Nigeria, famosos
comerciantes que tienen una merecida y generalizada reputacin de
astutos negociantes, explotadores, camorristas y geniales en su profe-
sin. Hay algo de verdad en esto ltimo por lo menos, aunque su
genialidad radique ms en su red comercial que en su brillantez
individual. Los hausa no son ni pastores ni agricultores, y por tanto
han tenido que suplir con eficacia su falta de control sobre la produc-
cin ganadera y las nueces de cola, que son la base de su comercio.
Los pueblos de la selva, en el Sur, no pueden criar su propia carne
porque la mosca tsets extermina el ganado en menos de dos semanas.
Los pueblos de la sabana, en el Norte, tienen en alta estima a la
nuez de cola, pero no pueden producirla en su territorio. El comercio
entre estas dos zonas ecolgicas es un negocio delicado: dado que el
ganado muere tan rpidamente en la selva, y como la nuez de cola
es muy frgil y perecedera, no se trata simplemente de transportar
estas mercancias de una zona a otra y esperar a que surja el mejor
postor. Antes de trasladar la mercancia hay que tener informacin
sobre la oferta y la demanda. Tampoco se puede depender de que
los productores o los compradores tengan el dinero a mano para cuan-
do se realiza la transaccin. La red comercial hausa ha resuelto
estos dos problemas tcnicos: la informacin sobre las condiciones
del mercado corre muy rpidamente a travs del sistema y los hausa
han establecido prcticamente un monopolio de crdito y financiacin
de estas transacciones comerciales. No hay nada primitivo o peque-
o en este comercio; estn implicados millones de dlares en mercan-
cas, y la riqueza y los ingresos de la gran mayora de los hausa de-
penden directa o indirectamente del comercio dual de cola y ganado.
Sin embargo, a pesar de sus sofisticados conocimientos sobre banca,
sobre seguros y sobre documentos legales, los hausa prefieren, muy ra-
cionalmente, los tratos tradicionales basados en la confianza y la re-
ciprocidad.
El estudio de Cohen se centra en la retribalizacin, ocurrida
en 1962, del distrito hausa de Sabo en la ciudad de Ibadan. Unas
dcadas atrs, Sabo slo era un sector hausa dentro de un poblado
yoruba ms amplio; pero cuando Ibadan se convirti en una gran
ciudad, la influencia de los hausa disminuy. Con la independencia,
conseguida tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno central de la
nacin recin liberada prim la politica de partidos y conden, al
mismo tiempo, el tribalismo, en un intento de unificar el pas. Ambas
presiones se conjuntaron para debilitar la eficacia de los jefes tradi-
124 ANTROPOLOGIA POLlTICA
cionales hausa, y tanto los matrimonios fuera del grupo como la
revuelta de los jvenes contra las formas tribales amenazaron con
destribalizar del todo a los hausa. stos no eran muy conscientes de
su herencia tribal ni la defendan, pero se dieron cuenta poco a poco
que su red comercial, y por tanto su medio de vida, dependa de su
cohesin tnica.
Los hausa respondieron a este desafo poltico y econmico con
la reafirmacin de la unidad tribal. El principal instrumento en este
proceso fue la aparicin de una hermandad religiosa musulmana lla-
mada Tijaniyia. Con anterioridad, la religin haba sido algo bastante
contingente para la mayora de los hausa y para los yoruba. Ahora
los tijaniyia practicaban una forma de religin muy puritana que
inclua una forma intensa de rito comunitario que los diferenciaba
de los no-hausa moralmente inferiores. Adems, los tijaniyia estable-
cieron una jerarqua religiosa cuyos fuertes lderes rituales llenaran
el vaco de poder que la decreciente autoridad de los jefes tradiciona-
les haba dejado. Mediante la tribalizacin, la etnicidad hausa se poli-
tiz y se utiliz como arma en la lucha por mantener su monopolio
.comercial. Las fuerzas modernizadoras llevaron as a los hausa a un
grado de particularismo mucho ms radical que en todo su pasado.
Cohen considera esta tendencia contra la asimilacin como un ele-
mento normal en el proceso de modernizacin. Ciertamente la retri-
balizacin y la destribalizacin operan simultneamente sobre los mis- '
mos grupos: un grupo tribal puede integrarse a un cierto nivel mediante
una progresiva participacin en la economa nacional y en las fac-
ciones o partidos polticos de nivel estatal, mientras reafirma por otro
lado su particularismo cultural a otro nivel.
La etnicidad poltica o la utilizacin deliberada de la etnicidad
para fines polticos no debe verse como una cuestin de conserva-
durismo o como un esfuerzo de continuidad. Puede darse mucha im-
portancia a las viejas estructuras y a las creencias tradicionales, pero
la observacin pondr de manifiesto que sus funciones han cambiado
radicalmente.
El reajuste poltico en una reserva india: los mapuche
En el frica postcolonial, con la modernizacin, muchos grupos
tribales se integraron a la poltica nacional. Uno de los efectos ms
comunes de la modernizacin es que los grupos nativos pierden su
auton'oma poltica anterior y al mismo tiempo se les impide parti-
cipar en la poltica estatal, como ha ocurrido y sigue ocurriendo
con los americanos nativos de los Estados Unidos. Cuando existe una
dominacin poltica, tecnolgica y econmica clara, la estructura po-
ltica tribal se ve obligada a cambiar radical y continuamente para
La poltica en la sociedad industrial 125
adaptarse a los caprichos del poder dominante. El poder nativo se
enfrenta a mandatos contradictorios: cuidar de las necesidades de la
comunidad y al mismo tiempo cumplir con el estado. Una solucin
por la que optaron muchas reservas de indios pueblo en los Estados
Unidos fue la de enviar simplemente jefes nominales a cuantos con-
sejos o asambleas fueran requeridos por el gobierno federal, pero man-
teniendo al mismo tiempo sus disposiciones y soluciones tradicionales
como algo aparte. Pero esta opcin es imposible cuando existe un
alto grado de dependencia de las subvenciones estatales o cuando el
gobierno central se inmiscuye en demasa en los asuntos locales. El
relato etnohistrico de L. C. Faron (1967) sobre los mapuche de Chile
pone de manifiesto un proceso casi constante de cambio en su pol-
tica tribal como respuesta a las distintas polticas del gobierno chileno.
Tradicionalmente los mapuche nunca haban tenido una autoridad
poltica centralizada. La unidad social efectiva era el grupo de paren-
tesco, bajo el limitado liderazgo de un anciano llamado /onko.
Durante ms de trescientos aos de resistencia frente a los invasores
europeos se forj una poderosa organizacin militar con enrgicos jefes
guerreros. A mediados del siglo pasado, tras un perodo de oposi-
cin relativamente pacfico, los mapuche comenzaron a inquietarse
cada vez ms en la medida que sus tierras, conservadas por la fuerza
de las armas, se iban perdiendo a causa de concesiones legales frau-
dulentas. Aprovechndose de que la atencin de Chile estaba puesta
en la Guerra del Pacfico contra Per y Bolivia (1879-1883), los
mapuche realizaron su ltimo gran levantamiento. Fueron estrepito-
samente derrotados, la mayora de sus tierras confiscadas y se les oblig
a vivir en reservas relativamente pequeas.
El gobierno chileno quiso negociar a travs de un solo jefe por
reserva. Esta centralizacin de la autoridad poltica era ajena a los
mapuche pero existan precedentes en la institucin de jefaturas
guerreras, de transferencia del poder armado, a un cargo adaptado
al tiempo de paz. Claro que esto significaba un despojo de poder
tanto de los /onko como de los lderes militares menores. El go-
bierno federal reforz este poder centralizado de las reservas dndoles
a sus jefes el triple de tierras que a los dems, yeso en una poca
en que la tierra era un bien escaso y valioso. Se les dio adems
un control legal limitado sobre todas las tierras de la reserva, y
como muchas disposiciones gubernamentales se canalizaban a travs
de la persona del jefe, stos acabaron por controlar, directa o indi-
rectamente, toda la riqueza de la comunidad. Todo aqul que quisiera
formar una unidad domstica dentro de la reserva, necesitaba el per-
miso del jefe. Esto conllevaba el traslado a otras zonas, que era la
solucin de antao para zanjar enemistades o peleas, en una empresa
extremadamente difcil. No quedaba ms alternativa que someterse
al jefe. A los jefes se les dio, adems, responsabilidad para intervenir
126 ANTROPOLOGIA POLlTlCA
en la ley chilena sobre Asuntos Indios, y para hacer cumplir la ley
consuetudinaria de los mapuche. Este tipo de poder centralizado depen-
da totalmente del sistema de reservas y de la injerencia del gobierno
federal en la poltica nativa. Por los aos 50, la realeza del jefe de
la reserva se haba convertido en motivo creciente de provocacin
para el mismo gobierno central que la haba creado. Un jefe extre-
madamente poderoso estaba en situacin no slo de explotar a su
propio pueblo, sino tambin de defenderlo de la explotacin exterior.
En un intento deliberado de quebrar el poder de aquellos jefes,
el gobierno central empez a rehuirlos y a tratar individualmente con
los mapuche como ciudadanos chilenos. El resultado previsto fue el
declive del poder de los jefes casi tan vertiginoso como haba sido
su ascenso.
Parte del poder de los jefes pas de nuevo a los lonko, pero su
autoridad continu siendo local y tradicional. Sin embargo, con la
progresiva interaccin entre los mapuche y el amplio entorno social
chileno, y con sus tierras crecientemente amenazadas, la mediacin se
haca ms necesaria que nunca. Aunque el jefe continuaba siendo el re-
presentante de la reserva (su liderazgo se reforzaba en pocas de tensin
real), surgi un nuevo mecanismo de mediacin cultural: el grupo
de presin poltica. La Corporacin Araucana se form para apoyar y
mantener las reservas y para incrementar la ayuda gubernamental a
los indios. Un grupo de oposicin algo menor -la Unin Araucana-
fue creado por los misioneros capuchinos para propiciar la integracin
de los mapuche en el seno de la sociedad chilena.
En resumen, entre los mapuche encontramos un proceso de reac-
cin y de adaptacin que se inicia con la autoridad en poder de los
ancianos de los grupos de parentesco locales, seguido del ascenso de
los jefes guerreros, de la aparicin de los jefes de las reservas y,
finalmente, del cambio de autoridad a manos de grupos de accin
poltica.
Instituciones polticas formales en la sociedad moderna
Los estudios, hoy clsicos, de Max Weber sobre la burocracia
fueron escritos en una poca en que la organizacin y administra-
cin industriales modernas apenas comenzaban a emerger de entre
formas de gestin ms personalistas. A diferencia de ellas, el nuevo
sistema pareca caracterizarse por una fra racionalidad cientfica, por
una dedicacin exclusiva a la produccin y el beneficio, y por una
eficacia mecnica casi inhumana. El nepotismo y el paternalismo tan
altamente valorados anteriormente, dieron paso a un sistema asala-
riado basado enteramente en la cualificacin para tareas concretas.
Las vidas personales de los trabajadores no deba interferir en el medio
La poltica en la sociedad industrial 127
laboral. El sistema, en teora, pareca prescindir totalmente de la per-
sonalidad individual.
Ambos modelos pueden todava defenderse y siguen siendo la base
de importantes estudios sobre la organizacin a nivel industrial. De
hecho, muchas de las tendencias que en tiempos de Weber estaban
slo en embrin, se han afianzado; basta echar una 'mirada al organi-
grama de una gran corporacin. Sin embargo, falta algo -el mismo
elemento que se echa en falta en los estudios estructural-funcionalis-
tas de los sistemas polticos preindustriales: el individuo. Contrariamen-
te a lo previsto, los individuos no se han convertido en simples robots
con trajes de franela gris engullidos por las multinacionales. Parece
que ha ocurrido todo lo contrario. Vine Deloria, en su libro Custer
Died for Your Sins (1969), hace la notable observacin de que las gran-
des empresas o corporaciones pueden ser, en ltima instancia, la forma
de tribalismo propia del hombre blanco, una forma de crear la clase
de seas de identificacin personales del grupo, que los americanos
nativos quieren preservar. En cualquier caso se necesita slo un ligero
desenfoque para ver que tras la fra racionalidad y tras las estructuras
informatizadas, hay seres humanos que aportan, y siempre han dedica-
do, su vida y su personalidad a sus ocupaciones, que estn mutuamen-
te de acuerdo de forma no siempre puramente racional, que forman
camarillas y facciones, y que estn dispuestos a trabajar tanto fuera
como dentro de las reglas formales.
Esto es la antropologa, qu duda cabe, y los antroplogos han
hecho entrar aires renovadores en algunas venerables burocracias.
Los antroplogos se han centrado, sobre todo, en dos elementos muy
desatendidos por las ciencias polticas: primero, han descrito los grupos
informales, basados en la clase social, en los intereses, edad y edu-
cacin, que funcionan dentro de las organizaciones formales; y segun-
do, han puesto de manifiesto la relacin entre la organizacin, los indi-
viduos que la forman, y el medio social ms amplio.
Pueden describirse las burocracias segn su grado de racionali-
dad en el sentido weberiano de los fines manifiestamente declara-
dos ~ de la organizacin formal designada para llevarlos a cabo.
Un sistema rgidamente racional, donde dominan las reglas formales
de modo que los trabajadores y administradores individuales tengan
que actuar segn un conjunto de reglas fijas, puede tener xito a
corto plazo, pero puede faltarle la flexibilidad necesaria para adaptar-
se a una situacin de cambio. En el lado opuesto del espectro
tenemos la organizacin donde prevalecen las reglas informales.
Aqu sus miembros actan como individuos, no en tanto que roles
o cargos, y la toma de decisiones depende de una amplia gama de
relaciones de tipo personal que incluyen consejos, amistad, intimidad,
facciones, competencia y hostilidad declarada. Una tercera posibilidad,
ms estable que los dos extremos descritos, es un equilibrio entre los
128 ANTROPOLOGIA POLITICA
mecanismos formales y los informales entre el sistema racional y el sis-
tema individualista.
Una burocracia no es un sistema cerrado; tiene que estar constan-
temente en interaccin y llevar a cabo ajustes adaptativos a su entorno
si quiere sobrevivir. Debe competir con otras organizaciones por los es-
casos recursos, entre ellos el poder. Debe ofrecer servicios o productos
que entran en conflicto con los privilegios y prerrogativas de otros,
y debe defender su propio mbito de intereses frente a los compe-
tidores. Los individuos que trabajan para la organizacin intervienen
tambin en redes personales y profesionales externas que dividen su
tiempo y sus lealtades e influyen en las decisiones relacionadas con
su trabajo.
El antroplogo, por su aprendizaje y por su papel privilegiado
como observador-participante, est en una excelente posicin para des-
cribir las actividades cotidianas de estas organizaciones, las reglas in-
formales que regulan el comportamiento individual y las redes de in-
formacin.
Burocracia y anti-burocracia en la China moderna
El anlisis de Martin King Whyte (1980) sobre las dos caras del
gobierno comunista de la Repblica Popular de China muestra cmo
una inherente tendencia interna a una rigida racionalidad burocrtica
puede equilibrarse mediante actividades antiburocrticas sancionadas
oficialmente.
A lo largo de los afias 50, China apareca a los ojos de Occidente
como el ejemplo supremo de totalitarismo burocrtico. Sirvindose
del modelo leninista-stalinista, Mao se propuso asimilar cada una de
las instituciones de la sociedad china en una gigantesca burocracia,
organizada en torno a un sistema altamente complejo de rangos y
salarios. Entre 1949 y 1958 el nmero de cuadros dirigentes pas
de 720000 a 7920000 a medida que la agricultura era colectivizada
y se establecan unas poderosas burocracias centrales para controlar
las comunicaciones de masas, las artes y el comercio exterior. Por
lo que respecta a la mano de obra, los chinos aventajaron al
propio modelo sovitico; prcticamente todos los puestos de trabajo
fueron asignados por el estado, y las actividades no-laborales de los
trabajadores tendieron a ser bastante ms organizadas. La organizacin
lleg a penetrar incluso a nivel vecinal y familiar; los co-
mitsde calle formados en las zonas urbanas fueron subdivididos,
primero en comits de residencia y luego en pequefios grupos de resi-
dencia que conjunta y separadamente eran responsables de la gestin
de las fbricas locales, de la higiene, de la salud pblica, de la pre-
vencin de la delincuencia, etc.
La poltica en la sociedad industrial 129
Todo esto se consider necesario para que un pais tan vasto y
poblado como la China pudiera funcionar como una unidad nacional
y llevar a trmino objetivos econmicos determinados. Slo con estas
medidas poda la nacin evitar la duplicidad de esfuerzos y la riva-
lidad entre grupos locales, organizar la mano de obra para proyectos
a gran escala y garantizar un grado mnimo de igualdad en la distri-
bucin de bienes y servicios.
Pero, paralelamente al aumento de la burocracia, se desarroll
una tendencia anti-burocrtica, es decir, con miras a evitar los efectos
negativos de un esquema tan rgidamente jerrquico. En 1967 el mis-
mo Mao acus a los burcratas en general de engredos, de satis-
fechos de s mismos, de ignorantes, luchando eternamente por el poder
y el dinero. Un aspecto fundamental de la Revolucin Cultural fue
el desmantelamiento de aquella burocracia atrincherada. Los cuadros
del gobierno deban pues abandonar peridicamente sus cargos para
purificarse de las tendencias burguesas mediante el trabajo manual o el
estudio poltico. Hubo numerosos intentos de obtener una mayor par-
ticipacin de las masas en la toma de decisiones. Los posters murales
fueron utilizados incluso para denunciar los errores de las jerarquas.
Adems, el mismo Partido Comunista organiz campafias peridicas
para romper la rutina burocrtica. Se denunciaron las reglas y proce-
dimientos normales de la administracin por dificultar el entusiasmo
y la iniciativa de las masas. Las organizaciones centrales fueron trans-
feridas y puestas bajo el control de las autoridades locales; se lleg
incluso a desmantelar fbricas enteras, universidades e instituciones
cientificas para ser reubicadas en ciudades ms pequefias.
Whyte considera estas resistencias como un complemento, no como
una contradiccin, de la burocracia china. En una sociedad que ha
idealizado la igualdad, la burocracia plantea tres grandes peligros:
primero, la inevitable aparicin de intereses creados en su propio
seno; segundo, crea un sistema de jerarquas que amenaza con conver-
tirse en una nueva clase en sustitucin de la clase capitalista derro-
cada; y tercero, si todo el poder reside en la jerarqua administra-
tiva, el trabajador comn y corriente se ver alienado del proceso
de la toma de decisiones. Cambiando peridicamente la burocracia
y permitiendo que sea abiertamente criticada por las masas -dentro
de unos lmites, claro- China puede extraer ventajas de la organi-
zacin burocrtica moderna al tiempo que sigue apegada a sus ideales
revolucionarios.
Primitivismo poltico en Capitol HiD
Quizs era inevitable que el Congreso de los Estados Unidos ca-
yera bajo la firme mirada escrutadora del antroplogo. Como ayu-
130 ANTROPOLOG1A POLlTICA
dante letrado del senador John Glenn, el antroplogo J. McIver
Weatherford estaba en lugar privilegiado como observador participan-
te para llevar a cabo la investigacin que desembocara en su libro
Tribes on (he HiIl (1981). El libro est escrito en forma divulgativa
y quizs algo ms resuelta y conscientemente antropolgico en su enfo-
que de lo ms estrictamente necesario. El autor no aprecia gran dife-
rencia entre el Congreso de los Estados Unidos y una tribu primi-
tiva por lo que respecta a las rivalidades de status, a la estructura
social clnica, a la socializacin poltica y al rito. Cada captulo
empieza con una descripcin de alguna prctica tribal -de los iro-
queses, de los shavante de la cuenca amaznica, de los kawelka del
interior de Nueva Guinea, de los aztecas- que luego compara con el
comportamiento del Congreso. Resulta un tanto superficial y un poco
exagerado, sobre todo porque el autor no especifica cundo est
postulando un principio general de comportamiento poltico y cundo
est utilizando a las tribus primitivas como meras analogas; ms
bien parece esto ltimo dado que algunas comparaciones estn un poco
cogidas por los pelos. Sin embargo, si se pasa por alto esta capa
de antropologa pOP, se ve que el autor tiene mucho que decir, y
muy sustancioso, sobre el funcionamiento del gobierno de los Estados
Unidos a los ms altos niveles. Se pone de manifiesto que el sistema
real tiene tan slo un ligero parecido con el civismo mitolgico'
enaltecido en los libros de bachillerato.
Un aspecto bsico y universal en poltica es evidentemente la so-
cializacin de aquellos que aspiran al poder. Los senadores seniorl
tienen un objetivo prioritario: ser reelegidos una vez ms. Pero los sena-
dores en su primera legislatura no slo tienen que perseguir este obje-
tivo con ms probabilidades en contra que las que tienen sus mayores,
sino que tienen tambin que aprender las reglas del juego del poder
tal y como se desarrolla en Washington. Se compara el Longworth
Building, donde los senadores noveles tienen sus despachos, con la
casa de los solteros que tienen algunos grupos tribales donde se pre-
para a los jvenes para ocupar su lugar en la jerarqua social. Antes
de que puedan acceder al otro lado de la calle, al Sam Rayburn
Building donde residen los senadores veteranos, los noveles tienen que
construirse una plataforma suficientemente fuerte tanto en sus Estados
de origen como en el Senado para poder ser reelegidos varias veces.
Entretanto se les recordar constantemente que son los ltimos en
chupar del bote: el mtodo favorito de los consagrados para poner a
un novato en su sitio es pronunciar siempre mal su nombre, que es
(1) Senador senior: Evidentemente la palabra senior aqu no se refiere a la edad
sino a la veterania, es decir, aplicable a aquellos senadores que ya han o c u p a d ~
su escao durante como minimo una legislatura.
La poltica en la sociedad industrial 131
algo que incluso el senador ms bisoo considera como lo ms sagrado
de su man particular. Al recin llegado se le permitirn discursos
cortos en la cmara del Senado (habitualmente una cmara adems
vaca) y puede conceder ruedas de prensa en su Estado natal sin miedo
a ser sancionado con chismes o con el ostracismo; en cambio todo lo
que entregue a los medios de comunicacin centrales tiene que ser ex-
tremadamente discreto.
Para los senadores veteranos la presidencia de una comisin puede
ser el principal mecanismo para manejar un poder enorme; para los
senadores noveles estos puestos son un medio de crear una ilusin de
poder de cara a la gente de su Estado natal. Las comisiones a los
que acceden tienen nombres solemnes: Subcomisin para l' Control
de Impuestos Internos, Comisin para la Estabilizacin Econmica,
Subcomisin de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental.
Pero, por desgracia (o quiz por suerte para el contribuyente), estos
comits no tienen apenas ningn poder. Pero de subcomisin en sub-
comisin un novicio puede gradualmente edificar como mnimo una
parcela de poder sobre la asignacin de recursos presupuestarios. Y
tambin toda comisin y subcomisin atraen nuevo personal al clan
del senador.
Weatherford divide a los senadores en tres categoras bsicas, de
acuerdo con sus estrategias para obtener y mantenerse en el poder:
chamanes, seores de la guerra y padrinos. Las estrategias pueden
adaptarse segn la personalidad del senador y su rendimiento poltico
ser variable.
El chamn es un generalista de renombre cuya funcin principal
es conjurar los temores de la gente hacia el Comunismo, las Grandes
Multinacionales, la contaminacin, la Mafia, etc. El senador Edward
Kennedy, (el) prototipo de chamn, sale mencionado continuamente en
la prensa y suele ser el primero en escena (p. ej., durante la crisis
nuclear de Three Mile Island, conceda entrevistas autorizadas antes de
que los dems pudieran ni siquiera tomar postura), aunque nunca haya
conseguido pasar un solo proyecto importante. El poder de esta clase
de hombres no procede de su habilidad en presentar resultados sino de
su destreza en acumular y manipular el apoyo popular. Otros senadores
que encajan dentro de esta categora son J oseph McCarthy, Estes Ke-
fauver y Richard Nixon.
Los seores de la guerra son aquellos senadores que intentan esta-
blecer un monopolio sobre una parcela del gobierno para luego ampliar
ese poder hacia afuera para incrementar su alcance. Por ejemplo,
Russell Long, como Presidente de la Comisin de Finanzas, posea
prcticamente el monopolio sobre todo lo que tuviera relacin con los
impuestos. Todas las decisiones relacionadas con la energa estn ma-
yormente en las manos del senador Mark Hatfield, que asumi la Pre-
sidencia de la Comisin de Presupuestos del Senado en 1981. El
132 ANTROPOLOG1A POLlTlCA
senador John Stennis de Mississippi estuvo slo en dos comiSiones,
en Presupuestos y en Fuerzas Armadas, pero ambas eran tan poderosas
que Stennis consigui pasar para su estado natal una de las mayores
tajadas de la historia, como si se tratara de una operacin rutinaria
del Senado. El Tennessee-Tombigbee-Waterway es un canal de tres mil
millones de dlares, ms largo que el canal de Panam y que transcu-
rre paralelo al ro Mississippi. Los fondos para esta extravagancia,
un gemelo del Mississippi a todos los efectos, fueron aprobados en
1971 sin demasiada oposicin, ya que Stennis tena el poder para redu-
cir o retirar bases militares ubicadas en Estados de otros senadores.
A diferencia de los chamanes de renombre, y de los bien situados se-
ores de la guerra, los padrinos dominan el arte de la manipulacin
del poder entre bastidores. Es el papel ms difcil de todos, ya que
requiere un excelente sexto sentido no slo para conocer el funciona-
miento del sistema, sino tambin las costumbres, temores, puntos d-
biles y ambiciones personales de la prctica totalidad de los miembros
del Congreso. Lyndon J ohnson fue el padrino por excelencia. En la
actualidad es Thomas 'Neill, el Presidente del Congreso, quien ha
asumido este papel.
Las unidades de poder bsicas del Congreso --en la prctica ver-
daderos gobiernos en miniatura en 's mismos- no son, en ltima ins-
tancia, los senadores o diputados individuales, sino los clanes formados
a su alrededor. Cuanto ms grande e influyente sea el clan, mayor ser
su poder. Estos clanes son comparables a los grandes grupos de pa-
rentesco de las comunidades tribales, y antes de que se aprobaran las
leyes contra el nepotismo en 1967, el ncleo central poda ser el pa-
rentesco real. Incluso hoy da las redes familiares concentran en s mis-
mas un poder extraordinario. Los Byrds de Virginia, los Cabots, Lodge
y Kennedys de Massachusetts, los Tafts de hio y los Roosevelts de
Nueva York, todos ellos han transmitido el poder de generacin en
generacin, y algunos han llegado a establecer enclaves de poder pol-
tico familiar (p. ej., los Udalls de Utah en relacin con medio ambien-
te y recursos naturales) o ideolgico (Kennedy-liberalismo, Goldwater-
conservadurismo). Las uniones entre las diversas familias del Congreso
han servido para la alianza de clanes y para extender la trama de poder.
El componente bsico de los clanes del Congreso es el funciona-
riado, pero hay muchas f o r m a ~ de incorporar a otros. La red clsica
puede ampliarse creando relaciones de vasallaje con burcratas que
tienen la capacidad, gracias al poder que les confiere su interesada
complacencia, de bloquear una ley que ha sido ya decretada.
Tambin los grupos de presin pueden incorporarse al clan. Estos
grupos de presin, son quince mil debidamente registrados, que junto
con dos mil comisiones de accin poltica, desempean una [uncin
vital en el gobierno, proporcionando informacin no slo sobre el
asunto concreto de inters para el grupo de presin, sino tambin
La poltica en la sociedad industrial 133
sobre lo que pasa realmente en el Congreso. Los diputados pueden
extender an ms su clan creando sus propios grupos de presin
bajo la forma de institutos, de think tanksl o de grupos para asuntos
pblicos. El diputado por Harlem, Adam Clayton Powell, utilizaba
su Asociacin para la Proteccin de Arrendatarios, con sede en Bimini,
en el Caribe, para movilizar enormes sumas de dinero. El senador Jesse
Helms contribuy al establecimiento de la Heritage Foundation, del Ins-
tituto del Dinero y la Inflacin, del Instituto de la Familia Americana,
del Centro para una Sociedad Libre y del Instituto de Relaciones
Americanas.
La principal denuncia contenida en el anlisis de Weatherford es que
el Congreso ha llegado a estar tan ritualizado que apenas funciona.
A medida que la tribuna del Senado se converta en un escenario
teatral donde la apasionada retrica suplantaba la adopcin real de
decisiones, las discusiones realmente productivas y el acopio de infor-
macin se trasladaron a las salas de reunin de las comisiones. El Legis-
lative Reorganization Act de 1946 no slo abri estas comisiones al
gran pblico y a la prensa, sino que los abri tambin a la misma
clase de caricatura ritual y teatral que haba existido en la sala de se-
siones. Cuando la gente famosa, mafiosos y comunistas fueron llama-
dos a declarar ante los jurados
2
senatoriales, el psicodrama subi de
tono. En la actualidad las verdaderas decisiones se toman en despachos
privados, durante un almuerzo, y en los pasillos, dejando las arenas
ms pblicas en calidad de escenarios para el gobierno-tal-como-debe-
ra-ser, es decir, el gobierno del mito americano.
La verdadera'finalidad del Congreso, segn Weatherford, son las
Actas, que no es nada ms que una repeticin de la hueca retrica
desplegada en ambas cmaras, pero ahora en una forma presentable
en el propio Estado natal para demostrar que el diputado cumple
con su trabajo. Hay reglas que permiten introducir cambios en la ver-
sin escrita de forma que un discurso puede parecer ms articulado
de lo que realmente ha sido, y existe incluso una regla que permite
introducir discursos que nunca fueron presentados. Por medios de estas
inclusiones un senador puede aparecer como el principal promotor
de algunos proyectos de ley, aunque en realidad no haya tomado nunca
parte.
Los diputados han llegado a estar tan identificados con las acroba-
cias rituales -pronunciando discursos, concediendo favores, lisonjean-
do a los electores, etc.- que el poder real ha pasado a manos del
funcionariado, el cual controla el flujo informativo individual, elabora
(1) Think tanks: agrupaciones de diversos especialistas para la resolucin y aseso-
ramiento sobre alguna materia de inters nacional.
(2) El autllr sc rcfiere a la pllca del macarlhisnll'.
134 ANTROPOLOGIA POLITICA
resoluciones y proyectos de ley, y escribe los discursos. La mayor C-
mara deliberante del mundo se ha convertido en el mayor cuerpo
ceremonial del mundo, y el talento de sus miembros se dedica menos
a decidir sobre cuestiones de politica nacional que a ordenar y a con-
siderar las minucias del ceremonial (Weatherford, 1981).
Conclusiones
El trayecto desde The Nuer de Evans-Pritchard hasta el estudio
del Congreso de los Estados Unidos de Weatherford es largo y tor-
tuoso, pero no desprovisto de cierta inevitabilidad lgica. Desde sus
inicios, con los anlisis de los sistemas relativamente cerrados de las
culturas tradicionales, la antropologa poltica se ha extendido en todas
direcciones y ha crecido en complejidad y alcance, tanto en relacin
con la teora como en relacin con las sociedades estudiadas. Como
era de esperar todo esto nos ha llevado no slo a una mayor amplitud
y profundidad en los estudios politicos, sino tambin a una creciente
compartimentacin. En efecto, apenas hay evidencia de que los antro-
plogos politicos se lean unos a otros; la investigacin individual suele
ser aislada y hay pocas ampliaciones de estudios anteriores.
A pesar de la gran variedad de enfoques, hay algunas ausencias sig-
nificativas. El enfoque procesual y la teora de la accin tienden a
centrarse cada vez ms en el nivel cognitivo, en la toma de decisiones
y en la motivacin. La perspectiva materialista ha sido arrinconada
en la cuneta. Son infinitos los anlisis de cmo los actores de psico-
dramas polticos manpulan smbolos, reglas, normas o costumbres,
pero se discute muy poco sobre cmo manipulan los recursos materia-
les, fsicos, o sobre cmo se ven afectados por estos recursos. Uno
de los enfoques ms prometedores en la antropologa social ha sido
la aplicacin de los principios ecolgicos para mostrar cmo diversas
formas sociales se adaptan al cambio del medio; esta orientacin puede
ser de gran valor para interpretar el comportamiento politico. Tambin
la tendencia dentro de la antropologa cultural hacia la cuantificacin
progresiva ha sido notablemente ignorada por los investigadores po-
liticos.
Con la aparicin regular de nuevos estudios polticos es de esperar
que estos vacos no duren mucho tiempo. Sin embargo, el problema
crucial en este momento no radica en producir ms etnografas de de-
talle -aunque sean ciertamente valiosas- sino reunir todo el material
ya ex'stente dentro de algn tipo de marco cohesionador.
El primer gran desafo es, pues, hacer que la antropologa poltica
tenga sentido, con la incorporacin de lo ms esencial de los estudios
aislados para configurar una teora ms amplia. El segundo gran desafo
es hacer que la antropologa politica sea relevante. A este respecto seria
La poltica en la sociedad industrial 135
un error pasar por alto lo que se ha venido en llamar la antropologa
de la accin (para distinguirla claramente de la ms benigna teora
de la accin). Resulta casi inevitable que un antroplogo dedicado al
estudio del poder en la sociedad moderna tenga que aprender mucho
ms de lo que quisiera saber sobre los efectos de ese poder. Opresin
es una bonta palabra para colar en los ccteles con el fn de apun-
tarse un tanto frente al amigo liberal de turno, pero se convierte en
una palabra fea cuando se la asocia a la gente real, que padece ham-
bre real, privaciones reales y quiz tortura y muerte tambin reales.
El umbral emocional de los antroplogos individuales vara y, por
consiguiente, resulta imposible determinar el punto en que la pura
investigacin se convierte en protesta activa. La antropologa de la
accin es un intento, casi siempre vano, de confrontar los poderes
mismos que empezamos estudiando con esos espejismos de objetividad
y tratar de enderezar, aunque slo sea airendolos, algunos de los males
propios de las interpretaciones modernas del poder. Quiz la Cultural
Survival lnc. sea el mayor y mejor conocido de los grupos de accin
especficamente antropolgicos; es una mezcla de centro de ayuda, gru-
po de presin y red de informacin dedicado a la proteccin de socie-
dades tradicionales de todo el mundo. Aunque estos grupos sean patri-
monio de toda la antropologa, y evidentemente de todos los pueblos
del mundo, los antroplogos polticos pueden desempear un papel
clave desenmascarando y analizando sistemas de represin y, lo ms im-
portante, proponiendo recomendaciones prcticas para el cambio.
El hecho de que la antropologa poltica llegue a ser coherente y
relevante para los problemas relacionados con el cambio en el mundo
moderno es una cuestin abierta, pero ya no puede echar marcha atrs
con la excusa de que todava es una disciplina joven e inexperta.
Algunos de los mejores trabajos de la antropologa moderna, ya se han
realizado bajo la rbrica de la antropologa poltica, y no dudamos
que seguirn muchos ms.
136 ANTROPOLOGIA POLlTICA
LECTURAS RECOMENDADAS
BRITAN, GERALD, M., Y RONALD COHEN (eds.). Hierarchy and Society
(Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1980).
La antropologa se ha decantado tradicionalmente hacia el anlisis de las
estructuras polticas informales. En este libro una veintena de antroplogos
centran sus cetrinas miradas en las burocracias formales, nicamente para des-
cubrir que funcionan principalmente mediante interacciones informales. Entre
las organizaciones analizadas estn un centro de salud en el Centro-oeste
americano, un gobierno de provincias de Etiopa, y la pesada burocracia de
la Repblica Popular de China. En un captulo de carcter terico los reco-
piladores de este trabajo colectivo hacen un resumen de la teora antropol-
gica sobre organizaciones formales y presentan sus propios modelos.
HUIZER, GERRIT, Y BRUCE MANNHEIN (eds.). The Politics of Anthropo-
logy (La Haya, Holanda: Mouton, 1979).
Los antroplogos siempre se han considerado a s mismos como la van-
guardia de la lucha contra el sexismo, el racismo, el etnocentrismo y el colo-
nialismo. La premisa bsica de este libro es que la antropologa misma es
bsicamente sexista, racista, etnocntrica y colonialista. Sin embargo, los recopi-
ladores de este trabajo colectivo no se quedan en la simple autoacusacin,
sino que incluyen artculos donde se analizan seriamente los problemas y las
posibilidades de una antropologa de la liberacin.
SEATON, S. LEE, Y H. J. M. CLAESSEN (eds.). Poli/ieal Anthropology
(La Haya, Holanda: Mouton, 1979).
Esta compilacin de ponencias, presentadas en un congreso celebrado en
Chicago, se propone presentar una visin general del estado de la antropo-
loga poltica. Lo consigue en tanto logra descubrir que la antropologa politica
sigue siendo un popurr de teoras y de anlisis etnogrficos sin relacin alguna
entre s. Los ttulos de las secciones -Centros y periferias, Autoridad y
poden>, y Cultura poltica- son suficientemente generales para incluir cual-
quier cosa. A pesar de su falta de cohesin, muchos de los artculos son de
altsima calidad. Varios captulos tratan de la poltica de los estados industriales.
WEATHERFORD, J. McIvER. Tribes on the Hill (Nueva York: Rawson,
Wade, 1981).
En su calidad de miembro del equipo del senador John Glenn, Weather-
ford utiliza la observacin participante como mtodo de anlisis en los pasi-
llos del Congreso. Presenta sus resultados (resumidos en este captulo) de una
,
La poltica en la sociedad industrial 137
manera viva y humoristica pensada para una amplia audiencia que induda-
blemente merece. Aunque a veces resulte difcil saber donde acaba el humor
negro y donde empieza su erudiccin, como cuando compara a los senadores
con canbales, no existe ambigedad en su argumentacin central: el Con-
greso est tan engarzado en representar ritos primitivos que a duras penas
puede funcionar.
Incluso el Congreso de los Estados Unidos mismo
ya ha dejado de estar juera del alcance de la mirada
escrutadora del antroplogo.
f
Glosario
Apoyo: Un concepto amplio que incluye prcticamente todo cuanto suponga
una ayuda para mantenerse en el poder. La coercin (la fuerza) y la
legitimidad son dos apoyos bsicos.
Arena: No existe acuerdo sobre el significado de este trmino, pero tanto la
teoria procesual como la teoria de la accin lo utilizan para delimitar una
pequefla rea, dentro del terreno politico, donde individuos o facciones
compiten entre sI. En la teoria del juego de Bailey, se trata de un rea
donde compiten unos equipos que han acordado un conjunto de reglas
comunes.
Banda: El nivel de integracin sociocultural menos complejo, asociado con las
sociedades cazadoras-recolectoras y caracterizado por el igualitarismo, el
liderazgo informal y el parentesco bilateral.
Circunscripcin ambiental: Teoria de Robert Carniero segn la cual los estados
pristinos surgieron cuando el aumento demogrfico y otras presiones deter-
minaron formas cada vez ms complejas de organizacin poltica y social
en zonas acotadas por montaflas, desiertos o mares.
Enfoque procesual: A veces llamado tambin teoria procesual, aunque no ten-
ga la suficiente entidad como para constituir un cuerpo terico coherente.
Inicialmente una reaccin contra el estructuralfunclonalismo, este enfoque
enfatiza el cambio y el conflicto.
140 ANTROPOLOGIA POLlTlCA
Estado: Es el nivel ms complejo de integracin politica. Es propio de aquellas
sociedades cuya base de subsistencia es la agricultura intensiva y cuyo
liderazgo lo desempea un individuo o una lite que, a su vez, reposan y se
apoyan en una burocracia, en lealtades suprafamiliares, en una estructura
clasista, y en una redistribucin econmica basada en el tributo o el im-
puesto.
Estado prstino: O estado primario; el estado que se desarroll con indepen-
dencia de otros estados preexistentes, tal como ocurri en seis reas: Me-
sopotamia, el Valle del Nilo, el Valle del Indo (India), el Valle del Ro
Amarillo (China), Mesoamrica y Per.
Estado secundarlo: Los estados que surgieron a partir (y por influencia) de
estados preexistentes.
Estructuralfuncionalismo: La orientacin terica dominante en la antropo-
loga britnica durante los aos 1930s y I94Os. El estudio sincrnico, ha-
bitualmente de grupos considerados como sistemas cerrados, mostraba
cmo las diversas instituciones contribuan al mantenimiento del equilibrio
del todo.
Estudio diacrnico: El anlisis de una sociedad en el tiempo, es decir,
en su contexto histrico o evolutivo.
Estudio sincrnico: Tipo de estudio caracterstico del estructuralfunciona.
lismo y del estructuralismo francs, que analiza las sociedades como si es-
tuvieran fuera del tiempo, es decir, sin referencia al contexto histrico.
Facciones: Grupos politicos informales, aglutinados en torno a un lider y
organizados para un fin concreto, y que se disgregan una vez conseguido
o fracasado aqul. Ver tambin Faccionalismo difundido y Sistema politico
faccional multicntrlco.
Faccionalismo difundido: Se alcanza esta situacin cuando las estructuras politi-
cas formales se han desintegrado o se han hecho ineficaces, y surgen faccio-
nes temporales para resolver sobre la marcha cada problema concreto.
Feedback negativo: Procesos atenuadores de la desviacin. El cambio dentro de
un sistema se ver limitado por otros elementos del sistema para mantener
el equilibrio (p. ej., por tiempo caluroso, la transpiracin contribuye a man-
tener el cuerpo a una temperatura constante). Ver Feedback positivo.
Feedback positivo: Procesos atenuadores de la desviacin. Un ligero desen-
cadenante inicial pondr en marcha un cambio cada vez ms rpido, que se
nterrumpe solamente al alcmzar el sistema un nuevo nivel de equilibrio
o con su colapso. Ver Feedback negativo.
Institucionalizacin del liderazgo: Teora de Elman Service segn la cual el
desarrollo de una organizacin politica centralizada puede ser explicado por
Glosario 141
los beneficios manfiestos de un liderazgo fuerte y por la continuidad
politica.
Intensificacin: Segn Marvin Harris, este trmino hace referencia a un proce-
so fundamental de evolucin cultural por el cual la presin demogrfica,
junto con el agotamiento de los recursos, obligan a mejorar las tcnicas
de produccin de alimentos. Estos cambos tecnolgicos, a su vez, necesi-
tan nuevas formas de organizacin social.
Jefatura: La forma menos compleja de sistema politico centralizado que suele
encontrarse en culturas cuya base de subsistencia es la agricultura extensi-
va o la pesca intensiva. Se caracteriza por la jerarquizacin de individuos y
linajes, por el poder transmitido a travs de un linaje dominante, y por
la conservacin del poder mediante la redistribucin de la riqueza por un
jefe carismtico.
Legitimidad: Una base primaria de poder que procede de las expectativas
de la gente en torno a la naturaleza del poder y de la forma de conquis-
tarlo; por ejemplo, mediante elecciones en los Estados Unidos o mediante
fiestas redistributivas en la Polinesia.
Linaje multicntrlco: Un sistema unilineal basado en pequeas unidades loca-
les relativamente autnomas, susceptibles de yuxtaponerse para formar es-
tructuras progresivamente mayores para fines rituales o militares.
Neoevolucionismo: Un resurgir del evolucionismo cultural del siglo XIX im-
pulsado en los aos 1940s por Leslie White. Tericos posteriores estable-
cieron la diferencia entre evolucin general -grandes cambios en la com-
plejidad social, como sera el paso de la banda a la sociedad tribal- y
evolucin especifica -los cambios adaptativos visibles que tienen lugar en
sociedades especficas.
Oposicin complementarla: Un sistema en el que grupos antagnicos, a un
cierto nivel, se aliarn, a otro nivel, para enfrentarse a un peligro militar
comn.
Poder: En su sentido ms amplio es la capacidad para afectar el comporta-
miento de los dems y/o influir en el control de las acciones ms preciadas
(Ronald Cohen 1970). En su acepcin ms puramente poltica, esta influen-
cia quedar limitada al mbito de lo pblico. La mejor forma de definir un
trmino tan amorfo consiste en tratar por separado sus partes constituyen-
tes: Poder independiente, poder dependiente, poder consensual, legitimidad
y apoyo.
Poder consensual: El liderazgo que reposa en el consentimiento colectivo y
no en la fuerza, exclusivamente. El consentimiento puede basarse en la tra-
dicin, en el respeto hacia un cargo o en la confianza en las cualidades
personales de un lider.
142 ANTROPOLOGIA POLITICA Glosario 143
Poder dependiente: El poder cedido, asignado o delegado por a l ~ u ( ' n que
tiene poder independiente.
Poder independiente: Una relacin de dominacin basada en las capacidades
de un individuo, por ejemplo, en sus conocimientos, en su destreza o en
su carisma personal. En las sociedades centralizadas esta clase de poder
puede corresponder a determinados cargos, por ejemplo, al de rey. Ver
Poder dependiente.
Politica: Una de esas palabras indefinibles que dependen de los intereses
concretos de cada investigador. Una buena definicin podra ser: Los pro-
cesos que intervienen en la determinacin y realizacin de objetivos pblicos
y en la obtencin y uso diferenciados del poder por parte de los miembros
del grupo implicados en dichos objetivos (Swartz, Turner y Tuden 1966:7).
Realas normativas: Segn la teora del juego de Bailey, son las reglas pol-
ticas pblicamente manifiestas, tales como la honestidad, la deportivi-
dad, etc., en contraste con las Reglas pragmticas.
Reglas pragmticas: Segn la teora del juego de Bailey, son las reglas pol-
ticas relativas a la conquista y conservacin del poder -esto es, a ganar
la partida-, no a su exteriorizacin. Ver, por contraste, Reglas normativas.
Retribalizacin: La tendencia de algunos grupos tribales a cohesonarse ms
estrechamente, para proteger sus intereses econmicos y polticos durante el
proceso de modernizacin.
Simbolismo blvoco: Segn Abner Cohen, los verdaderos smbolos sirven a
fines tanto exstenciales como polticos; es decir, se sienten de una manera
profundamente personal, al tiempo que preservan la continuidad poltica
mediante la reafirmacin de mitos y valores comu,nes.
Sistema de grupos de edad: En algunas sociedades, los individuos que pasan
juntos los ritos de iniciacin a la pubertad, forman un grupo cohesionado
que desempefta y ostenta, tambin conjuntamente, determinados papeles
y status. En las sociedades tribales el sistema de grupos de edad puede
adquirir la forma de una sodalidad pantribal capaz de trascender las leal-
tades del parentesco y de unr un grupo ms amplio.
Sistema politico 'accional multicntrico: Sistema desprovisto de estructuras
polticas formales o en el que esas estructuras se han desntegrado. La
lucha entre facciones se convierte en la forma normal de toma de decisones
polticas.
Teoria de la accin: Subdivisin de la teora procesual que estudia las estra-
tegias de los individuos para conquistar y mantenerse en el poder.
Teoria del juego: Teora introducida en la antropologa poltica por F. G.
Bailey, que estudia las reglas normativas y las reglas pragmticas de la
manipulacin poltica. La poltica es considerada como un juego con
equipos compitiendo para conquistar premios.
Teoria hidrulica: Una teora de la formacin del estado propuesta por Karl
Wittfogel. La irrigacin por medio de canales condujo a una divisin de
clases entre trabajadores y administradores, y a la concentracin del poder
en manos de quienes detentaban el control del suministro del agua del que
dependa la vida misma de la comunidad.
Teoria general de sistemas: Un paradigma relativamente nuevo y sumamente
complejo en ciencias sociales segn el cual la adaptacin de' sistemas
enteros a los cambios de su entorno interno y externo se efecta median-
te mecanismos de feedback.
Terreno: La unidad bsica de estudio del enfoque procesual de la antropolo-
ga poltica. Antes los investigadores tendan a centrar sus estudios en un
grupo definido -una tribu, una comunidad. El terreno es definido segn
el criterio de cada investigador y puede desbordar los lmites de distintos
grupos y cambiar con el tiempo. Bailey lo define ms concretamente como
un rea de interaccin de estructuras polticas rivales, pero sin reglas con-
venidas de antemano entre los contendientes.
Tribu: Trmino inconcreto, utilizado para denotar la amplia gama de organi-
zaciones sociales intermedias entre las bandas cazadoras-recolectoras y los
sistemas centralizados. Evoca horticultura y pastoreo, lderes carismticos,
parentescos unilineales y sodalidades pantribales.
Bibliografa
Ahrahamson, \lark. 1969. "Correlates of Political Complexity." American Soci-
ological Ret:ieu: 34:690-701. .
Adams, Richard ~ . 1975. Energy and Structure: A Theory of Social Power.
Austin: University of Texas Press.
1977 "Power in Human Societies: ASynthesis." In The Anthropology of Power,
ed. R. D. Fogelson and R . ~ . Adams. ~ e w York: Academic Press.
Adams, Rohert \1cCormick. 1966. The Ewlution of UrIJaIJ Society. Chicago:
Aldine.
Bailey, F.C. 1960. Tribe, Caste and Nation. \lanchester: \lanchester Universitv
Press. .
1968 "Parapolitical Systems." In Local Le;el Politics, ed. \1. Swartz. Chicago:
Aldine.
1969 Strategems and Spoils: A Social Anthropology of Politics. ~ e w York:
Schocken Books.
1970 Politics and Social Change. Berkeley: University of California Press.
Balandier, Ceorges. 1970. Political Anthropology. ~ e w York: Random House.
Banton, Michael (ed.). 1965. Political Systems and the Distribution of Power.
London: Tavistock.
Barth, Frederick. 1959. Political Leadership among the Swat Pathans. London:
Athalone.
Block, Maurice (ed.) . 1975. Political Language and Oratory in Traditional So-
ciety. New York: Academic Press.
Bibliografa 145
Boas, Franz. 1894. The Social Organization and Secret Societies of the Kwakiutl
Indians. l'nited States :\ational \ll1St'lIlll ABBlIal R('port IH94.
Boserup, Esther. 1965. The Conditions of Agricultural Growth: The Economics
of Agrarian Change under Population Pressure. Chicago: Aldine.
Britan, Cerald M., and Ronald Cohen. 1980. "Toward an Anthropology of Formal
Organizations." In Hierarchy and Society: Anthropological Perspectives
on Bureaucracy, ed. C.M. Britan and R. Cohen. Philadelphia: Institute
for the Study of Human Issues.
Britan, Cerald \1., and Ronald Cohen (eds.). 1980. Hierarchy and Society: An-
thropological Perspectives on Bureaucracy. Philadelphia: Institute for the
Study of Human Issues.
Buckley, Walter (ed.). 1968. ,\lodern Systems Research for the Behavioral Sci-
ences: A Sourcebook. Chicago: Aldine.
Bujra, Janet M. 1973. 'The Dynamics of Political Action: A New Look at Fac-
tionalism." American Anthropologist 75: 132-52.
Burling, Robbins. 1974. The Passage of Power: Studies in Political Succession.
~ e w York: Academic Press.
Campbell, Bernhard C. 1979. Humankind Emerging, 2d ed. Boston: Little,
Brown.
Carniero, Robert L. 1967. "On the Relationship between Size of Population and
Complexity of Social Organization." Southwestern Journal of Anthropol-
ogy 23:234 -43.
1970 "A Theory of the Origino of the State." Science 169:733--38.
1978 "Political Expansion as an Expression of the Principie of Competitive
Exclusion." In Origins of the Sta te: The Anthropology of Political Evo-
lution, ed. R. Cohen and E. Service. Philadelphia: Institute for the Study
of Human Issues.
Chagnon, Napoleon. 1968. Yanomamo: The Fierce People. ~ e w York: Holt, Rine-
hart & Winston.
Childe, V. Cordon. 1936. Man Makes Himself. London: Watts.
1946 What Happened in History. New York: Penguin.
Chessen, Henri J. M. 1978. "The Early State: A Structural Approach." In The
Early State, ed. H.J.M. Claessen and Peter Skalnk. The Hague, Neth-
erlands: Mouton.
Claessen, Henri J. M., and Peter Skalnk. 1978. "The Early State: Theories and
Hypotheses." In The Early State, ed. H.J. M. Claessen and P. Skalnk.
The Hague, Netherlands: Mouton.
Claessen, Henri J.M., and Peter Skalnk (eds.). 1978. The Early State. The
Hague, Netherlands: Mouton.
Codere, Helen. 1950. Fighting with Property: A Study of Kwakiutl Potlatching
and Warfare, 1792-1930. Se.ttle: University of Washington Press.
1957 "Kwakiutl Society: Rank without Class." American Anthropologist 59:473-86.
Cohen, Abner. 1969a. Custom and Politics in Urban Africa: A Study of Hausa
Migrants in a Yoruba Town. Berkeley: University ofCalifomia Press.
1969b "Political Anthropology: The Analysis of the Symbolism of PO\\ler Rela-
tions." Man 4:215-44.
1974 Two-Dimensional Man: An Essay on the Anthropology of Power and Sym-
bolism in Complex Societies. London: Routledge & Kegan Pau\.
146 ANTROPOLOGIA POLITICA
1981 The Politics of Elite Culture: Explurations in the Dramaturgy of Power
in a Modern African Society. Berkeley: University of California Press.
Cohen, Ronald. 1965. "Poltical Anthropology: The Future of a Pioneer." An
thropological Quarterly 38:117-31.
1970 ''Ihe Political System." In A Handbook of Method in Cultural Anthro-
pology, ed. R Naroll and R Cohen. Garden City, N. Y.: Natural History
Press.
1978a "Introduction." In Origins of the State: The Anthropology of Political
Evolution, ed. R. Cohen and E. Service. Philadelphia: Institute for the
Study of Human Issues.
1978b "State Foundations: A Controlled Comparison." In The Origin of the
State: The Anthropology of Political Evolution, ed. R Cohen and E.
Service. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues.
Cohen, Ronald, and John Middleton (eds.). 1967. Comparative Political Systems:
Studies in the Politics of Pre-Industrial Societies. Austin: University of
Texas Press.
Cohen, Ronald, and Alce Schlegal. 1968. ''Ihe Tribe as a Socio-Poltical Unit:
A Cross-Cultural Examination." In Essays on the Problem of Tribe: Pro-
ceedings of the 1967 Annual Spring Meeting of the American Ethnological
Society, ed. J. Helm. Seattle: University of Washington Press.
Cohen, Ronald, and Elman Service (eds.). 1978. Origins of the State: The An-
thropology of Political Evolution. Philadelphia: Institute for the Study of
Human Issues. .
Colson, Elzabeth. 1968. "Poltical Anthropology: The Field." In International
Encyclopedia of the Social Sciences, vol 12, ed. D. L. Sills. New York:
Macmillan and Free Press.
1974 Tradition and Contract: The Problem of Order. Chicago: Aldine.
Damas, David. 1968. ''Ihe Diversity of Eskimo Societies." In Man, The Hunter,
ed. RB. Lee and 1. DeVore. Chicago: Aldine.
Davenport, W. 1969. ''Ihe Hawaiian Cultural Revolution: Sorne Political and
Economic Considerations." American Anthropologist 71:1-20.
Deloria, Vine. 1969. Custer Died for Your Sins. New York: Avon.
Drucker, P., and Robert F. Heizer. 1967. To Make My Name Good: A Reex-
amination of the Southern Kwakiutl Potlatch. Berkeley: University of
California Press.
Dumond, D. E. 1965. "Population Growth and Cultural Change." Southwestern
journal of Anthropology 21:302-24.
Easton, David. 1953. The Political System. New York: Knopf.
1959 "Political Anthropology." In Biennial Ret:iew ofAnthropology, 1958. Stan-
ford: Stanford University Press.
Eisenstadt, S. N. 1959. "Primitive Polfical Systems: A Preliminary Comparative
Analysis." American Anthropologist 61:200-20.
The Political Systems of Empire. Glencoe, Ill.: Free Press.
. 1966 Modernization: Protest and Change. Englewood Clifrs. N.J.: Prentice-
Hall.
I of Social. Political. and Cultural Orders in \Ioderniza-
tion." In Comparatire Political Systems. ed. R. Cohen and J. \liddleton.
Austin: University of Texas Press.
Bibliografa 147
1970 "Social Change and Development." In Readings in Social Evolution and
Development, ed. S.\'. Eisenstadt. Oxford: Pergamon Press.
1973 "Varieties of Political Development: The Theoretical Challenge." In Build-
ing States and Nations, ed. S.l'. Eisenstadt and S. Rokkan. Beverly Hills:
Sage.
Engels, Frederick. 1972. The Origin of the Family, Private Property and the
State, reprint ed., ed. E.B. Leacock. (Orig. ed. 1891.) New York: Inter-
nationalPublshers.
Evans-Pritchard, E.E. 1940a. The Nuer. Oxford: Oxford University Press.
1940b ''Ihe Nuer ofthe Southern Sudan." In African Political Systems, ed. M.
Fortes and E.E. Evans-Pritcharcl. Oxford: Oxford University Press.
Faron, L. C. 1967. "The Mapuche Reservation as a Poltical Unito " In Comparative
Political Systems, ed. R Cohen and J. Middleton. Austin: University of
Texas Press.
Flannery, Kent. 1968. "Archeological Systems Theory and Early Mesoamerica."
In Anthropological Archeology in the Americas, ed. B. Meggers. Wash-
ington, D. c.: Anthropological Society of Washington.
Fogelson, R D., and Richard !'i. Adams (eds.). 1977. The Anthropology of Power:
Ethnographic Studiesfrom Asia, Oceania, and the New World. New York:
Academic Press.
Fortes, Meyer, and E. E. Evans-Pritchard (eds.). 1940. African Political Systems.
Oxford: Oxford University Press.
Frazer, James G. 1900. The Golden Bough, 3 vols. (Orig. ed. 1890.) London:
\lacmillan.
Freeman, L.C., and R F. Winch. 1957. "Societal Complexity: An Empirical Test
of a Typology of Societies." American journal of Sociology 62:461-66.
Fried, Morton H. 1967. The Evolution of Political Society. New York: Random
House.
1968 "On the Concepts of 'Iribe' and 'Iribal Society.' " In Essays on the Prob-
lem ofTribe: Proceedings of the 1967 Annual Spring Meeting of the Amer-
ican Ethnological Society, ed. J. Helm. Seattle: University ofWashington
Press.
1978 ''Ihe State, the Chicken, and the Egg: Or, What Carne First?" In Origins
of the State, ed. R Cohen and E. Service. Philadelphia: Institute forthe
Study of Human Issues.
Fulton, Richard. 1972. "The Poltical Structure and Function of Poro in Kpelle
Society." American Anthropologist 74: 1218-33.
Gluckman, Max. 1940. "The Kingdom of the Zulu of South Africa." In African
Political Systems, ed. M. Fortes and E. E. Evans-Pritchard. Oxford: Oxford
University Press.
1960 Order and Rebellion in Tribal Africa. Glencoe, Ill.: Free Press.
1965 Politics, LaIC and Ritual in Tribal Society. Oxford: Basil Blackwell.
1969 Custom and Conflict in Africa. :'Iiew York: Barnes Ix \'oble .
Gluckman, Max, and Fred Eggan. 1965. "Introduction." In Political Systems and
the Distribution of Power, ed. M. Banton. London: Tavistock.
Goody, Jack (ed.). 1966. Succession to High Office. Cambridge: Cambridge
University Press.
148 ANTROPOLOGIA POLITICA
Harner, Michael. 1970. "Population Pressure and the Social Evolution of Agri-
culturalists." Southwestern ]ournal of Anthropology 26:67-86.
Harris, Marvin. 1968. The Rise of Anthropological Theory. 1'iew York: Thomas
Crowell Co.
1974 Cows, Pigs, Wars and Witches. New York: Vintage.
1977 Cannibals and Kings: The Origins of Culture. :-Jew York: Vintage.
Helm, J. (ed.). 1968. Essays on the Problem of Tribe: Proceedings of the 1967
Annual Spring Meeting of the American Ethnological Society. Seattle:
University of Washington Press.
Hoebel, E. Adamson. 1940. The Political Organization and Law Ways of the
Comanche Indians. American Anthropological Association Memoir 54.
1960 The Cheyenne: Indians of the Creat Plains. New York: Holt, Rinehart
& Winston.
Huizer, Cerrit, and Bruce Mannheim (eds.). 1979. The Politics of Anthropology:
From Colonialism and Sexism toward a View from Below. The Hague,
Netherlands: Mouton.
Hunt, Eva, and Robert C. Hunt. 1978. "Irrigation, Conflict and Politics: A Mex-
ican Case." In Origins of the State, ed. R. Cohen and E. Service. Phil-
adelphia: Institute for the Study of Human Issues.
Izmirlian, Harry, Jr. 1969. "Structural and Decision'-Making Models: A Political
Example." American Anthropologist 71: 1062-73.
Janssen, Jacobus J. 1978. "The Early State in Ancient Egypt." In The Early
State, ed. H.J. M. Claessen and P. Skalnk. The Hague, :-Jetherlands:
Mouton.
Jolly, Clfford J., and Fred Plog. 1976. Physical Anthropology and Archeology,
2d ed. New York: Knopf.
Kuper, Adam. 1973. Anthropologists and Anthropology: The British School,
1922-1972. New York: Pica Press.
Leach, Edmund R. 1954. Political Systems of Highland Burma. Boston: Beacon
Press.
1961 Rethinking Anthropology. London: Athlone Press.
Leacock, Eleanor B. 1979. "Lewis Henry Morgan on Covernment and Property."
In New Directions in Political Economy: An Approach from Anthropology,
ed. M. B. Leons and F. Rothstein. Westport, Conn.: Creenwood Press.
Levinson, David, and Martin J. Malone. 1980. Toward Explaining Human Cul-
ture: A Critical Review of the Findings ofWorldwide Cross-Cultural Re-
search. New Haven, Conn.: HRAF Press.
Lewellen, Ted C. 1978. Peasants in Transition: The Changing Economy of the
Peruvian Aymara. Boulder, Colo.: Westview Press.
1979 "Deviant Relgion and Cultural Evolution: The Aymara Case." ]ournal for
the Scientific Study of Religion 18:243-51.
1981 "Pulitical Authrupulugy. lu The Handbuuk uf Pulitical Behavior, vol. 3,
. ed. s. Long. New York: Plenum.
Lewis, Herbert. 1968. "Typology and Process in Political Evolution." In Essays
on the Problem of Tribe: Proceedings of the 1967 Annual Spring Meeting
of the American Ethnological Society, ed. J. Helm. Seattle: University of
Washington Press.
Little, Kenneth. 1965. '.he Political Function of Poro." Africa 35:349-65.
1
I
Bibliografa 149
Lloyd, Peter C. 1965. "The Politieal Structure of Mrican Kingdoms: An Explan-
atory Model." In Political Systems and the Distribution of Power, ed. M.
Banton. London: Tavistock.
Logan, N., and W. Sanders. 1976. "The Model." In The Valley of Mexico, ed.
E. Wolf. Albuquerque: University of New Mexico Press.
Lomax, Alan, and C. M. Arensberg. 1977. "A Worldwide Evolutionary Classifi-
cation of Cultures by Subsistence Systems." Current Anthropology
18:659-708.
Lomax, Alan, and Norman Berkowitz. 1972. "The Evolutionary Taxonomy of
Culture." Science li7:228--39.
Lowie, Robert H. 1962. The Origin of the State. (Orig. ed. 1927.) :-Jew York:
Russell & Russell.
1970 Primitive Society. (Orig. ed. 1920.) 1'iew York: Liveright.
Maine, Henry. 1887. Ancient Law: Its Connection with the Early History of
Society and Its Relation to lHodern Ideas. (Orig. ed. 1861.) London: J.
Murrav.
\1air, Lucy P. 1962. Primitive Covernment. Baltimore: Penguin.
\1alinowski, Bronislaw. 1922. Argonauts ofthe Western Pacifico New York: Dut-
ton.
Marquet, Jacques. 1971. Power and Society in Africa. iliew York: McCraw-Hill.
Marshall, Loma. 1967. "!Kung Bushman Bands." In Comparative Political
Systems, ed. R. Cohen and J. Middleton. Austin: University of Texas
Press.
Mason, J. Alden. 1957. The Ancient Civilizations of Peru. Middlesex, U.K.:
Penguin.
McLean, John. 1889. "The Blackfoot Sun Dance." Proceedings of the Canadian
Institute, ser. 3, vol. 4:231-37.
Middleton, John. 1960. Lugbara Religion: Ritual and Authority among an East
African People. London: Oxford University Press.
1966 "The Resolution of Conflict among the Lugbara of Uganda." In Political
Anthropology, ed. M. Swartz, V. Turner, and A.Tuden. Chicago: Aldine.
Middleton, John, and David Tate (eds.). 1958. Tribes without Rulers. London:
Routledge & Kegan Paul.
Mitchell, Clyde. 1964. "Foreword." In The Politics of Kinship: A Studyof Social
Manipulntion among the Lakeside Tonga, by J. van Velsen. Manchester:
Manchester University Press.
Morgan, Lewis Henry. 1877. Ancient Society. New York: Henry Holt.
Murdock, Ceorge Peter. 1949. Social Structure. New York: Macmillan.
1959 "Evolution in Social Organization." In Evolution and Anthropology: A
(.'clltl'llllil// Apprai.\l//. l'd. H. U.e.. :\lIthropol-
ogical Society of Washington.
1973 "\1easurement and Cultural Complexity." Ethnology 12:379-92.
Murdock, George Peter, and Suzanne F. Wilson. 1972. "Settlement Patterns
and Community Organization: Cross-Cultural Codes 2." Ethnology
11:254-95.
\lurra, John V. 1958. "On Inca Poltical Structure." In Systems of Political Control
and Bureaucracy in Human Societies: Proceedings of the 19.58 Annual
150 ANTROPOLOGIA POLITICA
Spring Meeting of the American Ethnological Society. Seattle: University
of Washington Press.
Nicholas, Ralph W. 1965. "Factions: A Comparative Analysis." In Political Sys-
tems and the Distribution of Power, ed. M. Banton. London: Tavistock.
1966 "Segmentary Factional Political Systems." In Political Anthropology, ed.
M. Swartz, V. Turner, and A. Tuden. Chicago: Aldine.
Ornstein, Henry. 1980. "Asymmetrical Reciprocity: AContribution to the Theory
of Political Legitimacy." Current Anthropology 21:69-91.
Otterbein, Keith P. 1971. "Comment on 'Correlates of Political Complexity. "
American Sociological Review 36: 113-14.
Paige. JelJrey M. 1974. "Kinship and Polity in Stateless Societies." American
Journal of Sociology 80:301-20.
Patterson. Thomas C. 1971. "The Emergence of Food Production in Central
Peru." In Prehistoric Agriculture, ed. S. Struever. Garden City, N.Y.:
Natural Historv Press.
Pfeiffer, John E. 1977. The Emergence of Society: A Prehistory of the Establish-
ment. New York: McGraw Hill.
Price, Barbara J. 1978. "Secondary State Formation: An Explanatory Model." In
Origins of the State, ed. R. Cohen and E. Service. Philadelphia: Institute
for the Studv of Human Issues.
1979 "Tuming Evidence: Problems in the Theory of State Formation."
In New Directions in Political Economy: An Approachfrom Anthropology,
ed. M.B. Leons and F. Rothstein. Westport, Conn.: Greenwood Press.
Radcliffe-Brown, A.R. 1940. "Preface." In African Political Systems, ed. M.
Fortes and E. E. Evans- Pritchard, Oxford: Oxford University Press.
Rappaport, Roy. 1968. Pigs for the Ancestors: Ritual in the Ecology of a New
Guinea People. New Haven, Conn.: Yale University Press.
Rostow, W. 1960. The Stages of Economic Growth. Cambridge: Cambridge
University Press.
Schwartz, Norman B. 1969. "Goal Attainment through Factionalism: A Guate-
malan Case." American Anthropologist 71:1088-1108.
Sahlins, Marshall. 1969. "The Segmentary Lineage and Predatory Expansion."
American Anthropologist 63:332-45.
Sahlins, Marshall, and Elman Service. 1960. Evolution and Culture. Ann Arbor:
University of Michigan Press.
Schapera, Isaac. 1967. Government and Politics in Tribal Societies. New York:
Schockt'll Books.
Seaton, S. Lee. 1978. "The Early State in Hawaii." In The Early State, ed.
H.J. \1. Claessen and P. Skalnik. The Hague, \loutOll.
Seaton, S. Lee, and Henri J. M. Claessen (eds.). 1979. Political Anthropology:
The State of the Art. The Hague, :'\etherlands: \10uton.
Service, Elman R. 1962. Primitire Social Organi;;ation: An Evolutionary Per-
spective, 2d ed. New York: Random House.
1975' Origins of the State and Cirilization: The Processes of Cultural Ewlution.
New York: W.W. l'.'orton.
1978 "Classical and Modem Theortes of Govemment." In Origins of the State:
The Anthropology of Political Ewlution, ed. R. Cohen and E. Service.
Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues.
Bibliografa 151
Siegel, B.J., and A. R. Beals. 1960. "Pervasive Factionalism." American Anthro-
pologist 62: 394- 417.
Smith, \Iichael G. 1968. "Political Anthropology: Political Organization." In ln-
ternational Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 12, ed. D. L. Sills.
New York: Macmillan and the Free Press.
Southall, Aidall W. 1953. Alur Society. Cambridge: W. Heffer & Sonso
1965 "A Critique of the Typology of States and Political Systems." In Political
Systems and the Distribution ofPower, ed. M. Banton. London: Tavistock.
1974 "State Formation in Africa." In Annual Review of Anthropology, vol. 3,
ed. B.J. Siegel. Palo Alto, Cal.: Annual Reviews, Inc.
Southwold, Martin. 1966. "Succession to the Throne in Buganda." In Succession
to High Office, ed. J. Goody. Cambridge: Cambridge University Press.
Spier, Leslie. 1921. The Sun Dance of the Plains lndians: lts Development and
Diffusion. American Museum of l'atural History Anthropological Papers,
vol. 16, pt. 7.
Spiro, Melford E. 1965. "A Typology of Social Structure and the Patteming of
Social Distributions: A Cross-Cultural Study." American Anthropologist
67:1097-1119.
Stern, Bernhard J. 1931. Lewis Henry Morgan: Social Evolutionist. Chicago:
University of Chicago Press.
Stevenson, Robert R. 1968. Population and Political Systems in Tropical Africa.
New York: Columbia University Press.
Steward, Julian. 1949. "Cultural Complexity and Law: ATrial Formulation of the
Development of Early Ci"ilizations." American Anthropologist 51: 1-27.
1955 Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution.
Urbana: University of Illinois Press.
Swartz, Marc. 1968. Local-Level Politics. Chicago: Aldine.
Swartz, Marc, Victor Tumer, and Arthur Tuden (eds.). 1966. Political Anthro-
pology. Chicago: Aldine.
Textor, Robert B. 1967. A Cross-Cultural Summary. New Haven: HRAF Press.
Tuden, Arthur, and Catherine Marshall. 1972. "Political Organization: Cross-
Cultural Codes 4." Ethnology 11:436--64.
Turner, Victor. 1957. Schism and Continuity in an African Society. Manchester:
Manchester University Press.
van Velsen, J. 1964. The Politics of Kinship: A Study in Social Manipulation
among the Lakeside Tonga. Manchester: Manchester University Press.
Vincent, Joan. 1978. "Political Anthropology: Manipulative Strategies." In Annual
Review of Anthropology, vol. 7, ed. B.J. Siegal. Glencoe, Calif.: Annual
Reviews, lnc.
Voget, Fred W. 1975. A History of Ethnology. New York: Holt, Rinehart &
Winston.
Weatherford, J. McIver. 1981. Tribes on the Hill. New York: Rawson, Wade.
Wenke, Robert J. 1980. Patterns in Prehistory: Mankind's First Three Million
Years. New York: Oxford University Press.
Weyer, E. M. 1959. "The Structure of Social Organization among the Eskimo."
In Comparative Political Systems, ed. R. Cohen and J. Middleton. Austin:
University ofTexas Press.
152 ANTROPOLOGIA POLITICA
White, Leslie. 1943. "Energy and the Evolution of Culture." American Anthro-
pologist 45:335-56. I
1949 The Science of Culture. :-';ew York: Grove.
1959 The Evolution of Culture. New York: MeGraw Hill.
Whyte, Martin King. 1980. "Bureaueraey and Anti-Bureaueraey in the People's
Republie of China." In Hierarchy and Society: Anthropological Perspec-
tives on Bureaucracy, ed. Gerald M. Britan and Ronald Cohen. Phila-
delphia: Institute for the Study of Human Issues.
Winkler, Edwin A. 1970. "Politieal Anthropology." In Biennial Review of An-
thropology, 1969. Stanford: Stanford University Press.
Wirsing, Rolf. 1973. "Political Power and Information: A Cross-Cultural Study."
American Anthropologist 75: 153-70.
Wissler, Clark. 1918. The Sun Dance of the Blackfoot Indians. Anthropological
Papers of the Ameriean Museum of :-';atural History, vol. 16, pt. 3.
Wittfogel, Karl. 1957. Oriental Despotism: A Comparative Study ofTotal Power.
New Haven: Yale University Press.
Wolf, Eric R., and Edward Hansen. 19i2. The Human Condition in Latin Amer-
ica. New York: Oxford University Press.
Wright, Henry T. 1977. "Recent Researeh on the Origin of the State." In Annual
Review of Anthropology, 1977, ed. B.J. Siegel. Palo Alto, Calif.: Annual
Reviews, Ine.
1978 "Toward ah Explanation of the Origin of the State." In Origins of the
State: The Anthropology of Political Evolution. Philadelphia: Institute for
the Study of Human Issues.
Indice
African Poltical Systems, 8, 9, lO, 101
Alur Society, 8
Ambito poltico, 107
Ancient Law, 2
Ancient Society, 2
Arena, 13,93-94,107,117
Ay/lu, 39,71-72
Aymara, 71-72
Bailey, F. Go, 90,106-109,117
Balandier, Georges, VIII, 6
Bandas, 19-23
Barth, Frederick, 117
Boas, Franz, 1,5,35
Boserup, Ester, 54,61
Bosquimanes !Kung, 23-24
Buganda, 77, 80, 81
Bujra, Janet, 12, 111
Burocracia, 126-29
Candidato nico, 84
Cannibals and Kings, 54
Carniero, Robert, 50, 57, 61
Caudillo, 81-82
Chagnon, Napoleon, 28-29, 98
Chamn en el Congreso, 131
China, Repblica Popular, 128-29
Circunscripcin ambiental, 51-52
Cohen, Abner, 103, 113-17, 123
Cohen, Ronald, 13,27,36,41,59,64,
101, 136
Colonialismo interno, 122
Congreso de los Estados Unidos, 129-30
Continuismo, 84
Cuartelazo, 83
Cultural Survival Inco, 135
Custom and Politics in Urban Africa, 123
Darwin, Charles, 3
Deloria, Vine, 127
Destribalizacin, 124
Difusionismo, 5
Drama social, vase Psicodrama social
Durkheim, Emile, 5, 22, 23
Early State, The, 60-61
Easton, David, VIII
Eisenstadt, So No, 121
Elecciones en Amrica Latina, 84
Elites, 114
154 ANTROPOLOGIA POLITICA Indice 155
Enfoque procesual, 13,91-93
Engels, Frederick, 5, 48
Escuela de Manchester, 10, 104
Esquimal, 24-25
Estado, evolucin del, 43-64
Estado palrimonial, 122
Estados pristinos, 60-63
Estructuralfuncionalismo, 7, 9, 10,87-90
Estructuralismo, vase Estructuralfuncio-
nalismo
Evans-Pritchard, E. E., 3, 8, 29, 89, 101
Evolucionistas, 2-5
Evolulion 01 Political Society, 11
Facciones, 111-13
Faron, L. c., 125
Firth, Raymond, 8
Flannery, Kent, 58
Ford, Daryll, 8
Fortes, Meyer, 8
Frazer, James, George, 69
Fried, Morton, 11, 22, 25, 36, 41, 49
Funcionalismo psicobiolgico, vase Es-'
tructuralfuncionalismo
Gluckman, Max, 10, 12, 76, 84, 101, 110,
114
Golden Bough, The, 69
Golpe de estado, 83
Harner, Michael, 54
Harris, Marvin, 14, 54-55, 57
Hatfield, Senador, 131
Hausa, 123
Hawai,34
Helms, Senador, 132
Hoebel, E. Adamson, 11
Imposicin, 84
Incas, 38-39
Iroqueses, 2
Jefaturas, 32-36
Johnson, Lyndon B., 131, 132
Kpelle,28
!Kung,21
Kwakiutl, 35-36
Leach, Edmund, 9, 14, 15, 91
Legitimidad, lOO
sagrada, 68-69
Lvi-Strauss, Claude, 5, 9
Lewis, Herberl, 33
Linage, multicntrico, 31
segmentado, 25
Long, Senador, 131
Lowie, Robert, 3,6
Lugbara,70
Machetismo, 83
Maine, Sir Henry, 2
Mair, Lucy, 14,68
Malinowski, Bronislaw, 7
Mapuche, 124-26
Marx, Karl, 3, 48
Masones, 115-16
Mesopotamia, 46
Middletown, John, 70, 73
Modernizacin, 120-26
Morgan, Lewis, Henry, 2, 5, 6, 48
Murra, John, 39
Ndembu, 105-106
Neoevolucionistas, 10-12
Nuer, 29-32, 90
O'Neill, Senador, 132
Oposicin complementaria, 30, 84
Origin 01 the Family, Private Property
and the State, The, 5, 48
Origin 01 the State, 6
Origins 01 the State and Civilization, 12,
56
Particularismo histrico, 5
Poder, 89,93-96
Political Anthropology (Balandier), 13
Political Anthropology (Swartz, Turner
and Tuden), 13, 91
Political Systems 01 Highland Burma, 9
Politica: definicin, 91
Politics 01Elite Culture, 114
Potlatch, 35
Powell, Senador, 133
Primates: estructura social, 47
Primitive Social Organization, 11, 41
Primitive Society, 6
Principio de exclusin competitiva, 51
Psicodrama social, 104-106, 116
Radcliffe-Brown, 7, 87
Reglas normativas, 107
Reglas pragmticas, 107
Religin, 67-72
Revolucin, 84
Rostow, W. W., 120
Schism ~ n d Continuity in an African
Society, 12,91, 104, 117
Service, Elman; 11, 23, 26, 33, 34, 36, 41,
49, 57-58
Shilluk,69
Shoshone, 16-23
Simbolismo politico, 113-16, 123-24
Sistemas basados en los grupos de edad,
25,70
Sistemas politicos centralizados, 32-40
Sistemas politicos no centralizados, 19-32
Siuaix,76
Sodalidad pantribal, 25
Southall, A. L., 8
Southwold, Martin, 77
Stennis, Senador, 132
Steward, Julian, 12
Stratagems and Spoils, 104, 117
Sublevacin, 84
Swartz, Marc, 13
Teora de la accin, 13
Teora de las fases de crecimienlo, 121
Teoria del juego, 106-11
equipos en la, 107-108
Teoria procesual, vase Enfoque proce-
sual
Tehuacn, Valle de, 47, 58, 65
Tennessee-Tombigbee Waterway, 132
Teoria de sistemas, 90
en la evolucin del estado, 58-60, 65
. Terreno poltico, 94
Tribes in the Hill, 130, 136
Tribu, 25-32
Turner, Victor, 12,91,101, 105-106, 117
Watergale, 109
Weatherford, J. Mclver, 130, 136
Weber, Max, 126
White, Leslie, 8
Whyte, Martin King, 128
Wittfogel, Karl, 52
Yanomamo, 28-29, 50-52, 68
Zules, 7, 37-38
También podría gustarte
- Mernissi, Fátima. Marruecos A Través de Sus MujeresDocumento126 páginasMernissi, Fátima. Marruecos A Través de Sus MujeresRafael Claver100% (3)
- Luhmann 2014 Sociologia Politica PDFDocumento182 páginasLuhmann 2014 Sociologia Politica PDFCarlos Camp100% (1)
- Antropologà A y Comparaciã N Cultural Mã©todos y Teorã AsDocumento361 páginasAntropologà A y Comparaciã N Cultural Mã©todos y Teorã AsJuan Andres Fernandez Rodriguez92% (12)
- Historia de La Filosofía Política PDFDocumento452 páginasHistoria de La Filosofía Política PDFConsuelo Llanas100% (8)
- Antropologia LecturasDocumento227 páginasAntropologia LecturasRubén Ananías94% (18)
- Barth. Los Grupos Étnicos y Sus FronterasDocumento102 páginasBarth. Los Grupos Étnicos y Sus FronterasRafael Claver93% (29)
- Camps, Victoria. Introducción A La Filosofía Política PDFDocumento102 páginasCamps, Victoria. Introducción A La Filosofía Política PDFNataliaRodriguez2187% (15)
- Lecturas de psicología y política: Crisis política y daño psicológicoDe EverandLecturas de psicología y política: Crisis política y daño psicológicoAún no hay calificaciones
- Bourdieu. El Sentido Práctico. La Lógica de La PrácticaDocumento20 páginasBourdieu. El Sentido Práctico. La Lógica de La PrácticaRafael Claver0% (1)
- Spivak, Gayatri (1988) - ¿Puede Hablar El Subalterno?Documento68 páginasSpivak, Gayatri (1988) - ¿Puede Hablar El Subalterno?Rafael ClaverAún no hay calificaciones
- Douglas, Mary. Pureza y PeligroDocumento171 páginasDouglas, Mary. Pureza y PeligroRafael Claver100% (5)
- Barth. Los Grupos Étnicos y Sus FronterasDocumento102 páginasBarth. Los Grupos Étnicos y Sus FronterasRafael Claver93% (29)
- Rubrica PROTOCOLODocumento7 páginasRubrica PROTOCOLOalewAún no hay calificaciones
- Lewellen, Ted - Introduccion A La Antropologia PoliticaDocumento98 páginasLewellen, Ted - Introduccion A La Antropologia Politicaapi-19641504100% (5)
- Corrientes en Antropologia ContemporaneaDocumento309 páginasCorrientes en Antropologia ContemporaneaAlejo Beta100% (13)
- Godelier. Antropología y EconomíaDocumento178 páginasGodelier. Antropología y EconomíaRafael Claver100% (20)
- Antropología (Y) Política. Sobre La Formación Cultural Del PoderDocumento104 páginasAntropología (Y) Política. Sobre La Formación Cultural Del PoderMaría Del Pilar González100% (6)
- Pritchard Evans - Ensayos de Antropologia SocialDocumento135 páginasPritchard Evans - Ensayos de Antropologia Socialninisina100% (4)
- Resúmenes Seleccionados: Alfred Schutz: RESÚMENES SELECCIONADOSDe EverandResúmenes Seleccionados: Alfred Schutz: RESÚMENES SELECCIONADOSAún no hay calificaciones
- José Medina Echavarría y la sociología como ciencia social concreta (1939-1980)De EverandJosé Medina Echavarría y la sociología como ciencia social concreta (1939-1980)Aún no hay calificaciones
- Lewellen, Ted C, 1994, Introduccion A La Antropologia PoliticaDocumento98 páginasLewellen, Ted C, 1994, Introduccion A La Antropologia PoliticaBurbujaPetaloAún no hay calificaciones
- Lewellen 2009 Introduccion A La Antropologia Politica Nueva Edicion Ampliada y Puesta Al DiaDocumento167 páginasLewellen 2009 Introduccion A La Antropologia Politica Nueva Edicion Ampliada y Puesta Al DiamariamtorresAún no hay calificaciones
- Puto El Que Lo LeaDocumento174 páginasPuto El Que Lo LeaJuan PMAún no hay calificaciones
- 02 Te or I Adela RevolucionDocumento222 páginas02 Te or I Adela RevolucionBren NavaAún no hay calificaciones
- Llewellen - Introducción A La Antropología PolíticaDocumento35 páginasLlewellen - Introducción A La Antropología Políticalucgar39Aún no hay calificaciones
- TESIS CARMEN D SANDOVAL Reducido PDFDocumento246 páginasTESIS CARMEN D SANDOVAL Reducido PDFJuan VargasAún no hay calificaciones
- UAM0161Documento227 páginasUAM0161nugger perezAún no hay calificaciones
- Romero, J. L. (1970) - El Pensamiento Politico de La Derecha LatinoamerDocumento169 páginasRomero, J. L. (1970) - El Pensamiento Politico de La Derecha LatinoamerFernanda CollinaoAún no hay calificaciones
- Peirano A PDFDocumento88 páginasPeirano A PDFPablo Duràn SanhuezaAún no hay calificaciones
- Perez Sainz - La Estructura Social Ante La GlobalizaciónDocumento164 páginasPerez Sainz - La Estructura Social Ante La GlobalizaciónamandaamandaamandaAún no hay calificaciones
- Lewellen, Ted - Introduccion A La Antropologia PoliticaDocumento98 páginasLewellen, Ted - Introduccion A La Antropologia PoliticaEnrique Zavala CastilloAún no hay calificaciones
- Tesis DefinitivaDocumento232 páginasTesis DefinitivaCarlos Montes De Oca EstradaAún no hay calificaciones
- Sodaro, La Ciencia Política EmpíricaDocumento26 páginasSodaro, La Ciencia Política EmpíricaLuis GonzalezAún no hay calificaciones
- PsicologiaDocumento522 páginasPsicologiaCamila Ortuño HerreraAún no hay calificaciones
- Cuestiones Criminales PDFDocumento308 páginasCuestiones Criminales PDFDaniel QuinterosAún no hay calificaciones
- Sigal - Una Nueva Intelectualidad - 1Documento17 páginasSigal - Una Nueva Intelectualidad - 1Renato Dinamarca OpazoAún no hay calificaciones
- La Revolucion Industrial y El Pensamiento BAJO Azcapotzalco PDFDocumento489 páginasLa Revolucion Industrial y El Pensamiento BAJO Azcapotzalco PDFEileen Suescun100% (1)
- Dilthey Wilhelm - Introduccion A Las Ciencias Del Espiritu Libro 1Documento83 páginasDilthey Wilhelm - Introduccion A Las Ciencias Del Espiritu Libro 1bralkareAún no hay calificaciones
- La Metodologia en Ciencia Politica-AlkerDocumento9 páginasLa Metodologia en Ciencia Politica-AlkerSantiago GarcíaAún no hay calificaciones
- HOBBES Y LA FORMACION DEL ANALISIS DEL DISCURSO IDEOLOGICO - Ezequiel de OlasoDocumento16 páginasHOBBES Y LA FORMACION DEL ANALISIS DEL DISCURSO IDEOLOGICO - Ezequiel de OlasoJOSE JOSEAún no hay calificaciones
- 5 KlappenbachDocumento56 páginas5 KlappenbachJuan ConforteAún no hay calificaciones
- 05 Clases YSujetos SocialesDocumento175 páginas05 Clases YSujetos SocialesAndres DiazAún no hay calificaciones
- 100 Años Psic en Mex (2da Parte)Documento14 páginas100 Años Psic en Mex (2da Parte)saraviabatsebaAún no hay calificaciones
- Wolin 001 001-050Documento25 páginasWolin 001 001-050Nando AcAún no hay calificaciones
- Trabajo de FilosofiaDocumento67 páginasTrabajo de FilosofiaederarturoruizAún no hay calificaciones
- Neumann - El Estado Democrático y El Estado AutoritarioDocumento10 páginasNeumann - El Estado Democrático y El Estado AutoritarioElías FernándezAún no hay calificaciones
- Stavrakavis, Yannis - Lacan y Lo PolíticoDocumento216 páginasStavrakavis, Yannis - Lacan y Lo PolíticoDamián Piastri100% (15)
- Poulantzas, Nicos - Poder Político y Clases Sociales en El Estado Capitalista-1-38Documento38 páginasPoulantzas, Nicos - Poder Político y Clases Sociales en El Estado Capitalista-1-38Pablo SalvarreguyAún no hay calificaciones
- 03 Guattari F Psicoanalisis y TransversalidadDocumento162 páginas03 Guattari F Psicoanalisis y TransversalidadOscar GarcíaAún no hay calificaciones
- Fernández Álvarez H. (1988) - Fundamentos de Un Modelo Integrativo en Psicoterapia. Cap 3.Documento19 páginasFernández Álvarez H. (1988) - Fundamentos de Un Modelo Integrativo en Psicoterapia. Cap 3.Moro AzulAún no hay calificaciones
- Klappenbach H. Periodización de La PsicologíaDocumento56 páginasKlappenbach H. Periodización de La PsicologíaMARIA SOL CALVOAún no hay calificaciones
- MalinowskiDocumento37 páginasMalinowskiYoselyn VegaAún no hay calificaciones
- Dahl-Analisis-Politico-Moderno-Páginas-1,3-9Documento8 páginasDahl-Analisis-Politico-Moderno-Páginas-1,3-9funebrescAún no hay calificaciones
- Interculturalidad IfDocumento20 páginasInterculturalidad IfMartin Yataco CastroAún no hay calificaciones
- Mead - Espiritu, Persona y Sociedad (2 PDFDocumento76 páginasMead - Espiritu, Persona y Sociedad (2 PDFjoalesmuAún no hay calificaciones
- Pensamiento Político Argentina en Latinoamérica Tomo IDocumento73 páginasPensamiento Político Argentina en Latinoamérica Tomo Im vAún no hay calificaciones
- Montero, M. Una Mirada Dentro de La Caja NegraDocumento12 páginasMontero, M. Una Mirada Dentro de La Caja NegraAle De la PeñaAún no hay calificaciones
- Las Teorías Del Desarrollo Social en América Latina - Javier Elguea (Comprimido)Documento63 páginasLas Teorías Del Desarrollo Social en América Latina - Javier Elguea (Comprimido)Ricardo Fernandez de Lara Toledo100% (3)
- Easton Esquema para El Analisis Politico Libro Completo PDFDocumento92 páginasEaston Esquema para El Analisis Politico Libro Completo PDFMiller AstulleAún no hay calificaciones
- Las políticas de la locura: Psiquiatría y sociedad en la España de FrancoDe EverandLas políticas de la locura: Psiquiatría y sociedad en la España de FrancoAún no hay calificaciones
- La lucha final: Los partidos de la izquierda radical durante la transición españolaDe EverandLa lucha final: Los partidos de la izquierda radical durante la transición españolaAún no hay calificaciones
- El hijo pródigo X, octubre-diciembre de 1945 - XI, enero-marzo de 1946De EverandEl hijo pródigo X, octubre-diciembre de 1945 - XI, enero-marzo de 1946Aún no hay calificaciones
- Psicología política: temas de filosofía política contemporáneaDe EverandPsicología política: temas de filosofía política contemporáneaAún no hay calificaciones
- El placer del escorpión: Antropología de la heroína y de los yonquis (1970-1990)De EverandEl placer del escorpión: Antropología de la heroína y de los yonquis (1970-1990)Aún no hay calificaciones
- La revolución capitalista de Chile (1973-2003): (1973 - 2003)De EverandLa revolución capitalista de Chile (1973-2003): (1973 - 2003)Aún no hay calificaciones
- El MAPU durante la dictadura: Saberes y prácticas póliticas para una microhistoria de la renovación socialista en ChileDe EverandEl MAPU durante la dictadura: Saberes y prácticas póliticas para una microhistoria de la renovación socialista en ChileAún no hay calificaciones
- Kottak, Conrad P. La Cultura y "El Desarrollo Económico"Documento21 páginasKottak, Conrad P. La Cultura y "El Desarrollo Económico"Rafael ClaverAún no hay calificaciones
- Starobinets, Anna - El VivoDocumento416 páginasStarobinets, Anna - El VivoRafael Claver100% (1)
- Bourdieu. El Sentido Práctico. Estructuras, Hábitus, PrácticasDocumento15 páginasBourdieu. El Sentido Práctico. Estructuras, Hábitus, PrácticasRafael Claver80% (5)
- Breve Historia Del Neoliberalismo de David HarveyDocumento213 páginasBreve Historia Del Neoliberalismo de David Harveywittol2i96% (25)
- Bourdieu. El Sentido Práctico. Los Modos de DominaciónDocumento11 páginasBourdieu. El Sentido Práctico. Los Modos de DominaciónRafael Claver100% (1)
- Bourdieu. Principios de Una Antropología Económica. El Habitus EconómicoDocumento9 páginasBourdieu. Principios de Una Antropología Económica. El Habitus EconómicoRafael ClaverAún no hay calificaciones
- Viola, Andreu. La Crisis Del Desarrollismo y El Surgimiento de La Antropología Del DesarrolloDocumento23 páginasViola, Andreu. La Crisis Del Desarrollismo y El Surgimiento de La Antropología Del DesarrolloRafael Claver100% (2)
- Inside Job. El Documental. El PaísDocumento2 páginasInside Job. El Documental. El PaísRafael Claver100% (1)
- Bourdieu (Textos) - Espacio Social, Posiciones CamposDocumento31 páginasBourdieu (Textos) - Espacio Social, Posiciones CamposRafael Claver100% (1)
- La Catástrofe PerfectaDocumento63 páginasLa Catástrofe PerfectaRafael Claver88% (8)
- Morgan. La Sociedad Primitiva. 2a ParteDocumento141 páginasMorgan. La Sociedad Primitiva. 2a ParteRafael Claver100% (3)
- Bourdieu (Textos) - Textos Escogidos y ComentariosDocumento13 páginasBourdieu (Textos) - Textos Escogidos y ComentariosRafael Claver100% (2)
- Oparin, Aleksandr. El Origen de La VidaDocumento66 páginasOparin, Aleksandr. El Origen de La VidaRafael Claver100% (9)
- Lefebvre, Henri. La Producción Del EspacioDocumento10 páginasLefebvre, Henri. La Producción Del EspacioRafael Claver100% (1)
- Geertz. La Interpretación de Las Culturas - IVDocumento114 páginasGeertz. La Interpretación de Las Culturas - IVRafael ClaverAún no hay calificaciones
- MARC AUGE Sobremodernidad Del Mundo de Hoy PDFDocumento19 páginasMARC AUGE Sobremodernidad Del Mundo de Hoy PDFMisael DuránAún no hay calificaciones
- Claude Levi Strauss Tristes Tropicos PDFDocumento405 páginasClaude Levi Strauss Tristes Tropicos PDFNéstor Caparrós MartínAún no hay calificaciones
- Geertz. La Interpretación de Las Culturas - IDocumento32 páginasGeertz. La Interpretación de Las Culturas - IRafael Claver100% (2)
- Radcliffe-Brown. Estructura y Función en La Sociedad Primitiva. IntroducciónDocumento15 páginasRadcliffe-Brown. Estructura y Función en La Sociedad Primitiva. IntroducciónRafael Claver100% (7)
- Leonor Gómez. Ritos Funerarios en El Madrid MedievalDocumento60 páginasLeonor Gómez. Ritos Funerarios en El Madrid MedievalRafael Claver100% (1)
- Bourdieu. El Habitus EconómicoDocumento9 páginasBourdieu. El Habitus EconómicoRafael Claver100% (7)
- Morgan. La Sociedad Primitiva. 1a ParteDocumento20 páginasMorgan. La Sociedad Primitiva. 1a ParteRafael Claver84% (25)
- Eric-Hobsbawm Naciones y Nacionalismo Desde 1780 PDFDocumento207 páginasEric-Hobsbawm Naciones y Nacionalismo Desde 1780 PDFDavid DupreAún no hay calificaciones
- Radcliffe-Brown. Estructura y Función en La Sociedad Primitiva. TabúDocumento26 páginasRadcliffe-Brown. Estructura y Función en La Sociedad Primitiva. TabúRafael Claver100% (4)
- Luc de Heusch. Posesión y ChamanismoDocumento13 páginasLuc de Heusch. Posesión y ChamanismoRafael Claver75% (4)
- El Método. Miseria de La FilosofíaDocumento15 páginasEl Método. Miseria de La FilosofíaAdalberto ChacínAún no hay calificaciones
- Unidad 3 Tarea TDocumento3 páginasUnidad 3 Tarea Tla primaAún no hay calificaciones
- La Lógica Matemática - Una Disciplina en Busca de Encuadre.Documento22 páginasLa Lógica Matemática - Una Disciplina en Busca de Encuadre.ManuelAún no hay calificaciones
- La Observación Depende de La TeoríaDocumento2 páginasLa Observación Depende de La TeoríaTatiana RodriguezAún no hay calificaciones
- Power Pensar El Trabajo Social 20 Febrero OkokokookDocumento62 páginasPower Pensar El Trabajo Social 20 Febrero OkokokookLILIANA BETANCOURTH CADAVIDAún no hay calificaciones
- El Discurso de Género en 3 Textos Dramáticos de Catalina Derzell - Zulema CastilloDocumento164 páginasEl Discurso de Género en 3 Textos Dramáticos de Catalina Derzell - Zulema CastilloSusi Green100% (1)
- Manzano - Introducción Al Análisis Del DiscursoDocumento17 páginasManzano - Introducción Al Análisis Del DiscursoMayra Ochoa50% (2)
- Guia - de - Trabajo 2013 Estec FinalDocumento21 páginasGuia - de - Trabajo 2013 Estec FinalGabriela CifuentesAún no hay calificaciones
- Gastón Bachelard, La Formación Del Espíritu Científico Prefacio y Cap I PDFDocumento20 páginasGastón Bachelard, La Formación Del Espíritu Científico Prefacio y Cap I PDFJulio Andrés Bermúdez OrtizAún no hay calificaciones
- Barcos - Tres Cuestiones Esenciales - Segunda ParteDocumento26 páginasBarcos - Tres Cuestiones Esenciales - Segunda PartePriscila BarbieriAún no hay calificaciones
- Cap 8 TomadeDecisionesDocumento30 páginasCap 8 TomadeDecisionesgustavovasquezreveloAún no hay calificaciones
- 3 La Teoria Juridica de StammlerDocumento11 páginas3 La Teoria Juridica de Stammleranaluc0221Aún no hay calificaciones
- PRAXIS e ImplicacionDocumento4 páginasPRAXIS e ImplicacionBris PulidoAún no hay calificaciones
- Unidad 1 Bloque Nro2 - Lecciones 7 A 12Documento16 páginasUnidad 1 Bloque Nro2 - Lecciones 7 A 12Maria G. AcostaAún no hay calificaciones
- Estructura Del AnteproyectoDocumento2 páginasEstructura Del AnteproyectoGenesis Rodríguez100% (1)
- Resumen Critico La Ciencia Normal KhunDocumento3 páginasResumen Critico La Ciencia Normal KhunXalli Romo100% (1)
- IconografiaDocumento428 páginasIconografiaNoemy Rodriguez0% (1)
- Adición y Sustracción de Fracciones HeterogéneasDocumento34 páginasAdición y Sustracción de Fracciones HeterogéneasYsabela Chabic HuamaniAún no hay calificaciones
- Presentación Diseño Gráfico Minimalista BeigeDocumento19 páginasPresentación Diseño Gráfico Minimalista BeigeMartin AJAún no hay calificaciones
- Teoria PreceptivaDocumento3 páginasTeoria PreceptivaGeraldine ZanabriaAún no hay calificaciones
- Calificacion de Las Denuncias Penales-Hesbert BenaventeDocumento214 páginasCalificacion de Las Denuncias Penales-Hesbert BenaventeRifta Son100% (2)
- Conclusiones-Pachap Unancha - El Calendario Metropolitano Del Estado IncaDocumento20 páginasConclusiones-Pachap Unancha - El Calendario Metropolitano Del Estado IncagrradoAún no hay calificaciones
- CLASE 1-Didactica de La LiteraturaDocumento8 páginasCLASE 1-Didactica de La LiteraturaSILVIA MOREIRAAún no hay calificaciones
- Harman Relativismo MoralDocumento13 páginasHarman Relativismo MoralDanna TabangoAún no hay calificaciones
- Camilloni Corrientes Didacticas Contemporaneas Cap 1 2Documento44 páginasCamilloni Corrientes Didacticas Contemporaneas Cap 1 2Lucas Matias AguiarAún no hay calificaciones
- "Vicios de Redacción y Problemas de Escritura Común - Científica en La Educación Superior".Documento8 páginas"Vicios de Redacción y Problemas de Escritura Común - Científica en La Educación Superior".inventionjournalsAún no hay calificaciones
- Economia Semana 01Documento11 páginasEconomia Semana 01dianaquinoramos75Aún no hay calificaciones
- Técnicas de Litigación Oral y Aplicación en El Proceso PenalDocumento16 páginasTécnicas de Litigación Oral y Aplicación en El Proceso PenalElizabeth Orellana RojasAún no hay calificaciones