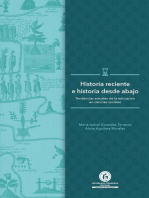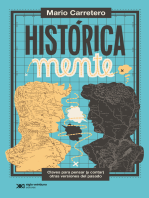Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Modernización de Las Mujeres. Una Mirada Al Uruguay Del Novecientos - A. Lissidini
La Modernización de Las Mujeres. Una Mirada Al Uruguay Del Novecientos - A. Lissidini
Cargado por
Victoria Carrier0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas8 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas8 páginasLa Modernización de Las Mujeres. Una Mirada Al Uruguay Del Novecientos - A. Lissidini
La Modernización de Las Mujeres. Una Mirada Al Uruguay Del Novecientos - A. Lissidini
Cargado por
Victoria CarrierCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
La "modernizacin" de las mujeres
Una mirada al Uruguay del novecientos
Alicia Lissidini
Polica del sexo: es decir, no el rigor de una prohibicin sino la necesidad de
reglamentar el sexo mediante discursos tiles y prcticos. (Foucault, Historia de la
sexualidad, Ed.Siglo XXI, Madrid, 1977)
Acompaando los cambios polticos, econmicos y sociales que se producen en el
novecientos, la sociedad uruguaya se plantea la necesidad de reducir el tamao de las
familias, adaptndose a un pas que se "moderniza". El cambio demogrfico que
comienza a producirse en esta poca, conlleva modificaciones importantes en la pautas
de conductas sociales y un nuevo estereotipo de mujer.
Para llevar a cabo esta reduccin de la natalidad se practicaron -en contra de los
mdicos de la poca- los mtodos de control por parte de las parejas y en especial por
las mujeres. La represin de la sexualidad ser condicin para que triunfe dicho control
y para ello se acentuar el culto a la virginidad que reemplaza el antiguo culto a la
fertilidad y es condicin necesaria para el casamiento .
El puritanismo se impuso en el medio urbano, en las clases medias y altas, contagiando
pronto al resto del pas. Los matrimonios se retrasaron y disminuyeron junto con las
tasas de natalidad. El sexo adquiri un poder desconocido y misterioso, en particular el
femenino, que no pocas veces se le asoci con lo "diablico". La prdica de las clases
medias urbanas fue sin duda central pues son ellas mismas quienes primero ponen en
prctica las nuevas pautas de comportamiento y reproducen los temores y fantasas
respecto a "lo sexual".
Siguiendo el esquema conceptual de Michel Foucault, quien estudi la sexualidad en los
pases occidentales y en particular en Francia, y a Pedro Barrn investigador del
novecientos uruguayo, podemos anotar que el "disciplinamiento" de las sociedades es
acompaado y sustentado por una serie de discursos sobre el sexo, no nicamente moral
sino de racionalidad, dotando de "sentido" y razn de ser al mismo.
Utilizado como matriz de disciplinas y principios de regulaciones, "la sexualidad es
perseguida hasta el ms nfimo detalle de las existencias; es acorralada en las conductas,
perseguida en los sueos; se la sospecha en las menores locuras, se la persigue hasta en
los primeros aos de su infancia; pasa a ser la cifra de la individualidad, a la vez que
permite analizarla y torna posible amaestrarla. Pero tambin se convierte en tema de
operaciones polticas, de intervenciones econmicas (mediante incitaciones o frenos a la
procreacin), de campaas ideolgicas de moralizacin o de responsabilidad: se la hace
valer como ndice de fuerza de una sociedad, revelando as tanto su energa poltica
como su vigor biolgico" (Foucault, 1977:176).
En lo que respecta al Uruguay y antes de este "disciplinamiento", era una sociedad de
"excesos": de natalidad, de mortalidad, de ocio, "pereza", predispuesta a la alegra, el
juego y tambin a la burla y la broma. Respecto a la mujer, y pesar de la discriminacin
y subordinacin de la que eran objeto, podemos pensar que predominaba la mujer
gozadora sobre la "virgen" y recatada. (Barrn, 1993).
Existan pocas reglas de urbanidad y el cuerpo se gozaba placenteramente, no existan
tradiciones y las jerarquas eran poco notorias; as lo deca (angustiado) el Ministro de
Relaciones Exteriores del gobierno colorado en 1847: los orientales "eran un pueblo en
quin la revolucin confundi todas las clases y que basta el color blanco de la cara y el
haber nacido en la tierra, para que todos se crean con iguales derechos a las
consideraciones del gobierno y de la sociedad".
O como lo expresa Foucault refirindose al siglo XVII francs: "gestos directos,
discursos sin vergenza, transgresiones visibles, anatomas exhibidas y fcilmente
mezclada, nios desvergonzados vagabundeando sin molestar ni escandalizar entre las
risas de los adultos: los cuerpos se pavonean" (Foucault, 1977:9).
La educacin adquiri particular importancia en un contexto de secularizacin creciente
del Estado. En tanto ella comenzaba a ser el medio privilegiado para trasmitir esta
nueva "ideologa", adquiri una centralidad y unas caractersticas novedosas. La
pequeez del pas y la facilidad de las comunicaciones permiti una rpida expansin
del nmero de escuelas y el presupuesto dedicado a este rubro aument notoriamente.
El nuevo "proyecto" de sociedad significaba un "modelo" distinto de hombre y de
mujer. La reforma educativa que se realiz en 1877 y que consagr la enseanza
escolar, gratuita, obligatoria, exenta de sus aspectos religiosos, se adaptaban a estos y a
los nuevos requerimientos de la poca. En torno a ella se enfrentaron liberales y
catlicos.
Esta etapa, y en especial a finales de la dcada de 1870, se caracteriz por una profunda
y rica renovacin de ideas y concepciones filosficas que se expresaron a travs de
publicaciones, centros y clubes. Se estaba conformando el pas educado y letrado que se
convertira en el "orgullo nacional". La legalizacin, la trasmisin de ideas
especialmente a travs de la prensa, -pues lo escrito adquiere centralidad- y en particular
la educacin fueron las herramientas fundamentales para disciplinar y "europeizar" a la
sociedad uruguaya. Deca Varela: "No necesitamos poblaciones excesivas; lo que
necesitamos es poblaciones ilustradas.(...) Es por medio de la educacin del pueblo que
hemos llegado a la paz, el progreso y a la extincin de los gauchos.(...) La ilustracin
del pueblo es la verdadera locomotora". (J .P.Varela, 1865).
Los hombres uruguayos del novecientos: "compensar la desigualdad femenina".
En el marco del nuevo modelo demogrfico, de la influencia europea y de los cambios
que se estn produciendo en el imaginario colectivo uruguayo se comienza a discutir la
"cuestin femenina".
J unto con la polmica en la prensa y en los debates parlamentarios, surgen las primeras
organizaciones femeninas en el pas. Ellas son de dos tipo: las organizaciones de
trabajadoras que se movilizan bsicamente por "igual trabajo, igual salario" (las
primeras organizaciones datan de 1901); y las organizaciones feministas, formada por
mujeres con educacin superior exigiendo el derecho al sufragio femenino. (Rodrguez
Villamil, 1989). Corresponde a la generacin de feministas ("feminismo de la
igualdad") que, como seala Kristeva, aspiraban a ganarse un lugar en el tiempo lineal y
a ser reconocidas por aquellos valores lgicos y ontolgicos de la racionalidad
dominante del proyecto moderno, globalizando los problemas de las mujeres bajo la
etiqueta de la "Mujer Universal". (Goulov, 1993)
Respecto a los debates en la prensa y en el Parlamento, los batllistas expondrn la
necesidad de reducir las desigualdades en las oportunidades iniciales. En particular, el
filsofo y orador batllista Carlos Vaz Ferreira, vea a la mujer como "una especie
fisiolgicamente organizada en desventaja" respecto al hombre. A partir de esta
afirmacin considera que el ideal no era igualar la condicin de la mujer a la del
hombre, sino compensar la desigualdad biolgica a travs de la legislacin. El mismo lo
llamar "feminismo de compensacin". (Vaz Ferreira, 1957). El batllismo procurar
entonces "protegerla", pero tambin la promover, en especial en lo que respecta al
acceso a la educacin secundaria y superior y a los derechos civiles y polticos. El
objetivo era transformarla en una ciudadana acorde con los requerimientos de un pas
que bajo el influjo del batllismo se "moderniza" y pretende distinguirse en el contexto
latinoamericano por sus cualidades culturales y polticas.
En esta postura influy el profundo anticlericalismo de los batllistas que los impuls a
alejar a la mujer de la influencia de la Iglesia: "La mujer es, como el hombre, una
personalidad en plenitud, capaz como tal de derechos y deberes totalmente equivalentes
a los del hombre. La religin cristiana es la culpable del estado de inferioridad en que la
mujer ha vegetado durante siglos". (Diario "El Da" 1922)
Pero ms all del anticlericalismo sta actitud batllista (de proteccin e incentivo a la
mujer) se inscribe en la prdica batllista influenciada fuertemente por el pensamiento
humanista y liberal europeo (comparable a la actitud "paternalista" frente a los obreros).
As se expresaban dos diputados batllistas (en defensa del derecho al sufragio
femenino): "Eliminados los prejuicios de raza, de religin, y an en cierto modo de
riqueza, queda an en pie, como bochorno de la civilizacin, el prejuicio del
sexo..."Hagamos una ley esencialmente feminista que asombre al mundo, que atraiga
sobre nuestro bello y progresista pas la simptica atencin de toda la humanidad".
Educacin y participacin poltica conformaban los aspectos ms relevantes en la
formacin de esta nueva ciudadana. El inevitable ingreso al mercado laboral -producto
del avance capitalista- fue la tercera cuestin de discusin y preocupacin por parte de
hombres y mujeres. Estos tres temas fueron objeto de reglamentacin y de largos
debates parlamentarios.
La importancia de la educacin, que fue considerada por Batlle como la "base de la
ciudadana y la escuela pilar del sistema republicano democrtico", se inscribe en la
lucha contra el prejuicio y la ignorancia. Y en la necesidad de "redemocratizar la razn"
y construir una sociedad nueva, desterrando el "prejuicio" (de los sectores
conservadores) y la ignorancia (de los iletrados). Nuestra Repblica debe aprovechar
estos tiempos de formacin que corren por ella, en que es fcil corregir vicios y defectos
incipientes, as como implantar instituciones nuevas, y prepararse para ocupar un puesto
distinguido entre las naciones civilizadas, no por la prepotencia de la fuerza (...) sino por
lo racional y avanzado de sus leyes, por su amplio espritu de justicia, y por el vigor
fsico, moral e intelectual de sus hijos. (Batlle y Ordez, Panizza, 1990:46).
Doblemente importante en el caso de la mujer por su rol de "madre" y por tanto de
"primera socializadora". Esto fue claramente expresado no slo por los batllistas sino
tambin por los socialistas, compaeros de ruta en la aprobacin de muchas de las leyes
reformistas: "No basta, para educar debidamente a la mujer, la instruccin primaria que
recibe hasta los 14 aos y que abandona a la nia an con un reducido bagaje de
conocimientos que olvidar para entregarse a adornos intiles, si pertenece a las clases
acomodadas, o para entregarse a oficios y ocupaciones que embotarn sus facultades, si
pertenece a las clases menesterosas. Es necesario completar esta instruccin con la
instruccin secundaria para hacer de la mujer una buena madre de familia y una perfecta
compaera del hombre" (Emilio Frugoni, diputado del Partido Socialista, 1911:252.
Subrayado nuestro).
Como haba sucedido en otros pases, la educacin de la mujer fue resistida y temida,
especialmente por los catlicos. Ya en 1890, Monseor Mariano Soler lo adverta:
"Primer peligro. La lectura de libros o peridicos que atacan la fe y la moral. Si ha
habido algn tiempo en que haya sido imperioso advertir la necesidad de huir de las
malas lecturas, es precisamente hoy". Escriba el peridico "El Amigo del Obrero" en
1900: "La novela moderna, salvo excepciones rarsimas (...) no es otra cosa mas que un
tejido de quimeras fantsticas, casi siempre ridculas, imaginadas sin otro objeto que
entretener el ocio de los desocupados" y especialmente de "la mujer". Y relataba:
"Conocemos una seora que pudo ser muy feliz (...) y que es desgraciadsima a causa de
su pasin por las novelas. Bella, rica, habase unido (a los 17 aos con un hombre rico
que no amaba), honrado y bueno (...). Nuestra joven no supo mantenerse a la altura (...)
encontraba vulgares, prosaicos y hasta groseros, esos mil detalles de la vida ntima (...)
real, de la cual nunca le haban hablado sus libros (...) No vea en su esposo al hroe".
El temor por los cambios sociales que se estaban produciendo tambin era sentido y
expresado pblicamente por algunas mujeres que vislumbraban el fin del "equilibrio"
familiar y de la "seguridad" hogarea. La poetisa J uana de Ibarborou lo expresaba de
esa manera: El contrapeso del hombre luchando fuera de la casa, era la mujer luchando
dentro de la casa...La armona es la eterna ley de las compensaciones (...) Cul es el
porvenir de la familia? Lbranos Dios de la casa-cuna oficial al estilo sovitico, del
interior hogareo fiscalizado y usado por los gobiernos como en Rusia (a todo se llega),
de la mujer absorta por los reclamos de lucha para su candidatura o el triunfo de su
candidato (...) Nos encaminamos al reino de las amazonas o de las mujeres-hombres...Y
femineidad se llama tambin, hogar, familia, sociedad, raza.
Los socialistas, sin abandonar las concepciones "tradicionales" respecto a lo que era
considerado "femenino" y en especial resaltando el papel de "madre" antes que el de
"mujer", incentivaron la aprobacin de una legislacin avanzada respecto a la "cuestin
femenina". En especial, su preocupacin gir en torno a las mujeres trabajadoras,
quienes en este perodo ingresan al mercado de trabajo.
Sobre este tema tambin se enfrentaron el catolicismo, el racionalismo, el
protestantismo y el positivismo. Pero ms all de las discrepancias, y an en los sectores
ms "progresistas" de la sociedad, la opinin era mayoritaria: la exaltacin de la
jerarqua de la funcin reproductora femenina en torno a la cual la mujer deba
organizar su vida. Incluso los liberales, partidarios de una educacin amplia y universal,
plantearon que su propuesta "regeneradora", apuntaba a las "pobres mujeres", no
"absorbidas por las funciones de la maternidad", aquellas en las que no se realizaba "el
destino que la naturaleza les sealaba" (Gonzlez Sierra, 1992:14). "Es que la mujer
convertida en obrera ya no es mujer. (Debe) llevar su vida oculta, abrigada, pblica,
rodeada de afecciones queridas, y que tan necesaria a su felicidad y a la nuestra misma
(la de los hombres). Es menester buscar los medios de aumentar el lucro de las
industrias domsticas y la inteligencia, la moralidad y el salario de los obreros, para que
estos puedan sobrellevar el peso de la familia, en la santa comunin del hogar" (J ulio
Simn, parlamentario liberal, 1890).
Emilio Frugoni, quien defendiera fervientemente las leyes emancipatorias de las
mujeres declaraba: "no debemos proclamar el descuido o el desprecio de la maternidad,
la desaparicin del santo afn de ser madre, para dar preferencia al intelectualismo,
como tampoco debemos proclamar (...) la preferencia de la maternidad a la
intelectualidad: el ideal que debe perseguirse y que podr realizarse completamente en
sociedades futuras, cuando hayan desaparecido todos los factores de desequilibrio, de
desarmona y de descomposicin que predominan en la sociedad presente; el ideal que
debe perseguirse es que la mujer pueda conciliar de un modo perfecto estas dos cosas y
que sea tanto mas buena madre, cuanto mas intelectual sea".(Frugoni, 1911, Tomo
II:263).
Los batllistas sern los impulsores de la lucha por el derecho al sufragio femenino: "los
enemigos del voto de la mujer sostienen que no debe permitrsele que voten porque no
tienen inclinaciones polticas, porque no ha actuado nunca o lo ha hecho en muy
contadas veces, en la vida pblica, y por que carece de experiencia en los negocios del
Estado. Son estos razonamientos falsos y, adems desleales. Los hombres no pueden
inculparle la falta de experiencia poltica porque ellos mismo se han encargado de
impedir que la adquiera cmo podra la mujer tener hbitos democrticos y
conocimiento sobre de la ciencia de gobierno, si nunca se le ha dejado sufragar y si se le
han clausurado todas las vas de acceso a la direccin de los intereses comunes?" (J os
Batlle y Ordez)
La normativizacin fue un elemento central en la conformacin del nuevo orden social
y "cemento" fundante de la sociedad uruguaya. Dentro de ella, las mujeres uruguayas
obtuvieron ciertos derechos importantes, algunos nicos en el contexto latinoamericano
de esa poca. Ingresaron en el mercado laboral y rpidamente lograron un nivel
educativo alto. El paternalismo batllista acoger a las mujeres bajo el peso de la norma-
ley; el disciplinamiento feminista a las normas ser acatado, junto con la "fe" en la
razn y la libertad como ajustada a la obediencia de las leyes que se derivan de la "razn
universal" y conducen necesariamente a la igualdad.
Respecto a la legislacin referida a las mujeres, en 1907 se aprueba la primera ley del
divorcio -modificada luego en 1913 y 1919- que condujo a la creacin de un rgimen de
divorcio por mutuo consentimiento o por sola voluntad de la mujer, en un contexto de
fuerte secularizacin de la sociedad y del estado. En 1911 se cre la seccin femenina
de la Enseanza Secundaria y Preparatoria. En 1932 se aprueba el derecho de las
mujeres a votar y ser votadas (derecho que es ejercido en 1942). En 1946 (y con la
iniciativa de las primeras mujeres parlamentarias) se aprueban los derechos civiles de
las mujeres .
Asimismo, y en un marco de legislacin laboral particularmente avanzado en Amrica
Latina, se establecen la licencia por maternidad para maestras (1912); la "ley de la silla"
(1918) que dispona que todos los establecimientos donde trabajasen mujeres tendran el
nmero suficiente de sillas para que empleadas y obreras pudieran tomar asiento
siempre que sus tareas lo permitieran y en 1920 el descanso semanal obligatorio.
Segn el censo realizado en 1908 las mujeres -que eran el 43% de la poblacin-
constituan el 17% de la poblacin econmicamente activa (el 43% en el servicio
domstico, 30% en la industria, 11% como lavanderas y planchadoras -"oficio
independiente"-, y 7% profesionales).
En cuanto a la educacin secundaria, en 1929 estudiaba el 2.33% de la poblacin
femenina entre 10 y 19 aos (frente a un 2.93% de los hombres); este porcentaje fue
subiendo y superando al de los hombres (en 1954 haba un 14.02% de mujeres y un
12.29% de hombres).
La irona de la sociedad uruguaya
A travs de la educacin y la legalizacin o normativizacin se disciplina a la sociedad
en general y convierte a las mujeres en "ciudadanos", con los derechos que ello implica.
Sin embargo, la igualdad legal no impedir la discriminacin hacia las mujeres. Esta
discriminacin tiene sus manifestaciones culturales, se visualiza claramente en el
mbito "pblico" (especialmente en los centros de poder) y se reproduce en el mbito
"privado".
Algunos usarn la irona para expresar lo "indecible", como en este prrafo lo hace
Carlos Maggi:
La mujer es el nico ser perfectamente superficial que podemos conocer. Ellas carecen
de la gravedad que tienen los caballos, jams meditan concienzudamente como lo hacen
las vacas, nunca se abisman en su propia alma, a la manera de los grandes perros. Por
eso la metafsica ha sido siempre un ejercicio violento, una disciplina slo reservada a
los hombres, una versin privativa de los animales superiores. (...).
O lo dirn a travs de "otros" como lo hizo Onetti por boca de algunos de su personajes.
Eladio, en "El pozo" (1939) entiende que es a causa de su afn de parir que las mujeres
no tiene nada que ofrecer: la inteligencia de las mujeres termina de crecer a los 20 o 25
aos (Es a esa edad que sobrevive el) deseo ciego y oscuro de parir un hijo. Pinsese en
esto y se sabr por qu no hay grandes artistas mujeres. Las mujeres, seres inferiores
con las cuales no se puede conversar y que es mejor imaginar o inventar que conocer.
Cuando se estaba vistiendo le dije -nunca supe por qu- desde la cama: -nunca te da
por pensar cosas (...) que te gustara que te pasaran...? Tengo, vagamente, la sensacin
de que al decir aquello le pagaba en cierta manera (...) Ella dijo alguna estupidez (29).
Algunos hombres y mujeres intentarn desafiar pblicamente el modelo impuesto.
Delmira Agustini lo intentar a travs de sus poemas llenos de un erotismo subversivo
para la poca y con una angustia premonitoria de su trgico final (asesinada por su
marido en 1914),
Yo muero extraamente...No me mata la Vida,
no me mata la Muerte, no me mata el Amor;
muero de un pensamiento mudo como una herida...
No habis sentido nunca el extrao dolor
de un pensamiento inmenso que se arraiga a la vida,
devorando alma y carne, y no alcanza a dar flor?
Nunca llevasteis dentro de una estrella dormida
que os abrasaba enteros y no daba un fulgor?
Cumbre de Martirios!...Llevar eternamente,
desgarradora y rida, la trgica simiente
clavada en las entraas como un diente feroz!...
("Lo inefable", 1910)
El mbito poltico es una de las expresiones ms claras de esta discriminacin. A pesar
de la importancia que tiene en este pas lo poltico en general y lo partidario en
particular ,-en tanto mbitos de decisin y tambin de construccin de identidades
sociales-, la ausencia femenina es casi total. A modo de ejemplo, en el Parlamento
Nacional su participacin desde 1943 hasta 1989 nunca lleg al 8% y en las ltimas
elecciones es de apenas un 12%.
Una de las pocas figuras femeninas que recoge la historia poltica uruguaya es la Dra.
Alba Roballo. Ella era una muy controvertida poltica de larga carrera (comienza en
1938): fue electa senadora por el Partido Colorado en 1958, 1962 y 1966. Aunque tena
su propia lista electoral y un triunfo asegurado, deja el Partido Colorado para ingresar,
en 1971, al Frente Amplio. Como ella misma lo reconoce, es una "excepcin" en el
paisaje poltico uruguayo. El ingreso al mundo de "los hombres" requiere la adopcin de
ciertos "modos": Debo decir que yo jugu con reglas ajenas. Observ atentamente el
modo de hacer poltica, no el de las mujeres, sino el dominante, el masculino (...)
Cuando se trata de espacios de influencias de masas, de cargos, de direccin, estamos en
la rbita masculina, sagrada, el poder, y all la lucha es feroz. Eso no se modificar si no
es por la fuerza de las propias mujeres exigiendo un cambio (...) Yo no aconsejo mi
camino de loba solitaria.
Esta misma ausencia puede registrarse en otros espacios del mbito "pblico": los
protagonistas son mayoritariamente masculinos. El mundo pblico esta masculinizado,
tiene sus reglas propias y se separa radicalmente del privado, mbito femenino por
excelencia.
Ms all de las explicaciones y anlisis generales sobre la discriminacin y la
autodiscriminacin de las mujeres, creemos que en Uruguay la "igualdad bsica" sobre
la que se construye el pas moderno torna difcil la discusin en torno a las diferencias
existentes, ya sean de gnero, etarias, raciales o de opciones sexuales. La fuerza de la
ley y de lo que se impone "racionalmente" por encima de cualquier diferencia se
constituye como discurso legitimador, ordenando y estableciendo jerarquas y
principios.
El circuito norma - diferencia - transgresin -disciplinamiento constituye la columna
vertebral de un sistema de poder. La transformacin de las diferencia en transgresiones
y en desviaciones contribuye a la conformacin de cierto dominio regulado, en el cual
los fenmenos, objetos y relaciones sociales pueden ser controladas a travs de criterios
rigurosos de lo vlido, lo permisible y lo normal (Arditti,1987).
En el caso uruguayo, el disciplinamiento del cuerpo acompaa y refuerza un orden que
se construye sobre la regulacin de lo pblico, subordinando lo privado y con ello todo
lo referido a "lo afectivo". Las diferencias quedan anuladas frente al padre-ley que
reprime y protege. En el Uruguay poltico y masculino hay poco lugar y casi ninguna
legitimidad para las reivindicaciones que no provengan de hombres blancos,
heterosexuales, pertecientes a algn partido poltico y con discursos "racionales"
ausentes de connotaciones corporales.
Bibliografa citada
Arditti,B.El circuito norma-diferencia y los micropoderes. Documento de trabajo N12.
CDE. Asuncin. 1987.
Barrn, J . y Nahum,B. El Uruguay del novecientos. Ed. Banda Oriental. Montevideo.
1979.
Barrn, J .Historia de la sensibilidad en el Uruguaya. Tomo 2. El disciplinamiento
(1860-1920). Ed. Banda Oriental. Montevideo.1993.
Dominzain et all.Los movimientos sufragistas en Uruguay y Chile y algunas reflexiones
sobre la educacin como dinamizadores de estos procesos. GRECMU. Serie Lila N?24.
Montevideo. 1992.
Frugoni, E.Seleccin de discursos. Tomo I y II. Cmara de Representantes. Montevideo.
1988.
Foucault, M.Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber. Ed. Siglo XXI. Madrid.
1977.
Giudice y Gonzlez Conzi Batlle y el Batllismo. Ed. Medina. Montevideo. 1959.
Gonzlez Sierra,Y. Mujeres de los sectores populares: obreras, madres o prostitutas?.
Mimeo. 1992.
Goulov,N. "Adrienne Rich, Elaine Scholovolt y Teresa de Lauretis: tres momentos de la
teora feminista latinoamericana". En: De lo colectivo a lo individual. La crisis de la
Identidad en la teora literaria feminista. Los Cuadernos del Acorden N24. Ao 3,
vol.5. Mxico. 1993.
Lissidini, A. Participacin socio-poltica de las mujeres en Uruguay. Informe final
CLACSO-Departamento de Sociologa. IIIPrograma Latinoamericano de Formacin e
Investigacin sobre la Mujer del Clacso Montevideo. 1991.
Lissidini, A. "Mujeres y cargos de representacin poltica en el uruguay (1950-1989):
Senado, Cmara de Representantes y J untas Departamentales". Revista de Ciencias
Sociales N?7. Departamento de Sociologa. Facultad de Ciencias Sociales. Montevideo.
1992
Panizza, F. Uruguay: Batllismo y despus. Ed. Banda Oriental. Montevideo. 1990.
Rodrguez Villamil Los "feminismos" de comienzo de siglo en Uruguay. GRECMU.
Montevideo. 1989.
Vaz Ferreira, C. Sobre el Feminismo. Cmara de Representantes. Montevideo. 1957.
También podría gustarte
- 1989 Evans Concepciones-Del-Maestro-Sobre-La-HistoriaDocumento17 páginas1989 Evans Concepciones-Del-Maestro-Sobre-La-HistoriaMoisés SaavedraAún no hay calificaciones
- Carmen de Burgos - La Mujer Moderna y Sus derechos-EDITORIAL BIBLIOTECA NUEVA, S. (2000) PDFDocumento316 páginasCarmen de Burgos - La Mujer Moderna y Sus derechos-EDITORIAL BIBLIOTECA NUEVA, S. (2000) PDFPAULA ANDREA VANEGAS SILVA100% (1)
- Imágenes para Pensar Lo Urbano y Lo RuralDocumento17 páginasImágenes para Pensar Lo Urbano y Lo RuralMariela Lestani100% (1)
- Enseñanza de Las Ciencias SocialesDocumento10 páginasEnseñanza de Las Ciencias SocialesIvannovi PerezAún no hay calificaciones
- Resumen de Los Liberales Reformistas. La cuestión Social en la Argentina, 1880-1916: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Los Liberales Reformistas. La cuestión Social en la Argentina, 1880-1916: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Dialnet ElPensamientoPedagogicoDeJosePedroVarelaYSuDecisiv 3235619Documento9 páginasDialnet ElPensamientoPedagogicoDeJosePedroVarelaYSuDecisiv 3235619Marita VallejosAún no hay calificaciones
- Dictadura - Ideologia y EducacionDocumento13 páginasDictadura - Ideologia y EducacionRichard suarezAún no hay calificaciones
- Fundamentación Del Área de Ciencias SocialesDocumento19 páginasFundamentación Del Área de Ciencias SocialesDanii Newell'sAún no hay calificaciones
- Misiones Socio-PedagógicasDocumento5 páginasMisiones Socio-PedagógicasCyntiaFernándezPenedoAún no hay calificaciones
- Finocchio Silvia Que Nos Aporta La Didáctica de Las Ciencias SocialesDocumento6 páginasFinocchio Silvia Que Nos Aporta La Didáctica de Las Ciencias SocialesCamila MarianaAún no hay calificaciones
- José Pedro Varela y BerraDocumento15 páginasJosé Pedro Varela y BerraFrancisca CBAún no hay calificaciones
- TamaritDocumento5 páginasTamaritLa Seño De Los Guardapolvos MágicosAún no hay calificaciones
- Educacion y Poder Los Desafios Del Proximo SigloDocumento3 páginasEducacion y Poder Los Desafios Del Proximo SigloAntonellaAún no hay calificaciones
- Historia de Enseà Anza Secundaria - PMDDocumento432 páginasHistoria de Enseà Anza Secundaria - PMDAnonymous bX3iI4wAún no hay calificaciones
- Benejam Pilar - Didactica y Construccion Del Conocimiento Social en La Escuela-Páginas-1-6Documento6 páginasBenejam Pilar - Didactica y Construccion Del Conocimiento Social en La Escuela-Páginas-1-6Yennifer SifuenteAún no hay calificaciones
- Sociología de La Educación Aspectos GeneralesDocumento13 páginasSociología de La Educación Aspectos GeneralesLuna DirennaAún no hay calificaciones
- Mario Carretero - Perspectivas Disciplinares, Cognitivas y Didáctica en La Enseñanza de Las Ciencias Sociales y La HistoriaDocumento13 páginasMario Carretero - Perspectivas Disciplinares, Cognitivas y Didáctica en La Enseñanza de Las Ciencias Sociales y La HistoriapachecoiAún no hay calificaciones
- Finocchio Ensenar Ciencias Sociales PDFDocumento93 páginasFinocchio Ensenar Ciencias Sociales PDFCesar MaríaAún no hay calificaciones
- Historia de La Educación Argentina y Latinoamericana Examen FinalDocumento6 páginasHistoria de La Educación Argentina y Latinoamericana Examen FinalMica MoreiraAún no hay calificaciones
- Psicología de La Educación. Actividad 4. Diego Maldonado - 2°BDocumento9 páginasPsicología de La Educación. Actividad 4. Diego Maldonado - 2°BDiego Maldonado0% (1)
- Origen de Las Divisas La Batalla de CarpinteriaDocumento3 páginasOrigen de Las Divisas La Batalla de CarpinteriavmonicapAún no hay calificaciones
- Iaies y SegalDocumento14 páginasIaies y SegalLuan Manej0% (1)
- Enseñanza de La HistoriaDocumento15 páginasEnseñanza de La Historiael3ssarAún no hay calificaciones
- Zenob, V. (2009) Las Tradiciones de La Geografia y Su Relación Con La Enseñnanza. Tradiciones Disciplinares y La Geografia Escolar PDFDocumento14 páginasZenob, V. (2009) Las Tradiciones de La Geografia y Su Relación Con La Enseñnanza. Tradiciones Disciplinares y La Geografia Escolar PDFRamon SoriaAún no hay calificaciones
- Planificacion Ciencias SocialesDocumento16 páginasPlanificacion Ciencias SocialesMaira AmoiaAún no hay calificaciones
- HIYABDocumento4 páginasHIYABMarina Alejandra SchwindtAún no hay calificaciones
- Reforma Educativa de VArelaDocumento11 páginasReforma Educativa de VArelaVanessaAún no hay calificaciones
- Finocchio-Ensenar-Ciencias-Sociales - Capitulo 4Documento51 páginasFinocchio-Ensenar-Ciencias-Sociales - Capitulo 4noelia_rodriguezAún no hay calificaciones
- Aisenberg Didact de Las Ciencias Sociales PDFDocumento91 páginasAisenberg Didact de Las Ciencias Sociales PDFAnaLindnerAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico Nº1Documento11 páginasTrabajo Práctico Nº1LalyAún no hay calificaciones
- 2 - Cuadernillo Integración Areal 2 - Profesorado de Historia - Prof. FloresDocumento5 páginas2 - Cuadernillo Integración Areal 2 - Profesorado de Historia - Prof. FloresNatashaAún no hay calificaciones
- Desarrollismo y Educación Rural en Los 60Documento16 páginasDesarrollismo y Educación Rural en Los 60Matias Arevalo100% (1)
- Resumen Formacion Del Pensamiento Social-PagesDocumento3 páginasResumen Formacion Del Pensamiento Social-PagesJocee ChaconAún no hay calificaciones
- Clase 2 - Historia y Política de La Educación ArgentinaDocumento8 páginasClase 2 - Historia y Política de La Educación ArgentinaCarito VaccaroAún no hay calificaciones
- Didactica de Las Ciencias Sociales - LaplataDocumento12 páginasDidactica de Las Ciencias Sociales - LaplataLimón RancioAún no hay calificaciones
- CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA 2°I - Dispositivo PedagógicoDocumento25 páginasCONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA 2°I - Dispositivo PedagógicoSantiago CiordiaAún no hay calificaciones
- Módulo Introductorio HISTORIA 3ero Ciclo BásicoDocumento4 páginasMódulo Introductorio HISTORIA 3ero Ciclo BásicoMaxi CaballeroAún no hay calificaciones
- Silvina Gvirtz - Buena EscuelaDocumento55 páginasSilvina Gvirtz - Buena EscuelacarolinherediaAún no hay calificaciones
- Según Graciela Frigerio Antes Que Hacer Énfasis Encontenidos y SaberesDocumento2 páginasSegún Graciela Frigerio Antes Que Hacer Énfasis Encontenidos y SaberesNoelia TalayerAún no hay calificaciones
- Secuencias Didáctica Los AztecasDocumento4 páginasSecuencias Didáctica Los AztecasVanesa Soledad RodriguezAún no hay calificaciones
- El Titulo Garantía de IdoneidadDocumento2 páginasEl Titulo Garantía de IdoneidadJuliaAnaZacharski100% (1)
- Aportes para El Desarrollo CurricularDocumento10 páginasAportes para El Desarrollo CurricularMiguel VargasAún no hay calificaciones
- BENEJAM-PAGES-Enseñar y Aprender Ciencias Sociales - RESEÑADocumento13 páginasBENEJAM-PAGES-Enseñar y Aprender Ciencias Sociales - RESEÑAEsteban Bargas100% (2)
- Olmos. Educacion y Politica en Contexto. Veinticinco Años de Reformas Educacionales en ArgentinaDocumento7 páginasOlmos. Educacion y Politica en Contexto. Veinticinco Años de Reformas Educacionales en ArgentinaDeby RamoneAún no hay calificaciones
- Siede - Preguntas y Problemas en La Enseñanza de Las Ciencias Sociales (2010)Documento26 páginasSiede - Preguntas y Problemas en La Enseñanza de Las Ciencias Sociales (2010)claribelAún no hay calificaciones
- Sociologia Del ProfesorDocumento4 páginasSociologia Del Profesorsebastián_sotomayo_1100% (2)
- Programa Historia Latinoamericana 2017Documento7 páginasPrograma Historia Latinoamericana 2017Agustina GutiérrezAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico, Con Soni. Sociales 2022Documento15 páginasTrabajo Practico, Con Soni. Sociales 2022Sony HurtadoAún no hay calificaciones
- Perfiles Éticos - Políticos de La Educación. Cullen.Documento2 páginasPerfiles Éticos - Políticos de La Educación. Cullen.Faisán Achis100% (1)
- PERSPECTIVAS DISCIPLINARES Mario CarreteroDocumento4 páginasPERSPECTIVAS DISCIPLINARES Mario Carreterogisela nuñez100% (1)
- Resumen Puigross y Arata y MariñoDocumento4 páginasResumen Puigross y Arata y MariñoChiara BelliniAún no hay calificaciones
- Planificación Clase EvaluadaDocumento5 páginasPlanificación Clase EvaluadaSebastian alvarez carbone100% (1)
- Ensen Ar Geografia Un Renovado Desafio en La Practica EducativaDocumento4 páginasEnsen Ar Geografia Un Renovado Desafio en La Practica EducativaJtutorialesAún no hay calificaciones
- Ley 1420Documento6 páginasLey 1420Jose Luis VanegasAún no hay calificaciones
- Ciencias Sociales DidácticaDocumento4 páginasCiencias Sociales DidácticaVivi MinattaAún no hay calificaciones
- Carretero. Perspectivas Disciplinares, Cognitivas y Didácticas en LaDocumento12 páginasCarretero. Perspectivas Disciplinares, Cognitivas y Didácticas en LaDanniela Cruz50% (2)
- Te contamos una historia de Mendoza: De la conquista a nuestros díasDe EverandTe contamos una historia de Mendoza: De la conquista a nuestros díasAún no hay calificaciones
- Historia reciente e historia desde abajo: Tendencias actuales de la educación en ciencias socialesDe EverandHistoria reciente e historia desde abajo: Tendencias actuales de la educación en ciencias socialesAún no hay calificaciones
- Históricamente: Claves para pensar (y contar) otras versiones del pasadoDe EverandHistóricamente: Claves para pensar (y contar) otras versiones del pasadoAún no hay calificaciones
- Resumen de La Burguesía Industrial y la Aparición de la Clase Obrera (1700-1914) de Pierre Bergier: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Burguesía Industrial y la Aparición de la Clase Obrera (1700-1914) de Pierre Bergier: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- EGIPTO Sociedad y Arquitectura PDFDocumento11 páginasEGIPTO Sociedad y Arquitectura PDFbochadebalonAún no hay calificaciones
- Resumen Del Repag 2017Documento3 páginasResumen Del Repag 2017bochadebalonAún no hay calificaciones
- Ciencia y Arte Forman Parte de Un TodoDocumento4 páginasCiencia y Arte Forman Parte de Un TodoHernán Alfonso Silva ArriagadaAún no hay calificaciones
- El Realismo Visual Decimononico. Fotografia y Pintura - Ernesto D'AmicoDocumento10 páginasEl Realismo Visual Decimononico. Fotografia y Pintura - Ernesto D'AmicobochadebalonAún no hay calificaciones
- El Arte ModernoDocumento19 páginasEl Arte ModernoXavier MurAún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre La Revolución GriegaDocumento2 páginasReflexiones Sobre La Revolución Griegabochadebalon100% (1)
- Revolución Francesa La Guerra DiscursosDocumento2 páginasRevolución Francesa La Guerra DiscursosbochadebalonAún no hay calificaciones
- Historia y Esclavitud en EstadosDocumento2 páginasHistoria y Esclavitud en Estadosdarkmino10Aún no hay calificaciones
- Cuadernillo INET-SENNAFDocumento83 páginasCuadernillo INET-SENNAFNahir SaracenaAún no hay calificaciones
- 2 Bgu-Bt Ed - Ciudadania Semana 11-12Documento12 páginas2 Bgu-Bt Ed - Ciudadania Semana 11-12daniel printoAún no hay calificaciones
- Organizador Visual TIHDocumento2 páginasOrganizador Visual TIHJaziraAún no hay calificaciones
- Dora - Barrancos 187 20042Documento25 páginasDora - Barrancos 187 20042condorinel3Aún no hay calificaciones
- Proyecto Final.1Documento25 páginasProyecto Final.1JulianaAún no hay calificaciones
- Carole PatemanDocumento49 páginasCarole PatemanKarla SomosaAún no hay calificaciones
- Examen Respuestas 5Documento19 páginasExamen Respuestas 5Fernando SilvaAún no hay calificaciones
- La Era Del Populismo LatinoamericanoDocumento2 páginasLa Era Del Populismo LatinoamericanoAlmendra Peña MedinaAún no hay calificaciones
- González Sanz, Alba. Contra La Destrucción TeóricaDocumento8 páginasGonzález Sanz, Alba. Contra La Destrucción Teórica0*vrgn*0Aún no hay calificaciones
- Genealogías de Los FeminismosDocumento41 páginasGenealogías de Los FeminismosArévalo JoséAún no hay calificaciones
- 2 Ficha de Aprendizaje CCSS 4° Grado Vi UnidadDocumento4 páginas2 Ficha de Aprendizaje CCSS 4° Grado Vi UnidadJhonn PoloAún no hay calificaciones
- Cambios Siglo XX 6° OkDocumento10 páginasCambios Siglo XX 6° OkOsmin Ivan Flores ZuñigaAún no hay calificaciones
- Sufragistas. Dossier de TrabajoDocumento4 páginasSufragistas. Dossier de TrabajoNoelia García DíazAún no hay calificaciones
- Argumentación - Investigación AcademicaDocumento5 páginasArgumentación - Investigación Academicagpt easyAún no hay calificaciones
- Cuerpo y Mujer El Discurso Feminista de Isabel OyarzabalDocumento18 páginasCuerpo y Mujer El Discurso Feminista de Isabel Oyarzaballsanchezg0611Aún no hay calificaciones
- TareaDocumento4 páginasTareaLeslie VerasteguiAún no hay calificaciones
- Movimiento Feminista en LatinoaméricaDocumento5 páginasMovimiento Feminista en LatinoaméricaChantal MármolAún no hay calificaciones
- Tema 9. Historia de EspañaDocumento14 páginasTema 9. Historia de EspañaPepito OrdoñezAún no hay calificaciones
- Primero MedioDocumento10 páginasPrimero MedioRamón ReignsAún no hay calificaciones
- Otros Cambios Electorales de 1927Documento8 páginasOtros Cambios Electorales de 1927Valeria RuizAún no hay calificaciones
- Violencia MachistaDocumento15 páginasViolencia Machistakevin bermudezAún no hay calificaciones
- Trabajo Final - PSIDocumento13 páginasTrabajo Final - PSIJuan Diego Torre RojasAún no hay calificaciones
- Copia de 2 - Tarducci y Zelarrayán - Nuevas Historias Géneros, Convenciones e InstitucionesDocumento25 páginasCopia de 2 - Tarducci y Zelarrayán - Nuevas Historias Géneros, Convenciones e InstitucionesPedro Janin0% (1)
- WWW Meyad MXDocumento108 páginasWWW Meyad MXJuan Antonio De la FuenteAún no hay calificaciones
- ¿Cómo Dialoga La Psicología Comunitaria y El Feminismo.Documento18 páginas¿Cómo Dialoga La Psicología Comunitaria y El Feminismo.Sebastián Andrés Ugarte ArayaAún no hay calificaciones
- 12 Derechos de ParticipaciónDocumento24 páginas12 Derechos de ParticipacióncristianAún no hay calificaciones
- EV2.3 AGRG CDGDocumento6 páginasEV2.3 AGRG CDGÁngel ResendizAún no hay calificaciones
- Cuadernillo - Igualdad y Prevención de Violencia de GéneroDocumento112 páginasCuadernillo - Igualdad y Prevención de Violencia de GéneroPilar Gru100% (1)