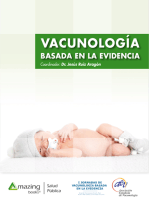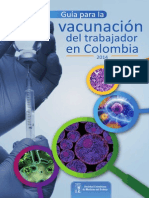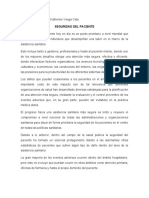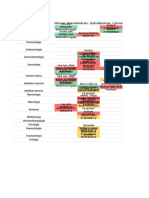Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Guia para La Vacunacion Trabajadores
Guia para La Vacunacion Trabajadores
Cargado por
Mónica GonzálezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Guia para La Vacunacion Trabajadores
Guia para La Vacunacion Trabajadores
Cargado por
Mónica GonzálezCopyright:
Formatos disponibles
GUA PARA LA
vacunacin
de trabajadores
adultos sanos
GUA PARA LA
vacunacin
de trabajadores
adultos sanos
El impacto de la vacunacin sobre la sa-
lud de la poblacin es difcil de exagerar.
Con excepcin del agua potable, ningn
otro elemento, ni siquiera los antibiticos,
han tenido un efecto mayor sobre la re-
duccin de la mortalidad y el crecimiento
poblacional.
DOCTORES STANLEY Y SUSAN PLOTKIN
En su libro Vaccines
ELABORACIN DEL DOCUMENTO
Ivn Galeano, MD
Especialista en Salud Ocupacional
Elena Rey Lozano, MD
Directora Mdica
Comunidad Andina y Amrica Central - Aventis Pasteur
REVISIN
Carlos Espinal, MD
COORDINACIN
Elena Rey Lozano, MD
CORRECCIN DE ESTILO
Csar Tulio Puerta
DISEO Y DIAGRAMACIN
Grafos Ltda.
IMPRESIN
Panamericana Formas e Impresos
Direccin Mdica
Comunidad Andina y Amrica Central
Junio de 2002,
Bogot - Colombia
INTRODUCCIN ...................................................................................... 5
GENERALIDADES .................................................................................... 6
Caractersticas de las vacunas ........................................................... 8
MITOS Y VERDADES
SOBRE LAS VACUNAS ............................................................................. 11
Las vacunas curan enfermedades? ................................................. 11
Las vacunas producen enfermedades? ........................................... 11
Todas las vacunas son iguales? ........................................................ 12
Los adultos ya no requieren vacunas? ............................................ 12
Se debe vacunar a mujeres embarazadas? .................................... 13
Se debe vacunar a personas enfermas?.......................................... 14
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONMICAS ............................... 15
Trabajadores de la salud ................................................................... 15
Hepatitis B ......................................................................................... 15
Enfermedades respiratorias infectocontagiosas .............................. 17
Otras enfermedades inmunoprevenibles - Varicela ........................ 18
Fiebre amarilla .................................................................................. 18
Agroindustria...................................................................................... 18
Manipuladores de alimentos ............................................................ 19
Empresas de servicios ........................................................................ 19
Fuerzas militares ................................................................................ 20
Trabajadores viajeros ......................................................................... 20
ESQUEMAS DE VACUNACIN RECOMENDADOS
PARA OFICIOS Y ACTIVIDADES ECONMICAS ..................................... 22
ESTRATEGIAS DE VACUNACIN EN LA EMPRESAS .............................. 29
Propsitos de la vacunacin como intervencin
de salud ocupacional ......................................................................... 29
Factores que deben tomarse en cuenta
para la vacunacin institucional
de trabajadores adultos sanos .......................................................... 30
Componentes de una estrategia
de vacunacin institucional de adultos sanos.................................. 31
CONTENIDO
Diseo de la estrategia...................................................................... 32
Inscripciones ...................................................................................... 33
Componente de difusin o comunicacin institucional ................. 34
Vacunacin o aplicacin del biolgico ............................................ 35
Otras consideraciones para aplicacin de vacunas ........................ 38
EVALUACIN ECONMICA DE LA VACUNACIN
EN TRABAJADORES ADULTOS SANOS................................................... 40
Evaluacin econmica de la vacunacin ......................................... 41
Diferentes tipos de estudios de evaluacin econmica .................. 41
Anlisis del costo de la enfermedad ................................................ 41
Cmo medir el impacto econmico en una empresa?.................. 43
Clculo de costos de la vacunacin y de la enfermedad................. 44
Modelo para el clculo de costos de la vacunacin ....................... 44
Costos ahorrados por vacunacin (o costos de la enfermedad) .... 45
Total de ahorros en costos ................................................................ 45
Beneficios indirectos de la vacunacin
de trabajadores adultos sanos .......................................................... 45
Factores que afectan los costos administrativos .............................. 46
Comunicacin ................................................................................... 46
Estrategia de vacunacin.................................................................. 46
BIBLIOGRAFA ........................................................................................ 47
5
I
N
T
R
O
D
U
C
C
I
N
INTRODUCCIN
Esta es una recopilacin de experiencias empresariales en la actividad de vacunacin
de trabajadores adultos sanos. Como tal, no contiene detalles pormenorizados de
cada enfermedad inmunoprevenible o de cada biolgico disponible en el mercado.
La vacunacin en trabajadores adultos sanos ha demostrado ser altamente costo efec-
tiva, sin embargo, es una medida de intervencin que se aplica con recelo por parte de
los empleadores y de los sistemas de seguridad social. Es ms una discusin de tipo
econmico, que un cuestionamiento tcnico o cientfico.
Al vacunar en el mbito laboral se busca reducir las probabilidades de ocurrencia de
enfermedades inmunoprevenibles en los trabajadores, y por ende la disminucin de
costos por ausentismo, por atencin asistencial y prestacional de los casos evitados,
con una positiva repercusin en los costos de la fuerza laboral.
Para los trabajadores el beneficio consiste en aminorar la probabilidad de enfermar, y
as no incurrir en sobrecostos por medidas de sostenimiento, que por sutiles que sean,
no son asumidas por ningn sistema de seguridad social, adems de tener mejores y
mayores oportunidades para disfrutar de su tiempo libre y de todas las posibilidades
laborales y extralaborales para su desarrollo.
La sensibilizacin tanto entre los empresarios y trabajadores, como entre quienes diri-
gen los servicios de salud ocupacional, an tiene mucho camino por recorrer; pero
deben reconocerse los avances logrados con biolgicos en coberturas tales como tta-
nos, hepatitis B e influenza en las empresas. La vacunacin se ha reconocido como una
de las medidas preventivas que hacen parte de los programas de vigilancia epidemiol-
gica de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo (como por ejemplo, la
aplicacin de vacuna contra hepatitis B en trabajadores de la salud, para la vigilancia y
control de riesgo biolgico).
Por ltimo, no se pretende promover la vacunacin como una medida de intervencin
para aplicacin indiscriminada, sino, por el contrario, racionalizar un valioso recurso
subutilizado hasta ahora para la proteccin de trabajadores adultos sanos.
6
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
GENERALIDADES
La vacunacin es una intervencin en salud altamente eficiente y costo efectiva, que ha
logrado erradicar la viruela (WHO 1988) y est cerca de erradicar totalmente la polio-
mielitis de la faz de la tierra. Pocas intervenciones logran reducir tan dramticamente
la carga de enfermedad (como lo informa el Centro de Control de Enfermedades Infec-
ciosas de los Estados Unidos C.D.C., 1994-1995, en EE.UU. para difteria, ttanos,
poliomielitis paraltica, sarampin, rubola; ver tabla). En la evaluacin de 1991 pudo
visualizarse el impacto medido por el nmero de casos reportados, a diferencia de
aos en los cuales no se haba aplicado la inmunizacin.
CASOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNAS EE.UU.
ENFERMEDAD N MUERTES AO MORTALIDAD % DE VARIACIN
PRODUCIDAS EN 1991
Difteria 206.939 1921 2 - 99,9
Sarampin 894.134 1941 9.488 - 98,9
Paperas 152.209 1968 4.031 - 97,4
Poliomielitis 21.269 1934 0 -100,0
Rubola 58.686 1969 1.372 - 97,6
Ttanos 1.560 1923 49 - 96,9
Fuente: Meltzer, M. Cox, N. and Cols.
12
.
De igual forma, se ha demostrado la disminucin de costos de la enfermedad, lo cual
proporciona oportunidades para destinar recursos a otros grupos de enfermedades
que afectan igualmente a nuestras poblaciones en diferentes partes del mundo.
En la prctica actual de la medicina no solamente es importante medir los efectos de
una enfermedad por la incidencia o la prevalencia en una comunidad, sino por el im-
pacto econmico de esa enfermedad y de las medidas necesarias para controlarla.
El costo efectividad de la vacunacin constituye un argumento poderoso para definir
la adopcin de medidas preventivas; expresado de otra manera, la vacunacin es una
intervencin que aplicada correctamente, no slo evita la presencia, contagiosidad,
agresividad de una enfermedad, sino que ahorra dinero a un sistema de salud y a la
economa en general. Disminuye el ausentismo laboral y estudiantil, equilibra la balan-
za de inversiones para programas de beneficio social, y mejora las oportunidades de
desarrollo y productividad.
7
G
E
N
E
R
A
L
I
D
A
D
E
S
La discusin entonces no va dirigida a esclarecer si las vacunas sirven o no, si son necesarias
o no, sino quin debe asumir los costos, quin debe responsabilizarse de la adopcin
de una estrategia coherente y sostenida de prevencin. El establecimiento de priorida-
des, la limitacin de recursos, la complejidad y volumen de los problemas que deben
enfrentarse con esos pocos recursos, hacen entonces que se cuestione la vacunacin.
Primero es prudente mostrar quin gana y qu gana. La vacunacin se sale del mbito
de las instituciones de salud y se convierte en tema de anlisis de economistas y espe-
cialistas financieros, por lo tanto, se debe convencer a quienes manejan los recursos
para que inviertan en vacunacin, con argumentos tangibles y demostrables.
Un obstculo mayor para la adopcin de planes de inmunizacin en algunas empresas
es el costo, para lo cual es necesario establecer estrategias que incluyan posibilidades
de ciclos de vacunacin, otras empresas han optado por planes de financiacin con
descuentos por nmina por parte de los fondos de empleados o cooperativas, subsi-
dios, etc. En aquellas instituciones en las cuales se lleva un adecuado sistema informa-
tivo, pueden observarse ms tangiblemente los beneficios econmicos de los costos
evitados por disminucin de ausentismo laboral, consultas mdicas, medicamentos y
tratamientos hospitalarios.
Una de las responsabilidades de salud ocupacional frente a la empresa es la racionali-
zacin del gasto que se destina a la promocin y prevencin de la salud de los trabaja-
dores, para obtener resultados que permitan una mejor productividad, rentablemen-
te. Adems, los programas de vacunacin de trabajadores adultos sanos tienen un
impacto en el estado de salud de la comunidad, logrando mejorar los niveles de cober-
tura de proteccin contra las enfermedades transmisibles. Este es un claro beneficio
social de la inmunizacin en las empresas.
Ms all de la discusin respecto de quin debe asumir los costos correspondientes a
la vacunacin de trabajadores adultos sanos, la responsabilidad de la prevencin, y
por ende del autocuidado no pueden entenderse como ajenas; la prevencin como
actitud comunitaria no excluye a nadie de responsabilidad. Tampoco es prudente en-
tender el autocuidado como cudese cada cual con lo que tenga y como pueda.
Los esquemas de vacunacin que se recomiendan deben tomar en cuenta, antes que
todo, que las necesidades sean determinadas de manera adecuada por algn mecanis-
mo diagnstico que pueda servir simultneamente para corroborar en el tiempo, el
impacto de la medida de intervencin; de igual forma, casi tan importante es la dispo-
nibilidad de recursos para invertir en la medida; como toda intervencin en salud ocu-
pacional, debe ajustarse a un modelo epidemiolgico que permita su evaluacin y
seguimiento en el tiempo. Vacunar sin observar las consecuencias posteriores, no per-
mite la sostenibilidad y permanencia de la medida en el tiempo (si no se sabe para qu
sirve, al final termina no sirvindole a nadie), tambin es necesario apoyarse en una
muy buena estrategia educativa y de comunicacin interna de las empresas.
8
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
En salud ocupacional la vacunacin puede ser una medida de intervencin preventiva
general o especfica contra un riesgo profesional determinado (por ejemplo, en el caso
de la vacunacin contra hepatitis B en trabajadores asistenciales de la salud). En am-
bos casos debe tomarse con igual seriedad.
Uno de los grandes beneficios para los empleadores es la disminucin de la posibilidad
de que sus empleados contraigan una de estas enfermedades inmunoprevenibles, como
consecuencia, la reduccin del ausentismo laboral y el aporte del valor agregado son
dos efectos perfectamente costeables para establecer diferencias entre la vacunacin y
la no- vacunacin. El siguiente cuadro nos muestra el posible impacto de algunas en-
fermedades inmunoprevenibles en el ausentismo laboral.
ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS - PERODOS DE INCUBACIN Y AISLAMIENTO
ENFERMEDAD INCUBACIN TRANSMISIBILIDAD AISLAMIENTO
Varicela 10 21 das 4 das previos a brote Hasta la formacin total
hasta formacin costras de costras; entre 9 y 15 das
de incapacidad laboral
Hepatitis A 15 50 das 2-3 semanas antes de Mnimo 3 semanas
inicio hasta una semana posictericia; 3 a 4 semanas
posictericia de incapacidad laboral
Parotiditis 12 30 das 7 das antes y 9 das Hasta desaparicin de
posteriores a inicio edema. 2 a 3 semanas
de incapacidad. laboral
Rubola 10 21 das Inicio fase catarral hasta Desde inicio de la fase catarral
4 das posexantema hasta el cuarto da de exantema;
entre 2 y 3 semanas
de incapacidad laboral
Las caractersticas ms importantes de las enfermedades inmunoprevenibles desde el
punto de vista de la salud ocupacional son entonces su gran impacto en el ausentismo
(mayor de cinco das de ausentismo por evento) y su gran capacidad de contagiar
(posibilidad de presentarse varios casos en una misma dependencia o rea).
Una de las medidas con las cuales pueden prevenirse estas enfermedades es la vacuna-
cin, otras medidas complementarias son la educacin en salud, adecuada nutricin y
prcticas higinicas apropiadas, adecuados sistemas de ventilacin, programas de pre-
vencin primaria y secundaria de amplia difusin y prctica entre los trabajadores.
Caractersticas de las vacunas
Las vacunas poseen determinadas caractersticas que definen diferentes calidades
para prevenir enfermedades. Estas caractersticas son:
9
G
E
N
E
R
A
L
I
D
A
D
E
S
La inmunogenicidad, es decir, la capacidad de producir en el organismo una res-
puesta inmune a posterior exposicin al antgeno.
La reactogenicidad, esto es, la reaccin que ocasionan en el organismo los diferen-
tes componentes de la vacuna, el antgeno, el vehculo o sustancia que se utiliza
para contener el antgeno o la sustancia que se usa para preservarlo estable.
Una buena vacuna debe producir en el plano individual, un fuerte estmulo inmu-
noprotector (alta inmunogenicidad) con baja reaccin desde el punto de vista de
efectos secundarios (baja reactogenicidad)
18
.
A escala colectiva debe ser capaz de reducir la posibilidad de contraer la enferme-
dad en los individuos vacunados, con altos niveles de seguridad
18
.
Desde el punto de vista operacional debe ser estable en sus condiciones fisicoqu-
micas y farmacolgicas en una cadena de fro con bajos costos globales
18
.
El grado de aceptacin de una vacuna en una comunidad est ntimamente
relacionado con:
1 El conocimiento que tenga la comunidad de la enfermedad y de la vacuna.Este
conocimiento depende de la eficacia de estrategias de difusin e informacin por
parte de las autoridades sanitarias o de salud.
2 La facilidad de acceso cultural, en costos y acceso fsico a la vacuna. No solamente
es contar con los recursos financieros para adquirir una vacuna, sino disponer de
una logstica de apoyo suficiente, oportuna y adecuada, como tambin el poder
disponer de condiciones que faciliten la vacunacin (informacin, hbitos y prc-
ticas anteriores, antecedentes de la enfermedad en la comunidad, posicin de las
autoridades sociales y mdicas de la comunidad, difusin por los medios de
comunicacin, centros de distribucin y aplicacin de la vacuna, costos, seriedad
y posicionamiento de imagen de las entidades que promueven la vacunacin).
3 La retroalimentacin que se pueda efectuar para evaluar los resultados de la vacu-
nacin. Si bien no toda la comunidad est pendiente de las estadsticas e indica-
dores, quienes actan como autoridades cientficas, de control o de opinin de
una comunidad s deben ser informadas de los resultados, no solamente de la
cobertura, sino de la efectividad comprobada de la vacuna, los posibles efectos
secundarios y otros aspectos de la farmacovigilancia, de tal manera que faciliten el
control tcnico, cientfico y tico de la vacunacin.
10
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
As pues, la vacunacin es una medida de intervencin que ms que por su efecti-
vidad en la capacidad de prevenir la extensin, agravamiento e incluso la presencia
de una enfermedad infectocontagiosa, depende ms de factores como los recur-
sos disponibles, la educacin y elementos culturales de la comunidad, o la volun-
tad poltica de quienes estn al frente de estas comunidades.
Los esquemas de vacunacin de una poblacin laboral deben obedecer a unos
lineamientos claros, establecidos desde el diagnstico y el conocimiento que se
tenga de la comunidad laboral que se va a intervenir. La descripcin sociodemo-
grfica, los perfiles de morbilidad y ausentismo, los perfiles de exposicin laboral a
factores de riesgo, la proyeccin de rotacin de esa poblacin laboral, los recursos
disponibles y las prioridades establecidas.
Debe constituirse entonces un plan de vacunacin a corto, mediano y largo plazo
en el cual se contemplen, de acuerdo con los perfiles de exposicin, qu vacunas
deben aplicarse, a quines (dependiendo de las condiciones de exposicin de los
cargos y oficios), cundo y con qu se van a financiar.
En la legislacin colombiana no hay una argumentacin legal, directa y concreta,
respecto de la vacunacin de adultos sanos, salvo aquellas indicaciones en caso de
epidemias.
De otra parte, puede aseverarse que observando la investigacin y desarrollo y aplica-
cin de nuevas tecnologas destinadas al mejoramiento de las actuales vacunas y al
descubrimiento de nuevas, tendremos cada vez ms frecuentemente noticias sobre la
disponibilidad de vacunas ms efectivas, con menos efectos secundarios y con nuevos
modos de administracin.
11
M
I
T
O
S
Y
V
E
R
D
A
D
E
S
S
O
B
R
E
L
A
S
V
A
C
U
N
A
S
MITOS Y VERDADES
SOBRE LAS VACUNAS
Alrededor de las vacunas se generan diversas creencias que surgen en parte por la poca
informacin y en parte por la actitud de apata que existe en la poblacin de adultos
frente a la prevencin.
Las vacunas curan enfermedades?
No. Las vacunas se visualizan como medicamentos y estos se utilizan solamente
cuando estamos enfermos, entonces, por qu aplicarse un medicamento cuando
alguien est sano?
Como los medicamentos, las vacunas son sustancias que se introducen en el orga-
nismo para producir una reaccin; en el caso de las vacunas la reaccin ocurre en
el sistema de la inmunidad (o de defensa frente a las infecciones y a otros agentes
perjudiciales). Pero a diferencia de los medicamentos las vacunas no curan enfer-
medades, las previenen.
Esta es la primera gran verdad sobre las vacunas, las vacunas no curan, previenen,
es decir que es necesario aplicarlas para que la enfermedad no aparezca. Cuando
una persona ya padeci una enfermedad, como por ejemplo varicela, sarampin o
hepatitis, el organismo ha dejado en su sistema inmune unas sustancias (prote-
nas) llamadas anticuerpos, que defienden al individuo contra esa enfermedad y
por lo tanto no requieren ya la vacuna.
Las vacunas producen enfermedades?
No. La vacuna, a diferencia del contagio de la enfermedad, tiene el microorganis-
mo que produce la enfermedad (entero o fragmentos componentes del microor-
ganismo), pero est atenuado o inactivado, por lo cual confiere defensas sin des-
encadenar la enfermedad. Sin embargo, es prudente advertir que algunas vacunas
pueden producir variedades vacunales de la enfermedad y en otros casos, por
condiciones particulares de los individuos, pueden presentarse reacciones secun-
darias significativas, aunque la proporcin de personas afectadas es relativamente
baja; siempre que se aplica una vacuna debe llevarse un proceso de farmacovigi-
lancia posaplicacin
9, 1, 3
.
12
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
Todas las vacunas son iguales?
No. Las vacunas protegen especficamente para el tipo de enfermedad para la
cual estn hechas. La vacuna contra el sarampin slo preservar contra el saram-
pin, pero no contra la rubola que es una enfermedad producida por un virus
diferente. Hay vacunas que contienen compuestos para estimular defensas contra
varias enfermedades, por ejemplo la triple viral que protege contra el sarampin,
rubola y parotiditis (paperas).
De igual manera, dependiendo de la forma como se produzca la vacuna, contra
una misma enfermedad pueden haber diferentes tipos de vacuna. Como ejemplo
de ello, contra la poliomielitis hay una vacuna oral y una vacuna que es inyectable,
las dos confieren inmunidad, pero pueden ser diferentes en su efectividad (es de-
cir, la proteccin que se obtenga con su aplicacin) y en su seguridad (parlisis
asociada a la vacuna oral).
Entre varias vacunas que protegen contra la misma enfermedad, debe escogerse
aquella que sea ms efectiva, que produzca menos reacciones secundarias y que
tenga menos complicaciones de manejo.
Los adultos ya no requieren vacunas?
No. Los programas de inmunizacin o aplicacin de vacunas que el Estado reco-
mienda en sus planes de salubridad pblica deben priorizar los sectores de la po-
blacin que son ms susceptibles de padecer estas enfermedades (los nios, las
mujeres en embarazo). Pero esto no quiere decir que los adultos no requieran
vacunarse. Existen otros sectores de poblacin con mayor posibilidad de adquirir
enfermedades infecciosas potencialmente mortales, que pueden evitarse por me-
dio de la vacunacin, por ejemplo, las personas mayores de cincuenta aos. Al
incrementarse la edad, el sistema de defensa del organismo puede no funcionar
igual y ser ms lbil a este tipo de enfermedades (las afecciones respiratorias pro-
ducidas por neumococo e influenza atacan con mayor severidad a personas de
edad). As mismo, personas con padecimientos crnicos que disminuyan o alteren
las defensas del organismo (diabetes, enfermedades del colgeno, cardiopatas).
Tambin es prudente recordar que la inmunidad que concede una vacuna puede
ser para toda la vida o por un perodo de tiempo determinado; as, la vacuna
contra la influenza protege por un ao y la de fiebre amarilla por diez aos; las
vacunas contra la hepatitis A, hepatitis B y ttanos requieren refuerzos aos des-
pus de haberse aplicado el esquema completo da vacunacin. Otra particular
necesidad para que los adultos deban vacunarse es la exposicin a enfermedades
como consecuencia del trabajo que desempean.
Se conoce tambin la susceptibilidad de adultos jvenes y adolescentes hacia en-
fermedades como la varicela, por lo cual se recomienda actualizar esquemas de
13
M
I
T
O
S
Y
V
E
R
D
A
D
E
S
S
O
B
R
E
L
A
S
V
A
C
U
N
A
S
vacunacin en preadolescentes, adolescentes y jvenes universitarios, sobre todo
en mujeres, debido a la gravedad de la presencia de estas enfermedades en un
embarazo, tanto para la madre como para el beb
9, 1, 3, 5, 17
.
Se debe vacunar a mujeres embarazadas?
Depende del riesgo al cual estn expuestas y el beneficio que desea obtenerse. Es
evidente que la participacin de la mujer en la fuerza laboral ha crecido significa-
tivamente en las ltimas dcadas, y la tendencia es a que contine incrementn-
dose. Un cuestionamiento frecuente es la vacunacin de mujeres en edad frtil
reproductiva y ms especficamente en mujeres embarazadas. Cul es el riesgo y
cul el beneficio de vacunar una mujer en estado de gravidez?
En las mujeres embarazadas el riesgo de complicaciones por enfermedades infec-
ciosas (como por ejemplo la influenza) puede aumentar como resultado del in-
cremento del gasto cardiaco, el volumen sanguneo y el consumo de oxgeno; al
igual que la disminucin de la capacidad pulmonar y los cambios de la funcin
inmunolgica.
Como norma general las vacunas vivas atenuadas (replicativas) no deben ser apli-
cadas durante el embarazo: polio oral, triple viral (sarampin, parotiditis, rubo-
la), varicela zster, fiebre tifoidea oral, fiebre amarilla. Igual norma se aplica para
los pacientes inmunosuprimidos y para sus contactos ntimos, a excepcin de la
vacuna contra la varicela
5
.
No se recomienda la aplicacin de vacunas durante el primer trimestre del emba-
razo. La aplicacin de la de rubola o triple viral puede realizarse en el posparto
inmediato, debindose efectuar pruebas de laboratorio (anticuerpos IgG para
rubola) para verificar inmunidad previa. Los beneficios y los riesgos deben ser
evaluados cuidadosamente por el mdico tratante.
Las mujeres en edad frtil reproductiva deben esperar tres meses despus de reci-
bir la vacuna contra la varicela antes de considerar la posibilidad de un embarazo.
Antes de aplicarle la vacuna contra varicela a una mujer, siempre debe interrogr-
sele si sospecha o cree que se encuentra embarazada.
Las mujeres en edad frtil reproductiva a quienes se les aplica la vacuna triple viral
(sarampin, parotiditis, rubola), deben esperar al menos tres meses antes de
considerar la posibilidad de embarazarse.
Las vacunas de hepatitis B e influenza pueden ser aplicadas en mujeres embaraza-
das si existe una alta exposicin y riesgo de enfermedad. La vacuna contra la in-
fluenza puede aplicarse incluso durante los tres primeros meses de embarazo en
las epidemias de influenza; antes de efectuar cualquier esquema de vacunacin a
14
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
una mujer embarazada, debe contarse con el consentimiento del mdico que efec-
ta el seguimiento de la gravidez
4
.
En reas de alto riesgo para ttanos del recin nacido, las mujeres deben recibir
cinco dosis de la vacuna ttanos-difteria, de acuerdo con las polticas del Progra-
ma Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.
La aplicacin de la vacuna ttanosdifteria debe realizarse durante el segundo y
tercer trimestre del embarazo. La vacuna contra fiebre amarilla puede ser conside-
rada en mujeres embarazadas que requieran viajar a zonas endmicas o durante
epidemias; en estos casos es necesario el concepto de riesgo beneficio por parte
del mdico ginecobstetra que efecta el seguimiento del embarazo.
Se debe vacunar a personas enfermas?
Cuando una persona tiene fiebre y malestar general, sndrome catarral (como ca-
ractersticas de una enfermedad aguda), como recomendacin general debe apla-
zarse la aplicacin de vacunas, pues los sntomas pueden ser la fase inicial de una
enfermedad ms severa y errneamente atribuidos a efectos de la vacuna. En per-
sonas con afecciones o alteraciones graves de su sistema de inmunidad deben
aplicarse las vacunas que requieran, como proteccin a exposicin (por ejemplo,
en casos de epidemias), pero siempre debe hacerse bajo la recomendacin y vigi-
lancia de su mdico tratante.
Las personas con enfermedades que disminuyan o alteren la respuesta inmune,
deben recibir las vacunas indicadas de acuerdo con su riesgo de exposicin y la
probabilidad de complicaciones. Por ejemplo: las vacunas contra la influenza y
neumococo deben administrarse en personas que padecen enfermedades crni-
cas debilitantes tales como diabetes, enfermedades del colgeno (lupus), enfer-
medades tumorales malignas, enfermedad pulmonar obstructiva crnica, enfer-
medades crnicas hepticas, entre otras. Estos pacientes deben recibir adicional-
mente las vacunas: triple viral (sarampin, rubola, parotiditis), hepatitis B y en
algunos de ellos, hepatitis A.
15
E
N
F
E
R
M
E
D
A
D
E
S
T
R
A
N
S
M
I
S
I
B
L
E
S
E
N
L
A
S
D
I
F
E
R
E
N
T
E
S
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
E
C
O
N
M
I
C
A
S
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
EN LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES ECONMICAS
La probabilidad de que una enfermedad infectocontagiosa afecte a una persona de-
pende en gran parte de la exposicin al agente causante, y el contacto con este agente
puede darse en cualquier parte de su vida en convivencia, sin embargo, hay activida-
des econmicas en las cuales esta exposicin se halla ligada ntimamente a la labor
que desempea de manera habitual un trabajador.
En cada una de las actividades econmicas puede observarse un perfil de exposicin a
determinados agentes patgenos que originan enfermedades infectocontagiosas, que
pueden estar directamente relacionadas con el trabajo o que con ocasin del trabajo,
la exposicin es ms probable que en otras actividades. Por ejemplo, una persona que
por razn de su oficio deba laborar en reas endmicas de fiebre amarilla, o del traba-
jador de la salud que manipula constantemente objetos que pueden, a partir de un
paciente fuente, contaminar y producir enfermedades como la hepatitis B
5
.
En otras actividades las personas requieren trabajar en convivencia por largos perodos de
tiempo en espacios cerrados (por ejemplo, militares en condiciones de acuartelamiento).
Trabajadores de la Salud
Hepatitis B
En reas de la salud la epidemiologa ocupacional ha descrito el incremento de
incidentes por riesgo biolgico con pacientes fuente de diversas enfermedades in-
fectocontagiosas. En Colombia el nmero de casos de pacientes institucionaliza-
dos con hepatitis B como hallazgo incidental se ha acrecentado en los ltimos
aos. A mayor nivel de complejidad de atencin del centro asistencial de salud,
mayor es la probabilidad de encontrar pacientes fuente seropositivos.
Si bien, le tememos ms al virus de inmunodeficiencia humana, el de la hepatitis B
es cien veces ms infectante, ms resistente y se ha asociado a hepatitis fulminan-
te, hepatitis crnica, cirrosis y cncer heptico
5
.
En caso de contaminacin accidental por parte de un trabajador de la salud no inmune,
con material proveniente de un paciente fuente positivo para hepatitis B, la necesidad
de aplicar inmunoglobulinas especficas hace que los costos de atencin a accidentes
de trabajo por esta causa se incrementen ostensiblemente. Costos que pueden evitarse
actualizando el esquema de vacunacin contra hepatitis B a todo el personal.
16
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
La infeccin por el virus de la hepatitis B (VHB) es el mayor riesgo de infeccin para
el personal de la salud. Se estima que se requieren slo 0,00004 ml de sangre de un
portador del VHB para transmitir la infeccin a un individuo susceptible. Los da-
tos disponibles indican que entre 5-10% de los trabajadores afectados desarrollan
infeccin crnica, lo cual puede desembocar en hepatitis crnica activa, cirrosis y
carcinoma hepatocelular primario, adems de que el trabajador se torna poten-
cialmente infeccioso por el resto de su vida. En Estados Unidos se estima que
anualmente mueren entre 100 y 200 trabajadores de la salud debido a estas con-
secuencias crnicas
13
.
El riesgo de adquirir infeccin por el VHB debido a exposicin ocupacional depen-
de de la frecuencia de lesiones percutneas y mucosas en contacto con sangre y
lquidos sanguinolentos. Segn las tareas desarrolladas, cualquier trabajador de la
salud puede estar en alto riesgo de exposicin al virus. Los trabajadores que llevan
a cabo labores que implican la exposicin a sangre u otros materiales potencial-
mente contaminados deben, por lo tanto, ser vacunados.
El concepto ocupacional se define como la probabilidad anticipada razonable de
contacto parenteral, con piel o mucosas con sangre y otros materiales potencial-
mente infecciosos, que puede resultar de la ejecucin de las tareas de un trabajador.
El tamizaje serolgico prevacunacin en busca de casos de infeccin previa no est
indicado durante el desarrollo de campaas de vacunacin dirigidas al control del
riesgo ocupacional. Por el contrario, los programas de evaluacin de los niveles de
anticuerpos para antgenos de superficie de hepatitis B (anti-HBs) en respuesta a
la vacunacin s estn indicados en aquellos trabajadores de la salud expuestos a
sangre o contacto con pacientes, en especial si existe alto riesgo de lesiones con
elementos cortopunzantes. El conocimiento de los niveles de anticuerpos es un
aspecto determinante del manejo adecuado posexposicin.
Los anticuerpos inducidos por la vacunacin disminuyen gradualmente con el tiem-
po y 60% o menos de las personas que inicialmente respondieron de manera ade-
cuada a la vacunacin pueden llegar a tener niveles de anticuerpos no detectables
alrededor de 12 aos despus. Los estudios entre adultos han demostrado que a
pesar de esta disminucin de los niveles serolgicos de anticuerpos, la inmunidad
inducida por la vacuna contina previniendo la enfermedad clnica e infecciones
con viremia detectable por VHB. Por lo tanto, no se consideran necesarias dosis de
refuerzo. Tampoco se recomienda el monitoreo serolgico peridico de los niveles
de concentracin de los anticuerpos despus de completar el esquema de vacuna-
cin. La posibilidad de refuerzos deber ser evaluada a medida que se observe el
comportamiento inmune en estas personas.
17
E
N
F
E
R
M
E
D
A
D
E
S
T
R
A
N
S
M
I
S
I
B
L
E
S
E
N
L
A
S
D
I
F
E
R
E
N
T
E
S
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
E
C
O
N
M
I
C
A
S
Enfermedades respiratorias infectocontagiosas
Otras enfermedades inmunoprevenibles si bien no tienen la potencialidad de dao
que posee la hepatitis B, no son menos importantes; el trabajador de la salud de la
parte asistencial est laborando en condiciones de seleccin de grmenes pat-
genos, actuando muchas veces en calidad de husped, pero con la probabilidad
alta de expresar la enfermedad y servir de fuente de contagio a pacientes y a otros
trabajadores.
Las enfermedades respiratorias son un ejemplo de ello, y el comportamiento de
algunas de ellas como influenza o neumonas por neumococo tipifican el ejemplo.
Atacan a los grupos ms susceptibles (nios, personas de la tercera edad e inmu-
nocomprometidos, mujeres en embarazo), tienen una fcil transmisibilidad, un
corto perodo de incubacin, avance progresivo y rpido de la enfermedad y con-
secuencias que deben ser solucionadas en poco tiempo.
De las enfermedades respiratorias frecuentes en el mbito asistencial, la forma
pulmonar de la tuberculosis se ha incrementado en la ltima dcada, en trabaja-
dores de la salud. Es importante no perder de vista en los planes de vigilancia
epidemiolgica esta afeccin. Contina siendo la enfermedad infectocontagiosa
producida por un solo agente, de mayor mortalidad en el mundo.
INFLUENZA
La influenza es una enfermedad respiratoria que tiene caractersticas especiales
en nuestro medio, presenta comportamiento epidmico en perodos determi-
nados del ao, produce un importante nmero de casos de ausentismo laboral
y muy frecuentemente no es diagnosticada como influenza.
Es una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa, con sntomas de
fiebre de comienzo sbito (alta, hasta 41 C), escalofro, dolor de garganta, tos
seca, mialgias, cefalea, secrecin nasal acuosa, adinamia, astenia y anorexia,
ojos llorosos y enrojecidos, dolor retroesternal, faringitis, otitis y malestar gene-
ral que produce incapacidad laboral y escolar. La enfermedad produce un cua-
dro severo entre cinco y ocho das despus que se manifiesta y puede persistir
tos y malestar por ms de dos semanas. En algunas personas la influenza exa-
cerba enfermedades respiratorias de base, como por ejemplo enfermedades
pulmonares o cardacas, en otras facilita la infeccin sobreagregada de micro-
bios oportunistas, produciendo neumonas. En otras personas la influenza sola
puede ocasionar neumonas.
Su perodo de incubacin es de uno a cuatro das, con un promedio de dos
das. Los nios pueden tener un perodo de incubacin ms largo.
La infeccin puede ir desde asintomtica (en estos casos se pueden dar porta-
dores sanos) hasta un cuadro severo que lleva a hospitalizacin y con desenlace
18
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
fatal. No todas las complicaciones ocurren en nios o en ancianos, tambin
puede afectar severamente a adultos previamente sanos. En los trabajadores de
la salud la vacunacin contra enfermedades como la influenza, no solamente
acta como una medida de proteccin para la salud de los trabajadores, sino
para la de los pacientes institucionalizados.
Otras enfermedades inmunoprevenibles - Varicela
Enfermedad de alta contagiosidad en nios y adultos jvenes, que puede llegar a
afectar a todos los grupos de edad, con baja mortalidad (aunque con complica-
ciones), pero con perodos de incapacidad laboral de entre 10 y 15 das. Como su
forma de contagio es por medio del tracto respiratorio, hay mayor posibilidad de
transmisin en determinados ambientes laborales en los cuales el intercambio de
aerosoles respiratorios es casi inevitable (oficinas pequeas o con problemas de
ventilacin, cuarteles, reas laborales muy cerradas como cuartos fros, cavas).
rea quirrgicas, laboratorios, radiologa son servicios en los cuales pueden en-
contrarse frecuentemente condiciones para favorecer la transmisibilidad de la en-
fermedad. Desde el punto de vista de salud ocupacional es una enfermedad de
alto impacto en el ausentismo laboral.
Fiebre amarilla
Producida por un arbovirus, genera compromiso heptico, hemorrgico y renal,
frecuentemente fatales. Tiene dos patrones: Uno urbano, generalmente epidmico, y
otro selvtico, de presentacin en pequeos brotes. La recomendacin de vacuna-
cin no solamente es vlida para instituciones de salud, sino para todas las activi-
dades econmicas que requieran desplazar trabajadores a reas endmicas, e in-
cluso debera ser obligatoria la vacunacin para estudiantes de determinados progra-
mas acadmicos (ingeniera forestal, veterinaria, zootecnia, agrnomos, entre otros).
Agroindustria
En la agroindustria es importante considerar la ubicacin geogrfica en la cual desem-
pea el trabajador sus funciones, tanto las habituales como las espordicas. Los traba-
jadores del agro han estado un tanto desprotegidos de la vacunacin como medida
preventiva de salud ocupacional.
La hepatitis B es un riesgo constante en trabajadores de todas las actividades econmi-
cas, incluyendo a los trabajadores del agro. El trabajo a la intemperie, con condiciones
climticas cambiantes puede favorecer la aparicin y mayor virulencia de enfermeda-
des infectocontagiosas respiratorias. La fiebre amarilla se ha constituido en enferme-
dad endmica de muchas regiones utilizadas para desarrollos ganaderos y agropecua-
rios. La mayor probabilidad de trauma con la presencia de heridas sucias contaminadas,
permite recomendar tener al da el esquema de vacunacin antitetnica. La ingesta de aguas
sin tratamiento adecuado incrementa la posibilidad de contraer hepatitis A y salmonelosis.
19
E
N
F
E
R
M
E
D
A
D
E
S
T
R
A
N
S
M
I
S
I
B
L
E
S
E
N
L
A
S
D
I
F
E
R
E
N
T
E
S
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
E
C
O
N
M
I
C
A
S
Debido al contacto frecuente con diferentes especies animales, debe considerarse la
conveniencia de vacunacin preventiva antirrbica.
As mismo, otros oficios que tienen como parte de su labor habitual, el manejo de
especies animales susceptibles, como veterinarios, vigilantes compaeros o guas caninos,
trabajadores de zoolgicos y criaderos, guardabosques, agrnomos, zootecnistas y
estudiantes de estas reas, deberan considerar la conveniencia de la vacunacin antirrbica.
Manipuladores de alimentos
En el caso de los trabajadores manipuladores de alimentos hay un marco legal defini-
do en el cual se determina la responsabilidad social y legal de quien acta como tal.
Menciona el Decreto 3075 de 1997 en su captulo XIV, artculo 85, como Otras medi-
das sanitarias preventivas la vacunacin de personas manipuladoras de alimentos,
pero la legislacin no estipula contra cules enfermedades infectocontagiosas debe
vacunarse este personal.
De nuevo tiene validez la vacunacin contra hepatitis B como medida preventiva gene-
ral, pero como medida especfica de actividad econmica, la vacunacin contra hepa-
titis A y fiebre tifoidea deberan tomarse en cuenta, aun cuando los costos de la vacuna
contra hepatitis A conduce a la recomendacin de establecer rdenes de prioridad
(personal ms expuesto o con mayor susceptibilidad, perodos de epidemias).
Es importante poder subdividir esta poblacin de manipuladores de alimentos entre
quienes participan de actividades de recoleccin, procesamiento, distribucin y expen-
dio de alimentos. Y si las condiciones de los alimentos en cualquiera de las partes de
estos procesos pueden facilitar la transmisibilidad de enfermedades infectocontagio-
sas, adems de las enfermedades alimentarias que pueden producir.
Empresas de servicios
Las empresas de servicios constituyen un grupo muy amplio que puede llegar a abarcar
a diferentes tipos de actividades econmicas y oficios susceptibles a la transmisin de
enfermedades inmunoprevenibles. Desde las empresas de servicios financieros o ban-
carios, con lugares de trabajo en diferentes sitios de la geografa nacional, oficinas en
las cuales laboran o se concentran muchas personas, edificios con sistemas de ventila-
cin que pueden facilitar la difusin de los agentes productores de este tipo de enfer-
medades, hasta servicios de seguridad y vigilancia con asignacin a diferentes condi-
ciones ambientales laborales, personal de aseo y mantenimiento sometidos a exposicin de
factores de riesgo propios de empresas usuarias (hospitales, basureros, por ejemplo).
Son empresas en las cuales por motivaciones econmicas (y tambin por las velocida-
des de rotacin) no se tiene la facilidad de vacunar contra los factores de riesgo priori-
zados; pero ms que todo porque no existe la sensibilizacin proveniente de estudiar la
20
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
comparacin entre costos prevenidos contra costos asumidos en el caso de vacuna-
cin contra riesgos especficos.
Las enfermedades respiratorias son importantes en estos grupos de empresas de servi-
cios, como tambin la prevencin de ttanos a consecuencia de heridas contaminadas, la
vacunacin contra enfermedades como hepatitis B (al igual que para todas las actividades
econmicas), la vacunacin contra fiebre tifoidea, fiebre amarilla y hepatitis A depende de
la distribucin o asignacin de trabajadores en reas endmicas de estas enfermedades.
Fuerzas Militares
Debe considerarse como un grupo especial de trabajadores, por las condiciones de las
reas geogrficas que deben cubrir, por las caractersticas de su actividad laboral (ro-
tacin a diversos sitios geogrficos, rpidos desplazamientos, asignaciones por largas
temporadas en condiciones ambientales diferentes, la dificultad y complejidad de las
tareas). Actualmente, en todo el mundo, la actividad preventiva de la vacunacin hace
parte fundamental de la sanidad militar, por diversas y obvias razones.
La aplicacin de vacunas como medida preventiva es una prctica comn y de vieja
data en las instituciones militares, en las que de acuerdo con los medios y recursos
disponibles, han ido ampliando la disponibilidad de biolgicos contra enfermedades
inmunoprevenibles.
La vacunacin contra ttanos, difteria, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, hepatitis A, es
necesaria por la alta probabilidad de asignaciones o desplazamientos para reas end-
micas de estas enfermedades; pero tambin por las condiciones de convivencia, enfer-
medades como las transmisibles respiratorias son un gran riesgo para estas poblacio-
nes. El reporte de brotes epidmicos de influenza en cuarteles militares y policiales son
frecuentes, y la potencialidad de contagiosidad y su potencial incapacitante la convier-
ten en una enfermedad prioritaria para ser prevenida.
La vacunacin contra meningococo e incluso la vacunacin contra varicela son recur-
sos valiosos que siempre deben estar disponibles en instituciones militares y policiales.
Trabajadores viajeros
Pueden considerarse como trabajadores viajeros los pilotos y tripulantes de aviones,
conductores de camiones y autobuses, vendedores, comerciantes y representantes via-
jeros, artistas, ejecutivos, deportistas profesionales de alto rendimiento.
Existe ya desde hace tiempo un protocolo de vacunacin para el viajero frecuente, e
incluso para el viajero accidental o espordico. Este esquema ha ido variando en la
medida en que los adelantos en investigacin y aplicacin tecnolgica han aportado
nuevos y/o mejorados biolgicos.
21
E
N
F
E
R
M
E
D
A
D
E
S
T
R
A
N
S
M
I
S
I
B
L
E
S
E
N
L
A
S
D
I
F
E
R
E
N
T
E
S
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
E
C
O
N
M
I
C
A
S
Como parte de las condiciones de la mayora de los pases para permitir el ingreso de
viajeros a su territorio, se exige la documentacin de declaracin del estado de salud y
de vacunacin especfica. Algunos slo requieren la documentacin del esquema de
vacunacin exigido.
Es importante resaltar lo correspondiente a la documentacin, pues muchos trabaja-
dores no le prestan mayor atencin a aquello de guardar debidamente los carns de
vacunacin.
En el territorio nacional hay mltiples oficios que requieren frecuentes desplazamien-
tos a otros sitios de nuestra geografa, con condiciones epidemiolgicas de endemia o
de ms altas probabilidades para determinadas enfermedades infectocontagiosas.
Oficios y asignaciones como conductores de camiones o autobuses, vendedores, miem-
bros de instituciones religiosas, artistas, ejecutivos, deportistas profesionales de alto
rendimiento, pilotos de aeronaves, deberan tener acceso a un esquema adecuado a las
condiciones de exposicin a las cuales van a estar sometidos por razn de su trabajo.
La vacunacin contra hepatitis B, influenza y ttanos-difteria son recomendaciones
generales; la inmunizacin contra meningococo, hepatitis A, fiebre tifoidea y fiebre
amarilla ya son recomendaciones ms especficas de acuerdo con la endemicidad del
rea en la cual se ha de asignar al trabajador. Es importante recordar que la vacuna-
cin debe efectuarse con la debida antelacin, para que pueda brindar una proteccin
efectiva. Esquemas de vacunacin como el de hepatitis B que demora mnimo tres
meses, o de aquellas vacunas que requieren mnimo de quince das para formar una
memoria inmunolgica protectora (influenza, fiebre amarilla), son ejemplos de ello.
Existen, sin embargo, esquemas cortos de inmunizacin contra la hepatitis B, en los
cuales se aplican dosis a los 7, 14 y 21 das, con un refuerzo a los 12 meses.
22
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
ESQUEMAS DE VACUNACIN
RECOMENDADOS PARA OFICIOS
Y ACTIVIDADES ECONMICAS
ESQUEMA DE INMUNIZACIONES PARA TRABAJADORES DE LA SALUD
VACUNAS INDICACIONES DOSIS/ESQUEMAS COMENTARIOS
VA ADMINISTRACIN
Todos los trabajadores
de la salud. Requisito para
el ingreso a las facultades
de reas de la salud.
Todos los trabajadores
de la salud, especialmente
los que estn en contacto
con pacientes en alto riesgo.
Individuos no vacunados.
Insistir en rubola
en mujeres susceptibles.
Mayor riesgo: personal de
reas u hospitales peditri-
cos y de atencin materno
infantil.
reas endmicas o durante
las epidemias.
3 dosis/20 mcg
0, 1-2, 4-6 meses o
0, 1, 2 (+12) meses
I.M.
Regin deltoidea de brazo
no dominante.
1 dosis anualmente
I.M.
Regin deltoidea de brazo
no dominante.
2 dosis con un mes
de intervalo.
S.C.
2 dosis/6-8 semanas
de intervalo.
I.M.
Alta respuesta. Para controles
de riesgo ocupacional
(los costos se incrementan)
se sugiere control de ttulos
luego de la vacunacin.
Niveles de proteccin: ttulos
iguales o superiores a 10 UI/L.
Reduce tanto la transmisin
a los pacientes como el au-
sentismo laboral.
Vacunacin idealmente
en septiembre-octubre (hay
otro ciclo en febrero- mayo).
Todos los trabajadores de la
salud no inmunes a rubola
tienen riesgo de adquirirla o
transmitirla a mujeres en
embarazo.
Deben vacunarse idealmen-
te con la triple viral o de-
mostrar evidencia de inmu-
nidad mediante la determi-
nacin de anticuerpos IgG. No
aplicarla durante el embarazo.
Regiones endmicas.
Hepatitis B
Influenza
Triple viral
Rubola
Meningococo
23
E
S
Q
U
E
M
A
S
D
E
V
A
C
U
N
A
C
I
N
R
E
C
O
M
E
N
D
A
D
O
S
P
A
R
A
O
F
I
C
I
O
S
Y
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
E
C
O
N
M
I
C
A
S
ESQUEMA DE INMUNIZACIONES PARA TRABAJADORES DE LA SALUD
VACUNAS INDICACIONES DOSIS/ESQUEMAS COMENTARIOS
VA ADMINISTRACIN
Mantener los esquemas
para la poblacin general.
Personal de salud no inmu-
ne. Individuos no inmunes
en servicio social obligato-
rio en reas endmicas.
Personal de salud en reas
endmicas o con visitas
a dichas reas.
*Vacuna inactivada: a partir
de los cinco aos de edad.
Trabajadores de la salud en
reas endmicas o con visi-
tas a dichas reas. Aplica-
cin durante epidemias.
Trabajadores de la salud
no inmune en contacto
con pacientes de riesgo
(epidemias nosocomiales).
Refuerzo cada 10 aos.
I.M.
2 dosis / (170 Unidades
antignicas) 0, 6-12 meses
I.M.
Vacuna oral Salmonella
Typhi Ty 21 atenuada.
Vacuna inactivada:
1 dosis I.M.
1 dosis S.C.
1-2 dosis. S.C.
Si se tiene previamente
el esquema completo.
Determinar inmunidad
mediante anticuerpos IgG.
Solamente en aquellos casos
en los cuales se requiere
conocer inmunidad previa
a la vacunacin.
Inmunidad por 3-5 aos.
No tomar antibiticos
ni antimalricos activos
contra Salmonella.
Inmunidad por 2-3 aos.
Revacunacin cada 10 aos.
Contraindicada en personas
alrgicas al huevo, embara-
zadas e inmunocomprometi-
dos. Se exige para viajeros.
Contraindicada en embarazo.
Espera de 30 das posvacu-
nal para buscar embarazo.
Inmunidad determinada
por anticuerpo IgG.
Ttanos-
difteria (T-d)
Hepatitis A
Fiebre tifoidea
Fiebre amarilla
Varicela
24
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
ESQUEMA DE INMUNIZACIONES PARA TRABAJADORES DE LA AGROINDUSTRIA
VACUNAS INDICACIONES DOSIS/ESQUEMAS COMENTARIOS
VA ADMINISTRACIN
Recomendacin para po-
blacin general, nfasis en
trabajadores ganaderos,
agricultores.
Trabajadores del agro
a campo abierto, expuestos
a cambios bruscos
de temperatura.
Mantener los esquemas
para la poblacin general.
Trabajadores de agroindus-
tria sin antecedentes de
enfermedad o vacunacin
previa, asignados en reas
endmicas.
Trabajadores agroindustria
en reas endmicas o con
visitas a dichas reas.
*Vacuna inactivada: a partir
de los cinco aos de edad.
Trabajadores agroindustria
en reas endmicas o
con visitas a dichas reas.
Aplicacin durante
epidemias.
Trabajadores del agro en
reas endmicas, zootecnis-
tas, veterinarios, empleados
de zoolgicos, laboratorios
y criaderos.
3 dosis/ 20 mcg
0, 1-2, 4-6 meses o
0, 1, 2 (+ 12) meses
I.M.
Regin deltoidea de brazo
no dominante.
1 dosis anualmente.
I.M.
Regin deltoidea de brazo
no dominante.
Refuerzo cada 10 aos.
I.M.
2 dosis / (170 Unidades
antignicas) 0, 6 a 12
meses I.M.
Vacuna inactivada:
1 dosis I.M.
1 dosis S.C.
Preexposicin: 3 dosis das
0, 7 y 28.
Primer refuerzo al ao;
refuerzos posteriores
cada 3 aos.
Posexposicin: 5 dosis,
los das 0, 3, 7, 14, 28.
Refuerzo opcional: da 90.
I.M.
Alta respuesta. Para controles
de ALTO riesgo ocupacional
(los costos se incrementan)
se sugiere control de ttulos
luego de la vacunacin.
Niveles de proteccin: ttulos
iguales o superiores a 10 UI/L.
La CDC no recomienda titulacin
ni refuerzos rutinariamente.
*Reduce el ausentismo laboral.
*Vacunacin idealmente en
septiembre-octubre (hay otro
ciclo en febrero-mayo).
Si se tiene previamente
el esquema completo.
Determinar inmunidad
mediante anticuerpos IgG.
Solamente en aquellos casos
en los cuales se requiere conocer
inmunidad previa a la vacunacin.
Inmunidad por 2-3 aos.
Revacunacin cada 10 aos.
Contraindicada en personas alr-
gicas al huevo, embarazadas e
inmunocomprometidos. Se exige
para viajeros con destino a otros
pases y continentes.
Segn el grado y gravedad
de riesgo de infeccin en acci-
dentes rbicos, se debe agregar do-
sis adicionales Los das 0 (20 UI/Kg
de peso) de inmunoglobulina an-
tirrbica de origen humano o
40 UI/Kg de suero antirrbico
purificado de origen equino.
Hepatitis B
Influenza
Ttanos-
difteria (T-d)
Hepatitis A
Fiebre tifoidea
Fiebre amarilla
Rabia
25
E
S
Q
U
E
M
A
S
D
E
V
A
C
U
N
A
C
I
N
R
E
C
O
M
E
N
D
A
D
O
S
P
A
R
A
O
F
I
C
I
O
S
Y
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
E
C
O
N
M
I
C
A
S
ESQUEMA DE INMUNIZACIONES PARA
TRABAJADORES MANIPULADORES DE ALIMENTOS
VACUNAS INDICACIONES DOSIS/ESQUEMAS COMENTARIOS
VA ADMINISTRACIN
Recomendacin para
poblacin general, nfasis
para manipuladores de
crnicos, manejo de
herramientas cortantes,
manipulacin de fluidos
orgnicos.
Trabajadores de ambientes
laborales con temperaturas
extremas fras (cavas, cuartos
fros) o con cambios bruscos
de temperaturas. Ambien-
tes laborales hmedos.
Mantener los esquemas
para la poblacin general.
Trabajadores manipulado-
res de alimentos que no
hayan tenido la enferme-
dad o vacunacin previa.
Trabajadores manipulado-
res de alimentos que labo-
ran en reas endmicas.
*Vacuna inactivada: a partir
de los cinco aos de edad.
3 dosis/ 20 mcg
0, 1-2, 4-6 meses o
0, 1, 2 (+12) meses
I.M.
Regin deltoidea de brazo
no dominante.
1 dosis anualmente.
I.M.
Regin deltoidea de brazo
no dominante.
Refuerzo cada 10 aos.
I.M.
2 dosis / 0, 6-12 meses
I.M.
Vacuna inactivada:
1 dosis
I.M.
Hepatitis B
Influenza
Ttanos-
difteria (T-d)
Hepatitis A
Fiebre tifoidea
Alta respuesta. Para controles
de ALTO riesgo ocupacional
(los costos se incrementan)
se sugiere control de ttulos
luego de la vacunacin.
Niveles de proteccin: ttulos
iguales o superiores a 10 UI/L.
La CDC no recomienda titulacin
ni refuerzos rutinariamente.
*Reduce el ausentismo
laboral por enfermedades
respiratorias agudas.
*Vacunacin en 2 ciclos
anuales septiembre-octubre,
febrero-mayo.
Si se tiene previamente
el esquema completo.
Determinar inmunidad
mediante anticuerpos IgG.
Solamente en aquellos casos
en los cuales se requiere
conocer inmunidad previa
a la vacunacin.
Inmunidad por 2-3 aos.
26
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
ESQUEMA DE INMUNIZACIONES PARA MIEMBROS FUERZAS ARMADAS
VACUNAS INDICACIONES DOSIS/ESQUEMAS COMENTARIOS
VA ADMINISTRACIN
Hepatitis B
Influenza
Meningococo
Ttanos-
difteria (T-d)
Hepatitis A
Fiebre tifoidea
Fiebre amarilla
Recomendacin para
poblacin general.
Para todo el personal
de fuerzas armadas
(desde reclutamiento o
vinculacin si no han sido
vacunados o no han padeci-
do la enfermedad).
Personal acuartelado en
temporadas pico del ao.
Personal asignado a reas
endmicas o durante las
epidemias.
Mantener los esquemas
para la poblacin general.
Personal no inmune asigna-
do a reas endmicas.
Personal asignado a reas
endmicas.
*Vacuna inactivada: a partir
de los cinco aos de edad.
Personal asignado a reas
endmicas.
Aplicacin durante
epidemias.
3 dosis/ 20 mcg
0, 1-2, 4-6 meses o
0, 1, 2 (+12) meses
I.M.
Regin deltoidea de brazo
no dominante.
1 dosis anualmente
I.M.
Regin deltoidea de brazo
no dominante.
2 dosis / 6-8 semanas
de intervalo.
I.M.
Refuerzo cada 10 aos.
I.M.
2 dosis 0, 6-12 meses
I.M.
Vacuna inactivada:
1 dosis
I.M.
1 dosis S.C.
Alta respuesta. Para controles
de ALTO riesgo ocupacional
(los costos se incrementan)
se sugiere control de ttulos
luego de la vacunacin. Nive-
les de proteccin: ttulos igua-
les o superiores a 10 UI/L.
La CDC no recomienda titulacin
ni refuerzos rutinariamente.
*Reduce tanto la transmisin
a otros como el ausentismo.
Vacunacin idealmente en
septiembre-octubre (hay otro
ciclo en febrero mayo).
Regiones endmicas.
Si se tiene previamente
el esquema completo.
Determinar inmunidad
mediante anticuerpos IgG.
Solamente en aquellos casos
en los cuales se requiere
conocer inmunidad previa
a la vacunacin.
Inmunidad por 2-3 aos.
Revacunacin cada 10 aos.
Contraindicada en personas
alrgicas al huevo, embaraza-
das e inmunocomprometidos.
Se exige para viajeros.
27
E
S
Q
U
E
M
A
S
D
E
V
A
C
U
N
A
C
I
N
R
E
C
O
M
E
N
D
A
D
O
S
P
A
R
A
O
F
I
C
I
O
S
Y
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
E
C
O
N
M
I
C
A
S
ESQUEMA DE INMUNIZACIONES PARA TRABAJADORES DE EMPRESA DE SERVICIOS
VACUNAS INDICACIONES DOSIS/ESQUEMAS COMENTARIOS
VA ADMINISTRACIN
Recomendacin
para poblacin general.
Para los trabajadores de aten-
cin a pblico, labores a tempe-
raturas extremas o con cambios
bruscos de temperaturas. Asig-
naciones a empresas con alto
riesgo, especialmente los que
estn en contacto con pacientes.
Mantener los esquemas para
la poblacin general. Prela-
cin a mujeres en edad frtil
reproductiva.
Personal en misin temporal
asignado a empresas
de alimentos (manufactura,
procesamiento, transporte o
preparacin restaurantes).
Personal que labora en reas
endmicas o con visitas
a dichas reas.
*Vacuna inactivada: a partir
de los cinco aos de edad.
Trabajadores que laboran en
reas endmicas o con visitas
a dichas reas.
3 dosis/ 20 mcg
0, 1-2, 4-6 meses o
0, 1, 2 (+12) meses
I.M.
Regin deltoidea de brazo
no dominante.
1 dosis anualmente
I.M.
Regin deltoidea de brazo
no dominante.
Refuerzo cada 10 aos.
I.M.
2 dosis / 0, 6-12 meses
I.M.
Vacuna inactivada:
1 dosis
I.M.
1 dosis S.C.
Hepatitis B
Influenza
Ttanos-
difteria (T-d)
Hepatitis A
Fiebre tifoidea
Fiebre amarilla
Alta respuesta. Para controles
de ALTO riesgo ocupacional
(los costos se incrementan)
se sugiere control de ttulos
luego de la vacunacin.
Niveles de proteccin: ttulos
iguales o superiores a 10 UI/L.
La CDC no recomienda titulacin
ni refuerzos rutinariamente.
*Reduce tanto la transmisin a
otros trabajadores como el
ausentismo laboral.
Vacunacin idealmente en
septiembre-octubre (hay otro
ciclo en febrero-mayo).
Si se tiene previamente
el esquema completo.
Determinar inmunidad median-
te anticuerpos IgG. Solamente en
aquellos casos en los cuales se re-
quiere conocer inmunidad pre-
via a la vacunacin.
Inmunidad por 2-3 aos.
Revacunacin cada 10 aos.
Contraindicada en personas
alrgicas al huevo, embaraza-
das e inmunocomprometidos.
Se exige para viajeros.
28
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
ESQUEMA DE INMUNIZACIONES PARA TRABAJADORES VIAJEROS
VACUNAS INDICACIONES DOSIS/ESQUEMAS COMENTARIOS
VA ADMINISTRACIN
Recomendacin
para poblacin general.
En pocas del ao con alta
incidencia de influenza.
Viajeros a reas endmicas
o durante las epidemias.
Mantener los esquemas
para la poblacin general.
Trabajadores viajeros
a reas endmicas.
Trabajadores viajeros
a reas endmicas.
*Vacuna inactivada: a partir
de los cinco aos de edad.
Trabajadores viajeros
a reas endmicas.
Aplicacin durante
epidemias.
3 dosis/ 20 mcg
0, 1-2, 4-6 meses o
0, 1, 2 (+12) meses
I.M.
Regin deltoidea de brazo
no dominante.
1 dosis anualmente
I.M.
Regin deltoidea de brazo
no dominante.
2 dosis / 6-8 semanas
de intervalo.
I.M.
Refuerzo cada 10 aos
I.M.
2 dosis / 0, 6-12 meses
I.M.
Vacuna inactivada:
1 dosis I.M.
1 dosis S.C.
Alta respuesta. Para controles
de ALTO riesgo ocupacional
(los costos se incrementan)
se sugiere control de ttulos
luego de la vacunacin.
Niveles de proteccin: ttulos
iguales o superiores a 10 UI/L.
La CDC no recomienda titulacin
ni refuerzos rutinariamente.
*Reduce tanto la transmisin
como el ausentismo laboral.
Vacunacin idealmente en
septiembre-octubre (hay otro
ciclo en febrero-mayo).
Regiones endmicas.
Si se tiene previamente
el esquema completo.
Determinar inmunidad
mediante anticuerpos IgG.
Solamente en aquellos casos
en los cuales se requiere
conocer inmunidad previa
a la vacunacin.
Inmunidad por 2-3 aos.
Revacunacin cada 10 aos.
Contraindicada en personas
alrgicas al huevo, embarazadas
e inmunocomprometidos.
Se exige para viajeros.
Hepatitis B
Influenza
Meningococo
Ttanos-
difteria (T-d)
Hepatitis A
Fiebre tifoidea
Fiebre amarilla
29
E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
S
D
E
V
A
C
U
N
A
C
I
N
E
N
L
A
S
E
M
P
R
E
S
A
S
ESTRATEGIAS DE VACUNACIN
EN LA EMPRESAS
Propsitos de la vacunacin
como intervencin de salud ocupacional
En la prctica de la salud ocupacional la vacunacin es una intervencin que va dirigida a:
1. Prevenir enfermedades producidas como consecuencia directa de la relacin
causa efecto por motivo o con ocasin del trabajo (bien sean enfermedades
profesionales, accidentes de trabajo o enfermedades relacionadas con el tra-
bajo o afectadas por este).
2. Prevenir enfermedades que afectan directamente la capacidad productiva de
la poblacin trabajadora (que producen ausentismo o que varan significativa-
mente la forma de trabajar).
3. Mejorar las condiciones generales de salud de la poblacin trabajadora, inde-
pendientemente de su impacto en la relacin laboral.
Se hace necesario definir las poblaciones blanco de intervenciones, fundamentndose
en los principios de susceptibilidad y beneficio. Tambin es necesario relacionar el con-
cepto de susceptibilidad con exposicin laboral a factores de riesgo que faciliten la
presencia o agravamiento de enfermedades inmunoprevenibles en el medio laboral.
Estas definiciones evitan caer en el error de considerar el problema de vacunacin en
adultos como la alternativa entre la vacunacin universal indiscriminada versus la no
vacunacin. Se debe vacunar preferentemente a quien ms necesita protegerse.
Los mrgenes de efectividad son ms grandes en aquellos grupos que ms se pueden
beneficiar.
Por ejemplo, puede que la vacunacin contra hepatitis A sea una intervencin igual-
mente costosa en una poblacin laboral de una entidad prestadora de servicios finan-
cieros que en una empresa fabricante de productos alimenticios o una agroindustria
(trabajadores manipuladores de alimentos). Pero un trabajador de un banco en con-
diciones normales estar, supuestamente, menos expuesto a los factores de riesgo aso-
ciados a la hepatitis A que un trabajador agrcola o un manipulador de alimentos. De
igual forma, el impacto de la enfermedad ser significativamente mayor en los manipu-
ladores de alimentos, tanto por los mismos trabajadores que resulten enfermos, como
por el impacto social de la enfermedad (mayor posibilidad de trasmisin a consumi-
dores de los alimentos que preparen o manipulen).
30
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
Factores que deben tomarse en cuenta
para la vacunacin institucional
de trabajadores adultos sanos
Para la definicin de susceptibilidad y condiciones de exposicin a factores de riesgo es
necesario conocer adecuadamente la enfermedad que se quiere prevenir, es decir que
la produce, cmo se transmite, la endemicidad de la enfermedad, qu elementos favo-
recen su transmisibilidad y su virulencia o agresividad, como tambin conocer las par-
ticularidades de las personas que integran la comunidad laboral (condiciones de expo-
sicin previa y actual a la enfermedad, estado de inmunidad, antecedentes de inmuni-
zacin, estilos de vida, prcticas, hbitos y cultura), y as mismo, en la elaboracin del
panorama de riesgos considerar aquellas condiciones que favoreceran la aparicin de
una enfermedad infectocontagiosa inmunoprevenible
7
.
En otras palabras, es recomendable definir los subgrupos de riesgo (es decir, cules
trabajadores estn expuestos a mayor riesgo de contraer una enfermedad transmisible
por efecto directo o indirecto de su trabajo) para establecer la priorizacin de a qu
personas se debe vacunar y contra qu. Esto implica mejores definiciones de pronsti-
co, es decir, de predicciones de riesgo.
Otro factor importante lo constituye la cobertura, es decir, cuntos individuos de una
comunidad o poblacin blanco se necesita vacunar para lograr el efecto rebao.
Este efecto es la disminucin de posibilidades de diseminacin de una enfermedad en
una poblacin al incrementar la cantidad de individuos inmunes contra la enfermedad
en esa comunidad. Esto es importante considerarlo en poblaciones como las laborales
con unos ndices variables de rotacin. En una empresa no siempre resulta posible
tener a disponibilidad el total de los trabajadores (por vacaciones, desplazamientos a
lugares distintos de su sede, incapacidades, capacitaciones y otros motivos). Este fac-
tor debe relacionarse con las metas trazadas, los recursos disponibles y el tiempo des-
tinado para la intervencin.
Es posible establecer una meta de vacunar a ciento por ciento de los trabajadores en
un tiempo determinado (por ejemplo dos meses), con un biolgico determinado. Sin
embargo, las metas de ciento por ciento deben tomar en cuenta condiciones particula-
res de individuos que a pesar de una muy buena informacin y motivacin, no acepten
la vacunacin aduciendo argumentos de contraindicacin mdica, creencias religio-
sas, culturales o de otro tipo.
Cul es el nmero mnimo o el menor porcentaje de trabajadores que debo vacunar
para proteger efectivamente mi medio laboral contra la presencia de una de estas en-
fermedades? En ciertos casos, dependiendo del tipo de exposicin laboral al factor de
riesgo, como por ejemplo en hepatitis B para trabajadores de la salud de labor direc-
tamente asistencial, la cifra debe ser de ciento por ciento de aquellos trabajadores suscepti-
bles que no hayan tenido la infeccin. (Debe tomarse en cuenta que especficamente para
hepatitis B es posible cuantificar anticuerpos como huella serolgica de proteccin).
31
E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
S
D
E
V
A
C
U
N
A
C
I
N
E
N
L
A
S
E
M
P
R
E
S
A
S
Pero hay otras enfermedades (como por ejemplo influenza) en las cuales puede lograr-
se el efecto rebao vacunando un porcentaje de la poblacin (unos indican que ms de
65%, otros argumentan que es de al menos 80%).
La proporcin de trabajadores que deben ser vacunados depende del tipo de enferme-
dad, de las condiciones de la poblacin (edad, exposicin, susceptibilidad), pero la
estrategia debe tratar de cubrir la mayor cantidad posible con los recursos disponibles.
Otro factor importante es la oportunidad, es decir cundo vacunar. No todas las vacu-
nas se aplican al mismo tiempo, no solamente por razones de salud, sino tambin por
organizacin de recursos. En determinadas enfermedades infectocontagiosas es reco-
mendable aplicarlas antes de exposicin en rea laboral (por ejemplo hepatitis B en
trabajadores asistenciales de la salud), en otras enfermedades como la influenza tie-
nen perodos definidos del ao en los cuales se debe vacunar, en otras enfermedades,
ante la inminencia de epidemias, se debe vacunar; a todos los individuos susceptibles
posibles. Otras vacunas son exigidas como prerrequisito para desplazamientos a reas
endmicas y con un tiempo definido de antelacin (explicado por el tiempo en el cual
el organismo ha desarrollado una respuesta inmune despus de la aplicacin de una vacu-
na). De estas ltimas, es claro ejemplo la vacuna contra fiebre amarilla, que debe aplicarse al
menos 15 das previos a la exposicin o al desplazamiento a una rea endmica
8
.
Idealmente, el trabajador debera tener, previo al ingreso laboral, aplicado el esquema
de vacunacin recomendado por el Ministerio de Salud. Pero la realidad es que los
refuerzos de vacunacin y otras vacunas como hepatitis B an tienen bajas coberturas.
De otra parte, debe reconocerse que se puede hablar de esquemas de vacunacin
especficos a oficios o actividades econmicas e incluso por localizacin geogrfica.
Otros factores importantes tienen que ver con las caractersticas del trabajador como
individuo, en el que confluyen idiosincrasia, cultura (mitos, creencias prcticas y hbi-
tos), caractersticas de salud y nutricin, antecedentes familiares, nivel sociocultural
(haciendo referencia a la escolaridad funcional y nivel de conocimientos de salud que
tiene la poblacin trabajadora), expectativas frente a la empresa, a la salud ocupacio-
nal y al sistema de seguridad social.
Si se desconocen estos factores como incidentes en la vacunacin, no podremos en-
contrar las causas de poca aceptacin a estrategias de vacunacin en el mbito labo-
ral, aun cuando el trabajador no asuma costo directo alguno por este concepto.
Componentes de una estrategia
de vacunacin institucional de adultos sanos
La vacunacin en el mbito laboral es una estrategia que tiene varios componentes;
debe comenzar desde el diseo mismo de la estrategia (por qu, a quines, cundo,
32
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
con qu, cmo controlar, como hacer seguimiento, cules son las implicaciones lega-
les y econmicas de la medida de intervencin), la definicin de la poblacin objetivo,
los recursos de los cuales es necesario disponer hasta la elaboracin de un sistema
informativo adecuado para las diferentes fases de la estrategia
8
.
Diseo de la estrategia
El diseo de la estrategia comienza en la definicin del problema. La descripcin
sociodemogrfica de la poblacin. Cuntos son los trabajadores objetivo de la
vacunacin (censo), cul es la probabilidad y magnitud de exposicin al factor de
riesgo que se quiere controlar, cuntos estn expuestos, cules son las consecuen-
cias y dnde pueden visualizarse (casos de la enfermedad, ausentismo, exposicin
de alto riesgo al agente infectante). Ante el fenmeno de la flexibilizacin laboral, la
vinculacin de trabajadores expuestos puede ser diversa, directa, por contratos de pres-
tacin de servicios, outsourcing, por uniones temporales, por ello es importante co-
nocer cul es el tipo de vinculacin laboral y qu decisiones se van a tomar al respecto.
Resulta claro que sea cual fuere el tipo de vinculacin, la exposicin laboral de los
diferentes trabajadores es igual y la potencialidad de las consecuencias negativas
es tambin igual. Pero la manera como se han de asumir los costos, la responsabi-
lidad administrativa para la implantacin de la estrategia y las fuentes de informa-
cin pueden tener varios orgenes.
Si se cuenta con un buen subsistema de informacin se facilita el diseo de la
estrategia, pero en caso contrario, los datos necesarios deben estructurarse a par-
tir de las fuentes disponibles (reas de personal, nmina). Un buen registro del
ausentismo sirve para visualizar el impacto de enfermedades inmunoprevenibles.
En entidades asistenciales de salud, el registro de incidentes por riesgo biolgico
tambin puede orientar la accin. Los panoramas de riesgo pueden brindar im-
portantes datos de la exposicin laboral al factor de riesgo que se quiere intervenir.
De igual forma, el establecimiento de polticas y directrices claramente definidas
resulta de gran ayuda para la elaboracin de la estrategia. Si por ejemplo, se exige
el cumplimiento de los esquemas de vacunacin a los trabajadores nuevos al igual
que a los contratistas subcontratistas y prestatarios en los diferentes tipos de con-
tratos; si se destinan desde la planeacin corporativa los recursos necesarios para
desarrollar este tipo de actividades; si se definen alianzas estratgicas con entida-
des de la Seguridad Social (EPS y ARP), es mucho ms fcil desarrollar la vacuna-
cin como una actividad permanente y continuada en una institucin. Una vez
definidos el problema, la medida de intervencin y la decisin de su aplicacin, se
deben establecer claramente los tiempos, recursos, responsable, requisitos para
cumplir son la medida de intervencin y obtener el visto bueno de la administracin.
Debe quedar muy claramente definido quin participa, qu le corresponde hacer, dn-
de y cundo, mediante la elaboracin de una agenda y un cronograma de actividades.
33
E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
S
D
E
V
A
C
U
N
A
C
I
N
E
N
L
A
S
E
M
P
R
E
S
A
S
Inscripciones
Debe definirse si la vacunacin va a efectuarse por inscripcin previa o por oferta
libre a todos los trabajadores, qu mecanismos y tiempos se han de emplear para
la difusin, cmo se ha de organizar la informacin que llega de los trabajadores
(bien por inscripcin o bien por inquietudes).
POR INSCRIPCIN PREVIA
Define como prerrequisito que los trabajadores que se van a vacunar deben
inscribirse previamente. El mecanismo de preinscripcin debe establecerse en
forma precisa; si se va a realizar preinscripcin, qu medios estn a disposicin
de los trabajadores para hacerlo (escrito, por volantes, por comunicacin tele-
fnica, por intranet o por correo electrnico).
Es necesario dar instrucciones claras evitando trminos ambiguos o de libre
interpretacin; solicitar en forma precisa los datos para la inscripcin.
Se recomienda solicitar como datos mnimos nombres, apellidos, nmero de
cdula, cargo, seccin o dependencia en la cual labora. Si en la institucin se
trabaja en varios turnos, registrar el turno en el cual se labora.
Tambin es importante definir si el trabajador presenta condiciones de salud
que puedan condicionar la vacunacin (embarazo, enfermedad activa, antece-
dentes de enfermedades y/o alergias, vacunaciones previas) aunque estos lti-
mos datos tienen una dificultad mayor para la elaboracin de planillas.
Se debe definir un plazo de tiempo prudencial para la recoleccin de las inscrip-
ciones y debe instruirse en forma precisa a donde deben dirigirse las inscripcio-
nes. Cuando el plazo es muy corto o muy prolongado, se pierde el efecto deseado.
Tambin puede emplearse la inscripcin por medio de planillas por reas, de-
pendencias y turnos. En todos los casos deben recopilarse los datos mnimos
exigidos. Cuando como parte de la estrategia se considera que el trabajador
debe asumir parte del costo, es necesario tomar la autorizacin escrita del tra-
bajador cuando el aporte se ha de deducir por nmina.
El Decreto Ley 1295 en su artculo 22 consagra como obligaciones de los traba-
jadores, literales, b) Suministrar informacin clara, veraz y completa sobre su
estado de salud, c) Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones
contradas por los empleadores, y d) Cumplir las normas, reglamentos e ins-
trucciones de los Programas de Salud Ocupacional de la empresa. No obstan-
te, es prudente solicitar la autorizacin de la vacunacin al trabajador (puede
ser por medio del formato de inscripcin o planilla), advirtiendo que la firma
del trabajador seala la aceptacin y autorizacin de la vacunacin como me-
dida de salud ocupacional.
34
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
POR OFERTA ABIERTA
En determinadas situaciones las instituciones o empresas pueden ofrecer a sus
miembros o empleados la posibilidad de aplicarse vacunas, sin necesidad de previa
inscripcin. Por ejemplo, en condiciones de epidemia que represente un peligro
latente para los trabajadores, o por otras circunstancias menos dramticas.
PUEDE SER
de obligatoria aceptacin:
Cuando por aplicacin de una recomendacin epidemiolgica emanada de
autoridad sanitaria y ante peligro inminente, los trabajadores, salvo aquellos
que tiene claras contraindicaciones, deben aplicarse una vacuna.
de aceptacin voluntaria:
Cuando la estrategia contempla la oferta amplia a todos los trabajadores que
la soliciten sin mediar la necesidad de previa inscripcin. Implica una posibili-
dad de incremento de los costos y del riesgo de prdida de dosis, pues al no
tener una cifra precisa de los trabajadores que se deben vacunar, el transporte,
manipulacin, cadena de fro para pocas horas de conservacin, aumentan la
probabilidad de alteracin de las vacunas.
Componente de difusin o comunicacin institucional
Una vez definida la aplicacin de la medida de intervencin es necesario disear
una adecuada manera de informar, promover y educar un comportamiento afn
en el trabajador. La estrategia comunicacional es muy importante y de ella depen-
de en gran parte la aceptacin y participacin de los trabajadores en un programa
de inmunizacin.
Debe definirse la informacin que ser transmitida para evitar mensajes difusos,
confusos o ambiguos. Debe tener una base o fundamento cientfico, ser redactada
en forma sencilla y sin emplear terminologa que no sea comprendida por la po-
blacin general. Debe comprender la respuesta a las dudas y preguntas ms co-
munes y a desvirtuar mitos o creencias que condicionan la conducta y actitud del
trabajador respecto de la vacunacin.
Los mensajes deben elaborarse para diferentes medios de difusin (volantes, bole-
tines, carteleras, mensajes de correo electrnico). No es igual la informacin ni el
tipo de mensaje que ha de difundirse en carteleras a la que ha de contener un
volante informativo. As mismo es recomendable identificar y diferenciar promo-
cin (invitar a la vacunacin contra tal enfermedad), de informacin (el da y la
hora en la cual se aplicar la vacuna contra _____...) o educacin (qu es la vacu-
na, cmo est hecha, que la vacuna no produce enfermedad, qu proteccin ofre-
ce, quines pueden vacunarse, cules son los efectos colaterales o secundarios,
cuales son las dudas ms comunes).
35
E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
S
D
E
V
A
C
U
N
A
C
I
N
E
N
L
A
S
E
M
P
R
E
S
A
S
Un buen apoyo de comunicacin debera cumplir con un perodo prudente de
antelacin, emplear diversos medios, satisfacer las diferentes etapas (promocin
o expectativa, educacin o informacin para la toma de decisin). Los costos de
publicaciones deben incluirse en los de vacunacin.
Vacunacin o aplicacin del biolgico
Para ser aplicado, la vacuna o biolgico debe contar con unos requisitos mnimos.
CADENA DE FRO
Las vacunas requieren para su conservacin en buen estado, rangos muy estrechos
de temperaturas, los cuales no deben ser obviados ni permitir su congelacin o
exposicin a temperatura ambiente. Para ello debe disponerse de mecanismos
que garanticen esos rangos de temperaturas, lo cual se denomina cadena de fro.
Se debe contar entonces con dispositivos de monitoreo y control de temperatu-
ra (neveras), y para transporte, con unidades de aislamiento trmico (termos o
neveras porttiles), los cuales deben manejarse estrictamente, con todas las
normas pertinentes a la cadena de fro.
Es por ello por lo que los das y horarios de vacunacin deben predisponerse y
cumplirse lo mejor posible; es necesario calcular los tiempos de desplazamiento, los
trabajadores que van a ser vacunados (nmero de dosis transportadas), los tiempos
de aplicacin del biolgico y disponer de las vacunas estrictamente necesarias.
PLANILLAS DE VACUNAS
Cada termo o nevera porttil debe corresponder a la planilla de dosis transpor-
tadas, tipo de biolgico, nmero de lote y tipo de envase (Multidsis o de dosis
individual). Cuando en una misma sesin se tiene proyectado aplicar varios
tipos de biolgicos, cada biolgico debe diferenciarse exactamente para evitar
confusiones o aplicaciones inadecuadas. Al final de la sesin deben contabili-
zarse las dosis sobrantes y confrontarse con las dosis aplicadas.
MANEJO HIGINICO DE MATERIALES
El material de logstica jeringuillas, algodn, antisptico, vendas o curitas y
todo aquello que sea manipulado durante la sesin de vacunacin, debe ser
manejado por el vacunador de acuerdo con las normas de asepsia antisepsia
establecidas para el procedimiento. El personal que colabora en la sesin de vacuna-
cin no debe manipular ni el material ni los biolgicos si no conoce estas normas.
El personal debe estar cerca de una fuente de agua potable para la adecuada higiene
y limpieza del vacunador (limpieza con agua y jabn, secado con toallas de papel).
Para el mejor manejo de estas tcnicas es recomendable que quien vacuna no
sea el que llene los registros ni diligencie los carns de vacunacin.
36
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
El puesto de vacunacin debe contar con el espacio y las facilidades mnimas
para el adecuado control del manejo de materiales.
APLICACIN TCNICA DEL BIOLGICO
La aplicacin del biolgico debe ser efectuada por personal idneo, esto es, con
instruccin en las tcnicas, entrenamiento y con experiencia. Enfermeras, auxi-
liares de enfermera, o personal de reas de la salud con experiencia.
Una deficiente tcnica de aplicacin de una vacuna (una vacuna mal aplicada)
representa un antecedente de significativas consecuencias negativas para pla-
nes de vacunacin futuros.
Pero no solamente es suficiente con el adecuado manejo de las tcnicas, de
igual forma es importante el adecuado manejo de la ansiedad de la persona
que va a ser vacunada. En diferentes empresas, la experiencia de vacunacin fue
afectada sensiblemente por el trato descorts o poco cuidadoso de un vacunador.
MANEJO ADECUADO DE DESECHOS
Siempre en todo puesto de vacunacin se deben respetar y acatar las normas de
manejo de desechos biolgicos. La disposicin intermedia de material conta-
minado, agujas y material cortopunzante deben hacerse en bolsas marcadas
como material contaminado y transportarlas con todas las normas de biosegu-
ridad para disposicin final.
No resulta adecuado depositar este tipo de desechos en los recipientes donde
se arrojan todas las dems basuras en las empresas, pues es muy probable que
el manejo normal de estos desechos genere accidentes biolgicos que luego no
son reportados.
REGISTRO DE VACUNACIN
Toda vacuna aplicada debe ser debidamente anotada en registro y este registro
cumple dos finalidades: una de tipo procedimental en la cual se va a constatar
la implantacin de una medida y que cuando se contrata con entidades espe-
cializadas en vacunacin, sirve como verificador de facturacin. Otra cumple un
requisito de tipo legal y que debera hacer parte de la historia clnica ocupacional de
cada trabajador vacunado, al menos, deber ser conservado como planilla de
control para posteriores eventos de inmunizacin y para el seguimiento.
Es recomendable que el trabajador vacunado firme el registro de vacunacin
luego de haberse aplicado el biolgico. Los registros deben ser guardados en
archivo de salud ocupacional por la empresa.
El registro debe contener los datos de fecha, sitio, tipo de biolgico, marca u
origen, lote; nombres y apellidos del vacunador y su firma; nombres y apellidos
del vacunado, su nmero de cdula, firma del vacunado.
37
E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
S
D
E
V
A
C
U
N
A
C
I
N
E
N
L
A
S
E
M
P
R
E
S
A
S
CARNETIZACIN
Es obligacin de la entidad vacunadora expedir carn de vacunacin a cada
una de las personas a quienes se les aplica un biolgico. Este documento debe
identificar a la persona vacunada, la vacuna aplicada, lote, marca, fecha e iden-
tificacin de la entidad vacunadora y vacunador.
Los carns pueden ser entregados inmediatamente se aplica el biolgico, de
esta forma se disminuye la posibilidad de prdidas de carns y necesidades pos-
teriores de consultar registros y expedir nuevos carns. Tambin pueden ser
manejados por el rea de salud ocupacional de la empresa, con ello los tiempos
promedio de vacunacin por persona disminuyen, pero se tiene mayor riesgo
de prdida de informacin.
INSTRUCCIONES AL PERSONAL VACUNADO
A las personas vacunadas debe instrurseles respecto de efectos secundarios y
manejo de los sntomas probables. Se debe referenciar a quien debe reportar
efectos adversos, en el supuesto caso de que se presentasen.
De igual forma, si existiese alguna instruccin especfica de acuerdo con el tipo
de biolgico aplicado (evitar ingesta de aspirina o de alcohol en cierto tipo de
vacunas, por ejemplo).
ORGANIZACIN DE PUESTOS DE VACUNACIN
De acuerdo con la distribucin locativa y por turnos del personal debe evaluarse la
conveniencia de organizar puestos fijos de vacunacin (por ejemplo en edificios con
gran concentracin de empleados), los puestos deben ubicarse en reas amplias que
no trastornen la ejecucin de las tareas rutinarias, ni afecten reas de circulacin.
Los puestos de vacunacin deben estar debidamente sealizados y permitir el flujo
adecuado de los trabajadores para la aplicacin del biolgico y el registro respectivo.
VACUNACIN EN PUESTOS DE TRABAJO
En aquellos casos en los cuales la poblacin laboral se encuentra muy dispersa
o en varias sedes, se debe procurar la vacunacin en las diferentes sedes para
disminuir los tiempos de desplazamiento. Cuando se instalan puestos de vacu-
nacin muy distantes del sitio habitual de trabajo, se disminuye el nmero de
trabajadores que solicitan la aplicacin de vacuna. Cuando la estrategia con-
templa la aplicacin en varias sedes es importante informar previamente fechas
y horarios designados para esta actividad.
INFORMES DE VACUNACIN
Como todas las medidas de intervencin que hagan parte o no de un programa
de salud ocupacional, debe documentarse adecuada y oportunamente cada
actividad de vacunacin que se realice.
38
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
Dependiendo del tamao de la poblacin laboral, la vacunacin puede ser una
medida de intervencin con una convocatoria a fecha nica en la cual se pre-
tenda cubrir la mayor cantidad posible de trabajadores (jornada), pero cuando
se efecta en varias fechas y en varias sedes de trabajo y en varios turnos, exige
una organizacin previa como ya se ha indicado. En cualquiera de los dos m-
todos, el registro grfico de los datos son fundamentales para seguimiento,
para posibles consecuencias legales y para la construccin de informes geren-
ciales, indicadores y estadsticos que han de servir como evaluadores en el tiempo.
Los informes de vacunacin deben cumplir con unos mnimos requisitos y con-
tar con una organizacin que permita comparar en el tiempo con otras vacuna-
ciones o incluso con caractersticas de la misma poblacin vacunada.
Los listados que relacionan los datos de las personas vacunadas, fecha de vacu-
nacin, biolgico aplicado, lote, marca, vacunador, si bien hacen parte de los
informes, no son los nicos informes respecto de la vacunacin. Debe contem-
plarse la cobertura real, los costos reales, la proporcin de efectos secundarios
informados, el ausentismo como efecto directo atribuible a la vacunacin.
Por diferentes razones, los informes de vacunacin no pueden ser elaborados
totalmente por prestatarios externos contratados para la aplicacin del biolgico.
Desde la definicin de objetivos se determina cul es la caracterstica que se
quiere intervenir (disminuir nmero de casos, reducir el nmero de das de inca-
pacidad por determinada enfermedad, disminuir la necesidad de exmenes o
aplicacin de medicamentos en caso de exposicin al agente infeccioso). Los
informes de vacunacin contemplan entonces una fase inicial y el seguimiento
posterior, lo que implica la necesidad de observar el comportamiento de la
poblacin vacunada respecto de la exposicin al agente infeccioso.
Los registros y listados deben disponerse en archivo (tanto fsico como electr-
nico), de tal forma que se facilite la consulta en perodos posteriores de tiempo.
En determinadas empresas en las cuales se implementan programas de bienes-
tar a sus pensionados e incluso cuando stas asumen por convenios especiales
el cuidado de la salud de su personal jubilado, la aplicacin de vacunas contra
neumococo, influenza, ttanos - difteria y hepatitis B aportan beneficios no
solo para estas personas, sino que representan ahorros importantes por la dis-
minucin de los costos de las complicaciones de enfermedades que exigen hos-
pitalizacin y medicamentos de alto costo.
Otras consideraciones para aplicacin de vacunas
APLICACIN SIMULTNEA DE VACUNAS Y GAMMAGLOBULINAS
En general, puede afirmarse que se pueden aplicar varias vacunas en un mismo
39
E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
S
D
E
V
A
C
U
N
A
C
I
N
E
N
L
A
S
E
M
P
R
E
S
A
S
da de las denominadas replicativas*, sin interferir en la respuesta inmune a
cada una de ellas. Otra posibilidad es la de aplicar con un intervalo de cuatro
semanas entre dos vacunas replicativas.
No hay necesidad de intervalos si primero se aplica una vacuna replicativa y
luego una no replicativa.
La aplicacin simultnea de inmunoglobulinas y vacunas no reduce la eficacia
de las vacunas contra la hepatitis B, ttanos-difteria, rabia, varicela. En el caso
de la vacuna contra la hepatitis A, la eficacia de la vacuna permanece igual,
pero los ttulos de anticuerpos protectores son menores.
Cuando se aplica primero una vacuna viva atenuada (replicativa), debe existir
un intervalo mnimo de dos semanas antes de aplicar la gammaglobulina. No
se recomienda administrar la gammaglobulina y posteriormente aplicar una
vacuna replicativa.
(*) Vacunas replicativas son: polio oral, triple viral (sarampin, parotiditis, rubola), rubola, varicela
zster, fiebre tifoidea oral, fiebre amarilla.
INTERVALOS ENTRE UNA Y OTRA DOSIS DE VACUNA
Cuando al aplicar una vacuna que requiere varias dosis para garantizar adecua-
da proteccin, pasa mayor tiempo que el recomendado entre una dosis y otra,
en general no deben reiniciarse los esquemas de vacunacin; en el caso de la
hepatitis B, por ejemplo, si los intervalos han sido muy prolongados, se reco-
mienda evaluar los ttulos de anticuerpos Anti-Hbs para definir un posible re-
fuerzo temprano, principalmente en trabajadores de la salud y en personas con
alto riesgo (aunque esto, obviamente, incrementa los costos de una estrategia
de vacunacin). Al acortar los intervalos recomendados, se reduce la respuesta
inmune protectora.
No es posible mezclar vacunas diferentes en la misma jeringa. Siempre deben
utilizarse agujas y jeringas distintas para cada vacuna.
SITIO DE APLICACIN DE LAS VACUNAS
En las vacunas de aplicacin intramuscular se recomienda en adultos el deltoi-
des (en el brazo) en vez de la regin gltea, debido a que se reduce la respuesta
por el tejido adiposo de esta regin anatmica y tambin para evitar la posibilidad de
lesionar el nervio citico. Especficamente para la vacuna contra hepatitis B se redu-
ce la respuesta inmune y la eficacia cuando se aplica en la regin gltea. La
vacuna ttanos-difteria puede eventualmente aplicarse en la regin gltea.
Pueden aplicarse dos o ms vacunas no replicativas en forma simultnea en
diferentes sitios anatmicos o separados mnimo 2,5 centmetros.
40
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
EVALUACIN ECONMICA
DE LA VACUNACIN EN
TRABAJADORES ADULTOS SANOS
Toda medida de intervencin en Salud debera llevar a la evaluacin de sus resultados,
medidos no solamente en los niveles de reduccin de una enfermedad, o de reincorpo-
racin a un estadio de normalidad, o la disminucin de efectos graves o incapacitan-
tes, sino en el impacto econmico de estos efectos
14
.
Al considerar la vacunacin en trabajadores adultos sanos estamos referenciando un
escenario especfico como es el de las empresas. Sean estas de carcter privado u ofi-
cial, sean con nimo de lucro econmico o social, todas deben manejar adecuada-
mente los recursos disponibles.
Los recursos financieros para salud ocupacional afectan los denominados gastos de
funcionamiento, gastos de personal. Es necesario recordar que por diversos factores son los
ms onerosos y los que se priorizan cuando hay que efectuar recortes presupuestales
6
.
Tambin debe admitirse que a todo aquello que no demuestra un claro beneficio como
inversin, no se le asignan recursos. Adems del argumento legal de obligatoriedad,
como medida preventiva de salud ocupacional, se debe justificar el costo beneficio de
las inversiones propuestas, entre ellas la vacunacin a los trabajadores
7
.
Los argumentos deben ser concretos, claramente identificables y verificables. No es
suficiente con demostrar la seguridad y eficacia clnica de las vacunas; es esencial enfa-
tizar el valor agregado de la vacunacin en trminos econmicos.
Hasta hace poco, las decisiones para la inversin en salud estaban determinadas por la
triangulacin de factores como eficacia clnica - seguridad - calidad. Pero la necesidad
de racionalizacin del gasto, donde el argumento costos ha tomado una fuerza inusi-
tada, sobre todo en lo referente a la limitacin de recursos, ha cambiado la naturaleza
del problema
14
.
El desarrollo y aplicacin de nuevas tecnologas y nuevas medicinas, los cambios en la
socio-demografa y la epidemiologa, la aparicin de nuevas enfermedades y la mala
utilizacin (despilfarro) de los recursos y servicios, han incrementado los costos de salud.
Las decisiones de los administradores, tanto pblicos como privados, y de los asegu-
radores (expertos en el manejo del riesgo) tienen hoy en da dos prioridades: 1. Mantener los
costos con base en el principio del retorno de la inversin, y 2. Alcanzar acuerdos respecto de
la prctica mdica (buscar la mejor solucin posible con los recursos disponibles).
41
E
V
A
L
U
A
C
I
N
E
C
O
N
M
I
C
A
D
E
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
E
N
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
Evaluacin econmica de la vacunacin
La evaluacin econmica puede interpretarse como la comparacin de los costos de un
producto y las consecuencias en la salud de una comunidad; permite establecer las ventajas
comparativas y competitivas del valor asistencial, el valor econmico y el valor agregado.
La evaluacin econmica de la vacunacin permite facilitar la adopcin de una medi-
da de intervencin y hacerla sostenible en el tiempo. Es importante entonces desarro-
llar las herramientas para mostrar adecuadamente la credibilidad e impacto que el que
toma las decisiones requiere. El conocimiento de las metodologas es esencial para
argumentar con claridad la evaluacin econmica.
Se pueden enunciar cuatro formas de realizar la evaluacin mdico econmica
14
:
1 Anlisis de minimizacin de costos;
2 Anlisis de costo beneficio;
3 Anlisis de costo efectividad, y
4 Anlisis de costo utilidad.
Los principios de valoracin estn basados en la comparacin de los costos y de los
efectos o consecuencias en la salud de las alternativas disponibles.
Los componentes de la evaluacin econmica de las vacunas:
RECURSOS CONSUMIDOS PROGRAMA DE CUIDADOS MEJORAMIENTO
DE SALUD DE LA SALUD
Costos directos Vacunacin o Efectividad
Costos indirectos no vacunacin Beneficios
Costos intangibles Utilidades
La evaluacin econmica rene dos reas del conocimiento muy especficas: la epide-
miologa, para medir las consecuencias, y la medida econmica de los costos.
Diferentes tipos de estudios
de evaluacin econmica
Anlisis del costo de la enfermedad
No son realmente evaluaciones econmicas; en estos tipos de estudios slo se
considera el componente costos, pero no el componente de consecuencias; miden
todos los costos generados (directos, indirectos e intangibles) por una enferme-
dad bajo estudio en un grupo de individuos y extrapolando posteriormente a la
poblacin general
14
.
42
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
1
2
3
4
Anlisis de minimizacin de costos
En este caso las alternativas de consecuencias son prcticamente las mis-
mas en trminos cualitativos y cuantitativos; su propsito es conocer y
cuantificar los costos para orientar la decisin hacia la alternativa ms
econmica
14
.
Anlisis de costo beneficio
Estos estudios interrelacionan los costos de una estrategia teraputica o
programa preventivo con las consecuencias en trminos tanto de los cos-
tos directos e indirectos, como de los beneficios econmicos intangibles
14
.
A menudo los beneficios se estiman como costos evitados y correspon-
den a la evaluacin de los costos en caso de no implantarse un programa
de salud. En otros tipos de estudios los beneficios del programa implanta-
do pueden ser monetizados por la reduccin de la morbilidad y la mortalidad.
Este mtodo mide los beneficios en trminos de reduccin de enfermedad
o de probabilidad de muerte, en trminos econmicos, en las personas en
quienes se aplique la medida.
Anlisis de costo efectividad
Estos estudios relacionan criterios monetarios (costos totales de una es-
trategia teraputica o programa preventivo) con criterios no monetarios
(el conjunto de consecuencias de la estrategia expresado en unidades na-
turales de efectividad teraputica), como por ejemplo aos de vida salu-
dable, aos de vida salvados, nmero de enfermedades evitadas o de pun-
tos de efectividad intermedia (reduccin del dimetro de un tumor o dis-
minucin de niveles de colesterol srico).
El resultado se expresa como tasa de costo/efectividad y son tiles cuando
se requieren evaluar decisiones de cmo utilizar los recursos disponibles
de un presupuesto establecido
14
.
Anlisis de costo utilidad
Son considerados algunas veces como un tipo especial de anlisis costo
efectividad, en los cuales los beneficios mdicos se valoran en trminos
cualitativos o cuantitativos tomando como indicador ms usual la canti-
dad de vida incrementada expresada en Aos de Vida Ajustados por Cali-
dad (QALYS)
14
.
43
E
V
A
L
U
A
C
I
N
E
C
O
N
M
I
C
A
D
E
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
E
N
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
Cmo medir el impacto econmico
en una empresa?
En las empresas se debe identificar claramente cul es el objetivo que se desea alcanzar
cuando se lleva a cabo una estrategia de vacunacin. Si se trata de disminuir la posibi-
lidad de que sus trabajadores se enfermen, entonces deber medirse el resultado de
cuntos trabajadores enferman de aquellos que fueron vacunados, y qu significa ello
para la empresa en trminos econmicos. La evaluacin econmica depende de las
bases de datos disponibles, de sistemas ordenados de informacin, que permitan vi-
sualizar tanto la medida tomada (quines, cuntos, dnde se vacunaron y contra
qu?), como los efectos evitados u observados (quines, cuntos, dnde enferma-
ron?) y qu signific para la empresa (ausentismo, sobrecostos, reprocesos).
El estudio debe considerar slo los costos asumidos y los beneficios recibidos directa-
mente por la empresa. Debe expresar clara y directamente el retorno sobre la inversin,
el estudio que ms se adecua es el de anlisis de costo beneficio. Este tipo de estudio
responde a dos inquietudes (en trminos de los recursos que se deben utilizar y de cul
es el costo oportunidad de la inversin): Por qu un empleador debe invertir en un
programa de vacunacin y no en otro tipo de medidas?, y cul es el retorno que debe
esperar sobre la inversin que se realiza en un perodo de tiempo determinado?
Por ejemplo, la vacunacin contra la influenza tiene un comportamiento que presenta
picos de incremento de los casos en ciertos meses del ao; exige, entonces, una vacu-
nacin anualizada y previa a los perodos en los cuales se espera que se presenten casos
de la enfermedad. De esta manera, el empresario debe apropiar en el presupuesto anual lo
necesario para la aplicacin de esta vacuna oportunamente, pues si se aplica fuera de tiem-
po los efectos econmicos de los beneficios se reducen de forma significativa.
Tambin debe evaluarse cul es la perspectiva que tiene la empresa frente a una medi-
da de intervencin como la vacunacin. En las empresas, el rea de salud ocupacional
dispone de un presupuesto limitado y de unas acciones muy definidas para su ejecu-
cin. Necesita demostrar resultados concretos de la inversin y de alto impacto positi-
vo en la poblacin laboral.
En una entidad asistencial de salud, la vacunacin contra hepatitis B es una medida de
intervencin que hace parte de las estrategias para el control de exposicin a riesgo
biolgico como riesgo profesional. Con el dinero que se debe invertir en aplicar las
medidas para atender el caso de un trabajador de la salud expuesto accidentalmente a
material biolgico infectante proveniente de un paciente fuente seropositivo, puede
vacunarse una muy buena proporcin de la poblacin laboral en riesgo.
44
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
Clculo de costos de la vacunacin
y de la enfermedad
La frmula para calcular los costos directos e indirectos de una enfermedad y de la
vacunacin contra esa enfermedad, en las empresas, debe presentarse de la forma ms
sencilla posible. No debe percibirse como algo complejo, entender la comparacin
entre lo que le vale a una empresa vacunar y cunto le cuesta que su poblacin traba-
jadora se enferme.
Los costos directos de la enfermedad estn asociados a la atencin mdica como ho-
norarios, consulta mdica, drogas y hospitalizaciones. Representan entre 20% y 30%
19
.
Estos gastos son asumidos por las instituciones de seguridad social (EPS).
Los costos indirectos de la enfermedad son los relacionados con la prdida de produc-
tividad, por ausentismo laboral, por prdidas en la productividad, prdida del valor
agregado dado por el trabajador, por los sobrecostos generados en pagos a trabajado-
res que hacen los reemplazos temporales, entrenamientos, horas extras, reprocesos,
equivalen al 70% y son asumidos en gran parte por los empresarios
19
.
A estos costos se le restan los costos asociados a la vacunacin (valor del biolgico,
valor de la aplicacin), los costos administrativos (medios para la difusin interna de
la vacunacin, papelera, horas hombre en tareas de organizacin, citacin, motiva-
cin, definicin de la estrategia de vacunacin, registro de las personas que se vacu-
nan, diligenciamiento de los carns, preparacin de informes), el tiempo de aplicacin
de la vacuna y el tiempo laboral perdido por ausentismo o disminucin de la capaci-
dad de laborar por las reacciones adversas de la vacuna.
El valor agregado no es igual en todos los cargos o en todas las actividades econmi-
cas, por ejemplo: en una empresa manufacturera el valor agregado es diferente al de
una empresa de prestacin de servicios; el valor agregado expresa el aporte de transfor-
macin a la materia prima, el aprovechamiento de aplicacin de conocimientos, trans-
ferencia tecnolgica, y/o calidades que se le confieren a un producto o servicio. Por
ejemplo, en Brasil las compaas de ensamblaje industrial estiman que el valor agrega-
do es de 20%, en empresas de industria pesada es de entre 35 y 50%, y en empresas de
servicio el valor agregado llega a 80 90%. De igual forma, las empresas pueden valorar sus
cargos de acuerdo con su valor agregado y su correspondiente nivel de responsabilidad
20
.
Modelo para el clculo de costos de la vacunacin
Se toman para efectos de este anlisis solamente los costos que asume o que
afectan directamente a la empresa, bien por los costos de insumos, vacunas, tiem-
pos, productividad.
Se consideran los diferentes conceptos por los cuales se puede generar un costo
relacionado directamente con la aplicacin de vacunas en una poblacin de tra-
bajadores adultos sanos.
45
E
V
A
L
U
A
C
I
N
E
C
O
N
M
I
C
A
D
E
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
E
N
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
Costo unitario de la vacuna x nmero de empleados a vacunar (A)
Se debe tomar como poblacin objetivo el nmero total de empleados menos el
personal en vacaciones, licencias, incapacidades, desplazamientos y capacitaciones.
Costo de tiempos de ausentismo o disminucin de capacidad para laborar de-
bido a efectos secundarios de la vacuna (B)
Tiempo laboral invertido en vacunacin (depende de la estrategia de vacunacin) (C)
Costos administrativos (papelera, comunicaciones, desplazamientos, cadena
de fro) (D)
Costos ahorrados por vacunacin
(o costos de la enfermedad)
Costos por tiempo de ausentismo probable (horas extras, tiempos pagados por
reemplazos, prestaciones sociales, reentrenamientos, sobrecostos por reproce-
sos, valor agregado cuantificable) (E)
a Salario diario (sueldo + subsidio de transporte + factor prestacional + seguri-
dad social + parafiscales) (Porcentaje asumido por la seguridad social) =
b Nmero de empleados poblacin objetivo
c Porcentaje de poblacin laboral afectada por gripe (10%-20%)
expresada en decimales (10% sera 0,1)
d Promedio de das perdidos por ausentismo debido a gripe. (tomando como
promedio por cada caso 3,4 das de ausentismo).
E= a x b x c x d (costo de ausentismo probable por influenza en una pobla-
cin laboral)
Total de ahorros en costos:
(E) - (A + B + C + D)
Esto es que a los costos ahorrados o evitados se le restan los costos causados.
Beneficios indirectos de
la vacunacin de trabajadores adultos sanos
Incluyen los costos laborales economizados, los costos por reemplazos temporales no
utilizados, el valor agregado aportado por el trabajador diario por los das de ausentis-
mo que se previenen.
Los costos asociados con el ausentismo se relacionan con el aporte que el trabajador
ausentista deja de dar al proceso productivo. Cuando el tipo de cargo puede ser reem-
plazado y el valor agregado es prcticamente igual al del trabajador ausente, no es
significativo, pero sabemos que esta situacin no es aplicable a todos los cargos, o a
todas las tareas de un cargo.
46
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
El valor agregado del trabajador ausente tiene que ver con la valuacin de su aporte al
proceso productivo y al nivel de desempeo del trabajador . Es una categora compleja
y su medicin es igualmente complicada.
Factores que afectan los costos administrativos
Comunicacin
A mejor promocin, mejor aceptacin de la vacunacin; la informacin debe ser
concisa, clara, utilizando trminos comnmente conocidos y dirigidos a respon-
der las preguntas ms frecuentes. La difusin debe hacer uso de los medios inter-
nos de comunicacin (carteleras, boletines).
La divulgacin de la informacin a los empleados debe empezar idealmente entre
cuatro y seis semanas antes del evento, los medios incluyen una combinacin de
material impreso (folletos, afiches, cartas, e-mail), presentaciones verbales (orga-
nizadas por la enfermera o mdico de la institucin) y/o presentaciones en video
(pelculas). La combinacin de diferentes medios aumenta la retencin y permite a
los trabajadores contar con la informacin relevante y aumentar la tasa de cobertura.
Estrategia de vacunacin
En sitios de trabajo. Es la ms econmica para el empleador,
pues requiere menor tiempo promedio por trabajador vacuna-
do. Es la estrategia recomendada cuando se tiene una empresa
con muchos centros de trabajo (bancos, agencias de viajes, res-
taurantes de comidas rpidas).
Es la estrategia recomendada en sitios de grandes concentra-
ciones poblacionales (plantas, edificios administrativos) o en
actividades econmicas que requieren varios turnos laborales;
debe contar con una buena distribucin de tiempos por piso o
por dependencias de acuerdo con el nmero de empleados. Es
fundamental la estrategia de comunicaciones.
En un sitio predeterminado con desplazamientos. Es una estra-
tegia alterna que sirve en poblaciones laborales con gran movi-
lidad (por ejemplo, transportadores, vendedores). Se cita a los
trabajadores para vacunarlos en un da predeterminado. Tiene
una mayor proporcin de desercin.
En cualquiera de los casos, el nmero de vacunas aplicadas se
incrementa cuando se dispone de una previa inscripcin. Esto me-
jora la cobertura, pero requiere mayores tiempos previos (es ms
til en poblaciones concentradas y en tamao mediano, de en-
tre 200 y 500 empleados). En empresas de mayor tamao puede
subdividirse en unidades funcionales de esta densidad poblacional.
Canalizacin
Citacin por
dependencias
y turnos
Concentracin
47
B
I
B
L
I
O
G
R
A
F
A
BIBLIOGRAFA
1. ACIN, Guas para la inmunizacin del adolescente y el adulto en Colombia, primera edicin,
Santaf de Bogot, D. C., 1998.
2. Ayala Cceres, Carlos Luis, Legislacin en salud ocupacional y riesgos profesionales, Edicio-
nes Salud Laboral, Santaf de Bogot, D. C., 1999.
3. Baraano, Ral, Vacunacin contra la gripe en centros de trabajo, Revista Salud
Trabajo y Ambiente, ed. Consejo Colombiano de Seguridad, Santaf de Bogot, D.C.,
vol. 6, No. 21, tercer trimestre 1999, pgs. 22 a 24.
4. Burckel, E., Ashraf, T. and cols., Economic impact of providing workplace influen-
za vaccination. Amodel and case study application at aBrazilian Pharma-Chemical
Company, Pharmacoeconomics, Nov., 16 (5Pt 2): 563-76, Brasil, 1999.
5. Centers for Disease Control and Prevention, Morbility and mortality weekly report,
Recommendations and Reports, April 14 / vol. 49 / N RR-3.
6. Debbag, Roberto,Costos en salud. Beneficios econmicos de las vacunas, docu-
mento, Buenos Aires, 1999.
7. Galeano, Ivn, La vacunacin contra influenza en las empresas, Revista Proteccin y
Seguridad, ed. Consejo Colombiano de Seguridad,Santaf de Bogot, D. C., Ao
46, No. 272, julio - agosto 2000, pgs. 49 a 52.
8. ,Vacunacin de trabajadores adultos sanos, Revista Trabajo y Seguridad Social,
Ed. Producciones Oro, Bogot, D. C., Dic. 2000 Enero 2001, pgs. 16-17.
9. ,Mitos y verdades de las vacunas en adultos; Revista Trabajo y Seguridad Social,
Ed. Producciones Oro, Bogot, D. C., Ao 7 No. 37, febrero - marzo 2001, pgs.
24-26.
10. Kane, M., Estrategia de vacunacin del adulto, Revista Le Journal International de
Medicine, No. 316, mayo 1994, S.E.P.I. mdica, Francia.
11. Leighton, L., Williams, M. and cols., Ausencia por enfermedad luego de una cam-
paa de vacunacin contra influenza en el sitio de trabajo, Occup. Med., vol. 46,
146-150, England, 1996.
12. Meltzer, M., Cox, N. and cols., The economic impact of pandemic influenza in the
United States: priorities for intervention, Centers for Diseases Control and
Prevention, Emerging Infectous Diseases, vol. 5, No. 5, Sept. October, Atlanta, Georgia,
U.S.A. , 1999.
48
G
U
A
P
A
R
A
L
A
V
A
C
U
N
A
C
I
N
D
E
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
A
D
U
L
T
O
S
S
A
N
O
S
13. Prever A.R.P. Colseguros, Normas de trabajo seguro. Manuales de bioseguridad, revisin
enero de 2000, Santaf de Bogot, D. C.
14. Tasset, A.; Amazian, K.; Nguyen, Van Hung, Economic evaluation of vaccination. Interests
and Methodology, Health Economics Unit. Pasteur Mrieux Connaugth International,
France, 1998.
15. Vacunacin en las empresas. El intercambio de las experiencias internacionales,
Revista Le Journal International de Medicine, No. 316, mayo 1994.
16. Vlez A., Hernn; Borrero, Jaime; Restrepo, Jorge; Rojas, William, Enfermedades in-
fecciosas, Serie Fundamentos de Medicina, Ediciones Corporacin para Investiga-
ciones Biolgicas, C.I.B., Medelln, 1999.
17. Zurro, Martn; Cano Prez, J. F., Atencin primaria: conceptos, organizacin y prctica clnica,
tercera edicin, Ed. Mosby Doyma Libros,ps. 194-200.
18. Asociacin Colombiana de Infectologa (ACIN), Sociedad Colombiana de Pedia-
tra. Consenso para la inmunizacin del nio en Colombia, captulo Vacunas, Colombia,
2001.
19.Wood, Susan C.; Vang Hung Nguyen and Schmidt Claudia, Economic evaluation
of influenza vaccination in healthy working age adults. Employer and society
perspective, Pharmacoeconomics 2000, Aug:18(2); 173-183.
20.Burckel, E., Ashraf, T., Galvao de Sousa, J., Frleo, E., Guarino,H., Yauti, C., Barreto,
F., Champion, L., Economic Impact of Providing Workplace Influenza Vaccination,
Pharmacoeconomics, 1999, Nov; 16 (5 Pt 2); 563-576.
Muchas personas de bajos recursos,
tienen hoy defensas para
continuar disfrutando sus vidas.
Esto ha sido posible
gracias a que empresas como
la suya, confan en Aventis Pasteur.
Al creer en nosotros,
su empresa est contribuyendo
a las miles de vacunas donadas
por Aventis Pasteur en Colombia.
Vacnese y haga gente feliz.
Comunquese con nosotros
InfoVAC
571 622 4050
01800 0919368
infovac@aventispasteur.com.co
La gente saludable, sonre...
Ms
gente
feliz
Ms
vacunas
También podría gustarte
- Arbol de ProblemasDocumento2 páginasArbol de ProblemasELIANA SALAZAR GARCIA100% (1)
- Programa de Vigilancia Epidemiolgica Riesgo BiologicoDocumento57 páginasPrograma de Vigilancia Epidemiolgica Riesgo BiologicoOmar Andrey Gonzalez Saavedra100% (1)
- CyT 65.2 CDiaz Triple MetaDocumento8 páginasCyT 65.2 CDiaz Triple MetaCarlos Alberto DiazAún no hay calificaciones
- Análisis Vulnerabilidad EjemploDocumento23 páginasAnálisis Vulnerabilidad EjemplomonigonAún no hay calificaciones
- FMT HSEQ 007 Inspeccion GruasDocumento1 páginaFMT HSEQ 007 Inspeccion Gruasmonigon100% (5)
- MONOGRAFIA Avances Tecnológicos en La Salud OralDocumento17 páginasMONOGRAFIA Avances Tecnológicos en La Salud OralNatalieAún no hay calificaciones
- Guia de Vacunacion Del Trabajador ColombianoDocumento144 páginasGuia de Vacunacion Del Trabajador ColombianoNorberto Castañeda100% (2)
- MetodologiaDocumento24 páginasMetodologia『カルロス・レオン』Aún no hay calificaciones
- Gervas J Vacunas Cuesntiones Eticas PDFDocumento8 páginasGervas J Vacunas Cuesntiones Eticas PDFaguidosAún no hay calificaciones
- Estrategia de InmunisacionesDocumento8 páginasEstrategia de InmunisacionesElmer Cordova CalleAún no hay calificaciones
- Situacionvacunacion - 14072014a Legislación ChilenaDocumento6 páginasSituacionvacunacion - 14072014a Legislación ChilenaLiliana Neira LopezAún no hay calificaciones
- 15 Protección y Promoción de La Salud-2Documento228 páginas15 Protección y Promoción de La Salud-2ju_garoAún no hay calificaciones
- Marques, F. (2017) La Salud Integral de Los Trabajadores-APOYODocumento10 páginasMarques, F. (2017) La Salud Integral de Los Trabajadores-APOYONubia RosalesAún no hay calificaciones
- Frente A La PandemiaDocumento4 páginasFrente A La PandemiaClaudia Marcela OrtizAún no hay calificaciones
- Monografia Eventos Adversos en Vacunacion 1Documento27 páginasMonografia Eventos Adversos en Vacunacion 1wendytatyAún no hay calificaciones
- ESTE1Documento11 páginasESTE1angelicaAún no hay calificaciones
- Inversión en PypDocumento5 páginasInversión en PypcatalinaaristizabalramirezAún no hay calificaciones
- Trabajo FinalDocumento8 páginasTrabajo FinalgivaniAún no hay calificaciones
- Urkund Report - Tesis Vacuna - Docx (D51278205)Documento12 páginasUrkund Report - Tesis Vacuna - Docx (D51278205)Jesica Mateos LópezAún no hay calificaciones
- Tarea 7 EISDocumento22 páginasTarea 7 EISGilberto CastilloAún no hay calificaciones
- Análisis de La Fase Prospectiva de Pesem MinsaDocumento4 páginasAnálisis de La Fase Prospectiva de Pesem MinsaKate Roldan100% (1)
- Reflexiones Sobre La Importancia de La Vigilancia Epidemiologica en Salud y Seguridad Del TrabajoDocumento7 páginasReflexiones Sobre La Importancia de La Vigilancia Epidemiologica en Salud y Seguridad Del Trabajoemith hernandezAún no hay calificaciones
- MonografíaDocumento4 páginasMonografíaAlbita VGAún no hay calificaciones
- Reseña Epidemiología-Grupo 8Documento6 páginasReseña Epidemiología-Grupo 8Giseth Vanessa ORTIZ MARTINEZAún no hay calificaciones
- Vigilancia EpidemiologicaDocumento13 páginasVigilancia Epidemiologicamarysolano0719Aún no hay calificaciones
- Libro Relacion Medico PacienteDocumento170 páginasLibro Relacion Medico PacienteAiram CantoAún no hay calificaciones
- Guia Nacinal de Planificacion Familiar PDFDocumento240 páginasGuia Nacinal de Planificacion Familiar PDFMartins Martinsthefather CaicedoAún no hay calificaciones
- ENSAYODocumento2 páginasENSAYOJulian CaceresAún no hay calificaciones
- Programa de Ulceras Por Presion Trabajo 1Documento33 páginasPrograma de Ulceras Por Presion Trabajo 1Luis VelascoAún no hay calificaciones
- Ficha Inmunizaciones para TrabajadoresDocumento19 páginasFicha Inmunizaciones para TrabajadoresIngryd Yajaira Espejo CubillosAún no hay calificaciones
- PROYECTO FINAL ComunicacionDocumento5 páginasPROYECTO FINAL ComunicacionJorge Ricardo ArciaAún no hay calificaciones
- Lineamientos para La Implementación de La Política de Seguridad Del Paciente en La PDFDocumento12 páginasLineamientos para La Implementación de La Política de Seguridad Del Paciente en La PDFVictor Manuel CortesAún no hay calificaciones
- Intervencion en La SaludDocumento8 páginasIntervencion en La SaludMis AmoresAún no hay calificaciones
- TALLER DE MEDICINA PREVENTIVA DayanaDocumento6 páginasTALLER DE MEDICINA PREVENTIVA DayanaJorge Alexander Torres Piraquive67% (3)
- Vigilancia Medica PDFDocumento80 páginasVigilancia Medica PDFPablo Sergio Barraza CastroAún no hay calificaciones
- Lineamientos Politica Seguridad PacienteDocumento52 páginasLineamientos Politica Seguridad PacienteCesar Augusto Guzman GonzalezAún no hay calificaciones
- Planeacion Sectro Salud - FarmaciaDocumento10 páginasPlaneacion Sectro Salud - Farmaciaeliana canteroAún no hay calificaciones
- Ensayo Individual - Mejorando La Calidad Del Gasto Público en La Vacunación Contra El VPH - Lesther ZapetaDocumento9 páginasEnsayo Individual - Mejorando La Calidad Del Gasto Público en La Vacunación Contra El VPH - Lesther ZapetaLESTHER JUAN CARLOS ZAPETA ARGUETAAún no hay calificaciones
- Seguridad Del PacienteDocumento4 páginasSeguridad Del PacientePishulotote LopezAún no hay calificaciones
- Vigilancia MédicaDocumento3 páginasVigilancia MédicaCarola ProañoAún no hay calificaciones
- Itsco Proyecto Final Farmacias EmpastadoDocumento124 páginasItsco Proyecto Final Farmacias EmpastadoArmand MartinezAún no hay calificaciones
- Estrategias Sanitarias NacionalesDocumento15 páginasEstrategias Sanitarias NacionalesKristel Banda showAún no hay calificaciones
- Plan Operativo TBC 2016Documento14 páginasPlan Operativo TBC 2016Sofia Clara TipCon75% (4)
- Taller Medicina Preventiva Enfermedades InmunopreveniblesDocumento10 páginasTaller Medicina Preventiva Enfermedades InmunopreveniblesSharazat Demir De la OAún no hay calificaciones
- Infecciones HospitalariasDocumento133 páginasInfecciones HospitalariashpiccovAún no hay calificaciones
- LINEAMIENTOS INFLUENZA - 2021 - V3 FinalDocumento25 páginasLINEAMIENTOS INFLUENZA - 2021 - V3 FinalvictorAún no hay calificaciones
- Guia Buenas PracticaDocumento23 páginasGuia Buenas PracticaemicfacturacionAún no hay calificaciones
- Ensayo Seguridad Del PacienteDocumento5 páginasEnsayo Seguridad Del PacienteAlexGarGuzAún no hay calificaciones
- RR SSDocumento7 páginasRR SSClaudia Valeria Castro DionicioAún no hay calificaciones
- Jean Gonzalez TareaS4Documento6 páginasJean Gonzalez TareaS4Jean Gonzalez Flores Gonzalez FloresAún no hay calificaciones
- Bienestar Vivir SaludDocumento4 páginasBienestar Vivir SaludMoy SegoviaAún no hay calificaciones
- Bioseguridad en EstomatologíaDocumento13 páginasBioseguridad en EstomatologíaAlexAún no hay calificaciones
- IAAPS y VacunasDocumento31 páginasIAAPS y VacunasKari Kol MenaAún no hay calificaciones
- Salud PublicaDocumento6 páginasSalud PublicaLizette CalzadaAún no hay calificaciones
- Tarea 1 EISDocumento6 páginasTarea 1 EISGilberto CastilloAún no hay calificaciones
- MODULO X CLASE I TERCER SEMESTRE (Recuperado Automáticamente)Documento3 páginasMODULO X CLASE I TERCER SEMESTRE (Recuperado Automáticamente)Tecnografic JalpataguaAún no hay calificaciones
- Consenso Vacunas 2011Documento147 páginasConsenso Vacunas 2011JuliaSenturionAún no hay calificaciones
- Algunos Conceptos Centrales en EpidemiologíaDocumento4 páginasAlgunos Conceptos Centrales en Epidemiologíavirgi2martinAún no hay calificaciones
- Ensayo - III Corte ELE1 - CarmonaDocumento5 páginasEnsayo - III Corte ELE1 - CarmonaOlwanny Carmona EncisoAún no hay calificaciones
- Tarea 2 Planeacion 153002-5Documento13 páginasTarea 2 Planeacion 153002-5Evelyn Osorio AndradeAún no hay calificaciones
- Resumen de Modelos de Organización de los Servicios de Salud de Ginés González García: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Modelos de Organización de los Servicios de Salud de Ginés González García: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Análisis de la desigualdad en la vacunación contra la COVID-19: comparación México y ColombiaDe EverandAnálisis de la desigualdad en la vacunación contra la COVID-19: comparación México y ColombiaAún no hay calificaciones
- Sobrepeso y contrapesos: La autorregulación de la industria no es suficiente para proteger a los menores de edad.De EverandSobrepeso y contrapesos: La autorregulación de la industria no es suficiente para proteger a los menores de edad.Aún no hay calificaciones
- Guia Manejo de AbejasDocumento8 páginasGuia Manejo de Abejasmonigon100% (1)
- GTC 24Documento18 páginasGTC 24monigon100% (1)
- Exportador EstandarDocumento11 páginasExportador EstandarCarlos Andres Tenorio ChungAún no hay calificaciones
- Lista de Control Protectores AuditivosDocumento2 páginasLista de Control Protectores AuditivosmonigonAún no hay calificaciones
- Lista de Control GuantesDocumento2 páginasLista de Control GuantesmonigonAún no hay calificaciones
- Guía de Atención Integral de Salud Ocupacional Basada en La Evidencia para Trabajadores Expuestos A Benceno y Sus Derivados (GATISO-BTX-EB)Documento200 páginasGuía de Atención Integral de Salud Ocupacional Basada en La Evidencia para Trabajadores Expuestos A Benceno y Sus Derivados (GATISO-BTX-EB)Dr. Héctor Parra LAún no hay calificaciones
- Guia Rabia ColombiaDocumento44 páginasGuia Rabia ColombiaAndrés VegaAún no hay calificaciones
- FMT-HSEQ-006 Inspección VehiculosDocumento5 páginasFMT-HSEQ-006 Inspección VehiculosmonigonAún no hay calificaciones
- Síndrome CoqueluchoideDocumento15 páginasSíndrome CoqueluchoideTeddy F. KcAún no hay calificaciones
- 3 Mix Shi - En.esDocumento7 páginas3 Mix Shi - En.esOmar CoronelAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual 2Documento1 páginaMapa Conceptual 2Rodrigo RoblesAún no hay calificaciones
- Factores Asociados A La Prevalencia de Hipoacusias en Trabajadores de Las Areas Operativas Final 1Documento40 páginasFactores Asociados A La Prevalencia de Hipoacusias en Trabajadores de Las Areas Operativas Final 1rocioAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual AppDocumento1 páginaMapa Conceptual AppIsum Sandoval0% (2)
- Características Macroscópicas Del SemenDocumento4 páginasCaracterísticas Macroscópicas Del SemenmireAún no hay calificaciones
- HeadctDocumento6 páginasHeadctOdaliz Guzman MorenoAún no hay calificaciones
- Caso #2 - CorregidoDocumento11 páginasCaso #2 - CorregidoRenzo Navarro100% (1)
- Medicamentos 131120153452 Phpapp01Documento140 páginasMedicamentos 131120153452 Phpapp01EduardoAún no hay calificaciones
- Presentación de AMALAKIDocumento24 páginasPresentación de AMALAKIJUAN PABLO SOLISAún no hay calificaciones
- Splentis Webbrochure Esp v5Documento3 páginasSplentis Webbrochure Esp v5Laura C Cifuentes VallejoAún no hay calificaciones
- Trabajo de La Pasantia E.P.S.S. Ana Colli Csu Santa RosaDocumento265 páginasTrabajo de La Pasantia E.P.S.S. Ana Colli Csu Santa RosaElizabeth Valemcia TejedaAún no hay calificaciones
- Matriz de Riesgos RemodelacionDocumento1 páginaMatriz de Riesgos RemodelacionRyder GoñasAún no hay calificaciones
- Formato - de - Historia - Natural VihDocumento2 páginasFormato - de - Historia - Natural VihAngel AdrianAún no hay calificaciones
- White Spot Syndrome Virus (Mancha Blanca)Documento8 páginasWhite Spot Syndrome Virus (Mancha Blanca)Helena GómezAún no hay calificaciones
- Mc14.enfermedades ExóticasDocumento21 páginasMc14.enfermedades ExóticasGeorgette Minerva Bocaney100% (1)
- Valoración Ingreso en UCIDocumento8 páginasValoración Ingreso en UCIPaula SarasolaAún no hay calificaciones
- Desarrollo de Caso Clinico - Leucemia Promielocitica AgudaDocumento15 páginasDesarrollo de Caso Clinico - Leucemia Promielocitica AgudaAngel ReyesAún no hay calificaciones
- WIKIDocumento2 páginasWIKIEmily LimaAún no hay calificaciones
- Tarea 2Documento6 páginasTarea 2dana massiell mendoza bravoAún no hay calificaciones
- La MarchaDocumento19 páginasLa Marchaaidaaraujo100% (2)
- Guia - CATETERES 2014Documento146 páginasGuia - CATETERES 2014katy mataAún no hay calificaciones
- 01 Guia Colegios Crisis AsmaticaDocumento17 páginas01 Guia Colegios Crisis AsmaticaGerardo Novella MurilloAún no hay calificaciones
- Horario Citas Martes 09 May. 2023Documento3 páginasHorario Citas Martes 09 May. 2023Xiomara Torres DiazAún no hay calificaciones
- FamiliogramaDocumento28 páginasFamiliogramacristinaferrer98100% (1)
- Informe 2Documento4 páginasInforme 2Glinka MonroyAún no hay calificaciones
- Tarea 3Documento3 páginasTarea 3carolina100% (1)
- Áreas Corticales MotorasDocumento3 páginasÁreas Corticales MotorasDaniela V GonzalezAún no hay calificaciones