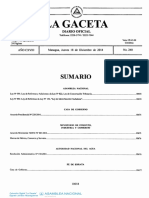Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tema 9.3. El Bienio de La CEDA y Del Partido Radical El Frente Popular Desórdenes Públicos Violencia y Conflictos Sociales
Tema 9.3. El Bienio de La CEDA y Del Partido Radical El Frente Popular Desórdenes Públicos Violencia y Conflictos Sociales
Cargado por
Paula GarciaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Tema 9.3. El Bienio de La CEDA y Del Partido Radical El Frente Popular Desórdenes Públicos Violencia y Conflictos Sociales
Tema 9.3. El Bienio de La CEDA y Del Partido Radical El Frente Popular Desórdenes Públicos Violencia y Conflictos Sociales
Cargado por
Paula GarciaCopyright:
Formatos disponibles
9.3. El bienio de la CEDA y del partido radical. El Frente Popular. Desórdenes públicos.
Violencia y
conflictos sociales.
1. El bienio radical-cedista.
Las elecciones de 1933, primeras en las que votaron las mujeres, supusieron el inicio de una República de derechas,
ya que la izquierda se presentaba muy desunida: los republicanos y socialistas enfrentados por los conflictos
sociales de la etapa anterior, presentaron candidaturas separadas, y la CNT impulsó en los obreros la abstención.
Por el contrario, la derecha se presentó unida y organizada. Por ello, se inaugurarán dos años de gobierno
conservador, conocido como el Bienio Negro.
Dos fuerzas políticas obtuvieron los mejores resultados: el Partido Radical de Lerroux y la CEDA, de Gil Robles.
La CEDA estaba conformada por partidos muy conservadores y tradicionalistas, y no se había declarado
abiertamente republicana. Alcalá Zamora sigue siendo el presidente de la República y, dudoso de las intenciones
cedistas, decide nombrar a Lerroux como jefe de Gobierno y este formará un gabinete sólo con miembros de su
partido. El apoyo parlamentario de la CEDA se obtuvo con la condición de emprender un programa de
rectificación de la acción legislativa del bienio anterior. Por esta razón, la labor de gobierno de este periodo
consistió en una contrarreforma de lo legislado en el bienio anterior. Todas sus disposiciones tendieron a eliminar
una parte considerable de las decisiones del bienio azañista. El gobierno paralizó por completo la Reforma Agraria,
al igual que la Reforma Educativa. La reforma militar quedó también detenida y se situó en destinos clave a
militares manifiestamente antirrepublicanos. Se aprobó una amnistía para los sublevados con Sanjurjo en 1932.
También se intentó contrarrestar la reforma religiosa aprobando un presupuesto de culto y clero e iniciando las
negociaciones para firmar un concordato con la Santa Sede.
Así, comienza un proceso de radicalización constante desde los extremos ideológicos, reflejo del contexto europeo
de ese momento. Por una parte, tenía lugar el auge de los fascismos en países como Alemania, Italia o Austria, e
incluso gobiernos democráticos como Francia e Inglaterra se habían desplazado hacia la ultraderecha, mientras
que en la URSS se encontraba en auge el comunismo.
2. La Revolución de 1934.
En el contexto de huelgas y conflictos se produjo la revolución de octubre de 1934, sin duda el periodo más crítico
de la historia de la república. El clima de enfrentamiento en las Cortes, los conflictos en el campo y la radicalización
en la opinión pública generaron una situación explosiva que llevaron a la izquierda obrera a preparar la insurrección
armada.
En octubre de 1934, los catalanes se rebelarán y crearán el Estado Catalán, con apoyos de los independentistas,
comunistas y socialistas. Se declaró el estado de guerra y el ejército, al mando del general Batet, reprimirá la
revuelta. Varios líderes de la izquierda serían encarcelados.
En Asturias, los mineros protagonizan una revolución social, fruto del acuerdo previo entre anarquistas, socialistas
y comunistas. Columnas de mineros armados ocuparon los pueblos de la cuenca, tomaron gran parte de los
cuarteles de la Guardia Civil y sustituyeron los ayuntamientos por comités revolucionarios. Los mineros sitiaron
Oviedo y se enfrentaron a las fuerzas del orden. El gobierno envió desde África al general Franco para reprimir el
levantamiento. La represión fue durísima, y desencadenaría una campaña de solidaridad internacional. A partir de
este momento no hay ya posibilidad de convivencia entre la izquierda y la derecha.
3. La crisis del bienio radical-cedista.
Debido a la revolución de octubre se endurece la política del gobierno. Se suspendió el Estatuto de Autonomía
de Cataluña y se nombró a Gil Robles ministro de Guerra, y a Francisco Franco jefe del Estado Mayor.
La CEDA propuso una modificación de la Constitución para restringir el poder de las autonomías y que
contemplaría la abolición del divorcio, etc. Tanto los radicales como el presidente, Alcalá Zamora, se mostraron
favorables a esta reforma, pero el proyecto no llegó a ser votado, ya que en 1935 estalla una grave crisis: el Partido
Radical se vio afectado por una serie de escándalos de corrupción, como el “caso del estraperlo” (del juego de
ruleta eléctrica de la marca "Straperlo", acrónimo derivado de Strauss, Perel y Lowann), o casos de malversaciones
de fondos por parte de varios políticos radicales. Finalmente, Alcalá Zamora convoca nuevas elecciones para
febrero de 1936.
4. Las elecciones de 1936.
Para presentarse a las elecciones, los partidos de izquierda (republicanos, socialistas y comunistas) se agruparon
en el Frente Popular, una coalición con un programa común que defendía la amnistía para los encarcelados por la
revolución de 1934, la reintegración a cargos y puestos de trabajo para los represaliados políticos y la aplicación
de las reformas suspendidas por el gobierno radical-cedista. La CNT no participó en este pacto, pero esta vez no
pidió la abstención.
Los partidos de derecha formaron distintas coaliciones, pero no llegaron a cohesionarse del mismo modo, aunque
sí se creó el Bloque Nacional (CEDA, monárquicos y tradicionalistas).
En las elecciones, el ganador será el Frente Popular, si bien los votos estuvieron extraordinariamente igualados
(46,5% frente a 48%). La derecha tuvo buenos resultados en el interior de la Península, Navarra y parte de Aragón,
mientras que la izquierda obtuvo la mayoría en las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia…), en las zonas
industriales y del litoral.
El nuevo presidente de la república será Manuel Azaña, con gran oposición de la derecha y de buena parte del
ejército, y el nuevo jefe del gobierno será Casares Quiroga.
5. El Frente Popular.
El nuevo gobierno decretó una amnistía, y se obligó a las empresas a readmitir a los obreros despedidos a raíz de
la huelga de octubre de 1934. Se restableció el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en el País Vasco y Galicia se
iniciaron las negociaciones para la aprobación de sus respectivos estatutos.
El nuevo gobierno reanudó el proceso reformista interrumpido en 1933.
Esperanzados con las perspectivas de cambio, los partidos de izquierda y los sindicatos comenzaron una
movilización popular. Los anarquistas defendían acciones revolucionarias, e incluso un sector del socialismo,
encabezado por Largo Caballero, se inclinaba hacia posiciones más radicales, cercanas a las del PCE. En las
ciudades se convocaron huelgas para pedir la mejora de las condiciones laborales, y en el campo los jornaleros
ocupaban las tierras, adelantándose a la legislación.
La nueva situación fue recibida por la derecha con absoluto rechazo: muchos propietarios se opusieron a las
medidas del gobierno, algunos empresarios industriales cerraron sus fábricas y expatriaron capitales, y la Iglesia
volvió a lanzar campañas contra la República. Falange Española asumió un fuerte protagonismo y fomentó un
clima de enfrentamiento y crispación política. Utilizando la “dialéctica de los puños y las pistolas”, en palabras de
José Antonio Primo de Rivera, grupos falangistas protagonizaron acciones violentas contra la izquierda, que
reaccionó del mismo modo. Entre febrero y julio de 1936, los enfrentamientos se habían extendido por casi todo
el país.
6. Hacia el golpe de Estado. Desórdenes públicos. Violencia y conflictos sociales.
En la calle proliferan los enfrentamientos entre grupos paramilitares de la Falange y las milicias anarquistas y
socialistas. Las tendencias más extremas se habían radicalizado cada vez más y las organizaciones juveniles de los
partidos se habían militarizado. Poco a poco el gobierno pierde el control de las calles.
Además, desde el principio se produjeron fisuras en el Frente Popular. El gobierno pronto se vio cogido entre dos
fuegos:
- Una derecha que pasó abiertamente a la conspiración, la provocación y el enfrentamiento.
- Una izquierda obrera que en vez de apoyar la política del gobierno se dejó arrastrar a la radicalización.
El clima de violencia favorecía a los sectores decididos a organizar un golpe de Estado militar contra la República.
Aunque ya desde las elecciones existía una conspiración militar, estaba mal organizada y tuvo escasa fuerza hasta
que el general Emilio Mola se puso al frente. Su plan consistía en organizar un pronunciamiento militar simultáneo
en todas las guarniciones posibles, siendo claves las de Madrid y Barcelona, y con especial protagonismo de las
tropas de África, las mejor preparadas, al mando del general Franco. Para frenar esta conspiración, el gobierno
había trasladado de destino a los generales directamente implicados, alejándolos lo más posible (Franco, a Canarias
y Mola a Navarra).
Sin embargo, la conspiración militar contaba con un fuerte apoyo de la derecha (monárquicos, carlistas, falangistas,
cedistas…), e incluso se habían establecido contactos con la Alemania nazi y la Italia fascista. Pero las discrepancias
entre los conspiradores respecto al tipo de régimen a instaurar tras el golpe de Estado hacían retrasar la fecha del
levantamiento: Mola quería una dictadura militar durante un tiempo, pero no tenía claro si volver a la República o
a la Monarquía; la CEDA pretendía una vuelta a la monarquía alfonsina; los falangistas querían un régimen a la
italiana; los carlistas pretendían instaurar una monarquía constitucional.
El día 14 de julio es asesinado el dirigente monárquico José Calvo Sotelo, como represalia por el asesinato del
teniente Castillo, que colaboraba con las milicias de izquierdas. Su muerte aceleró los planes de los golpistas, y el
17 de julio de 1936, la comandancia de Melilla, con Franco a la cabeza, se sublevó contra el gobierno.
Había comenzado la Guerra Civil.
También podría gustarte
- CRISIS ECONÓMICA DE LOS AÑOS 80 EN EL PERÚ Y AMÉRICA LATINA LesliDocumento11 páginasCRISIS ECONÓMICA DE LOS AÑOS 80 EN EL PERÚ Y AMÉRICA LATINA LesliNancy Del Pilar29% (7)
- La II República Resumen EbauDocumento2 páginasLa II República Resumen EbauKamal Khaiali50% (2)
- 2º Bac - Historia de España (1923-2004)Documento14 páginas2º Bac - Historia de España (1923-2004)Einstein Formación100% (3)
- Key2e L1 Wordlist-SpanishDocumento16 páginasKey2e L1 Wordlist-SpanishPaula GarciaAún no hay calificaciones
- Historia Del Siglo XX en EspañaDocumento12 páginasHistoria Del Siglo XX en EspañaMaria Benítez RomeroAún no hay calificaciones
- Breve Historia de la guerra civil española: La aventura en el Dragon Rapide, el alzamiento en el Marruecos Español, Guernica, la batalla de Madrid, el Ebro? Las causas, los episodios, los personajes y los escenarios clave de la guerra que permitió a Franco dirigir el rumbo de España.De EverandBreve Historia de la guerra civil española: La aventura en el Dragon Rapide, el alzamiento en el Marruecos Español, Guernica, la batalla de Madrid, el Ebro? Las causas, los episodios, los personajes y los escenarios clave de la guerra que permitió a Franco dirigir el rumbo de España.Aún no hay calificaciones
- Ciappina Est Bs As 1880 1930Documento10 páginasCiappina Est Bs As 1880 1930claudiacastolinaAún no hay calificaciones
- Temas Siglos XX - Xxi-1Documento24 páginasTemas Siglos XX - Xxi-1sergio.salinasg93Aún no hay calificaciones
- 18 Bienio Radical-CedistaDocumento2 páginas18 Bienio Radical-CedistaJavierPradoCerroAún no hay calificaciones
- 9.3. El Bienio de La Ceda y El Partido Radical. El Frente Popular. Desórdenes Públicos. Violencia y Conflictos SocialesDocumento2 páginas9.3. El Bienio de La Ceda y El Partido Radical. El Frente Popular. Desórdenes Públicos. Violencia y Conflictos SocialesMario NarannjitoAún no hay calificaciones
- Resumen T9Documento5 páginasResumen T9Ginés García DomínguezAún no hay calificaciones
- Tema 14.4-2011Documento3 páginasTema 14.4-2011Sk8Perspective 360Aún no hay calificaciones
- Apuntes HistoriaDocumento3 páginasApuntes HistoriaDaniel RedondoAún no hay calificaciones
- Tema 19 II Republica Bienio de Centro Derecha y El Frente PopularDocumento6 páginasTema 19 II Republica Bienio de Centro Derecha y El Frente PopularJOAQUIN GPAún no hay calificaciones
- La Segunda República. La Guerra Civil en Un Contexto de Crisis Internacional (1931-1939)Documento3 páginasLa Segunda República. La Guerra Civil en Un Contexto de Crisis Internacional (1931-1939)Sergio Lozano GuerreroAún no hay calificaciones
- 9.3.-El Gobierno de La CEDA y Del Partido Radical. El Frente PopularDocumento5 páginas9.3.-El Gobierno de La CEDA y Del Partido Radical. El Frente Popularlevablanco2005Aún no hay calificaciones
- BL - 10 - 06 - Explica Las Causas de La Formación Del Frente PopularDocumento2 páginasBL - 10 - 06 - Explica Las Causas de La Formación Del Frente PopularPatriciaAún no hay calificaciones
- 10.2 El Gobierno Radical Cedista (1933-1935) - La Revolución de Asturias. El Frente Popular, Las Elecciones de 1936 y El Nuevo Gobierno.Documento2 páginas10.2 El Gobierno Radical Cedista (1933-1935) - La Revolución de Asturias. El Frente Popular, Las Elecciones de 1936 y El Nuevo Gobierno.sergio carrascoAún no hay calificaciones
- 9.3. El Gobierno Radical Cedista (1933-1935) - El Frente Popular (1936) - Desórdenes Públicos. Violencia y Conflictos SocialesDocumento2 páginas9.3. El Gobierno Radical Cedista (1933-1935) - El Frente Popular (1936) - Desórdenes Públicos. Violencia y Conflictos Socialesjandga4Aún no hay calificaciones
- 14.2. Segunda República - Bienio Radical-Cedista y Frente Popular (1934-1936)Documento2 páginas14.2. Segunda República - Bienio Radical-Cedista y Frente Popular (1934-1936)aljubarrotaAún no hay calificaciones
- Apuntes. 10.2.Documento5 páginasApuntes. 10.2.ARMAún no hay calificaciones
- 11.3. Frente Popular PDFDocumento3 páginas11.3. Frente Popular PDFJose PardoAún no hay calificaciones
- 9.3 El Bienio de La Ceda y Del Partido Radical. El Frente Popular. Desórdenes Públicos. Violencia y Conflictos SocialesDocumento10 páginas9.3 El Bienio de La Ceda y Del Partido Radical. El Frente Popular. Desórdenes Públicos. Violencia y Conflictos SocialesDanielAún no hay calificaciones
- De La II República Española A La Guerra CivilDocumento7 páginasDe La II República Española A La Guerra CivilogseidkonaAún no hay calificaciones
- Bienio Radical CedistaDocumento2 páginasBienio Radical CedistajoseAún no hay calificaciones
- 2 Epigrafe II RepublicaDocumento4 páginas2 Epigrafe II RepublicaEmilio Plaza SerraAún no hay calificaciones
- HE2-10.2-Gob. Radical Cedista. Revolución Asturias. Frente PopularDocumento3 páginasHE2-10.2-Gob. Radical Cedista. Revolución Asturias. Frente PopularPilar LopezzAún no hay calificaciones
- 9.3 El Bienio de La Ceda y Del Partido Radical. El Frente Popular. Desórdenes Públicos. Violencia y Conflictos Sociales.Documento3 páginas9.3 El Bienio de La Ceda y Del Partido Radical. El Frente Popular. Desórdenes Públicos. Violencia y Conflictos Sociales.terantojuledu2020Aún no hay calificaciones
- La Formación Del Frente Popular y Sus Principales ActuacionesDocumento2 páginasLa Formación Del Frente Popular y Sus Principales ActuacionesSofía de PradaAún no hay calificaciones
- 16-10-2 Gob Radical Cedista-Frente Popular-Elecciones 36Documento2 páginas16-10-2 Gob Radical Cedista-Frente Popular-Elecciones 36Pablo VAún no hay calificaciones
- Guerra Civil 5º PrimariaDocumento10 páginasGuerra Civil 5º PrimariaGema VaroAún no hay calificaciones
- Tema 10Documento5 páginasTema 10Iñigo Sánchez EncisoAún no hay calificaciones
- 5.3 Bienio RadicalDocumento1 página5.3 Bienio RadicalIrene CabezasAún no hay calificaciones
- HISTORIA (Bloque 10) - Resúmenes-1Documento5 páginasHISTORIA (Bloque 10) - Resúmenes-1Diego PardoAún no hay calificaciones
- Bienio Conservador. Frente PopularDocumento5 páginasBienio Conservador. Frente PopularSoler InstiAún no hay calificaciones
- Tema 15-Segunda República Historia 2 BachDocumento4 páginasTema 15-Segunda República Historia 2 BachLuciaAún no hay calificaciones
- Bloque 10Documento6 páginasBloque 10fanfictionlove17Aún no hay calificaciones
- 9.2.-Bienio Reformista.Documento3 páginas9.2.-Bienio Reformista.levablanco2005Aún no hay calificaciones
- Historia Historia HistoriaDocumento8 páginasHistoria Historia HistoriapacopantanosAún no hay calificaciones
- BLOQUE 10 GoodDocumento6 páginasBLOQUE 10 GoodHugo HerraezAún no hay calificaciones
- Historia de España Siglo XX - (1923-1996)Documento8 páginasHistoria de España Siglo XX - (1923-1996)mfernandezAún no hay calificaciones
- II RepúblicaDocumento2 páginasII RepúblicaSerena RodriguezAún no hay calificaciones
- TEMA 7. La II República - Constitución de 1931 y Reformas (1931-1936) + TEXTO 13 y 14Documento6 páginasTEMA 7. La II República - Constitución de 1931 y Reformas (1931-1936) + TEXTO 13 y 14Paula Diez OjeaAún no hay calificaciones
- 10 2 PDFDocumento1 página10 2 PDFCarla Grande VímezAún no hay calificaciones
- Bloque 10Documento9 páginasBloque 10Alejandra MartínezAún no hay calificaciones
- Segunda RepúblicaDocumento3 páginasSegunda RepúblicaÁlvaro Díaz AlfaroAún no hay calificaciones
- HISTORIA DE ESPAÑA Bloque 10Documento8 páginasHISTORIA DE ESPAÑA Bloque 10100524653Aún no hay calificaciones
- H. España Tema 12Documento4 páginasH. España Tema 12chicoguay15Aún no hay calificaciones
- La Neutralidad en La 1 Guerra Mundial y La Crisis Del ParlamentarismoDocumento2 páginasLa Neutralidad en La 1 Guerra Mundial y La Crisis Del ParlamentarismoAlba JuanaAún no hay calificaciones
- Tema 15 Ebau Historia de EspañaDocumento3 páginasTema 15 Ebau Historia de Españadiana flores sotoAún no hay calificaciones
- Tema 9 4⺠EsoDocumento9 páginasTema 9 4⺠EsoEstela del Carmen Reseco barqueroAún no hay calificaciones
- Bloque 10Documento6 páginasBloque 10Iulia NitaAún no hay calificaciones
- 26 - Explica Las Causas de La Formación Del Frente PopularDocumento2 páginas26 - Explica Las Causas de La Formación Del Frente PopularPatriciaAún no hay calificaciones
- Estándares 3º TrimestreDocumento9 páginasEstándares 3º TrimestreFlor StnaAún no hay calificaciones
- Tema 7 La Ii RepúblicaDocumento2 páginasTema 7 La Ii Repúblicanaomi gascónAún no hay calificaciones
- Ii RepublicaDocumento3 páginasIi RepublicaRaquel GarciaAún no hay calificaciones
- 2 Republica TemaDocumento4 páginas2 Republica TemaTete 05Aún no hay calificaciones
- Apuntes Bachillerato Historia Segunda Republica Guerra CivilDocumento5 páginasApuntes Bachillerato Historia Segunda Republica Guerra CivilJosemi Coraillo ParejoAún no hay calificaciones
- Añadid Lo SiguienteDocumento3 páginasAñadid Lo Siguientelucia de lucasAún no hay calificaciones
- Bloque 10Documento4 páginasBloque 10Dunia Arroyo FelipeAún no hay calificaciones
- Bienio Radical-Cedista, Revolución Del 34Documento2 páginasBienio Radical-Cedista, Revolución Del 34inyourareablackpink904Aún no hay calificaciones
- Bloque 9 Resúmenes Historia 2023-2024Documento4 páginasBloque 9 Resúmenes Historia 2023-2024antonioparejo8Aún no hay calificaciones
- Wuolah Free Bloque 10Documento8 páginasWuolah Free Bloque 10Natalia GarcíaAún no hay calificaciones
- DescartesDocumento4 páginasDescartesPaula GarciaAún no hay calificaciones
- Temario Economia EvauDocumento21 páginasTemario Economia EvauPaula GarciaAún no hay calificaciones
- Etapa AntiguaDocumento5 páginasEtapa AntiguaPaula GarciaAún no hay calificaciones
- Etapa ModernaDocumento7 páginasEtapa ModernaPaula GarciaAún no hay calificaciones
- Tratamiento Digital de Imágenes - APUNTESDocumento10 páginasTratamiento Digital de Imágenes - APUNTESPaula GarciaAún no hay calificaciones
- Etapa MedievalDocumento6 páginasEtapa MedievalPaula GarciaAún no hay calificaciones
- ReporteConst SCTR3399584-S0183690-SALUD 20180131193119511Documento4 páginasReporteConst SCTR3399584-S0183690-SALUD 20180131193119511VANESSAAún no hay calificaciones
- Mancomunidad de InglaterraDocumento7 páginasMancomunidad de InglaterraBrian ValarezoAún no hay calificaciones
- ANALAFABETISMODocumento5 páginasANALAFABETISMOSandra Paz PazAún no hay calificaciones
- Formato para Asistencia de DiscipuladoDocumento9 páginasFormato para Asistencia de Discipuladojose daniel neloAún no hay calificaciones
- Que Invadimos AhoraDocumento3 páginasQue Invadimos AhoraReina ErazoAún no hay calificaciones
- 01 Ca YaspDocumento1 página01 Ca YaspErik DominguezAún no hay calificaciones
- Limites Dentro Del Derecho A La Libertad de Expresión de Los Servidores PúblicosDocumento6 páginasLimites Dentro Del Derecho A La Libertad de Expresión de Los Servidores PúblicosINGRID LISBETH MARTINEZ RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- El EspacioDocumento6 páginasEl EspacioRaffaDancErAún no hay calificaciones
- Los 150 Migrantes DelDocumento3 páginasLos 150 Migrantes DelSuri PglezAún no hay calificaciones
- Confirmacion NegativaDocumento3 páginasConfirmacion Negativalinau RamosAún no hay calificaciones
- Qué Son Los TerratenientesDocumento2 páginasQué Son Los TerratenientesEscalona Lucimar60% (5)
- Ana Paula Souza PPT Ods ImplementacionDocumento27 páginasAna Paula Souza PPT Ods ImplementacionMiguel VelasquezAún no hay calificaciones
- Luis Xvi PresentacionDocumento14 páginasLuis Xvi PresentacionlilianaAún no hay calificaciones
- Mondolfo, Rodolfo - El Humanismo de MarxDocumento63 páginasMondolfo, Rodolfo - El Humanismo de MarxNicolas SilesAún no hay calificaciones
- Lectura 16. John Locke 2Documento8 páginasLectura 16. John Locke 2lamaga98Aún no hay calificaciones
- Pronunciamiento de La Coalición Ciudadana para Recuperar La PolíticaDocumento3 páginasPronunciamiento de La Coalición Ciudadana para Recuperar La PolíticaNÚCLEO NOTICIASAún no hay calificaciones
- Ley de Reforma A La Ley 152, Ley de Identificación CiudadanaDocumento3 páginasLey de Reforma A La Ley 152, Ley de Identificación CiudadanaCSE NicaraguaAún no hay calificaciones
- Juan LlerenaDocumento2 páginasJuan LlerenaNataly LoboAún no hay calificaciones
- Mori Montalvo-Monografia Brasil PDFDocumento32 páginasMori Montalvo-Monografia Brasil PDFEdwin Mori MontalvoAún no hay calificaciones
- Plantilla Linea de TiempoDocumento1 páginaPlantilla Linea de TiempoÅďřïàņä Łüćïą HõýöšAún no hay calificaciones
- CV Carlos Alberto Carbajal MendozaDocumento7 páginasCV Carlos Alberto Carbajal Mendozarpnc1221Aún no hay calificaciones
- Presidentes Del Salvador Desde 1821Documento36 páginasPresidentes Del Salvador Desde 1821Alfredo GarciaAún no hay calificaciones
- Cuento 12 El País Donde Todos Eran LadronesDocumento3 páginasCuento 12 El País Donde Todos Eran LadronesLuciana RamírezAún no hay calificaciones
- Junta VecinalDocumento4 páginasJunta VecinalAlexander Mantilla CortezAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es Lo Indígena y Qué Lo CampesinoDocumento1 página¿Qué Es Lo Indígena y Qué Lo CampesinoMarcelo D. MontoyaAún no hay calificaciones
- Carta PoderDocumento2 páginasCarta PoderDiana FogliaAún no hay calificaciones
- Acta Solicitud de PermanenciaDocumento2 páginasActa Solicitud de PermanenciaGuanga KarlAún no hay calificaciones
- Reseña Sobre Reds (1981)Documento3 páginasReseña Sobre Reds (1981)Romina BottiniAún no hay calificaciones