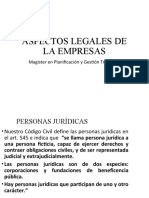Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Caso de Conflicto de Calificaciones
Caso de Conflicto de Calificaciones
Cargado por
rossetti0600 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas3 páginasCASO DE CONFLICTOS DE CLASIFICACIONES
Título original
caso de conflicto de calificaciones
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCASO DE CONFLICTOS DE CLASIFICACIONES
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas3 páginasCaso de Conflicto de Calificaciones
Caso de Conflicto de Calificaciones
Cargado por
rossetti060CASO DE CONFLICTOS DE CLASIFICACIONES
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO - PROFESORA DRA.
NAJURIETA
CASO PRÁCTICO PARA COMPRENDER EL PROBLEMA DE LAS
CALIFICACIONES
La definición o calificación de conceptos es un instituto común a diversas disciplinas,
pero en el derecho internacional privado –que tiene por función solucionar de manera
justa los casos multinacionales-, la comprensión del “problema de las calificaciones”
requiere razonamientos más complejos pues el juez debe poder regular –por la norma de
DIPr de su sistema, normalmente, una norma de conflicto- una realidad que ha tenido
nacimiento en extraña jurisdicción, tal vez con rasgos relativamente similares o con
rasgos diferentes. SE TRATA DE ENCASILLAR LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
–la situación jurídica multinacional- en alguna de las categorías jurídicas definidas por
las normas de conflicto del foro (en una interpretación que deberá esforzarse por un
ensanchamiento comparativo, a fin de dar cabida a realidades creadas bajo otras
legislaciones).
Algunas veces el legislador ha proporcionado la definición y eso simplifica el
razonamiento (calificaciones autónomas o autárquicas, por ejemplo, el art. 2621, último
párrafo, del CCCN).
Por lo demás, la necesidad de comprender una realidad (para poder hacer funcionar la
norma de conflicto) afecta tanto a conceptos del tipo legal, de la consecuencia jurídica y
del derecho extranjero.
En contadas circunstancias, una misma realidad es comprendida bajo determinada
“categoría” de las normas de conflicto del foro (y ello la somete a un derecho designado
por esa regla), en tanto, en el otro Estado vinculado al caso, el legislador ha encasillado
esa realidad en otra categoría completamente diferente (regulada por otra norma de
conflicto de ese sistema), que conduciría a aplicar otro derecho con distintas
consecuencias. Este fenómeno se denomina conflicto de calificaciones y es de compleja
resolución.
Se han elaborado distintas teorías académicas. Los primeros juristas que estudiaron el
problema (Bartin, en Francia en 1897 y Kahn en Alemania, en 1891) propusieron
buscar la definición en la ley interna del foro (la lex civilis fori) por tratarse de un
problema de interpretación de las categorías de las normas de conflicto del foro, que es
finalmente un problema previo a la selección de la norma de conflicto y debe ser
solucionado según la ley del foro pues todavía –por hipótesis- no se ha realizado el
razonamiento que permite llegar a la ley designada (lex civilis causae). Sería un
razonamiento viciado: cómo demandar una definición a un derecho que todavía no ha
sido designado (Monéger, p. 30). No obstante, quienes han seguido esta línea y la
sostienen actualmente, afirman que calificar es elegir e interpretar y siempre se trata de
interpretar el alcance de las categorías del foro. Incluso en esta posición (que es la
postura de la Corte de Casación francesa al resolver en 1955 el asunto
“Caraslanis”(22.6.1955, Revue critique de droit international privé, 1955, p. 723) es
evidente que la descripción de la institución extranjera –que se busca calificar y
comprender en una de las categorías del foro- debe comenzar por conocer sus rasgos
según el derecho que le dio origen.
A fines del siglo XIX otro gran jurista, Despagnet, propuso obtener las calificaciones de
la lex civiles causae, puesto que una realidad extranjera debe ser calificada con
referencia a la totalidad del sistema jurídico extranjero que no debe ser desnaturalizado.
En síntesis, en nuestro tiempo, la doctrina más prestigiosa sugiere efectuar una primera
calificación “provisional” mediante el derecho privado del foro (lex fori) (Falconbridge,
Boggiano). Ese paso nos permitirá llegar lógicamente a un derecho designado (la lex
causae) y proceder a un nuevo encuadramiento de esos hechos esta vez desde el punto
de vista de ese derecho conectado y también todos los derechos conectados al caso de
manera relevante (Uzal, María Elsa, Derecho Internacional Privado, p. 90). Si esos
derechos que se comparan categorizan los hechos del caso de manera idéntica, bajo una
misma categoría, eso significa que la definición lex fori está bien justificada y esa
calificación nos permitirá seleccionar la norma de conflicto aplicable.
Si, por el contrario, las categorizaciones difieren, correspondería proceder a un
ensanchamiento de los conceptos enriqueciendo el alcance con las calificaciones de los
otros derechos conectados por las normas de conflicto de posible aplicación al caso.
Este estudio puede conducirnos: a) a abandonar la calificación lex civilis fori si todos
los derechos conectados al caso coinciden en aportar otra categorización del problema:
habrá que preferir la calificación coincidente de los derechos conectados que pueden ser
eventualmente aplicables; y b) si no se da esta coincidencia y, por el contrario, uno de
esos derechos coincide con la calificación dada por la lex civilis fori, entonces esta
última calificación es la que prevalece pues tiene mayores títulos de justificación. Tal
como la Dra. María Elsa Uzal lo aclara, se trata de una propuesta doctrinaria y podrían
existir motivos para efectuar un razonamiento diferente (obra citada, p. 93).
En la práctica, los jueces prefieren la simplicidad de la calificación lex civilis fori, y
tratan el problema del conflicto de calificaciones como un problema de interpretación
de las normas de conflicto del propio sistema y de las categorizaciones dadas por el
propio legislador (doctrina de “Caraslanis”).
Ejercicio práctico para resolver y debatir:
El señor Juan Weiss, oriundo de Austria pero nacionalizado español, coleccionista de
arte, viudo, había vivido cuarenta y ocho años en Madrid realizando activamente su
profesión, hasta que tuvo un accidente coronario, que no dejó secuelas evidentes pero que
convenció a sus hijos, nacidos y domiciliados en Argentina, a mudar a su padre a la
Ciudad de Buenos Aires pues ya estaba en edad de retirarse y disfrutar de sus nietos en la
última etapa de su vida. Juan Weiss aceptó y se estableció en Buenos Aires en octubre de
2019, procediendo a trasladar a Buenos Aires algunas de sus piezas que se hallaban en
préstamo en museos de Madrid y de Barcelona. En febrero de 2020 realizó un viaje por
España para arreglar detalles de sus negocios y decidió visitar a su primo Pieter Weiss,
domiciliado en Viena. Sorpresivamente se descompensó y gracias a la rápida
intervención de su primo logró salvar su vida superando un infarto. No bien se
sobrepuso, en atención al feo panorama de la pandemia en Europa, regresó a su domicilio
en Buenos Aires. Al despedirse de su primo en el Aeropuerto de Schwechat (Austria), le
expresó verbalmente que le donaba un pequeño jarrón ceremonial chino, de la dinastía
Shang, conocido como “El pájaro de bronce”, probablemente del s. XI a.C., que había
trasladado en octubre de 2019 de Barcelona a su casa de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Su primo estaba emocionado, dijo que no era necesario, que había actuado como
era natural para un familiar y se despidieron.
Una vez en Buenos Aires, Juan –que tenía en mente el derecho español, donde había
vivido durante casi cincuenta años- pensó que no iba a enviar a Austria una pieza tan
valiosa pues uno de sus hijos también se inclinaba a la colección de obras de arte. En
todo caso, no contó a su familia la conversación con Pieter en el aeropuerto austríaco.
El 15 de julio de 2020, en plena cuarentena, falleció el señor Juan Weiss de un infarto
en su domicilio en Buenos Aires. Su hijo Alfredo, también coleccionista de arte, efectuó
un inventario de los valiosos bienes de su padre, en el país y en España, para resguardar
sus derechos y los de su hermana Silvia, radicada en Madrid, que era coheredera.
Una vez iniciado el proceso sucesorio ante el juez civil de Buenos Aires, recibieron una
nota de condolencias de Pieter Weiss, en la que lamentaba el fallecimiento del primo y
reclamaba la entrega del jarrón con forma de pájaro, de la dinastía Shang, que le había
sido donado por Juan durante el viaje. A todo evento, por si fuera necesario para sacar la
pieza del país, manifestaba formalmente en esa nota la aceptación de la donación.
Los hermanos consultaron al abogado quien les informó que la donación no había
existido pues era un contrato y no constaba en vida de don Juan Weiss que el donatario
hubiera manifestado la aceptación, imprescindible para la conclusión del contrato.
Además, no se había hecho tradición de la cosa mueble.
El primo Pieter Weiss se presentó ante el juez argentino competente en la sucesión de
Juan Weiss y reclamó la separación de “El pájaro de bronce” del acervo sucesorio.
Sostuvo que ese bien era de su propiedad, que había salido del patrimonio del causante
por donación antes de que sucediera la muerte. Afirmó que según el derecho austríaco,
la donación era un acto de liberalidad unilateral y no exigía ningún requisito de forma.
Cuestiones en las que el juez de la sucesión debe reflexionar para decidir el incidente
sobre la composición del acervo sucesorio:
a) Según el derecho argentino, la donación es un contrato y como tal supone dos
voluntades que coincidan, la del donante –que es válida aún sin la tradición de la
cosa- y la del donatario. La aceptación de la donación es una materia
sustancial, pues es la voluntad que perfecciona el contrato (y es de
interpretación estricta, art. 1545 CCCN). La aceptación sólo puede ser hecha en
vida del donante.
b) Según el derecho austríaco, la aceptación de la donación es un acto irrelevante,
que hace a la forma del acto y que no se exige pues es un acto unilateral,
concluido por la voluntad de quien efectúa la liberalidad.
c) Según el derecho español, que era el país donde había vivido Juan Weiss y
donde había ejercido su pasión de coleccionista, la donación tenía un concepto
tradicional, volcado en el Código Civil, que la consideraba un contrato y que,
por tanto, exigía la aceptación del donatario. No obstante, algunas
interpretaciones más modernas, le daban la categoría de un acto obligacional si
bien todos aceptaban la limitación del art. 632 del CC español. Esta norma
establece: “La donación de cosa mueble podrá hacerse verbalmente o por
escrito. La verbal requiere la entrega simultánea de la cosa donada. Faltando
este requisito, no surtirá efecto si no se hace por escrito y consta en la misma
forma la aceptación”.
Usted ocupa la posición del juez argentino:
1. ¿debe seguir la categoría del foro y encasillar la aceptación de la donación como
cuestión sustancial, y por tanto evaluar la exigencia de aceptación según la ley que rige
la donación, es decir, el derecho del domicilio del obligado a cumplir la prestación
característica del contrato (art. 2652 CCCN), en el caso, el derecho argentino del
domicilio del donante?, o
2. ¿debe efectuar el encasillamiento del problema como una cuestión formal, que se
rige por el derecho del lugar en que se celebró el acto, en el caso, el derecho austríaco
pues el acto –la expresión verbal de la donación- tuvo lugar en Austria?
3. Reflexione en el dilema y tome una decisión como juez, dando fundamento a su
respuesta. ¿Dará a la categorización del instituto de la ACEPTACIÓN DE LA
DONACIÓN, una definición según la lex civilis fori o según otro derecho o derechos?
También podría gustarte
- Limitaciones de La Aplicacion de Leyes ExtranjerasDocumento19 páginasLimitaciones de La Aplicacion de Leyes ExtranjerasjoPerGt78% (9)
- Caso VlasovDocumento19 páginasCaso VlasovOsvaldo Carp100% (2)
- Caso de Conflicto de Calificaciones para Resolver Por EstudiantesDocumento2 páginasCaso de Conflicto de Calificaciones para Resolver Por EstudiantesPescador FurtivoAún no hay calificaciones
- Guà - A para El Estudio de La Cuestiã N PreviaDocumento3 páginasGuà - A para El Estudio de La Cuestiã N PreviaMartin Ezequiel Alvarez GallardoAún no hay calificaciones
- Evolución y Antecedentes Históricos de La ConciliaciónDocumento5 páginasEvolución y Antecedentes Históricos de La ConciliaciónGreta Montes100% (1)
- 4037 14785 1 PBDocumento30 páginas4037 14785 1 PBBarbara BravoAún no hay calificaciones
- Dialnet LosFinesDeLaCasacionEnElProcesoCivil 2552472 PDFDocumento7 páginasDialnet LosFinesDeLaCasacionEnElProcesoCivil 2552472 PDFGustavo SilvaAún no hay calificaciones
- El Reenvío y La CalificaciónDocumento42 páginasEl Reenvío y La CalificaciónRafael Checo77% (13)
- Sist. Doctrinal.Documento8 páginasSist. Doctrinal.CarmenBetancourtAún no hay calificaciones
- Alejandro Valiño ArcosDocumento15 páginasAlejandro Valiño ArcosPilar Livia ValverdeAún no hay calificaciones
- Sistema IberoamericanoDocumento3 páginasSistema IberoamericanoLuis GutierrezAún no hay calificaciones
- Caso de Supervivencia Del Derecho Visigodo en ChileDocumento4 páginasCaso de Supervivencia Del Derecho Visigodo en ChileLuciano Daniel Fontecilla Riveros100% (1)
- Clase 9Documento22 páginasClase 9Esteban SPAún no hay calificaciones
- Respuestas Casos PromocionDocumento3 páginasRespuestas Casos PromocionandreaAún no hay calificaciones
- Resumen Completo PrivadoDocumento288 páginasResumen Completo PrivadoMaria Laura GrauAún no hay calificaciones
- OMEBAc 16Documento100 páginasOMEBAc 16J. H. IncháusteguiAún no hay calificaciones
- Derecho Internacional PrivadoDocumento20 páginasDerecho Internacional PrivadoGabriel100% (1)
- En La Búsqueda de Nuestro Modelo de Apelación Civil ArianoEugeniaDocumento26 páginasEn La Búsqueda de Nuestro Modelo de Apelación Civil ArianoEugeniaCarlos Bulnes TarazonaAún no hay calificaciones
- Peñailillo. La Declaración Unilateral de Voluntad Como Fuente de Las Obligaciones.Documento14 páginasPeñailillo. La Declaración Unilateral de Voluntad Como Fuente de Las Obligaciones.Antonia AnnaisAún no hay calificaciones
- 050 CAPÍTULO V (Cuestión Previa)Documento3 páginas050 CAPÍTULO V (Cuestión Previa)Martin DuhaldeAún no hay calificaciones
- Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos IiDocumento88 páginasMecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Ii020201218kAún no hay calificaciones
- Daño Moral. Apreciación. Paternidad. Falsa AtribuciónDocumento5 páginasDaño Moral. Apreciación. Paternidad. Falsa AtribuciónAlfonso GarciaAún no hay calificaciones
- Sistema AlemánDocumento9 páginasSistema AlemánBeba Medina67% (3)
- Posisiones Doctrinarias Derecho Internacional Privado IiDocumento24 páginasPosisiones Doctrinarias Derecho Internacional Privado IiIliana Elizabeth Febres EspinozaAún no hay calificaciones
- RESUMEN. CASO VLASOV. CASO MANAUTA. CASO GRONDA. (Internacional Privado)Documento8 páginasRESUMEN. CASO VLASOV. CASO MANAUTA. CASO GRONDA. (Internacional Privado)Valentina AvalosAún no hay calificaciones
- Clase 12 - ReenvioDocumento10 páginasClase 12 - ReenvioclaudiaAún no hay calificaciones
- El Reenvío en La JurisprudenciaDocumento3 páginasEl Reenvío en La JurisprudenciaMilber Hernandez100% (2)
- Evolucion Historica Del Arbitraje MiojoDocumento6 páginasEvolucion Historica Del Arbitraje MiojoALEXANDRA BUITRAGOAún no hay calificaciones
- Generalidades Del ReenvíoDocumento12 páginasGeneralidades Del ReenvíoFrancisco AcevedoAún no hay calificaciones
- 6 Capitulo 6 MAS CUESTIONARIODocumento22 páginas6 Capitulo 6 MAS CUESTIONARIOJuan VargasAún no hay calificaciones
- Derecho Internacional Privado Temas 5,6 y 7 USMDocumento26 páginasDerecho Internacional Privado Temas 5,6 y 7 USMMaikel PobladorAún no hay calificaciones
- Interpretación Del Derecho E Interpretación de HechosDocumento5 páginasInterpretación Del Derecho E Interpretación de HechosLUIS NOYOLAAún no hay calificaciones
- Tesis IncidentesDocumento78 páginasTesis IncidentesJose GonzalezAún no hay calificaciones
- 689 2155 1 PBDocumento2 páginas689 2155 1 PBelombardi.prodAún no hay calificaciones
- Calificaciones y Cuestion PreviaDocumento3 páginasCalificaciones y Cuestion PreviaJulieta LattugaAún no hay calificaciones
- Doctrinas Alemanas de Derecho Internacional Privado Del Siglo XixDocumento9 páginasDoctrinas Alemanas de Derecho Internacional Privado Del Siglo XixleidyAún no hay calificaciones
- Sentenciasp1 1Documento40 páginasSentenciasp1 1Oriana RiosAún no hay calificaciones
- G Mez Carlos L. S. SucesionDocumento13 páginasG Mez Carlos L. S. SucesionMilagrosRocioAún no hay calificaciones
- Teoria Del ReenvioDocumento7 páginasTeoria Del ReenvioKatia GarciaAún no hay calificaciones
- 2M Letra InternacionalDocumento3 páginas2M Letra InternacionalMariel ReichenbachAún no hay calificaciones
- Doble Instancia. Jorge RojasDocumento9 páginasDoble Instancia. Jorge Rojasrichard aguirianoAún no hay calificaciones
- Capitulo Iii. de Los Tratados y Convenios Internacionales en ColombiaDocumento18 páginasCapitulo Iii. de Los Tratados y Convenios Internacionales en ColombiaKarla MartinezAún no hay calificaciones
- Derecho Internacional PrivadoDocumento20 páginasDerecho Internacional PrivadoMicaLiorenMonge100% (1)
- UNIDAD 7 - LAVRIH, Juan S - Sucesión Ab IntestatoDocumento11 páginasUNIDAD 7 - LAVRIH, Juan S - Sucesión Ab IntestatoGabriela ConchaAún no hay calificaciones
- Bolilla 4 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO UNLARDocumento7 páginasBolilla 4 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO UNLARRita Macarena Salas TolabaAún no hay calificaciones
- Tema #5 Aplicación Del Derecho ExtranjeroDocumento13 páginasTema #5 Aplicación Del Derecho ExtranjeroGian Marco Alvarez CervantesAún no hay calificaciones
- Historia de La ConciliacionDocumento9 páginasHistoria de La ConciliacionYhan Piero GomezAún no hay calificaciones
- Resumen de PrivadoDocumento14 páginasResumen de PrivadoMariela Patricia MansillaAún no hay calificaciones
- Banfi Comentarios Jurídicos Sobre El Mercader de VeneciaDocumento20 páginasBanfi Comentarios Jurídicos Sobre El Mercader de VeneciaFrancisco Estrada100% (1)
- Derecho Internacional PrivadoDocumento20 páginasDerecho Internacional PrivadoRosmii WhiteAún no hay calificaciones
- Casos Principios ConstitucionalesDocumento18 páginasCasos Principios ConstitucionalesGimena GarciaAún no hay calificaciones
- Ariano Deho - NUESTRO MODELO DE APELACIÓNDocumento20 páginasAriano Deho - NUESTRO MODELO DE APELACIÓNCésar VallejoAún no hay calificaciones
- Oswaldo Madera Aular Conflicto de Legislacion y Norma Procesal Aplicable en El Sistema Venezolano de Dipr.Documento28 páginasOswaldo Madera Aular Conflicto de Legislacion y Norma Procesal Aplicable en El Sistema Venezolano de Dipr.German MaderaAún no hay calificaciones
- Diferencia Entre Cod. Proc Civil y Comerc. DR GozainiDocumento7 páginasDiferencia Entre Cod. Proc Civil y Comerc. DR GozainiGustavo Martin LefosseAún no hay calificaciones
- Fundamento Del Derecho InternacionalDocumento6 páginasFundamento Del Derecho InternacionalMelissa MuñozAún no hay calificaciones
- Internacional Teoria de La Remision o Reenvio MiverlisDocumento7 páginasInternacional Teoria de La Remision o Reenvio Miverlissandy diaAún no hay calificaciones
- El Mercader de VeneciaDocumento12 páginasEl Mercader de VeneciaMonica SuaferAún no hay calificaciones
- Re Cap 10Documento60 páginasRe Cap 10samendezm32Aún no hay calificaciones
- 4959 15433 1 PBDocumento6 páginas4959 15433 1 PBAbdul RodríguezAún no hay calificaciones
- Apelacion PolicialDocumento4 páginasApelacion Policialkatherine RivadeneyraAún no hay calificaciones
- Solicitud de Facilidades de PagoDocumento3 páginasSolicitud de Facilidades de PagoYoviyovita AndradeAún no hay calificaciones
- Apelacion Sentencia-Restablecimiento Del DerechoDocumento18 páginasApelacion Sentencia-Restablecimiento Del DerechoVanecomeAún no hay calificaciones
- Cara Se Escrito Corte SupremaDocumento1 páginaCara Se Escrito Corte Supremajaime calderon liberatoAún no hay calificaciones
- Accion de Inconstitucionalidad Concreta FinalDocumento17 páginasAccion de Inconstitucionalidad Concreta FinalDILAN SANTIAGO NOGALES LOZANOAún no hay calificaciones
- PRUEBASDocumento5 páginasPRUEBASAvrilAryadnaDdanielAún no hay calificaciones
- Claudia Pereda Control8 2023Documento7 páginasClaudia Pereda Control8 2023Camila ValenciaAún no hay calificaciones
- Ejecución Anticipada de Sentencia Esther Burgos BenitesDocumento3 páginasEjecución Anticipada de Sentencia Esther Burgos BenitesAdriana Rojas Alvarado100% (1)
- Antecedentes y Marco TeoricoDocumento17 páginasAntecedentes y Marco TeoricoALBA YANIRA BARRETO RUIZAún no hay calificaciones
- Administrativo ApunteDocumento195 páginasAdministrativo ApunteMATERIAL DE ESTUDIOSAún no hay calificaciones
- El Derecho de Familia. El Parentesco. Los Alimentos: 1. Conceptos GeneralesDocumento8 páginasEl Derecho de Familia. El Parentesco. Los Alimentos: 1. Conceptos GeneralesAlex Matas GutierrezAún no hay calificaciones
- Ley de Sociedades ComercialesDocumento7 páginasLey de Sociedades ComercialesLorenaAún no hay calificaciones
- Trabajo de LeguislacionDocumento35 páginasTrabajo de Leguislacionrusbelhilario6Aún no hay calificaciones
- Condiciones de Validez de Los ContratosDocumento3 páginasCondiciones de Validez de Los ContratosVictor Gabriel OgandoAún no hay calificaciones
- Contrato Plazo Fijo TecDocumento2 páginasContrato Plazo Fijo TecAle RiquelmeAún no hay calificaciones
- Preguntas Frecuentes 27 Profa-Amag-ActualDocumento8 páginasPreguntas Frecuentes 27 Profa-Amag-ActualKarim SalinasAún no hay calificaciones
- 2 Prueba DocumentalDocumento10 páginas2 Prueba DocumentalNoelia GonzalezAún no hay calificaciones
- Apelación IndecopiDocumento4 páginasApelación IndecopiJohny López Fiestas100% (1)
- Tesis DIH PachucoDocumento72 páginasTesis DIH Pachucoitachithepro12Aún no hay calificaciones
- Ley 7-85 Atribuciones MunicipalesDocumento1 páginaLey 7-85 Atribuciones MunicipalesJosé Antonio Quiles100% (1)
- CONTRATODocumento13 páginasCONTRATOGRUPO LOS CARAún no hay calificaciones
- Angélica Marcela Gómez BolívarDocumento24 páginasAngélica Marcela Gómez BolívarvitoAún no hay calificaciones
- 1.4 Introduccion A La Administracion TributariaDocumento17 páginas1.4 Introduccion A La Administracion TributariaMarlon Leyzer Ramirez RodriguezAún no hay calificaciones
- Temario y Contenido SesionesDocumento3 páginasTemario y Contenido Sesionescristian rodriguez caballeroAún no hay calificaciones
- Reglamentacion de La Abogacia en ColombiaDocumento53 páginasReglamentacion de La Abogacia en ColombiaDiego Hernandez AngaritaAún no hay calificaciones
- Expediente 00047 2022 HC LPDerechoDocumento12 páginasExpediente 00047 2022 HC LPDerechoYercy Quispe PanihuaraAún no hay calificaciones
- Adjudicación BarrosoDocumento3 páginasAdjudicación BarrosoSergio NaranjoAún no hay calificaciones
- Modelo Demanda Restitución Inmueble Arrendado (1) SebasDocumento3 páginasModelo Demanda Restitución Inmueble Arrendado (1) SebasfrsfsddAún no hay calificaciones
- Asesoria Juridica Sociedades 2018Documento73 páginasAsesoria Juridica Sociedades 2018Luis Alejandro GarcíaAún no hay calificaciones
- Anexo 11 PRACTICA 01-LIBRO DIARIODocumento6 páginasAnexo 11 PRACTICA 01-LIBRO DIARIOYaseth blasvargasAún no hay calificaciones