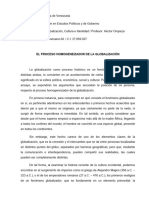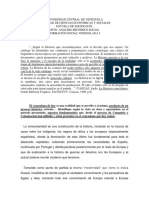Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
3 - Renacimiento y Humanismo
3 - Renacimiento y Humanismo
Cargado por
Jorge de la Vega0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
0 vistas2 páginasTítulo original
3- RENACIMIENTO Y HUMANISMO
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
0 vistas2 páginas3 - Renacimiento y Humanismo
3 - Renacimiento y Humanismo
Cargado por
Jorge de la VegaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
RENACIMIENTO Y HUMANISMO
I. LA AURORA DEL MUNDO MODERNO
En el primer capítulo de la primera parte hicimos un intento por identificar la
característica más saliente de la civilización grecolatina respecto de las otras (las
orientales) previamente mencionadas. Esa característica la reconocimos en el hecho de
que la civilización grecorromana fue la primera y única que logró realizar formas de
libre convivencia democrática. Griegos y romanos educaban conscientemente en el
hombre la capacidad de constituirse en miembro autónomo de un estado fundado en el
derecho, donde las cuestiones comunes se discuten con el método de la persuasión
racional. No se puede entender ningún otro aspecto de esa cultura si no es en relación
con esta característica fundamental. Breve fue, sin embargo, en la época clásica, el
florecimiento de la libertad civil. La democracia antigua, limitada sustancialmente a la
polis, a la ciudad, se reveló incapaz de resolver los problemas que supone la
organización de grandes espacios políticos y económicos. No llegó a morir del todo
como ideal, pero dejó de ser una fuerza activa, se convirtió en tema de ejercicio retórico,
o, menos aún, en un recuerdo, en un puro nombre. Los dos grandes universalismos
medievales ignoran casi del todo al ciudadano, sólo conocen al súbdito del Imperio y al
fiel de la Iglesia. Sin embargo, Iglesia e Imperio fueron en la Edad Media dos
formidables ideas-fuerza merced a las cuales se mantuvo viva una cultura que, sin ellas,
quizá hubiera quedado prisionera de la fragmentación económica y de la involución
política de tipo feudal, que reducían el horizonte de la humanidad a poco más de lo que
se alcanzaba a ver desde lo alto de un castillo. Los monasterios eran en ese tiempo los
más seguros refugios, los religiosos viajaban tanto o más que los mercaderes y la fe
inspiraba las únicas empresas de la época en tierras lejanas: las cruzadas. Mas no debe
olvidarse que el mundo occidental, dominado por esas dos ideas “universales” de la
Iglesia y el Imperio, no era en realidad, en la época de la primera cruzada, sino una de
las zonas relativamente civilizadas de la tierra, y no la más floreciente. Cuando, camino
de Tierra Santa, los cruzados pasaban por Constantinopla quedaban deslumbrados por la
vista de los edificios, los monumentos y las riquezas de aquella metrópoli que,
comparada con las ciudades más importantes del Occidente europeo, aparecía revestida
de un fabuloso esplendor. Aún más espléndida que la civilización bizantina era la
civilización árabe, a despecho de los estropicios cometidos por los turcos. Y en la lejana
India como en la inmensa China, expuestas también por siglos y siglos a invasiones
bárbaras de las que a la postre habían resultado siempre victoriosas, la vida cultural y
civil no estaba ciertamente menos adelantada que en las costas del Mediterráneo o el
Mar Rojo. Incluso civilizaciones completamente aisladas como las de los aztecas o los
incas, si bien en lo espiritual más toscas que las euroasiáticas, no eran muy inferiores a
éstas desde el punto de vista económico o tecnológico. En resumen, la historia de la
civilización humana avanzaba lentamente, por rutas casi paralelas, en zonas diversas, en
muchos casos aisladas por completo las unas de las otras. El Occidente europeo no
poseía ninguna ventaja evidente sobre las demás civilizaciones del tiempo, antes bien,
podía inclusive aparecer en desventaja. Conviene tener presente este cuadro para mejor
comprender la importancia de un proceso que se abre hacia fines del siglo XIV y que,
en menos de cuatro siglos, cambia por completo el aspecto de la cultura europea
haciendo de la civilización occidental una fuerza concentrada e irresistible que de ahí a
poco irrumpe por todos los caminos de la tierra, supera y domina cuanto obstáculo se le
presente y no cede al fin si no es ante sí misma, lo que equivale a decir que no retrocede
sino ante pueblos que la han asimilado suficientemente. No es el caso de ponerse a
discutir aquí sobre los méritos o los deméritos del colonialismo occidental, que fue con
harta frecuencia rapaz, cruel y miope. Por fortuna, no representa más que un aspecto de
la expansión de la civilización occidental por el mundo. Pero incluso los pueblos que de
ésta han conocido sobre todo ese aspecto negativo y que, por lo tanto, tendrían sobradas
razones para odiarla, por lo común no llevan su xenofobia al extremo de rechazar la
cultura de sus colonizadores. Su emancipación se cumple utilizando no sólo las
técnicas, sino también, casi siempre, persiguiendo la realización de los valores
formulados en Occidente: independencia nacional, libertad política, justicia social, o
sea, progreso civil, económico y cultural. Se trata de valores que estaban ya más o
menos presentes en la civilización clásica, pero que sólo la moderna civilización
occidental desarrolla y articula hasta volverlos capaces de penetrar en la realidad con
una eficacia técnica que trasforma la faz de la naturaleza y promueve un tipo de hombre
activo, despreocupado, fiado de sus fuerzas y dedicado al “progreso”. Naturalmente, la
génesis de esta nueva mentalidad no fue un hecho repentino y milagroso, sino un
proceso relativamente lento cuyas primeras manifestaciones se advierten ya en pleno
medievo: tal la vida asociada e industriosa de los comunes, el surgimiento y desarrollo
de las universidades, el delinearse de estados nacionales con un vigoroso poder central
favorable a las burguesías urbanas.
También podría gustarte
- Las ideas políticas en la historiaDe EverandLas ideas políticas en la historiaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (16)
- Los Siglos de La Historia - Álvarez SantalóDocumento15 páginasLos Siglos de La Historia - Álvarez SantalóCarla FernandezAún no hay calificaciones
- Cornel West - Las Nuevas Políticas Culturales de La DiferenciaDocumento16 páginasCornel West - Las Nuevas Políticas Culturales de La DiferenciaJhon DiezAún no hay calificaciones
- Programa Cívico 30 de Abril de 2018Documento6 páginasPrograma Cívico 30 de Abril de 2018mjnlwbkc0% (1)
- Plan General de GradoDocumento18 páginasPlan General de GradoDanie Juárez50% (2)
- Primeras UniversidadesDocumento13 páginasPrimeras UniversidadesLeonardo DebenedettiAún no hay calificaciones
- Historia General de La EducaciónDocumento200 páginasHistoria General de La EducaciónAdolfo Carlos Gutiérrez Sosa100% (1)
- Abbagnano Pp. 199-252Documento28 páginasAbbagnano Pp. 199-252calebrashineAún no hay calificaciones
- Unidad 3Documento213 páginasUnidad 3lucius pansy50% (2)
- 12.abbagnano, N, Historia de La Pedagogia P3Documento191 páginas12.abbagnano, N, Historia de La Pedagogia P3Jaime DehaisAún no hay calificaciones
- Renacimiento, Humanismo y EducaciónDocumento7 páginasRenacimiento, Humanismo y Educaciónmarcos_beltrame_3Aún no hay calificaciones
- Examen 3 Culturas en Encuentro UAMDocumento2 páginasExamen 3 Culturas en Encuentro UAMMaria TijeraAún no hay calificaciones
- Bocachico en Zumo de CocoDocumento6 páginasBocachico en Zumo de Cocoomar marriaga SystemAún no hay calificaciones
- Resumen Literatura EspañolaDocumento4 páginasResumen Literatura EspañolaclaudioAún no hay calificaciones
- El Amanecer Del Capitalismo y La Conquista de AmericaDocumento161 páginasEl Amanecer Del Capitalismo y La Conquista de AmericaRoberto Florez DelgadoAún no hay calificaciones
- La Tiranía de La Modernidad, Represión Disfrazada de ProgresoDocumento8 páginasLa Tiranía de La Modernidad, Represión Disfrazada de ProgresoJAIME LIBEN POVEDAAún no hay calificaciones
- La Historia Del Arte Es La Ciencia Que Estudia La Evolución Del Arte A Través Del Tiempo y Del EspacioDocumento5 páginasLa Historia Del Arte Es La Ciencia Que Estudia La Evolución Del Arte A Través Del Tiempo y Del EspacioIsai Apaza CcopaAún no hay calificaciones
- Arte GriegoDocumento179 páginasArte GriegoElenitta MartinAún no hay calificaciones
- D8.03 Xing, Li. China y El Orden Mundial CapitalistaDocumento13 páginasD8.03 Xing, Li. China y El Orden Mundial CapitalistaCatalina Andrea100% (1)
- Modernidad ResumenDocumento17 páginasModernidad ResumenCami FercherAún no hay calificaciones
- BaANH44807 Historia de La Nacion Argentina 2 - Academia Nacional de La HistoriaDocumento398 páginasBaANH44807 Historia de La Nacion Argentina 2 - Academia Nacional de La HistoriaRodrigo GaleanoAún no hay calificaciones
- Historia de La PedagogiaDocumento162 páginasHistoria de La PedagogiaBelen EnríquezAún no hay calificaciones
- El Renacimiento Fuera de EuropaDocumento5 páginasEl Renacimiento Fuera de EuropaedwinAún no hay calificaciones
- Goody Oriente en Occidente LeidoDocumento9 páginasGoody Oriente en Occidente LeidoNadia ChiavennaAún no hay calificaciones
- Implantacion Del Eurocentrismo en AmericaDocumento9 páginasImplantacion Del Eurocentrismo en AmericaIam Sanchez100% (1)
- Antecedentes y Origen Del Pensamiento Jurídico OccidentalDocumento14 páginasAntecedentes y Origen Del Pensamiento Jurídico OccidentalEnrique ValeraAún no hay calificaciones
- La Revuelta de Octavio Paz Corregido para El WebCTDocumento8 páginasLa Revuelta de Octavio Paz Corregido para El WebCTAdán MadrigalAún no hay calificaciones
- Humanismo y Renacimiento Alberto Tenenti y Romano.Documento2 páginasHumanismo y Renacimiento Alberto Tenenti y Romano.Ivan BarriosAún no hay calificaciones
- Edad MediaDocumento54 páginasEdad MediaFabrizio RjsAún no hay calificaciones
- Transicion Edad Media-ModernaDocumento5 páginasTransicion Edad Media-ModernaJOSE MANUEL CIPAGAUTA VARGASAún no hay calificaciones
- La Genesis y Desarrollo de Dos Visiones Contrapuestas de La Cultura en El Continente EuropeoDocumento2 páginasLa Genesis y Desarrollo de Dos Visiones Contrapuestas de La Cultura en El Continente EuropeoPaola VivasAún no hay calificaciones
- Nueva Historia de Espana - Pio MoaDocumento3302 páginasNueva Historia de Espana - Pio MoaJorge Castellanos67% (3)
- Subtítulo Del DocumentoDocumento37 páginasSubtítulo Del DocumentoLarisa Sotelo MéndezAún no hay calificaciones
- Por Que GreciaDocumento4 páginasPor Que GreciaPatty Ingunza AcevedoAún no hay calificaciones
- Edad Media 12Documento54 páginasEdad Media 12Ana Lilian Ramirez GomezAún no hay calificaciones
- Antecedentes y Origen Del Pensamiento Jurídico OccidentalDocumento14 páginasAntecedentes y Origen Del Pensamiento Jurídico OccidentalEnrique José Valera Castro50% (2)
- El RenacimientoDocumento7 páginasEl RenacimientoyoliAún no hay calificaciones
- Mundo MedievalDocumento10 páginasMundo MedievalX ZAún no hay calificaciones
- Antecedente y Origen Del Pensamiento Juridico OccidentalDocumento10 páginasAntecedente y Origen Del Pensamiento Juridico OccidentalJohn QueralesAún no hay calificaciones
- Introducción A La Pregunta de RasellasDocumento6 páginasIntroducción A La Pregunta de RasellasAndreaUribeBarrigaAún no hay calificaciones
- Edad AntiguaDocumento8 páginasEdad AntiguapablohdzrxdAún no hay calificaciones
- Tema 3. Espacios y Monumentos de La Atenas Clásica.Documento12 páginasTema 3. Espacios y Monumentos de La Atenas Clásica.yolandagarAún no hay calificaciones
- Urbanismo en America y RenacimientoDocumento6 páginasUrbanismo en America y RenacimientoChristian Calle MoscosoAún no hay calificaciones
- Historia de La Teoría Antropológica - Primer ParcialDocumento31 páginasHistoria de La Teoría Antropológica - Primer ParcialMagno CaballeroAún no hay calificaciones
- Ensayo - El Proceso Homogenizador de La GlobalizaciónDocumento7 páginasEnsayo - El Proceso Homogenizador de La GlobalizaciónDiegoAún no hay calificaciones
- 2 EeeeeeDocumento3 páginas2 EeeeeeAldo Aldo OrihuelaAún no hay calificaciones
- Kisaury Zapata - El Pensamiento Político en La Baja Edad MediaDocumento19 páginasKisaury Zapata - El Pensamiento Político en La Baja Edad Mediakisaury AquinoAún no hay calificaciones
- Derecho Societario Deber 1Documento4 páginasDerecho Societario Deber 1Patty FloresAún no hay calificaciones
- Edad MediaDocumento150 páginasEdad MediaEduardo Eliecer Ortega YuleAún no hay calificaciones
- Edad MediaDocumento72 páginasEdad Mediayesi muyulema100% (1)
- Historia MediavalDocumento5 páginasHistoria MediavalalexAún no hay calificaciones
- Historia MediavalDocumento5 páginasHistoria MediavalalexAún no hay calificaciones
- Antonio Caso Persona Humana y Estado Totalitario Cap I PDFDocumento13 páginasAntonio Caso Persona Humana y Estado Totalitario Cap I PDFshefeelssofreeAún no hay calificaciones
- Reseña Perry AndersonDocumento10 páginasReseña Perry AndersonKuntur FrikoAún no hay calificaciones
- ADA 3 Evolución Histórica de La CiudadaníaDocumento5 páginasADA 3 Evolución Histórica de La CiudadaníaAriel Rodriguez ChanAún no hay calificaciones
- La Tiranìa Del YoDocumento6 páginasLa Tiranìa Del Yojeremiasorozco179Aún no hay calificaciones
- RenacmientoDocumento3 páginasRenacmientoKristinaAún no hay calificaciones
- 11 TEMA Características Generales Del RenacimientoDocumento6 páginas11 TEMA Características Generales Del Renacimientomariafgs10Aún no hay calificaciones
- Proceso de Conquista y Colonización y El Venezolano Que Hoy SomosDocumento6 páginasProceso de Conquista y Colonización y El Venezolano Que Hoy SomosLynette L. G.Aún no hay calificaciones
- West, Cornell - Las Nuevas Políticas Culturales de La DiferenciaDocumento17 páginasWest, Cornell - Las Nuevas Políticas Culturales de La DiferenciacdmemfgambAún no hay calificaciones
- Goody - Introducción. El Problema Oriental Del Occidente, en L ́orient en OccidentDocumento8 páginasGoody - Introducción. El Problema Oriental Del Occidente, en L ́orient en Occidentwladimir gonzalezAún no hay calificaciones
- Eso no estaba en mi libro de Historia de la Edad MediaDe EverandEso no estaba en mi libro de Historia de la Edad MediaAún no hay calificaciones
- NNDocumento1 páginaNNJorge de la VegaAún no hay calificaciones
- NOTA MULTIPLE Nº 015 - Resolucià N N° 204-23 de Titularizacià NDocumento1 páginaNOTA MULTIPLE Nº 015 - Resolucià N N° 204-23 de Titularizacià NJorge de la VegaAún no hay calificaciones
- Aportes para La Implementación de Espacios Curriculares Del Ciclo Orientado de La EsoDocumento69 páginasAportes para La Implementación de Espacios Curriculares Del Ciclo Orientado de La EsoJorge de la VegaAún no hay calificaciones
- Clase N°1Documento19 páginasClase N°1Jorge de la VegaAún no hay calificaciones
- Modulo 1Documento47 páginasModulo 1Jorge de la VegaAún no hay calificaciones
- 1º Practica de AprendizajeDocumento2 páginas1º Practica de AprendizajeJorge de la VegaAún no hay calificaciones
- 13 - DescartesDocumento9 páginas13 - DescartesJorge de la VegaAún no hay calificaciones
- 1° ClaseDocumento22 páginas1° ClaseJorge de la VegaAún no hay calificaciones
- Guía Actividad 1 2024Documento4 páginasGuía Actividad 1 2024Jorge de la VegaAún no hay calificaciones
- 5Documento5 páginas5Jorge de la VegaAún no hay calificaciones
- 4Documento4 páginas4Jorge de la VegaAún no hay calificaciones
- Cronograma VIII Congreso Virtual Internacional de Ciencias de La Educación 2023 B REVISADO Final FinalDocumento6 páginasCronograma VIII Congreso Virtual Internacional de Ciencias de La Educación 2023 B REVISADO Final FinalJorge de la VegaAún no hay calificaciones
- Gutiérrez Retomando A Bourdieu Plantea Que en Las Ciencias Del HombreDocumento2 páginasGutiérrez Retomando A Bourdieu Plantea Que en Las Ciencias Del HombreJorge de la VegaAún no hay calificaciones
- Modulo 4Documento16 páginasModulo 4Jorge de la VegaAún no hay calificaciones
- TMIA03 Clase1Documento10 páginasTMIA03 Clase1Jorge de la VegaAún no hay calificaciones
- TMIA03 Clase2Documento14 páginasTMIA03 Clase2Jorge de la VegaAún no hay calificaciones
- 1Documento1 página1Jorge de la VegaAún no hay calificaciones
- TMIA01 Clase 2Documento20 páginasTMIA01 Clase 2Jorge de la VegaAún no hay calificaciones
- Excursión Clase 4Documento4 páginasExcursión Clase 4Jorge de la VegaAún no hay calificaciones
- Reglamento Sie ModificacionDocumento24 páginasReglamento Sie ModificacionReyAún no hay calificaciones
- Apuntes 0sociologia-PatatabravaDocumento37 páginasApuntes 0sociologia-PatatabravaAndresAún no hay calificaciones
- DVM-A-DPE-0233-2021 Fechas Período de Prórroga Becas Postsecundaria 05.05.2021Documento2 páginasDVM-A-DPE-0233-2021 Fechas Período de Prórroga Becas Postsecundaria 05.05.2021Berenice BarrantesAún no hay calificaciones
- Analisis Del Libro Quien Se Ha Llevado Mi QuesoDocumento8 páginasAnalisis Del Libro Quien Se Ha Llevado Mi Quesoanyelina del carmenAún no hay calificaciones
- El Circuito Educativo Como Referente Social y Cultural CrismaryDocumento4 páginasEl Circuito Educativo Como Referente Social y Cultural CrismaryCrismaryOdalyLucenaPrietoAún no hay calificaciones
- ? (AC-S05) Semana 05 - Tema 01 Análisis de Caso Análisis de Caso 01 (Terminado)Documento21 páginas? (AC-S05) Semana 05 - Tema 01 Análisis de Caso Análisis de Caso 01 (Terminado)Fernando Esteban Llontop0% (1)
- Resumen para el segundo parcial constitucional ferreyra balbin ubaDocumento12 páginasResumen para el segundo parcial constitucional ferreyra balbin ubacarhuanchomendoza725Aún no hay calificaciones
- 03 El UtilitarismoDocumento7 páginas03 El Utilitarismoalisson gisel granados torresAún no hay calificaciones
- Cuestionario Derecho Registral.Documento3 páginasCuestionario Derecho Registral.Geidy ArriolaAún no hay calificaciones
- Normas de Derecho Internacional Aplicables A Los Títulos ValoresDocumento5 páginasNormas de Derecho Internacional Aplicables A Los Títulos ValoresRoger Joel Ramirez Marquez100% (1)
- Resolución Del Cuestionario Sobre Poesía Mística Grupo 4 Sección ADocumento31 páginasResolución Del Cuestionario Sobre Poesía Mística Grupo 4 Sección AByron TorresAún no hay calificaciones
- Análisis de Casos en Autorización de Servicios de SaludDocumento15 páginasAnálisis de Casos en Autorización de Servicios de SaludRicardo padilla AcostaAún no hay calificaciones
- Convocatoria Examen 2Documento1 páginaConvocatoria Examen 2Dayana VasquezAún no hay calificaciones
- 003 Submodelo de Valor BioecologicoDocumento84 páginas003 Submodelo de Valor BioecologicoReynaldo AlvarezAún no hay calificaciones
- SEG-PL-009 Plan de Contingencias en El Transporte de Materiales Peligrosos PDFDocumento30 páginasSEG-PL-009 Plan de Contingencias en El Transporte de Materiales Peligrosos PDFRodolfo DiazAún no hay calificaciones
- Bondad y Conviencia 28 de OctubreDocumento3 páginasBondad y Conviencia 28 de Octubreshirleys rodriguez bermudezAún no hay calificaciones
- Resumen de Marialis CultusDocumento4 páginasResumen de Marialis CultusLucho SalazarAún no hay calificaciones
- Formato Fraccionamiento. 1 A757d 46aaf PDFDocumento1 páginaFormato Fraccionamiento. 1 A757d 46aaf PDFOscar RojasAún no hay calificaciones
- Ficha Personal de ControlDocumento3 páginasFicha Personal de ControlKampfeRamboAún no hay calificaciones
- Ley-N°-30215 MERESE PDFDocumento7 páginasLey-N°-30215 MERESE PDFronnyAún no hay calificaciones
- Tecnología NaziDocumento6 páginasTecnología NaziInseguridad AsaltosAún no hay calificaciones
- Paula Nataly QuirozDocumento6 páginasPaula Nataly Quirozdaniel videsAún no hay calificaciones
- Metodologia U3Documento4 páginasMetodologia U3andrea moraAún no hay calificaciones
- Acuerdos de PazDocumento3 páginasAcuerdos de Pazpanta28Aún no hay calificaciones
- Reintegro de Beneficios SocialesDocumento13 páginasReintegro de Beneficios SocialesMario Saul Huaygua ArevillcaAún no hay calificaciones
- Valoración de Empresas No Cotizadas - (PG 3 - 6)Documento7 páginasValoración de Empresas No Cotizadas - (PG 3 - 6)Eli AlvAún no hay calificaciones
- One Piece - Más Allá de Los Mares y SueñosDocumento1 páginaOne Piece - Más Allá de Los Mares y SueñosLuis HernandezAún no hay calificaciones
- Hidrografia de BoliviaDocumento14 páginasHidrografia de BoliviaJhonny Quispe100% (4)