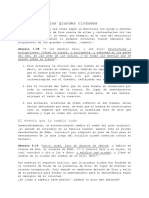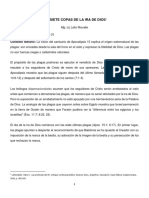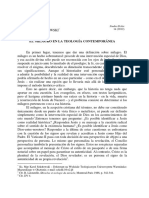Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Salmanticensis 1956 Volumen 3 N.º 1 Páginas 485 492 El Cielo Nuevo y La Tierra Nueva
Salmanticensis 1956 Volumen 3 N.º 1 Páginas 485 492 El Cielo Nuevo y La Tierra Nueva
Cargado por
gerhardtroderichTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Salmanticensis 1956 Volumen 3 N.º 1 Páginas 485 492 El Cielo Nuevo y La Tierra Nueva
Salmanticensis 1956 Volumen 3 N.º 1 Páginas 485 492 El Cielo Nuevo y La Tierra Nueva
Cargado por
gerhardtroderichCopyright:
Formatos disponibles
EL CIELO NUEVO Y LA TIERRA NUEVA
por ALBERTO COLUNGA, O. P.
En Ia memoria de todos está Ia enconada lucha entablada a ñnes del
siglo pasado y principios del presente sobre el problema de los orígenes
del mundo. Al fin, Ia contienda se vino a resolver en que Ia enseftanza del
primer capítulo del Génesis se limita al primer artículo de nuestra fe:
«Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de Ia tierra». Todo
Io demás es una a modo de parábola que el autor sagrado emplea para
inculcar a un pueblo rudo, con Ia obra de Ia creación, el precepto sabático
que tanta importancia tenía en Ia legislación mosaica. La cosmogonía bí-
blica, de que tan entusiasmados estaban algunos exégetas, los cuales que-
rían ver en ella una prueba de Ia revelación divina concedida a Moisés,
hubo de ser echada en olvido. La S. Escritura, como libro religioso que es,
no plantea los problemas científicos, que Dios entregó a las disputas de
los hombres.
Con este problema de los orígenes está relacionado el de los flnes.
El Evangelio nos habla de Ia consumación del mundo. Se incluyen en esta
expresión el fln de Ia historia humana y el juicio último del linaje huma-
no, Io que no ofrece dificultad ni a Ia exégesis ni a Ia teología. Pero del
mundo, es decir, de los cielos y de Ia tierra, que, según el Génesis, fueron
creados para servicio del hombre, ¿qué será? La teología antigua, repre-
sentada por Santo Tomás, se ocupó de este problema y, fundándose en al-
gunos textos bíblicos, y en las concepciones físicas de Ia época, afirmaba
Ia conveniencia de que los demás cuerpos, fuera de los humanos, recibie-
ran de Ia bondad divina alguna perfección gloriosa, mediante Ia cual se
acomodara al nuevo estado del hombre, de suerte que éste pudiera con-
templar con los ojos corporales Ia gloria de Ia divinidad reflejada en el
mundo visible. Así pensaba explicar las palabras de Lsaías, citadas luego
por San Pedro y por San Juan (Is. 65, 17; 66, 22; Apoc. 21, 1). Esto estaba
en armonía con Ia común sentencia relativa al cielo empireo, en el que
Dios desplegaba su magnificencia en favor de los elegidos. (Cf. Sum.
Theol. I, q. 66, a. 3). ¿Qué nos dice sobre esto Ia Escritura? Es Io que me
propongo exponer ahora brevemente
Empecemos por recordar que, según Ia Biblia, Dios creó todas las
cosas por amor del hombre. TaI es el pensamiento del capítulo primero
"Salmanticenals", 3 (1956).
Universidad Pontificia de Salamanca
486 ALBERTO COLUNGA, O. P 2
del Génesis. El remate de las ocho obras, que Dios ejecuta en los seis días
de Ia creación, es el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, para
que ejerza su señorío sobre los animales todos. En esto precisamente esta-
ría Ia imagen y semejanza de Dios, en ser su lugarteniente en Ia tierra.
Pero notemos que no sólo los vivientes de Ia tierra fueron creados por
amor del hombre, porque hasta las estrellas del cielo Io fueron para ser-
vicio del mismo, para alumbrarle con su luz y servirle además en Ia re-
gulación de los tiempos «Gén. 1, 15). En esto se manifiesta Ia misericor-
dia del Señor, tan celebrada en el salmo 136: «Alabad a Yahvé, porque es
bueno, porque es eterna su misericordia. Alabad al que es único en hacer
grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Alabad al que
hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Alabad
al que añrmó Ia tierra sobre las aguas, porque es eterna su mise-
ricordia. Alabad al que hizo las grandes lumbreras, porque es eterna su
misericordia. El sol para dominar el día, porque es eterna su misericordia.
La luna para dominar Ia noche, porque es eterna su misericordia». Toda-
vía resalta más este pensamiento en el salmo 8, donde leemos: «Cuando
contemplo los cielos, obra de tus manos, Ia luna y las estrellas, que Tu
has establecido: ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo
del hombre, para que te cuides de él? Le has hecho poco menor que los
ángeles; Ie has coronado de honor y de gloria, Ie has puesto sobre las
obras de tus manos» (8, 4-6). Estas palabras son el comentario de Ia ben-
dición de Dios a los primeros padres, en Gén. 1, 26 ss. Como Io son asimis-
mo las de Gén. 9, 5 ss., en que, a las mismas bestias se conmina con Ia
pena de muerte, si atentaren contra Ia vida del hombre, «porque éste ha
sido hecho a imagen de Dios». San Pablo completa este pensamiento cuan-
do escribe a los corintios: «Nadie pues se gloríe en los hombres, que todo
es vuestro... y vosotros de Cristo y Cristo de Dios» (1 Cor. 3, 21 ss.).
Aquí tenemos el orden de Ia creación entera, según Ia concepción
bíblica. Esta concepción del mundo tiene grande importancia en Ia Es-
critura por Ia estrecha relación que establece entre el hombre y Ia natu-
raleza. Pero advirtamos que semejante relación es sobre todo religiosa.
Los autores sagrados no suelen considerar las cosas sino desde este punto
de vista, o sea, bajo esta razón formal. Señalemos como prueba algunos
pasajes de Ia Biblia. Cuando Caín derramó Ia sangre de su hermano Abel,
dícele Dios: «La voz de Ia sangre de tu hermano clama a Mi desde Ia
tierra». Y en virtud de esto el fratricida será maldito de Ia tierra, que
abrió su boca para recibir Ia sangre de Abel (Gén. 4, 10 ss.). La corrupción,
que trajo sobre. Ia tierra Ia unión de los hijos de Dios con las hijas de los
hombres, hizo que Ia justicia de Dios enviase el diluvio para purificar
Ia tierra. Es que ésta había quedado contaminada con los pecados de Ia
humanidad, según que claramente se dice en Núm. 35, 33: «No dejéis que
se contamine Ia tierra en que habitéis, porque Ia sangre contamina Ia
Universidad Pontificia de Salamanca
tierra y no puede ésta ser purificada sino con Ia sangre de quien Ia derra-
mó». Esto tenía mayor importancia en Ia tierra de Canaán, en Ia que
habitaría Dios en medio de su pueblo» (R>. 34).
No sólo los crímenes cometidos en Ia tierra Ia contaminaban, porque
hasta el mismo cadáver del criminal tenía el mismo efecto, por Io cual se
ordena en el Deuteronomio 21, 23, que sea enterrado el mismo día «porque
el ahorcado es maldición de Dios y no ha de manchar Ia tierra, que Yahvé
tu Dios te da en heredad». Este texto nos trae a Ia memoria Ia petición
hecha por los judíos a Pilato de que se quitaran de Ia cruz los cuerpos
del Señor y de los ladrones, que con El habían sido crucificados.
El Código llamado de Santidad insiste en este principio. Para apartar
a Israel de las abominaciones cananeas, dice que los moradores de Ia tie-
rra Ia han manchado y que Dios castigará sus maldades. (Lev. 18, 24 ss.)
«Guárdense, pues, los hijos de Israel de cometer tales abominaciones, no
sea que les ocurra Io mismo» (Bj. 28; cf. 20, 22).
Los profetas tienen el mismo lenguaje, teaías dice en el comienzo de
su apocalipsis: «La tierra está desolada, marchita; el mundo perece, lan-
guidece; perece el cielo con Ia tierra. La tierra está profanada por sus
moradores, que traspasaron Ia ley, falsearon el derecho, quebrantaron Ia
alianza eterna. Por eso Ia maldición consume Ia tierra y sus moradores
llevan sobre sí las penas de sus crímenes» (24, 4 ss.). Jeremías no tiene otro
lenguaje. Echando en cara a Judá sus abominaciones idolátricas, Ie dice:
«Contaminaste Ia tierra con tus perversidades y fornicaciones» (3, 2). Y del
Reino de Israel asegura que hizo otro tanto, que también él había conta-
minado Ia tierra por sus adulterios con Ia piedra y el leño (Dx 9). Y esto
se agrava, si consideramos que, como el profeta dice, desde que entraron
en Ia tierra, que Dios les dió, Ia contaminaron haciendo abominable para
Dios su heredad.
Ezequiel, queriendo dar razón del cautiverio de Ia casa de Israel, Io
atribuye a que, desde que moraron en Ia tierra, Ia contaminaron con sus
malas obras y pecados. Su obrar ante Dios era como inmundicia de mens-
truada. Por eso descargó Dios su ira sobre ellos, por Ia sangre que derra-
maron en Ia tierra y por los ídolos con que Ia contaminaron (36, 16 ss.).
No tiene otro modo de expresarse el salmista: «Sacrificaron, dice, los pro-
pios hijos y las propias hijas a los demonios; derramaron sangre inocente,
Ia sangre de sus hijos y de sus hijas, sacrificándolos a los ídolos de Canaán.
Y quedó Ia tierra contaminada con su sangre» (106, 37 ss.).
Hay también otro aspecto más grave, en que el cielo y Ia tierra apa-
recen más abominables ante Dios. Es bien sabido que el culto pagano de
Ia naturaleza, de Ia tierra, que da los frutos con que el hombre se nutre;
del cielo que, con sus influencias, Ia fertiliza; de los astros, que brillan en
el cielo. Sobre todo, en Ia época de Ia dominación asiria adquirió en Judá
mucho auge el culto de Ia «milicia del cielo» y en particular de Ia «reina
Universidad Pontificia de Salamanca
488 ALBERTO COLUNGA, O. P. 4
del cielo>, Istar. Con esto los astros que, según el Génesis, habían sido
creados por Dios para servicio del hombre y para pregoneros de Ia gloria
del Creador (SaI. 19, 1), venían a ser los usurpadores del honor de Dios,
por cuanto ellos recibían el culto, que sólo al Señor es debido. Por Io cual
dice Isaías: «Entonces, en aquel día, visitará Yahvé Ia milicia de los cielos
en Ia altura y abajo a los reyes de Ia tierra». Esta visita del Señor es su
intervención para ejercer el juicio, para vengar su honor ultrajado. «En-
tonces», dice Isaías, que «la luna se enrojecerá, el sol palidecerá, cuando
Yahvé Sebaot sea proclamado Rey» (24, 23). Es decir, que venga a hacer
que su majestad divina sea reconocida.
En otros lugares de Ia Escritura se nos ofrecen los cielos y Ia tierra
como espantados ante Ia majestad del Señor, que viene a ejercer su juicio,
no contra ellos, sino contra los hombres. Así leemos en Isaías 34, 4: que
«la milicia de los cielos se disuelve, se enrollan los cielos como se enrolla
un libro, y todo su ejército caerá como caen las hojas de Ia vid, como
caen las hojas de Ia higuera». Y todo esto ante Ia cólera de Yahvé contra
las naciones. Los comienzos del libro de Miqueas no son menos terribles al
anunciarnos que Yahvé «va a salir de su morada, va a descender y hollar
las cumbres de Ia tierra y a su paso se fundirán los montes y se derre-
tirán los valles como al fuego se derrite Ia cera» (1, 3 ss.). Concuerda con
esto el principio del oráculo de Nahum contra Nínive: «Ante Yahvé tiem-
blan los montes, se disuelven los collados, se agita en tumulto Ia tierra,
el mundo y sus habitantes todos. ¿Quién podrá permanecer ante su ira?
¿Quién arrostrar el ardor de su cólera? Su furor se difunde como fuego
y las rocas se quebrantan ante El» (1, 5 ss.).
Pero es San Juan el que nos pinta con más vivos colores los efectos
de Ia cólera divina sobre Ia naturaleza. A Ia apertura del sexto sello, dice
el profeta que «hubo un gran terremoto y el sol se volvió negro como un
saco de pelo de cabra, y Ia luna se tornó toda como sangre, y las estrellas
del cielo cayeron sobre Ia tierra, como higuera que deja caer sus hojas sacu-
dida por viento fuerte, y el cielo se enrolló como un libro y todos los
montes e islas se movieron en sus lugares» (6, 12-14).
El efecto de estos fenómenos en los moradores de Ia tierra fué ex-
traordinario, porque sintieron llegado el día grande de Ia ira del Señor,
ante el cual nadie podrá tenerse en pie.
De cuanto dejamos expuesto, una cosa se sigue muy evidente: cuán
asociada al hombre se presenta Ia naturaleza a los ojos de los autores
sagrados. Habiendo sido creada para el hombre, participa de su vida. Según
Ia ordenación divina, Ie sirve en el sustento y conservación de Ia vida y,
mostrándole Ia gloria de Dios, Ie ayuda a conocerle y Ie estimula a ser-
Universidad Pontificia de Salamanca
virle. Esto cuando las cosas siguen su curso natural, porque en otro caso,
Ia cólera de Dios se hará sentir sobre el hombre y sobre Ia naturaleza.
San Juan Crisóstomo compara Ia naturaleza a Ia nodriza que, encariñada
con Ia criatura que amamantó, sigue con Ia mente sus destinos, asociada
a los accidentes felices o desgraciados de ella. De aquí deduciremos algu-
nas conclusiones útiles. Sea Ia primera Ia explicación de aquellas singu-
lares palabras de San Pablo en su epístola a los Romanos: «El continuo
anhelar de las criaturas ansía Ia manifestación de los hijos de Dios, pues
las criaturas están sujetas a Ia vanidad, no de grado, sino por razón de
quien las sujetó, con Ia esperanza de que también ellas serán libertadas
de Ia servidumbre de Ia corrupción, para participar en Ia libertad de Ia
gloria de los hijos de Dios» (8, 19 ss.). Hermoso pensamiento este que
muestra Ia unidad del cosmos, sintetizado en el hombre, en el microcosmos.
A Ia luz de esta concepción nos será fácil entender Ia sentencia del
mismo Apóstol a los Colosenses: «Y plugo al Padre que en El (en Cristo)
habitase toda Ia plenitud (de Ia gracia) y por El reconciliar consigo, paci-
ficando por Ia sangre de su cruz, todas las cosas, así las del cielo como
las de Ia tierra» (1, 19 ss.). La reconciliación mira propiamente a los hom-
bres, que, por el pecado, estaban enemistados con Dios; pero se extiende
luego a cuanto al hombre pertenece, a las demás criaturas que Dios hizo
y destinó para su servicio.
Esta reconciliación que realizó Cristo mediante su pasión, se extiende
luego hasta Ia consumación del mundo. Los profetas, que veían Ia ciudad
de Jerusalén profanada por tantas abominaciones idolátricas (Jer. 7,
17 ss.), nos Ia presentan luego, en los días del Mesías, purificada, santifi-
cada y convertida en grata morada de Yahvé (Ez. 48, 35). Con toda verdad
se puede decir que es una ciudad nueva, en Ia que todos serán santos.
Oigamos a Isaías: «Todo el que en Ia tierra quiera gloriarse se gloriará
en el Dios flel. Todo el que en Ia tierra jure jurará por el nombre del Dios
verdadero, y las angustias pasadas serán dadas al olvido y estarán lejos
de mis ojos. Porque voy a crear cielos nuevos y tierra nueva, y ya no se
acordará de Io pasado y yo no habré de ello memoria, sino que se gozará
con gozo y alegria eternos de Io que voy a crear yo, porque voy a crear
en Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y será Jerusalén mi alegría y mi
pueblo, gozo y en adelante no se oirán más en ella llantos ni clamores.
Ni habrá niño que muera de pocos días, ni viejo que no cumpla los suyos.
Morir a los cien años será morir niño y no llegar a cien años será tenido
por maldición» (65, 16-20). Esta es Ia novedad de esos cielos nuevos y de
esa tierra nueva, que Dios hará cuando, purificado Israel de todos sus
crímenes y vuelto de todo corazón a Dios, reciba las bendiciones que se
prometen a los guardadores de Ia Ley (Lev. 26, 3; Deut. 28, 1), pero cen-
tupUcados, porque los días del Mesías son los días de Ia gran misericordia
de Dios.
Universidad Pontificia de Salamanca
490 ALBERTO COLUNGA, O. P. '>
En el capitulo siguiente desarroUa Isaias el mismo pensamiento. £1
profeta tiene ante los ojos Ia vuelta del cautiverio, a Ia que va asociada
Ia llegada del Mesías. Unida a este gran suceso ve Ia reunión de las na-
ciones en Jerusalén para contemplar Ia gloria de Yahvé, Ia gloria que
desplegará en Ia bendición de su pueblo. «Y de todas las naciones traerán
a vuestros hermanos como ofrenda a Yahvé, a cabaUo, en carros, en li-
teras, en mulos y en dromedarios, a mi monte santo, a Jerusalén, como
traen los hijos de Israel sus ofrendas en vasos puros al templo de Yahvé.
Y yo elegiré de entre ellos sacerdotes y levitas, porque, así como subsis-
tirán ante mí los cielos nuevos y Ia tierra nueva, que voy a crear, asi
subsistirá vuestra progenie y vuestro nombre y, de novilunio en novilunio
y de sábado en sábado, vendrá toda carne a postrarse ante mí, dice Yahve>
(66, 20-23). Una vez más vemos que los cielos nuevos y Ia tierra nueva
no son otra cosa que el mundo nuevo que Dios creará, cuando haga res-
plandecer su gloria en Jerusalén y en su santo templo, gloria que se ex-
tenderá al universo entero. Entonces el pueblo de Israel será un pueblo
nuevo, cuando Jerusalén y su templo se revestirán de Ia gloria de Yahvé;
entonces el universo entero, creado para servicio del hombre, participará
de Ia misma gloria.
Todo esto, que los profetas anuncian para los días mesiánicos, no tuvo
su cumplimiento en Ia época histórica del mesianismo, cuando, según Ia
declaración del Salvador, en el campo de trigo sembró el enemigo Ia
cizaña. Pero en Ia segunda etapa, en Ia eterna, se cumplirán a Ia letra
los oráculos de los profetas, cuando Dios purifique el universo contaminado
por los pecados de los hombres. Y es San Juan quien nos declara este
misterio en el Apocalipsis, cuando Ia historia sea acabada y con ella Ia
lucha entre Satán y Cristo. Todos los adversarios del Cordero han sido
juzgados, todo el que no esté escrito en el libro de Ia vida será arrojado
en el estanque de fuego. TaI era el justo paradero que merecían.
Ahora nos queda por ver Ia suerte de los justos, de los que poblarán
Ia ciudad santa de Dios, Ia Jerusalén celestial. Pues ahora es cuando el
profeta dice : «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo
y Ia primera tierra habían desaparecido y el mar no existía ya». San Juan
nos había declarado antes cómo ante Ia presencia del Soberano Juez, que
se sienta en su trono, huyeron los cielos y Ia tierra y no dejaron rastro
de si. ¿Qué es Io que les hace huir? El terror de Ia majestad del Juez y
Ia conciencia de hallarse contaminados por los pecados de Ia humanidad.
El mar, imagen de las agitaciones del mundo, también desapareció, para
dar lugar a Ia nueva creación de Dios : «He aquí que yo hago nuevas todas
las cosas» (21, 5). Y de esas cosas nuevas estará ausente toda culpa y por
consiguiente todo dolor y pena. ¿Cuál es el sentido de todas estas imágenes?
Creemos no haber duda en ello. Es Ia desaparición total del pecado y el
pleno cumplimiento de los vaticinios mesiánicos. La descripción, que luego
Universidad Pontificia de Salamanca
7 EL CffiLO NUOTO Y LA TIEHHA NUEVA 491
nos hace San Juan de Ia Jerusalén celestial, puede considerarse como Ia
de estos cielos nuevos y de esta tierra nueva, de los cuales estará deste-
rrado todo pecado, por Io cual Ia gloria de Yahvé envolverá a todos sus
moradores.
Y ¿tendrá alguna otra realidad esta purificación de los elementos?
Los teólogos antiguos, menos peritos en apreciar las formas literarias de
Ia Escritura, eso que hoy llamamos géneros literarios, buscaban en Io
material de Ia letra un sentido concreto, que concordase con el carácter
de los Libros Santos. Oigamos a Santo Tomás: «Habiendo sido hecho el
mundo en cierto modo por el hombre, conviene que cuando el hombre va
a ser glorificado en el cuerpo, los demás cuerpos del mundo sean mudados
en mejor estado, para que su lugar sea más conveniente y su aspecto más
deleitable. Para Io cual es preciso eliminar todas aqueUas cosas que se
oponen a Ia gloria. Y estas son dos: Ia corrupción y Ia infección de Ia
culpa... Y aunque propiamente las cosas corporales no pueden ser sujeto
de culpa, todavía nace de Ia culpa cierta incongruencia en las cosas cor-
porales que las hace ineptas para Io espiritual. Y así vemos que los lugares,
en que se cometió un crimen, no se reputan idóneos para ejercer en ellos
algún acto sagrado, a menos que primero no sean purificados. En este
sentido se puede decir que del pecado del hombre nace cierta inidoneidad
para recibir Ia gloria, que resulta de nuestro uso. Y de esto debe ser puri-
ficado el mundo» (Suppl., q. 74, a. 1, c.).
Al leer estas líneas nos vienen a Ia mente tantos ritos litúrgicos, orde-
nados a santificar o reconciliar los lugares y edificios antes de dedicarlos
a usos sagrados. Pero ¿será verdad que nuestro Señor se amolde a nues-
tras normas litúrgicas en Ia ordenación futura del universo para Ia más
plena glorificación de los justos? ¿No es más natural que veamos en todo
esto imágenes tomadas de nuestras manifestaciones reUgiosas para ex-
presar con formas humanas y adaptables a nuestra condición, los misterios
divinos, siendo ley común de los profetas que, para expresar los inefables
misterios de Dios, se sirvan de las imágenes, que les ofrecen Ia naturaleza
y Ia vida humana?
La teología antigua pretendía hallar en esas imágenes de los cielos
nuevos y de Ia tierra nueva Ia idea de una renovación de los elementos,
algo que se acomodara al nuevo estado de Ia naturaleza humana glorifi-
cada. Para esto se servían, como no podia menos, de Ia ciencia fisica que
conocían, que era Ia de Aristóteles. Según ésta, Ia naturaleza corporal
sería purificada por el fuego, de que nos habla el Apóstol San Pedro, en
conformidad con las concepciones corrientes entre los judíos y los griegos,
de que el mundo acabaría por el incendio, así como había comenzado por
Universidad Pontificia de Salamanca
492 AMERTO COLUNGA, O. P. 8
el agua. Con esto los cuerpos se volverían inalterables, gloriosos, amol-
dándose a Ia nueva situación del hombre (II Pet. 3, 10).
¿Qué habrá de verdad en estas teorías? Los teólogos habrán de pres-
cindir de este problema y resignarse a ignorar Io que Dios hará con el
mundo, cuando llegue el fln de los tiempos, igual que han renunciado a Ia
cosmogonía mosaica. La revelación divina, en Io que toca a las postrimerías,
tiene muchos puntos oscuros. Añadamos uno más y esperemos que el Señor
sabrá dar a estos cielos nuevos y tierra nueva una realidad más grande
de Ia que nosotros aícanzamos a soñar.
Universidad Pontificia de Salamanca
También podría gustarte
- La Tierra Eterna: El antiguo juramento de Cristo: Hijos de la Mañana, #2De EverandLa Tierra Eterna: El antiguo juramento de Cristo: Hijos de la Mañana, #2Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Análisis Exegético Apocalipsis 21Documento7 páginasAnálisis Exegético Apocalipsis 21Ivan Leandro Martinez MoraAún no hay calificaciones
- La Deidad 2, Stephen BohrDocumento8 páginasLa Deidad 2, Stephen BohrAlejandro López Gómez100% (5)
- Comentario Sobre Los Nuevos Cielos y Tierra (2 Pedro 3.13)Documento3 páginasComentario Sobre Los Nuevos Cielos y Tierra (2 Pedro 3.13)Second Coming100% (1)
- Cuál Será La Función de La Iglesia en El MilenioDocumento13 páginasCuál Será La Función de La Iglesia en El MilenioJose Barreto100% (1)
- Más Allá Del SolDocumento5 páginasMás Allá Del SolE. Josue Velasco E.Aún no hay calificaciones
- Resumen Biblico Del CieloDocumento11 páginasResumen Biblico Del Cielopedro gutierrezAún no hay calificaciones
- Mundos No Caidos.Documento7 páginasMundos No Caidos.Fanny Hernandez0% (1)
- Seminario ApocalipsisDocumento20 páginasSeminario ApocalipsisEd HernandezAún no hay calificaciones
- Dios Divide Las NacionesDocumento47 páginasDios Divide Las NacionesLibrado SoteloAún no hay calificaciones
- ¿Será Destruido El Planeta TierraDocumento4 páginas¿Será Destruido El Planeta TierraAdrián Villanueva MelladoAún no hay calificaciones
- Apocalipsis, Cap. 21 y 22Documento14 páginasApocalipsis, Cap. 21 y 22Diomedes Panduro RamirezAún no hay calificaciones
- Las 7 Ultimas PlagasDocumento7 páginasLas 7 Ultimas PlagasMisael GómezAún no hay calificaciones
- ISRAEL Jack HayfordDocumento7 páginasISRAEL Jack HayfordKleszyk Daniel EstebanAún no hay calificaciones
- "La tierra que yo te mostraré": La tierra en la Biblia. Cuaderno Bíblico 162De Everand"La tierra que yo te mostraré": La tierra en la Biblia. Cuaderno Bíblico 162Aún no hay calificaciones
- Clase 11 El Estado EternoDocumento25 páginasClase 11 El Estado EternoLeisy MilAún no hay calificaciones
- Digno EresDocumento2 páginasDigno EresCesar Augusto Paredes GuerreroAún no hay calificaciones
- BullingerDocumento11 páginasBullingerVicente AularAún no hay calificaciones
- Comentario Sobre Apocalipsis 21Documento12 páginasComentario Sobre Apocalipsis 21Eliseo LanzillottaAún no hay calificaciones
- Bosquejo - Leccion 11 - Mision en Favor de Los No Alcanzados - Ii ParteDocumento4 páginasBosquejo - Leccion 11 - Mision en Favor de Los No Alcanzados - Ii ParteJOrge tellezAún no hay calificaciones
- Material de Lectura - LA TIERRA NUEVADocumento11 páginasMaterial de Lectura - LA TIERRA NUEVARoy Guimel Huaricallo TurpoAún no hay calificaciones
- El Dios Viviente Tomo IDocumento132 páginasEl Dios Viviente Tomo IDom Mauricio Isaías Largaespada UmañaAún no hay calificaciones
- Capitulo 8Documento3 páginasCapitulo 8Americo Jhonson Cangalaya BautistaAún no hay calificaciones
- Bienaventurados Los Mansos Porque Ellos Poseeran La Tierra, Fr. Alberto Colunga OPDocumento9 páginasBienaventurados Los Mansos Porque Ellos Poseeran La Tierra, Fr. Alberto Colunga OPmariano abadAún no hay calificaciones
- El Juicio InvestigadorDocumento34 páginasEl Juicio InvestigadorGerson DuranAún no hay calificaciones
- 03 EL ARCO.. DE INSTRUMENTO DE GUERRA A SÍMBOLO DE PAZ - Fernando Armellini, SSCJDocumento7 páginas03 EL ARCO.. DE INSTRUMENTO DE GUERRA A SÍMBOLO DE PAZ - Fernando Armellini, SSCJLUIS ANDERSON LOAYZA CASTILLOAún no hay calificaciones
- Monografia Gran Trono BlancoDocumento9 páginasMonografia Gran Trono Blancomatematica tercero100% (2)
- Resumen Las Fiestas Del Señor 2022Documento9 páginasResumen Las Fiestas Del Señor 2022linaAún no hay calificaciones
- 2012 04 13PowerpointJACho93Documento27 páginas2012 04 13PowerpointJACho93Isaac PerezAún no hay calificaciones
- J.38. - La Septima CopaDocumento10 páginasJ.38. - La Septima Copabenjamin contrerasAún no hay calificaciones
- Sermon 12Documento5 páginasSermon 12Eduardo Barrios SotoAún no hay calificaciones
- Cap 19 - ESTUD. COMP. DEL LIBRO DE APO. - PFPDocumento16 páginasCap 19 - ESTUD. COMP. DEL LIBRO DE APO. - PFPLissett ChacinAún no hay calificaciones
- La Historia de La SalvacionDocumento13 páginasLa Historia de La SalvacionMartha Sophia SalasAún no hay calificaciones
- EL APOCALIPSIS de San Juan CAPÍTULO 21Documento17 páginasEL APOCALIPSIS de San Juan CAPÍTULO 21Gertrudis PérezAún no hay calificaciones
- Family Radio Es Un Ministerio de Radio Cristiano Basado en La BibliaDocumento7 páginasFamily Radio Es Un Ministerio de Radio Cristiano Basado en La BibliaSantiago PerezAún no hay calificaciones
- El Camino A Cristo Capitulo 1Documento3 páginasEl Camino A Cristo Capitulo 1Emanudoge100% (2)
- Estudio de EscatologaDocumento23 páginasEstudio de EscatologaAnonymous VyDsn0wmAún no hay calificaciones
- J.38. - La Septima CopaDocumento10 páginasJ.38. - La Septima CopaLuis MelendezAún no hay calificaciones
- Cielo Nuevo y Tierra NuevaDocumento8 páginasCielo Nuevo y Tierra Nuevascorry100% (1)
- revis,+Revista+Medellín+No.046 Art4Documento38 páginasrevis,+Revista+Medellín+No.046 Art4luis samuel calvo fonsecaAún no hay calificaciones
- Detras Del VeloDocumento6 páginasDetras Del Velodavid juarezAún no hay calificaciones
- Cristo en Su SantuarioDocumento4 páginasCristo en Su SantuarioAbelardo AlquichireAún no hay calificaciones
- Jesús Nos Trae El Reino de DiosDocumento5 páginasJesús Nos Trae El Reino de DiosDiana SalinasAún no hay calificaciones
- Ap 16. Las Siete CopasDocumento8 páginasAp 16. Las Siete CopasColegio Santo Domingo100% (1)
- La Biblia Ensec3b1a Que Todo Lo Que Existe en El Universo Serc3a1 QuemadoDocumento40 páginasLa Biblia Ensec3b1a Que Todo Lo Que Existe en El Universo Serc3a1 Quemadopelis 22Aún no hay calificaciones
- Lección 14 - para El 31 de Diciembre de 2022Documento7 páginasLección 14 - para El 31 de Diciembre de 2022juanAún no hay calificaciones
- GenesisDocumento14 páginasGenesisGLORIA MARGARITA GUERRERO REYAún no hay calificaciones
- El Himno de Moises Del ApocalipsisDocumento9 páginasEl Himno de Moises Del ApocalipsisRUBENTIUSAún no hay calificaciones
- Cielo Nuevo y Tierra NuevaDocumento6 páginasCielo Nuevo y Tierra NuevaFrancisco AcualAún no hay calificaciones
- Cielo Nuevo y Tierra NuevaDocumento7 páginasCielo Nuevo y Tierra NuevaWILLIAM RENGIFO PINOAún no hay calificaciones
- Las Bodas Del CorderoDocumento5 páginasLas Bodas Del Corderocley ocampoAún no hay calificaciones
- Las Copas de La IraDocumento8 páginasLas Copas de La IraJuan jose HenriquezAún no hay calificaciones
- El Plan en El Libro de Génesis PDFDocumento3 páginasEl Plan en El Libro de Génesis PDFGiancarlo Capuñay GonzalesAún no hay calificaciones
- Génesis 1 - ComentariosDocumento6 páginasGénesis 1 - ComentariosAle YankAún no hay calificaciones
- Cuatro Obras Del Alfarero Divino - 712. 126 Escritos de S.J. SawordDocumento10 páginasCuatro Obras Del Alfarero Divino - 712. 126 Escritos de S.J. SawordedgarfalkgarciaAún no hay calificaciones
- Los Dos TestigosDocumento3 páginasLos Dos TestigosAscanio Ferreira BarretoAún no hay calificaciones
- La Centralidad de La CruzDocumento27 páginasLa Centralidad de La CruzRaúl W. Recabal Reyes100% (1)
- La Siete Plagas de ApoDocumento5 páginasLa Siete Plagas de Apolelis riovalleAún no hay calificaciones
- GENESIS - Resumen - Lilia Karina RojasDocumento12 páginasGENESIS - Resumen - Lilia Karina RojasliliakrojasnAún no hay calificaciones
- El Apocalipsis y El Coronavirus Parte IiiDocumento6 páginasEl Apocalipsis y El Coronavirus Parte IiicarmeloAún no hay calificaciones
- El Milagro en La Teologia ContemporaneaDocumento23 páginasEl Milagro en La Teologia Contemporaneamariano abadAún no hay calificaciones
- Enemigos Internos de La Iglesia - Ricard TorrensDocumento10 páginasEnemigos Internos de La Iglesia - Ricard Torrensmariano abadAún no hay calificaciones
- Lev Gumilyov El Nuevo Orden Últimos Días de EuropaDocumento2 páginasLev Gumilyov El Nuevo Orden Últimos Días de Europamariano abadAún no hay calificaciones
- Al Margen de Un Libro Sobre Maria - Aldama (1953)Documento7 páginasAl Margen de Un Libro Sobre Maria - Aldama (1953)mariano abad100% (1)
- Peman, DramaturgoDocumento7 páginasPeman, Dramaturgomariano abadAún no hay calificaciones
- SUAREZ, Una Metafisica Que Ilumina El EscorialDocumento8 páginasSUAREZ, Una Metafisica Que Ilumina El Escorialmariano abad100% (1)
- Santayana, El Solitario Del Monte CeloDocumento9 páginasSantayana, El Solitario Del Monte Celomariano abad100% (2)
- Reseña A Menendez Pelayo y La Filosofia Española de Iriarte - (Documento3 páginasReseña A Menendez Pelayo y La Filosofia Española de Iriarte - (mariano abadAún no hay calificaciones
- Eugenio D Ors o La Claridad Mediterranea - Iriarte (1954)Documento7 páginasEugenio D Ors o La Claridad Mediterranea - Iriarte (1954)mariano abadAún no hay calificaciones
- La Filosofia Bajo El Chiste Volteriano - Iriarte (1945)Documento8 páginasLa Filosofia Bajo El Chiste Volteriano - Iriarte (1945)mariano abadAún no hay calificaciones
- La HispanidadDocumento6 páginasLa Hispanidadmariano abadAún no hay calificaciones
- La Filosofia Española y Los Casticismo Del Pre-98Documento9 páginasLa Filosofia Española y Los Casticismo Del Pre-98mariano abadAún no hay calificaciones
- El 'Pensamiento Politico de Fray Jose Antonio de San AlbertoDocumento16 páginasEl 'Pensamiento Politico de Fray Jose Antonio de San Albertomariano abadAún no hay calificaciones
- Los Mandamientos Leccion # 4 EvangelioDocumento15 páginasLos Mandamientos Leccion # 4 EvangelioCristian GonzalezAún no hay calificaciones
- Adultos Mayores de 60 Años o Mas 29 de Abril - Terminacion Dni 6 - MañanaDocumento30 páginasAdultos Mayores de 60 Años o Mas 29 de Abril - Terminacion Dni 6 - MañanaEl Tribuno de JujuyAún no hay calificaciones
- Tarea 3 - Guía Ind COMPLETA (Lecciones 8-12)Documento20 páginasTarea 3 - Guía Ind COMPLETA (Lecciones 8-12)Cynthia Ramírez Chetti100% (2)
- El Arco de La FeDocumento15 páginasEl Arco de La FeRoberto CasasAún no hay calificaciones
- Imitemos La Humildad de Eliseo Al Servir A JehováDocumento1 páginaImitemos La Humildad de Eliseo Al Servir A JehováWarframeAún no hay calificaciones
- Introducción A La Historia deDocumento25 páginasIntroducción A La Historia devicobejaranoAún no hay calificaciones
- ENSAYODocumento10 páginasENSAYOcirilo trujilloAún no hay calificaciones
- II RepúblicaDocumento74 páginasII RepúblicaDraco703Aún no hay calificaciones
- Catalogo PDFDocumento160 páginasCatalogo PDFAndres CubilloAún no hay calificaciones
- Rito de Bendición de Los AnimalesDocumento5 páginasRito de Bendición de Los AnimalesPablo Pusma Guerrero100% (2)
- Sefarditas Conversos Pioneros de Andalucia Colonizaron A Antioquia en ColombiaDocumento31 páginasSefarditas Conversos Pioneros de Andalucia Colonizaron A Antioquia en ColombiaTomas Israel RodriguezAún no hay calificaciones
- Testigos de Jehova Tegucigalpa HondurasDocumento2 páginasTestigos de Jehova Tegucigalpa Hondurasa4agarwalAún no hay calificaciones
- Biografía Santa Gema GalganiDocumento116 páginasBiografía Santa Gema GalganiMaria Sonja MuellerAún no hay calificaciones
- Principios de Predicacion, Instituto Bíblico ICDC PR JFUDocumento4 páginasPrincipios de Predicacion, Instituto Bíblico ICDC PR JFUdrpablojimenezAún no hay calificaciones
- Leccion 5 Perdon y RestauracionDocumento46 páginasLeccion 5 Perdon y RestauracionEsdras AlvarengaAún no hay calificaciones
- G12, Herejías Destructoras PDFDocumento34 páginasG12, Herejías Destructoras PDFSpencer BCAún no hay calificaciones
- Veraneando en ZapallarDocumento23 páginasVeraneando en ZapallarJeannette SaavedraAún no hay calificaciones
- Reuss TitoDocumento28 páginasReuss TitoFamilia Cubas PinedaAún no hay calificaciones
- DE SALVATIERRA, PRUDENCIO - Las Grandes Figuras Capuchinas PDFDocumento384 páginasDE SALVATIERRA, PRUDENCIO - Las Grandes Figuras Capuchinas PDFJorge GuienAún no hay calificaciones
- Propuesta para El TauDocumento142 páginasPropuesta para El TauMarvin Alexander MelgaresAún no hay calificaciones
- La Belleza Que Salva Al MundoDocumento23 páginasLa Belleza Que Salva Al MundoConrad Lopez100% (6)
- Nuevos CreyentesDocumento39 páginasNuevos Creyentesantioqueo100% (2)
- Materialismo CristianoDocumento11 páginasMaterialismo Cristianoblade_guardianAún no hay calificaciones
- Predica La TristezaDocumento28 páginasPredica La TristezaJOSE ANGEL SALAZARAún no hay calificaciones
- Prédica PerdónDocumento5 páginasPrédica PerdónJimmy NewAún no hay calificaciones
- Modelo de Formación Pastoral para Proclamadores de La Palabra de DiosDocumento4 páginasModelo de Formación Pastoral para Proclamadores de La Palabra de DiosjavierAún no hay calificaciones
- Codex Magica en Español Capítulo 6Documento25 páginasCodex Magica en Español Capítulo 6Raul CastilloAún no hay calificaciones
- No Escondas Tu TalentoDocumento2 páginasNo Escondas Tu TalentoYancarlos Silva MorenoAún no hay calificaciones
- Los Dos TestigosDocumento3 páginasLos Dos TestigosDaniel Garcia100% (1)
- Calendario Actividades CuscoDocumento3 páginasCalendario Actividades CuscoMichael Cahua AragónAún no hay calificaciones