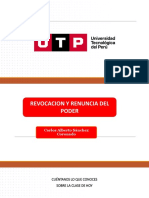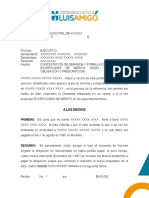Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Documento Sin Título
Documento Sin Título
Cargado por
Janeth Cornejo ChaconDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Documento Sin Título
Documento Sin Título
Cargado por
Janeth Cornejo ChaconCopyright:
Formatos disponibles
Albaladejo García (2004) afirma que la “renuncia a la prescripción es la manifestación de no
querer aprovecharse de ella” (p. 303). El prescribiente se despoja del derecho de invocar la
prescripción (Rodrigues, 2002, p. 332), es decir que la obligación, a pesar de estar prescrita,
puede ser reclamada. Por la renuncia, el derecho prescrito renace nuevamente (Díez-
Picazo, 2003, p. 144). Es un no aceptar los efectos de la prescripción. Es un derecho
potestativo del deudor, del prescribiente, que, con la misma razón que puede aducirla,
también puede hacer caso omiso o prescindir de ella (Hinestrosa, 2006, p. 179). Representa
una conducta o comportamiento abdicativo del beneficio que la ley le concede al sujeto
pasivo de la relación jurídica (Ariano Deho, 2007f, p. 200).
La prescripción es una institución que favorece al deudor (prescribiente) en razón del
transcurso del tiempo y de la seguridad jurídica, pero, así como puedo usar el transcurso del
tiempo para liberarme de obligaciones, de igual manera puedo renunciar a la prescripción
para cumplir con mis obligaciones. Está basada en la autonomía de la voluntad, una
característica que coloca a la prescripción como una institución del derecho privado, al
menos en esta etapa. Junior (2018) aclara que la renuncia ha de ser libre y consciente del
deudor; si es conducida a ella con astucia (dolo) o amenazas (coacción) del acreedor,
estará viciada y podrá ser anulada, de acuerdo con el artículo 171, II (p. 65); para nuestro
ordenamiento sería aplicable el inciso 2 del artículo 221 del Código Civil.
La prescripción opera como un derecho que, una vez ganado, puede o no ejercerse como
medio de defensa. Antes, en tanto no se había configurado su calidad de prescripción, no
puede renunciarse, además de que en dicho instante está premunido del interés público. La
doctrina considera que, una vez transcurrido el plazo y consumada la prescripción, se da
por cumplido el interés social y deviene en interés privado el hacer valer o no la prescripción
(Vidal Ramírez, 2011, p. 86). Queda sin efecto el orden público y pasa a imperar el interés
privado de valerse de ella; es en esta oportunidad cuando podría renunciarse a la
prescripción.
18.1 Denominación
Llamada también remisión, acto por el que se perdona o libera de una prestación.
Borda (2008, p. 109) no coincide con la denominación y nos dice que se trata de una
decisión de no hacer valer la defensa; no hay un derecho que se renuncie, solo una facultad
que caduca como consecuencia de actos que revelan una voluntad de no ejercerla.
18.2 Naturaleza jurídica
Es un acto de disposición.
Es una abdicación al derecho (Escriche, 1884, p. 516).
Es un acto jurídico unilateral y no recepticio; como tal, no es revocable.
18.3 Capacidad
Como acto de disposición, requiere de capacidad de ejercicio plena (artículo 42).
En el caso de la persona jurídica, podrá renunciar
el representante que tenga facultades expresas para ello (artículos 155, 156 y 167).
18.4 Fundamento
La renuncia se basa en la libertad, en la autonomía de la voluntad y en la diligencia debida
del deudor (prescribiente). Como tal, le da el toque de naturaleza privada a la prescripción.
Así como tengo el derecho de valerme de la prescripción para no cumplir, puedo renunciar a
ella para cumplir con la prestación. Dice bien Albaladejo García (2004) que el deudor que,
en razón de moral, considera que no sería justo liberarse de tener que hacer lo que debe
hacer, puede rechazar la liberación que, aunque siendo legal, estime poco honrada. Lo ve,
de esta forma, como un tema de compromiso personal más que patrimonial (p. 305).
Así, el deudor tiene dos derechos respecto a la obligación asumida:
—Cumplir , renunciando a la prescripción
—No cumplir , valiéndose de la prescripción
Desde la praxis, podemos decir que la renuncia es poco usada; “es insólita en la práctica”
(Albaladejo García, 2004, p. 305).
También podría gustarte
- Nulidad y anulabilidad: La invalidez del acto jurídicoDe EverandNulidad y anulabilidad: La invalidez del acto jurídicoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- (M3-E1) Evaluación (Prueba) - Derecho TributarioDocumento16 páginas(M3-E1) Evaluación (Prueba) - Derecho TributarioANDREA LABRINA AMARILESAún no hay calificaciones
- Pretensión, Provocacion de Demanda y JactanciaDocumento11 páginasPretensión, Provocacion de Demanda y Jactancialucia gomez100% (1)
- Demanda de Prescripción de Patentes Comerciales e - EvolutionDocumento8 páginasDemanda de Prescripción de Patentes Comerciales e - EvolutionyorkaAún no hay calificaciones
- Prescripción y Caducidad ModificadoDocumento21 páginasPrescripción y Caducidad ModificadoberdalysmAún no hay calificaciones
- Resumen Derecho Civil CHILEDocumento250 páginasResumen Derecho Civil CHILERaul DJAún no hay calificaciones
- Legitimidad para ObrarDocumento5 páginasLegitimidad para ObrarEmily Valentina Silva SaavedraAún no hay calificaciones
- La comunidad de propietarios de la A a la ZDe EverandLa comunidad de propietarios de la A a la ZCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Daños Por Obras ColindantesDocumento51 páginasDaños Por Obras Colindanteszacarias quispe salas50% (2)
- Clase 14 - MODOS EXCEPCIONALES - Parte 2 - Renuncia y AllanamientoDocumento3 páginasClase 14 - MODOS EXCEPCIONALES - Parte 2 - Renuncia y AllanamientoANGELA MARIA RAQUEL CAMPOSECO GUERREROAún no hay calificaciones
- Representación Legal y Representación Voluntaria. La Ratificación. La AutocontrataciónDocumento7 páginasRepresentación Legal y Representación Voluntaria. La Ratificación. La AutocontrataciónBar TwiceAún no hay calificaciones
- Excepciones PreviasDocumento6 páginasExcepciones PreviasKhErenEmiliaChomoSazoAún no hay calificaciones
- Aceptación y Renuncia Semana 4Documento13 páginasAceptación y Renuncia Semana 4marisol dextreAún no hay calificaciones
- Represent Ac I OnDocumento24 páginasRepresent Ac I OnIvan MartinezAún no hay calificaciones
- Clasificaciones de Los Derechos SubjetivosDocumento7 páginasClasificaciones de Los Derechos SubjetivosYuaraima GraciasAún no hay calificaciones
- Conflictos, Acciones, ExcepcionesDocumento4 páginasConflictos, Acciones, ExcepcionesMirosAún no hay calificaciones
- Material Sobre Juicio de Amparo Del Mtro. Carlos Araiza ArreygueDocumento32 páginasMaterial Sobre Juicio de Amparo Del Mtro. Carlos Araiza Arreygueal3x17Aún no hay calificaciones
- Las Defensas Previas en El Código Procesal Civil PeruanoDocumento2 páginasLas Defensas Previas en El Código Procesal Civil PeruanoHenyer TorresAún no hay calificaciones
- Interes DifusoDocumento16 páginasInteres DifusoLuis Franco Guerrero OyolaAún no hay calificaciones
- Material de Apoyo Segundo Parcial Derecho Procesal Del Trabajo I Seccion C JNDocumento20 páginasMaterial de Apoyo Segundo Parcial Derecho Procesal Del Trabajo I Seccion C JNGUISELA DIAZAún no hay calificaciones
- Concepto de La ContradicciónDocumento3 páginasConcepto de La Contradiccióngeri jerson Lugo pajueloAún no hay calificaciones
- Apelación de Auto Admisorio de La DemandaDocumento5 páginasApelación de Auto Admisorio de La DemandaReinaldo Nuñez HuamanticaAún no hay calificaciones
- Voluntad, Oferta, AceptacionDocumento10 páginasVoluntad, Oferta, AceptacionFranciscaSilvaMancillaAún no hay calificaciones
- 3aXRhpr2Kuiu - n8w - qldRJ2IQl0hg-XDd-Lectura Fundamental 4Documento20 páginas3aXRhpr2Kuiu - n8w - qldRJ2IQl0hg-XDd-Lectura Fundamental 4Milena BarreroAún no hay calificaciones
- Confirmación Del Acto JurídicoDocumento17 páginasConfirmación Del Acto JurídicoMauricio Sánchez Mauricio100% (1)
- La Defensa Posesoria JudicialDocumento7 páginasLa Defensa Posesoria JudicialMedina Rayo JuanAún no hay calificaciones
- Borrador Denuncia AdminjstrativaDocumento5 páginasBorrador Denuncia AdminjstrativaAldo Ortiz TiconaAún no hay calificaciones
- La ContracautelaDocumento20 páginasLa ContracautelaRenzo Cristóbal Astete100% (1)
- Extinción de Las ObligacionesDocumento27 páginasExtinción de Las ObligacionesUby VbaAún no hay calificaciones
- La Tutela CautelarDocumento17 páginasLa Tutela CautelarJoelito MQAún no hay calificaciones
- Debido Proceso Suspension JL CORREADocumento16 páginasDebido Proceso Suspension JL CORREAAntonella ParisiAún no hay calificaciones
- LAS PARTES, EL LITISCONSORCIO, LOS TERCEROS y LOS TERCERÍSTASDocumento22 páginasLAS PARTES, EL LITISCONSORCIO, LOS TERCEROS y LOS TERCERÍSTASAngel Diego Becerra SomozaAún no hay calificaciones
- Contratos y Garantías-2do Corte (Temas 6 Al 10)Documento49 páginasContratos y Garantías-2do Corte (Temas 6 Al 10)Yubetzys De los Angeles Tovar RosilloAún no hay calificaciones
- La Prescripcion Como Medio de InadmisionDocumento8 páginasLa Prescripcion Como Medio de InadmisionFamilia AsocAún no hay calificaciones
- Sustitución ProcesalDocumento14 páginasSustitución ProcesalEdgard VegaAún no hay calificaciones
- Capacidad Procesal y La Excepcion de Defectuosa Representacion en El Proceso CivilDocumento41 páginasCapacidad Procesal y La Excepcion de Defectuosa Representacion en El Proceso CivilbuscasendasAún no hay calificaciones
- Medidas CautelaresDocumento16 páginasMedidas CautelaresAlonLis Gonzales100% (1)
- Lectura Semana 5 Contestacion y Reconvencion-1Documento49 páginasLectura Semana 5 Contestacion y Reconvencion-1Tania Araceli MJAún no hay calificaciones
- PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA O USUCAPIÓN (Civil 4)Documento11 páginasPRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA O USUCAPIÓN (Civil 4)Jose RamirezAún no hay calificaciones
- Dación en PagoDocumento16 páginasDación en PagoManuel Ignacio CecchiAún no hay calificaciones
- Dpcym 1 El Juicio Ordinario en Guatemala.Documento9 páginasDpcym 1 El Juicio Ordinario en Guatemala.MARIELA ALEJANDRA OSORIO NATARENOAún no hay calificaciones
- Excepciones en El Procedimiento Ordinario LaboralDocumento13 páginasExcepciones en El Procedimiento Ordinario LaboralSergio A. MéndezAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal Del Trabajo I. Módulo 2 (Continuidad 2a. Parte) (2022)Documento24 páginasDerecho Procesal Del Trabajo I. Módulo 2 (Continuidad 2a. Parte) (2022)Angélica María Loy OrtizAún no hay calificaciones
- La Acción TGPDocumento5 páginasLa Acción TGPEl ClasicoAún no hay calificaciones
- Teoria General Del Proceso-Carlos Pastor Maravi PDFDocumento8 páginasTeoria General Del Proceso-Carlos Pastor Maravi PDFLuis Alberto Nicolas HernandezAún no hay calificaciones
- Prescripcion y CaducidadDocumento5 páginasPrescripcion y CaducidadKarinaFlores100% (1)
- Actividad 3Documento6 páginasActividad 3Paulina Quintal AvilaAún no hay calificaciones
- Prescripcion y CaducidadDocumento23 páginasPrescripcion y CaducidadPerzhi Reyes RamirezAún no hay calificaciones
- Las PartesDocumento29 páginasLas PartesFranciscaAún no hay calificaciones
- La Naturaleza Juridica Del Derecho de ContradicciónDocumento6 páginasLa Naturaleza Juridica Del Derecho de ContradicciónDanna MonterrosaAún no hay calificaciones
- Resumen de La Aspectos Esenciales Del Poder Por Representación en El Código Civil PeruanoDocumento4 páginasResumen de La Aspectos Esenciales Del Poder Por Representación en El Código Civil PeruanoEderick Calderon SilveraAún no hay calificaciones
- Poder General para JuiciosDocumento24 páginasPoder General para JuiciosSebastian ZampaAún no hay calificaciones
- Practica JuridicaDocumento8 páginasPractica JuridicaMayra GomezAún no hay calificaciones
- TAREA No. 6Documento3 páginasTAREA No. 6Patricio AlpesAún no hay calificaciones
- Actitudes Del DemandadoDocumento21 páginasActitudes Del DemandadoGRECIA CARLOTA ROMERO MELGARAún no hay calificaciones
- Lect4 - Manual - de - Derecho - Civil - Pag - 53 - A - 5Documento3 páginasLect4 - Manual - de - Derecho - Civil - Pag - 53 - A - 5Daniel BalpardaAún no hay calificaciones
- Investigacion Pa Mi AmorcitoDocumento6 páginasInvestigacion Pa Mi AmorcitoAlejandro MedinaAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Afirmativa Ficta y Desviacion de PoderDocumento19 páginasEnsayo Sobre La Afirmativa Ficta y Desviacion de PoderSHIRLEY ABIGAIL ULLOA CRUZAún no hay calificaciones
- Derecho Civil IiiDocumento50 páginasDerecho Civil IiiJorge Alexander Morales GarciaAún no hay calificaciones
- S11.s1. REPRESENTACION Y RATIFICACIONDocumento42 páginasS11.s1. REPRESENTACION Y RATIFICACIONEdinson Cotrina PiaAún no hay calificaciones
- Contesta ExcepcionDocumento6 páginasContesta ExcepcionCrismar Gutierrez MaralesAún no hay calificaciones
- Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2016: Comentada y con jurísprudenciaDe EverandLey de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2016: Comentada y con jurísprudenciaAún no hay calificaciones
- Devuelvo Cedula de NotificaciónDocumento3 páginasDevuelvo Cedula de NotificaciónJaneth Cornejo ChaconAún no hay calificaciones
- Res 2023000730180337000295746Documento4 páginasRes 2023000730180337000295746Janeth Cornejo ChaconAún no hay calificaciones
- Exp. 00126-2023-0-2901-JR-LA-01 - Cédula - 10970-2023Documento1 páginaExp. 00126-2023-0-2901-JR-LA-01 - Cédula - 10970-2023Janeth Cornejo ChaconAún no hay calificaciones
- Asistencia V - Derecho Penal EspecialDocumento1 páginaAsistencia V - Derecho Penal EspecialJaneth Cornejo ChaconAún no hay calificaciones
- Listo 21 Elevación de ActuadosDocumento10 páginasListo 21 Elevación de ActuadosJaneth Cornejo ChaconAún no hay calificaciones
- 11 de MyoDocumento3 páginas11 de MyoJaneth Cornejo ChaconAún no hay calificaciones
- El Conocimiento Sesión 1Documento39 páginasEl Conocimiento Sesión 1Janeth Cornejo ChaconAún no hay calificaciones
- Horario de CapacitacionesDocumento3 páginasHorario de CapacitacionesJaneth Cornejo ChaconAún no hay calificaciones
- Procedimeintos para Las Investigaciones de Accidentes o Siniestros MarítimosDocumento8 páginasProcedimeintos para Las Investigaciones de Accidentes o Siniestros MarítimosAlberto SuarezAún no hay calificaciones
- Diferencias de Nulidad en El Codigo de Velez y El ActualDocumento15 páginasDiferencias de Nulidad en El Codigo de Velez y El ActualSensei9Aún no hay calificaciones
- Código Contravencional de La Provincia de MendozaDocumento52 páginasCódigo Contravencional de La Provincia de MendozaJuan Pablo Martinez TorrensAún no hay calificaciones
- 68 Excepcion Por Pago y Por PrescripcionDocumento6 páginas68 Excepcion Por Pago y Por PrescripcionManuel AmayaAún no hay calificaciones
- Artículo 100Documento1 páginaArtículo 100claudiaAún no hay calificaciones
- Capitulo IV. Incidentes EspecialesDocumento17 páginasCapitulo IV. Incidentes EspecialesEstefanía Manríquez RoblesAún no hay calificaciones
- La Prescripcion Como Medio de InadmisionDocumento8 páginasLa Prescripcion Como Medio de InadmisionFamilia AsocAún no hay calificaciones
- Capitulo IV Prescripcion Segun El Codigo Tributario de Sunat Al 2018Documento4 páginasCapitulo IV Prescripcion Segun El Codigo Tributario de Sunat Al 2018jose_js_2209Aún no hay calificaciones
- c-934 de 2013Documento4 páginasc-934 de 2013Julieth RubianoAún no hay calificaciones
- Catalogo de CausalesDocumento5 páginasCatalogo de CausalesNoemi_18608181Aún no hay calificaciones
- Semana 03 D°pc Ii - Lenin Alva CuroDocumento21 páginasSemana 03 D°pc Ii - Lenin Alva CuroXander RavalleAún no hay calificaciones
- 101 Preguntas Frecuentes de La Reforma Procesal Laboral UnlockedDocumento47 páginas101 Preguntas Frecuentes de La Reforma Procesal Laboral UnlockedJuan Miguel Solano Salazar100% (1)
- Ordenanza 8088Documento35 páginasOrdenanza 8088Tatiana SeimandiAún no hay calificaciones
- Tema - Obligación Tributaria Aduanera y Hecho Generador de La Obligación - G3Documento9 páginasTema - Obligación Tributaria Aduanera y Hecho Generador de La Obligación - G3MADELEIN GISELL RODRIGUEZ GONZALEZAún no hay calificaciones
- La Queja AdministrativaDocumento23 páginasLa Queja AdministrativaJhonAlex Qp100% (2)
- Accion de CumplimientoDocumento4 páginasAccion de CumplimientoDeivid GascaAún no hay calificaciones
- IP Extra, Médico, AcogeDocumento18 páginasIP Extra, Médico, AcogejptorrijoAún no hay calificaciones
- 12069-Texto Del Artículo-48022-1-10-20150426Documento18 páginas12069-Texto Del Artículo-48022-1-10-2015042603-DE-FC-CRISTHIAN KAMER MERCADO UNTIVEROSAún no hay calificaciones
- Preguntas Del PadDocumento8 páginasPreguntas Del PadMiguel Angel Sacaico PalaciosAún no hay calificaciones
- Transaccion, Servicios Profesionales. Seccion ADocumento15 páginasTransaccion, Servicios Profesionales. Seccion ALuisEnriqueAquinoAún no hay calificaciones
- Ley Maternidad Paternidad Resp 2014Documento8 páginasLey Maternidad Paternidad Resp 2014taysantlordAún no hay calificaciones
- Excepciones PreviasDocumento4 páginasExcepciones PreviasSulmi xirum100% (1)
- PRESCRIPCIÓN DE LA PENA - Docx (1) - 2Documento7 páginasPRESCRIPCIÓN DE LA PENA - Docx (1) - 2dennisclementegonicoriAún no hay calificaciones
- Comentarios Al Codigo Tributario PeruanoDocumento46 páginasComentarios Al Codigo Tributario PeruanoAnonymous IKBVFxAún no hay calificaciones
- Informe de Observaciones Del MINJU A OT SENAMEDocumento28 páginasInforme de Observaciones Del MINJU A OT SENAMEFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- ACCIÓN PENAL y PRINCIPIO DE OPORTUNIDADDocumento35 páginasACCIÓN PENAL y PRINCIPIO DE OPORTUNIDADMaLu BaRaAún no hay calificaciones
- Código PenalDocumento121 páginasCódigo PenalJosé BriceñoAún no hay calificaciones