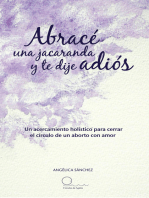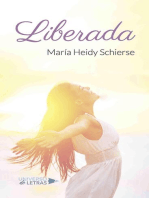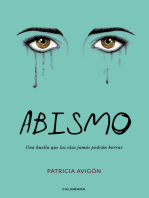Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Aceptación
Cargado por
EdithFiamingoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Aceptación
Cargado por
EdithFiamingoCopyright:
Formatos disponibles
Aceptación
Horas y horas de terapia. Si habré escuchado el concepto. Cada sesión contaba alguna
anécdota: algo que me había hecho sufrir, que no me había gustado, situaciones problemáticas
con fulano y mengano. Aceptación decía la terapeuta. Aceptación.
Yo salía pensando cómo podría aceptar el sufrimiento, el disgusto, las desavenencias.
Como mucho me podía resignar por mi imposibilidad de no hacerme problema, de no sufrir, de no
enojarme, de no poder congeniar con otro. Aceptación. Caminaba rumbo a la parada de colectivo
con esa palabra haciendo eco en la cabeza.
Imaginate lo práctico que hubiera sido darme cuenta de la pequeña ingerencia que
tenemos sobre los otros. Yo quería llevarme bien con todo el mundo. Quería decir las palabras
correctas para congeniar. No entendía por qué siendo solícita y colaborativa no era querida.
Aceptación. No tenés que hacer nada para que te quieran. Eso sucede o no. Más palabras
resonando.
Como la gota que orada la piedra, la repetición fue dejando su huella. Aceptar implica
elegir, cambiar de rumbo, dejar ir. Una va entendiendo y atesorando logros. Con práctica se va
eligiendo un camino más suave, menos hostil. Se olvida de la necesidad de agradar. Se cierran
puertas que no se vuelven a abrir y se abren otras o se mira por la ventana. Se respira.
Si bien no es simple, al otro se lo evita o se lo deja si no se lo puede amar. Pero una no
puede evitarse o dejarse a una misma. Una se entristece, se enoja, se angustia ante las partes
propias que no se logra aceptar. Y, a medida que pasan los años, no se acepta la pérdida de la
juventud.
Llega el día en que una va descubriendo todo lo que no puede. «¿Pero si yo antes
podía...?» una dice una y otra vez. Claro, antes. Antes podía quedarme despierta toda la noche
en una fiesta y ahora me quedo dormida al caer la primera estrella. Antes podía mover una
maceta, correr un mueble, agacharme. Antes. Antes.
Y una se queda despierta bostezando o con la ayuda de bebida cola y aspirina. La maceta
la mueve igual aunque pese y me duela la espalda. Se agacha más allá de la dificultad para
ponerse de pie. Reniega y se niega a “tirar la toalla”. Cierra los ojos para no ver lo que se refleja
en el espejo mientras se imagina la eterna juventud.
Un tiempo después un día una se descubre inmersa en alguna situación que requiere toda
su atención y descubre que se olvida. Se olvida de todo lo que pudo, de todo lo que fue, de quién
fue. Y se redescubre mudada de piel: otra persona. Acepta que es otra. Acepta su propia
indefensión. Su fragilidad. Su finitud.
© Edith Fiamingo 2023
También podría gustarte
- Dulces destellos de luz: Para afrontar el dueloDe EverandDulces destellos de luz: Para afrontar el dueloCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- REFLEXIONESDocumento9 páginasREFLEXIONESitzelAún no hay calificaciones
- Todas Estamos en La MismaDocumento127 páginasTodas Estamos en La MismaSoledad Michia100% (4)
- Un Día A La Vez. Scarlys GuzmánDocumento12 páginasUn Día A La Vez. Scarlys GuzmánScarlys GuzmanAún no hay calificaciones
- La Noche Oscura Del AlmaDocumento42 páginasLa Noche Oscura Del AlmaFerran Borbones MartinezAún no hay calificaciones
- Heridas Del Alma (Tesis)Documento3 páginasHeridas Del Alma (Tesis)Fabulourry -100% (1)
- Mafül. CinWololo - Roferrer.lennycáceresDocumento33 páginasMafül. CinWololo - Roferrer.lennycáceresJorgelina Verón LaraAún no hay calificaciones
- ¿Qué hago aquí?: Una mirada fugaz a los pensamientos sobre el suicidio : TornagrisDe Everand¿Qué hago aquí?: Una mirada fugaz a los pensamientos sobre el suicidio : TornagrisCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)
- Ahora Que Soy Idiota - Raquel Ferrando PDFDocumento75 páginasAhora Que Soy Idiota - Raquel Ferrando PDFLaura AlvaradoAún no hay calificaciones
- Conciencia COSMICADocumento47 páginasConciencia COSMICAMaximiliano Galin100% (1)
- Abracé Una Jacaranda Y Te Dije Adiós: Un Acercamiento Hólistico Para Cerrar El Círculo De Un Aborto Con Amor.De EverandAbracé Una Jacaranda Y Te Dije Adiós: Un Acercamiento Hólistico Para Cerrar El Círculo De Un Aborto Con Amor.Aún no hay calificaciones
- Cerrando Ciclos de VidaDocumento32 páginasCerrando Ciclos de VidaAlma Hernandez100% (2)
- EnsayoDocumento2 páginasEnsayoRamon MartínezAún no hay calificaciones
- Esclavos de la comida: Manual para hacer frente a los trastornos alimenticios y carencias emocionales que conducen a ellosDe EverandEsclavos de la comida: Manual para hacer frente a los trastornos alimenticios y carencias emocionales que conducen a ellosCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Un Día Decidí PerdonarmeDocumento3 páginasUn Día Decidí PerdonarmeSarai MPAún no hay calificaciones
- Volví A Mí y Sucedió La MagiaDocumento2 páginasVolví A Mí y Sucedió La MagiaMaivis Liu Mariño NuevaAún no hay calificaciones
- NUNCA TERMINAR - David GogginsDocumento11 páginasNUNCA TERMINAR - David GogginsAlbertino Mg100% (1)
- AceptacionDocumento5 páginasAceptacionCarlos Linan100% (1)
- 5 Claves para Romper Con El PasadoDocumento5 páginas5 Claves para Romper Con El Pasadolecr1953Aún no hay calificaciones
- Libro de SantaDocumento24 páginasLibro de SantaRandy almonteAún no hay calificaciones
- Merce RouraDocumento45 páginasMerce RouraMónica Lopez VázquezAún no hay calificaciones
- Carta A+mi+nin O+interior+Documento2 páginasCarta A+mi+nin O+interior+GG PopeAún no hay calificaciones
- La Noche Oscura Del AlmaDocumento44 páginasLa Noche Oscura Del AlmaEmmita1978100% (1)
- Si Tú Quieres, Te Bajas La Luna - Luna JavierreDocumento218 páginasSi Tú Quieres, Te Bajas La Luna - Luna Javierrebrunella tavara75% (16)
- ONCE MINUTOS de Paulo CoelhoDocumento3 páginasONCE MINUTOS de Paulo CoelhoMaria Coria0% (3)
- Cartas de Un Suicida Sin Éxito - Gabriel FaugierDocumento10 páginasCartas de Un Suicida Sin Éxito - Gabriel FaugierRicardo NájeraAún no hay calificaciones
- Escrito en El AguaDocumento3 páginasEscrito en El AguapatataAún no hay calificaciones
- DespiertaDocumento120 páginasDespiertaSilvana BruniAún no hay calificaciones
- Consecuencias de Decir Te Quiero Manu Erena PDFDocumento93 páginasConsecuencias de Decir Te Quiero Manu Erena PDFFlecha lunar100% (1)
- La Victima y La CulpaDocumento107 páginasLa Victima y La Culpassvera22Aún no hay calificaciones
- Mi Vida 2Documento3 páginasMi Vida 2Valery SilvaAún no hay calificaciones
- CartaDocumento21 páginasCartaSERGIO BLANCO CORREAAún no hay calificaciones
- Fabricar SueñosDocumento14 páginasFabricar SueñosYilma ComasAún no hay calificaciones
- El Inconveniente de Haber NacidoDocumento5 páginasEl Inconveniente de Haber NacidoAxel OrtizAún no hay calificaciones
- LO ESOTÉRICO - Mariana CadavidDocumento3 páginasLO ESOTÉRICO - Mariana CadavidMariana Cadavid ArangoAún no hay calificaciones
- Un Último Favor A Quien Decidió Ponerle Fin A Nuestra HistoriaDocumento13 páginasUn Último Favor A Quien Decidió Ponerle Fin A Nuestra HistoriaFabiola Alejandra Quezada ZAún no hay calificaciones
- SoyDocumento6 páginasSoyAnonymous QgvjGSDAún no hay calificaciones
- Aprendera Amarde VerdadDocumento20 páginasAprendera Amarde VerdadgeocomssasAún no hay calificaciones
- LyL Poemario TPN°7Documento6 páginasLyL Poemario TPN°7strawberry.vintage.2407Aún no hay calificaciones
- Diarios de Pizarnik - FragmentosDocumento11 páginasDiarios de Pizarnik - FragmentosOzopsAún no hay calificaciones
- 6 Lunas de Dolor y JusticiaDocumento9 páginas6 Lunas de Dolor y Justiciavanessa floresAún no hay calificaciones
- Yo y Mi Niño InteriorDocumento2 páginasYo y Mi Niño InteriorSteph CordAún no hay calificaciones
- Relatos Preferidos.Documento4 páginasRelatos Preferidos.Elizabeth SieiroAún no hay calificaciones
- Piedra LibreDocumento12 páginasPiedra LibreEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- El DerrumbeDocumento1 páginaEl DerrumbeEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- La OportunidadDocumento1 páginaLa OportunidadEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- PerturbadaDocumento1 páginaPerturbadaEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- PanchitaDocumento1 páginaPanchitaEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Cómo EstásDocumento1 páginaCómo EstásEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- La FinalDocumento1 páginaLa FinalEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- AquelarreDocumento1 páginaAquelarreEdithFiamingo100% (1)
- El Juego de Los Gatos TraviesosDocumento4 páginasEl Juego de Los Gatos TraviesosEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- El Rey Está DesnudoDocumento1 páginaEl Rey Está DesnudoEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Aquelarre (Versión Revisada)Documento1 páginaAquelarre (Versión Revisada)EdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Clavos OxidadosDocumento1 páginaClavos OxidadosEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- La EstrellaDocumento1 páginaLa EstrellaEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- FormateadosDocumento1 páginaFormateadosEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- IndigestiónDocumento1 páginaIndigestiónEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Marido Por HorasDocumento1 páginaMarido Por HorasEdithFiamingo100% (1)
- IncomprensiónDocumento1 páginaIncomprensiónEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- El PiropoDocumento1 páginaEl PiropoEdithFiamingo100% (1)
- AbuliaDocumento2 páginasAbuliaEdithFiamingo100% (1)
- Guía para Encuadernar Un Libro DestartaladoDocumento7 páginasGuía para Encuadernar Un Libro DestartaladoEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Día de Los Trabajadores 2021Documento1 páginaDía de Los Trabajadores 2021EdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Yo Quiero Mi Vacuna..Documento1 páginaYo Quiero Mi Vacuna..EdithFiamingoAún no hay calificaciones
- El RetoñoDocumento1 páginaEl RetoñoEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Ciruela VerdeDocumento1 páginaCiruela VerdeEdithFiamingo100% (1)
- Dudo Que Las Vacas Sean FelicesDocumento1 páginaDudo Que Las Vacas Sean FelicesEdithFiamingo100% (1)
- Las DiabólicasDocumento1 páginaLas DiabólicasEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- El HacedorDocumento1 páginaEl HacedorEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- PalmiraDocumento1 páginaPalmiraEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Las HermanasDocumento1 páginaLas HermanasEdithFiamingoAún no hay calificaciones
- Cortes ComercialesDocumento9 páginasCortes ComercialesCarlos Luis Sanchez AquichireAún no hay calificaciones
- Pedido de Materiales Consolidado Hoteleria Mantto Menor Unidad Yauli Setiembre 2023Documento112 páginasPedido de Materiales Consolidado Hoteleria Mantto Menor Unidad Yauli Setiembre 2023davidAún no hay calificaciones
- FICHA - SEMANA #3 - PERSONAL SOCIAL - 4º GradoDocumento3 páginasFICHA - SEMANA #3 - PERSONAL SOCIAL - 4º GradoApucancha Rumi RumiAún no hay calificaciones
- Actividades en El Sector Hotelero y Proceso ContableDocumento8 páginasActividades en El Sector Hotelero y Proceso ContableJenniffer Ortega100% (1)
- 21 All Connectors in EnglishDocumento1 página21 All Connectors in EnglishT LAún no hay calificaciones
- 1, 2, 3 Ofimática para El Perfil ProfesionalDocumento2 páginas1, 2, 3 Ofimática para El Perfil ProfesionalJosé EsquerreAún no hay calificaciones
- Estadisticas Torneo UnivalleDocumento9 páginasEstadisticas Torneo Univalleluis_madinaAún no hay calificaciones
- Evaluación Lectura Comprensiva de Una Noticia Taller de Lenguaje 3° B.Documento4 páginasEvaluación Lectura Comprensiva de Una Noticia Taller de Lenguaje 3° B.Carolina DonosoAún no hay calificaciones
- Apuntes S2Documento14 páginasApuntes S2Karamy Viazcan De Sykes CarstairsAún no hay calificaciones
- La Nochebuena de Encarnación MendozaDocumento5 páginasLa Nochebuena de Encarnación MendozaArnaldo Guillén Mejía100% (1)
- El Cielo Se Va A CaerDocumento4 páginasEl Cielo Se Va A CaerMiguel Ángel Reyes Martínez100% (2)
- Habichuelas Con Dulce Dominicanas - Receta y VideoDocumento2 páginasHabichuelas Con Dulce Dominicanas - Receta y Video26 ARIANNA JANELLE MENDEZ TAVAREZAún no hay calificaciones
- Tejido A Dos AgujasDocumento12 páginasTejido A Dos AgujasLilian Mayorga100% (4)
- Ciclo de DemingDocumento5 páginasCiclo de DemingRamiro Quispe mamaniAún no hay calificaciones
- Calendario Editorial + DashboardDocumento3 páginasCalendario Editorial + DashboardSonia ChambiAún no hay calificaciones
- Evaluación de Lectura de Francisca Yo Te Amo Fila ADocumento6 páginasEvaluación de Lectura de Francisca Yo Te Amo Fila ACristian MoralesAún no hay calificaciones
- Heroes 3 Manual (Español)Documento144 páginasHeroes 3 Manual (Español)loloAún no hay calificaciones
- Practica RAID - LinuxDocumento6 páginasPractica RAID - LinuxfsveraAún no hay calificaciones
- 6°-Evaluación Lenguaje y ComunicaciónDocumento5 páginas6°-Evaluación Lenguaje y ComunicaciónMONSERRAT DEL CARMEN VASQUEZ CALDERONAún no hay calificaciones
- Historia (1) ..ToraxDocumento10 páginasHistoria (1) ..ToraxSharon Olaza SanchezAún no hay calificaciones
- Programas de Limpieza para PCDocumento6 páginasProgramas de Limpieza para PCLuAún no hay calificaciones
- Pepe No Te Rias GuiaDocumento15 páginasPepe No Te Rias Guiavanesa100% (1)
- FUENTES DE ORTIZ, Ed Maverick - AcordesDocumento2 páginasFUENTES DE ORTIZ, Ed Maverick - AcordesAlejandroVega100% (2)
- Juliana Rojas y Marco Dutra PresentanDocumento10 páginasJuliana Rojas y Marco Dutra PresentanGonzalo CassanoAún no hay calificaciones
- Estrategia de Venta CruzadaDocumento35 páginasEstrategia de Venta CruzadaKelly Sharon Torres RamosAún no hay calificaciones
- INTV 110 V1.4 InstrDocumento24 páginasINTV 110 V1.4 InstrCarmen Juarez0% (1)
- Pagliacci Libreto Esp-ItlDocumento21 páginasPagliacci Libreto Esp-ItlElf Cat100% (2)
- Solfeo Básico: Guía para Examen de AdmisiónDocumento3 páginasSolfeo Básico: Guía para Examen de AdmisiónSebastián GutierrezAún no hay calificaciones
- Maroon 5 - LostDocumento2 páginasMaroon 5 - LostHugo Steven Poveda GirataAún no hay calificaciones
- Plan de Estudios Parvulos 0Documento7 páginasPlan de Estudios Parvulos 0Veronica BastidasAún no hay calificaciones