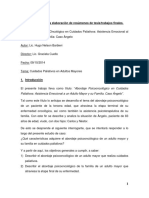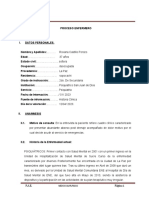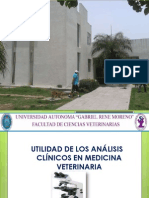Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
3A - Caso cl+нnico - Patolog+нa org+бnica en el adolescente
3A - Caso cl+нnico - Patolog+нa org+бnica en el adolescente
Cargado por
ledis0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas3 páginasEste documento presenta un caso clínico de una adolescente de 14 años diagnosticada con carcinoma nasofaríngeo. Inicialmente presentó síntomas como pérdida de peso y cefaleas que fueron atribuidos a cambios de comportamiento. El descubrimiento de adenopatías llevó a más pruebas y finalmente la biopsia reveló cáncer. Recibió tratamiento quimio-radioterápico con complicaciones. Tres años después está en remisión pero con secuelas. El caso ilustra los desafíos de diagnosticar patología orgán
Descripción original:
Título original
3A_ Caso cl+нnico - Patolog+нa org+бnica en el adolescente
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEste documento presenta un caso clínico de una adolescente de 14 años diagnosticada con carcinoma nasofaríngeo. Inicialmente presentó síntomas como pérdida de peso y cefaleas que fueron atribuidos a cambios de comportamiento. El descubrimiento de adenopatías llevó a más pruebas y finalmente la biopsia reveló cáncer. Recibió tratamiento quimio-radioterápico con complicaciones. Tres años después está en remisión pero con secuelas. El caso ilustra los desafíos de diagnosticar patología orgán
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas3 páginas3A - Caso cl+нnico - Patolog+нa org+бnica en el adolescente
3A - Caso cl+нnico - Patolog+нa org+бnica en el adolescente
Cargado por
ledisEste documento presenta un caso clínico de una adolescente de 14 años diagnosticada con carcinoma nasofaríngeo. Inicialmente presentó síntomas como pérdida de peso y cefaleas que fueron atribuidos a cambios de comportamiento. El descubrimiento de adenopatías llevó a más pruebas y finalmente la biopsia reveló cáncer. Recibió tratamiento quimio-radioterápico con complicaciones. Tres años después está en remisión pero con secuelas. El caso ilustra los desafíos de diagnosticar patología orgán
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Caso clínico: Patología orgánica en el adolescente
Manuel Fernández Sanmartín
La adolescencia es una etapa de la vida en la que la patología de base psicológico-
psiquiátrica adquiere gran relevancia, por su elevada frecuencia y complejidad en
cuanto a su tratamiento y que requiere la participación de equipos multidisciplinares
para alcanzar la mejor meta terapéutica. Los trastornos conductuales, la patología de la
conducta alimentaria, y el debut de patologías psiquiátricas son cada día más habituales
y condicionan en nuestro medio la calidad de vida de esos adolescentes y de su núcleo
familiar.
La patología orgánica de entidad clínica suficiente no es muy habitual en la
adolescencia. Puede presentarse con síntomas relativamente inespecíficos (perdida
ponderal, cefalea, cansancio…), que en general no asocian “enfermedad orgánica”
perse. Sin embargo, no podemos olvidar que en la adolescencia pueden debutar
enfermedades de diversa índole y gravedad, con sintomatología vaga o poco
clarificadora, superponible a problemas de base conductual y/o psiquiátrica. En el
mismo sentido, en algunas ocasiones, los propios adolescentes o la familia pueden restar
importancia a los mismos, en una etapa en la que en muchos casos prima la intimidad
propia y la intimidación que ofrece el sistema sanitario al adolescente.
Además la excesiva sectorización de la asistencia médica que a veces se puede producir
en la edad pediátrica y que se maximiza con la sobrecarga asistencial de la medicina de
adultos hace que puedan pasar desapercibidos síntomas o signos clínicos de alerta sobre
patología orgánica subyacente. En algunos casos el retraso diagnóstico puede conllevar
incrementos de la morbi-mortalidad de dichas enfermedades
Para evitar estas demoras diagnosticas, la Historia Clínica completa, con encuesta
dirigida exhaustiva y búsqueda de síntomas y signos específicos debe orientarnos sobre
la posible organicidad de un síntoma, sin menoscabo de que en ocasiones, los cuadros
clínicos y los estudios complementarios no sean diagnósticos y no se encuentre
“enfermedad orgánica”.
No se trata de generalizar las exploraciones ni medicalizar un síntoma, pero si de excluir
con suficiente seguridad la patología orgánica antes de hacer una orientación
exclusivamente conductual o psicológica. En este sentido, los pediatras probablemente
estén en una disposición óptima para orientar a los pacientes sin entrar en una rueda
sinfín de burocratización asistencial.
Caso clínico
Paciente de 14 años de edad, sin antecedentes familiares de interés, y en un contexto
familiar estructurado, que presenta clínica de varios meses de evolución de disminución
de la ingesta, pérdida ponderal no cuantificada y cefaleas ocasionales tratadas de forma
sintomática. La sintomatología inicialmente no es consultada y la familia lo asocia a
cambios comportamentales (menor rendimineto académico e irascibilidad). Tras varios
meses solicitan asistencia médica en la que inicialmente no se objetivan datos de
patología orgánica relevante. La aparición de adenopatias cervicales bilaterales de
tamaño y características patológicas (duras, de más de 3cm, adheridas a planos
profundos y no dolorosas) conlleva la decisión de, tras estudios analíticos (hemograma
y bioquímica) y microbiológicos (serologías de CMV y VEB) que no son diagnósticos,
derivación de la paciente al Servicio de ORL para valoración. La sintomatlogía
emperora, con otalgia derecha, insuficiencia respiratoria nasal, limitación de la ingesta
de sólidos y percepción por parte de la familia de disminución de la agudeza auditiva.
Se realiza una PAAF de una adenopatía cervical (no diagnóstica), y tras 2 meses se
realiza una exploración ORL bajo anestesia que demuestra una tumoración nasofaríngea
que es biopsiada.
En ese momento la paciente presentaba a la exploración: conglomerados adenopáticos
laterocervicales bilaterales con un diámetro máximo de 5,5cm. Las adenopatias son
duras, están adheridas a planos profundos y son levemente dolorosas a la palpación.
También presenta trismus con limitación de la apertura bucal (max 1,5cm) e hipoacusia
derecha sin otros signos de focalidad neurológica.
Los estudios de imagen (RNM, TC y PET) y el estudio anatomopatológico de la lesión
confirman el diagnóstico de carcinoma nasofaríngeo no queratinizante tipo
indiferenciado estadio IV A (T4N2M0)
Se administró tratamiento quimio-radioterápico, con importantes toxicidades y
complicaciones (aspergilosis pulmonar y mucositis orofaringea severa)
Tres años después del diagnóstico la paciente está en remisión de su proceso
oncológico, pero con importantes secuelas: estenosis faringo-esofágica secundaria al
tratamiento radioterápico y limitación de la apertura bucal.
Comentario: Este caso clínico es un paradigma de la complejidad que puede suponer un
diagnóstico de una patología orgánica grave en una adolescente, condicionada por
diversos factores:
- Sintomatología inicial poco clara (en superficie) y compartida con cuadros
conductuales.
- Sintomatología no apreciada por la familia y no expresada de forma abierta por
la paciente.
- Excesiva sectorización y burocratización del sistema sanitario.
También podría gustarte
- TDAH AdultoDocumento56 páginasTDAH Adultoamebaperdida100% (14)
- Cuidado - Paliativo - e - El - AncianoDocumento11 páginasCuidado - Paliativo - e - El - AncianoBarbipsiAún no hay calificaciones
- Proceso de Trastono BipolarDocumento25 páginasProceso de Trastono BipolarDul CruzAún no hay calificaciones
- Resumen N°11 - Christian Rodriguez BermudezDocumento2 páginasResumen N°11 - Christian Rodriguez BermudezChristian Rodriguez BermudezAún no hay calificaciones
- AGEUSIADocumento6 páginasAGEUSIALuis Gustavo FloresAún no hay calificaciones
- Adulto Mayor IIDocumento39 páginasAdulto Mayor IIAnonymous zKP1TIpFAún no hay calificaciones
- Características Del Paciente en Fase TerminalDocumento6 páginasCaracterísticas Del Paciente en Fase TerminalLUIS JEAN PIER IPANAQUE VILLALTAAún no hay calificaciones
- Manuel de Semiología - Ricardo GazitúaDocumento267 páginasManuel de Semiología - Ricardo Gazitúashefy_160950% (2)
- DeliriumDocumento5 páginasDeliriumAlix RodeloAún no hay calificaciones
- Asignatura Geriatria y GerontologiaDocumento5 páginasAsignatura Geriatria y GerontologiaShawn GravesAún no hay calificaciones
- Agonía y Abandono Al Final de La VidaDocumento30 páginasAgonía y Abandono Al Final de La Vidagabriel andrade lizcanoAún no hay calificaciones
- Caso ÁngeloDocumento17 páginasCaso ÁngeloAnaAún no hay calificaciones
- Caso 6 Subgrupo 3Documento10 páginasCaso 6 Subgrupo 3VictoriaJamancaAsto100% (1)
- SomatizaciónDocumento28 páginasSomatizaciónSharon RomeroAún no hay calificaciones
- Cartilla Completa de Enfermeria MedicaDocumento295 páginasCartilla Completa de Enfermeria MedicaNatalia MamaniAún no hay calificaciones
- Evaluación y Control de Síntomas en Oncología PediátricaDocumento20 páginasEvaluación y Control de Síntomas en Oncología PediátricaCarmenAún no hay calificaciones
- Un Caso de Relevancia - Trastorno Facticio en Un Adolescente FinalDocumento6 páginasUn Caso de Relevancia - Trastorno Facticio en Un Adolescente FinalSofia Contreras OrtizAún no hay calificaciones
- Bioetica LEUCEMIA EN PACIENTES PEDIATRICOSDocumento6 páginasBioetica LEUCEMIA EN PACIENTES PEDIATRICOSjennifer cuadradoAún no hay calificaciones
- Libro Impulsividad y Trastornos de La AlimentacionDocumento68 páginasLibro Impulsividad y Trastornos de La AlimentacionJohanna ElizabethAún no hay calificaciones
- Dialnet DolorPelvianoEnAdolescentesCaracteristicas 6143852Documento11 páginasDialnet DolorPelvianoEnAdolescentesCaracteristicas 6143852yukishi tanakaAún no hay calificaciones
- Antecedentes Personales Patologicos MedicinaDocumento10 páginasAntecedentes Personales Patologicos MedicinaPamela Miranda HuamanchumoAún no hay calificaciones
- Semiologia Del AncianoDocumento23 páginasSemiologia Del AncianoMarco Quispe Del CastilloAún no hay calificaciones
- Qu - Le Est - Pasando A Mi Hija Manual Psicoeducativo TCA PDFDocumento107 páginasQu - Le Est - Pasando A Mi Hija Manual Psicoeducativo TCA PDFlydia65Aún no hay calificaciones
- Semiología JDocumento4 páginasSemiología JJorge .I.Aún no hay calificaciones
- Alteración de La Conducta Alimentaria - Intro y EpiDocumento17 páginasAlteración de La Conducta Alimentaria - Intro y EpiJuyber Mollinedo QuintoAún no hay calificaciones
- Trabajo FInal RespiratorioDocumento17 páginasTrabajo FInal RespiratorioZahira AndradeAún no hay calificaciones
- Somatización o Síntomas Somáticos y Trastornos RelacionadosDocumento8 páginasSomatización o Síntomas Somáticos y Trastornos Relacionadosvillalva cassanelloAún no hay calificaciones
- Tratado de Medicina Geriatrica Abizanda - Booksmedicos - Org - Compressed (1) - 32-36Documento5 páginasTratado de Medicina Geriatrica Abizanda - Booksmedicos - Org - Compressed (1) - 32-36Karla SolangeAún no hay calificaciones
- Dolor Abdominal RecurrenteDocumento10 páginasDolor Abdominal RecurrenteOctavio Carmona MaynezAún no hay calificaciones
- Módulo 1 Valoración ClínicaDocumento19 páginasMódulo 1 Valoración ClínicaJose Adrian Pech0% (1)
- Estado de Nutrición Peso y TallaDocumento80 páginasEstado de Nutrición Peso y TallaManuel Antonio Montero50% (2)
- PAE DE DiabetesDocumento21 páginasPAE DE DiabetesFabi Milen-k HuaychoAún no hay calificaciones
- Cuidados Paliativos en El Paciente GeriátricoDocumento3 páginasCuidados Paliativos en El Paciente GeriátricoErick KeñoAún no hay calificaciones
- Trastorno de Ansiedad en El AncianoDocumento11 páginasTrastorno de Ansiedad en El AncianoElideth OrtizAún no hay calificaciones
- Elementos Del Conocimiento MicDocumento9 páginasElementos Del Conocimiento MicBREYSON JOEL ROSALES ROQUEAún no hay calificaciones
- Caso Clinico VPPBDocumento7 páginasCaso Clinico VPPBNicolas de la cruz floresAún no hay calificaciones
- S7 Sintomas Medicamente InexplicablesDocumento5 páginasS7 Sintomas Medicamente InexplicablesAlex CroAún no hay calificaciones
- Definición de Términos: Deuterios Que Nos Enseña A Conocer Los Síntomas, LaDocumento6 páginasDefinición de Términos: Deuterios Que Nos Enseña A Conocer Los Síntomas, LaHerrera Santos MarianaAún no hay calificaciones
- Manual AprendizajeDocumento120 páginasManual AprendizajefranmartinezaAún no hay calificaciones
- HC Síndorme Disfórico PremenstrualDocumento10 páginasHC Síndorme Disfórico PremenstrualDiego IbañezAún no hay calificaciones
- Trastorno AdaptativoDocumento7 páginasTrastorno AdaptativoCamila GomezAún no hay calificaciones
- Libro Curso TDAHadultoDocumento56 páginasLibro Curso TDAHadultoAntonio Gonzalez100% (3)
- Psicooncologia UrpDocumento46 páginasPsicooncologia UrpBetzabe PosadasAún no hay calificaciones
- Puntos Clave: 32. Trastornos SomatomorfosDocumento8 páginasPuntos Clave: 32. Trastornos SomatomorfosJESUS LADRON DE GUEVARA MIRANDAAún no hay calificaciones
- Medicina General Texto de ClasesDocumento10 páginasMedicina General Texto de Clasesroberg100Aún no hay calificaciones
- Trastornos Disocial en InfanciaDocumento92 páginasTrastornos Disocial en InfanciaCynthia Rivero Elder100% (2)
- Psicoeducacion Padres TCADocumento107 páginasPsicoeducacion Padres TCARamiro Exposito100% (2)
- MANUALESTUDIANTEKIN610Documento9 páginasMANUALESTUDIANTEKIN610sebaAún no hay calificaciones
- 2 Parcial ITPP Dr. Gino GiorgianniDocumento20 páginas2 Parcial ITPP Dr. Gino GiorgianniYozahir Yeerehtday Bravo Martinez100% (1)
- Pae Trinchieri (Adulto 1)Documento29 páginasPae Trinchieri (Adulto 1)lucas trinchieriAún no hay calificaciones
- Caso Clinico EsquizofreniaDocumento27 páginasCaso Clinico EsquizofreniaAngel Luis Mendoza Aracas100% (2)
- Caso Corregido N-6-Jamanca Asto VictoriaDocumento10 páginasCaso Corregido N-6-Jamanca Asto VictoriaVictoriaJamancaAstoAún no hay calificaciones
- GDASEM006 - Historia Clínica - José HerazoDocumento45 páginasGDASEM006 - Historia Clínica - José HerazoalbertcordAún no hay calificaciones
- Pae en CaminoDocumento51 páginasPae en Caminolucas100% (1)
- Enfermedades sistémicas en el consultorio odontológico: Conocimientos básicos odontológicos, #3De EverandEnfermedades sistémicas en el consultorio odontológico: Conocimientos básicos odontológicos, #3Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Metodología de La InvestigaciónDocumento8 páginasMetodología de La InvestigaciónMaria Eduarda PetermannAún no hay calificaciones
- U1m1t2 Formato CorregidoDocumento10 páginasU1m1t2 Formato CorregidoGianninaPachecoAún no hay calificaciones
- Historia Clinica. Fernando Gonzalez Sanchez. 8vo BDocumento26 páginasHistoria Clinica. Fernando Gonzalez Sanchez. 8vo BFernando Gonzalez S.Aún no hay calificaciones
- Guia Clinica T ObsesivoDocumento26 páginasGuia Clinica T Obsesivosantosmatias100% (1)
- Clase 13-206Documento35 páginasClase 13-206maria julietaAún no hay calificaciones
- Actividad 3 InvestigacionDocumento5 páginasActividad 3 InvestigacionledisAún no hay calificaciones
- 2da Defensa Tesis Analisis de Resultadoelida (Autoguardado)Documento14 páginas2da Defensa Tesis Analisis de Resultadoelida (Autoguardado)ledisAún no hay calificaciones
- 2DA EVALUACIÒN Practica de PsicopatologiaDocumento1 página2DA EVALUACIÒN Practica de PsicopatologialedisAún no hay calificaciones
- Actividad 3 PsicopatologiaDocumento11 páginasActividad 3 PsicopatologialedisAún no hay calificaciones
- Actividad 2 Psicopatologia ThaniaDocumento17 páginasActividad 2 Psicopatologia ThanialedisAún no hay calificaciones
- Actividad 3 CarryDocumento1 páginaActividad 3 CarryledisAún no hay calificaciones
- Nathaly Mora - COMENTARIOS Y SUGERENCIASDocumento20 páginasNathaly Mora - COMENTARIOS Y SUGERENCIASledisAún no hay calificaciones
- Laminas Cerdos IraimaDocumento12 páginasLaminas Cerdos IraimaledisAún no hay calificaciones
- Tesis YessicaDocumento34 páginasTesis YessicaledisAún no hay calificaciones
- Entrevista Al AdolescenteDocumento4 páginasEntrevista Al AdolescenteledisAún no hay calificaciones
- Perfil de La Perso Nalidad VariosDocumento6 páginasPerfil de La Perso Nalidad VariosledisAún no hay calificaciones
- Entrevista A Familias Conflictivas GuiónDocumento1 páginaEntrevista A Familias Conflictivas GuiónledisAún no hay calificaciones
- Actividad 2 Modelos PsicologicosDocumento6 páginasActividad 2 Modelos PsicologicosledisAún no hay calificaciones
- Proyecto Vida 2014 Nave EspacialDocumento2 páginasProyecto Vida 2014 Nave EspacialledisAún no hay calificaciones
- Define Tus Intereses. Quiz VocacionalDocumento1 páginaDefine Tus Intereses. Quiz VocacionalledisAún no hay calificaciones
- Modelo PeicDocumento40 páginasModelo PeicledisAún no hay calificaciones
- Viviana Ensayo BibliaDocumento10 páginasViviana Ensayo BiblialedisAún no hay calificaciones
- Cuatro Pilares de La PNLDocumento7 páginasCuatro Pilares de La PNLledisAún no hay calificaciones
- Ejercicio de Relajación LA VELA 2016Documento4 páginasEjercicio de Relajación LA VELA 2016ledisAún no hay calificaciones
- Plan de Neuro IDocumento2 páginasPlan de Neuro IledisAún no hay calificaciones
- Curso Planificacion IndraDocumento11 páginasCurso Planificacion IndraledisAún no hay calificaciones
- Cómo Hacer Un Ejercicio de Hipnosis 2016Documento2 páginasCómo Hacer Un Ejercicio de Hipnosis 2016ledisAún no hay calificaciones
- Actividad 01Documento4 páginasActividad 01ledisAún no hay calificaciones
- Articulo AnalisisDocumento4 páginasArticulo AnalisisledisAún no hay calificaciones
- Desobediencia 2Documento42 páginasDesobediencia 2ledisAún no hay calificaciones
- Actividad 01Documento9 páginasActividad 01ledisAún no hay calificaciones
- Actividad 2Documento6 páginasActividad 2ledisAún no hay calificaciones
- Historia ClínicaDocumento3 páginasHistoria ClínicaledisAún no hay calificaciones
- TEST PARA ORIENTAR LA BÚSQUEDA DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN DOMINANTE Uen La MoritaDocumento1 páginaTEST PARA ORIENTAR LA BÚSQUEDA DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN DOMINANTE Uen La MoritaledisAún no hay calificaciones
- Curso IndraDocumento110 páginasCurso IndraledisAún no hay calificaciones
- Marco Teórico Sobre Tipos de SangreDocumento4 páginasMarco Teórico Sobre Tipos de SangreValentina BenítezAún no hay calificaciones
- Silabo de Medicina I 2021-IIDocumento34 páginasSilabo de Medicina I 2021-IIEsther Angélica Escalante LópezAún no hay calificaciones
- Dr. Jaime GuzmanDocumento79 páginasDr. Jaime GuzmanMabel Silvana Rios Cortez100% (1)
- Silabo de Patologia Ii PDFDocumento12 páginasSilabo de Patologia Ii PDFEdwin Antonio Garcia VasquezAún no hay calificaciones
- Interpretación de HemogramasDocumento10 páginasInterpretación de Hemogramaspancho villaAún no hay calificaciones
- P1 Clinica IiiDocumento23 páginasP1 Clinica IiiReny Alexander AguilarAún no hay calificaciones
- Farmacia BR Electronica 1Documento43 páginasFarmacia BR Electronica 1PrudenAún no hay calificaciones
- 07JUL - Resul - HEMATOLOGÍA Y COAGULACIÓNDocumento5 páginas07JUL - Resul - HEMATOLOGÍA Y COAGULACIÓNGio CastroAún no hay calificaciones
- Programa GenéticaDocumento11 páginasPrograma GenéticaAlexAún no hay calificaciones
- Informe de Metodos de InoculacionDocumento7 páginasInforme de Metodos de InoculacionJonathan BenitezAún no hay calificaciones
- Mapas Conceptuales Grupo 2Documento4 páginasMapas Conceptuales Grupo 2Kar BejaranoAún no hay calificaciones
- Láminas HistopatológicasDocumento11 páginasLáminas HistopatológicasCristobal Severo Huamani CarrionAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento306 páginasUntitledEmannuel Alves100% (1)
- Malla Curricular Medicina Humana UPSJBDocumento1 páginaMalla Curricular Medicina Humana UPSJBBianca Cavero100% (1)
- Importancia de La AutopsiaDocumento5 páginasImportancia de La AutopsiaFiorella DiosesAún no hay calificaciones
- Veterinary Focus - 2017 - 27.1.es PDFDocumento52 páginasVeterinary Focus - 2017 - 27.1.es PDFNicole Saucedo0% (1)
- Clase 4 - Pre Muestreo - ERMBH IDocumento33 páginasClase 4 - Pre Muestreo - ERMBH IEduardo QuesadaAún no hay calificaciones
- Tema 6Documento15 páginasTema 6María FernándezAún no hay calificaciones
- Horarios Periodo 2021-1Documento22 páginasHorarios Periodo 2021-1Lina GonzálezAún no hay calificaciones
- PDF HemogramaDocumento10 páginasPDF HemogramaStefania RamirezAún no hay calificaciones
- Practica 9 de MicrobiologiaDocumento5 páginasPractica 9 de MicrobiologiaLIZ MAGALY CANCHARI QUISPEAún no hay calificaciones
- 91A 1M 3D Blanca Julia Zazueta Borbon Cantu Yañez Maria Dolores 17/03/1932 FEM Análisis: Biometria Hematica CompletaDocumento1 página91A 1M 3D Blanca Julia Zazueta Borbon Cantu Yañez Maria Dolores 17/03/1932 FEM Análisis: Biometria Hematica CompletaDante AwakeninAún no hay calificaciones
- Infographie Orthophonie A3 ESDocumento1 páginaInfographie Orthophonie A3 ESRosalinda ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Metodos de PatologiaDocumento34 páginasMetodos de PatologiaWaly Glen Zelada CastroAún no hay calificaciones
- Medico Cirujano Partero Malla Curricular 1Documento1 páginaMedico Cirujano Partero Malla Curricular 1VendoGuayabasLosViernesAún no hay calificaciones
- Medicina VeterinariaDocumento17 páginasMedicina VeterinariaAna MendozaAún no hay calificaciones
- Capítulo 2 - El Profesionalismo en Los Ciclos ClínicosDocumento12 páginasCapítulo 2 - El Profesionalismo en Los Ciclos ClínicosAntonio Robles (painbry)Aún no hay calificaciones
- Mapa de Proceso de Atención NutriciaDocumento4 páginasMapa de Proceso de Atención NutriciaDiana Prz100% (1)
- Álbum de Lesiones Cutáneas - Primarias y Secundarias.Documento21 páginasÁlbum de Lesiones Cutáneas - Primarias y Secundarias.AvrilMoralesEscalanteAún no hay calificaciones
- Gran Rifa Mary KayDocumento38 páginasGran Rifa Mary KayADALAún no hay calificaciones