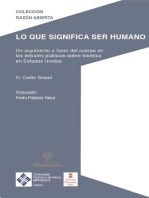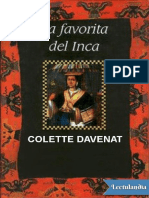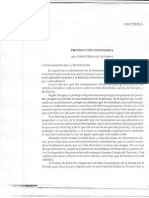Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ciencia Liberal
Ciencia Liberal
Cargado por
katius ozunaDescripción original:
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ciencia Liberal
Ciencia Liberal
Cargado por
katius ozunaCopyright:
Formatos disponibles
Si bien la comunidad científica es prácticamente unánime en recomendar la
inmunización obligatoria vía vacunación –lo que implica movilizar los recursos del
Estado– existe una fracción no insignificante de la ciudadanía que se opone. La
pregunta, realmente, no es si acaso estos grupos tienen razón. Existe demasiada
evidencia de que no la tienen. La suya no es una posición científicamente
respetada, tal como le ocurre a los creacionistas o en cierta medida a los
negacionistas del cambio climático. La pregunta políticamente relevante es si
acaso la oposición de estos grupos es atendible, digna de una excepción o de un
régimen especial.
Usualmente damos por descontado el sitial de privilegio epistémico de la ciencia
en las sociedades contemporáneas. Sus métodos y conclusiones no nos parecen
discutibles. La ciencia dice cómo son las cosas. Nos cuidamos de no darle a la
ciencia propiedades normativas o moralizantes. En ese sentido decimos, en
terminología liberal, que son neutrales. No le pertenecen a ningún colectivo
identitario particular. Todos debiésemos captar su radical capacidad de generar
conocimiento útil y confiable. Son recursos de la razón pública, diría Rawls.
Pero, en la práctica, no todos son de la misma idea. La ciencia recibe dos tipos de
ataque que es preciso distinguir. Uno de estos apunta en contra de particulares
conclusiones del método científico. Personas que leyeron en ciertas plataformas
de difusión que, por ejemplo, las vacunas eran peligrosas. Su problema no es
contra el edificio cognitivo de la ciencia. Ellos creen, de hecho, que la buena
ciencia está de su lado. Citan Journals y ponen sobre la mesa lo más parecido que
tienen a una evidencia. No desmerecen el proyecto histórico, sino su específica
aplicación en ciertos casos. El otro ataque se encuentra en un nivel superior: es
una crítica a la hegemonía epistemológicocultural de la ciencia. Es el caso de
ciertas denominaciones religiosas. Les parece, por decirlo de alguna forma, que
los presupuestos naturalistas del método desequilibran la cancha de tal manera
que sus conclusiones ontológicas resultan irremediablemente materialistas.
Predominantemente, así se reconstruye la demanda creacionista de incorporar
alternativas nomaterialistas a Darwin en la clase de biología. El caso de los
testigos de Jehová es interesante. No se niegan a las transfusiones de sangre
porque crean que el procedimiento es médicamente errado. Saben que aquella
transfusión puede salvarle la vida a su hijo, como lo saben los personajes de The
Children Act, la novela de Ian McEwan. Se resisten a ella por mandato
aparentemente divino: Dios no querría en tu cuerpo la sangre de otra persona.
Como fuere, en todos estos casos se suelen generar problemas políticos
considerables. La razón es similar: no quieren seguirle la corriente a lo que ordena
el consenso científico, y por extensión no quieren someterse a la coerción del
gobierno. En muchos casos, por lo mismo, se sienten luchando una batalla épica.
La complicación fundamental de la mayoría de estos casos es que involucran
menores de edad. Es decir, se opone el derecho de los padres a decidir por sus
hijos, con el deber social –encarnado en la compulsión estatal– de velar por los
derechos de esos niños. Los padres tienen el derecho preferente de criar a sus
niños como estimen conveniente, pero el reverso de ese derecho es la obligación
fiduciaria de hacerlo pensando en los mejores intereses del niño. Y aunque la
mayoría de las veces ese derecho se ocupa correctamente, otras veces no es el
caso. Por supuesto, los padres pueden insistir: que no vacunarse ahorra
enfermedades, que la narrativa bíblica sobre los orígenes de la vida es la correcta,
que si se resiste a la transfusión será recompensado por Jehová. En todos estos
casos, el Estado se arroga la autoridad de ignorar esa insistencia.
No es extraño que varias de estas demandas sean apoyadas por grupos
libertarios. Son los mismos que defienden la educación en el hogar, extendiendo al
máximo el ámbito de atribuciones paternas y minimizando la intervención social.
Es su versión radical, una forma de propietarismo filial: los hijos le pertenecen a
los padres. El liberalismo igualitario, en cambio, considera que los derechos de
esos niños –a recibir la debida inmunización, a aprender la verdadera historia de
nuestros orígenes, a continuar viviendo gracias a un oportuno procedimiento
médico– prevalecen en consideración de igual capacidad moral.
Le interesa asegurar, por lo bajo, que puedan desarrollar ciertas formas de
autonomía y que tengan competencias cívicas y de urbanidad social decentes.
Muchas de estas se dan en el ámbito educativo –como el caso del alfabetismo
científico– pero otras ocurren en hospitales y consultorios. El desafío del
liberalismo es extender esa protección igualitaria, pero hacerlo con una narrativa
legítima respecto de su epistemología preferida, de aquella ciencia que identifica
con razón pública. De ahí la pregunta inicial: cómo justificar a todos lo que para
algunos es controvertido, como para los grupos antivacunas. Estamos
acostumbrados a que las doctrinas controvertidas sean morales o normativas,
pero también pueden serlo las epistemológicas. A la ciencia hay que defenderla
explicándola, no dándola por descontado.
También podría gustarte
- Qué Relación Guarda Lo Que Plantean Estos Artículos Con El Problema Descrito en El Texto Básico Acerca de Las Dos Tendencias AntropológicasDocumento2 páginasQué Relación Guarda Lo Que Plantean Estos Artículos Con El Problema Descrito en El Texto Básico Acerca de Las Dos Tendencias AntropológicasJuan PaBlo Pachacama80% (5)
- RombergDocumento22 páginasRombergyacerque86% (7)
- Ensayo Argumentativo AbortoDocumento1 páginaEnsayo Argumentativo AbortoDaniel Alvarez100% (1)
- Crítica a la moral conservadora: Aborto, eutanasia, drogas y matrimonio igualitarioDe EverandCrítica a la moral conservadora: Aborto, eutanasia, drogas y matrimonio igualitarioCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (2)
- Aborto: Aspectos normativos, jurídicos y discursivosDe EverandAborto: Aspectos normativos, jurídicos y discursivosCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- Empowerment Desarrollo Habilidades DirectivasDocumento21 páginasEmpowerment Desarrollo Habilidades DirectivasOskar SalazarAún no hay calificaciones
- Seguridad y Salud - Empresa HormigonesDocumento233 páginasSeguridad y Salud - Empresa HormigonesGustavo Gabriel Vasconez CarrascoAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre El AbortoDocumento5 páginasEnsayo Sobre El AbortoMelany EspinoAún no hay calificaciones
- Carl Sagan en El Debate Sobre El AbortoDocumento10 páginasCarl Sagan en El Debate Sobre El AbortoFerney Rodríguez VargasAún no hay calificaciones
- Ronald Dworkin-El Dominio de La VidaDocumento4 páginasRonald Dworkin-El Dominio de La VidaDerecho Seccioon5Aún no hay calificaciones
- Aborto Trabajo Final PDFDocumento7 páginasAborto Trabajo Final PDFRicardo Rivas GarcíaAún no hay calificaciones
- Tarea 3 Debate Del AbortoDocumento23 páginasTarea 3 Debate Del AbortoDavid HernandezAún no hay calificaciones
- Factores Que Intervienen en La Poca Utilización Del Servicio de Salud Reproductiva en Mujeres Indígenas y Afrodescendientes en ColombiaDocumento5 páginasFactores Que Intervienen en La Poca Utilización Del Servicio de Salud Reproductiva en Mujeres Indígenas y Afrodescendientes en Colombiajessica katherineAún no hay calificaciones
- Carl Sagan Aborto Entre La Vida y La EleccionDocumento12 páginasCarl Sagan Aborto Entre La Vida y La Eleccionchapingt2010Aún no hay calificaciones
- Carl Sagan en El Debate Sobre El AbortoDocumento7 páginasCarl Sagan en El Debate Sobre El AbortoESCARABAJO DE ORO100% (1)
- 5 LeyesDocumento27 páginas5 LeyescelliasttAún no hay calificaciones
- TALLERDocumento4 páginasTALLERMelissa GAún no hay calificaciones
- Escuela Secundaria Tecnica Pesquer1Documento6 páginasEscuela Secundaria Tecnica Pesquer1Documentacion TeacapánAún no hay calificaciones
- Copia de Cap. 4 - A Real Education in EvolutionDocumento10 páginasCopia de Cap. 4 - A Real Education in EvolutionAndrésCubillosVidalAún no hay calificaciones
- Deontologia Juridica 20 de MarzoDocumento7 páginasDeontologia Juridica 20 de MarzoPacho MazAún no hay calificaciones
- El Debate Sobre El Aborto No Aborda Opiniones PrivadasDocumento5 páginasEl Debate Sobre El Aborto No Aborda Opiniones Privadasjavier mirandaAún no hay calificaciones
- Informe de BioeticaDocumento44 páginasInforme de BioeticaVictor RiveraAún no hay calificaciones
- Ensayo de AbortoDocumento6 páginasEnsayo de AbortoRadiadores IsaacAún no hay calificaciones
- Dilemas BioéticosDocumento3 páginasDilemas BioéticosAniiyAún no hay calificaciones
- El AbortoDocumento3 páginasEl AbortoAbner GarciaAún no hay calificaciones
- Entre La Iiaa y Las PseudocienciasDocumento4 páginasEntre La Iiaa y Las PseudocienciasNora GonzalezAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre El Aborto (Psicoética)Documento7 páginasEnsayo Sobre El Aborto (Psicoética)Alexander MarvelAún no hay calificaciones
- DocumentoDocumento1 páginaDocumentoJaqueline PortillaAún no hay calificaciones
- Aborto Carl SaganDocumento12 páginasAborto Carl SaganMarcela GómezAún no hay calificaciones
- Discurso AbortoDocumento5 páginasDiscurso AbortoMayra Sofía Cruz BarreraAún no hay calificaciones
- Investigación Biomedica ArticuloDocumento6 páginasInvestigación Biomedica ArticulolaurariasbaAún no hay calificaciones
- Equipo4 Pia FiloDocumento14 páginasEquipo4 Pia FiloEduardo SandovalAún no hay calificaciones
- Ensayo Eutanacia y AbortoDocumento3 páginasEnsayo Eutanacia y AbortoMateoAún no hay calificaciones
- Debate Sobre El AbortoDocumento2 páginasDebate Sobre El AbortoSebastian CarreñoAún no hay calificaciones
- El AbortoDocumento2 páginasEl AbortoVipNiniAún no hay calificaciones
- La Moralidad Del AbortoDocumento9 páginasLa Moralidad Del Abortoclaudia marcela farias castilloAún no hay calificaciones
- Inseminación Post Mortem EnsayoDocumento7 páginasInseminación Post Mortem EnsayoWilfer HidalgoAún no hay calificaciones
- 32-37-Problemas Legales en El Tratamiento Medico de La Disforia de Genero en Menores de EdadDocumento7 páginas32-37-Problemas Legales en El Tratamiento Medico de La Disforia de Genero en Menores de EdadGiovanni CastilloAún no hay calificaciones
- Ensayo Personal Sobre El AbortoDocumento5 páginasEnsayo Personal Sobre El AbortoDomenica MolinaAún no hay calificaciones
- El Aborto ESPAÑOLDocumento5 páginasEl Aborto ESPAÑOLSofia SilberbergAún no hay calificaciones
- Yenis Texto Argumentativo Mayo 18Documento2 páginasYenis Texto Argumentativo Mayo 18yenisAún no hay calificaciones
- Clonación HumanaDocumento20 páginasClonación HumanaGladys Fabiola MelissaAún no hay calificaciones
- Bioetica y Reproduccion AsistidaDocumento42 páginasBioetica y Reproduccion AsistidaElena de la Torre100% (2)
- 2do Trabajo Acumulativo 8voDocumento2 páginas2do Trabajo Acumulativo 8voCarlos RodríguezAún no hay calificaciones
- Tutoría FinalDocumento23 páginasTutoría FinalCamila CuzcoAún no hay calificaciones
- E4 1S12Documento7 páginasE4 1S12Adriana SánchezAún no hay calificaciones
- Etica y ClonaciónDocumento11 páginasEtica y ClonaciónBrenda GomezAún no hay calificaciones
- Natalidad. IntroducciónDocumento2 páginasNatalidad. IntroducciónLuis Quimís0% (1)
- Ejemplo de Ensayo Del AbortoDocumento3 páginasEjemplo de Ensayo Del AbortoRudy XarAún no hay calificaciones
- Texto Argumentativo Sobre El AbortoDocumento2 páginasTexto Argumentativo Sobre El AbortoCecilia ValenciaAún no hay calificaciones
- Vazquez Fabio RicardoDocumento4 páginasVazquez Fabio RicardoIgnacio Herrera VegaAún no hay calificaciones
- Reproducción Asistida Aspectos BioéticosDocumento4 páginasReproducción Asistida Aspectos BioéticosLuis DiegoAún no hay calificaciones
- Para El ForoDocumento4 páginasPara El ForojorgeAún no hay calificaciones
- El Aborto ProvocadoDocumento28 páginasEl Aborto Provocadoapi-3711687100% (1)
- Foro Formativo 1Documento3 páginasForo Formativo 1yessica cariAún no hay calificaciones
- S1134282X02774897Documento3 páginasS1134282X02774897ANTONIO JAVIER RUIZ SÁNCHEZAún no hay calificaciones
- Iniciativa Ciudadana Versus Despenalizacion Del AbortoDocumento20 páginasIniciativa Ciudadana Versus Despenalizacion Del AbortoCessr RomanAún no hay calificaciones
- Clase 8Documento12 páginasClase 8Guadalupe Mailén Reyero GóngoraAún no hay calificaciones
- Ley Del Aborto.Documento5 páginasLey Del Aborto.Roxana BarriaAún no hay calificaciones
- Taller Refutar en 4 PasosDocumento11 páginasTaller Refutar en 4 PasosManuJGonzalezAún no hay calificaciones
- 13 13 1 PBDocumento8 páginas13 13 1 PBzpqqsm4v6qAún no hay calificaciones
- Texto ArgumentativoDocumento4 páginasTexto ArgumentativoBrenda Paola Cortes VegaAún no hay calificaciones
- Lo que significa ser humano: Un argumento a favor del cuerpo en los debates públicos sobre bioética en Estados UnidosDe EverandLo que significa ser humano: Un argumento a favor del cuerpo en los debates públicos sobre bioética en Estados UnidosAún no hay calificaciones
- Qué Es El ADRENOCROMODocumento3 páginasQué Es El ADRENOCROMOkatius ozunaAún no hay calificaciones
- Tipos de Investigación Científica: Según Su ObjetivoDocumento4 páginasTipos de Investigación Científica: Según Su Objetivokatius ozunaAún no hay calificaciones
- HistoriasDocumento49 páginasHistoriaskatius ozunaAún no hay calificaciones
- LLORONADocumento12 páginasLLORONAkatius ozunaAún no hay calificaciones
- Qué Es EscrituraDocumento10 páginasQué Es Escriturakatius ozunaAún no hay calificaciones
- Simon Boliva Legislador y EstadistaDocumento3 páginasSimon Boliva Legislador y Estadistakatius ozunaAún no hay calificaciones
- En VenezuelaDocumento7 páginasEn Venezuelakatius ozunaAún no hay calificaciones
- Fillosofia DiferernciaDocumento3 páginasFillosofia DiferernciaDaniel Alberto Garcia AguilarAún no hay calificaciones
- La Favorita Del Inca - Colette Davenat PDFDocumento198 páginasLa Favorita Del Inca - Colette Davenat PDFJham CM100% (2)
- Inmanuel KantDocumento8 páginasInmanuel KantAmelia ValenciaAún no hay calificaciones
- Consolidado de Fisica (Final)Documento19 páginasConsolidado de Fisica (Final)Lizandro Carvajal RamosAún no hay calificaciones
- Proteccion PosesoriaDocumento10 páginasProteccion PosesoriaMartinaRudelliLábatteAún no hay calificaciones
- ASIGNACIÓN # 4 II Parcial Octavo GradoDocumento5 páginasASIGNACIÓN # 4 II Parcial Octavo GradoSusan JiménezAún no hay calificaciones
- Arte, Ciencia, NaturalezaDocumento29 páginasArte, Ciencia, NaturalezarafasampedroAún no hay calificaciones
- Actividad 6 Ecologia Catedra Minuto de DiosDocumento2 páginasActividad 6 Ecologia Catedra Minuto de DiosJensi NocuaAún no hay calificaciones
- Cuestion de ImagenDocumento3 páginasCuestion de ImagenJosé MoralesAún no hay calificaciones
- Certificado de TerminaciÓ NDocumento4 páginasCertificado de TerminaciÓ NRaul Bernardo Martinez LeonAún no hay calificaciones
- Dialnet EticaYPoliticaEnPlaton 5521614Documento11 páginasDialnet EticaYPoliticaEnPlaton 5521614Karina BolañoAún no hay calificaciones
- Escritores de La Libertad - Trabajo Grupal - PruebaDocumento4 páginasEscritores de La Libertad - Trabajo Grupal - PruebaMario Carcamo100% (1)
- Ejemplo Autobiografia 13Documento31 páginasEjemplo Autobiografia 13María Fernanda Llanos ChamorroAún no hay calificaciones
- Proyecto de Investigación Boutique MóvilDocumento9 páginasProyecto de Investigación Boutique MóvilmaryAún no hay calificaciones
- Prisionero Del GozoDocumento102 páginasPrisionero Del GozoMaster.al100% (1)
- Porno, Melodrama e Ideología: Reflexiones A Propósito Del Video Ideología, de Felipe Rivas San MartínDocumento5 páginasPorno, Melodrama e Ideología: Reflexiones A Propósito Del Video Ideología, de Felipe Rivas San MartínFelipe Rivas San Martín100% (1)
- El Relativismo y El FundamentalismoDocumento2 páginasEl Relativismo y El FundamentalismoAnonymous ejQMGYRgAún no hay calificaciones
- Clase 2 RomanticismoDocumento11 páginasClase 2 RomanticismoFarah LeyvaAún no hay calificaciones
- Manual Taller Trabajo en EquipoDocumento103 páginasManual Taller Trabajo en EquipoPatricia López Molina100% (1)
- Fasciculo Inicial Proyecto Biblioteca de AulaDocumento84 páginasFasciculo Inicial Proyecto Biblioteca de AulaSonia Lisbeth Puescas Cherre100% (1)
- Particularismo HistóricoDocumento11 páginasParticularismo Históricobelén AguirreAún no hay calificaciones
- Oscar Wilde... FrasesDocumento8 páginasOscar Wilde... Frasesli-C.100% (1)
- ¿Los Sentimientos Son Solo Humanos?Documento1 página¿Los Sentimientos Son Solo Humanos?Box KingAún no hay calificaciones
- Palingenesia - Alquimia Vegetal PDFDocumento5 páginasPalingenesia - Alquimia Vegetal PDFYasmin MonsalveAún no hay calificaciones
- Alegret - 1998 - Del Valor Del Concepto Raza Aplicado A La EspecieDocumento30 páginasAlegret - 1998 - Del Valor Del Concepto Raza Aplicado A La EspecieJuan-k MadhatterAún no hay calificaciones
- Sistema Social Del PerúDocumento2 páginasSistema Social Del PerúKarla CeliAún no hay calificaciones
- El Método Comparativo InformeDocumento16 páginasEl Método Comparativo InformeBryan Alborta CadenaAún no hay calificaciones