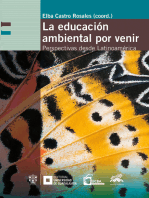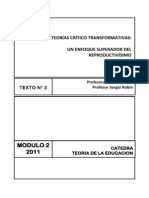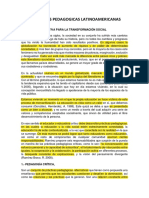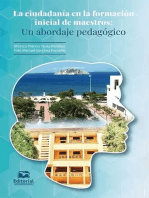Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Berntein, MC Laren, Popkewitz, Hargreaves Apple y Otros
Berntein, MC Laren, Popkewitz, Hargreaves Apple y Otros
Cargado por
solekampTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Berntein, MC Laren, Popkewitz, Hargreaves Apple y Otros
Berntein, MC Laren, Popkewitz, Hargreaves Apple y Otros
Cargado por
solekampCopyright:
Formatos disponibles
Apunte de cátedra: Giroux, Bernstein, Mc Laren, Popkewitz, Hargreaves, Apple y otros.
El
replanteo del enfoque crítico.
a) Basil Bernstein
Bernstein nace en Londres, Inglaterra, en 1924 y fallece en el 2000. Sociólogo y lingüista, fue
nombrado profesor emérito de la cátedra Karl Mannheim de Sociología de la Educación. Es uno de
los sociólogos más destacados entre las que podrían denominarse “pedagogías críticas” y su abordaje
teórico parte de la relación entre sistema educativo, modos de producción y modos de dominación
cultural: en el “modo de producción” se producen, intercambian, distribuyen, apropian objetos
físicos, mientras que en “la modalidad de educación” se producen y reproducen, intercambian,
distinguen y apropian discursos. A la vez, se establece una interacción dialéctica entre producción de
objetos y producción-reproducción de discursos.
La relación que establece entre economía política, familia, lenguaje y escuela se advierte en la
incorporación de conceptos como “código”, “enmarcamiento” y “clasificación”. Su obra, etiquetada
erróneamente como teoría del “déficit cultural” manifiesta el interés por conocer y suprimir las
barreras existentes para alcanzar la movilidad social ascendente. Por ello, el lenguaje constituye un
campo de estudio fundamental para comprender la transmisión cultural. A través del lenguaje se
interioriza el orden social y se incorpora paulatinamente la estructura social en la experiencia
personal.
Con respecto al concepto de código, postula que cada clase social utiliza un código diferente de
comunicación, lo que produce variantes en el habla, incorporando dos tipos de códigos: código
restringido o público, que utilizan los niños de la clase obrera y código elaborado o formal, que
practican los niños de clase media. Los códigos resultan reguladores para la selección e integración
de los significados relevantes. Cada código genera una orientación hacia los significados marcados
por prácticas “privilegiadas” y privilegiantes”. La idea de enmarcación puede advertirse en las formas
de control acerca del modo que se transmite el curriculum. Una enmarcación fuerte significa que los
límites de lo que se puede y no se puede transmitir están muy claros, situación en la que el alumno
no tiene opción alguna.
En esta dinámica, las relaciones de clase intersubjetivas logran establecer un posicionamiento y
jerarquía de cada categoría. La relación entre categorías se puede explicar con lo que aportan los
conceptos de clasificación y enmarcamiento. Según Bernstein, el principio clasificador está siempre
presente en toda relación pedagógica, en tanto media en la distinción entre lo que hay que
reproducir -poder-, su forma de adquisición -control-, y la creación de lo legítimo e ilegítimo –
Emilia Garmendia Página 1
imposición-. La clasificación y el enmarcamiento no son procesos estáticos en tanto pueden ser
modificados por los sujetos, aunque no se debe perder de vista que existe una relación entre cultura
y clase, que tiene que ver con la distribución del poder.
La institución escolar reproduce la cultura dominante y con ella el modo en que se ejerce la
dominación. Un sector dominante logra controlar la distribución del poder y, por tanto, la división
social del trabajo. Esta división implica la categorización -con jerarquías entre ellas- en la que
intervienen los principios de clasificación para mantener las relaciones entre categorías -verticales y
horizontales- y a lo interno de ellas. Este proceso se traducirá en reglas de reconocimiento que
impactarán a los sujetos integrantes de cada categoría en sus procesos subjetivos de creación de
significados y códigos específicos.
b) Peter McLaren
Peter McLaren es un referente mundial de las "pedagogías críticas". Nace en 1948 en Toronto,
Canadá. En sus inicios se dedica a la docencia, tanto en el nivel básico como en el nivel medio, en
Toronto -Jane-Finch corridor-. Es doctor en Teoría Educacional y acredita numerosos estudios de
postgrado posteriores. El primer libro de sus experiencias educativas termina como un best seller´s
canadiense, entre los diez más vendidos en Canadá, en 1980. Genera un debate nacional referente al
status de las escuelas en barrios urbanos, esto culmina, luego de algunas adaptaciones, en su libro
“La Vida en las Escuelas”. Actualmente es profesor de la Universidad de California, Los Ángeles,
Estados Unidos.
McLaren se declara de izquierda, entiende a la escuela como un terreno de contestación y es
reconocido como uno de los pedagogos críticos más consistentes. Sus aportes teóricos han
trascendido las fronteras norteamericanas. Sus obras poseen un potencial crítico hacia el capitalismo,
y es uno de los educadores críticos más consistentes en la lucha contra el neoliberalismo en el
ámbito intelectual de izquierda en el mundo. El currículum es visto como forma de política cultural
en tanto el poder genera conocimiento, y éste genera poder. Para McLaren el lenguaje construye la
realidad, no sólo la refleja, mientras que todos los juegos de lenguaje y sistemas de símbolos son
acentuados por el poder de clase. En ese marco, la vida en un orden social capitalista demanda la
continua afirmación de una lucha de la clase trabajadora no sólo contra el capitalismo, sino contra el
capital mismo. Frente a nuevos teóricos que inventan teorías que “han superado al marxismo”,
sostiene enfáticamente la necesidad de la lucha de clases como el motor de la historia.
En una reciente visita a la Argentina en la ciudad de Rosario, invitado por la Red
Interuniversitaria de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad del Salvador, Mc Laren
Emilia Garmendia Página 2
brindó una charla en la ciudad sobre "Una pedagogía del compromiso: hacia una praxis de la
transformación de la educación en el siglo XXI". McLaren es entrevistado, y entre otras preguntas, se
le formulan las siguientes:
En este marco, ¿qué define a un buen profesor?
Tenemos que entender que la pedagogía es perpetua y continua a la vez. No pasa solamente en un salón
de la escuela, sino en la calle, en un cine y en todos los momentos de la vida. Pero un buen educador crítico
enseña haciendo que sea relevante la vida de los estudiantes, para que el conocimiento se vuelva crítico y
pueda cambiar las cosas. Para mí un buen docente es aquel que intenta transformar el mundo. Como educador
marxista creo que la educación tiene que ayudar a crear un contexto en el cual podamos imaginar un mundo
fuera de este contexto en el que vivimos. Por eso necesitamos alternativas a la educación neoliberal; y pensarlas
juntos porque nadie sabe realmente a dónde vamos a ir a partir de acá. Esos tienen que ser los debates que
debemos tener, porque el plan se está muriendo, y necesitamos una alternativa para un capitalismo que está
basado en relaciones de explotación.
¿Qué debe hacer el docente para ayudar a encontrar esas alternativas?
Los maestros tienen que ayudar a los alumnos a preguntarse qué es lo que ha hecho la sociedad con ellos,
y crear un contexto para que aprendan. Un buen docente le da dos cosas a un estudiante: los idiomas de la
crítica y los idiomas de las posibilidades. Cómo pueden repensarse en relación a la sociedad que los rodea, y
cómo relacionarse con el mundo exterior. Estamos hablando realmente de formar ciudadanos críticos, no
solamente de Estados Unidos o la Argentina, sino ciudadanos globales. Para nosotros como educadores lo
importante es poder erradicar el sufrimiento, romper epistemológicamente el pensamiento eurocentrista del
mundo, y poder desarrollar uno desde los bordes, fronterizo. Un pensamiento de mestizaje que escuche las
voces de los oprimidos, los nativos y aquellos que desaparecieron de la sociedad.
c) Tom Popkewitz
Popkewitz nace en 1940, es profesor de Currículum y Enseñanza en la Universidad de Wisconsin-
Madison, USA y director de numerosas investigaciones. En éstas, se abordan problemáticas que se
relacionan con: a) las reformas educativas y formación docente, b) las políticas del conocimiento y los
“sistemas de razón” gobernantes en políticas e investigaciones educativas en cuestiones de exclusión
e inclusión social, c) los paradigmas de investigación, d) los cambiantes escenarios del conocimiento
acerca de la enseñanza y e) la formación del profesorado y las reformas de las materias escolares. Ha
conducido investigaciones y estudios de carácter nacional e internacional en los campos de la
historia, la etnografía y la comparación de reformas y políticas en Asia, Europa, América Latina,
Sudáfrica y Estados Unidos.
En la versión digital del artículo titulado “La expectativa acerca de la sociedad del futuro y el
miedo a lo diferente, La escolaridad y la exclusión social”, de la revista Anales de la educación común,
de agosto de 2006, Popkewitz da cuenta de las preocupaciones antes mencionadas:
“Los sistemas de justificación en la investigación de la reforma escolar que conforman la doble dimensión
de esperanza y temor son prácticas históricas. Los esfuerzos de las reformas y de la ciencia social para cambiar
la condición de las personas, cambian las personas. Ese cambio en las personas incluye distinciones
comparativas y un continuo de valores. Sin embargo, aunque no he planteado las distinciones comparativas en
las tempranas reformas educativas, éstas son iguales a las del presente. Los gestos de la reforma, relacionados
con todos los niños, intentan unir y unificar el todo en valores generales que expresan intereses públicos
Emilia Garmendia Página 3
[homogeneización]. Las estrategias concretas en la búsqueda de una sociedad unificada, sin embargo, nos
conducen a indagar las distinciones comparativas de avanzada que personifican la doble dimensión ya
mencionada de esperanza en un ciudadano cosmopolita y temor a diferentes tipos humanos que encarnan
modos de vida peligrosos. Investigación y política coinciden en sus dobles sistemas de reconocimiento y
diferenciación de los peligros y los peligrosos hacia un todo unificado imaginario que se quiere lograr.
La planificación de la escolaridad para una sociedad inclusiva requiere, creo, cuestionar continuamente los
efectos de esta dualidad. Las acciones de escolarización son representaciones de exclusión para lograr inclusión.
Considerar la doble dimensión en la pedagogía es considerar las políticas de la política escolar, la investigación
y el aula como intersecciones para construir principios de acción y reflexión. Las distinciones entre experiencia y
política o [entre] investigación y contexto, tan comunes a la política y a la investigación, oscurecen las prácticas
complejas del gobierno escolar. Centro mi atención en sistemas de justificación como históricos para no
enfatizar las ideas, los pensamientos o los discursos como entidades en sí mismas. La justificación no es sólo
algo para aplicar al mundo sino que es producida históricamente para formular objetivos educativos para
conocer, ver y actuar en consecuencia. Los sistemas pedagógicos de justificación son efectos de elementos de
poder y producción de la construcción y cambio de mundos. Así, mientras la problemática de equidad es
necesaria en su enfoque de a quiénes beneficia o desplazó, esa focalización no es suficiente. No es suficiente si
no tiene en cuenta los sistemas de justificación mediante los cuales los objetos de reconocimiento y diferencia
son construidos como sujetos de la política y la investigación.”
Popkewits es autor de numerosas publicaciones entre las que se destacan: A Political Sociology
of Educational Reform; Power/knowledge in teaching, The politics of schooling and the construction
of the teacher; entre otras obras traducidas a varios idiomas.
d) Andy Hargreaves
Hargreaves nace en 1951 en Inglaterra y actualmente reside en Canadá, Ontario. Sociólogo,
actualmente ocupa la Cátedra de Educación Thomas More Brennan de la Lynch School of Education
del Boston College -Massachusetts, Estados Unidos-. Producto de sus investigaciones es autor de más
de treinta libros y de numerosos artículos que han sido traducidos a varios idiomas y que se
distribuyen por todo el mundo, aunque inicia su carrera dictando clases en escuelas primarias
inglesas.
En su texto titulado “Profesorado, cultura y postmodernidad” acerca una reflexión sobre los
cambios en los nuevos tiempos, y los necesarios cambios que debemos hacer los profesores:
reinventar la educación de los adolescentes. Analiza y advierte el lugar del fundamentalismo del
mercado, el neoliberalismo, la globalización, las nuevas tecnologías y el multiculturalismo en la
formación. Para Hargreaves los contenidos y las prácticas a las que adhirió el estudiante en el
momento de su formación inicial docente se olvidan pronto en el trabajo: ciertas ideas
conservadoras se imponen a cualquier tipo de formación que haya recibido en su formación como
estudiante, por más innovadora que ésta haya sido. Distingue entre sociedad del conocimiento y
sociedad del aprendizaje: la información no es por sí misma conocimiento, si no es asimilada,
entendida y utilizada por personas que cuentan con un capital cultural de partida para poderlo hacer.
Esto exige a la vez un nuevo tipo de profesionalismo, que no puede ser sostenido en la total
Emilia Garmendia Página 4
autonomía profesional y el individualismo. Enfatiza la necesidad de tender a la constitución de
comunidades profesionales de aprendizaje y redes virtuales y presenciales.
A continuación se transcribe una parte de la entrevista a Andy Hargreaves, que aborda la
temática “El cambio educativo: entre la inseguridad y la comunidad.”
—Los últimos años han sido muy fructíferos en la producción de conocimiento sobre el cambio
educativo, pero esto no ha hecho las cosas más fáciles. Quiero decir, sabemos más sobre el cambio, y
eso sirvió para reconocer que el cambio en educación es más complejo de lo que se suponía y que,
por ejemplo, no existe una producción lineal ni estrictamente racional del cambio. Como suele
decirse, el conocimiento sobre el cambio lo ha vuelto más elusivo. ¿Cuál es para usted la más
significativa “lección aprendida” sobre el cambio educativo en los últimos tiempos?
—Hemos aprendido mucho acerca del cambio y una de las cosas más importantes que aprendimos tiene
que ver con que el cambio no se realiza de manera individual sino de manera colegiada y colaborativa. En una
economía de conocimiento creativo, lo que más promueve el cambio positivo y lo que puede beneficiar a todos
los alumnos es lo que se ha dado en llamar las “comunidades de aprendizaje profesional”. Las comunidades de
aprendizaje profesional tienen cuatro dimensiones; la primera es que se trata de un grupo de profesionales,
docentes y a veces otros profesionales que no son docentes, que trabajan colaborativamente, no
individualmente. Entonces lo primero en una comunidad de aprendizaje profesional es la cultura de
colaboración y la estructura que sostiene la colaboración: tiempo y expectativas. Segundo, la mayor parte de
esta colaboración se concentra en la enseñanza y el aprendizaje y en cómo mejorarlos: el foco es el proceso
educativo en la realidad del aula. De manera que las comunidades de aprendizaje profesional son espacios
donde los docentes y otras personas se encuentran para pensar cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje en
las clases. Tercero, todos ellos usan evidencia e información como base de sus decisiones, no solo intuición, no
sólo experiencia. Es importante reunir y producir información sobre tendencias, información acerca de
incidentes, de diferencias relativas al género y a la procedencia social y cultural. Por ejemplo, frente a la
información sobre resultados de evaluaciones de los alumnos sobre la lectura, podrían identificarse distintos
niveles, variaciones entre chicos y chicas, entre una cultura u otra, evolución con el paso del tiempo. Luego se
podrían ver las prácticas de otros maestros no sólo dentro de la misma escuela sino en otras escuelas para tener
nuevas evidencias y decidir cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, cómo accionar juntos en
beneficio de los alumnos. Otro ejemplo podría ser la realización de evaluaciones compartidas de los trabajos de
los alumnos, por parte de un grupo de maestros. En todo caso se parte de la convicción de que cuando un niño
no puede aprender, no es culpable el niño sino la escuela. La escuela es la que no ha encontrado el camino para
hacer que ese niño aprenda. En cuarto lugar, está el proceso de revisión regular para considerar cuán efectivo
está siendo el docente y cuán efectivos están siendo los cambios que el docente está haciendo en la escuela.
Hay mucha evidencia de que cuando se tiene una comunidad de aprendizaje profesional en la escuela, se crea
una gran diferencia en los logros de los alumnos y la brecha entre los estudiantes privilegiados y los que no lo
son, se hace más pequeña.
e) Michael W. Apple
Apple nació el 20 de agosto de 1942 en una pobre pero políticamente activa familia en
Patterson, New Jersey. Culmina en colegios nocturnos el bachillerato ya que no pudo estudiar a
tiempo completo por problemas económicos. Trabaja mientras tanto en una imprenta y como
maestro de escuelas rurales y urbanas. En su actividad docente y como investigador ha trabajado en
forma cercana con grupos disidentes, sindicatos, gobiernos progresistas, y escuelas y universidades a
través del mundo para democratizar la política y la práctica educativa. Escribió extensamente acerca
Emilia Garmendia Página 5
de las relaciones entre conocimiento y poder en educación. Desde la perspectiva de crear una
conciencia crítica sobre lo que enseña la escuela y sus efectos ideológicos hace énfasis en el
curriculum oculto como medio para crear esta conciencia crítica.
Ha trabajado en analizar críticamente la forma en que la clase, el género y la raza tienen
presencia en la educación así como ha producido textos que fundamentan los tipos de luchas que se
necesitan para alterar esas relaciones. Se caracteriza por desafiar las agendas impuestas por el neo-
liberalismo y el neo-conservadurismo. Se posiciona desde un modelo educativo apoyado en el
posmodernismo, constructivismo radical, criticismo, enfoques que hacen que se lo considere el
teórico neo-marxista de corte gramsciano más importante de la educación norteamericana.
Se evidencia en su producción una visión crítica y rigurosa que sitúa el conocimiento del
curriculum en el contexto histórico político, interpretado desde una óptica neomarxista. Ello
involucra los mecanismos de control social vinculados a la reproducción y el carácter técnico de la
lógica curricular. Formar alumnos conscientes y críticos, que cambien esa ideología de la clase
dominante, que cuestionen el conocimiento, que construyan su conocimiento es la tarea. Es a través
del curriculum oculto que somos sometidos pero también es a través de él que podemos tener un
cambio ideológico. Más tarde estudia las vinculaciones entre teorías del Estado y la educación, el
impacto del neo-conservadurismo y el neo-liberalismo y el papel de los movimientos sociales para
cuestionar tanto el burocratismo, ineficiencia y arrogancia del estado liberal.
Una mirada general a las pedagogías críticas
Para finalizar, es necesario recordar que las pedagogías críticas encuentran fundamentos en las
teorías de las resistencias -Henry Giroux, Peter Mc Laren y Paul Willis- acuñadas en la década de los
80 en EEUU y Gran Bretaña. Éstas critican la visión unilateral de la transmisión de la ideología
dominante de las teorías de la reproducción propias de los setenta –Bordieu, Passeron, Althuser- y
destacan la autonomía de la cultura, donde interactúan los actores, así como la conciencia y las
prácticas de los actores. Por ello las prácticas educativas se pueden distinguir entre las que son
reproductoras y las transformadoras. También se ocupan de estudiar los movimientos contestatarios
y las formas como los estudiantes de la clase obrera producen cultura. Para esto analizan las formas
contra hegemónicas, de concientización y el papel intelectual crítico del profesor.
La mirada de la pedagogía crítica incorpora la perspectiva por la cual el concepto de teoría se
amplía al de discurso o texto, en la medida que las representaciones de la “realidad” -cómo es y
cómo debería ser- tienen “efectos de realidad”. El “objeto descripto” es inseparable de su
descripción, por eso el discurso acerca del curriculum crea una idea particular de curriculum. En este
marco, el papel de la escuela -y muy especialmente el de la escuela pública-, nos lleva a comprender
Emilia Garmendia Página 6
que ésta ha dejado de ser interpretable sólo como espacio de reproducción ideológica y social, para
convertirse en un posible escenario de crítica y resistencia contrahegemónica.
Para finalizar, se podría decir que las pedagogías críticas implican propuestas de enseñanza que
intenten acompañar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación así como las creencias y
prácticas que la generan, es decir, a alcanzar una conciencia crítica. También es frecuente que se las
identifique y caracterice como basadas en el disentimiento no violento, el desarrollo de una filosofía
de la praxis guiada por un humanismo marxista, el estudio y pensamiento de los movimientos
sociales revolucionarios y la lucha por una democracia socialista.
En el contexto educativo descripto, el docente guía a los estudiantes a cuestionar las teorías
y las prácticas consideradas como represivas, e incluye aquellas que se dan en la escuela. Alcanzar
una conciencia crítica requiere un docente que anime, acompañe para generar respuestas
liberadoras tanto a nivel individual como colectivo, las cuales ocasionan cambios en las condiciones
de vida actuales del alumno. Su rol consiste en crear las condiciones de trabajo que permitan al
alumno desarrollar sus aptitudes y se vale de las transformaciones en la organización escolar, en los
métodos y en las técnicas de enseñanza. El alumno comienza a percibir e interpretar a su sociedad
como algo profundamente imperfecto, y se alienta a compartir este conocimiento en un intento de
cambiar la naturaleza opresiva de la sociedad. Para ello participa siempre íntegramente en toda
situación en la cual interviene. Una didáctica crítica consistirá en una propuesta que no trate de
cambiar una modalidad técnica por otra, sino que plantea analizar críticamente la práctica docente,
la dinámica de la institución, los roles de sus miembros y el significado ideológico que subyace en
todo ello.
Emilia Garmendia Página 7
También podría gustarte
- Introduccion A La Economia - Ana GraueDocumento566 páginasIntroduccion A La Economia - Ana GraueLuisGómez88% (74)
- Sujeto PedagogicoDocumento12 páginasSujeto PedagogicoDiego AlonsoAún no hay calificaciones
- Los Intelectuales En La Prospección Educativa. Aportes Para La Reflexión De Una Reformulación Del Concepto Clase SocialDe EverandLos Intelectuales En La Prospección Educativa. Aportes Para La Reflexión De Una Reformulación Del Concepto Clase SocialAún no hay calificaciones
- La escuela bajo sospecha: Sociología progresista y crítica para pensar la educación para todosDe EverandLa escuela bajo sospecha: Sociología progresista y crítica para pensar la educación para todosCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- La educación ambiental por venir: Perspectivas desde LatinoaméricaDe EverandLa educación ambiental por venir: Perspectivas desde LatinoaméricaAún no hay calificaciones
- Pedagogia Critica de McLarenDocumento31 páginasPedagogia Critica de McLarenSinaí Saldaña100% (1)
- La Pedagogía De La Imagen En Los Tiempos Del Capitalismo TardíoDe EverandLa Pedagogía De La Imagen En Los Tiempos Del Capitalismo TardíoCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (3)
- Repensando la educación comparada: lecturas desde Iberoamérica: Entre los viajeros del siglo XIX y la globalizaciónDe EverandRepensando la educación comparada: lecturas desde Iberoamérica: Entre los viajeros del siglo XIX y la globalizaciónAún no hay calificaciones
- Pedagogia Critica Socialista PDFDocumento84 páginasPedagogia Critica Socialista PDFCésar Enrique PinedaAún no hay calificaciones
- LEAL, Robin - Las Teorias CriticasDocumento10 páginasLEAL, Robin - Las Teorias Criticastriana100% (1)
- Teóricos Contemporáneos en La Sociología de La EducacionDocumento8 páginasTeóricos Contemporáneos en La Sociología de La EducacionJuan Miranda100% (11)
- Para Qué Sirve La EscuelaDocumento19 páginasPara Qué Sirve La EscuelaJavier Nicolas Kryzanowski100% (1)
- El Surgimiento de La Pedagogía Crítica y Pedagogía CríticaDocumento6 páginasEl Surgimiento de La Pedagogía Crítica y Pedagogía CríticaAdnil Anirtac86% (7)
- Gadamer Amistad PDFDocumento12 páginasGadamer Amistad PDFCarlos Andres Silva CorreaAún no hay calificaciones
- Birgin El Trabajo de Enseñar PDFDocumento118 páginasBirgin El Trabajo de Enseñar PDFsanbenito2014100% (3)
- Pedagogia - Critica With Cover Page v2Documento30 páginasPedagogia - Critica With Cover Page v2Lorena AparicioAún no hay calificaciones
- Educar para La ConvivenciaDocumento15 páginasEducar para La Convivenciabettysimancas01Aún no hay calificaciones
- Resumen 3Documento3 páginasResumen 3RocioAún no hay calificaciones
- Pedagogia y MetamorfosisDocumento3 páginasPedagogia y MetamorfosisFedeBergAún no hay calificaciones
- 03 - Leal. Robin - Las Teorias Criticas PDFDocumento9 páginas03 - Leal. Robin - Las Teorias Criticas PDFMatias AcevedoAún no hay calificaciones
- Sintesis Brailovsky y SavianiDocumento5 páginasSintesis Brailovsky y SavianiNatali PenrrozAún no hay calificaciones
- Resumen de MC Laren Unidad 7 2Documento6 páginasResumen de MC Laren Unidad 7 2rosalesjavierAún no hay calificaciones
- Teoria de La ReproduccionDocumento4 páginasTeoria de La ReproduccionCRISTIAN DANIEL CORTES GALLEGOAún no hay calificaciones
- Yanelly Guerra DiazDocumento14 páginasYanelly Guerra DiazWendy100% (8)
- INTRODUCIONDocumento9 páginasINTRODUCIONjoel.palazuelosAún no hay calificaciones
- Aportes Epistemologicos 127714752280Documento3 páginasAportes Epistemologicos 127714752280Juli JulietaAún no hay calificaciones
- Act 2 Sociologia de La Educ ADCRDocumento8 páginasAct 2 Sociologia de La Educ ADCRAlvaro Darío Caro Rojas0% (1)
- Clase 1 Sociología de La EducaciónDocumento35 páginasClase 1 Sociología de La EducaciónSamuel AlvaradoAún no hay calificaciones
- U4-1 SociologíaEDUDocumento11 páginasU4-1 SociologíaEDUJade TrocheAún no hay calificaciones
- Leccion 10Documento7 páginasLeccion 10Stephanie MirandaAún no hay calificaciones
- SIE Maria Auxiliadora ObservacionesDocumento42 páginasSIE Maria Auxiliadora ObservacionesisonAún no hay calificaciones
- 910072465.03 - Leal. Robin - Las Teorias CriticasDocumento10 páginas910072465.03 - Leal. Robin - Las Teorias CriticasSilvia Alejandra OrecchiaAún no hay calificaciones
- Las Teorías Sobre La Sociología de La Educación y Su Impacto en Los Sistemas y Políticas Educativas en América Latina-1Documento4 páginasLas Teorías Sobre La Sociología de La Educación y Su Impacto en Los Sistemas y Políticas Educativas en América Latina-1Mary Guerrero CruzAún no hay calificaciones
- Pedagogos CriticosDocumento5 páginasPedagogos CriticoskrizlondonAún no hay calificaciones
- Teorias SociologicasDocumento17 páginasTeorias SociologicasGrupo Tres Upn ZapopanAún no hay calificaciones
- Peter McLarenDocumento3 páginasPeter McLarenNovedadDentalAún no hay calificaciones
- Analisis Critico Pedagogia Sistematica L MillarDocumento12 páginasAnalisis Critico Pedagogia Sistematica L MillarMarianaYocaAún no hay calificaciones
- Trabajo Social Frente Al Debate Actual en Educación. La Incómoda Opción Entre El Determinismo o "Matar Al Mensajero"Documento13 páginasTrabajo Social Frente Al Debate Actual en Educación. La Incómoda Opción Entre El Determinismo o "Matar Al Mensajero"Naty MolinaAún no hay calificaciones
- PEDAGOGÍAS CRÍTICAS EN LATINOAMÉRICA - Documento de TrabajoDocumento14 páginasPEDAGOGÍAS CRÍTICAS EN LATINOAMÉRICA - Documento de TrabajoMariana GonzálezAún no hay calificaciones
- Monografía. Repetición, Novedad y Sujeto en Educación. Groppa.Documento9 páginasMonografía. Repetición, Novedad y Sujeto en Educación. Groppa.brown.joseAún no hay calificaciones
- Garcia Miranda s4 A1Documento6 páginasGarcia Miranda s4 A1Monica GarcíaAún no hay calificaciones
- Pedagogia CriticaDocumento2 páginasPedagogia CriticaJosé Luis Vásquez SilvaAún no hay calificaciones
- ¿Para Qué Sirve La Escuela? La Teoria Del ConflictoDocumento4 páginas¿Para Qué Sirve La Escuela? La Teoria Del ConflictoJoce ChaconAún no hay calificaciones
- Pedagogia Critica en Busca de La Democracia y de La LiberacionDocumento12 páginasPedagogia Critica en Busca de La Democracia y de La LiberacionNicole Povis LojaAún no hay calificaciones
- Fys S6trabajo6 MavawDocumento15 páginasFys S6trabajo6 Mavawalberto lopez solisAún no hay calificaciones
- Norma Michi El MST Hace EscuelaDocumento17 páginasNorma Michi El MST Hace EscuelaMoi GallardoAún no hay calificaciones
- Corrientes Pedagogicas LatinoamericanasDocumento8 páginasCorrientes Pedagogicas LatinoamericanasJhenny ZarateAún no hay calificaciones
- Basil Bernstein y El Código PedagógicoDocumento7 páginasBasil Bernstein y El Código PedagógicopalazzorbAún no hay calificaciones
- El Surgimiento de La Pedagogia Crítica y La Pedagogia CríticaDocumento5 páginasEl Surgimiento de La Pedagogia Crítica y La Pedagogia CríticaSandra Tarduña0% (1)
- Introducion 2Documento9 páginasIntroducion 2joel.palazuelosAún no hay calificaciones
- Educacion GeneralDocumento9 páginasEducacion GeneralMaria Isabel Rea SalceAún no hay calificaciones
- Sociología de La Educación - Gonzalez Luna - Act 3Documento6 páginasSociología de La Educación - Gonzalez Luna - Act 3Luis GonzalezAún no hay calificaciones
- Pedagogia Social y CriticaDocumento11 páginasPedagogia Social y CriticaDey CastroAún no hay calificaciones
- La Pedagogia de Los ObjetivosDocumento5 páginasLa Pedagogia de Los ObjetivosPilar RomeroAún no hay calificaciones
- Plan MaestroDocumento4 páginasPlan MaestroPatricia PoisónAún no hay calificaciones
- Palazuelos Godoy Joel - Act4Documento7 páginasPalazuelos Godoy Joel - Act4joel.palazuelosAún no hay calificaciones
- Teoría de La Reproducción Y RESISTENCIADocumento6 páginasTeoría de La Reproducción Y RESISTENCIApijimaAún no hay calificaciones
- Libro Sin Recetas para La Maestra y El MaestroDocumento6 páginasLibro Sin Recetas para La Maestra y El MaestroMay AlarcónAún no hay calificaciones
- TP 2 SOCIOLOGADocumento9 páginasTP 2 SOCIOLOGAMaría GAUNAAún no hay calificaciones
- Sociologia de La Educacion PrimariaDocumento5 páginasSociologia de La Educacion Primariainvestigacion110Aún no hay calificaciones
- La ciudadanía en la formación inicial de maestros:: Un abordaje pedagógicoDe EverandLa ciudadanía en la formación inicial de maestros:: Un abordaje pedagógicoAún no hay calificaciones
- Resignificar la educación desde una perspectiva de género. Experiencias y reflexiones desde una mirada latinoamericanaDe EverandResignificar la educación desde una perspectiva de género. Experiencias y reflexiones desde una mirada latinoamericanaAún no hay calificaciones
- Diagnostico 4º A 2019Documento2 páginasDiagnostico 4º A 2019SaitamAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico #1 2019 ImperialismoDocumento2 páginasTrabajo Práctico #1 2019 ImperialismoSaitamAún no hay calificaciones
- Makarenko La ColectividadDocumento6 páginasMakarenko La ColectividadSaitamAún no hay calificaciones
- Un Dia en La Vida de Odette - Revolución FrancesaDocumento1 páginaUn Dia en La Vida de Odette - Revolución FrancesaSaitamAún no hay calificaciones
- Modulo Derechos HumanosDocumento2 páginasModulo Derechos HumanosSaitamAún no hay calificaciones
- Resumen de Jorge Gelman Un Gigante Con Pies de BarroDocumento6 páginasResumen de Jorge Gelman Un Gigante Con Pies de BarroSaitamAún no hay calificaciones
- Carta #05-2021 Ro-Ci Verificacion de Sistema de Radios HyteraDocumento3 páginasCarta #05-2021 Ro-Ci Verificacion de Sistema de Radios HyteraMaribel BustamanteAún no hay calificaciones
- Tesis Camilo HenriquezDocumento64 páginasTesis Camilo HenriquezCristobal RíosAún no hay calificaciones
- PDF - Business Intelligence 2023Documento12 páginasPDF - Business Intelligence 2023Darwin FragaAún no hay calificaciones
- Validez y ConfiabilidadDocumento10 páginasValidez y Confiabilidadmarge_gAún no hay calificaciones
- Rúbrica EntregableTF PI2 - WASCDocumento15 páginasRúbrica EntregableTF PI2 - WASCLuis Daniel Chumpitaz PucllasAún no hay calificaciones
- La Verdad Ediciones AlteraDocumento196 páginasLa Verdad Ediciones AlteraRosa Rocio Rico RoblesAún no hay calificaciones
- Dialnet LaEscuelaEnElPeruNoProduceLectores 283190Documento5 páginasDialnet LaEscuelaEnElPeruNoProduceLectores 283190RODRIGO JOSE CANELO CASTILLOAún no hay calificaciones
- Resolucion Administrativa 066-2017 Modificacion Del Pac - Inclusion - Materiales de La LaboratorioDocumento3 páginasResolucion Administrativa 066-2017 Modificacion Del Pac - Inclusion - Materiales de La LaboratorioJose Luis Carrasco ChavezAún no hay calificaciones
- Objetivos EstrategicosDocumento3 páginasObjetivos EstrategicosIsabel FunesAún no hay calificaciones
- Declaracion Jurada-Ciclo Academico 2023 Ii2021-I: PagosDocumento1 páginaDeclaracion Jurada-Ciclo Academico 2023 Ii2021-I: PagosNicole G.Aún no hay calificaciones
- PINEAU La Escuela en El Paisaje ModernoDocumento11 páginasPINEAU La Escuela en El Paisaje ModernoCarlosAún no hay calificaciones
- Relaciones Metricas y SemejanzaDocumento3 páginasRelaciones Metricas y SemejanzaTEC. PELAEZ PAULOAún no hay calificaciones
- ¿Cómo Hacer Una Tesis en LAETDocumento18 páginas¿Cómo Hacer Una Tesis en LAETalexAún no hay calificaciones
- Cultura y EducaciònDocumento270 páginasCultura y EducaciònYeni MamniAún no hay calificaciones
- S04.s1 - Material de TrabajoDocumento2 páginasS04.s1 - Material de TrabajoRosa DíazAún no hay calificaciones
- Exposición Sobre El Espacio Geográfico.Documento7 páginasExposición Sobre El Espacio Geográfico.Daniela ValadezAún no hay calificaciones
- Programación Semana de La Convivencia EscolarDocumento2 páginasProgramación Semana de La Convivencia EscolarAmancayAyelenAún no hay calificaciones
- Juego Cooperativo de Comprensión LectoraDocumento16 páginasJuego Cooperativo de Comprensión LectoraGarcia JoseAún no hay calificaciones
- Pacto de Area Ingles Sextos Periodo 2Documento3 páginasPacto de Area Ingles Sextos Periodo 2yuraniAún no hay calificaciones
- Dialnet LaIconologiaComoMetodoDeEstudioHistoriografico 5821457Documento12 páginasDialnet LaIconologiaComoMetodoDeEstudioHistoriografico 5821457Soledad TovarAún no hay calificaciones
- Tesis Manual de Cargo UdoDocumento40 páginasTesis Manual de Cargo UdoStephany NavasAún no hay calificaciones
- Habilidades SocialesDocumento30 páginasHabilidades SocialesCristián Vega garciaAún no hay calificaciones
- Brochure TicsDocumento6 páginasBrochure TicsSONIA GODOY CASTILLAAún no hay calificaciones
- Guia 2 Operaciones de MonomiosDocumento3 páginasGuia 2 Operaciones de MonomiosAndres Gomez0% (1)
- 1° Sesión de Aprendizaje Sesión 5-Sem.3-Exp.5-DpccDocumento8 páginas1° Sesión de Aprendizaje Sesión 5-Sem.3-Exp.5-DpccJose Martin Malpartida AyalaAún no hay calificaciones
- JuevesDocumento14 páginasJuevesYanet Alvarado BarrazaAún no hay calificaciones
- Unidad de Aprendizaje N3Documento6 páginasUnidad de Aprendizaje N3Anonymous 3kDcimAún no hay calificaciones
- Pep-Esi-T P N°1Documento9 páginasPep-Esi-T P N°1Maria ValencioAún no hay calificaciones