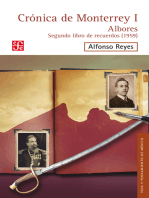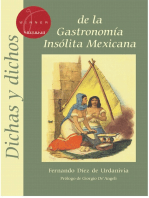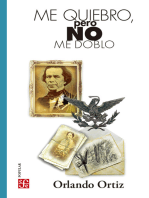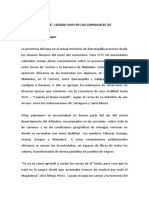Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Benemerito de Turbaco
Cargado por
Adlai Stevenson SamperDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Benemerito de Turbaco
Cargado por
Adlai Stevenson SamperCopyright:
Formatos disponibles
EL GENERAL SANTA ANNA: EL BENEMERITO DE TURBACO
Adlai Stevenson Samper
Fue durante diez ocasiones Presidente de México. Negoció Texas con los
Estados Unidos y perdió, en batallas mal habidas; California, Nevada,
Arizona, Nuevo México y Colorado. Casi nada. Con una autentica
desmesura sobre el ejercicio del poder político, sus amigos alabanciosos
le recitaban sobrenombres gratos a su ego: El Napoleón de América, Su
Alteza Serenísima, Visible Instrumento de Dios, el Benemérito de
Tampico. Sus detractores tampoco se quedaban atrás en inventivas:
Héroe de 40 derrotas, La Cucaracha -por haber perdido una pierna y no
poder caminar- y el Mil Patrias, por estar relacionado con medio mundo
y no pertenecer a ninguna en el fondo.
Llegó por vez primera en 1850 a Turbaco, Bolívar, en plan de huída. No
se había amañado, cosa rara en alguien de su talante, en La Habana. A
partir de allí recorrió parte del Caribe hasta encontrar su reducto
dorado en esa población cercana a Cartagena. Si bien en México era
considerado un autentico sinvergüenza, un general medio loco que
desbarató en sus arrebatos a medio país, por acá era visto como un
buen tipo. El amigo de los pobres, a quienes les prestaba dinero sin
papeles y les cobraba bajos intereses. El honorable que tras su
esclarecido paso es hoy recordado como prohombre por sus ejecutorias
múltiples. El pérfido caudillo que pagaba a una red de informantes en el
puerto de Cartagena para que le avisaran la llegada de extranjeros
sospechosos y galoparan, como rayos, como centellas, orale! por el
camino real que mandó a reconstruir entre esta ciudad y Turbaco.
Hombre prevenido vale por dos, diría el general.
Para el médico e historiador turbaquero Alberto Zabaleta Lombana, de
84 años, “Santana dejo mal su nombre en México. Pero en Turbaco lo
quisieron mucho y fue muy buen ciudadano. Arregló en 1852 la iglesia
Santa Catalina de Alejandría comprando los altares en Europa. La casa
del cura también la edificó y en 1853 construyó la entrada al
Cementerio con su muro de cerramiento”.
Esas perdurables obras del benemérito se perciben en la Casa de Tejas
–hoy Alcaldía Municipal-, que fuera su residencia y que en temporadas
más antiguas había sido mansión del virrey Caballero y Gongora desde
donde pensaba gobernar las nuevas tierras de España. Santa Anna,
astuto, despistaba a sus enemigos con artilugios de mago: hizo
construir en la avenida del Cementerio una casa idéntica a la de Tejas y
nunca se sabía exactamente en donde se encontraba. Aunque tales
tretas de despiste estaban construidas en función de los foráneos pues
para los turbaqueros era una autentica bendición de Dios tenerlo entre
sus mas ilustres moradores.
Hubiera podido el General seguir disfrutando tranquilo de las peleas
memorables de Cola de Plata, su gallo favorito y de sus noches
encantadas de soberbio semental con su legión de mujeres en medio del
bosque de la hacienda La Rosita, justo en el camino a Arjona, si no llega
en 1853 una comisión de notables de México a pedirle “que por favor,
general, devuélvase a su patria porque usted es el único, el increíble, la
pura esencia del crápula, el mas macho, el bienaventurado que le puede
poner orden a ese territorio de desatinos”. Santa Anna confirma la
grandeza de la misión en su autobiografía: “fueron tan insistentes y
fuertes que me vi obligado a escuchar sus suplicas”. Pero Turbaco se
encuentra de luto por la irreparable partida. “Regrese pronto, Su
Excelencia”, es la despedida triste que escucha en las calles antes de
tomar el camino del puerto de Cartagena. Lo lloran sus mujeres.
El historiador Zabaleta sostiene que por ahí quedó regado su apellido,
pero su descendencia tiene otros pergaminos en los nombres. Un legado
de sangre igual que en el gusto de los turbaqueros por las peleas de
gallos y por el culto a la tierra mexicana: justo donde quedaba la casa
de Tejas –no de Texas, la pérdida provincia-, de Santa Anna, la avenida
ostenta el nombre de México. En esa misma calle, otro turbaquero
sostiene con vehemencia que lo que hizo Santa Anna; Su Alteza
Serenísima, en los escasos cinco años que vivió en esa población, no lo
ha hecho ningún político 170 años después. Por eso, cuando se
enteraron que el egregio general regresaba en 1855 a su “Palacio de
Turbaco”, como colocó pomposamente en una hipoteca que firmó en
Jamaica, el pueblo entero, sus mujeres, los peones de la hacienda con
sus arrieros y trapicheros, salieron en masa a aplaudir su llegada.
El memorial con el que lo reciben las autoridades en la entrada de
Turbaco enfatiza que ese singular momento histórico se debe, sin duda
alguna, a “un don de la divina providencia”. Santa Anna también lo
afirma: “El cura párroco apareció primero, el pueblo entusiasmado me
vivó, la banda del pueblo llenó el aire con su música. No hubo quien no
quisiera abrazarme al bajar del caballo”.
Otra vez las jaranas con sus compadres afilando las espuelas de los
gallos pendencieros y los encierros con su cohorte de mujeres en sus
casas y haciendas. Otra vez el desfile de menesterosos solicitando las
gracias económicas de su excelencia. Otra vez Santa Anna montado en
su reino tropical de mentiras en las alturas de Cartagena. Reparte
dadivas, arregla techos, reconstruye caminos, compra virgos, bautiza
ahijados de verdad e hijos anónimos en medio del regocijo popular.
Se encuentra en un clima muy parecido al de su hacienda Paso de
Varas en Veracruz. Pero con una ventaja: sin conspiradores a su
alrededor. Disfruta ese frío delicioso que según los viejos turbaqueros
“sube hasta las rodillas en las mañanitas y hace preveer agua al filo del
mediodía”. Antes, en México, había decretado honores militares con
duelo nacional para una pierna perdida en la batalla de Veracruz
propiciada por la artillería de los barcos franceses. Mala cosa para la
integridad de un héroe de la patria. Vislumbra su sepelio por la calles
de Turbaco llorado como el Gran Benemérito y para ese fin construye su
mausoleo.
Pero ese destino no pudo cumplirse. Al General otra vez lo llaman para
que, por favor, enderece esta barca errática en que se ha convertido
México y se marcha con evidente tristeza. Las autoridades de Turbaco
se desbordan en elocuencia en el excelso panegírico de despedida:
“Queda demostrado que en el corazón de Vuestra Excelencia Antonio
López de Santa Anna, se encuentra todo lo grande, todo lo bello, todo lo
sublime, todo lo heroico”.
Sus mujeres y los menesterosos lo lloran. Los gallos cacarean
quejumbrosos su despedida. Esta vez, en la bajada a Cartagena, tiene
la certeza de la ausencia definitiva. Atrás quedan casas, haciendas y su
fama de hombre generoso. Deja una fama de benemérito, de paso de
hombre ilustre en Turbaco. Pero de malas Su Alteza Serenísima que
desterrado otra vez en Saint Thomas, en plenas Bahamas, sufre un
atentado artero de parte del general, caudillo y Presidente de Colombia
Tomas Cipriano de Mosquera, alias “El Mascachochas”, amigo de Benito
Juárez, que ordena a sus subalternos confiscar La Rosita, esa inmensa
hacienda con el nombre de su hija y a propiciar un castigo cruel al alma
de gallero de Santa Anna en el exilio, degollando en sacrificio colectivo a
sus preciados gallos uno por uno.
Si no fuera por López de Santa Anna, Turbaco no sería el entusiasta
pueblo que es hoy en día. Por obra y gracia de sus auspicios, de 1851 a
1856, en cinco años, la población creció – en parte gracias a las
hazañas de cama generadora de una incontable prole-, de 2 mil a 4 mil
habitantes. Hizo de todo, dejando la imagen del buen hombre que
nunca fue y que es en suma el gran argumento para que en Turbaco se
trate su recuerdo con respeto. Todavía la memoria colectiva de la
población anhela la noticia: Regresa el Benemérito, retorna el General!
También podría gustarte
- PERSONAJES La Reina Isabel Cantaba RancherasDocumento2 páginasPERSONAJES La Reina Isabel Cantaba RancherasAle Jara100% (3)
- Drama HorrendoDocumento9 páginasDrama HorrendoYimmy Perez75% (8)
- 2641 - Constantino Blanco Ruíz - La Trova Llanera 2edi.Documento66 páginas2641 - Constantino Blanco Ruíz - La Trova Llanera 2edi.Marcos Iniesta100% (2)
- Los Caminos Del QuijoteDocumento100 páginasLos Caminos Del QuijoteClaudiaFortes81% (16)
- Abelardo Alva Maurtua1Documento7 páginasAbelardo Alva Maurtua1Lourdes Rosario Lurita Donayre100% (1)
- Manuel Lucena Salmoral - Sebastián de Belalcazar PDFDocumento133 páginasManuel Lucena Salmoral - Sebastián de Belalcazar PDFEDUARDOAún no hay calificaciones
- 10 de Mayo y Chistes Sobre RojasDocumento13 páginas10 de Mayo y Chistes Sobre RojasAdlai Stevenson Samper100% (1)
- Comentario de Texto PI I MARGALLDocumento5 páginasComentario de Texto PI I MARGALLTerezza22Aún no hay calificaciones
- Relación historica de los sucesos de la rebelión de José Gabriel Tupac-Amaru en las provincias del Peru, el año de 1780De EverandRelación historica de los sucesos de la rebelión de José Gabriel Tupac-Amaru en las provincias del Peru, el año de 1780Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- El Convento de Charo y Sus MuralesDocumento29 páginasEl Convento de Charo y Sus MuralesmodeusaAún no hay calificaciones
- La rebelión de José Gabriel Tupac-Amaru en las provincias del Peru, el año de 1780: Relación historica de los sucesos de la rebeliónDe EverandLa rebelión de José Gabriel Tupac-Amaru en las provincias del Peru, el año de 1780: Relación historica de los sucesos de la rebeliónAún no hay calificaciones
- Literatura 3Documento24 páginasLiteratura 3Mirtha RamosAún no hay calificaciones
- Plan LectorDocumento3 páginasPlan LectorAlebri AtthaphanAún no hay calificaciones
- Relacion Historica de 1780Documento96 páginasRelacion Historica de 1780Alfredo Sumi ArapaAún no hay calificaciones
- Mujer Tacna de Leyenda - Tacneña - PeruanaDocumento8 páginasMujer Tacna de Leyenda - Tacneña - Peruanawpprofessional100% (17)
- Trilogia Venezolana Por Haydee Ochoa Antich de SturhahnDocumento914 páginasTrilogia Venezolana Por Haydee Ochoa Antich de SturhahnGolem Editores100% (1)
- Cuando San Martín Pensaba en La PatriaDocumento4 páginasCuando San Martín Pensaba en La PatriaBetyana SalinasAún no hay calificaciones
- HeroinaDocumento2 páginasHeroinaCondori García Anghely NoeliaAún no hay calificaciones
- Andres Tupac AmaruDocumento7 páginasAndres Tupac AmaruMarco Antonio Quispe Nina83% (6)
- EE 130 Años de Leoncio MartínezDocumento7 páginasEE 130 Años de Leoncio MartínezMilagros SocorroAún no hay calificaciones
- El Romanticismo, Realismo y Modernismo PeruanoDocumento24 páginasEl Romanticismo, Realismo y Modernismo PeruanoAlex Jhonn Soto ChavezAún no hay calificaciones
- Anales Real Academia Matritense de Heraldica y Genealogia Descendencia Moctezuma Granada - Jorge Valverde FraikinDocumento120 páginasAnales Real Academia Matritense de Heraldica y Genealogia Descendencia Moctezuma Granada - Jorge Valverde FraikinJosemari Fernandez Liencres AlarconAún no hay calificaciones
- Relación Histórica de Los Sucesos de La Rebelión de José Gabriel TupacDocumento45 páginasRelación Histórica de Los Sucesos de La Rebelión de José Gabriel TupacWalker Mora LevianAún no hay calificaciones
- 118 MargaritaDocumento32 páginas118 MargaritaJose cordovaAún no hay calificaciones
- Anécdotas de BolívarDocumento1 páginaAnécdotas de BolívarManuel AlvaradoAún no hay calificaciones
- Crónica de Monterrey: Segundo libro de recuerdos (1957)De EverandCrónica de Monterrey: Segundo libro de recuerdos (1957)Aún no hay calificaciones
- El Husar Negro PDFDocumento120 páginasEl Husar Negro PDFEmbosKadoAún no hay calificaciones
- Dichas y dichos de la gastronomía insólita mexicanaDe EverandDichas y dichos de la gastronomía insólita mexicanaAún no hay calificaciones
- Ensayo de Libro ViejoDocumento13 páginasEnsayo de Libro ViejoRaul MeridaAún no hay calificaciones
- MalinaliDocumento8 páginasMalinalidorilocos369Aún no hay calificaciones
- El Húsar NegroDocumento120 páginasEl Húsar NegroHarry MurdocAún no hay calificaciones
- Viajesdelpreside 00 SilvDocumento116 páginasViajesdelpreside 00 SilvjcsolanasAún no hay calificaciones
- 1903 Historia de Nuetra Señora de Los LagosDocumento226 páginas1903 Historia de Nuetra Señora de Los LagosSan José de Gracia Ags Historia y TradiciónAún no hay calificaciones
- Triptico Clorinda Matto PDFDocumento2 páginasTriptico Clorinda Matto PDFValeria Torres Santamaria 4C100% (1)
- Jiménez de Quesada y La Literatura ColombianaDocumento13 páginasJiménez de Quesada y La Literatura ColombianaVärldsåskådningAún no hay calificaciones
- A Tacuba Por TrenDocumento6 páginasA Tacuba Por TrenTadeo BocanegraAún no hay calificaciones
- Maria Luisa Caceres Arismendi, La Heroina InmortalDocumento105 páginasMaria Luisa Caceres Arismendi, La Heroina InmortaldiazlibAún no hay calificaciones
- El Rey Del Carnaval HuanuqueñoDocumento6 páginasEl Rey Del Carnaval HuanuqueñoMedicina Fisica Rehabilitacion IntegralAún no hay calificaciones
- Calle RecoletaDocumento6 páginasCalle RecoletaMarcelo E. Vera Medina100% (1)
- CamoapaDocumento10 páginasCamoapafrances vanegasAún no hay calificaciones
- La Leyenda Del Ekeko (Ekhekho)Documento9 páginasLa Leyenda Del Ekeko (Ekhekho)sapaki100% (1)
- La Mariscala - Abraham ValdelomarDocumento53 páginasLa Mariscala - Abraham ValdelomarJham CMAún no hay calificaciones
- Memorial de MasayaDocumento87 páginasMemorial de MasayaJorge Garcia OrtizAún no hay calificaciones
- Ricardo Rojas. El Argentino EsencialDocumento28 páginasRicardo Rojas. El Argentino EsencialMarcela Gisselle TornierAún no hay calificaciones
- Cronicas BarredaDocumento25 páginasCronicas BarredaClaudio LaquidaraAún no hay calificaciones
- CantataDocumento31 páginasCantataMariánGutierrezAún no hay calificaciones
- Memorial de Masaya-Julio Valle Castillo P3 PDFDocumento87 páginasMemorial de Masaya-Julio Valle Castillo P3 PDFMaría JoséAún no hay calificaciones
- Muerte de Pedro de Alvarado, CartasDocumento140 páginasMuerte de Pedro de Alvarado, Cartasraall10100% (1)
- Habana Fernando OrtizDocumento21 páginasHabana Fernando OrtizJuan Carlos RodriguezAún no hay calificaciones
- Felipe - Castro - Gutierrez-Alborotos y Siniestras RelacionesDocumento32 páginasFelipe - Castro - Gutierrez-Alborotos y Siniestras RelacionesRodrigo GordoaAún no hay calificaciones
- Los TriquesDocumento4 páginasLos TriquesArmando Javier Torres VillarrealAún no hay calificaciones
- Quipu Virtual #151 - Viajeros Andinos en La Corte de Los AustriasDocumento4 páginasQuipu Virtual #151 - Viajeros Andinos en La Corte de Los AustriasJORGE PEREZAún no hay calificaciones
- La Procesion de La BanderaDocumento29 páginasLa Procesion de La Banderanestor_aliaga_1Aún no hay calificaciones
- Los Triques de CopalaDocumento12 páginasLos Triques de CopalaGildardo Ramirez100% (1)
- Nicolás de La Cruz y Bahamonde.Documento15 páginasNicolás de La Cruz y Bahamonde.Nelson Chavez DiazAún no hay calificaciones
- CalfucuraDocumento14 páginasCalfucuradibukAún no hay calificaciones
- Tambora y Bullerengue y Otros Bailes CantadosDocumento127 páginasTambora y Bullerengue y Otros Bailes CantadosAdlai Stevenson SamperAún no hay calificaciones
- Llegada A Puerto ColombiaDocumento1 páginaLlegada A Puerto ColombiaAdlai Stevenson SamperAún no hay calificaciones
- Al Ritmo y Genio de PeñalozaDocumento4 páginasAl Ritmo y Genio de PeñalozaAdlai Stevenson SamperAún no hay calificaciones
- Presencia Indigena en BarranquillaDocumento6 páginasPresencia Indigena en BarranquillaAdlai Stevenson SamperAún no hay calificaciones
- CARLOS FUENTES EN SU REGION MAS TRANSPARENTE Nueva VersiónDocumento4 páginasCARLOS FUENTES EN SU REGION MAS TRANSPARENTE Nueva VersiónAdlai Stevenson SamperAún no hay calificaciones
- Recobrando El Rio MagdalenaDocumento3 páginasRecobrando El Rio MagdalenaAdlai Stevenson SamperAún no hay calificaciones
- Ascenso y Reclutamientos en La Gurra de Los 100 DiasDocumento6 páginasAscenso y Reclutamientos en La Gurra de Los 100 DiasAdlai Stevenson SamperAún no hay calificaciones
- Cuando El Centro Era El CentroDocumento4 páginasCuando El Centro Era El CentroAdlai Stevenson SamperAún no hay calificaciones
- CONGO E. Legado Vivo en Carnavales IIDocumento11 páginasCONGO E. Legado Vivo en Carnavales IIAdlai Stevenson SamperAún no hay calificaciones
- Huellas Del Jefe Supremo en BarranquillaDocumento4 páginasHuellas Del Jefe Supremo en BarranquillaAdlai Stevenson SamperAún no hay calificaciones
- Los Domingos Del UniversalDocumento100 páginasLos Domingos Del UniversalAdlai Stevenson SamperAún no hay calificaciones
- Cementerio InglesDocumento2 páginasCementerio InglesAdlai Stevenson SamperAún no hay calificaciones
- Breve Historia de BarranquillaDocumento65 páginasBreve Historia de BarranquillaAdlai Stevenson Samper100% (1)
- AFROBARRANQUILLADocumento184 páginasAFROBARRANQUILLAAdlai Stevenson Samper100% (1)
- Ampliac. Plazo Occoruro.Documento6 páginasAmpliac. Plazo Occoruro.Anonymous ELpvb3Aún no hay calificaciones
- Taller 4to America Uruguay Indigena 2023Documento4 páginasTaller 4to America Uruguay Indigena 2023F BAún no hay calificaciones
- La Masacre Obrera Del 15 de Noviembre de 1922 en EcuadorDocumento11 páginasLa Masacre Obrera Del 15 de Noviembre de 1922 en EcuadorSandra Maribel Galarza AgualongoAún no hay calificaciones
- 2017 10 21Documento99 páginas2017 10 21jorgeAún no hay calificaciones
- Contabilidad de Una Empresa de ServiciosDocumento29 páginasContabilidad de Una Empresa de ServiciosVita OrellanaAún no hay calificaciones
- 97 La Cuenta Del Omer PDFDocumento3 páginas97 La Cuenta Del Omer PDFvaronredimido100% (1)
- Auditoría de PasivosDocumento8 páginasAuditoría de PasivosEvelinnLealAún no hay calificaciones
- Estatuto Empresa Eirl RoussDocumento9 páginasEstatuto Empresa Eirl Roussricardo pascualAún no hay calificaciones
- Actividad Abordaje Legal Prestaciones Económicas en SG-SSTDocumento5 páginasActividad Abordaje Legal Prestaciones Económicas en SG-SSTIVAN MAURICIO PEA TARACHEAún no hay calificaciones
- Pliego de Prescripciones TécnicasDocumento44 páginasPliego de Prescripciones TécnicasAlejandro GuillenAún no hay calificaciones
- Documento Militar KLDocumento5 páginasDocumento Militar KLDerek GAún no hay calificaciones
- Pae 1Documento174 páginasPae 1Mary RuizAún no hay calificaciones
- Mercado MonetarioDocumento23 páginasMercado MonetarioAndrea Vargas QuispeAún no hay calificaciones
- Delitos AduanerosDocumento23 páginasDelitos Aduanerospaulo jhair freitas cordova100% (1)
- Guatemala Derecho Bancario y BursátilDocumento41 páginasGuatemala Derecho Bancario y BursátilWaleska Morales33% (3)
- Qué Es El Mercado LaboralDocumento4 páginasQué Es El Mercado LaboralDavid Parejo100% (1)
- Corrientes FilosoficasDocumento36 páginasCorrientes FilosoficasJossly Analy EsquitAún no hay calificaciones
- Planteamiento Casos de Teoría Contable 1 ParcialDocumento16 páginasPlanteamiento Casos de Teoría Contable 1 ParcialYeny PazAún no hay calificaciones
- ANEXO IX Procedimiento Extraordinario de AdmisiónDocumento3 páginasANEXO IX Procedimiento Extraordinario de AdmisiónAriadna GilAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es La Organización ComunitariaDocumento20 páginas¿Qué Es La Organización ComunitariaRRAún no hay calificaciones
- Ley Sobre Procedimientos Especiales en Materia de FamiliaDocumento17 páginasLey Sobre Procedimientos Especiales en Materia de FamiliaMirvia CalderonAún no hay calificaciones
- Fondo Monetario InternacionalDocumento2 páginasFondo Monetario InternacionalDiego RodriguezAún no hay calificaciones
- Liberalismo ProgresistaDocumento18 páginasLiberalismo Progresistax15lcsg3Aún no hay calificaciones
- Reglamento de Evaluacion de La Umbv Postgrado 20120131Documento151 páginasReglamento de Evaluacion de La Umbv Postgrado 20120131jose lugoAún no hay calificaciones
- Elementos de La Relación LaboralDocumento4 páginasElementos de La Relación LaboralErick Castillejos PerezAún no hay calificaciones
- Concepto de Crédito BancarioDocumento2 páginasConcepto de Crédito BancarioNoel VelasquezAún no hay calificaciones
- El Poder y Sus TiposDocumento26 páginasEl Poder y Sus TiposEMILIANO BAUTISTAAún no hay calificaciones
- Desalojo MeleroDocumento4 páginasDesalojo MeleroinmaAún no hay calificaciones