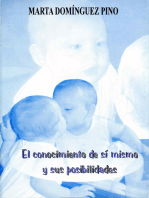Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Una Concepción Integradora de La Motivación Humana.
Una Concepción Integradora de La Motivación Humana.
Cargado por
Maria F GRTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Una Concepción Integradora de La Motivación Humana.
Una Concepción Integradora de La Motivación Humana.
Cargado por
Maria F GRCopyright:
Formatos disponibles
ARTIGO Doi: 10.4025/psicolestud.v24i0.
44183
UNA CONCEPCIÓN INTEGRADORA DE LA MOTIVACIÓN HUMANA
Diego Jorge González Serra 1, Orcid: http://orcid.org/0000-0002-1163-2076
RESUMEN. Las teorías de la motivación desarrolladas en el siglo XX son opuestas. Se
requiere una que, sobre la base de los hechos, integre armónicamente los aportes logrados.
Destacamos el aprendizaje de las necesidades, basado en determinantes orgánicos y
adquiridos, mediante el reforzamiento afectivo de los objetos del mundo exterior y de las
palabras en que se canalizan. Los requerimientos orgánicos se concretan en los objetos y
en las palabras. Las necesidades superiores surgen por la asimilación del lenguaje y se
constituyen en determinantes independientes de los requerimientos orgánicos y entre ellos
y con el desarrollo psíquico, los deberes asumidos predominan por lo general en los
conflictos. En su conducta, inicialmente reactiva y adaptativa, el sujeto va elaborando
proyectos creativos dirigidos al futuro que conducen a su auto realización. Así existe la
unidad y determinación recíprocas de la adaptación y la auto realización, como explicación
de la conducta humana. En las contradicciones de la vida se imponen dos dinamismos: la
motivación específica, dirigida a obtener el objeto meta de la necesidad, y la motivación
inespecífica ante la frustración y el conflicto, dirigida a reducir por otras vías la tensión
insatisfactoria. Ambos dinamismos se encuentran en unidad, pero la específica es típica de
la motivación normal en la cual predominan, en forma relativamente armónica e integradora,
los proyectos y fines asumidos, mientras que la inespecífica es predominante en la
motivación anormal, en la cual los determinantes inconscientes y externos asumen un rol
principal. Solo la verdad más plena será lo más útil para el ser humano.
Palabras clave: Epistemología; teoria; motivación.
AN INTEGRATING CONCEPTION OF HUMAN MOTIVATION
ABSTRACT. The theories of motivation developed in the twentieth century are opposite. A
theory that harmoniously integrates the contributions based on the facts is needed. The
learning of needs is highlighted, based on organic and acquired determinants, through the
affective reinforcement of the objects of the external world and the words in which they are
channeled. The organic requirements are specified in the objects and words. The higher
needs come from the assimilation of the language and they are independent determinants
of the organic requirements and between them and the assumed duties usually predominate
in the conflicts with the psychic development. The subject in his initially reactive and adaptive
behavior develops creative projects aimed at the future that lead to self-realization. Thus,
there is the reciprocal unity and determination of adaptation and self-realization, as an
explanation of human behavior. In the contradictions of life, two dynamisms are imposed:
the specific motivation, aimed at obtaining the goal of necessity, and the non-specific
motivation for the frustration and conflict, aimed at reducing the unsatisfactory tension in
other ways. Both dynamics are in unity, but the specific one is typical of the normal
1 Universidad de la Habana, Habana, Republica de Cuba. E-mail: diegonza@infomed.sld.cu
2 Motivação humana
motivation in which the projects and goals predominated, in a relatively harmonic and
integrating way, while the nonspecific one is predominant in the abnormal motivation, in
which the determinants and external unconscious assume a leading role. Only the fullest
truth will be the most useful for the human being.
Keywords: Epistemology; theory; motivation.
UMA CONCEPÇÃO INTEGRADORA DA MOTIVAÇÃO HUMANA
RESUMO. As teorias da motivação desenvolvidas no século XX são opostas. Requer-se
uma que, sobre a base dos fatos, integre harmonicamente os resultados alcançados.
Destacamos a aprendizagem das necessidades, baseado em determinantes orgânicos e
adquiridos, mediante o reforço afetivo dos objetos do mundo exterior e das palavras em
que se canalizam. Os requerimentos orgânicos se concretizam nos objetos e nas palavras.
As necessidades superiores surgem pela assimilação da linguagem e se constituem em
determinantes independentes dos requerimentos orgânicos e entre eles e com o
desenvolvimento psíquico, os deveres assumidos predominam pelo geral nos conflitos. Em
sua conduta, inicialmente reativa e adaptativa, o sujeito vai elaborando projetos criativos
dirigidos ao futuro que conduzem à auto realização. Assim, existe a unidade e determinação
recíprocas da adaptação e da auto realização, como explicação da conduta humana. Nas
contradições da vida se impõem dois dinamismos: a motivação específica, dirigida a obter
o objeto meta da necessidade, e a motivação inespecífica ante a frustração e o conflito,
dirigida a reduzir por outras vias a tensão insatisfatória. Ambos dinamismos se encontram
em unidade, mas a específica é típica da motivação normal na qual predominam, em forma
relativamente harmônica e integradora, os projetos e fins assumidos, enquanto que a
inespecífica é predominante na motivação anormal, na qual os determinantes inconscientes
e externos assumem um rol principal. Só a verdade mais plena será o mais útil para o ser
humano.
Palavras-chave: Epistemologia; teoria; motivação.
Introduccion
Las teorías de la motivación que se desarrollaron en el siglo XX se caracterizaron por
su contraposición. Nos referimos al Psicoanálisis, que destacó la motivación inconsciente;
al conductismo, que enfatizó el aprendizaje estímulo-respuesta; a la teoría del campo de K.
Lewin y otros, al humanismo que subrayó la importancia de la conciencia y de la tendencia
a la auto realización; y a la psicología cognitiva, la cual destacó el papel del conocimiento
en su determinación. Entendemos que se impone la necesidad de una teoría que, con un
enfoque histórico cultural, integre armónicamente, sobre la base de los hechos, todos los
aportes logrados, o al menos los más importantes. En ese difícil y complejo empeño marcha
el presente trabajo.
La motivación, el organismo biológico, la personalidad, y la actividad externa
Esa teoría necesaria ha de concebir la motivación humana como un complejo
funcionamiento psíquico, ideal y subjetivo, que determina la dirección del comportamiento
Psicol. estud., v.24, e44183, 2019
González 3
hacia un objeto-meta, el sentido de aproximación o evitación respecto a dicho objeto-meta,
y la intensidad de la actividad. Pero este complejo funcionamiento motivacional existe en
identidad con el funcionamiento cerebral que lo engendra y en interacción con los
determinantes que surgen de la actividad nerviosa superior y del organismo, entre los
cuales se destacan los requerimientos orgánicos.
Aunque la motivación es un proceso interno y psíquico, que expresa y engendra las
propiedades caracterológicas de la compleja personalidad humana, se encuentra en
estrecha interacción recíproca con la actividad externa y el mundo físico y social que rodea
al ser humano. La motivación refleja el mundo externo a través de las condiciones internas
de la personalidad y del rol activo y creador de esta última y a su vez regula la dirección e
intensidad de la actividad externa de interacción con dicho mundo externo.
La necesidad y el motivo
En la teoría de la motivación unos destacan lo interno (la necesidad) y otros el
estímulo externo, como impulsores de la actividad. Una teoría integradora ha de tener en
cuenta ambos factores en el proceso motivacional.
La necesidad es una fuerza, un requerimiento interno del psiquismo, que puede
expresar en forma pasiva, en sufrimiento o satisfacción, cómo depende de su objeto – meta.
O puede manifestarse activamente cuando se convierte en motivo e impulsa la actividad
hacia el logro de su objeto-meta.
Pero el surgimiento de la actividad motivada requiere de una situación objetiva,
externa a la necesidad, que indique la posibilidad de su satisfacción.
El motivo constituye la fusión o mediación entre estos dos determinantes: la
necesidad y las circunstancias objetivas externas a ella. El motivo es el reflejo cognoscitivo
de la posibilidad real de satisfacción, que por ello canaliza e incorpora la tensión activa de
la necesidad o necesidades que impulsan el comportamiento.
Así se unen en el motivo la necesidad y la realidad externa a ella y se aprecia la
importancia de la cognición en la motivación humana.
El carácter orgánico y adquirido de todas las necesidades
El conductismo radical (Watson, 1924; Skinner, 1969) destacó la importancia del
aprendizaje en la vida psíquica, pero reduciéndolo a los estímulos externos, a la relación
estímulo-respuesta. Superando esta limitación es necesario reconocer la importancia del
reforzamiento afectivo, concebido como una vivencia subjetiva y de los determinantes
psíquicos, internos y externos (la conciencia social) y de los objetos que refuerzan o inhiben
la formación de conexiones y engendran el psiquismo humano.
A. N. Leontiev (1966) planteó dos formas en que ocurre este aprendizaje de las
necesidades las cuales son: 1) la concreción o reificación en su objeto; y 2) la conversión
del acto en actividad, en virtud de lo cual lo que es el fin del acto llega a convertirse en el
motivo de una nueva necesidad y de una nueva actividad.
En la determinación de todas las necesidades participan los requerimientos y
potencialidades que el sujeto trae al nacer, que se concretan y desarrollan con la vida, y la
actividad externa, en la cual se encuentran los objetos y el lenguaje, los cuales influyen
sobre él sujeto en el decurso de su vida.
Pero en las necesidades de su organismo biológico (hambre, sueño, sed, sexo y
otras) y de su cerebro (estimulación sensorial y afectiva, actividad y otras) el determinante
Psicol. estud., v.24, e44183, 2019
4 Motivação humana
fundamental de su objeto-meta es orgánico, aunque estas necesidades se aprendan y
canalicen en los objetos y el lenguaje que les aporta el medio social. Por el contrario, en la
determinación de las necesidades superiores, que son engendradas por la asimilación del
lenguaje, su objeto-meta no es determinado por el organismo. No obstante, aquí también
participan las potencialidades o posibilidades innatas de su cerebro, las cuales permiten la
asimilación y el desarrollo del lenguaje.
Así, el lenguaje engendra necesidades superiores, puramente individuales y otras
altruistas e ideológicas del ser humano, en dependencia del reforzamiento, o sea, de las
vivencias afectivas intensas o reiteradas de satisfacción o insatisfacción, que acompañan
al lenguaje.
Estas necesidades superiores, aunque surgen, cambian y desaparecen bajo la
influencia de las necesidades orgánicas y del medio externo, adquieren una relativa
autonomía, son auto sustentadas, están enraizadas en el lenguaje interiorizado y son
irreducibles a las necesidades orgánicas.
Las necesidades orgánicas (del cuerpo y del cerebro humano) constituyen la base y
sobre ellas se levanta una superestructura, por lo general dominante, de necesidades
engendradas por el lenguaje, que el sujeto asimila. Y entre ambos participan los objetos
físicos del mundo exterior como canalización y estimulación de unas y de otras.
De esta manera, las fuentes de activación del psiquismo humano pueden clasificarse
en ‘orgánicas’ (necesidades psico biológicas: hambre, sed, sexo, etc.; y del cerebro: de
estimulación sensorial, contacto afectivo, actividad y otras); ‘externa’ (los estímulos
externos, asociados a las necesidades, estimulan el comportamiento) y ‘verbal’: (los fines,
los proyectos y el reflejo consciente del mundo, que actúan en virtud de la palabra, son
capaces de activar la formación reticular, movilizar la actividad, y pueden llegar a
convertirse en necesidades autónomas, independientes de lo innato y de lo externo (Luria,
1978).
Las necesidades orgánicas tienen su punto de partida en el organismo, están
enraizadas en el funcionamiento biológico y en el cerebro, pero se canalizan y surgen en
virtud de su concreción en los objetos, circunstancias y palabras que le ofrece el medio
externo. Así, son orgánicas y adquiridas.
Las necesidades superiores, ya sean puramente individuales o altruistas e
ideológicas, tienen su punto de partida, están enraizadas, en el lenguaje interiorizado, que
adquiere independencia respecto a los estímulos externos y requerimientos orgánicos, pero
que han surgido en virtud de las vivencias afectivas agradables o desagradables que les
evocan los objetos externos y las necesidades ya surgidas, orgánicas y superiores y por
ello están asociadas a dichos determinantes externos. Así se unen, en la génesis de las
necesidades superiores, la potencialidad del lenguaje que el sujeto trae al nacer, con los
objetos externos y el lenguaje, ofrecidos por la sociedad, que son aprendidos.
De esta concepción se deriva una clasificación de las necesidades humanas
(Rubinstein, 1967) en socialmente significativas (altruistas, dadas por la asimilación de la
moral y el derecho) y puramente individuales, dirigidas solo a satisfacer al individuo. Estas
últimas a su vez las dividimos en tres grupos: 1) del organismo biológico; 2) las enraizadas
en los requerimientos del cerebro; y 3) sociogénicas, engendradas por la vida social, que a
su vez pueden ser, de objetos materiales, de actividad y necesidades espirituales, por
ejemplo de conocimientos, de vivencias estéticas, etc.
Psicol. estud., v.24, e44183, 2019
González 5
El campo psicológico y su determinación externa
K. Lewin (1946) destacó la importancia del reflejo subjetivo de la realidad en la
motivación humana con el concepto de campo psicológico, lo cual es indiscutible, pero
limitándolo solo a un plano subjetivo interno, sin apreciar que el mundo real, en su
interacción con el sujeto determina dicho campo psicológico, que cambia bajo esta
influencia, la cual actúa siempre a través y en dependencia de su personalidad. Aquí se
enfatiza el rol de la conciencia y de la cognición, pero olvidando la influencia del mundo
real. No obstante es indudable que la motivación existe en el contexto del campo
psicológico, al cual responde en constante interacción con el mundo externo y real.
Motivación y cognición
Continuando este énfasis en la cognición y en la conciencia, iniciado por Lewin, la
Psicología Cognitiva contemporánea ha destacado el rol de los procesos cognoscitivos en
la motivación, pero, por lo general, eludiendo el factor afectivo consciente y su
determinación por la interacción con el medio social.
Expresando la importancia de la cognición en la motivación planteamos (González,
1977) que la contradicción interna que constituye la motivación del comportamiento se
establece entre las necesidades de la personalidad y el reflejo que los procesos
cognoscitivos ofrecen del mundo real. En esta interacción el reflejo del mundo se carga
afectivamente y las necesidades se elaboran cognitivamente, en deseos, fines, proyectos
y en la imagen de sí.
Con esta comprensión teórica destacamos la unidad indisoluble de las necesidades
(o sea, de la afectividad) con los procesos cognoscitivos y a la vez el carácter reflejo y
determinado de ambos en la interacción con el mundo externo físico y social. El psiquismo
siempre constituye la unidad de lo cognoscitivo y lo afectivo.
Al definir el concepto de motivo hemos destacado su carácter cognoscitivo y a la vez
su íntima unidad con las necesidades. Así concebimos el motivo como la expectativa
cognoscitiva y apreciamos su importancia.
Al destacar la palabra como un factor motivacional que moviliza el comportamiento
señalamos la importancia de los planes, de las metas y del auto concepto.
Las necesidades y los motivos pueden actuar en forma de tendencias y emociones
o sentimiento, pero también, como experiencias cognoscitivas concretas, como
conocimientos y creencias (sobre el mundo y sobre sí mismo), de manera volitiva en fines,
metas, y proyectos y en su manifestación conductual externa.
Auto realización y adaptación
Como ha señalado la Psicología Humanista (Maslow, 1954) la elaboración individual
y creativa de las potencialidades personales en proyectos y fines dirigidos a su realización
futura, constituye una característica fundamental de la motivación humana e indica la gran
importancia de la motivación consciente en el ser humano. Pero esos proyectos más
importantes y futuros han surgido en la interacción del individuo con su medio social en la
cual el individuo se conduce primeramente en forma reactiva y adaptativa. La sociedad le
plantea una serie de tareas, normas morales, legales y posibilidades de disfrute que primero
actúan en forma reactiva sobre el sujeto y después en forma adaptativa, cuando el individuo
asume determinadas actividades y deberes y cumple con ellos, primero, como una vía o
Psicol. estud., v.24, e44183, 2019
6 Motivação humana
manera de satisfacer sus necesidades y después estos fines o deberes pueden convertirse,
en virtud de la labor creadora del sujeto, en necesidades autónomas, auto sustentadas y
dirigidas al futuro.
La persona normal se caracteriza por esta tendencia a cumplir sus fines y proyectos
y a su auto realización, pero en relativa armonía con su adaptación a las circunstancias
externas y con las tendencias inconscientes que en ella puedan actuar. La adaptación inicial
se convierte en auto realización y para auto realizarse hay que adaptarse.
En esta interacción y transformación recíprocas de lo reactivo, lo adaptativo y de la
auto realización autónoma, se da la transformación y el desarrollo e involución de la
motivación humana. Así concebimos la unidad y determinación recíprocas de la adaptación
y la auto realización, como explicación de la conducta humana.
La contradicción psíquica y la motivación específica e inespecífica
El psicoanálisis, en la persona de su iniciador (Freud, 1948) ha destacado el concepto
de reducción de tensión y el de mecanismos de defensa.
La vida humana se desarrolla en el decurso de sus contradicciones psíquicas:
conflictos, frustraciones, insatisfacciones, amenazas y presiones. Y esas contradicciones
pueden ser resueltas actual o potencialmente y se logra la satisfacción con el logro del
objeto-meta de la necesidad. A esto le llamamos motivación específica, o sea, a aquella
que va dirigida a la obtención del objeto-meta de la necesidad y que a menudo se logra
aumentando la tensión del esfuerzo. Y solo se satisface cuando el sujeto logra dicho objeto-
meta. Pero cuando estas contradicciones son insolubles y no se obtiene la satisfacción,
entonces aparece la motivación inespecífica dirigida a reducir la tensión, o sea, a reducir el
sufrimiento ante la insatisfacción, pero no obteniendo el objeto-meta específico, sino por
otras vías.
La motivación humana constituye la unidad contradictoria y la transformación
recíproca de la motivación específica e inespecífica. Siempre ambas unidas pero en la salud
predomina la motivación específica y en la enfermedad mental la inespecífica (véase
González, 1977).
La regulación consciente e inconsciente de la actividad
El Psicoanálisis ha puesto el énfasis en la regulación inconsciente de la actividad.
Pero la regulación motivacional de la actividad es siempre consciente y no
consciente, (que puede ser automática, preconsciente o inconsciente). Pero destacamos la
idea fundamental de que en la salud predomina la regulación consciente y en la enfermedad
psicógena la regulación inconsciente y los determinantes externos que, en su expresión
subjetiva, trastornan al ser humano.
Ante las contradicciones insolubles e importantes y graves para el sujeto, que surgen
en su actividad y se interiorizan en su psiquis, surge la motivación inespecífica, la reducción
de la tensión, que actúa, entre otras formas, haciendo y manteniendo inconsciente aquello
que resulta insoportable para él. Estos contenidos inconscientes actúan tanto en el ser
humano normal como en el enfermo mental, pero en el ser humano normal estos
determinantes inconscientes son sometidos a la función integradora y armonizadora de la
conciencia que conducen a su predominio sobre estos determinantes inconscientes. En el
enfermo mental psicógeno se pierde este control consciente y los determinantes externos
e inconscientes pasan a ser los principales en la regulación de la actividad.
Psicol. estud., v.24, e44183, 2019
González 7
El inconsciente procede del pasado remoto o más reciente. En el conflicto paterno-
infantil, en la edad preescolar, pueden surgir contradicciones con sus padres que sean
insalvables y graves para el niño. Las primeras experiencias, favorables o desfavorables,
constituyen la subjetividad básica surgida en la infancia. Pero en el decurso posterior de la
vida, la asimilación de los conocimientos y de la ideología social, crea la superestructura de
la personalidad que es la reguladora principal del comportamiento en edades posteriores.
El desarrollo integrativo de la personalidad permite armonizar la subjetividad básica infantil
con su superestructura adulta. Donde este desarrollo integrativo ha sido limitado y anómalo
se crean condiciones psíquicas favorables al trastorno mental.
En resumen, la regulación consciente predomina en la persona normal, caracterizada
por la relativa integración y armonía entre sus determinantes, y el predominio de los fines y
proyectos y de los deberes asumidos sobre las tendencias inconscientes procedentes del
pasado más reciente o lejano, y sobre los determinantes externos y su expresión subjetiva.
La regulación inconsciente predomina en la persona enferma caracterizada por las
contradicciones antagónicas en su personalidad y el predominio sobre los fines y proyectos
y los deberes asumidos, de los determinantes inconscientes y de los externos (la
frustración, la presión, el conflicto) y su expresión subjetiva.
Entre la estructura motivacional normal y la patológica existe una diferencia
cualitativa, pero a la vez continuidad cuantitativa y penetración recíproca. El normal
presenta tendencias inconscientes y patógenas y el enfermo orientaciones hacia sui
recuperación psíquica. Y existen personas y momentos de mediación entre ambos estados
en que tan importante es lo normal y consciente, como lo anormal, inconsciente y
patológico.
La conciencia social y el determinismo psíquico: los niveles de la motivación
L. S. Vygotski (1996) planteó que la autoconciencia es la conciencia social trasladada
al interior. Su concepción sobre la importancia del lenguaje (Vygotski, 1993, 2000), en la
formación y desarrollo de las funciones psíquicas superiores, indica igualmente su énfasis
en el rol de la conciencia social como formadora y determinante del psiquismo humano.
La conciencia social es una realidad objetiva espiritual y actual, un producto colectivo
del desarrollo histórico de la sociedad, que es compartido por los grupos humanos, y que
existe fuera del sujeto individual que la conoce y asume. El psiquismo individual es único,
solo propio de un individuo, generado por él en el decurso de su vida, en dependencia de
su organismo, sus situaciones externas, físicas y sociales, y su experiencia anterior. La
conciencia social es asimilada por el individuo en el decurso pasado y actual de su vida y a
su vez, el individuo la transforma, actuando a través de la interacción social, como
colectividad.
En el psiquismo individual debemos distinguir tres componentes: 1) el ‘social
superficial’, en el cual la conciencia social actual es reflejada por el sujeto sólo como
conocimiento o información o, si se asume como motivación, lo hace en forma reactiva. Por
ejemplo, al cruzar una calle, el automovilista evita arrollar a los transeúntes; al poderse
apropiar de algo indebidamente, la persona responsable no lo hace. Así en forma reactiva
se cumple con las normas del derecho y de la moralidad; 2) el componente ‘individual’,
estructurado por el individuo, que no es un reflejo psíquico de las normas del derecho y la
moralidad que rigen actualmente en la sociedad, y que resulta de su vida anterior y contiene
sus necesidades individuales orgánicas y psicológicas y sus tendencias conscientes e
inconscientes; 3) el componente ‘social – individual’, que resulta una mediación entre los
Psicol. estud., v.24, e44183, 2019
8 Motivação humana
dos anteriores y que consiste en la conciencia social actual (la moral y el derecho) asumida
por el sujeto en forma ‘activa’, o sea, como necesidades y fines estables vivenciados
conscientemente por el sujeto como un propósito (los deberes altruistas laborales, políticos,
familiares, etc. que el individuo se compromete a cumplir) para satisfacer sus
requerimientos personales y que, por lo tanto, incluyen el componente individual.
Aquí hemos establecido la correlación entre lo social altruista y lo puramente
individual en la persona, en el individuo, pero debe tenerse en cuenta que la conciencia
social, en sí misma, contiene la relación entre ambos componentes: el altruista y el
puramente individual. Así deben considerarse el altruismo intrínseco, donde el valor moral
predomina; y el altruismo extrínseco, donde el deber es principalmente un medio para la
satisfacción individual. Esta última forma resulta predominante en una sociedad basada en
la desigualdad. El individuo asimila estas dos formas de la conciencia social predominando
en él ya sea la una o la otra.
La conciencia social actual asumida, en forma reactiva o activa, es el pasaporte para
vivir, es la vía normal que el individuo asume para comportarse en su medio social. La vida
humana transcurre al nivel de la conciencia social. Todo el desarrollo del niño al adulto
marcha en la dirección de que el psiquismo individual sea capaz de reflejar adecuadamente
la conciencia social actual y externa y pueda someterse a ella para poder vivir material y
espiritualmente. En el enfermo mental esta capacidad disminuye de manera anormal o se
pierde. En el niño pequeño no existe.
En la medida en que, en el desarrollo, el lenguaje asume un rol en la auto regulación
motivacional, en el sujeto normal participan, en relativa armonía, las necesidades
individuales y los deberes asumidos, pero, ante un conflicto entre ambos, por lo general,
los deberes sociales asumidas tienen que predominar en la actividad sobre aquellas
necesidades individuales o incitaciones externas, que vayan en contra de dichos deberes
sociales asumidos. Por ejemplo, el niño estudiante debe asistir a clases, el trabajador
adulto, cumplir con su trabajo. Solo así puede existir la sociedad, o sea, si cada individuo
cumple su rol en la vida social. A esto le llamamos el ‘equilibrio social de la motivación
humana’, que es acompañado de desequilibrios, según sea la personalidad del sujeto y
según logre lo que él necesita individualmente, mediante el cumplimiento con el deber
asumido. No obstante, las contradicciones, agudas o reiteradas, entre el deber asumido,
las necesidades individuales, el medio externo y su propio organismo, conducen en
definitiva a una transformación, ya sea de los deberes sociales asumidos o de las
necesidades individuales, en la búsqueda de una relativa armonía o, si no se logra,
engendran un estado patógeno.
Cuando afirmamos el predominio de los deberes asumidos ante un conflicto, no
queremos decir que constituyan las motivaciones jerárquicamente dominantes en la
personalidad. Esas motivaciones dominantes pueden ser sociales o individuales, y en esta
época histórica lo más frecuente es que sean individuales, pero precisamente para
satisfacerlas se requiere que los deberes asumidos predominen ante un conflicto. En los
antisociales se reduce a un mínimo su orientación social – altruista, pero aún así tienen que
adaptarse a su medio y para protegerse deben hacer predominar engañosamente, sus
deberes sociales aunque sea en forma reactiva o adaptativa.
En este contexto teórico se comprende el concepto de nivel de motivación (véase
González, 2017) o de etapas del desarrollo o involución de la motivación, el cual es
determinado por: 1) la mayor o menor diversidad e intensidad de los deberes sociales
asumidos y realizados por el individuo o el grupo (su grado de integración social altruista),
aunque también, en menor grado, por la mayor o menor diversidad e intensidad de las
Psicol. estud., v.24, e44183, 2019
González 9
necesidades individuales; y 2) por el mayor o menor grado de armonía en la satisfacción de
todas sus necesidades individuales y sociales, alcanzado por ese sujeto,
O sea, el nivel alto de motivación es aquel que presenta la mayor complejidad y
diversidad de sus necesidades (sobre todo sociales) y a la vez la mayor armonía entre las
mismas. El nivel más bajo marcha en la dirección opuesta.
En la evolución de las edades, el nivel de motivación del sujeto depende de su grado
de integración social y de su desarrollo e involución biológica e individual y del grado de
relativa armonía o contradicción que los caracteriza. .
Los adultos (de 30 a 65) presentan el nivel motivacional más alto, los adolescentes y
los adultos mayores, de 76 a 95 años, tienen un nivel motivacional bajo y los neuróticos, el
nivel más bajo
Estos niveles de la motivación han sido evidenciados y evaluados empíricamente
mediante el cuestionario cerrado RAMDI.
A partir de todo lo dicho destacamos que en la dirección del desarrollo normal del
psiquismo humano y aun en etapas posteriores de la tercera edad, el sujeto es motivado
en todo momento y principalmente, por los fines y proyectos individuales y los deberes
sociales asumidos, los cuales rigen su conducta. Pero en última instancia, en forma
acumulativa o súbita, la gravedad de sus contradicciones con el medio social externo y su
organismo biológico, determinan que estos fines individuales y deberes sociales sean
transformados en la búsqueda de la relativa armonía de la personalidad. En la enfermedad
psíquica se pierde este nivel de funcionamiento de la motivación humana.
Consideraciones finales
Solo la verdad más plena, fundamentada en los hechos, en la unidad de la teoría y
la práctica y orientada de manera dialéctica y multilateral, que asuma armónicamente todo
lo positivo creado por el decurso histórico de la psicología, será lo más útil para nuestra
ciencia y el ser humano.
Referencias
Freud, S. (1948). Sigmund Freud: obras completas. Madrid, ES: Biblioteca Nueva.
González, D. J. (1977). Lecciones de motivación. La Habana, CU: Impresora Universitaria
André Voisin.
González, D. J. (2017). Los niveles de la motivación: teoría y evaluación. La Habana, CU:
Pueblo y Educación.
Leontiev, A. N. (1966). Las necesidades, los motivos y la conciencia. In Anales del 18º
Congreso Internacional de Psicología. Moscú, RUS.
Lewin, K. (1946). Behavior and development as a function of the total situation. In L.
Carmichael (Ed.), Manual of child psychology, (pp. 791-844). New York, NY: Wiley.
Luria, A. R. (1978). El cerebro en acción. La Habana, CU: Pueblo y Educación.
Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York, NY: Harper.
Psicol. estud., v.24, e44183, 2019
10 Motivação humana
Rubinstein, S. L. (1967). Principios de psicología general. México, DF: Grijalbo.
Skinner, B. F. (1969). Contingences of reinforcement: a theoretical analysis. New York, NY:
Appleton-Century-Crofts.
Vygotski, L. S. (1993). Pensamiento y lenguaje. In L. S. Vygotski. Obras Escogidas (Tomo
II). Madrid, ES: Visor Distribuciones.
Vygotski, L. S. (1996). Paidología del adolescente. In L. S. Vygotski. Obras escogidas
(Tomo IV, pp. 11-248). Madrid, ES: Visor Distribuciones.
Vygotski, L. S. (2000). Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. In L. S.
Vygotski. Obras escogidas (Tomo III). Madrid, ES: Visor Distribuciones.
Watson, J. B. (1924). Behaviorism. New York, NY: People Institute.
Recebido em 19/08/2018
Aceito em 21/10/2018
Diego Jorge González Serra: Doctor en Psicología, Profesor Titular de la Universidad de la Habana,
República de Cuba.
Psicol. estud., v.24, e44183, 2019
También podría gustarte
- Libro de Liderazgo PDFDocumento181 páginasLibro de Liderazgo PDFNelson SanchezAún no hay calificaciones
- Anteproyecto 1Documento7 páginasAnteproyecto 1Cris PolancoAún no hay calificaciones
- De Juegos Que Hablan de Dios - Hacia Una Teología Desde La Niñez Latinoamericana (Spanish Edition)Documento127 páginasDe Juegos Que Hablan de Dios - Hacia Una Teología Desde La Niñez Latinoamericana (Spanish Edition)jeqim1989Aún no hay calificaciones
- El Despertar Del Corazón - Madelin BensdorpDocumento208 páginasEl Despertar Del Corazón - Madelin BensdorpmIpCH100% (1)
- Desarrollo Cognitivo en La AdolescenciaDocumento12 páginasDesarrollo Cognitivo en La Adolescenciapercy_chessAún no hay calificaciones
- Linton Sally - La Mujer RecolectoraDocumento10 páginasLinton Sally - La Mujer RecolectoraHéctor Fabio100% (1)
- Fichas Trabajo Cetpro 2018Documento27 páginasFichas Trabajo Cetpro 2018joseluisAún no hay calificaciones
- El Asco. Una Emoción Entre Naturaleza y CulturaDocumento19 páginasEl Asco. Una Emoción Entre Naturaleza y CulturaRemalandrinAún no hay calificaciones
- Asalto Al Cielo. Revista Educativa. Núm. 0, Enero-Febrero 2024Documento64 páginasAsalto Al Cielo. Revista Educativa. Núm. 0, Enero-Febrero 2024ProfrFer100% (12)
- Tema 1 Introducción A La Psicopatología Del Niño y AdolescenteDocumento5 páginasTema 1 Introducción A La Psicopatología Del Niño y AdolescenteOslice Chinovník100% (2)
- El Test Guestáltico Visomotor BenderDocumento47 páginasEl Test Guestáltico Visomotor BenderCarmen Barrientos Pratt92% (12)
- Programa Adulto MayorDocumento190 páginasPrograma Adulto MayorLiese Engel100% (1)
- La Formación de Los Proyectos de Vida Del Individuo.Documento9 páginasLa Formación de Los Proyectos de Vida Del Individuo.Carolina Torres UllauriAún no hay calificaciones
- Felicidad y Bienestar de Los Limenos 2019 Jorge Aurich 2020 1Documento42 páginasFelicidad y Bienestar de Los Limenos 2019 Jorge Aurich 2020 1Consultora MT7Aún no hay calificaciones
- Dina Krauskopf Adolescencia y EducacionDocumento197 páginasDina Krauskopf Adolescencia y Educacionmmejias10281% (26)
- La Significación de Vygotski para La Consideración de Lo Afectivo en La Educación - Las Bases para La Cuestión de La Subjetividad PDFDocumento25 páginasLa Significación de Vygotski para La Consideración de Lo Afectivo en La Educación - Las Bases para La Cuestión de La Subjetividad PDFfantomas_Aún no hay calificaciones
- Final Psicología General IDocumento88 páginasFinal Psicología General IGabriel Rocha100% (1)
- Reflexiones Teoricas Violencia Contra Las Mujeres PDFDocumento8 páginasReflexiones Teoricas Violencia Contra Las Mujeres PDFEstefany MartinezAún no hay calificaciones
- L.S. Vygotsky Tom4 - 01 - Desarrollo de Los Intereses en La Edad de TransiDocumento27 páginasL.S. Vygotsky Tom4 - 01 - Desarrollo de Los Intereses en La Edad de TransiGustavo Soto CidAún no hay calificaciones
- Pavlov, Ivan - Reflejos Condicionados Aplicados A La Psicopatologia y PsiquiatriaDocumento431 páginasPavlov, Ivan - Reflejos Condicionados Aplicados A La Psicopatologia y PsiquiatriaMiguel Angel Alba JimenezAún no hay calificaciones
- Las Condiciones Biologicas y Socioculturals Del Funcionamiento PsiquicoDocumento8 páginasLas Condiciones Biologicas y Socioculturals Del Funcionamiento Psiquicofenipeto100% (1)
- Kurt LewinDocumento14 páginasKurt LewinDaniela GuzmánAún no hay calificaciones
- González Serra, D. J. (2003) - ¿Qué Es La Inteligencia Humana?Documento11 páginasGonzález Serra, D. J. (2003) - ¿Qué Es La Inteligencia Humana?Naroa AretxabalaAún no hay calificaciones
- El conocimiento de sí mismo y sus posibilidadesDe EverandEl conocimiento de sí mismo y sus posibilidadesCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Colombo, María Elena - La Psicología Histórico-CulturalDocumento17 páginasColombo, María Elena - La Psicología Histórico-Culturalsilviobiblos0% (1)
- La Clase Escolar Como Sistema Social: Algunas de Sus Funciones en La Sociedad AmericanaDocumento5 páginasLa Clase Escolar Como Sistema Social: Algunas de Sus Funciones en La Sociedad AmericanaPaola Correa100% (2)
- CHDH - Adolescentes 1Documento15 páginasCHDH - Adolescentes 1IYALI ADRIANA FLORES RIVERA100% (1)
- CONCEPTO DE VIVENCIA EN EL ENFOQUE HISTORICO-CULTURAL - Revista Cubana de Psicologia 1999Documento8 páginasCONCEPTO DE VIVENCIA EN EL ENFOQUE HISTORICO-CULTURAL - Revista Cubana de Psicologia 1999ruben_nascimentoAún no hay calificaciones
- 2 Gonzalez Rey (2016) - Perezhivanie - Advancing On Its Implications For The Cultural-Historical ApproachDocumento19 páginas2 Gonzalez Rey (2016) - Perezhivanie - Advancing On Its Implications For The Cultural-Historical ApproachKarina CruzAún no hay calificaciones
- Marxismo e PsicologiaDocumento11 páginasMarxismo e PsicologiaVlademir RamosAún no hay calificaciones
- Barg, G., Cuadro, A., Hoyos, S. (Coord.) Neurocognición y Aprendizaje. Capítulo 10Documento33 páginasBarg, G., Cuadro, A., Hoyos, S. (Coord.) Neurocognición y Aprendizaje. Capítulo 10Valentina SuarezAún no hay calificaciones
- MARTÍ Y LA PSICOLOGÍA - Diego Jorge González SerraDocumento7 páginasMARTÍ Y LA PSICOLOGÍA - Diego Jorge González SerraProfrFerAún no hay calificaciones
- La Psicologia Historico CulturalDocumento11 páginasLa Psicologia Historico CulturalMaria Florencia ArjonaAún no hay calificaciones
- Vigotsky y La Crisis de La Psicologia - BelkisDocumento8 páginasVigotsky y La Crisis de La Psicologia - BelkisMocking HouseAún no hay calificaciones
- PsicobiologíaDocumento3 páginasPsicobiologíaTutizMoralesAún no hay calificaciones
- B Teoría Del Desarrollo Moral, Kohlberg PDFDocumento6 páginasB Teoría Del Desarrollo Moral, Kohlberg PDFGeiser GrandezAún no hay calificaciones
- Construir La Realidad 1 y 2 - GergenDocumento32 páginasConstruir La Realidad 1 y 2 - GergenIsaac NietoAún no hay calificaciones
- Luria-Desarrollo Historico de Los Procesos CognitivosDocumento27 páginasLuria-Desarrollo Historico de Los Procesos CognitivosAlexia Milan Proust CallejaAún no hay calificaciones
- Comunicación, Personalidad y Sujeto: Hacia Un Replanteamiento Del Desarrollo y El Aprendizaje - Fernando González ReyDocumento13 páginasComunicación, Personalidad y Sujeto: Hacia Un Replanteamiento Del Desarrollo y El Aprendizaje - Fernando González ReymemememeAún no hay calificaciones
- Calidad de Vida en Niños y Adolescentes Con EpilepsiaDocumento13 páginasCalidad de Vida en Niños y Adolescentes Con EpilepsiaDámaris González VidalAún no hay calificaciones
- El Lado Negativo Del OptimismoDocumento3 páginasEl Lado Negativo Del Optimismostirnerz100% (2)
- Luria - Desarrollo Histórico de Los Procesos CognitivosDocumento68 páginasLuria - Desarrollo Histórico de Los Procesos CognitivosAna Valdez MansoAún no hay calificaciones
- La Tiranía Del Pensamiento PositivoDocumento3 páginasLa Tiranía Del Pensamiento PositivoRodrigo Lozano TarazonaAún no hay calificaciones
- Alberto López Laredo Ponencia - Elementos de La Psicología AnarquistaDocumento11 páginasAlberto López Laredo Ponencia - Elementos de La Psicología AnarquistaCesar XottaAún no hay calificaciones
- Que Hay de Malo en La Felicidad PDFDocumento10 páginasQue Hay de Malo en La Felicidad PDFAlfredo AñazgoAún no hay calificaciones
- Postgrado en Educación Emocional y Bienestar SemipresencialDocumento3 páginasPostgrado en Educación Emocional y Bienestar SemipresencialJoséCarlosÁngelAún no hay calificaciones
- Fernando Gonzalez Rey. El Socialismo: Realidad, Límites y Contradicciones de Un ConceptoDocumento20 páginasFernando Gonzalez Rey. El Socialismo: Realidad, Límites y Contradicciones de Un Conceptojorge gonzalez0% (1)
- ELKONIN Sobre El Problema de La Periodizácion2Documento11 páginasELKONIN Sobre El Problema de La Periodizácion2EduardoAún no hay calificaciones
- Altibajos Del AmorDocumento10 páginasAltibajos Del AmorKaty CastillaAún no hay calificaciones
- Analisis Psicologico de Las Reacciones Emocionales de Los Es-1Documento35 páginasAnalisis Psicologico de Las Reacciones Emocionales de Los Es-1lavak25664Aún no hay calificaciones
- La Psicología Educacional y El Sistema de Educación en CubaDocumento10 páginasLa Psicología Educacional y El Sistema de Educación en CubaRosi GiordanoAún no hay calificaciones
- Desarrollo de La Autovaloración en El AdolescenteDocumento12 páginasDesarrollo de La Autovaloración en El AdolescenteLau FernandezAún no hay calificaciones
- Filloux La Personalidad Capìtulo 5 PDFDocumento8 páginasFilloux La Personalidad Capìtulo 5 PDFEugenia MallorcaAún no hay calificaciones
- Proyecto de Vida Como Categoría Báscia de Interpretación de La IdentidadDocumento7 páginasProyecto de Vida Como Categoría Báscia de Interpretación de La IdentidadToroCAún no hay calificaciones
- Las Escuelas en PsicologíaDocumento12 páginasLas Escuelas en PsicologíaJavier Ayastuy TorrealdayAún no hay calificaciones
- 94 Esquema de Una Sesión de AprendizajeDocumento6 páginas94 Esquema de Una Sesión de AprendizajeSmithAún no hay calificaciones
- Psicologia Humanista UniversalistaDocumento58 páginasPsicologia Humanista Universalistaapi-3702587Aún no hay calificaciones
- m7 Psicologia de La Salud 2da ParteDocumento11 páginasm7 Psicologia de La Salud 2da ParteNataliaSalvá0% (1)
- Cognición Híbrida, Mente y Representaciones ExternasDocumento15 páginasCognición Híbrida, Mente y Representaciones ExternasGabriel MartinezAún no hay calificaciones
- Taller de Autoestima PDFDocumento3 páginasTaller de Autoestima PDFLuis SalinasAún no hay calificaciones
- 46-2023-1 Psicologia y Epistemologia GeneticaDocumento8 páginas46-2023-1 Psicologia y Epistemologia GeneticaLaly BarbozaAún no hay calificaciones
- El Ser Humano Basado en La SociologíaDocumento23 páginasEl Ser Humano Basado en La SociologíaXimena LoveraAún no hay calificaciones
- GALENDE Intro Cap 1 y 2Documento5 páginasGALENDE Intro Cap 1 y 2Dialecto TresAún no hay calificaciones
- Resumen Sobre Las Teorias deDocumento2 páginasResumen Sobre Las Teorias dePedagogía Intercultural UniaAún no hay calificaciones
- Experiencia y PasiónDocumento13 páginasExperiencia y PasiónlibitaAún no hay calificaciones
- Psicología ComunitariaDocumento52 páginasPsicología ComunitariaJuan Pablo CoscarelliAún no hay calificaciones
- Rede en HeideggerDocumento2 páginasRede en HeideggerbensaneriAún no hay calificaciones
- La Producción Espiritual en El Sistema de La Producción Social. Rubén ZardoyaDocumento19 páginasLa Producción Espiritual en El Sistema de La Producción Social. Rubén ZardoyaCaleb BelloAún no hay calificaciones
- La Relación de Ayuda y El Crecimiento Psicológico en El Film Cinema Paradiso.Documento10 páginasLa Relación de Ayuda y El Crecimiento Psicológico en El Film Cinema Paradiso.Anonymous 5SUTrLIKRoAún no hay calificaciones
- Niveles de Intersubjetividad yDocumento23 páginasNiveles de Intersubjetividad yAsef AntonioAún no hay calificaciones
- La Planificación Social y El Concepto de DeuteroaprendizajeDocumento15 páginasLa Planificación Social y El Concepto de Deuteroaprendizajejmlozada347508Aún no hay calificaciones
- Resumen de El Campo Grupal. Notas Para una Genealogía: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de El Campo Grupal. Notas Para una Genealogía: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- MOTIVACIÓNDocumento5 páginasMOTIVACIÓNsalimabelvaleriodejimenezAún no hay calificaciones
- Los Modelos PsicodinámicosDocumento16 páginasLos Modelos PsicodinámicosSHEILY LISSETH OBLITAS GARCIAAún no hay calificaciones
- Bases para Una Fundamentación Teórica de La Educación - Antoni J. Colom CañellasDocumento41 páginasBases para Una Fundamentación Teórica de La Educación - Antoni J. Colom CañellasProfrFerAún no hay calificaciones
- Homenaje A Juan David García Bacca. Mis Recuerdos Del "Viejo" - Juan Antonio Nuño MontesDocumento11 páginasHomenaje A Juan David García Bacca. Mis Recuerdos Del "Viejo" - Juan Antonio Nuño MontesProfrFerAún no hay calificaciones
- Docentes y Piqueteros. de La Huelga de ATEN A La Pueblada de CUTRAL Có - Ariel PetruccelliDocumento306 páginasDocentes y Piqueteros. de La Huelga de ATEN A La Pueblada de CUTRAL Có - Ariel PetruccelliProfrFerAún no hay calificaciones
- Epistemología y Teoría Del Conocimiento - Rolando García BoutigueDocumento26 páginasEpistemología y Teoría Del Conocimiento - Rolando García BoutigueProfrFerAún no hay calificaciones
- Artículos (Periodísticos) de Juan Nuño en Orden CronológicoDocumento70 páginasArtículos (Periodísticos) de Juan Nuño en Orden CronológicoProfrFerAún no hay calificaciones
- Manual Atornillador de Percusión Inalámbrico PS42 Bosch. EspañolDocumento16 páginasManual Atornillador de Percusión Inalámbrico PS42 Bosch. EspañolProfrFerAún no hay calificaciones
- Poder de Base, No. 252. Sección XVIII Del SNTE-CNTEDocumento12 páginasPoder de Base, No. 252. Sección XVIII Del SNTE-CNTEProfrFerAún no hay calificaciones
- Bases y Tendencias Actuales de La Filosofía en Venezuela - José Rafael Núñez Tenorio (OCR)Documento43 páginasBases y Tendencias Actuales de La Filosofía en Venezuela - José Rafael Núñez Tenorio (OCR)ProfrFerAún no hay calificaciones
- EspañolDocumento152 páginasEspañolSarai Estefania Sanchez RangelAún no hay calificaciones
- Bases y Tendencias Actuales de La Filosofía en Venezuela - José Rafael Núñez TenorioDocumento43 páginasBases y Tendencias Actuales de La Filosofía en Venezuela - José Rafael Núñez TenorioProfrFerAún no hay calificaciones
- Poder de Base, No. 393. Sección XVIII Del SNTE-CNTEDocumento16 páginasPoder de Base, No. 393. Sección XVIII Del SNTE-CNTEProfrFerAún no hay calificaciones
- Poder de Base, No. 380. Sección XVIII Del SNTE-CNTEDocumento11 páginasPoder de Base, No. 380. Sección XVIII Del SNTE-CNTEProfrFerAún no hay calificaciones
- Poder de Base, No. 388. Sección XVIII Del SNTE-CNTEDocumento16 páginasPoder de Base, No. 388. Sección XVIII Del SNTE-CNTEProfrFerAún no hay calificaciones
- Poder de Base, No. 390. Sección XVIII Del SNTE-CNTEDocumento8 páginasPoder de Base, No. 390. Sección XVIII Del SNTE-CNTEProfrFerAún no hay calificaciones
- Poder de Base, No. 372. Sección XVIII Del SNTE-CNTEDocumento20 páginasPoder de Base, No. 372. Sección XVIII Del SNTE-CNTEProfrFerAún no hay calificaciones
- Poder de Base, No. 374. Sección XVIII Del SNTE-CNTEDocumento12 páginasPoder de Base, No. 374. Sección XVIII Del SNTE-CNTEProfrFerAún no hay calificaciones
- Manual para El Maestro. Antología - Sección XVIII Del SNTE-CNTEDocumento66 páginasManual para El Maestro. Antología - Sección XVIII Del SNTE-CNTEProfrFerAún no hay calificaciones
- Poder de Base, No. 387. Sección XVIII Del SNTE-CNTEDocumento10 páginasPoder de Base, No. 387. Sección XVIII Del SNTE-CNTEProfrFerAún no hay calificaciones
- Aproximaciones Al Socialismo Nuestroamericano - José Gregorio LinaresDocumento518 páginasAproximaciones Al Socialismo Nuestroamericano - José Gregorio LinaresProfrFerAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Ser Humano y ContextoDocumento3 páginasTrabajo Final Ser Humano y ContextoElizabeth A. Felix0% (1)
- Montessori y La Educación Sin Premios Ni CastigosDocumento1 páginaMontessori y La Educación Sin Premios Ni CastigosJuana Gracia AlviaAún no hay calificaciones
- Tesis Elleine Ocampo Vidal Rev 25-07 PDFDocumento115 páginasTesis Elleine Ocampo Vidal Rev 25-07 PDFAlvaro CanréAún no hay calificaciones
- ROUSSEAUDocumento8 páginasROUSSEAULarii GuzmánAún no hay calificaciones
- Norma Ivonne González-Arratia López FuentesDocumento14 páginasNorma Ivonne González-Arratia López FuentesSamuel Fuentealba PerezAún no hay calificaciones
- Ciclo Cuatro Hacemos Sinergias para Vivir y ConvivirDocumento340 páginasCiclo Cuatro Hacemos Sinergias para Vivir y ConvivirJuan Carlos Arias VegaAún no hay calificaciones
- Nuevos Paradigmas de Familia y Nuevas Funciones de Las Instituciones de Desarrollo Social.Documento9 páginasNuevos Paradigmas de Familia y Nuevas Funciones de Las Instituciones de Desarrollo Social.Eliar A. Quispe Paye0% (1)
- 22 - Habilidades Sociales y Relaciones Interpersonales 7pDocumento7 páginas22 - Habilidades Sociales y Relaciones Interpersonales 7pAngela ManuellAún no hay calificaciones
- Enamoramiento EnfermizoDocumento24 páginasEnamoramiento EnfermizoChristian J. BenitezAún no hay calificaciones
- Moda EticaDocumento6 páginasModa EticaKeilaAguilarAún no hay calificaciones
- ADULTEZDocumento14 páginasADULTEZterapiaholisticaeterAún no hay calificaciones
- Edad Adulta Temprana y MediaDocumento17 páginasEdad Adulta Temprana y MediaMay GodoyAún no hay calificaciones
- Proyecto Educativo de La ASV - Propuesta de Actualización 2019Documento10 páginasProyecto Educativo de La ASV - Propuesta de Actualización 2019Oswaldo MartinezAún no hay calificaciones
- Menores Infractores, Derecho de Familia. Cubas MeraDocumento17 páginasMenores Infractores, Derecho de Familia. Cubas MeraJorge CubasAún no hay calificaciones
- Actividades: Etapas Del Desarrollo HumanoDocumento7 páginasActividades: Etapas Del Desarrollo Humanolisset pomaAún no hay calificaciones
- Resumen Karen-IvonneDocumento14 páginasResumen Karen-IvonneNaan RSanzAún no hay calificaciones
- PE de Regulación ConductualDocumento2 páginasPE de Regulación ConductualVanessa Florido MarmolAún no hay calificaciones