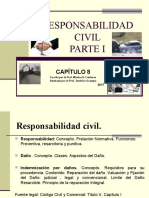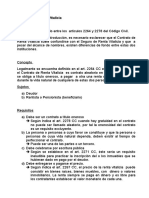Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
E - Novación - Manuel Muro Rojo
E - Novación - Manuel Muro Rojo
Cargado por
Franklin Vladimir BTTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
E - Novación - Manuel Muro Rojo
E - Novación - Manuel Muro Rojo
Cargado por
Franklin Vladimir BTCopyright:
Formatos disponibles
TITULO III
NOVACIÓN
Definición
Artículo 1277.- Por la novación se sustituye una obligación por otra.
Para que exista novación es preciso que la voluntad de novar se manifieste indubitable
mente en la nueva obligación, o que la existencia de la anterior sea incompatible con la
nueva.
Concordancias:
C.C. arts. 1278, 1280, 1281f 1282; C.P.C. art. 339; C. de C. art. 5Ó5
Manuel Muro Rojo
El artículo 1277 define la figura de la novación con un enunciado general e insuficiente:
la novación consiste en la sustitución de una obligación por otra. Seguidamente, algunas de
las notas distintivas de dicho acto se van desprendiendo de esta y de las demás disposiciones
del Título III (artículos 1277 al 1287) que lo regulan.
La definición no es pues completa, habida cuenta que la novación no se caracteriza por
un mero fenómeno de transformación o de cambio, sino que lo más relevante en ella es su
efecto extintivo (generador a la vez), por lo que sería más exacto decir que la novación es la
extinción de una obligación mediante su reemplazo o sustitución por otra nueva obligación
(MOISSET, p. 216).
Debido a esta característica especial, León Barandiarán (En torno..., p. 689) se refería a la
novación como un instituto jurídico que puede ser considerado como de “carácter difórmico”,
en sentido figurado, pues al mismo tiempo que extingue una obligación genera una nueva.
Cabe precisar que la novación no equivale al pago, es una forma distinta a este de extin
guir obligaciones, de modo que quien nova no paga, no cumple en sentido efectivo y estricto
con la obligación asumida.
Por otro lado, se ha debatido respecto de la utilidad de mantener esta figura en los Códi
gos modernos, considerando que ha perdido su importancia en razón de que por medio de
otras figuras más dinámicas se pueden obtener resultados similares que con la novación. Así,
si se trata de que el titular de la obligación sea un nuevo acreedor, este puede llegar a serlo en
virtud de una cesión de derechos en la que no se requiere intervención del deudor, o de una
cesión de posición contractual que ofrece otras ventajas, como mantener las garantías otor
gadas por el propio deudor. Si se trata de que un nuevo deudor asuma la obligación, bastaría
la cesión de la deuda, aunque lo más frecuente es que el acreedor no libere al deudor original
(vid. LEON BARANDIARAN, Tratado ..., p. 475); y si se trata de cambiar el objeto de la
prestación bastaría celebrar un pacto modificatorio sin necesidad de extinguir la obligación
y crear una nueva; esta es la posición del Código alemán, por ejemplo, que no contempla la
novación y que deja en libertad a las partes para que regulen su propia relación jurídica de la
forma que más les convenga.
En relación a esta última modalidad (novación por cambio de objeto), se ha llegado
inclusive a discutir su confusión con la dación en pago, al punto de sostenerse que esta última
figura absorbe a la primera, por lo que algunos Códigos no se ocupan de regularla. En el
612
NOVACIÓN ART. 1277
marco de este debate sobre la autonomía de la figura bajo estudio, se ha defendido -creemos
que con éxito- la distinción que hay respecto de la dación en pago. En esta última no exis
ten dos obligaciones, una antigua y una nueva; se trata de la misma obligación, solo que para
efectos de su pago opera un cambio en el objeto de la prestación, de manera que el deudor
“cumple” la obligación entregando un bien distinto al originalmente pactado; la obligación
desaparece, el vínculo se extingue.
No obstante, la teoría que insiste en ver en la dación en pago una novación o viceversa,
se basa en que cuando las partes convienen en cambiar el objeto con el cual se efectuará el
pago, en realidad han extinguido la obligación y han creado una nueva que inmediatamente
será pagada; pero advierte Diez-Picazo (p. 224) que esa no es la intención de las partes, sino
solo insertar en la misma obligación el convenio relativo a la manera como se efectuará el
cumplimiento. En este sentido, resulta ociosa la elucubración que propone desdoblar el acto
de la dación en pago en dos operaciones jurídicas, siendo que tal desdoblamiento no pasa de
ser una construcción intelectual verificable solo dialécticamente (vid. LEON BARANDIA-
RÁN, Tratado ..., pp. 475-476). En conclusión, el pacto en que consiste la dación en pago y
su ejecución, constituyen un solo acto jurídico.
Concluido este punto, es pertinente describir los requisitos de la novación en general;
debiendo precisar que no todos estos están expresamente indicados en el artículo 1277, pero
fluyen de él. La doctrina señala que tales requisitos son los siguientes:
a) Preexistencia de una obligación.- Es evidente que si por la novación se extingue
una obligación, esta debe previamente existir; con la precisión de que tal obliga
ción debe ser válida al tiempo de celebrarse el acuerdo novatorio. Si la obligación
que se pretende novar es nula no puede haber novación, en cambio si es solo anu-
lable la novación es posible si las partes, conociendo el vicio, asumen la nueva obli
gación (artículo 1286).
No se exige, como es lógico, que la obligación materia de novación sea eficaz al
tiempo de celebrarse el acuerdo novatorio, desde que los efectos pueden haberse
diferido o suspendido por voluntad de las partes, y en todo caso es irrelevante esa
exigencia en la medida que el destino de la obligación es su extinción. Desde luego,
es claro que la obligación a novar puede estar en proceso de ejecución, que es lo más
frecuente, pero de ninguna manera debe estar totalmente ejecutada, de lo contra
rio no sería jurídicamente posible la novación.
b) Creación de una nueva obligación.- Es el efecto intrínseco propio de la nova
ción como instituto de “carácter difórmico”. La doctrina ha dejado expresado que
para que se dé la novación debe producirse un cambio sustancial en la obligación,
pues de ser accesorio el cambio, no habría novación (vid. artículo 1279 del Código
vigente). Esto último resulta un poco confuso, ya que el artículo 1277 bajo comen
tario no establece dicha exigencia, bastando la voluntad de novar o la incompatibi
lidad entre ambas obligaciones; de modo que aparecería como irrelevante la natu
raleza y magnitud del cambio. En ese sentido, la regla del artículo 1279 (de que
los cambios accesorios no producen novación) solo se aplicaría si en el acuerdo las
partes no han expresado su voluntad de novar o no se produce la incompatibilidad
a que se refiere el artículo in fine.
Cabe agregar, que si obligación creada en virtud de la novación es declarada nula o
es anulable, la primitiva obligación recobra sus efectos, vuelve a tener validez, pero
613
ART. 1277 DERECHO DE OBLIGACIONES
no así las garantías otorgadas por terceros, las mismas que el acreedor no puede
invocar (se entiende que el acreedor sí puede valerse de las garantías que en la obli
gación primitiva había otorgado el propio deudor) (artículo 1287).
c) La voluntad de novar (animus novandi).- Considerando que la novación supone
la extinción de una obligación y la consecuente creación de una nueva, no cabe
duda de que es requisito necesario que las partes dejen constancia de su voluntad
de novar.
El cumplimiento de esta exigencia es fundamental para producir los efectos extin-
tivos-creadores de la novación; en caso contrario, como manifiestan Osterling y
Castillo (p. 261), puede ocurrir que la ausencia del animus novandi ocasione que
la novación no se produzca y, en consecuencia, que eventualmente coexistan dos
obligaciones simultáneamente (la original y la nueva, siempre que no sean incom
patibles), de manera que el deudor estaría obligado al cumplimiento de ambas.
La regla del artículo 1277 es clara en exigir la voluntad de novar, en tal sentido la
novación no puede darse por presunción. Osterling y Castillo (p. 262) aclaran res
pecto de este punto, que la voluntad de novar no necesariamente debe ser manifes
tada en forma expresa, y tienen razón en esto, habida cuenta que aquí han de apli
carse las normas generales sobre la manifestación de voluntad en los actos jurídicos
(artículo 141 del Código Civil); por lo demás, el artículo 1277 indica que el ani
mus novandi se manifieste indubitablemente, sin duda alguna, inequívocamente; y
esto puede ocurrir tanto en caso de manifestación expresa como de manifestación
tácita.
Por lo demás, la norma admite que la novación se produce cuando la obligación
primitiva y la nueva son incompatibles entre sí; de manera que no puedan coexis
tir ambas a la vez. Así, por ejemplo, si “A” vende a “B” un inmueble “X”, y luego
ambas partes acuerdan que el mismo será solo cedido a título de alquiler, es claro
que las dos obligaciones no pueden subsistir coetáneamente, dado que es incom
patible que el mismo inmueble sea objeto de compraventa y de arrendamiento a la
vez.
Finalmente sobre este punto, cabe mencionar que el requisito de la voluntad de
novar de las partes intervinientes en la novación, tiene como excepciones el caso
de la novación subjetiva por cambio de deudor en la modalidad de expromisión
(artículo 1282) y la novación que opera por imperio de la ley.
DOCTRINA
DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil, Vol. II. Editorial Tecnos, Madrid,
1980; LEÓN BARANDIARÁN, José. Tratado de Derecho Civil, Tomo III, Vol. II. WG Editor, Lima, 1992;
LEÓN BARANDIARÁN, José. En torno a la novación objetiva. En Libro Homenaje al Dr. Mario Alza-
mora Valdez. Cultural Cuzco, Lima, 1988; MOISSET DE ESPANES, Luis. Curso de Obligaciones. Advoca-
tus, Córdoba, 1993; OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado de las Obliga
ciones. Biblioteca para leer el Código Civil, Vol. XVI, Primera Parte, Tomo VIII, Fondo Editorial de la Pon
tificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2003; SALVAT, Raymundo. Tratado de Derecho Civil argentino,
Tomo III. Buenos Aires, 1947.
614
También podría gustarte
- Contrato Favor Tercero (GRUPO 1)Documento19 páginasContrato Favor Tercero (GRUPO 1)Ruby RAAún no hay calificaciones
- J. 12 Mutuo Con Garantia de Prenda IndustrialDocumento4 páginasJ. 12 Mutuo Con Garantia de Prenda IndustrialParedes Ada67% (3)
- Tarea - ComercialDocumento9 páginasTarea - ComercialJuan Diego Asencio ChavarriaAún no hay calificaciones
- Lección 13 Obligaciones Genéricas y Específicas PDFDocumento3 páginasLección 13 Obligaciones Genéricas y Específicas PDFMirian Beatriz Acosta AlvarengaAún no hay calificaciones
- Manual de PoliticasDocumento44 páginasManual de PoliticasDarwin Patricio50% (2)
- NOVACIONDocumento1 páginaNOVACIONChristian HualiAún no hay calificaciones
- Ii Fase Comercial UcsmDocumento66 páginasIi Fase Comercial UcsmFrancesca NuñezAún no hay calificaciones
- Práctica 1Documento4 páginasPráctica 1Omar VargasAún no hay calificaciones
- Cas Lab 18203-2017-LimaDocumento3 páginasCas Lab 18203-2017-LimaLa Ley100% (1)
- Garantía Mobiliaria Sobre Créditos - Martín Mejorada Chauca PDFDocumento8 páginasGarantía Mobiliaria Sobre Créditos - Martín Mejorada Chauca PDFdanielAún no hay calificaciones
- Dacion y NovacionDocumento4 páginasDacion y NovacionLucho ReyesAún no hay calificaciones
- Contrato Por Persona A Nombrar ComentadoDocumento6 páginasContrato Por Persona A Nombrar ComentadoCarlyn Kira Zemog SerolfAún no hay calificaciones
- Fraude Negocio JuridicoDocumento13 páginasFraude Negocio JuridicoHunger CalderónAún no hay calificaciones
- Jurisprudencia RoboDocumento3 páginasJurisprudencia RoboJose LuizAún no hay calificaciones
- Trabajo de Articulo Cientifico de Los LegadosDocumento19 páginasTrabajo de Articulo Cientifico de Los LegadosRoyers Edu Mamani100% (1)
- Análisis Del Caso CERCSDocumento4 páginasAnálisis Del Caso CERCSIsabella Barca CicciaAún no hay calificaciones
- CAS. #3622-2000-LIMA (Automóvil Otorgado en Leasing)Documento2 páginasCAS. #3622-2000-LIMA (Automóvil Otorgado en Leasing)Alfredo José Solórzano CasósAún no hay calificaciones
- ContabilidadDocumento44 páginasContabilidadMelanie Nicole Aragón CarpioAún no hay calificaciones
- Responsabilidad Mancomunada VsDocumento40 páginasResponsabilidad Mancomunada VsEpifanio Condori Chani100% (1)
- Clases II (Ambito de Aplicacion y Competencia)Documento19 páginasClases II (Ambito de Aplicacion y Competencia)Lu FeRnandezAún no hay calificaciones
- Contrato FianzaDocumento21 páginasContrato FianzaRossy Mar Huillca CcaltaAún no hay calificaciones
- UNIDAD 4 Causa de La Obligacion - Castillo Freyre (2013)Documento13 páginasUNIDAD 4 Causa de La Obligacion - Castillo Freyre (2013)Alessia Rodriguez VAún no hay calificaciones
- Cas Lab 18749-2016-LimaDocumento2 páginasCas Lab 18749-2016-LimaLa Ley100% (5)
- Clase de ProcesosDocumento23 páginasClase de ProcesosRoberto Perez ShapiamaAún no hay calificaciones
- Obligacion de Dar Suma de DineroDocumento44 páginasObligacion de Dar Suma de DineroEUGENIO SALVATIERRAAún no hay calificaciones
- Casación Laboral #321-2017 LimaDocumento3 páginasCasación Laboral #321-2017 LimaAbigail Arroyo HerreraAún no hay calificaciones
- Analisis Cas 6414-2012-HuauraDocumento2 páginasAnalisis Cas 6414-2012-HuauraJessica MéndezAún no hay calificaciones
- Diapositivas ExcepcionesDocumento15 páginasDiapositivas ExcepcionesFlor Sotelo VillaAún no hay calificaciones
- L5 - Res. 0479-2014 Salaverry PDFDocumento12 páginasL5 - Res. 0479-2014 Salaverry PDFJorge DavidAún no hay calificaciones
- CONTESTACIONDocumento6 páginasCONTESTACIONEmmanuel FarinhaAún no hay calificaciones
- Bolaños, Víctor. La Resolución Por Incumplimiento en El Caso de CompraventaDocumento24 páginasBolaños, Víctor. La Resolución Por Incumplimiento en El Caso de CompraventaCharles Benites ChecaAún no hay calificaciones
- Cobro IndebidoDocumento3 páginasCobro IndebidoRaulHCAún no hay calificaciones
- Derecho Cambiario UnneDocumento19 páginasDerecho Cambiario UnneFMAún no hay calificaciones
- Enrique Elias LGS Comentada AccionesDocumento46 páginasEnrique Elias LGS Comentada AccionesFiorella Vanessa SantanderAún no hay calificaciones
- Examen PROFA Dieciseis Preguntas Sobre El Derecho de Las Obligaciones LPDocumento11 páginasExamen PROFA Dieciseis Preguntas Sobre El Derecho de Las Obligaciones LPRAFAEL DIAZ DANIELAún no hay calificaciones
- Analisis de La Casacion #3646-2014 ArequipaDocumento6 páginasAnalisis de La Casacion #3646-2014 ArequipaMara SkíaAún no hay calificaciones
- Summa para Titulos ValoresDocumento81 páginasSumma para Titulos ValoresJorge Olaya CamachoAún no hay calificaciones
- Trabajo Semana 3Documento3 páginasTrabajo Semana 3César Alberto Julca AranaAún no hay calificaciones
- Obligación de Dar Bien InciertoDocumento20 páginasObligación de Dar Bien InciertoFranco Anicama RazoAún no hay calificaciones
- Derecho de RetencionDocumento20 páginasDerecho de RetencionAmelia Olenka Cuba GalarretaAún no hay calificaciones
- Accion PaulianaDocumento5 páginasAccion PaulianaEmily Cardozo UriarteAún no hay calificaciones
- Ensayo Doctorado Ley 31131Documento31 páginasEnsayo Doctorado Ley 31131Andy Williams Chamoli Falcon0% (1)
- CLASE NUEVE Publicidad REGISTRALDocumento47 páginasCLASE NUEVE Publicidad REGISTRALBetty Silvia Alca GomezAún no hay calificaciones
- PL 0768420240425Documento23 páginasPL 0768420240425Agencia AndinaAún no hay calificaciones
- Qué Es Un Cheque CruzadoDocumento1 páginaQué Es Un Cheque CruzadoYaneth PereaAún no hay calificaciones
- 2263 LibramientoindebidoDocumento53 páginas2263 LibramientoindebidoJoseh Ehmanuel Ticona QuispeAún no hay calificaciones
- La Propiedad Fiduciaria y El Dominio FiduciarioDocumento16 páginasLa Propiedad Fiduciaria y El Dominio Fiduciarioorodri45Aún no hay calificaciones
- Abeliuk - Excepciones A La DivisibilidadDocumento5 páginasAbeliuk - Excepciones A La DivisibilidadBastián RSAún no hay calificaciones
- Corte Suprema Establece Parámetros en El Delito de Falsificación de Documentos PúblicosDocumento3 páginasCorte Suprema Establece Parámetros en El Delito de Falsificación de Documentos Públicosluis dorregaray100% (1)
- DURAN Y MEJIA - Servicios Satelitales y Cesión de Cables SubmarinosDocumento9 páginasDURAN Y MEJIA - Servicios Satelitales y Cesión de Cables SubmarinosYBET VIVIANA RAMIREZ GARCIAAún no hay calificaciones
- EVICCIÓNDocumento4 páginasEVICCIÓNManuel GomezAún no hay calificaciones
- Modelo DemandaDocumento6 páginasModelo DemandaEric TelloAún no hay calificaciones
- Obligacion de Dar Suma de DineroDocumento12 páginasObligacion de Dar Suma de DineroMilcerio Juan Espinoza HuertaAún no hay calificaciones
- El Mutuo Disenso en El Codigo CivilDocumento2 páginasEl Mutuo Disenso en El Codigo CivilduanyAún no hay calificaciones
- La Cooperación Del Acreedor Siempre Debe Estar Presente para Que El Deudor Pueda Cumplir Con La ObligaciónDocumento2 páginasLa Cooperación Del Acreedor Siempre Debe Estar Presente para Que El Deudor Pueda Cumplir Con La ObligaciónGian Marco Ordoñez ChuquimiaAún no hay calificaciones
- Pago en Moneda EquivalenteDocumento4 páginasPago en Moneda EquivalenteRosicela100% (1)
- Borrador de Penal EconomicoDocumento8 páginasBorrador de Penal EconomicoMartha Beatriz Rodríguez PachecoAún no hay calificaciones
- Gonzáles Barrón - La Posesión Precaria, Crítica A La Posición Dominante.Documento8 páginasGonzáles Barrón - La Posesión Precaria, Crítica A La Posición Dominante.Agueda CasoAún no hay calificaciones
- Responsabilidad Civil Funcion Preventiva y PunitivaDocumento63 páginasResponsabilidad Civil Funcion Preventiva y PunitivamaiqueasAún no hay calificaciones
- Rayza 23Documento53 páginasRayza 23Percy VilayAún no hay calificaciones
- Los derechos conexos no son conexos (al derecho de autor)De EverandLos derechos conexos no son conexos (al derecho de autor)Aún no hay calificaciones
- ¿Qué Es La Novación - (Artículo 1277 Del Código Civil) - Bien Explicado - LPDocumento5 páginas¿Qué Es La Novación - (Artículo 1277 Del Código Civil) - Bien Explicado - LPAsociacion Nuevo San IsidroAún no hay calificaciones
- E10 - Compensación - Anibal TorresDocumento40 páginasE10 - Compensación - Anibal TorresFranklin Vladimir BTAún no hay calificaciones
- S08.s2 Dación en Pago, Pago IndebidoDocumento18 páginasS08.s2 Dación en Pago, Pago IndebidoFranklin Vladimir BTAún no hay calificaciones
- S08.s1 Imputación Del PagoDocumento27 páginasS08.s1 Imputación Del PagoFranklin Vladimir BTAún no hay calificaciones
- S09.s1 NovaciónDocumento12 páginasS09.s1 NovaciónFranklin Vladimir BTAún no hay calificaciones
- S01.s2 Clase TeóricaDocumento15 páginasS01.s2 Clase TeóricaFranklin Vladimir BTAún no hay calificaciones
- S05.s1 Divisibles e IndivisiblesDocumento12 páginasS05.s1 Divisibles e IndivisiblesFranklin Vladimir BTAún no hay calificaciones
- S02.s1 Clase Teórica Obligaciones de DarDocumento14 páginasS02.s1 Clase Teórica Obligaciones de DarFranklin Vladimir BTAún no hay calificaciones
- Obligaciones de Hacer y No Hacer - Raul FerreroDocumento42 páginasObligaciones de Hacer y No Hacer - Raul FerreroFranklin Vladimir BTAún no hay calificaciones
- S04.s1 Obligaciones de Hacer y No HacerDocumento20 páginasS04.s1 Obligaciones de Hacer y No HacerFranklin Vladimir BTAún no hay calificaciones
- Principio Nominalista y ValoristaDocumento12 páginasPrincipio Nominalista y ValoristaFranklin Vladimir BTAún no hay calificaciones
- E - Teoria de La Ejecución - El Pago - Gustavo Palacio PimentelDocumento47 páginasE - Teoria de La Ejecución - El Pago - Gustavo Palacio PimentelFranklin Vladimir BTAún no hay calificaciones
- E10 - Compensación - OsterlingDocumento7 páginasE10 - Compensación - OsterlingFranklin Vladimir BTAún no hay calificaciones
- E-Pago Subrogación, Dación e Indebido - Gustavo-Palacio-PimentelDocumento46 páginasE-Pago Subrogación, Dación e Indebido - Gustavo-Palacio-PimentelFranklin Vladimir BTAún no hay calificaciones
- Las Obligaciones - Introduccion - Luciano BarchiDocumento6 páginasLas Obligaciones - Introduccion - Luciano BarchiFranklin Vladimir BT100% (1)
- E - Novación - Castillo FreyreDocumento8 páginasE - Novación - Castillo FreyreFranklin Vladimir BTAún no hay calificaciones
- E - Novación - Raul FerreroDocumento21 páginasE - Novación - Raul FerreroFranklin Vladimir BTAún no hay calificaciones
- E - Pago Subrogación, Dación e Indebido - OsterlingDocumento17 páginasE - Pago Subrogación, Dación e Indebido - OsterlingFranklin Vladimir BTAún no hay calificaciones
- Diapositivas de CIVIL 1333 - 1340Documento10 páginasDiapositivas de CIVIL 1333 - 1340JJ AguirreAún no hay calificaciones
- 667 Ministeriopublico - Dra. HuertasDocumento32 páginas667 Ministeriopublico - Dra. HuertasAnaliAún no hay calificaciones
- Ejercicios Clase Contabilidad y TributaciónDocumento31 páginasEjercicios Clase Contabilidad y TributaciónAdela Hernandez100% (1)
- Actividad 4 Extinción de Las ObligacionesDocumento13 páginasActividad 4 Extinción de Las ObligacionesSilva's BzrAún no hay calificaciones
- Contrato de Renta VitaliciaDocumento4 páginasContrato de Renta VitaliciaMaría José Castillo Novoa100% (2)
- NOVACIONDocumento20 páginasNOVACIONAlberto Osorto0% (1)
- Juicio Ejecutivo MercantilDocumento7 páginasJuicio Ejecutivo MercantilRicardo Bautista100% (1)
- Glosario Juridico Mercantil y Bancario BursatilDocumento28 páginasGlosario Juridico Mercantil y Bancario BursatilELIZABETH MONTEROAún no hay calificaciones
- Tu Contrato NuDocumento14 páginasTu Contrato NuFUNDACION EN LAS MANOS DEL MAESTRO 840Aún no hay calificaciones
- Trabajo Practico 4 ObligacionesDocumento4 páginasTrabajo Practico 4 Obligacionesceleste martinez greccoAún no hay calificaciones
- Ecosistema ConnectycsDocumento12 páginasEcosistema ConnectycsToniAún no hay calificaciones
- YEANDocumento8 páginasYEANOneida NavarroAún no hay calificaciones
- Los CuasicontratosDocumento10 páginasLos CuasicontratosPaolo CaballeroAún no hay calificaciones
- Valor A Nuevo en SegurosDocumento10 páginasValor A Nuevo en SegurosChema Rica AlarcónAún no hay calificaciones
- Caso ComunicoreDocumento19 páginasCaso ComunicoreMax Yucra LeguiaAún no hay calificaciones
- Actividad 2. Identificación de Conceptos PrincipalesDocumento4 páginasActividad 2. Identificación de Conceptos PrincipalesRuth Velázquez AlcudiaAún no hay calificaciones
- 2.284. Minuta de Hipoteca Abierta A BancoDocumento3 páginas2.284. Minuta de Hipoteca Abierta A BancoSebastian PalaciosAún no hay calificaciones
- Contrato de Arrendamiento Huancayo (3ra Oficina)Documento5 páginasContrato de Arrendamiento Huancayo (3ra Oficina)Ar TorreAún no hay calificaciones
- Las Mejoras en El Código Civil Peruano de 1984 Dercho RealesDocumento16 páginasLas Mejoras en El Código Civil Peruano de 1984 Dercho RealesGilmer Javier Haro SabinoAún no hay calificaciones
- Pagare y Carta de InstruccionesDocumento3 páginasPagare y Carta de InstruccionesJulian PerezAún no hay calificaciones
- Evidencia 2 Derecho de Las ObligacionesDocumento10 páginasEvidencia 2 Derecho de Las ObligacionesClaudia M. Rangel50% (2)
- Apuntes-Concurso MercantilDocumento29 páginasApuntes-Concurso MercantilArturo PerezAún no hay calificaciones
- Preguntas Frecuentes Sobre Detracciones SUNAT 2014Documento7 páginasPreguntas Frecuentes Sobre Detracciones SUNAT 2014AjeroAnapihcYlewEsojAún no hay calificaciones
- 100 Preguntas Sobre La Ley ConcursalDocumento36 páginas100 Preguntas Sobre La Ley Concursalpeter100% (12)
- Ley 30050Documento10 páginasLey 30050royerrscAún no hay calificaciones
- Semana 6 Derecho Procesal Civil I 2023Documento20 páginasSemana 6 Derecho Procesal Civil I 2023JHORDAN ROGER COTERA PORRASAún no hay calificaciones
- Tema 6 La Excepción de Contrato No CumplidoDocumento29 páginasTema 6 La Excepción de Contrato No CumplidoFabiola CalderaAún no hay calificaciones
- Sentencia Comisión Reclamación Posiciones Deudoras 1Documento17 páginasSentencia Comisión Reclamación Posiciones Deudoras 1soniaAún no hay calificaciones