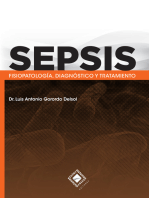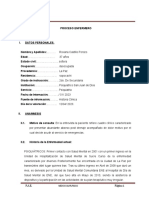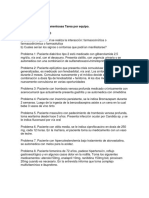Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
DELIRIUM
DELIRIUM
Cargado por
DijevirDurango0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas3 páginasEl delirium ha sido descrito desde la antigüedad. Hipócrates observó que se asociaba a fiebre, meningitis, traumatismos y neumonía, y describió cambios en la conciencia, el sueño, la incapacidad de reconocer a otros y agitación. En la actualidad se define como un síndrome caracterizado por alteraciones cognitivas agudas y fluctuantes, de etiología multifactorial, que afecta especialmente a ancianos y conlleva una alta mortalidad y estancia hospitalaria.
Descripción original:
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl delirium ha sido descrito desde la antigüedad. Hipócrates observó que se asociaba a fiebre, meningitis, traumatismos y neumonía, y describió cambios en la conciencia, el sueño, la incapacidad de reconocer a otros y agitación. En la actualidad se define como un síndrome caracterizado por alteraciones cognitivas agudas y fluctuantes, de etiología multifactorial, que afecta especialmente a ancianos y conlleva una alta mortalidad y estancia hospitalaria.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas3 páginasDELIRIUM
DELIRIUM
Cargado por
DijevirDurangoEl delirium ha sido descrito desde la antigüedad. Hipócrates observó que se asociaba a fiebre, meningitis, traumatismos y neumonía, y describió cambios en la conciencia, el sueño, la incapacidad de reconocer a otros y agitación. En la actualidad se define como un síndrome caracterizado por alteraciones cognitivas agudas y fluctuantes, de etiología multifactorial, que afecta especialmente a ancianos y conlleva una alta mortalidad y estancia hospitalaria.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
DELIRIUM
El delirium es un trastorno que ha sido descrito desde el inicio de la literatura
médica. Fue en el siglo I a.c que Celsus utilizó el término delirium por primera vez
para describir una condición mental resultante de diversos contextos biológicos y
que se asociaba frecuentemente con la presencia de fiebre. Con esto Celsus
intentó dar ligazón a dos trastornos conocidos como phrenitis y lethargus, ya que
él observaba que sus pacientes con delirium estaban en una frecuente fluctuación
entre estas dos condiciones. Sin embargo, fue Hipócrates quien años más tarde
describió, basándose en la medicina fundamentada en la observación, que el
delirium se podía asociar a casos de fiebre, meningitis, traumatismos y
pneumonia. Sus primeras descripciones psicopatológicas señalan que esta
condición se asociaba con un nivel de conciencia alterado, además de cambios
del patrón de sueño, incapacidad de reconocer a familiares y agitación
psicomotora.
Él distinguía estos casos de los que se caracterizaban por la presencia de
somnolencia e inmovilidad, pudiendo ocurrir que los estados agitados fluctuaran
hacia estados de somnolencia y al contrario. Asimismo, Areteus de Capadocia
sugirió que se establecieran las diferencias en el diagnóstico de los pacientes que
presentaban condiciones crónicas (demencia) de los delirios agudos, este último
concepto se sigue empleando para hacer la distinción psicopatológica en el
diagnóstico diferencial de delirium y la demencia. Una de las peculiaridades de
este síndrome ha sido la gran diversidad de términos con que se ha denominado a
través de la historia (delirio agudo, confusión alucinatoria aguda, delirio oniroide,
confusión mental primitiva, delirio onírico, reacción exógena aguda, psicosis
tóxicas, síndrome confusional 4 agudo) esto, unido a una clínica caracterizada por
una variada alteración de las funciones superiores, ha contribuido a generar una
considerable confusión entre los clínicos. Sin embargo, estos trastornos se han
descrito con características comunes como la presencia de patología “orgánica”, el
inicio súbito y fluctuación de la sintomatología, la diferenciación de otros delirios, la
repercusión en el estado general, un período de afectación limitado y la posibilidad
de restitución al estado premórbido en un porcentaje de los pacientes que se han
visto afectados. En la segunda mitad del siglo XX, Lipowski1 introduce el concepto
de que los trastornos psíquicos tienen una correlación con disfunciones cerebrales
que a su vez se relacionan con síndromes mentales de base orgánica. Así,
describe el delirium como un trastorno pasajero que afecta al funcionamiento
cognoscitivo global, al estado de la conciencia, a la atención y a la actividad
psicomotora, perturbando el ciclo sueño-vigilia y pudiendo oscilar los síntomas en
el transcurso de un mismo día5 El delirium o síndrome confusional agudo es un
trastorno que se sitúa en la interfase entre la Psiquiatría y el resto de
especialidades médicas.
Se define como un síndrome caracterizado por alteraciones de las funciones
cognoscitivas superiores de inicio agudo y curso fluctuante. Es un síndrome de
etiología compleja y a menudo multifactorial, que se presenta con alta frecuencia
en los pacientes ingresados en un hospital general, afectando especialmente a los
pacientes de edad avanzada. Supone una importante complicación que implica
una elevada mortalidad y una aumento de la estancia media. El delirium
habitualmente se infradiagnostica o recibe un abordaje terapéutico inapropiado o
tardío.
DESARROLLO HISTÓRICO DEL CONCEPTO
En el curso de la última década se ha ido generando un consenso internacional
para considerar que el término delirium es el más adecuado. Así utilizan esta
denominación las más importantes clasificaciones nosológicas, los más
importantes grupos de investigación especializados y la base de datos Medline, en
la que se constató este término en el 91% de los trabajos publicados sobre el tema
en los últimos 10 años. En consecuencia, puede decirse que el término delirium es
actualmente el más adecuado para describir los estados confusionales agudos
asociados a trastornos orgánicos cerebrales.
Definiremos por tanto al delirium como un cuadro clínico de inicio brusco y curso
fluctuante, que se caracteriza por alteraciones de la conciencia, la atención y el
pensamiento, en el que pueden aparecer ideas delirantes y alucinaciones. Es un
trastorno que se sitúa en la frontera entre la psiquiatría y el resto de
especialidades médicas puesto que puede aparecer en el curso de muy diversas
patologías. Se presenta con mucha frecuencia en los pacientes hospitalizados,
sobre todo en los de edad avanzada, y supone una importante complicación que
se asocia a una elevada mortalidad y a un importante consumo de recursos, con
elevada estancia media.
EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO
La investigación epidemiológica del delirium ha estado relacionada con la
dificultad encontrada para definir criterios de diagnóstico para el delirium, sumando
la gran fluctuación de la sintomatología del trastorno, los problemas en el
momento de desarrollar instrumentos estandarizados de detección precoz y la
heterogeneidad de los criterios de inclusión de las muestras de pacientes
estudiados (especialmente edad y gravedad). Además, se ha demostrado que la
investigación retrospectiva en este trastorno es muy poco fiable y que la única
forma de encontrar datos válidos es a través de un depurado diseño de estudios
prospectivos.
La prevalencia del delirium en los pacientes hospitalizados aumenta con la edad y
varía según el diagnóstico de ingreso y es el segundo síndrome psiquiátrico más
prevalente en el ámbito hospitalario (10-30% de los pacientes ingresados),
después de los trastornos depresivos. Se ha señalado un aumento progresivo de
su aparición en la población mayor de 65 años, con cifras que oscilan entre 10% y
56%, asociándose a una mortalidad con rangos entre 10% y 65%.
Según un trabajo reciente efectuado en un hospital general de nuestro medio, la
prevalencia/día de delirium sería del 11,9%, con una mortalidad del 23% durante
el ingreso. Por otro lado, en el contexto de una investigación multinacional
europea realizada con 3.608 pacientes en seis centros hospitalarios españoles se
detectó una prevalencia de 9,1%. Sin embargo, hay datos que nos indican que se
trata de una emergencia médica no identificada adecuadamente en el 32-67% de
los casos y que acostumbra a ser objeto de un abordaje terapéutico tardío.
También podría gustarte
- Sepsis: Fisiopatología, diagnóstico y tratamientoDe EverandSepsis: Fisiopatología, diagnóstico y tratamientoAún no hay calificaciones
- Psicosis y EsquizofreniaDocumento45 páginasPsicosis y EsquizofreniaAdrian Cova50% (2)
- Trabajo MonograficoDocumento16 páginasTrabajo MonograficoChristian Quezada100% (2)
- Alto Riesgo PDFDocumento18 páginasAlto Riesgo PDFferny zabatierraAún no hay calificaciones
- Propiedades de los derivados del cannabis en el AlzheimerDe EverandPropiedades de los derivados del cannabis en el AlzheimerAún no hay calificaciones
- Educación, Salud y Psicología. Logros y Retos de Futuro - Padilla Gongora, DavidDocumento207 páginasEducación, Salud y Psicología. Logros y Retos de Futuro - Padilla Gongora, DavidMALUMARAún no hay calificaciones
- 303 Análisis de Caso Una Mente Brillante - 2Documento19 páginas303 Análisis de Caso Una Mente Brillante - 2Metzli Vazquez Tenorio0% (1)
- PsicosisDocumento7 páginasPsicosisHaroldRodriguezAún no hay calificaciones
- La EsquizofreniaDocumento73 páginasLa EsquizofreniaJose BastidasAún no hay calificaciones
- Esquizofrenia, Trastorno Esquizofreniforme y Trastorno Delirante PDFDocumento56 páginasEsquizofrenia, Trastorno Esquizofreniforme y Trastorno Delirante PDFDiiana Villa ValenciaAún no hay calificaciones
- Fridman Falcoff Fantin - Esquizofrenia 2009Documento9 páginasFridman Falcoff Fantin - Esquizofrenia 2009Jaime Fernández-AguirrebengoaAún no hay calificaciones
- DELIRIUMDocumento38 páginasDELIRIUMMelissa Murillo100% (1)
- Esquizofrenia 240329 205005Documento10 páginasEsquizofrenia 240329 205005miriam callesAún no hay calificaciones
- Tratado de Psiquiatria PsicosisDocumento89 páginasTratado de Psiquiatria PsicosisKATERINE OCAMPO RIOSAún no hay calificaciones
- Esquizofrenia, Trastorno Esquizofreniforme y Trastorno Delirante (Paranoide)Documento56 páginasEsquizofrenia, Trastorno Esquizofreniforme y Trastorno Delirante (Paranoide)MeryAún no hay calificaciones
- 189 2478 1 PBDocumento18 páginas189 2478 1 PBJuanca CarrizoAún no hay calificaciones
- El Proceso Enfermero en La EsquizofreniaDocumento30 páginasEl Proceso Enfermero en La EsquizofreniajavierAún no hay calificaciones
- EsquizofreniaDocumento5 páginasEsquizofreniaYahir López De LeónAún no hay calificaciones
- Esquizofrenia, Trastorno Esquizofreniforme y Trastorno Delirante (Paranoide)Documento4 páginasEsquizofrenia, Trastorno Esquizofreniforme y Trastorno Delirante (Paranoide)Veronica MartinezAún no hay calificaciones
- Informacion Sobre EsquizofreniaDocumento6 páginasInformacion Sobre EsquizofreniaMaríadeLourdesAún no hay calificaciones
- 303 Mente BrillanteDocumento47 páginas303 Mente BrillanteDavid OoAún no hay calificaciones
- Esquizofrenia Aspectos Biopsicosociales de La Enfermedad. Importancia de Una Prueba Biológica DiagnósticaDocumento28 páginasEsquizofrenia Aspectos Biopsicosociales de La Enfermedad. Importancia de Una Prueba Biológica DiagnósticaMario FloresAún no hay calificaciones
- Ivanovic Zuvic Correa Florenzano Texto de Psiquiatria Sonepsynpdf 2 PDF FreeDocumento13 páginasIvanovic Zuvic Correa Florenzano Texto de Psiquiatria Sonepsynpdf 2 PDF FreeCATALINAAún no hay calificaciones
- Trastornos Afectivos - Análisis de Su Comorbilidad en Los Trastornos Psiquiátricos Más FrecuentesDocumento18 páginasTrastornos Afectivos - Análisis de Su Comorbilidad en Los Trastornos Psiquiátricos Más FrecuentesAngie Stefany Carvajal100% (1)
- Ensayo de Caso ClínicoDocumento31 páginasEnsayo de Caso ClínicoStiven ZequeiraAún no hay calificaciones
- Esquizofrenía en Tiempos de Covid-19Documento10 páginasEsquizofrenía en Tiempos de Covid-19Armando RamírezAún no hay calificaciones
- S9 DelirioDocumento25 páginasS9 DelirioAlv JDAún no hay calificaciones
- Artículos de Revisión Los Trastornos PsicóticosDocumento7 páginasArtículos de Revisión Los Trastornos PsicóticosAndres CardenasAún no hay calificaciones
- EsquizofreniaDocumento56 páginasEsquizofreniaSuministros Y agregadosAún no hay calificaciones
- Trastornos AfectivosDocumento13 páginasTrastornos Afectivosyarire23Aún no hay calificaciones
- El TDAH en La Práctica Psicológica PDFDocumento11 páginasEl TDAH en La Práctica Psicológica PDFDanielMartinDomingueAún no hay calificaciones
- Trabajo Invenstigacion Emocion y EsquizofreniaDocumento24 páginasTrabajo Invenstigacion Emocion y EsquizofreniaNelani De La TorreAún no hay calificaciones
- Nosofobia (Información Médica)Documento5 páginasNosofobia (Información Médica)Jorge LópezAún no hay calificaciones
- ESQUIZOFRENIADocumento5 páginasESQUIZOFRENIAMsc. Psc. ADC. Darvin Olivas VilchezAún no hay calificaciones
- La EsquizofreniaDocumento6 páginasLa EsquizofreniaAngy HerreraAún no hay calificaciones
- Ensayo FisiopatoDocumento7 páginasEnsayo FisiopatoNicolas Esteban Casallas MendezAún no hay calificaciones
- DespertaresDocumento8 páginasDespertaresMilagros FTAún no hay calificaciones
- DeperesionDocumento20 páginasDeperesionLiz QuielAún no hay calificaciones
- Concepto de EsquisofreniaDocumento4 páginasConcepto de Esquisofreniayobanny48Aún no hay calificaciones
- Trastornos Psicóticos I EsquizofreniaDocumento61 páginasTrastornos Psicóticos I EsquizofreniaKARLA URSULA RHOMINA DE LA CRUZ FELIXAún no hay calificaciones
- Trastorno BipolarDocumento7 páginasTrastorno BipolargabrielaAún no hay calificaciones
- Neuro EpilepsiaDocumento27 páginasNeuro EpilepsiaYuna Fuente CruzAún no hay calificaciones
- NEFRODocumento32 páginasNEFROWillan Garcia OrtizAún no hay calificaciones
- Depresion PDFDocumento12 páginasDepresion PDFBRENDA LINARESAún no hay calificaciones
- Trabajo Final EsquizofreniaDocumento15 páginasTrabajo Final EsquizofreniaUri SosaAún no hay calificaciones
- Esquizofrena Num 6Documento40 páginasEsquizofrena Num 6paula bustosAún no hay calificaciones
- Universidad Privada Antenor Orrego: Facultad de Medicina Humana Escuela Profesional de Medicina HumanaDocumento11 páginasUniversidad Privada Antenor Orrego: Facultad de Medicina Humana Escuela Profesional de Medicina Humana페르난다Aún no hay calificaciones
- Capitulo IDocumento13 páginasCapitulo IMassiel De ÓleoAún no hay calificaciones
- PAE DE DiabetesDocumento21 páginasPAE DE DiabetesFabi Milen-k HuaychoAún no hay calificaciones
- Esquizofrenia TesinaDocumento16 páginasEsquizofrenia Tesinatacomoco0% (1)
- Protocolo Esquizofrenia A demencia-XI-8-2018Documento42 páginasProtocolo Esquizofrenia A demencia-XI-8-2018Natalia CeballosAún no hay calificaciones
- Trastornos BipolaresDocumento24 páginasTrastornos BipolaresMaria Ignacia GonzalezAún no hay calificaciones
- Psicologia GeneralDocumento39 páginasPsicologia GeneralSebastianMichaelTiconaQuispe100% (1)
- El Intervalo Lucido y Sus Aspectos AriasDocumento10 páginasEl Intervalo Lucido y Sus Aspectos AriasDaniel ZapicoAún no hay calificaciones
- Los Grandes Trastornos de La Conducta Esquizofrenia y AutismoDocumento9 páginasLos Grandes Trastornos de La Conducta Esquizofrenia y AutismocajamedAún no hay calificaciones
- NeurosisDocumento3 páginasNeurosisCinthya GuerraAún no hay calificaciones
- Epilepsia Sin EpilepsiaDocumento14 páginasEpilepsia Sin EpilepsiaetritssAún no hay calificaciones
- EzquisofreniaDocumento32 páginasEzquisofreniaVesna MelladoAún no hay calificaciones
- Cap 14Documento18 páginasCap 14Henry Hernandez AcostaAún no hay calificaciones
- Esquizofrenia Documento de LecturaDocumento7 páginasEsquizofrenia Documento de LecturaRicardo RuizAún no hay calificaciones
- ENSAYO de Intervencion en Crisis LorenaDocumento33 páginasENSAYO de Intervencion en Crisis LorenaAnonymous 8XPmSvAún no hay calificaciones
- SISMIDocumento1 páginaSISMIReiser Ramos0% (1)
- Monografia EnfermedadesDocumento4 páginasMonografia EnfermedadesJose Antonio Garza GonzalezAún no hay calificaciones
- Biofisica MonografiaDocumento15 páginasBiofisica Monografiakikeroman7Aún no hay calificaciones
- Etiología de La Pancreatitis Aguda - UpToDateDocumento13 páginasEtiología de La Pancreatitis Aguda - UpToDateCarlitos AyalaAún no hay calificaciones
- Goic Semiologia 751 - 759Documento9 páginasGoic Semiologia 751 - 759Cyber LahojaAún no hay calificaciones
- Informe de Examen Médico y Cartilla de Vacunación: Cirujano Civil)Documento14 páginasInforme de Examen Médico y Cartilla de Vacunación: Cirujano Civil)HanniaAún no hay calificaciones
- Drenaje LinfáticoDocumento7 páginasDrenaje LinfáticoPaula Francisca Ibaceta100% (1)
- Abreviaturas MédicasDocumento8 páginasAbreviaturas Médicasana sofia fernandez perezAún no hay calificaciones
- ShigellaDocumento24 páginasShigellamarce battiAún no hay calificaciones
- SST-FOR-018 Formato Morbilidad SentidaDocumento3 páginasSST-FOR-018 Formato Morbilidad SentidaJuan RiosAún no hay calificaciones
- Abdomen Agudo ApunteDocumento8 páginasAbdomen Agudo ApunteViridiana Hernandez DiazAún no hay calificaciones
- Insuficiencia RenalDocumento11 páginasInsuficiencia Renalfresaop100% (2)
- Enfermedades 2Documento20 páginasEnfermedades 2heladio caalAún no hay calificaciones
- Epoc TarjetaDocumento1 páginaEpoc Tarjetaulicharlie.9611Aún no hay calificaciones
- Tema Autoanticuerpos PresentacionDocumento41 páginasTema Autoanticuerpos PresentacionRosângela PaixãoAún no hay calificaciones
- Tarea 3Documento3 páginasTarea 3Steve Rc100% (1)
- Aparato Reproductor FemeninoDocumento28 páginasAparato Reproductor FemeninoLeonela NarvaezAún no hay calificaciones
- Plantilla de Enfermedades LaboralesDocumento12 páginasPlantilla de Enfermedades LaboralesMarcela GAVIRIA RIZZOAún no hay calificaciones
- Cto Cardiologia - cd.3vDocumento3 páginasCto Cardiologia - cd.3vCristina Mamani NinaAún no hay calificaciones
- Escalas Musculares y NeurologicasDocumento7 páginasEscalas Musculares y NeurologicasSarahagc24Aún no hay calificaciones
- Crisis PsicoticaDocumento25 páginasCrisis Psicoticaeliana gonzales neumannAún no hay calificaciones
- Caso Clinico Hipotiroidismo Congenito 2015 4Documento4 páginasCaso Clinico Hipotiroidismo Congenito 2015 4santos paul cruz galvanAún no hay calificaciones
- Plantas MedicinalesDocumento53 páginasPlantas MedicinalesThayde ArciaAún no hay calificaciones
- Mil y Una Preguntas Sobre Neurologia by MarcelDocumento92 páginasMil y Una Preguntas Sobre Neurologia by MarcelDaiana Burgos EspecheAún no hay calificaciones
- LeptospirosisDocumento19 páginasLeptospirosisAngeles Castillo DiazAún no hay calificaciones
- NeumoniaDocumento29 páginasNeumoniaErwin NarváezAún no hay calificaciones
- Foro Artrosis y ArtritisDocumento4 páginasForo Artrosis y ArtritisBelkis Alayon MarvezAún no hay calificaciones
- Silabus Patologia Especial 2023-IDocumento20 páginasSilabus Patologia Especial 2023-IJULIO CESAR LAURENTE MONTEROAún no hay calificaciones
- Daisy MorejónDocumento73 páginasDaisy MorejónGABRIELA MARIÑOAún no hay calificaciones