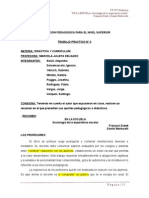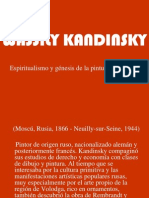Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Diker Analisis Institucional
Diker Analisis Institucional
Cargado por
Lucia LopezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Diker Analisis Institucional
Diker Analisis Institucional
Cargado por
Lucia LopezCopyright:
Formatos disponibles
Síntesis del escrito de Gabriela Diker “Los sentidos del cambio en educación”.
A continuación reseñamos el contenido del texto mencionado siguiendo su estructura original.
Introducción.
En este apartado la autora define el tema que le ocupa: la idea de cambio en los discursos
pedagógico y educativo actual, y sus consecuencias políticas.
Diker advierte al lector que se detendrá en tres registros discursivos que refieren al cambio
educativo en su funcionamiento interno: a) el cambio como deterioro; b) el cambio como promesa;
c) el cambio como imposible.
El cambio como deterioro.
Este registro habla de una supuesta relación de equivalencia entre cambio y deterioro. El cambio
se interpreta como un “camino inevitable hacia el naufragio” (p. 128). El nivel de deterioro lo
determina el estado anterior al cambio, por lo que la alusión a un “antes” -impreciso
cronológicamente-, a un pasado a-histórico que todo lo explica, es una constante en este registro.
De la oración anterior se deduce el carácter normativo que tiene tal forma de remitirse al
“pasado”, como si este reflejara necesariamente la “esencia universal de la escuela”, su
“naturaleza”. Según Diker, este registro no permite percibir los cambios que transita la actualidad
de la escuela, o bien conduce a percibirlos como desviaciones de la norma “natural” vinculada a
ese “pasado mejor”.
Otra consecuencia de este registro es la forma homogénea de entender el pasado, en
donde el carácter normativo de éste no estaría vinculado a un “consenso” intersubjetivo entre
sujetos sociales y colectivos históricos, sino más bien a “contenidos” naturalizados que funcionan
como valores en sí mismos. Esta perspectiva histórica hace posible que este registro discursivo se
oiga de boca de jóvenes y adultos; habría cierto acuerdo intergeneracional que condena la
escuela actual y su autoridad.
Frente a este discurso que diariamente “lamenta”, en un tono apocalíptico, la pérdida de
nivel educativo en la sociedad, Diker opone el contra argumento que sostienen Baudelot y
Establet “[..] el discurso intemporal sobre el descenso del nivel permanece sordo y ciego a las
evidencias que desmienten cada día su propio fundamento.” (1990:15) (p. 129). Esta objeción
pone de relieve la simplificación de las características históricas, sociales, políticas y culturales
que son condiciones de posibilidad de los cambios que esta perspectiva naturaliza y denuncia
como decadencia y corrupción de un “pasado mejor” a temporal, el cambio como deterioro.
En fin, este discurso tiene un efecto inmovilizador sobre sus portadores, ya que la mirada
sobre el “pasado ejemplar” no es desde una nostalgia (puesto que no se busca volver al origen)
sino desde un pesimismo apocalíptico que ve la imposibilidad de volver a ese “pasado” y por lo
tanto ve todo perdido, ya no habría nada por hacer.
El cambio como promesa.
Diker postula que el discurso pedagógico moderno se legitima como campo de saber a través de
la detección de problemas dentro del campo educativo realizando diagnósticos de la situación y
prescribiendo posibles soluciones, éstas se presentan como superaciones que se enmarcan en un
modelo educativo mejor.
La eficacia de la solución del discurso que promete el cambio pedagógico radica en su
cualidad de posibilidad real, es decir en torno a lo posible (p. 132). En base a esto continúa Diker
citando las reflexiones de Larrosa sobre la cuestión de “lo posible”, éste advierte dos sentidos de
la idea de posibilidad: en primer lugar sería aquello de lo que puede calcularse su probabilidad,
“(...) muestra la distancia entre lo imposible (lo que tiene probabilidad cero) y lo necesario, lo que
tiene probabilidad infinita.” (p. 132); en segundo lugar lo posible también es “aquello que nuestro
saber y nuestro poder pueden convertir en real”. Para Diker, Larrosa entiende la acción
pedagógica como “hacer lo real a partir de lo posible”. Estas posibilidades estarían determinadas
por un conocimiento previo que excluye lo imposible, y considera lo deseable dentro de lo posible.
Sin embargo Diker problematiza este discurso del cambio como promesa, porque
considera que la acumulación de saberes que pretenden establecer lo posible como pauta, para
medir la eficacia de las soluciones que podrían anticiparse a los problemas que se detectan a
partir de los diagnósticos de la pedagogía moderna, se ha visto “conmovida” por su ineficacia, ya
que en la anticipación no está lo real, en la realidad estas anticipaciones se han visto sorprendidas
por sucesos imprevistos, cercanos a lo imposible.
La autora sostiene que el discurso pedagógico debe abrirse a lo “imposible”, al
reconocimiento del otro, pero no en el sentido de ir al encuentro de lo conocido, sino en el sentido
de “volver a conocer”. Este reconocimiento mutuo implica abandonar la posición de saber/poder y
la posibilidad de direccionar el cambio, para dar lugar a la “irrupción de lo nuevo” (Cerletti), a lo no
previsto, a lo inesperado e incluso -como se dijo arriba- a lo imposible.
El cambio imposible.
A través de este registro, Diker problematiza la estabilidad de la configuración escolar en los
dos últimos siglos. Cuestión la eficacia de políticas presuntamente innovadoras; teniendo en
cuenta la frecuencia con que la introducción de las mismas en las aulas, produce
modificaciones en la superficie del funcionamiento escolar, pero no logran impactar en sus
aspectos más estructurales.
Frecuentemente, el “fracaso” en el impacto innovador de algunas medidas, es imputado a
la resistencia de docentes y directivos a introducir cambios en las rutinas escolares. Muchas
veces se entiendo por esto que el éxito de una innovación radicaría en su capacidad para
convencer a los docentes de las ventajas de los cambios supuestos. Sin embargo, nos dice la
autora, los efectos de los dispositivos escolares suelen tener lugar más allá de la voluntad de
los docentes, fundamentalmente por dos razones: En primer lugar, porque, en buena medida
la fuerza de tales dispositivos radica en su invisibilidad. Muchas de las formas que ha
adoptado históricamente la transmisión en el contexto escolar, han sido naturalizadas por los
actores institucionales. En segundo lugar, porque el funcionamiento escolar es el resultado del
efecto simultáneo de un conjunto de dispositivos que funcionan articuladamente poniendo en
marcha la maquinaria escolar, una maquinaria que parece neutralizar las innovaciones
parciales.
La autora expresa que, si bien desde afuera el cambio en las escuelas parece imposible,
lo cierto es que, desde dentro de las mismas, todo está cambiando. Los gestos escolares
parecen los mismos, pero el escenario y los actores son otros. Parece haber llegado el
momento de aceptar el desconcierto y de dejar de nombrar lo que no comprendemos, o no
podemos controlar, como deterioro. Esto exige invertir los sentidos históricamente construidos
acerca del cambio en la escuela. Lo cual implicaría: en primer lugar, pasar de una mirada
normativa y mitificadora del pasado a una mirada con vocación histórica, que busque en el
pasado claves de interpretación de los cambios que tienen lugar en la cultura contemporánea.
En segundo lugar, implica abandonar la pretensión prescriptiva de pedagogía y, la
pretensión de generar nuevas categorías para anticipar lo posible.
En tercer lugar, implica asumir no solo que el cambio en las escuelas es posible, sino que
las escuelas ya han cambiado.
Finalmente, implica abandonar ese léxico pseudonostálgico tan de moda hoy en día que
nos llama a reponer, reinstalar, recuperar, reconstruir, reposicionar lo viejo en lo nuevo. No se
propone aquí ninguna tarea de restitución, sino una tarea más inquietante e incierta: la de
pensar que hay allí, en ese lugar en el que solo una mirada represiva puede percibir como
vacío.
También podría gustarte
- Mapa Conceptual Exploracion NeurologicaDocumento1 páginaMapa Conceptual Exploracion NeurologicaKike SG94% (16)
- Una Buena ClaseDocumento7 páginasUna Buena ClaseErikaGötte100% (1)
- Plan Anual Castellano 2DODocumento3 páginasPlan Anual Castellano 2DONery Martinez100% (2)
- Este Es Un Ejercicio Extraído Del Libro de Barbara Ann BrennanDocumento8 páginasEste Es Un Ejercicio Extraído Del Libro de Barbara Ann BrennanMadre Sigal-lia67% (3)
- Canales Perceptivos de La ComunicaciónDocumento6 páginasCanales Perceptivos de La ComunicaciónBeatriz GonzálezAún no hay calificaciones
- Ensayo Silogismo JurídicoDocumento5 páginasEnsayo Silogismo JurídicoJorge ToledoAún no hay calificaciones
- Cuerpo, Emoción y Gestalt - Lo Que Acontece en El CuerpoDocumento17 páginasCuerpo, Emoción y Gestalt - Lo Que Acontece en El CuerpoLAura JimAún no hay calificaciones
- La EntrevistaDocumento37 páginasLa Entrevistamaria de los angeles lopezAún no hay calificaciones
- Formato de Evaluacion 360 Grados-1Documento7 páginasFormato de Evaluacion 360 Grados-1Mariana floresAún no hay calificaciones
- El Sentido de La EducacionDocumento93 páginasEl Sentido de La EducacionJordi Romero Castillo50% (2)
- La Juventud Es Más Que Una PalabraMARGULISDocumento3 páginasLa Juventud Es Más Que Una PalabraMARGULISDaniela FleitaAún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre La Práctica Docente en Los Procesos. Horacio Belgich.Documento9 páginasReflexiones Sobre La Práctica Docente en Los Procesos. Horacio Belgich.Favio VitancurtAún no hay calificaciones
- Maggio - Enriquecer La Enseñanza SuperiorDocumento11 páginasMaggio - Enriquecer La Enseñanza SuperiorEstefi LarrañagaAún no hay calificaciones
- Resumen PedagogíaDocumento4 páginasResumen PedagogíaGabriel BritezAún no hay calificaciones
- Actividades en Donde Tejemos La RondaDocumento11 páginasActividades en Donde Tejemos La RondaVictoria Riffo50% (2)
- Molina CamposDocumento2 páginasMolina CamposErikaGötteAún no hay calificaciones
- AnomiaDocumento3 páginasAnomiajhonatanAún no hay calificaciones
- Educar Ese Acto PolíticoDocumento29 páginasEducar Ese Acto PolíticoLeandro Lusardi83% (6)
- Estudio de Los Conceptos Basicos Del PsicoanalisisDocumento30 páginasEstudio de Los Conceptos Basicos Del PsicoanalisisAbigail Carrillo G100% (1)
- Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica Texto para El Estudiante, 3o. de Secundaria - PDFDocumento218 páginasDesarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica Texto para El Estudiante, 3o. de Secundaria - PDFRafael Moreno Yupanqui75% (4)
- Diker. Los Sentidos Del Cambio en Educación. en Educar Ese Acto PolíticopdfDocumento7 páginasDiker. Los Sentidos Del Cambio en Educación. en Educar Ese Acto PolíticopdfMarcela Poloni0% (1)
- El ABC de La Tarea Docente Currículum y Enseñanza Cap - 6Documento22 páginasEl ABC de La Tarea Docente Currículum y Enseñanza Cap - 6María Alejandra Bianco100% (1)
- Pintura Barroca en EspañaDocumento22 páginasPintura Barroca en EspañaErikaGötteAún no hay calificaciones
- TERIGI - Los Saberes DocentesDocumento34 páginasTERIGI - Los Saberes DocentesLucas González LeónAún no hay calificaciones
- LEAL, Robin - Las Teorias CriticasDocumento10 páginasLEAL, Robin - Las Teorias Criticastriana100% (1)
- RESUMEN Dubet y MartuccelliDocumento7 páginasRESUMEN Dubet y MartuccellijuiravacaAún no hay calificaciones
- Educar FrigerioDocumento29 páginasEducar FrigerioLiliana Zambrano67% (3)
- Resumen Carretero Mario-02 09 2014Documento4 páginasResumen Carretero Mario-02 09 2014Martin MenchiAún no hay calificaciones
- Tenti - La Escuela y La Cuestion SocialDocumento27 páginasTenti - La Escuela y La Cuestion SocialAndrea Cabrejo100% (1)
- GVIRTZ Cap.3 - La Educación Ayer, Hoy y MañanaDocumento31 páginasGVIRTZ Cap.3 - La Educación Ayer, Hoy y MañanaBuggy Chernov100% (1)
- La Escuela de La Modernidad A La Globalización. TiramontiDocumento17 páginasLa Escuela de La Modernidad A La Globalización. TiramontiMartina DortoneAún no hay calificaciones
- Terigi, Flavia Cap.2 El Curriculum y Los Procesos de Escolarización Del SaberDocumento19 páginasTerigi, Flavia Cap.2 El Curriculum y Los Procesos de Escolarización Del SaberMarcela MonzonAún no hay calificaciones
- Violencia EscolarDocumento54 páginasViolencia EscolarPepitaAún no hay calificaciones
- Serra Pedagogia y MetamorfosisDocumento13 páginasSerra Pedagogia y Metamorfosispedagogiaunr100% (2)
- Didactica General 1 Eje I Clase 021Documento51 páginasDidactica General 1 Eje I Clase 021Eliana Carina HernandezAún no hay calificaciones
- Analisis Estetico de OteloDocumento3 páginasAnalisis Estetico de OteloErikaGötteAún no hay calificaciones
- Analisis Estetico de OteloDocumento3 páginasAnalisis Estetico de OteloErikaGötteAún no hay calificaciones
- 6 Cap5 Litwin Configuraciones - PDFDocumento22 páginas6 Cap5 Litwin Configuraciones - PDFRominavandenHeuvelAún no hay calificaciones
- 11 Gvirtz - Cap-6 - La PlanificacionDocumento20 páginas11 Gvirtz - Cap-6 - La PlanificacionIngrid Dahiana Medina Maidana100% (1)
- La Importancia de La Educación Jerome Bruner CAPÍTULO 6Documento6 páginasLa Importancia de La Educación Jerome Bruner CAPÍTULO 6Elisabet Aguilar100% (1)
- La Niñez ContemporáneaDocumento2 páginasLa Niñez ContemporáneaAzucena AvilaAún no hay calificaciones
- Ejercer La Docencia - VezubDocumento5 páginasEjercer La Docencia - VezubOlgaMartínezOjedaAún no hay calificaciones
- El Carácter Matemático Del MétodoDocumento4 páginasEl Carácter Matemático Del MétodoNicolas Facundo MercadoAún no hay calificaciones
- DIDACTICA Jose - Contreras - Domingo - Ensen - Anza - Curriculum - y - Profesorado - Madrid - Akal - 1994Documento4 páginasDIDACTICA Jose - Contreras - Domingo - Ensen - Anza - Curriculum - y - Profesorado - Madrid - Akal - 1994Natalia MansillaAún no hay calificaciones
- Resumen TerigiDocumento6 páginasResumen TerigiAdri De Brida100% (1)
- El Método en El Debate Didáctico ContemporáneoDocumento14 páginasEl Método en El Debate Didáctico ContemporáneodiegogamarraAún no hay calificaciones
- Flavia Terigi Los Cambios en El Formato de La Escuela Secundaria ArgentinaDocumento5 páginasFlavia Terigi Los Cambios en El Formato de La Escuela Secundaria ArgentinaMay OjedaAún no hay calificaciones
- Modos de Historiar La Educación1Documento6 páginasModos de Historiar La Educación1Mirtha GuillamondeguiAún no hay calificaciones
- Alliaud - Formación de Docentes y Construcción de CiudadaníaDocumento4 páginasAlliaud - Formación de Docentes y Construcción de CiudadaníaMariano Santos La RosaAún no hay calificaciones
- Resumen de POLÍTICA-final PAME 14 DE DICIEMBRE (Reparado)Documento17 páginasResumen de POLÍTICA-final PAME 14 DE DICIEMBRE (Reparado)Pamela100% (1)
- Duschatzky, Silvia y Brigin, Alejandra - Donde Está La EscuelaDocumento39 páginasDuschatzky, Silvia y Brigin, Alejandra - Donde Está La Escuelajaelsuarez100% (1)
- Procesos Americanos IDocumento9 páginasProcesos Americanos IcamilaAún no hay calificaciones
- TENTI FANFANI La Educacion Como Asunto de Estado PDFDocumento21 páginasTENTI FANFANI La Educacion Como Asunto de Estado PDFAna Paula CarrizoAún no hay calificaciones
- Actividad Obligatoria #1 - Didactica - Orellana ManuelDocumento7 páginasActividad Obligatoria #1 - Didactica - Orellana ManuelManuel OrellanaAún no hay calificaciones
- Resumen Escuela TradicionalDocumento3 páginasResumen Escuela TradicionalArmando Ariel Paya100% (1)
- (193032468) 2 La Juventud Es M S Que Una PalabraDocumento12 páginas(193032468) 2 La Juventud Es M S Que Una PalabraJosé RodríguezAún no hay calificaciones
- Cara y CecaDocumento8 páginasCara y CecaXavii MaciielAún no hay calificaciones
- INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Apunte Clase 1Documento3 páginasINSTITUCIONES EDUCATIVAS. Apunte Clase 1Rocío Sandoval100% (1)
- Planificacion de Analisis y Organizacion de Las Instituciones Educativas 2020 1Documento5 páginasPlanificacion de Analisis y Organizacion de Las Instituciones Educativas 2020 1Pablo MoreyraAún no hay calificaciones
- Rafael Feito - Teorias Sociologicas de La Educacion SeleccionDocumento6 páginasRafael Feito - Teorias Sociologicas de La Educacion SeleccionMariela UriarteAún no hay calificaciones
- Apple ResumenDocumento3 páginasApple ResumenjesusaAún no hay calificaciones
- Formación Del Sistema Educativo Argentino (Resumen)Documento6 páginasFormación Del Sistema Educativo Argentino (Resumen)Victoria Castro100% (2)
- La Escuela Como Frontera DuchavskyDocumento2 páginasLa Escuela Como Frontera Duchavskymalecouto20100% (2)
- Kantor Variaciones... RESUMIDO PDFDocumento55 páginasKantor Variaciones... RESUMIDO PDFChechu Rodríguez Proserpio100% (7)
- Terigi Los Desafios Que Planean Las Trayectorias Escolares PDFDocumento8 páginasTerigi Los Desafios Que Planean Las Trayectorias Escolares PDFRoxana FamaAún no hay calificaciones
- Teoría Sociológica de La EducaciónDocumento10 páginasTeoría Sociológica de La EducaciónDanilavsky Oropezovich VaäzksAún no hay calificaciones
- Volver A Pensar La Clase. San JurjoDocumento16 páginasVolver A Pensar La Clase. San Jurjoljpsoft100% (3)
- Kohan - La Infancia Escolarizada de Los ModernosDocumento36 páginasKohan - La Infancia Escolarizada de Los ModernosMelany100% (1)
- Profesionalización Docente y Cambio EducativoDocumento11 páginasProfesionalización Docente y Cambio EducativoMilena Ayala50% (2)
- Carlos Marcelo Andelique /benchimol KarinaDocumento9 páginasCarlos Marcelo Andelique /benchimol KarinaMolina LucianaAún no hay calificaciones
- Resumen Del Texto "La Integración." Edith LitwinDocumento3 páginasResumen Del Texto "La Integración." Edith LitwinLeti LombardiAún no hay calificaciones
- Davini Métodos de Enseñanza Didáctica General CAP11Documento6 páginasDavini Métodos de Enseñanza Didáctica General CAP11AnibalAún no hay calificaciones
- Apunte Jose Contreras Domingo - Los Procesos de Enseñanza-AprendizajeDocumento23 páginasApunte Jose Contreras Domingo - Los Procesos de Enseñanza-AprendizajeAlfredo ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Análisis Comparativo de La LFE y LNEDocumento21 páginasAnálisis Comparativo de La LFE y LNEDalia Soria100% (2)
- PIPKIN, D. ResumenesDocumento7 páginasPIPKIN, D. ResumenesJoricia0% (1)
- Extracto G. DikerDocumento6 páginasExtracto G. DikerPastores AlemanAún no hay calificaciones
- Diker-Los Sentidos Del Cambio en Educación - CroppedDocumento12 páginasDiker-Los Sentidos Del Cambio en Educación - CroppedradioscribdAún no hay calificaciones
- Los Sentidos Del Cambio en EducaciónDocumento3 páginasLos Sentidos Del Cambio en EducaciónMaría Agustina AlesioAún no hay calificaciones
- Alcancia IAM ArgentinaDocumento1 páginaAlcancia IAM ArgentinaErikaGötte100% (1)
- Himno IamDocumento1 páginaHimno IamErikaGötteAún no hay calificaciones
- El Átomo en BromaDocumento2 páginasEl Átomo en BromaErikaGötteAún no hay calificaciones
- CursoElRiesgo Educativo PDFDocumento76 páginasCursoElRiesgo Educativo PDFErikaGötteAún no hay calificaciones
- Retrato y FotografíaDocumento47 páginasRetrato y FotografíaErikaGötteAún no hay calificaciones
- Info BrueghelDocumento4 páginasInfo BrueghelErikaGötteAún no hay calificaciones
- Monografía de Alphons MuchaDocumento7 páginasMonografía de Alphons MuchaErikaGötteAún no hay calificaciones
- HauserDocumento13 páginasHauserErikaGötte100% (2)
- Wassily KandinskyDocumento29 páginasWassily KandinskyErikaGötte100% (1)
- Antecedentes Filosóficos de La Psicología en La Edad ModernaDocumento1 páginaAntecedentes Filosóficos de La Psicología en La Edad Moderna4n184lAún no hay calificaciones
- La Autoestima en El Aula o La Metamorfosis de Las MariposasDocumento3 páginasLa Autoestima en El Aula o La Metamorfosis de Las MariposasNeryce EstrellaAún no hay calificaciones
- Tipos de Liderazgo y Sus CaracterísticasDocumento5 páginasTipos de Liderazgo y Sus Característicasedgar santiagoAún no hay calificaciones
- Conducta Del ConsumidorDocumento18 páginasConducta Del Consumidor00121178Aún no hay calificaciones
- Reseña Informativa TrabajoDocumento5 páginasReseña Informativa TrabajoPaolitaVargasAún no hay calificaciones
- Sesión de Aprendizaje #2 RefuerzoDocumento2 páginasSesión de Aprendizaje #2 RefuerzoRocio Gastello100% (2)
- Continuacion de ReporteDocumento1 páginaContinuacion de ReporteItzel Avila RuízAún no hay calificaciones
- Leo KannerDocumento4 páginasLeo KannermireisaAún no hay calificaciones
- Necesidades Nivel País Propuesta: Educación Inicial: La Base de La Pirámide Educación Inicial: La Base de La PirámideDocumento1 páginaNecesidades Nivel País Propuesta: Educación Inicial: La Base de La Pirámide Educación Inicial: La Base de La Pirámideedge010Aún no hay calificaciones
- Cuarta UnidadDocumento5 páginasCuarta UnidadMiguelAngelPaucarContrerasAún no hay calificaciones
- Schecter D E 1969Documento12 páginasSchecter D E 1969Daniel NahumAún no hay calificaciones
- 09-Miniensayo LenguajeDocumento16 páginas09-Miniensayo LenguajeHugo Clobares ReinosoAún no hay calificaciones
- Secuencia DidácticaDocumento3 páginasSecuencia DidácticaMarina BosattaAún no hay calificaciones
- Act 3Documento6 páginasAct 3Luisa Fernanda CERON SALAMANCAAún no hay calificaciones
- La Dimensión Social Del Ser HumanoDocumento27 páginasLa Dimensión Social Del Ser HumanoKarla PatriziaAún no hay calificaciones
- Puntos Extra 5 Autocalificable - Revisión Del Intento Inteligencia EmocionalDocumento3 páginasPuntos Extra 5 Autocalificable - Revisión Del Intento Inteligencia EmocionalMajito PAún no hay calificaciones
- Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Fase 1 - Reconocimiento Del CursoDocumento5 páginasGuía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Fase 1 - Reconocimiento Del CursoDanixa LeytonAún no hay calificaciones