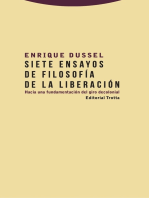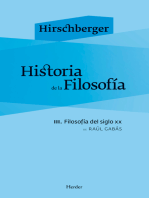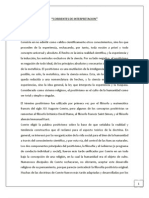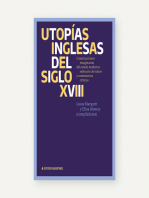Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Historia Posotivimismo y Otros Paradigmas PDF
Historia Posotivimismo y Otros Paradigmas PDF
Cargado por
YolotzinTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Historia Posotivimismo y Otros Paradigmas PDF
Historia Posotivimismo y Otros Paradigmas PDF
Cargado por
YolotzinCopyright:
Formatos disponibles
TIEMPO Y ESPACIO.
Caracas, Venezuela
Nº 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.
El PARADIGMA CIENTIFICO Y
SU FUNDAMENTO EN LA OBRA DE THOMAS KUHN*
Tarcila Briceño
Centro de Investigaciones Históricas
“Mario Briceño Iragorry” (UPEL-IPC)
Resumen
En el presente ensayo se intenta dar una visión de las ideas del físico
norteamericano Thomas Kuhn, expuestas en su libro La estructura de las
revoluciones científicas; contextualizadas en una larga transición que arranca
desde las últimas décadas del Siglo XIX y de los grandes cambios que se
dieron en el mundo intelectual a mediados del siglo XX. Se destacan las
categorías anomalía y crisis como conceptos fundamentales de su pensamiento
para explicar las revoluciones científicas.
Palabras clave: Paradigma, ciencia normal, anomalía, crisis, revolución
científica.
Summary
This essay aims to give an overview of the ideas of the North American physicist
Thomas Kuhn which were presented in his book, The Structure of Scientific
Revolutions. These ideas are contextualized in a long history which began in
the last decades of the nineteenth century and by great changes that came
about in the intellectual world in the middle of the twentieth century. The
notions of anomaly and crisis stand out as fundamental concepts of his thinking
in order to explain the scientific revolutions.
Key words: paradigm, regular science, anomaly, crisis, revolution.
* Recibido: 07/11/08 Aprobado: 21/01/09.
Revista Tiempo y Espacio Nº 52, Vol. XIX 285
TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela
Nº 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.
El positivismo en la mira
No en vano Geoffrey Barraclough (1980), conocido historiador del mundo
contemporáneo, considera que la década de los sesenta marcó realmente el
comienzo del siglo XX y con ello el fin de la transición histórica que se venía
dando desde fines del siglo anterior. Los grandes cambios que en el orden del
pensamiento, en las formas de concebir el mundo, en la manera de vernos a
nosotros mismos y la mirada que se hiciera hacia los demás, impregnaron no
solamente hábitos, comportamientos y actitudes colectivas, sino que
trascendieron en nuevos planteamientos en los diferentes campos del saber y
de la ciencia. Algunos cuestionamientos vinieron del seno de las Ciencias
Naturales, tradicionalmente tenidas como exactas, en oposición a las Ciencias
Sociales, cuyo campo de estudio es el hombre, ente más complejo e
impredecible. Este es el caso, ya considerado un clásico, del físico
norteamericano Thomas Samuel Kuhn, con su obra La Estructura de las
Revoluciones Científicas, publicado por la Universidad de Chicago en 1962.
Kuhn, cuestiona el uso desmedido de la lógica y la idea del progreso continuo.
Por lo que sostiene que el conocimiento científico no es el resultado de la
acumulación de saberes sino de los cambios de paradigmas, es decir, la adopción
de nuevos enfoques, conceptos y compromisos por la comunidad científica.
Antes de continuar exponiendo las ideas de este autor es necesario hacer un
comentario sobre posiciones teóricas de otros pensadores y filósofos que desde
el Siglo XIX sostuvieron el paradigma tradicional, y de otros que abrieron
camino hacia los nuevos planteamientos.
Desde el Siglo XVII, el método experimental se considera como la única vía
científica para llegar al conocimiento. Esta posición mecanicista privó por
más de dos siglos e impregnó el espíritu de las Ciencias Sociales que surgieron
en el XIX. A pesar de los planteamientos de Juan Bautista Vico, filosofo de la
historia, quien había propuesto, en el settecento italiano, que los hechos
históricos y humanos debían tener un método distinto al de las Ciencias
Naturales, la tendencia que se impuso por largo tiempo, era la de igualar el
lenguaje para ambas ciencias. En ese esfuerzo por consagrar los estudios
sociales como científicos se inscribe el pensamiento de Augusto Comte (1798-
286 Revista Tiempo y Espacio Nº 52, Vol. XIX
TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela
Nº 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.
1857), cuya obra Filosofía Positiva, publicada entre 1830-1834, sirvió de
brújula al pensamiento científico-social por casi más de un siglo. Para él, el
método hipotético-deductivo era el único válido, es decir el conocimiento busca
demostrar hipótesis, y a través de los planteamientos generales se llega a lo
particular. Desde esa perspectiva el conocimiento científico es acumulativo y
la sociedad va en un proceso de cambio permanente, que se traduce en él.
Progreso
Un tanto después, el gran pensador alemán Karl Marx (1818-1883), invierte
el sentido de la dialéctica hegeliana, para darle un papel determinante a la
sociedad y sus fundamentos económicos, como factores determinantes del
acontecer histórico. La lucha de clases se convierte en el motor que mueve los
cambios, es decir, éstos no vienen por la vía del intelecto sino de las
transformaciones que se dan en las relaciones sociales de producción de una
sociedad determinada. El materialismo histórico, planteaba un nuevo enfoque
del acontecer social y por ende del conocimiento histórico. De alguna manera,
se acercaba al positivismo cuando planteaba el desarrollo histórico de la huma-
nidad como el resultado del progreso continuo de las sociedades al superar los
diferentes Modos de Producción, desde la comunidad primitiva hasta el comunismo.
Además de estos dos grandes pensadores, el siglo XIX estará marcado por las
ideas que sobre el mundo de la psique planteara Sigmund Freud (1856-1939),
al incorporar el Inconsciente al campo de estudio de las Ciencias Sociales y
especialmente de la Psicología. Freud consideraba el inconsciente como un
espacio del pensamiento reprimido que condiciona la conducta del individuo.
Sus ideas las reinterpretará posteriormente el psiquiatra francés Jacques Lacan,
cuando dice que el inconsciente está estructurado por reglas similares a las del
lenguaje. Y en este sentido coincide con el lingüista Ferdinad de Saussure,
quien en las primeras décadas del XX habla de relaciones asociativas y
paradigmáticas, equivalentes a la teoría de la condensación en Freud y de
relaciones sintagmáticas, igual a la teoría del desplazamiento, para explicar el
proceso del conocimiento de la lengua y del habla. Saussure es considerado
pionero de la lingüística moderna y de la Semiología, y la concebía como “el
Revista Tiempo y Espacio Nº 52, Vol. XIX 287
TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela
Nº 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.
estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social”. Estas disciplinas
serán desarrolladas, casi al mismo tiempo en los Estados Unidos por el filósofo
y lógico, Charles Sanders Peirce (1839-1914) y Charles Morris, aunque con el
nombre de Semiótica. Es muy importante destacar el desarrollo que tuvieron
la lingüística y la psicología en estos momentos, porque respectivamente,
llamaron la atención hacia la teoría de los significantes y significados en el
lenguaje, así como las formas de la conducta y la percepción en el ser humano.
A finales del Siglo XIX, dos filósofos alemanes, Nietzsche y Bergson, se
introducirán en lo que se llama el sentido de la vida (Marías, 1958:614), que
luego será retomada por Wilheim Dilthey, quien según Ortega (ibídem:617),
“descubre la Idea de la vida” y con ello la conciencia que tiene cada individuo
de vivir en un tiempo determinado, es decir el sentido de la temporalidad. La
vida no puede entenderse sino en sí misma. Su método es descriptivo y
compresivo, no explicativo y causal. Y su forma concreta será la hermenéutica.
(ibídem:619). Para Nietzsche, el conocimiento de las cosas sólo se obtiene a
través de “metaforizaciones” de la realidad, las cuales expresan ante todo, el
estado del individuo y las condiciones sociales en que vive y no la objetividad
de lo ocurrido (Martínez, 2005: 220).
Al revisar todas estas posiciones teóricas para entender el universo social, se
deja ver que a finales del XIX se estaban dando profundos cambios en el
mundo del conocimiento y muy especialmente de las Ciencias Sociales, las
cuales se iban haciendo cada vez más autónomas e independientes para definir
sus propios parámetros epistemológicos, ontológicos y metodológicos.
A principios del Siglo XX la Sociología se nutre de las ideas de dos importantes
teóricos del pensamiento social moderno: Max Weber y Emilio Durkheim,
quienes empiezan a hablar de los valores individuales y colectivos que
promueven cambios en la sociedad. Así la ética y la moral como parte de la
conciencia colectiva pueden ser motores de una sociedad. Para Max Weber,
sociólogo alemán, autor de La ética protestante y el espíritu del capitalismo,
los valores éticos de la burguesía protestante habrían sido determinantes en el
desarrollo de este sistema.
En diferente posición encontramos durante la década del veinte, del pasado
siglo, a los exponentes del neopositivismo reunidos en la comunidad que se
288 Revista Tiempo y Espacio Nº 52, Vol. XIX
TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela
Nº 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.
conoce como Circulo de Viena, grupo de científicos, matemáticos y filósofos,
que publicaba la revista internacional Erkenntnis (conocimiento). Allí se
encuentran figuras como la de Carl Hempel, Alfred Ayer, Otto Neurath. Su
máximo exponente, Moritz Schlick, afirmaba que “el significado de una
proposición era su método de verificación” (Cit. por Martínez, 2005:68), con
ello se transitaba de nuevo en el camino que algunos habían llamado “fetichismo
metodológico”, viejo paradigma tradicional. Ludwig Wittgenstein (1889-1951),
filósofo austriaco, con su filosofía analítica influyó notablemente en el Círculo.
Este filósofo tiene la particularidad de haber dado un doble giro a su propia
teoría del conocimiento. Inicialmente con la publicación de su obra Tractatus
lógico-philosoficus, entre 1921-1922 impulsa el positivismo lógico; y muchos
años después, con Investigaciones filosóficas, publicada después de su muerte
en 1953, cuestionó ese positivismo y afianzó el pospositivismo (Martínez, 2005:
95). Inicialmente, sostenía que “una proposición es una imagen, figura o pintura
de la realidad”(p. 95). Es decir la proposición puede estar en lugar del hecho.
De alguna manera el lenguaje respondía a una realidad. Posteriormente,
trabajando en Cambridge, lo rectificará al afirmar que los conceptos sólo pueden
ser entendidos en términos de las actitudes y acciones humanas: “las palabras
tienen significado sólo en el flujo de la vida” (p. 105). Para entender una
proposición es necesario comprender las circunstancias pasadas y presentes
en que ésta es utilizada. El nuevo método dejaba de ser analítico para ser
descriptivo. Su pensamiento, dice Martínez (2005), sentó las bases para el
pensamiento pospositivista de la década de los cincuenta y sesenta.
En ese mismo tiempo Karl R. Popper se opone al determinismo comtiano,
cuando desarrolla la tesis que descarta la posibilidad de predecir por métodos
científicos el destino histórico. Por lo tanto descarta la posibilidad de llegar a
leyes que regulen este devenir. En La miseria del historicismo se argumenta la
crítica a esa concepción teórica.
En Estados Unidos a los neopositivistas se les conoce como positivistas lógicos,
y se habla de la Escuela de Chicago, aunque sus integrantes no formaron un
grupo científico homogéneo. Se orientaron al estudio de la lingüística y de la
antropología. Para ellos el principio de la verificación en sí mismo, es
Revista Tiempo y Espacio Nº 52, Vol. XIX 289
TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela
Nº 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.
verificable en el campo filosófico. En esta Escuela, a principios de siglo, se
hicieron investigaciones etnográficas de tipo oral muy importantes. Se destacan
los aportes especialmente de W.I. Thomas (1918) con investigaciones sobre
los emigrantes polacos, que contribuyeron a darle importancia al estudio de
las minorías urbanas.
En ese mismo campo de la antropología fueron muy significativos los trabajos
del investigador francés Claude Levi Strauss, quien junto con el lingüista de
origen ruso (pero establecido en Estados Unidos) Roman Jakobson, echaron
las bases para el Estructuralismo, enfoque que estuvo muy de moda en los
años sesenta y setenta.
Otros pensadores que marcaron época fueron Robert K. Meyer, norteamericano
y Herbert Marcuse, de origen judío nacido en Alemania, como exilado trabajó
en algunas universidades norteamericanas. Su pensamiento divulgado en dos
de sus más importantes obras: Eros y Civilización (1955) y El hombre unidi-
mensional (1964) influyó especialmente en los movimientos estudiantiles del 68.
Las décadas de los años cincuenta y sesenta corresponden al abierto
enfrentamiento con el paradigma positivista. Su cuestionamiento fue común,
tanto entre los filósofos de la ciencia en general, como entre los teóricos de la
Sociología, la Historia, la Antropología. Entre los primeros, están Stephen
Toulmin, Michael Polanyi, Meter Winch, Norwood Hanson, Paul Feyerabend,
Thomas Kuhn, Imre Lakatos quienes se les conoce como Postpositivistas.
Entre los segundos, destacan los estructuralistas.
En el campo de la historiografía no podemos dejar de mencionar a título
ilustrativo solamente la llamada Escuela francesa, aglutinada en tornó a la
Revista de los Annales en la cual, inicialmente, dos obras marcarán un hito en
los rumbos que tomarían más tarde los caminos de la historiografía: La
incredulidad en el Siglo XVI y Los reyes taumaturgos. Con ellas las
representaciones sociales, los valores que se atribuyen a las cosas, empezaron
a ser objeto de la reconstrucción histórica. Nuevos enfoques, que incluyen la
larga duración braudeliana, la “Nueva Historia” (después del Mayo francés
en 1968 en la década de los setenta) nombres como el de Jaques LeGoff,
George Duby, Enmanuel Le Roy Ladurie ocuparon lugar prominente. Con
290 Revista Tiempo y Espacio Nº 52, Vol. XIX
TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela
Nº 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.
ellos la liberación de las viejas ortodoxias llega al campo de la historia. Con
el apoyo de la antropología y la etnografía se abren nuevos espacios como el
de las mentalidades, la historia cultural, la micro historia y más recientemente
el de las sensibilidades.
Del paradigma a la matriz disciplinar
En 1962 se publica, con el nombre de The Structure of Scientific Revolutions,
un libro que se ha convertido en un clásico sobre el problema de los cambios
en el conocimiento de las Ciencias. Escrito por Thomás Samuel Kuhn, físico
norteamericano, la obra fue editada por la Universidad de Chicago, su primera
edición en español data del año 1971, después de ésta, circularon diez y ocho
reimpresiones. Recientemente en el 2004 el Fondo de Cultura Económica,
luego de una segunda edición, presentó una primera reimpresión. La inmensa
divulgación que ha tenido La Estructura de las Revoluciones Científicas sería
suficiente para hablar de la importancia de esta obra, de contenido muy
polémico y de obligada referencia en el mundo académico para el estudio de
la teoría del conocimiento científico. En la primera lectura el libro llama la
atención no sólo por los planteamientos que tiene sino por la forma como el
autor elabora su discurso. Sin perder el nivel académico, Kuhn desarrolla sus
ideas en un tono accesible aún para el lector que no es especializado. Plantea
su argumentación en primera persona y logra de esa manera involucrar al lector
en un diálogo tácito y fluido desde el prefacio hasta el epílogo.
La motivación para escribir ese libro surgió de la experiencia que el autor tuvo
en el año 1959, cuando participó en un equipo de trabajo en la Universidad de
Stanford, en el Centro de Estudios Avanzados sobre Ciencias de la Conducta.
Comenta Kuhn que el hecho de pasar un año “con una comunidad formada
predominantemente por científicos sociales…” (Kuhn, 2004:14) lo puso ante
problemas inesperados, como eran las diferencias existentes entre éstos y la
comunidad de científicos naturales a la cual pertenecía. Le sorprendió el número
y amplitud de desacuerdos que había entre estos científicos, acerca de la
naturaleza de los problemas y los métodos legítimos de la Ciencia. Dice Kuhn
en el prefacio: “Los intentos por descubrir la fuente de tal diferencia me llevaron
Revista Tiempo y Espacio Nº 52, Vol. XIX 291
TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela
Nº 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.
a darme cuenta de la función que desempeña en la investigación científica lo
que desde entonces he dado en llamar paradigmas” (subrayado nuestro). En
esta oportunidad define por primera vez el término, que luego será no sólo el
punto medular de su propuesta sino el más controversial:
“Considero que éstos [los paradigmas], son logros científicos universalmente
aceptados que durante algún tiempo suministran modelos de problemas y
soluciones a una comunidad de profesionales” (pp. 14-15).
Esta definición, entre las numerosas que se encuentran en el texto (El propio
Kuhn, en el epilogo dice que un “lector favorable”, para referirse a Margaret
Masterman, encontró en un índice analítico 22 acepciones del término),
posiblemente sea la más escueta pero también la más explícita y conocida. Si
nos detenemos en ella encontramos que cuando habla de logros científicos
universalmente aceptados, está implícita la idea de las teorías que reconoce la
ciencia normal. En la frase: …que durante algún tiempo, se deja ver la
concepción de cambio, que luego presentará en los términos de anomalía y
crisis, como situaciones imprescindibles para la adopción de nuevos
paradigmas. Y al referirse a los modelos de problemas y soluciones, estaba
adelantando lo que luego será tratado como creencias.
Kuhn explica que ha tomado el término paradigma “a falta de otro mejor” del
uso establecido en la gramática “como un modelo o patrón aceptado” (p. 57) y
da el ejemplo de laudo, laudas, laudat, para la conjugación latina. En este
caso el paradigma implica la repetición. Pero, aclara que lo usará de otra
manera. Recordemos que él se relacionaba profesionalmente con lingüistas
de la calidad de Charles Morris, editor de Enciclopedia of Unified Science,
a quien se refiere en el prefacio del libro y le agradece consejos para su
manuscrito. El paradigma debe articularse, cada vez, en condiciones nuevas
o más rigurosas. El término ya había sido usado, por primera vez, en la teoría
de la ciencia por Ch. Lichtenberg, en el Siglo XVIII, en el XX por L.
Wittgenstein y en sociología por Robert Merton en 1957 (Márquez, 2007).
El término Paradigma, fue recibido por la comunidad científica con reservas y
“malentendidos”, como lo reconoce el propio Kuhn, en el epílogo que escribe
292 Revista Tiempo y Espacio Nº 52, Vol. XIX
TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela
Nº 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.
por sugerencia de su antiguo alumno y amigo, el doctor Shigeru Nakayama,
de la Universidad de Tokio, siete años después de haber publicado por primera
vez el libro. En este epilogo Kuhn reafirma lo fundamental de sus puntos de
vista. Señala que el término se usa con dos sentidos diferentes. “Por un lado,
hace alusión a toda la constelación de creencias, valores, técnicas y demás,
compartidos por los miembros de una comunidad dada” (Kuhn, 2007: 292).
Por otro, denota las soluciones concretas o rompecabezas que, usadas como
modelos o ejemplos pueden sustituir a las reglas como base para la solución
de los restantes rompecabezas de la ciencia normal (p. 292). Al preguntarse
qué es lo que comparte una comunidad, aclara que es “una teoría o un conjunto
de teorías”. Pero ese término, por las implicaciones del uso, no se adecua a lo
que él propone. Entonces sugiere el uso del término matriz disciplinar. Matriz
porque “se compone de elementos ordenados de varios tipos, cada uno de los
cuales precisa de una especificación ulterior” y disciplinar, porque alude a la
practica de una disciplina concreta por parte de los que la practican. (p. 303).
Reafirma “los compromisos compartidos con creencias”, que él aclara con
formulaciones de diferentes ejemplos de principios científicos (p. 306). Luego
agrega, “creencias en modelos particulares”. Y amplía la aceptación a modelos
de tipo heurístico, “que suministran analogías y metáforas predilectas y
permisibles”. Otro elemento de la Matriz Disciplinar lo forman los valores
compartidos por la Comunidad. Señala la simplicidad, la utilidad de la ciencia,
“la consistencia, la plausibilidad, que varían considerablemente de un individuo
a otro”. De tal manera que aunque los valores sean compartidos ampliamente
por los científicos, cuando se aplican, se ven afectados por los rasgos de la
personalidad y por “las biografías que caracterizan a los miembros del grupo”
(p. 309). Es decir, Kuhn considera que la subjetividad y el punto de vista
individual no se pueden eliminar en la práctica del conocimiento. Antes de
1969 ya había afirmado que lo que diferencia a las “escuelas” no está en una u
otra falla de método, sino en lo que él llama “modos inconmensurables de ver
el mundo y de practicar la ciencia”.
Cuando leemos este epílogo encontramos a un Kuhn que reafirma sus
planteamientos iniciales, pero al mismo tiempo es capaz de auto criticarse, de
enmendar, aclarar ideas y de enriquecer la discusión.
Revista Tiempo y Espacio Nº 52, Vol. XIX 293
TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela
Nº 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.
Una posición entre la anomalía y la crisis
Uno de los principios fundamentales que manejaba el positivismo era la idea
del progreso continuo como meta de una sociedad, no sólo en el sentido de
alcanzar los más altos niveles de civilización sino también del conocimiento.
Por eso el sentido del progreso será un tema constante no sólo entre los
positivistas sino entre los que adversan tales planteamientos. El libro de Kuhn
no escapa a ello y cuando habla de las revoluciones científicas no está haciendo
otra cosa que retomar el tema del progreso. Solamente que él buscará respuestas
diferentes a la pregunta: cómo lograrlo, es continuo, es acumulativo?
Para responder a estas interrogantes, el autor define tres momentos claves en
el desarrollo del conocimiento: la ciencia normal, las anomalías y las crisis.
La primera fase corresponde a la “actividad de resolver rompecabezas [...] es
una empresa enormemente acumulativa y eminentemente eficaz en la
consecución de su finalidad, que es la ampliación continuada del alcance y
precisión del conocimiento científico” (p. 102). El autor insiste en la
importancia que ha tenido para el conocimiento científico la teoría y las reglas,
y en la práctica de las comunidades para conocer estas teorías, aplicarlas y
enseñarlas. Es decir repetirlas para lograr grabarlas. En este sentido dice “Una
vez que el estudiante [investigador] ha resuelto muchos problemas, hacer más
no hace sino aumentar su destreza (p. 312). Esto correspondería al momento
de estabilidad de una matriz, por lo tanto no se estaría buscando cambios. Se
me ocurre pensar en la similitud de ese concepto con el de tesis para definir
este momento. Ahora bien, pese a esta tendencia consagratoria, Kuhn admite
que la investigación científica descubre constantemente “fenómenos nuevos”
e inventa teorías. Porque la investigación que sigue a un determinado paradigma
debe a su vez ser capaz de “inducir cambios paradig-máticos”. Nos preguntamos
si esto pudiera estar relacionado con el sentido de la antitesis?
El autor continúa la exposición del problema y explica que “el descubrimiento
comienza tomando conciencia de una anomalía, es decir, reconociendo que la
naturaleza ha violado de algún modo las expectativas inducidas por el
paradigma que gobierna la ciencia normal”, entonces viene la exploración
294 Revista Tiempo y Espacio Nº 52, Vol. XIX
TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela
Nº 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.
amplia de esta anomalía. Aquí estamos hablando de la segunda y tercera fase
del proceso. Este es un momento particularmente enriquecedor, implica el
conflicto y la ruptura entre dos paradigmas, es decir: la anomalía y la crisis.
Entre los ejemplos tomados de la física que Kuhn señala, están la revolución
copernicana, la crisis que precedió al surgimiento de la teoría del oxigeno
sobre la combustión de Lavoissier a fines del Siglo XVIII, y la crisis de la física
en la últimas décadas del XIX, que preparó el camino para la teoría de la relatividad.
El significado de las crisis él la resume con una analogía comparativa: “En las
ciencias ocurre como en las manufacturas: el cambio de herramientas es una
extravagancia que se reserva para las ocasiones que lo exigen. El significado
de las crisis es que ofrecen un indicio de que ha llegado el momento de cambiar
de herramientas” (p. 140).
La crisis, es un momento no sólo a la búsqueda de nuevos conocimientos sino
cambios de puntos de vista y rupturas con el conocimiento establecido. La
asimilación de un “nuevo tipo de hecho exige un ajuste de teoría que no se
limita a ser un añadido” y requiere que el científico “haya aprendido a ver la
naturaleza de un modo distinto”.
En las pocas ocasiones en las que se refiere a los científicos sociales, los llama
“científicos creadores” y los iguala a los artistas. Dice que tienen que ser
capaces de vivir en un mundo “desconyuntado”, la “tensión esencial” implícita
en la investigación científica (p. 144). Se refiere de este modo, vivida también
como un interrogante existencial.
La crisis se cierra “sólo cuando la teoría paradigmática se ha ajustado para
que lo anómalo se vuelva algo esperado” (p. 103). Es decir, se ha adoptado un
nuevo paradigma. La adopción de este paradigma es lo que Kuhn llamará una
revolución científica. Orientados por nuevos paradigmas los científicos adoptan
nuevos instrumentos, “miran en lugares nuevos” y ven cosas nuevas en lugares
que antes habían sólo mirado. Es decir, después de una revolución los científicos
responden a un mundo distinto. Han de tener una nueva percepción de las
cosas: “aprender a ver una nueva Gestalt”. Dicho de otra manera, en forma
casi coloquial, “lo que antes de una revolución eran patos, en el mundo del
científico son conejos después de ella” (p. 104). Esta nueva percepción que
Revista Tiempo y Espacio Nº 52, Vol. XIX 295
TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela
Nº 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.
propone Kuhn no se limita al campo visual, pues lo que ve una persona depende
tanto “de a qué mira”, como “qué le ha enseñado a ver la experiencia visual y
conceptual previa”. Es decir, la forma de ver la naturaleza depende también
de elementos subjetivos ligados a la expe-riencia individual.
En este mismo sentido llama la atención cómo Thomas Kuhn maneja los
términos creencias y fe, para referirse a la actitud que debe tener el científico
en la adopción de los paradigmas. Leyendo a Kuhn se siente que la selección
de un nuevo paradigma, después de la crisis, no es un acto exclusivamente
racional, tampoco “místico”. Pero sí intervienen otros factores cualitativos:
“Algo habrá de hacer sentir, al menos a unos pocos científicos que la nueva
propuesta está en buen camino, y en ocasiones eso sólo pueden suministrarlo
las consideraciones estéticas personales e inarticuladas”.
Vistas de esa manera las revoluciones científicas permiten el progreso de las
ciencias, no por acumulación de saberes sino más bien por rupturas y
cuestionamientos. Por eso él, al final de su libro, puntualiza la necesidad de
abandonar la idea de que los cambios de paradigmas llevan a los científicos
más cerca de la verdad. Y que el proceso de desarrollo de las ciencias no debe
estar marcado por un camino hacia una meta final. Propone a los científicos
dejar de ir “hacia-lo-que-queremos-conocer” y cambiar la perspectiva “a-partir-
de-lo-que-conocemos”.
En conclusión, Kuhn en su manera de ver el proceso del conocimiento se aleja
de la rigidez del saber acumulativo para abrir la posibilidad de crear paradigmas
nuevos, que permitan ver de distinta manera los mismos lugares del mundo
del conocimiento. Así, le da una nueva Fundamentación epistemológica a la
investigación cuando plantea una relación diferente entre el investigador y lo
investigado. Por todo esto, la actitud innovadora de adoptar un paradigma
implica una postura reflexiva ante la naturaleza de las cosas, que sólo se logra
al detectar las coyunturas que él llama anomalías y deviene crisis creadora
que conduce a la verdadera revolución científica.
296 Revista Tiempo y Espacio Nº 52, Vol. XIX
TIEMPO Y ESPACIO. Caracas, Venezuela
Nº 52, Vol. XIX, pp. 285-297, 2009.
Referencias
BARRACLOUGH, G. (1980). Introducción a la Historia contemporánea:
Madrid: editorial Gredos.
KUHN, T. (2004). La Estructura de las Revoluciones Científicas. México:
Fondo de Cultura Económica.
MARÍAS, J. (1958). Obras. Madrid. Revista de Occidente. Tomo II.
MÁRQUEZ, E. (s/f). El carácter social de la noción Paradigma. Caracas.
CD.
MARTÍNEZ MÍGUÉLEZ, M. (2005). El paradigma emergente. Hacia una
nueva teoría de la racionalidad científica. México: Editorial Trillas.
NIETO CARAVEO, L. (1999). Investigación, conocimiento y epistemología.
Notas para mis estudiantes de Maestría. México. CD.
Revista Tiempo y Espacio Nº 52, Vol. XIX 297
También podría gustarte
- La filosofía como arma de la revolución: Respuesta a ocho preguntasDe EverandLa filosofía como arma de la revolución: Respuesta a ocho preguntasAún no hay calificaciones
- Siete ensayos de filosofía de la liberación: Hacia una fundamentación del giro decolonialDe EverandSiete ensayos de filosofía de la liberación: Hacia una fundamentación del giro decolonialCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Historia de la filosofía III: Filosofía del siglo XXDe EverandHistoria de la filosofía III: Filosofía del siglo XXCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (5)
- El Método Científico en Psicología ENSAYODocumento4 páginasEl Método Científico en Psicología ENSAYOManuel Arrabal Flores100% (1)
- Briceño - El Paradigma Científico y Su Fundamento en La Obra de Thomas KuhnDocumento6 páginasBriceño - El Paradigma Científico y Su Fundamento en La Obra de Thomas KuhnMoni LedesmaAún no hay calificaciones
- Corrientes Filosóficas ContemporaneasDocumento5 páginasCorrientes Filosóficas ContemporaneasPatricia Ybañez SotoAún no hay calificaciones
- Ficha RAEDocumento12 páginasFicha RAEEll MurciaAún no hay calificaciones
- Filosofia en El Siglo XXDocumento28 páginasFilosofia en El Siglo XXjonathan CHAún no hay calificaciones
- Filosofia de Las Ciencias Humanas y SocialesDocumento4 páginasFilosofia de Las Ciencias Humanas y SocialesjamerAún no hay calificaciones
- 5 Etapas de La SociologíaDocumento6 páginas5 Etapas de La SociologíaANDRES MAHECHA GALINDO100% (1)
- Construcción Del Conocimiento en KantDocumento12 páginasConstrucción Del Conocimiento en KantHéctor Parra ZuritaAún no hay calificaciones
- Etapas de La SocioltogíaDocumento6 páginasEtapas de La SocioltogíaFredo VillaAún no hay calificaciones
- Beatris OcampoDocumento10 páginasBeatris Ocampojohnny cartinAún no hay calificaciones
- Filosofia MarxistaDocumento3 páginasFilosofia MarxistaSamuel AQAún no hay calificaciones
- INFD - Adaptación - Ciencias Sociales - Historia y GeografíaDocumento9 páginasINFD - Adaptación - Ciencias Sociales - Historia y GeografíaMiki RojasAún no hay calificaciones
- Dicapua y Gon - La Sociología en El Siglo XX y La Escuela de ChicagoDocumento14 páginasDicapua y Gon - La Sociología en El Siglo XX y La Escuela de ChicagoCaro HadadAún no hay calificaciones
- Trabajo Tercer Bimestre FilosofíaDocumento19 páginasTrabajo Tercer Bimestre FilosofíaJulio SandovalAún no hay calificaciones
- Los Trabajos Científicos Necesarios para Reorganizar La Sociedad, Madrid, TecnosDocumento31 páginasLos Trabajos Científicos Necesarios para Reorganizar La Sociedad, Madrid, TecnosGabriel Alejandro Zaradnik LopezAún no hay calificaciones
- Final SociologiaDocumento4 páginasFinal SociologiaericaAún no hay calificaciones
- Resumen Historia de La Filosofía ContemporáneaDocumento4 páginasResumen Historia de La Filosofía ContemporáneaulisesAún no hay calificaciones
- Materialismo HistóricoDocumento6 páginasMaterialismo HistóricoJorge CoCoAún no hay calificaciones
- Corrientes de InterpretacionDocumento7 páginasCorrientes de InterpretacionYessi Pao BenitezAún no hay calificaciones
- Estructural FuncionalismoDocumento2 páginasEstructural FuncionalismoIsaac Mercado CeronAún no hay calificaciones
- Panorama-General-Filosofã - A-Contemporã - Nea-S. Xix-XxDocumento3 páginasPanorama-General-Filosofã - A-Contemporã - Nea-S. Xix-Xx8dgjy6j746Aún no hay calificaciones
- EnciclopedismoDocumento8 páginasEnciclopedismoAndrea Marín Cabrera0% (1)
- Marxismo ExposicionDocumento6 páginasMarxismo Exposicionapi-316755304Aún no hay calificaciones
- Filosofia Moderna y ContemporaneaDocumento3 páginasFilosofia Moderna y ContemporaneaAlejandroAún no hay calificaciones
- Mateo Romero Ensayo SociologiaDocumento9 páginasMateo Romero Ensayo Sociologiaest.mateo.romeroAún no hay calificaciones
- El Nacimiento de La Sociología - ResumenDocumento9 páginasEl Nacimiento de La Sociología - ResumenJulio Cesar BatistaAún no hay calificaciones
- El Complejo de EdipoDocumento21 páginasEl Complejo de EdipoJUAN CARLOS TORRES CORREAAún no hay calificaciones
- Tema ViDocumento8 páginasTema Vigaedronseguridad619Aún no hay calificaciones
- Ensayo de Las Ciencias Sociales JOSEDocumento7 páginasEnsayo de Las Ciencias Sociales JOSEJose LuisAún no hay calificaciones
- Modernidad, Racionalismo y EmpirismoDocumento16 páginasModernidad, Racionalismo y EmpirismoAldana Viera ColomboAún no hay calificaciones
- La Sociología ClásicaDocumento8 páginasLa Sociología ClásicaMarta PalazzoAún no hay calificaciones
- Adminucm,+2 AHF Vol 37 (1) 2020 059 071Documento13 páginasAdminucm,+2 AHF Vol 37 (1) 2020 059 071marAún no hay calificaciones
- Historia y Evolucion de Las Ciencias SocialesDocumento6 páginasHistoria y Evolucion de Las Ciencias SocialesAna B. Polanco0% (2)
- El Mega Relato PosmodernoDocumento12 páginasEl Mega Relato PosmodernoLex Vidal100% (2)
- Guia Sobre La Filosofia ContemporaneaDocumento6 páginasGuia Sobre La Filosofia Contemporaneabetogalindo100% (1)
- Antecedentes de La SociologiaDocumento8 páginasAntecedentes de La SociologiaKaren BautistaAún no hay calificaciones
- Ficha Corrientes Teoricas AntropologicasDocumento17 páginasFicha Corrientes Teoricas AntropologicasclaudiaAún no hay calificaciones
- La SociologíaDocumento10 páginasLa SociologíaAnna GreenAún no hay calificaciones
- Pia FilosofiaDocumento14 páginasPia Filosofia082004luisangelAún no hay calificaciones
- Modernidad y ModernizaciónDocumento18 páginasModernidad y ModernizaciónasterivanAún no hay calificaciones
- Martínez de Codes - El Positivismo ArgentinoDocumento34 páginasMartínez de Codes - El Positivismo ArgentinoFederico KirkbyAún no hay calificaciones
- Trabajo Tercer Bimestre FilosofíaDocumento19 páginasTrabajo Tercer Bimestre FilosofíaJulio SandovalAún no hay calificaciones
- Naturaleza de La Sociologia de La EducacionDocumento14 páginasNaturaleza de La Sociologia de La EducacionEngerbhil Montilla100% (2)
- La Antropologia Filosofica en El Epoca ModernaDocumento6 páginasLa Antropologia Filosofica en El Epoca Modernavalentina Brito giraldoAún no hay calificaciones
- Captura de Pantalla 2022-05-17 A La(s) 8.53.36Documento4 páginasCaptura de Pantalla 2022-05-17 A La(s) 8.53.36aarriola863Aún no hay calificaciones
- Influencias Ideológicas de La IlustraciónDocumento4 páginasInfluencias Ideológicas de La Ilustracióngenesis100% (1)
- Unidad 3 Ciencia SocialesDocumento5 páginasUnidad 3 Ciencia SocialesNaruto ChinoAún no hay calificaciones
- Ramos Diana Asignacion1Documento3 páginasRamos Diana Asignacion1DIANA JACKELINE RAMOS CARTAGENAAún no hay calificaciones
- Trabajo 10 FilosofiaDocumento3 páginasTrabajo 10 FilosofiaAlberto SosaAún no hay calificaciones
- Informe de Lectura Abrir Las Ciencias Sociales WallersteinDocumento10 páginasInforme de Lectura Abrir Las Ciencias Sociales WallersteinMavi BravoAún no hay calificaciones
- Abrir Las Ciencias Sociales Cap 1Documento3 páginasAbrir Las Ciencias Sociales Cap 1Amby CMAún no hay calificaciones
- Panorama Histórico de La Filosofía ContemporáneaDocumento11 páginasPanorama Histórico de La Filosofía ContemporáneaMorales MoralesAún no hay calificaciones
- Filosofia A y El Materialismo Del Siglo XIXDocumento5 páginasFilosofia A y El Materialismo Del Siglo XIXKelsey GreenbergAún no hay calificaciones
- Dossier SociologiaDocumento168 páginasDossier SociologiaIisela AguileraoAún no hay calificaciones
- 3er. INFORME DE LECT. DE INT. A LAS CC. SS. (SOC-010)Documento4 páginas3er. INFORME DE LECT. DE INT. A LAS CC. SS. (SOC-010)keila BlancoAún no hay calificaciones
- Filosofía de las cienciasDe EverandFilosofía de las cienciasCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)
- La Revolución creadora: Antonio Caso y José Vasconcelos en la Revolución mexicanaDe EverandLa Revolución creadora: Antonio Caso y José Vasconcelos en la Revolución mexicanaAún no hay calificaciones
- Utopías inglesas del siglo XVIII: Construcciones imaginarias del estado moderno: selección de textos y comentarios críticosDe EverandUtopías inglesas del siglo XVIII: Construcciones imaginarias del estado moderno: selección de textos y comentarios críticosAún no hay calificaciones
- La Ciencia Como ActividadDocumento8 páginasLa Ciencia Como ActividadJosue Prieto Castellón100% (1)
- Cuadro Comparativo Campo AnglosajonDocumento1 páginaCuadro Comparativo Campo AnglosajonsorbenitaAún no hay calificaciones
- Una Reflexión, Ciencia EnfermeríaDocumento7 páginasUna Reflexión, Ciencia Enfermeríazahidprr oAún no hay calificaciones
- Lógica Formal y Lógica DialécticaDocumento68 páginasLógica Formal y Lógica Dialécticaalexandramemdoza8Aún no hay calificaciones
- Realismo Critico InvestigacionDocumento35 páginasRealismo Critico Investigaciongabriel casanovaAún no hay calificaciones
- Asi Somos Los Humanos. Plasticos, Vulnerables y Resilientes PDFDocumento550 páginasAsi Somos Los Humanos. Plasticos, Vulnerables y Resilientes PDFHumberto Briceño100% (2)
- La Tensión Esencial KuhnDocumento15 páginasLa Tensión Esencial Kuhnpito.perezAún no hay calificaciones
- KUHN Original... Mozo...Documento31 páginasKUHN Original... Mozo...shan2228100% (1)
- Filosofia 2012 PDFDocumento4 páginasFilosofia 2012 PDFHaiver Neftali Hernández CastroAún no hay calificaciones
- Guía de Lectura - Qué Es La Psicología - ScagliaDocumento2 páginasGuía de Lectura - Qué Es La Psicología - ScagliaFlor FarcyAún no hay calificaciones
- Paradigmas en CienciaDocumento9 páginasParadigmas en CienciaVerónica MoreiraAún no hay calificaciones
- MestaDocumento8 páginasMestaOlivia ColomboAún no hay calificaciones
- Educación Transdisciplinaria PrincipiosDocumento65 páginasEducación Transdisciplinaria PrincipiosAníbal Altamirano HerreraAún no hay calificaciones
- Gregorio Klimovsky - Las Desventuras Del Conocimiento Cientifico - Caps 19 y 21Documento4 páginasGregorio Klimovsky - Las Desventuras Del Conocimiento Cientifico - Caps 19 y 21NelsonTorres100% (2)
- Dialnet DeLaInvestigacionCuantitativaALaInvestigacionPerfo 6380907Documento27 páginasDialnet DeLaInvestigacionCuantitativaALaInvestigacionPerfo 6380907DAVIDAún no hay calificaciones
- Cap 3 Pedagogia Racionalidad y ParadigmasDocumento8 páginasCap 3 Pedagogia Racionalidad y ParadigmasSandra AlvarezAún no hay calificaciones
- Derrida BorgesDocumento16 páginasDerrida BorgesEmilio Guachetá GutiérrezAún no hay calificaciones
- Sem 7 T. FilosóficosDocumento7 páginasSem 7 T. Filosóficosayelen colosAún no hay calificaciones
- Fisica Y Biologia en El Nacimiento de La Biologia Molecular: La Determinacion de La Estructura Del AdnDocumento20 páginasFisica Y Biologia en El Nacimiento de La Biologia Molecular: La Determinacion de La Estructura Del AdnAndrea CronopioAún no hay calificaciones
- InvestigacionDocumento2 páginasInvestigacionLiceth GonzalezAún no hay calificaciones
- Memoria y RepresentacionDocumento23 páginasMemoria y Representaciongsfbywcs2wAún no hay calificaciones
- Metodología Inv. CientíficaDocumento9 páginasMetodología Inv. CientíficaLuis Romero YahuachiAún no hay calificaciones
- Tesis TranspersonalDocumento567 páginasTesis TranspersonalMichelle BrownAún no hay calificaciones
- Resumen de SociologiaDocumento32 páginasResumen de SociologiaDavid LinguaAún no hay calificaciones
- CisternaDocumento223 páginasCisternaeka_2076648Aún no hay calificaciones
- Hernández RojasDocumento18 páginasHernández RojasLa Múltiple Highlander100% (1)
- Metodología de La InvestigaciónDocumento45 páginasMetodología de La Investigaciónyuriandrea21Aún no hay calificaciones
- Crisis de ParadigmaDocumento20 páginasCrisis de ParadigmaFernando RiverosAún no hay calificaciones
- Filosofia Bachiller Comun tp1 Junio2021Documento5 páginasFilosofia Bachiller Comun tp1 Junio2021juan manuel GiordanoAún no hay calificaciones