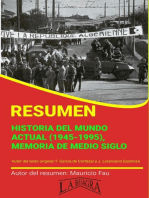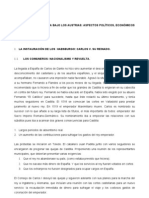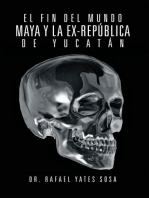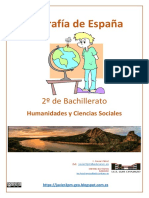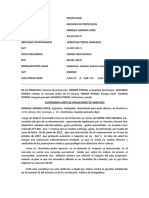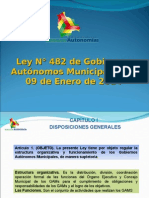Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tema 67. Análisis de La Constitución Española de 1978
Tema 67. Análisis de La Constitución Española de 1978
Cargado por
AlbaPalaciosTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Tema 67. Análisis de La Constitución Española de 1978
Tema 67. Análisis de La Constitución Española de 1978
Cargado por
AlbaPalaciosCopyright:
Formatos disponibles
TEMA 67.
ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
1. INTRODUCCIÓN
Una Constitución es una ley fundamental que regula la estructura y funcionamiento político de los Estados
de derecho. Es el elemento institucional central de los regímenes parlamentarios y es elaborada por
representantes elegidos por los ciudadanos. Las constituciones serán el medio para regular, según los
postulados del racionalismo, las normas que se consideran justas en las relaciones entre los miembros de
una comunidad. La independencia norteamericana y la Revolución Francesa fueron los hechos que
difundieron por el mundo las ideas liberales que habrían de configurar el Estado constitucional en
contraposición al absolutismo del Antiguo Régimen, caracterizado por la proclamación de la igualdad de
todos los hombres y por el acceso al poder de la burguesía que se constituye en nueva clase dirigente.
El nuevo Estado que surge recoge ideas de autores, tales como Rousseau, Locke o Montesquieu. Entre éstas
cabe señalar como esenciales: a) La idea del contrato social; según la cual, el Estado surge como una
especie de pacto entre los hombres, que viven en sociedad para ser gobernados; b) La idea de la separación
de poderes; como forma de limitar el poder de los reyes; c) La soberanía popular; como origen del poder,
y que se hace efectiva en la participación del pueblo en el poder mediante el derecho a voto, aunque luego
esta soberanía se fue limitando al implantarse el sufragio censitario, es decir, el derecho a voto restringido
a los propietarios solamente; d) Derechos del hombre que (por ser anteriores al Estado, puesto que son
inherentes al hombre como individuo antes de ser miembro de sociedad alguna) son una barrera o límite al
poder del Estado, y que éste debe respetar y no sobrepasar; e)Imperio de la ley, que dará origen al concepto
de Estado de Derecho, es decir, la ley, manifestación de la voluntad general, obliga a todos, también a los
poderes públicos; f) igualdad ante la ley. El conjunto de estas ideas se recogió luego en textos escritos, las
constituciones, que serán elaboradas por una asamblea o parlamento constituyente y aprobadas mediante
una consulta o referéndum popular. España, tras EEUU (1787) y Francia (1791) será el tercer país en
disponer de Constitución escrita.
La Constitución de 1978 no es novedosa ni original pues recoge la tradición constitucional española que
arranca con la Constitución de Cádiz de 1812, así como la influencia de otras constituciones vigentes en la
actualidad en diversos países. Si hacemos objeción del Estatuto de Bayona y del Estatuto Real y si no
consideramos las dos constituciones que no llegaron a promulgarse, la de 1978 es la séptima de nuestra
historia, lo que constituye un fiel reflejo del turbulento constitucionalismo español. Sus características y
evolución será la primera parte que desarrollaremos. Haremos después un repaso muy sucinto del proceso
constituyente. Nos centraremos en la estructura y contenido del texto constitucional y concluiremos con
unas referencias bibliográficas.
2 CARACTERÍSTICAS DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL
El constitucionalismo español está relacionado con los distintos levantamientos que tuvieron lugar durante
el siglo XIX en el país. Entre las características principales del constitucionalismo español destacan:
Carácter pendular y partidista: Los distintos textos constitucionales oscilarán desde posiciones
progresistas hasta las más conservadoras y viceversa. El resultado será la existencia de
“constituciones de partido”, debido a que, con frecuencia, los partidos en el poder pretenden lograr
objetivos de su programa político mediante artículos constitucionales. Los temas polémicos de los
textos constitucionales son, según Sánchez Agesta, aquellos relacionados con: el fundamento
mismo del texto constitucional (soberanía nacional o soberanía compartida entre el rey y las
Cortes, y la relación entre el rey y su gobierno y las Cortes); la existencia de una segunda cámara
y su relación con la Cámara Baja, desde que el Estatuto Real (1834) implantara unas Cortes
bicamerales; y el alcance de los derechos individuales y la cuestión religiosa, que se mezclará con
los problemas políticos y dará pie a que se creen los mitos del clericalismo y del anticlericalismo.
Superficialidad y falta de arraigo: Se ha buscado el motivo en la ausencia de un tejido social —
la burguesía— sobre el que pudiera consolidarse el constitucionalismo. Ello, unido a la existencia
de un Estado políticamente débil, se tradujo en el predominio de los intereses locales sobre los
nacionales —caciquismo como forma de organización política— y en el carácter partidista de las
constituciones.
Falta de originalidad: Debido a la influencia de textos foráneos, sobre todo de Francia, y al peso
que ejerce en cada constitución nueva la que le antecede en el tiempo.
Desarrollo político al margen de la normativa constitucional: Será habitual el paso de un texto
constitucional a otro ignorando por completo los mecanismos establecidos en la Constitución
vigente en ese momento, excepto en el caso de la Constitución de 1845, que fue una verdadera
reforma del texto precedente. En los períodos de vigencia de la constitución de turno será frecuente
que las garantías constitucionales sean suspendidas por los capitanes generales.
Algunos autores entienden que el Estatuto o Constitución de Bayona de 1808 no puede incluirse en la
historia del constitucionalismo español, porque fue una imposición francesa y porque se trata de un texto
otorgado, en lugar de aprobado por una Asamblea constituyente. Pese a ello, las fuentes del
constitucionalismo español se encuentran en las constituciones francesas. Cronológicamente, podemos
distinguir las siguientes fases: a) El Constitucionalismo liberal entre 1812 y 1868, con las constituciones
de 1812, 1837 y 1845, el Estatuto Real de 1834 y la Constitución “non nata” de 1856. b) El
constitucionalismo democrático entre 1869 y 1931, con las constituciones de 1869 y 1876, amén de la no
promulgada de 1873. c) El constitucionalismo social de la II República, cuya constitución se promulgó en
1931. Después de 1939, el franquismo y sus leyes fundamentales del Estado marcarán un paréntesis en el
constitucionalismo democrático y social, paréntesis que volverá a abrirse con la Constitución de 1978,
iniciándose la última etapa de nuestro constitucionalismo.
3. BREVE REPASO DEL PROCESO CONSTITUYENTE
El punto inicial del nuevo proceso constituyente español arranca del hecho determinante de la muerte, el
20 de noviembre de 1975, del general Franco, clave de todo el sistema político que él estableció. De acuerdo
con las disposiciones legales entonces vigentes, la Monarquía fue restablecida en la persona del Rey Don
Juan Carlos, quien pasó a ser la piedra angular de la transición política.
El Rey nombró Jefe del Gobierno al mismo político que ocupaba este cargo cuando Franco murió, Carlos
Arias Navarro, que pretendía un continuismo del régimen anterior con sólo ligeros cambios. Pero su
propósito chocaba con la realidad: grave crisis económica; deterioro del orden público, sobre todo por la
incidencia del terrorismo vasco, y reforzamiento de la oposición, que había logrado unirse en una llamada
Platajunta, formada por la Plataforma de Convergencia Democrática, organizada en torno al P.S.O.E.,
y la Junta Democrática de España, originada en torno al P.C.E. Estas fuerzas políticas querían la ruptura
con relación al régimen anterior.
El Rey optó por una ruptura controlada por el propio Gobierno y la Corona, respetando la legalidad
entonces vigente, pero utilizándola para cambiar desde dentro el propio sistema (“de la ley a la ley”).
Nombró Jefe de Gobierno a Adolfo Suárez y el proceso de transición se aceleró mediante la aprobación en
referéndum, a finales de 1976, de una Ley para la Reforma Política, que es una especie de «ley puente»
para poder pasar a un nuevo sistema. La Ley aceptaba la soberanía popular y el sufragio universal. Al
mismo tiempo aceptaba instituciones ya existentes, por ejemplo, el Rey, junto a otras nuevas, como las
Cortes bicamerales.
Aprobada esta, se legalizaron los partidos políticos, se decretó una amnistía, se desmantelaron instituciones
del régimen anterior y se convocaron elecciones a Cortes para el 15 de junio de 1977. El resultado de
éstas otorgó un equilibrio entre las fuerzas de izquierdas y de derechas. El sentimiento mayoritario de los
partidos políticos que alcanzaron representación parlamentaria y de la opinión pública era favorable a la
ruptura con el pasado inmediato, y para ello era fundamental la elaboración de una nueva forma que regulara
los derechos de los ciudadanos y las relaciones entre los diversos poderes del Estado.
Aunque las elecciones generales no se habían convocado con el carácter de elecciones a Cortes
Constituyentes, de hecho, tras la apertura solemne de las nuevas Cortes, se decidió la elaboración de un
texto constitucional. Para ello se constituyó de inmediato una Comisión Constitucional (1 de agosto de
1977), con el fin de elaborar un anteproyecto de constitución. Para el proceso de elaboración de la
Constitución se nombró una ponencia que estaba formada por siete personas: José Pedro Pérez Llorca,
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Gabriel Cisneros de la UCD, Gregorio Peces-Barba del PSOE,
Miquel Rocal Junyet de la minoría catalana, Manuel Fraga Iribarne de AP y Jordi Solé Tura del PCE. Sólo
Fraga y Peces Barba presentaron propuestas enteras de constituciones. Los modelos adoptados para la
elaboración del texto definitivo fueron la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución italiana de
1947, la Francesa de 1958, la portuguesa de 1976 y, evidentemente, las Leyes Fundamentales franquistas.
Coincidiendo con el proceso de elaboración del texto se firmaron los Pactos de la Moncloa (25-X-77) que
aseguraron la estabilidad en un momento tan crítico.
Una vez que estuvo elaborado el texto, desde mayo de 1978 se procedió a la discusión de su contenido
por la comisión constitucional, si bien y de forma paralela a la discusión formal se mantenían
conversaciones entre los partidos políticos, en especial entre la Unión de Centro Democrático (UCD),
partido gobernante, y el PSOE, principal partido de la oposición, para encontrar soluciones y puntos de
acercamiento entre las posiciones de los mismos. Mediante un sistema de concesiones mutuas, se llegó a
pactar un texto de compromiso que satisfacía los intereses de los dos grandes partidos, sin olvidar las
posiciones del resto de los grupos políticos representados en la Cámara Baja. El 21 de julio el pleno del
Congreso aprobó el texto y el 2 de octubre lo hizo el Senado. El 16 de octubre se creó una Comisión Mixta
de ambas cámaras presidida por el presidente de la Cortes, don Antonio Hernández Gil, para discutir las
enmiendas.
El dictamen de la Comisión Mixta fue ratificado el día 31 de octubre de 1978 por los plenos del Congreso
y el Senado. Los votos en contra o abstenciones fueron mínimos (extrema derecha, extrema izquierda y
nacionalistas vascos). El texto fue sometido a referéndum el día 6 de diciembre de 1978 y aprobado por la
mayoría del cuerpo electoral. Fue sancionado por el rey el día 27 de diciembre de 1978, en solemne sesión
conjunta de Congreso y Senado, siendo publicado en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de
1978, día en que entró en vigor, derogando expresamente las leyes fundamentales y constituyéndose en el
texto supremo y básico del sistema político y jurídico.
4. ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN
La Constitución española de 1978 responde a un esquema del constitucionalismo clásico. Se compone de
169 artículos, reunidos en un título preliminar y 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria con 3 apartados y una disposición final en la que se señala que la
Constitución entraría en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el BOE, que se publicará
también en el resto de las lenguas de España.
Al texto de la Constitución le precede un preámbulo en el que la nación española, como poder constituyente
y en uso de su soberanía, proclama su voluntad de dotarse de una Constitución. La parte dogmática de la
Constitución sería:
el Preámbulo,
el Título Preliminar: artículos 1 al 9 en los que se desarrollan los rasgos fundamentales de la
estructura política del Estado, la configuración de la sociedad y los valores y características de la
constitución.
Y el Título Primero (artículos 10 al 55), sobre los derechos y libertades personales.
El desarrollo orgánico constitucional se realiza en los demás títulos:
El Título II sobre la Corona (artículos 56 al 65),
el III, del artículo 66 al 96, se refiere a las Cortes Generales (sobre las cámaras, la elaboración de
las leyes y los tratados internacionales),
el IV sobre el Gobierno y la Administración, ocupa del artículo 97 al 107,
el V sobre la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo (artículos 108-116),
el VI sobre el poder judicial (artículos 117-127);
el VII, sobre cuestiones de Economía y Hacienda como la función del Gobierno y las Cortes en la
elaboración de los presupuestos, se desarrolla entre los artículos 128 y 136;
el VIII, sobre la organización territorial del Estado (tanto administración local como autonómica),
ocupa los artículos del 137 al 158;
<el IX, desde el artículo 159 al 165, sobre el tribunal constitucional
y el X y último sobre los mecanismo de la reforma constitucional (artículos 166 al 169).
5. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
Ideológicamente, la Constitución de 1978 es un texto ecléctico pues es resultado de puntos de vista diversos
y políticas distintas, que supieron llegar a cierto consenso movidos por un futuro común. Ello tiene aspectos
positivos, ciertamente, aunque también plantea algunas paradojas, como su ambigüedad en algunos
aspectos. Es además una constitución rígida y difícilmente variable, como posteriormente veremos.
Fundamenta el orden político y el jurídico como reflejo de las nuevas realidades sociales. Legitima el nuevo
sistema político y democrático de España, según un orden y por la enumeración de los derechos y deberes
de los ciudadanos. Tiene una función política como base y fundamento de los derechos de los ciudadanos
y del sistema político español. Además, es la base de todo proceso jurídico o enjuiciamiento y de los poderes
públicos, los cuales, también se encuentran sometidos a ella. Cumple una función ideológica como
consolidación de unas aspiraciones nuevas, que reflejan el resultado de una democracia moderna.
Tras señalar el artículo 1 que “España se constituye en un Estado social v democrático de derecho”, se
establece, además, como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y el
pluralismo político. Estos principios fundamentales son recogidos como la expresión de la voluntad
popular, del nuevo estado social y democrático español. El Estado de derecho es aquel tipo de
organización política en el que no sólo los ciudadanos, sino el conjunto de poderes públicos, se encuentran
sometidos a la Constitución y a la ley. Un Estado democrático implica que sus instituciones básicas tienen
carácter representativo y están legitimadas popularmente a través del sufragio universal. Un Estado social
conlleva la promoción de la igualdad efectiva de los ciudadanos, posibilitando a los mismos el ejercicio
efectivo de sus derechos y dando protección a los desfavorecidos.
Por otra parte, el texto constitucional establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del
que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español, por otra parte, será la monarquía
parlamentaria. Se establece el Estado de las autonomías como forma de organización territorial. El
artículo 2 de la Constitución establece que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la
nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas”.
Junto a dichos principios generales se citan otros que no tienen la categoría de generales, entre ellos el
establecimiento del castellano como lengua oficial del Estado y el reconocimiento de oficialidad en las
respectivas comunidades autónomas de sus lenguas propias, como ocurre en el caso del País Vasco,
Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Baleares; igualmente se diseña la bandera de España y se
reconoce la posibilidad de establecer banderas propias por parte de las comunidades autónomas. Así mismo,
se determina que la capitalidad del Estado es Madrid. Por último, el artículo 8 de la Constitución diseña
las Fuerzas Armadas, compuestas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, que tienen
como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el
ordenamiento constitucional.
6. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS
Los derechos fundamentales son aquellos que tienen una especial trascendencia, son inherentes a la
persona y están recogidos por la Constitución, aunque son anteriores a ella. Así, la Constitución no los crea,
sino que los garantiza.
El artículo 10 de la Constitución entiende que los fundamentos del orden político y la paz social son la
dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad,
el respeto a la ley a los derechos de los demás, y añade que los derechos reconocidos en la Constitución
han de ser interpretados de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España.
En el capítulo segundo del Título I se recogen los derechos y libertades, y respecto a ello se proclama la
igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La
prohibición de discriminación por razón de sexo no impide la adopción de ciertas medidas de acción
positiva en favor de la mujer, con el fin precisamente de promover una equiparación real y efectiva de ésta
con el hombre (Sentencia del Tribunal Constitucional 229/1992 y 3/1993).
Los derechos individuales que se listan en el texto constitucional son los siguientes: 1° derecho a la vida
y a la integridad física y moral; 2° derecho a la libertad personal, según el cual nadie puede ser privado de
su libertad si no es con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley; 3°
derecho al honor y a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; 4° inviolabilidad del domicilio;
5° derecho a la libertad de residencia y de circulación, y 6° legalidad en materia penal, no pudiendo ser
condenado por acciones que en el momento de producirse no constituyan delito según la legislación vigente.
Las libertades públicas citadas son las siguientes:
A. De carácter individual: 1) Libertad ideológica, religiosa y de culto. Ninguna confesión religiosa
tendrá carácter estatal; 2) inviolabilidad y secreto de las comunicaciones postales, telegráficas o
telefónicas, salvo resolución judicial; 3) libertad de expresión e información, con los límites del
respeto al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y
la infancia, y 4) derecho a la educación y la libertad de enseñanza, que será obligatoria y gratuita.
B. De carácter colectivo son las siguientes: 1)Libertad de reunión y manifestación, se reconoce el
derecho de reunión pacífica; 2) libertad de asociación; 3) derecho de participación en los asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos; 4) libre acceso a la
justicia; 5) libertad sindical y derecho de sindicación; 6) derecho a la huelga de los trabajadores
para la defensa de sus intereses, y 7) derecho de petición individual y colectiva, en la forma y con
los efectos que determine la ley.
En el Capítulo III se establece una serie de principios que han de regir la forma de actuación de los poderes
públicos. Así. su actividad debe ir encaminada a la protección social de la familia, la promoción de la salud,
la conservación del medio ambiente, la rehabilitación e integración de los minusválidos, la promoción de
la ciencia y la cultura, la defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural de la nación, el acceso a una
vivienda digna, la participación de la juventud en el desarrollo político, social y cultural, la defensa de los
consumidores, la formación profesional, los derechos de los trabajadores y de los emigrantes españoles en
el extranjero, y la protección de la tercera edad.
7. LOS PODERES DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN
El Título II de la Constitución se dedica a la jefatura del Estado.
7.1. La Monarquía
La Monarquía representa un vínculo de continuidad, unidad y permanencia en el orden político. El Rey es
el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las
instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales
(especialmente con las naciones de su comunidad histórica), y ejerce las funciones que le atribuyen
expresamente la Constitución y las leyes. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
Sus actos estarán siempre refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros
competentes. La propuesta y el nombramiento del presidente del Gobierno serán refrendados por el
presidente del Congreso.
7.2. Las Cortes Generales
Son el órgano de representación del pueblo español y están formadas por dos cámaras: el Congreso de
los diputados y por el Senado. Las Cortes Generales son inviolables y sus miembros gozan de inmunidad
por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, además, durante su mandato no podrán ser
procesados o inculpados sin la autorización de las cámaras respectivas:
El Congreso se compone de un mínimo de 300 diputados y un máximo de 400, elegidos por sufragio
universal, libre, directo y secreto. El Congreso de los diputados tiene como función específica otorgar la
confianza al presidente del Gobierno designado por el rey mediante la votación de investidura; el cese del
Gobierno mediante la moción de censura o negándole la confianza; autorizar la convocatoria de
referéndum, convalidar los decretos-leyes y declarar el estado de sitio, y autorizar la declaración del estado
de excepción o la prórroga del estado de alarma.
El Senado es la cámara de representación territorial. En cada provincia se eligen cuatro senadores mediante
sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas. Al Senado le
corresponde la adopción de medidas para obligar a alguna comunidad autónoma que no cumpliera las
obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen o que actuara de forma gravemente atentatoria
para el interés general de España.
Las cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a
diciembre, y el segundo, de febrero a junio. Fuera de los períodos de sesiones o cuando las cámaras están
disueltas, ejerce sus funciones la Comisión Permanente. La función legislativa, que es la que tiene mayor
trascendencia, obliga a la intervención sucesiva del Congreso y del Senado. En caso de discrepancia, la
última palabra sobre la aprobación o no de una ley la tiene el Congreso. El procedimiento de elaboración
de las leyes está previsto en los reglamentos del Congreso y del Senado. También corresponden a las Cortes
Generales las funciones de control del Gobierno a través de las mociones de censura y de confianza, de las
comisiones parlamentarias de encuesta e investigación, y de las preguntas y mociones.
7.3. El Gobierno
El Gobierno es el titular del poder ejecutivo y dirige la actividad política, para lo cual se sirve de la
Administración, que ejecuta materialmente las disposiciones de las leyes mediante funcionarios neutrales
políticamente, que aseguran la efectividad de la labor gubernamental. El Gobierno es un órgano colegiado,
compuesto por el presidente, los vicepresidentes en su caso, los ministros y los demás miembros que
establezca la ley. El presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás
miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.
7.4. El poder judicial
El poder judicial es el tercer poder del Estado. Sus funciones tienen una especial trascendencia en el
Estado de derecho, pues es el que tiene las competencias para comprobar la sumisión del poder ejecutivo a
la Ley y el derecho. Así, se encarga de resolver los conflictos de carácter privado suscitados entre los
ciudadanos, así como los conflictos entre los ciudadanos y la Administración. Es también el encargado de
la defensa de los derechos de los ciudadanos, tanto si son infringidos por particulares o por los poderes
públicos, en los casos de mayor gravedad, como cuando se comete un delito mediante la imposición de una
pena o mediante la anulación de los acuerdos de las autoridades que lesionen cualquier derecho.
El poder judicial ejerce la función jurisdiccional, que no se realiza por uno, sino por múltiples órganos
diseminados por el territorio del Estado. Se autogobierna mediante el Consejo General del Poder Judicial.
La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados independientes,
inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
8. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO ESPAÑOL
La organización territorial española anterior a la Constitución respondía a un modelo centralista,
inspirado en el de la Revolución francesa, que fue exportado a toda Europa tras las invasiones napoleónicas.
Esta centralización estaba motivada por la necesidad de superar los particularismos locales para lograr la
efectiva igualdad entre todos los ciudadanos que integraban el cuerpo político nacional.
La Constitución de 1978 opta, frente a este modelo de Estado-nación unitario y fuertemente centralizado,
por uno distinto, que garantiza la autonomía de los diversos entes territoriales de acuerdo con los principios
democrático-representativos. Tras enumerar los valores constitucionales, la caracterización del Estado y su
forma política en el primer artículo de la Constitución, el segundo artículo establece que la “Constitución
se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la
integran y la solidaridad entre todas ellas”.
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas
que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses
(arts. 140 y 141 de la Constitución). Cuando se aprobó la Constitución existían entes territoriales
históricamente asentados en la organización territorial del Estado, los ayuntamientos y las diputaciones
provinciales que componían la administración local, y en las islas los cabildos insulares. La Constitución
los integrará en la estructura territorial del Estado y los dotará de plena autonomía. La Constitución no
define lo que son las comunidades autónomas, si bien puede decirse que son entes territoriales que gozan
de autonomía política, tienen personalidad jurídica y que poseen cierta independencia respecto de los
órganos generales del Estado.
Pueden acceder a la autonomía las provincias limítrofes con características históricas, culturales y
económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica. La forma de
acceso a la autonomía fue concebida de forma diferente según se tratara de nacionalidades históricas o del
resto de las regiones y territorios que conforman España. Debe recordarse que desde 1833 el Estado se
dividía en provincias, y con anterioridad a esa fecha el Estado estaba compuesto por una multiplicidad de
reinos y principados.
Aunque el sistema constitucional diseñaba un Estado de carácter regional, en el que algunos territorios
gozarían de autonomía, lo cierto es que el sistema se ha generalizado y en la actualidad no existe territorio
del Estado que no forme parte de una comunidad autónoma o de una ciudad autónoma. Las comunidades
autónomas están dotadas de una estructura política que responde a sus respectivos estatutos y, si bien la
Constitución sólo preveía la estructura de las comunidades autónomas que accedieran a la autonomía por
la vía del artículo 151, todas las autonomías, con excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla,
han optado por un diseño institucional similar, que no es otro que el previsto en el artículo 152 de la
Constitución.
La organización institucional autonómica se basa en:
Una Asamblea legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema proporcional
que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio.
Un Consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas.
Un presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros, y nombrado por el rey, al que
corresponde la dirección del Consejo de gobierno, la suprema representación de la respectiva
comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El presidente y los miembros del Consejo de
gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.
Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal
Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma.
Las competencias de las comunidades autónomas constituyen, sin duda, el problema central de la
organización territorial del Estado, pues se trata de distribuir el poder político entre la Administración
central y las nacionalidades y regiones, de forma que la autonomía será más profunda cuantas más y de
mayor calidad sean las competencias ejercidas por las comunidades autónomas. El artículo 148 establece
un catálogo de competencias que pueden asumir las comunidades autónomas, este precepto se refiere, sin
embargo, a las comunidades autónomas ordinarias, es decir, a aquellas que acceden a la autonomía por la
vía del artículo 143. Incluso para estas comunidades se establece que transcurridos cinco años, y mediante
la reforma de sus estatutos, podrán ampliar sucesivamente sus competencias, salvo aquellas que son de
competencia exclusiva del Estado. Por otra parte, se reconoce a las comunidades autónomas la potestad de
dictar leyes en el ámbito de sus respectivas competencias, e incluso en materias de competencia estatal si
lo autorizan las Cortes Generales y siguiendo los principios, bases y directrices fijados en una ley estatal.
En cualquier caso, el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en
el artículo 2 de la Constitución, que vela por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y
justo, entre las diversas partes del territorio español, por lo que las diferencias entre los estatutos de las
distintas comunidades autónomas no podrán implicar privilegios económicos o sociales. Por ello, el artículo
139 de la Constitución establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en
cualquier parte del territorio del Estado
9. LA SALVAGUARDA DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
El constitucionalismo moderno ha creado tribunales que garanticen el cumplimiento de la Constitución.
El primer caso fue el de Austria, en 1920; en España la Constitución republicana de 1931 creó el «Tribunal
de Garantías Constitucionales». Después de la II Guerra Mundial se han generalizado este tipo de
tribunales. En la Constitución de 1978 se recoge la figura del Tribunal Constitucional. Es un tribunal
porque funciona como tal y sus decisiones tienen la forma de sentencia, pero, al mismo tiempo, es un órgano
político porque con sus sentencias crea derecho, puesto que corrige, aclara, modifica o interpreta las leyes
y porque vela y controla que los órganos del Estado cumplan la Constitución. Hay que señalar también que
es un tribunal pasivo porque sólo actúa, interviene y se pronuncia cuando se lo pide alguna parte de las que
tienen capacidad para pedírselo.
Está formado por 12 miembros —con el título de Magistrados del Tribunal Constitucional— nombrados
por el Rey y propuestos de la siguiente manera: 4, por el Congreso; 4, por el Senado; 2, por el Consejo
General del Poder Judicial, y 2, por el Gobierno. Su mandato dura nueve años renovándose por terceras
partes cada tres años.
En su composición pesan grandemente los partidos políticos y sus intereses, pues todos sus miembros, salvo
los dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, son propuestos por órganos de participación
partidista, aunque en el caso de los propuestos por el Congreso y el Senado ha de serlo por una mayoría de
los tres quintos de sus miembros. Este carácter partidista se ve reforzado por el hecho de que el Rey,
único órgano constitucional de arbitraje y neutral, no tiene capacidad para nombrar miembros del Tribunal
Constitucional por iniciativa propia.
Las competencias de este Tribunal son las que se recogen en el artículo 161 de la Constitución (recurso de
inconstitucionalidad contra las leyes, recurso de amparo por violación de los derechos y libertades,
conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas o de los de éstas entre sí). Los
únicos que pueden dirigirse al mismo para recabar su actuación son; el Presidente del Gobierno, las
Comunidades au-tónomas, 50 diputados, 50 senadores, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o toda
persona natural o jurídica que solicite su amparo cuando considere que han sido lesionados sus derechos y
libertades fundamentales, después de haber agotado todas las posibilidades legales.
10. LA REFORMA CONSTITUCIONAL
De acuerdo con el art. 166 el procedimiento de reforma constitucional es similar al que se exige con los
proyectos de ley, (artículo 87). Para hacer posible la reforma constitucional hace falta la mayoría de tres
quintos en ambas Cámaras (artículo 167). Si lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de
las Cámaras habrá que someter la reforma a referéndum. Pero cuando la reforma constitucional afecta los
derechos y libertades fundamentales hacen falta la mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolviéndose
posteriormente las Cámaras; una vez elegidas las nuevas deberán aprobar la reforma iniciada. Para poder
reformar la Constitución hace falta la normalidad democrática, por lo que se prohíbe cualquier reforma en
tiempos de guerra, o estados de alarma, excepción o de sitio.
La Constitución de 1978 es ya la segunda de mayor vigencia en la Historia de España. Aunque la oposición
a ella se ha mantenido en cuotas mínimas en estos años, cada vez son más lo que consideran que hay que
prepararse para adaptarla a los nuevos tiempos, o señalan claramente su necesidad de reforma. En 1992 se
publicó la reforma del artículo 13, apartado 2. La reforma había sido sometida a las Cortes y aprobada por
el Congreso y el Senado, y también por el Rey. Fue necesaria para el desarrollo de España dentro de la
Comunidad Europea. También se ha modificado la mención expresa a la posibilidad de la existencia de la
pena de muerte por sentencia de un tribunal militar en tiempos de guerra, lo que supone la eliminación
penal de ese castigo tanto en el ámbito civil como militar.
Pese a esta leve modificación, la reforma de la Constitución no es tarea fácil. Algunos presupuestos
constitucionales son puestos en tela de juicio por la sociedad española actual (por ejemplo los que hacen
referencia a la sucesión al trono, privilegiando a los varones sobre las mujeres). Otros, como la Reforma
del Senado, que seguiría como una cámara de representación territorial, pero no basada en la provincia,
sino en las Comunidades Autónomas, parecen una necesidad técnica impuesta por los nuevos tiempos. Sin
embargo, el sólo planteamiento de la reforma constitucional sobre cuestiones tan importantes plantea una
cierta reticencia, pues no se conoce hasta donde podría llegar el alcance de las modificaciones propuestas.
11. DISPOSICIONES CON LAS QUE SE CIERRA LA CONSTITUCIÓN
La Constitución tiene cuatro disposiciones adicionales: derechos históricos de los territorios ferales, la
mayoría de edad y derecho foral, régimen económico y fiscal de Canarias y Audiencias Territoriales y
Estatutos de Autonomía.
Así mismo, consta de nueve disposiciones transitorias: la iniciativa autonómica de los órganos
preautonómicos; derecho especial de las “nacionalidades históricas”; iniciativa autonómica y corporaciones
locales; eventual incorporación de Navarra al País Vasco; Ceuta y Melilla; prelación en el estudio de
Estatutos; disolución de los órganos preautonómicos; mandatos de las Cortes Constituyentes y elección del
tribunal constitucional.
Finalmente se incluye una disposición derogatoria con 3 apartados, para derogar la mayor parte de la
legislación fundamental franquista, y una disposición final en la que se señala que la Constitución entraría
en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el BOE, hecho que ocurrió el 29 de diciembre
de 1978.
11. BIBLIOGRAFÍA
ALZAGA, O.: La Constitución española de 1978 (Comentario sistemático), Madrid, Ediciones del Foro,
1978.
GARRIDO FALLA, F., y otros: Comentarios de la Constitución, Ed. Civitas, 1980.
PECES BARBA G.: La Constitución española de 1978, Valencia, 1978.
ARAGÓN REYES, Manuel (1990) Constitución y democracia. Tecnos, Madrid.
También podría gustarte
- Principios Constitucionales de La Tributacion en GuatemalaDocumento34 páginasPrincipios Constitucionales de La Tributacion en GuatemalaHugo García83% (12)
- La Unión Europea: De la idea utópica de Europa a la Unión Europea como potencia mundialDe EverandLa Unión Europea: De la idea utópica de Europa a la Unión Europea como potencia mundialAún no hay calificaciones
- Examen Desarrollo LocalDocumento9 páginasExamen Desarrollo LocalGina PeraltaAún no hay calificaciones
- Tema 30. La Formación de Las Monarquias Feudales en La Europa Occidental. El Origen de Los Estados ModernosDocumento8 páginasTema 30. La Formación de Las Monarquias Feudales en La Europa Occidental. El Origen de Los Estados ModernosAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- TEMA 16: Los Países Iberoamericanos. Problemática Económica y Social.Documento69 páginasTEMA 16: Los Países Iberoamericanos. Problemática Económica y Social.Michael HollandAún no hay calificaciones
- Tema 30. La Formación de Las Monarquias Feudales en La Europa Occidental. El Origen de Los Estados ModernosDocumento8 páginasTema 30. La Formación de Las Monarquias Feudales en La Europa Occidental. El Origen de Los Estados ModernosAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema 68. Organización Económica y Mundo Del Trabajo. La Inflación, El Desempleo y La Política MonetariaDocumento9 páginasTema 68. Organización Económica y Mundo Del Trabajo. La Inflación, El Desempleo y La Política MonetariaAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema 66. Intedependencias y Desequilibrios en El Mundo Actual. Desarrollo y Subdesarrollo. Desarrollo SostenibleDocumento7 páginasTema 66. Intedependencias y Desequilibrios en El Mundo Actual. Desarrollo y Subdesarrollo. Desarrollo SostenibleAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema 67 - Análisis de La Constitución Española de 1978Documento10 páginasTema 67 - Análisis de La Constitución Española de 1978María Jesús LilloAún no hay calificaciones
- Constitución 1946 FRANCIADocumento20 páginasConstitución 1946 FRANCIACarlos Alberto Campillo AlavezAún no hay calificaciones
- Apuntes Historia de España2Documento46 páginasApuntes Historia de España2María GonzalezAún no hay calificaciones
- Textos Siglo XXDocumento56 páginasTextos Siglo XXAntonio EscuderoAún no hay calificaciones
- T.22 Hominización y Cultura MaterialDocumento7 páginasT.22 Hominización y Cultura MaterialLeonardo Rey CastroAún no hay calificaciones
- Tema 9. Los TotalitarismosDocumento6 páginasTema 9. Los TotalitarismosTeiCV100% (1)
- Tema 9. - Guerra CivilDocumento59 páginasTema 9. - Guerra CivilAntonio EscuderoAún no hay calificaciones
- Tema 36 PDFDocumento10 páginasTema 36 PDFjorge vaAún no hay calificaciones
- ¿En Qué Medida Influyó La Expulsión de Los Jesuitas en La Independencia Americana?Documento4 páginas¿En Qué Medida Influyó La Expulsión de Los Jesuitas en La Independencia Americana?Britney VargasAún no hay calificaciones
- Temario Historia de España 2º BachilleratoDocumento1 páginaTemario Historia de España 2º BachilleratoMariela Ccama ApazaAún no hay calificaciones
- Resumen de Historia del Mundo Actual (1945-1995), Memoria de Medio Siglo: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Historia del Mundo Actual (1945-1995), Memoria de Medio Siglo: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Rusia Antes de La RevoluciónDocumento6 páginasRusia Antes de La Revoluciónmanpicho0% (1)
- República RestauradaDocumento17 páginasRepública RestauradaMiguel DzulubAún no hay calificaciones
- Jose Luis CuevasDocumento4 páginasJose Luis CuevasNataliaAún no hay calificaciones
- Cambio Social y Movimientos Alternativos. Feminismo, Pacifismo y Ecologismo - HerodotoDocumento27 páginasCambio Social y Movimientos Alternativos. Feminismo, Pacifismo y Ecologismo - HerodotorojogonzaAún no hay calificaciones
- Las Posibilidades Económicas de Nuestros NietosDocumento2 páginasLas Posibilidades Económicas de Nuestros NietosDiana Pisconte AponteAún no hay calificaciones
- Tema 33-La Monarquía Hispánica Bajo Los AustriasDocumento21 páginasTema 33-La Monarquía Hispánica Bajo Los AustriasUday MendezAún no hay calificaciones
- El Gobierno de Isabel IIDocumento13 páginasEl Gobierno de Isabel IIchernan42Aún no hay calificaciones
- El Fin Del Mundo Maya Y La Ex-República De YucatánDe EverandEl Fin Del Mundo Maya Y La Ex-República De YucatánCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La Formación de Las Monarquías Feudales en La Europa Occidental - EsquemaDocumento4 páginasLa Formación de Las Monarquías Feudales en La Europa Occidental - EsquemarojogonzaAún no hay calificaciones
- Revolucion IndustrialDocumento35 páginasRevolucion IndustrialerikacgbellaAún no hay calificaciones
- Historia de MexicoDocumento28 páginasHistoria de MexicoSky Majur100% (1)
- La Invasión Francesa A La Península Ibérica en 1808Documento3 páginasLa Invasión Francesa A La Península Ibérica en 1808rocio4licardiAún no hay calificaciones
- Tema-45.-Las-transformaciones-del-Extremo-Oriente-desde-1886-a-1949. 2Documento17 páginasTema-45.-Las-transformaciones-del-Extremo-Oriente-desde-1886-a-1949. 2PilarAún no hay calificaciones
- Resumen Tratados Unión EuropeaDocumento8 páginasResumen Tratados Unión EuropeaJesus HernandezAún no hay calificaciones
- Influencia de La Revolución Francesa en Las Colonias AmericanasDocumento4 páginasInfluencia de La Revolución Francesa en Las Colonias AmericanasMartinez Melquiades100% (1)
- 3 - Vázquez, Josefina Zoraida - México, La Ilustración y El Liberalismo PDFDocumento32 páginas3 - Vázquez, Josefina Zoraida - México, La Ilustración y El Liberalismo PDFMarcos Iniesta100% (3)
- Reseña Historia Mínima Del PRI-1-9Documento9 páginasReseña Historia Mínima Del PRI-1-9Airee100% (1)
- Subdesarrollo Según Yves LacosteDocumento3 páginasSubdesarrollo Según Yves LacosteCarlos100% (1)
- Tema 48 Fascismo y Neofascismo - Temario ResumenDocumento7 páginasTema 48 Fascismo y Neofascismo - Temario ResumenmarianmontesdeocaAún no hay calificaciones
- La RestauraciónDocumento13 páginasLa RestauraciónElena Fernández SolísAún no hay calificaciones
- Tema 4. Climas y Zonas Bioclimáticas. El Tiempo y El Clima Como Condicionantes de Las Actividades HumanasDocumento11 páginasTema 4. Climas y Zonas Bioclimáticas. El Tiempo y El Clima Como Condicionantes de Las Actividades HumanasMaría Jesús LilloAún no hay calificaciones
- Tema 34. Conquista, Colonización y Administración de La América Hispánica. Temario Geografía e Historia.Documento12 páginasTema 34. Conquista, Colonización y Administración de La América Hispánica. Temario Geografía e Historia.Moiises Mesa TorresAún no hay calificaciones
- Tema 12Documento23 páginasTema 12cecveAún no hay calificaciones
- Crecimiento Económico, Estructuras y Mentalidades Sociales en La Europa Del Siglo - EsquemaDocumento5 páginasCrecimiento Económico, Estructuras y Mentalidades Sociales en La Europa Del Siglo - EsquemarojogonzaAún no hay calificaciones
- TEMA 6. La Poblacion Mundial, Modelos Demograficos y Desigualdades EspacialesDocumento9 páginasTEMA 6. La Poblacion Mundial, Modelos Demograficos y Desigualdades EspacialesRaquel Martín MarreroAún no hay calificaciones
- Tema 62 - Velázquez y Goya en Su Contexto ArtísticoDocumento19 páginasTema 62 - Velázquez y Goya en Su Contexto ArtísticoJOSÉ JUAN RUIZAún no hay calificaciones
- Temario Paeg Historia de EspañaDocumento5 páginasTemario Paeg Historia de EspañaFÉLIX GONZÁLEZ CHICOTEAún no hay calificaciones
- Proyecto de Nacion (Mexico)Documento3 páginasProyecto de Nacion (Mexico)lonkAún no hay calificaciones
- T.P. 2 Renacimiento y HumanismoDocumento6 páginasT.P. 2 Renacimiento y HumanismopilarAún no hay calificaciones
- De la fruta madura a la manzana podrida: La transición a la democracia en España y su consolidaciónDe EverandDe la fruta madura a la manzana podrida: La transición a la democracia en España y su consolidaciónAún no hay calificaciones
- 1 4° Año H La Era Del ImperialismoDocumento5 páginas1 4° Año H La Era Del ImperialismoRegino ZapataAún no hay calificaciones
- La Descolonización y El Tercer Mundo - AlonsoLoraSimonDocumento50 páginasLa Descolonización y El Tercer Mundo - AlonsoLoraSimonIsabel GonzálezAún no hay calificaciones
- Dictadura Militar ChileDocumento28 páginasDictadura Militar ChileKarina SaboríoAún no hay calificaciones
- Consecuencias de La Crisis Economica de 2008Documento10 páginasConsecuencias de La Crisis Economica de 2008Henrry CifuentesAún no hay calificaciones
- Democracia AtenienseDocumento32 páginasDemocracia AtenienseMarcelo BenitezAún no hay calificaciones
- EZLNDocumento29 páginasEZLNIvan Mixtecatl100% (1)
- Los GuadalupesDocumento15 páginasLos GuadalupesFabi Rashida D100% (2)
- Supuestos Prácticos HISTORIADocumento54 páginasSupuestos Prácticos HISTORIAAlbaPalacios0% (1)
- Texto MazziniDocumento3 páginasTexto MazziniEster GarciaAún no hay calificaciones
- Ensayo Tlatelolco 1968Documento7 páginasEnsayo Tlatelolco 1968Hugo Cesar Mino100% (1)
- Carlos Areán - La Pintura Argentina Del Siglo XXDocumento31 páginasCarlos Areán - La Pintura Argentina Del Siglo XXNenillin VillafañeAún no hay calificaciones
- La Unión Patriótica y el Somatén Valencianos (1923-1930)De EverandLa Unión Patriótica y el Somatén Valencianos (1923-1930)Aún no hay calificaciones
- Canadá y EE - Uu. Aspectos Físicos y Humanos - HerodotoDocumento32 páginasCanadá y EE - Uu. Aspectos Físicos y Humanos - HerodotorojogonzaAún no hay calificaciones
- Tema 41 - Nacionalismo y LiberalismoDocumento24 páginasTema 41 - Nacionalismo y LiberalismoJOSÉ JUAN RUIZAún no hay calificaciones
- Nacimiento y Expansión Del Islam - EsquemaDocumento4 páginasNacimiento y Expansión Del Islam - EsquemarojogonzaAún no hay calificaciones
- Causas y Premisas HistóricasDocumento22 páginasCausas y Premisas Históricasviviana galvis100% (1)
- Los Reyes Católicos y Los AustriasDocumento3 páginasLos Reyes Católicos y Los AustriasAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Educaciongratuita - Es - Introducción Apuntes Geografía 2 BachilleratoDocumento8 páginasEducaciongratuita - Es - Introducción Apuntes Geografía 2 BachilleratoAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Supuestos Practicos ARTEDocumento39 páginasSupuestos Practicos ARTEAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Dialnet LOSANTECEDENTESDELAPROTOINDUSTRIALIZACION 7950841 PDFDocumento20 páginasDialnet LOSANTECEDENTESDELAPROTOINDUSTRIALIZACION 7950841 PDFAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Programacion Didactica BorradorDocumento36 páginasProgramacion Didactica BorradorAlbaPalacios100% (1)
- Libro GEO V1.2 PDFDocumento186 páginasLibro GEO V1.2 PDFAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Prácticas de Geografía - PAUDocumento99 páginasPrácticas de Geografía - PAUNenika CalpaAún no hay calificaciones
- Tema 24 CorregidoDocumento7 páginasTema 24 CorregidoAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Supuestos Prácticos HISTORIADocumento54 páginasSupuestos Prácticos HISTORIAAlbaPalacios0% (1)
- Tema 26. Orígenes y Desarrollo Del Feudalismo. La Economía Señorial. Debate HistoriográficoDocumento6 páginasTema 26. Orígenes y Desarrollo Del Feudalismo. La Economía Señorial. Debate HistoriográficoAlbaPalacios100% (1)
- Guión - Programación DidácticaDocumento12 páginasGuión - Programación DidácticaAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema 25. La Civilización GrecolatinaDocumento10 páginasTema 25. La Civilización GrecolatinaAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- 102 Orientaciones DEAC 24Documento34 páginas102 Orientaciones DEAC 24AlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema 55. Teoría y Función Del Arte. Análisis e Interpretación de Una Obra de ArteDocumento1 páginaTema 55. Teoría y Función Del Arte. Análisis e Interpretación de Una Obra de ArteAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema 69. Regímenes Políticos y Sus Conflictos Internos en El Mundo Actual. Principales Focos de Tensión en Las Relaciones InternacionalesDocumento1 páginaTema 69. Regímenes Políticos y Sus Conflictos Internos en El Mundo Actual. Principales Focos de Tensión en Las Relaciones InternacionalesAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema 25. La Civilización GrecolatinaDocumento10 páginasTema 25. La Civilización GrecolatinaAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema 65. Picasso, Dalí y Miró en Su Contexto ArtísticoDocumento8 páginasTema 65. Picasso, Dalí y Miró en Su Contexto ArtísticoAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema 72. Cambio Social y Movimientos Alternativos. Feminismo, Pacifismo y EcologismoDocumento16 páginasTema 72. Cambio Social y Movimientos Alternativos. Feminismo, Pacifismo y EcologismoAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Programación Didáctica Historia 4 ESODocumento80 páginasProgramación Didáctica Historia 4 ESOIosu Uharte100% (2)
- Tema 57Documento19 páginasTema 57AlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema 56. Arte Clásico. Grecia y RomaDocumento17 páginasTema 56. Arte Clásico. Grecia y RomaAlbaPalaciosAún no hay calificaciones
- Tema 22. El Proceso de Hominización y Cultura MaterialDocumento10 páginasTema 22. El Proceso de Hominización y Cultura MaterialAlbaPalacios100% (1)
- Tema 23. Del Neolítico A Las Sociedades Urbanas Del Proximo Oriente. Fuentes ArqueologicasDocumento9 páginasTema 23. Del Neolítico A Las Sociedades Urbanas Del Proximo Oriente. Fuentes ArqueologicasAlbaPalacios100% (1)
- Requerimiento Al TC Por Ley AntinarcosDocumento39 páginasRequerimiento Al TC Por Ley AntinarcosCamilo EspinozaAún no hay calificaciones
- Apunte Contiendas de CompetenciasDocumento43 páginasApunte Contiendas de CompetenciasBenjamín VarasAún no hay calificaciones
- Vistos y Teniendo Presente: Primero: Que Recurre de Protección Marcela Medina ElguetaDocumento7 páginasVistos y Teniendo Presente: Primero: Que Recurre de Protección Marcela Medina Elguetamiguel ortiz cordovaAún no hay calificaciones
- Proyecto Busca Aumentar Días de Suspensión para Un CongresistaDocumento12 páginasProyecto Busca Aumentar Días de Suspensión para Un CongresistaHarold Quispe GutierrezAún no hay calificaciones
- ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN Por LPDocumento1 páginaESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN Por LPLorenaGarciaAún no hay calificaciones
- Proteccion Patricia LaizDocumento5 páginasProteccion Patricia LaizJaviera ArriagadaAún no hay calificaciones
- Decreto No. 27-99Documento2 páginasDecreto No. 27-99María Del CidAún no hay calificaciones
- Garcia Mendez InfanciaDocumento26 páginasGarcia Mendez InfanciaMagui VeraAún no hay calificaciones
- Ser Ciudadano en ChileDocumento4 páginasSer Ciudadano en ChileSonia Haydee Gajardo InostrozaAún no hay calificaciones
- Derecho ConstitucionalDocumento6 páginasDerecho ConstitucionalJulio César Rodas ElorreagaAún no hay calificaciones
- Decreto 21-2006Documento39 páginasDecreto 21-2006sajvin123100% (1)
- Recuperación de La DemocraciaDocumento5 páginasRecuperación de La DemocraciaMercedes Salinas DominguezAún no hay calificaciones
- Capitulo 3 Derecho EmpresarialDocumento6 páginasCapitulo 3 Derecho EmpresarialMajo Carrillo de Montoya100% (5)
- Reglamento General Sustitutivo para El Manejo y Administración de Bienes S.P.Documento32 páginasReglamento General Sustitutivo para El Manejo y Administración de Bienes S.P.Teddy Ramirez VillacisAún no hay calificaciones
- Ley de Transparencia MorelosDocumento117 páginasLey de Transparencia MorelosCDH MorelosAún no hay calificaciones
- Recurso de ProtecciónDocumento6 páginasRecurso de ProtecciónsintonizaAún no hay calificaciones
- Resumen Del Proceso de PazDocumento10 páginasResumen Del Proceso de PazLucy Contreras50% (2)
- Ley 482Documento47 páginasLey 482Romel Paz VelasquezAún no hay calificaciones
- Apuntes Derechos Fundamentales (Derecho y Contecto Laboral) PDFDocumento114 páginasApuntes Derechos Fundamentales (Derecho y Contecto Laboral) PDFFrancisco EscobarAún no hay calificaciones
- Cuadernos BeauchefDocumento134 páginasCuadernos BeauchefRuby MirandaAún no hay calificaciones
- Decreto Numero 11-2002 Ley de Los Consejos de Desarrollo Urbano y RuralDocumento12 páginasDecreto Numero 11-2002 Ley de Los Consejos de Desarrollo Urbano y RuralEstudiantes por Derecho83% (6)
- Manual Examen Habilitante FAMILIA2Documento153 páginasManual Examen Habilitante FAMILIA2juanAún no hay calificaciones
- Organos de Consulta Juridico Politico en GuatemalaDocumento9 páginasOrganos de Consulta Juridico Politico en GuatemalaJacky Alvarez Morales100% (2)
- Evaluacion 6º Basico HistoriaDocumento16 páginasEvaluacion 6º Basico HistoriaAnonymous ebiwRoHrI0100% (1)
- CA Santiago - Rol N° 3470-2012Documento9 páginasCA Santiago - Rol N° 3470-2012Mario Alfredo Iturriaga BritoAún no hay calificaciones
- Corte de Iquique Rol No128 2021Documento12 páginasCorte de Iquique Rol No128 2021Oliver Cisterna RondanelliAún no hay calificaciones
- Fallo Corte de ValdiviaDocumento16 páginasFallo Corte de ValdiviaBioBioChileAún no hay calificaciones
- 0 Instituciones Políticas Chilenas Peña, Henríquez, Parodi y Salem-2-1 (1) - Split-MergeDocumento197 páginas0 Instituciones Políticas Chilenas Peña, Henríquez, Parodi y Salem-2-1 (1) - Split-MergeJose Tomas Ureta OrtizAún no hay calificaciones