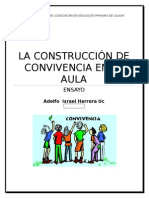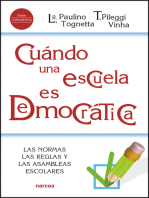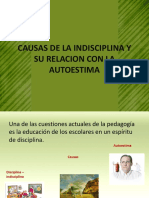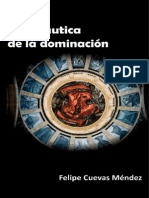Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Southwell - Conflictos, Convivencia y Democracia PDF
Southwell - Conflictos, Convivencia y Democracia PDF
Cargado por
Carregado SandraTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Southwell - Conflictos, Convivencia y Democracia PDF
Southwell - Conflictos, Convivencia y Democracia PDF
Cargado por
Carregado SandraCopyright:
Formatos disponibles
El Monitor, Septiembre 2013
Conflictos, convivencia y democracia en la escuela.
Por Myriam Southwell
¿Las dificultades de convivencia en la escuela son un rasgo de la sociedad contemporánea? ¿O
es una preocupación constante de la escolarización? ¿Qué caminos abre la asunción del conflicto
y el tratamiento cuidadoso en las instituciones?
Las instituciones se han posicionado de manera diversa frente a esa manifestación constitutiva
de la vida humana como es el conflicto, aquello que ha estado y estará siempre en la vinculación
entre los individuos. Cuanto más se democratiza la escuela, más expande su acción hacia
amplios sectores de la población y allí se encuentra con el desafío de seguir viviendo esa lógica
con amplitud o pretender una homogeneización artificial. En este dossier abordaremos estas
tensiones desde múltiples perspectivas: la presencia de insultos en la relación escolar y las
motivaciones de violencia, la mirada hacia los jóvenes como peligrosos, las transformaciones de
las nociones de disciplina y convivencia, el reconocimiento de los otros a través de la
recuperación de las historias locales, los impactos que tienen las decisiones de política
institucional ante el conflicto para garantizar una inclusión en la institución que les pertenece por
derecho, entre otras.
La experimentación de lo injusto o la marginación tiñe todo proceso fomativo y el aprendizaje de
cómo convivir en un mundo que es grande y en el que entramos todos es una condición básica
para el aprendizaje de una experiencia democrática. La decisión de ignorar o afrontar el conflicto
constitutivo, las opciones que se hacen en relación a como tratarlo desde la política pública y el
impacto de las diferentes decisiones institucionales son elementos clave para el modelamiento
de estos rasgos de lo humano en la escuela.
La escuela es un tipo de institución que se ha organizado en torno a cierta prioridad de la
formación moral, el modelamiento de las conductas, las reprimendas y castigos. Esta opción, ha
subsumido incluso a otras opciones sobre el conocimiento y sobre otros aspectos sustantivos de
la formación. Mirando este rasgo constitutivo en una perspectiva de largo plazo, si bien los
modos de tratamiento, de intervención y sus efectos han ido modificándose con el correr del
tiempo, lo que permanece es la predilección de la perspectiva moral, esa prioridad de la
prescripción del modo correcto de ser en la escuela por encima de otros criterios sobre
conocimiento o estrategias de trabajo intelectual.
Un aspecto que quisiéramos enfatizar es que los cambios y diferencias no son sólo reflejo de una
evolución, un correr del tiempo. No se trata de que hay diferencias, experiencias disímiles solo
generadas por el cambio de época y la renovación de principios generales. Los contrastes se
encuentran expresados aun en las mismas épocas, situaciones disímiles que dan cuenta de
concepciones sustantivamente distintas, que generan distintas condiciones para los otros, para
ese otro que frecuentemente pertenece a una generación más joven o con menor trayectoria
formativa, ante quienes la situación de convivencia no nos pone en un lugar de simetría. Esas
distintas maneras de posicionarse, de concebir al otro generan un espacio en el que se visualiza,
se posibilita y se recepciona al otro de determinada manera. Los modos de mirarlos, es decir
concebirlos, abre determinadas puertas y cierra otras.
Detengámonos, por ejemplo, a ver algunas expresiones realizadas en nuestras escuelas, a fines
del siglo XIX. La siguiente es una comunicación emitidas por Carlos Vergara como director de
escuela la Escuela Normal de Mercedes (provincia de Buenos Aires) en 1890:
“Señor: con el objeto de que Usted pueda cooperar con mayor efcacia al buen éxito de su hijo
en esta Escuela, ponemos en su conocimiento los siguientes preceptos del régimen disciplinario
establecido:
1. 1. No se impondrá castigo alguno, ni penitencia.
2. 2. El medio de corregir a los alumnos será siempre la convicción con palabra
amistosa.
3. 3. El Director y los profesores reconocen que no tienen derecho de tocar la
dignidad del alumno, ni siquiera con una mirada.
La experiencia ha hecho ver en todas partes que el único medio eficaz para mejorar a la
juventud es despertarle las nobles tendencias con bondad y nunca con procederes violentos. Así,
esperamos que usted se sirva comunicar a su hijo el contenido de los referidos preceptos, para
que él se sienta dispuesto a corresponder con su conducta al espíritu del Establecimiento. Saluda
a Usted muy atentamente. La Dirección”.[1]
Y otro ejemplo, acerca de la enseñaba de la lectoescritura en 1885, tal como se presentaba en
un artículo dirigido a docentes:
“’Si el tallo no es dirigido, el árbol será torcido’, es un proverbio verdadero, cuya aplicación es
más demandada por la lectura que por cualquier otro estudio. Si desde el principio que el
discípulo principia a leer, no pone el maestro ningún cuidado respecto al énfasis, al acento y a la
enunciación; se le permite leer pensamientos ajenos sin meditarlos, y pronunciar
negligentemente las palabras sin conocer su significación, difícil será la tarea de hacer de ese
discípulo un buen lector… Desde que el niño entra a la clase de primero inferior y comienza el
aprendizaje de la lectura, nunca se le permitirá pronunciar indistintamente ninguna palabra”.
(“Anexo de la recitación”, en Revista de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 1885, citado
en Ginocchio, 2005:159).[2]
Estas dos conceptualizaciones comparten una época, están enmarcados en un mismo conjunto
de ideas propio de una sociedad y una época. Sin embargo, se posicionan de manera muy
distinta acerca de temas comunes y, sobre todo, miran a los alumnos y sus capacidades y
derechos de una manera bien distinta, proponen y abren una posibilidad de relación muy
diferente para sus destinatarios.
Quisiéramos, por eso, acentuar que la manera en que las generaciones adultas de la escuela
miramos a los más jóvenes, aquello para lo que los creemos capacitados, lo que les
reconocemos como potencial o como indubitables derechos, abre y/o cierra puertas con lo que
les hacemos experimentar en la escuela. Pero además, ello se vuelve muchas veces
imperceptible para nuestros propios ojos pero está implícito en lo que transmitimos “con la leche
templada y en cada canción”.
El mundo es grande y entramos todos
En cada institución existe un conjunto de actitudes, normas y creencias compartidas más o
menos ampliamente por sus miembros. Las mismas se expresan a través del conocimiento, las
orientaciones –los niveles de confianza, los grados de tolerancia, cinismo o indiferencia- los
lenguajes y símbolos y las normas. Las instituciones escolares, al igual que otros espacios,
producen una trama política, es decir un conjunto de relaciones establecidas en las cuales las
personas interactúan, ponen en juego sus mitos, posibilidades de crear, limitaciones, valores,
capacidades discursivas y persuasivas, sus inclinaciones autoritarias y/o manipuladoras (Ollier,
2005). La disímil importancia otorgada en cada escuela a la reciprocidad, al tratamiento de los
conflictos, así como la disposición de lugares físicos para el encuentro y la sociabilidad, etc.,
configuran perfiles institucionales diferentes para la experiencia de los más jóvenes.
Por ejemplo, las maneras de pensar la dicotomía orden-conflicto en las escuelas, las formas de
organizar la institución –aquellos lugares permitidos, prohibidos y compartidos por los diferentes
actores- el reconocimiento o no de los conflictos son todas dimensiones que brindan algunos
indicios sobre las diferencias que se concretan en la experiencia escolar de los individuos. Estos
distintos modos en que los jóvenes están en la escuela inciden en la sociabilidad política que
tiene lugar en ellas y sus vivencias sobre lo justo, el respeto y la reciprocidad.
También la apariencia, las formas permitidas de vestir en las escuelas, los accesorios habilitados
suelen convertirse rápidamente en normas, en aspectos a ser regulados para definir los estilos
con los que los estudiantes deben y pueden habitar ese espacio. Incluso, estas normas suelen
ser enunciadas por los estudiantes como aquellas sobre las que las escuelas exigen más. La
obligación de usar una determinada prenda (guardapolvo, uniforme o remera) la prohibición del
uso de la gorra o visera, la obligación de incorporar ciertos símbolos (escudos, emblemas), la
prohibición de llevar piercing, maquillajes, bijouterie son ejemplos de esta búsqueda de
regulación. Ante la pregunta sobre aquello que más se exige, los estudiantes suelen resaltar las
normas que tienen que ver con estas cuestiones.
En ese sentido, si bien la noción de derechos ha empezado a estar mucho más presente en la
escuela en los últimos años, existen singularidades y distinciones, que no se consideran
asimilables a la producción de “lo común” que desarrolla la escuela. Vinculado a ello, un aspecto
a considerar es que en la escuela existieron y existen identidades proscritas, grupos tolerados o
no, controversias que son acompañadas de desigual manera por lo adultos; particularidades que
se encuentran legitimadas mientras otras son objeto de caracterizaciones peyorativas. Esas
identificaciones son recibidas de distinta manera e inscriptas en formas de acción diferenciada e
implican modos desiguales de estar en la escuela.
En este sentido, una práctica muy extendida en relación a la incorporación de sectores sociales
que no habían sido –históricamente- aquellos que más participaban de la escuela, la perspectiva
desde la cual se los recibe, se los nombra y se los incluye en actividades etc., no abandona una
clasificación donde “ellos” -los recién llegados- son distintos a “nosotros” -los que ya estábamos
aquí (Dussel, 2008) y por lo tanto, todo lo que se procura -aún aquellas acciones más movidas
por la buena voluntad- no se despoja de esa posición de extrañamiento y diferencia, alejada de
la reciprocidad entre semejantes.
Probablemente no tengamos conciencia de lo formativo que resulta que nuestra palabra no sea
escuchada, o contrariamente, que podamos exponer argumentaciones, que vivamos
cotidianamente la sensación de injusticia que se deriva del mero ordenamiento jerárquico, o la
riqueza de la convivencia cotidiana con quienes organizan de manera distinta su vida. La serie
de interacciones que cobran forma en la escuela y las decisiones institucionales en torno a como
convivir y formarse con otros debe establecer diferencia sólo en términos de trayectoria, saberes
y responsabilidades, pero no en términos de dignidad y derechos.
Será relevante abrir una discusión que ponga a la institución educativa y a los educadores en un
lugar central y potente para esas mediaciones, interactuando en el marco ético –más ético que
moral- de una discusión respecto a las condiciones para la constitución de un mundo diverso y
una vida entre muchos. También, los sujetos y sus prácticas –constituidos en las interpelaciones
que producen las instituciones- habilitan la modificación o la permanencia. En esas
significaciones que los sujetos desarrollan, litigan y disputan está contenida también la
posibilidad de cambiar ya que los cambios están parcialmente condicionados por las acciones y
significaciones que construyen los sujetos. Revisar las prácticas permite conservar lo que se
considere valioso, inclusor, democratizador y transformar lo que con el paso del tiempo ha
pasado a ser ritualista, exclusor o limitante. En ese marco, la escuela debe impulsar que los
alumnos sean dignos autores de sus biografías personales y los constructores de espacios
sociales de convivencia.
Dussel, Inés, (2008) “¿Qué lugar tiene la escuela media en la producción y reproducción de la
desigualdad?” Elementos para el debate”, en Revista de Política Educativa, Universidad de San
Andrés, Buenos Aires.
Ollier, M. (2005) Golpe o revolución: la violencia legitimada, Argentina 1966-1973, Buenos
Aires: Eduntref.
[1] Incluida en “La Reforma” artículo de Vergara Carlos en “La Educación”, año IV,
números 94/5, febrero y marzo de 1890.
[2] Incluido en Ginocchio Virginia, “Alumnos “prolijos, callados y aseados”. O las formas en que
el Estado prescribió el comportamiento infantil en la configuración de la escuela (1875-
1905)En: Historia de la educación. Anuario, N° 7, 2006
Fotos Dossier: Programa Parlamento Juvenil del Mercosur, Ministerio de Educación de la Nación
También podría gustarte
- LA EXPERIENCIA ESCOLAR FRAGMENTADA - Kessler GabrielDocumento6 páginasLA EXPERIENCIA ESCOLAR FRAGMENTADA - Kessler GabrielAnni Blasco GustafsonAún no hay calificaciones
- SIEDE - La Educación PolíticaDocumento4 páginasSIEDE - La Educación PolíticaEsteban Bargas50% (2)
- Construyendo Posibilidad. Aproximacion y Sentido de La Experiencia Escolar - Ricardo BaqueroDocumento8 páginasConstruyendo Posibilidad. Aproximacion y Sentido de La Experiencia Escolar - Ricardo BaqueroTamara MancillaAún no hay calificaciones
- Southwell - Conflictos, Convivencia y DemocraciaDocumento5 páginasSouthwell - Conflictos, Convivencia y Democracialuimas77Aún no hay calificaciones
- TextoDocumento9 páginasTextoCindy Lucia Darlenny GarciaAún no hay calificaciones
- Kessler - La Experiencia Escolar FragmentadaDocumento33 páginasKessler - La Experiencia Escolar Fragmentadacirulet100% (1)
- 13 Aprender y Ensenar A Convivir Secundaria PrawdaDocumento26 páginas13 Aprender y Ensenar A Convivir Secundaria Prawdadaiana nahirAún no hay calificaciones
- Southwell Conflictos Convivencia y democracia-En-El MonitorDocumento3 páginasSouthwell Conflictos Convivencia y democracia-En-El MonitorvalecrityAún no hay calificaciones
- Civica y EticaDocumento146 páginasCivica y EticaNicole RodriguezAún no hay calificaciones
- 12 Kessler Las Experiencias Educativas PP 31-37Documento7 páginas12 Kessler Las Experiencias Educativas PP 31-37Veron NestorAún no hay calificaciones
- Campelo Et Al - Integración Al Grupo de Pares Como Sosten de La Escolaridad y AjesDocumento4 páginasCampelo Et Al - Integración Al Grupo de Pares Como Sosten de La Escolaridad y AjesJimena OrtizAún no hay calificaciones
- Educación, Pedagógia, Didáctica, El Saber Pedagógico, La Enseñanza y La Práctica PedagógicaDocumento5 páginasEducación, Pedagógia, Didáctica, El Saber Pedagógico, La Enseñanza y La Práctica PedagógicaDiana Alejandra PérezAún no hay calificaciones
- 10 05 INJUSTICIAS de MaestrosDocumento8 páginas10 05 INJUSTICIAS de MaestrosIván Puentes100% (1)
- Trabajo Práctico N.° 4 SOCIOPOLITICADocumento6 páginasTrabajo Práctico N.° 4 SOCIOPOLITICAnicolas abrahamAún no hay calificaciones
- ESI. Clase 3Documento7 páginasESI. Clase 3Claudia AguilarAún no hay calificaciones
- Greco Confianza y Sexualidad. Material Jornada Febrero 14Documento18 páginasGreco Confianza y Sexualidad. Material Jornada Febrero 14catucha25Aún no hay calificaciones
- ResumenDocumento7 páginasResumenCindy Lucia Darlenny GarciaAún no hay calificaciones
- Paredes y Rojas, Taller Final Módulo de Género y VulnerabilidadDocumento4 páginasParedes y Rojas, Taller Final Módulo de Género y VulnerabilidadBenjamin Paredes HeviaAún no hay calificaciones
- Pedro NUñezDocumento5 páginasPedro NUñezcecilia aguileraAún no hay calificaciones
- Adolescencia y Convivencia GrecoDocumento5 páginasAdolescencia y Convivencia GrecojulietabeatrizAún no hay calificaciones
- 1 Respeto MutuoDocumento8 páginas1 Respeto MutuoOscar Rivera MejiaAún no hay calificaciones
- De Formas y FormatosDocumento5 páginasDe Formas y Formatosjuan ignacioAún no hay calificaciones
- Artículo La Disciplina en La EscuelaDocumento11 páginasArtículo La Disciplina en La EscuelaCristian ElAún no hay calificaciones
- Aportes Teóricos Aproximación Al Concepto de Institución EducativaDocumento11 páginasAportes Teóricos Aproximación Al Concepto de Institución EducativaJuliana LópezAún no hay calificaciones
- La Construcción de La Convivencia en El Aula - EnsayoDocumento10 páginasLa Construcción de La Convivencia en El Aula - EnsayoKayo Israel HerreraAún no hay calificaciones
- Identidad y ConvivenciaDocumento6 páginasIdentidad y ConvivenciaSergio OscarAún no hay calificaciones
- CONVIVENCIA ESCOLAR MaldonadoDocumento23 páginasCONVIVENCIA ESCOLAR Maldonadoisaovejero_938211854Aún no hay calificaciones
- Dussel La Escuela y La Vulnerabilidad SocialDocumento9 páginasDussel La Escuela y La Vulnerabilidad SocialmarinalpAún no hay calificaciones
- Modulo 4 InclusivoDocumento3 páginasModulo 4 InclusivoRenzo Fernando GonzalezAún no hay calificaciones
- Propuesta Educativa Aceptación Al OtroDocumento6 páginasPropuesta Educativa Aceptación Al OtroDaniela GomezAún no hay calificaciones
- LA CONVIVENCIA GRUPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE NORMAS EN EL JARDÍN DE INFANTES Orientaciones Didácticas para El Nivel InicialDocumento7 páginasLA CONVIVENCIA GRUPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE NORMAS EN EL JARDÍN DE INFANTES Orientaciones Didácticas para El Nivel InicialMilagros ElizaldeAún no hay calificaciones
- Diseñocurricular Nivel InicialDocumento328 páginasDiseñocurricular Nivel InicialMelisa QuintanaAún no hay calificaciones
- Sobre El Autoritarismo en La EducacionDocumento4 páginasSobre El Autoritarismo en La EducacionEfren AlvaradoAún no hay calificaciones
- 64 Clase04Documento46 páginas64 Clase04Anonymous S2TCir8VAún no hay calificaciones
- Los Vínculos de Respeto en La Educación de Jóvenes y AdolescentesDocumento10 páginasLos Vínculos de Respeto en La Educación de Jóvenes y AdolescentesMariela AcevedoAún no hay calificaciones
- La Relación Asimétrica Entre Profesores y Alumnos Como Forma de Exclusión.Documento13 páginasLa Relación Asimétrica Entre Profesores y Alumnos Como Forma de Exclusión.González Soto RocíoAún no hay calificaciones
- Las Puertas de EntradaDocumento3 páginasLas Puertas de EntradaLudmila RybkaAún no hay calificaciones
- Historia de La Inclusión EducativaDocumento4 páginasHistoria de La Inclusión EducativaUn CachitoAún no hay calificaciones
- Kaplan, Autoestima Escolar - 2pDocumento15 páginasKaplan, Autoestima Escolar - 2pNalili AiramAún no hay calificaciones
- Informe de PracticaDocumento12 páginasInforme de Practicaprof.julianapaladinoAún no hay calificaciones
- 34 Clase 04Documento22 páginas34 Clase 04Michael GrayAún no hay calificaciones
- Las Funciones Sociales de La Escuela Perez GomezDocumento3 páginasLas Funciones Sociales de La Escuela Perez GomezrociorociorociorocioAún no hay calificaciones
- Curso 34-Clase04Documento24 páginasCurso 34-Clase04Agustina SonAún no hay calificaciones
- Clase 2 - Educación Inclusiva y DiversidadDocumento12 páginasClase 2 - Educación Inclusiva y DiversidadGabriela Ruscica100% (1)
- Curso 64-Clase04Documento47 páginasCurso 64-Clase04Mariana FernandezAún no hay calificaciones
- Curso 113-Clase04Documento23 páginasCurso 113-Clase04Débora AntenaoAún no hay calificaciones
- Unidad 4.1 La Escuela Como Reflejo de La Sociedad y Espacio de TransformaciónDocumento21 páginasUnidad 4.1 La Escuela Como Reflejo de La Sociedad y Espacio de TransformaciónM.C. Gerardo David Aguayo RíosAún no hay calificaciones
- Autoridad y Poder en Las AulasDocumento5 páginasAutoridad y Poder en Las AulasDaniela Salazar LazoAún no hay calificaciones
- Aporte A La Construccion Del AICDocumento4 páginasAporte A La Construccion Del AICCecilia ValeriaAún no hay calificaciones
- GE30 El Sentido Del Dialogo PDFDocumento4 páginasGE30 El Sentido Del Dialogo PDFJC OrtegaAún no hay calificaciones
- DocumentoDocumento4 páginasDocumentoYamilaLopezAún no hay calificaciones
- Módulo 1Documento16 páginasMódulo 1CELEAún no hay calificaciones
- Omitido PDFDocumento23 páginasOmitido PDFAnonymous CPM1ZHPgGAún no hay calificaciones
- Consecuencias de La Transgresión de NormasDocumento4 páginasConsecuencias de La Transgresión de NormasFranciscoAún no hay calificaciones
- Cuándo una escuela es democrática: Las normas, las reglas y las asambleas escolaresDe EverandCuándo una escuela es democrática: Las normas, las reglas y las asambleas escolaresCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Entornos que capacitan: Intervención con adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusiónDe EverandEntornos que capacitan: Intervención con adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusiónAún no hay calificaciones
- Miradas diversas para la escuela que deseamos: coeducación inclusiva con artesDe EverandMiradas diversas para la escuela que deseamos: coeducación inclusiva con artesAún no hay calificaciones
- Cornell - Los Origenes de Roma (Caps. 3, 4, 7, 9, 10 y 13)Documento97 páginasCornell - Los Origenes de Roma (Caps. 3, 4, 7, 9, 10 y 13)Mariano VegaAún no hay calificaciones
- Sennett, Richard - La Corrosión Del CarácterDocumento77 páginasSennett, Richard - La Corrosión Del CarácterctronxAún no hay calificaciones
- Concepto de Edad MediaDocumento26 páginasConcepto de Edad MediaFernando Esteban Córdoba SoraireAún no hay calificaciones
- Carlos Taibo - La Disolución de La URSS. Introduccion A La Crisis Del Sistema Sovietico - Ed Ronsel - 1994 - 378 PágDocumento195 páginasCarlos Taibo - La Disolución de La URSS. Introduccion A La Crisis Del Sistema Sovietico - Ed Ronsel - 1994 - 378 PágFernando Esteban Córdoba SoraireAún no hay calificaciones
- CineyguerrafriaDocumento512 páginasCineyguerrafriaFernando Esteban Córdoba SoraireAún no hay calificaciones
- Plan Educativo Jurisdiccional 2013Documento50 páginasPlan Educativo Jurisdiccional 2013nickbendersAún no hay calificaciones
- La Construcción de Identidad en Las Minorías PDFDocumento17 páginasLa Construcción de Identidad en Las Minorías PDFtatiana arboledaAún no hay calificaciones
- Ficha LezcanoDocumento5 páginasFicha LezcanoMartis Cecy QuirogaAún no hay calificaciones
- ¿A Qué Se Refiere La Frase - El Hombre Es Un Ser Social Por NaturalezaDocumento2 páginas¿A Qué Se Refiere La Frase - El Hombre Es Un Ser Social Por NaturalezaJohan SanclementeAún no hay calificaciones
- U1. Actividad 2. Foro Medios Cotidianos de Control Social en La Actividad PolicialDocumento4 páginasU1. Actividad 2. Foro Medios Cotidianos de Control Social en La Actividad Policialimer100% (2)
- 575 - Diseño de Programas RNRDocumento16 páginas575 - Diseño de Programas RNRNicolas MarzikAún no hay calificaciones
- Actividad Dia 26 de AbrilDocumento14 páginasActividad Dia 26 de Abrilpatricia sandovalAún no hay calificaciones
- María José RodrigoDocumento25 páginasMaría José Rodrigokote_koalaAún no hay calificaciones
- Lectura 1Documento4 páginasLectura 1Keila Lizeth Perez de la CruzAún no hay calificaciones
- Planificacion Centrada en La PersonaDocumento78 páginasPlanificacion Centrada en La Personajuanmi88% (8)
- Valores Éticos 19-20Documento51 páginasValores Éticos 19-20safraconsetaAún no hay calificaciones
- Implicaciones de La Ausencia Paterna en El Desarrollo Socioemocional Del AdolescenteDocumento19 páginasImplicaciones de La Ausencia Paterna en El Desarrollo Socioemocional Del AdolescentedesatinosAún no hay calificaciones
- Causas de La Indisciplina y Su Influencia enDocumento33 páginasCausas de La Indisciplina y Su Influencia enFabiola LinaresAún no hay calificaciones
- Módulo 1 PreprimariaDocumento43 páginasMódulo 1 PreprimariaZoel Fabrizzio100% (7)
- Bases Sociales Del Comportamiento HumanoDocumento11 páginasBases Sociales Del Comportamiento Humanolaura sierra guerra60% (5)
- La Construcción Social de La RealidadDocumento17 páginasLa Construcción Social de La RealidadJuan MuñozAún no hay calificaciones
- Adolescencia Cultura y SaludDocumento13 páginasAdolescencia Cultura y SaludBECENE - CICYT100% (3)
- Conocimientos PreviosDocumento2 páginasConocimientos PreviosBrayan Hernández CastroAún no hay calificaciones
- Cuevas Mendez FelipeDocumento180 páginasCuevas Mendez FelipeAngel OlveraAún no hay calificaciones
- Rockwell-El Concepto de CulturaDocumento15 páginasRockwell-El Concepto de CulturaDgm CarrascoAún no hay calificaciones
- Actividad 1: Visionado de Película y Guía de Preguntas (3 Clases de 120 )Documento4 páginasActividad 1: Visionado de Película y Guía de Preguntas (3 Clases de 120 )Fernanda CárcarAún no hay calificaciones
- Martuccelli Cambio de Rumbo. La Sociedad A Escala Del Individuo (Cap. 1)Documento9 páginasMartuccelli Cambio de Rumbo. La Sociedad A Escala Del Individuo (Cap. 1)camiloAún no hay calificaciones
- Importancia de La Socialización 2.0Documento14 páginasImportancia de La Socialización 2.0Victor CisternasAún no hay calificaciones
- El Desenvolupament SocioafectiuDocumento30 páginasEl Desenvolupament SocioafectiuLa Llar de Colors LLIM dels PallaresosAún no hay calificaciones
- Modulo 4 - Unidad 1Documento25 páginasModulo 4 - Unidad 1Lenin Pari QuispeAún no hay calificaciones
- La Escuela Como Organización ComplejaDocumento7 páginasLa Escuela Como Organización ComplejaRebeca Gomez Cancino0% (1)
- El Control Social y El DerechoDocumento2 páginasEl Control Social y El DerechoMJAún no hay calificaciones
- Usos Diversidad SocioculturalDocumento11 páginasUsos Diversidad SocioculturalNancy AvileAún no hay calificaciones
- Actividad de Puntos Evaluables Escenario 5 GESTION DEL TALENTO HUMANODocumento3 páginasActividad de Puntos Evaluables Escenario 5 GESTION DEL TALENTO HUMANOhemerson geovan tombe auzAún no hay calificaciones
- La Conducta HumanaDocumento2 páginasLa Conducta HumanaJacqueline BiondiAún no hay calificaciones