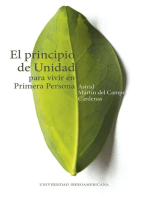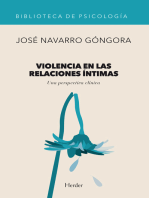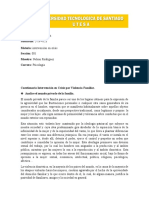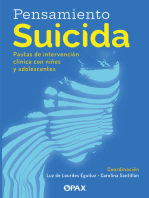Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Efectos+Psicologicos+de+La+Represion +Diana+Kordon
Efectos+Psicologicos+de+La+Represion +Diana+Kordon
Cargado por
Gretel GalindoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Efectos+Psicologicos+de+La+Represion +Diana+Kordon
Efectos+Psicologicos+de+La+Represion +Diana+Kordon
Cargado por
Gretel GalindoCopyright:
Formatos disponibles
EFECTOS PSICOLOGICOS DE LA REPRESION POLITICA. I, Doctora Diana R.
Kordon Doctora Lucila I Edelman La dictadura iniciada en marzo de 1976, para instaurar su poltica implement el terror represivo, cuya finalidad fue quebrar las posibilidades de organizacin y lucha de un pueblo entero. As se estableci el sistema, de las detenciones seguidas de desaparicin, que afecta no slo a las vctimas y a sus familias sino a todo el cuerpo social de la nacin. Para abordar la problemtica psicolgica de las familias de los desaparecidos es necesario, tener en cuenta la situacin social y los estmulos que estas familias recibieron a lo largo de todo el proceso dictatorial. Con el fin de crear consenso a su favor, la dictadura realiz una campaa de accin psicolgica especfica basada en ciertas conclusiones de la psicologa social, que se apoyaba en los sentimientos de pertenencia social de los individuos y en la necesidad de que stos desarrollaran actitudes apropiadas con relacin a las demandas sociales. La dictadura instrument en inters propio su control casi absoluto de los medios de comunicacin de masas usando diferentes recursos de argumentacin en diversos momentos y promovi la puesta en marcha de determinados modelos operacionales (conductas) en el grupo familiar del desaparecido y en toda la poblacin. Podemos analizar varios aspectos de esta campaa: 1. induccin a guardar silencio Esta induccin cuyas modalidades hemos descrito anteriormente, fue sin duda la ms importante, no slo por la potencia del mandato y la extensin de su vigencia a lo largo del tiempo, sino tambin por la gravedad de sus efectos, en tanto configur un intento de renegacin social. Si bien aquello que se intentaba renegar evidenciaba su presencia de diversas maneras, la induccin al silencio reforzaba el miedo y generaba en el plano individual diversas configuraciones defensivas. 2. Induccin de sentimientos de culpa Se realiz una intensa campaa de propaganda por televisin, mediante avisos en los diarios y afiches pegados en la calle, que intentaban revertir la responsabilidad del victimario sobre la familia de la vctima. Precisamente seran los padres o las familias de los desaparecidos los responsables de su situacin. "Cmo educ usted a su hijo?"; "Sabe usted qu est haciendo su hijo en este momento?". Estas dos preguntas ejemplifican los dos mecanismos principales que se utilizaron para inducir la culpa. La primera corresponde al cuestionamiento de los valores transferidos a los hijos teniendo en cuenta el papel de la familia como transmisora de cultura, ideologa, valores, y su papel especfico en la formacin del ideal del Yo. La segunda pregunta cuestiona el cuidado de los hijos sugiriendo la desatencin y falta de control, por los padres, de las actividades que aqullos realizan.
En ambos casos se refuerzan los sentimientos de culpa presentes en la elaboracin de toda prdida, por ejemplo la idea mgica de que si se hubiera hecho lo contrario de lo que se hizo se hubiera podido salvar al desaparecido. 3. Induccin a dar por muerto al desaparecido Esta tuvo y tiene innumerables expresiones en las campaas de accin poltica y psicolgica de la dictadura. Tomaremos como ejemplo la ley de presuncin de fallecimiento. La dictadura modific el Cdigo Civil para forzar a los propios familiares de los desaparecidos a declarar su muerte, a travs de los recursos comprendidos en esta ley aprovechando los mltiples problemas que aparecan en las familias, tales como la necesidad de disponer de bienes. 4. Induccin a considerar la disidencia poltica como una falta de adaptacin social y, por lo tanto, como campo de la enfermedad mental. Su expresin ms ntida fue la calificacin de locas aplicada a las Madres que reclamaban la aparicin de sus hijos. Es decir que, paradjicamente, se seala como loco precisamente a aquel que denuncia mensajes contradictorios, psicotizantes y encubiertos, a aquel que no se pliega a la renegacin social. La lucha de las Madres y el reconocimiento popular hicieron que el uso de este trmino se volviera contra la propia dictadura, quedando connotado en l un sentido de solidaridad. 5. Induccin en la poblacin del mecanismo por el cual la sola desaparicin de una persona sera prueba de su culpabilidad "En algo andara." Al mismo tiempo, al aceptar este mecanismo se tiene una sensacin ficticia de seguridad personal en el sentido de que al que permanezca quieto no le va a pasar nada, a la vez que se intenta lograr consenso acerca de la legalidad del sistema de las desapariciones. 6. Induccin al olvido Recientemente se han incorporado nuevos elementos: "Hay que olvidar el pasado para reconciliar la nacin". Esto significa, por una parte, que el terror represivo perteneca al pasado y no a un proceso en pleno curso, cuyo ciclo est abierto y cuya resolucin final todava no est determinada. Por otra parte, implica el propsito de eludir la justicia, que es lo nico que puede permitir la reparacin individual y social. Asimismo, este enfoque lleva a considerar como secuelas a los problemas de las familias afectadas. 7. Induccin a la dilucin de responsabilidades 'Todos somos culpables, sera una forma de encubrir responsabilidades intentando igualar a los que resistieron a los que guardaron silencio por el terror, a los que crearon silencio cmplice y a los responsables. Esta idea de encubrir responsabilidades extendindolas, a todo el pueblo fue muy utilizada. Una publicidad oficial se refera a la situacin econmica mostrando a un ciudadano con el sello de "Responsable" en la frente. Modalidades de respuesta a las inducciones
La detencin seguida de desaparicin, con las caractersticas ya descritas, coloc a las familias en una situacin traumtica, una situacin lmite. El elemento principal era la ambigedad, que hemos calificado de psicotizante por el nivel de desestructuracin que poda producir a travs de la situacin de presencia-ausencia, existencia - no existencia simultneas. A esto se agregaba el dolor por el sufrimiento que -se tena la casi certeza- estaba atravesando el desaparecido, y el odio ante la impunidad. La resolucin de las crisis familiares producidas como consecuencia de las desapariciones y la elaboracin personal de las prdidas no se lucieron en una situacin neutral. A travs del terror y la propaganda, la dictadura propuso sus modelos de resolucin, algunos de los cules acabamos de describir. Aceptar estos modelos pareca ser la condicin para seguir viviendo e incidieron no slo sobre las familias afectadas sino sobre toda la poblacin y sobre nosotros mismos, como terapeutas. La comprensin de los diferentes tipos de respuestas o actitudes no se puede enfocar solamente a partir de la dinmica de los procesos individuales, sino a travs del reconocimiento de toda esta realidad ante la cual los familiares, la poblacin y los terapeutas, de hecho, tombamos una posicin determinada. Es decir, que los terapeutas estbamos insertos en dicha realidad, a veces sin suficiente conciencia de ello, y nos hallbamos sometidos a las mismas presiones sociales traumticas. Puesto que el concepto y las normas sobre salud mental son elementos ideolgicos implementados por el Estado, hasta la concepcin sobre el lugar de la salud mental se vio afectada. Ante estos modelos inducidos hubo dos tipos fundamentales de respuesta: acatamientosometimiento o discriminacin-resistencia. Si bien a lo largo del tiempo hubo quienes se ubicaron coherentemente con una actitud u otra, para la mayora esta situacin fue altamente contradictoria. En las identificaciones ms masivas con la norma de silencio, por ejemplo, el familiar se haca cargo absolutamente del cumplimiento de dicha norma y evitaba dar a conocer su situacin temiendo ser alcanzado por la represin. La vuelta sobre s mismo de estos mecanismos de censura patolgica, inevitablemente provocaban sentimientos de hostilidad y culpa, con mltiples producciones sintomticas. Otras veces se conserv una buena relacin interna con el desaparecido pero el sometimiento a la norma de silencio en el campo de las relaciones interpersonales provoc situaciones de progresivo aislamiento, y dificultades en las reas de estudio y trabajo. En ciertos casos el silencio se mantuvo en algunos mbitos y no en otros, con lo cual se instalaron situaciones de disociacin. Comentarios tales como "Me siento culpable de haber educado a mi hijo en la preocupacin por los hombres; si no lo hubiera educado as hoy lo tendra conmigo"' o "Yo lo eduqu en el amor al prjimo, hoy no s si lo volvera a hacer", evidencian la efectividad de los mecanismos de induccin de culpa. Hemos observado que en los familiares en los que predomin la actitud de discriminacin-resistencia, el rechazo de estos modelos inducidos ha creado mejores condiciones para elaborar la situacin traumtica, por medio de distintos mecanismos que intentaremos describir. Por lo general estos familiares tuvieron una posicin activa frente al trauma, buscando relacionarse con otros que atravesaban la misma situacin y desarrollando distintos grados, de participacin social. La situacin compartida posibilit el desarrollo de mecanismos de identificacin y empata recprocas que contribuyeron a evitar el encierro narcisista y a establecer vnculos de tipo fraternal. Por otro lado, en la medida en que no necesitaron hacerse cargo de los mandatos de silencio y ocultamiento, ni ser ellos mismos quienes dieran por muerto al desaparecido, pudieron mantener con ste una conexin interna positiva.
En el concepto de Salud mental de la Organizacin Mundial de la Salud est incluido no slo el reconocimiento de la realidad, sino tambin una actitud activa, transformadora, frente a sta. Freud dice: "Llamamos normal o sana una conducta que no niega la realidad... pero se esfuerza en transformarla" "Esta conducta normal y adecuada conduce naturalmente a una labor manifiesta sobre el mundo exterior La actitud transformadora de la realidad facilita y va creando el reconocimiento de los modelos inducidos y del consenso social propuesto y Permite, no slo rechazarlo, sino tambin crear otro consenso social. En este proceso de transformacin activa de la realidad el hombre se transforma a s mismo. George Mead afirma: "Los Cambios que introducimos en el orden social en el que nos encontramos involucrados, necesariamente tambin implican que introduzcamos cambios en nosotros mismos. Los conflictos sociales entre miembros individuales de una determinada sociedad humana organizada, que para su eliminacin requieren reconstruccin y modificaciones conscientes o inteligentes de esa sociedad por dichos individuos, requieren tambin, igualmente, tales reconstrucciones o modificaciones, por dichos individuos, de sus propias personas o personalidades. As, las relaciones entre la reconstruccin social y la reconstruccin de la persona o personalidad son recprocas e internas u orgnicas"'. As es como, por ejemplo, la modificacin del tipo de actividad de mujeres que hasta ese momento slo cumplan el rol de amas de casa y que pasan a desempearse activamente en los planos jurdico social y poltico, determina la realizacin de procesos de aprendizaje, que amplan sus capacidades yoicas. La comprensin intelectual de lo que est ocurriendo acta como defensa en sentido amplio, como accin, protectora adecuada del Yo, y no como mero mecanismo de defensa. La defensa intelectual mediante la comprensin era la seguridad ms eficaz de que no se estaba indefenso del todo, y hasta se poda salvaguardar la personalidad ante una amenaza crtica."' Esta conducta defensiva pone en juego varias capacidades yoicas, tales como la capacidad de sntesis y de anticipacin y la discriminacin, todas ellas vinculadas con el universo simblico. La solidaridad se relaciona con lo que George Mend denomina simpata: "La simpata surge, en la forma humana, con la provocacin en uno mismo de la actitud del individuos, quien se auxilia con la adopcin de la actitud del otro cuando se socorre a ese otro La solidaridad permite el afecto de los dems y disminuye los sentimientos de marginacin y exclusin. "El respeto por s mismo result lo ms valioso al asumir una posicin activa de bsqueda del hijo desaparecido y al organizarse en grupos en funcin de dicho objetivo, las Madres, preservaron este sentimiento de respeto hacia s mismas al que alude Bettelheim. Este respeto personal contribuye a la preservacin de la autoestima, que resulta de una adecuada relacin entre el Yo y el ideal del Yo. Es comn escuchar de muchas Madres afirmaciones tales como "Pas de preocuparme solamente por mi hijo a preocuparme por los hijos de todas" o "Quiero que lo que hago sirva tambin para que esto nunca ms vuelva a ocurrir", lo que muestra que el inters por los objetos ms inmediatos (los hijos propios) se incluye en una perspectiva de preocupacin por objetos ms mediatos, (todos los hijos) y que se han desarrollado mecanismos sublimatorios y reparatorios.
Asimismo, la comprensin de los fenmenos permite dirigir la agresin, debidamente elaborada, hacia el objeto adecuado, lo que evita que se vuelque sobre el propio sujeto o se desplace hacia el interior de la familia. A partir de nuestra experiencia con las familias de desaparecidos, podemos afirmar que las implicancias psicolgicas de la represin no pueden ser consideradas dentro de la categora de enfermedad y por lo tanto de cualquier clasificacin psicopatolgica, sino como efectos de una situacin de emergencia social. Esto plantea no slo el ajuste de los instrumentos tcnicos sino la reformulacin de nuestras actitudes y concepciones. Marzo de 1983
También podría gustarte
- Copia de Pihkal PDFDocumento1004 páginasCopia de Pihkal PDFLuis Yolpoliui100% (13)
- Copia de Pihkal PDFDocumento1004 páginasCopia de Pihkal PDFLuis Yolpoliui100% (13)
- Fenomenología de la violencia: Una perspectiva desde MéxicoDe EverandFenomenología de la violencia: Una perspectiva desde MéxicoAún no hay calificaciones
- El principio de unidad para vivir en primera personaDe EverandEl principio de unidad para vivir en primera personaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Kordon y Edelman - Efectos Psicológicos de La Represión PolíticaDocumento5 páginasKordon y Edelman - Efectos Psicológicos de La Represión PolíticaMariano Gómez LucuixAún no hay calificaciones
- VulnerabilidadDocumento16 páginasVulnerabilidadJulia FilippaAún no hay calificaciones
- Ensayo "Las Problemáticas de La Adolescencia Actual"Documento5 páginasEnsayo "Las Problemáticas de La Adolescencia Actual"iliovalleAún no hay calificaciones
- Violencia en las relaciones íntimas: Una perspectiva clínicaDe EverandViolencia en las relaciones íntimas: Una perspectiva clínicaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Administración de La RemuneraciónDocumento93 páginasAdministración de La RemuneraciónLuis Yolpoliui100% (2)
- Consigna TP 3Documento4 páginasConsigna TP 3Carolina BianchiAún no hay calificaciones
- CLASE 14 - KORDON Y OTROS Trauma SocialDocumento14 páginasCLASE 14 - KORDON Y OTROS Trauma SocialLuis Alberto SuárezAún no hay calificaciones
- Efectos Psicológicos de La Represión PolíticaDocumento24 páginasEfectos Psicológicos de La Represión PolíticaCatalina DíazAún no hay calificaciones
- Eatip - Efectos Psicologicos de La Represion Politica IIDocumento13 páginasEatip - Efectos Psicologicos de La Represion Politica IIClaudia MolinaAún no hay calificaciones
- Revisar-Efectos Psicológicos de La Represión PolíticaDocumento97 páginasRevisar-Efectos Psicológicos de La Represión PolíticaAlexandra SanjurjoAún no hay calificaciones
- Proyectocomunitaria RACDocumento14 páginasProyectocomunitaria RACBennie FogderAún no hay calificaciones
- Dossier PugetDocumento12 páginasDossier PugetCamila AndradeAún no hay calificaciones
- Resumen Perspectiva en La EducacionDocumento22 páginasResumen Perspectiva en La EducacionValentina ChadeAún no hay calificaciones
- Sistematización Resilencia IpecDocumento38 páginasSistematización Resilencia IpecRomán100% (5)
- Familia y Amigos Luego de Un Intento de SuicidioDocumento22 páginasFamilia y Amigos Luego de Un Intento de SuicidiokryztyamAún no hay calificaciones
- TEMA 2 Interacción SocialDocumento5 páginasTEMA 2 Interacción SocialAlberto BernárdezAún no hay calificaciones
- 1.2 VivancoDocumento0 páginas1.2 VivancoMaxi OliveraAún no hay calificaciones
- Tesina de Violencia IntrafamiliarDocumento38 páginasTesina de Violencia IntrafamiliarGrisell Lopez Giron100% (4)
- Contexto Social Actual 1Documento9 páginasContexto Social Actual 1Flavia MezaAún no hay calificaciones
- Tesina de Violencia IntrafamiliarDocumento46 páginasTesina de Violencia IntrafamiliarKnis Real50% (8)
- Ensayo 3: El SuicidioDocumento3 páginasEnsayo 3: El SuicidioGilberto SosaAún no hay calificaciones
- Informe Final 34658Documento21 páginasInforme Final 34658alejandra alvarez sepulvedaAún no hay calificaciones
- Familia AbandonicaDocumento12 páginasFamilia AbandonicaVaninaAún no hay calificaciones
- Violencia Intrafamiliar 1234Documento20 páginasViolencia Intrafamiliar 1234Poli CarpioAún no hay calificaciones
- Qué Son Las Constelaciones FamiliaresDocumento8 páginasQué Son Las Constelaciones FamiliaresSalvador Oswaldo Helgueros SantosAún no hay calificaciones
- La ConformidadDocumento10 páginasLa ConformidadMily Peña ZuritaAún no hay calificaciones
- Preventiva 2Documento7 páginasPreventiva 2Belén Sánchez LavalleAún no hay calificaciones
- HOLLANDER, N. Subjetividad en Tiempos de Malestar Social-2017Documento18 páginasHOLLANDER, N. Subjetividad en Tiempos de Malestar Social-2017Begoña Gonzalez100% (1)
- TEMA 1 Interacción SocialDocumento5 páginasTEMA 1 Interacción SocialAlberto BernárdezAún no hay calificaciones
- Pia IdentidadesDocumento8 páginasPia IdentidadesDayana Marisol Gonzalez MendozaAún no hay calificaciones
- Reconstruir El Tejido SocialDocumento186 páginasReconstruir El Tejido SocialJavier EL Toño MartinezAún no hay calificaciones
- Violencia en Las Relaciones Familiares. Por Que Una Mirada Construccionista Social, Sistemica, y de Genero. MCRDocumento20 páginasViolencia en Las Relaciones Familiares. Por Que Una Mirada Construccionista Social, Sistemica, y de Genero. MCRMishel VasquezAún no hay calificaciones
- Texto Argumentativo - Violencia IntrafamiliarDocumento3 páginasTexto Argumentativo - Violencia IntrafamiliarPaola Andrea Velez GarciaAún no hay calificaciones
- Adolescencia - Teoría y ClínicaDocumento17 páginasAdolescencia - Teoría y ClínicaKarina AlejandraAún no hay calificaciones
- Actividad 3 Analisis Pensando en ComunidadDocumento6 páginasActividad 3 Analisis Pensando en ComunidadDavid RodriguezAún no hay calificaciones
- Material Caja de Herramientas Módulo 3Documento5 páginasMaterial Caja de Herramientas Módulo 3Consuelo CardonaAún no hay calificaciones
- Adolescencia - Teoría y ClínicaDocumento17 páginasAdolescencia - Teoría y ClínicaGianni FranAún no hay calificaciones
- Resum Acció Col LectivaDocumento16 páginasResum Acció Col LectivaTxell LlèseraAún no hay calificaciones
- Inter Crisis 5Documento5 páginasInter Crisis 5Fantasy BettasAún no hay calificaciones
- Adol - Ty CDocumento18 páginasAdol - Ty CmaritamiguelAún no hay calificaciones
- Constelaciones FamiliaresDocumento28 páginasConstelaciones FamiliaresJeannette Nino100% (1)
- TESIS (VIOLENCIA FAMILIAR) ... METODOLOGIA AnaDocumento63 páginasTESIS (VIOLENCIA FAMILIAR) ... METODOLOGIA AnaAna Roman85% (13)
- Saliendo de Mi Rol de VictimaDocumento9 páginasSaliendo de Mi Rol de VictimaEmmanuel jimenezAún no hay calificaciones
- Fase 5 Modelo de Intervencion en Psicologia Informe FinalDocumento34 páginasFase 5 Modelo de Intervencion en Psicologia Informe FinalNolberto Piedrahita Arango100% (1)
- Monografia El Comportamiento de Las MasasDocumento10 páginasMonografia El Comportamiento de Las Masasmm diseñograficoAún no hay calificaciones
- Texto Argumentativo La Violencia IntrafamiliarDocumento3 páginasTexto Argumentativo La Violencia IntrafamiliarPaola Andrea Velez Garcia60% (5)
- VP Barudy With Cover Page v2Documento12 páginasVP Barudy With Cover Page v2Fernanda AburtoAún no hay calificaciones
- Rol de PsicoterapiasDocumento5 páginasRol de PsicoterapiasHR HectorAún no hay calificaciones
- Psicosis MasivaDocumento3 páginasPsicosis MasivaSaul A. FantauzziAún no hay calificaciones
- Tarea 2 Intervencion en CrisisDocumento9 páginasTarea 2 Intervencion en Crisisyosmery de leon100% (1)
- Teoria Del Rumor BienDocumento16 páginasTeoria Del Rumor BienBrayan Hernández RamírezAún no hay calificaciones
- Puget, Galli. Mesa Redonda. Pensando Desde El Psicoanálisis La Violencia de EstadoDocumento29 páginasPuget, Galli. Mesa Redonda. Pensando Desde El Psicoanálisis La Violencia de EstadoSere CuadernoAún no hay calificaciones
- CuentoDocumento5 páginasCuentoperrito2010.kkAún no hay calificaciones
- Poder Historietico De Opinion Comunicacional Para La PazDe EverandPoder Historietico De Opinion Comunicacional Para La PazAún no hay calificaciones
- Pensamiento suicida: Pautas para la intervención clínica con niños y adolescentesDe EverandPensamiento suicida: Pautas para la intervención clínica con niños y adolescentesAún no hay calificaciones
- Reflexiones De Una Sociedad En Crisis - Redefiniendo ViolenciaDe EverandReflexiones De Una Sociedad En Crisis - Redefiniendo ViolenciaAún no hay calificaciones
- Aprendizaje Condicionamiento OperanteDocumento3 páginasAprendizaje Condicionamiento OperanteLuis YolpoliuiAún no hay calificaciones
- Psicología CientíficaDocumento3 páginasPsicología CientíficaLuis YolpoliuiAún no hay calificaciones
- Relatoría 3Documento8 páginasRelatoría 3Luis YolpoliuiAún no hay calificaciones
- CIGU Herramientas Docentes VersionFinal FINALDocumento54 páginasCIGU Herramientas Docentes VersionFinal FINALLuis YolpoliuiAún no hay calificaciones
- Motivación ConductualDocumento10 páginasMotivación ConductualLuis YolpoliuiAún no hay calificaciones
- Sincronias Divinas-Vol.1 - Cosmo OmDocumento96 páginasSincronias Divinas-Vol.1 - Cosmo OmLuis YolpoliuiAún no hay calificaciones
- GUIA PARA PERFECCIONISTAS en PROBLEMAS - Una Intervencion Cognitivo Conductual Breve - PDF Versión 1Documento42 páginasGUIA PARA PERFECCIONISTAS en PROBLEMAS - Una Intervencion Cognitivo Conductual Breve - PDF Versión 1Luis Yolpoliui0% (1)
- Balanced ScoreCardDocumento8 páginasBalanced ScoreCardLuis YolpoliuiAún no hay calificaciones
- Matrix Act Simple Spanish - EnglishDocumento2 páginasMatrix Act Simple Spanish - EnglishLuis YolpoliuiAún no hay calificaciones
- Manual de ParticipanteDocumento49 páginasManual de ParticipanteLuis Yolpoliui100% (7)
- Psicoeducación Disfunción ErectilDocumento9 páginasPsicoeducación Disfunción ErectilLuis YolpoliuiAún no hay calificaciones
- Recetas VegDocumento20 páginasRecetas VegAndrea AlvarezAún no hay calificaciones
- Autocontrol Sobre Habitos de EstudioDocumento3 páginasAutocontrol Sobre Habitos de EstudioLuis YolpoliuiAún no hay calificaciones
- Tecnicas de Modificacion de ConductaDocumento2 páginasTecnicas de Modificacion de ConductaLuis YolpoliuiAún no hay calificaciones
- Castigo NegativoDocumento2 páginasCastigo NegativoLuis YolpoliuiAún no hay calificaciones
- Conceptos Básicos TCC Programa de Consejería Cognitivo-ConductualDocumento30 páginasConceptos Básicos TCC Programa de Consejería Cognitivo-ConductualLuis Yolpoliui100% (2)