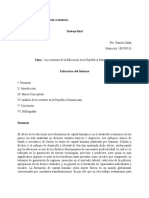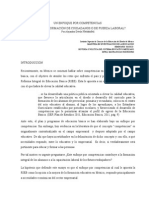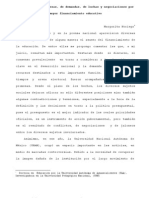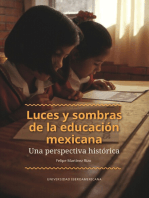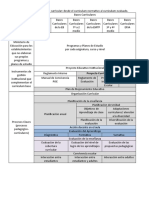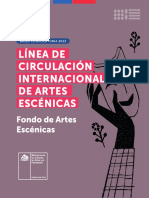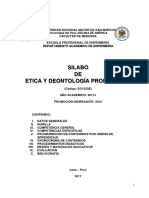Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Implicaciones de La Reforma de 2012 Al Artículo 3o Constitucional
Implicaciones de La Reforma de 2012 Al Artículo 3o Constitucional
Cargado por
jaimilloTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Implicaciones de La Reforma de 2012 Al Artículo 3o Constitucional
Implicaciones de La Reforma de 2012 Al Artículo 3o Constitucional
Cargado por
jaimilloCopyright:
Formatos disponibles
El
Cotidiano 179
27
Hugo Aboites Aguilar*
a apresurada reforma del Artcu-
lo 3 Constitucional fue posible, en
parte importante, gracias al Pacto
por Mxico. Firmado a los pocos das
del comienzo de la administracin
de Pea Nieto, fue un acuerdo entre
fuerzas polticas dismbolas (Partido
Accin Nacional [PAN], Partido de la
Revolucin Democrtica [PRD] y Par-
tido Revolucionario Institucional [PRI])
que vino a darle una carta poder en
blanco al nuevo gobierno para iniciar
una transformacin de parte impor-
tante del marco legal y de las polticas
La aprobacin de la reforma en materia educativa pone en el centro del de-
bate el papel de los docentes en el proceso educativo, as como la manera en que
habr de examinarse su desempeo en el aula de clases a partir de factores como
la calidad, la efciencia, la evaluacin, las formas de promocin y las condiciones de
trabajo. Se trata, argumenta el autor de este artculo, de la culminacin de un proceso
de numerosas iniciativas que ha ido abriendo la conduccin de la educacin a los
grupos empresariales y fnancieros internacionales.
sociales y polticas en Mxico. Despus
de una campaa gris y profundamente
cuestionada por el uso indebido de
fondos y la evidente compra de votos,
el nuevo presidente recibi con este
acuerdo un apoyo providencial y el
capital poltico necesario para forta-
lecer su imagen y arrancar sin saldos
negativos su administracin.
Es un acuerdo que se hizo posible
gracias a la profunda prdida de iden-
tidad de la izquierda y de la derecha
partidistas, y que logr la construc-
cin de una identidad poltica nica,
a partir de una combinacin donde
partidos y polticos adquieren el mismo
sabor y color indefnible e inspido, una
especie de sopa Maruchan, en la cual
el PRI se ostenta como el verdadero
centro nacional, el nico capaz de
aglutinar a todos. Ni Fox ni Calde-
rn fueron capaces de lograr una
L convergencia de estas proporciones
y con resultados tan inmediatos y
relevantes.
Cobijado por el PRD y el PAN, el
regreso del PRI se presenta ante la
sociedad mexicana como un destino
inevitable y puerto seguro. Es un
retorno del rgimen histrico que
tuvo momentneamente un efecto
convincente en sectores amplios de
una poblacin harta de la guerra, de la
corrupcin y de la injusticia. Harta
sobre todo de la incapacidad de los
polticos para impulsar la construccin
de una nacin prspera y soberana. En
un contexto como ste, Pea Nieto
se present como el menos poltico
de todos, como una fgura ambigua y
superfcial que precisamente por eso
apareci como la menos amenazante y,
por eso, paradjicamente, convocando
a una renovada confanza.
mayo-junio, 2013
*
Profesor-Investigador del Departamento
de Educacin y Comunicacin, Divisin de Cien-
cias Sociales y Humanidades de la UAM-Xochi-
milco. Su libro ms reciente (2012) es La medida
de una nacin: los primeros aos de la evaluacin en
Mxico. Historia de poder y resistencia y alternativa
(1980-2012). Mxico: Clacso/UAM/taca.
Implicaciones de la reforma
de 2012 al Artculo 3
Constitucional
Modernizacin educativa
28
Temo a los cartagineses aunque nos traigan regalos,
deca el sabio Laocoonte desconfando del caballo de
madera que en su aparente huda haban dejado atrs los
atacantes de la ciudad de Troya. Prcticamente nadie le
hizo caso porque despus de casi diez aos de guerra y
sufrimiento, urgentemente necesitaban confar en lo que
les daba esperanza, sentirse libres del peligro, y por eso no
dudaron en llevar ellos mismos al caballo de madera y su
mortal pasaje al centro de la ciudad.
Todo esto intenta explicar por qu, a fnes de 2012
y comienzos de 2013, se dio un momento propicio para
avances sustanciales en el proyecto neoliberal. Con la ayuda
de la saliente administracin de Caldern este proyecto
consigui avanzar en la reforma laboral e inmediatamente
despus logr que se aprobara la modifcacin al marco
constitucional de la educacin y anunci la reforma ener-
gtica. Con esto, tres de los pilares fundamentales del
Estado mexicano construido en el siglo XX comenzaron a
derrumbarse y se cuestionaron a fondo los derechos del
pueblo mexicano a la educacin, al trabajo digno y a los
benefcios de las riquezas naturales. El signifcado de esta
rpida sucesin de cambios lo describe la reaccin en los
crculos fnancieros (Mxico se ha puesto de moda). Por
su parte, la Organizacin para la Cooperacin y el Desa-
rrollo Econmicos (OCDE) de Gurra y Mexicanos Primero
tambin estn de plcemes. El marco legal que todava es-
torba la atraccin de capitales est ahora en remodelacin
y, en la lgica capitalista ms implacable, esto signifca que
los nios y jvenes mexicanos en lugar de contar con el
patrimonio que signifcan el petrleo y los justos derechos
en el terreno laboral y de la educacin, ahora ms que
antes debern poner su esperanza en el veleidoso fujo
internacional de los capitales y en las decisiones de las
grandes corporaciones. Las grandes reformas en la educa-
cin al comienzo del siglo XX buscaban fundar una nacin
capitalista moderna y estable, y por eso se vieron obligados
a ofrecer a nios y jvenes el patrimonio del conocimiento
y el acceso a un trabajo digno. Las modifcaciones actuales,
en cambio, responden ms bien, y casi sin la mediacin de
polticas sociales positivas, a los intereses de grandes em-
presas y corporaciones fnancieras capaces de controlar el
mercado mundial de inversiones.
Por todo esto, la reforma de la educacin aparece
con rasgos no slo profundamente cuestionables por su
procedencia, sino tambin por el contexto que les otorga
su signifcado y orientacin fundamental. Pero un anlisis
de los detalles de las reformas mismas ilustra mejor su
signifcado.
El uso del trmino calidad
en la Constitucin mexicana
Con esta reforma se adoptan de lleno las palabras y la visin
de banqueros internacionales y de empresarios respecto de
cules deben ser las polticas de desarrollo y las iniciativas
de mejoramiento de la educacin. De hecho, el discurso
fundamental de organizaciones fnancieras y empresaria-
les sobre la educacin se desarrolla en el eje de palabras
como calidad, mejoramiento constante, evaluacin y
medicin, trminos que ahora aparecen en el texto cons-
titucional. Al asumir el discurso, las palabras, los conceptos y
el modo de pensar de estos grupos, se establece una de las
maneras ms profundas y comprometedoras de privatizar
y comprometer el desarrollo de la educacin. Porque de
ahora en adelante y por mandato constitucional la visin
de instancias fnancieras internacionales, como la OCDE
y las asociaciones empresariales que desean transformar
la educacin conforme a la visin privada de Mexicanos
Primero, son un punto de referencia importante.
Es el caso de la palabra calidad. En el terreno de la edu-
cacin, esa palabra evoca algo deseable, nios y jvenes que
participan en un proceso de formacin de manera slida y
profunda, con base en el conocimiento amplio, la creatividad,
el trabajo en grupo, el descubrimiento sistemtico, la tica
del bienestar colectivo y el respeto a todos. Un proceso
educativo que tiene sus bases en el apoyo de maestros,
infraestructura y recursos pedaggicos adecuados. Inclu-
so, en determinados momentos, el gobierno mexicano ha
interpretado la calidad como la mejor formacin de los
maestros y como un objetivo que est estrechamente ligado
a imperativos sociales, como el de la educacin para todos
1
.
Sin embargo, para organismos como el Banco Mundial
(BM) o la OCDE, calidad es un trmino con signifcados
muy distintos. La calidad aparece como estrechamente
relacionada con el concepto de efciencia y sus distintos
signifcados en la educacin.
1
En 1984, por ejemplo, la calidad se entenda de manera mucho ms
amplia que la sola mejora de los resultados que obtienen los estudian-
tes en las pruebas estandarizadas. En el Programa Nacional de Educacin,
Cultura, Recreacin y Deporte de esa fecha se insista en que la calidad de
la educacin giraba en torno a una mejor preparacin de los maestros
(y no en la modifcacin de su situacin laboral, como se plantea actual-
mente): Elevar la calidad de la educacin en todos los niveles, a partir de
la formacin integral de los docentes (Secretara de Educacin Pblica
[SEP], 1984: 13) y se agregaba algo fundamental: Dadas las caractersticas
sociales y demogrfcas del pas, la superacin de los actuales niveles en
la calidad de la educacin tiene que ser acompaada de la ampliacin de
los servicios educativos y culturales (SEP, 1984: 14).
El
Cotidiano 179
29
En primer lugar, efciencia en el uso de recursos. Cuando
en los aos ochenta el BM comenz a elaborar anlisis ms
detenidos de la educacin su idea de la mejora educativa
se refejaba en estudios donde se mostraba qu elementos
del proceso de enseanza-aprendizaje (libros de texto,
laboratorios o maestros con formacin) podan eliminarse
sin que eso disminuyera el desempeo escolar de los nios.
Con esto se lograba, evidentemente, un uso ms efciente de
los recursos (Fuller, 1985). Eso fue ayer, pero hoy la visin
predominantemente fnanciera respecto de la educacin
(sta slo importa si da resultados econmicos) se ha
fortalecido gracias a los acuerdos con la OCDE. Cuando en
2010 su director, ngel Gurra, celebraba que Mxico es-
tuviera cumpliendo con uno de ellos, deca entusiasta: Nos
da mucho gusto confrmar que el Gobierno de Mxico est
consciente que el desarrollo econmico empieza en el aula
y agregaba: Si Mxico lograra reducir las disparidades en el
desempeo escolar y lograr un mnimo de 400 puntos en
la prueba PISA [Programa Internacional para la Evaluacin
de Alumnos] para todos sus alumnos, podra registrar un
aumento del PIB del 1200% en el ao 2090 (Gurra, 2010).
Por eso los exmenes estandarizados tienen un lugar pri-
vilegiado en la visin de las organizaciones internacionales,
porque consideran que, ms que las evaluaciones de los
maestros, son el indicador ms apropiado del desempeo f-
nanciero (no tanto acadmico) que se deriva de los cambios
en la educacin
2
. Tambin en la educacin media superior y
superior el trmino calidad desde hace aos se traduce en la
insistencia en el uso de exmenes de seleccin que aseguren
un mejor uso de los recursos, pues aseguran el ingreso de
los mejores o ms talentosos a esos niveles educativos.
No escoger a la lite puede tener un serio efecto en los
resultados econmicos (Heyneman y Fagerlind, 1988).
Como resultado, se ha popularizado el uso de exmenes
estandarizados con el argumento de que eso contribuye a
elevar la calidad de las instituciones (pues supuestamente
se elige a los ms capaces entre los aspirantes) y, en el
caso de la educacin bsica, permite apreciar si la inversin
educativa est obteniendo los resultados esperados. La
aplicacin de estas tesis, sin embargo, est trayendo efectos
devastadores. Se trata de instrumentos de medicin que
reiteradamente sealan como los mejores a los jvenes del
sexo masculino, de los niveles socioeconmicos ms prs-
peros citadinos, procedentes de escuelas privadas y/o hijos
de padres con educacin superior. En la educacin bsica
esta concepcin efcientista se refeja en un nfasis en la
educacin que ofrezca resultados constatables en exmenes
y, en los hechos, en una poltica presupuestal que privilegia
a las escuelas urbanas en zonas de clase media y no tanto a
las escuelas en las zonas ms pobres del pas.
En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior,
desde estos organismos calidad se defne tambin como
efciencia en la orientacin y contenidos del proceso
educativo. Es decir, la tendencia a educar slo en algunas
competencias directa y expresamente relacionadas con la
vida y el trabajo, en lugar de apuntar a una formacin
amplia y a la comprensin de las dinmicas de la historia,
las ciencias, las humanidades, el arte y los valores ticos,
incluyendo entre ellos los que tienen que ver con la eco-
loga y la transformacin de las sociedades, y, como parte
e instrumento de todo lo anterior, el inters tambin en
la adquisicin de habilidades e informaciones concretas de
lecto-escritura, operaciones aritmticas, acceso y manejo
de la informacin, investigacin, etctera, que son tiles
para la vida y el trabajo. En otras palabras, se insiste en
que los recursos disponibles no se desperdicien en la
bsqueda de una formacin cientfca y humanista de
amplios horizontes para todos, lo cual se traduce en el
rechazo a que se impartan temas intiles o menos
prioritarios, como flosofa, historia, arte, convivencia,
democracia. Ms bien, se enfatiza la orientacin a una
formacin mnima, basada en competencias, es decir,
habilidades e informaciones muy especfcas. Son, adems,
competencias establecidas, no pocas veces, a partir de cmo
deciden los sectores empresariales las necesidades de
educacin para el pas.
En tercer lugar, calidad se concibe como efciencia
en la gestin del sistema educativo y de las escuelas e
instituciones educativas. Es decir, se seala que el sistema
educativo y las escuelas necesitan buenos gerentes y no
tantos transformadores, constructores de acuerdos y
personas convencidas del mandar obedeciendo. Esto se
2
Evidentemente, a partir de su creciente intervencin en los asuntos
educativos, la OCDE no se presenta slo como un organismo encargado
de promover el desarrollo econmico mundial de acuerdo con los pa-
rmetros e intereses de los pases hegemnicos, sino como un foro de
expertos y representantes de todos los pases donde se pueden discutir
estrategias para mejorar la educacin, as como otras reas. Sin embargo,
una y otra vez los resultados de estos foros (documentos de anlisis)
aparecen como amigables con las visiones efcientistas propias de los
organismos fnancieros. Tambin debe aclararse que aqu no se postula
que en la educacin, por serlo, se pueden despilfarrar los recursos o
distraerlos (corrupcin) a otros fnes. Simplemente se enfatiza que el
criterio de rentabilidad en trminos de crecimiento econmico como
en la salud y otras reas del gasto social no puede ni debe ser el criterio
fundamental para establecer polticas en la educacin, la modifcacin de
las condiciones en que trabajan los maestros y la determinacin del tipo
de evaluacin que habr de hacerse.
Modernizacin educativa
30
ha traducido en la tendencia extrema al control preciso de
los componentes del sistema (donde se incluye como uno
de ellos a maestros y estudiantes en la reciente modifca-
cin del Artculo 3 Constitucional). De ah que la reforma
constitucional se detenga largamente en cuestiones como
la reconversin del Instituto Nacional para la Evaluacin
de la Educacin (INEE) en un instrumento de vigilancia de los
maestros. Otros rasgos de esa tendencia aparecen ya en el
Artculo 5 transitorio del decreto de reforma al Artculo 3
Constitucional (H. Congreso de la Unin, 26 de febrero de
2013). Ah se habla de llevar a cabo un censo de escuelas,
maestros y estudiantes; de la creacin de mecanismos de
comunicacin directa entre directivos de escuelas y auto-
ridades de la educacin; de la evaluacin continua de los
docentes; y de que cada escuela gestione por su cuenta
las condiciones bsicas de infraestructura y apoyos, en una
peculiar interpretacin privatizadora de lo que signifca au-
tonoma. Estas medidas refejan la visin empresarial sobre
una empresa (escuela) efciente, aunque no necesariamente
ese control se traduzca en la mejora del proceso de cono-
cimiento que, por sus objetivos, requiere de un margen muy
amplio de libertad, iniciativa, autonoma y creatividad.
Finalmente, en cuarto lugar, la visin de esas entidades
fnancieras y empresariales concibe la calidad como un
cambio radical en las condiciones de trabajo de los maes-
tros. En otras palabras, se trata de un cambio drstico en
la correlacin de fuerzas entre los trabajadores de la edu-
cacin y los administradores de los sistemas educativos
3
.
Este cambio es lo que hace posible obligar a los maestros
a vivir y trabajar en condiciones ms difciles y en un grado
mayor de subordinacin e indefensin que el anteriormente
existente. El mejor y ms cercano ejemplo de esta tendencia
a focalizar en los docentes y en sus condiciones laborales la
cuestin de la calidad, es precisamente la presente reforma
al Artculo 3 Constitucional.
Es cierto que esta modifcacin constitucional abre con
un planteamiento que parece concebir la cuestin de la cali-
dad como algo integral, sujeto a distintos factores y no slo
a los maestros. En sus primeros renglones dice: El Estado
garantizar la calidad en la educacin obligatoria de manera
que los materiales y mtodos educativos, la organizacin
escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los
docentes y los directivos garanticen el mximo logro de
aprendizaje de los educandos (H. Congreso de la Unin, 26
de febrero de 2013). Sin embargo, en los prrafos siguientes
el texto que hoy se aade al Artculo 3 Constitucional se
refere casi exclusivamente a las nuevas condiciones labora-
les en que habrn de trabajar los maestros. stas haban sido
objeto de progresivas modifcaciones en los aos recientes
(Alianza por la Calidad de la Educacin, ENLACE, concurso
de oposicin, Evaluacin Universal), pero con la reforma
prcticamente ahora se elevan a rango constitucional. Si-
tuacin que, dicho sea de paso, resulta ser completamente
inconveniente por ser materia de un acuerdo bilateral de
carcter laboral. Se habla de que el ingreso al servicio
docente y la promocin a cargos [] se llevarn a cabo
mediante concursos de oposicin que garanticen la idoneidad
de los conocimientos y capacidades [] (H. Congreso de
la Unin, 26 de febrero de 2013; cursivas nuestras), y con
eso se intenta descalifcar la prctica legal y legtima que
durante dcadas comprometa al Estado a otorgar un lugar
en el sistema educativo nacional a quienes, despus de una
formacin de varios aos, egresaran exitosamente de las
escuelas creadas por el mismo Estado para formar a sus
maestros. Un examen de menos de cien reactivos, de tres
horas de duracin y ya no la trayectoria de varios aos de
formacin es lo que determinar el acceso del personal
especializado. El concurso de oposicin, adems, permite
que personas que no han tenido la formacin profesional en
la enseanza bsica pasen a ocupar plazas permanentes, con
demrito as de la pretendida bsqueda de la calidad
4
.
4
Se supone que con el concurso de oposicin para todas las plazas
termina la prctica ilegal de la venta de plazas o la asignacin a recomen-
dados o asociados polticos, pero eso slo tericamente es cierto, pues la
reforma y la subsiguiente legislacin no podrn impedir lo que ya hoy es
obvio: la creacin de nuevos mecanismos de corrupcin (como la venta
de exmenes). A pesar de que se diga que se trata de terminar con la
corrupcin, el objetivo fundamental es romper el vnculo entre escuelas
normales y sistema educativo y, con eso cercenar de tajo uno de los de-
rechos laborales con mayores potencialidades de mejora de la educacin.
En efecto, manteniendo el esquema de plazas para los egresados, el Estado
conserva la posibilidad de contribuir a generar generaciones de maestros
altamente preparados y motivados por una perspectiva laboral sumamente
clara. La idea de una educacin en manos del Estado no puede construirse
a partir de clausurar una de las fuentes ms importantes de identidad del
sistema y mantenimiento de sus propsitos sociales amplios y ceder al
mercado laboral en educacin la provisin de maestros, a pesar de que
stos no tendrn una preparacin comparable.
3
Desde la dcada de los ochenta el Fondo Monetario Internacional
insista en tpicos estrictamente laborales como la recomendacin de
que se cambiaran los tabuladores de los trabajadores de la educacin,
de tal manera que ms que por la antigedad y escolaridad, el mrito
(por ejemplo, la productividad y mejores niveles acadmicos en los es-
tudiantes) fuera el criterio fundamental para el ascenso (vase Aboites,
1999: 319). Adems, a fnales de los ochenta desde el Banco Mundial se
hacan recomendaciones en el sentido de diferenciar los salarios de los
trabajadores de la educacin, de manera especfca entre los acadmicos
de la educacin superior (pagar ms a los investigadores productivos que
a los docentes) (Winkler, 1990: 104).
El
Cotidiano 179
31
Por otro lado, la modifcacin al Artculo 3 Cons-
titucional afecta prcticamente toda la vida laboral del
trabajador de la educacin, pues mandata que se cambien
los trminos del ingreso, la promocin, el reconocimiento
y los criterios para la permanencia en la plaza: La ley re-
glamentaria dice el nuevo artculo fjar los criterios, los
trminos y condiciones de la evaluacin obligatoria para el
ingreso, la promocin, el reconocimiento y la permanencia en
el servicio profesional (H. Congreso de la Unin, 26 de
febrero de 2013; cursivas nuestras). Aunque a continuacin
se seala que esto se har con pleno respeto a los dere-
chos constitucionales de los trabajadores de la educacin
esta frase es slo una especie de jaculatoria, un buen deseo
que no cambia el hecho de que, al crearse condiciones de
supervisin y de evaluacin especiales (que no las tienen
otros segmentos asalariados al servicio del Estado), se les
convierte en trabajadores de excepcin, contradiciendo
los principios generales de bilateralidad y los trminos de
las condiciones de trabajo establecidas en el Artculo 123
Constitucional y su ley respectiva.
La modifcacin constitucional ya desde ahora anticipa
cules son las normas legales que se pretende establecer
en los venideros ajustes a la Ley General de Educacin y a
otros instrumentos. Queda muy claro que desde el inicio
de la trayectoria laboral (ingreso) hasta su conclusin
(fn de la permanencia por deceso, jubilacin o ahora ya
anunciado despido), a lo largo de dcadas de vida laboral,
familiar y social, el maestro estar sujeto a una constante
supervisin. sta llega al extremo de que se pretende que
los evaluadores, como parte de la Evaluacin Universal
que incluye un examen de conocimiento y los resultados
de sus estudiantes en la prueba ENLACE, lleguen ahora hasta
el saln de clase y registren cuidadosamente lo que hace o
deja de hacer el maestro incluso con una videograbacin,
como se anuncia en la evaluacin de estndares
5
. El maestro
estar sujeto a la manera concreta en que se defnan los
criterios, los trminos y condiciones para el ingreso, la pro-
mocin, el reconocimiento y la permanencia (H. Congreso
de la Unin, 26 de febrero de 2013) que ya se anuncian en
la reforma como parte de una eventual y futura legislacin.
Es de esperarse, vista la orientacin y el tono que tienen
todas estas propuestas, que se establecer una enorme y
detallada estructura de subordinacin a partir de esos tres
rubros, y que as se incidir profundamente en la situacin
laboral del trabajador de la educacin.
Lo anterior se perfla como cierto, adems, porque
no slo se dice que habr evaluacin, sino que se crear
todo un aparato burocrtico para vigilar y castigar a los
maestros. As, se aade que para garantizar que la presta-
cin de los servicios educativos sea de calidad se crea el
Sistema Nacional de Evaluacin Educativa (H. Congreso
de la Unin, 26 de febrero de 2013). Con este sistema, se
aade, se evaluar la prestacin de servicios educativos
y como sta es una actividad que fundamentalmente est
a cargo de los maestros, la frase signifca que se vigilar
estrechamente la actividad del docente, dentro y fuera del
aula. As, se evaluar con un examen estandarizado el acceso
al servicio docente, luego cada ao se le aplicar al maestro
una parte de la Evaluacin Universal y de sus resultados se
determinarn los cursos de formacin que deber tomar
el maestro (y que a su vez darn lugar a mediciones para
verifcar el logro obtenido en ellos). A partir de todas estas
evaluaciones se tomarn decisiones de alto impacto para
los docentes, como las que se referen al acceso, la promo-
cin, las condiciones de permanencia e incluso el eventual
despido de maestras y maestros. La calidad resulta ser as
una ecuacin que, en los hechos y para los reformadores,
se resuelve bsicamente con la realizacin de continuas y
repetidas mediciones sobre los maestros.
Sern, sin embargo, evaluaciones bsicamente injustas,
porque, como ya se deca, en el caso del acceso y del
despido el resultado de un examen no es comparable
en profundidad y certeza con los aos de trayectoria de
formacin y/o desempeo en el trabajo. Pero, adems,
en todas las restantes mediciones los exmenes nicos
a escala nacional (en nios, jvenes y maestros) ms que
las capacidades y el logro, tienden a refejar el contexto
socioeconmico y a considerar como falta de talento la
muy diversifcada procedencia cultural de estudiantes y
maestros. Evaluaciones que, adems de injustas, colocarn
a los maestros una y otra vez en el banquillo de los acu-
sados, con la obligacin de comprobar ao tras ao que
s vale la pena seguirlos manteniendo como docentes. Las
evaluaciones que se presentan como cientfcas, objeti-
vas e infalibles (cuando en realidad no tienen ninguno de
estos tres atributos) presionan fuertemente a los docentes
a asumir como falta de capacidad o de esfuerzo propio lo
que son los resultados de evaluaciones superfciales, de mala
calidad y cultural y socialmente discriminatorias. Esto no
hace ms que reforzar desde dentro de las y los maestros
las condiciones de subordinacin y sometimiento.
5
Se llaman as a las dos docenas de comportamientos concretos que
debe tener el maestro en el saln de clase y que los evaluadores consideran
importantes para mejorar la calidad de la enseanza. Por ejemplo, planear
la clase, hacer uso apropiado del tiempo, propiciar la interaccin entre
los alumnos, etctera.
Modernizacin educativa
32
La reforma constitucional tambin impacta profunda-
mente en la educacin y en la condicin del magisterio por-
que signifca un profundo deterioro en el proceso educativo,
la materia misma del trabajo de maestras y maestros. Esto
se desprende de la inclusin en la reforma de la siguiente
frase, la cual se refere al criterio que orientar la educacin
de los habitantes de Mxico: Ser de calidad, con base en el
mejoramiento constante y el mximo logro acadmico de los
educandos (H. Congreso de la Unin, 26 de febrero de 2013;
cursivas nuestras). Esta frase, el mximo logro acadmico,
ciertamente no se refere a las evaluaciones que realizan
los maestros, sino a los resultados de la prueba ENLACE
(Evaluacin Nacional del Logro Acadmico en Centros
Escolares) y PISA. De hecho, desde el sexenio pasado, el
primer objetivo del Programa Sectorial de Educacin era
el de elevar la calidad educativa para que los estudiantes
mejoren su nivel de logro educativo (cursivas nuestras) y el
primer indicador de que el objetivo se estaba consiguien-
do consista en pasar de 392 a 435 el puntaje promedio en
la prueba PISA y el segundo en aumentar de 79.3 a 82.0% la
proporcin de nios de educacin primaria en el nivel de
elemental en la prueba ENLACE (SEP, 2007: 6). Como lo ha
demostrado ya la experiencia en algunas escuelas privadas
y pblicas, es perfectamente posible transformar el proceso
educativo en un taller de capacitacin para responder de
manera exitosa a los exmenes estandarizados y mejorar
as sustancialmente la posicin de la escuela frente a otras.
Pero esto distrae la atencin sobre otros temas ms im-
portantes y obliga al maestro a someter a los estudiantes a
innecesarias exigencias y a participar en un entrenamiento
cotidiano sobre cmo responder a esos exmenes, sin que
todo eso necesariamente signifque que se ha elevado la
calidad de la escuela en trminos de la formacin amplia
de los nios y jvenes. Aprender bien slo espaol y ma-
temticas ms algn otro tema signifca reducir a lo ms
elemental la formacin de los nios y jvenes desde primaria
hasta la educacin media superior.
Como est la situacin en este momento, la reforma
de diciembre de 2012 signifca que constitucionalmente
se mandata al profesor a convertirse en un instructor
efciente para la resolucin de exmenes estandarizados.
Lejos ya totalmente de los principios elementales de una
prctica docente de grandes horizontes y lejos sobre todo
de los esfuerzos de maestros por ampliar y profundizar
la formacin de los nios y jvenes mediante el contacto
cotidiano con las expresiones, habilidades, informaciones
y conocimientos ms adecuadas de la ciencia y las huma-
nidades, la cultura, la historia y la diversidad y riqueza de
las regiones del pas. Lejos tambin de la idea de educacin
que plantea el resto del vigente Artculo 3 Constitucional
cuando habla de que debe estar basada en la ciencia y contra
la ignorancia, los fanatismos y los prejuicios. Una educacin
democrtica, nacional, que contribuya a la mejor convivencia
humana, a la diversidad cultural, la solidaridad, la fraternidad
y la igualdad. Lejos tambin de la educacin que describen
los artculos 7 y 8 de la Ley General de Educacin, sin
referencia alguna a la historia de la educacin mexicana y
sus principios sociales y pedaggicos ms dinmicos. Una
reforma, fnalmente, donde est ausente un anlisis fncado
en una conversacin amplia con los pueblos y grupos so-
ciales del pas, respecto de cules son hoy y para el futuro
las necesidades de conocimiento en una poca mundial y
nacional como la presente.
De esta manera, el deterioro fundamental de la con-
dicin laboral de los maestros, ejemplifcado sobre todo
en la prdida sustancial que sufre su materia de trabajo, no
slo empobrece la profesin, sino la educacin del pas y
sus perspectivas de desarrollo equitativo futuro.
Los antecedentes de la reforma:
un acuerdo con la OCDE y el avance
del sector empresarial
Si es claro que la presente reforma ya no se inspira en
los referentes de civilizacin y educacin amplia y para
todos que sigue postulando la Constitucin y la ley, cabe
preguntarse por su origen. Y la respuesta a esa pregunta
la ofrecen los antecedentes ms inmediatos, como las
recomendaciones de la OCDE, cada vez ms importantes a
partir de la evaluacin del sistema educativo mexicano que
a mediados de los noventa ese organismo realiza acerca
del sistema educativo nacional (OCDE, 1997) y sobre todo
a partir de los aos 2000, cuando comienzan las aplicacio-
nes de la prueba PISA. En el ao 2008 aparece ya no alguna
recomendacin sino un acuerdo frmado entre el gobier-
no y esa organizacin. Se trata del Acuerdo de cooperacin
Mxico-OCDE para mejorar la calidad de la educacin de las
escuelas mexicanas, que muestra la relacin de dependencia
directa que existe en Mxico respecto de la OCDE en la
defnicin de la poltica educativa, pues, como se explica
ms tarde, su propsito [] fue determinar no slo qu
cambios de poltica deben considerarse en Mxico, sino
tambin cmo disear e implementar reformas de poltica
con efcacia (Establecimiento de un marco, 2010: 9). Con
la reforma de 2012 esa relacin de dependencia adquiere
un carcter constitucional.
El
Cotidiano 179
33
Las iniciativas derivadas del Acuerdo (que aparecen
en un documento posterior: Mejorar las escuelas: estrate-
gias para la accin) se mueven desde la persuasin de que
para mejorar al sistema deben introducirse cambios en las
condiciones de los maestros y, adems, en el liderazgo y
gestin escolar. Respecto de lo primero, el documento que
se deriva del acuerdo con el gobierno mexicano se mueve
en el marco general de la gran importancia que para mejorar
al sistema tiene la trayectoria profesional docente, [y] con-
solidar una profesin de calidad, entendiendo trayectoria
como el trnsito desde el comienzo de la vida laboral, los
ascensos y el trmino de la misma. Coincidiendo con lo
anterior, la reforma de 2012 en Mxico subraya como
ya se mencionaba el ingreso, promocin y permanencia,
aunque con un contenido de profundo escrutinio y nimo
punitivo. Y esto aparece notoriamente como el centro y eje
fundamental de la reforma, ms que la cuestin del liderazgo
y gestin escolar. Respecto a los maestros, el documento
habla del propsito de abrir todas las plazas docentes a
concurso (Mejorar las escuelas, 2010: Recomendacin 5,
p. 6; cursivas nuestras) y, en seguimiento a lo pactado, la
reforma constitucional establece que el ingreso al servicio
docente y la promocin [] se llevarn a cabo mediante
concursos de oposicin que garanticen la idoneidad de los
conocimientos y capacidades que correspondan (cursivas
nuestras). En otro lugar, ese organismo internacional seala
que Mxico necesita impulsar el uso de instrumentos ms
autnticos basados en el desempeo para medir el cono-
cimiento y las habilidades de los docentes (Mejorar las
escuelas, 2010: Recomendacin 4, p. 6) y, por su parte, la
reforma constitucional se refere a evaluar el desempeo
y a evaluar a componentes [es decir, maestros, planes de
estudio, entre otros], procesos [como el de enseanza] o
resultados del sistema [los que arroja la prueba ENLACE].
Adems, el documento de la OCDE habla claramente de que
los docentes que presenten un bajo desempeo de forma
permanente deben ser excluidos del sistema educativo
(Mejorar las escuelas, 2010: Recomendacin 8, p. 6), y, como
se pudo ver en la discusin das antes de su aprobacin en
el Congreso, los impulsores de la reforma una y otra vez se
negaron a suprimir la palabra permanencia del proyecto
de reforma a pesar de que este trmino inequvocamente
incluye el establecimiento de nuevas causales de despido,
como la de no aprobar ciertos exmenes o que sus es-
tudiantes no alcancen niveles apropiados de desempeo
acadmico.
En cuanto al liderazgo y gestin escolar, el acuerdo con
la OCDE habla de incrementar la autonoma de las escuelas
y llega al extremo de plantear que se refere a la autono-
ma en decisiones clave que ocurren en su escuela, tales
como contratar o despedir docentes (aspecto que an no
se plantea como algo que debe incluirse en la legislacin
secundaria) (Mejorar las escuelas, 2010: Recomendacin 12,
p. 7). En la reforma constitucional de 2012, sin embargo, la
autonoma de las escuelas slo aparece como un transito-
rio que habla de lo que debe reglamentarse en la Ley y se
refere a la autonoma en el terreno de los recursos. Por
cierto, en este punto el acuerdo con la OCDE, aunque tiene
todava alguna ambigedad, parece sealar que la cuestin
de autonoma en el terreno de los recursos se resuelve a
partir de que la distribucin de recursos [del Estado, se
supone] debe ser equitativa (Mejorar las escuelas, 2010:
Recomendaciones 12 y 13, p. 7). El decreto de la reforma
constitucional mexicana, aunque en el transitorio quinto
habla de fortalecer la autonoma de gestin de las escuelas
ante los rdenes de gobierno, introduce una frase adicional
que apunta a que cada escuela se vea obligada a afrontar
retos mediante la obtencin de recursos por su cuenta.
Dice la reforma mexicana: [] propiciar condiciones de
participacin para que los alumnos, maestros y padres
de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en
la resolucin de los retos que cada escuela enfrenta []
(H. Congreso de la Unin, 26 de febrero de 2013). Y como
estos retos tienen que ver, generalmente, con la falta
de recursos, no se excluye que se establezca un rgimen de
cuotas o contribuciones para resolverlos.
Por otra parte, la reforma de 2012 puede verse como
la culminacin de un proceso de numerosas iniciativas que
han ido abriendo la conduccin de la educacin a los grupos
empresariales y fnancieros internacionales. En 1988, por
ejemplo, las cpulas empresariales (Instituto de Proposi-
ciones Estratgicas, 1988) planteaban al candidato Salinas
de Gortari una detallada agenda de las transformaciones
que deban hacerse en la educacin. Movindose en una
clara lgica de alcanzar un mayor poder en la educacin,
demandaban un papel protagnico en las grandes decisio-
nes respecto de la educacin y, en concreto, solicitaban la
modifcacin del Artculo 3 Constitucional, a fn de que los
inversionistas privados pudieran abrir y mantener escuelas
sin el peligro de una intervencin o clausura intempestiva
por parte del gobierno; pedan tambin que se llevara a
cabo la descentralizacin de la educacin y, adems, abo-
gaban por la revisin conjunta, empresarios-autoridades
educativas, de los planes y programas de estudio en el nivel
superior. Como resultado de estas demandas, en 1990 no
slo aparece ya en instituciones la revisin conjunta de
Modernizacin educativa
34
planes de estudio, sino que se crea un tipo de universidad
completamente diferente al modelo de universidad pblica
autnoma (la Universidad Tecnolgica), la cual aunque es
del Estado y ste la sostiene, est dirigida por empresarios
y funcionarios gubernamentales en un Consejo Directivo
facultado para nombrar autoridades, defnir planes de es-
tudio, establecer colegiaturas, etctera. Es decir, obtienen
mucho ms de lo que pedan.
En 1992, el Acuerdo Nacional para la Modernizacin de
la Educacin Bsica (ANMEB) establece la descentralizacin
con rasgos privatizadores e incluye la creacin de los conse-
jos de participacin que faciliten la presencia empresarial en
todas las escuelas. En 1993, adems, se modifca el Artculo
3 Constitucional para ampliar sustancialmente la inversin
privada en educacin (y con esto el nmero de estos plan-
teles, por lo general de psima calidad, se quintuplica). En
esos mismos aos, Mxico ingresa al circuito mundial del
libre comercio en educacin primero en 1992 con la frma
del Tratado de Libre Comercio y en 1995 con el ingreso
a la OCDE. En el primer caso, la educacin se defne mer-
cantilmente como un servicio (es decir, una instruccin o
capacitacin que pueden impartir indistintamente gobiernos
o particulares); en el segundo caso, una educacin ajustada
a los parmetros de la OCDE forma parte de los requisitos
informales para considerar a un pas como miembro y, por
tanto, como espacio de inversin recomendable para los
capitales internacionales.
En 1994 comienza a funcionar el Centro Nacional
de Evaluacin para la Educacin Superior (Ceneval), una
agencia privada de evaluacin donde participan, adems de
instituciones privadas como el Tecnolgico de Monterrey
y la Iberoamericana, la Cmara Nacional de la Industria de
Transformacin, la Confederacin Patronal de la Repblica
Mexicana y hasta la Cmara Nacional de la Industria Res-
taurantera y Alimentos Condimentados, que se encarga de
seleccionar a quienes pueden ingresar a las instituciones
pblicas y privadas de nivel medio superior y superior. En
el ao 2000, sectores empresariales como Televisa partici-
pan en el Compromiso por la Calidad de la Educacin, un
primer gran acuerdo de la presidencia de Fox respecto de
la educacin. En ese mismo ao la Asociacin Nacional
de Universidades e Instituciones de Educacin Superior
(ANUIES) establece un proyecto de universidad para el
siglo XXI que incluye la fgura de un Consejo Nacional de
Planeacin de la Educacin Superior (Conpes), en el cual
rectores, acadmicos y empresarios tienen a su cargo la
elaboracin del Programa Nacional de Desarrollo de la Edu-
cacin Superior. Este proyecto se convierte ese mismo ao
en el programa de trabajo de la Subsecretara de Educacin
Superior. Adems de otras concesiones, las frases vagas del
documento de la ANUIES introducen veladamente la tesis de
que los recursos pblicos se destinen tambin a institucio-
nes privadas y poco despus, en 2012, se crea el Programa
Nacional de Financiamiento a la Educacin Superior, que
ofrece a los estudiantes dinero del Estado a crdito para
pagar las colegiaturas de la educacin pblica y privada. Poco
antes, por cierto, ya se haban convertido en deducibles de
impuestos los pagos a escuelas particulares.
As, los sucesivos gobiernos de los aos noventa y dos
mil han ido cediendo cada vez ms espacios y soberana
nacional a las visiones empresariales y fnancieras interna-
cionales sobre qu hacer con la educacin, han pactado
con ellos y han retomado incluso sus propuestas muy
especfcas. De ah que en realidad las declaraciones del
gobierno y empresarios en el sentido de que el Estado
haba venido perdiendo la conduccin del sistema educativo
a manos del sindicato no slo son exageradas
6
y claramen-
te en contra de los gremios, al derecho a la bilateralidad
y a los trabajadores de la educacin, sino que sirven para
encubrir la verdadera entrega que se ha venido haciendo
acerca del rumbo y polticas de la educacin a los sectores
empresariales nacionales e internacionales. Como se deca
prrafos atrs, esta es la ms profunda y problemtica forma
de privatizacin.
La educacin en el callejn sin salida
de la reforma laboral
El hecho de que la pretendida reforma a la educacin fnal-
mente se confgura ms como una reforma laboral, hace
obligatorio un breve anlisis sobre el destino que han tenido
las reformas laborales en la educacin en el pasado. A partir
de 1989-1990 y 1992-1993 en la educacin superior y en la
educacin bsica y en seguimiento a las recomendaciones
del Fondo Monetario Internacional y del BM, se inaugur la
etapa de los estmulos o pagos segn el mrito (merit pay)
6
El Estado mexicano, como muchos otros, se construye a partir de
pactos sociales de carcter amplio que le dan sustento y propsito. Una
de las expresiones ms importantes de ese pacto en Mxico fueron los
grandes acuerdos con la clase obrera, que se tradujeron en leyes y nor-
mas, aprobadas por los rganos del Estado, que establecen, por ejemplo,
la bilateralidad en muchos aspectos de la relacin laboral incluyendo los
procedimientos de ingreso (cmo se obtiene una plaza), promocin y
permanencia. Esto es algo constitutivo del pacto y, por tanto, del Estado,
por lo que la frase se han cedido espacios del Estado refrindose a la
bilateralidad establecida (aunque no es el caso en tratndose de prcticas
corruptas) no tiene sentido.
El
Cotidiano 179
35
para los docentes de esos niveles de educacin. De distintas
maneras, en las instituciones de educacin superior comenz
a generalizarse la idea y la prctica de que los acadmicos
trabajaran ms y mejor y, con esto y otras iniciativas que
tambin ligaban a la evaluacin con la entrega de recursos
extraordinarios, se elevara la calidad de las escuelas y las
instituciones de educacin superior. Carrera Magisterial
se llam a esta iniciativa que todava hoy recompensa a los
maestros de educacin bsica con un sobresueldo a partir
de factores como grados acadmicos obtenidos, logro
acadmico de sus estudiantes, cursos de actualizacin,
antigedad, resultado de exmenes de conocimiento pro-
fesional. En el caso de los profesores e investigadores en la
educacin superior, los estmulos recompensan la docencia,
la elaboracin y presentacin de ponencias y trabajos en
eventos acadmicos y la factura de libros y revistas.
Dos dcadas despus, hoy crece el consenso entre es-
tudiosos del tema, acadmicos, autoridades de la educacin
y organismos relacionados (como es el caso de la ANUIES)
de que la estrategia de ofrecer dinero a cambio de calidad
simplemente no ha funcionado e incluso existen estudios
que llegan a sealar que si bien se supona que
[] un sistema de incentivos dirigido a los individuos au-
menta la calidad de los productos y actividades de los aca-
dmicos [] la realidad ha mostrado que tal sistema puede
degradarla, al imponer la productividad por encima de los
plazos necesarios para alcanzar calidad en las actividades y
generar el impacto correspondiente (Gil, 2005: 41).
En el mismo sentido, desde 2000 un balance que haca
el encargado de la Direccin General de Evaluacin de la
propia Secretara de Educacin Pblica (SEP) tcitamente
aceptaba el fracaso al sealar que esta iniciativa haba
servido para mejorar las percepciones econmicas de los
maestros y para generar informacin, pero no mencionaba
alguna posible contribucin para lo que era su otro objetivo
fundamental: la mejora de la calidad de la educacin (Ve-
lzquez, 2000: 668). De hecho, no hay cambios signifcativos
en el desempeo de los estudiantes en estos veinte aos,
a pesar de la Carrera Magisterial y otras iniciativas de
evaluacin-recursos.
En la propia iniciativa de reforma al Artculo 3 Consti-
tucional de 2012 se admita que pese a los esfuerzos, no se
haban satisfecho los reclamos de una mejor educacin: La
sociedad mexicana hace cada da ms intenso el reclamo
por una educacin de calidad. Y aada que se trata de una
preocupacin fundada En trminos ms amplios, deca:
El Estado mexicano ha realizado avances de enorme
importancia para atender los compromisos que le asigna
el mandato constitucional. No obstante, la sociedad y los
propios actores que participan en la educacin expresan
exigencias, inconformidades y propuestas que deben ser
atendidas. Para ello es necesario robustecer las polticas
educativas [] y formular aquellas otras que permitan
satisfacer la necesidad de una mayor efcacia en las
actividades encomendadas a nuestro sistema educativo
nacional (Pea, 10 de diciembre de 2012: 2).
Y todo esto signifcaba cubrir el dfcit en calidad
educativa:
Para que los alumnos reciban una educacin que cumpla con
los fnes y satisfaga los principios establecidos por la norma
constitucional, resulta imprescindible la calidad educativa.
sta existe en la medida en que los educandos adquieren
conocimientos, asumen actitudes y desarrollan habilidades y
destrezas con respeto a los fnes y principios establecidos en
la Ley Fundamental (Pea, 10 de diciembre de 2012: 2).
Lo paradjico, sin embargo, es que hace veinte aos, en
1992, fue un discurso prcticamente idntico al actual el que
sustentaba el ANMEB, con el cual se estableci la descentra-
lizacin del sistema y la evaluacin de los maestros. Se deca
en aquel momento: No obstante los avances, el reto de la
cobertura subsiste [] La calidad de la educacin bsica
es defciente en que, por diversos motivos, no proporcio-
na el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades,
capacidades y destrezas, actitudes y valores necesarios
(Acuerdo Nacional para la Modernizacin de la Educacin
Bsica [ANMEB], 19 de mayo de1992). Con esto daba inicio
la era de la evaluacin de los maestros, pues stos eran
vistos al mismo tiempo como hroes que merecen reco-
nocimiento (en esta hazaa educativa corresponde un
mrito sobresaliente al Magisterio nacional), pero tambin
contradictoriamente como trabajadores que slo harn
bien su trabajo si se les ofrece dinero (las condiciones
fnancieras del pas causaron un prolongada escasez de
recursos que limit el quehacer educativo y erosion los
incentivos y la capacidad de motivar al Magisterio nacional)
(ANMEB, 19 de mayo de 1992).
De esta manera, en 1992 se abre una etapa donde
prevalece la idea de que para mejorar al sistema educativo
es indispensable, adems de su reorganizacin (descentra-
lizacin), contar con maestros adecuadamente estimula-
dos (ANMEB, 19 de mayo de 1992). Nace as el binomio
Modernizacin educativa
36
evaluacin-estmulo econmico, que habra de acompaar
(o distraer) el trabajo de los maestros durante las dos
dcadas siguientes. El hecho de que veinte aos despus,
en el 2012, se lance una iniciativa de vuelos semejantes
(aqulla, un acuerdo nacional con todos los gobernadores y
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacin; sta,
una modifcacin constitucional con el acuerdo de los tres
partidos principales), habla de que continan los problemas
que ya se detectaban (y se intentaban curar en 1992)
pero que no se han resuelto, y abre la pregunta de si esta
nueva reforma educativa habr de resolverlos.
Para responder a esa pregunta hay que tener en cuenta
que en el fondo la propuesta de 2012 implica un cambio
central en la estrategia respecto de cmo hacer para que
los maestros funcionen como se supone deben funcionar.
Implcita en el diseo de una nueva estrategia, y en el mbito
constitucional, est la admisin de que la estrategia de 1992-
2012 no funcion como se esperaba y que era necesario
realizar algo muy distinto. El algo distinto es el cambio del
binomio: si a partir de 1993 se evaluaba para estimular, ahora
se evaluar para sancionar. Vigilar y castigar es un elemento
que se aade ahora, ominosamente, con la palabra perma-
nencia como uno de los mbitos de la evaluacin.
El problema, sin embargo, es que en el mundo de la
produccin (de donde se origina el uso del trmino calidad
y el uso de estmulos econmicos) desde hace aos se han
descubierto las limitaciones que tiene tanto el esquema
evaluacin-estmulo como el de evaluacin-sancin que
ahora se impone. Precisamente por esa razn, se han bus-
cado alternativas, como la de los crculos de calidad, que
conceden un grado importante de iniciativa y autonoma
a colectivos de trabajadores como estmulo fundamental
para el trabajo. En el campo de la educacin, como lo
atestiguan los estudios realizados desde los aos ochenta
y el testimonio de los propios maestros, el esquema de la
evaluacin-estmulo ha demostrado que al ofrecerse una
recompensa econmica por la calidad, esta ltima pasa a
segundo plano y la obtencin de la gratifcacin tiende
a colocarse como una de las ms importantes prioridades.
Como defnir qu es un verdadero profesor de calidad no es
fcil, los evaluadores toman el atajo fcil de defnirla a partir
de unos cuantos indicadores especfcos, supuestamente
objetivos, que a su juicio refejan la calidad. Por ejemplo, la
consecucin de grados acadmicos o el mejor desempeo
de los estudiantes en una prueba estandarizada. Sin embargo,
requisitos muy especfcos generan que el trabajador de la
educacin de cualquier nivel busque a como d lugar, un
grado acadmico o el aumento en el desempeo de sus
estudiantes, a pesar de que en el proceso de obtener ttulos
se vean forzados a descuidar sus responsabilidades como
docentes frente a grupo, o bien, para lograr que los estudian-
tes alcancen mejores resultados en la prueba estandarizada,
estn obligados a dedicar la mayor parte del tiempo slo
a los dos temas (espaol y matemticas) del examen y a
convertir el aula en un taller de entrenamiento sobre cmo
responder a las pruebas estandarizadas. Paradjicamente,
en este ltimo caso los resultados podrn mejorar, pero
a costa de una educacin a profundidad tambin en otros
temas importantes.
El esquema evaluacin-sancin tiende a suscitar una
reaccin distinta, pero no menos perjudicial para la calidad
de la educacin. El trabajador que se sabe estrechamente
vigilado incluso con el uso de cmaras de video en el aula
por parte de los evaluadores, como se anuncia en la Evaluacin
Universal, se aplicar fundamentalmente a evitar la sancin o
el despido. Y buscar cumplir con los requisitos reales o ima-
ginarios que lo protejan de cualquier posibilidad de sancin. Si
el esquema evaluacin-estmulo distraa del objetivo central, es
decir, trabajar de manera dedicada con los nios y con otros
profesores para enriquecer el proceso educativo; el esquema
evaluacin-sancin muy probablemente tender a generar una
poblacin trabajadora atemorizada y pasiva, con poco inters
por arriesgarse a ensayar nuevas estrategias para el proceso
educativo, a ajustar los planes de estudio o organizar iniciativas
colectivas. Estar presente el temor a hacer algo que pueda
ser mal interpretado, o a salirse de lo ordinario y lo burocr-
ticamente correcto y poner as real o imaginariamente su
cuello en la guillotina. Es decir, es un esquema que promete
contribuir a profundizar el proceso de anquilosamiento del
sistema, y, con eso al deterioro mismo de su calidad.
El de la sancin es un esquema que tambin en
contra de una mejora de la educacin contribuir a la
generacin de ambientes profundamente confictivos, pues
dado que una evaluacin negativa de ahora en adelante
tendr un impacto muy alto en la vida de los docentes (el
despido, por ejemplo) predeciblemente suscitar animad-
versiones muy profundas, sobre todo cuando como se
prev en la Evaluacin Universal los evaluadores sern
tambin compaeros de la propia escuela. Abundan ejem-
plos de los confictos que ha suscitado en el nivel superior
y bsico, el solo hecho de que algunos profesores sean
despojados de sus estmulos.
Como adems estas evaluaciones sern nacionales,
se generarn injusticias sistemticas contra la mayora
El
Cotidiano 179
37
de las escuelas. Un examen nico no reconoce ni se
ajusta a las diferencias culturales profundas que existen
entre los maestros, entre sus regiones de origen, entre
los tipos de trabajo y escuela, y la enorme diferenciacin
de posibilidades de mejorar el desempeo que existen a
lo largo y ancho del pas. Para ir al extremo, una maestra
que vive a dos horas de distancia de la comunidad donde
debe desarrollar su trabajo con estudiantes de muy diver-
sas edades y en grados escolares distintos, donde no hay
escuela digna de ese nombre, ni cursos de actualizacin
al alcance, ni tiempo y condiciones mnimas de vivienda,
difcilmente podr cumplir con las nuevas exigencias
al mismo nivel que un maestro de la ciudad capital del
estado a cargo slo de un grupo, en una buena escuela y
con mltiples apoyos y recursos pedaggicos disponibles,
incluyendo el trabajo en equipo. Una exigencia nica y
obligatoria para todos los maestros es, de entrada, injusta
ante poblaciones magisteriales y contextos sociales de
donde provienen y donde trabajan, los cuales son pro-
fundamente diferenciados.
Estos ambientes, que tienden al inmovilismo y/o al
conficto y/o la percepcin de que se vive una injusticia
sistmica contra los ms desprovistos, resultan ser de
los ms inadecuados para las iniciativas de mejoramiento,
pues erosionan uno de los factores ms importantes de
cualquier reforma educativa: el compromiso y entusiasmo.
No generan un ambiente estimulante para el trabajo de
las maestras y maestros en lo individual y colectivo. Poco
podrn aprender los estudiantes en estos ambientes de
estmulos negativos, que se empatan con los ambientes
deteriorados y desesperanzados que se viven ya en la pe-
riferia de las ciudades y en regiones del campo mexicano.
Ciertamente, la posibilidad de mejorar la educacin es algo
de pronstico reservado y con una muy alta probabilidad de
que, al cabo de otros veinte aos, nos encontremos en una
situacin semejante o peor que la actual.
Conclusin y alternativas
Avanzar en una direccin diferente no es sencillo, implica
una enorme cantidad de aspectos y tareas por desarrollar,
pero entre stas dos pueden mencionarse como funda-
mentales.
Por una parte, es necesario plantear y ofrecer solucio-
nes al cada vez ms grave problema que signifca el tipo de
conduccin que hoy tiene el sistema de educacin nacional.
Despus de casi cien aos de una conduccin en manos
del gobierno federal centralizada, autoritaria y sumamente
burocrtica en la que ni la descentralizacin ni las tibias
e inoperantes propuestas de participacin social, ni las
reformas constitucionales y legales han mostrado claras
perspectivas de mejoramiento es necesario comenzar la
refexin y discusin sobre la conveniencia de dar paso a
una conduccin distinta de la educacin. Como lo muestra
la presente reforma y los aos previos, la actual es una
conduccin que como el cristal a pesar de su dureza es
sumamente frgil, que estructuralmente tiende a buscar
sustento y legitimidad en acuerdos cupulares sumamente
restringidos y cuestionables con los sindicatos corporativi-
zados y, ms recientemente, con los sectores empresariales
nacionales e internacionales.
Por otra parte, esa conduccin, precisamente por ser
altamente autoritaria y a cargo de muy pocas personas, ha
generado una situacin de profunda inestabilidad respecto
de cul es o debe ser el proyecto de educacin para una
nacin diversa como la mexicana. Los planes y cambios se
suceden uno tras otro, con modifcaciones impredecibles, y
en su momento todas se presentan con un aire de legitimi-
dad y de certeza absoluta, como el mejor camino, avalado
adems por expertos y las recomendaciones de organismos
de dentro y fuera del pas. Esta situacin obliga a comenzar
a discutir cul sera entonces un proyecto alternativo y,
ms en concreto, cules seran los mejores itinerarios para
conseguirlo. Ambas problemticas, como es evidente, estn
estrechamente relacionadas.
Sobre el primer problema, el de la conduccin, es
importante enfatizar que las dos grandes decisiones de
cambio de rumbo, la de 1992 y de 2012, surgen de una
matriz de conduccin en la cual son unos cuantos quienes
toman las decisiones fundamentales para el futuro de la
educacin en las siguientes dcadas. En sus memorias, el ex
presidente Salinas de Gortari (2000) narra cmo la decisin
de la descentralizacin, incluyendo la Carrera Magisterial,
se tom fundamentalmente entre l y la cpula sindical,
que se hicieron acompaar por los gobernadores de las
entidades federativas para frmar y avalar un acuerdo que
les era prcticamente desconocido. En 2012, la historia
se repite en proporciones an ms graves, pues ya no se
trata de un mero acuerdo del Ejecutivo, establecido con el
sindicato y las entidades federativas, sino de una reforma
constitucional pensada desde el Ejecutivo (en el marco de
la presin y acuerdo con organizaciones empresariales)
a la que son arrastrados sin prcticamente conocimiento o
debate alguno cientos de diputados y decenas de senadores.
Modernizacin educativa
38
Como se sabe, en un lapso de apenas diez das aprueban la
iniciativa del Ejecutivo.
Si nos atenemos a las consecuencias que tuvo para la
educacin mexicana la reorientacin profunda de 1992 y
a las previsibles que tendr la reforma aprobada en 2012,
es posible afrmar que una parte muy importante de la
crisis de la educacin en Mxico reside en el hecho de
que la toma de decisiones para remediar los problemas
de la educacin se da en un espacio totalmente obscuro
para el resto del pas y, adems, confnado a unas cuantas
personas. Se trata de una pequea y muy densa caja negra
donde se juegan y se acomodan los intereses y visiones
de slo dos o tres poderes de hecho sobre qu hacer con
la educacin. Y el mismo esquema se repite en pequeo
a la hora de decidir y poner en marcha iniciativas parti-
culares como fue el caso de los programas de estmulo a
docentes e investigadores de escuelas y universidades, el
INEE, las escuelas de calidad, Enciclomedia, ENLACE, PISA y, en
general, la determinacin de los programas de desarrollo
de la educacin y las polticas nacionales. Es cierto que
prcticamente todas estas acciones estn respaldadas en
la legalidad constitucional (que concede al Ejecutivo la
responsabilidad del sistema de educacin nacional), pero
mencionar eso no resuelve el problema, slo prueba que
el centralismo autoritario es parte constitucional de la
manera como hasta hoy est estructurada la conduccin.
Muestra tambin la profundidad de la problemtica y de
la crisis de conduccin del sistema.
Una va distinta, que busque ser profundamente de-
mocrtica y de amplia participacin, de Estado aunque
no necesariamente gubernamental, no carece de funda-
mentos. En primer lugar est la propia Constitucin, la
cual seala que la soberana nacional reside esencial y
originariamente en el pueblo y que ste tiene en todo
tiempo el inalienable derecho de alterar o modifcar la
forma de gobierno (Constitucin Poltica: Artculo 39);
asimismo, reivindica los derechos humanos, entre ellos el
de recibir educacin plena (Artculo 1); defne a la nacin
mexicana como pluricultural y sustentada originalmente en
sus pueblos, adems de que protege las lenguas, culturas,
usos, costumbres (Constitucin Poltica: Artculo 4) y,
fnalmente, establece el carcter de la educacin como un
proceso esencialmente democrtico, solidario, fncado en
la razn y la ciencia, contra los fanatismos, orientado a la
comprensin de nuestros problemas nacionales, sustentado
en la conviccin del inters general de la sociedad, la frater-
nidad y derechos iguales para todos y, por tanto, que evita
los privilegios de grupos (Constitucin Poltica: Artculo
3). Si se les toma como referencia para una conduccin
distinta, estos textos apuntan en direccin a una conduc-
cin no centralizada, mucho ms abierta y respetuosa,
fincada en procesos democrticos.
La segunda fuente que sustenta la posibilidad de un
cambio es el origen del actual sistema educativo. ste se
construye con una vena profundamente participativa cuan-
do en las dcadas de 1920 y 1930 a travs de congresos y
otros eventos, se generaban propuestas, pero sobre todo, se
estructuraba como una educacin estrechamente vinculada
a los procesos sociales (tierra, derechos laborales), aunque
dotado de la responsabilidad y la funcin de promotor de
niveles ms altos de conocimientos y convivencia.
La tercera fuente es el reclamo creciente de una edu-
cacin que respete la diversidad enorme de necesidades
y culturas que existen en las regiones y entre los grupos
sociales y tnicos en el pas. Estos reclamos han dado lugar al
surgimiento de iniciativas de educacin sumamente valiosas,
que van desde el planteamiento mnimo de que al progra-
ma de estudios actual se le aadan ciertos temas, hasta la
creacin de todo un sistema autnomo e independiente
del Estado como ocurre en las comunidades zapatistas de
los Altos de Chiapas. Ah se tom la decisin de crear una
educacin que recuperara sus propias historias, luchas,
lenguaje y cultura. Pero tambin estn las propuestas inter-
medias de un plan nacional alternativo (aunque se plantea
como nico), las escuelas altamiranistas en Guerrero y las
integrales en Michoacn. A stas deben sumarse las innu-
merables experiencias de educacin que existen en estados
como Oaxaca y que pueden cobijarse ahora al abrigo del
Plan para la Transformacin de la Educacin (PTEO) de esa
entidad federativa y las tambin innumerables, aunque
silenciosas iniciativas de colectivos de maestros en otros
estados de la Repblica.
Otra fuente importante es el hecho de que el proceso
educativo mismo (aula, escuela, relaciones con la comuni-
dad) apenas puede ser democrtico, innovador, creativo y
conducente a la formacin de las personas, si se encuentra
prisionero y acotado como est ahora por una compleja
estructura burocrtica y autoritaria que lo determina al
detalle.
Finalmente, una ltima fuente de inspiracin proviene
de las experiencias de autonoma de las escuelas que en
diversos grados se han generado en otros pases y que
se reconoce como uno de los factores de mejoramiento
de la educacin, como el caso de Finlandia. En este pas,
El
Cotidiano 179
39
ms que en exmenes el nfasis se coloca en la iniciativa
de los colectivos de maestros. En el mismo terreno de la
autonoma, est la experiencia de los casi 50 aos de las
universidades mexicanas, en las que profesores y estudiantes
junto con sus autoridades tienen a su cargo la determina-
cin de los planes y programas de estudio, de investigacin
y difusin; la eleccin de autoridades; la administracin del
patrimonio; los criterios para la contratacin de personal
acadmico y el ingreso de estudiantes; las reglamentaciones
y organizacin de la institucin. Esto signifca que uno de los
tramos ms especializados e importantes en la educacin
pblica mexicana (como es la formacin de profesionistas,
investigadores, maestros, expertos) se realiza como una
educacin de Estado, pero autnoma respecto del gobier-
no y, adems, se rige por los acuerdos a los que llegan sus
propios participantes.
Todos estos elementos sugieren la conveniencia de:
1. Comenzar a pensar en una conduccin de la educa-
cin en Mxico que recupere las races democrticas
y de respeto a los derechos humanos que existen en
la Constitucin, la historia, los reclamos de diversidad,
mejorando y profundizando la experiencia de la auto-
noma de la educacin superior en Mxico. Esto signifca
que no slo respete la enorme diversidad que tiene el
pas, sino que la conduccin de la educacin se fnque
en ella.
2. Para eso, en concreto, es necesario discutir la posibilidad
de crear un nuevo espacio de conduccin participativa
donde estn representados los maestros procedentes
de todas las regiones y entidades del pas, adems de
padres de familia y sectores de la comunidad y sociedad,
con el apoyo y participacin de las autoridades educa-
tivas quienes monitoreadas por esta instancia seran
las encargadas de aplicar las decisiones que tomara el
espacio antes descrito. Los expertos en organizacin y
administracin, as como los investigadores formaran
parte importante de los comits de apoyo a esta ins-
tancia. Esta es una propuesta muy distinta a la que hace
la OCDE
7
.
3. Este sera un espacio para deliberar y acordar los linea-
mientos fundamentales de la educacin del pas, y para
tomar las grandes decisiones de principios, criterios y
lineamientos para la educacin, incluyendo las polticas
generales que puedan plantearse para toda la nacin.
Este espacio no buscara establecer un programa na-
cional y decisiones nicas para todo el pas, sino sera
un marco general donde quepan y se fortalezcan las
diversas vocaciones regionales y comunitarias de la na-
cin. Un espacio de convergencia para que las regiones
puedan desarrollarse con base en el conocimiento y en
la identidad plural de la nacin y de sus principios cons-
titutivos, la independencia, la soberana y la repblica.
4. Para lo anterior, habra tambin espacios de conduccin
semejante en zonas, regiones y entidades federativas
que tendran a su cargo el establecimiento de lneas
y principios aplicables a su circunstancia y seran las
encargadas de llevar sus necesidades y propuestas re-
feridas al espacio y marco nacional. De tal manera que
pudieran generarse proyectos locales y regionales
que, incorporando los principios y el marco nacional,
sean capaces de responder a las necesidades locales y
regionales.
Muchas dinmicas y detalles habran de precisarse,
pero en ese camino los maestros y estudiantes de cada
estado y a escala nacional pueden comenzar a discutir
y precisar cmo seran las propuestas concretas y, al
mismo tiempo, el Congreso de la Unin podra convocar
a foros nacionales donde se viertan estas iniciativas y
se vaya dando cuerpo y estructura a la determinacin
de construir una conduccin distinta de la educa-
cin, haciendo los cambios constitucionales y legales
correspondientes.
Respecto del segundo problema, el de la ausencia de un
proyecto nacional de educacin, estable y respaldado por
crecientes consensos, habra que evitar, por un lado, asumir
la tradicin gubernamental de encargar su elaboracin a
un grupo o comisin de expertos, quienes mediante con-
sultas, que son en ocasiones mero trmite, elaboran un
proyecto por su cuenta y segn sus perspectivas. Desde el
otro lado, habra que evitar la aproximacin populista que in-
vita a simplemente recoger todas las propuestas generadas
7
La propuesta de la OCDE habla de no dejar solos a los maestros en
la tarea de reformar la educacin, pero de hecho, esta compasiva actitud
slo sirve para excluirlos, pues quedan slo como actores a los que hay
que exigir cuentas: La reforma educativa es demasiado importante para
el futuro de Mxico como para dejar solos a los educadores en esta ta-
rea. El Consejo Asesor de la OCDE considera urgente la creacin de una
coalicin orientadora que incluya a los lderes polticos y universitarios,
a los lderes del sector privado y de la sociedad civil. La coalicin debe
impulsar estas reformas en la arena pblica y hacerse cargo de su defensa
para obtener el fnanciamiento adecuado y equitativo, as como exigir
que los actores clave de la educacin rindan cuentas de los resultados
(Mejorar las escuelas, 2010: 8).
Modernizacin educativa
40
sin un marco claro y lneas defnidas y que frecuentemente
mezclan lo coyuntural con lo estratgico, las cuales resultan
contradictorias o responden a otros marcos, incluso los de
los propios organismos fnancieros. Para evitar estos dos
peligros, es necesario un proceso que al mismo tiempo
que es profundamente democrtico y participativo incluye
como parte operativa un proceso riguroso y sistemtico de
decantacin y priorizacin de las necesidades y perspectivas
a cargo de los propios actores de la educacin.
En esta aproximacin, la evaluacin participativa y
democrtica cobra una importancia central, como punto
de arranque de un proyecto distinto. En otras palabras, la
construccin de un proyecto de transformacin alternativa
en los mbitos escolar, regional y nacional, no puede darse
sin que existan primero evaluaciones a cargo de los actores
fundamentales del proceso educativo. Retomando algunas
experiencias parciales de evaluacin alternativa realizadas
en Guerrero y en menor escala en otras localidades, es
posible ofrecer un ejemplo de cmo podra darse este
tipo de evaluacin. En estas experiencias, la propuesta ha
consistido en pasos como los siguientes:
1. Los maestros, en un proceso de discusin que puede
durar un par de das, identifcan los problemas y nece-
sidades ms importantes que tienen los estudiantes de
su escuela; los factores que parecen estar generando
esos problemas y la falta de resolucin de sus necesi-
dades de conocimiento; las soluciones que proponen y
las experiencias exitosas que se hayan experimentado
en este terreno. Evalan tambin la escuela como
colectivo y, adems, la relacin escuela-comunidad y
la relacin escuela-niveles superiores del sistema. Para
esto siguen cada uno los puntos arriba mencionados,
es decir, descripcin del problema, factores, propuestas
y experiencias exitosas. A continuacin, los maestros
evalan el papel que ellos mismos estn jugando
como colectivo en la problemtica arriba identifcada,
los factores que parecen provocar esa situacin en los
maestros, las propuestas que se realizan para resolver
la situacin, as como las experiencias exitosas que han
logrado cambiar la actitud o desempeo de los maestros
en los puntos sealados. Todos estos datos se vierten en
un reporte escrito.
2. Como este es un ejercicio de todo el colectivo escolar,
tambin los estudiantes (incluyendo los de primaria)
pueden entrar en un proceso semejante al de los
maestros. Es decir, evalan cules son las necesidades
de conocimiento y/o los problemas que tienen como
estudiantes en el proceso educativo, y hacen su respecti-
vo anlisis siguiendo el mismo esquema seguido por los
maestros (problemas, factores, propuestas, experiencias)
y analizando luego a los maestros, la escuela, la relacin
escuela-comunidad.
3. Por ltimo, y como parte de la comunidad (barrio,
colonia) los padres de familia y otros sectores sociales
donde est localizada la escuela siguen un proceso se-
mejante en una reunin convocada para ese fn, aunque
por razones obvias no puede ser tan prolongado como
el de maestros y estudiantes.
El proceso culmina con una presentacin general de las
distintas evaluaciones ante la comunidad, en la forma
de un reporte nico, y es un proceso que sirve de base
para generar un proyecto de transformacin de la escuela,
que es conocido y avalado por todos los maestros, es-
tudiantes, padres de familia y sectores de la comunidad.
Con eso se garantiza que ser asumido como propio y
que tendr el respaldo de todos los que contribuyeron
a realizarlo.
Esta evaluacin (y el proyecto que de ella se derive)
puede ser compartido y comparado con los resultados y
proyectos generados en otras escuelas de la zona en un
evento especial para ese propsito. De reuniones como
sta puede surgir un reporte de evaluacin nico respec-
to de toda la zona, en el cual se enumeren los problemas
ms mencionados y los anlisis que de ellos se realizan, as
como las problemticas especiales y particulares de aquellas
escuelas que no caben dentro de los parmetros del re-
porte nico. Se trata de una evaluacin regional que pueda
luego contribuir con los resultados de otras regiones de
la entidad federativa, a un proyecto que retoma las lneas
de coincidencia zonal o regional, pero que no deja fuera
los proyectos de cada escuela, que son muy particulares de
una zona o regin. De esta manera, la convergencia donde
se subsumen las necesidades y problemticas de un con-
junto de escuelas, zonas, regiones o entidades federativas
no signifca que se diluyan las problemticas y necesidades
especfcas y diferentes de cada escuela y grupos de escuela.
Estos procesos zonales, regionales y estatales alimentarn
luego la discusin y decisiones en el espacio nacional des-
crito prrafos arriba. De tal manera que las decisiones que
se tomen en ese mbito estarn sustentadas slidamente
en un proceso nacional amplio de abajo hacia arriba y no
comiencen a darse decisiones sin mayor sustento.
El
Cotidiano 179
41
Para evitar el peligro del ensimismamiento, en el cual
se refeje slo lo que ocurre en las escuelas, pero sin tener
una visin amplia; anticipar problemas y recursos; ofrecer
nuevas perspectivas e innovaciones (como nuevos mto-
dos de enseanza, usos distintos de tecnologas, distintos
enfoques pedaggicos), es importante que todos estos
peldaos sucesivos de evaluacin y formulacin de proyecto
estn asistidos por la investigacin que realicen los propios
maestros, las normales (que para eso debern constituirse
como centros de formacin y de investigacin especializada
de alto nivel) y la que lleven a cabo investigadores de este y
otros pases. Para esto, deben establecerse mecanismos que
hagan posible un trnsito fuido entre las problemticas y
los acervos de investigacin o los investigadores que cono-
cen desde otras perspectivas esos problemas. Igualmente,
centros especializados pblicos o privados pueden realizar
estudios especfcos (incluyendo el uso de muestreos) que
retomen la problemtica identifcada por los maestros, a fn
de que stos puedan precisarla an ms, revisarla con un
mayor esfuerzo de sistematizacin, verla desde las nuevas
perspectivas y propuestas de solucin que se dan en otros
contextos. Al mismo tiempo, los gobiernos respectivos
adoptaran la funcin de administradores del sistema en
cada mbito dependientes de los espacios de conduccin
en escuelas, zonas, regiones o entidades. Tendran, adems, la
responsabilidad de establecer una estructura de apoyo que
responda a las necesidades de cada mbito, con materiales,
bibliotecas, laboratorios, cursos de formacin, investigacio-
nes, eventos de discusin sobre temticas especfcas de
cada escaln del sistema.
Con este mecanismo democrtico y altamente par-
ticipativo, pero tambin sistemtico y alimentado con el
conocimiento ms reciente, se asegura la inclusin de
prcticamente todos, pero tambin la generacin de marcos
regionales y estatales comunes que permitan la inclusin
real de opciones muy diversas incluidas las propuestas de
organizacin y contenidos de las escuelas de toda una re-
gin, provenientes de grupos pertenecientes a los pueblos
originarios u otros de caractersticas especfcas distintas.
Estas aportaciones debern ser respetadas porque son la
sustancia del proyecto alternativo de educacin para escue-
las, zonas, entidades o regiones; son las que hacen posible
que, al fnal, el espacio de conduccin de la educacin pueda
tener una visin muy clara a escala nacional de cules son
las necesidades y problemas comunes como nacin, cules las
necesidades y problemas especfcos en regiones y entidades
federativas, zonas y escuelas. Gracias a que en cada uno de
estos mbitos habra espacios de convergencia y conduccin
que gozan de una autonoma correspondiente a su espacio
para tomar decisiones pero en el marco nacional, se hara
posible dar respuestas a todos los mbitos.
Evidentemente, existen obstculos para pensar y
avanzar por este o cualquier otro camino semejante que
est fncado en la participacin democrtica y en la cons-
truccin de un proyecto de educacin desde abajo. Estn
ah los obstculos que plantean los intereses y perspectivas
de grupos empresariales, organismos internacionales y de
personas y grupos que se han benefciado de la existencia
de una estructura autoritaria y centralizada. En una estruc-
tura abierta y democrtica, como la que se propone, estos
grupos encontraran enormes difcultades para ejercer
presiones e infuencia. Pero tambin existe el obstculo
que representa la colonizacin que, al cabo de dcadas
de centralizacin y autoritarismo, ha permeado la visin de
no pocos maestros y sectores sociales. Como resultado,
implcitamente se acepta que la educacin y hasta sus
ltimos detalles deben estar en manos de una estructura
gubernamental, si bien se concibe que la solucin a los
problemas que esa estructura genera pueden resolverse
con el mero cambio de personas, partidos o grupos pro-
gresistas o revolucionarios que lleguen al poder. De ah
que las perspectivas de la educacin alternativa tienden a
verse simplemente como una sustitucin de unos conteni-
dos por otros, la sustitucin de autoridades educativas por
otras. Se llega incluso a proponer la creacin de centros de
evaluacin que son una copia de agencias privadas como
el Ceneval, en los cuales los evaluadores seran los propios
maestros inmersos en la estructura autoritaria y centralista,
y utilizando los instrumentos estandarizados que colocan
la fuente de los cambios en grupos externos de evalua-
dores. Avanzar hacia una SEP o un Ceneval democrtico
obviamente no resuelve los problemas de fondo que han
generado estructuras, centralizadas, autoritarias y corruptas.
Mientras la democracia se entienda slo como la llegada
al poder de personalidades o grupos especfcos y se man-
tengan las viejas estructuras, se favorecer el retorno a la
situacin de acuerdos secretos, corrupcin, centralizacin
y burocratismo aunque con otro signo como la que
hasta ahora se ha vivido y que ha degradado a la educa-
cin mexicana. El proceso de transformacin, por tanto,
requiere al mismo tiempo que el cambio de estructuras
una modifcacin de las conciencias, de las visiones y de las
formas de entender ms a profundidad la democracia
y la participacin.
Modernizacin educativa
42
Referencias
Aboites, H. (1999). Viento del Norte. TLC y privatizacin de
la educacin superior en Mxico. Mxico: Universidad
Autnoma Metropolitana/Plaza y Valds Editores.
Acuerdo Nacional para la Modernizacin de la Educa-
cin Bsica (19 de mayo de 1992). Diario Ofcial de
la Federacin. Recuperado de <http://www.sep.gob.
mx/work/models/se1/Resource/b490561c-5c33-4254-
ad1c-aad33765928a/07104.pdf>.
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Establecimiento de un marco para la evaluacin e incentivos
para docentes: Consideraciones para Mxico. Resumen
ejecutivo (2010). En Acuerdo de Cooperacin Mxico-OCDE
para Mejorar la Educacin en las Escuelas Mexicanas.
Recuperado de <www.oecd.org/edu/school/46216786.
pdf> (consultado en marzo 2013).
Fuller, B. (1985). Raising School Quality in Developing Countries:
What Investments Boost Learning? (Discussion Paper.
Education and Training Series, Report Number EDT
7). The World Bank.
Gil, M. (coord.). (2005). La carrera acadmica en la UAM. Un
largo y sinuoso camino. Mxico: UAM.
Gurra, A. (2010). Palabras en la presentacin de resultados
del Acuerdo de Cooperacin Mxico-OCDE para mejo-
rar la Educacin en las Escuelas Mexicanas. Recuperado
de <http://www-pecd-org/fr/mexique/elacuerdodecoop-
eracionmexico-ocdeparamejorarlacalidaddelaeduca-
cionenlasesuelasmexicanaspresentaciondelosresultado.
htm> (consultado en marzo de 2013).
Heyneman, S. y Fagerlind, I. (eds.) (1988). University Examina-
tions and Standardized Testing: Principles, Experience, and
Policy Options. Washington, D.C.: World Bank Technical
Paper Number 78.
Instituto de Proposiciones Estratgicas (1988). Propuestas
del sector privado. Mxico: Coparmex-Concanaco.
Mejorar las escuelas: estrategias para la accin en Mxico.
Resumen ejecutivo (2010). En Acuerdo de Coopera-
cin Mxico-OCDE para Mejorar la Educacin en las
Escuelas Mexicanas. Recuperado de <www.oecd.
org/edu/school/46216786.pdf> (consultado en marzo
de 2013).
H. Congreso de la Unin (1997). Constitucin Poltica de
los Estados Unidos Mexicanos. Mxico: McGraw-Hill
(Serie Jurdica).
H. Congreso de la Unin (26 de febrero de 2013). Decreto
por el que se reforman los artculos 3 en sus fracciones
III, VII y VIII; y 73, Fraccin XXV, y se adiciona un prrafo
tercero, un inciso d) al prrafo segundo de la Fraccin
II y una Fraccin IX al artculo 3o. de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Ofcial
de la Federacin. Recuperado de <http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5288919&fecha=26/02/2
013> (consultado en marzo de 2013).
Pea Nieto, Enrique. Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos (10 de diciembre de 2012). Iniciativa de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Recuperado de <http://issuu.com/lasillarota/docs/re-
forma-educativa/18> (consultado en marzo de 2013).
Secretara de Educacin Pblica (SEP) (1984). Programa
Nacional de Educacin, Cultura, Recreacin y Deporte.
Mxico: Autor.
Secretara de Educacin Pblica (2007). Programa Sectorial
de Educacin 2007-2012. Recuperado de <http://basica.
sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/marco/PSE2007-
2012.pdf> (consultado en marzo de 2013).
Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmi-
cos (OCDE) (1997). Exmenes de las polticas nacionales
de educacin: Mxico, Educacin Superior. Pars: OCDE.
Salinas de Gortari, C. (2000). Mxico: un paso difcil a la
modernidad. Barcelona: Plaza y Jans.
Velzquez, V. M. (2000). Hacia una cultura de la evaluacin,
1994-2000. En SEP, Memoria del quehacer educativo,
1995-2000. T. 2. Mxico: SEP.
Winkler, D. R. (1990). Higher Education in Latin America. Is-
sues of Effciency and Equity (Discussion Paper, Report
Number 77). The World Bank.
También podría gustarte
- Proyecto Integrador Etapa 1Documento14 páginasProyecto Integrador Etapa 1Emma Alejandra Sánchez Jiménez90% (10)
- 701002C - Taller de Ingeniería IDocumento5 páginas701002C - Taller de Ingeniería ISantiago ReyesAún no hay calificaciones
- Un Modelo Educativo Que Responde A Las Necesidades Del Colegio ReimsDocumento12 páginasUn Modelo Educativo Que Responde A Las Necesidades Del Colegio ReimsChikitillo ChilateroAún no hay calificaciones
- Crisis y Educación en El Mexico Actual.Documento25 páginasCrisis y Educación en El Mexico Actual.Hector Pax100% (2)
- Documento Reforma Hugo AboitesDocumento8 páginasDocumento Reforma Hugo AboitesRafael Velázquez HernándezAún no hay calificaciones
- La Financiación de La Educación Pública en ColombiaDocumento19 páginasLa Financiación de La Educación Pública en ColombiaivanAún no hay calificaciones
- La Reforma Educativa de Carlos Salinas A Enrique Peña NietoDocumento3 páginasLa Reforma Educativa de Carlos Salinas A Enrique Peña NietoAxel GalindoAún no hay calificaciones
- Reforma Educativa Del ParaguayDocumento10 páginasReforma Educativa Del Paraguayninfa sanabriaAún no hay calificaciones
- Análisis Crítico de Las Perspectivas de La Política Educativa para El Sexenio 2018Documento5 páginasAnálisis Crítico de Las Perspectivas de La Política Educativa para El Sexenio 2018giovanna xochicaliAún no hay calificaciones
- La Alianza Por La Calidad de La Educación - Más de Lo MismoDocumento11 páginasLa Alianza Por La Calidad de La Educación - Más de Lo MismoLuisa de la LuzAún no hay calificaciones
- 2 La Transición Democrática y Los Acuerdos en Educación en El PerúDocumento7 páginas2 La Transición Democrática y Los Acuerdos en Educación en El PerúJOSE ALBERTO ARROYO OSORIOAún no hay calificaciones
- 0 - La Calidad Educativa, Un Elemento Pendiente en Las Reformas A La Educación enDocumento24 páginas0 - La Calidad Educativa, Un Elemento Pendiente en Las Reformas A La Educación enfernandoAún no hay calificaciones
- Ramon Galan 100299533Documento6 páginasRamon Galan 100299533Ramon Gabriel GalanAún no hay calificaciones
- Archivo CompañDocumento6 páginasArchivo CompañUchiha Mendoza JamesAún no hay calificaciones
- Impacto Económico y Social de La Reforma Educativa en MéxicoDocumento14 páginasImpacto Económico y Social de La Reforma Educativa en MéxicoDevi SuttonAún no hay calificaciones
- Tarea5 LavigDocumento6 páginasTarea5 LavigLeón de la Luna100% (2)
- Ensayo Un Modelo Por CompetenciasDocumento17 páginasEnsayo Un Modelo Por CompetenciasLex AlivadAún no hay calificaciones
- Fundación Filosófica y Teleológica Del Sistema EducativoDocumento19 páginasFundación Filosófica y Teleológica Del Sistema EducativoTere LoeraAún no hay calificaciones
- EXPOSICIONDocumento4 páginasEXPOSICIONAlejandría GalindoAún no hay calificaciones
- GVIRTZDocumento13 páginasGVIRTZCamilaAún no hay calificaciones
- Sistematizacion Barragán y Torres 2017Documento16 páginasSistematizacion Barragán y Torres 2017Anonymous R0bmVxAún no hay calificaciones
- Ref. EducativaDocumento8 páginasRef. Educativaalba jimenezAún no hay calificaciones
- Ensayo La Evolución de La Edu Sup en Mexico y El Efecto de Las Politicas EducativasDocumento8 páginasEnsayo La Evolución de La Edu Sup en Mexico y El Efecto de Las Politicas EducativasBeth BuAún no hay calificaciones
- Gobierno de Carlos Salinas de Gortari 1988-1994Documento12 páginasGobierno de Carlos Salinas de Gortari 1988-1994Conny Ramoos de VaalenzuelaaAún no hay calificaciones
- UPNDocumento15 páginasUPNBeatriz Pantoja0% (1)
- Sonia Anapan Ulloa - Tarea Modulo 1Documento5 páginasSonia Anapan Ulloa - Tarea Modulo 1sonia anapanAún no hay calificaciones
- La Modernidad ProblematicaDocumento5 páginasLa Modernidad ProblematicaMaggita GrAún no hay calificaciones
- Sintesis. Una Propuesta de Modificación Al Art 3Documento5 páginasSintesis. Una Propuesta de Modificación Al Art 3Jorge GarcíaAún no hay calificaciones
- El Análisis Del ANMEB y Su Impacto en La Educación BásicaDocumento4 páginasEl Análisis Del ANMEB y Su Impacto en La Educación BásicaMary OlveraAún no hay calificaciones
- Reporte de Lectura No. 1 Economia de La EducaciónDocumento8 páginasReporte de Lectura No. 1 Economia de La Educaciónjhon RojasAún no hay calificaciones
- Ensayo Analisis de La Legislacion EducativaDocumento9 páginasEnsayo Analisis de La Legislacion EducativaHarumi Dircio EguanAún no hay calificaciones
- Informe TresDocumento8 páginasInforme TresivanAún no hay calificaciones
- Preguntas ForoDocumento3 páginasPreguntas ForoAcademico Noveno FísicaAún no hay calificaciones
- Ensayo Contexto Real de La Calidad EducativaDocumento5 páginasEnsayo Contexto Real de La Calidad EducativaVictor Manuel Guzman PerezAún no hay calificaciones
- Grupo#2Documento45 páginasGrupo#2Rosalba VelásquezAún no hay calificaciones
- Reporte de Lectura 1.Documento11 páginasReporte de Lectura 1.YULIETH MEDINAAún no hay calificaciones
- Proyecto Integrador BorradorDocumento6 páginasProyecto Integrador BorradorIsabella AguirreAún no hay calificaciones
- A5 MRTZDocumento6 páginasA5 MRTZRosario Torres ZapataAún no hay calificaciones
- Lectura: La Educación y El Tratado de Libre Comercio: de La Crisis A La Perspectivas.Documento6 páginasLectura: La Educación y El Tratado de Libre Comercio: de La Crisis A La Perspectivas.RocioSanchezFloresAún no hay calificaciones
- La Educacion en ColombiaDocumento14 páginasLa Educacion en ColombiaEliana Rocio HidalgoAún no hay calificaciones
- Antecedentes Endogenos de La Reforma EducativaDocumento9 páginasAntecedentes Endogenos de La Reforma EducativaDennis ErnestoAún no hay calificaciones
- Mauro Jarquin. La Nueva Escuela Mexicana en Tiempos de PandemiaDocumento13 páginasMauro Jarquin. La Nueva Escuela Mexicana en Tiempos de PandemiaMerryAún no hay calificaciones
- Tarea 1 - Sonia AnapanDocumento5 páginasTarea 1 - Sonia AnapanulloaanapanAún no hay calificaciones
- Ensayo de La ANMEB y Su Impacto en La EducaciónDocumento4 páginasEnsayo de La ANMEB y Su Impacto en La EducaciónMagnólia Marques100% (1)
- Clase 2Documento15 páginasClase 2Paula GalánAún no hay calificaciones
- La Educación y El Educador en El Desarrollo Sostenible de Las NacionesDocumento10 páginasLa Educación y El Educador en El Desarrollo Sostenible de Las NacionesCARLOS ANDRES TAFUR CARDONA0% (1)
- EnsayoDocumento4 páginasEnsayoBerenice Flores DesalesAún no hay calificaciones
- TRABAJO1 Politica S2 JABJDocumento17 páginasTRABAJO1 Politica S2 JABJjessica anahi vigueras valdezAún no hay calificaciones
- La Reforma Educativa de Peña Nieto y Televisa PDFDocumento27 páginasLa Reforma Educativa de Peña Nieto y Televisa PDFClaudia Herrera BarreraAún no hay calificaciones
- CINCO DIMENSIONES DE AN LISIS DE LA REFORMA EDUCATIVA DEL GOBIERNO FEDERALDocumento8 páginasCINCO DIMENSIONES DE AN LISIS DE LA REFORMA EDUCATIVA DEL GOBIERNO FEDERALJuan CarlosAún no hay calificaciones
- Politicas Publicas de La Educacion en México.Documento3 páginasPoliticas Publicas de La Educacion en México.Eric Zúñiga SánchezAún no hay calificaciones
- Reforma Educativa Barba y Zorrilla PDFDocumento31 páginasReforma Educativa Barba y Zorrilla PDFBladimir Barrón TiradoAún no hay calificaciones
- La Educación Superior Pública y Privada en América Latina y El Caribe. Contexto de Internacionalización y Proyecciones de Políticas PúblicasDocumento193 páginasLa Educación Superior Pública y Privada en América Latina y El Caribe. Contexto de Internacionalización y Proyecciones de Políticas PúblicasOswaldo FreitezAún no hay calificaciones
- A.A Integradora 1Documento7 páginasA.A Integradora 1Joel MorenoAún no hay calificaciones
- Competencias para La Vida ChávezDocumento8 páginasCompetencias para La Vida ChávezAlejandra RodríguezAún no hay calificaciones
- Margarita NoriegaDocumento12 páginasMargarita NoriegaBrendys CachAún no hay calificaciones
- Fundamento Teorico Reforma Educativa ActualDocumento5 páginasFundamento Teorico Reforma Educativa ActualkeenilisbethAún no hay calificaciones
- Actividad 4. EnsayoDocumento7 páginasActividad 4. EnsayoValeria RodríguezAún no hay calificaciones
- Mercadización de la Educación Superior Marcos de análisis para la educación superior privada en MéxicoDe EverandMercadización de la Educación Superior Marcos de análisis para la educación superior privada en MéxicoAún no hay calificaciones
- Luces y sombras de la educación mexicana: Una perspectiva históricaDe EverandLuces y sombras de la educación mexicana: Una perspectiva históricaAún no hay calificaciones
- Modelo de Diseño Instruccional para Programas Educativos A DistanciaDocumento24 páginasModelo de Diseño Instruccional para Programas Educativos A Distanciaenriqueromerohuitron100% (1)
- Diagrama de La Gestión Pedagógica CurricularDocumento1 páginaDiagrama de La Gestión Pedagógica CurricularEliana AhonzoAún no hay calificaciones
- Caso Clínico Disfuncion SexualDocumento16 páginasCaso Clínico Disfuncion SexualYudiAndreaYepesCastillon86% (7)
- 19 17 PBDocumento137 páginas19 17 PBVeronica LozaAún no hay calificaciones
- Bases Circulacion Aaee 2023 Segundo LlamadoDocumento49 páginasBases Circulacion Aaee 2023 Segundo Llamadormardones1848Aún no hay calificaciones
- De La Selección A La Evaluación FormativaDocumento22 páginasDe La Selección A La Evaluación FormativaGenesis PenalozaAún no hay calificaciones
- La Familia DPDocumento7 páginasLa Familia DPmarcia montalvanAún no hay calificaciones
- Plan de Asignatura Auditoria AdministrativaDocumento7 páginasPlan de Asignatura Auditoria AdministrativaMaria Andrea PizarroAún no hay calificaciones
- ESO 3 Plastica Programación ReducidaDocumento3 páginasESO 3 Plastica Programación ReducidaAITOR DIMITRIAún no hay calificaciones
- Lectura Aspectos A Considerar en Un Analisis de Factibilidad Financier ADocumento33 páginasLectura Aspectos A Considerar en Un Analisis de Factibilidad Financier AJuan Carlos Pilonieta CortésAún no hay calificaciones
- Experiencia de Aprendizaje 2024 - DPCC - PrimeroDocumento10 páginasExperiencia de Aprendizaje 2024 - DPCC - PrimeroJavier Enrique Oliva ZapataAún no hay calificaciones
- Gerencia EstratégicaDocumento8 páginasGerencia EstratégicaPaola Forero Mateus100% (1)
- Siat AnapolDocumento12 páginasSiat AnapolJairo Viraca RochaAún no hay calificaciones
- 493 PeDocumento21 páginas493 PeHildemarys TeranAún no hay calificaciones
- Etica Deontologia Profesional PDFDocumento7 páginasEtica Deontologia Profesional PDFMaguita de OzAún no hay calificaciones
- Google Form TareaDocumento10 páginasGoogle Form TareaAbath APAún no hay calificaciones
- Sesion Arte Dibujamos Un BodegonDocumento7 páginasSesion Arte Dibujamos Un BodegonRocio CamposAún no hay calificaciones
- Resumen Analítico Especializado 1. Título.: Yohana Marcela Méndez GonzálezDocumento8 páginasResumen Analítico Especializado 1. Título.: Yohana Marcela Méndez GonzálezThamara LibertadAún no hay calificaciones
- Sesion 18-29 de Junio-InicialDocumento11 páginasSesion 18-29 de Junio-InicialMedaly FHAún no hay calificaciones
- Planificación Del Iii Lapso: QuimicaDocumento2 páginasPlanificación Del Iii Lapso: Quimicajarne virguez gomezAún no hay calificaciones
- Instrumentos Evaluacion Nutricional en Pacientes AdultosDocumento45 páginasInstrumentos Evaluacion Nutricional en Pacientes AdultosMaria Eugenia Suarez100% (1)
- Formato Informe Técnico VibracionesDocumento6 páginasFormato Informe Técnico Vibracionesaylin riverosAún no hay calificaciones
- Abp Biología y GeologíaDocumento8 páginasAbp Biología y GeologíaJulio VidangosAún no hay calificaciones
- Retrieval Practice Guide SpanishDocumento12 páginasRetrieval Practice Guide SpanishGustavo LeyesAún no hay calificaciones
- Por Qué La Observación Es Un Recurso Metodológico en Los Procesos de InvestigaciónDocumento2 páginasPor Qué La Observación Es Un Recurso Metodológico en Los Procesos de Investigaciónsandra pereiraAún no hay calificaciones
- Biology and Geology Secondary Programacion DidacticaDocumento32 páginasBiology and Geology Secondary Programacion DidacticaIsanjbAún no hay calificaciones
- Plan de Seguridad VialDocumento28 páginasPlan de Seguridad VialJohn ContrerasAún no hay calificaciones
- Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Fase 4 - Exposición en Video Del Informe Ejecutivo Del Proyecto de ExportaciónDocumento6 páginasGuía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Fase 4 - Exposición en Video Del Informe Ejecutivo Del Proyecto de ExportaciónCesar Godoy MontoyaAún no hay calificaciones
- Sesion N°1-Cc - Ss-2°-1Documento17 páginasSesion N°1-Cc - Ss-2°-1stefano peltrocheAún no hay calificaciones